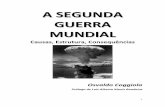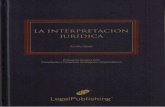Marginalia (primera, segunda y tercera series). Las burlas ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Marginalia (primera, segunda y tercera series). Las burlas ...
ALFONSO REYES
MarginaliaPRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SERIES
Las burlas verasPRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SERIES
~ 1889 ~(ALFONSO%
~ 1989 ,4~
letras mexicanas
FONDO D E CULTURA ECONÓMICA
Primeraedici6n, 1989
D. R. © 1989, Fo3~iDoDE CULTUBA ECONÓMICA, S. A. ui~C. V.Av. de la Universidad,975; 03100 México, D. F.ISBN 968-16-0346-X (obra completa)
ISBN 968-16-3101-3(tomo XXII)
Impresoen México
INTRODUCCIÓN
Antecedentesy propósitos
ALFONSO REYES pudo cuidar los primeros doce tomosde sus Obraicompletas,publicadosentre1955 y 1960; despuésde la muertedenuestroescritor, ErnestoMejía Sánchez,con devocióny acuciosidad,proyectó y cuidó la edición de nuevetomos más,a partir del XIII.La apariciónde los volúmenes,quemanteníaun ritmo regularhastael tomo XIX, publicado en 1968, se interrumpió por largos años.Cuandoestuveal frente del Fondode Cultura Económica,me empe-ñé en que Ernesto prosiguierala tarea,y en 1979, al cumplirseveinteañosdela desaparicióndedon Alfonso,sepublicóel tomo XX,y dos años más tardeel XXI, último proyectadoy prologado porel amigo desaparecido.Felizmente,cuandole pedíair másde prisapara concluir estasObras completas,algunavez hicimos un proyec-to para la distribución de los libros y textossueltospor incluir enlos tomosfaltantes.Dicho proyecto, con algunos ajustes,es el quese seguiráparaorganizarlos últimos tomosde estasObras,y su con-tenido tentativoseráel siguiente:
XXII. Marginalia. Las burlas verasy páginasadicionales.XXIII. Ficciones.XXIV. Memoria$.XXV. Goethe,Mallarmé,Menwriasde cocinay bodega,Polifemo
sin lágrimas y otros textos.
Estostomosno agotarántodo lo escritopor Alfonso Reyes.Quedanfuera, en principio, sus nutridose importantesepistolarios,que yase van publicandopor separado.Los informes politico-diplomáticos,recogidosen partepor Reyesen su Archivo, y otros textosinéditosde la misma índole,proyectapublicarlos el Fondo de Cultura Eco.nómica,al cuidadode otro editor.Y por supuesto,unavezapareci-dos estosvolúmenes,se irán descubriendofatales olvidos y omisio-nes. El propósito principal es el de concluir las Obras completasbásicasde Alfonso Reyesparahonrarel centenariodesu nacimiento.
Los textos se ofreceránlibres en lo posible de las erratasque,a pesardel empeñode su autor, perseguíanlos libros de don Alfon-so; se agregaránlas notas indispensablesy estasintroduccionesselimitarán a exponercontenidos,circunstanciasde elaboracióny co-rrespondencias,dentro de una obraoceánicay fascinante.
De acuerdoconel usoseguidopor don Alfonso, en algunasocasio-
7
nesse entresacaránde las coleccionespublicadas,textosque, por suscaracterísticas,ya pasaron o debenpasara otros grupos o tomos,o bien se añadenpáginasno coleccionadaso inéditasjunto a otrasafines,para integrar unidadestemáticas.
En las coleccionesque forman el presentevolumen, en Marginalia,Terceraserie, se añadenla “Carta a una sombra”,junto a los “En-cuentroscon PedroHenríquezUreña”, y “Tributo en memoria deMenéndezy Pelayo”—graciasa la cortesíade Alfonso RangelGue-rra—, inéditos. De Las burlas veras, Primer ciento, se suprimen“Delfos”, queya aparecióen el tomoXX; “De turismoen la tierra”,que pasaráal tomo XXIV de Memorias; y “El hombrecitodel ph-to”, que pasaráal tomo XXIII de Ficciones.Y de La~burlas veras,Segundociento, se suprimen “Los médicosen la Ilíada”, que ya seincluyó en el tomo XIX; “Sócrates”, “~,Jinetesjunto al mar?”, “Losenemigosde Creta”, “De Lucrecio” y “Más sobreLucrecio”, que yapasaron al tomo XX; y se suprimentambién “Las disyuntivas deGoethe”,páginasque irán al tomo XXV junto a otros estudiosgoe-theanos,y “Encuentroconun diablo”, quepasaráa las Ficcionesdeltomo XXIII.
La economíadel trabajo intelectual
En un escritor de casi todas las horas, como llegó a ser AlfonsoReyes, iban avanzandoal mismo tiempo sus grandesobrassistemá-ficas, sus trabajosmonográficos, los artículos de divulgación, losresúmenesde lecturas, los prólogos, los ensayosbreves,los versos,las cartasy, en los flecos y cabos,los apuntessobrecosasy obser-vacionesmenudas.
Tal abundanciano era sólo facundia sino también disciplina ynecesidad.Don Alfonso se completabasus recursospara vivir, enestos años,publicando regularmentecolaboracionesen revistas co-.mercialesy en cadenasperiodísticasmenores,que no les concedíanmayor importanciay le pagabanpocacosa. Al final, prefirió publi-car sus artículos brevesen revistasculturales,como Diálogos y LaGacetadel Fondo de Cultura Económica.Y daba anticipos de susobrasmayoresa publicacionesespecializadas.Entre 1940 y el añode su muerte,era costumbreque las revistasjuveniles iniciaran suvida con un texto de Reyes,que él daba generosamente.Y cuandoera necesario,escribíaprólogos.
Desdela décadaniadrileña, 1914-1924, Reyes escribió regular-menteensayos,artículos y apuntes breves,destinadosinicialmentea periódicos y revistas, que luego recogió en libros: Cartones deMadrid (1917),Retratos reales e imaginarios (1920), las cinco se-ries de Simpatíasy diferencias (1921-1926),El cazador (1921) yCalendario (1924). Y en sus últimas dos décadasmexicanas,de1938 a su muerteen 1959,publicó numerosasrecopilacionesde esta
8
índole: Tentativasy orientaciones(1944), Norte y sur (1945), Lostrabajosy los días (1946),A lápiz (1948), Grata compañía(1948),Entre libros (1948),Sirtes (1949), De vivavoz (1949) y Ancorajes(1951), todos ellos ya recogidosen estasObras completas.
Continúanestasrecopilacioneslos cinco libros que forman el pre-sentetomo: las tres seriesde Marginalia (1952, 1954 y 1959), losdoscientos de Las burlas veraspublicados(1957 y 1959), mástrein-ta artículosde susúltimos años,no coleccionadose inéditos algunos,con los que iniciaba el tercer ciento de Las burlas veras,más otrostextossueltose inéditos.Con excepciónde algunosescritosqueReyesrecogede añosanteriores,los que forman estetomo fueron escritosentre1946 y 1959.
Todosestoslibros detextosbreves,desdeCwtonesdeMadrid hastalas últimas Burlas veras, sonalgo más que simplesmisceláneas.Losmadrileñosy algunos de los añoscuarentastienen cierta unidadte-máticay otros estánformadosen atencióna su tono y propósitos,y su unidadinternaestáseñaladapor los títulos felices quesu autorsabíadarles.
Las Marginalia y Las burlas veras soncomo la respiracióninte-lectual o simplementehumanade Reyes,y su interéssurgede laamplitudy la variedad de esarespiración,y del arte y encantoconqueestáregistrada.Cuandoun amigo me preguntabaen qué traba-jabay dije que en la preparaciónde los libros de Reyespara susObras completa3,comentó:“Qué suerte,porque su lecturaes siem-pre una delicia y, además,es instructiva.” Así es, en efecto. La sol-tura, la densidadsin pesadez,la gracia,la finura de las observacio-nes, la constantesorpresaen la variedadde los temas,los recuerdosy asociacionesoportunasfueron,desdeel principio de su obra, donde su pluma. Ya en 1914 PedroHenríquezUreí~ale decía:
Tú eres de las pocas personasque escribenel castellanocon soltura in-glesao francesa;eresde los pocos que sabenhacerensayoy fantasía.
Carta 80, en Correspondenciade Alfonso Reyesy Pedro Henrí-quez Ureña, FCE, México, 1986, t. 1, p. 344.
Los caminosdel en~sayista
Los caminos,los recursos,las imaginaciones,asociacionese inven-cionesque sigue y de que echamanoAlfonso Reyesen estosensa-yos mayoresy menoresreunidosen el presentevolumen sonla varie-dad misma. Como si cada vez inventarauna fórmula, que nuncarepite sin innovaciones.Su inteligencia,sus sentidosy su memoriadiríaseque estuviesensiempre en fiesta e incandescentes,no sólopara concentrarseen la exposiciónsistemáticade susobrasmayoressino para registrartambién,y escribir, los estímulosde suslecturas,susreflexionesocasionales,susexperienciasmenudasy las asociacio-
9
nes que estos estímulosle provocaban.Y aunqueestasMarginalia yBurla verasseanios cabosde su actividadmentaly sensorial,nuncadeja apuntesprovisionales,que en ello suelenquedarse,sino que lasescribey deun tirón les da formay unidad,aunen su pequeñez.
Los ensayosde Reyes son ciertamenteperiodismo,aunque losaparte de este géneroel hecho de que no se ocupan, salvo excep-ciones, de las cosasdel día ni pretendeninfluir en su curso. Noson, pues, comentariosde lo inmediato sino de lo que pasapor sumente,lee, recuerday observaen símismo y ensu mundo inmediato.
Resúmenesde lecturas,homenajes,anécdotasy cuentos
Hay en estascoleccionesensayosde divulgación o resúmenesde lec-turas —ejercicio de ordenaciónmental al que Reyesfue tan aficio-nado—,como “El ‘petit lever’ del biólogo”, que cuentalo que uncientífico ilustrado pudieraver en cosasy actoshabitualesde cadadía. Estos resúmenesacabanpor ser a menudo recreacionesque,apoyándoseen el estímulode páginassugestivas,componenunanue-va obra y la enriquecencon asociacionesy superiorclaridad,comoocurre con el ensayosobre“El nomadismo”,que partede unalec-tura de Toynbee,o ci que dedicaa “Alberto Magno”, renovadordelpensamientofilosófico y científico.
Otrasvecesescribemonografíascondensadas,como “Respetoa lamateria”, acercade la belleza de los objetosy materialesque nosrodean;como “Ritmo y memoria”, sobrelos recursosde la expre-sión poética;o como “El justomedio y la cuerdafloja”, a propósitode la incertidumbre de buscar leyes y esquemasal acontecerhis-tórico.
A vecessaludala obra o el recuerdode escritoresy artistas:JoséMoreno Villa, Toño Salazar,JoséLópez Portillo y Rojas, JacquesLipchitz, Max HenríquezUreña, GabrielaMistral, FernandoOrtiz,Eugenio ímaz, Silvio Zavala, Joaquín García Monge, Pío Baroja,Diego Rivera, José Vasconcelosy Genaro FernándezMac Gregor.O refiere anécdotas,con relievesde humor y curiosascorresponden-cias históricas,o cuentade nuevoun cuentoolvidado,como en “SanJerónimo,el león y el asno”.
Divagaciones,precisionesy reflexiones
Las divagacionescomo “Cosas del tiempo”, “Divagación sobrelarueda” y “La pólvora en infiernitos”, estántrenzadasde recuerdoshumanosy librescos, imágenesfelices y sabiduríaaligerada.
A propósito de la publicación de Monterrey, el correo literariode Alfonso Reyes (1930-1937) —ya reimpresaen la colección deRevistasLiterariasMexicanasModernas,del Fondo de Cultura Eco-
lo
nómica—,precisala distinción entre las revistas y los periódicosliterarios,da noticia de otras gacetasindividuales,francesasy espa-ñolas,y se refiere a la necesidadde diálogo, de conversación“sobrecosasde la inteligencia”, quesienteel escritory de la que nació surevista.
Las “Reflexiones elementalessobre la lengua” son un resumenclaroy bien informado. Reyes,cuya menteparecíasiempreen ebu-llición, fue un suscitadorde ideasy posibilidadesliterarias, comolasqueproponeen “Sófoclesy ‘La posadadel mundo’ “, así como laidea de una geografíade la literatura mexicana,que sugierea losjóvenes,en “Un proyecto”,y siguesiendo válida.
Las ciencias
La afición de Reyespor la cienciafue constantey lo llevó a mante-nerse informado de algunasnuevasteoríasen matemáticas,física,biología, astronomía,economíay cibernética,y a ofrecer a suslec-tores resúmenessugestivosde esas ideas.En “El hombrey sus in-ventos” exponelas teoríascibernéticasde Norbert Wiener, acercade ciertas hipótesissobreel origen de la vida y a propósitode loscerebrosartificiales, cuyassupuestasreaccioneshumanasdiscute.
Cuandose iniciabala exploraciónespacial,escribeen 1957 sobre“Satéliteshechizos”,con precisasanticipacionesde los hechosfutu.ros, el viaje a la Luna en primer lugar, que sólo ocurrirá en 1969,diez añosdespuésde la muertede don Alfonso. De temascercanosa ios científicosson su elogio de la maderay su utilización racio-nal, que complaceráa los ecologistas de hoy, en “Se anuncia unnuevo reinado”; y la divagaciónsobre “El fuego”, en la que pro-ponela ideade que, en las sociedadesprimitivas, el aprovechamientodel fuego para cocinarpudo ser invención femeninao de una socie-dadmatriarcal.
La observaciónde sí mismo
Uno de ios encantosde los escritosdeAlfonso Reyeses la capacidadde su autor para pasar del cielo a la tierra, de los rigores de lacienciaal campollano de las cuestioneshumanasy personales,y tra-tar a unosy otros con la misma destrezay sabiduría,con esa lige-reza y donaireque le celebrabaHenríquezUreña.En Marginalia II,despuésde temasde economíay ciencia,escribela divertida“Digre~sión sobrela compañera”,en la que discurre sobre la mujer idealpara el creadorliterario. Entre anécdotasy recuerdoshistóricos,enumera“los cuatroenemigosdel alma”, es decir, los tipos de mu-jeresmáspeligrososparael poeta—los tresprimerosson la poetisa,la marisabidillay la snob—,de ios cuales, el último merecerepe~tirse:
11
la mujer vulgar o ignorante —escribe——,que puede exasperarhasta elcrimen. No hay que exagerar,por supuesto,no hacefalta ima Enciclope-dia con faldas, y una que otra falta de ortografía es disculpabley noscomunicael confortantesentimiento de nuestragrandeza.Hemos escritoen algunaparteque la ortografía es la única superioridadmágica que elhombre poseesobre la mujer.
Y acercade la vejez bromeay se analizaen el texto más inespe-rado: la “Carta a ios amigos de Las Palmas”, jóvenes escritorescanariosque le pidieron un mensaje.Puesa ellos les cuentaquehadicho a su hijo médico —de don Alfonso— que cuandocomienceaescribir sonetos“capicúas” o le guste míts “ensartaragujascon lospies” que “escucharel cantopitagórico de las esferas”, le apliqueuna inyeccioncitaoportunay lo eche fuera de estemundo.Observaqueen el viejo la sensibilidadva en aumentoy “el cuerpocomienzaa irse por un lado y el almapor otro, tal vez aspirandoya a su ver-daderapatria definitiva”. Todo esto con llanezay humor, sin nin-gún patetismo,enhombrecomoél queteníala saludya quebrantada.
Como Montaigne, uno de sus maestros,Reyesse observa,se des-cribe y se comenta.En sus años finales sedejó creceruna barbita“de candado”, “porquea ciertaedad—comenta—,es bueno echar-se un candadoen la boca”. En “La barba” analiza sus intencionesy dice que tiene el vago sentimiento “de que me propaso y caigoen la hybris”; mencionalos parecidosnobles o pintorescosque leencuentrany enumeralas explicacionesque sueledar. El hecho esque la barbaaliñadale iba muy bien,y conella murió. Como le dijocon agudezael doctor IgnacioChávez:“Es antescuandoandabaus-ted disfrazadoy como aniñadoartificialmente.Ésta de ahora es suverdaderacara.”
Temas y curiosidadesliterarios
Los temaspropiamenteliterarios, noticias, elogios, reflexiones,reve-ladoneso divagaciones,quehay en estasMarginaLia y Burlas veras,son un muestrariode su curiosidad y versatilidad. La noticia deldescubrimientode “Un ‘Fausto’ deHeme” le da pretextoparapintarla doliente vida del poeta alemán, sus relacionescon Nerval y laprofecía de éste sobrela terrible reaparición del militarismo ger-mano. En “Chestertony los títeres” informa acercade La sorpresa,drama póstumodel ensayistay cuentista,cuyos personajesson tIte-res. Una conversaciónimaginaria, en “El judío errantey las ciuda-des”, le da pie para repasarla evoluci6n y la poesía de las ciu-dades,algo de México, BuenosAires y Madrid, y másde París, conun recuentode lo muchoque se ha escritosobreestaúltima.
En “El amor de los libertadores” cuentalindas anécdotassobreel tema,y sedetienesobretodo enla vida de JoséMartí para darnosun agudoapuntesobrela calidad de su prosa:
12
rasgandocon la espadala páginade la historia, se adelantaJoséMartí,que escribecomoa estocadasy a tajos; el maestrode la prosafulminantey eléctrica,toda ella en botonesdefuego.
Años más tarde, en uno de sus últimos ensayos,“Martí a la luzde ~anuevafísica”, Reyesafina estasobservaciones:
Martí —escribe---- era un ser en estadoradiante.Aun cuandono hubieramuerto en Dos Ríos, tenía que desaparecerpronto, por una como disgre-gaciónatómica. Por eso su vida es apresurada:todos los estímulosdelmundo se dieron cita en su corazón,atropellándosepor entrar... El suyono es un movimiento ordinario, sino una vibración cósmica que escapaa los ojos normales:es la danzabrowniana,la zarabandaatómica.
En Marginalia III se encuentrael discursode bienvenidaque dijoAlfonso Reyes, como director de la AcademiaMexicana,para reci-bir en ella a José Gorostiza, quien entonces leyó una notabledisertaciónsobresus ideaspoéticas.
La última afición de Reyes fueron las novelaspoliciales y detec-tivescas,que eranparaél un descanso.Perocomo todo lo convertíaen materialiteraria, escribió en sus últimos mesesde vida un parde ensayossobreel tema: “Algo más sobre la noveladetectivesca”y “Un gran policía de antaño”. En el primero, apunta las caracte-rísticasdistintivas de estasnovelas,en relación con las tradicionales,y proponea Edipo rey, de Sófocles,como el posible origen del gé-nero. Y en el segundo,cuentala historia del famosodetective Eu-géneFrançoisVidocq, ex presidiarioque llegó a convertirseen Jefede Seguridadde la policía francesa,en el descubridorde crímenesfamososy e~modelo de muchos de los detectivesde los grandesnovelistasdel género.
“EncuentrosconPedroHenríquezUrefia”, de 1954, es otro de susensayosdedicadosal maestroy amigo, en este casoel Pedro juve-nil. Anteshabíaescrito la “Evocación de PedroHenríquezUreña”,de 1946 (recogidaen Grata compañía,OC, XII), y ahorase agregaal presentevolumen la “Carta a una sombra”, de 1953, al parecerinédita, dirigida en días infaustosa la memoriadel dominicano.
La curiosidadliteraria de Reyesy su buen ojo para percibir losvalores nacienteso recién descubiertoslo llevan a interesarseporConstantinCavafisy por MargueriteYourcenaren 1954 (“La poesíatotal”), referenciasquedebenser de las primerasquese leyeron enMéxico. Desde 1944, Reyeshabía traducido y anotadoel ensayode YourcenarsobreMitología (OC, XVII, pp. 211-216).La hermosatraducción de Julio Cortázarde las Memorias de Adriano es de1955.
En nuestrospropios dominios, Reyesseñaló, desde1954, cuandopublicaban susprimeroslibros, la significación de “los dos nuevosvalorescon quecuentanuestranovelística:JuanJoséArreola y JuanRulfo” (en “Nuevos rumbos de nuestranovela”). Y el autor del
13
presenteestudiole debetambiénun generosocomentario (“La eman-cipación literaria”).
Cuando aún ignorábamosen México el pensamientosociológicode Ibn Jaldún, Reyesescribe,en 1958, una llamada de atenciónsobresu importancia.Años más tarde,entredivertidassupercherías,Max Aub, otro avisado,tradujo un pasajede Aben Jaldún, como éllo llama, acercade “El arte de componer (con elegancia)en versoy en prosano dependede las ideassino de las palabras”,con unaanimadapresentación(en Versionesy subversiones,Alberto Dallal,editor, México, 1971, pp. 47-49). La Introducción a la historia uni-versal, de Jaldún,la publicó el Fondo en 1977.
Interesantees la rememoraciónque hace Reyes, en “Los librosanimados”,del “Diálogo de ios libros”, de Julio Torri, que se pu-blicó inicialmente en El Mundo Ilustrado, en 1910, dedicadoa Re-yes. Este ensayode Torri ahorada título a la recopilación de susprosasdispersas,publicadapor Serge1. Za~itzeff(Fondo de CulturaEconómica,México, 1980). Reyesrecuerdacon precisión, casi me-dio siglo después,aquellapágina de Torri, y aun la errata que sedeslizóen la publicaciónoriginal, y continúaen la reciente:cocodri-lo por colodrillo.
Otra curiosidades la noticia, en “Un precursorolvidado”, de lanovelaEl nigromántico mejicano (Barcelona,1832, 2 vois.), del es-pañol IgnacioManuelPusalgas,“una de las primerasnovelaspenin-sulares—dice Reyes—sobre la América hispana”,y uno de cuyostemases ~aconquistade México.
En “Los rostros aleccionadores”,Reyesescribe una hermosapá-gina de reconocimientoparalosamigosausentesy de humildadparareconocersuspropios desfallecimientos:
Cuandotemo habermedocumentadoimperfectamentey con demasiadalige-reza, se me aparececorno un reprochela cara de Ramón MenéndezPidal,mi inolvidable maestro.Cuandono logro expresarmecon diafanidady pre-cisión, creo ver el rostro de Pedro HenríquezUreña, que me reconviene.Cuandome pongo algo pedante,se me aparececomo en protestaese granmaestrode sencillezque fue Enrique Díez-Canedo.Cuandodeseo más sen-sibilidad y gracia, ¿a quién invocar sino a “Azorín”? Cuandome pongoalgo “cursi”, apareceJorge Luis Borges y me lo reprocha en silencio.¡ Cuánto les deboa todos!
Curiosidadesmenudas
Sólo a Alfonso Reyesse le ocurriría ocuparse,y escribir de ello unalinda página, de las palabrasy ruidos onomatopéyicosque variospueblosempleanparallamar o comunicarseconlos animales(“Adány la fauna”). O referirnosla vida y la obra de JacquesDe~amain,“El filósofo de las aves”, y su amorinteligente por ios pájaros,cu-yas costumbresdescribióen la seriede “Libros sobrela naturaleza”.
14
O contarnoslasconfusionesy enredosque le han causadosushomó-nimos y casi-homónimos,y proponerchuscassolucionespara evitaresos problemas, en “Al diablo con la homonimia”. O el curiosoapunteacercade “la sirvienta con caricias” en las letrasfrancesas(“El delantal”).
Reyesy LópezVelarde
En Marginalia 1 recogióAlfonso Reyesun agudoensayo,“Croquisen papelde fumar”, acercade la personalidady la obra de Ram6nLópez Velarde, al cumplirse treinta añosde la muertede esteúlti-mo. Reyes concentrasu análisis en tres fases: “agua corriente”, elpoeta de la provincia; “el cristal del agua congelada”,el de losgrandeslogros verbales,y “el rumor del agua subterránea”,la vozdel patetismo,la sensualidady el miedo. Y para terminar, Reyesseñala,en la imagen del rapto femeninoque apareceen “La suavePatria”, el recuerdode la costumbrepueblerinadel matrimonioconrapto. Las observacionesson justas pero reticentes; celebranlosaciertosexpresivos,pero Reyesno parececonmoversepor la poesíadel jerezano.
LópezVelarde,por sulado, comentóen 1920 El plano oblicuo, deReyes,recién publicado en Madrid, en una reseña aparecidaenMéxicoModerno.El comentariopareceinsinuarque Reyeses mejorprosista que poetay que tiene “demasiadaexperienciaen libros”,lo queno debehaberlegustadoa éste.
A este intercambiotardíode reticencias,JoséEmilio Pacheco(en“Una enemistadliteraria: Reyesy López Velarde”, Texto Crítico,Xalapa,1975, núm. 3; reproducidoen La Gacetadel Fondo de Cul-tura Económica,abril de 1988, núm. 208) ha agregadoun texto deReyes,“Venganzaliteraria”, fechadoen 1926 (Árbol de pólvora,Mé-xico, 1953), en el quehay “algunos rasgoscaricaturescamentelopez-velardeanos”:“poeta de campanario”, “faldas de percal”, “virtudesaldeanas”,“incienso de la parroquia”, “interpretables—señalaPa-checo— como el vaso en que se contienela ‘venganza’ del título”.
Probablemente,Reyesy LópezVelardenuncase conocieron.Y esposibleque Reyes,que sobrevivió variasdécadasa LópezVelarde,hayamantenidocierta reserva,ciertafrialdad antela fama queveíatan celebradadel poetadeZozobra.
“Mi idea de la historia”
En el Primer Congresode Historiadoresde México y los EstadosUnidos, celebradoen Monterrey, 1949, Reyesleyó una conferenciaque es un importanteensayodoctrinario. Exponeen ella su idea d~las tareasfundamentalesdel historiador: acopiar informaciones,iii-
15
terpretarlascon talento y exponerlascon buenaforma artística;dis-cute la tendenciaa imaginar lo que pudo haberacontecido;refierela disputa entre la historia de los monarcasy la de los pueblos yrevisa muchasotras teoríasy tendenciasde la historia moderna.
De temasrelacionadoscon la historia son “El rescatede la per-sona”, de sus últimos años, artículo en el que, a propósito de lasreconsideracionesde Aldous Huxley a las profecíasquehabíahechoen BraveNew World, discurresobreel peligro de la pérdidade laintegridaddel individuo y el problema conexo de las democraciasy las dictaduras;y “La historia sin resplandor”, curioso inventariode escenasy pasajeshistóricos que suelen repetirsey en verdadnuncaacontecieron.
Los “Epílogos”, 1952 y 1953
Desdesus primeros añosde escritor, Alfonso Reyes tuvo predilec-ción por el ensayistay novelista Remy de Gourmont, prestigiadoentoncesy ahora un poco olvidado. Entre los libros de Gourmontquedebende haberlegustadoespecialmentedebiócontarsela seriedeÉpilogues,publicadaen cinco volúmenes,que comprendennotasdes-de 1895 hasta1910. A la manera del modelo francés, don Alfonsosóio llegó a escribir dos series de “Epílogos”, correspondientesa1952 y 1953. Tanto en los de Gourmont como en los de Reyes,nose tratade “notasdel tiempo”, aunquelas hayaocasionalmente,sinode apuntesy observacionesde lecturas,hechosvarios, meditacionesy ocurrencias,todos ellos de extensiónmásbien breve. Son, pues,unamanerade cuadernode notas.
Los “Epílogos” de Reyestienenel atractivo de la variedadde to-nos, en ios que el humor no estáausente,y del encantodel estilo.La nota final, número 37, a los “Epílogos” de 1953, es interesante.Recogefragmentosde una carta —desconocidaal menospara elpresenteeditor— que Georges Clemenceauescribió a una señoraamiga, y que Reyesencontróen un periódico, Le Cri de Paris, en1919. En estos pasajes,el legendario Tigre de la primera guerrahaceuna feroz crítica de Maximiliano y Carlota y una defensadela actitud de Juárezy los mexicanos.
Recreosobre i.os animalesvistos por Al/onsoReyes
Al encontraren estostomos de Marginalia y Burlas verasnumerososapuntes sobre animales, recuerdo la sugerenciaque me hizo unbuen lector de Reyes,quien me habló de lo encantadoraque seríauna compilación de “Los animalesvistos por Alfonso Reyes”, quepudiera ilustrar un dibujante que aún supierapintar animales.Se.ñalo la primera característicaque me ocurre: las de Reyesno sue-
16
len ser descripcionesde la figura y característicasde 1o~sanimales,como enlos bestiarios,sino másbiendesu conductay su relaciónconel hombre,de susmanerasde comunicacióny de peculiaridadesdesu comportamiento.
He aquí una primera lista, desordenada,sólo para abrir bocayprovocara un curioso.En El plano oblicuo (OC, III), las palomas;en Los sietesobreDeva (OC, XXI), “El ‘gachupín’ y el gallo”, “Elpoiio Gómez”, “De corrupción gallinácea”; en la Historia naturalda$ Laranjeiras (OC, IX), apuntessobre animales brasileños:co-bras, avispas,perros, gallinas y patos, la garza Greta Garbo y lamultitud de animalesregistradosen las “Notasvarias”; en Los tra-bajosy losdías (OC, IX), “El arenquey la era moderna”;enA lápiz(OC, VIII), “La pobrezorra” y “Tiko”; en Nortey sur (OC, IX),“Maximiliano descubreel colibrí”; en Ancorajes (OC, XXI), “Lacastadel can”; en Tren de ondas (OC, VIII), “Lucía y ios caba-lbs”; en A campotraviesa (OC, XXI), “Hablemosde caballos”;enConstancia poética (OC, X), “Cazadores”, “Los caballos”, “Com-plejo”, “Gaviotas”, “Los pelícanos”,“Pescado”, “Epitafio al perroBobby” y “Los pavos de mi infancia”; en las Marginalia y Las bur-las veras del presentevolumen, “San Jerónimo,el león y el asno”,“Adán y la fauna”, “La asambleade los animales”,“El filósofo delas aves”, “Éraseun perro”, “La cotorrita”, “Hay caballosy caba-iios”, “Lope y Pavlov”, “La cigarra”, “Motivos del sueño”, “Lospavos”, “Teoría de la persuasiónnatural”, “La domadora”,“La ser-piente” y “Mis gatos”; y en Anecdotarioy Árbol de pólvora (OC,XXIII, futuro), hay anécdotassobreVictor Hugo y los animales,sobreuna elefanta,sobre un burro y un apuntesobre“Los gorrio-nes”. ¡ Qué hermosoy divertido será el libro que reúna el bestiariode Reyes!
Dos paginasmemorables
De ios ensayosy fantasíasreunidos en el presentevolumen, entretantaspáginashermosas,prefiero dos que me parecenmemorables.La primera es “La domadora”,de 1956, que me gusta por su brío.Es un himno al amor animal, al amorque muevey da sentidoa lavida. En el circo, una domadoradescansaun momento, [urna uncigarrillo y monologa:
La única moral de la vida es crear la vida; mantenerla vida universal,a vecesen detrimento de las vidas particulares.¿La vida? Una serie demuertes.¿Lavida? Amor en línea desplegada.Amor y muerteandanenla’zadoscomo las serpientesdel Caduceo.La otra páginade Alfonso Reyesque destacose llama “La basu-
ra”, del 14 de agostode 1959, y su autor la destinóal tercer ciento
17
de Las burlas veras; que no llegó a completar. Juntoa la casa deReyesen la ciudadde México llega el carro de la basura,anunciadopor unacampanita.El sonido de éstalo haceasociarlacon el Viáti-co en España—y, en añospasados,en los pueblosde México, comolo recordaráLópezVelardé—.Hay un alboroto de “la muchedumbrefamularia—mujeres con airede códiceazteca—”,y un ambientedealegría,“tal vez por la hora matinal, frescay prometedora;tal vezpor el afánde aseo, que comunicaa los ánimos el contento de lavirtud”. Un barrenderoabre la boca, reinventaa Lucrecioy diser.ta mudosobrela naturalezadelas cosas,“de lascosashechascon labasura”.
Allá va, calle arriba, el carro alegórico de la mafíana,juntando las reli-quias del mundo para comenzarotro día. Allá, escobaen ristre, van losCaballerosde la Basura. Suenala campanitadel Viático. Debiéramosarro-dillarnos todos.
- Una escenacotidiana,.que aúnse repite en la ciudad, una aso-ciaciónfeliz, el recuerdode un clásico,y la penetracióny trasfigura-ción de esasrealidades—dominio propio de la literatura—, le hanbastadoa Reyes,en menosde unapáginay sin unafalla en la lim-pieza de su factura,para lograr estaculminación de su oficio. Lostalleresde redacciSnpodríananalizar“La basura”para ensefíarunode ios caminosdel arte literario.
Las últimaspágina~9
Alfonso Reyes murió el 27 de diciembre de 1959, cumplidossussetentaafios, agobiado desde tiempo atrás por su mal cardiaco.A pesarde susdolencias,escribióhastasusúltimos días,y sorpren-cte que no dejarapáginasinconclusassino que,como lo habíahechosiempre, completaray cerrarasus escritos.El día 13 de eseúltimodiciembreescribió un ensayosobre“La malicia del mueble”,denun-ciando las venganzasy travesurasde ~osmueblesque nos rodean.El 22, cinco días antes de su propio fin, recibió la noticia de lamuertede su colega de los días ateneístas,Genaro FernándezMacGregor,y el mismo día escribióunapáginaen memoriasuya,quizála última de susmanos.De sus amigosde juventud sólo le sobrevi-virían Julio Torri, quien se habíadistanciadodeél por un malenten-dido; y Martín Luis Guzmán,con quien manteníaun trato distante.
JosÉLuis MARTÍNEZMayo-juniode 1988.
i~8
NUEVO LEÓN *
LA FUNDACIÓN del NuevoReino de León, origen del actualEstadode NuevoLeón, es uno de esosepisodiosdestacadosdela Conquistaen quevemosa osadoscapitanes,Carvajales,Leones,Montemayores,internarsepor regionesque el mismoImperio de Moctezumano habíalogrado abarcaren susdo-minios,y quereproducenen menorescalay conmodalidadesdistintasla empresade Cortés. Tambiénaquellasavanzadasde colonizaciónmilitar obrabanun poco porcuentapropiae ibanatenidasasussolasfuerzas.
La ciudad de Monterreytuvo que ser fundadados o tresveces,porquelas tribus salvajesde la región,que ni siquieraeran sedentarias,caíansobre ella de tiempo en tiempo. Ytodavíaha tenido que serreedificadavariasvecesmás,a lolargo de su..historia, porqueel río de Santa Catarina,quehabitualméntees un arroyo, de repentecrecepor sorpresa,empujadopor los huracanesque entran desdeel Golfo, alnordeste,y entoncesel río se lleva los puentesy arrasaba-rriadasenteras.
NuevoLeón no parecíaseñaladopor la naturalezaparaserun lugarpróspero.El hombreha tenido allá que crearlotodo. NuevoLeón es hijo de la voluntad humana,hijo delcivismo y lacapacidaddesushombres.Ha contadocon algu-nos gobernantesde condiciónexcepcionaly nuncaha olvi-dadosuejemplo.Susnaturaleshanacudidosiempre,con unbuen juicio y un sentimientode la responsabilidadquebienpudieraenorgullecerlos,al mejorserviciode suregión.
Hoy la capital de NuevoLeónes la capital industrial dela República.Sus productosse derramanporel país, fomen-tandola riquezalocaly ayudandoa la gradualemancipacióneconómicade la nación,y además,logranpasarlas fronterasy competirsin desdoroentierrasextrañas.
* Se repiten y destacanconceptosadelantadosen “Los regiomontanos”(1943), artículo recogidoen De viva voz, México, 1949, pp. 177 y ss.
21
En la frontera,eselímite sensibleenquese juntandospue-blos, la capital regiomontanaes centinela,a la vez, del deco-ro y de la concordia,y cumplesudestinode sostenerla res-piracióninternacional,sin la cual se ahoganlos pueblos.
Por suformaciónmisma,porla salubreregularidadde suvida, aquellasociedades la másnaturalmentedemocráticadel país,y allá no hay másalto honorqueel trabajo.Y así,desdetiempos de Porfirio Díaz, pudo adelantarse,sin vio-lenciani estrago,amuchasevolucionesquedespuéstuvieronquerealizarsecondolo.r y esfuerzoen el restodel país.Allásedictaron las primerasleyes sociales.Allá los ciudadanossabenlo que debenal Estado,y el Estadoesperay acogelainiciativa de los ciudadanos,como si todosellos formaranpartedel gobierno:verdaderoideal de las democracias.Allálas industriasque todosconoceny admirandanmuestradelvigor de los hombres,y éstosdemuestranser, sin hipérbole,la gentemásadultade la República,la másevolucionadaymejordispuestaa afrontarlos empeñospúblicos.
NuevoLeónesel laboratoriodel civismonacional.Susva-loresespiritualestampocoestánadiscusión.DesdeFray Ser-vandoTeresade Mier —bravo y algo fantástico luchadorde la Independencia—hastanuestrosdías, se sucedenlostrabajadoresde las letrasy la inteligencia.Algunos de elloshanalcanzadorenombredondequieraquese habla nuestralengua, y aun más allá. Saludemosa Nuevo León, viverode buenosmexicanos.Saludemosa Monterrey, alardede lahumanavirtud abrigadoen suestupendovalle, dondese al-zan como centinelasel Cerro de la Silla y el Cerro de laMitra, con suscaprichosassiluetas,y aquelbastiónde la Sie-rra Madre queel poetaManuel JoséOthón ha cantadobajoelnombrede Las montañasépicas.
22-IX-1946.
22
ARCHE
EL PINTOR cubanoJorgeArche es, por lo pronto, autordecierto retratode Martí, desnudode prendasconvencionales,superiora las contingencias,quebien podrá llegar a serelMartí de la posteridad.
Arche, de entoncesacá, ha venido adquiriendola ciuda-daníamexicanapor derechode interpretaciónvisual.
Pero lo mejor del caso es que su retina insobornable(véanseese bosque de Chapultepecy, sobre todo, ese Ja-nitzio japonés) poneun tinte propio o un acentopropio enlo que interpreta,tanto por el enfoquemismo comopor eldibujo despojadoy por el amor a la luz y a los coloresclaros.
Tengo a la vista los retratosde unarubia y de unamore-na que me hacenvolver sobre todas las discusionesañejasrespectoal conocimientosensorialy el conocimientopsicoló-gico, y sobrela representaciónde lo objetivo como cifra yjeroglifo de lo invisible.
Al pintor puedensorprenderleestasdivagaciones,como aRenoir las teoríasestéticassobreciertos animalitosde Diosquepintó unavez, de paseopor el campo,dondelo queme-nossepropusofue “resolverproblemas”.Perono hayartistaverdaderoque escapea esta fatalidad; y Arche tendráqueresignarsea que la gentevea en suscuadros,como en lasnubesde Hamiet,oraun ángel,ora un dragón.Y, sobretodo,a que lo vean y lo descubrana él por transparencia,o lopretendanal menos.
Quienesno ejercemosprofesionalmentela crítica de lapintura quisiéramosque nos dejaran decir, sencillamente:—Este pintor me gusta;hallo en suscuadrosgracia, enten-
dimiento y deleite; reposoy contemplaciónapacibles;donde trasladarmeante las figuras humanasque retrata, y de
23.
hacermeentrarenla situacióny el ambientede suspaisajes;gustosacompañíade los ojos, gratasevocaciones,y eseno séquéde ciertospincelesque—una vez ejecutadosu oficio—sevan del cuadro.
1947.
24
LA UNESCO
LA FILOSOFÍA de la UNESCO sereduceaprocurarla pazporla inteligencia.La ideaes tan vieja como el hombre;al me-nos, comoel hombrede buenavoluntad.Peroahorapor pri-meravez se la presentaincorporada,tangible y visible, enuna institución de plenaautoridadinternacional,sostenidaeinspiradapor la unión de nacionesdemocráticasque gobier-nanal mundo.Se ha dado,pues,un pasomásen la sendayainiciada por el antiguo Instituto Internacional de Coopera-ción Intelectual, amparadoaños atrásbajo la égida de laSociedadde las Naciones,preciosoantecedentequeseríain-justo olvidar.
De paso,al proponerseasí alos pueblosel ideal de la pazpor la inteligencia,se robustecea las clasesintelectuales,alos trabajadoresde la cultura en todoslos órdenes,conce-diéndolesuna autoridadmoral que hastaahora se les con-cedíasólo de dientesafueray como al soslayo.Aquel actoexcepcional,de que apenasacabamosde tener noticia porla publicaciónde documentosinéditos,en virtud del cual elGobierno deFranciaacudióa la sumaautoridadde la inte-ligencia,y envió a losEstadosUnidos al filósofo Henri Berg-son,paraqueéstemoviera—comolo hizo—la voluntaddelpresidenteWilson en favor de las democraciasdurantelaGuerran9 1 —es decir: en favor de la paz definitiva—, noapareceráya como la “golondrinaque no haceverano”,sinocomola golondrinaquelo anuncia.
¿Selogrará tan bello ideal, la paz por la inteligencia?Callen los escépticos.Ningún ideal se logra plenamente,cuandoalcanzaproporcionestan excelsasy absolutas,y poreso es un ideal. Basta que se luche por él; bastaque se lodefina claramenteante la concienciahumana.Algo se haadelantadoconeso,y ya el tiempo daráde sí. Piénseseque,no hace mucho, se hubiera consideradocomo cobardey
25
traidor a un soldado que expusiera públicamenteidealespacifistas. Pero ahora,por lo menos, aunqueno se hayaalcanzadoya la paz, se ha alcanzadotrasladarel honor alotrobando;algoes.Más serácuandola nociónde la UNESCO
penetreplenamenteen el espíritu de todoslos hombres.
X-1947.
26
CUATRO PREGUNTAS
1. ¿Unbuenrecuerdode suprofesióno de suvida? 2. ¿Unmal recuerdo?3. ¿En quéépoca le hubiera gustadovivir?4. ¿Quépersonajecélebre, real o imaginario, hubiera que-rido ser?
1
Uno de los recuerdosmejores y más emocionantesde mivida es el momentoen que,despuésde once añosde ausen-cia pasadosen Europa (parteen París,pero sobretodo enEspaña),volví a ver, en mi Monterreynatal, mi Cerro dela Silla.
2
Siendo niño, se me ocurrió una vez, llevado de mi nacien-te pasiónporel teatro,fabricaryo mismounostíteres.
Perocuandodespuésdehacerlosmuñecosy elescenario,yde escribirlascomedias,presentétriunfalmentemi obraamishermanosy amis amiguitos,ellos... ¡no quisieronjugar!
Aquel fracasome produjouna desilusióntan cruel, queen él suelover el origende mi melancolía,y aél suelo acha-car la responsabilidadde cuantascosastristes me sucedenen la vida.
Sí, cadavez queme ocurre algo desagradableresurgeenmí la amargurade aquelrecuerdoinfantil, y me repito, casiinconscientemente,una frase que a través de los años mepersiguecomounaobsesión:“iMe quedéasolasconmi tea-trito!”
3
Dada mi afición a la historia, veo cosasbuenasy malasentodaslas épocas.No padezcoel ilusionismode la distancia,
27
ni veo gran ventajaen cambiar.Sin embargo,mis gustos meinclinan hacia la Edad Clásica, el Renacimientoy un mo-mentodel siglo diecinueve.
Es aquel momentoen que se conquistóel respetoa lapersonahumana,lo único quizáquemerecey debeperdurarpor encimade todaslas teoríaspolíticas,y despuésde todaslas esperanzasy todaslas desilusiones
4
Admiro, naturalmente,a todos los grandescerebrosquehaproducidola Humanidad,pero no “me veo” metido en nin~guno.
Si tuvieraqueelegir necesariamentealgunoparacambiar-me por él, y vivir su vida, tendría que hacercomo aquelgriego, cuandotrazó su Afrodita, tomandola nariz de unay la bocade otra, de éstala frente, de aquéllala~manoso los ojos.
21.XI.1947.
28
LOS ABUELOS GIGANTES
LA RELIGIÓN es orden aparte, intocable y suficiente en símismo.La ciencia no puedefijar sitio y hora parala apari-ción del hombreen la tierra. Ademásde que tal hecho nopudo serun hechosúbito, sino el resultadode un largo pro-ceso.Si, segúnquierenalgunos,seda como criterio determi-nantedel “hombre humano”el producir en vista del futuro,difícil serátrazar la fronteraentreel animalqueocasional-mente aguzaun palo o afila unapiedra, y el hombrequepracticalo unoy lo otro de modoyahabitual.
Desdeluego, se estátodavíamuy lejos de haberagotadolas buscasde todoslos restoshumanosquepuedenapareceren Europa,Asia y África, siquieraen la proporciónen quesehan investigadolos suelos de Franciay la GranBretaña.Hastaahora,sin embargo,se tienepor provisionalmenteave-riguadoqueel hombreasomapor primeravez en el extremosudorientaldel Asia o en las islasmalayas,antesde la épocade los hielos.
Haceunos cincuentaaños se encontróen Javacierto Pi-tecántropoal que se reconocencaractereshumanos,y másrecientemente,en Pekín,cierto Sinántropocon rasgosseme-jantes,que, además,usabael fuego ya de un modo metódi-co; es decir,que francamenteproducíaen vistadel porvenir.
En mayo de 1945, el doctorFranz Weidenreichinformóa la SociedadAmericana de Etnologíasobre los descubri-mientos llevados a cabo, en Java, de 1939 a 1941, por eldoctor Von Koenigswald,del Servicio Geológicode las In-dias OrientalesHolandesas,desaparecidodesdeque sobre-vino la conquistade Javapor el Japón.Ya en Sciencesehabíapublicado previamenteunarelación sumaria.
Entre las çenizasvolcánicasde Trinil, Javacentral,el sa-bio desaparecido,o mejor susayudantesjavaneses,encontra-ron un montónde cráneosy mandíbulasinferioresque sondefinidamenterestoshumanos,algunosde los cualesresul-
29
tan muchísimomayoresquecuantosfósiles humanosse co-nocenhastahoy. El cráneomáscompleto,por ejemplo, su-pera con mucho al cerebrode cualquiermono, aunquenosería enormepara las conmensuracionesdel hombremoder-no. Se suponeque la cabezaera de magnitudhumana,dadoel espesorde los huesos;se adviertela presenciade un re-bordeen lo alto del cráneo,dondeprobablementese inserta-ban grandesmúsculos maxilares como los del gorila. Lamandíbulasuperiorera tan grandeque dejabaun espacioentre los caninosy los incisivos, pero ya los caninoseranhumanosy no colmillos animales.Estetipo ha sido llamadoPithecanthropusrobustus.
Hay un fragmentode mandíbulainferior de ordentodavíamayor,comode un grangorila macho,pero tambiénde con-torno humano.Este tipo ha recibido el nombrede Megan-thropuspalaeojavanicus.
Por último, en algunasboticas de Hong Kong, Von Koe-nigswald logró comprarhastatres molaresde tipo humanoprimitivo y de talla algo desmedida:seis vecesel volumende la coronadel-hombremoderno,y dos vecesel del gorilamacho.Si el restodel cuerpoestabaen igual proporción,lacriaturapudo haberpesadounamediatonelada.Se suponeque estosmolaresprovienende las cuevasde Szechuan,Yun-nan o Kwangsi. Si así fuere, las excavacionescientíficaspodrándescubrirlos esqueletosgigantescos,o al menoslosfémurescomo en el casodel Pithecanthropus,que permitanestablecerla posturaerectay dar una idea aproximadadela - estatura.
No hay queapresurarse,contodo, a usarestosdocumen-tos comoposibleexplicaciónde las leyendasde gigantesqueaparecenen tantos libros vetustos —la Biblia, el Mabino.gion, las Eddas—,pueséstosdatan,a lo sumo,de doso tresmil años(y ya es muchoconceder),en tanto quelos gigantesfósilesdatanacasode unos500000 años.. -
Lo másnotableen estosfósileses quelos mayoressonlosmás antiguos, es decir, los que- presentancaracteresmásacentuadamentesimiescos.El doctor Weidenreichacabadepublicar,en su obra Apes, Giants, and Man, Universidadde Chicago, 1946, el último estadode la cuestión. Piensa
30
él que aquellasextrañascriaturasse encuentransin dispu-ta en la línea de la evolución humana. Si así fuere, lasmuelasquecompróVon Koenigswalden las boticasde HongKong puedenpertenecera un abuelo del lector de estaslí-neas,a 20 mii generacionesde distancia.Y entoncesresultaque se trata de un abuelo,o abuela,de todala humanidadviviente. Pero otros -paleontólogosse inclinan a pensarmásbienque los gigantesformanunafamilia latera!, la familiade los tíos-abuelos. -
- Se diría, puesque,de entoncesacá,comoacóntececonlaslagartijas antediluvianas,la talia se ha ido empequeñecien-do. Lo cual, según-ciertosespecialistas,facilita considerable-menteel entendimientode la evoluciónhumana.Puesno erade fácil explicaciónel que el tipo humanohubieraperdidobuenaproporcióndel pelo y los colmillos zoológicoscuandoempezóa fabricar armasy a usardel fuego. En la nuevahipótesis,-el - enigma se aclaraun tanto. Un ser gigantescoen un paíscálido difícilmente consiguerefrescarse,y en ge-neral comienzaa perderel pelaje, corno el hipopótamo,elelefantey el rinoceronte.Un ser capaz de desgarrara untigre conlas manosno necesitagrandescolmillos. Al empe-queñecerse,en cambio,el serva necesitandode armas, fue-go, y tal vez mayor sociabilidadparacombinarlas empresasde caceríay defensacontralas fieras. Desdeluego, estamosen el pleno desierto de las especulacioneshipotéticas.Elgran desarrollode los estudiosbiológicos en China, bajohombrestales como el profesor Lim (hoy, general Lim)prometenalgunasesperanzas.
Todaestahistoria es característicadel procesocientífico.Un hecho completamenteinesperado,tanto como lo- fue laactividaddel radio o la diferenciaentrelos cromosomosdeuno y otro sexo,lo cambi-atodode repente.Altera las teoríasen boga,másbienpor confirmaciónqueno por rectificaciónde perspectivas.Y, al cabo,encuentrasusitio - propio, dandoluz, a su vez, sobreetapasanterioresy -antesno compren-sibles.
1-1948.
31
EL “PETIT LEVER” DEL BIÓLOGO
CADA hombreve el universocon sus ojos. Aun se aseguraque cadauno ve los coloresasu manera,y queno hay cri-terio posibleparaestablecerla unidaden-lavisión colorida.
—~Cómove ustedel mundo?—dije ami amigo el biólo-go—. No le pido austed unaopinión filosófica, queseríamuchoexigir. Sino una sencilla descripciónde lo que, consus ojos de biólogo,va ustedviendo en las cosasy actos fa-miliares quellenan, digamos,un día de suexistencia.
—~Aqué tal interés en personatan insignificante comolo es un biólogo?—me dijo él modestamente.
—Porque—repuse-—lo que hoy parece,insignificantepuedeser muy importantemañana.Me hanaseguradoquelos biólogosno tardaránmucho en gobernarlas sociedadeshumanas,reduciendoal segundoplano a los ya fracasadospolíticos.Estudio al parecertan ociosocomo el de los órga-nos reproductivos del saltamonteso “chapulín” vulgar haconducidoya al descubrimientode la determinaciónde -lossexos,y aún no sabemosadóndepueden llegar las conse-cuenciasde estenuevoinstrumentoparagobernarla vida.
—Puesveráusted—me dijo mi amigo el biólogo—. Noacabaríade contarlelo queveo en un día entero; pero lecontarémi petit lever. Cuandomi criada abrelas cortinas,por la mañana,lo primero que se me ocurre pensares queesteanimal está haciendoalgo, estátrabajandoen servjciode esteotro animalquesoy yo.
—Y en el verdaderoreino animal¿puedesucederalgose-mejante?,
—~ Y cómo! La esclavitudes un hecho natural. Sólo lacorrige el “humanismo”. Hay en Suizacierta clasede hor-migas (Polyergus rufescenspor más señas),cuyos ferocesobrerosni siquierasabencuidarsede la progeniturani pro-curarseel alimento.Y, parapodervivir, necesitanesclavizaraotra clasede hormigasque trabajeparaellas,generalmen-
32
te la Formicafusca.Y unasy otrasclases“sociales” no sejuntan en igual proporciónen cadahormiguero,aun esclavopor amo, sino que cada amo tiene cuandomenos seis es-clavos.
“Los esclavos—continuó— no engendran,y hay quesus-tituir a estosilotasconforme mueren,a riesgode queperez-can por inanición los espartanosquede ellos viven: lo quea mí me pasaríasi de pronto me quedarasin cocineray sincriada. Así es que los Polyergus,por verano,suelenenviarun destacamentoen buscade nuevosejemplaresde Formicaa las tierrascircunvecinas.Verdaderasexcursionesde escla-vistas comolas queentrabanen Abisinia, las columnascon-quistadorasescogenel hormigueromás propicio, destrozana sus defensoresconsus fuertesmandíbulas,y se llevan alas larvasconsigo.Al desarrollarselas larvas,los nuevosani-malesadultos,que nacieronya esclavos,aceptansu condi-ción con perfecta sencillez, sin experimentarlas angustiasdel encadenadoSegismundo.El mismohormigueroseráobrade estos servidores,pues los amos son incapaceshastadeconstruiry conservarla morada.¿A qué se dedican,pues,los amos?¿Acasoa la filosofía, comolos griegosesclavistasde antaño?”
—Perono ha hechoustedmásqueabrir los ojos —le ad-vertí—. Siga ustedel cuento.
—En cuantoabro los ojos —dijo— veo a mi perro quesueledormir en un rincón. Esteperro no me sirve de nada.Es unameraposesiónde lujo, es un juego, es una afición:un cockerspaniel,por cierto, y estosperrosson útiles paralos cazadores;pero yo no soy cazadordesdeque leí en undiario de NuevaYork cierto relato de cazadoresacosadosporel jabalí salvaje, relato muy felizmente imitado despuéspor Vasconcelos.Si entrara un ladrón en casa,de seguroquemi perro iría a lamerlelas manos,puestampocoes pe-rro de guarda.Lo acaricio,hablo con él, y no puedopedirlemás:no sirveparanada.
—~Yva usted a decirme que también los animalestie-nenanimalesdomésticosde lujo?
—Exactamente.El pequeñoescarabajoHetaeriusvive encondiciónde animal de lujo en ciertoshormigüerosdeEuro-
33
pa y de Norteamérica.De nadaaprovechaa la economíadela comunidad.Pero las hormigas,que sontan previsorasycautascomonos lo enseñaLa Fontaine,se dan el gusto denutrirlo a supropia cuenta,simplementeporqueles agrada.De tiempo en tiempo, la hormigaquepasajunto aél le lamela cara; es decir: juegacon él comoyo juegoconmi perro.Peroel escarabajocoqueteay escondela cabezaen el tóraxcomo unatortuguita.Entoncesla hormigaarroja de su estó-mago alguna sustanciaque le agradaal Hetaerius, y éstenuevamentesacala cabecitay consientelos mimosy las ca-ricias de la hormiga.Finalmente,el amose divierte en hacerrodar por el sueloa subestiadomesticada.
—Me parecequesu día vale por las Mil y una noches.Lo escucho...
—Me calo las gafas.Sin ellas no puedover, porquesoymiope.Mis lentesnaturalesson defectuosos:medanimáge-nesexactasde los objetos,pero las sitúanen un sitio equi-vocado;no en el fondo del globo ocular,dondesehallanlascélulas sensorialesque pudierantransmitir tales imágenesal cerebro,sino algo másadelante,dondeno hay célulasquese impresionen.Si me acomodo,pues,unoslentescóncavos,hagoque las imágenesretrocedanhastael sitio debido.
“La armazónde misgafases de careyy viene de la tortu-ga que tiene remoso paletas,y no de la que tiene dedosseparables.Es decir: no de la mismatortugaconquesehacela afamadasopa. Estatortuga de ‘concha’ queha dado elarmazónde mis gafasse nutre con peces,y como muchoscarnívoros,no tiene buen sabor. La tortuga que comemoses la quesealimentade algasmarinas.
“Procedoa mi aseodiario. He aquí,desdeluego, mi es-ponja, esqueletode animalmarino.Las plantasson organis-mos vivos que se nutren de salesinorgánicaso que estánemparentadosde cercaconlos que tal hacen.Los animalesson organismosque requierenmateria orgánica ya prepa-rada para ellos. O comen plantas,o comen animales quecomenplantas,o animalesquecomenanimalesvegetarianos;o que,en suma,de algúnmodo obtienenmateriaya orgánicaelaboradacon las salesorgánicasque las plantascomenza-ron por absorber.Y la esponja,en nuestrocaso,senutrecon
34
plantasy animalesmicroscópicosque flotan en el aguama-rina. Es como un cedazosutilísimo. Y suesqueletoes nues-tro utensilio de tocador. Hay centenaresde esponjas,perosólo unascuantasespeciessirvenal uso humano. Puesmu-chasestánerizadasde púasy lastimaríanla piel.
“Y ahoraentramosen estaoperaciónmaravillosaque lla-mamosel afeitarseo rasurarse.¡ Cuántosproblemaspara elbiólogo! ¿Porquéme creceel pelo en la cara?Ya se sabe:en los órganosreproductivosdel hombrehay ciertascélulasglandularesqueproduceny lanzan al torrente sanguíneociertassustancias,haciéndolascircular por todo el cuerpoy determinandola conformación masculina en todas suspartes.Estassustanciasson las hormonas,verdaderosmen-sajerosquímicos.Lo cual explicaen parteel misterio.Pero¿por qué los bigotesy la barba?Estosórganossuelenlla-marsecaracteressexualessecundarios,paradistinguirlos delos esenciales.Talessonlas crestasdel gallo. Se suponequeson rasgos atractivospara la hembra, y Darwin pensabaque, en el cursode la evolución, sehabían ido desarrollan-do gradualmente,porque las gallinas tendían a escogercomo padresde la progenituraa los gallos mejor dotadosde semejantesadornajos.Pero¿y las barbas?¿Vamosa ne-gar que las hembrasescogende buengrado a hombressinbarba?¡Misterios de la biología! Acaso las hembrasprimi-tivas o prehumanasgustabanespecialmentede las barbasde sus galanes.Ha habidoépocasen que la moda las favo-rece,acasoamanerade reminiscenciabiológica. Es el casode la falda cortay la falda larga,que hoy por hoy quiereresucitar.La muchachaabandonadaen el desiertodesdesusmás tiernos años ¿escogería,al ser trasportadaa nuestrasciudades,a los afeitadoso a los barbudos?Da en qué pen-sar.El Cid y los caballerosde su tiempo envolvíanla barbaen redesde seda,como preciosoatributo de su varonía.Ju-liano el Apóstatase vio en trancede defender,contraunpueblode rasuradosburlones—y acasoel rasurarsees há-bito masoquistanacido en la Mesopotamia—las nobles yluengasbarbasde los filósofos.
“Muchos hombressefiguranquela barbacrecemásmien-trasmásfrecuentementese la afeita.Experienciasrealizadas
35
recientementeen los EstadosUnidos parecenmostrarque lavelocidadde crecimientoes constanteparacadasujeto.
“Pero no divaguemos.Al afeitarme,tengoque usarunaespumaadecuadaquemantengacadapelode labarbaen laposturaconvenientepara que lo siegue la navaja;y tengoqueusaralgún fluido untuosoparafacilitar el deslizamien-to de la hoja. El jabón cumpleambosfines. Y paraque eljabónhagaespumay se aplique bien a la piel, se empleageneralmenteunabrochade pelo de tejón... ¿Havisto us-ted algunavez un tejón?No es frecuente,porquees animalnocturno y escondido.Vive en agujeros.Su largo pelo loprotegecontralos ataquesy contrael frío. Al tocarun tejón,siente uno como si lo mordiera con el pelo por cualquierpartedel cuerpoque se lo toque. Efecto del largo pelo y,también,de la piel floja. Se diría que el animal puedere-volverselibrementedentrode supropio pellejo.”
—ANo está el tejón emparentadozoológicamentecon eloso?
—Es unafalsa idea vulgar. Más bien se emparientaconél armiño,la comadreja,la nutria,el zorrillo. Tiene escasosmolares. Los osos tienen, de cada lado, dos arriba y tresabajo. Los armiños y los tejonesnunca poseenmás de unmolar en cadamandíbulasuperior,y uno o dos en las infe-riores,verdaderasingularidad.
“Y a propósito, ha llegado el instante de limpiarselosdientes.¿No es extrañoquetengamosque procedera esteaseoparaconservarla dentaduraen buen estado?En todoel reino animal,el hombreposeelos peoresdientes,y losfósiles del hombre primitivo muestranque ya lo afligíanlas enfermedadesdentales.Sediría quelos dientesse amon-tonancon demasiadaapreturaen la bocahumana.Si estu-vieranmásespaciados,como en la mayoríade los animales,las partículasdelalimentono se quedaríanentrelas junturasy acasolos dientesse conservaríanmejor. ¿Porqué, pues,esteamontonamiento?¿Seráque,al disminuir la mandíbulahumanadesdeel hocico animalhastala forma fetal quehoyasume,los dientes no se hicieron más pequeñosen propor-ción?Nuestrosremotosantecesores,en todo caso,teníanqui-jadasmayoresque las nuestras,y se parecíanal chimpancé
36
o al gorila. Los aborígenesde Australia sontodavía‘hocico-nes’, aunqueno tanto comolos cráneoshumanosfósileso losanimales.”
—ANo es tiempoya de queusted se vista?—A esovoy. Conformeme visto, me pregunto:¿Sevisten
también los animales?Por vestirseentiendo el protegerelpropio cuerpo cubriéndolo con algunos elementosdel am-biente. Y esto no cabedudaque lo hacentambiénlos ani-males;ejemplo, el gusanode pajaquevive en la superficiede los charcosy es larvade esamosquilla llamadala Figanaestriada. La Figana estriada es de color oscuro y apenasvuela; más bien prefiere ocultarse.Su larva fabrica unafunda de materiavegetaly arenosa,y allí se esconde.Cual-quier capullode orugaes un vestido.
“Mis ropasestáncosidas.No así las del gusanode paja;pero hay unahormiga tropical llamadaOecophylla de laque puededecirseque sabecoser. Se trata de uno de losanimalitosmásmaravillosos.No coseprecisamentesusves-tidos, sino sunido; fabricaun lecho de hojasprendidasporlos bordesconseda.Ahorabien, conunaexcepción(la mos-ca Hilara), los insectosadultosno producensedao lo quese lo parezca,aunquesí la producenlas larvas o los gusa-nos. Así la larva de la Oecophylla,valiéndosede dos glán-dulas abdominalesy expulsandocierta sustanciaviscosaporun poro de sulabio superior.Pero la larva de la hormigano puedemoverseni seríacapazde tejer o coserpor sí mis-ma. Entonces¿quésucede?Algo inverosímil: una fila dehormigasmantienedos hojas o vegetalesunidaspor los bor-des.Por el otrolado secolocaotra fila de hormigas.Y entreunasy otras,cosenla juntura de las hojas pasandolas lar-vas de un lado aotro, de modo queusande las larvas comosi fueranaspaderasde seda,y la sedaque las larvas expul-sanseva quedandoen la junturade taleshojas.”
—~Yquéhay del peinado?—Tengo el cabellomuy corto,porqueme hagoel pelo de
tiempo en tiempo. Es decir, me hagocortar pedazosde mímismo. ¿Lo hacetambiénalgún animal?El Momotus,espe-cie de martín pescador,de la América Central, tiene unacostumbremuy singular. ‘Muerde y arranca las barbillas
37
en las dosplumasde sucola, hastala extremidad,de modode darleuna forma de raquetaen la punta,y deja peladoel restocomoun par de cañutos.
“Ahora bien.Yo no sólo me cortoel pelo. Tambiénme lopeino.Y no faltan animalesconpeine,que tal vieneasereldedomediodel chotacabras,conquese alisay arreglael plu-maje. Y algo semejanteacontececonlas bubiasy las garzas.Hay un curioso mamíferomalayo llamado Galeopithecuos,acasoparientede los insectívoros(topo,musaraña,etcétera),aunquealgo mástalludo, y dotadode unamembranaentrebrazosy piernasque le permite un casi-vuelo de árbol enárbol. Estemamíferoposeeasimismo un peine:sus dientesinferiores,de aparienciaverdaderamenteextraordinaria.
“A veceslos peinesson de ‘concha’ de tortuga,carey, et-cétera;aveces,de sustanciassintéticas;y muy amenudo,debarbasde ballena.Trátasede unasustanciacórneaque apa-receen filas en la partesuperiorde la boca.La ballenasellena la boca de agua, ‘haceun buche’ y levanta la lengua,lenguaque llegaa pesarhastaunatoneladaen los ejempla-res mayores.La presiónde la lenguaexpulsael aguaporel cedazode las barbas,las cualesdetienena los animalitospequeñosque flotabanen el ‘buche de agua’, animalitoscon-denadosa desapareceren el trago. Pareceincreíble que elanimal más enorme se alimente de animalitos diminutos,y tampocodeja de serraro que ese filtro hayavenidoadarel material del instrumentopara evitar que se nos enmara-ñe el pelo.”
—Bastapor hoy —dije——. Si lo sigo a ustedal desayunoya veoqueno acabaremosnunca.Graciaspor estaentrevistade indiscutible“actualidad”.
—~ Dice ustedbien! ¡ Como que tratade animales!
¡.1948.
38
JOSÉ MORENO VILLA EN MÉXICO
A VECES evoco aquelloslibérrimos días de -Madrid —misprimeros cinco años de España—en que la independenciamáscabal era el contrapesofeliz de mi penuria.Al instanteme acudenlas imágenesde aquellosbuenos hermanosquecompartieronconmigo el humilde pan del escritor. Desdeluego, nuestro llorado Enrique Díez-Canedo,ya tan mexi-canocomo español,y con quien la vida había de juntarmede tiempo en tiempo en variasciudadesde Europay Amé-rica, parafinalmentetraerlo aquía mi lado. Por cierto quetodavía ahora me sorprendomás de una vez a punto dehablarle por teléfono para consultarle cualquier extremode erudiciónliteraria o comunicarlealgún hallazgoqueaca-ba de saltarmea los ojos, en estemi constanteviaje por laspáginasde los libros nuevosy viejos.
Y junto a mi fraternalEnrique, este JoséMoreno Villa,poeta,pintor, crítico de- arte, archiveroy anticuarioy creoquehastaquímicoun día, conquien me veíayo acadarato;mi compañerodel Ventanillo de Toledo, mi camaradadetrabajosy lecturas (en alguna ocasión estudiamosjuntoscierta monografíasobre Velázquez),tan familiar de micasa,siemprea la manopara paseosy charlasy comunesemprendimientosliterarios.
Aun de lejos y de algún modo sonambúliconuestraar-monía seguíaoperandomaravillas.Es un asombrola atin-genciacon que me ilustró La saeta,él en Madrid y yo enSudamérica,consólo unalevísimadescripciónde esepoemaen prosaqueyo le hice en unacarta.Estosmagníficostra-zosy chafarrinazosvalientesno sólo parecenhechosa la vezquemi poema,sino quehastaparecenseranterioresy haber-lo de verasinspirado.
Moreno Villa, desdehace algunoslustros, seha incorpo-rado por suerte a la vida mexicana;y a nuestravida y anuestracultura viene consagrandoaquíuna seriede libros
39
agudos,sinceros,de sobriagraciaandaluzay de esa autén-tica originalidadqueno sebuscasino se encuentra,por serreflejo de la propiariqueza,conla quesenaceo no senace.
Ya, cuandopublicó la Cornucopia,casi me sobresaliódealegríaal ver confirmados,en sus sutilísimasobservacionesrespectoal habla de México, ciertos atisbosmíos sobre loqueyo llamé“PsicologíaDialectal” en mi libro Calendario,apropósitode las sustanciassecretasy clavesparael enten-dimiento de la mentalidadmexicanaescondidasen ciertasexpresionesde nuestropueblo (“~Horaque me acuerdo!”,etcétera,a quehe añadidodespuésla einsteinianafórmula:“Por lo queel tiempoencoja”).
JoséMorenoVilla acabade publicar otro libro, Lo mexi-cano, en que examinaciertos aspectosde nuestrasartes:laprecipitaciónanacrónicacon queEspañavuelcasobrela co-lonia todas sus formas plásticasy culturales en el primerinstantede la hispanizaciónde América; el curioso hechode que las artes mexicanas,en “monoculturassucesivas”,alcancenun apogeode dos en dos siglos: la esculturaenel xvi, aún no discernible de las formas españolasque la“amadrinan”; la arquitectura,de mexicanismoespontáneoe inconsciente,en el siglo XVIII; la pintura,de acentonacio-nal marcado,insistentey consciente,en nuestraépocaactual.A este ensayose añadenotros sobrela Muerte, la Trinidady el Angelismo,y finalmente,la transmisiónde nocionesymanerasplásticas.
El deleite visual es la característicade éstasy todas lasanterioresinvestigacionesde MorenoVilla. Suspáginasdanenvidia. Envidia danesanitidez de percepciones,esasenci-llez con que la erudiciónmáslaboriosapareceponerseenfila y marcharen su servicio y a su llamado. Pero, sobretodo, da envidia ciertaimpresióndifusa por todassus pági-nás:la impresiónde queel autor, al escribirlas,goza y sedivierte soberanamente.Disimular así el esfuerzo,de talmodo quitar los andamiosa la obra antesde inaugurarlaenpúblico ¿noesunasupremaexcelencialiteraria?Otrosahue-canla voz, muestranel bíceps,sudany seenjuganla frente,necesitanhacerver que han luchado, que padecen,que sefatigan,quesumercancíaes costosa;no esteseñorialMore-
40
no Villa, ciertamente,cuyamayor prendaes la plenitud vi-tal, la naturalidadde maduración.¡Si pareceque los librosse le caensolosdel árbol!
Y, sin embargo,allá en aquellostrasfondosde la obra,que la ingrataposteridadno siempreconoceni quierecono-cer, ¡ cuántasveladasangustiosas,junto a la “lámpara soli-taria” de Erasmo! ¡Cuántorevolver de documentosy rasgarde cuartillas! ¡Cuánto viaje por regionesacaso incómodas!¡Cuántabibliotecaconsultada!¡Cuántasvisitas a éste y elotro especialista! ¡ Cuántasfotografías echadasa perder!¡ Qué buscaren las coleccionesgráficasy hastaen las vul-gares“postales”! ¡ Qué afinar la sensibilidadhastano darcazaa esas formas etéreasy larvas de pensamientosquerondanlas sienesdel escritor! ¡Quétanteosparalograr lasexpresionesmássimplesy más directas,y —en el caso deMorenoVilla— parahuir de las palabrasdemasiadoerudi-tas,demasiadoprofesionales,parasortearlas pesadecestéc-nicas, para traer al aire plenamenterespirablede la vidalos tesorosde suinvestigacióny de surecónditaexperiencia!
Verdaderamente,junto a los demásquehan ganadoporderechopropio la ciudadaníaen la historiamental de Méxi-co —y hayvariosentrelos queúltimamentela borrascaes-pañola hizo acudir “a nuestromexicano domicilio”— JoséMoreno Villa ocupaun lugar eminente.No es posibleojearsuslibros sin sentirsetentadode darlelas graciasal instan-te. Hasta de los niños se ha ganadola gratitud. Su álbuminfantil de dibujos y ocurrenciasparalos niños —Lo quesabía mi loro— es una obra maestradel género. Poesía,folklore y sensibilidadpaternalen rara concentración.Loguardo, como una joya, junto a los versos infantiles deStevenson.
¡V-1948.
41
LA RADIO NACIENTE
HACE poco más de una generación,esta tremendaenergíade la comunicacióna largadistanciaaparecióen el mundobajo la forma de tres leveschasquidos,lanzadoscomo porcatapultasobremillares de millas marítimas.Pocos,al leerla noticia en los diarios,vieron en ella másque un curiosoy sugestivoexperimentocientífico. Según nos contabaen laPreparatoriael maestroAndrésAlmaraz,antesdel descubri-miento de la fotografía, cierto sabio mexicano (que no lofue muchoestavez, porquedormitóun instantecomoHome-ro), encontrósencillamenteretratadala ventanade sulabo-ratorio en la etiquetade un viejo frascode flúor y se limitóaexclamar:“~Cosasdel flúor!” Así comono soñabaél lo quepodíaresultarde esameracuriosidado jueguecilloespontá-neode la química,asínadieimaginabasiquieraque,en unascuantasdécadas,aquellostres chasquidosinsignificantessetransformaríanen un verdaderohuracánquebañaríatodo elplaneta,levantandoy arrastrandoconsigola voz de todaslasesperanzas,pasionesy afanesde la familia humana.
Tratemosde reconstruiresta historia conmovedoray sen-cilla, segúndocumentosde la época.
Era un frío amanecerde diciembre,el añode 1901.Treshombres se habían juntado en una colina que sirve paralanzar señalessobre la bahía de SanJuan,Nueva Finlan-dia. Se ios veía nerviososy contraídos,como si asistierana un desafíomatinal.Sehabíanpasadovarias semanastra-bajando,juntandoy probandounaextrañacolecciónde apa-ratos eléctricos.Uno de ellos, un joven que andabapor laveintena, parecíasingularmentepálido y en tal estado deexcitaciónquese estremecíacuandole hablaban.Examinabaunay otravez todoslos detallesde los aparatos,y aquíapre-taba un tornillo y allá verificaba una conexión.De tiempoen tiempo se cerrabalas solapasal cuello, porquela estan-cia era muy fría y expuestaa las ráfagasheladasque se
42
veníanencimadesdelas cercanaszonasárticas.Nadiehabla-ba casi. Sólo se oía el tic-tac de un reloj y, de cuandoencuando,los aullidos del viento.
Seguroya de que todo estabaa punto y en su sitio, eljoven, Guglielmo Marconi, invitó a sentarsea suscompañe-ros. Eranya las oncey mediade la mañana.Sobrela mesade Marconi había un teléfono. Estabaenganchadocon elaparatoeléctrico en que habíanvenido trabajandolos tres,pero carecíade todaconexióncon el resto del mundo, concuantohabíafuera de aquellascuatroparedes,salvoun del-gadonervio de alambresuspendidode una cornetaque re-voloteabaen el aire,a unoscien metrosdel suelo.
Marconi se acercó al audífono,y hundido en su sillón,con los ojos entrecerrados,parecíaolvidado en un éxta-sis. Sus compañeroslo miraban sin chistar, tan inmóvilescomo él.
Así pasó una hora.Nadie habíapronunciadosiquieraunmonosílaboo unaexclamación.De tiempo en tiempo,el frá-gil jovencito se estremecía,penetradode frío. A vecesincli-nabaun poco la cabezay fruncía las facciones,como siquisieraesforzarsepor captarel másleve rumor venido porsobreel tumulto del océano.
Unos cuantossegundosdespuésde las docey media, sutrigueñatezde italiano palidecióaúnmás.Apretó los labios.Su cuerposaltó corno al choque de una corrienteeléctricay luego sequedóinmóvil.
Tres leves chasquidos,tres chilliditos —iclic!, ¡clic!,¡clic!— sonaronen el audífono.El misterioso grillito ca-lló unos segundos,y luego volvió a cantar, mientras elafortunadoinventor aflojaba el gesto y sonreía.
—Oye esto, Kemp —dijo con voz suave a uno de susasistentes,alargándoleel audífono.Kemp, aunquehombresólido y poco soñador,temblabaal acercarse.Ya no cabíaduda: aquéllaera la señal,la ya histórica “S” radiadaenel código de Morse, los tres puntos lanzadospor sobre elAtlántico desde Poldhu, en Cornualles, a más de dos milmillas.
En Poldhu,un pueblecitoprósperoapesarde suaire des-amparado,situadohacia el extremosudoccidentalde la isla
43
británica,se desarrollabaentretantootra escenasemejante.Un grupo de técnicostrabajabafebrilmente,paraacumularuna inmensacargaeléctricacapazde lanzarde unavez tri-ples relámpagos.Las descargaseran tan poderosasque lallave estabaprovistade un largomangode palo paraprote-ger al operador.El cuartoen queestabainstaladala tremen-da máquinaparecíaun verdaderoinfierno cadavez que losrelámpagosartificiales saltabanen las perillas de los elec-trodos.
Uno de los operadoresse mantenía,reloj en mano,a res-petabledistanciade los destellosazulososy lívidos. Cuandoalzabala mano,todo se suspendía.Ya estabatodo prepara-do. Fuera del que manejabael conmutador,los demássealejaronun poco, conlos ojos fijos en la manodel quemar-caba el tiempo. Sólo se dejabaoír el pulso profundo delaparato.“!Ya!”, gritó de prontoel del reloj, y bajóla mano,a la vez queel del conmutadorabrió la descarga.Tres rugi-dos, un relámpagocegador- . . Y la operaciónsesiguió repi-tiendo así, a intervalosregulares,durantemediahora.
Aquellas tres descargas,en una diminuta fracción de se-gundo, cabalgaronsobre el Atlántico y fuerona golpearelreceptor de Marconi como tres piquetes de avispa. Y enel curso de unas cuantassemanas,a los tres puntosse aña-dieron rayas o ruidos deslizados,y puntos y rayasfueronpalabrasque saltabanpor el éter como balas de ametra-lladora.
Aquel experimentovino a coronar las labores de unosseis años,añosconsagradospor Marconi a lanzar mensajesinalámbricos.Ya en 1894, en efecto,cuandoestudiababajola direccióndel profesorRhizi, quea la sazónhacíaexperi-mentosinalámbricos sin resultadoninguno, Marconi instalóen Bolonia, en la propiedadde su padre, ciertos aparatosqueél habíaconstruidopor sulado. Estosaparatos,aunquetoscosy primitivos, erancapacesde transmitir puntos y ra-yasaunosveinticincoo treinta metros.Las señalesllegabantodavía muy débiles,pero los experimentosbastabanparacomprobarqueel éter —reacio a las solicitacionesreitera-das de físicos tan eminentescomo Preece, Lodge, Branlyy el propio Rhizi— comenzabaya adejarseseducir.
44
Marconi era un adolescente,de no mucharesistenciafísi-ca; pero luché con ardor para robustecersu máquina. Sevolvió un verdaderorecluso,y solía trabajaren sulaborato-rio veinticuatro horas seguidas.En un par de años,logróquesusseñalesalcanzaranunadistanciade dosmillas. Pocodespués,se comunicabacon un barco que iba diez millasmar adentro.Y no pasómuchosin queconquistaraun trechode veinticuatromillas.
En 1899, los marconigramasprestaronsuprimer serviciode socorro.El vaporR. F. Mathewschocó contraun barcoen los traidoresbancosde Goodwin.Por suerteel navío erauno de los doce,máso menos,dotadosya de telegrafíain-alámbrica. Y ‘por suerte también, otro navío igualmenteequipadooyó las señalesdel Mathews a unas doce millas,y acudió en auxilio del barco quese hundía,logrando sal-var a toda la tripulación.
Por esosmismosdías, el director delExpress,de Dublín,hombreemprendedor,tuvo noticia, por supropio periódico,del descubrimientode Marconi y el estadode perfecciónaque lo habíallevado. Estabana punto de celebrarselas re-gatasde Kingstown, que apasionana los deportistasbritáni-cos. La carrera clásica de veinticinco millas mar adentrovenía de años atrás dando lugar a competenciasentre losperiodistas,quienesse disputabanel dar las primerasinfor-maciones, valiéndosede cualquier barquita que pudieratraerloscuanto antesa la playay que solía emplearvariashoras en el trayecto, lo que propiamenteconstituía algocomootrasregatasno reglamentadas.El director delExpressresolvióponersea la altura de laciencia; trató conMarconi,contratóla exclusiva del marconigramapara las regatasdeKingstown, y alquiló el barco Flying Huntress—la Caza-doraVolante—, dotándolosecretamentede estaciónemisora.La antenasetendió de un mástil aotro. Durantela mañanade la primer regata,el barcose llenó de reporterosy técni-cos,y zarpómisteriosamentede Liffey hacialas aguasirlan-desas.Las embarcacionesque ambulabanpor la región seasombrabande no ver espectadoresabordo. Perocuandolosdemás informadoresllegaron a tierra, al anochecer,se en-
45
contraronconqueel Expresshabíalanzadoya una“extra”conun minuciosorelato de la regata.Y así fue como la ra-dio, apenasen la infancia, irrumpió en el agitado mundodelasnoticias.
IV-1948.
46
RESPETOA LA MATERIA
SIN caer en las caricaturasdel “estetismo” a lo Ruskin, nipretenderquese escribacon pluma de oro y en vitela finí-sima, no me den a mí esosgenioshechizos quecreen con-quistary hastademostrarla inspiraciónhaciendoostentacióny galadel desaseoquerodeasu trabajoy de la pocao nin-guna estimaciónque concedena las materialidadesde laobra. Yo entiendomuy bien el desconciertoque se apode-rabade mi inolvidable amigo JesúsAcevedo—hombredemi generaciónque,siendo arquitecto,dio un día en pasearporel territorio de la literatura—al sentir,por comparaciónconlos útiles de suprofesiónoficial, el escasísimoapoyodeinstrumentosen que se sostienela tareadel escritor: papely pluma,tinteroa lo sumo,y nadamás.¡Se sentíacomodes-pojadoy vacío, comoel cirqueroqueandaen la cuerday lequitanel balancín!
Por otra parte, tampoconiego esashorasde arrebatoenque la efervescenciamentalpareceanularel tiempo y el es-pacio.Don FranciscoA.. de Icaza me contabaque,allá porlos díasen quedon Marcelino Menéndezy Pelayodirigía laBiblioteca Nacionalde Madrid, lo sorprendióun día en ple-na labor. Es todoun retratode época.Las cuartillas se ha-bían ido al suelo.Los libros hacíanamenazadorastorres dePisa encimade la mesa.El tintero se habíavolcadoy latinta chorreabagenerosamentehastael piso.Don Marcelinose habíacortadoun dedocon la pluma: las plumasde en-tonceseranverdaderoscuchillos. Y, angustiadopor dar tér-mino a alguno de aquellosmajestuosospárrafos—que, encargacerrada,le salíandel alma cabalgandoen el númerociceronianoy armadosen facundia latina—, por no inte-rrumpir el hilo del discursomojabala tinta en su propiasangrey seguíaescribiendoconesaapretadaletrita quehade perdurarde siglo en siglo. Estaescenatiene al menoslaautenticidadde las emergencias.No es previstani preme-
47
ditadaparaimpresionaral espectador.Y no puedodecir lomismo de Victor Hugo,desdesu isla inglesa,encerradoto-daslas mañanasen sumirador (lastardeserande Julieta),y tirando al suelo las cuartillas conformelas iba escribien-do, sin paginarlassiquiera,paraque luego la familia lasrecogierapiadosamentey las ordenaraunaauna,arrodillán-doseefectivamenteasuspies.
Seacomo fuere, estas excepcionesgenialesno autorizanla negligencia,el olvido de la belleza en las cosasque nosrodean,y menoscuandose trata de las cosasquemásama-mos. Y creerque tal negligenciasea prendade altas virtu-des intelectualesme pareceya francamenteabominable.Unfilósofo contemporáneoha descubiertoinconscientementesuequívocacondición moral, de que luego daría pruebaspú-blicas y ostensibles,confesando,en un ensayojuvenil, queno podía soportar la belleza en los objetosde uso diario.Y me resulta incalificable André Gide cuandodeclaraqueno puedeleer en los libros en edicionespulcras,que éstaslas guardaen sus anaqueles(acasoconla ideade venderlasluego, comohemosvisto ya que lo hizo), y queprefiere leerasusautoresfavoritosen libros de cordel, compradosen lasestacionesy en los kioskos.¡Puertaestrecha,todoeso! ¡Ga-nas de afearla vida por gusto, creyendoque así se mereceel cielo! El encantomateriallo hizo Dios, y el exigirlo e-im-ponerlo es la mejor garantíade conservaciónparaciviliza-cionesy culturas.El hábitohaceal monje,comoya lo sabenhastalos párvulos.
¡V.1948.
48
RITMO Y MEMORIA
EL RITMO, el metro, la rima, la estrofa,la combinacióndeestrofas,no sólo tienen el valor estéticoque todos saben.Tambiénrespondena los vaivenesrespiratorios,a las oscu-rasondasvitales, en manerade pulsación,de latido; alter-nanciaconquela naturaleza—comoel añosus estaciones—poneen movimiento susvirtudes.La concienciade estesube-y-baja, de este ir y venir, de esta condición pendularencuanto está vivo o pareceo promete estarlo,ha inspiradoya las religionesagrariasy la concepciónde las divinidadesqueatraviesanla muerte,quepereceny resucitan.El símbo-lo de la figulinas cretensesy aqueas—la muñequitaal co-lumpio, queva y vienecomo las estacionesdel año, al modode la Perséfoneque huye y regresa—lo mismo puedere-presentarestemisterio de la fertilidad recurrentequeel artede contary “escandir” los pies y los acentosdel verso.*
Perohaymás:la tectónicade la poesíacumplíaunafun-ción de la memoria,de la Mnemósine,madre de las Musas.Sustituíacon ventajaa la varita con muescaso a la cuerdacon nudos.Las declinacioneslatinas,la lista de los antiguosreyes, las genealogíassacrasque se cantan en letanía, seaprendenmejor, se retienenmásfácilmenteen versoqueenprosa.Y más cuandose usanconsonanteso semejanzascua-lesquieradel sonido: entonces,en el juego de repeticionesfonéticas,la ninfa Eco muerey resucitaal punto,trayéndosede la manoasí misma.
Todo estopensabayo ante las líneasde la brevePoéticareciénpublicadapor André Gide:
* Donde se ve un sátiro que empuja en el columpio a una muchacha,nosetrata deuna escenagalantea lo Fragonard,sino de un rito agrícola y dio-nisíaco paraprovocarbuenascosechas,en los festivalesde las Ayora; y comoel columpio fácilmente se vuelve horca, de aquí las heroínastrágicasque sesuicidano siquiera lo intentan, como Ariadna, Fedra, Clitemnestray hastaMedea en ciertasversiones: cuerposardientesque bien sirven paraabonarlatierra.
49
Hay algo —dice el “Nobeliasta”— que nos distingue, a los queya estamosde ida, de los queahora llegan,y es que ya hoy porhoy la duraciónno interesa.La falta de confianzaen el porvenirha desarrollado entre los recién llegados un gusto desmedido,,exclusivo,del presente,de lo inmediato;y todo, en la literaturay en las artes,lo deja ahorasentir así.—E1sistema poético deantaño (y de aquí partía mi meditación anterior), ese sistematan sabiamenteestablecido...para permitir a la memoria la re-tención de los rasgosen que se inscribían la emocióny la belle-za, aquellos númerosregulares,aquellarecurrenciao alternanciade las rimas, los tiemposfuertesde la cesura,y en fin todas esas-reglastan hondamenteinculcadasen nuestroespíritu que ya nosaparecíanfatales,naturalese indispensables;todo eso ya no tienerazónde ser,puestoque sólo cuentael instantepresentey ya nohayporvenir- -. Y así, sólo se disfruta ya de las emocionesdelchoque y la sorpresa...En tan inevitable desastre¿qué podr4subsistir?Nadasino la emociónpersonal.Pero ¿cómo propagarlao transmitirla?...Porque quien dice arte dice comunión.
¿Quieres,lector, seguirmeditandopor tu cuenta?Ejerci-cio primero: Injusticia de Paul Claudelque,paradefendersusversículos,secreeobligadoaburlarsede los metrosy lasestrofasregulares,llamándolesbibelots y “artículos de Pa-rís”, como se dice en el comercio, ¡y olvida que tambiénloson sus versículos,como, sin remedio,todaexpresiónpoéti-ca, acertijo fonético, léxico y sintáctico para captaralgunavibración del espíritu!—Ejercicio segundo:la estética,quedice Gide, de la sorpresa,frente a la estéticadel arrastre,de lo necesitadoy previsto,comoen la prosacaudalde Bos-suet.—Ejerciciotercero: Lo efímero como calidad artísticaesencial;el principio que—segúnhe leído en Covarrubias—domina todas las industriaspopularesde la isla de Bali:dondeno seapreciatantolapersistenciao perduración,cuan-to la fragilidad y la consecuentenecesidaddel cambioy lamudanzaconstantes:el principio, podemosdecir, de la eva-poración...
VJ-1948.
50
ACERTIJOS
PERO ¿porqué el juego de las adivinanzasno habíade serel origen de la filosofía? ¿Quéotra cosason, a veces, losdiálogosde Sócrates?¿No nos hablaHuizinga,en su HomoLudens,de los agonesde enigmascomo forma del antiguosaber?¿Quéotra cosaeranlas “cocodrilitas” de los sofistasgriegos?Tisias, a su maestroCorax: “Si de veras me has,enseñadoa persuadir,te convenceréde que nada te debo,y entoncesnadate pagarépor tusenseñanzas;y si no logroconvencerte,tampocote pagaré,porqueesoquieredecir queme habrásenseñadomal.” ¿Quefue aquel coqueteo,aquelprimer encuentrode Salomóny la reina de Saba,sino ungalantepasede armasen figura de enigmas?¿Y las pregun-tas de Tolomeo a los sabios de Jerusalén,en la Carta deArLsteas?¿Y las cuestionesdiscutidasen el Banquetede losSieteSabios,de Plutarco?¿Y las respuestasdel oráculodeDelfos, másoscurasqueel humo inspiradoqueponía a laPitonisaen furor? ¿Y la “payadade contrapunto”que co-noceel campoargentinoy queencuentrasu parangón,máso menos,en todoslos “pagos” de Hispanoamérica?¿Y eltorneo entreel Negro y Martín Fierro? En ocasiones,sólova en el trato el honor del triunfo. En ocasiones,va la vida,como entreel aventureroEdipo y la Esfinge.
AbrahamRosenvasseracabade publicar en BuenosAiresla primera versión españolade tres cuentosorientalesfun-dadosen parecidasdisputas.Son tresvetustosrelatosdel an-tiguo Egipto, ¡folklore tan añejo como el mundo! He aquíLa contiendade Apofis y Seknenra,leyendadel tiempo delos hicsos.En una justa de acertijos,Amón confundea losenemigos,humillandoasudios Sutekh.En LasaventurasdeHorus y Seth, la pugnaentreel principio buenoy el malo,tema permanentede la epopeyaegipcia,se desenvuelveaflechazosde acertijos.Y en Verdady Mentira, los dos her-manos,merashipóstasisde aquellosdos eternosprincipios,
51
resuelvenliquidar susviejas diferenciasmedianteun debateo disputaciónde acertijos. (“Debate”, “disputación”: ¿novemos prefigurarsela forma medieval? Las excelenciasoerroresde la mujer, los denuestosdel aguay del vinoO de don Vino y doñaCerveza,en la parodiaquefraguamosun día mi llorado Enrique Díez-Canedoy yo.) Los conten-dientes se juegan en el torneo de acertijos sus reinos, susmujeres,su libertad, su fortunao suvida.
No puedomenosde recordarunaanécdotade mi juventudestudiantil:El lavanderochino queveníacadaochodíasporla ropade Julio Torri nuncaera el mismo (aunqueera difí-cil darsecuenta).Julio averiguó lo que pasaba:en su pe-queño círculo, los chinos, los “chales”, solían jugarse lalavanderíapor las noches,con esassus barajasqueparecenfichas alargadasdel dominó,y cada mañanael propietarioy el mandaderoresultabandistintos.
V1-1948.
52
TEORIA Y PRÁCTICA
DE TIEMPO en tiempo nos lo aseguran:la gran enfermedadde estaculturade Occidentequenos ha criado a los pechos,la enfermedadcongénitade queella habráde morir, es elhaberdividido el mundofatalmenteen dos: aun ladola teo-ría, a otro la práctica.Y los maestrosde teoría afirmamosde tiempoen tiempo queambosórdenesse confunden.En elfondo, lo quequisiéramoses adueñamosmaliciosamentedela práctica,quecasi siemprese nosva de las manos.Por esole negamosentidadpropia,autonomía.Y sin embargo,todoslos díasla prácticanos da con la puertaen las narices,nosdeja fuera y sigueviviendo tan contenta,sin necesidaddenosotros.Desdemitad de la calle, oímossus risotadasy en-vidiamossus fiestas.
¿Puessabíanustedesqueel puebloconquistadorpor exce-lencia en la antigüedad;el que ocupómayoresextensionesy territorios, y todoslos ligó a la metrópoli conun sistemade carreterasy correosque todavíanos asombra;en suma,el quemáspracticóla geografía—el puebloromano—fue elque menoscontribuyó al desarrollo de la teoría geográfi-ca?Fueradel derecho,se conformóconla ciencia quehere-dó de Grecia.La Historia Natural de Plinio el Viejo, obra-voluminosa y absurda,indigestiónde noticias ciertasy fal-sas, datosrealesy patrañasamontonadossin criterio; perofuente inestimableen su confusión, que servirá de base alsabermedieval; contribuciónla más importanteque Romadio a la geografíateórica, nos permite formarnosuna ideade los extremosquepudo alcanzarla ignoranciade las cosasterrestresentre aquelloshombresque dominaron práctica-mentela tierra entoncesconocida.
Figúrenseustedesqueun marino griego,un tal Hipalo,allá por el siglo ~—es decir, estrictocontemporáneode Ph-nio—, habíaaprendidode los árabesel secretode los mon-zonesquesoplanperiódicamentesobreel OcéanoÍndico. El
53
preciosodescubrimientopermitió a los navegantesatreversepor aquelmar “con conocimientode causa”,y cruzarlotran-quilamenteen vez de pegarsea las costasárabesy persasen su tránsitoparala India; conlo cual el tráfico comercialde Romaganó en un ciento por ciento.Era de creer queRomasupieralo quepasaba,y sobretodoel sabiode Roma,Plinio el Viejo. Pero he aquí que Plinio lo ignorabatodoa tal punto que, “habiendo oído campanas”como dice elvulgo, se creíaque ¡“hipalo” era nadamenosqueun vientomarítimo! . . - ¡Paraqueluego le cuentenauno!
V1-1948.
54
AFÁN DE LUCRO
¿HAY cosa mástenazqueel comercio?Una verdaderacolo-nia de traficantesholandesesha vivido en cierta isla nipona,resistiendoporun par de siglos unaexistenciade campodeconcentracióny soportandolos mayoresdenuestos,peoresque los infligidos a los griegos por el turco o a los judíospor el gentil, y sólo comparablesa las infamias, ridicuhiza-cionesy “embriaguecesejemplares”que los espartanosim-ponían a los ilotas, para educar a sus propios vástagoseinculcarlesla noción de susuperioridadétnica.
Y esto¿conqué fin? Con el de llenar laboriosamentelahucha, centavoa centavo.Grano a grano hincha la gallinael papo —se decíaSanchovan der Panza,y bajabala ca-beza,y seguíacontandosus dineros.
La historiade estasafrentasva de 1641 a1858.Losholan-deseseranreducidosavivir en Deshima,angostaislita japo-nesafrente al puerto de Nagasaki.A cambiode ejercerelcomercioen esteghetto insular,de que los holandesesteníanprivilegio exclusivo entre todos los europeos,debíansufrirciertos ultrajesperiódicos.Cadaaño,debíanpisotearla cruza presenciade un oficial japonés(J. Murdoch, A Hist. ofJapan,III, 616-617).Debían,además,hacerunavisita a lacapital en Yedo (Tokio) y aceptarallí el convertirse enobjeto de ludibrio e irrisión pública, divirtiendo conbufona-dasa la corte. Ni siquierase sublevaron,ni se apresurarona secundarlas negociacionesnorteamericanaspara estable-cer los contactosinternacionalesabasede igualdad.
Lo propioacontecióen Egipto, cuandoel rey Amasis (alláentre569a525 a.c.), permitió a los residentesgriegoscon-centrarseen el campamentoribereño de Naucratis.Y losgriegos vivieron en condición humillante, a cambio delos monopolioscomerciales,hastala conquistade Alejandro,es decir,por otros dossiglos. CuentaHerodoto: “Sígueselaceremoniadelsacrificio. Conducen(los egipcios)labestiaya
-55
marcadaal altar destinadoal holocausto;pegapfuego a lapira al pie mismo del ara, e invocansu dios al tiempo dedegollarla,cortándoleluegola cabezay desollándoleel cuer-po. Cargande maldicionesa la cabezaya dividida, y la sa-can a la plaza,vendiéndolaa los negociantesgriegos,si loshayallí domiciliadosy si haymercadoen la ciudad;de otromodo, la echanal río como maldita.La fórmula de aquellasmaldicionesexpresasólo que,si algún malamenazaal Egip-to en común,o a los sacrificadoresen particular,descarguetodosobreaquellacabeza”(traduccióndel P. B. Pou).Lue-go, por eh afán del lucro, el griego instaladoen Egipto noreparabaen adquirir aquella cabezamaldita y apestada,aquelobjeto “tabú”: —Como el marinerode Stevenson,enEl duendede la botella, dice un comentariomoderno.
V1.1948.
56
PICHEGRU
CUANDO erayo ministro en Paríssolíacalificar de “comisio-nadosparaestudiar la caballeríamarítima en el Sena” aesosdioses de la guerra que los azaresde nuestrapolíticaenviabande tiempoen tiempopor aquellosmundosen guisade destierrohonorable.Lo que menosme figuraba era queencontraríaun día en mis estudioshistóricosel extrañocasode una flota atacaday vencidapor una cargade dragones.Pero así fue. Vivir para ver. Y sobretodo, asomarsea esaselva de varia invención, frenesíde la fantasía,que es lahistoria.
Es el casoque, por octubre de 1794, y cuandoFranciahabíapartido en guerracontraEuropa,el generalPichegrulogró apoderarsecon un escuadrónde húsaresde los navíosholandesesaprisionadospor el hielo en las cercaníasdeTexel.
¡ Singular destinode estehonestocatedráticode Brienne,quedio allí a Napoleónsus primerasleccionesde matemá-ticas,ganócomoDios quisosugrado de general,fue insigneguerrillero, se dejó arrebatarla gloria de muchos triunfospor el mediocreHoche,y se condujo tan rectamenteen Ho-landa que todavía mereció el agradecimientode los ven-cidos!
Estascaprichosashazañasel destinosólo suelereservarlasparadójicamentea los que estánbien plantadoscon ambospies en las realidadesde estemundo. Pichegrues tambiénaquelmonarquistaquequeríael regresode un rey, pero noseconformabaconhacerlas cosasamedias:“Cuandoel sol-dado francésgrite Viva el Rey, que antesse le haya dadoun trago de vino y tengaun escudoen la mano. Quenadalefalte en esteprimer momentodecisivo.”
Fueadar a las Guayanas,y acabómisteriosamenteen una
57
celda de París,dondese pretendióhacerlo pasarpor suici-da. Napoleón,en SantaElena, decíaal doctor O’Meara quePichegruhabía sido el generalmás grande de la Repú-blica.
V1-1948.
58
CONTAGIOS HUMANOS
Los “aislacionistas” la llevan perdida; no de ahora, sinodesdehaceya muchotiempo. Porqueno es de ahorael quelos vasoscomunicanteshagande las suyasde puebloa pue-blo, y hastaa través de increíbleslejanías,lejaníasno sólode espacio,sino también de civilización. Allá por fines de1912, algunos cronistas de París se burlaban de quienescreíanquela guerra entrefrancesesy alemanespudieraes-tallar con motivo de la salida al mar reclamadainsistente-menteporSerbia.Porque¿dóndequedaSerbia?¿Quésenosha perdidoen Serbia?Y, contodo,peoressehanvisto.
Macaulay, entre elocuentee irónico, recuerdaque, enel siglo XVIII, los pielesrojas tuvieron que matarseentresísobre las riberas del Oregón,porque el rey Federicoy laemperatrizMaría Teresano se poníande acuerdo.Y Silesiano caeciertamentejunto alos iroqueses.Pero así lo mandanesasmáquinasde contagiollamadasalianzasy ententes,yacasoasí es justo quesuceda.Cuandoestallaun conflicto,no es fácil localizarlo; y por la lógica del sistemay no pormero puntillo de honra, los propios sioux tuvieron que ve-nir a las manos,dejandoparamejorocasiónla cachimbadela paz.
- V1-1948.
59
UNA PARADOJA NOVELÍSTICA
ALGUNOS novelistasdejan la figura medio pegadatodavíaen la roca,comoRodiny otros escultores,y secomplacenenviolentar la famosaobjetividadde Flaubert;ilusión éstatancandorosa,despuésde todo, como la doctrina histórica deRankesobreel contar las cosastal comode verashansuce-dido: ¡simplemanerade escamotearel problema! Y conste,que,en punto a ideasgenerales,segúnpuedeapreciarseporsuCorrespondencia,esteprenietzscheanode Flauberterame-nosfácil de contentarqueRanke.
Tengo dos ejemplosa la manosobreestemodo de nove-lar, en que eh novelistaprefiere él mismo perturbary empa-ñar un pocola mentirapoéticaquenospropone.Y lo asom-broso es que este bizquearestético posee en sí mismo uninnegableencanto.
Pierre Liévre, en su novelita Jeunessese fane, comienzacon un parágrafo“cero” en quenos descubrela trastiendade su creación.—Yo —vienea decirnos—soy crítico. Mecuestatrabajoconcedervalor en sí mismasa las ficcionesquese me ocurren.Suelenseducirmeun instanteestosy losotros movimientospasajeros,pero no tengopaciencia,ni ten-go fe: no creo en mis inventos. Los abandono.El oficio deobjetar a los otros me ha pervertido el paladar. Hasta eltrabajodel estilo artístico me cansa.Acaso sea cuestióndehábito. ¿Lograréengañarmeun poco, cerrar los ojos y lan-zarmeen cuerpoy alma a escribirunanovelita? Vamos aver.Nadie esperede mí algo muybientramado. (Y yo aña-do: los historiadoresy críticos de las religiones¿podránte-ner la admirablefe del simple del convento, del pobrecitode Dios?)
Y así, saltando sobrelos tropiezos de las dudas, intimi-dadoy atrevidoa la vez, encuentraunafórmula paraseguiradelante:
—Bueno—dice máso menos—,no haréunanovela;pero
60
contaréla novela que nunca me resolveréa escribir. Puesbien, escogeréun escenariomuy sencillo y melancólico,talcomoamí me gustan.(Ojalá tambiéna los demás.)Mis per-sonajespuedenser tres, con esome basta.En torno, habráotrossecundarios.No sési lograré darlesapellidos,si podréindividualizarlos tanto. Por ahora me conformaré con susnombresde pila: Jean,en privadoJeannot;Yvonne,nombrede eleganciavulgar, burguesa;y por fin, Luis, comúnperoplenamentevaronil, de pasadoreal pero ya muy popularhoy en día, paraquesusenamoradasle llamen Loulou, y lagentegrosera,P’tit-Louis - -.
¡Y cuandoacordamos,ya empezóel cuento,ya vamos enel parágrafosegundo,y ya estamosentregadosal engañoes-tético de la novela,viendoa los personajesy palpitandoconsuspasiones!
Mi otro casoes La leçon d’amourdansun parc, de RenéBoylesve.Si PierreLi~vrecomienzasu novela desdeafuerade la novela,Boylesveatacasumundoficticio in mediasres;pero luego,de tiempo en tiempo, hablapor sí mismo, intro-duce el yo para juzgar su ficción, como creo que lo haceUnamunoen algunade sushistorias,y como ya lo hizo, enel siglo xvi, FranciscoDelgadoen La lozana andaluza,
Libro en mi opinión divi-si encubrieramás lo huma-
como decía Cervantesde La Celestina, grande abuela delgénero.
Así, hay en Boylesveuna tal señorade Matefelon real-menteantipática, convencionaly sermoneadora,que perte-necea la peorespeciede prójimos: esosquetodo lo enredany estropeana fuerzade buenasintenciones.Llega un instan-te en que nos damoscuentade queestepersonajeestáestor-bandola dinámicadel cuentoy, por decirlo así, está retar-dandola catástrofe.Nosotrosnosdamoscuenta,y Boylesvetambién; y entoncesresuelvealejarla del castillo, escenariode sunovela, y buscael modo de que la castellanale hagacomprenderqueya ha comenzadoa serpersonanon grata.¡ Qué alivio!
Peroel caso es que, si se va Mme. de Matefelon, tiene
61
que irse con ella su sobrino, el lindo caballerito Dieute-gard, quenos - interesabaya mucho, y a quien quisiéramosver más metido en la acción. Con su insobornablesentidoartístico, dice entoncesBoylesve:
—Lo confieso. Tengo mucho empeñoen que Mme. deMatefelon se vaya; porque la buena señoraha conseguidoaburrirme.Y aprovecho,paraalejarla,unaocasiónquemepareceexcelente.Pero ¡ya está!Ella senos va con el caba-llerito su sobrino,no hay remedio.Ya ustedescomprendenque no puedemenosde llevárselo. ¡ Dios mío! ¡Cuántovaasufrir el pobre joven! -
Y algo más adelante,como las cosasgalantesse compli-canen el castillo,añade:
—Despuésde todo, acuérdenseustedesde queya se fue.la estorbosaMme. de Matefelon...
Y así, aquíy allá, esteparadójicoir y venir entrela es-cena y las bambalinas,entre la verdad—si no práctica—crítica, y la verdadpoética.Seguramentequeno cualquiernovelistasabedanzarsobreestacuerdade cirquero,con unabismoa cadalado.
V1J-1948.
62
DEL BUEN SENTIDO Y SU SENTIDO
No HABLAN exactamentede la mismacosaDescartesy Berg-son cuandose refieren al buensentido.Aquél comienzasuDiscursodel Métodocon la célebrepalabra,levementeiró-nica: “El buensentidoes la cosamejorcompartidaquehayaen el mundo.” Todospiensanposeerlo,y nadie cree necesi-tar másdel queya posee.Acasono se engañen.Lo quepasaesqueunoslo aplicanbien, y otros mal.
Pronto nospercatamosde queDescartesestáhablandodela “luz natural”. Aquella que, rectamentedirigida, permiteal esclavoMenón, muchachosin cultura, sometidopor Só-cratesaun interrogatoriometódico,entenderlas propiedadesgeométricasde las figuras. Más aún:sacarlasde sí mismo,como si las conocierade todaeternidad,aunsin darsecuen-ta. En lo cual no deja de haberuna sutilísimapetición deprincipio, puesla ciencia matemáticapudierahastadefinir-se,y no sólo caracterizarse,comoaquelsistemade generali-zacionesqueoperasobreesecampoespecialen quenosotrosmismos creamoslos supuestos;por lo cual ella nos revelaclaramente,en una temperaturalímite, las condicionesidea-les de la deducción rigurosa y de la generalizaciónlegí-tima.
Bergson,en suno muy conocido Discurso sobreel buensentidoy los estudiosclásicos,pronunciadoen 1895 paraladistribuciónde premiosdel ConcursoGeneral,cuandoseen-contrabaa medio camino de su vida y de su construcciónfilosófica, un año antes de publicar Materia y memoria—discursoque es ya como un ejemplo o muestradiminutade su doctrina, aplicaday puestaen acción—, nos hablatambiéndel buensentido.
Los sentidos—viene a decir— nos sirven paraorientar.nos individualmenteen el espacio.No estándirigidos haciala ciencia, sino hacia la vida. Pero no sólo vivimos en un
63
mediofísico, sino tambiénen un mediosocial.Aquí delbuensentido,sentidotambién, aunqueno montadopara relacio-narnoscon las cosas,sino con las personas.El buensentidoes a la vida prácticalo queel genio al arte o a la ciencia.Consisteen unadisposición activa de la inteligencia,perotambién en una desconfianzaparticular de la inteligenciacon respectoa sí misma. Se refiere menosauna cienciasu-perficialmenteenciclopédicaqueaunaignoranciaconscientede sí misma y acompañadadel decidido empeñode apren-der. Del instinto tienela rapidezy la espontaneidaden lasdecisiones,pero lo superaen la variedadde sus mediosy laelasticidad de sus recursos,pues está hecho precisamentepara preservarnoscontra todo automatismointelectual. Dela ciencia tiene el anheloy la obstinaciónpor conocer loshechos,pero no mira a la verdaduniversal,sino a la verdad.presentee inmediata,y no pretendetenerrazónde unavezpor todas,sino comenzarsiemprede nueva cuentaa tenerrazón:en vez del fruto ya conquistado,desprendidodel ár-bol, residuodel trabajomental,es estetrabajomismo.Ade-más, la ciencia debecontar contodo, en tanto que el buensentido escoge; deja caer lo indiferentey, al desarrollarsus principios, se detieneallí dondeuna lógica demasiadobrutal lastimaríala delicadezade las realidades,su movili-dad,suvida misma.Es más queel instinto y menosque laciencia:plieguedel espíritu,declive de la atención,y acasola atenciónmisma apuntadasobre la vida. Brota allí don-de la acción y el pensamientohallan su fuentecomún,ante-rior a la gradualdiferenciación entre la inteligencia y lavoluntad. Hacerazonablela accióny hace prácticoel pen-samiento.En materiaespeculativa,procedepor un estímuloala voluntad;en materiapráctica,por un recursoa la razón.Facultadprimitiva de orientación,siendopor excelenciauninstrumentodel progresosocial,sólohalla suvirtud, sufuer-za, en el principio mismode la vida social,o seaen el espí-ritu de justicia. No se trata de la justicia abstracta,sino dela justicia encarnadaen el hombrejusto, quesólo temecom-prarel bienal precio de un mal mayor,y que es algo comoun tacto de la verdadpráctica. (Aquí acomodaríaaquelma-
64
tiz de falsedadque haceaños descubríamosen la verdadmisma,y que hemosllamado la verdad inoportuna.)
Pero¿pordóndeentraaquíel estudiode los clásicos?Sinduda es la partemás débil de estanuevahomilía de SanBa-silio sobrelas ventajasde leer a los poetasantiguos.Es laaplicación de encargoal tema de la distribución de premios.Aun así,Bergsontienealgoimportantequedecirnos.Se ade-lanta a los estudiossemánticosde nuestrosdías, nos poneen guardiacontra las coagulacionesde espíritu que son laspalabras,y comolas lenguasclásicasrecortanla continuidadvital de las cosas de un modo distinto al modo como hoymetemosla tijera, halla saludablesu ejerciciopara ayudar-nos a la liberación de la idea, a ver la cosa más allá de laopacidadde la palabra.Y luego ¿hubojamás un esfuerzocomparableal de los griegospor dar a la palabratoda lafluidez del pensamiento?(¡ Por esonos atrevemos,aunqueseaen la conversación,a decir que la lenguade los griegoses una lengua de humo!) Si el buensentidoes la direcciónnaturaldel alma, no quiereestodecir quelas vicisitudesdela accióny la culturano perturbenincesantementetal direc-ción. Por esola educaciónhace falta, y másaquellaque seinspira en el entusiasmode las grandesideasy los grandesactos. Ciertas cienciastienenla ventajade rozarsemuy decercacon la vida. El estudioprofundodel pasadoayudaasía comprenderel presente,siempre que nos guardemosdeanalogíasengañosasy, como dice un contemporáneo,no bus-quemosen la historia leyes, sino causas.
“Jóvenesalumnos,creedio:la claridaden las ideas,la fir-mezade la atención,la libertad y la moderacióndel juicio,todo estoformala envolturamaterialdel buensentido;perosu alma es la pasiónde la justicia.” Sin tal estrechoparen-tesco,sin estaíntima armoníaentreel sentimientode lo realy la facultad de conmoverseprofundamentepor y para elbien, no se comprenderíasiquieraque Francia, tierra porantonomasiadelbuensentido,se hubiesevisto levantadaa lolargo de su historia por el empuje interno de los grandesentusiasmosy las pasionesgenerosas.
65
La toleranciaque ella ha inscrito en sus leyesy queha enseñadoa las nacionesle ha sido reveladapor unafe ardientey juvenil;las fórmulas másprudentes,mesuradasy razonablesdel derechoy de la igualdad, le han subido del corazóna los labios en losmomentosde mayorentusiasmo.
VI1-1948.
66
LA MUÑECA
SIN darmecuentade que no hacíamásquerepetir algoqueacababade leer no sé dónde,yo me decía, acariciandoelpaquetetraído de la juguetería:
—Ha sido unabuenaidea el comprarleestamuñecaaminietecita..Le serámásútil queunaaya.Lo que la niñanece-sita no es tanto un preceptorcomo una amiga. En últimoextremo,unacriadapropia.Alguien en quien poderconfiarsin reservas.La mujer necesitadesahogarsus pequeñoscon-flictos, y sólo se decidea hacerlosin mentir cuandorecono-cequesuconfidentele es inferior o siquieraigual. Despuésde todo, si nos da por hablarnos bastaqueparezcanescu-charnos,aunqueni siquieranoshagancaso.Y esoes lo queharála muñéca.Por desgracia,a partir de cierta edadlle-gamosya a la certidumbrede que las muñecasno oyen, ypor eso las abandonamos.Pero mi nietecita todavía no losabe,y formulará ante estafigura complacientesu pensa-mientoy susimpresiones.Así averiguaráque tieneimpresio-nes y pensamiento;es decir, así adquiriráconcienciade símisma, lo cual nos ha sido facilitado por la magia de laspalabras.Pues,contra lo que opinanmuchosespíritusdis-tinguidos, me inclino acreerquenadaexiste,ni siquierael“meollo del corazón”,mientrasno le hemosajustadoun tér-mino convenientequevengaa vestirlo como un guante.Peroestasreflexionesme llevaríandemasiadolejos... Por aho-ra, se tratasimplementede un abuelitoque le ha compradoun juguetea su nieta,y nadamás.
Perocada alma buscasu economíaa su modo,y yo noesperabala sorpresa.La nietecitase aquerencióconla mu-ñeca,y ciertamenteque hablabaa solascon ella: la dotabade vida sin necesidadde darleun alma, como el piadosoaristócrataarruinadode AnatoleFrancelo hacíacon sus tí-teres;desquitabasobreella la autoridadde que la rodeabanlas personasmayores;en ella ejercitabasu instinto mater-
67
nal y sus tentacionesde educadora,y por rechazo,se en-grandecíaa sí misma. Hastaaquí, nadainesperado.
Perohubomás.La niñaresultódotadade unasensibilidadvivísima. Las agenciasexteriores,que caeny resbalansobreuna epidermis normal,a ella la lastimabancasi. El mante-nerseen cambio y relación ecológica con el ambiente erademasiadopara ella. Si nada sucediera,pase.Pero esto devivir se reducea darsecuentade que estánsucediendosincesar cosasy cosas. ¡ Insoportable!Había que buscarunbiombo protectorcontra la brutalidaddel suceder,como eseguardafuegoque nos defiendedel excesivocalor del fogóno de la chimenea.O habíaquebuscar,comolo hacenla su-persticióny la magia,algunossimulacrosen quienesdesear-garatodala fuerzade los destinosy dondeperdierasuviru-lencia el acontecimientonefasto(y lo es todo acontecimientoparael que lo sienteo percibecon demasiadaagudeza),desuertequeéstellegue a nosotroscomo fulminanteya quema-do, comoflecha ya despuntadao comocuchillo embotado.
Y pronto la nietecitadescubrióque la muñeca—no envanoseusanmuñecosen lasbrujerías—podíaservirlecomola capaanteel toro o como el pararrayobajo la nubetem-pestuosa.En sutrato con los demás,seescondíadetrásde lamuñeca.Cuandoalguiense le acercaba,no huía; habíain-ventadoalgo mejor. Corría al encuentrodel importuno, delintruso que irrumpíaen su independenciay en su soledad,y exhibiendoostentosamentela muñeca,como el esgrimistaqueofrece“la tentacióndel vientre”, exclamaba:“iMira mimuñeca!”Nos tapabalos ojos con el juguete.Era lo que seproponía.Y si se hubiera atrevido a tanto y sus recursoshubieransido mayores,de seguronoshubieradicho:
—No te me acerques,no me hables,trata lo que quierascon mi muñeca.Ella me lo transmitirádespuésy te llevarála respuesta.A mí no me perturbes.No entresen mí, rom-piendo la bóveda de mi cielo. No me despedaces,no mehagasdaño,no me disminuyasni desmedrescontu presen-cia, contu acciónsobremí. Habla con mi muñeca,mira mimuñeca.Es mi escudoy mi defensa.Déjame a mí vivir ami modo.
¿Y no seráésteel origen de la abogacíay cuantasprofe-
68
sionesse le parecen?El especialistaen hacery padeceracuentade nosotros(oficio de la muñeca)lo toma a su vezcon cierto despegoy serenidad,por lo mismo que es afánajeno.De suerteque la electricidadsedescargaun poco enel vacío. De aquíque la caridadinstituida, profesional,seasiemprealgo fría. De aquímuchasotrasconsecuenciasqueseme ocurren-.. ¡Perobastaya!
-VJI-1948.
69
PINTURA DE VIVA VOZ
EN Le Sonlierde Satin, de Paul Claudel,quebienpudiéra-mos traducir El chapínde raso, inmensaobra teatraly uni-versode fantasíay poesíarelampagueante,el capitánespa-ñol don Rodrigo de Manacor,venidoa menostrasde haberperseguidoa la muerte,gobernadoen América y pecadoentodala tierra,mutilado ya y muy maltrecho,seganalavidacomo puede.
En la jornadaiv, escena2~,lo encontramosviejo y algoencanecido,con su patade palo, en el camarotede un bar-co, ante unamesacargadade papeles,pinceles,colores,jun-to al japonésDaibutsuque dibuja paraél. Entendámonos:el artistajaponésestátrazandolas estampasde santosquedon Rodrigo le dieta.DonRodrigo no sabepintar,pero pien-sa la pintura:
—Arriba —dice——, dos gruesascolumnasjaspeadas,concapitelesmuy macizos,color yema de huevo, historiadosala románica.
“La Virgen, sentada,se apoya en la columna derecha,vestidade azul oscuro.Sobresupecho, dondeno hayacolor,sólo se vea unamanita de niño, bien dibujadaa pluma.
“A suspies,unaescalerahastaabajode la imagen.En loalto, los tresReyes-Magos:Hazmeun señoróncualquieradetu país en traje de ceremoniacon el desmesuradokammorien la cabeza,el cuerpoy los miembros envueltos en docecapasde seda,y junto aél, a sus espaldas,formandoconél unasolapieza.
“Plántameun europeocomo un gran descolgadorde em-buchados,negro y rígido como la justicia, puntiagudo elsombrero,enormenariz y pantorrillas de palo, y el Toisónde Oro al cuello.
“Algo másabajoy a la izquierda,el Rey Negro, de es-paldas,diademade pelosde león abisinioy collar de uñas,
70
apoyadosobrealgunacosaen un brazo,y en el otro, bientendido,una ‘sagaia’.
“El trazo de abajo seael perfil de un camellocortadoamedio cuerpo,en unalínea jorobada.Silla, arneses,un pe-nachorojo en la cabeza,unacampanaen el mentón.
“Y arriba,tras los pilares,montañascomo las quese venacáde Pekín,consustorresy murallasalmenadasdispersaspor las colinas a modo de collares.Adivínese, detrás, laMongolia.”
Estupendocomo creaciónimaginativa.Pero no menoslosonlos hechosrealesen queel poetapudo inspirarse.
Puessabréisqueel pintor Renoir (decuyosdesnudos,mu-jeres sonrosadasy apetitosas,declarabaun día don Fran-cisco A. de Icaza que le parecíancerdospelados,mientrasDiego Rivera se desternillabade risa) contrajo un terriblemal, un gravereumatismo.Las manosse le endurecieronentérminosquese hacíaatarlos pinceles.
—Y cuandono me quedeotro remedio—decíaa los pe-riodistasque lo visitaban—me clavaréel pinceldondequie—ra y seguirépintando. ¡Porque,hijos míos, no se pinta conlas manos,sino conel cerebro!
Cuandoya no le era dabletrazar sus figuras, las dictabacomo el Don Rodrigo de Claudel.Las dictabaconla segu-ridad del quesabebien lo que quiere.Un práctico iba eje-cutándolas,bajo sus indicacionesprecisas:estosy los otrosplanos,en la luz; aquellos replieguesy semiplanos,quehagangirar los volúmenesy les densu vuelo; quelas líneasde la derechaundulen; quese desvanezcamásel fondo...
Trágicahistoria, y edificantesobre las posibilidadesdelespíritu,que no se da a partido conlas derrotasde la ma-teria.
(~YGauguin, leproso, en las islas del Pacífico? ¿Y elAleijadinho,paralíticoy leprosotambién,a lomosde sues-clavo,por OuroPreto y Diamantina?...¡Un recuerdoparanuestroescultormanco,ChuchoContreras,quelabróconunamanosuMalgré Tout!)
VII-1948.
71
SAN JERÓNIMO, EL LEÓN Y EL ASNO
ÉSTA es la estaciónde los cuentos,al amor de la lumbre,mientraslas criaturasrodeanal abuelo.Tambiényo quierocontarmi fábula sencilla.Trasladadade uno aotro ambien-te, es una versión religiosa de “Androcles y el león”. Debocaen bocase transformanlos cuentos,conservandosiem-pre susentido. (Tal es “la emigraciónde las fábulas”,estu-diada por Max Müller a propósitodel temade la lecheraque rompió el cántaro.) OscarWilde contabaa su manera[a historia paganade Androcles.Segúnél, Androclesera unexpertodentistaqueun día, en el monte,habíacuradoladentaduraaun leónafligido de dolor de muelas;y poco des-pués,encaradosen el circo, el leónse habíadadoel gustode devorar a su dentista,con las mismaspoderosasfaucesqueél le habíaaliviado. Pero la tradición popularno suelesertancruel, y en general,conservael sesgopiadosode lasleyendas.
Mi historia procedede la colección Migne, Vita DiviHieronymi. Qué sea la Colección Migne es cosa que loseruditos están ya hartos de saber.Y al lector general lebasta quedar informado de que, desde fines del siglo wa fines del siglo xii de nuestraera, abundanestos relatosde mutuascaridadesentre las bestiasy los santos.
Comienza, pues,nuestro viejo y empolvado texto asegu-randoque es imposible repetirlo muchoqueserefieresobrela austeravida de Jerónimo.Pero quedaba,sobretodo, unmilagro en la memoriade las gentesmuy digno de recorda-ción, un milagro que los hombrespiadososde Belén secon-taban unos a otros.
Cierta vez, cuandoya anochecía,Jerónimo, rodeado desushermanos,les leía la lección como es el uso en los mo-nasterios.De tiempo en tiempo, lo interrumpíanoportunoscomentarios.De repente,entró por el desnudoclaustronadamenosque un león.Venía cojeandoen tres patasy traíauna
72
mano en alto. Como es natural, casi todos huyeron. PeroJerónimose adelantóa recibir a la fiera y le dio la bien-venida.
Conformeel santoy la bestiaseacercaban,era manifiestoqueésta le mostrabaal santosumanoherida.El santoorde-nó a los hermanosque lavaran aquella garrainofensivayaveriguaranlo que pasaba.Era una espina,ya se sabe.Fuefácil extraerla,aplicar fomentos,y curar al león en un san-tiamén.
Y el león, depuestosunatural feroz, paseabade un ladoa otro, agradecido,como lo haríacualquier animal domés-tico. Al verlo, Jerónimodijo asushermanos:
—~Quéharemosconesteanimal?¿Podríamosdarlealgúnquehacerque,sin serexcesivoo inadecuado,resulteen pro-vecho de nuestracomunidad?Puesyo entiendoque Diospudohaberlocuradoa su maneray como Él suele,y quesilo ha enviadoanosotroses con algunaocultaintencióny conidea de proveeranuestrasnecesidades.
Concertáronseentre sí los hermanos,y contestaronconhumildad:
—Padre,ya sabesque el asno encargadode traernos laleña necesitade algún guardián,mientrasandapor ahí pas-tandoen el campo,parano caerpresade algunafiera silves-tre. Si ati teparece,podemosencargaral leónquecuidedelasno,que lo saquea pastary lo traiga de nuevoacasa.
Y así se hizo.El leónascendióala categoríade pastordelasno.Juntos salíanpor los bosques,y si el asno se deteníaapacer,ya habíaquien lo guardara.Y cuandoera hora devolver, el león traía otra vez al paciente animal con unapuntualidadmaravillosa.
Pasóalgún tiempo. Un buendía,mientrasel asnoandabapastando,un sueñoinvencible se apoderédel león, que sequedódormido.
Entretanto,he aquíqueadelantanpor la carretera,cami-no de Egipto, unosmercaderesquetraficabanen aceite.Vie-ron al descuidadoburro,no vieron asu dormidoy silenciosoguardián,y sencillamentese robaronal burro.
Despertóel león, no encontrópor ningún lado a aquél dequien tenía encargo. Desesperado,lo anduvo buscandoin-
73
útilmentede aquíparaallá. Daba rugidos, que ningún re-buzno contestaba(pues ya ambos se habíanhabituado aconversarde estasuerte).El día iba cayendo,y el león, de-rrotado,volvió solo y contrito a la puertadel monasterio.
Conscientede su falta, no osabaentrar.Violo Jerónimo,viéronlo con desazónlos hermanos.¿Quéhabría sido delasno? ¿Y por quéel león volvía tan tarde?Sin duda se lehabíadespertadode pronto la congénitaferocidad, y aco-sado por el hambre,habíadevoradoal pobre burro. Indig-nados,en vez de llevarle su raciónhabitual, lo despidieroncon airadasvoces:
—iVete cuantoantes! ¡Acabatu festíny consumelos últi-mos despojosdel asnohastasaciartu horribley sanguinarioapetito!
Con todo, allá en su interior, no se sentíanmuy segurosde sus imputaciones.Una secretavoz sembrabala duda ensuánimo.
Salieron al campo, recorrieron los sitios donde el asnosolíapastar. No encontraronhuellas de violencia. Y regre-saron,perplejos,al monasterio,para contárselo al benditoJerónimo.
—No culpéis al león —les dijo éste—.Penetraosde quees inocentede la desaparicióndel asno.Tratadlo como decostumbre,y queno le falten sus alimentos.Fabricadleunarnéscomo el quecargabaantesel asno,y queel león mis-mo se encarguede traernoslas ramasqueencuentrecaídasen el bosque.
Y así sucedió. El león cumplía regularmentesu tarea.Y llegó la épocaen que los mercaderesvolvían a pasarporaquellosalrededores.
Un día, cuandoya habíaregresadoel leónconsumontónde leña, se apoderéde él una rara impaciencia,que se en-tiende—aunquesetratarade un bruto— comounainspira-ción.Y otra vez se echóal campo y anduvorecorriendounespaciocadavez más extenso,“así como se ensanchaunarueda”. Algo le decíaqueiba aver de nuevoasucamarada.
Por último, cansadopero todavía ansioso, trepó a unaaltura que se divisaba al lado del camino, para dominarmejorel horizonte. De lejoscolumbró unacaravanaqueve-
74
nía acercándose:hombres,camelloscargados,y a la cabeza,un asnoque no pudo reconoceral pronto. Con todo, el leónse acercóarrastrándosecautelosamente,por entre los ma-tojos.
En aquel país, los mercaderesacostumbraban,para lasjornadasde consideración,usar de guía a un asno,a cuyocuello atabanla cuerdade los camellos que venían detrás.Conformese aproximabala caravana,el león ya no dudó:aquélerasu asno“en persona”.
Lanzó entoncesun espantosorugidoparaamedrentara loshombres,sin hacerlesdaño.Ellos se dierona la fuga, aban-donandoa sus animales,mientrasel león saltaba,barría elsuelo con la cola y hacíatodasuertede simulacrosferoces.Como vio despejadoel campo,bonitamentese adueñéde lalargareatade camellos,arreandoal asnorumbo al convento.
Cuando los hermanosvieron venir aquel prodigiosodes-file, con el leóna la retaguardiahecho un caporalde gana-dos,y el asnotrotandoufano a lacabeza,no cabíanen sí deasombro.
El bendito Jerónimoles mandóque abrieranlas puertas,bañarany alimentaranal asno,y pusieranabuenseguroloscamellosy fardos,en tanto se manifestabala voluntaddivi-na. Y el león,entretanto,comoen los buenostiempos,pasea-ba orgullosamente,meneandola cola, segurode haber me-recido el perdónde sudescuidoy contentode verselibre dela criminal imputación.
—Preparaos,hermanos—dijo el sabio Jerónimo—.Quepronto vamosa tener huéspedesy hay que recibirlos condecoro.
Y mientrastodosse hacíanlenguas,comentandoel casoinaudito, se presentóun mensajeroparaanunciarque unoscaminantesreciénllegadospedíanpermisode hablarcon elpadre.Abriéronselas puertas,entraronlos caminantes,queapenasse atrevían a hacerlo, corridos y confusos. Postrá-ronsea los pies de Jerónimoy, confesandosu falta, implo-raron su perdón.
Él los perdoné,los confortó y los amonestópara quenovolvieran a incurrir en unatentacióntan funesta,recordán-doles quevivían a la presenciadel Señor. Luego les ofreci6
75
algunosrefrigerios y les dijo que,en cuantodescansaranunpoco, podíanseguir su jornada, llevando consigo sus ca-mellos.
Y los mercaderes,aunavoz:—Al menos,padre,permítenosque te dejemosla mitad
de la cargade aceitepara las lámparasdel conventoy elservicio de la capilla. Puesestamosciertos de quepara tubien nos condujoaquíQuiennos guía,más quepara hacernegociosen Egipto.
—No —contestóJerónimo—.Nosotrosestamosaquíparaapiadamosde los demásy socorrerlos,y no parasacarven-taja del prójimo.
Y ellos:—Puesno probaremosbocadoni cargaremosconnuestros
bienes,a menosqueacepteslo quete ofrecemos.Recibeporahorala mitad delaceite,y ya encargaremosanuestroshere-derosde queos traigantodoslos añossiquieraun hin (me-dida hebreade unoscinco litros) -
Tuvo que accederel bendito padre,y entoncesellos co-mieron tranquilos,recogieronsus camellosy el resto de sucargamento,y se fuerontan campantes.
Así lo contabanunos aotros los hombrespiadososde Be-lén. Yo, lector amigo,ati te he dedicadoel proemio,y a tushijos, la narración.
XI1-1948.
76
ANÉCDOTA DE ANTOLOGÍA
JOHN B. TREND, profesor de Cambridge,es un consumadohispanista,crítico, poeta,grandeamigo y conocedorde nues-tras Américas. Acaba de pasar por México en rapidísimoviaje. Todo en él es raudo, ligero, a imitación de las aves.Pareceun hombreeléctrico,vibrante,acelerado.Sus frasesson comoestocadas.Sólo se descubreen él unacosa establey permanente:subondadosainteligencia, su buenavoluntadasistidapor una comprensióncultivada y honda.
—Inglaterra—me dijo un día— es obra de susextrava-gantes,sus locos, sus románticos,sus aventureros.Pero detiempo en tiempo, la gentecuerdase encargade destruirpartedel edificio.
Entre mis recuerdosde Madrid tengo una anécdotaquemerecepasara las antologías:
Hará unos 30 años,nos encontrábamosen no sé qué ter-tulia, en torno a JoséOrtegay Gasset.Trend se hallabapre-sente,conesapresenciaavecesinvisible y avecessobresal-tante de los duendes.De repentela miradade Ortegacayósobreél, y le dijo conaquellaautoridadquesolía:
—AY quéhaceInglaterra,Trend?Trend saltó de la silla, corrió haciael rincón de la sala,
como si fuera a consultarla respuestacon algún fantasma,o a buscar sus inspiracionesen un décimo de segundodeconcentraciónsolitaria. Volvió hacia Ortega, se le acercó,y casiponiéndoleun dedoen la cara,le contestó:
—~Existe!
1-1949.
77
EL JUSTO MEDIO Y LA CUERDA FLOJA
EN SU afánpor buscaruniformidadesy leyes aesteocéanoindecisoque es la historia humana,los sociólogossuelen irmásallá del justo medio aristotélico,esazonade oro equi-distante del error en más y el error en menos.Y entoncestrazanesquemasqueson verdaderascaricaturasde la reali-dad,útilescomo todacaricaturacuandoel objetoes percibiral primer vistazo ciertos rasgos sobresalientes,pero útilesacondición de no olvidar quese tratade exageraciones,sim-plificaciones,mutilaciones,aproximaciones,hipótesisde tra-bajo, “preconceptos”,primerostanteosde orientación.
Quien toma al pie de la letra talesesquemasacaba,comoen la paradojade Frobenius,por figurarseque las culturasviven por sí mismas,independientesde los pueblosque lasejecutan,ráfaga etérea que soplarasobre las cabezasdelos hombres.AméricoCastro (Espafíaen suhistoria, 1948)se indignaporesocontralos queimaginanal puebloespañolcomo un enteabstracto,puesto ahí de todaeternidad,y alquele van sucediendocosas,peripeciasexternasy ajenasasu auténticoser, en vez de considerarlocomo una criaturaquese va creandoy desenvolviendoen sumismo acontecerhistórico, y cuyaforma, a su sentir, ni siquieraes discerni-ble antesdel año 711 de nuestraera. O sea,que España,para él, no debeser concebidacomo una abstracción“yadadaintemporalmentesobrela tierra ibérica”y donde“cayóel accidentede la presenciaindeseadade musulmanes(y dejudíos)” y “al marcharseéstos,regresóasu eternoser,des-puésde un enojosointermezzode 800 años”. -
No de otra suertenuestro delicioso Agustín Rivera escri-bía la historia según“principios críticos”, y partía del su-puesto de que la nacionalidadmexicana se interrumpeenCuauhtémocy se reanudaen Hidalgo.
La tentaciónde trazar ritmos y curvas de necesidadenlas evolucioneshistóricasse justifica, claro está,por la uni-
78
formidadesencialde laespeciehumana,y es legítima dentrode límites prudentes.Pero ¡ay del antropólogoquese dejaarrebatarpor estasilusionesópticas!Éseconcluiráquepue-blos enteramentealejadosen el espacioy en el tiempo, yentre los cuales jamás hubo el menor contacto,pertenecena la misma familia o al mismo orbe cultural sólo porqueacostumbran,digamos,labrar a tijera ciertos dibujos en elpelajede las reses.Salvo en la leyenda,la fábulao la mons-truosidad,los hombressiempretuvieron dosojos y dos ma-nos, de lo quepoco puedeinferirse paranuestroargumento.Y, comoen el cuentofilosófico de Franceque todosrecuer-dan,poraquíse llegaríaaesasíntesisde la historia tan evi-dentecomo inútil: “Nacieron,sufrierony murieron.”
También el maniático de la sociologíaque visitó ciertohumilde villorrio, en cuya cárcelpública habíados presos,ambosalbañilesde oficio, uno ladrón y otro asesino,escri-bía despuésdogmáticamente:“En la aldea de tal y cual,todos los delincuentesson albañiles,el 50% por delitoscontra la propiedad,y el otro 50% por delitos de sangre.”Perfectafórmula matemática,pero válida paraun instantetan sólo, y garrafal disparatesi el fenómenoparticularseaísla del fluir constantede las cosas,y sedejacomo coagu-lado en manerade realidadnecesariae inmóvil.
—Acontece—observaBurckhardt con mirada de águila— queciertasépocasmuestranunas como armoníasaparenteso reales:así el movimiento religioso del siglo vi a.c., que se extiendedeChinaa Jonia,o el despertarmístico de la épocade Lutero, quese da a la vez en Alemaniay en la India.
¿Quéconcluir de aquí?Nada,absolutamentenada.¡Juegode la casualidad,lususnaturae!
Acaba de llegar a mi mesaese simpáticoboletín de laBBC, La Vozde Londres (30 de enerode 1949), por el queaveriguola recientecelebraciónde un CongresoMundial deMagos—unos quinientos— en la ciudad de Lausanne.Enel mismoinstante,el correo me traetres libros inglesesde-dicadosa la magiay quehanaparecidopor estosdías. Unoes la historia de la magia de ÉliphasLévi (AlphonseLouisConstant),obra de 1859, en traducción de A. E. Waite,4~edición (la primera es de 1913). Otro es The Mirror of
79
Magic (“El espejo de la magia”), del pintor suprarrealistaKurt Seligman,en espléndidaediciónde los PantheonBooks,profusamenteilustrada. El tercero,TheMyth of the Magus,por E. M. Butler, ensayosustanciosoque fue brotandoalmargende ciertas investigacionessobrela figura del DoctorFausto. Pues bien, ¿voy a concluir de aquí que la culturaoccidental vuelve al camino de la magia?¿Quevivimos laEra de los Magos?No, de aquí no concluyo nada. ¡Juegode la casualidad,lususnaturae!
Diremosotro tanto respectoa la cruel ironíaque trajo porMéxico las primerasexhibicionesdel Grand Guignol pari-sienseexactamenteunosdíasantesde la DecenaTrágica.
El tercer centenario de Leibniz coincide, por singularmanera,con el descubrimientode la bomba atómica, y ladesintegracióndel átomo no deja de sugerirprovechosasre-flexiones sobre el aniquilamiento de la mónada leibnizia-na. ¿Conclusionesde esta coincidencia?Ninguna, en buenaley.
¿Quiereesto decir que nos acogemos,en nuestrohorri-ble desamparo,aesaespantosadoctrinade TheodorLessing,La historia comoatribución de sentidoa lo queno lo tiene(1919)?Tampoco: en todo hay sumásy su menos.Sálve-nos el justo medio de Aristóteles. ¡Muy peligroso el justomedio, contra lo quealgunosse figuran! El justo medio esla cuerdafloja del cirquero: no es reposo,no escomodidad,no es abandono,y para decirlo en lengua de hoy, no es“aburguesamientofilosófico”. Antes heroicidadsuma, sus-pendidasobre el abismo.La mentecamina,en susconstruc-ciones,con ese delicadoequilibrio que por estosdías admi-ramosen Robledillo, el volatinero del Circo Atayde.
1.1949.
80
CRIATURAS DE AMOR
EN TANTO queme decidoa presentaruna conferenciaconmodelosvivos y vestidos de épocaen algún salón de “altacostura” —digamosen la CasaChátillon—, y para que noseme pierdanlas notasque vengotomandoal margende loslibros y de la experiencia“ajena” (Honni soit...), quieroadelantar aquí algunas observacionessobre esas criaturasde amorqueponena las épocasy a las costumbres“un sub-rayadocolor de rosa”, como se ha dicho en inimitable len-gua ridícula. Son —segúnlas llaman en Atemajacde Bri-zuda,sierrasde Jalisco—las “mujeresdel gusto”.
Los hombresdehoy sabende la Chulaponay la Maja, porejemplo.¿Quiénolvidaría aGoya?Y menoscuandoacabande inquietar las cenizasde la Duquesade Alba, aunqueconmuy piadososfines. No hay contemporáneoque ignore a lapobreBataclana,a la leve Flapper,ala ferozGold-digger...
Ya la Suripanta de ayer comienzaa caer en el olvido.Por cierto queel origen de su nombrees curioso,segúnin-vestigacionesde FedericoRuiz Morcuendequeen algún librohe referido. Los autoreslíricos, mientrascomponíanla letradefinitiva, solíanacomodara la músicaunosdisparatesrít-micos que, en la jerga teatral, se llamaban monstruos.Enel Teatro de Variedadesde Madrid, los Bufos Madrileñosque dirigía FranciscoArderíus estrenaron,por 1866, unazarzuelade EusebioBlanco, con músicadel maestroRogel,El joven Telémaco.Allí apareceun coro de ninfas que pre-tendecantaren griego, y comienzaasí: -
Suripanta-la-suripanta,maca.trunqui-de-somatén.
¡No es más que un monstruoque ha usurpadoel sitio dela letra definitiva! Y de aquí, a las “bataclanas”de enton-ces, sedio en llamarlas “suripantas”.
Pero por hoy quiero limitarme a Francia,asiento y cuna
81
de la galanteríamoderna.-Mis estudiososdesvelosme hanpermitido clasificar así, máso menos,los tipos y susdistin-tas épocas:
1830: la Lionne.1840: la Lorette.1850: la Cocodette.1860: la Biche.1880: l’Horizontale.1900: la Cocotte.1925: la Poule.
Despuésvino la Guerra Universal. Las especiesvuelvenal crisol. Todo seconfundey refunde.
En verdadel nombredel Lion —paredroy rodrigón dela Lionne— es de origen inglés. Designaa los reyes delbulevary héroesdel deporte.Antes de la Revoluciónfran-cesa,paraestara la moda,era indispensableserbien naci-do, de buenaire, “tenerpierna” comose dice en las novelasde Meredith, ardientemirada, habersebatido por Clairono por la independenciade América, haber juntado flores—naturaleso poéticas—para la dulce Cloris, cenarconfrecuenciaen compañíade los filósofos. Taleseranlas pren-das del gentilhombre.Pocos años después,el gentilhombreaparecetransformadoen el Incroyable; y a éstesucedeelMuscadin.A la eleganciacivil de antañosigue la imperti-nente familiaridad de la época guerrera.Al triunfo de larevolución burguesa,las palmascorrespondenal Lion: es eltipo moderno,vanidoso,cargadode escudos,educadoya decualquiermodo.
¡Adiós a la pecheray a las mangasde encaje,al polvo detocador que en otro tiempo usabanlos elegantes!Ni finoacero,ni alto bastón,ni manguito.Ni almizcle embriagador,ni aromáticocigarro puro, que ahora incomodana las da-masde los nuevosbarcos.El lente,el bien llamado“imper-tinente”, ponenolvido a las tabaquerasen que se ofrecíaelrapé; la barba,a la peluca.Las graciasde la conversacióndejan sitio a los términos crudos,quehuelena establo.Y entodo y por todo, másoro y muchomenoshonor. La mujer,arrebatadapor las nuevasideas de emancipacióny libertad—propia sacerdotisade los nuevoscultos entusiastas,que ya
82
introdujo y propagóen Grecialos ritos orgiásticosde Dyoni-sos—, renunciaal “Vizconde rubio de los desafíos”y al“Abate joven de los madrigales”: no se ocupamás de los“bordadosen tambor”. Es la Lionne. Su nuevosentir de laeleganciale aconsejadesdeñarlas tradicionalesdelicadezasdel sexo. GeorgesSandse viste de hombre.La CondesadeAgoult (Daniel Stern) escribecomo hombre.Alfred de Mus-set la evocaasí, trasladándolaa Españay a la “AndalucíaCatalana”,segúnla inclinación del Romanticismofrancés:
¿Habéisvisto, allá en Barcelona,unaandaluzade atezadobusto,pálida como una bella nochede otoño?Ésaes mi amante,mi leona!
Como en la fábula de La Fontaine,el Rata suele andartambiéndetrásde la Leona; pero casi nuncala libra de lasmallas en que la ha enredadola trampade Clichy. Se con-forma conroerlela bolsa.
¿Cómoy por quévino estevocablode Londres?Dicen quees unaalusióna los leonesde la célebreTorre. En Franciatambiénse llamó al León el Refinado,el Pisaverde(Mu.guet), el de las BuenasFortunas,etcétera.Es, en suma,unDandy, un Fashionable.Y Bernard,en La peaudii lion, de-fine por la contrariaasucamaradafemenina:“No soy unaLeona; soy unamujer, ¿me entiendeusted?Lo másmujerdel mundo.”
La Lorette existíaya antesde sunombre. El nombre fuetardíamenteacuñadopor un redactor del Figaro de París,Nestor Roqueplan,mástardedirector de la Ópera,parade-signar a cierta población risueñay flotante. Los cuartelesgeneralesde las Loretasestabanen el FaubourgMontmartrey en Bréda, mientras iban a llorar a San Lázaro. Acababade abrirseen el extremode la calleLaffitte unanuevaigle-sia bajola advocaciónde NuestraSeñorade Loreto. En estaiglesia se notabaun verdaderoexcesode pinturas y dorados,no de buen gusto,pero que atraíana los curiosos. Entreellos Roqueplancreyó advertir la presenciade muchasMag-dalenasque solíanfrecuentartambién lugaresprofanos.Deallí el apodo,quecorrió con suerte.
La literatura las poetizó y dignificó a su manera.Gayar-
83
ni, conlápiz gallardo, descubrióel primer velo de sus inti-midades.Las Loretasimperabanen los bailes de máscarasde la Ópera,duranteel invierno; y por estío,en Mabille,el Ranelaghy Asniéres.Los técnicoslas definencomo seresintermedios,equidistantesde la Grisetay la Entretenida.
Barbier, en la Revuedes Deux Mondes,mayo de 1865,exclamaen verso:
Friné, enriquecidapor más de veinte amantes,y el cuello recamadode oro y de diamantes,se ofendecon el lujo que lucen las Lorettesy exige que la ley restrinjasustoilettes.
Pocopuedo aún contarde la Cocodette.La tengo en estu-dio desdeel 1925,en queoí aun diseurde Paríscantarunavieja tonadacuyo retornelodecía:
Car tu m’aimais vraimentma cocodette,tandisque moi, je t’ai chanté/leureue.
[Porque tú, mi Cocodette,mequeríasde veras,mientrasque yo nadamáste requebraba.]
¿Y las demás?No todo se ha de decir de unavez. Comoen La Cena de Baltasarde Alcázar.
Las oncedan, yo me duermo;quédesepara mañana.
1-1949.
84
CARTA AL PROFESORMARCHAND
México, 3 de marzode 1949.Sr. Prof. RenéMarchand.
Muy estimadoamigo: Le agradezcomucho el habermede-jadoestudiary aprovecharsuobra sobreParalelos literariosfranco-rusosantesde darla a las prensas.Este libro ensan-chalos horizontes,ayudandoa romperesarutina quedividea la humanidaden compartimientosestancos.
Ya no es posibleestudiarlas culturasdentro de las limi-tacionesespacialesde los estadospolíticos,ni en el desarro-llo lineal y sucesivode la cronología,ni aundentro de loscontornosliteralesde un hablanacional.
El hombre,grannivelador,va y viene por la tierra, des-borda las fronteras,se adelantay retrocedeen el tiempo,trasciendelas lenguas,imponiendoa los procesosotrasnor-masy otros movimientosqueobedecenaprincipios inheren-tes asupropia naturaleza.Como diría Chateaubriand,tomasubiendondelo encuentra.
Toynbeenos ha habladorecientementede los camposhis-tóricos queabarcana los pueblosparticulares,orbesde sen-sibilidad y pensamientosin los cualesla existenciade lospueblosmismos resulta incomprensible.Pero el nombrede“literatura comparada”—conceptoparejoal anteriory que,en suma,tiendetambiénaexplicar las partespor el todo—circuladesdehacemásde un siglo por los ámbitosde la crí-tica. La expresiónfue acuñada,o al menos lanzadaporVillemain, allá por 1827,en célebrecurso de la Sorbona.
Desdeentonces,estemétodode estudioscomparativos,ins-pirado en el espectáculomismo del mundo humano,ha co-rrido condiversasuerte.En Europaanadiesobresalta.Hacepoco,entrelos universitariosde los EstadosUnidos, se enta-bló una controversiaal respecto.Algunascasasde estudiosabrengenerosamentesuspuertas,otrasse resisten.
85
Pero en la prácticadel estudioy de la enseñanza¿quiénpuedeprescindirde tal método?¿Acasoes posible,hoy porhoy, levantarvallas a la comunicaciónde influencias entrelas naciones,como si la humanidadviviera aún en el aisla-miento de las hordasprehistóricas?
El bastardeo,decía Burckhardt,es la ley de la historia.El mestizajeno sólo es hechogenerale innegablea lo largode la memoriahumana,sino queha sido y serásiemprees-tímulo de las civilizaciones.Sólo el reconocimientode estafraternidad fundamentalpermitirá —para repetir la felizexpresiónde usted—establecer“la verdaderahistoriamorale intelectualde la humanidad”.
A estepropósito, nada más expresivo que la conforma-ción queustednos propone:Franciay Rusia,cadaunaconsus caracteresnetose inconfundibles,y sin embargo,capa-cesde fecundizarsemutuamentea travésde los vasoscomu-nicantesdel espíritu. ¿Llegaráel día en que Norte y Sur,Este y Oeste, se reconcilien finalmente en el punto deintersección?¿No será estepunto el “justo medio” queyapredicabaAristóteles?
El panoramaque presentael libro de usted destacaconexcelenteeconomíalos puntossensiblesy resultade unaextraordinarialucidez.
Podríaalargarmeindefinidamentesobreun tema que seprestaa tantasprovechosasreflexiones.Pero la obra de us-ted se explica sola, y añadirle una palabramás sería re-dundancia.Sólo he querido agradecerley felicitarlo por lanoble y hermosatareaqueha sabido usted conducira tanbuentérmino.
Su amigo.A.R.
86
SALUDO PARA EL ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO
OFREZCO mis mejoresvotos y augurios a esta casaqueabrehoy sus puertas.Que viva y prospere,y que ella venga aserel centro activo en que se aten las tradicionesy cobrenimpulso los intentos hacia el porvenir. No señalaránestosmurosuna fronterade separación,sino unazonade amalga-ma, en quese confundany busquensu nuevoequilibrio losclimas de la EspañaAmericanay de la América Española.
Brote feliz y lejanodel Ateneode Madrid, esteAteneoEs-pañolde México ha adquirido,por el solo nombrequeadop-ta,un compromisode incalculablesconsecuencias.Pues¿quéha sido el Ateneode -Madrid? Quienquierarecorrerrápida-mente su historia y recordar sus vinculacionescon el des-arrollo social de Españarelea aquellaspáginasnerviosasyágiles que le consagrónuestro llorado amigo Manuel Azaña,su discurso en 20 de noviembre de 1930. El recuerdo deAzaña está íntimamente tramadoen las últimas etapasdelAteneo, del quevino aserel oficiante, el mantenedorde lahoguera.
La Españanueva se modelaba,en lo espiritual, por dosextremos.A un lado, la tarea orgánica,institucional, queechóa andardon FranciscoGiner de los Ríos y quecrista-lizó en la Juntapara Ampliación de Estudiosy todos loscentrosde ella derivados;altaempresade educaciónnacio-nal, cuyo alcancetodoslos días exploramossin lograr ago-tarlo nunca.A otro lado, los francotiradoresdel Ateneo deMadrid, guerrillas de la inteligencia —según la mejor ymás noble enseñanzade la Españacombativa—que sacu-díansin cesarel ambiente,inquietándolocomoaqueltábanode Sócrates,para evitar que la ciudad “alegre y confiada”se entregaraal fácil marasmoy al contentamientoirrespon-sable.
En el Ateneo de Madrid vinieron a concentrarselas másaltas conquistasque para entoncesparecían logradas: el
87
amory el cuidadode la cultura, el respetode la persona,lagran libertad del pensamiento.Con un aire de camaraderíasencillay un tanto orgullosa,aquellafamilia de atenienses—nuncaseusó mejor la palabra—trabajabay convivíaenun hogar quedabareposoal estudio,facilidadesal cambioy conversaciónentrepares (~ytodoslo eranen cuantocru-zabanlos umbralesde aquelrecinto!), sin por esovedar lasturbulenciasy los saludablesdesahogosque renuevanyhacenrespirablela atmósferacomo las descargaseléctricasde la tempestad.Porquela vida del espíritu fue, es y serásiemprevida de ariscaindependencia.
El Ateneoproporcionabaun fácil contactoa los hombresqueseentendíano queríanentenderse.El modestoestudian-te y el sabio consagradose encontrabanpor sus corredoressin enojosasantesalasni cartasde recomendación;se habla-ban de tú a tú como en los mercadosy plazasde Atenas,con democráticasimplicidad; iban al grano sin rodeos, tra-tabanprontoy bienlo que teníanquetratar.El tono generalera una fraternidad viril, que ya había dejado caer todasesasritualidades estorbosas,heredadasdel hombrearbóreo.Nada de “señor licenciado”, o “señor doctor”. ¡ Qué ridicu-lez! Allí todo era: “iHola, Fulano!” El nombrea secas,lamano franca, el avenimiento en las cosasfundamentales,que ahorraperífrasisy anulatardanzasenojosas.Los seño-res engoladosy solemnesno eran gente del Ateneo, olíanaprovincia manida,traíanel tufo de esasvejecesque pare-cían ya abolidaspor siempre. ¡Ay, estasflores de la civili-zaciónson efímeras!Pero quedan,cierto, como idealesin-conmoviblespor los quehemosde seguircombatiendo.
La sala de conferenciasse encargaba,unasveces,de man-tenernosal día sobre las investigacionesen marcha, sobrela última palabrade los laboratoriosen el másamplio sen-tido del concepto;o biensobrelas inquietudesy las agresi-vasexigenciasdelequipajejuvenil reciéndesembarcado.Perootrasvecestambién,y esto sólo en las sesionesíntimas, depuertasadentro,aquelcalor, aquellafantasía,aquellaextra-vaganciairrestañableque late en el fondo de la raza,comolaten las fuerzas volcánicas en las regiones terrestresquetodavíano hanmuerto—y queya determinélas revolucio-
88
nesestéticasconquese liquidó el Siglo de Oro—, estallabanen verdaderosfuegos de artificio, de un humorismoincon-mensurable.A tal punto que,cuandodespuésde mis ventu-rososañosen Madrid, me trasladéaParísy me asoméa lassesionespúblicas de los tremebundossuprarrealistas,todosesos remilgadosdel escándalocon programase me figura-ban unosniños,a quienespapádabapermiso de travesearun poco.
La famosaCacharreríadel Ateneo—el lugar adondeseiba a decir “burradas”,a soltar cuanto traía uno adentro,aunejerciendoel derechohumano,todavíano reconocido,decontradecirseuno así propiocuandole da la gana,preciosacatharsisy limpieza del ánimo—, la famosaCacharreríahasido por varios lustros la fragua de las anécdotasliterariasqueamenizanla historia y, en la exageracióncaricaturesca,descubrende un golpe sus perfiles.
La Biblioteca del Ateneo no tenía igual, por sus riquísi-mosacervos;por la facilidad conque se obteníano hastasemandabancomprarlos libros que cada uno pedía; por suplácidoambiente,tan propicio al recogimientoaunen mediode unanumerosacompañía;por la eficaciade sus servicios:fruto —mucho másque del sistemay el índice y la pape-leta— del conocimientopersonal,de la nítida memoria,dela calidadhumanade los ayudantes,verdaderasy caracterís-ticas virtudeshispánicas.¡Cuántosbuenoslibros se escribie-ron allí a la vistade todos! Mañana,alguienpodrá levantarel inventario,y resultarárealmenteasombroso.Me aseguranqueel León de Graus* solía guarecersetrasunamuralladelibros.Y cuandolos vecinosdabanen cuchicheardemasiado,la terrible cabezade don Joaquínasomabasobre las alme-nasy bastaba,como unaGorgona,paraimponer silencio.
CuandonuestroIcazaaparecíapor el Ateneo,se corría lavoz. Don Franciscoerasiempreel centrode las conversacio-nes, de las tertulias. No se b6rrará su imagen en aquellacasahospitalaria.Tenía el don de la réplica, su floretazoera implacable.Habíaleído y habíavivido muchoa lo largode varios “Madriles”. Como Néstor en el palacio de Peleo,desplegabaante los jóvenesla genealogíapersonaly litera-
* JoaquínCosta. [E.]
89
ria de los escritores,de las distintaspléyades.A su agudamirada no escapabaun solo movimiento en las marejadasde las letras.
Hoy, por obray graciadel ilustre WernerJaeger,sehablamucho de la Paideia, esaeducaciónquecompletaal ciuda-danofuera de la escuela,en el ágoray en los baños,en lafrecuentaciónde la gente,en la charlaquesuelesustituir allibro, y a vecescon mucha ventaja.Puesbien: los ateneís-tas de mi tiempo hemosconocidola Paideia en acción.
Que se me dispensenestassoledosasrecordaciones.Algu-na vez teníaque vaciarlas,aunqueacaso abusede vuestrapaciencia.Alguna vezteníaquedecir lo muchoquesignificóparamí aquelhogar del espíritu, dondeencontréamis pri-merosamigosespañoles,y sin dudael bálsamoen mis amar-gurasdel destierro. -
Es un privilegio para mí, señoresdel AteneoEspañoldeMéxico, el que me hayáis dado la ocasión de saludarosalinaugurar este instituto. Que os sea tan propicio nuestroambientecomolo fue el vuestro para mí, en horas inolvi-dables:ellas hanmarcadodefinitivamentealgunosrumbosde mi conducta.Juntomi voluntadconla de mis compatrio-tasmejoresparadesearostodoslos éxitos y venturas,amigosy hermanosmíos de ayer, de hoy y de siempre.
México, 16-111-1949.
90
TONO SALAZAR
LA NATURALEZA es redundante.Siempre en trial anderror,acumulaobstáculosy estorbos.En su urgenciacreadora,notienetiempo de escoger,decíaGoethe Y Miguel Ángel afir-ma que la belleza es la eliminación de lo superfluo. Casiestoy por añadir: también la verdad. Un escultor antiguopresentabaun tosco bloque de mármol y pretendíahaberhecho un busto de Platón: —No hay más que quitarle loque sobre —explicaba.Ese bloque inexpresivoy mudo esla naturaleza.Como ignoramossupropósito,y como cuentacon la eternidadpararectificarsesin fin, solemosdecir queno se equivoca.Tardasiglos en estableceruno de esoshábi-tos mediosque,en nuestrocandor,llamamosleyes.Pero elmago,el hombre,no se dejaengañarni siquierapor los sen-tidos: descifra, interpreta, reconstruye,descubreel secretoy acelerael destino.
¡ Quémetafísica—si tuviéramostiempo—,quénuevoartede leerel mundoen las caricaturastrascendentalesde ToñoSalazar!Él seva derechoal corazónde las cosasy las atra-viesacon esesurayode luz oscura.Calcinalas apariencias,reduciéndolasa las solas líneasque explican y acarician.Como en el chascarrillo popular de Colón, cuando ToñoSalazarnos pasa su espejo por delante, inútil disimular,señores,porquehemossido descubiertos.
La bellezaestá en cadatrazo; la inteligencia, en el jero-glifo resuelto.De aquísu gracia y de aquí su melancolía.Porqueya no haynada,sino esperar,cuandoseha entendidoel mensaje.Y no siempresabemos—verdaderamente----loqueesperamos.
Quienha recorridoesaespléndidagaleríade retratosco-loridos queandabamostrandopor América Giséle Freund,ya habrá advertidoque ninguno, entrelos grandescontem-poráneos,aparecemáspenetradode espíritu.En la caradeTofo Salazarse lee un desengaño.Hay unafatiga secular
91
de haberconcentradoen doso tres rasgosla experienciadeincontables generaciones.Pero hay también una dulzurade coleccionistade almas. La misma que su lápiz descubrecuandodesenvuelvesusgarabatos.¿Cómoacierta,sin perderjamás su lucidez —su crueldad—a darnos esa sugestiónmusical de ritmo y de columpio? Hay que ser muy bueno,fundamentalmentebueno,paradotar a los muñecosde alma.
AbreToño Salazarsucaja de sorpresas;empiezaabailarel calidoscopio; cada estrella de figuras nos arrancaunamáscaray nosdevuelveunacara:despojoy conquista.
Pocasveceshe sentidomásla quemaduradel hombreso-bre el hombre,y lo quepuedealcanzarla capacidaddel en-sueño en quien crea con rayas, y rayos. ¿Cómohablar de“ensueño”,en un definidor tan crudoy preciso?Allá sevanpoesíay geometría,consorcioíntimo de quePascaldudó enhora mala. Y medir ¿noes en cierto modo inventar?Otroslo expliquen:aunoscuantosnos bastacon entenderlo.
México, 20-V11-1949.
92
CONTRA EL “GENOCIDIO”
EL CRIMEN es de todos los tiempos.Perohayépocasen quelas tendenciascriminales se agudizande suerteque importadefinirlas,aislarlaspor decirlo así en la jaula conceptualdeun término que las señalecon unamarcainfamante,y acu-dir a la represiónmediantenuevos recursospenales.Losrecursospenalesson, en general, incumbenciade las leyesinterioresde cadaEstado.Perohay crímenesquepor suna-turalezadesbordanestecuadro.Son los crímenesinternacio-nalesparacuya evitación y castigose requiereel consorciode todosios pueblos,representadosen e1 compromisode susrespectivosgobiernos. El mundo civilizado reconocehastahoy cinco tipos de delitos y crímenesinternacionalesa losquehaya resueltoaplicar remediosque suponenla coope-raciónentrelas diversasnaciones.Talessonla trata de blan-cas,el tráfico de opio, la piratería,la circulación de litera-tura pornográficay la falsificaciónde moneda.Estáapuntode reconocerplenamenteun sexto tipo: el “genocidio”.
La palabra,compuestade elementosgriegos,ha sido acu-ñadapor el doctor RaphaelLemkin, profesor de la Univer-sidad de Yale y ex consejerode DerechoPenale Internacio-nal en la Secretaríade las NacionesUnidas.No es tareaociosael dar caza a los fenómenosmedianteunadenomina-ción especial.El sutil Talleyrandvivía atentoa la apariciónde todo nuevovocabloo todo nuevosentidoque la vida co-lectiva va imprimiendo a los vocablosya en uso, como elmejor índice paradescubririos rumbos que tomanlos mo-vimientos sociales.Toda palabracausaimpacto en quien laprofierey en quienla escucha.El denominarun crimenayu-da a descubrirlo,y propagala intenciónde acudir a su re-presión o castigo.El sabio chino Lao-tseafirmaba que laprimeraley debieraseruna ley que definieseel sentidodelas palabras.¿No vemos,hoy por hoy, los cubileteosque se
93
hacen,jugando con las vaguedadesde palabrascomo “de-mocracia” o “libertad”?
El “genocidio” abarcala destrucciónpremeditadade ungrupo humano, en su entidad de nación, raza o religión,y cuantastentativasse encaminena llevar a cabo semejanteaniquilamiento,seaabiertao clandestinamente,seaporauto-ría, complicidado incitación efectiva,seapor los gobernan-teso las personasprivadasquecompartanla responsabilidadde este crimen; ya se trate del aniquilamiento físico y ac-tual, queconsisteen mutilar o matar sereshumanos,o ensometerlosacondicionesirresistiblescomolas de camposdeconcentración,trabajos forzados,hambreo contaminaciónvoluntaria de enfermedades;ya del aniquilamientofuturoo interrupciónde la continuidadbiológicacomolas medidasde esterilización,el aborto,el secuestrode niños y otros ac-tos de parecidointento.
Los ejemplosde tales crímenespesanen la concienciadelos contemporáneos,sin queseamenesterremontarnosa losejemplosde la historia: destrucciónde Cartago,persecucio-nes de cristianosen Roma, matanzasarmeniasy otros casosde fácil einfaustarecordación.
Como resultadode gestionesiniciadas en 1946 por elembajadorde Cuba Guillermo Belt, el ministro de PanamáRicardo Alfaro y la representantede la India señora dePandit Nehru—gestionespromovidaspor distintosorganis-mos internacionales,escritoresy estadistascomo GabrielaMistral, BaldomeroSanín Cano,Pearl Buck, Sigried Und-set, Aldous Huxley, Lin Yu-tang, Bernadotte,y que conta-ron conel eficazapoyode nueveo diez cámaraslegislativasen nuestrasrepúblicashermanas(la de México, desdelue-go); y graciassingularmentea la eficaz accióndiplomáticalatinoamericanaen la AsambleaGeneral de 1947, donde,entreotras, se recordaronlas condenacionescontratodaper-secuciónracial ya formuladasen la ConferenciaInterameri-canade Lima el añode 1938—,la AsambleaGeneralde lasNacionesUnidas aprobó por unanimidadla Convencióncon-tra el Genocidio(París,9 de diciembrede 1948).
La Convenciónha sido firmada por veintiséis naciones,entreellas la nuestra.La hanratificado ya Australia, Etio-
94
pía y Noruega.Se esperala pronta ratificación de México,los EstadosUnidos y las Filipinas En la noble campañaque condujo a este resultado,correspondela más honrosaintervencióna los diplomáticosmexicanosPrimo Villa Mi-chel, Luis Padilla Nervo, Pablo CamposOrtiz y Raúl No-riega.
Ojalá no se haganesperarlas ratificacionesde los Esta-dos latinoamericanos,quepor suerteacudierona estellama-mientomoral encondicionesde perfectodesinterés,pues tanominososcrímenesson enteramenteajenosa nuestraíndole,a nuestraformación éticay cultural, a las tradicionesmis-masde nuestrahistoria.
El genocidio merma y rebaja el valor espiritual de laespecie, su patrimonio biológico, cultural y económico,ysiembravientos de rencor parafuturas tempestadesy gue-rras.Es el crimenpor excelenciacontrael Hombre,y vieneaanularel privilegio únicode la familia humanaentretodoslos seresvivos, que consisteen ser capazde promesa,de es-peranza,de confianzaen el porvenir.
México, 15-Vlll-1949.
95
CARTA A MOISÉS OCHOA CAMPOS
México, 20 de enerode 1950.
Mi BUEN amigo don Moisés: Le agradezcomuchola comuni-cacióndel hermosoCantoa Cuauhtémocde don JoséLópezBermúdez,y la copiadel excelentegrabadode CarlosAlva-rado Lang.
Como le adelantépor teléfono, la imposibilidad de cum-plir a concienciacon las cadavez másnumerosassolicita-ciones de prólogosme obligó, de añosatrás,atomar la deci-sión de no escribirya ninguno,y ahorame encuentroen eltrancede no poder escribirun prólogosin el riesgode ofen-der aun centenarde amigos.
Pero esto no podría privarme del gusto de decirle concuánto deleite he leído este poema,tan bien situado en elcorazónde México, tan rico de evocaciones,nobles ideas yexpresionesfelices, y lo muy honradoqueme siento con quealgunaspalabrasmíashayan recibido el premio de figurarentrelos epígrafesescogidospor López Bermúdez.
Soy de los quecreenfirmementeen el deber de recogery enaltecernuestrasestupendastradicionesheroicas;y la fi-gura de Cuauhtémoctiene un destellotal que asumecarac-teresde universalidady símbolomitológico.
Hacemuchosaños,cuandonadiehablabade estascosas,ensayéuna reconstrucciónde la vieja ciudad azteca;y pocodespués,cuandoel segundomilenario de Virgilio —al reco-ger en volumenel breve ensayoque escribí para esa oca-sión—, añadíun apéndiceen queadvertíayo cómoel temade Cuauhtémocasumíarasgos de gran epopeya y parecíaencontrarsu propio sitio en el libro VII de la Eneida.Pues,en verdad, el contraste patético entre Cuauhtémocy Mocte-zumacorrespondeal contrasteentreTurno y el rey Latino.(¡ Si aunel símbolo del águila y de la serpienteencontréenla Eneida,XI, 751.81!)
96
A estepropósito, Valery Larbaud me escribía,de ParísaRío de Janeiro,por noviembrede 1931:
Tiene usted razón, sí, la Eneida es el poema de la Conquista.Aquí podrían acomodarlas ilustraciones del xvi y el xvii, lossiglos quenos cuentanlos viajes y las empresasde los conquis-tadores, las entrevistas con ios caciques, los combatescon losindios, la penetración en las comarcasdesconocidasa través delas vías fluviales... Todo ello podría transportarsedel Medite-rráneoy del Lacio al Atlántico, a las Antillas y Tierra Firme.Por ejemplo,he aquí un epígrafeparauna descripciónde Méxi-co (o del Perú),antesdel arribo de Cortés (o de Pizarro):
Nunc age, qui reges,Erato, quae tempora rerum,quis Latio antiquofuerit statu3,advenaclassemcum primum Ausoniisexcercitusappulit oris,expediarn- .
Y la verdades que los hechosrelatadosen la Eneida resul-tan de poco alcancecomparadoscon la Conquistade América,si bien el tono épico los magnifica, y la ecuaciónpoéticaes cabalentre Colón, el Adelantado,Ojeda, Balboa, Cortés.-. y Eneas;corno entre los caudillos del Lacio y los de la Hispaniola o losemperadoresde México y del Perú. Las Geórgicas son ya otracosa: son el poema que pone en valor los territorios conquis-tados, una vez aplacadala fiebre del oro, y este poema puedeaplicarsea cualquier país donde haya llanurasy valles fértiles.Acaso Virgilio y la partelírica de la Biblia (los Salmos,el Can-tar de los Cantaresde quehay ecosen Sor Juana),y hastaciertopunto Ovidio, se hallanen la basede la poesíadel NuevoMundo.
Es así como yo anhelaríaque las imágenesde nuestroMéxico provocaranentodaslas mentesun-rebullir de motivosuniversalesy acabaranpor incorporarseen el patrimoniogeneralde la cultura y de la imaginaciónhumanas.Puesnisu grandezani su trascendenciajustifican el que vivan re-cluidas comomerosrecuerdosde familia.
Y en esteempeñode elevarlasy lanzarlasa la vida supe-
* Eneida, VII, 37-40. Cuando Reyesreprodujopor primera vez estacartade Larbaud, en el “Apéndice sobreVirgilio y América”, a su “Discurso porVirgilio” (OC, XI, p. 178), le auiadió una traducciónde estepasaje virgi.llano:
Préstameahora tu auxilio, ¡ oh Erato!, para que diga cuálesfueron losreyes,cuáleslos remotossucesos,cuál el estadodel antiguo Lacio, cuandoun ejército extranjero arribó por primera vez en sus naves a las playasausonias.[E.]
97
rior del espíritu, el poemade López Bermúdezconsagradoal “joven abuelo”ocupaun lugar eminente:
Oh mancebode la altivez, hoy creces;crecentu frentey tu sonrisa,hastatocar el muro azul de los luceros.
Muchasgracias,amigomío.A.R.
98
EN TORNO A LA NOTACIÓN MATEMÁTICA
DE TALES percancesnadieestáasalvo.Pero cuandole acon-tecenal genio cobranun sentido especialy parecenfábulao ejemplo con un consejo de modestia.Ello le sucedió aLeibniz, nadamenos.
Veamos.La flotación matemática—el sistema de sig-nos—, a la vez que facilita la escriturade los problemas,facilita singularmentelas soluciones.Cuando se adoptólanumeraciónarábiga,fue posible plantear, atacary venceralgunosenigmasde la matemáticaque los antiguos—a pe-sar de todasu agudeza,pero embarazadospor su enojososistemade combinacionesde letras en vez de cifras especia-les—, ni acertarona resolverni, en ocasiones,a concebirsiquiera.
Y peor cuandoseveíanen el trancede expresarmedian-te circunloquioslingüísticoslo quehoy representamosy ex-presamoscómodamentecon númerosy símbolos. Pues lamatemática,comolo presentíaDescartes,es unafunción dellenguaje.
Hay, por ejemplo,pasajesde Platón—singularmenteenel Timeo—que se considerande muy arduainterpretacióntécnica.Acaso procedande aquella“Biblia pitagórica” deFilolao quecirculabaentreunoscuantosprivilegiados.
Todo lo que ha sido creado—dice Platón— es por necesidadcorpóreo y tambiénvisible y tangible. Y nadaes visible dondeno hay fuego, ni es tangiblesi no estásolidificado en tierra. Asípues,la deidad, en el origen de la creación, hizo que el cuerpodel universoconsistierade fuego y tierra. Pero dos cosasno pue-den juntarsesin unaterceraque las junte, requierenun elemen-to de unión. Ahorabien, el más hermosoelementode unión esaquelquemás completamentese funde con las cosasa que pres-ta unidad. Parael efecto de fusión semejante,nadaes más ade-cuadoque la proporción. Puescuando,entre tres números, re-presenteno no sólidos,hay un término medio,y tal queestemediovalga respectoal último término lo que vale el primer término
99
parael término medio; y cuando,en consecuencia,el medio esal primero como el último es al medio, entonces,convertido elmedio a la vez en el primero y el último, y asimismo converti-dos el-primero y el último en el medio, todaslas cos-aspor nece-sidad vienen a ser lo mismo, y siendo lo mismo, son una.
Difícil, cierto. Pero no tanto,si lo reducimosa los actua-les símbolosmatemáticosde lo que se llama proporciónennuestraaritmética elemental.Platón está simplementedes-cribiendo en lenguaje ordinario lo que hoy decimos así:a:b::c:d.
Sea otro caso.Un principio de la lógica tradicional noshacesaberqueconla causasedael efectoy el efectoanulala causa. (La pólvora contienela posibilidad de la explo-sión, y la explosióndescargasemejanteposibilidad.) Puesbien, la logística modernasustituye este circunloquio conuna sencilla ecuacióncuyos símbolosson A y B, ecuaciónqueno transcriboaquíparano amargarla vida a esospre-ciososy olvidadoscolaboradoresdel escritorquesonlos tipó-grafos.
Y si queremosun ejemplomásfamiliar, sin remontarnosa los cielos platónicosni a las cumbres de la abstracción,recordemoslos problemasde ajedrezquetodoslos días apa-recenen los periódicos.En vez de decir, descriptivamente,queel peónquequedafrente a la reinaavanzaunacasilla,seestampaunabreve fórmulade letrasy números,y todoslo entendemosmejor y máspronto.
Perovolvamosanuestrahistoria.Hoypor hoy empleamosordinariamenteel sistemade flotación decimal,que estáyaal alcancede todas las fortunas y ha significado sin dudaun enormeprogreso.Pero en ciertasoperacionesde física yde matemáticassuele preferirse otro sistema,el binario o“diádico”, cuyabaseya no es el 10, sino el 2.
En este sistema,el 1 es 1, pero el 2 se representapor elsigno 10; el 3 por el 11; el 4, por el 100, etcétera.Puesel sistemabinario sólo usadossímbolos,asaber:el 1 y el 0.
Aunquenos parezcamuy revolucionario,estesistemapo-seeuna vetustatradición. Ya se encuentranen cierta obrachinaquedatade unos3 000 añosantesde Cristo,de suerte
100
que los chinospuededecirseque lo conocenmejor quenos-otros.
Y he aquí que,cuarentay seis siglos mástarde,Leibnizdescubriópor su cuentala maravilla del sistemabinario, yaunpretendióaleccionarcon él a los chinos.
Espíritude intensaorientaciónteológicaa la vez quema-temática,y aun tocadode la fantasíanumerológicaque—almodopitagórico—atribuye singularesvirtudesa las combi-nacionesnuméricas,Leibniz, sobreexcitadopor su propiodescubrimiento,se dio a meditar.
El sistemabinario, se dijo, escondealgún secreto de lacreación.El 1 puederepresentarlegítimamentea Dios, y el0, desdeluego,representala nada.(El O vino a sertambiénun grandescubrimiento,y no lo ignoraronnuestrosantiguosmayas,pero esaes otra historia aparte,en quepor ahoranovamosadistraernos.)PuestoqueDios ha sacadode la nadatodas las formas, el O y el 1 conjugadospuedenexpresartodo el universo.
En suanhelode transmitir su sabiduríaa los pueblosgen-tiles ¿quéhizo Leibniz? Escribió unaextensacartaal jesuitaFranciscoMaría Grimaldi, presidentea la sazóndel Tribu-nal de Matemáticasen China, instándoloa queexplicara sudescubrimientoal emperadorde los chinos, y lo convencieraasí de su error, paraver si se resolvíaa abandonarlas qui-merasdel budismoy a adoptarla recta religión, segúnlacual Dios (1) ha creado todo el universo sacándolo dela Nada (0). ¡Puessí que era novedadpara los chinos!
México,¡11-1950.
101
SOBRE EL DISIMULO DEL YO
ABORDADO por un admiradordesconocido,en la librería deMlle. Monnier —París,calle del Odéon—, se cuenta queValery Larbaudcontestó:
—~ValeryLarbaud?¡No lo conozco!Y casi lo mismose cuentade “Azorín”, queandabacurio-
seandolas publicacionesrecientesen cierta librería de Ma-drid, la cual, si mal no recuerdo,se encontrabaen las Cua-tro Calles.
T. 5. Eliot escapóde un tranvíay se escondióen un subte-rráneoal verseidentificadopor unaseñoraquevino a sen-tarsejunto aél.
¿Y qué?—se dirá—. ¡Defensanatural contra el impor-tuno, contra el quequiere “hablarnosde literatura”, contrael quetrae, comoen bandeja,unaadmiracióncandorosaquemásbien asustaa las naturalezastímidaso modestas!
Pero,si ahondamos,es más,mucho másque eso. Hay enestos tres casosalgo como una recurrenciainconscientedelos antiguospavoresmágicos.Entregarel nombrees comen-zar aentregarla propia persona.Con el nombrese operanextrañossortilegios,como con la imagen y el retrato. Porlas dudas,es mejor contestarcomo Odiseo al cíclope: “Mellamo Nadie.”
No sé si los existencialistasllegaránal extremode asegu-rar queen el sentimientodel yo hay algo de vergüenza,unvago horror de seruno mismo y de no salir de uno mismo,y hastade sentirsejuzgadoy ya medio ajusticiadocuandonos echalos ojos encimaun yo ajeno.Si es una inconsciente
-sed de solipsismoque se defiendeasu manera,si es un in-conscientedesconsuelode no poder escapara la propia per-sonalidad,tampocolo sé ni quiero averiguarlo.Algo de ver-güenza, algo de culpa —aunquesea por sabersehijo deAdán—parecerevolverseallá muy en el fondo de estascon-fusasreaccionesautomáticas.Algunos antiguosfilósofos pre-
102
tendíanque el nombrede la cosa es la cosamisma; peroentoncesAristocles no hubiera podido llamarsePlatón sincambiar de ser, ni —para aplicarlo más de cerca al cuen-to—, JoséMartínezRuiz, “Azorín”
Es verdadque,en ocasiones,la disimulacióndel nombrede pila tiene unaexplicaciónmásfácil, como cuandociertoescritorllamado Napoleónse quitó el Napoy se quedó conel León, parano cargarpor la vida conun fardo tan com-prometedory ostentoso.
Tambiénhay aquellosa quienesla vergüenzadel yo seles ha vuelto de revés,por caso de perversióno de supera-ción psicológica (lo ignoro). Esosandanpor todas partesexhibiendola personacon desenvoltura,y comosi fuerandi-ciendo: “Yo soy Fulano,Mengano,Zutano,Perencejo.”
Y luego, al evolucionarlas culturasaristocráticas,apare-ceel gustode las genealogíasque,naturalmente,comienzanpor quereremparentara los señoresconlos semidiosesloca-les o aun conlos diosesolímpicos. La solaenumeracióndefamilias y ascendenciastenía,en siglos remotos,un encantopoéticoque hoy sólo percibenlos lectoresde gusto eruditoy castigado.Y el afán de figurar en las constelacionesilus-tres se propagaa la gentesin abolengo,y hayquien ensartanombrespara alcanzarel nivel de los privilegiados aunqueseapor último grado colateral,o siquierapara aturdir conla sonoridadde una larga lista de patronímicos.Ya se que-jabanuestroRuiz de Alarcón:
- Es muy cansadoun hombreen humilde estadohecho un mapade apellidos.
Pero mucho peor nos pareceel abusode las iniciales,salvo parafines de economíaen la escrituray a condiciónde quela abreviaturase disuelvaal recitarla.La primeravezque oí decir, a cierto orador: “El admirableJota EnriqueRodó”, padecíun calambre.
Sí, ya lo sabemos,hoy se abusade las iniciales, y socapade simplificar, se llama a las institucionescon unaseriedeletras,jeroglifo de la pereza.Paseporlas instituciones.Pero¿laspersonas?Presentimoscon horror el día en quese con-sidere como página escritauna fórmula algebraicaen que
103
senosdiga queel P.R.I. y la U.N.A. hancelebradoun C. G.(conveniogeneral) paraquelos A. U. (alumnosuniversita-rios) recibanuna 1. E. (instrucción especial) de C. M. (ci-vismo mexicano), mediante C. R. (cursos regulares) quedaránO. (opción) aun C. A. E. (certificadode aptitud elec-toral). De la U.N.E.S.C.O.seha dicho congraciaque tienenombrede princesarumana,y de la O.N.U. se suele deciralgo peor. Pues¿quési nos da por escribirnovelasen quelos personajesse llamen P. L. y J. C.? ¿No es ya repelenteque los narradoresnos digan: “En el pueblo de X vivía elseñorN”? El catecismoinfantil exigía las cosasclaras: “Pe-dro, Juano Francisco(contestarásunombre).“
(¡La maníade las abreviaturas!Ya, en pasadossiglos,transformóen las Once Mil Vírgenes a las Once MártiresVírgenes,y acasoa la mártir única, que sellamaba Unde-cimilia. Otro ejemplo menos venerable:En una pieza delgénero chico, los malhechores,reunidos en una venta, seespantananteel grito “iLa Poli!” Pero no es la policía,no:quien llega es la Policarpa,la mujer del ventero.Y el quedio la vozsedisculpa,antela protestageneral:—~Esquesin-tetizo!)
La verdades que en torno a estos extremosse puededi-vagar sin medida. Cualquier pequeñezse vuelve universopuestaa la platina del microscopio.Pero ¿haypequeñecesindiferentes? ¿No tiene trascendenciael átomo? ¡Que noslo cuentenahora! No hay como detenerseun instanteparaasombrarseantelas cosasmás comunesy corrientes.El queun tren corra por suscarriles y toque siemprelos mismos
sitios le parecíaa Chestertonun ejemplo de lo milagrosocotidiano. Y si nos pusiéramosa investigar el caudal de his-toria ocultoo encerradoen cadaunode nuestrosactoshabi-tuales habría razón para vivir en perpetuoasombro.Estepasmo ante lo obvio suelellamarsebobería.Y lo cierto esquemuchosmetafísicos,sabiosy descubridoreshan empe-zadopor bobos.Pascal,de niño, se pasabalas horaslargasoyendolas sonoridadesde unacopade cristal heridade uncapirotazo. Los físicos presocráticosse interrogabansobrelos misterios de la espiración:¿Por qué—se decían—elaliento es tibio y el soplo frío?
104
Pero volvamosa nuestroasunto.El disimulo del nombrees frecuentecuandola hija de familia, por ejemplo,sedeci-de a consagrarsea “las tablas” El seudónimoartísticoes tanusual que acabapor usurparel lugar del nombre. Algunavez dejé esbozadaunafilosofía del seudónimo,tratandopre-cisamentede la “timidez” de “Azorín”.
Es posible—escribía yo hacemuchos años—que el señorMar-tínez Ruiz sea tímido; peroesepequeñofilósofo que él ha inven-tado, ese “Azorín” que de hijo suyo ha pasado,pocoa poco ypor un eclipsepsicológico, a confundirsecon él y a servirle devestiduraexterna,éseha dicho sobrela vida y el arteespañoles,si no las cosasmás audaces,sí las más personales.Y realizadoya el prodigio, abierta la venapor dondeel tímido ha de des-ahogarsesin rubores,entoncestodo puedehacerse.-.
Maurois, en unadeliciosasilueta,ha contadode una damainglesa,puritana, estricta,rigurosa, que aprovechala oca-sión de un baile de disfracesparaconversarlargamente,conestupendoconocimientoteórico y práctico, sobrelos miste-rios freudianosdel erotismo,las aberraciones,los complejosy las travesurassimbólicas del subconsciente.Aquí el dis-fraz ha hecho las veces del seudónimo.Por aparentepara.doja, el disimulo del yo ha permitido expresarel yo. Lar-vatusprodeo—decíaDescartes—:Avanzo enmascarado.Quees,al fin y a la postre,lo mismo queavanzararmado,entraren la liza del mundobien defendidopor la corazay el escu-do. Disimulo y audacia,timidez y arrojo: allá se va todoentremezcladoen una solaaccióndel alma.
111-1950.
105
AMÉRICA VISTA DESDE EUROPA
POSEE Silvio Zavala las dos manosdel historiador.Con unadescubrey organizalos materiales;conla otra dibuja la ar-quitecturade las ideasquede ellos resultan.A estascuali-dadeshe de añadirla sencillezy la claridad del estilo, aunariesgo de queseme digaque le atribuyo tres manos,comoen aquelhimno al gloriosoSanFernando:
¡ Viva, viva el invicto Fernando,Santorey que a Sevilla ganó,con la espadaen la manoderecha,el mundoen la izquierday enla otra el pendón!
Así pertrechado,el historiador Zavala,aprovechandounacortaestanciaen París,revuelvecartapaciosde la BibliotecaNacional,anotay agotaun buengolpede libros viejos, y re-gresaa su país para derramar luz meridianasobre la selvaoscura.¿Peroqué selva oscuraes ésta?Nada menosque larepresentacióno imagen de América en el pensamientoeu-ropeo.
Sobrela efervescenciade fantasíasutópicasy sobre losensanchesde la filosofía social provocadospor la apariciónde América en la mente de Europa,muchos dijeron mucho,todos algo, nadielo bastante.En esteorden, son clásicaslasobrasde Gilbert Chinard.Silvio Zavalano quiererepetirlo,ni pretendeabarcarlotodo. Suscursosen el InstitutoFrancésde la AméricaLatina y en El Colegio Nacionalse limitan aesclarecerun solo punto,un solo país,unasolaépoca,y aca-ban de ser recogidosen el volumen América en el espíritufrancésdelsiglo XVIII.
Los autoresde primera fila —declaraZavala—hansidoya extensamenteestudiadosy van a seguirlosiendo.PabloGonzálezCasanova,becariodeEl Colegio de México, hapre-parado sobreellos unatesis que pronto hemosde conocer.Pero los autoresde segundafila, a cuyo examense aplica
106
la obra de Zavala, se hacenprecisamenteeco de las ideasdominantesen sutiempo, y nos permiten, así, completar laapreciacióndel conjunto,como el dibujo de valles y mesetasmediascompleta—para la apreciacióndel paisaje—el trazode las merascumbres.
El tema es trascendente.La visión europease trasluceenla actitud con queel mismo americanoha de contemplarsuAmérica. Entre los hombrescultos del Nuevo Mundo, portodaspartesapareceel reflejo de las ideasque,sobrela his-toria americana,prevalecenentrelos europeosdel sigloxvmA la justificación tradicionalde la Conquistaespañolasuce-de entoncesla nuevadoctrina traída por los hombresde laIlustración,y estainterpretación,tan activa entrelos “filó-sofos” francesesdel Setecientos,se encuentraen las basesideales,en los principios que movieron las independenciasamericanas.
El solo índice de la obra es de tal modo apetitosoe inci-tante que me cuestatrabajo no transcribirlo aquí íntegra-mente.Los resultadosfilosóficos del descubrimientodeAmé-rica, las descripcionesde los viajeros,las consideracionesdelos etnógrafos,los traductoresde los viejos cronistas,los his-toriógrafos, desfilan por el libro como testigos,declaransuverdadbreve y concisamente—graciasa la concisión queSilvio Zavalasabeprestarles—y desaparecenpor la puertadel fondo.
Hay el anodino, hay el paradójico, hay el sagaz,hay -el viajero real y el fingido, hayel que se vuelvecolono, elsimpáticoy elhostil, el quetieneojos parala ciencia,el quesólo buscaal “buen salvaje”, el enemigo temperamentaldeEspañaque propagala leyendanegra, el profeta que adivi-na los ensanchesreservadospor el porvenir al pueblo de losEstadosUnidos, el investigadorde los orígenesdel hombreamericano,el indigenistay el europeísta,el aristócratay eldemócrata,el que estudiaa América por América misma,y el quese le acercaen buscade argumentoscontrala viejacivilización europea,el providencialista,el laico, el entusias-ta y el escéptico.
El caminoquedaabiertoparaestablecer,comparativamen-te, el procesodel pensamientoeuropeocon respectoa Amé-
107
rica desdeel siglo XVI hastalas independencias,y en rigor,hastanuestrosdías;desdela horaen que Montaigneinterro-gabaa sucriadosobrelos caníbalesdel Brasil, hastala horaen que Pío Baroja (pace tua) llama al Nuevo Mundo “elContinente estúpido”. (Salvador Novo ha dicho después:“el Continentevacío”.)
En el libro de Silvio. Zavala quiero destacardosnombresde viajeros sobresalientes:Frezier y Leblond. El primeroviaja por Sudamérica;el segundo,por las Antillas. El pri-mero aportaútiles observacionescientíficas y vive atento alas cosascomerciales,sin por eso descuidarla descripciónde las costumbres.Es serio, frío, poco o nadaimaginativo.Cruzapor la Patagonia,Chile, el Perú, la Bahíabrasileñao SanSalvador,entoncescapital del Brasil. El segundo,finoy animado observador,juvenil y alegre,está lleno de pro-yectos e iniciativas. Permanecióen América más de treintaaños: no es propiamenteun viajero, es un residente.Aquísehizo médico.En todorevelaciertafacilidad naturaly unaíndole feliz. Conoció, entre otros lugares, la Martinica, laTrinidadespañola;entrópor el ContinentehastaGuayaquil,bajó más allá de Lima, siempreejerciendo su medicinadepracticóny venciendocon buenhumor los obstáculosde losviajes. Presencióla revolución de TúpacAmaru en 1780ysupode la guerra negroandinaen el Nuevo Reino de Gra-nada.
Zavala estudiaen Lafitau al “etnógrafo cristiano de for-mación clásica”. Este jesuita francésdel Canadátiene sin-gular importancia—Zavala se abstienede decirlo por nosalirsede suasunto—,debido a la influenciaque ejerció enla Américamedioimaginaday medio adivinadapor Chateau-briand. Es extraordinario—hoy que los humanistasclásicoscomienzanapenasa abrir los ojos sobrelas relacionesetno-lógicas con los salvajesprimitivos para entenderlos cimien-tos de la religión griega,métodode estudioquealgunosdeellos,en suempeñopor ver aGreciacomoun prodigio únicoy llovido del cielo, llegaron a considerar“indecente”— en-contraren Lafitau estoscerterosatisbos:“Todo el fondo dela religión antiguade estossalvajesde América es el mismoqueel de los bárbarosqueocuparonprimeramenteel suelo
108
de Grecia y que se esparcieronpor el Asia; el mismo queel de aquellospueblosquesiguierona Baco en sus expedi-ciones militares; el mismo, en fin, que sirvió despuésdefundamentoatodala mitologíapaganay a lasfábulasde losgriegos.”Es más,muchomásqueunameraexageraciónpoé-tica —aun cuandono debatomarseal pie de la letra, sinocomo un mero símbolo— aquellapalabrade RubénDarío,granmitólogopor temperamentoy porestudio:“. - . la Amé-rica nuestra..,quehaguardadolas huellasde los piesdelgran Baco.. .“
Mil motivos atrayentescruzanlas páginasde esta obra.Así el breve relampagueodel motivo de las Amazonas,enque lo mismo puede verse un reflejo de la honda guerraentreel matriarcadoy el patriarcado,entreel hombrey lamujer en suma,que un casomás de la mutilación sagrada,destinadaa asegurarel sustentode la tribu y la fertilidaddel suelo,y quepor aquíemparientaaestasperegrinasgue-rrerasconla familia generalde los hieródulosy los castra-dosreligiosos.
Otro lugaragudoestáen las “bribonadasfilosóficas” deletnógrafoPoivre,queaunqueél toma casi apicardíassexua-les, respondensin duda a los principios de la organizaciónfamiliar entrelas hordasy tribus primitivas, tan diferentesde las virtudeshoy aceptadas:informes titubeosy encami-namientosde quetodavíaquedanincontablessupervivenciasen la excelsacivilización de los griegos,y que la antropolo-gía contemporáneaexaminahoy con espíritu de seriedadyde comprensión.Pero aquí no haytiempo para alargarnosentales indagaciones.
De estasy otraspáginasresulta—explicaSilvio Zavala—que,aunquecomúnmentese tieneel granviaje de Humboldty Bonpland (París,1807-1834,10 vois. en folio y 18 vois.en gran folio) por la revelación de América para los eu-ropeos,tal viaje “en realidadsólo era la culminación de unanutrida literaturaque,con mejor o peor fortuna,habíatra-tado de arrancaral Nuevo Mundo sus secretos,para solaze instrucciónde los lectoreseuropeos”.
Y paraterminar, estatoscaparáfrasisavuelapluma delfragmentopoéticoen queel Caballerode Langeac(Colón en
109
los hierros, 1782) expresasu “pasión colombista”. HablaColón:
Nadaos pido a vosotros,ni reprochesni premios,nadaos pido, Fernando,nadaos pido, Isabel.De entrambosUniversosColón lo esperatodo.
¡ Oh Génova,mi cuna! ¿Porqué te rehusastea cosechartú misma la mies de mis afanes?¿Qué mal hado me encierraen esteoscuroasilo,sanguinariorecinto y lúgubresEstadosdondeimperan los juecesdobladosde asesinos?
Y comparandoahorael siniestroescenarioeuropeocon elrisueñomundoamericano,dice elpoeta:
Gentehumanay pacífica poblabaesasriberas;no son allá salvajes,perolo sois vosotros.Puessólo de oro y sangresaciáislos corazones,justo es que mis cadenasseanmi galardón.
111-1950.
110
RESPUESTASA LA REVISTA“ARQUITECTURA”
1 ¿Considerausted,como nosotros,que la arquitecturaes la expre-sión de las necesidadesmaterialesdel hombrey de sus anhelosespiritualesy que, por lo tanto, en sus diversasformas a travésdel tiempohasidoimagenfiel delasdiversasculturasdel hombre?
2 ¿Cree ustedque México, dentro de la cultura occidental de hoy,tiene suficientes característicaspropias, independientementedesus característicasgeográficas,parapoderlasexpresaren unaar-quitecturapropia?¿Cuálesseríanen su opinión estascaracterís-ticas culturales?
3 ¿No cree usted que parafavorecerel desarrollode la arquitec-tura mexicanaactual—expresiónde su época, de su medio geo-físico y de su cultura— habría que hacer resaltaresascaracte-rísticas culturales?En su opinión, ¿cómo deberíahacerseesto?
4 ¿Cree usted quela realizaciónde los pintores mexicanosde losúltimos tiempos—JoséClementeOrozco,Diego Rivera, etcétera—es expresióncultural de grantrascendencia?En tal caso, ¿no creeusted convenienteprocurar que sus obras plásticasse integrena la arquitecturaactualmexicana?
5 ¿No cree ustedque es característicade la pintura mexicanaelque en sus máximos desarrollossea ante todo pintura mural?Hasta ahorael mayor número de sus realizacionesse ha hechoen edificios de otras épocas,de la Colonia principalmente.¿Nocreeustedquetalesrealizacionesganaríansi se ejecutarandentrode una arquitecturamexicanaactual?
1. PODRÍA yo contestarla primera preguntacon un sí lacó-nico y rotundo a) si, en vez de decir quela arquitecturaes“la expresiónde las necesidadesmaterialesdel hombrey desus anhelosespirituales”,se hubieradicho “una de las máscabalesexpresiones”;y b) si, en vez de decir que“a travésdel tiempo ha sido la imagenfiel de las diversasculturas”,se hubieradicho que“ha resultadoser,en suséxitos o en susfracasos,unade las imágenesmásfieles”.
Lo primero, porquela arquitecturano es la única expre-sión excelsaen quese armonizanla necesidadmaterial y elanhelo espiritual; lo segundo,porque la arquitecturano es
111
la únicaimagenfiel de unacultura, y porqueno sé si siem-pre ha sido expresivapor acierto, aunquehaya procuradoacertar;y porque, aunen su desacierto,resulta necesaria-menteexpresiva.Es unacuestiónde matiz. Pero no extrañequetome yo tantasprecaucionestratandode un asuntoen quesoyprofano.
Cuantoalo primero, seme objetaráqueen ningunacrea-ciónhumanasedaun consorciode lo materialy lo espiritualcomoel queofrecela arquitectura.Pero yo siemprehe creí-do queel Horno Faber, en todassusobras,quierao no, juntael datode la materiaconel impulso del espíritu.Parecequetodaslas artesy las letrastienenun remoto origen mágico.Por muy desinteresadoque parezca,el artista rupestrequedibuja el venadoen las paredesde sucuevano lo haceparamero deleite de sus ojos, sino con la idea, sobretodo, deejercerunaprevia y místicacaptaciónde la presaque hade alimentara la tribu; y la pruebaes que el dibujo ave-ces seencuentraen los lugaresmásinaccesiblesy recónditosde la cueva,adondesólo se llegaacuatropies y dondesólose lo puedeapreciartendido boca arriba, condicionesnadapropicias a la meracontemplaciónestética.Quees, másomenos,lo queacontececon el artesanogótico,el cual labraunafigura en algún sitio alto y vertiginosode la torre, don-de es difícil llegar a verlo, pero que lo hace conla mismadevocióncon que se recitaunaplegaria.El símboloy cifraestá en el sonetode Herediasobre fray Juan de Segovia,que,como dice la pulcra tradiciónde nuestroFranciscoEl-guero,vino amorir un buen día, “puliendoun cáliz y rezan-do un credo”. Cierto,al artesanogótico no lo empujaya lagroseramagia,sino un sentimientoreligiosomuchomásde-purado.Pero,fuera de los extremosascéticosquedanfran-camentela espaldaal mundo, la religión ha sido paraloshombresun estímuloen quese juntanlo terrestrey lo extra-terrestre,el anhelode la felicidadactualy pasajeray el dela futura y eterna.Podríamosalargarnos.Dígaselo mismodel poema,la estatua,el utensilio, el carro de guerra, laarmadura.Dondequiera,el espíritu prende alas a la mate-ria. Lamentotenerque seralgo oscuro,pero el explicarme
112
cabalmentesobre este punto me llevaría a llenar todo uncuadernode la revista.
Cuantoa lo segundo,quedaparcialmentecomprendidoenel anterior comentario.Y sólo quiero hacermeentenderres-pectoa la reservaquepropongosobrelos éxitos y los fraca-sos de unaexpresiónarquitectónicaque,sin remedio,tienequeresultarala postrela expresiónde un estadode cultura.Carezcode la erudiciónnecesariaen estepunto. Pero estoycierto de queel historiadorde la arquitecturaconoce algúncasoen que un pueblo, digamos,da en imitar el estilo deotro puebloo de otra épocaqueadmiray que,de hecho,nole es apropiado:fracasoartísticoy hastamaterialprobable-mente,pero tipo de idolizaciónquerevelalas vicisitudesdeunacultura.Y lo mismohaytipos fósilesquesesiguenrepi-tiendo contrala necesidadmaterial presente,contra las exi-genciasde unaépoca,y cuya tenazperduraciónrevelaunapolarizaciónde los idealesy unapenuriade solucionesesté-ticas.Temosalirmedel asunto.Lo quequiero,másquenada,es dar idea del inmensocontenidoexplosivoque hayen lascápsulasde las preguntaspropuestas.
2. Sí, creofirmementequeMéxico, apartede sus caracte-rísticas geográficas,posee otras característicasvarias quebienpudieranexpresarse—y sin dudasehanexpresadodu-ranteciertosperiodosde suarte—en la arquitectura.Renun-cio a levantarinventario de talescaracterísticas,porqueellosupondríauna largay detenidainvestigaciónprevia. Contes-to midiendoel problema“a ojo de buencubero”. La idiosin-crasia mexicanaes tan acentuadaque salta a los ojos decualquieraquese asomepor nuestropaís,o hastade cual-quieraque,de lejos, conozcasuhistoria.Pero no quiero im-provisarel inventarioquedigo, por trestemores:
Primero,parano caerenel muy habitualerror de dar porespecíficoy nacionallo que es generaly humano.Yo conoz-co aun pueblomuy inclinado acreerquetodo nacey acabaen los contornosde su territorio. Lo expresaen sus librosy en susconversaciones.Yo solíadecir a uno de mis amigos,naturalde esepaís:“Ustedessoncapacesde soltarleauno:Sabráustedqueen estepaís existeunacosaquese llama lagravitación universal.” Y no quisieramerecerigual burla.
113
Clarín le preguntóun día a uno de sus discípulos, allá ensu cátedrade Oviedo:
—~Quées la metafísica? -—Puesveráusted,maestro—contestóéste—.Yo estudié
metafísicaen Valencia... - - -
Y Clarín, conunasonrisa: -
—Muy bien; pues dígameustedqué- es -metafísicaen Va.lençia. - -
El segundotemor queme cohíbe—y, por de contado,noesmásqueotro aspectodel anteriory del terceroa q-ue lue-go me referiré— se reducea reconocerque la civilizaciónhumanaviene,a travésde los tiempos,encaminándose,aun-que entre torsionesy desvíos,hacia la uniformidad. C-adavez seborran-más las diferenciascaracterísticas,y muchasvan dejandode serútiles o importantes.Y el escrúpuloy eltemor estáen quehacefalta un tactomuy. fino paradiscer.nirlas y valuarlas.Si yo me viera en el trancede definir alhombre,diría quees,en lo material y en lo espiritual,unnivelador- de la tierra. Temo que, a veces,el quererponerfronterasa las corrienteshumanassea corno querer partirel aguaen pedazos.
El tercer temor, brevementedicho, estáen queel inven-tario de característicasconduceinsensiblementea la defi-nición de un programa estético.Y yo desconfíodel arteprogramado.Claro que el programaa vecesresulta indis-pensable,y muchasvecesresultó útil como chispa que en-ciendela hoguera,comocausaocasional,másque como cau-sa eficiente. (Perdónpor esterecursoa la filosofía de lasescuelas;peró tengoque explicarmede prisa.) Ahora bien:si el efectoresultabueno,benditasseanlas causasy las con-causas.Peroel arte no es la política. En el artees preferi-ble no proponersemásplan previo que la probidaddel tra-bajo. Hay en el arte un divino coeficientede inconscienciade que no convieneprescindir.Los planes de campañaconque saltana la vida las pléyadesliterariasy artísticassonbuenoshastadondefueronacicatesy enardecieronla acciónde la cultura, Pero,ala horade los saldoshistóricos,másdeunavez nosencontramoscon quelas obrasexcelenteslo hansido, no por haberseajustadoal plan previo (que sueleser
114
la parte más perecederay efímera), sino porque fueronhechasen serio, con toda la mentey con todo el corazón.Siento queme falte campoparalos ejemplos.
3. Creo que la respuestaa la tercerapreguntava involu-cradaen lo anterior.Pero,enelcaso,consideroperfectamentelegítimoquelos entendidosen estascuestionesprocurendes-tilar y depurarlo nacionaly busquenparaello algunospro-cedimientosadecuados.A vecesme preguntoasolas sobretodas las consecuenciasartísticas que encierra el tezontle-——cosa tan nuestra—, las ya alcanzadasy las posibles;y ¿paraquédecir lo quesiento e imagino,en Guanajuato,ante la conjugaciónde la piedraverde y de esa misteriosasangrecuajada?El dórico, por ejemplo,nació de la arqui-tecturade madera,anterioral aprovechamientodel mármol,que luego la imitó.
4. Sin dudaalguna, la labor realizadapor nuestrospin-toresmexicanoses una expresióncultural de vastatrascen-dencia,y cadavez ello se veráconmás claridad. Tambiénme entusiasmala idea de que la obra de tales pintoresseincorpore,másampliamentequehastaahora,en nuestraar-quitectura.
5. La pintura mexicanatiene soberbiasmanifestacionesen cuadrosy en muros. Creo que las estupendasobrasmu-rales no debenlimitarse a los edificios de épocaspasadas.Debenenriquecertambiénlos edificios actuales,y no me ex-trañaríaque,entonces,revelenmásplenamentesus virtudes.
Antes de acabar,ya con la mano en el pestillo, pido elderechoa una pregunta:Todossabenque el gótico pareceexpresarla sumaaspiraciónmísticaen sus esbeltecesy susaudaciasde altura, en ese como anhelode subir en formade grito y de suspirohaciael cielo. Pero he oído decir quetal estructuraobedecetambién al deseode obtenerunailu-minaciónmáxima,condicionadaal nuevoequilibrio del con-junto. ¿Esverdad?Seríaun elocuentísimoejemplode armo-nía entrela necesidadmaterialy el anheloespiritualde queme hablala primerapregunta.Ruegoamis amigosde Arqui-tectura que me ilustren sobre ello, cuando disfrute de susiempregratacompañía.
111-1950.
115
EL NOMADISMO
NADIE puedeponer en dudaque el compendiode Toynbeepor Somerveil (Estudiode la Historia, un volumen quere-sumelos gruesosvolúmenes1 aVI, puesla obra de Toynbeetodavía estáen procesode publicación) representaun emi-nenteservicio a la cultura contemporáneay sustituye,paralos fines generales,la lectura,lenta y difícil del texto origi-nal. Pero,como siempresucede,al resumirselas tesisfun-damentalesha habido que dejar fuera muchos excursosydivagaciones—ejercicioaque la mentalidadde Toynbeeessingularmenteaficionada—,los cualestienenpor sí mismosun singularencantoy un alto valor literario.
Acostumbradoa navegarpor ese océanode deleitosasme-ditaciones, desde mucho antes que Toynbee recibiera enNuevaYork el marchamode la moda,andoa vecessumer-gido en las páginasapretadasdel Studyof History. Lo dis-cutí detenidamentea lo largo de mi Deslinde, a propósitodel discrimenentreel ente histórico, el científico y el poé-tico o literario; y en Sirtes, le consagréunarápidacrónicaamodode aviso alos amigos.
Toynbeees autorestimulantey fecundo.No quiererecor-tar sus alas.Sabeorganizarcontoda justezael armazóndesus argumentos;pero de tiempo en tiempo, respirahondoy echaavolar.Y entoncesnos da, en un rápidoensayo,algocomola última consecuenciade sus construccioneshistóricas,metódicasy pacientes:esoqueme he complacidoen llamarlos saldoshumanos,la forma definitiva de la cultura, queacomodaen la inteligenciacuandose handejadocaerya lasnoticias particularesy las discusionesdel documento.
Así, permiterecogeral lector,aquíy allá, y comoen laborde “espicilego”, alguna espiga que se desprendiódel hazy hastacorre el riesgo de quedar olvidada en mitad delcampo a la hora en que se levantela cosecha.Véase,comosimplemuestra,esta interpretacióndel nomadismo,queapa-
116
recepor ahí cuandoel autor examinael casode las civili-zacionesatajadaspor el choqueconelementoshumanos,trasde examinarel casode las atajadaspor el obstáculodel am-bientefísico.
Y, como Arato de Solesen sus Fenómenos,comenzamospor Zeus.Quiero decir, quecomenzamospor la Biblia. LoshermanosCaín y Abel se habíanrepartido los oficios. Caínera agricultor; Abel, pastorde ovejas.Cierto día, ambosofrecieronal Señorsus presentes:Caín, los frutos de la tie-rra; Abel, los corderosprimogénitosy su grosura.El Señorrecibió con agradola ofrendade Abel; no así la de Caín(Génesis,IV, 1-5) - Entendamosque la desestimó,por teneren más la domesticaciónde los animalesque la domestica-ción de las plantas.
Penetrémonos,ante todo, de queCaín representaaquíel“sedentarismo”de la agricultura,y Abel, el nomadismodelpastoreo.¿Perocómofue estomásestimableque aquelloaojos del Señor?A los ojos de un contemporáneo,civilizaciónes sedentarismo,y la vida del nómadaes la condición delsalvaje.Pero ¿fueasí en los orígenesde los oficios? Enmodoalguno.
En primer lugar, la domesticacióndel animalsignifica untriunfo másexcelsode la voluntadhumanaque la domesti.caciónde la planta.El objetode dominio es,por decirlo así,menosdócil, menostratable en el reino animal que en elvegetal. La diferencia entreFaunay Flora, reside, sobretodo, en que aquéllareina sobreentes dotadosde locomo-ción y de voluntad o algo que así puede llamarse.O sea,queoponenal imperialismo del hombreuna resistenciamásacentuada.De suertequeel pastores un artistamásconsu-madoqueel agricultor.PuesrecordemosqueAbel no heredóhatosya educados,sino que fue el primero en educarlosyen vencerlos.
Y aquí se me ocurreseñalar,por mi cuenta,la patéticasituaciónde la primera familia humanaal serexpulsadadelParaíso.Adán y Eva salena luchar entre dos alasenemi-gas: asuespalda,la espadade fuego del Arcángel,la guar-dia angélicaque no los deja retroceder;a su frente, la na--turalezasalvaje, las fieras, que no los dejan avanzar.Las
117
primeras victorias consistiránen convertir al lobo sangui-nario en el perro fiel, y al fiero querub de astasde toro enel consejeroy conductorde Tobías.
La conquistadel ángeles tarealenta del espíritu.El triun-fo sobre el animal es Abel. Por lo pronto, el suelo próvidoda los alimentos,etapa de la recolección o preagriculturaque apareceen cuanto se retiran las glaciaciones,o acasolas lluvias torrencialesque les correspondenen la regiónllamadadel Orienteclásico.Y el cazadorprimitivo va aban-donandola estepay se refugia en los oasis,relegandola ca-ceríaa función subsidiaria,y consagrándosede preferenciaal cultivo del suelo,comoCaín.
El procesorítmico de la desecación,en su recurrenciapendular,hacemás difícil la vida del oasis,y peor aún lade la estepa.Entonceslos patriarcasde la civilización “no-mádica” vuelven valientementea la estepa,en pos de losanimales,paraexigirle las basesprincipalesde su sustento,y estobajocondicionesclimáticas queel recolectory el ca-zadorno hubieransido ya capacesde resistir.
Naceasí la vida pastoralde los nómadas.El nómadanoandala tierra al capricho.Recorrezonaslimitadas,ajustán-dosea las estacionespropicias parael sustentode los gana-dos,y desarrollaen consecuenciaunatécnicacuidadosa,deiniciativa y estudio.En tanto,el agricultorincipientesesien-ta aesperarlos donesperiódicosde la tierra.
Esa iniciativa, esatécnica cuidadosamedida a la mayormagnitudde los obstáculosnaturales,provoca en el nóma-da, por reacción,el ejercicio de virtudesmoralese intelec-tualesmuchomásagudasque las del sedentario.El arte deAbel, el segundón,no sólo es posterioren tiempo a las in-vencionesagrícolasde Caín el primogénito,sino que suponemayorexcelenciade mentey de carácter.Además,comoem-presaeconómica,el nomadismocalamáshondoquela agri-culturade los orígenes,y aunadmiteya la comparaciónconla industria.Puesel industrialismoserá,igualmente,un des-prendimientode la economíaagrícola rudimental, causadopor el transcursodel tiempo y por nuevasmudanzasde lascircunstanciasgenerales.
Al pasoqueel agricultorproducemateriasprimasde con-
118
sumodirecto, el nómada,como el industrial, vive de mate-riasprimas no directamenteutilizables parael hombrey de-liberadamentetransformadaspor éste. La planta artificialdel agricultor, el agricultor puedecomerla.Los pastoseste-parios del nómadano podrían alimentara éste. Fuerzaesquela rudayerbasilvestrealimenteantesal animal,se trans-forme en sustanciaanimal,paraque luegoel pastornómadasenutra con la lechey la carnede sus nuevosesclavos,y seabrigue,contra las inclemenciasde las regionesquehabita,con la lanay el cuero.
Semejanteaprovechamientode mediaciónanimal suponeun alto nivel del ingenio humano. El pastor esteparionocuenta con praderasque le den forraje para el invierno;no puedefomentarartificialmentesuscrías;no tieneamanola industriaquetransformela “soya” en transportabletortade aceite.En la estaciónpropiciao en la adversa,há de bus-car el alimento de susganadosentrela raquíticavegetaciónespontáneade las estepas.Y deberáadaptarsusmigracionesy vaivenes,con estricta regularidad,al medio físico algoincierto siemprey siemprealgo hostil. Acarreasushatos ysus familias de los pastalesde inviernoa los delveranoy vi- -
ceversa,siguiéndoel ciclo anual. El patriarca nómadahade-serprevisór en extremoy ha de poner en accióninmen-sasenergíasde disciplina y resistencia,semejantesa las deljefe en las campañasguerreras.De aquíel afinamientodesus condiciones morales.De aquí que la Iglesia Cristianahayasimbolizadosusidealesde valor y prudenciaenla ima-gendelBuén Pastor.
Tan enormeesfuerzoteníaquepagarsecon el cansancio,y sepagó.A cambiodel vencimientode la estepa,el nómadaperdió,a la larga,el triunfo sobreel mundo.
Cierto, el nómadasuele irrumpir en los jardines del se-dentario.Ni lo hace por muchotiempo —sino que prontovuelveasuexistenciaacostumbrada—,ni es ello el efectodeun impulso demoníaco,sino un recursode emergencia,unadura obligaciónimpuestapor las energíasnaturalesqueen-cuadrany gobiernansuvida. La estepa,de pronto,sevuelveintolerable,hastaparasu aguerridomorador.Y, otrasvecestambién, sucedequeéste se ve expulsadode su estepapor
119
el empuje de algunacercanasociedadsedentariaque creceo quese desintegra.Es decir, que invade o es invadido porfuerzasajenasa su misma condición nomádica.Pero mien-trasel nomadismose desarrolladentro de su orbe normal,por lo mismo queno asomaentre los sedentarios,no tienehistoria.Semejanteevolucióncircular, tan parecidaal cursodel añoy determinadapor éste,se desenvolveríapor los si-glos de los siglos, a no serporquela atajaun día la presiónde las civilizacionessedentariasestablecidaspor los contor-nos.El Señorha preferido las ofrendasde Abel, pero CaínmataráaAbel en venganza.
Toynbee,aduciendoejemplosy documentos,comparaestaojeriza latenteentreel nómaday el sedentariocon la quesueleexistir entrela gentede tierra y la de mar. Labriegoy pastornomádicoseadaptancientíficamenteasurespectivomedio físico, aunqueel del nómadaes másvasto.El pastorve al labriego como unaestacaclavadaen lodo, y el labrie-go consideraal nómadacomo un merovagabundo.
Peroel sedentarioes quien edifica la historia y la regis-tra, y pinta al nómadaconcoloressangrientosy le atribuye,
- como estadonatural y específico,el carácterviolento querevela en sus correríase incursionesexcepcionales.Si, encambio,el nómadaescribierala historia ¿quédiría de lasagoníaslentas,de las asfixiasa largoplazoaquelo va some-tiendoel sedentario,hastano arrebatarleel último palmo detierra? (De la Inglaterrade sus días,dijo TomásMoro que“los corderossecomían a los hombres”.El nómada,en supatéticofracaso,pudo decir que los hombressedentariossecomíanal hombreauténtico.)
Hay, sin embargo,algunosescasostestimoniosproceden-tes de las sociedadessedentariasquepintan con mejoresma-tices la existenciade los nómadasen sumoradahabitual, yno cuandoentran excepcionalmenteen conflicto con el se-dentario.Homero,Hipócrates,Herodoto,Rubruquis,MarcoPolo,El Abate Huc, entreotros, puedencitarsecomo testi-gos de descargo,así como el Libro del Génesis:el matadorno es Abel, sino Caín, el agricultor, el futuro edificador deciudades.Pero ya la épica irania, en la lucha de Irán yTurán, puede decirse que se pasa al lado de los Caínes.
120
De los Abeles dice la Ilíada (XIII): “Los hipomolgos,quese alimentancon leche, y los abios, que son los más jus-tos de los hombres.”
La cargade caballeríadel nómada,como mássúbita,pin-torescay violenta, es másvisible y da más quehablar.Lalentísima estrangulación,que es la técnica del sedentario,pasainadvertida,al modo como escapaa nuestrosojos elcrecimientodel árbol en un día El lamento de muerte delas sociedadesnomádicasno se deja oír, queseríaoír morirla yerba. Pronto apareceel industrialismo,como acarreadopor el sedentarismoagrícola,y cuyo brote, conla extincióndel nomadismo,es el acontecimientohistórico de más bultoen el último siglo y medio.
Y Toynbeeponetérminocon estaspalabrasa susextrañasreflexiones:
En este año de 1935, cuandoel nuevo orden del mundo econó-mico se ve amenazadode bancarrotay disolución, no pareceim-posible que al fin sobrevengael desquitede Abel contrasu her-manofratricida, y queel Horno Nomas,in articulo mortis, todavíaperdurelo bastantepara ver a su matador,el Horno Faber,preci-pitado en los infiernos.
111-1950.
121
DE CIERTAS FILOSOFÍAS
EL ESCRITOR argentinoEnrique AndersonImbert —actual-menteen la Universidad de Michigan— ha coleccionadoenuna edición tucumanaalgunos de sus breves y excelentesensayos.Aparte de su felicidad de expresión,se admira enél la atingenciaparaencontrarelpulsoexacto,el sitio en quelate la vena.
A propósito de Unamuno,destacaAndersonImbert la re-beldíadel pensadorespañolantela muerte.
—No quiero morir —vienea decir Unamuno—,no me dala ganade morir, y puesello es inevitable,hagamosde modoque la muerteseauna injusticia, quenuestravida -se quedecon la razóny queel error recaigaen la muerte. -
Nadamásopuestoal estoicismo.La dignidad del estoicoreside en aceptarel orden universaly en acatarlo que nonos incumbe. “Mi voluntadesunaconla divina ley”, decíanuestroAmadoNervo en un versode oro. Y nuestramuerteno nos incumbe,es cosa de la naturaleza.Sólo nos toca,comolo hanrepetidoen mil formas los filósofos, aprenderamorir, estudiarlotodala vida paraacertarlounasola vez.Verdades que—como afirma el poetaJules Supervielle—todos sabemosvolvernos cadáveressin haberlo estudiadoantes.
Nos acudenlas meditacionesdel Segismundocalderonia-no, acasomás profundo que Hamiet: ¿La vida es sueño?Puessoñemos,alma, soñemos.Pero soñémoslobien. A todoevento,apostemos,conPascal,por la mejorpostura.Que lailusión sealimpia y hermosa.Y aquí es donde Unamunotiene razón:que la culpa seade la muerte.
Correpor las letrasespañolasunaplétorade filosofía queseguramenteescapaa los textos oficiales, pero queno poreso es menosfilosofía. Creo que cada vez se lo entiendemejor, segúnla doctrina de las escuelasse va echandoa lamediacalley se enfrentaconlos enigmasy las angustiasde
122
la existenciahumana.Hacemuchosaños,ante cierta páginamía titulada “la filosofía de Gracián”—queen verdadsólose refería al problema de la educaciónen Gracián—JoséVasconcelosme escribió:“~Ya esollaman filosofía ios es-pañoles?”Yo estoy segurode quehoy no repetiría esaspa.labras.
Menéndezy Pelayo escribíaproféticamente,en su pró-logo a la traduccióndel Filósofo autodidactode Ibn Tofayl(1900): “Llega uno a sospecharque leyes no descubiertasaún,pero quehande serlo algún día, rigen la trama histó-rica de nuestrafilosofía.” Lo dice pensandoen Avempace,Tofayl, Fox Morcillo y Gracián.Pero creo que, en toda latradición filosófica y semifilosófica de España,nuestrosexistencialistasencontraríanunarica mina. Un jovenescri-tor y poetamexicanoha dado ya con una yeta, releyendoa cierto varón universal del Siglo de Oro; pero no seréyoquien le agüela fiestapropalandoaquínoticias prematurassobreel trabajoqueahorale ocupa.
Despuésde todo, los problemasdelexistencialismosontanviejos como el hombre,aunquede pocotiempo a esta partese los aísle y metodice;y yo creoqueestapreocupacióndelpensamientocontemporáneoha comenzadoa tenderpuentesentrela filosofía, el ensayoliterario y la poesía.La poesíaha vivido siemprede estasinquietudes.Y respectoal ensa-yo, no dudaríayo en colocar,paraunaantologíade la ma-teria, las páginassobreEl polvo de RobertLouis Stevenson—sí, señores,el autor de La isla del tesoro—,junto al en-sayo de Aurel Kolnai sobre El asco, siendo desde luegoStevensonmucho máslegible y elegante.Y que, con rela-ción al sentimiento de la angustia,bautizadopor Kierke-gaard,hayaqueleeraUnamunoes ya un lugarcomúnentrelos aficionadosa tales investigaciones.
Al estudiar el tema del monólogo calderoniano—com-paraciónentreel hombrey la naturaleza,estudioen queporcierto me faltó examinarel fértil campo de los tratadistasdel derecho,dondehabría muchoque cosechar—,paséporalgunasmanifestacionesinsignes de la repugnanciaque elhombresuelesentir antesu propianaturaleza.En la Provi-denciade Dios, de Quevedo,el temaculmina conunasober-
123
bia orquestación,muestrade lo quepuededarde sí la prosaespañola.Es aquelfragmentoque comienza:“Fuiste engen-drado del deleite del sueñoy del sudorespumosode la san-gre. - .“ Lo he reproducidoen la segundaseriede mis Capí-tulos de literatura españolay no quiero repetirlo aquí. Conestosy otros pasajesascéticospuedeconstruirseun comen-tario ad perpetuamal margende La náuseade Sartre.Y, demodogeneral,cuantode cercao de lejosafectaa los motivosquerevuelveCalderónen La vidaessueño—larga y henchi-da tradiciónen las letrasde nuestralengua—afectaasimis-mo a las preocupacionesfilosóficas de quevenimostratando.
Aunque no resistí a la tentaciónde añadir unas notascomplementariassobre“El enigma de Segismundo”en milibro Sirtes,lo cierto es queme he quedadocorto, pueshayparallenar bibliotecas;y aunquetengo por ahí más de un-centenarde lugaresanotados,no soy hombreparapasarmela vida comoel ratón“de un solo horado”que decíala Ce-lestina. A los jóvenestoca ya completarlo que yo hayadejado incompleto, si es que todavía les interesay vale lapena, lo que mucho dudo con los vuelcosque ha dado elmundo.
Peroel objeto de las presenteslíneases,sobretodo,el in-citar a los doncelesdel existencialismo,en México, paraqueconviertansumiradahacialasletrasespañolas,en quehalla-rán un rico acervo. De años acá,las inquietudesfilosóficashancundidoentrela juventudmexicana;y no hayqueasom-brarsesi nuestrosnuevosfilósofos se sientensingularmenteatraídospor las cuestionesqueescarbóHeideggery queSar-tre ha popularizado (caso comparable,hasta cierto puntosolamente,al de Leibniz y Christian Wolff) - Pero que seacuerdendel pensamientohispánico. Apena el comprobarhastaquépunto la literaturaeuropeapropiamentetal —puesEspañaha sido siempreunaEuropasui generis,y a muchahonra—se deja fuera, en sus síntesis,todo lo que es y hasido pensamientohispánico.Apresúrensea recogerloe incor-porarlo en los estudioslas Españasamericanas.Acaso seauno de sus deberesmásevidentesy seductores.
¡11-1950.
124
COSASDEL TIEMPO
Sitr~PASCUAL BAILÓN, hijo de campesinos,pastor, manda-deroy legode conventos,fraile franciscano,mensajerode suorden por tierra de hugonotes—que sufrió, a la ida y a lavuelta entre Españay Francia, malesy persecucionessincuento—,granayunador,almay cuerpode roble parasufrirmortificacionesy penitencias,nació el 17 de mayo de 1592(le he dedicadopor ahí, como a mi patrono,una“estampapopular” en romance),y fue canonizado70 añosmástarde.No sé dóndese le pegó un motivo folklórico que lo empa-rienta en la tradición de Rip van Winkle y de los milagroscontadospor donAlfonso el Sabio,motivo que,desdeluego,no consta en las hagiografíasoficiales.
La leyendalo hacecocineroen un conventode religiosas.Yo lo he oído invocar por viejas guisanderasa la hora deencenderel brasero:
San PascualBailón,baila en mi fogón.
Y dice, además,la leyenda—no se agraviela historia—que salióun día al jardín del conventopara tirar el aguaen quehabía lavado los trastos,oyó cantarun pajarito, sedetuvo—extasiado—aoírlo, y cuandovolvió al conventoloencontró mudadoen cuartel; preguntó,asombrado:“AY elconvento?¿Y las monjas?”—“Sí —le contestaron—.Haceun siglo hubo aquíun conventode monjas.” ¡El santose ha-bía pasadocien años,en unos minutos, oyendo cantar alPajarito de la Gloria!
La interpretaciónfísico-matemáticadelcasono es hoy di-fícil, hoy que conocemoslas travesurasdel tiempo. Uno delos Breviarios reciénpublicadospor el Fondo de CulturaEconómica(La física del siglo xx, por PascualJordan,ex-celenteobra de vulgarización) expone así, con nitidez, unejemplode Einsteinsobrela “relatividad de lo simultáneo”:
125
Supongamosun navío aéreoque marcha a una velocidad enor-me,casiequivalentea la dela luz (300000 kilómetrospor segun-do). Supongamostambién que su tripulación vuelve a la Tierradespuésde un año de viajar a tal velocidadalgo menor que laluz (exactamente,0.05% menos). Los relojes de los tripulanteshan marcado,dentro del navío aéreo,justamenteun año de tiem-po, las provisionespara el año se han agotado;los cabelloshanencanecidosegúnlas penalidadesde un viaje de un año por losespaciosestelares.Pero he aquí que, llegadosa la Tierra, los tri-pularitesse encuentrancon que, en esetiempo, la especiehumanaha envejecido¡ en cien años!
¿Seráque,de modoparecido,y con unavelocidadtodavíamayor, SanPascual,en su éxtasis,fue transportadopor losángeles?Y que la velocidadangélicaseamuchomayor quela velocidadde la luz lo damospor admitido.
Resultaque, cuandohablamosdel tiempo, hablamosdemuchascosasdistintas,y hay que entendersepreviamente.Hay el tiempo que define Bergsony que en castellanoco-rrecto,aunqueanticuado,pudiéramosdecir“la duradareal”:sentimiento del fluir, conciencia del constantetránsito encuyo fondo Heideggerve agitarsela nada,músicasin melo-día o melodíasin música.Hay el tiempo físico de los relo-jes,queahorase entiendeimplícito en el espacioinseparablede él, de dondela “relatividad” y las varias solucionespro-puestaspara explicar cómo es que Aquiles da alcancea latortuga, aunqueésta,en la proyecciónestáticadel suelo, lellevaba de ventajadiez metros,un metro, un centímetro,unmilímetro, un diezmilímetro,etcétera.Hay el tiempo psico-lógico de que dice JorgeManrique “~cuánpresto se va elplacer!” y quea la inversahacesentir aOscarWilde el su-frimiento como“un momentomuy largo”, o quehaceenca-necerde dolor a María Antonieta en unanoche,y del quecantabaBaudelaire:“~Tengomás recuerdosque si tuvieramil años!” Todo ello, conceptométrico de las cargas emo-cionales.Hay esetiempo biológico de laboratorio,queper-mite sospecharel compásde unavida y su duraciónpor loque tardaen cicatrizarun rasguño,etc., etc. ¿Y por qué noel sentimientorománticodel tiempo?
A la luz de un relámpagonacimosy aún durasu fulgor cuandoexpiramos.
126
Donde cae la queja de Teofrasto moribundo, y de tantosotros: ¿Porqué dio la naturalezatan largavida a ciertosbrutos,que no sabencómoemplearla,y anosotrosnos inte-rrumpeen lo mejor del trabajoy el estudio?Lo queel ada-gio antiguo compendiaen aquellamonedahipocráticatanbienacuñada:Ars longa, vita brevis.
Y todavíaJ. W. Dunne —un ingenieromilitar queentre-tiene con filosofía matemáticalos ocios de la guarnición—viene a inquietarnoscon la ocurrenciade que el porvenirno estápor venir, queahí estáesperándonosde todaeterni-dad,y quesomosnosotrosquienescaminamoshaciaél comopor unacarretera.En sulibro Un experimentoconel Tiem~-po, que ignoro si se ha traducidodel inglés, se gastacon-fianzascon el tiempo, pretendepulverizara Bergson,y des-hacercon dos o tres fórmulas algebraicasla teoría de laevolución creadora,del tiempo henchido de novedades,yviene a decir —casi textualmente-que los sueñospremo-nitorios (o proféticos) no son otra cosaque “recuerdosdelporvenir”, adulteradosy refractadosen el durmiente,comoseadulterany refractanlas imágenesde los hechospasados.
Aún falta quien nos vengaa decir que el tiempo vital esreversible,comolas cintas cinematográficasen que el nada-dor sale de piespor el aguay subefantásticamentehastaeltrampolín;o como en El recién nacido de Becerrode Ben-goa,dondeun sabiode ochentay cincoaños,másafortunadoqueel doctor Alexis Carrel, aciertacon el métodoparapro-longar la vida; pero le hicieron la operaciónal revés,y co-menzóadecreceren añosy murió de niño de teta.Por ciertoque, al final del cuento,el propio cuentistase encuentraabordo de un tren quedesandael camino.Y horrorizadoporla historia quenosacabade narrar,entablaestediálogo conun pasajero:
—! Pues,señor,volvemosatrás!—~Volverá usted! . . - ¡Yo no vuelvo atrás nunca! El tren
vuelve, nuestroscuerposparecequevuelven también;pero, señormío, nuestrasvidas siguen marchandohacia adelante,siemprehacia adelante,y no retrocedennunca. ¿Estáusted?
Pero tomemosen serio al tiempo, y seapor la fase que
mejor se deja aprehender:no la naturalezafilosófica ni el
127
conceptodel tiempo, sino el tiempopráctico,el quemide laciencia,el quesirveparamedir la historia,el de los relojesy los calendarios.
No siempreselo entendiócomoun flujo continuo.La idéade la continuidaddel tiempo es una idea muy elaborada,trasvariossiglos de titubeosen la mentedel primitivo. Y deello quedanresiduos.Porque¿habrácosamásnaturalparael labriegoquemedir el tiempo por cosechas?Me aseguranque el campesinosuecosuele aún medir el tiempo por lascosechasde centenoo de patata. De la joven se dice quecuenta veinte primaveras;del viejo, que suma ochentain-viernos.La sucesiónde los díasy las noches,el periododelas faseslunares, todos los ritmos naturalesy biológicospareceque inclinan a la concepción del “tiempo disconti-nuo”, como dicen hoy los investigadores;y el tic-tac del se-gundero trasladael latido del corazón.Las nochesparecenser las pausas,y los díasel tiempo verdadero.Los griegosmidieronlo quehoy llamamoslas veinticuatrohorascomen-zandoporla noche,y todavíala palabrainglesafortnight esabreviaturade forteen nights, catorcenocheso quince días.
Luegovino el año luni-solar, conflicto del principio teni-do por femeninoy del principio tenido por masculino,conque lucharonlos babilonios, y que resolvieroninsertandomesesirregulares.Y los griegos,conser tan audaces,nuncalograron desterrardel todo a la caprichosaluna de sucalen-dario de Olimpíadas,ni ajustardel todo sucalendarioa lasnecesidadessociales.Los romanos,en el trato corriente,pre-ferían contarpor cónsules.Los egipcioslograronsuperarlaimagende los hitos creadospor las inundacionesperiódicasdel Nilo, y dieron con el añoestelar—primero de 360 y alfin de 365 días—, base de los sistemasfuturos. TodavíaHesíodo,hacia el siglo VIII a.c., comienzasu año agrícolacon la reapariciónde las pléyadesen mayo. Paulatinamentese llegó al calendariogregoriano,y el VenerableBeda—unanglosajónqueescribíaen latín por los siglos vn y VIII denuestraera— impuso la partición de la historia en “antesde Cristo” y “despuésde Cristo” (si es queno se hizo enEspaña).El mes nació de la luna, pero se perfeccionóconlas prácticasreligiosasy sociales,queengendraronpaulati-
128
namentela semana.El día de los relojes solares,estelaresy acuáticosse encerróen el reloj mecánico.Las divisionesdel día seredujerona las horas,las horasa los minutos, losminutosa los segundos,y así en unapartición infinita.
Y hoy —segúnla repetidafrasede un filósofo que, porllevado y traído, no me da la ganade citar— la humanidadsenos representacomoun hombreinmensoque adelantasinpausapor las continuasavenidasdel tiempo. Y cada unose ve a sí mismo como si arrastrarauna inmensacaudadetiempo (los “gusanos de cuatro dimensiones”que decíaProust: tresdel espacioy unadel tiempo),o mejoraún, de-vorado lentamentepor el monstruoinvisible, como en el so-netode Góngora,puestoquenaceres empezaramorir:
Mal te perdonarána ti las horas,las horasque limando estánlos días,‘os días queroyendo estánlos años.
Clara imagendel tiempo, entendidocomo la corriente deun río, aquelviejo romanceanónimo:
Yo soy Duero,que todaslas aguasbebo...Los niños dijeron taitay los llaman taita a ellos;las niñasmamaronleche,y ya críanhijos tiernos;los gallos fueron pollitos,y los pollos fueron huevos.
Yo soy Duero,que todaslas aguasbebo.
Perola discontinuidadse ha deslizadoen la evoluciónbio-lógica conlas “mutacionessúbitas”,y en la estructurade lamateria con los misteriosos“cuantos”, ojos del cedazodela nadaen queestábordadatodasustancia.¿Y si la disconti-nuidadse entrometeun día con el tiempo,ya no en el can-dorososentidode los primitivos, sino en la estructuramismade la cadena?¿Y qué,si el tiempo seataja sin decir: “aguava”? ¡Ay, señor,en estosdíasde la desintegraciónatómica—casi la aniquilación de la mónada leibniziana—, todo,todo puedesuceder!
¡V-1950.
129
ANTE LOS ALTOS HORNOS
Sí HABLARÉ, aunquepoco. No he queridofiarmea la impro-visaciónpara poder ser máslacónico, y también—~aquénegarlo?—porque desconfiabade mis emociones.DecíaGracián:“Lo bueno,si breve,dosvecesbueno.”Yo me atre-vo a añadir:Lo malo, si breve,es perdonable.A esto meatengoy pido perdónde antemano.
Siento,en efecto,la necesidadde asociarmea estefestejo.El cincuentenarioquehoy celebramosme enorgullececomonativo de Monterrey, como mexicano y como hombre. LaCompañíaFundidorade Fierroy Acero de Monterreyha le-vantadoen el mundoel nombrede la patriachica y la gran-de patria,y ha derramadoprofusamenteel trabajoy el bien-estar,bendiciónde lospueblos.Mi aplausoparalos hombresquetan acertadamentela dirigen,y mi saludoreverenteparala memoria de don Adolfo Prieto, gran creador social aquien cupola suerte de realizar plenamentesus sueñosenestatierra de ciudadanoscabalesqueme honro en llamarmiscoterráneos.
Don CarlosPrieto me ha nombradojunto a algunasper-sonalidadesilustres.Lo dejo a cuentade su buenaamistad.Yo no he sido aquí más que un pretexto para invocar unnombreque representaparamí el timbre másclaro de mivida y el compromisomássagradode mi conducta:El deaquelvaróncuyaalma ardientey creadorame parecía,ayer,que resollabaen el fuego de la fundición. Con profundoagradecimientorecojo esamencióngenerosay quisierades-entrañar su sentido. Cuando la industria humana—en elmás amplio concepto—fraternizacon las buenasartes delgobierno,nadamás se puededesear.Y tal fue la historiade estaempresa.
Protágoras—en el siglo y a.c.—propusounafábula mi-tológicaqueme permitorecordarparair de prisa. Los seresde la naturalezaacababande sercreados.El hombre,entretodos,parecíael menosarmado,comoen el inmortal monó-
130
logo de Segismundo.Criatura desnuda,expuestaa la intem-perie,merecióla compasiónde los dioses,quienesle asigna-ron dos tutores: Epimeteo,el que mira hacia atrás,el queconservay guarda,el quedefiende;y suhermanoPrometeo,el quemira haciaadelante,el quedescubre,el queataca,elqueprogresa.
Epimeteo equilibró con tantacautelalas condicionesdelhombre,que lo redujoprácticamenteaunarelaciónestáticacon el ambiente. El hombre,en manosde Epimeteo,nuncahubierasuperadola etapade la animalidadfeliz. Prometeono se resignó:quiso hacerdel hombreun inventor, un inno-vadorconstante,aunquefueraacostade incontablesdolores.Robó unachispa del fuego celeste,la entregóal hombre,yasí nacieronlas industrias: son los primeros “altos hornos”de quequedanoticia. Y el hombreempezósu ruta de pro-gresosfabriles; en adelantees el HornoFaber.
- Pero no bastabanlos inventosy descubrimientosparaase-gurar la grandezadel hombre.Faltabala razónmoral, que,a ojos de los griegos,se confundíacon el bien de la Polis,con la sabiduría política. Entregadoslos grupos humanosasus solosexpedientesinventivos,hubieransido capacesdeaniquilarseentresí. ¿No lo hemosvisto mil vecesen la his-toria?¿No acabamosde verlo en nuestrosdías?¿Novivimosatemorizadosante la amenazade que los inventos se apli-quena la destrucciónde la especie?
Y los dioses,de nuevocompadecidos,aunquepor unapar-te impusieronaPrometeoterriblescastigos,comoa transgre-sor del primitivo plande la naturaleza,por otra parteenvia-ron a la tierra a su mensajeroHermes,con encargode queadiestraraa los hombresen el arte de la política, es decir,en el artede la rectaconvivenciasocial.
La obra de Prometeoguiada por la obra de Hermes:tales la fábulaquepropongoal caso,paraquela entiendanlosbuenos entendedores.
DonCarlosPrietoha traído acolaciónciertaanécdotaquealgún día le contéy que acomodacon precisaoportunidada los orígenesde esta empresa.*Todaslas condicionesdel
* Diálogo entre Pimentely Faguaguay el ministro Limantour,quehe refe-
rid, en “La epopeyadel Canal” (Norte -y Sur, México, 1944, p. 189); en
131
medio y de la geografíaeranadversas.Pero se impusieronla inspiraciónpolítica y la voluntadde los hombresparaim-primir su ley al mundo.Éstaes la historia de nuestratierra,queno parecíamayormentedotadaparala riqueza,y dondela humanavoluntadlo ha hechotodo, con gallardoesfuerzoy conéxito merecido.
¡Buenalección paralos queponganen dudaque la histo-ria —como en la palabrade Croce—es la historia de la li-bertad! La libertaddel espíriturectifica las determinacionesde la geografíay la economía,y acabapor reducirlasa suservicio.
Si dijo Herodotoque “el Egipto es un don del Nilo”, se-llando conestafrasela teoríaparadisíacade la historia—esdecir, aquella teoría segúnla cual las civilizaciones nacencon espontaneidadvegetaldel suelo que las produce-hoysabemosmásqueHerodoto. Hoy sabemosque,en los tiem-pos prehistóricos,la inmensacuna del Nilo era una selvatupida y húmeda,dondelos mismosefluvios vitales, en suexuberancia,devorabanla vida. Hoy sabemosque los re-motosegipcios,antesde edificarsu Estado—el primero enlos analeshumanos—tuvieronquerectificar lageografía,tu-vieron quedomesticarla,tuvieronquesometerlos datosmate-rialesa la libertad de suquerer.Hoy sabemosqueel Egiptosehizo contrael Nilo, y queen la osadarespuestaal desafíode la naturalezavino a cimentarsela ulterior grandezadeEgipto.
¿Puesde quéotro modo se edificó la grandezadel Impe-rio azteca?Dudamosque,en las plácidascostasde Mazatlánu otras regionesmás apacibles,hubiera adquirido aquellarazaesamusculosaestructuraqueasombróa losmismoscon-quistadores.De emigración en emigración, aquellastribuserrantesacabaronpor conformarsecon la ásperay elevadamesetade los lagos,donde,en su lucha contrala inestabili-daddelsuelo,las charcasy los pantanos,adquirieronel bau-tizo definitivo parasusulterioresdestinos.
Una impacienciadel espíritu ante los obstáculosnatura-
“Debate de la corduray la locura” (Los trabajos y los días, México, 1946,página 107), y también en “Los dos augures” (Verdad y mentira, Madrid,1950, pp. 264-265).
132
les: tal es el fermentode lahistoria.Parecequedivago,perono hagomásqus buscarel hondosentidode la fábula quehe propuestoy de la anécdotaque aquí hemosescuchado.Permítasemerecordar,por último, algunosrenglonesqueyase han escritopor ahíy quese refieren al patéticocaso dela primerafamilia, al serexpulsadadel Paraíso,dondenun-cahubierahabidohistoria:
“Adán y Eva salena luchar entredos alas enemigas:asuespalda,la espadade fuego del Arcángel,la guardiaangé-lica que no los deja retroceder;a su frente, la naturalezasalvajey bravía, las fieras que no los dejan avanzar.Lasprimerasvictorias consistiránen convertir al lobo sanguina-rio en el perrofiel, y al fiero querubde astasde toro en elconsejeroy conductorde Tobías.”*
Paraesosenosdio la iniciativa,paraesosenos dio la in-vencióny, como dicen los teólogos,el albedrío. Señoresdela CompañíaFundidorade Fierro y Acero de Monterrey:vuestrasfraguas estáncantandoel himno de las libertadeshumanas.
Monterrey, V-1950.
* Ver, en estevolumen,El nomadismo,p. 116.
133
CARTA SOBRE LÓPEZ PORTILLO
México, 15 de mayo de 1950.Sr. don Arturo Arnáiz y Freg.
Mi QUERIDO amigo: Le agradezcomuchoqueme hayaanun-~ciadoel acto en honor de don JoséLópez Portillo y Rojas,proyectadoparael día 26 del mes en curso.Nunca me hu-biera yo perdonadoel no participar de algún modo en estarecordaciónpública, aunquesólo seaparadar testimoniodemi veneraciónaaquelgranmexicano.
Jurisconsulto eminente,eximio varón de nuestrasletrasa quien no se ha asignadoaún el lugar que merece,altoejemplode virtud, maestrode conductaa la vez cuantoa lafirmeza y la prudencia,su imagenseme aparececomo otrafigura másen la alegríade mis retratosfamiliares.
Los López Portillo y los Reyesestán, en efecto, unidospor vínculos de muchosaños. Y más de una vez, al evo-car las hazañasdel coronelDomingo Reyes,mi abuelo, veoa éstetumbadoen el camino de Tlaquepaque,acribillado aheridas,cuandotuvo quebatirse él solo, haciendomurallade su cuerpo,contraunafuerzasublevaday en defensadedon JesúsLópez Portillo, entoncesgobernadorde Jalisco,el padrede donJosé,aquien JustoSierracalificó de “ínte-gro progresista”y “honor del foro jaliciense”.
Don Jesúshabíallevado a la pila bautismalavarioshijosde mi abuelo Domingo,queera por aquellosdías jefe de laGuardiaNacionalde Jalisco;y estaamistad,transmitidadeunaen otra generación,es un tesorode mis recuerdos.
Muerto ya mi abuelo, la intervenciónde don Jesúsevitóque mi padre, niño aún, fuera encarcelado,por habercu-bierto de escupitajosel bandode 3 de octubrede 1865,enqueMaximiliano poníafuera de la ley aJuárezy a los cau-dillos liberales.
Por suparte, don Joséfue un verdaderohermanode mi
134
padre, lo acompañóen fortunas y a,dversidades,y pagósuadmirablelealtadcon calumniasy persecucionesde quesa-lió máslimpio queantes.
Yo deboa don Joséel tributo de mi gratitud y el de miadmiraciónliteraria. Todavíatuvo él tiempo de acompañar-me con sus consejosy suexperienciaen los primerospasosde mi carrera,y de él recibí los máspreciososestímulos.Allado del poetaManuel JoséOthón, don JoséLópez Portilloy Rojas comparteel sitio de honor entre los amigospredi-lectos de mi padre,queél me enseñóa venerary a querer.
Sin tiempo paraotra cosa—puesel homenajeestáya en-cima—, me asocioal festejotan merecidoconestassencillasy cordialespalabras.
Muy suyo.A.R.
135
LA VIRGEN DE LIPCHITZ
CONOCÍ a Lipchitz en París, antesde la primera guerra; ycuandoéstanoshizo trasladarnosaEspaña,nuestrotrato eratan frecuenteque, durantesu permanenciaen Madrid, casinos veíamosa diario. Las vicisitudes del tiempo nos aleja-ron. Al fin volvimos a encontrarnosen Nueva York, hacepocos años.Lipchitz era ya uno de los más famososescul-tores.
Estavez, durantemi recienteviaje a NuevaYork, he sidosingularmenteafortunado, porque el grande artista pudoconsagrarmeunamañanaentera,en su taller mismo, en elambientede sutrabajo.
Yo iba y venía, deslumbrado,embriagadoentreaquellasmoles impetuosasde las esculturas,entreaquellosesfuerzosatléticosde la materiaterrestrequesueñay pujapor trans-formarseen espíritu.Lipchitz me guiabacomo de la mano,y con dos o tres frases sencillas me ayudabaa penetrarlaintenciónde cadaobra: esasexplicacionesdirectas,obvias,quelos verdaderosartistasprefierensiemprea las pedante-rías abstractasy a los retorcidostecnicismoscon que nosagobiala crítica.
Al cabo de una hora me sentíayo transportadoa unanuevanaturaleza,la naturalezacreadapor el toquemágicode Lipchitz.
Entonces,entrelas figuras gigantescas,mis ojos cayeronsobreunapequeñamaquetaqueme llenó de asombro.
—Pero,Lipchitz —pregunté—.¿Estoes unaVirgen sus-pendidasobreunapila bautismal?
Lipchitz sonrió y comprendiómi sorpresa.—Sí —me dijo—. He aquí la historia. Llevé recientemen-
te una exposicióna París.Se me presentóun señordescono-cido, y me preguntósi estaríayo dispuestoa hacerunaVir-gen para un templo católico. Le contestéque tenía yo dosobjeciones: la primera,que yo soy judío; la segunda,que
136
mi esculturano esrealistao imitativa,y podíaresultardeto-nanteen el interior de una iglesia. Él me aseguróque losinteresadosen el casolo habíanpensadobien antesde invi-tarme,y que,para ellos, ninguna de mis objecionesera unobstáculo,salvo que lo fueranparamí. Me seducíael some-termeaestanuevaprueba,y sólo le pedíqueme dejarapen-sarlo unosdíasparaver si dabaconunaconcepciónadecua-da que, sin traicionar mi estética,satisficieratambién losfines propuestos.
Despuésme explicó que la obra se destinabaa la iglesiade un sanatoriode tuberculosos,fundadopor los Dominicosen Assy, pueblode los AlpesFranceses.El alma animadoraes el PadreCouturier,lionésde nacimiento,combatientehe-rido en la primera guerra,despuésartistaconocidoentrelosmontparnósde París, en el mundo de la bohemiaintelec-tual, quien ha ingresadoal fin en la Orden de Santo Do-mingo, y cumplidosya los 52 años,seconsagraa la religióny a la piedad,aportandoaello el contingentede suanteriorexperienciaartística.
Acaso los lectoresde Li/e han leído ya la noticia, y hanvisto las reproduccionesde planos,proyectos,esculturas,ta-pices.El lugar está llamadoa convertirseen centrode pere-grinaciones,y marcaráun hito en lahistoria del arte religio-so, pues los fundadoreshan acudido a los artistas más“avanzados”de nuestraépoca,sin repararen escuelas,cre-dos ni doctrinas,de modo que entreellos hasta se encuen-tra algúncomunista:Bonnard,Rouault, Léger,Lurçat, Bony,Berçot,Bazaine,Matisse,Chagali,Le Corbusier,etcétera.
La maquetade Lipchitz pareceun inmenso fruto suspen-dido sobre la gran copa bautismal.En lo alto, la palomasimbólicadetienetresgajosde cielo estrellado—uno al fon-do y dos a los flancos—los cualesse juntan por debajo yerigen, en el frente abierto de esta como fruta celeste,unafigura temblorosa,hecha con los replieguesdel manto quesubedesdelos pieshastala cabezade la imagen;y esta ima.gen es la Virgen, cuyo rostro se desvaneceen el conjunto,de modo que todaella parececreadapor el torbellino delmanto.
Lipchitz ha hechoya unareproducciónen pequeñoparasu
137
hijita, y ha tenido ya quelucharconla voracidadde los afi-cionados.Unaseñoramillonaria seempeñabaen quele pres.tara la obraparaexhibirla algunosdías sobreun montículode suparqueprivado. Lipchitz acabópor enviarleuna foto-grafía, porque la señorale habló por teléfono,y teníaunavoz muy dulcey persuasiva.Al recibir la fotografía, le es-cribió: “La imagen acabade hacersu primer milagro: meha nacido unahija contodafelicidad.”
Cuando,en París,el padreCouturier visitó en personaaLipchitz paraconocersudecisión,Lipchitz le dijo:
—Haré la Virgen, si me permiteponer al dorsoestams-cripción: “JacquesLipchitz, judío, fiel a la creenciade susmayores,ha labradoestaVirgen paraque labuenavoluntadreineentrelos hombres.”
- Como respuesta,el padreCouturier le estrechóafectuosa-menteentresusbrazos-.
México, VIJ-1950.
138
CARTA A MAX HENRIQUEZ UREÑA *
MAx muy querido: Los gratísimosrecuerdosde nuestro re-cienteencuentroen NuevaYork, tu preciosacasita,ya aca-riciada por el jardín naciente,la dulce fraternidad de tuGuarina: todo ello ha seguido vivo en nuestroscorazones,y mi mujer y yo difícilmente olvidaríamos tan felices ins-tantes. Aún creover aquellagraciosaminiatura domésticaa que hasreducidotu retiro de varón prudente,escondidaentrelos orgullososrascacielosde ForestHill, y me figuroque vuestro huerto pronto comenzaráa brindar sus frutos,cumpliendoasí las promesasde la húmedaprimavera.-. He acabadounalecturaatentade tu bello libro antológicosobrePedro.Tu prólogo tieneun valor único,no sólo por lacuriosidady riquezade noticias,sino porel arteconquehasacertadoa pintar un cuadrode épocay el interior de unhogar tan de nuestratierra,tan ejemplary decoroso.¡Ya loquisieranparaun domingo nuestrosmejoresnovelistas!
Tu magistralsobriedadcontieneuna inmensacarga deemoción.Esaspáginasvalentanto por lo quedicescomoporlo quecallas.Y el trazoes tan firme, tan directo,que lo en-gañaa uno,y se quedauno creyendoque todo lo escribistede un rasgo,sin percatartede la maravilla que has hecho.Aparte de tus muchos libros excelentes,ya podíasquedartesatisfechosi sólo estohubierasescrito. ¡Quélecciónparalosquenos echanen cara los defectosdel tropicalismo! ¡Y quémodelode sencillezclásicaen estaerade paladaresestraga-dos! No sé cómo te las arreglastepara dar esavisión tannítida del ambientesin un solo alardeextremoso,y paradi-bujar el retrato de Pedro a la vez que el tuyo, con esostoques indirectos del diálogo cuyo secretohas descubiertopor tu propiacuenta.
La evocaciónde las noblesfiguras familiaresse quedaen
* Max Henríquez Ureña, Pedro Henrfquez Urefia, Antología, C. Trujillo,Colecci6n “Pensamiento Americano”, 1950.
139
la concienciadel lector: tu padredon Francisco,hombresa-bio e ilustre repúblico; tu madre doña Salomé,nobilísimamujer y poetisaa quien Pedroy tú me enseñasteisa vene-rar; tu tío, el encantadormaestro“Don Fede”, en quien Vas-concelos,que tuvo la suerte de tratarlo, me decía que sehabíanconcentradolas últimas esenciasde la cortesíay elseñoríoamericanos;y tantosotros literatosy educadoresdetu paísentre los cualesha discurrido tu infancia estudiosa.¡Y esa portentosainfancia de Pedrocomparablea la delniño Goethe,inclinado a vigilar las lecturasy los ejerciciosescolaresde sus hermanosmenores!Y así tus páginasvalentanto por sí solas como por las personasque en ellas hacesdesfilar.
Yo, que sin duda padezcoel mal hereditariodel barro-quismomexicano,te he leído con envidia. ¡ Qué plumaadul-ta, quéestilo despejado,qué tono seguroy elegante!Así es-cribían los griegos, Max, sin echartierra a la cara de loslectores,y tan atentos a su objeto, que no parecíanpensarnuncaen queestabanescribiendo,sino viviendo otra vez loque contaban,de cierta maneraespectral.
Cuandoen nuestraAmérica sedecanteel vino revuelto,seapreciarámejorlo quehashecho:breveobra perfectadondesecompenetranlas calidadeséticasy estéticas.En suma,hassabido,como sin esfuerzo,ponertea la altura de tu asunto.Aquí de la “difícil facilidad” y todo aquello de que senoshabla tantoy tan pocasvecessenos muestra.Yo, queestoyen el secreto,quete leo —digamos—con malicia, adivino elsacrificio disimuladopara alcanzaresatersura,esaasepsia,esasaludableserenidad.
Por lo mismo quetu prólogo estállamadoa perdurar,meatrevoasugerirteun breveretoque.Dices,por ahí que, hacia1920 y tantos,en la etapade Vasconcelos,Pedro fundó laEscuelade Altos Estudios.No: la fundó Justo Sierra en1910, al crearel nuevo régimen universitario. Lo que hayes quePedroy Antonio Caso,nuestroAntonio tambiéninol-vidable, llamadospor el doctor Alfonso Pruneday acogidosluego por don EzequielChávez—segundoy tercer directo-res de tal instituto respectivamente,pues el primero lo fuedon Porfirio Parra,quemurió solitario y desoídoentre“la
140
gritería de trescientasocas”— organizaronallí el programaoriginal de estudios,secundariamenteauxiliados por quiensehonrabay se honra en habersido el Benjamínde la tribu.
Y porciertoquela primer plantade profesores—a excep-ción de algún extranjero—desempeñabasus funcionesgra-tuitamente.Queríamosque la escuela—germende la futuraFacultadde Filosofía y Letras entre otras cosas—vivierasin costarleal Estado;pues,por artificiales razonesde pre-supuesto,la atacabaentoncesla demagogiadesenfrenadadealgunosignaros,verdaderoscriminales públicos, para quie-nes el pueblo mexicanono tenía derechoa la culturasupe-rior porqueandabadescalzo.¡Tambiénsolían andardescal-zos Sócratesy sus discípulos,por los verdes platanaresdeIliso, inventandola filosofía moral! Me remito a las páginasde mi libro Pasado inmediatoy otros ensayos,dondehe re-ferido estashistorias.
Pero si algo especialmenteme contentay llena de orgulloes queme hayasasociadotan íntimamentecontigo y conPedroal resucitartus memorias.Mañana,cuandola juven-tud busquevuestroslibros y os invoque como ejemplosdelas vocacionesorientadoras,habráde tropezar,de paso,conmi nombre,y esaserámi famapóstuma.Tú y yo, paraen-tonces,amigo mío de todaslas horas,habremosemigradoya-como decíanlas inscripcionesantiguas—“hacia el reinodondeyacenlos muchos”.Vale etmeama.
México, VIJ-1950.
141
HIMNO A GABRIELA
APLAUDO a quienesconcibieroneste homenajea GabrielaMistral y me asocio a él desdemi retiro. Gabriela es uníndice sumo del pensamientoy del sentimientoamericanos.
En ella seda la ira proféticacontralos erroresamontona-dos por la historia; se danla fe, la esperanzay la caridad;la promesade una tierra mejor para el logro de la razahumana;la mano que traza en el aire los pasesmágicos,acuyo prestigiorelampagueaya la visión de un mundomásjusto.
Montañosay profunda como los barrancosy las arrugasgraníticasde los Andes; severay solitariaen susalturasdenieve,mansay juguetonaen los deshielosquebañanconsucaricia las risueñasladeras;y por encimade lás miseriasnaturales,depositariay emisaria de la salud y el alimento—Cerestransmutadaal orden del espíritu—,yo le ofreceríael sacrificio de la pankarpia, amasadacontodas las pulpasfrutales,que el griego silvestre brindaba, en las primerascosechasy vendimias,a susdivinidadesagrariasy benéficas.
Ya he dicho en todoslos tonosy en varias ocasioneslomuchoque admiro las letras de GabrielaMistral: su versoque,sin dejarnuncalas excelenciastécnicasy aunlas agili-dadesingeniosas,descubreunanuevadimensiónen las hon-durasde laconciencia;suprosa,brotadade fuentesnativas,queparececontinuara la naturaleza,y quepor esey otrosmotivos, a un tiempo artística y sencilla, hace pensarenSanta Teresa. Hasta el coloquio sale aquí consagrado;ycomo surgede una íntima necesidad,el modismoamericanoentra por su propio derechoen el torrente de la lengua, yla enriqueceal modo que la enriquecieronlos clásicos.
La serenidadde Gabrielaestáhechade terremotosinterio-res, y de aquíque sea más madura.Su bondadrebasaloslímites de la filantropía personal —presaque se desbor-da—, y sevuelvecosatelúrica.Ya no es Gabrielaquien nos
142
aquieta,nos consuelao bendice:es un vasto soplotonifican-tequeandaentrelos suelosy los cielosde América,cargadode esenciasboscosas,rumoresde pájarosy abejas,de talle-resy campanarios.
Un día me explicó estemisterio: —Eso de haberserozadoen la infancia conlas rocas—me dijo— es algo muy tras-cendental—.Y en verdadlo es para remontarsehastalascumbresdel alma sin soltar el lastrede las realidadesmásinmediatas;para,como los robustoseucaliptos,sorberentrela savia del tronco las piedras y los terrones del campo.¿Quésufrimiento,qué alegríala encontraronnunca indife-rente?¿Quélatido de nuestraAmérica no ha pasadopor sucorazón?Su inmensapoesíaestátejida con todos los estam-bres que hilan el trabajo y la virtud de los hombres.Asícreíanlos antiguosqueHéracleshabíaconstruidoel ara deDídima con la sangre,los huesos,la sustanciamisma de lasvíctimasofrecidas.
Yo no suelo hablar con tanto arrebato.Yo reservo misentusiasmosparaquienescreoquelos merecen.
México, VJIl-1950.
143
PRÓLOGOA DON FERNANDO ORTIZ *
HACE añosque don FernandoOrtiz enriquecela cultura denuestraAmérica con susprofundasinvestigaciones,sus des-cubrimientos por cuanto al método y el contenido de lascienciassocialesa que se ha consagrado,y su constanteybieninspiradalabor en la RevistaBimestreCubana.Perte-necea la mejor tradición: es sabio en el conceptohumanís-tico y tambiénen el conceptohumano.El estudiono lo aísladel mundo,antesrobusteceen él los saludablesinteresesporla vida que lo rodea. Su sencillezestáhechade señoríona-tural, sufirmeza ignora la adustez,si bien, puestoa la obra,no se perdonaesfuerzoalgunoni se consientela menor ne-gligencia.Y llega así,en la feliz madurezy cargadode mielde años,a la culminaciónque representaestelibro, llamadosin duda a sobrevivir entre los clásicos del pensamientoamericano.
El transportede los negrosal Nuevo Continentecomenzópor despertarla curiosidadde aquellosque tienenojos paralo pintorescoy lo exótico, y queconcedencabal realidadalmundo exterior,comoun día se dijo de Gautier.Perohabíaquedescifrarla apariencia,ahondaren su sentido,apreciarel efectode los impactosétnicos,aquilatarel valor de estetestimoniovivo queestabaahí,a las puertasdel laboratorio,o mejor, era un vasto laboratorioamediacalle. Otrospasa-ban de largo, conformándosecon sonreír, como anteun di-vertido juego de las circunstanciassociales,sin más conse-cuenciaqueun pasatiempo.Don FernandoOrtiz se adelantócomonadieen estasexploraciones,y unavezmásvino acon-firmar la semejanzacon quelos primitivos de distintaszonasrespondena los mismosdesafíosde la naturaleza.Así vemosque tiendelíneascomparativas,por ejemplo,entrelos ritosafricanostrasladadosa Cubay ciertas formas arcaicasque
* Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba, La Habana,1951.
144
aúnperdurabanen los díasde la Grecia histórica.Los grie-gos muchasvecesno entendíanya el significadooriginal detales celebraciones,o bien las interpretabana posteriori me-diantemitos etiológicosquerepresentanuno de los másinge-niososensayosde racionalizaciónlegadospor la Antigüedad.
Felizmente,nuestro autorno quebrantalas aduanascien-tíficas, ni incurre en las fáciles y peligrosashipótesis del“difusionismo”, ni -pretendenunca sacarconclusionesarbi-trarias sobre quiméricos contactosentre las culturas, sinoque se limita cautamentea aplicar las reglas del contrasteparamejordesentrañarel valor y la intenciónde cadafenó-meno. Pero lo que verdaderamentesorprenderáal antropó-logo es el apreciar,guiadospor la manodel sabio don Fer-nando Ortiz, la persistencia de ciertas formas vetustas atantos siglos de distanciay a través de dos continentestanlejanos,y el apreciarasimismolas posiblestransformacionesdeterminadasen las prácticasafricanaspor efecto del nuevoambientehumanoy geográfico.
En nuestrosdías, los poetasde Cuba,quetambiénson in-vestigadoresa su manera,han acertadoa incorporar en suacervoel motivo africano, concediéndolela ciudadaníaesté-tica y sentimentalque le corresponde,lo mismo que se con-cedeya al motivo indígena,al hispano,al hebreo,y acuan-tos van elaborándosey mezclándoseen el crisol de nuestrasrepúblicasoccidentales.
Hoy, la música y los bailes negrosestána la moda,y alalcancede los apetitosmás superficiales.Pero no hay queconfundir las adulteracionesque las sociedadesurbanasha-cen del folklore con el folklore legítimo y con los misteriosagrariosde la gentepegadaal suelo.La cual aúnconservael instinto de comunidady responsabilidadcon los retornosperiódicosde la primaveray con el fomento generalde lavida delegadoen manosde las deidades.
Cuandoel jazz no soñabaen aparecer,aquel espíritu ob-servadory clarividente quefue don JuanValera—y ofrezcoesta cita como una modestacontribución al archivo docu-mental de mi amigo Ortiz— escribíaesta singularísimapá-gina, en sunovela Genio y figura, cuya acción sucedeen elBrasil y donde, por cierto, también encontramos,en boca
145
de PedroLobo, inesperadosantecedentessobrela teoría vas-concelianade la “raza cósmica”:
Figurémonosque hay en una pipa una solera de vino generoso,muy exquisito y rancio; que se repartela solera entre tresvini-cultores,y que cada uno de ellos aliña su vino y le da valor conel vino exquisito que en su partede la solera le ha tocado. Lostres vinos tendrán distintas cualidades,pero habrá en los tresalgo de común y de idéntico, precisamenteen lo de másvalery en lo más substancioso.Así encuentroyo que, en las guajirasyen otros cantaresy músicade la isla de Cuba,en los minstreLsdelos EstadosUnidos y en los cantosy bailes popularesdel Brasilhay un fondo idéntico que les da singularcaráctery que provie-ne dela inspiraciónmusicalde la razacamítica.
¿Quiereel lectorpaladearel sabordel posoafricano acli-matado en tierra de Cuba?Puesno lo detengomás,y abraestelibro. Ha sido paramí unahonramuy señaladael acom-pañardel brazoasu autorhastael punto de la partida.
146
UNA ENTREVISTA
HACE más de un siglo, el sacerdoteinglés Arthur H. Smithescribió un libro sobrelas Costumbrescuriosasde los chinos.Entre otras diferenciasde la ideacióneuropeay la asiática,le asombrabaal doctor Smith, en los chinos, algo como undesconocimientogeneralde las relacionesde causación:
—~Porquésehabrácaídoesateja?—preguntaba.—Porquese ha caído—le contestaban,segurosde haberle
dadounaexplicaciónsuficiente.Usted me preguntaahora:—~,Porqué la pintura mexica-
na ha alcanzadoun desarrollomayor que la literatura me-xicana?
Y me temo que sólo puedo contestarle,como los chinosdel doctor Smith: —Porquelo ha alcanzado.
En la historia de la cultura, hayfenómenosque se expli-can por la apariciónde los genios individuales, representa-dos, en nuestrocaso,por la constelaciónde nuestrospintoresmáximos, a quienes ni siquiera hace falta nombrar. Hayfenómenosque se explicanpor antecedenteslimitados e in-mediatos,fácilesde enumerary accesiblesal análisis,quenocreo seanuestrocaso.Y hay, finalmente, fenómenosque de-rivan de un cúmulo de causasy concausas,largos procesossociales,circunstanciasfavorables, complejasdeterminacio-nes étnicas,influencias de ambientehumanoy de ambientefísico, etcétera.El desenredaresta madeja necesitaría laobra de una vida; el expresarloadecuadamenterequeriríaun volumen.
Yo estimo que,parala pinturamexicana,la completaex-plicación debetomar en cuentatanto la apariciónde los ge-nios individuales como toda la historia de nuestranación,en el sentido más amplio. No espereusted de mí que lointenteen estabreve charla.
Hay casosen que la sorpresaindividual lo explica todo.¿Porqué fue a naceren Nicaragua,y en tal momento,un
147
gran poetacomo Rubén Darío, llamado a imprimir en lalírica de nuestralenguaun rastro semejanteal que, en susiglo, le imprimió Garcilaso?Pues.. - ¡por qué fue anaceren Nicaragua!¿Lo explicanacasoel ambiente,los anteceden-tes literarios,la misma formación del muchacho?No: lo ex-plican todaslas causasdel universo,obrando de consuno.
De todassuertes,es lícito arriesgaralgunasreflexionesdeordensecundario:
Primera, que la pinturaes un lenguajemásuniversal quelas letras y ofreceun interés y una sustentaciónmás am-plios; salvo que nuestralengua fuera hoy una lenguaim-perial,no digamosen el sentidopolítico (que tambiéncuen-ta), sino en el sentido de lengua guiadora de la culturacontemporánea.Y de que no lo sea,no tenemosla culpaen México, o la tienetoda la historia del mundo.
Y segunda,que la pintura ofreceun mercadomucho másrico que cuanto pudieransoñary desearpara sí la litera-tura en general,y en particular la española,la hispanoame-ricanay la mexicana.
A bordo de un barcoqueme traíade SudaméricaaNuevaYork, unos viajerosdel vecino país se enteraronde que ve-nía con ellosun escritormexicano,y quisieronconocerestacuriosidad:
—Para darnos cuenta de una vez —me preguntaron—,¿a qué número de ejemplaresasciendesu bestseller?
Y yo los dejé conun palmo de bocaabierta:—En nuestrastierras —les contesté—,el escritor de la
humilde clase a que pertenezcopublica sus libros por sucuenta,en edicionesmuy cortas, y luego se conforma conobsequiarlosa susamigosescritores,quienes,las más veces,no tienen tiempo ni ganasde leerlos.
Puesno cabe dudaqueel contarcon un mercadopropi-cio, el hallarsebien pagadoy el poderconsagrarsedel todoa la vocación, fuera de heroicasexcepciones,redundaen lacalidaddel productoy, desdeluego, en la continuidady ro-bustezde lo quepudiéramosllamar la acciónliteraria.
La literatura,por sumal, ni siquierapuedemovilizar ensuprovecholas fuerzasdel “esnobismo”con tantafacilidadcomo la pintura,porquesuponede partedel público mucho
148
mástrabajoy muchamayor iniciativa.Y el “esnobismo”noes siempreni necesariamentecosadesdeñable:susefectossehandejadosentirde modonotorio en variasfasesde las cul-turasy en variosgiros de las políticas.
Hágameusted nombrar tirano de México; obligue yo aquese concedaa los literatos la libertad, la categoríay lacompensaciónquemerecen,y veráustedlo quesucede.
Peroni estoseríaunagarantíaabsoluta,“~ oh Shakespearepobre y oh Cervantesmanco!” ¡A ver, ayúdemeustedaquebrote el genio, y dejémonosde vaguedades!
1951.
149
IMAZ
¡QUÉ fácil, quéodiosamentecómodohacerdonairedel des-tierro quien nuncaprobó sus amarguras! ¡Y qué ingratitudincalificable no reconocercuántodebemosanuestrosherma-nos españoles!Arrojadospor el naufragio hastalas playasmexicanas,ellos trajeron consigosuspenatesy noshanpres-tado sus fuerzas para las inacabablesluchas del espíritu.A golpes de penasy trabajos —era fatal— uno que otroha ido cayendo.Suslosas marcanlos hitos de esta arduajornada.Nuestrosuelo abriga sus restos.No seamosmenosque la tierra: apropiémonossu memoria.
En esteescuadrónde buenavoluntad,¿quiénno recuerdaal vasco salubrey sencillo, segurocomo la mano abierta,compañeroparatodaslas horas,que nadapedíay se dabaíntegro,y cuya principal virtud fue sin dudael parecersetanto al aire y al agua,a las cosasde la naturaleza?
La autenticidadera su excelencia,era su gracia. Respi-rabagenerosidady verdad.Alma enteray apasionada,hom-bre de unapieza,henchidode vitalidad y alegría,pesea laguadañaquelo segó.Limpio, puro y genuino,poseíael sen-tido innato de lo fundamental,y era impacienteconlas ruti-nasy los pensamientoshechosamáquina.Los artificios, losdisimulos, los afeites, la pedantería,resultabaninútiles asupresencia:“~Teconozco,mascarita!”,parecíadecirles,ypasabade largo.
Filósofo en anchura,filósofo del espacioabiertoy no delaula, hastase atrevíaa contradecirse,en el afánde llegaral fondo de los enigmas;y no por coqueteríaparadójica,sino paraaceptarmejor, conpánico acatamiento,los avisosde la realidad,no siemprereduciblesal breve compásdelraciocinio.
Vivía como en alertaconstantey era un despertadordeconciencias:no el famosotábano,insecto impertinentea lapostre.Ni perdonabani se perdonabalas fallasde la infor-
150
macióny seguíalos vaivenesde la mentecontemporáneaconuna sed casi inextinguible. Su enormeatenciónpara la poe-sía erauna forma del entusiasmo.
Más querevivir la obrade los grandespensadores,queríavivirlos, padecerlosy disfrutarlospor cuentapropia. No hayfilosofíasmuertas—pensaba—,ni haylenguasmuertas,sal-vo cuandose las ignora. Y solíaempleareste feliz retrué-cano: —Una “lengua muerta” es una contradicciónin ab-jecto.
No aceptabala historia abstractade los sistemasfilosófi-cos. Detrás de toda filosofía, adivinabaunareligión. En esteargumento,agregaba,la historia de la filosofía debieratenersiemprepor lema: Cherchezla religion.
Durante varios años,encerradoen su celdita monástica,consagrósus impagablesdesvelosal Fondode Cultura Eco-nómica, a cuyalabor quedaindisolublementevinculado.ElColegio de México tuvo la suertede contarcon su coopera-ción decidida.
Peroyo me lo representomásbien, no sé si por economíadel recuerdo,como un encuentrofeliz avuelta de unaesqui-na, con cierto aire de hombreque va callejeandosin prisa,llevado por el monólogointerior, embriagadoen sidrasdelalma, acaso escuchandoel resuellode los acordeonesnati-vos, másalto de lo que realmenteera, escuetoy justo, laspiernasde aurrescu,la boina tumbadapor la frente,los ojosde perfectaconfianza,y mal disfrazadade brusquedadaque-lla suirremediabledulzura.
Tal era Eugenio [maz. Su muerteha sido una equivoca-ción del destino. Su obra, trunca, sigue,sin embargo,do-tadade la fertilidad y la eficaciade su charlay de su per-sona.Su imagenperduraen el corazónde sus amigos.
1951.
151
CROQUIS EN PAPEL DE FUMAR
LA PERSONA física y moral de LópezVelardeha dejado unaimpresión de blancura. En su persona poéticahay muchoqueexplorar.Desentendámonosde influencias:el inevitableLunario sentimentaly, creo yo, la Antología francesamo-derna de Díez-Canedoy Fortún. Desentendámonosde minu-cias técnicas:conceptismoy gongorismoespontáneosy tam-bién cultivados, barroco de la Nueva Españao como sellame, etcétera.Si nosatenemosal saldo,resaltantresnotasprincipales,concertadaspor el solo hecho de coexistir; queaquínuncafueron felices los intentosde sistematizaciónra-cional. El seres muchomásque razón,y no hay confesiónmásampliadel serquela poesía.
Tales notas o aspectosson, brevementeenumerados,elagua corriente,el cristal del aguacongeladay el rumordel agua subterránea.
El aguacorriente.Nitidez, candor,religión de devocionario,músicapopular, feria, provincia, sentimientoselementales,ruboresy armoníascoloristas, costumbrismoen azul y enrosa. Piensoen un Aduanero Rousseau(chaquéy ramo deflores), en un FrancisJammesmuy mexicano:
Mi madrinainvitaba a mi prima Águedaa que pasarael día con nosotros...
En la referenciafamiliar, todo el terruño; en la referen-cia al hábito de “pasar el día”, toda la aldeanalentitud,tiempo remansadoen lago, presentedurable.
El agua en cristal. Estabilidad, equilibrio, escultura y es-malte, casi parnasianos;un decir justo, quese inmoviliza enla meta:
Patria, tu superficie es el maíz;tus minas, el palacio del Rey de Oros,
152
y tu cielo, las garzasen desliz
y el relámpagoverde de los loros.
O bien la exactitud,el laconismoclásicoya intocable:
Jovenabuelo: escúchameloarte,único héroeala altura del arte.
El aguaprofunda.Algo del “nuevocalofrío” queHugohallóen Baudelaire.Voz patética,sensualidady miedo, simbolis-mo máso menosconsciente,sonambulismo“suprarrealista”,avantla lettre. Se oye un hondoruido de catavotro:
- . - Voy bebiendouna copa de espanto- Hermana:
dametodaslas lágrimasdel mar. . -
- Lágrima mía, en ti me encerraría,debajode un deleitesepulcral,comoun vigíaen su salobrey mórbido fanal.
- . . Un enconode hormigasen mis venasvoraces...- . . Tu boca,en quela lenguavibra asomadaal mundocomoréproballama saliéndosede un horno
- . . Tardesen que, oxidadala voluntad, me sientoacólito del alcanfor,un poco pez espaday un poco San Isidro Labrador.. -
La complejidad, la trama de estosmotivos se establece,desdeluego,merceda recursosde cultura; pero, sobretodo,desensibilidad.El fruto de nuestraAméricahereda,sin que-rer saberloni detenerseaanalizarlo,la saviade muchastra-diciones.
Véasecómopuedebrotarla imagen,cómola cabalexpre-sión, de un vago recuerdo infantil: En Jerez perduró dealgún modo el prehistóricomatrimonio de rapto. El padrenuncadabaa la hija, que tanto fuera confesarsu ineptitudpara mantenerla,grave desdoro. El novio comenzabaporarrebatarla,a reserva de sellar las pacesante los hechosconsumados.Hastahacepoco,las noviasse salíande sucasay se refugiabanjunto a algunafamilia amiga antesde lasnupcias.Los parientesno asistíana la iglesia, y ellasse ca-
153
sabanllorando. (ANo ha recordadoel poeta, por ahí,el pa-ñuelo de lágrimas,indispensableen las bodas?)La recon-ciliación, a los pocos días, lo arreglabatodo. En la mentede López Velardese agitanestasvisiones,mezcladasconlasmitologíasdel valiente y del bandido enamorado,tema delos “corridos”. La patria se le vuelve mujer. La quiereconapetito,con dolor y consangre.Y ¿quéle dice?
- Quiero raptarteen la cuaresmaopaca,sobreun garañón,y con matraca,y entrelos tiros de la policía.
Vida corta. ¿Malograda?Hay tambiénuna Providenciapoética. Tal vez haya destinosa los que conviene la inde-cisión, el acre sabor de la juventud. Tal vez...
1951.
154
FRAGMENTO SOBRE LA INTERPRETACIÓN SOCIALDE LAS LETRAS IBEROAMERICANAS *
LA LLAMADA crítica pura —estéticay estilística—sólo con-siderael valor específicamenteliterario de unaobra, en for-ma y en fondo. Pero no podríaconduciraun juicio y aunacomprensióncabales.Si no tomamosen cuentaalgunosfac-tores sociales,históricos,biográficosy psicológicos,no lle-garemosauna valuaciónjusta.El Elogio de la locura equi-voca algunascitas antiguas.¿Eradeficiente la erudicióndeErasmo?Seguramentequeno: improvisó su ensayito entrelas incomodidadesde un viaje. Citaba de memoria,eso estodo. Le tempsne fait rien á l’affaire de unamaneragene-ral, superior.Lo mejor es no equivocarse,aunquenos tomemuchotiempo apurarlos datos.Pero sólo las circunstanciasaccidentalesnos permiten explicar el desliz.No siempresecuenta con la paz absoluta exigida por la concentraciónmental.
Seaotro ejemplo. ¿Quiénno admiray no venerael Qui-jote, sumavoz del sentir hispano?Puesentonces¿por quélos contemporáneosde Cervantestardabanen darlesulugar?¿PorquéLopede Vega augurabaqueel Quijote pararíaenlos muladares,bienqueen un estallido de rabiay no en unsobrio dictamencrítico? ¿Porqué esa reaccióncontraCer-vantesrepresentadaen el Quijoteapócrifoquepasaconnom-bre de Avellaneda?Si ignoramoslas condicionesde la épo-ca, nuncalo entenderemos.O negaremosel sentido literarioalos escritoresdel Siglo de Oro español,o confesaremosquenuestraadmiraciónse engaña.Ni lo uno ni lo otro. La apre-
* Publicado en el volumen: Ensayossobre la historia del Nuevo Mundo,México, Instituto Panamericanode Geografíae Historia, 1951, con esta notaexplicativa: “Don Alfonso Reyesse proponía ofrecer para estevolumen unbreve ensayo sobre la interpretaciónsocial de las letras iberoamericanas.Achaques de salud le impidieron realizar su trabajo, del que sólo alcanzoa redactarel siguienteproemio.”
155
ciación histórica, y no la crítica pura, acude a resolver eldilema.
Cuandoespecialmentese trata de examinarun panoramaliterario comoel queofrecennuestrasAméricas,sólo la his-toria, en susentidomáslato, puedeencaminarnuestrocri-terio. Fuimos cultura colonial. Dentro de ese cuadro defuerzas, sobresalenpersonalidadeseminentes que puedenhombrearsecon las figuras metropolitanas.(Pensamosenlos dos Juanesde México.) Pero, cuando nuestrospaísessurgenavida propia, tras la elaboraciónlenta y entrañablede capitaníasy virreinatos,entranen unaseriede vicisitudessocialesque necesariamentehan de reflejarseen la expre-sión literaria.
Pues¿quésitio ocupaahorael literato?Ya no es el gana-pán,el vagabundoinspiradoa lo Villon. Ya no es el privadode un príncipe,aquien se ofrecenlas obrasa cambiode laproteccióno el sustento.Las nuevasluces,la nuevaestruc-tura jurídica y social de nuestrasrepúblicas,el nuevohonorconcedidoa las artesde la cultura,todo contribuye asituaral escritoren el primer plano. Nobleza obliga. No puedehabertorre de marfil. El literato se desbordao comprome-te, más o menos,en los afanes del servicio público que loatraen y lo solicitan. ¿Cómo evitar que el reposo de lasMusasseperturbe,másde unavez, entrelos rumoresy vai-venesde la política?El cuidadoestrictode la forma se daráen las treguasde mansedumbre.(Pensamosen los modernis-tas.) No entre las preocupacionescívicas, legislativas,pe-dagógicas.Salvo,claro está,paraciertos temperamentosdeexcepcióny en ciertos instantesafortunados.Por supuesto,no hay quetomar al pie de la letra las generalizacionesqueaquíhago: son merasaproximaciones,meraslíneasde orien-tación.
Segúnesto, la verdaderahistoria literaria de nuestrospue-blos quedaun poco másvinculada con su historia políticay socialde lo queha podidoaconteceren pueblosmásviejos(aunquetampocoallá se desatanunca estecordón umbili-cal), dondelas artesde la culturase hanconstruidoya casapropia y ejercenuna función más respetadaen sí misma,
156
sin quese les exija el deber público inmediato, imperioso.Allá, vinculaciónconceptual;acá,humana.
Sí, ya se sabe:acá somos tambiénpueblos viejos, vetus-tos en algunaparte de la mezcla;pero el choqueentrelasarcaicascosasindígenasy las cosaseuropeasquenos llega-ron en la versiónhispánicaha sido unamezclainestable,queaún no acabade encontrarsuequilibrio, y tal choqueequiva-le aun segundonacimiento,aunasegundajuventud.Muchomásjóvenesson, en sustancia,el pueblode los EstadosUni-dos, el puebloeuropeode Australia, algunaregión sudame-ricanadondeel pasadopesabamenos,dondetodo se redujoaun transportede los elementoseuropeos.Y por esomismo,en esas zonas, la segundajuventud puede parecermenosmanifiesta.Y sin embargo,el carácterhispano lleva en síciertarebeldíaquenos poneen trancede recomenzarlas es-tructurasdespuésde cadacrisis. Procedemospor revolucio-nesconstantes.La Argentinano sevio enfrentada,al extremoen que se vio México, con el problemade fundir dos cultu-ras; pero la historia del pensamientoargentino no es tandiferente de la nuestraqueseaimposible advertir el paren-tesco.Y bienpodemosconsiderara México y a la Argentinacomo los polos del fenómeno,dentro de los cuales cabentodoslos maticesy acomodaciones,todalaescalaintermedia.
En suma,quenuestrahistoria literaria no podráser,si hade ser justa,unapurahistoria literaria. Nuestrosescritoresson caudillos y apóstoles.Aun nuestralírica —el géneromás individual e individualista— aparece,unay otra vez,sollamadapor el incendio. No es estonegar susfueros a laquevenimosllamandocríticapura, sino que es completarla,a fin de alcanzarel juicio ecuánime.Mucho menosnegamosquesehayan dado entrenosotrosobrasde sumo y estrictovalor literario o poético.Perola topografía,aunquelas tomeen cuenta,no puedetrazarsesolamentepor las excepcionesy las cumbres.DesdeDarío, desdeRodó,bajan empinadasladerashasta los barrancosmás intrincados.Y allá, en elfondo de unacañada,encontramostal poetao tal libro que,con serhumildey hastaefimero,respondióauna necesidadvital innegable,tuvo su razónde sery seguramentesu utili-dad. El excesode estecriterio seríaabominable:nos arras-
157
traría a enaltecermásde unaestulticia. Todo ha de enten-dersecon moderacióny contacto. Por desgraciaesto no seenseña.
Sé quemi consejoes peligroso,y suponede partedel crí-tico una verdaderaabnegacióny hastaun sacrificio de susíntimas preferencias.Confiésenlo,si no, los que se hayanvisto en estetrance.Pero no es menospeligroso el seguirseempeñandoen someternuestrosproductosliterarios de ayera las destiladerasdel abate Bremond. Seamos sinceros:¿cómonegaral PensadorMexicano?Pero ¿cómo medirlo,por cuanto a su función novelística, con el mismo compásque aplicamosa Balzac o a Galdós?Nuestrasesculturases-tán,muchasveces,trabadastodavíaen la cantera,en la roca.Estudiémoslassin desvirtuarlas,sin aislarlasartificialmentede la “circunstancia”que las hizo posibles.Aun en los Es-tados Unidos, donde el caso es más diáfano, ¿podríaenten-dersela historia literaria sin teneral lado, paraconsulta,unlibro como El desarrollode las ideas, de Parringion?Parecetambiénperfectamentelegítimo queVan Wyck Brooks,paramejor dar la atmósferade una épocaliteraria, describaelmuebley el aspectode los salonescontemporáneos.Todo unensayosobre la representacióndel mundo en los ambientesdomésticosmexicanosde 1890 a 1905, máso menos,puedeescribirseen torno a eseabominablemueble de lujo que sellamaba“la consola”.¿Y el vis á vis, y otros primores?Y alos candorososque aún hablan de oídas,y sueñancon el“París mexicano” del porfiriato, no les estaríamal recorrerlas fotografíasy las revistasde aqueltiempo. En El MundoIlustrado (México, 1~de abril de 1900), encontraríanunaridícula escalerade caballeteadornadacon telas y tiestos,quepretendeser “escalerade artistaparasalón”. No puedeimaginarsepeor adefesio,ni es fácil apreciar la deforma-ción estéticaque estas abominacionescausabanen la mentede nuestrosmayores.
La aplicación de estasreflexiones seesclarecesi conside-ramoslos orígenesdel teatro en México. El teatro españoltrasplantadoa la Nueva Españano correspondea nuestrasletras,sino a la historia externadel teatro.La tradición pro-pia, en cambio,dejaver, al instante,unarefraccióncon res-
158
pecto al desarrollode la escenapeninsular,unarefracciónque es un retroceso,no sólo en calidad, sino también enprincipio, por cuanto el teatro catequistade los misionerosvuelve a las formas medievales,ya superadas,o si sepre-fiere, ya abandonadasen España.Es verdadquecarecemosde documentosy sólo por referenciasconocemosestasobras,cuyo mayor interés sin duda radica en el esfuerzode losmisioneros,autoresy actoresimprovisados,por absorberensus representacionescuantoselementosdramáticosencontra-ron en las anterioresprácticasde los indios, con sólo queno fuerantales elementosirremisiblementecontrariosal es-píritu del cristianismo.Pero podemosafirmar sin miedo aequivocarnosque, aunsi poseyéramoslas obrasmismas,suverdaderovalorno podríarevelársenosa la luz de la críticapuray sin considerar,junto a las calidadesestéticas,las con-dicioneshistóricas.Sólo esta luz infrarroja nos permitiríacaptarlos rasgosesencialesdel cuadro.Y de propósitohe-mos escogido un ejemplo extremo, donde el problema sepresentaen su agudezamáxima. Pueses obvio que tal ca-rácter de nuestroteatro se atenúasegúnavanzamosdesdelaetapadel catequismohacia la poesíaindependiente.
El trazar aquí el cuadrosocial, con sus diferenciasy se-mejanzas,de uno en otro país, nos llevaría muy lejos ysuperanuestrascapacidadesactuales.El relacionarla pro-ducciónliteraria con las líneasde estetrazo es una tareadelporvenir y nuncase la habrá agotado,puesto que el pasadosigueacumulándosepor instantes.
Las reflexionesanterioresdebenser sometidasa un exa-men detenido,y el caso merececonsiderarsecon ánimo sin-cero y con la mayor objetividad posible. Tal vez lleguemosasí a algunasconclusionesmáshalagüeñasde lo quepodía-mos esperar,no obstantelas reservascon quehemoscomen-zadoestaexploración...
159
1. DE AYER
LO QUE HACIA LA GENTE DE MÉXICOLOS DOMINGOS POR LA TARDE
Los domingos, cuandoya los vidrios de las ventanasaltasparecen,conla roja luz quereflejan,bocasde hornosencen-didos; apoco queel sol sehacemássoportabley arrastrasobre la ciudad sus rayoshorizontales,la gentede Méxicoapareceen las azoteasy se da amirar las calles,a mirar elcielo, aespiarlas casasvecinas,a no hacernada.
Casi estándesiertaslas calles, y muchoshan ido a llenarlos teatroso adiscurrir por los obligadospaseos,en cumpli-mientodel rito dominical; y cuandodijerais quenadiesehaquedadoen casa,he aquíquesurgepor las azoteasla genteaburrida,hombresque se estánlargo tiempo reclinadosso-bre el antepecho,mirando alguna diminuta figura que semuevepor otra azotea,en el horizonte, a lo máslejanoquealcanzanlos ojos.
Otras veces,son gruposde muchachosque improvisanes-tradossobrela irregular superficie de la azotea,y charlany ríen con sonorosgritos sintiéndoseacaso, en esta altura,un poco libertadosdel enojosoambientehumano,y a cuyoporte da másairede familiaridadel andarenmangasde ca-misa—puesen unaazoteanadietienevergüenzade exhibir.se así—. Y como sobrevengala lluvia que, tarde a tarde,cual unabendición,la diosamunicipalnos derrama,allá losveréiscorrer llevandosobrela cabezalas sillas que trajeron,y desaparecer,agachándose,por unabaja y angostapuertaque,segúnla tardanzaconquepor ella seescurren,ha de darpaso aunatortuosaescalerillade esasmuy astilladasy tanfaltas de escalonescomo de dientes las bocasde los viejos.
La gentede las azoteases gentesencilla. Es la que aúnguardaalgo de aquel fácil espíritu burguéspropio de los
163
tiemposen que se vivía másde las conversacionesy los sa-ludos de la plaza quede la encerradavida en los salones;cuandoera de rigor salir asaberlas horasen el reloj de latorre pública.
Estafilosófica tendenciaa mirar la vida desdealturas estambiénde solitarios; pero de solitariosafables,de los quecultivan su soledadcomo unareligión, no por esquivos,nopor enemigosde los hombres,sino por esecandordivino dela contemplación,ya plácida, ya melancólicamentenutridoen el alma.
Como era el casoparaHuguesViane, el viudo de Brujas-La-Muerta; quien miraba desde su ventana,durantelargashorasquietas,la inmovilidad de los canales,las callespordondepasabaalgunapiadosa“beguina” consutoca inmacu-ladasobrela cabeza,la oraciónde piedra de la catedral,yoía gemir en el aire, plañendoviudez, las venerablescam-panasde Flandes.
Hay muchoscontemplativosquequisieranvivir en torres.Pero si a menudosugierenlas alturaspensamientosde pu-dorosasoledad(no penséisen las alturas de las montañas,consus águilas,con susvientosy con sus rayos;pensadenlas discretasalturasde la ciudad),amuchostambiéncomu-nicanuna inocentealegría,tan suavecomo la luz rojiza delsol, por las tardes,en las azoteas.
Mirad, ¿quésehande cuidar aquellossencillosde la azo-teavecina,quésehande cuidar del religioso consejode lascampanasni de la belleza de las cúpulas, tan divertidoscomo estánen espiarlas calles y en reír, en señalarlas nu-bes y en reír? ¿Quésabránellos, oh pensativo Amiel, debuscaren el diapasónde su sentimientola armoníaperfectaentreel paisajede la ciudad y suestadode ánimo?Tras deaquellavidriera lucen dos ojos indecisos.¡Oh, llamémoslo,quienquieraquesea!Que vengaaver ponerseel sol y adis-traeren nuestracompañíasilenciosael aburrimientodel do-mingo.
México, V1-1909.
164
PROPÓSITO
con que se anunció Monterrey, CorreoLiterario de AlfonsoReyes,en su primernúmero, Río de Janeiro, junio de 1930.
LA NEBULOSA primitiva se fue condensandoen planetasy ensistemassolares.Pero,en el orden de la publicaciónlitera-ria, parecequelos planetas—los libros— fueran la prime-ra fase del fenómeno.Luego,sin dejarde ser lo fundamen-tal, los libros van irradiando su nebulosa,su atmósferaatómica,cadavez más cargaday fina. Primero surgenlasrevistas,parallenar los intersticiosentrelos libros; después,para llenar los intersticios entre las revistas, aparecenlosperiódicosliterarios,hoy tan en boga, que suelenser quin-cenaleso semanales,y queacasotienenpor abuelo común,aunqueolvidado, a aquelgentilísimohuéspedde los domin-gos de Florencia, II Marzocco,viejo ya de treinta y cincoaños.
Hoy este génerode pliegos se ha popularizadocomo unverdaderosíntomadel siglo. No todossabenqueuno de losprimeros en esta sendaha sido JoaquínGarcíaMonge, be-neméritode las letras americanas,quien desdeSanJosédeCostaRica hacemuchotiempoquesirve de centrode reunióna los jóvenesescritoresde nuestralengua, primero en suscoleccionesAriel y Convivio, y más tardecon su RepertorioAmericano,dondeviene recogiendocuantoartículo o noticiainteresana los destinosespiritualesdel Nuevo Mundo.
En el campo exclusivamenteliterario, Les NouvellesLit-téraires, de París,hanservidode fecundoejemplo. Periódi-cos de este tipo han prendido en las más diversas tierras,plantapropicia a todoslos climas, tal vez porsermáságilesy libres que los antiguosSuplementosu hojas especialesdelos diarios: las abundantesy autorizadasreseñasdel vete-rano Times,de Londres; los Lunesde El Imparcial, de Ma-
165
drid, que hastahace unos cuantosañoslanzabanfirmas yestablecíanreputaciones;los DomingosdeLa Nación,de Bue-nos Aires, hoy convertidosen un magazinede interés másgeneral.En España,sin hablar de la GacetaLiteraria quetodosconocen,podría citarsecerca de unadocena:sólo enunaprovincia,en Murcia, recordamosla hojaqueJuanGue-rrero aderezabaparaLa Verdadhaceunossiete añosy queestabaya corno deseandoarrancarsedel diario, y luego lacasirevista Versoy Prosa de poéticay cristalinanitidez. Encuantoal Papel de Aleluyas, de Huelva, me figuro quenoaparecemás,porque nuncamás lo he recibido. En BuenosAires, el Martín Fierro de aguerridamemoria,y ahora laVida Literaria queSamuelGlusbergpublica con cierta irre-gularidad,pero quepor fortuna pareceya bien cimentada,pertenecena este mismo tipo. Últimamente han aparecidodos valienteshojas juveniles: Número y Letras; pero éstasson másbien pequeñasrevistasque tiendennaturalmenteasergrandesrevistas.En Guadalajarala de México, conBan-dera de Provincias,excelentepublicación, la flauta provin-ciana da primera vez una nota de igual afinación y alturaqueel órganode la capital.
La revistaliteraria y el periódicoliterario son ya dos es-tratos inconfundibles,dosniveles intencionalmentedistintos.Sin torcer mucho las perspectivas,puededecirse —conju-gandoescalasentreParís,Madrid y México— queLa Nou-velleRevueFrançaisees a LesNouveliesLittéraires comolaRevistade Occidentees a la GacetaLiteraria y como Con-temporáneoses aBanderadeProvincias.
Los periódicos de campanario o de pequeñaciudad, yaun lo queHilaire Belloc llama la Free Press (diarios másde doctrina que de información, sin respaldosde empresaanónimani pactos con agenciasinternacionalesde noticias,y redactadospor un grupo homogéneo,con ideales defini-dos),siemprehanrecurridoa la literatura,por afición unasvecesy otras para llenar los huecos.Pero ya tambiénlosgrandesdiarios de empresacomercialy nutridospor los ser-vicios telegráficosreservanregularmenteun rinconcillo a larúbrica literaria,al deleitepoético.Estarúbrica,cuandocaeen manosde jóvenes,sueletener una gran eficaciacomba-
166
tiva. Entre las másfinas y artísticas,recuerdoaquellaRosade los VientosqueredactabanSánchezReulety Moreno, dosmuchachosplatenses.
El PEN Club de México, en sus días de apogeobajo Ge-naroEstrada,todavíasutilizó un pocomáscon aquellas“pa-jaritas de papel”, diminutos pliegos que dabancuenta deun libro, de un hecho, de unareunión, de la llegadade unhuéspedilustre. Acaso esta atomizacióndel producto litera-rio sustituyea lo queen otros tiemposera el salón, o a loqueeratambiénel trato epistolar,a lo quemástardeha sidoel Café. La tertulia, la conversaciónliteraria, van pasandode la viva voz a la palabraestampada,como el trato socialy las visitas se van esquematizandoen la tarjeta. Ese tonomedio de voz quecorrespondíaa la carta literaria pocos seatrevena derramarloen sus libros, y no siemprelos que lohacemossomosbien entendidos.
A estepropósito, encuentroen JeanPrévost estasjustasobservaciones:
En otro tiempo, todoslos buenosescritoresse comunicabanentresí directamentey de viva voz con el círculo enterode la gentecultivada, o bien escribíantodos los días cartasinacabables.Ennuestrosdías el mundo culto se ha extendidomucho,ya no haynecesidadde enviar por carta más noticias que las puramenteprivadas,y así diariamenteseconsumemuchopapel en cosaspe-recederas.Creo que,en nuestrosdías, hayqueimprimir las cartasy las conversaciones.—Pero en ellas no daríamoslo mejor denosotrosmismos—.¿Quésabeusted?Petrarcacreía que iba asobrevivir por los versoslatinosde la África, y sobrevivepor sussonetosgalantes;Voltaire, que por sus tragediasy su Henriade,cuando realmentesobrevivepor lo que él llama sus bribonadasdel Candicle. (Conseilsaux jeuneslittérateurs, par CharlesBande-laire, suivis d’un Traité du débutantpor JeanPrévost.)
El periódico literario no sólo se distinguede la revistaliterariapor suaspectomaterial,queen aquéltiendeal plie-go iii extensode los diarios,y en éstatiendea la forma delfolleto. El periódicoliterario no sólo es más breve que larevista literaria.Por pequeñasqueseanlas revistasde JuanRamónJiménez(Sí, Ley y nuestroíndice de gratarecorda-ción), revistaseran.Tambiénla Carmen,de GerardoDiego,o el Día Estético,de Santo Domingo, o hastalas hojas que
167
aparecieronen BuenosAires y luego en Montevideobajo eltítulo de RevistaOral.* No: la revista literaria y el perió-dico literario sedistinguen,además,por la diferenciade in-tención: la revistaprocuraserunabreveantologíade obrasliterariasen versoy en prosa,en tanto queel periódicolite-rario ofrecesuprincipal interés (aunquetodavíadeje el si-tio dehonorala parteantológica)enlas noticiassobreescri-toreso libros, enel rumor de abejeroartístico,en el aromade vida literaria que traeen suspáginas.Es un tono menospoético y un tono más práctico que la revista. Va dejandode serla diminutabibliotecade páginasescogidasy es,cadavez más,estuchede instrumentosy gacetade avisosparaeltrabajadorliterario. Aunque no olvida al público en gene-ral, tiene máspresenteal especialistade las letras. Si aúnaceptafragmentosde libros o verdaderosartículos,handeser cortos, por la escasezde espacio.Si abordala crítica,prefiere las conclusionesrápidasy las fórmulas epigramá-ticas.Todavíaadmitefolletonesy series de artículos.Toda-vía se resientede la forma y el espíritu de la revista,que alcaboha sido su matriz y no deja de sersumodelo.Peroyaentrela revistay el periódicohayladiferenciaquemediaen-tre el dibujo sombreadocon relieves de claroscuroy el desimple líneao contorno.Mucho mássentimental,la revista;mucho másintelectual—en tendenciaal menos—el perió-dico.Más pintura,en aquélla;pero en éste,más geometría.Allá, todoun cuadro;acá,un esquema.
Segúnesto,sonmáspropiasdel periódicoquede la revis-ta, aunquehastahoy se hayanpublicado en revistas,las re-copilacionesde apuntes,de notasy flecos de la obra, seananteriores,seanposterioresa la obra: esasorillas de los li-bros quesuele darnos,por ejemplo, André Gide: el Diariode “Los monederosfalsos”, montón de materia prima de
* Me complazcoen recordaraquí una pequeñarevista de Jaén, consagradaa cosasde Jaén, a la historia y la literatura locales, a los interesesespiritua-les del terruño de Jaén, cuyo mayor atractivo paramí está en el nombre,que recuerdala gustosa Cena de Baltasar de Alcázar. La revista se llamaDon LopedeSosa, y su secciónde noticias, “En Jaéndonderesido”:
En Jaén donderesidovive don Lope de Sosa,y diréte Inés, la cosamás brava dél que has oído...
168
dondesurgió, organizado,el sistemao novela propiamentedicha.Y debieranserexclusivay característicamentepropiasdelperiódicolas investigacionespreviasa la obra,quehastahoy no parecentenermásvehículoque la informaciónper-sonal y directa,la consultaepistolaro verbal. Esascartasqueel mismo Gide vierte en La NouvelleRevueFrançaisey en que discutecon sus críticos la interpretacióndel Cori-deno El inmoralista seránun día atraídasal periódicolite-rario. Nótese,en cambio,que los anticipos o muestrariosdela “Obra en marcha”—segúnJuanRamónJiménezo JamesJoyce—sonde plenoderecho,y aunqueprocedande un soloautor, revistasliterarias.
Supongamosahora,no ya una revista literaria, sino unperiódico literario de un solo autor. Nunca se dará autortan solo queno quieraandaren la compañíade sus amigoso entrelos camaradasde supléyade.Como fuere,se encuen-tra mása susanchasqueen el senode unaredaccióncolec-tiva. Es fácil quederive entonces,por la línea de la pesan-tez, hacia la mayor utilización prácticade su instrumento.Quierodecir que se atreveráabajarel tono poéticoun pocomásquesi se encontraradentrode un periódicohechoentrevarios, pueslos colegasson ya un comienzode público queobliga a cierta postura más compuesta:singular parangónde lo social en lo literario. Lo cual no significa que seprive de la libertad de publicar fragmentosde la obra pura,propia o ajena,cadavez quele plazca.Y siemprehabrádeplacerle,amenosque se produjerael absurdode un literatosin bellas letras,de un poetasin poesía.Usará,pues,de superiódico,antetodo, como de unaherramientaparasutallerartístico.Tambiénpodráserquelo useamodode museopri-vado, paracoleccionaresasnotaso curiosidadesquea todosnosgustamostrar,aun cuandodudemosquesirvan de algo.Hará de superiódicoun órganode relación,de relaciónso-cial, con el mundo de los escritores;un boletín de noticiasdel trabajo;casi unacartacircular; en suma,un correo lite-rario.
Sin necesidadde manifiestosde estéticani de programas—feacostumbreésta,en malahora importadade la políticaa la literatura—; consintiéndosetoda la flexible variedad
169
de la vida, y esperandoque la experienciavayaacabándo-lo de formar e imprimiéndolesu conductadefinitiva (tantoes como solicitar a la naturaleza,o conducirla sin violentar-la); poco amigo de “encuestas”sobre esasvaguedadesde“la inquietud contemporánea”o “el porvenir de nuestrospueblos”,de queya seha abusadotanto; pero modestamen-te dispuesto a ser un terreno de investigacionesliterariasprecisas;prestándoseal diálogo de los amigosque quieranaclararconsultaso cambiar erudicionespor este medio;siemprehospitalario,pero siemprecasaprivada y no edifi-cio público; siemprehabitaciónde unasola personaque noha de explicar sus preferenciasni disculparsede ellas; deapariciónperiódicaen lo posible,y frecuentesegúnconven-ga al redactorúnico, puestoque es un papel de obsequio,unacarta impresa;útil comotarjetaparaagradecerlos mu-choslibros quenos enviamosunos a otrosy de que apenaspodemosya acusarrecibo, a riesgo de abandonartoda otratarea,el correo literario (este Correo Literario quepongobajola advocaciónde mi ciudadnatalpor motivospuramen-tecordiales),salehoy adesandarla trayectoriade todosmisviajes, en buscadel tiempo y del espacioperdidos,paralim-piar las veredasde la amistady atarmeotra vez al recuerdode mis ausentes:atodarienda,a todo anhelo,todoél galopetendido,ijar latiente,y redoblede pesuñasy espuelas.
170
NOTAS AL “PROPÓSITO”
LAS GACETAS INDIVIDUALES
1. Francisde Miomandre (LesNouveliesLittéraires, París,9-VIII-1930) recuerda,apropósitode mi Correo Literario,Les Marges, de Eugénede Monfort, y HeuresPerdues,deJean-Desthieux.Ambas publicacionesme parecencorrespon-der más bien al tipo de la pequeñarevista literaria que noal periódico literario tal comolo he definido. No pretendohacerde esteCorreo un órgano cabal de mis preferencias,cuanto de mis deberesliterarios y hasta literario-sociales.Es algo anterior a la obra; es el teatroentrebambalinas,elteatro en las tardesgrisesde la lecturaprevia, del ensayo:ese teatro sin público que me hace recordar un libro deR. Gómezde la Serna.Tambiéna nuestropobreJesúsAce-vedo que,siendotan aficionadoa los toros, habíarebasadolos límites de la afición vulgar y se iba abuscarla poesíade la plaza de toros de Madrid (“embudode silencio”) lastardesque no habíacorrida. . - (1953. Hoy afíado: estain-clinación de Acevedoy hastacierto articulito queconsagróal asunto inspiraron un cuadro de Diego Rivera queposeo,sobre la plaza en la soledad,épocacubista, 1914 o 1915.)
2. “Observo,leo, que algunosandanbuscandopreceden-tes olvidadospor usted,a Monterrey. ¿Puedoagregarleunpar más?El de Ramón(Gómezde la Serna)con sus tresocuatrohojas de Pombo (hacia 1919), queera tambiénunaespeciede revistaíntima, privada.Por otra parte,si aquellahoja-manifiesto llamadaVertical, que publiqué yo en Ma-drid en 1920,no hubiesesido tan extremadade estilo, sus-citando algunasréplicasque me contuvieronsin intimidar-me, era mi propósitohaber sacadomásnúmeroscon cierta
171
periodicidad... Pero algún día quizá llegue yo a rescataraquelproyecto.” (Cartade Guillermo de Torre a A. R., deBuenosAires a Río.)
3. “En Españahubo,en los últimos años del siglo xix,el antecedentede doñaEmilia PardoBazán,que publicabaunapequeñarevista del formato de un volumen in-89. Peroprincipalmentepudo recordarseel caso de Chesterton,quetiene un boletín personalanálogoal que ha comenzadoapublicar Reyes.” (Boletín del PEN Club de BuenosAires,agostode 1930.)
4. Monterrey comenzadoen Río de Janeiro, junio de1930, alcanzóhasta el núm. 14, aparecidoya en BuenosAires, julio de 1937.
Monterrey, núm. 3, octubre de 1930.
II
Quedóallí constanciade quecomenzabaaapareceren París,Librarie de l’Arc, el Courrier Philosophiqued’Eugeniod’Orspubliépar sesamis, del quea la fechahabíansalido ya losdos númeroscorrespondientesal estío y al otoño de 1934.En el segundonúmero, Eugenio d’Ors declarahaberseña-lado a sus amigos,como uno de los modelos aproximadosparasu CorreoFilosófico, mi CorreoLiterario. Despuésin-sisteen una de susideas máscaras:la cantidadde conver-saciónoculta en los libros, el “yo” insertosiempreen unaasamblea,el puesto de radio clandestinoque se descubrehastaen las másimpenetrablestorres de marfil. La identifi-cacióndel Pensamientoconel Diálogo ha sido —dice—-—unade sus preocupacionesmásconstantes.Puesbien, yo a mivez declaroen la notaaque aquíme refiero:
“Esta necesidadde diálogo fue también la que me animóa publicar elMonterrey... Todo libro —decíaStevenson—es en cierto sentidoíntimo unacartacircular paralos ami-gos. Pero todacarta, añadoami vez, es un pedazode diá-logo... La preguntacon que salimosal mundohace cincoaños... puede reducirse así: —~Habrápor ahí quien se
172
intereseen conversarcon nosotrossobre cosasde la inteli-gencia?”
Y las respuestasnos iban llegandodesdela constelaciónde Goethe.
Monterrey, núm. 12, agostode 1935, p. 3.
173
LA DOCTRINA DE COMMONS
1. La concepciónracionalista “burguesa”.—Simplifica,ais-landolos tresconceptos.
a) Simplificación del orden jurídico en el siglo xix. Re-volución francesa:todos los hombresson libres e igualesante el derecho.Los organismossocialesse sacrificananteel arquetipo Individuo.
(Escolio.—Moral: conducta, actos con relación a fines.Buenosy malos, según correspondano no a los fines. Loscualesson:
i. Buenoso malosen sí mismos.SantoTomás.u. Buenos o malos según su adaptacióna una doctrina
universaldel valor ético. Kant.iii. Segúnsu efecto de mayor o menor satisfacciónen el
individuo. Utilitarismo.)b) Aislamiento entrela Moral y el Derecho.Concepción
dualista del universo. Descartes:espíritu y materia inde-pendientes.El orden exterior (Derecho) sólo puedemante-nersemedianteagentesexteriores(la coacción,de Kant). Lacoaccióncomo fundamentoindependientey exterior del De-recho,el cual quedasin basepsicológica.La Moral es fuerointerno de los individuos, que no competeal Estado.
(Escolio.—Comienzosdel xx: Derechoes aquel mínimode Moral indispensablea la subsistenciasocial.)
c) Aislamientoentreel Derechoy los órganosque, comola Economía,le son inferiores.La Economíaclásicase fun-da en el determinismo.Laissezfaire, laissezpasser.Imposi-ble obrarsobrelas leyeseconómicas,entendidascomociegasfuerzasnaturalesquese equilibranpor sí mismas.El Dere-chosecruzade brazosanteel sucedereconómico.
d) Dos reacciones:1. Tarde subordina la Economíaa otros conceptossupe-
riores,considerándolasumiderodeefectoscuyascausasestántodas en otra parte:
174
i. Producciónde la riqueza:Política.u. Distribución de la riqueza:Derecho.iii. Consumode la riqueza:Moral.2. Marx, con mayorsinceridadqueen la concepciónbur-
guesa,exhibe el vacíoDerechoclásicocomo un cadáver,in-vierte los términos y, comosigue aceptandoel determinismoeconómico,subordinael Derechoa la Ecónomía.
II. Contenidodel orden jurídico.a) En la doctrinaracionalista,individuoslibres e iguales.
Sentido contractualde la vida social. El Estado-Contrato:Rousseau,Kant. Pero, y las jerarquíasquerigen el Estadoy la sociedad¿dóndequedanentre estamarañade indivi-duoslibres e igualesquehandebidocomenzarpor contratarsu desigualdady su no-libertadpara podersubsistir? (Con-tradicciónen los términos.)
(Escolio.—Loscorporatistasven un crecimientobiológicolineal: Individuo-Familia-Estado,célula que creceríadife-renciándose.Groseroerror naturalistaque otros fulminandiciendo:el Estadono viene de la naturaleza,sino del espí-ritu, de la justicia,acontrapelode la vida; bastaver lo quegritan el individuo y la familia cuandose trata de cumplirel serviciomilitar o de concurrir al jurado popularabando-nandolos propios negocios.)
b) Aristóteles lo resuelvecon un concepto triple de lajusticia:
1. Justiciaconmutativa: igualdadde las partes,de indi-viduos entrequienesno hayrazónparaestablecerdiferencia.
2. Justicia distributiva: del Estado a los individuos, aquienesaquéltratarádiferentemente,segúnsus capacidadesy méritos. Se considera desigualmentea individuos des-iguales.
3. Justicialegal: de los individuosparael Estado;lo quelos individuos debenal bien común. Conceptotambién fun-dadoen la desigualdad:cadauno da en la medida de susfuerzas.
c) SantoTomásdefine: “Justicia es la virtud queregulanuestrosactoscon relación a los demás”,y consideracomosus principios los del Decálogo:los tresprimeros,paracon
175
Dios; los otros siete se reducena cumplir deudasde razónespecial,primero,y luego, de razóngeneral.Este“orden ge-neral” es la única dimensióndel Derechoclásicoen el si-glo xix, queprescindedel “orden particular”; es el sentidocontractualentre libres e iguales, basedel derecho “bur-gués”.
d) Por el resquiciodel “ordenparticular”, de Santo To-más,secuela la modernadoctrinade la Institución: al ladode lo contractualentre iguales (orden general),gravitanotras relacionesanticontractuales,diferenciales(orden par-ticular). Aquí la libertad cede el paso a la jerarquía; lalibre elección, a la finalidad, que se confundecon la viejadoctrinadel Bien Común.EsteBien Comúnno puedeserob-jeto de libertad contractual,dondese tratade bienesexclu-sivos e interesesantagónicosentre las partes. Encima delContrato,la Institución,quelo domina y subordina.El “or-denparticular” de SantoTomáses el ordeninstitucional. ElEstadose impone como fin en sí. El contenidodel contratoes libre elecciónde las partes(ordengeneral).En el contra-to hayigualdad;y en la institución, jerarquía.No todoslosórdenesparticularesestánsujetosa Código, porqueel Dere-chono es unamerasecrecióndel Estado.El OrdenJurídicose integrapor los elementos:1. Contrato,2. Institución.A ve-ces,la fronteraentreamboses confusa.Paradeslindar,hayquedistinguir forma y contenido.Una figura jurídicapuedetenerforma contractualy contenidoinstitucional.La institu-ción misma puedeestablecerrelacionescon las personasfí-sicas.Las relacionescreadasdentro de las institucionesson“relaciones constitutivas” (ante todo, las Constituciones).Lasdemás,son “relacionescontractuales”.Las institucionespuedenestablecerentresí relacionescontractualesy relacio-nes constitutivas(igualdado subordinación).
III. El orden jurídico y el orden moral.—Quienmira mate-ria y espíritu comounidad,no separala vida interior de laexterior (Descartes),no separaMoral y Derecho (Kant),sino sólo los distingueteórica y provisionalmente,comopro-cedimientopara estudiarlosy conocerlos,así, mejor que ensu imbricación tan compleja. Los clásicos,Cristo y Santo
176
Tomásvieron estaunidad.El orden moral: unidad cuerpo-espíritu; el orden jurídico: unidadde derechosde la perso-na y exigenciasde la vida social. Ecuación.Pero la Moralsubordinaal Derecho.Entreambos,la eternafronterainde-cisa.Los antiguosponenaquíunazonaintermedia:el ordende la equidad,la libertad, la honestidad,la caridad.Envuel-ven la justicia en un coro de virtudes anexasque,para laIglesia, llegana lo sobrenatural.A travésde ellas, la justi-cia se adelgazay va penetrandoen el ordenmoral.
IV. Orden jurídico y ordeneconómico.—LaMoral subordi-na el Derecho,y éste,el ordeneconómico,quees el máspró-ximo al jurídico, y luego (en el terreno de lo humanístico),el ordenbiológico y el físico. Para la economíaclásicahayleyes de determinismonatural tan fatales como las físicas,e incontrastablespor medio del Derecho.Determinismoquedeberíaconducirautomáticamenteal progresoy a la paz, alrevésde lo queha sucedido.
a) Buscandolos puntos de suturapara ambos órdenes,hay,entreotras,dos doctrinas:
1. Socialismo:empírico.El Derechodebeintervenir en laEconomía,puestoquede otro modo se llega a la injusticiasocial.
2. La EconomíaInstitucional,quepenetrala realidaddelfenómenomásquela Naturalistay la Psicológica.
b) La EconomíaInstitucional partede observacióny ex-periencia.Su creador,el norteamericanoCommons.Uno desus rasgosesencialeses la valuacióndel factor tiempo. Lateoría clásicaconsiderala riquezacomo sumasólo de cosasmateriales.Con Commons entra el “futuro”, abstracción,cosainmaterial.El siglo XIX piensaqueno hay relacióneco-nómicasino entre las cosasmateriales,y las esperanzasnoson bien material. Commonsfue en cierto modo precedidoporMac Leod, que no en vano fue a la vez jurista y econo-mista, y comprendióque las “cantidadeseconómicas”no seagotanen el conceptode las “relacionesmateriales”.Deudasy créditosson bienes económicos.El incorpóreoderechodecrédito es objeto de truequeeconómico:la noción de tiempoen Economíatiene, ante todo, un cuadro legal; la rige una
177
ley paraobligacionesy deudas,sin la cual no existiría laconfianza.(Parami, la basedel derechoes la necesidaddeestablecerla confianza,medianteun sistemade sancionesex-terioresque es lo quese llamaDerecho:tal fue mi tesisparael grado jurídico. El queesperalo que se le debe,se fundaen una garantíájurídica.)
(Escolio.—Haycaminostrazados,desdeantesde aparecerla EconomíaInstitucional,hacia estosconceptosde armoníaentre Economíay Derecho.Tales caminosson convergentes.Del Derecho,vienela teoría de “esperanzade derechos”;dela Economía,la teoríadel crédito.)
c) La EconomíaClásicabuscabalas causasdel fenómenoeconómicoen el pasado:el valor se apreciabaporel trabajoempleadoen crearlo (Ricardo,y aunMarx) - La Psicológicasólo ve el presente:el valor seapreciapor el placero dolordel trueque.La Institucional poneel énfasisen el futuro.(Lo que existe,digo yo, se rige por lo queno existe;el sen-tido utópico.) No es la de Commonsunadoctrinamaterialis-ta de las mercancíaso psicológicade las sensaciones,sinovolicionista, humanística.Las realidadesentranen el pano-rama de las instituciones,y lo esencial resulta ser la vo-luntad de acciónhaciael futuro. El interésconscienteen elfuturo es labasede la psicologíahumana.El animalno pro-mete,decíaNietzsche.
d) Desapareceaquí la simple causaciónmecánica.Sobre-viene unarelaciónmáselástica,dominadapor la finalidad,lo cual humanizala Economía.La celeridad de absorciónhacia el futuro, o velocidadde utopismo,deberegirsepor elorden jurídico, en forma de no producir perturbaciones.(Conceptosde la evolucióno la revoluciónsocial.)
e) La EconomíaClásicapretendeque los interesesse ar-monicenpor sí mismos,lo quenuncasucede.La Naturalistapretendeno necesitarorganismoque los concilie. Pero losinteresesviven en lucha,y losbienessonrarosen proporcióna los anhelos.De aquí la organizaciónde Commons,la su-bordinaciónal OrdenJurídico.
f) En vez de “trueques”, Commons habla de “transac-ciones”:
1. Transacciónde truequeentre vendedory comprador,
178
las dos personasúnicas quevio la EconomíaClásica. Com-monsve cinco: i. Compradorefectivo; u. Compradorposi-ble; iii. Vendedorefectivo; iv. Vendedorposible; y.. Juezque,en sucaso,resuelveel conflicto.El u y el iv traencon-sigo el futuro, la esperanza,la abstracción;el y, la subordi-nacióna lo jurídico.
2. Transacciónde direccióny administración:producciónde la riqueza:superiore inferior, patróny empleado,maes-tro y obrero (Tarde: invencióne imitación). Parasaberloqueacadaunocorresponde,operala justiciadistributiva deAristóteles.Paraevitar los abusosen ella, hayque integrarla Economíaen el Derecho.
3. Transaccionesde repartición:división de beneficiosyencargosentremiembrosde unacomunidad:ejemplo,Socie-dadAnónimay accionistas(justicia distributiva de Arist.);distribución de impuestosentre ciudadanos(justicia legal,deArist.).
La dislocaciónhechapor el siglo xix entreMoral, Dere-cho y Economfa sólo trajo errores. El naturalismopone elcono de punta,insistiendoen lo animaldel hombre(derechafilosófica); el humanismolo ponepor la base,e insiste enlo humanodel humano(izquierdafilosófica).
Río, 14-X-1938.
179
ALBERTO MAGNO
EL DOCTOR UNIVERSAL, fraile dominico, obispo de Ratisbo-na, maestrode Santo Tomás,inicia ya la reconciliacióndelEstagiritaconla Iglesia,y suobra es unaSumade los cono-cimientoshasta el siglo xiii. Recogelas enseñanzasde losárabes(Alkendi, Alfarabi, Algazel, Alembar,Avicena, Ave-rroes) y de los judíos (Isaac Israel, Moisés Maimónides).Le llamaron mono de imitación de Aristóteles, porque losigue muy de cerca. Tuvo entre la gente fama de mago.En Parísse vio obligadoa dar leccionesen plazaspúblicas,por la excesivaafluenciade oyentes.
Clasifica las cienciasen contemplativasy prácticas.Esta-blecela seriede lo concretoa lo abstracto(Física,Matemá-tica), con sentido pedagógicoya “comtiano”. Naturalista,estudialos pájarosy los metalesen susviajespor Alemania.Cc~isiderala tradición, el famoso“argumentode autoridad”,como la más flaca de las pruebas,¡en plena Edad Media!Buscalas causasde lo naturaldentro de la naturaleza,posi-tivista precursor.Afina el instrumentode la ciencia,la Lógi-ca. Al comentary exponera Aristóteles,insiste, al lado delSilogismodeductivo, en la Inducción,antesque Bacon y suNovumOrganum.No sólo recomiendael métodoexperimen-tal, sino que lo practicacon los toscosinstrumentosde suépoca.Por el camino experimental,rectifica a Aristóteles,a Plinio, a Avicena. Su cosmologíaasombraráa Alejandrode Humboldt, en cuanto reconocela influencia, no sólo dela latitud, mas también de las superficies de irradiación,sobrelos climas. En él se encuentrael origen de la explica-ción de las aguastermalespor el calor centralde la Tierra,teoríaquedefinirá Kircher, siglo xvii.
Los historiadoresde la Biología le dansitio junto a Ar-naldo de Vilanova, TadeoAlderotti, Henry de Mandeville.Linneo, Buffon, Cuvier y Tournefort recibenmás o menossu influencia. En Botánica, desdeTeofrasto hasta el siglo
180
xvi, nadielo iguala. Descubrióel “aceite de vitriolo” (ácidosulfúrico). Clasificó los seres,colocandoel vegetalentre elbruto y la piedra. (SantoTomáslo repite.) Consideró,el pri-mero, los hongoscomovegetalesinferiores,vecinosal animalincipiente, y puso los árboles floreales en la cima de laserie.
SuPsicologíaofreceatisbosquelo acercanala Caractero-logía del modernoKlages.El alma, en cuantoindependiente,merececiencia aparte;pero, en cuanto se expresaa travésdel cuerpoen la unidad “hombre”, hay que estudiarlaenrelaciónconel cuerpo.Por esositúa la Psicologíaen la Fí-sica,que para los antiguoscorrespondíaal conjuntode lasllamadasCienciasNaturales,de observacióny experiencia.De aquí su rica Antropología,que completaa Aristóteles ya Galeno.En vez de caeren la tentaciónde comenzarel sis-temaóseo por el cráneo—como tantosotros después—,seadelantóacomenzarpor la columnavertebral,precursorenestode Blainville, G. Saint-Hilairey Goethe,en cuanto con-sideróel cráneocomo conjuntode vértebrascon sus apéndi-ces.Ensayaunatoscateoríade localizacionesnerviosascere-brales:el entendimientoen la parteanterior, y la memoria,enla posteriorde la cabeza(Frenología,Broca,etcétera)- Ensu Psicofisiologíahayanunciosde Gall y de Spurzheim.SuFisonómicaescuriosa:insiste en los ojos, ventanasdel alma,y enla expresiónde los estadosanímicospor el gestofacial.Funda así una Biotipología medieval, “conjunto de indivi-
duantesque caracterizanla forma exterior del organismo”.El alma no está individualizadaen sí misma, sino cuandoes recibidaen determinadocuerpo,de quesetornala formao entelequia,puesel principio de individuación resideen lamateriay no en la forma. (Ellos entendíanpor “forma” unavirtud “in-forme”.) Aun llega a relacionartemperamentoycarácterconfactoresquehoy llamaríamosendocrinos.Pue-de establecerseun paraleloentresu descripciónde caracte-resy la del modernoPende:
1. Colérico: hipertiroideo;2. Melancólico: hiposuprarrenálico;
181
3. Flemático:hipotiroideo;4. Sanguíneo:hipersuprarrenálico.
Claro quesefundaen Aristótelesy en Avicena.SantoTo-máslo continuará.Contodoesto,entramosdesdeel sigloxiiien plenocampode la doctrinapsicológicadinámico-humoral.Así como los cuatroelementosdabantodos los compuestosminerales,así los cuatrohumores,mezclándose,dabantodoslos órganosdel servivo, mediantediversas mixturas, com-plexiones o temperamentos.Muchos medievalesalcanzaronla modernaconcepciónsobre la composiciónquímica par-ticular de cadaorganismoen la misma especie,y aun decadaórganoen cadaorganismo.
182
II. LA AMISTAD
EN TORNO A LA DIPLOMACIA
TIEMPO hubo en que la diplomaciaposeyó ciertos fueros,y se transmitíade padresahijos, como entrelos heraldosymensajerosde la antigüedad,aquienesAquiles saluda,en laIlíada, llamándoles“gente de Zeus”. El privilegio diplomá-tico todavíasubsiste,pero cadavez se ve más reducido: yaunse considerade mal gustoacogersea tal privilegio cuan-do no es absolutamentenecesario.¿Cómoaprobaraun em-bajadorquehaceentrar su autopor las calles a contrafle-cha,sólo parahacersentirsu“prepotencia”,como dirían losargentinos?
La suertey el prestigiode la carrerahanvenidoevolucio-nandoal pasode las transformacionessociales.Lo queayerparecíavirtud de la personase entiendehoy comovirtud dela institución.No de otro modo se ha convertidoen facultadobjetiva, concedidadesdeafuerapor mandatoy delegaciónde los pueblos,el antiguo derechodivino de los monarcas,queantesparecíaunagraciaotQrgadaaun individuo y a sudescendenciade algunamaneraíntima y mística.
El ideal, segúnel espíritu moderno,seríacrearalgo comoun moldehueco de preceptosy reglamentaciones,dentro delcual pudierancaber,indistintamente,Pedro,Juano Francis-co. Pero estasuertede escafandranuncapodrá resultardeltodoa la medidade cualquiera:habráquesometeral candi-datoa los previosaprendizajesdel buzo; o, en el peor caso,siquierahabráqueproveerlode algunainformaciónelemen-tal e indispensablesobrelos usosdel oficio.
Esteúltimo caso se ofrececadavez másen esta nuestraedaddichosa,era de la barbarietécnica.Las audaciasdelespecialistairrumpen,hastainhumanosextremos,en el senode cuestionesqueson,por naturaleza,de orden universaly“humanístico”.Lo que debieraserconversaciónentreaptos
183
seha vueltohistéricadiscusiónal aire libre, y ella mantienea los pueblos en estado de exaltacióny guerra fría, cuyasconsecuenciassobreel equilibrio nerviosode las nuevasge-neracionestienen que ser funestas.Y en cuanto a nuestrasrepúblicashermanas,ya se sabequeson singularmenteafec-tas aemplearlos cargosdiplomáticoscomoun recursoparadeshacersede políticosindeseables.
Pero,sin necesidadde descenderal resbaladizoterrenodelas anomalías,y sin hablarya de los diplomáticosde arriba-da forzosa,todoestudianteregularquesedisponea ingresaren el Servicio Exterior necesitaun estudio especialde lasprácticasdiplomáticas,las cualesdistanmuchodevenir trans-portadasautomáticamenteen los tratadosde derechointerna-cional.El diplomático incipientese encuentra,al ocuparsuprimer puestode trinchera,al salir de supaísy desembocaren la profesión,comoel químicoquesólo conocierala teoríay las combinacionesde símbolosy fórmulas,el lenguajedesuciencia,pero no sumateriaconcreta,ni hubierafrecuen-tado nunca el laboratorio. Puesen el Servicio Exterior nohay máslaboratorioque la prácticamisma de la carrera,yéstacomienzadespuésde la preparaciónescolarque,por esomismo,essiempredeficiente.Cierto: para aprendera nadarhayquetirarseal agua,y echandoaperderse aprende.Peroestas frases hechasno bastanpara tranquilizarnosen elcaso.Es muchala responsabilidaddel ejercicio diplomáticoparaque lo entreguemosal candorosoprocesonatural deltrial anderror.
Un representantepodrá,por ejemplo,hastaser un sabioen historia de los tratadosy las teoríasinternacionales,y sinembargo,harámala figura si ignoraalgunasminuciasde latournée,el cambiode tarjetasy otras cosasqueparecendepoco momento.La humanamalicia está alerta para recibircon receloal reciénllegado,y paracargaracuentadel paísque lo envíael másleve de sus deslices.Yo sé de un exce-lente literato a quien —paradecirlo en correctísimogalicis-mo— sugobierno“bombardeóembajador”de la nochea lamañana.Era hombrede primera en muchosórdenes;pero—desconcertadopor su absolutodesconocimientode las cos-tumbresdiplomáticas—,cometió el primer disparateofre-
184
ciendo un banquetey unaentrevistaabiertaa los directoresde periódicosantesde presentarcredenciales;y mal aconse-jado por algunapersonaaviesa,se creyó obligado aenviarun ramo de flores al Ministro de NegociosExtranjeros,elcualno salíadesuasombro.¡Todavíaseoyenlas carcajadas!
México, IV-1952.
185
UN LIBRO JUVENIL DE VALLE-INCLÁN
AL RECOGER,con aciertoy paciencia,las obrasprimerasdeValle-Inclán (aunquebajoel feo título Publicacionesperio-dísticas, impuestopor la familia), no ha querido el señorW. L. Fichter aprovecharla ocasióntraviesamenteparades-cargarsede todo un ensayosobreesteverdaderoJano lite-rario, unode cuyosrostrosmira a la Sonatamientrasel otrocontemplael Esperpento.Ciñéndosecon gran probidad alas normasclásicasde su asunto,el editor nos ha dadoloquehabíaque darnos:un prólogo parasu edición.
Pero,como domina a fondo la materia,ha acertadotam-bién aproporcionarnosde paso unainterpretacióncrítica deinnegablevalor. Con muy loable sobriedady con singularlimpieza, recogeaquellosprimeros latidos de la larva. Ve-mosya prefigurarseaquíel “fraseo”, el estilo, la forma, lasintencionesestéticasquemástardehande desplegarseen el“don Ramón”conocidoy admiradopor todos.
El señorFichter prestaun eminenteservicio a las letrashispánicas,y a la vez concedea nuestroColegio de Méxicola honra de pagaralgún tributo a la memoriade aquelgranescritor, tan amigo, tan rabiosamenteenamoradode nues-tro país.
Es curioso investigar el origen de este“amor mexicano”.He aquí cómo lo contabaél mismo, en aquella infatigablefabulación sobrela propia vida, que fue —con la inmedia-ta profundidad estética—uno de los encantosmayores desu charla:
Era Valle-Inclán un muchacho que aún no entendíasudestino.Perdíael tiempo en los pueblosde sunativa Gali-cia, y buscaba,para de algunamanerasaciar tantasfuerzascomo le sobraban,algunaaventura,algún remedode hazaña,mientrasllegabael día de la quijotescasalida.La provincia
186
es angustiosa.El muchachono encontró mejor campo deexpresióna su plétoray su ociosidademocionalesque lascasasde juego. Los vecinos se divertían en las timbas. “Yyo —contabadonRamón—,yo tambiéniba a verlasvenir.”—Pero—le preguntóun viejo— ¿cómojuegastú alos albu-res?¿Quémétodosigues?—Juego—contestóél— al juegode la O. —~Cómoes eso?Nuncahe oído hablarde tal cosa.—Juegoa las cartascuyo nombretiene una O: sota, caba-llo, cuatro,etcétera.—Mira —le replicó el viejo—, a ti teconvienebuscarotros ambientesmásamplios.Sal al mundo,no te pudras en esterincón—. “Y —concluía don Ramónsiguiendola cábalade las letras—resolví irme a México,porqueMéxico se escribe con
Así lo escuchamosde suslabios, y no sé que él lo hayaescrito en parte alguna. Pero tenemosderechoa buscarelsentido a esta mera explicaciónhumorística.Tras la x deMéxico, el joven Valle-Inclán sin duda sentía el atractivodel arcaísmo,el de la proezahispanaen América, que dionacimientoa la NuevaEspaña,y quién sabesi también lafascinaciónde esesímbolo de los destinoscruzadosque aalgunostanto nos impresiona.Por esohemospreferidocon-servarla x ya desvalorizada,en que Unamuno sólo queríaver unapruebade pedantería.
Como el señorFichter lo muestray como el mismoValle-Inclán lo reconocía,esteprimer viaje aMéxico tuvo la vir-tud de encenderparasiemprela lámparade la vocación.Elsegundoviaje no hizo más que confirmar su afición a lascosasmexicanasy suentendimientode nuestrosideales,nues-tras victorias y nuestrasdesventuras.El fino poeta,cuyaprosamagistralse revuelveen aquelladoradazona dondecomienzala poesía,ocupaya ese lugarúnico quecorrespon-de aquienesconsagrarontodosu esfuerzoa la voluntaddebelleza.“Yo —nos dice un día con inspiración—no soy es-critor.Yo soy militar. Es decirque,porunaparte,contemplolas cosaspanorámicamente,a ojo de águila, como contem-pla el guerrerosu campo de combate;y por otra parte,aco-metosiemprelas obrasporraptode audacia,alo militar. Loprimeroexplicalos asuntos;lo segundo,los procedimientos”
187
(A. Reyes,Simpatíasy diferencias,2~’ed., 1945,1, pp. 120-121)- En efecto,aquellapluma leal y valientealgoteníadeespada.Aquellaespadafue nuestra.Le debemosla gratitudy el lauro.
México, 1952.
188
México, D. F., 12 de junio de 1952.
Excmo.Sr. don Benito Coquet,Embajadorde México,La Habana,Cuba.
AMIGo mío: Yo sébien el sacrificio quesignifica estehono-rabledestierro de la diplomacia.Yo sé con cuánto fervor,los queen ello andamoso hemosandado,nosesforzamosporevocar,de lejos, el espectáculototal de la patria y procura-mosfijarlo conpalabras,comomedianteun conjuromágico;desdeluegoparaofrecerloalos amigosde otros países,perotambiénparamejor apoderarnosdel tesoroque la distanciay el tiempo nos quierenarrebatarminuto a minuto.
De estaangustiapuedennaceralgunossaludablesefectos,cuando,como en el casode usted,se da la feliz conjunciónde unamenteclara y unavoluntad limpia al servicio de larepública.Entoncesel afánpor abarcarlotodode unavez yen un solo abrazoproduceestaspreciosassíntesisde que esbuenejemplosu Semblanzade México, útiles paraquien laslee y no menosútiles para quien acertó a escribirlas.Aquílas perspectivasse organizan inesperadamente,la historiacobra sentido;y acasopor primera vez se ensayanciertasconclusiones,orientadoraspara el sentir común, aun cuan-do todavíaparezcanaudacesparala lentitud profesionaldela investigacióny la ciencia.
Recorro suspáginascon deleite: dibujo preciso,asepsia,don de encadenary construir,equilibrio clásico,garboy eco-nomía. -. y de todo ello resulta al cabo ese efecto de si-multaneidad,de cuadrovisto con los ojos, efectoquepareceburlar la esclavitudconnaturalde las letras,siempresujetasal castigode la sucesióny el proceso.Subreveensayo,aménde la obvia excelencialiteraria,poseeun valor trascendente:el valor de unabuenaacción,de unabuenaacciónde mexi-cano y de hombre.Ya veráustedcuántovan a agradecerlonuestroshermanosde Cuba.Yo, por mi parte, lo felicitocordialmente.
A.R.
189
LOS CARTONES DE SALVATIERRA
Yo NO conozcolas leyendasy tradicionespopularesvenezo-lanas en que se inspiran los cuadrosde Salvatierra,ni mehace falta conocerlaspara apreciarlos.Pero esta singularpintura despideun aromade evocacionesfolklóricas quemehacetrasladarmeal reino de los ritos y los misteriosde to-das las razasprimitivas; es decir —para despojardel todoel concepto—,al primer lecho terrestreen quedormíay si-gue durmiendo muchasvecesnuestraconciencia,antesdeabrir los ojos a las limitadasavenidasde la razón.
Volvemos así al mundomítico, dondelas formasson eva-nescentesy fácilmentepuedenmudarseunasen otras:dondelas nocionescedenaúna la tentaciónde contaminarsey con-vertirse entresí: profunda pesadilladel alma que aún noacertamosa sabersi serála verdaderavigilia.
Pueslo mejor es que,emancipadosde las coercionesimi-tativasy de las aplicacionespragmáticas,cadauno de nos-otros puede ver en estos cartones,como en la belleza deHelena, la belleza que le conviene. Salvatierrame hablade danzasnegrasy fábulasvenezolanas,y yo veo de pron-to diosascretensesde la llamay de la serpiente,y la raudaimagende NuestraSeñorade losLeones;o veotambiéncorosepilépticos,héroesvoladores,mantasreligiosasdobladasdeesfinges,insectosquesonmonumentosy viceversa.
Allí, donde los objetosvisualesdejan caer su cargademateriainútil y se reducenalúnico nervio expresivo,al pun-to que las líneasestánbailandoy los colores tornasolanyse evaporancomo en unaebullición genitiva; allí, dondesehalla el punto de arranqueparaunacompetenciade evolu-cionesentrelas piedras,las plantas,los animalesy los sereshumanos:allí ha hincadola pupila el pintor, resueltoa sor-prender,por las tramasdel revés,el arte secretocon que seha bordadoel tapiz delmundo.
Pero lo quemásimportaesel regresoa las evidencias,al
190
placerde los ojos. Olvidada la preceptivade los colores,de-vueltos a la libertad, entregadosa lo que reclamanlos sen-tidos, nos plantamos,con todala sed alborotada,ante estemanantialdeleitable:estrellase insectos, miembros conver-tidos en signos,elementosparaedificar, cada uno a su ta-lante, otrasnaturalezasposibles: ¡el arsenalde Empédocles,convoces sin bocay con miradassin ojos!
Las adiposidadesde la aparienciase disuelveno se rese-can, entrande nuevo en la masaanterior al molde, buscansugravitaciónesencial,se abrazana ella y en ella otra vezsereabsorbencomoen unalínea de necesidadmatemática,sevuelvennúmerosy cifras. Y mientrastanto, se apoderadenosotros—sin metáfora—una embriaguezde colorescuyavirginidad consisteen quenunca,o muy pocasveces,se lesha permitidoencontrarsey amarse.
Estapinturano sirve absolutamenteparanada,salvoparaser pintura.Y despuésde hundirnos unos instantesen elmagmaprofundo,volvemosa la superficiede la vida prác-tica, cotidiana, escondidaen el corazónaquellasecretairo-nía del desengañado,del iniciado.
México,5.VJJI.1952.
191
México, 6 de noviembrede 1952.
Sr. don JesúsSilva Herzog.
Mi QUERIDO amigo: Su invitación no podía ser másgrata.No quiero jactarme,pero creo serel másantiguo amigodedon JoaquínGarcíaMonge en México. Estehombreha acer-tado a levantar un verdaderofaro de señalesen su Atenascostarricense,y desdetodoslos rinconesde nuestraAméricavemosgirar susluces. A lo largo de muchosaños—admi-rable obra de pacienciay constancia,de fe y de sacrifi-cio—, parecequehubieratomado a su cargo, en el Reper-torio Americanoy en las anteriorescolecciones“Ariel” y“El Convivio”, el mantenery vigilar la estructuranerviosaque relacioneentre sí a nuestrasrepúblicashermanas.Elsolo nombrede don Joaquínnos unemásy mejorque todoslos tratadosinteramericanosy las asambleascontinentales.Intachablesusolicitud paralos compañerosde letras; admi-rablela señorialdiscreciónconquedisimulasuvoz paraquemejor se oigan las demás;excelentesupluma sobria y jus-ta, que sólo se mueve cuandohacefalta y nuncadice másni menosde lo quequierey debe;dignos de admiraciónsustalentosy sus virtudes personales—nadie merecemás queél unamanifestaciónde respetoy simpatíapor partede todoslos hombres que viven para la cultura iberoamericana.Ycomoes tan ajenoa las teatralidadesy las exhibiciones,tanpoco afectoa “robar cámara”—segúnse dice en el lenguajebrutal de nuestrosdías—,tan auténtica,tannaturaly senci-llamentemodesto, casi da reparo llegar hastaél con estasdeclaracionesdehomenajey rendimientopúblicos.Temeuno-perturbarsu silencio.Que él me perdonesi, en la paz de lamadrugada,atruenode repentesucalle conmis “mañanitas.mexicanas”.
Lo saluda cordialmenteA.R.
192
DIBUJOS DE MONTENEGRO
DESDE los díasen queHenri de Régniersaludabala apari-ción de RobertoMontenegro(peintre-po~te),vieneésteculti-vandoamorosamente,junto a la obra del color, que—segúnyo me figuro y paradecirlo de prisa—es la sensualidaddelartepictórico, la obra de la línea, acasoel empeñomásinte-lectual delpintor.
La evolución de Montenegroen ambos aspectosestá porestudiar aún, y seguramentesignifica unaconquistapaula-tina en sinceridady en profundidad.Su naturaleza,tan sen-sible, no ha podido disimular la crisis aque algunavez losometióla aceleradatransformacióndel mundohumano.Lasdos coleccionesde Montenegro,la de ayery la de hoy, per-miten apreciarel giro, el vuelco vertiginosode la ruedaen-tre dos etapassociales.La crisis ha sido gallardamentesupe-raday vencida—sin engañarseconningunatentaciónajenaal arte— por la lealtadal oficio, por la pacienciaerudita—lesta erudicióncasi inconscientede Montenegro,siemprealerta,siemprevigilante!—, por la autenticidadde las emo-cionesvisuales.
Laboriosoy predestinadoal equilibrio, Robertocruzó sussirtessin necesidadde exagerarrecursos,con una sola velay solo un remo; y hoy ha alcanzadola dichosaorilla don-de ya el artista puede reposar,seguro de que se da a símismo,como sin esfuerzoaparente,en cadauno de sus ras-gos. Y en todos,a manerade señalo sello, dos caracterís-ticas: la limpieza y la organización,atributosde la decenciaestética.
De aquíqueno sehayaperdidoen susdibujos cierto tonode madrigalista,ya sensibleen aquellossus primeros carto-nes,queaúnhacíanpensaren TheYellow Booky en la Sa-lomé de Wilde-Beardsley.Ahorabien, en sus actualescrea-ciones,esamagiase ha condensadoy robustecido:superala
193
voluptuosidaddesuperficie,irrumpepor la conciencia,muer-de y empuña,obligaameditartanto comoasentir.
Pero ¿quées todo ello, en el fondo, sino un progresodela fácil amenidadhaciael dolor? Quien sólo conozcade tra-to aestesuavecaballero,con suaire dehidalgo tapatío,¿es-peraacasola quemaduraquele reservanestosdibujos, espi-nosos y ásperosa pesarde la armoníade los trazosy laperfectacombinaciónde las líneas,masas,lucesy sombras?
Estaintensidad,acentuadaen el sentimiento,no podíame-nos de llevar a la zonatrágica,ora seala contemplacióndelas realidadesnacionales,ora seael sueñosolitarioy poético.De modo que, no obstantela caricia con que estos dibujosquieren engañarnos—efecto de la acabadatécnica—,hayen ellos una secretaamargura, un llanto irrestañable...Hay muchomásy mejor: los dibujos de Montenegromere-cen interpretacionesmásatinadasy cabales.A mí, por aho-ra, sólo me importabadecir lo quedejo escrito.
México, 16-XI-1952.
194
ENTREVISTA EN TORNO A LO MEXICANO
?—~Quées lo mexicano?¿Cómoes el mexicano?La inte-
rrogación no es de ahora.Le ha dadoactualidadunaescua-dra de jóvenesfilósofos que ha encaradorecientementelacuestiónconun nuevoespíritu,desdeun puntode vistasupe-rior y aséptico, y purgándolade todas las ruindadesdel“nacionalismo”.
—~ ?—Sí, me refiero a los jóvenesquehan iniciado la colec-
ción México y lo mexicanodirigida por Leopoldo Zea. Lacoleccióncontienepreciosascontribucionesal temay señalaunaetapaen el desarrollode nuestracultura.
?—En efecto,se me hizo el honor de invitarme paraque
yo inauguraraestacolección,no con un nuevoensayoespe-cial, sino con las páginasrelativas al asuntoque andabandispersasen mis libros y que, por esomismo, no se distin-guíanbien en el conjunto.
—~ ?—Cuandonadiese preocupabade esteasunto,yo, viajan-
do por tierrasextranjerasenmi serviciodiplomático,muchasvecesme interroguésobretales cuestiones.La distancia•cla-rificaba las perspectivas.La ausenciaestimulabaapensarenla patria lejana. Los jóvenesfilósofos de quehablo no loolvidaron, como lo olvidaron en cambio algunos ingratosamigosde mi propia generaciónquea toda costase empe-ñabanen acusarmede no prestaratencióna las cosasdenuestropaís.Pero los jóveneshansido justicieros,y mehanreconocidoel discretoy modestovalor de un precursordebuenafe, destinado,claro está,a ser prontosuperadoporlas generacionesquelo siguen.Me alegrode no habermuer-to sin ver que,en esteorden,seme hayahechojusticia.
—~ ?
195
—Mi punto de vista al respectoha sido siempreel mismoen sustancia No creo que el mexicanoo lo mexicanoseanunas entelequiasni que existan de toda eternidady po-seanrasgos necesariose inmutables.El mexicanoes crea-ción terrestre,histórica, se realiza en el tiempo y en elespacio,y no es más necesarioo estableque los hombreso caracteresde ningún pueblo y ninguna civilización cono-cidos. Por eso me resisto a entrar aquí en descripcionesydetallesqueresultaríaninacabables.Ademásde queen esto(lo queun tiempo se llamó la “psicología de los pueblos”)es muy fácil equivocarsey, en cuantose apoyademasiado,se pierde el equilibrio, y empiezauno a descubrir rasgosmexicanosexclusivosdondesólo hay rasgoshumanosy uni-versales.Pero,si no sees ambicioso,encadalugary en cadamomentodel procesohay derechoa preguntarsey a tratarde definir el estadode la criatura.Ello tiene la utilidad deun examende conciencia.
—~ ?—Lo cierto es que,dándoseo no cuentacabalde ello, todo
mexicanoquecumplesudebera fondo y sedesempeñabienen la misión o trabajo que tiene entremanos,por humildeque sea,hacepor México y por lo mexicano.Y esoimportamásque trazarsea priori planes artificiales.
14-1-1953.
196
PALABRAS FUNESTAS
EL 23 DE FEBRERO DE 1942,por la noche,una estaciónra-dioemisoradio la noticiade queStefanZweig y sujoven es-posase habíansuicidadoy habíanaparecidomuertosen sucasade Petrópolis, Brasil. Zweig llevaba poco tiempo enaquellatierra, aunquehabíapodido estudiarlaya con amory diligencia, y habíaconsagradoun bello volumen a ésteque llamó “el paísdel futuro” (Brasil, trad. del alemánporA. Cahan,1942).*
Vivía por entoncesen México el escritorfrancésJulesRomains,íntimo amigo de Zweig, conquien algunavez llegóacolaboraren ciertaobradramática,el Volpone.Romainsysu esposahabíancenadoen mi casapocosdías antes,y juntoshabíamosrecordadoaZweig. Me apresuréadarlela noticia,y vino ayerme al instante,lleno de dolor.
—Veausted—medijo—, veaustedestascartasrecibidashaceunasemana.Zweig me hablade lo muy agustoy felizquevive en la tierra brasileña,y aunnosconvidaa mi espo-sa Lise y a mí paraquepasemosunatemporadaa su lado.¿Cómohanpodidosuicidarseunosdíasdespués?¿Quépudohaberacontecido?
—En efecto—le contesté—.Nada lo hacesospechar.Suobra mismaveníadesarrollándoseconunacontinuidadapa-cible,y suatenciónparecíaatraídaahorapor las cosasame-ricanas:el libro sobreel Brasil, el libro sobreAmérico Ves-pucio .. ¿Y quién sabelo quedejaríainédito?El ambientemismo del sitio en queha sucedidola desgraciaparecein-compatibleconella: Petrópolisesunalinda ciudadveraniegaa pocadistanciade Río, montearriba, dondela vida oficialy la mundanase trasladandurantelos mesescalurosos,ciu-dadhermoseadapor sus huertasy sus palacetes,sus callescon canalesal modo de Brujas, bordeadosde hortensiasro-
* Me he referido al caso en Los trabajos y los días, “Espacio, tiempo yalma”, p. 70.
197
sadasy azules,acariciadatodapor un clima muchomásso-portable y grato que el de la capital carioca (seis o sietegrados más bajo). No es lugar para morir, ni menos aúnparamatarse.Pero hay especialmente,en el caso, algo queme conmuevey que a usted,querido Jules Romains,le vaacausarunahondísimaemoción.
—~Yes ello?—Y ello es queusted,hacevariosaños,lanzó unaspala-
brasqueahoraasumenun inesperadosentidopatéticoy pro-fético.
—No sé aquépuedeustedreferirse.—Vea usted—le dije—, vea ustedestepasajede sucon-
ferenciasobreStefanZweig, pronunciadaen Parísy en Nizael añode 1939.
Jules Romains leyó en voz alta estas líneas,y palidecióvisiblemente:
Así pues,Zweig habíatomado ya su decisióncon aquellaasom-brosasabiduríaque siemprehe admiradotanto en él. En vez deesperar,como otros, al enloquecimientodel último instante,cuan-do el hombre,obligadoa huir de pronto de su patria, es compa.rable al pasajerodel barco en llamas,y seechaal mar abando-nandotodo lo queposee,separándosede los suyos—cuyo destinomismo le será imposible averiguar,si es que llega a salvarse—;en vez, pues, de esperarpasivamentela llegada de esashorasinnombrables, en que el desastremoral rivaliza con el desastrefísico, en que la dignidad humanano sabeya de dóndeasirse,y en que hastael hombremás ilustre, el máshonradola víspera,caede pronto al nivel de la peorcanalla, Zweig habíaadoptadolasmedidasnecesariasy las habíaejecutadouna a una.
—Es verdad—comentó—.Yo he querido decir aquíqueZweig tomabasiemprela delanteray escogíacon ciertaanti-cipaciónla sendaqueluego escogeríanlos otros.
—~Querráesto decir,admiradoamigo mío, queZweig senos adelantóen el caminodel suicidio,y que,antelas actua-les circunstanciasdel mundo,ésees elcaminoquenos quedaa los escritores?
—~No,no! —me interrumpióJulesRomains.—I Ciertamentequeno! —añadí—.Estaes unatravesura
del azar. No le demos mayor sentido del que merece. Laspalabrasde usted,que la casualidadnos devuelveahorare-
198
vestidas como de una extraña significación augural, sóloquierendecir, aplicadasal caso, que Zweig ha entradoenla muerte (adondetodosllegaremosmañana)unosdías an-‘tes que nosotros.
Nos servimos sendosvasos de buen borgoña, y bebimosun sorbo en memoria del varón desaparecido.Migravit adplure: Se fue con los muchos.
México, IV-1953.
199
MIS RELACIONES CON UNAMUNO
TENGO queagradeceral señorR. S. O. la generosidadconquecalifica, de paso,mi obrade ensayista,y quisieracorres-ponderlecon algunosesclarecimientosrespectoa don Miguelde Unamuno.Ha dicho el señorR. 5. 0., en sustancia,que,cuandoél se entrevistóconUnamuno,ésteno manifestópormí ningunasimpatíaen lo personal,ni especialestimaciónen lo literatrio (Excélsior,2 de enero de 1954).
Ni por un instantese me ocurre poner en dudala veraci-dadde estetestimonio:lo quedeseoes interpretarlo.Unamu-no era, por mucho, un viejo gruñón,lleno de altibajos enel temperamento.Aún me parecever la indignacióncon queValle-Inclánsolíareferirsea las diferenciasentreRubénDa-río y Unamuno,dondeaquélsemostrósiempretan superiory ecuánime,y me pareceaúnqueoigo repetiraValle-Inclán:—No podíanentenderse.Rubénteníatodoslos pecadosdelHombre, que son veniales;y Unamunotiene todos los pe-cadosdel Ángel, quesonmortales.
Pero,en general,ya en Madrid no hacíamoscasode estospasajerosdeslicesde don Miguel, y másbiennos ateníamosal saldode supersonay de suconducta.Él mismosedefiniódiciendo que en su alma habíaunaperpetuaguerra civil.Ignoro en qué ocasiónhabrá conversadocon Unamunoelseñor R. 5. 0. Es posible que, entonces,y por cualquiercircunstanciadel momento, Unamuno haya encontradomiimagenun pocoempañadaen sumemoria.Ello no tiene im-portanciani trasciendeal tono dominantede nuestrasbuenasy muy cordialesrelaciones.La desgraciaes, a veces,malaconsejera,y don Miguel sufrió mucho durantesus últimosaños,como todos sabemos.De aquí que sus antiguosami-gos, comprendiendola desazónde su ánimo ante las vicisi-tudesde su país,hayantendidoun mantopiadososobresusveleidadesfinales.El grandehombre,arrebatadoa unoy aotro lado por la angustiay por el anhelode detenerel alud
200
con sus propias manos,se quedó solo, sin correligionariosy sin España.Paza sus restos.
En lo literario. No nos detengamosmucho en estepunto.Cadauno tiene su alma en su almario. Es verdadquedonMiguel no era muy pródigo en elogios, y menoscuandoseentregabaa las libertadesde la conversación,a la quenun-cadebieraexigirseunaresponsabilidadestricta.Pero,sobretodo, en este orden subjetivo de la apreciaciónliteraria,repito, cada uno tiene su alma en su almario. Lo obvio esqueUnamunonuncahubieraconservadomi amistadtan afec-tuosamentecomolo hizo, sin un mínimo suficientede estima-ción intelectualy moral,puesno erahombreparala mentiramundana.Variasveceshe escrito sobreél (por ejemplo, apropósito de su Fedra), y siemprerecibió mis juicios conaprobacióny complacencia.Cuando,desdeMéxico, le enviémi primer libro (Cuestionesestéticas,1911), agobiadosinduda por los muchos libros de principiantesque llegabanhastasumesa,ni lo leyó ni me contestó.Cuando,ya en Ma-drid y en 1917,le enviéaSalamancami libro El suicida,medirigió una carta sumamenteexpresiva,que dista mucho deserunameracortesíay que fueel origen de nuestraamistad.Estay variasotrascartasqueme escribióapareceránprontoen la colecciónquepreparael doctorM. GarcíaBlanco,cate-drático en la Universidadde Salamanca.
En lo personal.Si el doctor GarcíaBlancosedirigió amí,entreotros,al formar estacolecciónepistolarde Unamuno,esprecisamenteporqueconocíala tradiciónde nuestraamis-tad. Visité a Unamuno en Salamanca,acompañadode donArtemio de Valle-Arizpe. Por cierto,al regreso,dije en casa:
—Estuvemuy contentoen Salamanca.Vi aUnamuno.Mi hijo, de pocos años,me preguntó:—AViste un “amuno”? ¿Y cómo son los “amunos”?—No, hijo, nada de “amunos” —le contesté—.En este
mundono hay másque Un-amuno.Nos retratamosjuntos y pasamosjuntosel día. Nos llevó
a pasearpor las afueras.Me contó una anécdotafamiliarquerepitoen unode mislibros. Después,siempremeencon-trabacon él en uno u otro sitio, cadavez queaparecíaporMadrid. Concurrióvarias veces a mis reunionesdominica-
201
les. Me obsequióalgunasde suspajaritasde papely de susdibujos. (Ya lo digo en Grata compañía.)Entreellos,el re-trato de Amado Nervo —de quien a su vez fue buen ami-go—, sin dudael primer Nervo sin barbaquese registraenla iconografíade nuestropoeta.Me proponíamonogramascon las iniciales de mi nombre—así consta en una de sustarjetaspostales—y me comunicabaopinionessobrela gra-fía y pronunciaciónoriginales del nombrepatronímico deSor Juana.Estuveconstantementeasu ladoen París,cuandoyo era allá ministro de México y él andabadesterradoy pró-fugo. Ya he dicho cómo me recitabaentoncessus sonetoscontrael generalPrimo de Rivera,sin prestaratencióna losvehículosen las bocacalles,y cómo echaba,amanerade te-lón, el recuerdode su sierra de Gredossobrecualquieraperspectivaparisiensequeyo proponíaasuadmiración.Losagentesde la policía españolaencargadosde vigilarlo sehicieron sus amigosy, a invitación suya, concurríana loscafésde Montparnasseparadisfrutarde sucharla.
Un día fuimos juntosa la casade JeanCassou.Yo me re-tiré temprano,parapasearporla orilla delSena,aprovechan-do la libia noche, en compañíadel poeta Rilke. EntoncesGuillermo Jiménez,quien lo ha escrito por ahí, recogió delabios de Unamunoel mayor encomioy el másconmovedorque yo puedohaberrecibido y deseado.“La inteligenciadeReyes—dijo Unamuno— es una función de su bondad.”Perdónesemeel entrar en estas “personalidadespositivas”(queno sólo son“negativas”,comopretendeel diccionario),pero ahorao nuncaera la sazónde referirlo. Las palabrasdel maestrono me envanecen,ni por desgraciatengo dere-cho a considerarlasjustas; pero ellas expresannítidamentesujuicio sobremi persona,y sobretodo la benévolarefrac-ción que el afecto producía en ese juicio. Si esto no essimpatía...
Perohay, además,algoquehastaahorano quisepublicar,y quetampocoestavez voy adescubrircompletamente.Una-muno fue una vez arrastradohastala presenciade Alfon-soXIII por elsutil Condede Romanones.La opiniónliterariade Madrid en aquellostiempos—siemprebravía—, consi-deró estocomo unaclaudicaciónde Unamuno.Él quiso dar
202
unaconferenciaen aquellaadmirabley libérrima casaqueera el Ateneo de Madrid, y el público de jóvenesescritores,entregritos, pateosy silbidos,no lo dejóhablar.Así las gas-tabanentonces.
Puesbien, Unamuno se presentóal día siguienteen miLegaciónde Madrid (calle del Marquésde Villamagna) y,de una maneraconfidencial,me reveló el objeto de su en-cuentroconel monarca,que no era en modo alguno deshon-rosoparaningunode los dos. Recuérdesequeyo habíasidodurantecinco añosperiodistay escritor en Madrid, y luego,por otros cinco añosprácticamente,fui Encargadode Nego-cios de México. Unamuno,traslo acontecido—aunquemuyhecho a la peleay aunque,como él decía,frecuentementelehabíatocado“torearamediaplaza”—necesitabaexplicarsey desahogarsecon alguien,y escogióal único de la camadaliteraria que,si bien muycercano,podía,por no serespañol,considerarlos hechosconmásmoderaciónquelos otros. Pero¿hubieradadoestepasosi no se sintierami amigo,si no mesupierasu amigo, si no me estimaraen el ordenintelectualy en el orden moral? Si estono es simpatía-.. No: nadieme quite la amistadde Unamuno.
México, ¡1-1954.
203
III. A LARGA VISTA
MI IDEA DE LA HISTORIA *
SEÑORES y maestrosde la Historia: Soy un convidadoin-oportuno. Poco avezadoa las disciplinas en que os habéisenaltecido,traigohastalosclaustrosel airede lacalle,y sólome animaa comparecerantevosotrosel deseode saludaranuestrosilustres huéspedesen mi tierra natal. Noshonra ycomplacesingularmente—no sólo alos hijos de estaciudad,sino a todoslos mexicanos—la presenciade los sabiosami-gos,mensajerosde la inteligenciay de la justicia histórica,cuyavisitavieneasellarconautoridadsuperiorel desarrollode los sentimientosamistososque cadavez nos enlazancon
• mejorarmonía,mitigandoel ardorde viejascicatrices,feliz-menteensalmadasasíal término de cien añoscumplidos.Lassombrasque ayer vagabaniracundaspor la vieja Tenería,geniostutelaresde nuestraPolis, hoy sonríenavuestrallega-da. Y el Cerro del Obispado—testigoinsobornable—puedehoy contemplarserenamentela fiesta de la concordiay delsaber.Aquí, junto al vino de la paz con que soñabanloscapitaneshoméricos, se conciertanhoy pactos de trabajoy colaboración,como correspondeal verdadero espíritudel ContinenteAmericanoy a las definitivas esperanzasdelmundo.
Un eminenteamigo,el doctorLewis Hanke—a quien re-sulta muy difícil negarle nada—, me ha comprometidoaexponer“mi idea de la Historia”. ¿Mi idea de la Historia?¡ Qué presunción,qué disparate,si ya el autor del Fausto,tan recordadopor estos díascon motivo de su segundocen-tenario,nosdijo quenadaes nuestroen propiedadexclusiva,quevivimos sobreel patrimonio común,y quecadahombre
* Parael Primer Congresode Historiadoresde México y los EstadosUni-dos. Monterrey,septiembrede 1949. Se aprovecharonalgunaspéginasya pu-blicadasen Los trabajosy los días.
204
es unaconfluenciaprovisionalentrelas corrienteshumanas,una intersecciónpasajera,a la cual, por economíadel dis-curso,se asignaun nombrepropio! Voy a defraudaral doc-tor Hanke,voy adefraudaros,señores:mi ideade la Historiano es mía; me la prestóel buensentido,que aunqueno tanprofusamentederramadocomo lo pretendíael DiscursodelMétodo, ni lo he inventadoyo, ni tampocoes privilegio deunos cuantosafortunados.
Estuve,pues,apunto de contestaral doctorHanke:—Porlo menos,hayalgomío en mi idea de la Historia, en la His-toria de que yo tengo idea, aunqueésa es otra historia,yacon minúsculay no mayúscula.Y ello es que la Historia,paramí, nació precisamenteaquí,en Monterrey,harácosade sesentaaños—cuandomi yo etéreo “aterrizó” frente ala Plazuelade Bolívar. Verdades quemi mentetardó algúntiempoen advertirquehubieraun pasadoy unacontinuidadmáso menosperceptibleen las vicisitudes de este sermul-tánimey desplegadoen tiempo y espacioque llamamoslahumanidad;verdades quemi espejotardóalgunosdías,me-ses,años,en limpiarseparareflejar la existencia,o en cm-pañarsey enturbiarsetal vez con los vahos de la realidad,queesoes todavíaotro punto muy discutibleen altadoctrinaplatónica. Luego,antesdel clásico chillido con quecontestéal cachetede Lucina ¿noexistía la Historia?Me aseguraronquesí existía,y yo lo creí, por argumentode autoridadpri-mero,y después,por argumentode analogía.Y en irlo descu-briendopaulatinamentese encierra mi historia personal.Ypueslos “hombresviejos” —los padresde la Historia de quehablaDon Alfonso el Sabio—solían repetirmeque las bue-nas cosasdel tiempo ido sehabían acabadopara siempre,quiseconvencermepor mí mismo; y puesavecesel pasadome parecíamejor y otras peor que el presente,pero siem-pre me deleitaba,acabépor reducirmeala justafórmula delpoetaJorgeManrique,quien —a la muertedel Comendadorsu padre—suspirabay decía:
- cómo, a nuestro parecercualquieratiempo pasadofue mejor.
205
“A nuestroparecer”:estastres preciosaspalabrasme ini-ciaron en la noción del inevitable y necesariosubjetivismoqueempapa,como humedadvital, todaslas interpretacioneshistóricas.Y el hechode queel pasado,aunquefuera a ve-ces malo en sí mismo, nos parecieraen algún modo mejorqueel presente,por sólo serpasado—es decir, cosa desli-gadade las inmediatasurgenciasconque la vida, doliéndo-nos, se deja sentir en nosotros—me llevó acomprenderdepasoel valor estético de la Historia: ciencia,por su apegoala verdadposible;poesía,por el aurade bellezaqueacom-pañaa todaevocaciónde lo ya acontecido.Y creí entender—lo remitoavuestrasentencia—quela Historia, comoobraescrita,procede,al igual que la arquitectura,conforme aprincipios de necesidad,pero tambiénes menesterque pro-cedaconformea principios artísticos,y queel escribirmaly el mentir sondosmonstruosgemelos.
En estepunto de mis meditaciones,el provechosoparan-gón conla arquitecturame permitió adelantarotro paso.En-tonces—me dije— unaes la construccióny otros los mate-riales de construcción.Si la obraha de serexcelente,ambosdebenser excelentes,desdeluego,y ambosadecuadosentresí. El tono de la obrahistóricaha de corresponderal carác-ter de los hechosnarrados.Parala inadecuaciónde estiloyasunto—que el grotesco de los modernosse complaceenmezclara vecespor perversióndel paladarestragado—losantiguosteníanun nombredifícil, queprefieroolvidar aho-ra. Pero la censuracontra estevicio se reducea imaginarelabsurdode un bailarín que quisieradanzarun vals vienésconpasosde tangoargentino,o el absurdode un “jarabe ta-patío” entrecaballerosde pecheray frac, y señorasde largacola, diademade piedrasy abanicode plumas.
Pero todavía senos ofreceun peligro peor en este argu-mento,y es el confundir la obrahistóricaconel mero haci-namientode materialesparala Historia; lo queya censurabamuchomi veneradomaestrode primerasletras,un tal Pero-grullo. Porque,si aceptamostan deshumanaconfusión, en-tonces también daremospor buenala paradoja de ciertoescultorgreco-asiáticoel cualmostrabamuyufano asuscon-temporáneosun informebloquede mármol,apenasacarrea-
206
do de la cantera,y les decía:“—He aquí un bustode Pla-tón. —~,Cómoasí? —le replicaban—. ¿Busto de Platóndonde ni siquiera hay fisonomía? —~Ah—se defendíaél—. El retrato estádentro del mármol: bastacon quitarlelo que sobra.”
Pero es inútil: las piedrasy los documentosnuncahablanpor sí mismos,y el figurarseotra cosa delataunagravede-ficienciade sentidocomúny una irrisoria escasezde sentidometafísico.Si en nuestrosdíasno sehanescrito los mejoreslibros de historia, es porquepadecemoslo queToynbeehallamado “la falacia apatéticade la Historia”. El clima in-dustrialha inficionado la mentede los escritores.Han dadoéstosen creerqueel solo descubrimientode la materiapri-ma y la producción de nuevos datos lo es todo, aunquesetrate de merasinsignificanciaso redundancias:tareade can-terosy picapedreros,no de arquitectos.El tema,en el ordende la historia de la cultura, ha sido objeto de una célebrecontroversiasuscitadapor el profesorSpingarna propósitode ciertaobradeMagendie(RomanicReview,1926).Y aun-que sin materia prima no hay historia, tampocoy muchomenosla habríasinla interpretacióny la narración.De cadamil datosnuevos,quedauno queverdaderamenteimporte,ylos demáso repiten lo ya entendidoo son amenidadesbio-gráficasen el mejor de los casos,y en el peor de los ca-sos, murmuracionesde escalerasabajo. Pongamosque undiplomático español,despuésde realizadanuestraindepen-dencia,haya acertadoa reanudarla amistadinternacionalentre Españay México. Pongamosahoraque los archivosnos revelanun día su correspondenciasecretacon la Cortede Madrid, llena de vacilaciones,de quejasy hastadenues-tos contra ésteo el otro negociadormexicano,con quien elpobre señor tenía que habérselas.En nadase ha alteradoel perfil histórico de los sucesos.Esascuriosidadesreciéndescubiertasimportan,primero,a la biografíaparticular delsujeto, y después,a la murmuración,a la gula de maledi-cencia quehay siempreen el fondo cenagosode los corazo-nes. Porquenadie,nadieque tengael alma en su almario,podíahabersefigurado que todo fue vida y dulzuraen lamisión de aqueldiplomático.Y los lectoresmutiladosy ayu-
207
nos de imaginaciónque hubieranpodido figurárselo, másvalíaque se dedicaranaotra cosa,y no a leerhistoria.
No: la realidades unarepresentaciónde la mentey, comodecíaSantayana,hastael aire es arquitectura.Ni piedrasnidocumentoshablanpor sí: el historiador es el ventrílocuo—o, si os parecemásnoble—el magoque los hacehablar.La sangreresecade SanJenaro,el mártir de Nápoles,sólovuelve a licuarsepor la ocultavirtud del santo,y ésta revi-vificación es la Historia: propiomilagro de IsaíasanteEze-quías,cuando—en el segundolibro de Los Reyes—haceretrocederla sombradiez gradosen el reloj de Acaz.Por eso,esclareciendola palabrade Croce, podemosdecir que todaobra históricaes una agenciacontemporánea,si bien edifi-cada conmaterialesdel pasado,y que aun en caso de quelos materialesfueran siemprelos mismos,el relato cambia-ría siempre,y siemprepodría escribirseotra vez la historiadeEgipto o de Roma.Y añadiremosque la obra históricaessiempreuna operación de orden artístico, la cual toma ala ciencia, exclusivamente,los métodos de comprobación.Y la metódica¿aqué se reduce?¿A quése reducela famo-sa técnica?La famosatécnicase reducea no mentir a sa-biendas,y esoes todo. Ni másni menos.Y de estonadienossacará,así vengaSócratesen personaa torturarnoscon elganchode sus interrogatorios,que le valió beberla cicuta.
De tal suertese fue apoderandode mí estaconcienciadequela interpretaciónes esencialen la obrahistóricay de queno puedesustituirla el museode ejemplareshistóricos.His-toria como colección de hechossucedidossiemprela habrá,aunquenadiela exprese;pero si no ha pasadopor el tamizde la mente,carecede realidadhumana.Historia como en-tendimientode tales hechos,sus mutuasrelacionesde ante-cedencia,concomitanciay consecuencia,y de su determina-ción o su efecto en el sentir de las sociedadeshumanas,noes ya posiblesin la intervencióny aportaciónde unamente,de un sujetode discernimiento.Historia como manifestaciónliteraria, habladao escritacon palabras,no puedehaberlasin atenciónespecialparala forma artística,la equilibradacomposiciónen el conjuntoy la cuidadosadicción en el “fra-seo”. Datocomprobado,interpretacióncomprensivay buena
208
forma artísticason los tres puntosquecierranel “triángulode las fuerzas”,y ninguno debefaltar. Quienescontemplanel datosin entenderloson como aquelhabitantede la Lunaque al ver, con su poderosotelescopio,el ir y venir de loscochespor las ciudadesde la Tierra, tomaal cocheropor unpríncipe vencedorque arrastra,en su carro de victoria, aalgunafamilia de príncipescautivos.Quienesse preocupanmásdel encantoliterario quede la posiblecomprobacióndo-cumental,merecenla acusaciónde Tucídidescontra los queescribenla Historia paradeleite del oído. Quienesse con-forman conacumularnoticias “a la patala llana” —merosartesanos,muy dignos de nuestragratitud—no estántraba-jandoparaellosni sonaúnhistoriadores(Sic vosnon vobis),sino que juntan motivos para el verdaderohistoriadorquehabrá de explotarlos.Quienessumen las tres condicionesenumeradas,y sólo ellos, escribirán esoslibros de asuntohistórico, de los quepodremosdecir, como decíaFray Jeró-nimo de San Joséen su Genio de la Historia, que entrelapluma y el papelparecen“bullir y menearse”las cosasdeque tratan.
Por tales virtudes..,viven y vivirán eternamentea los ojos dela memoriala pestede Atenas, la oraciónfúnebrede Pendesy laexpediciónde Sicilia, en Tucídides; la batalla de Ciro el Jovenysu hermano,en Jenofonte;la consagraciónde Publio Decio a losdiosesinfernales y la ignominia de lasHorcas Caudinas,en TitoLivio; el tumulto de las legionesdel Rin y la llegadade Agripinaa Brindis con las cenizasde Germánico (infausti populi romaniamores),en Tácito; la conjuraciónde los Pazzi y la muertedeJulián de Médicis, en Maquiavelo; la acusaciónparlamentariade Warren Hastings, el terrible procónsul de la India, en LordMacaulay.
Con los pasajesaquí señalados,junto con la descripcióndel campamentoromanoen Polibio, algunaspáginasdel só-lido Montesquieu,del transparenteVoltaire, del musculosoGibbon; algunasmás,escogidasentrelas autoridadesdel si-glo xix —Niebuhr, Savigny, Grote, Ranke,Michelet, Ger-vinus, Herculano, Rawlinson, Curtius, Mommsen, Renan,Oppert, Fustel de Coulanges,Maspero—y otros escritoresque, sin ser profesionalesde la Historia en el sentidoco-
209
rriente, han tenido el genio de la Historia, como Sainte-Beuve, Réclus, Gaston Paris, Menéndezy Pelayo, Bédier,MenéndezPidal—, a lo quesumaríamosde grado un buencaudalde novelistashistóricos,no ajenospor cierto al nue-vo sesgoquetomó la imaginacióndela Historia en la pasadacenturia,y que, de Walter Scott hastaFeuchtwanger,y sinolvidar siquieraal divertidísimo Dumaso al gigantescoPé-rez Galdós,unasveces impulsan el gusto por los estudioshistóricosy otrasde veraslos complementan,pudieracierta-menteorientarseunaeducaciónencaminadaa fundarplan-teles dehistoriadores,tanbieno mejorqueconlos ejerciciosmeramenteeruditossobrela fichay la papeleta,la transcrip-ción de viejos cartapacios,las reglassobrela numeracióndelíneasde cincoen cincoo la declaraciónde fuentes,etcétera;ejerciciosmuchasvecesorilladosa devolverunavida ociosay ficticia a algún anodinodocumento,cuyo único mérito es-triba en no habertentadoel apetito del “comején”: ¡aquelfamosocomejéncontraelcual, segúnnuestroFray Servando,el rey de Españamandódictar orden de prisiónpor haberdestruidolos autosde un proceso!
Entiéndasebien: yo no desdeñolas técnicaseruditasen lalaborprevia dela Historia. Soncomolosprincipios asépticosantesde las operacionesquirúrgicas.Ni el futuro cirujanopuedeprescindirde estosprincipios,ni el futuro historiadordebeignorar aquellastécnicas.Soncomolos ápicesy punti-llos gramaticales,queimportaconocer,pero quepor sí solosno transformanen escritora ningún Pedancio.Tambiényo,en mi particular oficio de las letras, me sometílargos añosa las disciplinas del documento,desdeel buscarlohastaelpublicarlo con todo su aparatocrítico. Pero no confundiríayo, sin embargo,esasdisciplinaspreparatoriascon la exége-sis y la valoraciónde la cultura a la queaspiraba.
Lo queacontecees que las artimañaseruditasson reduci-blesa reglas automáticasfácilesde enseñary que, unavezadquiridas,se aplican con impersonalmonotonía.No pasalo mismoparalas artesde la interpretacióny la narración,cuya técnicase resuelveen tenertalento.Y como la inteli-genciahumanaes de suyo perezosa,se arroja convoracidadsobre las recetasde pensarque prometenalgún ahorro de
210
esfuerzo.De aquíqueni educadoresni educandosse ocupentodo lo quedebieranen el estímulode la imaginaciónhistó-rica, quesuponeunacapacidadnatural—una“inspiración”,acentuaríaun romántico—,sin la cual jamáspodrá estable-cersela comunicacióneléctricaentreel pasadoy el “profetadel pasado”o “posfeta” quepretenderesucitarlo.
¡ Si hastala Historia imaginadaque, partiendo, como ajuego, de un supuestoarbitrario,investigasus consecuenciasposibles—me decíayo en las meditacionesque fueron dibu-jando mi noción de la Historia—; si hastala Historia ima-ginadapuedeserútil en esteprocesoeducativo,no sólocomocontrapruebao reducciónal absurdo,sino para fertilizar elpensamientohistórico, así comose ejercitaal oradordefen-diendocausasirrealeso intrincados“cocodrilitas”! De modoqueel “Ifismo” —del condicionalinglés if— o declaraciónde lo que se haría si hubieraacontecidotal o cual cosano acontecida;el “Ifismo”, del que huía sistemáticamenteFranklin Roosevelten sus entrevistasconla prensa,tambiénes ejercicio recomendableparala mentehistórica,y no sólouna tarea de entretenimiento.Así cuandoMaurois imaginaquehay enel cielo unasavenidasdondese cruzany alargantodaslas perspectivashistóricasde lo quepudo sery no lle-gó ni llegará a ser: verdaderaCiudad Histórica Potencial,dondeel pequeñobarrio de la Historia Reales tan diminutoque se distingueapenas.¿Quéhubierapasado—decíaPas-cal— si la nariz de Cleopatrallega a serimperfectay no seenamorade ella Marco Antonio? ¿Cuáleslas consecuenciasparaRoma y el mundo?¿Qué,si Marco Antonio venceenAccio y funda la capital del Imperio en Alejandría—direc-ta herederade Grecia— arrastrandoa Roma en el séquitode sus vasallos?¿Qué,si, en las eternasdisyuntivasdel su-ceder—se preguntaGuedalla—,los morosconquistandefi-nitivamentea España?¿Qué—interroga Chesterton—,siDon Juande Austria se casacon María de Escocia?¿Qué—proponeVan Loon—, si los holandesesse asientanen laNueva Amsterdam,o NuevaYork? ¿Qué—dice otra vezMaurois—, si en la índole de Luis XVI llega a haber unpocodefirmeza?¿Qué—piensaHilaire Belloc—, si el carroen queDrouet dio alcancea Luis XVI en Varennesllega a
211
volcarsepor el camino? ¿Qué—sueñaFisher—, si Napo-león 1 logra refugiarseen América? ¿Qué—planteaNicol-son—, si Byron se hubieracoronadorey de Grecia?Y Wins-ton Churchill: —~Qué, si el generalLee no llega a perderla batallade Gettysburg?—Y Milton Waldman:—~,Qué,siBooth falla el tiro que disparó contra Lincoln?— Y EmilLudwig: —~Qué,si el emperadorFedericoIII no mueredecáncer,dejandoa Guillermo el trono apenasheredado?¿Yqué—pudiéramossoñarnosotros—,si los hijos de HernánCortés realizan la independenciade la Nueva España?Noalarguemosla lista. Bastanestoscuantosejemplosparaapre-ciar la utilidad didácticade estas“diversioneshistóricas”,en algúnmodocomparablesa las “diversionesmatemáticas”.Y despuésde todo ¿quées la Geometríade Euclides, sinounadiversión semejanteparaapurarlas consecuenciaslógi-cas de unas proposicionesasertivas,o supuestos,o postula-dos,queya no seentiendencomoevidencias?
Peroya, cuandoalcancéestegrado en mi idea de la His-toria, me habíayo lanzadocomo nautasinbrújula al océanode la Teoría. No creo queel mío haya sido un viaje, sinomás bien algo como un naufragio. Pero tuve la suerte deque los vaivenesy resacasme arrojaran —maltrechoytodo— hasta la orilla. Sortearel paso era peligroso, y auno y otro extremome acechaban—Escila y Caribdis—lastesisdel finalismoabsolutoy las tesisdel pragmatismoabso-luto. Allá San Agustín encaminabala carrera del hombrea la metade la Ciudadde Dios; o bien Paulo Orosio, en sullfoestaMw-idi, veía en el tránsitoterrestrede los pueblosuncastigo divino enderezadoa la futura redención;o Bossuetinspirabasu sinfoníahistórica en el “ley-motivo” providen-cial. Acá TheodorLessing—para citar a un autor represen-tativo quealcanzóconsiderableéxito acomienzosdelsiglo—escribíaunaobra sobreLa Historia como atribución de sen-tido a lo que carecede sentido (1919)- Y entreuno y otropolo, todos los maticesdel iris. Ya la Historia comoprogre-so delas Lucesy corregimientogradualde la Razón,almodode Voltaire; o la reacciónprerrománticade Herder, quienvino adeciraVoltaire quetambiénel corazóntiene susrazo-nes;o la tipología sociológicade Vico queparece,de cierta
212
manera,anunciarla ley de las tresetapasde AugusteComte;o el naturalismosentimentalde Rousseau,sofrenadocon elsupuestopactoque haceposiblela convivenciay que Kantadoptará,si no comohecho,al menoscomo alegoríay crite-rio de la justicia; o el imperialismometafísicode un Fichte,de un Hegel, paraquienes la Historia es la historia de laIdeaen cursode realizaciónsecular,doctrinade queel mate-rialismo histórico viene a ser como unaparodia, dondelaIdea deja el sitio al procesode la necesidadeconómica.Ypor todoello —largo resabiode la epopeyahoméricaen quese cunaronlas nocionesoccidentales—,la disyuntivaentreel Héroey el Coro,comoen las doshipótesisqueaúnluchanparaexplicar el origen de la Tragediaclásica;entreel pro-tagonistaindividual que engendrala Historia, o la naciónmismaque la determina;entrela historia de Franciahechapor los monarcas,a lo CharlesMaurras, y la historia deFranciaque,para Julien Benda,es obradel pueblo. De loshistoriadoresde la antigüedad,y mediante la elaboraciónde algunosrenacentistas,deriva, a la larga, la esculturadelHéroe en Carlyle, el Representativoen Emerson,el Gran-de Hombre en Burckhardt, el Superhombreen Nietzsche.Pero los partidarios del Coro retrocedentodavía y buscanla basedel hecho histórico—podemosdecir— en el paisa-je. Y es la teoría paradisíaca,de Herodoto,en queel Niloviene a ser el padrede Egipto; teoría cuyas consecuenciasapuranBuckle,Tainey hastalos geopolíticosde últimahora,casi escamoteandoal individuo, y disimulandola libertad, lainiciativa humana,supremoimpulso de la Historia en Be-nedettoCroce.Y Toynbeeoponea la teoríapasivay paradi-síacala teoría rebelde,cargadade vigor, del desafíoy larespuesta,en que ya el Egipto no es un fértil acarreodelNilo, sino quesehacecontrael Nilo y se edifica por la ac-ción de la mano. Y los materialistasinsistenen reducir elambientegenitor de la Historia a la solabasedel sustentobiológico. Y Napoleón,héroesilos hay, personalidadapri-mera vista irreducibley en cuyo puño parecenjuntarsesinremedio los resortesdel acontecersocial, resulta un simpleátomo atraído en la cauda,en la pugnapor el dominio de
213
los grandesmercados.Esteinstantepuedeejemplificarsecla-ramentecon la simbólicaparejade los Strachey:mientrasuno “biografiza” la Historia, el otro la “desbiografiza”.(Valgan los barbarismos,en gracia a la rapidezde expre-sión.) Una revolución semejantea la copernicana,pretendeasí expulsaral Hombre del centro del universo humano.Y la verdades que estamosantedos lenguajes—segúnlaintencióndel historiadory la moda interpretativade la épo-ca— paraexpresarla misma cosa. Pero también es verdadquelas cuestionesde palabrasnuncase quedanen palabras;pues,como lo recuerdaAristóteles, la retórica trasciendeala ética, y no es lo mismo llamar a Orestes“el matador desu madre”,que llamarlo “el vengadorde supadre”.
Entrelas teoríasdeterministasy las heroicas,haynatural-mentemil compromisos,y las fronterasno siempreson fáci-les de trazar: desdelas inepciasde Wood, su tesis“gamé-tico-monárquica”y sus ridículas estadísticas,pasandoporvariospretendidosmaterialistasque incurrenen mil contra-diccionesy se envuelvenen unamísticainvoluntaria,o sóloexplicanla caídade los zarescreyendoexplicar el adveni-miento del bolchevismo—lo particular, y no lo general—,hastalos quesueñanconhechicerosquede cuandoen cuandoaparecen,echansusyerbajosen el peroly dictaminan:“Con-tinúe la Historia.”
Entretanto,la historia como ensoñaciónnovelescaha lan-zadosusinspiracioneshastael campomismo de la Historia,e influye en Thierry, en Michelet. Y la tradicional pruebaoratoria de los sofistas todavía palpita en los párrafos deChateaubriand,así comola preocupaciónestéticaes eviden-te en las armoniosaspáginasde Renan.En guardiacontraeldesvíoestético,Rankeseaplica adepurarlas técnicasde lainvestigacióny presta,en suorden,eminentesservicios.Peroen malahorase le ocurredeclararen su prólogola doctrinasimplista sobreel “contar las cosascomo ellas acontecie-ron”, y entoncescargansobreél los metafísicos,olvidandoqueél sólo se propuso,al hacersemejantedeclaración,obje-tar el punto de vistadidáctico, la Historia como alecciona-miento político, de que nos hablabaTucídides.Y mientras,
214
aunaparte,los evolucionistasinsistenen el desarrollode ungermensin finalidad preconcebida,la Humanidadconfiesaque,en el orden puramentehumano,el ideal, lo queaún noexiste,ejerce unafuerza aspiradoray unainnegableorien-tación sobre lo que existe actualmente,así como altera anuestrosojos la imagende lo queha existido.Los “perspec-tivistasbiológicos” de las civilizaciones,tocadoso no por lapreocupaciónde la raza, influidos o no por el conceptodelas unidadesculturales o los campos históricos —ya conGobineauo con Petrie,ya con Spenglero con Toynhee—seaplicana decirnoscómo las civilizaciones naceno mueren,o persistenanquilosadas,o se renuevancon accesosde saviajoven. No faltan locos,al estilo de aquelpersonajede PérezGaldósque escribía“la historia lógico-natural de España”,no como ella fue efectivamente,sino comodebió habersido.Y, en suma, los existencialistasacabanpor decirnosqueelHombreno tienenaturaleza,sino historia.
Y sobre todo ello, la sonrisaamargade los escépticos.Pues,al crecerel historicismo,por confusión entrelos entesinmóviles de la Cienciay los entesfluidos de la Historia,acabaporcebarseen el conceptomismo de ésta.El escepti-cismo ni siquiera se detieneen lo movible de la interpre-tación, en lo quese llama “falacia genética”o relatividaddel puntode vista, sino queel idealismometafísicode Crocesearriesgaanegarla posibilidadde establecerobjetivamen-te la verdad de los mismos hechoshistóricos.De aquella“falacia genética”puededar ejemplo Solís, el historiadorde la conquistade México; pero mientrasSolís se declarahonestamente,y comienzapor afirmar su conceptoprovi-dencialista,católico, apostólicoy romano,otros semetenensu callejónsin saberloellos mismos.Mannheim,un relati-vista, afirma con todaprobidad que la “falacia genética”no es tal falacia; quees, filosóficamente,intachable,comoel postuladoen la matemática,y quees, además,indispensa-ble en condición de proceso metódico.Del escepticismoyaestérilnos da la caricaturaAnatoleFrance.Sin ser idealistametafísico,hace mangasy capirotescon el cuento de algoque acabade aconteceren la esquina,y que cada testigo
215
relata de modo diferente. Pero concluir la imposibilidadde la Historia por la relatividad de las cosashumanasestenermal caráctero estarenfermodel hígado: no es ser sa-bio; pues no hay por quéexigir de la Historia másque delas otras actividadesde la mente.Y argüir, en vista del es-cándalode la esquina,que no podemosaveriguarsi Césarmurió o no apuñaladoes,cuandomenos,ridículo.
¡Pues,aver, señoresdel Congresode Historia, si me con-certáisestasmedidas!Yo, trasestapeligrosaexcursión,vuel-vo ami puntodepartida,queera,si mal no recuerdo,elbuensentido.Yo no pretendoque todasestasdoctrinasse conci-lien en la teoría,o siquierapuedanzurcirsejuntasen la telade Arlequín del ecléctico.Perosí creoqueen cadaunahayun estambrede estecomplejocañamazoquellamamosla rea-lidad histórica. Hay una retórica en cada asunto,decía eldiscreto Quintiliano. ¿Me atreveréa declarar que, igual.mente, cada punto histórico se alumbra con su particularfilosofía? ¿Quedebemostenera la manotodaslas hipótesisy todaslas confesionesde las sectas,y usarlassegúnacomo-den al tema? No se trata de reconciliarlas en principio,quedebienclaro. Ya la realidadse encargade avenirlasasumanera:unamaneraqueexcede,conmucho,los poderesde la inteligencia.Perotodasy cadaunanos daninstrumen-tos paratajary morderen la carneviva de la Historia. Sóloqueesteprocedimiento,en aparienciacómodo,es peligroso;suponeinstinto y cautela,tacto y gusto. E instinto, cautela,tactoy gusto,acabande aconsejarmeal oído quedé términoamisperoratas.Lo malo,si breve,es perdonable.Yo os pidoperdón,y os doy las gracias.Sólo me he dejadoen el tinterola mejorde todaslas doctrinas:la doctrinade la fraternidadentre los historiadores.La estáiselaborandovosotros.Ella,como elmovimiento,se demuestraandando.
Os incumbe,desdeahora,una misión de largatrascenden-cia social, y es el establecera tiempo las defensaspara lalibertad de los estudioshistóricos.No hay certezaalgunadequeella puedamantenersepor siempre,entrela bancarrotade tantasfilosofías y de tantaspolíticas. Renan —como siprevieralo queya hemoscomenzadoaver en nuestrosdías—
216
adviertequeel gustode la historia es el gustomásexquisitoy, por consecuencia,el más amenazado.No sabemoslo quepuedeacontecermañana.Aprovechady amuralladel instan-te. Gritadiecon las palabrasdel poeta:“~Detente!¡Erestanbello!”
Tecoluila, 6-VI1I-1949.
217
REFLEXIONES ELEMENTALES SOBRELA LENGUA
Es EL hablaun privilegio humano.Los ruidosy rumoresdela naturalezainerteno tienensignificadoen sí mismos,sinosólo el que les atribuye nuestraimaginacióno nuestrainte-ligencia.Nuestraimaginaciónnoslleva, por ejemplo,a inter-pretarcomo un mensajede alegríael murmullo del arroyoo el tumbo de las olas. Nuestrainteligencia, a entendereltrueno como un anuncio de la lluvia. En cuanto a los gri-tos, cantoso zumbidosde los animales,no pasande ser unrudimento de lenguaje todavía muy deficiente, un esfuer-zo todavía lejano hacia el lenguaje.Sólo el hombrehablaverdaderamente.Medianteel habla, hacetransmisibley ma-nejable todo ese mundo interior de los sentimientosy lospensamientos.El habla permite al hombre ensancharyenriquecersuexistencia.El hombreha hechoel habla; peroel habla, a su vez, perfeccionaal hombre.El habla es lamanifestaciónhumanapor excelencia.La escrituraes unrecurso auxiliar de la palabra. La guarda en depósitoy,a voluntad,vuelve a promoverla,como el disco del gramó-fono lo haceparaunacanción,o mejor aún,como la parti-tura en cifra musical lo hace para una melodía. Merced,pues,alhablay ala escritura,el hombreseeduca,seaduefíade la culturaadquiridapor elhombrede ayery la transmiteal de mañana.Y así toda la humanidadlogra, en fin, to-marsede la mano a travésde los siglos y las distancias.
El hablao lenguajeno semanifiestamedianteun sistemaúnico para toda la humanidad.Los distintos pueblos em-pleansistemasdistintoso lenguasqueles sonpeculiares.Paraentenderbienlo que es unalengua,hayquedarsecuentadesu variabilidad en el tiempo y en el espacioy penetrarsede sus accidenteshistóricos.
Respectoa lavariabilidaden el tiempo,tenemosal alcanceel caso del español,la lengua quehablamos.Y lo que se
218
dice de éstapuedeaplicarsea las demás.El españolno hasido siempreigual al quehoy empleamos.A lo largo de lossiglos,seha modificado al modo de los demásproductoshu-manos: casas,muebles,vestido, leyes y costumbres.Estasmodificacionesson fácilmente apreciables,si comparamosuna página de cualquierperiódico con una página escritaen la Edad Media. Las modificacioneshan afectado a laforma, al ordeny a la significaciónde las palabras:al cuer-po y al almade nuestralengua.En el primer caso,la varia-ción acontecidase estudiaen la historia de la lengua; en elsegundo,es objeto de la semánticahistórica.
He aquí algunosejemplos de los cambios que estudialahistoria de la lengua: 1~Cambios en la escritura: A) Porevoluciónespontánea;en el siglo xvi, solía ponerseu por ben cauallo, o y por u en vna, o q por c en qual. Fray Luisde León escribíacffectos. B) Por dictamenacadémico:ennuestrosdías,la Academiade la Lenguaaconsejóno acentuarmáslas preposicionesa, e, ~ Cambiosen la pronuncia-ción: el siglo xvi conocióunax consonido de ch francesaode sh inglesa,como en dexar (dejar). Paraimitar esesoni-do en el nombreindígenade nuestropaís,los conquistadoresescribieronMéxico.Al evolucionarel sonido, sedijo Méjico,aunquealgunosseguimosescribiendola palabracon x pormera veneraciónhistórica, como muchosfirman Xavier.—3~Cambios en la estructura:A) Fonético: la EdadMediadijo omnepor hombre,y non por no. B) Morfológico: traerlohe, lo traeré.—49Cambios en la sintaxis: la Edad Mediadijo: A mí han hablado.—5~Ejemplo de conjunto:el Arci-prestede Hita (siglo xiv) escribía:Non meseadestardineropor No os tardéismucho.
He aquí,ahora,algunosejemplosde los cambiosque es-tudia la semánticahistórica:Calderónde la Barca (La vidaessueño,siglo xvii) dice queel polluelo del ave,en cuantopuede,escapavolando,
negándosea la piedaddel nido que deja en calma.
Hoy entendemosquedejael nido quieto, tranquilo. Los con-temporáneosde Calderónentendíanlo contrario:sobresalta-
219
do, inquieto,temerosopor la suertedelpolluelo quese lanzóal aire, o másbien espantadoy suspensocomola navequeno puedeavanzarpor falta de viento, “en calma”.
CristóbalSuárezde Figueroa(siglo xvii) escribepor ahí:“Ser honrado es tener cuidados.” Hoy entenderíamosquequiso decir algo comoesto: “Ser personahonradasignificatanto comoserpersonaquepadecepreocupaciones”;notoriodislate.Los contemporáneosdel escritor entendieron:“Serpersonajeeminentees serpersonaquevive entrepreocupa-cionesconstantes.”
Cuandola Epístolamoral (sigloxvii), aconseja:
Iguala conla vida el pensamiento,
nuestroJoséVasconcelos,ala moderna,creyóentender(aun-que atribuyó la frasea Gracián): “Rebaja tu pensamientohastael nivel de la vida.” Los contemporáneosentendieron:“Sube la vida hastala altura de tu ideal.”
En el españoltambién,percibimoscómo una lenguacam-bia en el espacio,y mudaun tanto segúnlas distintas regio-nesen quese la habla.No se hablaexactamentelo mismo enCastilla o en Andalucía,en la Argentinao en México. Peroal escribirseprocura,en general—salvo los casosdel retra-tismo costumbrista,o ciertos efectos estéticosde propósitorebuscados—usarunalenguamedia,uniforme,segúnelmo-delo comúnde la genteculta, que no difiere tanto como elcoloquio popularde unas a otraszonas. Las peculiaridadeslocales puedenser: 1) todas igualmente legítimas y meracuestiónde hábitoy preferencia,comolo es el deciren Mé-xico angostodondeen Españadicen estrecho.2) O puedenser admisibles,como regionalismosimposiblesde evitar, yasí llamar, en México, metateal metate, o en la Argenti-nay el Paraguay,mateal mate.3) 0 puedenserfrancamentedefectuosas,que suelen llamarse “provincialismos”, comoéstaqueacabamosde leer en un historiadormexicano:“Másse hundirá entre más lo defiendan”, equivalenciadel bar-barismo peninsular: “contra más lo defiendan”, donde sedebiódecir: “mientras o cuantomás lo defiendan”. La con-
fusión vino, en parteal menos,del elementontr.A estaevolución o cambioen el espacioy en el tiempo se
220
reduce,pues,la vida de las lenguas.Cuandolos cambiosdeuna u otra épocase acentúany adquierenimportancia,su-cedecomosi la lenguadela etapaanteriorhubieratenidounahija, quees la lenguaen sunuevoestado.Estoacontecióconla antigualengualatina, unade las másimportantesdel im-portantísimogrupo indoeuropeo.La lengualatina, conformese deshacíala unidaddel antiguo Imperio romano,fue dan-do origen,en los distintos territorios de su dominio, al ita-liano, al francés,al provenzal,al catalán,al español,al por-tugués, al reto-románico (habladosin mucha uniformidady por pocagenteen los vallesalpinospor el nordestede Ita.ha y por el sudestede Suiza),y finalmenteal rumano,enla antigua Dacia romana, que se ha modificado sensible-mentepor la mezcladel vocabularioeslávicoy algunosotroselementos.Estasnuevaslenguasse llaman “lenguas roman-ceso románicas”,en recuerdode suascendenciaromana.
Se las puedeclasificarasí,en lenguasy dialectos:1) Ru-mano (daco-rumano,macedo-rumano,istro-rumano,meglení-tico); 2) Dalmático (ragusano,veghiota); 3) Rético (tiro-lés, friulano, tergestino,grisón, quea suvez se subdivideensobreselvano,engadinoy dialecto del valle del Münster);4) Italiano (siciliano, napolitano,tarentino, abruzano,um-bro-romano,toscano,véneto —subdividido en veronés,pa-duano y veneciano—, galo-itálico, el cual se reparte engenovés, corso, emiliano —subdividido en ferrarés, bolo-nés, romanés y parmesano—,lombardo —subdividido enmilanés y bergamés—,y piamontés—subdividido en tun-
nés y monferratés—); 5) Sardo (campidanés,logudorés,sasarés,galurés); 6) Provenzal (gascón, languedociano,provenzal, valdense, auvernés,lemosín); 7) Francés (delNorte —subdividido en puatevino,normando,picardo, va-lón, lorenés,borgoñón,champanésy dialecto de la Isla deFrancia—y sudoniental—subdividido en lionés, delfinés,
friburgués, dialecto de NeucMtel, vandés, valaisiano ysaboyano—);8) Catalán(propio catalán,mallorquíny va-lenciano);9) Español (castellano,asturiano-leonés,miran-dés, aragonés,andaluz); 10) Portugués(gallego, portuguésdel Norte, portuguésdel Sur, azorés,maderés).Generalmen-te, se dice “español” por “castellano”, en razón de serel
221
castellanola lengua predominanteen España.No vale lapena detenersea discutir este punto. El español(castella-no) sehablaen la PenínsulaEspañola,en las Islas Canariasy en las Baleares,en elnoroesteafricano,en la AméricaHis-pana,en las regionessudoccidentalesde los EstadosUnidosqueun tiempofueronmexicanasehispánicas,en PuertoRicoy en las Filipinas,entrelos judíosherederosde los expulsa-dos de Españaen 1492queocupansobretodo variasregionesbalcánicasy levantinas,aunquetambién aparecenen otraspartesdel mundopor el mismo efecto de su dispersión.Entotal,unos80 millonesde hombrespor lo bajo,contra62 mi-llones para el francésy 41 millonespara el italiano, segúnestadísticasde haceunosdiez años.
Entiéndasebien (pues recientementese expresóun erroral respectoen cierto discursoacadémico) que el pueblo, lossoldadosy colonos romanosno hablabanel latín literario,clásico, en queescribieronHoracio y Cicerón. estaera unasuerte de lengua artificial para objetos “intelectuales”.Ellatín de la conversacióny el uso diario, el latín vulgar, sesiguió hablandoen los lugaresconquistadospor Roma aundespuésdel año476, caídadel Imperio romano,y, cadavezmás transformado,dio origen a las nuevaslenguasqueaca-bamosde enumerar.
Pero hemoshablado de “lenguas” y “dialectos”. Efecti-vamente,cuandoel tipo peculiardel habla no llega a cons-tituir esecuerporobusto,sólido y máso menos bien estruc-turado,dominadoidealmentepor unanorma de fundamentoliterario y quemerecellamarseuna nuevalengua, pero sinembargolas peculiaridadesson ya bastanteacentuadas,en-tonces este tipo de habla se llama “dialecto”, y se sobre-entiende,al llamarlo así, unareferenciatácita a la lenguaprincipal de que es derivación o refracción:asuntode ma-tices,El babledelos asturianoses dialectodel español.Todaslas hablashispanoamericanas,algo distintasy algo semejan-tes entresí cuandose las confrontacon el españolpeninsu-lar, aunquedifieren de éste,no llegan ala diferenciacióndedialectos.Lo propio puededecirsedel brasileño con relaciónal portuguésmetropolitano.
En estashablashispanoamericanasse han establecidocon
222
más o menosprecisión, ciertas zonasaproximadasque deli-mitan tipos afines: 1) la zona hispano-parlantede EstadosUnidos, la mesetamexicana y parte de Centro América;2) costamexicanadel Golfo, parte de CentroAmérica, lasAntillas, Venezuelay parte del litoral colombiano; 3) elresto de Colombia,Ecuador,Perúy Bolivia; 4) zonariopla-tense,con el Paraguay;5) el restode la Argentinay Chile.
Se comprende,pues,que en ningunapartese habla “todala lengua”; queen ningunaparte se empleael total de loselementospor la lenguaposeídosy acumuladosa lo largodel tiempo o derramadosen todo el espacioque ella ocu-pa. Ni siquieraes lícito decir queen cierta región determi-nadase habla siemprey necesariamentede la maneramáscorrecta(ni en Toledo,ni en Valladolid, y muchomenosenMadrid), puesen todasparteslos disparatesy los vicios in-dividuales tienen cabida,aménde la mezcla de poblacionesquesingularmenteafectaa las capitales.Éstastambiéndejansentir muy de manifiesto el resultadode las innovacionessocialesy culturalesquenecesariamentemodificanel habla.La lenguaes un río queva disolviendo otras salesen cadanuevocauce,dejandocaerunosacarreosy tomandootros.Lalenguaes unaabstracción,y sólo correspondea lo quereal-mentesehablaen cadaépocay en cadalugar como corres-ponde el dibujo de un círculo matemático a los objetosredondos,unamoneda,un aro, unarueda de carro, etcéte-ra. Todosestosobjetostienenformacircular,peroningunodeestosobjetosesEl Círculo.
Estasdiversificacionesen el tiempo y en el espacio,si secomparaaunasregionesconotras,hacenpensaren un pelo-tón de caballosquecorren y se van poniendounos a la colay otros a la cabeza.A veceshay innovacióno “neologismo”;otras,apegoa unaforma vieja o “arcaísmo”. El campesinode México todavíadice truje en vez de traje, como se decíaen el siglo xvi: la primer forma que llegó anuestro país.El hombremediode México dice novedosopor nuevo (deri-vadode novedad,y análogoa perdidoso),palabrano acadé-mica aún,neologismonaciente.Una misma regiónpuedeseravanzadaen un sentido y atrasadaen otro; correctaen esto,
223
eincorrectaen aquello.Españamismano escapaa estacensu-ra. El hablavulgar de Madrid padecepor el vicio plebeyo(fomentadoen el GéneroChico, como el tango,en la Argen-tina,propagaun “orillero” artifical queallánadiehabla) dedecir,por ejemplo,y segúnlo observabaManuel G. Revilla,Vatsadolizen lugar de Valladolid. Es frecuente,entrelos pe-ninsulares,la confusión del dativo y el acusativopara lasformas pronominalesen le y en lo, y también, en gene-ral, su incapacidadparapronunciarla II de Atlántico. Losescritoresespañolesmuchasveces caen en el disparate deusarcomo demostrativoel posesivocuyo. El hablade la gen-te culta, en España,padecepor sutendenciaa estereotiparseen muletillas o fraseshechas.A su vez, el hablade la genteculta en Hispanoaméricapadecepor cierto rebuscamientoy artificialidad chocante.Parael americano,es exasperantela frecuenciacon que algunosespañoles,en la conversación,dicen:¿verdad?,¿estáusted?,¿entiendeusted? o cosa. Encambio,el españolsonríecuando,en la conversacióncorrien-te, oye decir al americano:“no identifiqué a mi visitante”,o “no pude ubicar a Fulano” (no reconocí, no pude en-contrar).
Respectoa los accidentespropiamentehistóricosde la len-gua,seofrecenlas cuestionesde origen, de mezcla,y variasotras circunstanciasinfluyentes o determinantes.Por cuantoal origen, decir “lengua autóctona”es unamaneraprovisio-nal y prácticapara decir que,de memoriade hombre, es laprimera lengua asignablea determinadaregión. Los progre-sosdela prehistoriareducencadavezmásesteconcepto.Nun-ca averiguaremoscuál fue el pueblo autóctono en ningúnsitio, cuándocomenzaronlas cosas.El conceptode “autóc-tono” se resuelveen el de “primer ocupantede que hayanoticia”. En México, por ejemplo, aunquesabemosque lospobladoresprehistóricosllegaron de alguna otra parte, so-lemos llamar a sus lenguas“lenguasautóctonas”,por lla-marles “las primerasque se conocen”.Pero no olvidemosque esos presuntosautóctonosy dueñosnaturalesdel suelofueron ya, a su turno, los Cortesesde otros Cuatemocines.En cambio, reconocemosel españolcomo una lengua “im-
224
portada”,traída de Europapor los conquistadores,misione-ros y colones* hispanos.
Este ejemplobastaparacomprenderque,así como la na-ción es independientede la raza,puestoquehay nacionesderazasmezcladasdesdelos orígenesde la historia, así tam-bién la lenguapuedeser independientede la raza y de lanación. Es decir: que ni hay necesariamenteuna sola razapara cadadiferentenación, ni necesariamenteuna sola len.gua posiblepara cadadistinta nación o cada probableraza.
No es eso todo: aunque parezca increíble (y hablamosde lo quees, criterio científico, y no de lo quesegúnalgu-nosdebieraser,criterio máspolicíacoquefilológico), nohay,en rigor, una sola lenguapara cadalengua. Sobreel fondoo suelo común que la caracterizacuantitativay cualitativa-mente, una lengua contiene siempre en su seno muchoselementosvenidos de otras lenguas.Ello es efecto de los di-versoscontactoshistóricos—bélicos o pacíficos,comercialeso culturales,de conquistao colonización,etcétera—quecadapueblohayatenidoconlos demás.Podemosdecirque,a sim-ple vista,una lenguaes unasolamasa;pero, vistaya al mi-croscopio,la masaresultaformadapor agregacionesde par.tículas,muchasvecesheterogéneas.En el modode agregaciónestáel ser de la lengua: lo queseha llamado,vagamente,elgenio de una lenguao las leyes de una lengua. De aquí lamodelaciónespecialy diversaquecadalenguada al mismomaterial absorbido.
En la formación de la lenguaespañola,y como elementosen suspensiónqueflotan sobrela masadel latín vulgar, hayelementos de las otras lenguas peninsularesya enumera-das en el cuadroanterior,e inclusode las prerrománicas:li-gures, turdetanos,vascos,fenicios, cartagineses,griegos... ;hay aportacionesdiversasde lenguasno peninsulares,comolos términos guerrerosy otros tomadosa las hablasgermá-nicas, las palabrasárabes,etcétera.Finalmente,la culturatrae neologismos de gabinete (telégrafo, psicoterapia), ytérminos exóticoscomo los vocablosoceánicostabú y mana,gratos a la antropología;y la intensa comunicación de laimprenta,el periódico,el cine, la radiodifusión,los transpor-
* Creo que deberíaleersecolonos.E.
225
tes rápidosy aéreos,etcétera,fomentanlas contaminaciones,en términos que todos conocen,con todas las lenguasde laTierra. En cada épocaha habido alguna lengua imperialquefácilmentederramasuscontagiospor las demáslenguas:español,francés,inglés.
20-X1-1952.
226
IV. AL CORRERDE LA PLUMA
SÓFOCLES Y “LA POSADA DEL MUNDO”
SOLÍA yo decir a Jorge Luis Borges, allá en mis días deBuenos Aires:
—~Quéefectopodría causarunaobra escénicacuyos per-sonajes,en vez de dialogar como suelen, simplementemo-nologaranuno junto aotro? CadaJuanPiruleroatiendeasujuego, cadauno habla de lo que le interesao fascina,cadauno siguesusueñoy no da oídos al interlocutor, por muchoque lo tengadelante.En el fondo, y si pudiéramosarrancarel disfrazamuchasconversaciones,estoes lo que realmentesucede.
Y por aquílleguéaconcebirunapieza teatralquepodríallamarse,simbólicamente,y segúnel estilo de aquellosautosdel Seiscientos,La posadadel mundo.
Sea,en efecto, unaposada.En torno a la mesacomún,ala hora de las comidas, se juntan los personajesdos o tresvecesal día y conversan.¿Conversan?Hacen que conver-san. Habla cadauno para sí delantede los demás,y acasoellos creenque cambianideasy se engañansolos.
Pero sobreviene,de pronto, algún peligro de muerte,talvez comienzanacaerbombassobrela ciudad.Tiemblael es-cenario.Y entoncesun hombrey unamujer, queocupanlosextremosde la mesa,acudenuno hacia otro y, sin hablar,se abrazanpara esperarjuntos el desastre.Estospersonajesson los únicosquede verasestáno hanestadoen comunica-ción, trato y comerciohumanos,aunqueno a la vista delpúblico.
¿Seríael efectodemasiadoparadójicoo demasiadoduro?Como siempreque se trata de arte, dejémonosde discutirsobreel tema abstracto.El valor estáen la ejecución.Tododependeríade lamayoro menorfelicidad en el desarrollodela obra. (“No estátodo en la guitarra, / sino en cómo se la
227
tañe.”) La empresano nos pareceimposible, y tal vez undíala intentemos.Pero ¿seríamoslos primerosacaso?Racine¿no ha tratadoya de mostrarnosque el mismo diálogo amo-rososeresuelveen dosmonólogosseparados?
A ver, recordemosel teatro griego; pensemosen Sófocles,sobreel cual, tras lo muchoque ya se ha dicho, se nosocu-rre quequedatodavíaalgo por decir. Y desdeluego, atrevá-monos a declarar—con todas las reservasy atenuacionesinspiradasen el buensentido—que la interpretaciónde Só-focles ha padecidopor la maníaestudiosade buscar docu-mentoshistóricosdondehaymerainvenciónpoética,o por ladeformacióneruditaque resulta de convetirlo en lecturadegabinetecuandoél era, sobre todo, un autorteatral.Apenashay por ahí unaestrofasuelta en que el dramaturgopare-ce haber dormitado un instante, entregándoseal arrastrelírico y sin dárseleun ardite de la acción que presentayque hastaestá en palmaria contradiccióncon la dicha es-trofa. El olvidar que Sófocleses, ante todo, un poeta escé-nico, ha creadomás de unadificultad ociosaentre los intér-pretes,sin exceptuara los mássabios.Un esfuerzopor leerloproyectándoloimaginariamentehacianuestroteatro interiorayudaríaa resolver más de un pretendidoproblema. Unavisita al tabladopróximo, aunquefuera el Music-Hall, apro-vecharíaa los eruditos.
Y bien: estehombre de teatro, hombrede teatro si loshay, seatrevió con la paradojade la acciónescénicaen mo-nólogosy en parlamentossolitarios, quequedan,claro está,atadoscomo a pesar de los personajespor la fatalidad trá-gicaquebañay gobiernala obra.
Podemos distinguir, en las tragedias de Sófocles, tresetapas:la arcaica,a que correspondenel Áyax y las Tra-quinias; la media,en quesituaremosla Antígonay el Ediporey; y la avanzada:Electra, Filoctetes,Edipo en Colona. Sireleemoscuidadosamenteestastragediasprocurandodesen-trañaralgunosprincipios,sin exagerarni llegar al extremode pretenderque Sófoclescompusierasus obras conformea doctrina,la primer característicaque nos impresiona,elrasgomásevidente, es el aislamientode los héroes:Áyax,
228
Antígona, Edipo, Electra, Filoctetes, estánsolos, son unosdesarraigados(entwurzelt, dice Reinhardt).
Algunos se conformancon advertir que el héroede Sófo-cles es un sublevado.La explicación es más profunda.Losseresde Esquilo alientanen unaatmósferadivina quepare-ce penetrarlosdel todo. Los de Eurípidesse abrena la con-fidenciade susamigos,y correentreellosunaondasimpáticaque lo mismo transportael amory el rencor.No en Sófocles:aquíel héroe—y de ahísugrandeza—quedatrágicamentereducidoasu condición de solitario. Aun cuandose acercanuno aotro, sushéroesno lleganapenetrarse.Áyax y suno-driza Tecmesa,Antígona y su hermanaIsmene,HéraclesyDeyanira, parecenhablarlenguasextranjeras,las cualessesobreponen,pero nunca coinciden. En aquellaforma arcai-ca que nos han dejadoentreverel Áyax y las Traquinias,el dramasofocleano,aunen la interlocucióny el diálogo, esunaseriede monólogos,y cadafigura quedacautiva de símisma,cada uno se expresaasí propio sin acercarsea lacomprensióndel prójimo. Fácil es que este procedimiento,ya perceptibleen el Agamemnónde Esquilo, seael másan-tiguo por lo mismo quees el másdirecto.
El estilo propiamentedialogadotal sólo se anunciaconla Antígona, dondepor fin el yo y el tú se confrontan; lospersonajesya no se consideransólo como sujetos,en un so-lipsismo que hoy llamaríamos“fichtiano”, sino asimismocomo objetos.Y de aquíunaevolución en el curso de cadaescena,de uno a otro instantey del comienzoal fin del dra-ma. A una concepciónestacionariade la tragedia, como enmi Posada del mundo,sucedeahorauna “técnica progresi-va”, dondelos distintospasosse articulanmedianteinflexio-nesapropiadas.Pero,en general,la intriga o enredoavanzamenosdesdeel exterior,o seamediantela apariciónde nue-vos personajes,que por las “declinaciones” —para usar eltérmino de los antiguosatomistas—en la estructurainteriorde cadauno. No sin razón advertíaWebster que Sófocles,comparadocon Eurípides, recurre poco a la aparicióndenuevaspersonasdramáticas.En el mismo Edipo rey puedeobservarsecómo la acción se desenvuelveen suertede “re-acomodos” internos. El diálogo de tres personajes,que en
229
el Edipo rey se presentapor vez primera,debe entendersemenoscomounasimple innovaciónescénicaque como la ex-presión de una nuevanecesidadpoética;pues,como es derigor, ala forma externaprecedey presidesiempreunafor-ma íntima que la refractay la dirige.
Tal vez —como en el Áyax, las Traquinias o aun la Antí-gona—el poeta enfrentados destinos,pero no estudialasvariacionesde uno junto aotro, sino el giro de ambosen tor-no aaquelpolo comúnquevienea ser la acciónde los dio-ses.De aquíquela obraasumaavecesla aparienciade undíptico, comotambiénlo dijo Webstero algún otro precursorolvidado. Áyax, Antígona, Agamemnón,desaparecenantesde acabarla tragedia,cuyasegundaparteha de moverseentorno aun nuevopersonaje.PerodelEdipo rey en adelante,Sófoclesempiezaapreferir la acciónúnica,quesin dudaseprestamejoral análisisdel protagonista.
La Electra anunciaunafórmula algo diferente.El destinodel héroeno resaltaya en su choquecontralas fuerzasdivi-nas,sino en sus reaccionesanteel ambientehumano,que lees ajenou hostil. A la acción apuntadasobreun desenlace,se sustituye,así, un dramadel sufrimiento, a la catástrofeovuelco externo,la desintegraciónen la intimidad —lo cualnos encaminaal teatro de Eurípides.
Este solipsismo sofocleano,que en modo alguno propo-nemos como explicación cabal y única, es perceptible, nosólo en los personajes,sino enlas atmósferasque los envuel-ven, atmósferasque,en ocasiones,parecenevolucionar inde-pendientementela unade la otra,comoorbesherméticos(An-tigona): A un lado,los lazosde la sangre,el amor fraterno,el ordendivino, la juventud,el sacrificio de sí mismo; tal elmundode Antígona.Al otro, la autoridaddel jefe, la inexo-rabilidad del Estado,la moral de la ciudad,y la pequeñezy cegueramezcladasfunestamentecon el engreimiento,quetal es el mundo de Creonte Las dos órbitasgiran y chocanen torno a la constantedivina.
El conflicto de una existenciapersonaly de la envoltura,siempreextraña,en queella seahoga,es unaoposiciónentreel sery el parecerEdipo se creey pareceserel héroereden-tor de Tebas, rey poderoso,guía intachable.En verdad,es
230
una criatura desdichada.Electra tiene toda su esperanzapuestaen su distantehermanoOrestes,y éste,sin queellalo sepa,estáa sulado.El poetaexplotaestasuspensiónpa.tética, la atiza conexpresionesambivalentes:el héroe de laaparienciaempleapalabrasqueasumenotro sentidoal vol.carsesobreel mundoreal. EntreEdipo y Tiresiasvan y vie-nen los términos “claridad”, “noche”, y ellos asumensig-nificado diferente según nos coloquemosen el mundo deltirano o en el mundo del adivino. Sófoclesjuega de manomaestracon esteequívoco,estanueva manerade incomuni-cación o diálogo imposible,el cual brota del desajusteen-tre el pensamientoy la palabra,y de que inevitablementela expresióndesbordalos límites del instantepresente:pro-pio trazode la marchasubrepticiaconqueadelantanlos des-tinos. Creemoshablar de lo quetenemosante los ojos, y, dealgún modo oscuro, el serprofundo ha sido involuntaria-mentealudido.
Acasohemosido muy lejos en buscade una justificaciónparaLa posadadel mundo. Acaso basterecordarque, conlas palabras,sólo nos entendemosimperfectamentey a me-dias, sobre todoen las cosasquede verasinteresananues-trasalmas.
18-111-1952.
231
DEL JUEGO A LA ECONOMÍA
LA MATEMÁTICA, la física, la química—las queprovisional-mentesuelenllamarse “ciencias exactas”—nos han cegadodurantelos dos últimos sigloscon una seriede relámpagos.Laspobrescienciashumanas,las cienciassocialeso como selas quierallamar, pudierondecirse,a suturno,
que el quea buenárbol se arri-buenasombrale cobi-.
Y quisieron adoptar los itiétodos de las disciplinas experi-mentales,sin ver que no les convenían.El resultadoes quese han quedadoatrás o marcan el paso sin adelantar unpalmosiquiera.Calculamosal centésimodesegundoeleclipsede un satélitede Júpiter,pero no sabemosevitar unaguerra,una revolución, una huelga,un alza de los precios,muchomenosun desconciertomoral comoel quecausahoy el acele-rado progresotécnico,cuyo efecto másinmediato es el de-rrumbar tradiciones,sin tener prontosotros nuevos pilaresparasostenerel techoamenazado.
Y, como en la ocurrenciade Heme,el Golem,el HombreArtificial de los cuentos,corre desesperadamentedetrásdesu ingenieroy creador,pidiéndole a gritos: “~Dameunalma!” La máquinase va de las manosy, en su inconscien-cia, empiezaa matar a los hombresque la inventaron.Lamáquinapadeceya delicadezas,fatigasy exacerbacionesner-viosas,segúnla Cibernética del doctor Wiener nos lo acabaderevelar. El Robot, fantasmainhumano,quierealardeardeprójimonuestro,mientrasnosasestaun golpefatal.La bombaatómica y la bomba de hidrógenocalientansus malas in-tenciones,preparándosea obrar por su cuentay riesgo,sincontarcon la ética ni otrasantiguallas,quefueron antañoelorgullo de nuestraespecie.
232
De tiempo en tiempo, la intromisión impertinentedel mé-todo ajenoalcanzaextremosirritables, comoen la “sociolo-gía matemática”de Volterra, odiosareducciónde las evolu-ciones humanasal automatismode la materia; como en losingeniososesquemasde Wilfredo Pareto, a quien ya tachóBenedettoCroce de entregarsea la metafísicainconsciente,para que ésta metamorfoseela teleología en mecánica.Detiempoen tiempotambién,losverdaderoshombresde cienciaaciertana rectificar la posturay —ya que no resuelvanconreactivoscientíficos el nuncareduciblemisterio humano—,al menos,consiguenaislar y limitar tal misterio,acotarsuterrenoauténticoparaevitar nuevasinvasiones.
Entonces,tras de procederal apeoy deslinde,plantan enla zonapeligrosaunosletrerosquedicen: “Propiedadpriva-da del hombre.El métodoexperimentalabandoneaquí todaesperanza.Las mismasnocionesde causay continuidadpro-cedanconextremacautela,porquela complejidady veloci-dadde los fenómenoslas dejan aquíen trancede casi com-pletaesterilidadparatodaaplicaciónpráctica.”
Es posible que estos hombresde ciencia —Vendry~sensuViday probabilidad,1943,o VonNeumanny Morgensternen suTeoríade los juegosy la conductaeconómica,1944—se figurenhaberhechoalgo más,cuandoapenashanempren-dido unaretiradaestratégica.Pues¿quéhemosganadocomofruto de susarduasinvestigaciones?Hemosganadoel trazar,conprecisión científica, unafrontera,un cerco,en torno alos fenómenos que la ciencia no podrá nunca asimilar.Hemos accedidoa un abandonocientífico de las pretensio-nes de la ciencia.Es una rendición honorable,nadamás,pero es ya un progreso,y muy preferible, en todo caso,a la mentida ilusión de la victoria.
Pero ¿cuántosaños,cuántoslustros tardarántodavíaestasnociones en obtenerel pasaporteque les dé ingreso a lasaulasy a las enseñanzasoficiales?
233
II
La matemáticaclásica—Egipto,Grecia y los árabes—es ellenguajede lo determinado.El cálculo de probabilidades—apenasnacido con Pascal—es el lenguajede lo aleatorio.Pero he aquíqueentrelo determinadoy lo aleatorio se ex-tiendeun “terreno de nadie”. Von Neumanny Morgenstern—los austrohúngarosde Princeton,matemáticouno y econo-mista el otro— proponenllamarlo el terreno de “lo condi-cionado”.
Lo condicionadono es analizableni explicableconformea matemáticasclásicas ni conforme al cálculo pascaliano.Los dosprofesoresde Princetontienenque inventar paraelcasouna nuevasimbología,un nuevo aparatológico. Tal esel objeto de su libro, llamado a consecuenciastrascendenta-les y comparableen esteorden a los Principia Mathematicade Russelly Whitehead,la másrevolucionariaobra de nues-tro tiempo.
Paradar un ligero gusto nos asomaremosal enigma porsu fase más accesible.Seaun juego infantil de cartas,eljuegode “las batallas”,segúnel modomáselementalde ju-garlo. Se repartetoda la barajaentrelos jugadores.Cadajugadortira sucarta.Va ganandolas puestas,a cadaturno,el que tiró la carta mayor,y al final se cuentanlos paque-tes. Ganael que ha juntado máscartas.Éste es el juego de“las batallas”.La matemáticaclásicay el cálculo de proba-bilidadeslo captan,lo interpretan,se lo llevana sureinado.Todo se movió entre linderos bien conocidos: lo aleatorio,antesde la distribución de las cartas;lo determinado,unavez hechala distribución.
Pero¿y si es el juegodel bridge, si es el juegodel poker?Aquí de lo imprevisible, aquí de la iniciativa personal,delimpulso y el discernimientopropios. Ríndansecompasesytablas.Hemosinvadido el terrenode lo condicionado,ni de-terminadoni aleatorio.
Paraeste juego reservanlos profesoresde Princetonelnombrede “juego estratégico”.Y, segúnellos, los principiosdel juegoestratégicosonexactamente—y no por meraana-logía— los mismos principios que rigen la conductaeconó-
234
mica. En rigor, los mismos que rigen la conductadel mi-litar, del gobernante,del jefe de empresasindustrialesycomerciales.
La simbologíamatemáticade lo condicionadonos permite,pues,siquiera“asomarlas narices” desdela ventanade lasciencias exactashacia los camposde las cienciassociales.No nos empeñemosen resolver, en prever: la autenticidadde nuestraactitud estáya, sin rebozoalguno, en la acepta-ción de lo imponderable,de lo desconocido.
Pues¿cuálha sido el error de la economíapolítica, he-redado de generaciónen generación,sino el querer jugarel poker comosi fuera el juego de “las batallas”?¿El que-rer aplicar determinacionesy probabilidades,calculablessegúnel modo tradicional, a lo que sólo es estrategiacon-dicionada,merainiciativa, si bien dentro de ciertascircuns-tanciasquela enmarcany la hacenposible?
La economíarutinariaqueríaserunaciencia exacta,abso-luta; queríaprescindirde épocasy lugares;llegabaasí aunadelgadaabstracciónqueya no captanadaen susredes,o seequivocapescandosombrasy no bultos. Pretendía—por me-táfora de la mecánica—empezarpor la estadísticauniver-sal, como la mecánicapartede la estáticaantesde llegar ala dinámica. Ignorabaasí la evolución. ¡ Cuandolo propioseríaoperaral revés,atendiendoa la progresiónde las mu-danzas evolutivas, para interpretar y entenderadecuada-mente los cortes transversalesde la estadística!Pues sinreferenciaal proceso de un crecimiento¿cómomedir susescalones?
Todavía más: los economistas,al prescindirdel tiempo,ignorabanel pasoveloz, la rapidezhumanade todo fenóme-no social y su singularnaturalezaque lo hace modificableal tiempo de la observacióny a efectos de la observación.¿Quévalen,enverdad,nuestrasobservacionessobreel fenó-meno social, sin el correctivoque les impone la relatividaddel tiempo?Fontenelle,en 1686,escribióunashermosaspá-ginas, hoy olvidadas,sobre la “ciencia del jardinero” y la“ciencia de la rosa”. No son unay la misma ciencia.Parala efímeraquevive un instante,el Sol y la Tierra son cuer-pos fijos. Nuestraastronomía,que datade 4 mil años, se
235
las arreglatrazandoelipsesy usandode aproximaciones.Elsolo movimiento lunar, por máscercanoy rápido, requiereunas quince páginasde enmiendas.Y aun así ¿quévaldránnuestrasminuciosastablas lunares dentro de unos 10 milaños?
Tambiénolvidabanlos tratadistasde ayerquela economíacrea por sí susreglas y susjugadores,y que las relacionesentreéstosno consientenel simplificarseconengañosverba-les,no sonpredeterminadas.Un asociado,por ejemplo,puedemuy bien no desearel bien o el máximo provecho para laasociación,sino sólo el suyo, cumpliéndoseaquíaquellapa-radoja terrible de JulesRenard:“No bastaserfeliz, fuerzaes que los demásno lo sean.”
¿A qué alargarnos?Bajo estasinvestigacioneslate un an-sia insaciable:el ansiade acecharpor cualquierahendedu-ra, de atisbarde algunamanerael sanctasanctorumdondesecustodiael misterio de la libertad humana.¿No es ésteuntrancepatéticode la historia?¿No hay quien sienta, comoyo,queel pulsose le agita,ante los jeroglifos y signos—tanfríos en apariencia—de los profesoresde Princeton?Laciencia,centinelacuriosa,se asomapor la ventana,querien-do averiguarlo quehace el hombre,encerradoen su invio-lable guarida.
México, V1-1952.
236
SE ANUNCIA UN NUEVO REINADO
¿QUIÉN es la Bella Durmiente del Bosque?La Bella Dur-mientedel Bosquees la madera.El hombrela desencantayhace con ella maravillas,incluso desdeñarladespués,comotodo buenseductorque se respeta.La maderanos acompa-ña fielmentedesdelos alboresde la prehistoria.La “entradaen la madera”, quedecía Neruda,puedehabersido la en-tradaen la civilización. El hombreaparecea las puertasdesu senderohumanoarmadode unaestaca.Pero los humil-des instrumentosde maderano handejadovestigios,por serincapacesde resistir a las disgregacionesy al polvo, comolo resistenlos instrumentosde piedra,hueso,cueroy metalde quenos dan cuentalos arqueólogos.La madera,compa-ñera invisible de las sociedadeshumanas,ni siquiera noscobra las pariasdel recuerdo:ella sirve y desaparece.
Lascosasmáshabituales,es decir, las másindispensables,apenasocupannuestraatención.No nos acordamosde esteaire que se respira, a pesarde que, segúnla máxima deljonio, “está lleno de dioses”. Nada hacemos—se quejael personajede Huxley— por la conservacióndel fósforo,que es indispensablea la vida, que se agotasin recuperar-se, que habrá desaparecidoa vueltas de unos millones deaños.Poco nos importa la madera,esta Cenicientaentreto-dos los materialesde las industrias humanas.
Los economistasla olvidan en sus inventariosy en suscálculos. Vivimos de mitos económicos:el petróleo es elrey del mundo; el aceromide la potenciade las Potencias;la dulcemaderaparecepatrimoniode la familia pobre.Lasestadísticasmensualesde las NacionesUnidas ni siquierapor cortesíala nombran.Y no a causade la dificultad paraorganizarlos datossobreun productode tan variadasapli-caciones,sino en razónde nuestradeficientecuriosidadparaunamateriatenidapor cosade ayer.¿No consisteel progre-so—senos dice y senosrepite—en sustituirla,siempreque
237
seaposible,por materiasmásresistentes,ligeras,durablesyelegantes?¿Quiénsuspira,hoy en día,por la carretade paloy la ponderosadiligencia?¿Quiénno se ríe de las casitasdepalo? El predicar, entonces,un brillante porvenir paralamadera,como acabade hacerloGlesinger¿noes tan ridícu-lo como hablar del porvenir del caballoen plenaépoca detransportesaéreos?
Menos mal si nos limitáramos a desdeñary olvidar lamadera.Pero,además,hemosquerido envilecerla,haciendode ella un abominablesustituto,detestableersatz,último re-curso de los asfixiantesregímenesautárquicoscreadosarti-ficialmentepor la guerray por la amenazade guerra.Puesla madera,dócil anuestroscaprichos,tambiénsedeja pros-tituir por su seductor.
Y todavíahay algo más grave. Como pareceque la na-turalezanos proporcionala maderagratuitamente,la des-perdiciamossin medida, la explotamossin agradecerlesusservicios, desoímosel consejo que nos dan las últimas cri-sis, cerramoslos ojos anteel peligro de la escasezde papel,queprontonosobligaríaaescribiren cuerode reso en ladri-llos, como los pergamenseso los babiloniosde antaño.Nonos damospor entendidos,aunque,durantelos últimos tiem-pos, el alza de preciosha sido singularmentemarcadaenesteartículo que parece infinitamente renovable.
Nuestra incuria nos lleva a desatenderlo que es toda-vía másevidente.Pues¿nocomprobamosa todashorasquelos árboles,laboratoriosde la vida, protegenla estabilidadde los suelosy mantienensufertilidad?Los suelosferacesdela antiguaÁtica, aquellosde quehablaPlatónen tiempo pa-sado,arrastradospor las corrientesy las lluvias, fueron aformarbajospor las costasy dejarontodala comarcahechaun esqueletode piedra; lo que sin duda se hubieraevitadocon la replantaciónoportuna.
Donde huye el árbol, viene la muerte.El aniquilamientode bosquescomprometeavecestodaunaregión, desequilibralos climas, perturbael régimende aguasy vientos,nos dejadesamparadosantela metrallade la erosión,estasordague-rra de desgaste.Y un díaenturbianuestrólímpido y radiosovalle mexicanoen términos tan lamentablesque ya, como
238
Jeremías,algunavez lloramos su decadencia,entonandolaPalinodia del polvo
Porquela venganzatelúricano se haceesperary nos obli-ga a respirarpolvo. La destrucciónde los bosquescostó alAsia suempobrecimientosecular:ora sea el OrienteMedio,convertidoen fúnebredesierto;ora el Líbano, dondenadiecreeríaqueantañose proveíanlos navegantesmesopotamiosy persaspara sus osados“periplos”; ora la China, calva ydesnuda,cuyos racimos de árboles en torno a los templosapenasrecuerdanla gloria vegetalde otros días; ora la In-dia, no menosdevastadoray devastada,que,a falta de otracosa,usa la majadaa manerade combustible,sin poderyausarlacomo abono.
La conductaparaconlos bosques—dicenlos profetasdelárbol— mide la calidadde los pueblos.La vieja Europafuesabiamientrassupovenerary ampararsusbosques.El tipoideal del pueblo civilizado —aventuraGlesinger (y hacetiempo que yo vengo incomodandoa mis amigos, asegurán-doles quese acerca “la hora de Suecia”)— es el pueblosueco,queha acertadoapreservarsusflorestas,rodeándolascon unapotentered de industriasmadererasracionalmenteintegradas.Puessi el pastelde la fábula no puedecomersey guardarseaun tiempo, en cambiolos bosquesse conservanbien y prosperancuandose los explotacon método.
Echemosuna mirada en redor, dice Glesinger. Prescin-damosde los odiosossustitutos de maderainventadosporla locura, aunqueconcediendoque ellos han determinadonotablesprogresosen las técnicas.Nuestrascasasson, enbuenaparte,de madera;de ella procedenel papel de nues-tros periódicosy nuestroslibros, y acasoel pegamentodellomo; también la montura de las gafas, la “estilográfica”que usamos,buenapartede los aparatostelefónicos, las pe-lículas fotográficas,en ocasionesla mismacámara,el tablerodel,auto, los neumáticosy otrosartículosde cauchosintético,ciertoscarburadores,el barniz y la trementinacon que se loborra, las prendasde sedaartificial, los falsoscinturonesdecuero, algunos perfumes alimenticios, algunasrefaccionesanimalesque no resultarondesacertadas,las sulfamidas,nosé qué hormonas,entiendoque la vitamina D, el principio
239
básicodel DDT, un pobrejabón aúnno suficientementedig-nificado, la misteriosalignina queaúnno sirveparanada...¡Desdelas muñecashasta los abonos—exclama Glesingercon su arrebatocaracterístico—,pasandopor el celofán,elceluloide, la vajilla, las imitacionesque, en aparienciay ca-lidad, rivalizan ya con la piedra, la arcilla, el metal, lasfibras textiles! De suerte,concluye,queaunquese olvidó yala merafunción de combustible—función ayerpredominan-te—, y cuentahabida de las crisis causadaspor la escasez,excelenteíndice sobrela importanciadel artículo, podemosdesde ahoraanunciarpara pronto una “civilización de lamadera”.Y en vista de la futura reorganizacióneconómicasobreel “patrón madera”,proponeleyes restrictivasrespec-to al consumopor cabeza.La recaudaciónanual, asegura,alcanzaríaen los EstadosUnidos no menosde 3 mil libras,contraun mínimo de 50 en China.
En fin, quehablecontrala maderaquien nuncasetendióala sombradeun árbol,quiennuncasedetuvoanteun bancode carpinteríaparaver caer los rizos doradosy aspiraresebuenaroma,aurade las infanciasterrestres.*
México, V11-1952.
* Sobre este artículo se me han hecho objeciones que vienen a decir:—Sí, los especialistassí hacemoscaso de la madera,menos Cenicientade loque ustedquieresuponerla.Su estudio y su fomento es objeto de institucio-nes que trabajan activamentey publican boletines periódicos, informacionesfrecuentesy hasta esquelasmatrimoniales cuando los injertos lo requieren.—Sea en buenahora.
240
EL HOMBRE Y SUS INVENTOS
CUANDO Marinetti, en susmanifiestosdel Futurismo,hacíael elogio de la máquina,proponiéndolacomoasuntoeminen-te de inspiraciónpara la poesía* —entusiasmodel juguetitonuevoqueembriagóaalgunosadocenados—,no se figurabaciertamenteque los “cientistas” recogeríanel guante,e im-pulsados y deslumbradospor sus éxitos, acabarían porpostrarseante sus artefactos,les ofreceríanuna adoraciónsupersticiosay casi reclamarían para ellos el derecho deciudadaníaen el reino de las almas.
Cuandoel humorista,durantela Guerran9 1, fantaseabasobre la posibilidadde queaparecieraunanuevafaunama-rítima, híbrida de submarinoy ballena,estabaen su dere-cho.Perono diríamoslo mismodel físico ni del biólogoquehubieran pretendido deslizarnospor el gaznatesemejantesruedasde molino.
Cuandoel folklore y la poesíahanimaginadoel muñecoqueseemancipade sucreador—el Hombre de Palo de Jua-nelo en Toledo,el Golemde Detlevvon Liliencron en Praga,los temasde Hoffmann y de Heme, el Frankensteinde MaryShelley en cierto modo, y hastael homúnculoque, en na-ciendo,da la espaldaal doctor Wagnery tiendelos brazosaMefistófeles—,sospechanya algo como un malicioso de-signio, oculto en el senode la materia,pronta a sublevarsecontrael manipuladorquela somete.En lo cual, poéticamen-te, andabanacertados.
Peroya da mucho en quepensarla actitud de los sabiosque,trasde ponerel fantasma,se asustanellos mismos; queinventanel robot o la calculadoray luego se echana tem-blar, convenciéndosepoco a poco de que sus criaturaselec-
* Insospechadosantecedentesen El tren expresode Campoamor,canto 1,fragmentosII y IX: “fiera encadenada”,“león con melenade centellas”,“fe-roz locomotora”, “torrente de notasaflautadas”,“reptil que entraen su agu-jero”, etcétera.
241
tromagnéticasabrigan intenciones oscuras,han adquiridovicios humanos—pasiones,fatigas nerviosas,irritabilidady caprichos—,y estánconspirandocontra el hombre.Tran-quilicémonos:ni siquierael homeóstatode Ashby ha mere-cido el libre albedrío.
Toda ciencia incipiente es orillada a estos sarampiones.Así la cibernética:artede timonearsegúnla etimologíagriegay el uso de Platón en el Gorgias y otros textos clásicos, omás generalmente,arte de gobernar (“timón” vale “gober-nalle”), segúnel sentidode Ampére,Ensayosobre la filo-sofíade las ciencias.AntecedentescercanosenLafitte, Ensayosobre la filosofía delas máquinas(1934).
El término “cibernética” alcanzaal fin suvalor actualenla obra de NorbertWiener, Cyberneticsor control andcorn-municationsin the animal and the machine(1948),obraquenació de los trabajosbélicos sobrelos “sistemasde señales”.
El doctorWieneres casi vecino de México. Pasaentrenos-otrosbuenapartedel año,trabajaal ladode nuestrossabios,como Manuel SandovalVallarta, y ha dedicadosu obra aArturo Rosenblueth,su compañerode jornadascientíficas.Es posibleque lo hayáisvisto, si oshabéis asomadoal Ins-tituto de Cardiología, por los alrededoresdel laboratoriofisiológico. Se ha dicho de él que es “un petrel de las tem-pestadesmatemáticas”,que “sabe hablar inteligentementesobrecualquierasunto,casoraro entrelos hombresde cien-cia”, y que “su vastacuriosidad(excesivasegúnsus detrac-tores) le lleva aver en los mecanismosciertascualidadesyposibilidadesinadvertidaspara las mentes más prácticas”(Time, 23 de enero,1950).
La cibernéticaabarcavarios dominios.Es unaabstracciónquese proyectasobremúltiplescamposparticulares,unasín-tesis lógica lanzadaa descubrirla coherenciaentremuy dis-tintasaplicaciones,unasrealizadasy otrassoñadas.¡Física,guárdatede la metafísica! Y, en el caso, guárdatede lametáfora,quees, oh cibernética, tu pecadode nacimiento.
Pues,en suafánde relacionardominiostan remotoscomolos esquemaselectrodinámicos,los biológicosy los sociales(cavecanem,), la cibernéticacorre el riesgo de enredarseentrefiguras retóricasy entregarsea la prosopopeyaincons-
242
ciente. Concedeatributos antropomórficosa la célula foto-eléctrica y habla de la memoria, el cerebro,los ojos, lasneuronasy los dedosde un aparato.O, al revés,caeen lafácil comparaciónentreun sistemapara mantenerla tempe-raturaconstantede lashabitacionesy el sistemade descargasadrenalínicasque regulannuestratensiónarterial. O biendivagasobrelas “señales”y los “registros” (distribucióndelos datosrespectivamenteen el tiempo y en el espacio),ysobre las “cadenasdirectas” y las “cadenasde reacciones”quefuncionanen los grupossociales.
Estametáforade la regulaciónautomáticalo mismopu-dieraaplicarse—y se me ocurre aguisa de ejemplo— a lateoría sobre los orígenesde la vida reciénpropuestaporDauvillier y Desguin.Segúnestosautores,la vida se produ-jo en la Tierra por efecto de los rayosultravioletas,queundíapodíanatravesarsinlamenorpérdidala atmósferatrans-parentede entonces,y quevinieron a sobreexcitar(valga eltérmino) los átomosde los mares.El gradualdesprendimien-to de oxígenoproducidopor la mismavida dio origen,bajola acciónsolar, a la capade ozonoque,en la estratósfera,atajay filtra los rayosultravioletas,impidiendoa la vez queellos destruyanla vida ya sembrada—a fuerza de multipli-cadas combinaciones—y que se sigan produciendootrasaportacionesde vida. Si la vida llegasea desaparecerde laTierra, entraríaen juego la regulaciónautomática:la abun-danciade oxígeno libre desapareceríaigualmente,la atmós-fera volvería a hacersepenetrableparalos rayosultraviole-tas en todosuvigor y eficacia,y el fenómenode la siembravital simplementese repetiría- -. Hermosanovelacientífica,queno es máshastahoy.
Bien se comprendequeel pasode la física a la biologíaes difícil y muy expuestoa deslices.Bien seve queel pasohastael terrenosocial es ya un verdaderosalto en el vacío.Como estaciencianovísimase desprendeapenasde la cante-ra, dondeandabamezcladaconmuchasotras disciplinasquepasanahoraa sersus accesorios(la observaciónfísica, elestudiode las telecomunicaciones,de los aparatosregulado-res, las máquinasaritméticas,los autómatas,la neurología,las estructurassociales),es natural queparezcatodavíava-
243
cilante, o bienosaday aventurera,dadaa las exploracionesatrevidas—uno de susmayoresencantos.Hay queconceder-le un crédito moral, hay que darle tiempo. Fuerza es quelimite sus intentos y rectifique sus ambicionesextremosas.
Entretanto,no nosechentierra a los ojos contándonosquela máquinasuperaal cerebrohumanoporelsolo hechode re-solveren unashorasciertos cálculosqueocuparíanavariasgeneracionespor másde un siglo. Porquela máquinacare-ce de imaginacióne iniciativa: poseeel reflejo, pero no elretardoen que la reflexión se acomoda;poseeel don cere-bral del tálamo, no el del córtex. Desdeluego, operame-diantela aritméticabinariay no la decimal:propia corres-pondenciadel sí y del no, únicascontestacionesdondefaltanla intención,la incitación, la admiración,la dudao la pre-gunta.
McCulloch se pasmaante el hecho de que estecerebroartificial sea mucho mayor que el nuestro,el cual parecequeviene decreciendogradualmentedesdelos lejanos díasde Cromagnon.Y en vez de entenderlocomoun casomásdeeconomía,principio quedebieraserlemuy familiar, nos salecon este solemne disparate:—iAcaso ello se deba a quela complejidadde las estructurassocialeshacemenosindis-pensableel empleo individual del cerebro!— ReflexioneMcCulloch que no hay escalaposibleentrela dimensióndela máquinay la del cerebrohumano.Wiener dice que,parasustituira éste,aquélladeberíatenercuandomenos,el tama-ño de la Torre Eiffel.
‘No nos aturdantampocoasegurándonosque la “Bessie”de Cambridge(alusión a las “funciones Bessel”, suertedelogaritmos),u otra de las célebrescalculadoras,sueleama-necerde mal humor o da en despertarmástardequede cos-tumbre;porqueesto sólo significa quese le hansoltado lostornillos o le falta aceite. Ni menos quierancontarnosquela calculadorale tieneinquinaaésteo aquélde los laborato-ristas,porquetodo sereducesindudaala impericiadelbuenseñor.
No quieran persuadirnosde que los defectoso desgastesdelaparatoy la inestabilidadconsiguientesonotrastantasfa-
244
tigas y enfermedadesnerviosas,comolas quehacentemblarla manoo la bocadel perlático.
No nos asustenconla pretendidamemoriade los aparatosy sus órganosde retenciónporque,puestosausarfigurada-mentelas palabras,másmemoriaha demostradoposeercual-quier ladrillo babilónico, la PiedraRosetao el Mármol Pa-rio. El ábaco,remoto abuelo,estabamáscercade los diosesy nuncamostrótamañapresunción.La calculadoramecánicade Pascal,ilustre precursora,o las modestasmáquinasdesumarquetodosusamos(~inolvidablela “Mariquita Contre-ras” de mi Legaciónde Madrid, así bautizadaen honor denuestromatemáticoilustre!) jamásgastarontantoshumos.
Reconozcamos,en cambio, queel esquemadel autómataofreceunaestructuraabreviadadondepuedenapreciarsení-tidamentelos procesosreflejos.Reconozcamosque estossis-temasmecánicos,aunqueajenos a la vida, puedenguiar lamanodel biólogo:ventajade los “mecanismoscomunesa 1osfenómenosdispares”,minuciosamenteestudiadosa princi-pios de siglo por Petrovitch,el profesorde Belgrado.Reco-nozcamosquela velocidaddelacalculadorapermitederribaresasmurallasde cifras trasde las cualesse escondíamásdeun enigmacientífico y queexcedíanla pacienciay la resis-tenciahumanas.La astrofísica,la meteorología,la química,la economíahanresultadosingularmentefavorecidasaefec-tos de semejanteBlitzkrieg. Hastaparecequeprontodisfru-taremosde un ajedrecistaartificial superioral queconocióEdgarAllan Poe.
El temor legítimo y justificado está en que la máquinaexija servicios excesivos.Por lo pronto —típica exacerba-ción industrial—reclamaalimentoconstante.Pararunamá-quina es grave desperdicio.Y como este horrible Molochdevoray consumeen un instantecuantoproblemase le brin-da,habráqueinventarproblemasincesantemente,y aunmásallá de las necesidadescientíficas.Y si el desarrollode laletra de molde pue~1emañanadejarinútil el aprendizajedela escritura¿quiénsabesi la calculadoranosharáolvidar laaritmética,y un díasustituyamossu estudiopor el de ciertasteclas,ciertas manijas y palancas?Y, en suma,para de unavez emplearel hablaantropomórficagrataal ciberneta,¿la
245
máquinanos salvaráo nos convertirá en sus esclavos?¿Lle-garála horafunestaen que las máquinasrijan ala sociedad,como gobierna al hormiguero“el espíritu de la colonia”,nuevaversiónde la “concienciade la especie”,cantadaporGiddings?
En el mito heroicode ayer, las hormigasseconvertíanenhombres:así los mirmidonesdeÉaco, el abuelode Aquiles.Hoy, inversamente,los hombresaspirana metamorfosearseen hormigas.Se extasíanantela espléndidaadministracióndel hormiguero y sus castas especializadas.Por extrañocaso de ressentiment,aplaudenel que estos animalitos deDios nunca levantenmonumentosni túmulosa ningunahor-miga de genio.
México, 11.VII-1952.
246
DIGRESIÓN SOBRE LA COMPAÑERA
[Cuando publiqué, en Ancorajes, ciertos “Fragmentosdel ArtePoética”, me olvidé de recoger esta página que correspondealmismo espíritu.]
LA CREACIÓN literaria es cosade laboratoriosecreto.Quienesmásde cercarondanel misterio de tal creación,aunsin sos-pecharnecesariamentetodasuhondura,son las mujeres,laspobresmujeresde los poetas.Ellas,en cierto modo,handeacompañarel acto solitario, pero tienenquequedarsesiem-pre a la puerta. Difícil es convencera la Musa de carneyhuesode quetambiénestácooperando,por inspiracióny fun-ciónvicaria,en esteraro engendramiento.La compañeradelpoetaha de seruna mujer de singularísimotemple,y casitoda ella sacrificio. La elecciónde la compañeraadecuadano es indiferente en ningún estadode la vida. Si se profesael estadopoético (per mesi va tra la perdutagente),la elec-ción es más peligrosatodavía. Tanto porqueel poetasueleser, profesionalmente,una suerte de Licenciado Vidriera,comopor la desgraciaque seríaechara perder la másex-celente de las ambicionesen aras de una vulgar Jantipa.Reflexióneseen la situación de Tolstoi, que murió sinquejarse,y en las quejas queha dejado oír su viuda. Re-flexióneseen el cuitadoStrinclberg,cuyamaníade persegui-do él mismo nos describeen su Inferno, y de quien la viudanoscuentaen su obraEsposadel Genio.
Anatolede Monzieescribióunavez un libro acerbo—Lasviudasabusantes—dondeacusaa algunasmujeresde escri-toresquehan explotadola famapóstuma,haciéndosepasarpor dulcesmadrinasdelqueya no puederectificarles:la Te-resade Rousseau,la María Luisa de Napoleón,la Carolinade Comte, Mme. Claude Bernard, la Atenaidade Michelet,CosimaWagner,la CondesaTolstoi, la Sofía de Lassalle,et-cétera. A su galeríapodemosañadir el caso de las viudas
247
GómezCarrillo: dos de ellas,cuandomenos,hanpretendidoridículamentepresentarsecomo amparadorasy consejerasdeaquellacriatura indefensa.¡ IndefensoGómezCarrillo!
Desdeluego que, parael poeta,cualquiermujer, inclusola propia,puedeseruna inspiración.AunqueLope, que lodijo y no siemprelo practicó, nos amonestacuerdamente:
Queel que es hidalgo, don Juan,con ningunaes más galánquecon la propia mujer.
Perola verdaderamisiónde la esposa—y hastadondelacumpla mereceráel agradecimientode la posteridad—esmásdifícil y abnegada.Su misiónes anularen torno al poe-ta las preocupacionesextrañas,acallarlos ruidos parásitos,evitarlelas materialidadesenojosas,respetary hacerrespetarsusueñode ojos abiertos,y —oh dioses—llevarle el geniosin que se notedemasiado.“El papelde la esposa(durantela gestaciónde la obra) dista muchode serunacanonjía”,confiesaMme GeorgetteJean-JacquesBernard,en unadeli-cadapágina sobrelos deberesde la mujer del dramaturgo.
Granresponsabilidadincumbea la compañeradel poeta.En Lopede Vega,hombrerepresentativode la vocaciónlite-raria, es fácil apreciarla huella quedejanlas mujeres.Porlo cual he dicho: “Seríaya horade llamar acuentasatodasaquellassombrasgraciosas”(“Silueta de Lope de Vega”, enCapítulos de Literatura espafíola, 1~serie, p. 75). Por locual gritabaRubén Darío: “Cultiva tu artista, mujer.” Notodosconvenceny amansana la vida, comoGoetheeluniver-sal,elpánico,cuyo secretoen estostrancesfue el aprovecharparalas jornadasde suviaje —siemprequehumanamentese pudo—los rumbos mismos del huracán,maestrosin parde sus agujas.Aunque,cierto, nadiesabelos muchoscami-nos posiblesde la salvación,y alo mejor la casquivanaLadyDivine pusoen los nerviosde Nelson aquelestremecimientoquehabíade llevarlo hastala victoria de Trafalgar. “Si elpobreChurruca,en vez de tenerpor esposaaunatriste vas-congadacasera,insignificante,santa,cocinera,fregona,zurci-doray barrendera,quenadadecíaasu imaginación,hubieratenido amorescon una cortesanacomo Lady Hamilton - - .“
248
(“La pérdidadel reino queestabaparamí”, en Simpatíasydiferencias,2~ed., II, p. 221).
No penséisqueestamosdivagandosobremerasfrivolida-des.Ya Fray Luis de León amonestaa su“perfectacasada”con las enseñanzasdel EspírituSanto.La asociadadel traba-jadordelespíritudebeserterrenopropicioparalas siembrasy cosechasde este poético labrador. El temperamentodelcreadordebesolazarseen el ambienteque ella le procura.Hemosescuchado,hace años,en BuenosAires, las públicasy apenasdisimuladasconfesionesde un matemáticoesterili-zadopor un matrimonio infeliz. El matemático(o digamos,el poeta,que tanto monta),casi se disculpabacon sus oyen-tes,considerándose,comoloshéroesantiguos,víctima de unaAte funesta,de una intromisióndañinay extrañaa las fuen-tes de su ser: un aguaturbia, bajadade ajenasvertientes,habíavenidoa empañarel “lago de su corazón”,quedecíaDante.Losrecelosos,comoJulienBenda(y La Croix de rosesnos dio el análisisnovelescode un aniquilamientocausadopor vanas solicitacionesamorosas,en la peligrosaedaddela beautédu diable, edady bellezaque todos‘hemos cono-cido un instante),los recelososcomoJulien Bendaprefierenqueel intelectualno se case,tipo de solución por la fuga.Baudelaire,que no tenía hogar (y aun pretendenque erainhibido), considerala elecciónde amante,en sus consejosal joven poeta, y acabapor recomendar“la” pot-au-feuobien el animalillo gracioso.Eso no basta: “la” pot-au-feues cocineray no compañera;y el animalillo graciosopuedeserun lujo ocasional,un jueguecillo,pero no un estadoper-manente:nadiese nutre de bombones.“Mi esposaes de mitierra; mi queridade París”, declarabaRubénDarío, y yoquisecomentarloasí: “En laprimeraetapa(la del ‘estetismo’de antaño),el acentopatéticoes despectivopara la palabraesposa,a la que se consideracomo elementoprosaico,vul-gar,burgués;y es sagradoparala palabraquerida, a la quese consideracomosímbolode la poesíay la libertad ideales.En la segundaetapa (la ético-estética),el acentopatéticoessagradoparala palabraesposa,elementobásicode la fami-lia, fondo sólido de la vida: lo propio, lo del hogar, lo demi tierra; y es,si no despectivo,al menosrisueño sobrela
249
palabraquerida: jugueteo,pasatiempo,placery agradopasa-jeros” (Simpatíasy diferencias, II, pp. 123-124). Goethese arregló unacombinaciónde pot-au-feuy animalillo gra-cioso y —aunqueen las elegíasromanas se nos disculpaasegurandoque es dable contar los hexámetros,con dedomusical, en el dorso de unamuchacha—la verdades quesiguió tan solitario comoantes.No: hayquedar conla ver-daderapareja moral, la quecontemplael sabio RamónyCajal en sus consejosparala carreracientífica. (Ver: “Es-tado de ánimo”, en mi libro Vísperasde Espafía, p. 34.)
Por mi parte, declaro comoel marinero del “Conde Ar-naldos”:
Yo no digo esta canciónsino a quien conmigo va.
Peroescúchenmelos quepiensantomarmi barco:En estamateria melindrosa,los cuatroenemigosdel alma, para elpoeta,son:
1~la poetisa,queexigeparasí, por propio e indiscutiblederecho,lo quedifícilmentepodríadarlealcompañero;
2~la marisabidilla,la falsaintelectual,quedesvíalas co-sas espiritualespor todaslas veredasequivocadas;
3” la snobo diablesamundana,que,comoun collar más,se cuelgaal poetaen la garganta,y lo deshacedespiadada-mente,arrastrándolopor los salones;
4” la mujer vulgaro ignorante,quepuedeexasperarhastael crimen. No hayqueexagerar,por supuesto;no hacefaltaunaEnciclopediaconfaldas, y unaqueotra falta de orto-grafía es disculpabley nos comunicael confortantesenti-miento de nuestragrandeza.Hemosescrito en algunaparteque la ortografía es la única superioridadmágicaque elhombreposeesobrela mujer.
Y la mujerde letras¿notienetambiénsusderechos?Men-guadosea quien lo niegue.Pero la mujer de letras no eranuestroasunto.Ella, paralos fines de esta someradescrip-ción, seequiparaen un todo al hombrede letras.Es un com-pañeromás. Vea ella cómo se las arreglaparabuscarselapareja que le conviene.Yo no puedo aconsejarlenada: nosoy Tiresias,queviajabade uno en otro sexo.Yo ignoro supuntode vista.
250
Y en cuantoa la asociaciónentreliterata y literato, claroquemuy bien puededarse,perono creoque fácilmente ennuestrosclimas: ¡ demasiadohermosopara ser cierto! Máspareceun casode confusión de fronteras (o de sentimien-tos) queno un verdaderoequilibrio de conductas.
México, VII-1952.
251
SISTEMA MÉTRICO UNIVERSAL
—~QUÉ fantasíaes esa de un SistemaMétrico Universal?—preguntéaTeodoroMalio_.* Me habló ustedvagamentedeella,comodeunadetantasextralimitacionescientíficas.-.
—Sí —me interrumpió—.Una de esasideasde ingenie-ros metidosde prontoametafísicos,quequierenmedirhastael pesoy el tamañode las ideasgenerales.
—1Ah, ya! Los quealgunavez hemosllamado “teólogosexperimentales”.
—Por ahí va la cosa. Se trata de un coronel de EstadoMayor, con quien viví bajo la misma tiendaen las últimascampañasdeEuropa.Eraun británico;perono,no eraBram-ble. Cuandocolabasuwhisky, divagabaen voz alta. Y así,en las últimas trincherasde la cienciay del sueño,me pro-poníaestaconmensuracióndel mundo:
Geometría.1. La distanciaentredospuntoses unalínea.2. La distanciaentredos líneases unasuperficie.3. La distanciaentredossuperficieses un volumen (un
espaciofísico).Metageometría.
4. La distanciaentredosespacioses un tiempo.
Psicofísica.5. La distanciaentredostiemposes un recuerdo.
Psicología.6. La distanciaentredosrecuerdoses unavida.
Sociología.7. La distanciaentredos vidas es unahistoria.
* Sobre estepersonaje,ver Ancorajes, pp. 91 y sigs., El plano oblicuo,1920, p. 108.
252
CienciasNaturales.8. La distanciaentredoshistoriasesunageografía.(Hay
queexplicarlo: el quedoshistorias se sucedanen el mismoescenarioterrestreno es objeción,puesen todapurezacien-tífica el escenarioestáen cambio incesantey nuncavuelve aserel mismo.)
9. La distanciaentredos geografíases unageología.
Astronomía.10. La distanciaentre dos geologíases un planeta.11. La distanciaentredosplanetases un sistemasolar.
Cosmogonía.12. La distanciaentredossistemassolareses un universo.13. La distanciaentredos universoses Aquello queno de-
bemosnombrar.
—Es ingenioso,y nadamás.—Lo reconozco.De estastrece proposicionesningunaes
obvia. Algunasnos lo parecenpor arrastreadquirido.Otrastodavía sobresaltana los espíritusdesatentos.Revocarlasaduda,y fundarlasotra vez sobrela misma tabla rasade unpensamientocandoroso,es unasuertede provechosahigienemental, de ética científica.Además,esto nos permitiría, depaso,en estanuevaclasificaciónde las cienciasque,sin que-rer, va resultando,visitar de cerca otras provinciasdel sero del conocerque ya no tienenpor fin la conmensuración.
—Aquí es dondeyo comienzoa dudar—le dije.—Por supuesto—repuso—.Pero ¡qué pobre inteligencia
la quesólo quiere conocery examinarlo queacepta! Déje-me ustedahora acabarcon algunosescolios: Aquí el Coro-nel explicaba menudamentesus proposiciones:y no sécómo, se las arreglabapara sacar de ahí toda unateoríade las artes. Después,se extendíasobre las vidas que nopercibimospor excesode magnitud.
—Creo queesuna idea bastantearistotélica.—Tal vez, apurandoun poquillo. Ejemplos: el Gheón,el
Ion, etcétera;todo nuestroplanetaentendido comoun posi-ble seren marcha.. -
253
—Y nuestrouniversotodo—le interrumpí—comoel gló-bulo de sangrede un gigantescoinsecto,segúnAnatoleFran-ceen el Jardin d’Épicure.Pero ¿y la Ética?
—ALa Ética? ¡Ah sí! Se le ocurrió que la regla moralconsistíaen hacerrendir plenamentesu contenidoal tiempohumano,y prescindíade todo principio de valoración de losactos.
—~Quéatrocidad!—Sí, y que el trabajoera la única regla moral, pero el
trabajoentendidocomocosaen sí. -.
—i Qué maldición!—De suertequepretendíareducir la Ética a unaespecie
de Geometríaaplicada,y decía quela suya sí queera unaÉticademostrableal modo geométrico,y no la de Spinoza.
—Sospechoqueno tendránoticia de Montalvo, ni de suobrametafóricamentellamadaGeometríaMoral.
—Por de contado.¿Quiénlee a los hispanoamericanos?Además,distinguíaentre la Ética, disciplina descriptiva oteórica, y la Moral, código preceptual,práctico.Y todavíadecíahallar no sé quéerroresde medidaal pasarde la unaa la otra, como con una reglade transportarque estuviesemal ajustada.Y, en fin llegabaa los “gusanosde cuatrodi-mensiones”de Proust,a los hombresinjertos en el Espacio-Tiempo, roedorescosmogónicos.Cada intersecciónde estascuatro dimensiones—las tres del espaciomás la del tiem-po— esun punto.Y el punto,insistía,no es másqueun su-ceso,de donde“sucesión”.
—iCon Einsteinte veo!—Esole dije. Pero no sé quéargüíacontraEinstein.Por
lo cual preferímudarmede tienda.Siguió hablandosolo va-rios días,y cayómuerto.
—~Bomba?—No: arteria.Lo másinteresantede susdoctrinasera la
TeoríaSemánticadel Espacio.Segúnél, los lugares del es-pacio tienenpor sí mismos unasignificación.El espacioesjeroglífico, y desdeluego todoslos sistemasobjetivos de co-municación inteligente, desde los más rudos y primitivos,desdelos mástoscoscipos hastala escrituraactual, no sonmásqueindicacionessobreel espacio.Yo, al escribir,señalo
254
los espaciosde la páginablancaque me interesan,eso estodo.
—Pero me figuro quesufilósofo extravagantequerríare-ferirsetambiénal valorestéticoy estimulantedelas simetríasespaciales,quefueronya un estímuloparaCopérnico.
—Así es,en efecto—me dijo Teodoro—.Y tambiénel or-den,la nociónde “cadacosaen susitio y un sitio paracadacosa”, la del “arriba y el abajo”, el “antesy después”,el“delantey detrás”,el “de éstey de aquellado”, el “ayer ymañana” (el “hoy” no existe), los interpretabacomo otrostantosdesciframientosdel sentidoo significacióndel espacio.Todos,si no desciframos(que es dondeél exageraba),adju-dicamosun sentidoal espacioa cadapasode nuestravida:los papelesquepongoaquí,parael despachode hoy; los quepongo acá,parael de mañana;allá los libros leídos, y másacálos por leer; en esteángulode la mesalos que puedenya guardarseen los estantes,y en el otro los que todavíadebemosagradecera los autores;la primerafila de asientos,parala gentemásimportante;el lado derecho,parala seño-ra; la acera,parala personade respeto,etcétera.Y aquíentramosya en el sentido ceremonialdel espacio,simplecapítulode la magia.
—Cuandoyo escribode prisa—observé—dejo, como enunanotano escrita,unaalusiónmentalhaciacierto lugardemi biblioteca, dondeestáel libro quede he consultarparaverificar unacita en la que de pronto no puedodetenerme.Desarrollomi idea y, sólo cuandoacabo,saco de mi depó-sito interior esaespeciede anotacióntácita,consultomi brú-jula subjetiva, sigo la manecilla, y busco y compulso elpasajeen cuestión.
—Todo esoes semánticadel espacio.Pitágoras,queadju-dica significadoa la dimensión,es un precursor.ParaPitá-goraselhombrees 3, la mujer es 2, el matrimonioes 5, laJusticia 4 —producto de los factoresiguales 2 por 2—,la amistades 8: armonía o escalamusical. Cronos es untriángulo, Zeusun dodecágono.
“Estedon tectónicoo constructivoqueaplicamosaunalosespaciosvacíos,tambiéncrealas avenidasdel tiempo. Guyaudecíaque es nuestraintenciónquien ordenaverdaderamente
255
el porvenir, comounaperspectivacuyo centrode proyecciónsomosnosotros.El complejoespacio-tiempo-concienciaes lamónadatrifásica, como la Hécate antigua, en que vivimosalojados,y acasoaislados.”
—~ Cuidado con el solipsismo!¿Y qué hacíael filósofoanónimoconla ideade la continuidad?
—A veces lo escuchédecir algo como esto:—Aceptemosparafacilidad de la explicaciónque el tiempo se parte eninstantes,el espacioen puntos.Los instantes-puntosson lasjunturas o atadurasen los hilos de la existencia.Paraquela “duradareal” de Bergsonseatambién“evolución creado-ra”, no puedesermeraduradao continuidadde la nada,como quiere otro metafísico,sino existenciay vida. Luego,suceso.Luego, instantecreador.Y si instantecreador,nove-dad,discontinuidad.“Salto cuántico” en la física, y “muta-ción súbita” en la biología.
“Y como el hombreera un realistadel tipo inmediato ocandoroso,la realidadse le volvía objeto, cosa.Puesel rea-lismo de los objetosbuscasuprimer apoyoen un verdaderorealismode la extensión.La basede su conocimientoes elcuadroespacial,y la localizaciónes la única raízverdaderade la sustancialización.”
—Me marcatantavuelta de noria.—Puesdejemosal rumiantemetafísicocharlandoa solas,
en la noche,bajosutienda,y vamosaotra cosa.—Despuésde todo, nosha convencidode quenosotrosad-
judicamosun sentidoal espacio—dije—, pero no de queelespaciosea en sí mismo semántico.Me ha convencidodelidealismo,y no del realismo.
México, VIII-1952.
256
LA “BERNARDINA” Y EL TRUEQUE MUDO
ÉPOCA la nuestrade charlataneríay alharaca,en quese pre-tendehacerpasarpor ciencia o doctrina (epistéme)las cosasde mero sentidocomún o de opinión (doxografía), o peoraún, las de mera vanidad o engreimiento (doxosofía). Yahaymaestríaen artesde anunciocomercial,y creoquepron-to habrádoctorado.Las universidadesno seavergüenzandeacogeren su seno las misteriosastécnicasdel reclamo,quehastahoy, pobresde nosotros,confundíamoscon la periciadel chalánquevende en la feria la mula tuerta,previa laconsabida“cantinflada”, o sea“bernardina”o “berlandina”,destinadaaaturdir al cliente. Porque,allá, en nuestraigno-ranciapropia de otros tiemposque ya nunca másvolverán,nosotrosseguíamosateniéndonosal refrán de los antiguoshidalgos: “El buen pañoen el arcase vende.”Y creíamos,por ejemplo,que los buenoslibros como quesufren menos-cabosi se los pregonamedianteanunciosluminosos.Al in-ventartretasy mañasparamejorcolocarel artículo en plazale llamabaun satírico portuguésdel siglo XVII “hacer die-guiños”, curiosa expresión de que no hemos encontradoexégesis.
Pero —me diréis— ¿notiene siemprequehacersus gui-ños o dieguiñostodo el que ofrecealgo a la venta,al cam-bio, siquieraa la meraaceptacióndel prójimo? ¿No ha deavisarlo de algún modo, a riesgo de que nadie se percatede que trae subuenpaño en su arca?Seguramentequesí,pero en todo hay su proporción y medida. Y no deja dehabernobleza,si se lo comparaconlos regateoso los exce-sos de la solicitud y la oferta, en esesistemavetusto,conser-vado aquíy allá comomuestrade la dignidadarcaica,quelos alemanesllaman stummerHandel, y los franceses,com-mercepar dépóts.
Seanalgunasmuestrasde estasdignasy señorialesprácti-cascon quenos aleccionanlos bárbaros:
257
He aquí lo quecuentaHerodoto,sin dudarefiriéndoseaalgunode aquelloslitorales del Africa Occidentalqueel ex-plorador Hanno habíavisitadomedio siglo antes,conmirasde abrirlos al tráfico de Cartago:
‘Nos refieren los carquedonios(los cartagineses)que, en Libia,másallá de las Columnasde Hércules,hay cierto parajepoblado,donde suelen ellos aportary sacara tierra sus génerosy mer-caderíasy, trasde dejarlosen el bordemismo del mar, embarcande nuevo y, desdesu barcos,alzan humaredaspara dar señaldesu arribo. Apenaslo ve la gentedel país,acudea la playa, don-de a su vez depositacierta cantidadde oro, valor del trueque,yluego se apartaa su turno tierra adentro.Los carquedoniosbajanentonces,y silespareceque el oro ofrecido correspondeal preciode sus artículos,selo llevan consigoy se hacena la mar; perosino les parecebastante,vuelven a las navesy allí esperana quelos naturalestraigan nuevas aportacionesde oro, hastaque nose dan porpagados.Y se aseguraquenuncahubo fraude,puesnilos unos tocanel oro mientrasno alcanzanel justo precio de suscargas,ni los otros tocanlascargasmientrasno ven que su oroha sido aceptado(IV, 196).
Tal es la prácticadel “truequemudo”, dondeno haylugarareclamosni abernardinasindecentes,dondecadaunoguar-da señorialmentesudistancia,y queparecelo másrespetuo-so parala confianzadel trato, las convenienciassocialesyhastalos respetosreligiososy bélicos.Pueslos respectivosdiosesno se ven afrentadosal encararseunos con otros, yaun los puebloshostileso en estadode guerrapuedentrocarlo que les conviene,sin traicionesni componendassubrep-ticias.
Plinio mencionatambiénel “truequemudo” comoprácticaestablecidaparael comerciode la sedaentrelos seres(loschinos) y los mercaderesde Ceilán.
Muchotiempo estosrelatosse tuvieronpor fabulosos,puesantesdel despertarde la moderna“concienciaantropológi-ca”, cuantoera diferente de lo nuestroparecíafalso. Peronumerososviajerosde la Costade Oro y aunde tierra aden-tro hancomprobadola veracidadde los testimonios.El casoestáhoy documentadoen abundantesrelatosy descripciones,no sólo referentesa Africa, sino también a la Rusia sep-tentrional,Laponia,la India, Ceilán, las islas de Sumatra,
258
Timor y la Nueva Guinea.Miss Kingley cree rastrearestacostumbre—antecedentedel tráfico de esclavos—hastalosdías del mercadervenecianoCadamosto,que exploró portierrasde Gambiaen 1455 y 1456,al servicio de don Enri-queel Navegante.
Al comenzarel siglonl, FilóstratocuentaqueApolonio deTiana,un supuestopitagóricodel siglo i, se encontróen Si-camino —linde de Egipto y Etiopía— con gran cantidadde oro en lingotes,telas,un elefantey varios atosde raíz demirra y algunasespecias,todo ello amontonadoen el crucede unos caminossin que nadie, al parecer,lo cuidara. Elsitio era un mercado de etíopes,dondeéstos ofrecían susproductos,silenciosae invisiblemente,en truequede los pro-ductosegipciosequivalentes,“cambiandoasí lo queposeíanpor lo queno poseían”.Y Apolonio observó:
Qué contrastecon nuestros buenos compatriotas,los helenos!Ellos pretendenque no puedenvivir si cada monedano sirveparaconseguirotra, y si no fuerzan los preciosde sus artículosregateandoo escondiéndolos;y he aquí queuno andapregonandoque tiene una hija casaderay que es tiempo de desposarla;yel otro, que su hijo acabade entraren la edadadulta; y el demás allá, que necesitapagarsu cuota al club; y el cuarto, queestáedificandounacasa;y el quinto, que le avergonzaríaserme-nos ducho que su padre en el trato de los negocios.Pero ¡ quéespléndidoseríasi la riquezafueramenospreciaday hubiesealgomás de igualdad,y si —como suele decirse—se dejara que elhierro seenmohezcaen elsuelo! Puesentoncestodoslos hombresse pondríande acuerdofácilmentey toda la tierra seríaunaher-mandad(VI, 2).
Muy bello, sí; y nosotrospornuestraparte,admiramoseltruequemudo. ¡Ay, pero ya el truequepor sí solo ofrecetantasdificultades!
Los hombres de la era del trueque—escribimoshace muchosaños—han cJe habersido muy perspicaces,profundamenteana-líticos, muy sensiblesal peso,dimensión,sustanciay calidad delas cosas;unosartistasconsumados.¿ Cómohabíayo de adivinar,por ejemplo (sin la moneda),quecuatrotarjetonespara unosre-tratos de familia me iban a costar lo mismo que un paraguas,que ocho tomos de la Home University Library con sobrepreciode guerra,que cuatro “archivadores”de cartón,que un par de
259
zapatosno muy finos, que cientosesentapasteles,que ocho kilosde azúcar,queciento sesentapostalesy que dos sacosde herrajpara el brasero? (Calendario, Madrid, 1924, pp. 122-123.)
¡Y luego viene el problemade las fluctuaciones!Pueslos datosaquícopiados,quemáso menoscorrespondena losañosde 1915,ya parecenhoy imposibles.Y el intermediarioes tan abominablecomo sequiera,sea humanoo seametá-lico, o seasimbólico: sea“coyote” o corredor,o seamonedao billete. Pero ¿cómoconvenceral carnicerode queme déun buentrozo de solomillo a cambiode un sonetopetrarqui-zante?
Curiosamodalidaddel truequemudo, las llamasque, enlas mesetasbolivianas,venden su propio guano, llevandoencimaunabolsa con el abonoy otra bolsapararecibir lasmonedas.Curiosa supervivenciadel truequemudo, el casode ciertaAna Dickinson,de Roxbury (Connecticut),referidorecientementepor la revista Guideposts:al lado de unaca-rretera,unatiendasolitariaconun letreroquedice: “Abier-to, despácheseustedmismo.” Hortalizas,huevos,frutas,flo-res,todocon susrespectivosprecios,y un jarro quehacedecajaregistradora.La dueña,invisible parasusclientes,abas-tece sucomerciomuy de mañana,y recogelas gananciasala caídade la tarde.Lleva másde dos añosen estenegocioy hastahoy no ha sido defraudada,pues, como ella sueleexplicar,no haycomo demostrarconfianzaa la genteparaqueella corresponda.Aun se ha establecidoun cambio derecados,cartasy presentesentrela vendedoray los compra-dores.
México, VIII.1952.
260
SUPERVIVIENTES
H~dadoen frecuentarmeestos díaslas imágenesde algu-nos supervivientes:nuestroEnrique GonzálezMartínez, SirMax Beerbohm,GeorgeSantayana...Llamo a los tres su-pervivientes,porqueel primero siguejunto amí y no acabade irse, el segundocumplió hace días sus ochentaaños ypertenecea un mundo ya extinto, y el tercero,fallecido re-cientementea los ochentay ocho, sin duda vivió másde lacuenta.
Enriqueestáaquí. Me refiere uno de aquelloscasoschus-cos aque era tan aficionado; sueltaunade aquellascarca-jadas íntegras,ilesas, cuyos filos nunca se embotarona lolargo de dieciséislustros. A veces, creoque seguimoscon-versandoen versosimprovisados,como solíamosen los ratosde ocio; versos rellenos con fórmulas hechasparalos mo-mentosde apuro,a la manerade los payadoresy los “verse-ros” rústicos.Otrasveces,casi va a dictarmealgunospoemasque no tuvo tiempo de escribir. La verdad es que —a misojos al menosy acasopor efectode la cercanía—,Enriquees,de los tres,el único queno se ha agotadodel todo. Toda-vía se llevó un crédito contra la vida. Dejó alguna laborinédita, améndel Narciso. ¿Y no seguiránsus versosorga-nizándoseen cierto rincón del infinito?
Sir Max Beerbohm:He aquísuúltimo retrato,sentadoensuterrazade Rapallo—Ferneyde esteVoltaire—, a la vera-niega, medio derrumbadoen la butaca,delgadoy huesoso,tumbado el sombrero de paja en ese gesto de presunciónjuvenil quesólo les sientaalos abuelos,algofatigadala ex-presión y con un dejo de actornato, tan afinado de casta(comentaconmigoMorenoVilla) como los ancianosandalu-cesde buenacepa.Cuandose dice “Max”, sehabladel dibu-jante, del caricaturista;cuando“Max Beerbohm”,se habladel escritor, del autor del SevenMen, del Happy Hypocri-te, del EnochSoameso la Defensade la Cosmética.Ello nos
261
trasladaalostiemposdelCafé Royal y susmesasde dominó,a los tiemposde Aubrey Beardsleyy The YellowBook; a lajuventudde Chesterton.Nos lleva a la prehistoriade Shaw,de Gordon Craig, de Will Rothenstein,aquelmuchachotanpaternalquehastalo eraconWhistler,Wilde, y EdmonddeGoncourt,el cual le llevabaveinteaños.Sir Max, a comien-zos del siglo, escribíacrónicasteatralespara The SaturdayReview,y era tal su ecuanimidad,su mesura(salvo al en-frentarseconClementScott,crítico de The Daily Telegraph),que EdmundGosselo tenía por el hombremás sabio de suépoca.Tambiénposeíael don de la parodia,al punto queArnold Benneto JohnGalsworthy dudabansi ellos habríanescritorealmentelas imitacionesde Sir Max Beerbohm.A losveintitrés añostuvo la humoradade decir adiós a la litera-tura,aunqueno la abandonó,naturalmente,sino quesiguiócon suspseudo-apocrypha.“Me siento ya algoatrasado—es-cribía—. Pertenezcoa la era de Beardsley .. No me alejocontristeza,no. Estarmásallá de la modaes serun clásico,siempreque se haya escrito bien.” Con razón le dice ahoraRobertGraves:“Max, aunquelleguescomoel patriarcaJoséa los 110 años,nuncaserásun aburrido.”
Y en fin, GeorgeSantayana,viejo del gran estiloy de losojos saltones,que completala trinidad de los veteranos,allado de Crocey de Russell. Cierto quetodosandamosde vi-sita en la Tierra, y nadamás. Pero¿porquéSantayanamepareceel huéspedpor antonomasia?Español,mas desarrai-gado,y desarraigadopor la cabezacomo diría Gide. Bosto-niano, mas irremediablementeextranjero.Granprosista in-glés, mas intruso en la lengua inglesa.Recluidohace añosen la casareligiosa de Roma dondefue a morir, lejos deestemundo.Ya sólo quedabaentrenosotrosde ciertamane-ra espectral.Aun su filosofía, esa filosofía de intencionesestéticas,eracosade otra edadgeológica.Si seha dicho deHenry James,el norteamericanoanglizado, que, a pesarde todo, eraen Londresun solitario,con mayor razónpuedeafirmarse de Santayana,este “ermitaño melodioso”, que—habitantede otro planeta—pasó de viaje por las letrasy los países,como hombre que venía de otra parte e ibaaotra parte.Era un desterrado,un trashumante,no en vano
262
herederode los filósofos presocráticos.Niño sin juegos,hom-bre sin hogar,escépticoy un tanto epicúreo,objetivo y sere-no hastala insolencia,sediría quecontemplódesdeSirio lasúltimas vicisitudes históricas.Dejemos sus doctrinas: hizocuantocabehacerconla inteligencia,y muchomenoscon laintuición. Recuerda—para el buen entendedor—la para-dojade Mendelssohn,a quien le negaronla inspiraciónmu-sical porque era hombrerico. Sólo pudo sobrenadaren labalsade la prosa perfecta. Paramayor perfección,murióen sueños.¿Vivió en sueños,oh Calderón?
México, X-1952.
263
ADÁN Y LA FAUNA
SÓLO el hombrees capaz de hablar,si prescindimosde cier-tos esbozoszoológicosqueapenasanunciabanel lenguaje.Deaquílos antiguosretóricosinferían la dignidadde sus ense-ñanzasy suoficio. Sólo el hombre,en la naturaleza,es enteparlante.Hay pájarosmúsicos,pero no hay pájarosorado-res. Lo que, al fin y a la postre, es una suerte. Cuandotrina la alondra,Julieta sabequeva a amanecer,y Romeocomprendequees hora de separarsede su amada.Pero¿quéhubierasido del inmortal pasajede Shakespearesi, en vezde la alondra,algún orador aladose hubierapuesto a ser-moneardesdeun árbol? “~ A casita,Romeo! ¡Mira que lospadresde Julieta van a despertarse,y estos Capuletossonde muy mal genio, y la tienenespecialmenteconla gentedetu familia!” Etcétera.
Si sólo el hombrees capaz de hablar,en el sentidocabalde la palabray dejandoapartelos rudimentosdel lenguajezoológico,en cambioalgunosanimales,los animalesdomés-ticos superiores,dan muestrasde entendersuficientementeciertos elementosdel hablahumana;los indispensables,almenos,para la convivenciacon el hombre.Así los caballos,los perrosy los gatos.Si nosotrossolemosdecir que “quienconlobos andaaaullar se enseña”,estosanimalitosbienpo-drían decir parasu coleto quequien con hombrestrata seenseñaaentenderalgunaspalabras.Pero sólo algunaspala-bras,mediantela asociaciónestablequellegaa fijarse, en lamenteanimal, entretalespalabrasy algunosde nuestrosac-tos repetidos.El perroacabapor entenderquea la expresión“1A comer!” sigue siempreunadistribuciónde los bienesdeestemundo;y el gato,queacierto tono irritado de voz siguesiempreun manazo.
Estarelación invariableentre determinadaexpresiónbu-cal y determinadasaccionesquela siguencreaen el animalun hábito fisiológico, que es una forma de lo que llaman los
264
especialistas“el reflejo condicionado”.Los lectoresde Pav-lov, quien se consagróal estudiode estosmecanismosvitales,sabenquela “condición” de tales “reflejos” no es necesaria-mentela vozhumana,sino unaseñacualquieraya establecidapor el hábito. La salivaciónespecialque seproducecon laesperanzadel alimento —ese “hacerseagua la boca” quetodosconocemos—apareceregularmenteen el perrocuandooyeel silbato con que se lo ha acostumbradoa acudir a lacomida.*
Como quiera,el perro es capazde aprendermuchaspala-bras. No así los demásanimalesdomésticos.Y en general,el hombre‘prefierepor eso,paracomunicarseconellos, unaespeciede lenguaje rudimentario especial, adecuadoa lasimplicidadde nuestroshermanosinferiores.
Al perro,parallamarlo, o paraofrecerleamistade inspi-rarle confianza,se le dice: “bs-bs-bs”,acompañandola ex-presióncon cierto frotamientode los dedossemejanteal es-polvorearde la sal; o paralanzarlocontrael adversario,sele dice: “~júchi1a!”en México, “~chúmbale!”en la Argen-tina y “kse! kse!” en Francia.
Al gato,segúnlos países,se lo llama conel “bicho-bicho”de vocales cerradas,“mimi, minet”, “müs, müs”, “puss,puss”,etcétera;y en Franciahe oídoalejarloconun “feuth!”
Parael pollo tenemosla pretendidaarmonía imitativa“pío-pío”, que—segúnel testimoniode Rostanden el Chan-tecler—en francésserá“petit-petit”.
En Franciatambién,se alejaal cerdo con un “Prrreuh”,y se llamaa los patitos conun “toui-toui, touri, touri”, quenosotrosmás bien diríamos “cuac-cuac”; y se espantaa lasaves con un “J’t choh, choh!” En Alemania, se las llamaconel grito: “Putt! Putt!”
El animalde montura,cargao tiro —caballo,burro,buey,etcétera,entiendeen Franciade “Hi, hflo”; en Alemania,de“Ghii”; en Inglaterra,de “Gee, geeho”,y en los paíseshis-pánicos,de “Arre, jo, hucho-jo, ceja, huesque,chau,hóchi-quis,eye”: verdaderasseñalesde tránsitoparael alto, avan-ce,retroceso,izquierda,derecha,etcétera.En la Argentinase
* En adelanteaprovechoalgunospasajesde mis libros La experiencialite-raria y El cazador.
265
usa,para excitar al caballo,“Hico, ico”, acasocomún conotros paíseslatinoamericanos.Unos dicen queviene de “ca-ballico”; otros,quedel latín “i!” (!anda!). Y paracalmaral caballo, el gauchogrita “~ingo!”por “~pingo!” (o “pen-co”, entrenosotros).Paradoblar a la derecha,en Franciadicen “Hüe, huehaut!”; en Alemania, “Hott!”; y a la iz-quierda,en Francia,“Dia!”; en Alemania,“Wist! Schwude!Har!”; en Inglaterra, “Hoi !“; en España,“¡Re-re!” Paraparar, en Francia, “Euh-heuh!” (todavíael “Eheu” latino,queda nombrea un poemade RubénDarío); y en Alema-nia, “Bourr!” En Franciatambién,suelenacariciaro llamaral caballodiciéndole“Toto!”
Hacemuchos años,cuandotodavía corría entre San Se-bastiány Fuenterrabíael tranvíade mulitas, yo oí a un con-ductor estimularasí a su mula Peligros,en vez de usarellátigo: “~Peligros,que saco la navaja!” Y la mula echabaa correr.
El arriero italiano grita “Arri !“ asuburro.Y dicelaanéc-dota que,cierto día,Dantese encontróa un campesinoquerecitabaa voz en cuello, parapoblar la soledadde su jor-nadalos versos de la Divina Comedia,interrumpiéndosedetiempo en tiempo paragritar “Arri !“ a suburro. El poeta,furioso, se arrojósobreél y, desmontándoloagolpes,le dijo:
“!Asno! ¿Dóndehasvisto que yo hayapuestoArri! en misversos?”
Algunasde las expresionesanteriorespretendenimitar elgrito o ruido animal mismo; pues esta imitación es uno delos juegosqueel hombrepuedepermitirse,graciasa su ins-trumentode articulaciónoral, mil vecesmásaptoqueel delelefantedel circo Orrin (~oh,recuerdosde la infancia!) elcual aprendióadecir: “Fafá”, o superioral de las muñecasquedicen,con rechinidogangoso,“Papá” y “Mamá”.
Pero lo mássingular, cuandoel hombrese proponeestasarmoníasimitativas,que suelenllamarseonomatopeyassi deellasprocedeel nombreque se da al objeto (así los griegosllamaron “bárbaros”a los pueblosde lenguaextranjeraporel “barabarabara”queellosno entendían),es quela tal imi-tación resultamuy diferentede uno a otro pueblo.Nosotros
266
creemosimitar el trueno diciendo“iPun!”, y el chino creeimitarlo diciendo“iTel!”
Puesde igual modopodemosdecir que los animalescam-bian de canto en cada idioma humano.En español,oímoscantar al gallo “Quiquiriquí”; en francés, lo oyen “Coco-ricó”, o dosveces“Cocteau”,segúnasegurael poetafrancésJeanCocteau;en alemán,“kickeriki”; en inglés, segúncons-ta enLa Tempestad,de Shakespeare,“Cock-a-doodle-doo”;enturco, “cucurucú”. Otros hacen, en fin, fuga de vocales:“~k-k-k-k!”,y otros, fugade consonantes:“~I-i-.i-o!”
De onomatopeyasnacenlos nombresinfantiles del perro(“gua-guá”) y de la vaca (“mú”); y aun los verbos queindican ciertos cantos o “hablas animales”: aullar, balar,bufar, cacarear,crascitar, croar, crotorar,graznar,gruñir,maullar, parpar.Del crascitardel cuervo los escritoresdenuestrosiglo de oro hacíanun chistea lo latino, por refe-rencial al “cras” o “mañana” (de dondela “procrastinatio”o afición a dejarlo todo paramañana),y hablabande loshombres-cuervosquenuncaemprendenlo queproyectany atodo suelendecir: “Cras, cras:mañana.”
Lucilo oyó decir “Rrr” al perro bravo, dondenosotrosmás bien oímos“Grr”. No todos están de acuerdoen queel rebuzno del asno diga “Hi-han”. Pero nadie disputael“en-en” del grillo.
La cancióninfantil sobrela ranaandaen variasversiones:“Cro, cro-cro,cantabala rana”, y “zun, zun-zun,cantabalarana”, equivalentesde la brasileña:“O sapo Curú-Nabeirado rio.” El poetagallegoCurrosEnríquezdecía:
E o sapo e/torosocantabacro-cro.
Pero sin duda los máscélebrescantos de batraciosy deavesque conocela literaturase encuentranen las comediasdel griego Aristófanes,llamadasrespectivamenteLas Ranasy Las Aves.Las ranascantan“Brekekex,coax, coax”, queun poetafrancésdel siglo xvii, Jean-BaptisteRousseau(noconfundirloconel filósofo ginebrinoJean-JacquesRousseau,del siglo siguiente), imitó graciosamenteen su fábula delruiseñor y la rana, tan agradablecomo poco conocida:“Un
267
rossignol contait sa peine.” En cierta canción báquicadeCharles-FrançoisPanard,poetafrancéstambiéndelsigloxvii,el coro de bebedoresimita a las pobresranas,que sólo seabrevande agua,cantandoacoro: “Pourquoi,quoi,quoi..
En cuanto a las aves de Aristófanes, dice la abubilla:“Epopoi, epopoi.Epopo,popo,popo,popo,popo, ío, jo. Tío,tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío. Troito, troito, toto bnix. Toro-toro-toro-toro-tix. Kiccabau, kiccabau.Toro-toro-toro-toro-li-li-lix.” El fenicóptero: “Toro-tix, toro-tix.” Y el coro: “Po-po-po-po-po-po.Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti.”
¿Qué mucho? Nash oyó cantar al ruiseñor: “Cuckoo,jug-jug, pu-wc, tuwitta-woo”; y el poetaJohnLyly: “Jug-jug-tereu.”El contemporáneoAndréSalmonlo oye inspirándoseen Aristófanes,peno alargandofatigosamentela onomatope-ya en veinticinco versos impronunciables.Walter Garstang,un naturalista,ha dedicadotodoun libro (Songof the birds)a la interpretaciónde la músicaalada,en queproponeunaonomatopeyacomplicadade la curruca.
Yo, de niño, quise aprenderel lenguajede los pavos rea-les, y alguna vez imité en unos versos su grito: “iCoeo,Coco!” Lo cierto es que,antesde esegrito, el pavorecogeelbuchey se apoyaen un “ña” a la sordina.Otras veces,pro.nunciaa mediavoz, en unanotaalta y otra grave,un bisi-lábico “Ébrm”. Pero siempre que imité este ruido, cuyosignificado ignoro, los pavos abríanel pico, jadeabanconfuria como cuandoven un gavilán, y manifestabantan cla-ras intencionesde acometerme,que yo me apresurabaa pe-dirles disculpasgritándoles:“~ Coco,coco!”
Entre estosjuegos,ninguno más seductorque el que tra-duceel cantoanimal con una frasehumana.Un autor queoculta su nombreoía repetir incesantementea unaparejade pinzones:“Bossuet-Bourdaloue”,dos nombresinmortalesen la historia de la cátedrasacra.El escritorargentinoEt-chantme confiesapor cartaqueel cantodel pavo común o“guajolote” le hace pensar siempre en el saludo inglés:“How do you dou?” Paul Claudel,gran poetacontemporá-neo de Francia,oye decir a la tórtola: “Je nc pondspas,jecouve. Jenc pondspas,je couve.” (“Yo no pongo,incubo”;o mejor: “No estoyponiendo,sino incubando.”)
268
Las imitacionespopularessonfrescasy hermosas.La pa-lomadice: “Acurrúcateaquí,acurrúcateaquí.” La tunerademis tierrasdel norte cantatristemente:“Comertunas,comertunas.”Y el ruiseñorcolombiano,segúnme enseñóel lloradoPorfinio Barba Jacob: “Cotonnito perdido por la catapira,catapira,catapiís,piís.”
¿Y quémejorqueesta“églogade Navidad”,quetodoslosniñosmexicanosconocen?:
El gallo.—~Cnistonació!El borrego.—~EnBelén!El “guajolote”.—~Gordo,
México, JX-1952.
gordo,gordo,gordo!
NOTAS: José Moreno Villa me cuenta de una chica andaluza, llamada PazPajares,a quien naturalmentellamabanla Tórtola (“Paz-payás”)- El “bicho-feo” argentino (nombre imitativo del canto de ese pájaro) se llama en elBrasil “bern-te-vi”. No es justo olvidar el canto imitativo en el dúo de lospatos, de la zarzuelaLa Marcha de Cádiz, que tanto regocijó a los públicosde otros días: “Carracacúa-cuá.cuá”.Yo he usadoel “cri-cri” del grillo enmi cuento La casa del grillo, y todosen México conocen “el grillo cantor”de FranciscoGabilondo Soler, artistade la radiodifusiónque imita con acier-to todoslos sonidos animalesy naturales.
269
EL MEDIO ÁUREO
HAY lenguas:—y entreellas,unamuy ilustre, cercanaa laUrsprachesegúnel filósofo—, tan pegadastodavíaal humusdel suelo,que sustérminosparecenaglutinadosa la fuerzay casi reciénmachihembrados.Admiten los compuestosno-minales en mayor grado que las lenguasromances,¡comoqueaún no se les cuecenlos bollos! Así ciertos árbolesquesorbenpor susvenaslos terronesy hastalas piedrascrudas.Allí sólo puedecaminanseentrelas abstracciones,apuntadetecnicismosacabadosde tallar por artífices individuales.Ellos, al enfrentarsecon su pensamiento,se encuentranconque no les bastala lenguaquehanheredado.Lo cual, cier-to, nos sucedea todos,aunqueno en igual proporción.
Perola lenguacastellanaprocedede largatradicióngreco-latina, la másrespetabledel mundo, y estáempapadaenbañosmás que secularesde cultura, surtidos de la mismafuente.¿Porqué no intentar,hastadondeseaprudentey lí-cito, una incorporaciónmáscompleta,en nuestrahabla,delconocimientouniversal?La lenguatrasciendea ese sistemanerviosoque llamamosunasociedad,y al que llamamosunindividuo. No es indiferentelujo el cuidarla.Hacey deshacealos pueblos.Hastadondelo consientael asunto,sin serfal-seadaslas especiesni caer en chabacanerías,tratemosunpoco más a fondo la lengua que se habla en el mercado—no necesitóde otra Platón—y sazonemosun tanto el “ro-mánpaladino,en el quesueleelpueblofablar asuvecino”.A lo mejor, sólo hacefalta un pocode mayor licencia paralos derivados,en que la Academiaes tan tímida. No se nosobligue a tantoscircunloquioscuandobastauna impercepti-bledesinencia.No sigamosdiciendoquela lenguasólolahaceel pueblo (eso quese llama el pueblo y, en el caso, es elvulgo) - Ya no vivimos en la épocaoral. Hoy la lengua lahacen,sobretodo, la pluma y la imprenta,que tambiéntic-
270
nensus derechos.Lashablas de culturano puedenni debenserde meratradiciónconsuetudinaria.
En todo, sin embargo,hay queprocedercon mesuraycautela.Las naturalezasque se sienten—sin serlo— heroi-cas,desdeñanla opción del término medio, por considerarlounasoluciónde tout reposy paralas mentescansadas.Peroya nos hemoshartadode decir que el término medio es elmásaudazequilibrio entredosabismosopuestos,y el mismocentrodinámicodondeseda la batallapatéticade los ánodosy los cátodos.El términomedio, en el caso,estápor la trans-formación,pero conmarchabienmedida.Y aquíel criteriono puededefinirse;de modo queentramosen la zonade lospeligrossumos,lo quecontentaráa los valientes.Aquí, comoen los trancessucesivosdel puentede Tchinewad,hay unosletrerosquedicen,primero,séaudaz,despuésséaudaz,y porúltimo, no seasdemasiadoaudaz.
Sin dudael extremomásmolestode las renovacioneslin-güísticasestá en los neologismos,y sobretodo, los de carác-ter técnico.
Los acarreosde la más alta cultura extranjerahan idocayendosobrenosotrosduranteestosúltimos lustros. Y contan loableasiduidad,que no handadotiempo a que los di-gieranuestrahabla castellana.Yo bien sé que todo conoci-miento exquisito necesitacrearseun exquisito dialecto de-fensivo,penade derramarsey perderse,o de enmadejarseentrabajosasperífrasisy en inacabablesrodeos.Temo,sin em-bargo,quehayamosperdidoun poco la moderación—yo elprimero— y que caigamosen el neologismotécnico y abs-truso muchomás de lo indispensable.Veo escribir y oigohablara los jóvenesen un “paraloquio” exacerbado.
No tengo nada de purista. Detestolas ventanascerradasquehacenirrespirableel ambientee impiden las ráfagassa-ludables.Por otra parte,recojo las vocesdel pueblocon cu-riosidadde coleccionista.Reconozcoen ellasla vitalidaddellenguaje.Ni siquierame estorban,como a muchos de miscompañeros,el refrán y la frasehecha—estaCenicientadelestilo—cuandoexpresan,mejory máspronto queyo, lo queme propongodecir. Tambiénme consiento,sin repulgos,mis
271
extravaganciaspersonales,aunquecon cierta intencióny noporcapricho.
Perootra cosamuy distinta son la fealdad,la extravagan-cia o la incuria. Ni aquelloni esto.Entre la flojedad y elrebuscamiento,entrela revolturay el purismo,entrela reve-nida vetustezy la noveleríachillona, hay la zonaática.
Antes, la pedanteríamirabahacia el pasado:sevestíacongalashabidasen la guardarropíade la siempredocta anti-güedad.Y cuandoel amale preguntabaal sabiodóndeveníaa quedarsu pueblo en aquellamisteriosacarta geográficaqueél desplegabaantesusojos, el sabio—segúndice LucasGraciánDantiscoen suGalateoespañol (1599)—le contes-taba: “Aquí leverás inclusive,y si no, cátaleaquíintensive,queextensiveno puedeser;y en fin, le hasdever virtualiter,ya queno le veas formaliter.”
Pero ¿aquébuscarmás,si nuestromexicanísimoPeriqui-lb Sarnientonos trae este diálogo ejemplar entreel héroey el Doctor Purgante?
—. . - No habíavenido de vergüenza,y me ha pesado,porqueenestosdíashe vendido,para comer, mi capote,chupa y pañuelo.
—~Qué estulticia! —exclamó el Doctor—. La verecundia esoptimo torta cuandola origina el crimen de cogitato; mas nocuandose cometeinvoluntarie; puessi en aquelhic et nunc su-piera el individuo que hacíamal, absque dubio se abstendríadecometerlo.En fin, hijo carísimo ¿tú quieresquedarteen mi ser-vicio y sermi consodalin perpetuum?
—Sí, señor—le respondí.—Puesbien: enestadomotendrás,in primis, el panemnostrum
quotidianum,aliude, lo potablenecesario;tertio, la cama sic velsic, segúnse proporcione;quarto, los tegumentosexterioreshete-rogéneosde tu materiafísica; quinto, aseguradala partede lahigiene que apetecerpuedes,pues aquí se tiene mucho cuidadocon la dieta, y con la observanciade las seis cosasnaturales,y de las seis no naturalesprescritaspor los hombresmás lumi-nososde la facultad médica; sexto, beberásla ciencia de Apoloex ore meo, exvisu tuo y ex bibliotheca nostra; postremoconta-rás cada mespara tus surrupios o para quodqumque-veilis, qui-nientoscuarentamaravediseslimpios de polvo y paja, siendo tuobligación solamentehacer los mandamientosde la señoramihermana,observarmodonaturalistarumcuandoesténlas avesga-llináceasparaoviparar,y recogerlos alboshuevos,o mejor dicho,los pollos in fien, etcétera. (Tomo III, capítulo III.)
272
Pero¿noes igualmentedetestableel prurito del neologis-mo inútil quehoy padecemos?iQue ya no podemosestudiara las sociedadeshumanasy sus necesidadesmaterialessinespinamostodos entre“carismas”, “hilodromías” y “políti-cas lítricas”! ¡Que no hay poetasobre cuyo anhelo o me-lancolíao esperanzano tengaquedictarnosel juicio la char-lataneríafreudiana! ¡Que hasta para los “changuitos dealambre”,juguetescallejerosde nuestrainfanciay precurso-resde las hoy tan cantadas“esculturasde movimiento” (últi-mo arrobodelaboberíaparisiensey “descubrimiento”de esetal Calder) tenemosqueaconsejarnosdel “existencialismo”a lo Sartre—sastrelatino de Heidegger! ¡Queaun la máslinda muchacha,paradeclararquecumplecon un elementa-lísimo aseo,diga muy oronda,y convencidade que hablacomopersonacuerda:“Yo tengoel complejode lavarmelosdientes”! ... Y otros, al contrario, disculpan con los talescomplejoslas malascriañzasque los padresde familia cu-rabanantañocon unasnalgadasoportunas.
México, XII-1952.
273
PASOSDE PASSY
EN PARÍS, año de 1926, yo vivía en la calle Cortambert,aespaldasdel cementeriodondereposanlos restosde MaríaBashkirtscff—oh, memoriasde JoséAsunción Silva—; esdecir, en pleno Passy.A un lado, la entoncesavenidadeHenri Martin y suslujos, caminodel Bosque.Al otro, la ca-llecita se hundeen el color sencillodelbarrio. Al frente,unacapilla católicade dondelos fielessalíanmuy bulliciosos.Allado, un templo reformista de dondelos fieles salían muyseriosy comovestidosde luto. (La observaciónes de mi hijo,queentoncesandabaen los catorce.)Todoslos domingoshaycantos en el templo de al lado, y enfrente,despuésde lamisa, señoritosque voceany vendennúmerosde L’ActionFrançaise:los camebotsdu Roi.
El jardincillo interior dabasobreunapensiónescolar.Avecescaíaunapelotaen mis parterres,queyo devolvía conpaciencia.Seoían,mezcladas,palabrasen francésy en espa-ñol de varios acentosamericanos.Bien pudieron acontecerallí los juegosy charlasde tu FerminaMárquez,amigoVa-lery Larbaud,el precozimperio de nuestrosmuchachosso-bre los muchachosfrancesesy las hazañasdel regiomontanoSantosIturria.
Cuandome sobrabaunahora, recorría yo las callecitascercanas,cuyosnombresperpetúanel recuerdode los pinto-res:Scheffer,La Tour, David. Casitodoslos modestoshote-les dejan escurrirpor los murosuna espumade ligera ver-dura. La casa-museode Balzacno está distante.Algo másabajo,vive Mme. Clermont-Tonncrrc,amiga de las buenascosasde Francia.Acaba de morir aquícercael viejo poetaJeanRichepin,quehastael último instante,y comoejercicio,practicóel rito de hacersela camay voltear el colchón—alos setentay siete años,no es poco decir—y que,en ciertobanquetede bienvenida,el año anterior, me dio el abrazo“en nombrede la poesíafrancesa”.TristanDer~me—el can-
274
tor del “tío Decalandre”—reside cerca de aquíy, cuandopublica un nuevolibro, suele dejármelofirmado en la mi-núsculalibrería de mi calle, la quequedajunto al comerciode la petitecremi~re.Me aseguranqueel Tigre Clemenceauhabitó o habitaporestazona.
Tambiénresultasermi vecino uno de los máscabalesco-nocedoresdel viejo París.Yo me documentoen sus páginas,establezcositios y recuerdos;y luego salgo a verificar pormí mismo los datos que en él he encontrado,un poco sinrumbo, segúnla inspiracióndel momento:pretexto a calle-jeosque,en mi fuero interno,yo suelo llamar “mis pasosdePassy”.
Andando,pues,en estospasos,y al regresarunatardeacasa,descubro—aquí,apocaspuertas—unapensiónde fa-milia sin duda gobernadapor la última “mujer sensible”quenosha legadoel siglo xviii. La pensión,valerosamente,luce en la reja esta enseñamás que evocadora:Les Char-mettes.
Vuelvo acasacon la pescamaravillosa,pobladala fanta-síacon el recuerdode JuanJacobo.La imagende Luisa deWarens,queinició al adolescenteRousseau,allá en el retirofilosófico de Les Charmettes,brota de mis libros, vienehas-ta mí conunapresenciainefable.Me pareceque oigo latirun corazón.
Unos fuerona desenterrara Mussetparalevantarel pro-cesode sus amoresen Veneciay, con ellos, el de todoel ro-manticismo;otros fueron a desenterrarloparaproponernue-vamentea nuestraadoración el espectáculode sus nochesapasionadas.Yo, a solas,dudoun instantesi valdrá la penade resucitarel casopatéticode LesCharmettes,y hastallegoa trazarun plan.
Algo me detienesin embargo. Hay, en aquel idilio sinpasión,yo no sé quésaborridículo,quéhipocresíapedagógi-ca... La iniciadorade Dafnis, en la noveladel griegodeca-dente,muestra,al menos,sonrisa,maliciasabrosa,no disimu-lado placer,encantode fruta maduraque serefocila en elpaladeode sus propiasmieles. Peroel dios quea todosnoshabitanos engaña,aveces,y nosva empujandoconunospa-sos sonambúlicos.Mme. de Warens,antesdel trance,ha de-
275
bido convencerseasí mismade queva aemprenderunaobrafilantrópica.Sealecciona,y aleccionaal pobremuchacho,nomenosqueal complacientelabriego a quien toca cerrar eltriángulo.Triste historia.El melancólicoJuanJacobo—ar-diente y frío por raravirtud y condiciónparadójica—pudopensarseguramentequele habíanservidoel primer amor enuna recetade farmacia.
México, XII-1952.
276
BOMBAS DE IDEAS
EL 9 de agostode 1918,el comandanteGabrieleD’Annunziovolaba sobreel cielo de Viena, al frente de su escuadrillaLa Serenísimay, en vez de lanzarbombas,poetaal fin, lan-zabasobre la ciudad enemigaunashojas de papel con unmensajefacsimilarqueacababaasí:
Salventodi vittoria chesi leva dai fiumi della libert4, nonsiamovenutise non per la gioia dell’arditezza,non siamovenutise nonper la prova di quel che potremo osare e jane quando vorremo,neil’ ora che sceglieremo.
11 rombo della giovine ala italiana non somiglia a quello deltronzo funebre, nel cielo mattutino.Tuttavia la lieta audaciasos-pendefra SantoStefano e it Grabenuna sentenzanon revocabi.le,o Viennesi:
Viva l’Italia!Nelcielo di Vienna: 9 agosto1918.
GABRIELE D’ANNUNzIO.
Bombardearcon ideas al pueblo, propio pensamientodepoeta,fue unavez sueñode Victor Hugo, y sin dudaen unsentidomás profundoy universal, puestoque su ánimo noera, como en D’Annunzio,un mero alarde,unaalegrehaza-ña. Por 1850,el boneteroPétincreyódescubrirla aeronave-gacióndirigida, conun aparatodecuatroglobosquetranspor-tabanun ligero esquifedotadode camarotes.El presidenteLuis-NapoleónBonapartese ofrecea iniciar la suscripciónparaquese emprendanlos trabajosen los talleresde la ca-lle Marbeuf, y ThéophileGautiercantalas glorias del nuevocarro volador. Un tal Barillot publica un folleto que llevapor título: Ícaro vengadopor Pétin.
Desgraciadamente,el experimentofracasó,y la aeronaveno pudo alzarel vuelo (Ch. Bayet,Le Figaro Littéraire, Pa-rís, P de marzode 1951).—~Quéimporta?—exclamaVic-tor Hugo—. Lo queno se logra hoy, se lograráel día demañana.Napoleónel Pequeñoinsiste sobre las esperanzas
277
de Hugo en la ciencia del porvenir, y, en Plein Cid, Hugosuspirapor un verdadero“Louvre errante”.
El hombre,dice Hugo, comenzópor montar la bestia decarga,luegoel carro,luegola embarcación,y mañanacruza-rá los espacios,en la aeronave“construidapor el sueñoy lacifra”, victoria de las “potentesálgebras”,ante “el asombrode los cielos abiertos”. Pero Hugo señalaa la futura avia-ción un fin queella no ha queridosatisfacer,lo queya alegóSantos-Dumontcomojustificaciónde susuicidio. (Ver, sobrealgunosantecedentes,mi ensayosobreUn precursorteóricode la aviaciónenel siglo xvii, segundaseriede Capítulosdeliteratura española,México, 1945,pp. 199 y ss.)
Hugo, en efecto, creeque la aviaciónmataráa la guerra.Se borraránlas fronteras—exclama—;cuanto hacede mu-ralla chinaen torno al pensamiento,al comercio,a la indus-tria, a las nacionalidades,sevendráabajo. Desdelo alto, seharánllover libros sobrelos pueblos.[ANo dirá un día Mal-larmé que la mejor bombaes un libro?] Voltaire, Diderot,Rousseau,caeráncomo saludablegranizosobreRoma, Ná-poles, Viena, San Petersburgo.El verbo humanohará suprovechosasiembra.Y será la civilización. Textualmente:“Apuntad en vano, caducoscañonesdel despotismo.¿Soislas balas?¡Masla civilización es el relámpago!”
Meditemos,riamos,lloremos.
México, XII-1 952.
278
LA ASAMBLEA DE LOS ANIMALES
TENÍA quesucederal fin. Variasvecesnos lo habíanadver-tido y nunca quisimoshacercaso.Ello es que las fieras yanimales silvestres,espantadospor los desmanesdel hom-bre,sereunieronsecretamenteen algunaignoradaregióndelÁfrica paratomar providenciasanteuna posiblecatástrofedel planeta.
Por supuesto,no seha permitido la presenciaa cualquie-ra. Se expulsóa los astutosinsectosy otrasalimañasmeno-res, tan creídosde que sonlos futuros amosdel mundoporsucapacidadde “proliferar” entrelas mayoresabyecciones,sin perdonarsiquieraa los hormiguerosy a los panales,que—pesea la literatura—son los causantesde todo el daño,por habersepropuestoal hombrecomo tipo de la perfectarepública:nacionalsocialista,claro está.
Algunas bestiasmentadasen el Libro de Job, jeroglifosvivientes,fueronasimismovíctimasde la previacensura.Asíla cabramontésy la corza,remisase inasimilables,dotadasde posteridadpero no de continuidad,y que,comolos malosteóricos,parencon esfuerzo,replegándosesobresí mismas,lo queno existe, lo queseva y no vuelve.
Tambiénfue excluidoel onagro,asnoirregular, habitantede los saladosdesiertos,quesobraen todaslas agrupacionessocialescomoel solterónsin deberes.
Lo propio se hizo con otro horrendosolitario, el rinoce-ronte, catapultade un solo bloque, el cual nunca pudo vermásallá de susnaricesporquese lo estorba,entrelos bilio-sos ojillos de marrano,el cuernoplantadocomoenseña,alzaen la piezade artillería.
No se toleró a la avestruz,gallina abultadaqueentierrasin amorsushuevos,“maniquíde altacostura”,con susplu-merosde embajadoro cortesana,su indecentetallo de carnecrudaqueremataen unapiñaaplastada,susdesvergonzadosmuslos desnudos,su zig-zag de fugitiva constante—burla
279
del caballoy del jinete—, su aletasen cañonesque ignoranel vuelo y aplaudenla carrera; su estúpidapretensióndeocultarsecuandohundela cabezaen el polvo, figurándoseasí —sofisma de “voluntad y representación”—que ellamisma se escondeal mundo porque escondeel mundo asusojos.
Ni se dio cabidaal gavilán ni al buitre, cuyos polluelostragansangre,quesólo seremontana las alturasparamejorver las carroñasabandonadasen elsueloy quegiran incesan-tementeen círculosesclavos,dibujo de sus hediondosape-titos.
Quedaron,pues,los animalesauténticos.Tigres, leones,panteras,ososy otraspielesde lujo, grandesy pequeñas,casino hicieron másque escuchar:no habíantenido tiempo dereflexionar sobreel caso. El propio MaeseZorro, desmin-tiendo su tradición fabulosa,seencontrabadesprevenido.Y,al revés de lo quepasaen los congresoshumanos,el loro,por fortuna, calló. Unoscuantosanimalesobvios llevaron elpesodel debate.
El asno,quepresidíala sesión, tomó la palabra.El asnoha visto de cercaal hombrey, comotodossaben,lo ha acom-pañadoen algunasde susmásilustresjornadas:excursionesmilitaresde Dióniso,viaje redondodel Salvador.Pero no sehacíailusiones.A su juicio, el destinode la criaturahuma-na habíaagotadosusúltimaspromesas.¿Quéhacenhoy porhoy los hombres?Destruirseentresí. Cuandotodaunaespe-cie seentregafrenéticamentea supropio aniquilamiento,esde creerquesu locura respondea los altos designiosde suCreador.
—Porque yo, hermanosmíos —concluyó el asno en suprudencia—,sí creoen Dios.
Tras el silencio temerosoquesucedióaestaspalabras,seoyó un relincho.Es aquelque,“entrelas bocinas,dice: ¡Ea!,y delejoshuelelas batallas,el estruendode lospríncipesy elclamor” (Job,XXXIX, 25). El caballo,nuestrobravocama-radade armas,ráfagacrinada,no quiso disimularsudespe-cho. El combate,heroicoantesy quelevantabalas energíascordiales,hoy es cosade administracióny de máquinas.
—Además —continuó-—, ¡si el hombresólo combatiera
280
contra el hombre!Mucho se podríaalegaren defensade laguerra, la verdaderaguerraen queera yo aliado del hom-bre. Perohoy los humanoscombatenya contrala naturalezay quierendesintegrarlay hacerladesaparecer,en su afándeadueñársela.La Tierra mismaestáen peligro.
Algunos ladridosde protestafuerontumultuosamenteaca-llados. Habíaconsignade no dejarhablar a los perros,sos-pechososde complicidadcon el hombre.
Perohablóel mono.Segúnél, no quedabaotro recursoqueprecaverseatiempoy elegirun nuevomonarca.Nadiemásin-dicado queelmono—la ramade los pretendientesdestrona-dos—parasucederal hombreen el gobierno.
—~Oh, no! —reclamóel elefante—.Hace falta un ani-mal de mayorgravedady aplomo,de reconocidaresponsabi-lidad y de memoriaprobada,capaz de llevar a término susempresas.El mono es un ente ridículo y cómico, unabufo-nescaimitación delhombre,y unacriaturaexpuestasiemprea estérilesinquietudesy nerviosidades;casi diríamos que esuna ardilla, el candoren menos, cuyas vueltasy revueltascarecende utilidad y sentido. ¿Sustituir al hombre por sucaricatura?¡ Jamás!
Aquí un elefanteenjaezado,vestidode telasverdesy rojas,alzó la trompay lanzóun tañido; es decir, pidió la palabra.Era un elefantede circo, escapadode algunapista del FarWest.Traía todoslos prejuiciosquepuedenadquirirseen eltrato con los domadoresy en la frecuentaciónde los espec-táculoshumanos,y estaballeno de sofismasy ardides.Casiera un político profesional.En vano intentó que lo escucha-ran. No bienempezóasonreírmaliciosamente,meneandolatrompa y diciendo chistesde mal gustosobre la convenien-cia de usarcalzones,cuandolos elefantesortodoxos,los sel-váticos,lo hicieroncallar, declarándolorepresentantedeWallStreet.
La discusión comenzabaa tomar un sesgo amenazante;pero,a fuerzade prolongadossilbos, un Ave Raraquelucíalos penachosmásatrayentesy centellabade luz roja y pla-teada,pudo imponerordeny empezóa decir convoz armo-niosa:
—Voto por la abolicióndel hombre.Seaanuladoel hom-
281
bre y no tengasucesorninguno.¿Quéfalta le hacea la Tie-rra? Alternen los días y las noches,las aurorasy los cre-púsculos, las calmas y las tempestades,las lluvias y lossoles.Nadie estorbeel roncar de las frondas,el voluble be-suqueode los arroyosy el contundentediscursode las cata-ratas.Bailen a sugustolas olas verdes.Pósenseo vuelenasutalantelos nubarronesplomizos. Los vientosde largacolaconciertenlos corrosy los minuésde hojas amarillas.Crezcay cundala vegetaciónasu antojo.El campoahoguey borrea las ciudades.Olvídesepara siempreal hombre. Desapa-rezcade unavez estefunesto accidentede la Creación.
Las ovacioneshicieron temblar las montañas.Entre elentusiasmogeneral,los perros,a todo correr, llegaron a lapróxima estacióntelegráfica y denunciaronel caso a los“grandesrotativos”.
México, 17-1-1953.
282
GEORGBRANDES
EL ESCRITOR danésGeorgBrandes,muertoel 19 de febrerode 1927a la edadde ochentay cincoaños,no ha tenido has-ta hoy en Franciala suerteque realmentemerece.De lasdos grandeslenguasinternacionalesmodernas,el inglés harecogidosus páginasconmayor diligencia,y los editoresdeNuevaYork singularmente.Sin embargo,en 1926,el traduc-tor de laHélade (viajese impresionesde Grecia)sequejabaasí: “Los recientesestudiosde BrandessobreJulio César,Miguel Ángel, Voltaire, Goethey otros grandespersonajeshistóricoshanencontradoinmediatamenteeditoresen las len-guasmáscivilizadas;pero no por cierto en inglés.”
En cuantoaFrancia,apenasen nuestrosdíasÉtiembleaca-ba de recordaraBrandescomo precursorde las “vocalesco-loridas”, el temapoéticopopularizadopor Rimbaud;y sólose han traducidoal francésel quinto volumen—sobrela es-cuelarománticafrancesa—de su estupendaobra en seis to-mos Las grandescorrientes literarias del siglo xix (obra enla tradición real de Sainte-Beuve);cierta conferenciasobreEl GrandeHombre,origeny fin de la civilización, y el librode ensayosselectossobreRenan,Taine,Nietzsche,Heme,et-cétera.De su libro Hélade (que, por lo demás,ha envejeci-do) nadie pareceacordarseen Francia. Brandes, aunqueconfesabano entenderbienaClaudel,fue el primeroen juz-garlo,a propósitodel Árbol, año de 1903, así comofue elprimeroen interesarsepor Nietzsche.
Su correspondenciaempiezaa publicarse ahora en Co-penhague.El único tomo hastahoy aparecidose dedicaasus relacionescon Francia: el mayor de los Goncourt,Ana-tole Francey Mme. de Caillavet,JacquesCopeau,PaulClau-del, André Rouveyre, Romain Rolland, Émile Meyerson,Pierre Mille, Marie Bonaparte,Francis de Miomandre yPanaYtIstrati .. Brandesfue pocoafortunadocon susamis-
283
tades francesas,al menos con Clemenceauy con AnatoleFrance.
Sucedeque, por 1915, sobrevinounaacaloradapolémicaentreBrandesy sucaro GeorgesClemenceau,polémicaquelos separóparasiempre.Clemenceauhabía escrito algunaspalabrasdesdeñosascontrael pueblode Dinamarca,y Bran-dessalió apelearpor los suyos.Él era,de tiempo atrás,ene-migo del gobiernozarista,conel cual Franciahabíaprocu-rado un pactopararobustecersu actitud anteAlemania. Seestabaen plenaguerra—“o conmigoo contramí”—; Cle-menceauera un combatientey no quiso entenderde maticesni partircabellosen dos: acabódenunciandoaBrandescomoun germanófilo,notoria injusticia, si aun la contexturamen-tal del danésparecefabricadaen Franciay tan clarasacu-sacioneslanzó contra la Alemania post-bismarckiana.Peroel Adiósa Brandes de Clemenceaufalseó definitivamenteaojos de la opiniónfrancesala figura de Brandes.
¿Y quésucediócon AnatoleFrance?Si nadie se ofende,lo diré enun versode Julio Flórez: “Y sucedió...lo mismoquesin cesarsucede”:la vieja, la eternahistoria,mástristeaúnpor tratarseaquíde dos ancianos.Es,pues,el casoque,el añode 1912,Brandespaseabapor Parísen compañíadeuna compatriotasuya.Brandestenía ya setentaaños; Ana-toleFrance,sesentay ocho,y un renombreincomparablemen-te superior.La damatambiénhabíacruzadoya los umbralesde la edadcanónica,pero el corazónno envejece.El pobreBrandes,elhombreemancipadodelos sentimentalismosocio-sos, el casi pagano,el enamoradodel sol y los climas tibiosdel Sur, estuvoapunto de morirsede pena.
En 1922,declarabaqueRouveyreera el único amigo fielque le quedabaen Francia.Desahogándosecon él, escribía:
No, no me gustaM. Bergeret,y no porqueseaun escéptico,sinoporqueno lo es y finge serlo. Se ha puestouna máscara,y ello lepermite adoptar una actitud que seríalegítima si fuese since-ra. Pero es una mera comodidad, una economíade esfuerzo,utilitaria y sin grandeza,para deslizarsin tropiezossu existenciacotidiana. Aunque M. Bergeretnos intereseen algunos aspectos,ciertamenteque no se lo puedecompararcon Voltaire. Hay enél una malicia, una baja astucia,un epicureísmopedantescoy
284
“profesoral” de tono muy gastado,sin la finura de buen timbreni el genial sarcasmode M. Arouet de Voltaire.
Tal era, a suBéchelleriey elparala calidadjetivo.
sentir, el contrasteentreel patriarcade lapatriarca de Ferney.Y la verdades que,del agravio,se muestraBrandesharto ob-
México, ¡V-1953.
285
LA CARIDAD DE VOLTAIRE
EN EL accesodel siglo xix se alzan dos estatuascolosales:la de Voltaire, que serátransitoriamenteolvidado trasunadisputaen torno a susrestostan acaloradacomo la riña entorno al cadáverde Patroclo,y la de Rousseau,quien desdeluego inspiraráa los pre-románticosy a los románticosy alinstanteejercerá,junto con el Werther,unasingularfascina-ción sobreesadoliente literaturade los desterradosfrance-ses:Chauteaubriand,Sénancour,Nodier, Constant,Mme.deStaél y, en general, las cohortesde desequilibradossenti-mentales.
Los héroesy heroínasde la emigraciónacabaránpor con-sagraraRousseaucomosusantopatrono:el santodel egoís-mo cordial y del disparatelacrimoso.
Voltaire, en cambio,comono era nadanebuloso,sino queera la precisiónmisma,y comola precisiónde la inteligen-cia separecemuchoa la crueldad(la flecha en el blanco),seráprudentementealejadode estasorgíasdel corazón(queya molestabantanto a Sainte-Beuveen las Memoriasde Ul-tratumba),amodo de huéspedindeseable,de testigomolesto.Peroel insaciablesatanismocatólico de Chateaubriand¿pue-de acasocompararsecon la ternuraseñorial, contenida,dequehizo galaVoltaire —el “pretendidoLucifer” del xviii—paracon suEmilia, aundespuésde que sesupoengañado?
Rousseau,queinvierte los términosde la ecuación,mues-tra al mundosus errores:“~Compadecedme,amadme!¡Soyun pecador:pobrede mí!” Y, cuandono tienepecados,selosinventaél mismoy sedeclaralleno de vicios y padredesna-turalizadode criaturasque no engendró.Por lo demás,“nose tientael corazón”—como decimosen vulgar— paraacu-sarauna pobre criadadel hurto quecometióél mismo.Tales el supuestomaestrode la caridad.
¿Y Voltaire, el ferozVoltaire?Voltaire poseíael dondelepigramay de la velocidadmental: por esopasapor serun
286
ente diabólico. Pero no olvidemosque Ferney,su posesiónen las marcasfranco-suizas,fue en sutiempoel asiloverda-dero dela caridadhumana.Allí sedefendiópor tresañoslabuenamemoriadel inocenteJeanCalas, injustamentecasti-gado;allí sehospedóla perseguidafamilia Sirven hastaqueVoltaire logró suabsolución;allí encontrórefugio Étalonde,acusadodeno quitarseel sombreroal pasode unaprocesióny aunsometidoa la tortura;en Ferneytambiénseocultó laviuda Montbailli, falsamenteinculpadade asesinatoen com-pañíade sumarido,y al menosella logró salvarse.TodavíaVoltaire hizo más,y defendió desdesu lecho de muerteelnombredel generalLolly, cuya sentenciafue anulada,aun-que tarde.
De la miserablealdea que era Ferney,Voltaire hizo unlugar próspero.Luchó por la abolición de la servidumbreen Francia,y no olvidó sucortesíay sus deberesparacon lavida social. Fundó un teatroquepagabaél mismo. Sucasaera centro de reuniónparalos espíritusmásselectosde suépoca...Decididamente,nosgustamássumal llamadodia-bolismoquelasupuestacaridadde Rousseau.Barante,en losalboresdel siglo, al convocarcomoen un tribunal alos escri-toresde la centuriaprecedente,y aunqueno disimulabasussimpatíaspór Rousseau,fue lo bastanteecuánimeparades-cubrir sus defectosy acabapor definirlo así: “Moral sinactosy religión sin cultos.”
México, IV-1953.
287
UN “FAUSTO” DE HEINE
HEINRICH HEINE (1799-1856),el judío inspirado,tuvo almenosel desahogode poderescribirlo mismoen alemánqueen francés.Alemaniano lo quiso por serhebreo,y en vanoel admirable poeta se hizo protestantepara congraciarsecon el ambientehostil. Al fin lo expulsaronpor liberal y,naturalmente,fue a refugiarsea la orilla del Sena,a París,dondela dulceFrancialo acogió con generosidad.Pueshoysabemosque,durantesusúltimos años,elQuai d’Orsay (Mi-nisterio deNegociosExtranjeros)le estuvopasandounapen-sión paraayudarloavivir.
Mucha ayudanecesitaba,en efecto:durantelargo tiempolo mantuvopostradola parálisisde quemurió. Se iba consu-miendoen sulecho,apagadoun Qjo y obligadoaabrir conlamanoel párpadodel otro, quetendíaacerrarsecomoun re-sortegastado.Parecequesusrasgoscadavez ibanadquirien-do mayor semejanzaconlos rasgosqueseprestana la ima-gende Cristo.
Vivía en un departamentointerior con vistas a un patio.Lo asistíaunamulata.Los amigosse alejabanpoco a pocode aqueltriste espectáculo.Ya casisólo lo visitabaGérarddeNerval, el fantásticotraductorde Goethe,queprontoacaba-ría colgándose;y Nerval andabaya medioloco.
A veces,Nerval recitabasus versosy caía de pronto enun estupor. El piadosoconserjeque de cuandoen cuandoasomabalas naricesen la alcobade Heme, por si algo seofrecía,conocíaya el remedio,y en cuantoveía aNerval enaquelestado,exclamaba:
—SeñorNerval, lo llama urgentementesu amigo Alejan-dro Dumas,queestámuy enfermo.
Nerval se recuperabaal instantey escapabaa todaprisa.Entre tanto dolor, Heme conservabasu lucidez perfecta,
y suespírituno sedejabaensombrecer.Cuando,pararectifi-car la obra clásicade Madamede Sta~l,decidió publicar a
288
suvez un libro llamadoDe la Alemania,conla ideade me-jor explicar a los francesesel espíritu de su ingratanación(año de 1835), deslizó, entre sus páginas,una tremendaprofecíaen queanunciabaque,el día menospensado,Thorselevantaríade entrelasantiguasruinasbárbarasparaaplas-tar las catedralesconsumartillo, y aconsejabano abandonarla guardiaarmada.
—Puescuandotal suceda—añadía—vuestraRevoluciónFrancesaparecerá,en comparación,un juego de niños.
Heme dictabaentoncessu prosafácilmente,y sólo paralos versosse esforzabapor escribirél mismo,en letrasgran-desy temblorosas.Quedabapor ahíunavaganoticia de queHemehabíaescritopor entonces(o dictado) un Doctor Faus-to. Los especialistasdudabande queexistiesetal obra,supo-niendoque setratabaacaso de unameraconfusiónocasio-nada por aquella irreverentesalida juvenil de Heme anteGoethe.En efecto, muchos años atrás y cuandovisitó porprimeravez al Júpiterde Weimar,Hemetuvola desfachatezde decirlequeél tambiénestabaescribiendoun Fausto.Perola obra de cuya existenciase dudabaacaba de aparecer,yahoraresultaquese trata de la letra paraun ballet,enviadapor Heme,junto conunalargay preciosacartaen que,comosuele,mezclagraciosamentela erudición, la crítica y la fan-tasía,a RichardLumley, director del Teatrode suMajestaden Londres.
El ballet nuncallegó aescenificarse,y aunqueparecequeHemelo considerabacomomuchomásqueun ballet y le con-cedíasingularestimación,y aunqueél especialmentesepre-cia de habersido muchomás respetuosoque Goethecon latradición del tema,lo cierto es que no podemosdisfrutarloen la letra muerta de susacotaciones.Nos faltan la escena,las figuras, los disfraces,la música,la alucinaciónquepro.duce el acto teatral.Una de las máscuriosascircunstanciases la transformaciónde Mefistófelesen la bailarina Mefis-tófela. En el prólogo o cartaaLumley, vale la penade seña-lar estaspalabras:
Ahora bien, como la mayoríade los libros faustianosse basaencierta edición de Widman,que suprime la figura de Helena,lahermosa Helena raras vecesapareceen aquellos libros, por lo
289
cual su importancia en la leyenda no ha sido suficientementeapreciada.El mismo Goethela ignor6 completamenteen un prin-cipio, si esquellegó aconocerlos libros faustianosy no se valióúnicamentede la comedia de títeres. Sólo cuando compusosuSegundoFausto, o sea cuatro décadasdespués,reparó tan lamen-tableomisión. Admitamos,al menos,que, al decidirsefinalmentea trazarel retrato de aquelladeliciosacriatura, lo hizo realmentecon amore. En verdad, ésta es la única buena escenaen todaaquellainmensay aburridaalegoríaqueGoethellama el SegundoFausto. De repente, en medio de aquel atroz laberinto, vemosalzarsesobresu pedestalunaestatuamaravillosamenteejecutada,que noscontemplacon los amorososojos de Grecia.Acasosealaobra másbella salida del taller del maestro,y aun cuestatrabajocreerque tal estatuahayasidoesculpidapor la manode un viejo.Pero,desdeluego, es obra del intelecto,pensadaen la quietud yfabricadacon el recuerdo.Ella no acusael menor rastrode emo-ción o fantasía personales.El sentimientoromántico nunca fueuna de las mayoresexcelenciasde Goethe...Él poseyó siempremássentidoparala forma armónicaque parael cabal frenesídela creación, más talentopara el estilo que parala imaginación,y (pronunciaréde unavez la odiosaherejía),menospoesía quearte.
México, IV-1953.
290
CHESTERTONY LOS TÍTERES
Así comoMaurras,en sus díasde gloria, arrebatóel monar-quismofrancésalos aristócratas“saudosos”,quesimplemen-te arrastrabansu melancolíapor los salones,y lo lanzó enguerra ala mediacalle,así —confiesaDorothyL. Sayers—Chestertonprodujo~en el mortecino ambientede los feligre-sescatólicos (comienzosdel sigloxx) el efectode una“bom-ba benéfica”. Chesterton,el regocijadocreyentequesustitu-yó por los golpesde pecholas carcajadas,el que viajó portodaslas herejíassin hallar ningunaa su gustoy, cuandoalfin dio conla quele acomodaba,se percatóde quehabíades-cubierto por su cuentael catolicismoromano, no acaba deirse de estemundo.Todavía hacede las suyas.Pareceque,a última hora, le hubieranprorrogadola tarjetade turismoen la tierra.
Ello es queacabade descubrirseun dramasuyo, La Sor-presa. El drama, claro está,padecedel mal quepadecentodaslas obrasolvidadaspor sus autores:le falta la últimamano,el pulimento que lucen, por ejemplo, los otros dosdramasconocidosde Chesterton,a saber:Magia y El juiciodel doctor Johnson.Pero hastapor ese graciosodefectillo,aun por ese dejar ver todavía, a pedazos,la trama de latela, este dramapóstumomuerdemásen la curiosidaddelaficionado.
Chestertondejó una inmensamasade material inédito ono recogido. Hubieranecesitadounacasaeditorialparaélsolo. Así acontececon las naturalezasverdaderamentelite.ranas,que encaminantodas sus reaccionesante la vida,por automáticaseinconscientesquesean,haciala obrade laspalabras.Ha poco, una casainglesapublicó un montón deensayosolvidadosde Chesterton—TheCommonMan—, en-sayos olvidados, pero que no merecíanserlo, y un libroencantadorde Mary Ward —Return to Chesterton—hechoconcartas,fragmentosdesconocidos,recuerdosde quieneslo
291
trataron,inclusounaveintenade ministros,subarberoy suconductorde taxi, y todaesa aura de “literatura oral” queenvuelvela vida de los escritores.
La sorpresa fue escritaunosseis años antesde la muer-te de Chesterton.Y aunqueél nos tiene habituadosa lo im-previsto,si es quevale decirlo así, estedrama en dos actosacentúamás,comosunombrelo ofrece,estecarácterde cosaextraordinaria.Comoen Pirandello,comoen la famosatram-pa queHamletponea los asesinosde supadre, se trata deun dramadentro de un drama. Pero la mayor singularidades quelos personajessontíteresy ejecutanla accióndos ve-ces: primero, movidos por los hilos, como los títeres co-munes:después,dotadosprovisionalmentede libre albedrío,comolos títereshumanos.
Sin entraren consideracionessobre la analogía entrelacreacióndivina y la humana,digamosque,asícomo la farsadel Hamletda el venenoen broma,así estacomediade Ches-tertontraesusecretoescondidoy distamuchode serun meropasatiempo.De nuevo encontramosaquí esa filosofía delmilagro —“dominante” mentalde Chesterton—y su convic-ción de queel enigmadel universoestá en el problemadelbien,no del mal.
¿Cómo definir esa filosofía chestertonianadel milagro?Él mismo lo dice, y lo dijo antesde que la ciencia rectifica-ra el sentidobeatode la ley natural, sustituyéndolopor elde una mera probabilidad estadística.“No es argumentoparala inalterabilidadde una ley —escribió— el que de-mospor aceptadoel cursoordinario de las cosas.La verdades queno contamosconla ley, sino queapostamospor ella.”La verdades unaperpetuasorpresa,y la sorpresaes placen.tera, estimulantey provechosa.“Bienaventuradoel quenadaespera,pues recibirá una gloriosasorpresa.”En el dramade Chesterton,el Poetadice a la Princesa:“La genteno de-seatanto excesode seguridad.”La filosofía de la sorpresapuedeexpresarseen estaspalabrasde Darwin el nieto (TheNextMillion Years): “La felicidad no es un estado,sino uncambiode estado.”
Lo cierto es quesemejantefilosofía, tan oportunaen aque-lla horasoñolientadel mundo, cuandoChestertonsaltó a la
292
liza (cuandoChestertonsoltó la risa), puedehoy no pareceroportuna.La depresióndel ánimo contemporáneoes precisa-menteconsecuenciade los muchossobresaltosquehemossu-frido, de los muchoscasosinauditosquehemospresenciado.
Pero Chestertoncomprendióconrazón que el sentidodeinseguridades lo quedevuelve su pleno y virginal valor acuanto el mundonos ofrece.Bien mirado,en la doctrina dela sorpresanadahaycontrario a la licitud de la seguridadsocial en sí misma.Lo que se objetaaquíes aquellaodiosaactitud mental que toma la seguridad,la dicha, la vida enconjunto, como otros tantos dones gratuitos y queno nece-sitamosmerecerni ganar.
El asuntode La sorpresatraeno sé quévagasreminiscen-cias de aquella obra de Andersen,el Compaííerode via-je, en quelosmuñecosreclamanvida. El personajedelFraileFranciscohacevecesdeEspírituSanto,y elenigmáticoAutorpareceasumirlas funcionesdel Padrey del Hijo. En cuantoa la idea misma de dar responsabilidady concienciaa lostíteres, recordemosque el aristócratade Anatole France(Los diosestienensed)se ganabala vida fabricandomuñe-cos parael guiñol y solíarepetir: “Yo soy un dios piadoso,yo no concedoalma amis criaturas.”
293
CANTO A HIDALGO
NOMBRAR aHidalgo es lo mismo quenombrar aMéxico. Detal suerteseconfundey secompenetraconsuimagenla ima-gende la patria cuyos primeros latidos fueron tambiénloslatidos de su corazón.Mucho se ha dicho y se dirá sobreHidalgo, y difícilmente agotaremostodas las evocacionesquesu solo nombredespiertaen nuestroánimo. Cada unohagacuentascon su alma y tracea solas,a modo de ejerci-cio espiritual, las avenidasde luz y esperanzaqueparecenirse desplegandoal recuerdode aquelblanco ancianojuve-nil, cuyaaureolade canasnos resultaun halo de santidad,apesarde susmiseriasmortales.
Hastala impericia política y estratégica,hastala incons-ciencia y la audacialo adornany engrandecen;pues perte-neceaesanoblegaleríade héroesperdedores,dehéroesdeladerrota: los sacrificados,los inmolados,cuyavictoria duer-me en el porvenir, estáhechade puro espírituy no puedencontemplarlajamássus ojos mortales.
Por mi parte,yo no aciertoa nombrar a Hidalgo sin de-tenermea explicar cierto encanto de héroe virgiliano queencuentroen su figura. Verdad es que era un hombre deletras,un traductorde Racine, un erudito,un teólogo pole-mista,un reformadorde los estudios,y hastaél llegabanlossoplosdel valienteespíritu liberal queentoncespaseabaporel mundo.Susamigoslo llamaban“el afrancesado”,lo queen aqueltiempo equivalíamás o menosa lo quehoy seríallamarlo el avanzado,el hombrede nueva sensibilidad.Es-tabaal tanto de las conmocionesde Europa,y Abad Quei-po, escandalizado,encontróun día sobresumesade escritorunoscuantoslibros queentoncesparecíanpeligrosos,de esosquenostraíanlas “corruptorasnovedades”delViejo Conti-nente.Tantay tan refinadacultura, ¿puedecorresponder,enefecto,aunapersonavirgiliana?Seguramentequesí. ¿Acasolos pastoresde las Bucólicasno erantambiéngentede letras
294
y, entresussencillasalusionesa las cosasdel campo,Dame-tas y Menalcasno mezclanel nombre del letrado Polión,amigo de las novedades,y la menciónsatíricade los malospoetasrutinarios y retardadosBavio y Moevio?
En lo demás,y visto de cerca,un párrocoafable, no muyseverocon el prójimo ni muy exigentecon la humananatu-raleza,buencristiano en suma.Era Hidalgo un hombredeamenastertulias,un filósofo aldeano,un conversador,un es-tudioso, lleno de curiosidadesintelectualesy hastade espí-ritu de empresa,y —dulceinstructorde oficios humildesygraciosos—entiendoque también de habilidadesmanuales,de esasqueparecenla prendade un alma sanaen un cuer-po sano.
Los erroresdel sistemaeconómicoy jurídico de la Colo-nia atajaronsulibertadparallevar acabosusbellosproyec-tos de agricultor. En vano —profeta del Dióniso griego yde las deidadesasiáticas—quiso implantar enMéxico el cul-tivo de las vides, la industriavinícola y la críadel gusanode seda.Acasola oposiciónqueencontróporpartede la Me-trópoli españolale fue abriendolos ojos sobreel sentidodeun malestarpúblico que,en el fondo,eraya el impulsode laautonomíapolítica.
Así sucedeque al Padrede la Patria lo mismo podemosimaginarlo con el aradoque con la espada,igual quea loshéroesde Virgilio. No nosengañesudulzura: un fuego inte-rior lo va consumiendo,que pronto habráde incendiar lacomarcaentera.La historia,en un arrobo,ha queridoponer,en lo mássagradode nuestroculto nacional,la imagen delhombremássimpático,máságil de accióny de pensamiento,amigo de los buenoslibros y de los buenosveduños,valien-te y galante,agricultor y poeta—poetaentre las abejasdesuspanales,poetaen los murosde suprisión—, sencillove-cino para todoslos días y varón sufrido y esforzadoa lahora de la contienda.
A través de los amplios párrafos de Ignacio Ramírez,dondenuestraadmiracióninfantil aprendióaconcerlo,lo ve-mos pasearentrelas “vides que le sonreíandesdelos colla-dos” y las morerasen que“los gusanosde sedale donabansusregiasvestiduras”,o ya senospresenta,en el episodiode
295
oro de nuestraEneida mexicana,congregandoa la mediano-chey a toquede campanaa susfeligreses,queacudenarma-dosconhachasy conpicos,conlas armasde la desesperacióny el azar,y precipitando—anteel avisoprovidencialde unailustre damaprisionera—la proezaquehabíade llevarlo ala muertey a la gloria.
Los datosde su existenciareal fácilmente se transfiguranen perfilesde suleyenda,y suleyendaayudamejor a expli-carlo.Pareceque intencionadamentese concentranen él losrasgosmás vivos de la mitología: libro y espada,arado ytelar, sonrisay sangre.En la estatuilladel compadreTerra-zas,sediría queaquelsilfo en redingotey “cubita” va alan-zarsea unadanzao va a alzar el vuelo. Es la criaturadeli-cadade un sacrificio propiciatorioqueaseguraráel triunfofuturo. Suhazaña,incubadasordamentedurantemediosiglo,seprecipitade pronto en la catástrofede unoscuantosmeses,concierta vertiginosidadde meteorosagrado.Propio Queru-bín de nuestrazona,sucabeza,emancipadadel cuerpo,llegahastanosotrosclamandosus vocesde libertad, como aquellacabezade Orfeoque,cercenadaen Traciay mecidasobrelasolasdel mar griego,arribó cantandohastalas riberasde laIsla de Apolo.
En cuanto al sentido de la Independencia,representadoen Hidalgo, bastepor ahoradecirque la independenciacon-sistetanto en arrancarsede un Imperio, como en arrancarsede un pasadocaduco.Por lo cual la RepúblicaEspañolaquiso aparecérsenosun instantecomo la última hermanadela familia quehabíarealizadosuemancipación.
México, V-1953.
296
EL FILÓSOFODE LAS AVES
POR febrerode 1953 se extinguíaen Franciala suaveexis-tenciade JacquesDelamain,el filósofo de las aves. Desdemuy temprano,cambióla trampay la escopetapor los geme-los para conocer el secreto de los nidos. Dirigió durantevariosaños,en la Librería Stockde París,unapreciosay noigualadacolección de “Libros sobrela Naturaleza”,donde,entreotrascosas,publicó susobras:Por quécantanlos pája-ros, Loschas y las nochesde los pájaros,Lospájaros se ins-talany emigrany Retratosde pájaros.Residíaenunamoradarústica,cuyasoladirecciónpareceun poema:La Branderaiede Garde Épée,par Jarnac, Charente,no lejos de Cognac:suertedebosquecillosagradosobreel recododelcamino,quebaja suavementehacia las laderasde pastosy viñasy hacialas ruinas de la Abadía de Chatres,estación—antaño—de los peregrinosde Compostela.
Yo tuve el gustode correspondercon Delamain.Le enviéalgunoslibros sobreanimalesmexicanosque le interesabanvivamente;y, desdeBuenosAires, le enviétambiénun recor-te de periódicoconla fotografíade un curiosonido de horne-ro. El horneroes muy amigo del hombre.No hay quien nolo conozcaportodalazonadelPlatay no hayaadmiradoloshornoso chocitasde barroqueconstruyesobrelos postesdeltelégrafo.El nido en cuestiónera un nido de varios pisos,verdaderorascacielos,acasoparael disfrute de un harem.
Algo habíaen Delamain,esteamigo de las alas y de lospétalos,que inspiraba confianza a los ejércitos aristofáni-cos del aire.El bosquede Gardépéeeraposadareglamenta.ria de los pájarosque,habiendotraspuestola Gironda,sedeteníanun instanteensuemigraciónhaciael norte.En cuan-to aparecíanlas vanguardiasde las picazas,Delamaintele-grafiabaaciertosdiariosde Londres,los cualesse apresura-banadar lanoticia,en verdadtan interesanteal menoscomo
297
la lista de matrimoniosmundanos,de viajeros o de vera-neantes.
Nada escapabaal amor inteligente de este infatigableobservador~verderones,estorninos,pardillos, gaviotas,go-londrinas,gavilanes,mochuelos,paros,pinzones,gorriones,alondras,malvises, tordos, reyezuelos,currucas,petirrojos,autillos, mirlos, cornejas,urracas,alfaneques,petreles,pm-güinos,chorlitos,becadas,zarcetas,cisnes,ocas,aguzanieves,ortegas,hortelanos,jilgueros, abubillas,calandrias,oropén-dolas,chotacabras:así se llamabansusamigos.Y parecequeellos mismoshubieranaccedidoacontarlelas particularida-desde suvida y costumbres.
Él habíadescubiertoque,en la largaserieascendentedelascriaturas,conel pájaroaparecela afecciónqueuneadosserespara toda la vida, más allá del duro ciclo del celo.A veces, la parejahastatolera un testigo, algún macho yadesengañado,queseconformacon presenciar,desinteresada-mente,la felicidad de sus amigos,en unasuertede poéticafascinación.Pero si me entregoa evocarlos cuadrosidílicosy estupendostrazadosporlapulquérrimaplumade Delamainno acabarénunca.
Segúnlo he contadoen mi correo Monterrey (Río de Ja-neiro, III, N9 8, 1932, nota recogidadespuésen mi libroA lápiz, pp. 170.172),el 22 de mayo de 1931, encontrán-domeen el Brasil, escribí aJacquesDelamain:
Acabo de leer con deleitelos dosprimerosvolúmenesde la colec-ción Livres de Nature que usteddirige y, como poseo hastaelvolumenN~14, me propongocontinuareste beauvoyagea travésde camposy florestas.
Permítameusted que le ofrezca una modestaobservación,enhonor de la civilización mexicana.En nota a la página 16 delvolumende S. E. White, El Bosque,dice usted:—Capoteapareceen francésen el texto original—. No: la palabracapoteno es aquífrancesa,sino española.Este término, como otros que vienen acontinuación—jáquima(de origen árabe),coyote (del mexicano,que tambiénapareceen el tomito de Seton,Las bestiaspersegui-das), y no sé si también arapajo, por “arroyo”, aunqueesto mesuenaa nombre de tribus algonquinas—,son términos hispanoso hispanizados,que acasollegaronal país septentrional,a travésde México o procedende las antiguaspoblacioneshispano-mexi-canasde los EstadosUnidos; en suma,vestigiosmexicanosque
298
aúnperduranen regionesayermexicanas,y de ahí se hanexten-dido a otras zonasrústicasde los EstadosUnidos. ¿No ha repa-rado usted,al traducira Seton,en la frecuenciade las alusionesmexicanas?Se diría queestos dos pueblos—que siemprehan te-nido “cuestiones”y a quienesdivide, en las ciudades,el.lamenta-ble conflicto de interesesy otras razonespolíticas dichosamenteencaminadasa solucionesy conciliacioneshonorables—convi-ven, en cambio, fácilmente en el seno de la naturaleza.En elReino de las Soledades,dondenadielos ve, el másrico, y que co-nocemejor los secretosde la industria,aceptade buen grado lalección y el lenguajedel máspobre, que poseemása fondo lossecretosde la tierra quepisa. Por de contado, esto es una expli-cación simbólica.
A lo cual me contestóDelamain:
Su amablecartaviene a precisaruna impresión que yo no habíaprofundizado.Constantemente,al leer y al traducir a estosnatu-ralistas americanosde lengua inglesa (White, Seton, Roberts),he debidoesforzarmeparadarsu sitio a las escenasque ellos des-criben, pues,en efecto,aquíy allá el vocabularioparecíasugerirun país y una cultura ajenosa los autores.La explicación deusted mepermite comprendercómo la lenguaespañolay la cul-tura mexicana se han impuesto, en el Reino de las Soledades,al ocupanteanglosajón,tanto máscuantoque eranla lenguay lacultura de un pueblo adaptadoal medio desdela fecha lejanay que, en la conquistade la naturaleza,debió, mucho antes queel venidodel Norte, dar nombrea los seres,a los vegetales,a losobjetosque lo rodeaban.Los ejemplosque usted señalason muyexpresivos,y creo que es fácil encontrarmuchosotros en el do-minio dela ornitología, el cual como ustedsabemeinteresasingu-larmente.Me figuro queesospájarosdel Nuevo Mundo llamadosvireos por los americanosdel Norte han debido ser bautizadospor los mexicanos,que dos veces por año los veían pasar desur a norte y viceversaen sus emigracionesperiódicas.
Los víreossonlas oropéndolas.Descanseen pazel prudentenaturalista,aquien conviene,
como al blandoCéfiro, aquellapalabrade Villegas: “Dulcevecino de la verdeselva.”
México, VI-1953.
299
ENTRE EL AMAR Y EL ESCOGER
PERO ¿noos habéispercatadode quelos destinosdelhombregiran en torno al amary al escoger?
Uno como torbellino amorosoanima los inmensosfeste-jos de la naturaleza,en que también participa el hombre.Pero,a excepcióndel hombre,ningúnotro serparecereal-mentediscernir. Y no confundamosel discernimientocon elinstinto queguía,por ejemplo, las emigracionesde los pája-ros o las mariposas.Esos moscardones,esas libélulas quevuelan de unaen otra flor, llevandoy trayendoel polen ensus frágilespatas;esosgranosqueviajanal gustode las bri-sas; esosvilanos que vemosflotar en el espacio—semillasconparacaídas—;esosretoñosquerevientanal caprichodelsol, del aire, de la lluvia, todo ello se agita en torno a nos-otros con unaexistenciacuyaúnica ley es la confusión,laconfusión ciega.
Más inocenteque todo el resto del jardín, nuestraher-mana la viña virgen quiere abrazarcon cien tentáculoselbalcón del poeta,tentáculosque representannoventay nue-ve esfuerzosfallidos. La graciosaestupidezde la viña vir-gen (nos lo confirma el que la conoce, y como ella haymuchaspobresplantas)superala imaginacióny desconciertael entendimiento.Por un tallo quecasualmenteencuentraunsoporteen la balaustraday logra prendersea ella con lasuñas,el tronco materno lanza a la venturaotros innumera-blestallosquevan aagotarseen el vacío.
Tal es la imagende la prodigalidadcon quela naturalezasuple su ausenciade espíritu: ¡millones de simientesperdi-dasparaque se aprovecheunasola,una sola,predilectadela casualidady condenadaa una pronta muerte! Y todavía,cuandola vida natural alcanzaestaefímera victoria, tienequeconquistarlaen medio de un verdaderocaos.Los mato-jos, los yerbajos,las criaturasvegetalesen cuyadegeneraciónla vitalidad se exacerbaa expensasde la calidad,éstasson
300
sus obrasacostumbradas.Si salen por ahí una flor rara yhermosa,un arbustoenhiestoy corregido,un amenoparte-rre, seráque el hombrealargóla manoparala tareade lapoday la selección.El hombretrae el criterio a las mareja-dasdel desorden,y encaminalos amoresinconscientesen quela naturalezasuele gastarse.De aquí que la crítica —pordondequieraque se la examine—estéen el comienzode laobra de arte.
Perocuandoel hombrese ha percatadodel privilegio quelo convierteen GranElector, todavíasu mismacondición desernatural lo obliga a serhumilde.El hombre,sí, es el úni-co sercapazde escoger,y aunasí pudieradefinírselo.Pero,en la aplicaciónreal, cuánescasamenteusamosnuestrodonprestigioso!El hombre,en verdad,sólo escogelo quemenosle importa: los platosdel almuerzo,el color de la corbata,elsitio parael veraneo,el tipo y marcadel automóvil. ¿Escogesu oficio? Ya no estamosmuy segurosde ello. Si el hombrehiciesesiemprelo quele place,otra seríala condiciónhuma-na en conjunto.Alguna vez hemosconfesadoque la tragediapuededefinirsecomo el cantarde barítonocuandose hana-cido paratenor,o viceversa.
Así como llamamossofismaantropomórficoal queconsis-teen atribuir acosasy animalesintencioneshumanas—figu-ra de prosopopeyafilosófica—, así al jactamosde nuestrasvictoriascasuales,como si ellasfueranefectode nuestrotinoy nuestro método,pareceun sofisma antropomórficode se-gundogrado.Noshacemosmás“hombres” de lo quesomos,más a nuestraimageny semejanzade lo quehemoslogra-do ser.
Y ¿quédecir de nuestrosamores,lo que más interesaanuestrocorazón?¿No seríamásexactodecir que los escoge-mos a posteriori? Nadie escogea suspadres,nadiepuedees-cogersu patria. Nadie ha escogidonuncaa sus hijos, estosextrañosbrotadosde nuestrocuerpoirresponsable.Aun a lamujer amada¿puedeasegurarseque se la escojasiempre?Un encuentrofortuito, el impulso de una pasiónmomentá-neao el peso de las convenienciasimponenlas másvecesaun hombre la compañeraqueél llama presuntuosamentesuelegida.Mucho máspropio sería llamarla un presentedel
301
cielo. Puessi realmenteella fueseel objeto de unaelecciónentretodaslas mujeresquepueblanla Tierra,entoncesnosencontraríamosmásbien,no anteun casode amor, sino anteun acto de monstruosoegoísmo.La palabraquedice “elec-ción” no expresala realidaddel casosino en el mercadodeesclavaso en el tráficode los apetitosinfames.Peroelverda-dero avenimientoresultade un azarfeliz, aunqueimpulsado—no lo neguemos—por un portentosoactode fe. Y esecon-cierto que pretendemoshaberajustadolúcidamentees mu-cho menosun concierto premeditadoque un sometimientovoluntario.De sumayor o menorfelicidad decideúnicamen-tela Tyche,la Fortuna.
15-VIII-1953.
302
TALLA DIRECTA
ORIUNDO de Béjar, familia de picapedreros,un muchachoes-capó del puebloy se lanzóa la aventurade París,dondealprincipio tuvo quecomerla consabida“vaca rabiosa”y don-de, por cierto, CeferinoPalenciale hizo de SanMartín y ledabala mitad de la capa.Porqueel muchacho,comono sa-bíafrancésy eraun hombrónmuy rudo,semoría de hambrecomocorrespondea la gentehonrada.
Peropronto,acincel y a martillo, y esculpiendoen talladirecta (como usted,querido Carlos Bracho), se abrió laspuertasde la gloria. Decidió volver como el hijo pródigo yreconciliarsecon los suyos,antesde seguirsu carrera.Todoel vecindarioacudió en masaa la entradadel pueblo,parapresenciarla paliza queel padre ofrecíapropinar a aqueldesalmado.Cuandosevio venir al muchacho,el viejo, diri-giéndosea los curiosos,exclamó:“Quien tengahijos, apaleea los suyos,queyo al mío no le pego.”
Y, dejandocaerel garrote,abrió los brazospara recibirsobresucorazónaMateoHernández.
Al otro día, Mateo pidió a sushermanosque le trajeranunapiedrade buentamaño,labrópacientementeunaVirgenparala iglesia y, estavez con la bendicióndel padre,regre-sóaParís.
Allá lo conocí años después: patilludo, carirredondo,hercúleo,buenocomo un santo,con esa solemnidadcando-rosadelos rústicoscuandose tomanen serio.Todo el tiempohablabade los “egicios” como de sus naturalesabuelos,eiba dejandode su pasopor el mundo,como otros tantosmo-nolitos conmemoratorios,esosanimalesde basaltoy granito,inolvidables,de que todospuedenjuzgar por los ejemplaresdel Museo de París (Avenue Wilson) y por la estupendapanteraqueconservael Metropolitande NuevaYork.
Estabahaciendoun busto de VenturaGarcía Calderóny
303
se proponíaseguir con el mío, lo quepor desgraciano secumplió.
—Me interesanestascarasgordasde ojos vivaces—meexplicaba—.Hay en ustedesdos algo de oriental queme se-duce.
Visitaba el Jardínde Aclimatación y se deleitabaen elZoológico, dondepuededecirseque le guardabanen jaulaslos modelos.Los animaleslo conocíany queríanmásquea susguardianes.Las fieras mismaslo considerabancomo aun huéspedgrato.
—Hay novedades—me dijo un día—. Venga ustedcon-migo paraque le enseñeel nuevocrío queacabade parir lahipopótama.Es una madre muy celosa.En cuanto alguiense acerca,lanza gruñidos,y el hipopotamito,obediente,seescondey desaparecea la vista. Perocuandovoy yo averlo,deja queel hijo siga paseando:me tiene confianza.El ani-malito consultaa la madrecon los ojos, y yo creoque ellale dice: “No te escondas,no importa.Puedesseguirjugando.Éstees nuestroamigoMateo Hernández.”
23-VI1I-1953.
304
EL JUDIO ERRANTE Y LAS CIUDADES
EL JuDío ERRANTE me dijo:—Es como esaepilepsiade los niños que de cuandoen
cuandohuyen de su casasin objeto determinado.Sólo queestehuir del espaciotiene compostura,y por esose reducetodo a un “irás y ya volverás”. (Caso del Hijo Pródigo.)
“Pero yo me escapédel tiempo,lo quees muchomásgrave,y ahorameveoobligadoa recorrerlopalmo apalmoparare-mendarla tela desgarrada.Parecequeno podré volver nun-ca; es decir, queno darénuncacon la muerte,la cual es unregresaral puntode partidao un cerrarel ciclo queseabrióconel nacimiento.
“Pero, en fin, no hablemosde mis desgraciaspersonales,quehartotienestú con las tuyas y no es esolo queme pre-guntabas.Hablemos,objetiva o impersonalmente,de lo queme ha permitidover esta condición de longevidadperegri-nante.Sí, en efecto:las ciudadesse alzan y se derrumban;se abren y se cierran las calles; se yergueny caen hechospolvo los monumentosy edificios; los charcosse conviertenen parquesy viceversa...Como se dice en Las ruinas deItálica,
lastorres,que desprecioal airefueron,a su granpesadumbrese rindieron.
“Lamentono haberconocidoa tiempo los progresosde lamodernacinematografía.Abreviadavisualmenteen unosins-tantes,la vida de unagranciudada lo largode variossiglosdaría exactamenteel espectáculode un mar tempestuoso.Góngoratuvo unaclara sensaciónsobreesta fluidez de lasciudadescuandoexclamó:
Nilo no sufremárgenes,ni murosMadrid, oh caminante,tú que pasas,quea su menor inundaciónde casasni aun ios camposde Lepeestánseguros.
305
“Por ejemplo, un estudiocomparativode París en unayotra épocaconlas sucesivastransformacionesqueha sufrido(o gozado)y los trasladossucesivosde sucentro de gravita-ción (la Cité, los Marais, Saint-Antoine,los grandesBuleva-res,etcétera)seríaa este respectomuy expresivo. Un grancerro de olasva caminandode unaen otra región.A los ‘ba-ronesde Haussmann’de unasy otrasgeneraciones,unasve-ces les da por amontonarconstruccionesy otras por abrirclaros.Los urbanistasde hoy,sin citar nombres,quierenquelas mareasanónimasobedezcanal mandatode unapersona.Ya ves que,en México, paraabrir la Avenida20 de Noviem-bre, doblaronla iglesia de SanBernardo.La teoría de lasGrandesVías, propagadaa Madrid —y que fue el primerimpulsohaciala Avenida Condede Peñalver,lentísimaope-ración de saja—de tal modo excitólos resorteshumorísticosde losmadrileños,en épocasmásfelicesy cuandola risa eramásfácil, que se produjo, como por generaciónespontáneay respuestaa la expectacióngeneral, la vieja revista de‘género chico’ que todoshabéis conocido; digo, que todosvuestrosabuelosconocieron.Los nuevosmétodosde derrum-be, que correspondenya a la era de la ‘guerra relámpago’,no dierontiempo siquieraaquepasaraotro tanto en BuenosAires, dondela Avenida Sáenz Peñase abrió en un santi-amén,empujandoy tumbandofilas de casasconlos codos.Por un instante,los vecinosadmiraronalgunashabitacionesde un piso alto dondeaúnquedabanresiduosde la presenciahumanay que—derruidala fachada—parecíanun escena-rio teatrala telón alzado.Los ‘camarógrafos’debieranhaberaprovechadoestasingularidady habersehartadode fotogra-fías que,en el sentido vertical, hubierancorrespondidoalsentidohorizontalde aquellaciudadsintecho,aquellaciudad‘sin tapa’en la inolvidablenochedel volátil Diablo Cojuelo.
“Por supuestoque la poesíade las ciudadesno estásóloen estafluidez de quevengohablando.Tambiéntienesupoe-sía,y muy auténtica,la aparentefijeza de la moradahuma-na, aparienciaque estámedida al tamañode una existen-cia normal. En el trechode unageneración,una ciudad,unbarrio, una casa,ofrecenuna engañosafijeza, una comoamenazade perpetuidad,que es tambiénfuente de emocio-
306
nes.Así, en tal tragediade Esquilo,se levantacomoun torvopuño de gigante el palacio de Agamemnón,preñadode si-niestrosdestinos;así la CatedraldeNotre Dameen la novelade Victor Hugo. Y, parabajarde lo trágicoalo costumbristay lo cotidiano¿haymayor poetadel ‘inmueble’ queel nove-lista Dickens?Una casaabandonadaquese empeñaen seguirviviendo, unazonadel mercado,los alrededoresde la justi-cia o del gobierno, la región de los anticuarios.-. (Esas‘tenerías’ de la Celestina que no sabemosdóndeestán-..)No me nieguesqueel ver así la ciudad,en suscentrosy pun-tos de energíao de reposo,tiene un encanto único. Piensoen Laspotenciasde París, de JulesRomains,intento de ‘una-nimismo’ callejero.
“Volvamos aParísque,si no lo recuerdomal (con tantoandartodoseme olvida), fue,ayer,el punto de arranquedenuestrasconversaciones.Abundanlas historiasde la ciudad,que nos van contando,calle por calle, lo queha pasadoencadasitio. Unasson amenas;las más,enojosasa la simplelectura,comolo seríala lecturade un catálogode exposiciónsintenerlos cuadrosalavista.Esasguíassólo cobransuple-no valorpara el que se decidea recorrerla ciudadlibro enmano,y entonceshayriesgode quela confrontacióndel datoeruditoestropeeel placerde la sola contemplaciónestética.Mucho másse sienteel alma de las calles en la libre litera-tura: en el Pare Goriot, en Huysmans.Ahora recuerdounbreveensayode Valery Larbaud,amableMontaignecontem-poráneo,sobreParís de Francia,en queseproponencuriososenigmas(adóndequedaunacalle con tal nombregrotesco?¿Dóndeotra en forma de circunferenciacerrada?,etcétera),parael candidatoa Doctor en CallejeoParisiense.El “Bi-bliophile Jacob” nos cuentaprimores sobrecalles de Parísallápor 1834, la fisiologíadel Pont-Neuf,los sitios nefandosde la EdadMedia.Paraunatemporadaen barrioshumildes,yo recomendaríados libros contemporáneos;gemelosenemi-gos,unode sal y otro de azúcar:Downandout in Paris andLondon, de George Orwell (el fatídico profeta del 1984)y La última vez quevi París,por Elliot Paul, traduccióndeJoséCarner.¿Y dóndedejamosaApollinaire, consus diver-tidasAnecdotiquesy suFláneurdesdeuxrives, en queapare-
307
ceaquelinolvidable‘Hótel desHaricots’, museode lámparascallejerase instrumentosde iluminación urbana,boscajeme-tálico de inusitadafantasía?Y déjamecitar los libros en des-orden,porque las series cronológicasson imposiblesparaquienvive,comoyo, enla inmensidaddelos tiempos:si quie-resdarteun hartazgosobre el condimentadoy variadísimosaborde París,asómate—eslo primeroquese me ocurre enmontón—a los Secretsparisiens, de Kessel; al Fichier pa-risien, de Montherlant; al Paris sur Seine, de Arnoux; alPiétonde París de León-PaulFargue;a Aragon,Le Paysande París y a estos dos libros recientes:la novela de GeorgesVilla, Infirmerie Spéciale, aspectosde la medicinapolicíaca;y Jean-PaulClibert, Paris insolite No quedarásdefraudado,te lo prometo...
“Pero creoqueya hablépor los codos. Se me hacetardey ya estásonandola campanita.”
—ALa campanita?—Cuandome detengodemasiadoen un sitio, oigo sonar
unacampanita,equivalentedel Ojo de la Providenciaqueperseguíaa Caín.La campanitame avisaquetengo quese-guir de frente.
—~Porqué no se hace usted operar del cerebro?Esosruidos inmotivadossuelen ser efectode lesionescraneanas.Se dice de un célebremúsicoqueoía siempreunanota fija,no sé si un la bemol o un fa sostenido.. -
—ilmbécil! Conmigono cuentanesascosas.Siento haberperdido el tiempo en tu compañía.Adiós, que no volverásaencontrarme.
Y el JudíoErranteemprendióel trote.
28-11-1954.
308
LA PAREJA SUSTANTIVAL
—~YPARA esohicimosla revolución .. simbolista?¿A quétantapregunta,Sócrates?¿A quépedir cuentastan estrechasa los poetas?¿Ignoras,a pesarde tu habitual lucidez, queellosesperanmásbienserabsorbidosy no analizados?¿Queciertaindecisiónde contornos—como la quereinaen la con-cienciaantesde que la razónprácticale impongael sistemamétrico decimal—convienea la eficaciamágicade su arte?
Pero,en fin, por unavez, traigamosa la platina del mi-croscopioun ejemplo, siquieraun ejemplo,sobreestearduocombateentreel lenguajey la poesía.Tomemosel caso deun alto poetanuestro,CarlosPellicer,y quesularguezanosperdone.No vamosa incomodarlomuchotiempo: somossusamigos.En élpudiéramosestudiarotros aspectosy aventurasdel hablay del pensamientoheroicos:tal la metáforaintem-pestiva,que revientacomo energíasobrante.Pero hoy noslimitaremos a la “pareja sustantival”: lo que un purista—genteasustadizade suyo—no dudaríaen llamarla “pare-ja delincuente”.Y todavía,paradar másprisa al mal rato,escogeremosunasola manifestación,un solo instante:aquelen que se nos habla de “las palomaspensamientos”.
Pero,a pesarde la resistenciade las lenguasromancesaeste tipo de acoplamientos—resistenciasingularmenteacen-tuadaen el castellano—¿noandaya en el coloquio corrien-te la tentaciónde usarfórmulas parecidas,abriendoa coda-zosel canalestrictodel idioma?¿No noshablael aficionadode un “torero verdad”,o el comerciantede una“liquidaciónverdad”?Se diría que,en estasfrases,el enlacetradicionaldel sustantivoy del adjetivo (“torero verdadero,liquidaciónverdadera”)como que no ofrece plenagarantíaal hablan-te, como que no lo deja segurode haberdicho todo lo quequiere,comoquese lleva de un solo ladola fuerzade la ex-presión,y por eso0ptapor ponerlos dos sustantivosde pesoigual en los dos platillos de la balanza. (De acuerdo,no
309
son de pesoigual, y la pruebaes queuno de ellos se adjeti-va, porque“torero” y “liquidación” son mássustantivosque“verdad”, contienenmayor sustanciaconcreta; pero, comofuere, seha buscadola mayor aproximacióna la igualdad.)
Ya la melindreríagramaticalde Caviasesublevabacontraestasviolencias, y esta vez no le faltabarazón, porque elefectoes feo. Pérezde Ayala, en su libro Troterasy danza-deras,hacequesufilósofo (y no es otro queOrtegay Gasseten la juventud)hableconafectacióndel “problemaEspaña”,porque decir “problemade España”quita profundidadalconcepto.Y Caviaclamaba:—~Porqué“Teatro ReinaVic-toria” y no “Teatro de la ReinaVictoria”? ¿Puesacasolla-mamos“PosadaPeine” a la “Posadadel Peine”, castizoal-berguemadrileño?—.¡Oh manesde Cavia! El resultadoesmuy diferente,y en un casopareceburlescoy no en el otro;porque “peine” no es unaentidad excelsa,universal,comolo es todauna“Reina Victoria”, y resultauna incrustaciónautomática,temade lo provocantea risasegúnBergson.
En estasfrasessorprendenlos estilistasel pasode la len-gua individual a la lenguacomún. Spitzer lo ha señaladoen el francés (másvaliente paraestasexploraciones,acasopor ser la lengua romancemenoshondamentelatinizada):Affaire Dreyfus,styleLouis XV, cótécour, cóté jardin; y enla novelaClimais, de Maurois,expresionescomoéstas:“con-vencionesMarcenat,motivo Marcenat,zonaFelipe” o, paralos libros quepasabande unosaotros,“herenciaFrancisco”.
El inglés, las lenguasgermánicas,sonmásdúctiles en estesentido;y la lenguahomérica (con sus puntosy ribetes deartificial) “telescopia”palabrasqueavecesdejancomoresi-duo un suspiro:exasperaciónde traductores,y mássi quie-ren reducirseal tamañodel original.En los Kenningar—re-cuerdaBorges—quienestáhabituadoapensaren unalenguareacia a los compuestosse halla un tanto perdido.“Espinade la batalla (la espada)o aun espina de batalla o espinabélica sondesairadasperífrasis.Kampfdorno battlethorn loson menos.Así también,hastaque las exhortacionesgrama-ticalesde nuestroXul-Solar no encuentrenobediencia,versoscomo el de RudyardKipling: In the desertwhere the dung-fed camp-smokecurled, o aquel otro: To our five-metal,
310
meat-fedmenseráninimitablesen español.”(Sur,N9 6, Bue-nosAires, 1932.) (Lector no porteño:el querido amigoXul-Sol o Xul-Solar estabainventandoun lenguajecriollo de nue-vo cuño, pero este lenguaje,entreotros, tenía el defectodeevolucionary sufrir cambiosde la nocheala mañana.)
Marinetti, el de estrepitosamemoria,en su Manifiestotécnico de la literatura futurista (Milán, 12 de mayo de1912), sosteníaque todo sustantivodebetener su doble:“hombre-torpedero”,“mujer-rada”. Pero¿paraquéacudir anovedadeschillonas?¿No decíaya Victor Hugo,maestrodemaestros,le pátre promontoirey otrascosaspor el estilo?
En todocaso,la metáforade Pellicer no provienede sis-temasni de antecedentesningunos,sino que es un hallazgopoéticopersonal,obtenidode repenteo a fuerza de pelearcon el habla—no lo sé—,y sus “palomas pensamientos”(tan equilibradasqueninguna de sus dos alas se adjetiva)no son “palomasde pensamientos”,ni “palomascomopen-samientos”y ni siquiera“palomasy pensamientosaun tiem-po”, sino unaexpresiónautárquicaparaexplayarestadosdeánimo que no encuentransunombrehecho; porque la len-gua fue fabricadapor la utilidad y la práctica (a basedeuna representacióndel mundo que ya es angostaaun parael solo fin científico o racional),y no por la poesía.¡ Que elpoetaecheen buenahoraa volar sus “palomaspensamien-tos”! No habráexpertoen el tiro de pichón que cobre lapieza.
5-V-1954.
311
EL AMOR DE LOS LIBERTADORES
FILÓSOFO aldeanoy curagalante,Hidalgo tuvoamoresy dejódescendencia.El austeroSan Martín afronta los celos dedoñaRemedioscruzandosubandasobreel pecho de RositaCampuzano.Bolívar arrastraen sucarro de victoria a algu-nasmujeres:la esposaperdidacuandoél contabadiecinue-ve, la dominicanaLuisa Krober, cierta mulatilla de quinceaños,la inolvidableManuelitaSáenz.Y creoquefue Guiller-mo Valenciaquien,allá en los díasdel Copacabana,me hizonotarqueen Mirandahay la sustanciade un Casanovaame-ricano.
¡Cuidado!Mejor seríahablarde Don Juan.Si lo conside-ramosdetenidamente,muchasveces “Casa-nova”quierecon-vertírsenosen “Choza-vieja”.No despidesufigura aqueldes-tello romántico que le atribuyenquieneslo conocensólo deoídas.En torno a él, ninguna mujer ha ejecutadoaquelladanza trágica que comienzapor odiarlo sin haberlovisto—guardiapreventivade la hembra—y acaba en el gritofatal de la enamoradade Byron: “Estacarapálida serámidestino.” Don Juan,en cambio,atacapor caminoderecho,acaballoy conla espadaen alto y, confundiendoacadaencru-cijada el amor y el combate,llega así hastael claustro desus beldades.Casanovano, quese andapor vericuetos,quese vale de lloriqueos y pequeñosardides, que se insinúa pi-diendo limosna, que no es valiente, que no está dispuestosiemprea lanzarseen peso así mismo.Casanovano perte-necetanto al Donjuanismocomoa la Picaresca.Másqueena-moradoes buscón.Cuandovislumbra unamujer quecedeasusgracias,“ve en lontananzaun cocido”, comoel personajede La marchade Cádiz.
Y aquí, rasgandocon la espadala página de la histo-ria, se adelantaJoséMartí, que escribecomoa estocadasya tajos; el maestrode la prosafulminante y eléctrica,todaella enbotonesde fuego.Hijo de un españolcon quiennunca
312
pudo aquerenciarse,va criandoen el alma un anchoviverode violenciay ternura,quedespuésse irá volcandodolorosa-menteen los pasosde suvida azarosa:nuevocapítulosobreel amoren Américaparacierto libro de Max Daireaux.
Pero,héroesincharreterasapesarde aquellaplumaquelehace de lanza,Martí prefería arrullarseen amoresrecata-dos,íntimos y nadateatrales.Yo agradezcoaAntonio Iraizozel haberlevantadoparamí el velo, conunamanorespetuosa,sobrelos secretosde aquelcorazónespléndidoy profundo.
Primero,a los dieciocho años,desterradoen Madrid, vio“unos labiosmuy rojos en la sombra”,y de esechoquese re-hízo y curó con el dramaLa adúltera. Luego, la rubia deZaragoza,que no sabemossi realmentese llamabaRosalía,ni si fue unahija del hospederoFélix Sanzo si fue Blancade Montalvo, la vecina de las Platerías. (~LasPlaterías!Nombreevocadory tradicional en el capítulogalantede lasletrashispánicas,cuyamemoriaconservabaaúnnuestraanti-guacalle de Plateros.En las Plateríasde Madrid encontróa su damael personajede La verdad sospechosa.)
Fueen Aragón“donderompió sucorola/ la pocaflor desuvida, / queallí tuveun buenamigo, / queallí quise (a)unamujer”. Un año después,la recuerda:“Tengo siemprealgún beso preparado/ que dar no puedoy que te man-do al cielo.” La evocarátambiénen París,antela tumbadeAbelardoy Eloísa. A los veintidós años apareceen México.¿Hubo algo con la Padilla? No lo cree Núñez y Domín-guez.¿Huboalgo con Rosario?Lo dudaUrbina.Y al fin secasó con Carmenen México, aunquese habíaprendadoen-tretantode María, “la niñade Guatemala,/ la quese murióde amor”. - - ¿Y la piadosa CarmenMantilla, en NuevaYork?
Pero,en todocaso,es innegable:las verdaderasnoviasdeMartí eranCubay laMuerte, la Gloria y la Muerte,laHuma-nidady la Muerte. Iraizoz dice con razón, recordandola pa-labra de Nervo: “Junto a los lineamientosvigorososde sufuerte personalidad,hay pequeñoshuecosqueMartí llenóde amor, de amor a la mujer, de amorsensual,de amorquevibra en un beso,de amor que se enredaen unos brazos.”Pero es quetodo cubanoarrancade unabasemínima quees
313
el ser,en primer término,criaturade los sentidos.Sobreestabasese edifica el hombrepoco a poco. “Amar —ha escritoMartí— no es másqueel modode crecer.”
Al ladodel lecho dondeseadivina un bulto dormido, enla alcobaque todavíano se recobradel sobresaltonocturno,tal vez la frente de algúnhéroese inclina sobreunacartadebatalla.De aquínaceAmérica,de aquínacetodalahistoria.
V-1954.
314
UN EXTRAÑO DRAMA
EL 15 de marzode 1952 (“Teatro delAteneoLouis Jouvet”,París) se estrenóun dramaen cinco cuadrosde Fritz Hoch-waider,adaptadoal francéspor R. Thiebergery JeanMer-cure,y llamado- - - Asíenla tierra comoen elcielo. FrançoisMauriac (el novelista“nobeliasta”) se declaraba“colmadopor esteextrañodrama”. Dramay no tesis,entiéndasebien.
El primer papel,el PadreProvincial, fue confiado aVic-tor Francen,tan conocidoy tanpopular,graciasal cine norte-americano,mientrasno lo obligaronaraparselas barbasy ahacer papelesinsignificantes (pobre Sansóncautivo), sinduda para que su aposturavaronil no compitiesecon losatractivosde los astroscalifornianos.
La obra, por su asuntoy por la admirablesencillezdesu desarrollo—sencillez realmenteejemplar—deberíaserconocidaentrenosotrosy ocuparnuestrosescenarios.Se des-arrolla entrehombressolos—comoen elpreceptoquedictóa Stevensonsu entenadocuando aquél escribió, para dar-le gusto, la Isla del tesoro. Además,aconteceen un solodía, en la misma sala,y estátrazadade un solo rasgo,“sincruzarla pluma”. De suertequehastapuedesatisfacera losúltimos y remilgosospartidariosde aquellafrágil teoríaquese llamó de las Tres Unidades (tiempo, espacioy acción:anticipo a las categoríaskantianas).
Tal teoría fue violentamenteatribuida a Aristótelesporlos preceptistasdel Renacimiento;pero al menostienelaven-taja,cuandoella operaespontáneamentecomo en el caso,yno como una imposición externay ajena al dramamismo,de facilitar enormementela representacióny el “montaje”teatral.
El dramaaconteceel 16 de julio de 1767y tienepor asun-to la expulsiónde los jesuitasdel Paraguay;dondeéstos,comose sabe,habíancreadoun pequeñoy florecienteimpe-rio utópico que rivalizaba,en prosperidady en todoslos ór-
315
denesinstitucionales,con las informesposesionesde los colo-nos laicos,verdaderosesclavistasaquienessólo importabasuprovecho.Los indios son grandesmúsicos,y la música hasido uno de los principalesrecursosjesuíticosparadomeñaraquellasalmasrudas, lo mismo que en los mitos antiguos.
Por cierto que,si el dramallegasea trasladarseanuestralengua,habríaquesustituirpor otra palabra(tal vez “escla-vistas” comolo hemosdicho) la palabra“negreros”queallíse usaconstantementey que resultasumamenteinadecuadapara calificar a los amos de indios. Los indios no son ne-gros,y el uso metafóricodel términoes, aquí,un anacronis-mo quemal encubrela eternaconfusión del vulgo europeosobrelas poblacionesindígenasde América.
Los jesuitashan sido víctimas de rivalidades,intrigas yfalsas delacionespor partede las autoridades,los encomen-derosy aun los obispos.Se los acusade conspirarcontralaunidaddel reino españoLY aunqueel visitador de SuMa-jestad,don Pedro de Miura, se convencede que los cargosson calumniosos,cumple con la orden quede antemanoharecibido, la cual mandaexpulsarde la provincia a todoslosjesuitas,dandopor ciertastodaslas acusacionespresentadascontraellos.
El PadreProvincial,Alfonso Fernández,no entiendelaactitudcontradictoriadeMiura, y éstepasaa explicarse:
—No —vienea decirle—,no estoyloco. ¿Quéhabéishe-chode estepaís?¿Quéde estosbosquesy “pampas” (otra pa-labra que será menestercambiar), donde jamás hubiéra-mospenetrado,si no hubierasido por obravuestra?¡Habéishechoun reino de amor y de justicia, sencillamente!Sem-bráisy levantáis pingüescosechas,sin caerjamásen la ten-tación de sacarprovechosindebidos; los indios os colmande elogiosy abandonana los colonos.Vuestrosproductosseesparcenpor el mundo, y los comerciantesespañoles,inca-pacesde competir,se precipitanen la quiebra.Habéis ins-tituido el reino de la paz y del bienestar,en tanto que lamadrepatria padecemiseria y descontento.Estepaís,con-quistadoal preciode nuestrasangre,lo habéishechogrande,sí, pero contra nosotros.Soisapenasuna porción diminutadentrode nuestrosestados,y nosotros,los poderosos,nosve-
316
mos obligadosa temblarante vuestroejemplo. Nosotrosnosextendemospor el mundo gracias a la guerra,y vosotros,gracias a la paz. Nosotros nos despedazamos,vosotros osfortalecéis.Mañanacontaréiscon treintay cincoreservacio-nes;dentrode pocosaños,consetenta...¿Y osfiguráisquepodemospermanecerimpasiblesanteesto,quenadaharemospara atajaros?Seríainsensatoque no os expulsemosantesde que sea demasiadotarde. Debéis desaparecersin reme~dio, en nombredel imperio mismo queha permitidovuestroexperimentocivilizador. Debéisdesaparecerparaponer tér-mino a tan peligrosoexperimento.
Y comolos jesuitascuentanconla lealtad de los caciquesy las poblacionesindígenas,aquienesadministran,y poseentodo un ejércitodotadode excelentesarmas,se produceunatensiónqueamenazacon pararen un levantamiento.Hay unpatéticovaivénen la acción,dedonderesultaqueya elPadreProvinciales prisionerode Miura, o ya viceversa.
Y cuandose oyen los primeros disparos,un desconocidoqueandade viaje por el país,un tal LorenzoQuerini, reve-la secretamenteal Padre Provincial su verdaderamisión:Querini es legado del Muy ReverendoPadreGeneralde laCompañíaen Roma,y en nombrede él ordenaal PadrePro-vincial rendirsey aceptarla expulsióndecretadapor el reydeEspaña.A Querini no le importa quelos enemigosde losjesuitasseanaventurerosinnoblesy cruelesesclavistas,no leimportaqueel reyhayasido víctima de intrigas,no apruebasiquierala conductadel visitador Miura, pero, añade:
—~Queréissabercuálha sido vuestrafalta?En un mundoirremediablementedominadoporla codiciay porla infamia,se ha pretendidoaquírealizarla palabradel Cristo. Deslum-bradopor el éxito de nuestraMisión, el puebloindio esperaahoradenosotrosla libertadnacional.Esperaunaproteccióninfalible contra los poderosos.¡Esperanadamenos que lainstauracióndelReinode Dios en la Tierra!
Los caciquesy sus súbditosno se conviertenpor razonesreligiosas,sino paraobtenerventajasmateriales,paracomerbien y no serazotados.La Misión seha dejado deslumbrarpor unafácil victoria. Su encargoes poner a las almasenel camino de una felicidad queestámás allá de la muerte,
317
y no hacer felices a los cuerposen este valle de lágrimas.¡ Obedeced!
Obra el poderosoresorte de la obedienciajesuítica. ElPadreProvincial se rinde, sin poder evitar ya que,en la es-caramuza,lo alcanceuna bala que lo hace morir poco apoco. Juntoasu lecho de muerte,Miura exclama:
—Yo también, Alfonso Fernández,tengo una inextintallama queme ilumina: la quealimentami amor por Espa-ña y por mi Rey. - -
Y tras una pausa,y mientras se oyen los tamboresqueanuncianla ejecución del Padre Oros, jefe de las armasjesuíticas,Miura añade,contrito:
—“Pero ¿dequésirve al hombreganarel universocuan-do acabade perder su alma?” Confiteor, confiteor.
V-1954.
318
V. EPÍLOGOS
1952
1
No VAMOS acreerqueel espíritues sólo un vientoy quepasade largo moviendo apenaslas crestasde la realidad y sinpenetrarlacon su íntima sangre.Pero ¿enqué proporciónse habrádistribuido el espíritu entrelos seresy las cosas?Y, enconsecuencia,¿cuálserálapartede salvación,de eman-cipaciónque se nosreserva?¿Nossalvaremostodos?¿Oseráposibleque,todavíaen elabsolutofinal —entropíao descom-posición en estemundo,triunfo en el otro—, existancatego-ríasy niveles?¿Y paraesohabremossufrido?¿No acontecióun día, entrelos egipcios,un levantamientodel puebloparaconquistarel derechoa la inmortalidad,hastaentoncesex-clusividad de los próceres?
2
Si, segúntodoslos Platonesqueen el mundohansido, ver-dad es abstracción,de seguroque la más abstractade lasmentirasha echadoya alas de verdad.Aquí se confundenlasbalanzas.Todo crepúsculoponeapruebalas comodidadesde los sistemas.Pocoshayquesepanandaren estazona,conel Polifemo de Góngora,“pisando la dudosaluz del día”.Los más se conformancon serhuéspedesdel meridiano ola medianoche.Su bajo contentamientometafísicodesespe-ra a las mentesmásrefinadas:aquellasqueven la sombrade la luz, la luz de la sombra,y dudan,por eso,si no seráelUniverso tan sólo un caso estupendode imaginaciónre-flexiva.
319
3
Ha habido,hastaen nuestrostiempos,tan ayunos de pensa-miento heroico, ciertas profecías,bien que los profetas noseansiempredesinteresadosy puros.Heaquí,entreotrasadi-vinaciones,las primerasquehemosrecordado,la otra tarde,charlandoentreamigospredilectos:
El desperezode Thor, queHemeanunciaen suAlemania;las visiones históricas,amargasy pesimistas,de Burck-
hardt, que anunciael Estadototalitario;el Individuo contrael Estado,de Spencer;el Porvenirde la Inteligencia,de Maurras;el EstadoServil, de Belloc;la Era del Chauffeur, de Keyserling;la Rebeliónde las Masas,de Ortegay Gasset;la RazaCósmica,de Vasconcelos.(Antecedentesinespera-
dos,en el “PedroLobo” de Valera,Genio y figura...)
4
Hayargumentoscirculares,o mejordiríamosquesemuerdenla cola; peroes culpade las palabras.Así el sofisma—tram-pa verbal— de todoslos llamadosreaccionarioscuando,ennombrede la libertad, reclamanel derechode atentarcontrala libertad o siquierade predicarcontraella. ¿Libertadcon-trala libertad?Hastaun niño—no los criminalespolíticos—confiesaqueestono es libertad.
5
A la señoraque se acusabade su completodescreimiento,ledijo el confesor:
—~Deverasno creesen nada?—Creo,padre,quedos y dos son cuatro.—Puesatenteaesoy te salvarás.Porque,parael tomasiano,dudar de la razónes muy du-
320
dosateología.Pero he aquíque Tertuliano contesta:Credoquia absurdum.Pocosescapana los cuernosde estedilema:o la razóno la fe, salvocuandola dulce combinaciónde am-bas,que es la felicidad verdadera.
En todo caso,el progresode la razónfue siemprefunestoalos falsosdioses.Quienessientenqueel mundofue hechopor la Inteligencia,viven relativamentesatisfechos,por aque-llo del viejo refrán: “Dios me dé contiendacon quien meentienda”,auncuandono creanqueel Hombre,y en particu-lar su personita,son el objeto de la Creación.Y, en cambio,nadamáspatéticoen la historiaqueel fracasode los sistemasracionales.
Como acontecióen el ocasode la edadclásica,mientrassedepurabala nuevafe. De aquíque,comounamanerade ol-vidarseo perderse,de serotro (SantaTeresay suhermanojugabanal martirioy ala aventura),seinventaraentonceslanovela,géneropor excelenciade la evasión:la evasión,aun-queseapararealizaro dar a luz, en el reino de las sombras,otro yo latente.
6
Paraatreversea la síntesisque logró o que intentó Goethe,habíaqueestar,como él y como su Alemania,muy cercadelos misticismosmedievales,ortodoxos y heterodoxos,muycercade la magiay la alquimia. Un francésde entoncesyano hubierapodido atreverseatanto.La asepsiacientíficaha-bía hecho ya su labor en otros climas. Pero el semidiósdeWeimar,en sufrontera,ensuclaroscuro,conlas brumassep-tentrionalestodavíaen la cabezay los ojos puestosen la cla-ridad mediterránea,aún pudo soñar con emanciparsedelmomentohistórico y volar sobre la contingencia,haciendouno de lo antiguo,lo medieval, lo moderno,lo futuro.
7
Decir la filosofía en latín, traducirla al latín, fue el angus-
tioso problemade los escritoresromanos,al enfrentarsecon
321
los griegos,susmaestros-esclavos.El latín, queaúnsiguevi-viendoasumodo,abordahoyotros enigmas.Si las encíclicaspapaleshande abrazarlas realidadescontemporáneas,tienenquedomesticary adoptaralgunasexpresionescientíficas.Ellingüista italiano Antonio Bacci ha ofrecido al Papa estoscircunloquioslatinos:
Parala “bombaatómica”: atomicuspyrobolus;parala “bombaH”: terrificus ab hydrogeneopyrobolus;para“radar”: radiolectrum instrumentumexploratorium.
Pero no hacefalta ser lingüista parapercatarsede que,comode costumbre,el latín, en cuantoseacercaa las nocio-nessutiles,acudealas andaderasdel griego. A los ojos delgriego,el mundoexteriory el mundointerior realmenteexis-ten,y el griegono paramientrasno lograverlosy asirlos.Deahí la civilización occidental.Los estilistassabenbienquesi,en Grecia,hastael arcode Pándaro,ala horade dispararlo,cuentasuhistoria “con todossuspelosy señales”,en cambio,para el hebreo,en la Biblia, se oye in abstractola voz deDios, sin quesepaAbrahamde dóndeviene.
8
Fiel a la consignaunanimista,JulesRomains,en Puissancesde Paris, nos describecómo un barrio, una calle, cobranconcienciade sí mismosy alcanzancierta fisonomíapropia.No he leído L’Esthe’tique des rues,de GustaveKahn. Dadosel título y la época,sospechoqueva por otro lado. Pero,enunaventadel Hotel Drouot,encontréhaceañosesta noticiabibliográfica que ya me pareceanunciarmás de cerca laposturade Jules Romains,aunquetodavíaen tono zumbóny sin tomarsepor lo serio:
Badauderiesparisiennes.Lesrassemblements:Physiologiesde la rue, observéeset notéespar Paul Adam, Tr Bernard,Léon Blum, Romain Coolus, Jules Renard,Pierre Veber,EugéneVéch,etcétera.Gravureshors textedeFélix Valloton;vignettesdans le texte de FrançoisCourboin. Paris,Floury,1896, in-89 (Carayon),200 exempl.
322
Desdeluego, no deja de sercuriosoencontraraLeónBlumen estosejerciciosde pluma. En cuantoaPaulAdam, no esextrañoqueconsagrealgunasobservacionesa les rassemble-mentsel hombrequeescribióLe Myst~redesFoules.Y con-fieso que, al decirlo, me guío solamentepor el título deestaobra, quehe preferido ignorar gloriosamente,sin másjustificación que aquel epigrama,no sé si de Daudet o deMaurras:
Nouslirons “Le Myst~redes Foules”de notre amiPaul Adamquand les poules,poules,poules,quandles poulesauront desdents.
Pero lo quemásnos importa,al señalareste antecedenteaventureroy casualde las Puissancesde Paris, eshacerno-tar cómola notahumorísticade ayerse vuelvehoy cosadegrave investigación.Y, en verdad,granparte de la estéticacontemporánea,paralas artescomoparalas letras,consisteen tomar por lo serio cuanto hastaayer se considerócomohumorada.
9
¡ Cuántoslenguajesno habráinventadoel hombre! Algunavez he divagadosobreel tema (“Hermeso de la comunica-ción humana”,La experiencialiteraria) - Pude insistir mássobreel lenguajede los signoscorpóreos:el lenguajede losojos, por ejemplo,se me quedóen el tintero. Sobrelos len-guajesdel abanico,lasflores,etcétera,aúnfaltabamuchopordecir. Tardíamentetuve noticia del lenguajedel mate,men-cionadoporMantegazza,quienaseguraquetal lenguajeestu-vo enbogaharámáso menosun siglo:
“El mateamargoes indiferencia; el dulce, amistad;contoronjil significa disgusto;concanela: tú ocupasmi pensa-miento;conazúcarquemada,simpatía;concáscarade naran-ja: Vena buscarme;conmelisa: Tu tristeza meaflige; conleche,estimación;concafé,ofensaperdonada.”(Mantegazza,Viaje por elRío de la Plata.)
Añádasea lo que digo en Los trabajos y los días sobre“pasigrafías”y lenguajesuniversales.
323
10
- - - Esaespecieraray fabulosa,esaentelequiasobrela cualreposany viven los escritoreseuropeos,y que acá,nosotros,en nuestraAmérica, cortejamos sin lograr atraparla: ¡ellector!
11
¿Habráquien seatrevaá negarlo?Las plantaspesanhaciaarriba. Algunos ramos, algunasflores, suelen arrepentirsedespués:doblanel cuello y pidenperdón.
12
No, sési he entendidobienal teólogo FultonJ. Sheen.Pare-ce que algunosadeptosde la filosofía perennese defien-dencontralos ataques“anti-intelectualistas”de estosúltimostiemposde unamanerasingular.Aceptancasi todaslas con-clusionesde los adversarios,a condición de que no haganblanco en Santo Tomás, a condición de que no pretendanpresentara Dios como criatura fabricadapor las manosdel hombre.—Respuestaa los excesosdel racionalismoqueinmediatamentelo precedió—alegan estos teólogos—, el“anti-intelectualismo”mata al señorComte, pero deja ilesala Inteligencia.
13
Una vieja nota:
Río, 19 de agostode 1931.
Estos días,oyendolasconferenciasde Baldenspergeren la Aca-demiaBrasileña,Balzac,de repente,se meha presentadocomounAugusteComtede la novela: gran sistematizadorde ideasvulga-res, con un alma demasiadotrabadaal cuerpo (es decir: cuyasideas quieren siempre comprobacionesexperimentales),el cualcreesubir hastael misterioy esperaarrancarleunapluma, sobreuna escalerababilónicade gradaso nocionesrigurosamenteclasi-ficadas y fundadastodasen la observaciónmás groseray en lapsicologíamás convencional.Es, pues, otro caso de genio tonto.
324
Releyéndome,no puedomenos de preguntarmesi habrésido justo. Peoraún:¿sepuedeserjusto en estasapreciacio-nestan generales,tana rajatabla?Las aseveracionesde estetipo casisiempreresultanfalsedadescríticas.Y sin embargo,nos resultanindispensables,si es quehemosde asir el obje-to. La realidad es cambiantey múltiple paralas cosas,loshombres,las ideas;es infinita en sus aspectosy notas.¿Quéhacen, ante semejanteespectáculo,los sentidosy la inteli-gencia?Escogen,abrevian,alterany paralizan. Conoceresfalsear.
14
¡Y esesandiode JacquesRiviére!—No, no puedo ser católico, porque entoncesestaría
en paz.—Pues¿quéqueremossino estaren paz,hombrede Dios?
Y además¿estáen pazel católico?¿Y la ira irrestañabledeun Bloy, parano hablarde otros profetas?¿Y el tan traídoy llevado sentidoagónico,de Unamuno?¿Y la angustia,deKierkegaard?Y no sedigaqueaquíconfundimosortodoxosy heterodoxos,cristianoy católico,géneroy especie,queparael casoda lo mismo.Y tampocose nos digaquesi vamosalas grandesautoridadesen ellashallaremosla paz: nadamásinquietantey combativoque la historiade la teología. “~Pa-pas contra papas, Concilios contra Concilios”, clamabaNewman.
15
En El deslindehablé largamentede las energíasafectivasdel lenguaje.En esedesbordeque rompe los cuadrosde lalógica y de la moral sólo porseguirel arrastrede la canción—comoen el romancede Delgadina,en ciertascoplaspopu-lareso enlas explosionesquehe llamado“jitanjáforas” (verLa experiencialiteraria)— reconocíunade las manerasdelImpulso Lírico latenteen el fondo de la vida.
Estanocióndel ImpulsoLírico se me aparecióen los díasde la adolesoencia.JoséVasconcelosme instabaa desarro-
325
llarla, independientementede lo literario o poético,a modode interpretacióndela existencia.(Éramosmuy inteligentes.)Por otra parte,en 1916,Vasconceloselaborabasobretemasafines (segúnme lo explicabansus cartas) su ensayosobreLa sinfoníacomoformaliteraria. La verdades queel Impul-soLírico, en efecto,por todaspartesse manifiestay nos saleal paso.
Una recientelectura de Schiller (La educaciónestética)me ha llevado a nuevasreflexiones.Mayorvoluntad, mayorenergíahayen la emociónemancipadade todaslas necesida-desqueno en el sometimientoa la realidadinmediata.Aquíla naturalezaacudeal encuentrodel hombrey remedala li-bertad.La pujanzadesborday brinca y pareceuna libera-ción.El rugido del león, cuandoel hambreno lo atenazayningúnretolo provoca,es un merogastoquese deleitaen suexuberancia.
Lo propio puedeafirmarsede todosloscantosy los juegosde los animales.Aun los encuentroseróticosdelhombreo desushermanosinferioresparece,en ocasiones,quese equivo-cande propósitocomoen un alardeo una ironía.. La mismanaturalezavegetalserevuelvey sedesperdiciacomopor bra-vata.El árbol se expandeen unamultitud de ramasy floresque no todasllegana fructificar; despliega,en verdad,másraícesy hojasquelas necesariasasusustento.En estaprodi-galidad,quepuedehaberolvidadolas exigenciaseconómicasde la vida, la vida se ríe de sí mismaa fuerza de gozarsesola.La imaginaciónhumana,la facultad de engañarseantelas imágenes,independientementede las normasaconsejadasporla experiencia;el gustopor un ornamentoqueenriquecela vistosidaddel objeto y no su eficacia; la aptitudparalossentimientosdelicadosqueembellecenel tratohumanomuchomásalláde lasprescripcionesdel instinto (Tú me pidesDiez,Yo te doy Mil) —todo ello es testimonio de unacapacidadsuperiorquepuedellamarseImpulsoLírico.
Nietzsche,gran lector de Schiller también,sientequehaytreguas:enesteuniversalconflicto delas tensionesquenoscir-cundan.Entoncesnuestrodolor sedeja embriagary despidelucesy aromas.Cuantoen la naturalezanos da idea de laprofusión,de las profusiónque ahuyentala muerte omni-
326
presente—cuyo sentimientova implícito en el sentimientomismo de la vida—, nos levantacon aquelentusiasmoqueproyectahacesde bellezasobretodaslas miseriasdel mundo.
16
He dicho que las pretendidasleyes económicas,segúnciertorecordadomaestro,sufren una como refraccióncuandosetratade las poblacionesindígenas,y perturbanvisiblementelas previsionesde la ciencia (“Paradojaseconómicas”,Nortey Sur). Me he visto en trancede explicar al filósofo North-rop, de Yale, quesi en aquellasseptentrionaleslatitudes seentiendepor libertad el apegoa la legislación,acá,en nues-tros pueblos,entendemospor libertad el que el Estado,elGendarme,no semezcleen nuestravida ni tengaquever connosotros;y aunlas violacionesde los preceptos,porpartedelos gobernantes,nosafectanpocosi no trasciendenanuestroscaminosprivados.He oídodecira un chuscoque,en ciertospaíses,la ley de causalidadno opera,y la sustituye la “leyde la pura tarugada”(la ciega sucesiónde azares;no con-fundirlo con “la Lotería de Babilonia” imaginadapor Bor-ges); y a otro le he oído decir que, en ciertos países,lascosasno hande procurarsemediantelos recursosinstitucio-nales,sino medianteel trato directo con la gente,la palma-dita en el hombro,el guiño de ojos; que es un error de téc-nica el procedersegúnla organizacióny el método en lospueblos desorganizados;que aquí no se puedehacernadapor la vía prescrita,y por esomismo,echándosea campotraviesa,sepuedehacertodo, inesperadamente,mejor y máspronto queen cualquierparte.Algunosafirman queel mar-gen de anarquíapreserva,en estos singularespueblos, laslibertadesindividualesmáspreciosas,y estoen unapropor-ción que,hoy por hoy, pudieraenvidiarcualquiernación,alpunto queconviertea estospueblosen reductosde la últimafelicidad personal.No falta el queexplique:“Cuando se hahechotodo lo posiblepor acabarcon un país y arruinarlo,y apesarde esosobrevivey prospera,es sindudaporquehayuna Providenciaque lo amparay protege.Luego auncier-
327
tos ElefantesBlancos, construccionesexorbitantes,empresasmal planeadas,locurasque dan la espaldaa la prudencia,delirios de la exhibiciónpolítica, estallidostal vez de pará-lisis generalprogresiva,acabaránpor serun éxito. No hayquedesesperartodavía.”
17
Desterradoen Paríspor la DietaGermánica,a causade susideasliberales, el poetaHemepublicó, entreotrascosas,sulibro De la Alemania,escrito directamenteen francésy cuyoprólogo aparecefirmado el 8 de abril de 1835. Al final dela TerceraPartede dichaobra (“De Kant aHegel”) apareceesta admirableprofecíaque no necesitacomentarioy a laqueda nuevaactualidadel renacimientodel nazismoen Ale-mania:
Estasdoctrinasfilosóficas [el criticismo de Kant, el idealismotras-cendentalde Fichte y la filosofía de la naturaleza]han desarro-llado fuerzasrevolucionariasque sólo esperansu momento parahacerexplosióny llenar al mundode admiracióny espanto.En.toncesapareceránlos kantianos,quienesno querránya oír hablarde piedadni en el mundo de los hechosni en el de las ideas, yque arruinaránsin misericordia,con hachasy puñales, el suelode nuestravida europea,para extirpar las últimas raícesdel pa-sado.Tambiénapareceránen escenalos fichteanosarmados,cuyofanatismono podráser frenadopor el temorni por el interés,puesellos viven en el espíritu y desprecianla materia,como aquellosprimeroscristianos a quienesfue imposible domar mediantelossuplicioscorporalesni los gocesterrenos.Sí, estosidealistastras-cendentalestal ‘vez seanmás inflexibles que los primeroscristia-nos a la hora del trastornosocial, pueslos cristianossoportabanel martirio paraalcanzarla piedadceleste,en tantoque el idealistatrascendentalconsiderael martirio como una meraaparienciayse mantiene inaccesible,encerradoen la fortaleza de su pensa-miento.Pero los más espantososde todosseránlos filósofos de lanaturaleza,que intervendránmediantela acción en la revoluciónalemana,y se identificarándel todo con su obradestructiva;puessi la mano del kantianopegaduro y seguro,porquesu corazónno se conmueveanteningún respetotradicional; si el fichteanodespreciaaltivamentetodos ios peligros,por cuantoa susojosca-recende realidad;el filósofo de la naturalezaseráterrible, por lomismo que se pondráen comunicacióncon los poderesoriginalesde la Tierra, conjurandolas fuerzasinertesde la tradición, evo-
328
candolas energíasde todo el panteísmogermánicoy despertan-do ensímismo aquelardor combativoqueencontramosen losanti-guosalemanes,y que seempeñaen combatir, no para destruir, nisiquierapara vencer,sino sólo para combatir. El cristianismohasuavizadohastaciertopunto estebrutal ardor bélicode los germa-nos,perono halogradoaplacarlo;y cuandola cruz, estetalismánque lo encadena,acabe de romperse,entoncesse despertarádenuevo la ferocidad cJe los antiguoscombatientes, la exaltaciónfrenéticadelos Berserkersquetodavíacantanlospoetasdel Norte.Entonces—~ay, y este día tendráquevenir!— las viejas divini-dadesguerrerasse alzaránde sussepulcrosfabulosos,limpiaránde sus ojos el polvo secular,y Thor se levantarácon su martillogigantescoy demolerálas catedralesgóticas...Cuando oigáiselestrépitoy el tumulto, manteneosen guardia,queridosvecinosdeFrancia, y no os mezcléisen lo quehagamospor allá en Alema-nia: pudiera resultarosmal. Guardaosde no atizar el fuego, yguardaoshastade quererextinguirlo, puesos quemaríaislos de-dos. No os riais de estos consejos,aunquevengande un soñadorqueos invita a desconfiarde los kantianos,de los fichteanosy delos filósofos dela naturaleza;no os riais del poetafantásticoqueesperaver realizadaen el mundo de los hechosla misma revolu-ción ya operadaen el dominio del espíritu. El pensamientopre-cede a la acción como el relámpagoal trueno. El trueno en Ale-mania tiene que ser también muy a la alemana:no va muy deprisa, viene rodandocon cierta lentitud; perollegará,y cuandooigáis un estruendocomo jamás se ha oído en la historia delmundo, sabedque el truenoalemánestalló por fin. A su eco, laságuilascaeránmuertasdesdelas alturas del aire, y los leones,en los másapartadosdesiertosdel Africa, esconderánla cola y serefugiarán en sus antros reales. Se ejecutaráen Alemania undramajuntoal cualla Revoluciónfrancesano serámásqueun idi-lio inocente.Verdades quehoy todo estátranquilo, y si veis acáy allá algunos hombresque gesticulancon cierta vivacidad, nocreáis que son ya los actores encargadosde la futura representa-ción. Son meros gozquecillosque corren por la arenavacía, la-drandoy cambiandouna que otra dentellada,mientrasllega lahoraen queaparezcala tropade gladiadoresquehandecombatirhastala muerte.
Y estahorasonará.Los pueblosse agruparáncomo en las gra-das de un anfiteatro en torno a Alemania, para presenciarlosgrandesy tremebundosjuegos.Os lo aconsejo,franceses,mante-neos entoncesmuy tranquilos y, sobretodo, no vayáis a aplaudir.Fácilmenteinterpretaríamosmal vuestrasintenciones, y aun osrechazaríamoscon esabrutalidadpropia de nuestrasmanerasdes-corteses.Pues,si antañoy en nuestraera de indolenciay de ser-vidumbre, fuimos capacesde medirnos con vosotros, ahora loseríamosmucho más en la embriaguezarrogantede nuestra u-
329
bertadreciénconquistada.Sabéisporvosotrosmismoslos extremosa que puedellegarsecuandose estáen esteestado, que vosotrossuperasteisya. . - Así pues mucho cuidado! Os hablo con lamejor intención,aun cuandoos anuncio amargasverdades.Te-néis más que temer de una Alemania libertadaque de toda laSantaAlianza con sus croatasy cosacos.Ante todo, en Alemaniano se os quiere,lo quecasi esincomprensible,pues sois verdade-ramentemuy amables,y durantevuestrapermanenciaen Alema-nia os habéis impuestolos mayoresesfuerzospara gustar,al me-nos,a la mejor y máshermosamitad del puebloalemán;peroauncuandoestamitad os amase,resultaque esla que no lleva armas,y su amistados serviríade muy poco. Nunca he entendidobienlo que se os reprocha.Un día, en unacerveceríade Gotinga,unjoven “Vieja Alemania” se pusoa decirque habíaque vengarenla sangrede losfrancesesel suplicio de Conradinode Hohenstau-fen, a quien decapitasteisenNápoles.Sin dudavosotroshabéisol-vidado esto desdehacemucho tiempo; pero nosotrosno olvida.mos. Yaveis que,cuandonosentreel capricho,nuncanosfaltaronbuenasrazonesa la alemanapara pelear con vosotros. En todocaso, os aconsejoque os mantengáisalerta. Pase lo que paseen Alemania, y aun cuandoel príncipereal de Prusia o el doctorWirth se adueñende la dictadura,conservaosfirmes en vuestropuesto,siemprearmadosy prestos.Os repito que sólo me inspi-ran buenasintenciones,y he visto con verdaderoespanto queúltimamentevuestrosministros han habladodel proyecto de des-armar a Francia...
Como, a pesarde vuestro actual romanticismo,habéisnacidoclásicos,conocéisbien vuestroOlimpo. Entrelas gozosasdivinida-des que se regalanallí de néctary ambrosía,sabéisque, en me-dio de estosdulces esparcimientos,se encuentrauna diosa quenuncase quita la coraza y conservael cascoen la cabezay lalanzaen la mano.Es la diosa dela sabiduría.
330
1953
1
EL AFÁN de continuarsistemáticamenteprendidoa las conse-cuenciasde unahipótesisperjudicóaPlatónen suRepúblicay perjudicóa Nietzscheen su teoría del Superhombre.Lahipótesisque,en sí misma,puedeserbenéficacomoun gol-pe de viento fresco,si dura másde cinco minutosseconvier-te avecesen un ventarróncalamitoso.La verdadadmiteunasecretasazónde tiempo y de espacio,unacualidadde exten-sión: la verdadde unahora puede serel error de un año;la verdadde aquí,el error de allá.
2
¿Conocéisel casodeTamazunchale?Tamazunchale,sobrelacarreteraqueune a México y a Nuevo Laredo,ve pasarlosautosen unay en otra dirección:yahaciael sur, ya haciaelnorte. Éstoscorren rumbo a la derecha,y aquélloscorrenrumbo a la izquierda.Pero,si cruzamosla vía, aquéllosco-rrenrumboa la izquierda,y éstos,rumboala derecha.Antela dificultad de acomodaren el cerebroestasdos relativida-dessimultáneas,sehanpreguntadoalgunaspersonassincerasde la región:¿cuáles la derechay cuál es la izquierda?Y deaquíla crisis queatraviesala juventud intelectualde Tama-zunchale.Estacrisis es el símboloy el compendiode muchasangustiasjuveniles.
3
Jovendel escrúpulo:ustedno me ha entendido. Denunciarla confusiónmental (en Tamazunchaleo dondesea) no esfomentarlani desearla.Todo lo contrario: es invitar a los
331
apóstolescomousted a quese esfuercenpor disiparla. Us-ted lo sabede sobra—no lo niegue,que seríafalta de pro-bidad—: uno de los padecimientosde nuestraépocaes pre-cisamentela tremendarevolturadel bieny el mal. De modoquehacefalta unaespadaquelos divida, comola queCristoesgrimióen susdías,segúnél dijo. Estamoshartosdever quelos creyentesnieguensus credosy aceptencombinacioneses-purias,colaboracionesincalificables,en vista de interesesacorto alcance.Lo cual produceun lamentablemareo, comoaqueljuego de los dervichesgiratorios que llamábamosenmi infancia “la malacachoncha”.No se ponga en guardiacautelosa,no se sienta personalmentealudido cadavez quesehabla de la derechao de la izquierda,ni menossupongaqueyo quiero “hacerel juego” a los bribones.Tampococreausted serel dueñode la verdadabsoluta.Estascosasnossu-perana ustedy a mí: no hayque“fulanizarlas”.No sesientaincómodo:nadieha pretendidoatacarlo(ustedes hombredebuenafe), sino, a lo mejor, ayudarlo.Y sobre todo, nadade olvidar el humorismo; deje esa solemnidadde puritanoquetienemuchosnombresfeos. Así es queya seme estáus-ted quitando del zapatoesachinita que los diccionarioslla-man“escrúpulo”.
4
Conscienteo inconsciente,delito de culpa o de intención, elplagio es inevitable.Keyserlingme robóde la conversaciónlaidea de la gamamelancólicaen Hispanoamérica,queva des-de la montañosacólera y el patetismomexicanoshasta eltedio de la pampaargentina.A JoséOrtegay Gassetle con-té, y él se lo apropió por obviasrazonesde derechoespiri-tual, el chistesobrelahora kantianade BuenosAires: aque-lla caídade la tardeen que oíamospregonarpor las callesLa Crítica y La Razón,los diariosvespertinos.RamónGómezde la Sernatomó de mis páginastres citas: el Metzenger-steinde Poe,cierto pasajede Mateo Alemánaplicadopor mía esclarecerla pintura cubista:los caballerosquepasanvi-brandoastas,de modoquecadaastaparececuatro,y unafra-se equivocadade SantaTeresa’(“Entre los pucherosanda
332
Dios, hijas”), cuyaverdaderalección es ésta: “Entre los pu-cherosandaelSeñor.”Pormi parte,yo me apropiédoso tresfrasesfelices de Xenius en que ni él mismo ha reparadoyque lamento no recordar,porque me agradaríadevolvérse-las.Y otra vez,plagié avant la lettre aChesterton;pues,bur-lándomede la pedagogía,afirmé: “Esto se dice muy bieneninglés: Thereis no suchthing as education.”Y, a la semanasiguiente,me llegó Tire Illustrated LondonNewscon un ar-tículo en que Chestertondeclarabatextualmentelo mismo,y con idénticaspalabras.Peroel casomássingulares el delDoctorBachiller, de apaciblerecordación,prefectodela Pre-paratoriadurantemi épocade estudiante:
—Fui poeta—me confesóun día—. Pero ¡figúrese us-ted! - . - Leí a Horacio, y me encontrécon que éste se mehabíaanticipadoy decíatodo lo queyo habíapuestoen misversos.¡Y los quemé!
5
El proselitismoes sin dudauna de las condicioneshumanasmásrepelentesy antipáticas.Desdeluego,provocaen la víc-tima una irritación y unadesconfianzasemejantesa las quesuscitaen la hembrael comienzodel cortejo. Hay muchoshombrescapacesde dejarsepersuadir,pero a quienesas-queanpositivamentela dulzonería,la untuosidado la astuciadel proselitismo,que es ya en sí algocomo unafalta de res-petoal prójimo.Y es preferibledejarqueel prójimo se pier-da, a cambio de tenerlerespeto: así, al menos,lo sientenmuchos,aunquesin llegar a confesárseloo sin decírselocla-ramentea sí mismos.Las iglesiasy los partidospadecenendistinto modo de la enfermedadaquídescrita.Allá, untuosi-dad; acá, astucia. Ni unas ni otras venceránen la pugna(salvo la obra de la exasperacióno la fuerza) mientrasnoaprendanotros métodosmásasépticosy sinceros.
6
Si, mientrasmáscreadores el creador,másinconsciente,pu-dierapensarsequeel Sumo Creadorha tenido que inventar
333
al Hombreparaquele expliquesuCreación.Peroel intento,en último resultado, salió fallido, porqueel Hombre estáatónito.
7
Dicen la supersticióny la poesía:
—~Quiénha encontradoen el campo un pájaro muerto?Sucederarísimasveces.Y es quehayun animalenterrador.Y, paramayor misterio,comonadielo ha visto, es de supo-ner queseainvisible, transparente.
8
—iQué granmonarca!No parecemonarca.—IQué grangeneral! No parecemilitar.—iQué gransacerdote!No pareceeclesiástico.Mal síntoma,cuandolos oficios comienzanaelogiarsepor
la negativa.
9
Paraque un sistemaesté en equilibrio, es menesterquesecierre el polígono de las fuerzasy la resultanteseacero.Aestosereduceel artede la composiciónliteraria. ¡ Si quisié-ramosentenderlo!
10
Hoy dije a un amigo: —Lugonesvalía másde lo que él sefiguraba,y por esono siempresuporespetarseasí mismo.Elúltimo agravioquesehizo fue suicidarse.
11Decíael otro loco:
—Los últimos caballerosquequedansonlos caballerosdeindustria,porqueaúnconservanun códigode honoren cuan-
334
to a la complicidad y el secreto.Por lo que ya afirmabaSancho,cuandose halló entrela gentede Roque Guinart:“Según lo queaquíhe visto, es tan buenala justicia que esnecesarioqueseuseaunentrelos mesmosladrones.”
12
Todaobrahistóricaes unaantologíade hechoshistóricos.To-dos los historiadorestomany arreglanlos fragmentosde larealidadqueconvienenasudoctrina.Los máspeligrososvie-nenaserlos queno sepercatande ello. (Claro quehayotros,los “documentistas”;peroesosaúnno lleganala arquitecturahistórica:son los picapedrerosy los albañilesde la historia,cuandono simplementelos del “camión materialista”,deno-minaciónaquímuy adecuada.)
13
La política, comoel periodismo,va de prisa, montadaen losapremiosde la hora,y no deja tiempo avacilar. En políticasólo hay dos respuestas:sí o no,por o contra,uti rogas o an-tiquo. La excelenciadel parlamentarismoverdaderoestá enquesólo admitedoscaras:el gobiernoy la Oposición.¿Quiéndijo “dos caras”paradecirfalsía?Lo malo es disponerdemásde doscaras.
14
Aunquese pretendaotra cosa,no puedehabertextosde filo-sofía en el sentidocorrientede la palabra,porquela filoso-fía consisteen el filosofar mismo y no en lo quehandicholos filósofos. Cuantasolucióndefinitiva se ofrece es siem-pre rechazada,mástardeo mástemprano.
15
El hablacastellanaes un hablapulcra y salubre:deja sentirla limpiezade laboca,de la nariz, los órganosde la pronun-
335
ciacióny el resuello,los dientes.Porquehayotrashablas degangueoy muermo,de asma,mal alientoy dolor de muelas,hastade punzaday de eólico. Por eso es una lástima quequedepor ahíalgún horrorcomoel usopopularde “ababol”por “amapola”, sin que sirva de disculpala etimología ára-be. ¡“Ababol”! ¡Qué desaseo!Eso recuerdaal “bobre dur-go”, esorecuerdael cuento de “bi herbanobayor el que secobíalos bocos”.
16
Aunque es indudableque Chestertonjugueteaun poco o unmucho,no siemprees así,no tanto como se lo figura lagente,por “espíritu de pesadez”quedecíaNietzsche,por odio albuenhumory al ingenio. Chestertonse ha percatadode quelas palabrasopuestasno siemprecorrespondenacosasopues-tas. En suma, no le estorbanlas palabraspara pensar.Locontrariode esosfalsospensadorestan a la moda,quecreendescubrirnuevosreinos con merosequívocosverbales.
17
Dios rencorosoPosidón,el dios de los terremotosy maremo-tos.Siempreanduvodisputandolos cultosa los demásdioses,y aunquiso arrebataraAteneael padrinazgode Atenas,quees el colmo. A diferenciade Apolo, nuncaperdonóaTroyala mala jugadaquehizo a ambosel bellacorey Laomedonte,cuandoambos,trasde ayudarloaedificar las defensasde laciudad,se encontraroncon queél no queríapagarsusservi-cios. Por lo pronto, Posidónenvió contra la población deTroya un monstruomarino, monstruoque sólo se aplacaríasi Laomedontele entregabaasu hija Hesíone.(Héracles“alquite”.)
Más tarde, en la guerra de la Ilíada, se puso contra lostroyanos y de parte de los aqueos,aunquesin hacer juegomuy claro, por miedo a disgustara Zeus, que entoncesseportó con una astuciay una doblez infinitas. Pero todavíaPosidónconsiderócon malosojos las insignificantesestaca-
336
das y zanjasde los pobresaqueos,temiendoqueoscurecie-senla famade los muros troyanosantesedificadospor ély Apolo. Sólo se aquietócuandoZeus le dijo que,en cuantoacabarala guerra,podríabarrera sugusto las llanurasdela Tróada,paraqueno quedarani el recuerdode talesforti-ficaciones.
Después,indispuestocontra Odiseo,lo persiguepor diezaños duranteel viaje de regresodel héroe desde Troya aTtaca, y todavíaconvierteen rocala navede los feaciosquecondujo finalmenteal héroehastasus playasnativas,y éstaes la historia de la Odisea.
Homeropensóqueallí acabaríael rencorde Posidón,perono es así. Estosúltimos días, los diarios traen noticias tre-mendasy fotografíasdesoladorasde las catástrofessísmicasen hacay las demásislas del Mar Jónico; es decir, el reinode Odiseo.Hay quepropiciaral dios iracundo,o bienechan-do un caballo al mar, o siquieraquemandoun barquito depapelen su honor.
18
En la remotaantigüedad,un ejército no era más que unabandade salteadores;en suma,de gentequeno queríatraba-jar y se dabamuchotrabajo parano hacerlo,paravivir deltrabajo ajeno.Estosbandidos,una vez reconocidasu autori-dad en cierto territorio, se convertíanen protectoresde losque trabajabanpara ellos, cuidabansu ganadodoméstico.El orden fue, así,creadoen el mundopor el bandidotrans-formado en gendarme.A veces,se da el saltoatrás.
19
Cervanteseraun expertoen fronterasde la locura.Don Qui-jote, un cuerdoqueavecesse finge loco. Así cuandodice aSancho:“El toque está en desatinarsin ocasión.”Y cuan-do Sanchoquierehacerletragarsuspatrañas,cuandoquieredarlela alucinaciónya forjada,él la rechaza,o bien le dicemáso menos:—Si quieresqueaceptetusinvenciones,acepta
337
tú las míasen la Cuevade Montesinos,y calla.—Don Quijo-te, se ha dicho sin exageración,es el Burladorde laMancha.
El “Neptuno” es el cuento del loco quese finge cuerdoparasalir delmanicomio.El curioso impertinenteseadelantaa Freudy, en cierto modo,anunciaal Crommelynckde LeCocu Magnifique; el cual, por lo demás,recuerdaa suvezla historia del rey Candauloen Herodoto,tan enamoradodesumujer y tan dispuestoahacerlaadmirar,queacabanporquitarlela mujery, de paso,el reino.
Cervantesha descubiertoque hay un coqueteoincesanteentrela corduray la locura,tal vez en buscade la felicidadinasible.Puessecuentade CharlesLamb que,al salir de lacasade orates,escribíaaun amigo,algúnpoetade la época:“Si nuncahasestadoloco, renunciaasaberlo que es la ver-daderafelicidad.” Por desgraciala mayoría de las locurassontorturantesy pavorosas.
Como fuere,hay, entrela lucidezy la insensatezun planode deslizamientoy, allá abajo,algo como unaterrible tenta-ción. He leído haceañosel casode un novio,hastaentoncescuerdo,qué,en el banquetede bodas,comienzaacavilarasí:“~ Qué sustoparatodaestapobre gente,y cuántome diverti-ría yo si, de pronto,saltarasobrela mesay empezaraavol-carel vino sobrela cabezade los comensales!”(Y nótesequela locura siempreva acompañadade un manifiesto desdénparalosmodestoshombrescuerdos.)Y, en efecto,el novio depronto oye gritos de espanto,y se percatade que ya estáhaciendoexactamentetodasesasextravagancias...Al reco-nocerseloco,lo invade unaondade plenitud en queel gozoy elmiedo parecenmezclarse,paraproducirunanuevaemo-ción compactay densa.
No sé qué decirme,pero a vecescreoque estatentaciónde la locurano es másquela tentaciónsupremadel egoísmo.La locura, forma del egoísmointegral: el universoesclavi-zadoalas arbitrariedadesdel yo.
20
El quequieracaracterizarcon unasola frase la historia delas cienciasy la historia de la filosofía diga simplemente
338
queunay otramanifiestanelmismo esfuerzoparadisimularunapérdida.La casi rítmica alternanciaentrelos actosde fey los actosdenegaciónsóloseexplicapor el anhelodesespe-rado de recobrarla antiguacertezaperdida,y la ley. únicae indiscutiblequesostienelas vetustascosmogonías,anterio-res.a todatentativade explicaciónconsciente.El incesantevaivén entre la tentación de remontarsehastala ley únicapartiendode los detalles,y la tentaciónde captarlos deta-lles partiendode la ley únicay admitidaa priori, acasoobe-dezcantambiénaunaley, aciertaley de los eternosretornosquenosproponíanyalos sabiosde antaño,querondóla men-te de Platón,queNietzschequiso resucitar,y a la cual vuel-venlos economistascontemporáneos.
21
Suelecitarsela llamadaley fatal, de quehablanen unaco-medialos inolvidablesDióscurosAndaluces,ÁlvarezQuinte-ro: “A padrestontos,hijos tontos;apadresinteligentes,hijostambiéntontos.”Ojeandola correspondenciaentreHarold J.Laski y el juez Oliver Wendell HolmesJr., hijo del famosoAutocrat of tire Breakfast Table, del mismo nombre, medigo que,en el casode los Holmesal menos,no secumplióla ley fatal. Hay unaqueotra excepción,por descuidode lanaturaleza.
22
No creoque en Inglaterrase hayandado muchossistemasfilosóficos estrictay rigurosamentecerrados.Acaso los últi-mos datende unostreinta años:Alexander,Space,‘Time andDeity; Whitehead,ProcessandReality; Taggart,Tire Natureof Existence.Acaso el pensamientoinglés tiene preferenciapor esa utilidad inmediata que suele llamarsepráctica, loquemásconduceal tratamientoproblemáticoqueno al sis-temático.
339
23
En Inglaterraprincipalmente,la filosofía movedizay proble-mática de nuestrotiempo ofrece cuatrorasgosprincipalesbienperceptibles:
1) El métodofragmentariode ataque;ventaja,por cuantono sujeta la investigaciónal consabidolecho de Procusto;desventaja,por cuantodescuidalas líneasde relaciónentreestoy aquello.
2) Desconfianzapor los antiguossistemas,que seconsi-deran sostenidosen seudo-problemas,vaguedadesy ambi-güedadesverbales.Aceptablemuchasvecesen cuanto a laformulacióno planteode losproblemas;no aceptableenigualgrado en cuantoa la autenticidadde los problemasmismos.
3) Y muy importante: la preocupacióno urgencia porcrearun nuevolenguajelógico-matemático,sin circunloquiosde charlacomúnni metáforasliterarias.Continúa,así,conlasemántica,la exigenciade Sócratespor la “homología”, porponera los conceptosunatrampafija y sin salida.Inquietudlegítima. Pero el llevarla hasta sus extremos ¿seráprove-choso?¿No se perderá,de paso,unabuenadosis de almahumana?
4) Y no tan general:La actitud mucho más profesionalante la vida, y el mayor desprendimientoantelas cuestioneshumanasy sociales:seanlas nuevasorganizacionespolíticasa lo Platón;seanlos derechosde los reyesy de lospueblosaque descendióla másabstractafilosofía medieval;seanlasteoríasgubernamentalesde Locke o lasteoríaséticasde Ben-tham o de los Mill.
24
La música de Bach nos ofrece uno de los mayoresdeleitesplatónicos:la sensaciónde la necesidadmatemática,muchomás hondamenteapreciada,másvital desdeluego, quea lameracontemplaciónde los conceptos.¡Quéno hubierahechoPlatónsi llega aoír el clavicordiode Bach!
340
25
Que los niños repitantodaslas mañanas,al verse al espejoparapeinarsey amodode oraciónmatinal:
—Pero ¡quéidiota eres,muchacho!Precaucióncontra la vanidady el engreimiento,ejercicio
parano tomar muy por lo trágico nuestrosinevitableserro-res, disciplina para manteneralerta el humorismo,únicaactitud respetableantela vida.
26
Hará unoscienañosescribíciertaFábuladel Microbio y delElefante.Estamosen lo dicho. La naturaleza—porvil o porsutil, yo lo ignoro—otorga el triunfo a lo ínfimo sobre loenorme.Sí: un microbiomataaun elefante.Pero¿hasabidoalguiende un elefantequemateaun microbio,asísele plan-te encimacontodo su peso?Se dirá,en defensade la Crea-ción, queuna cosa es la calidady otra la cantidad,que lamagnitudno es espíritu. Pero yo contestoque la calidad,el espíritu,estámásbien en las magnitudesmedias,como elhombre. (ISiemprela áurealey del justo medio!) Porque,si el microbio tienemejorcalidady másespíritu queel ele-fante,entonceselmundoestáal revés.
Estoda muchoen quepensar...¡Vaya con el microbio!¡Ojo con los miserables,señores,y penicilinaconellos! Des-puésde todo—esverdad—elhombre,el del términomedio,aciertaamataruno queotro microbio.¡Por ahí,porahí!
27
Algunostediososquierendecirque lahumanidadsiempreesigual y siempreha sentidode igual modo.No exageremos.La historia nosdice quecambia,y no miente:hay evolucio-nes,hay mudanzasen la sensibilidad,en la apreciacióndela vida, en los remediosque se aplicancontraestedesastrede la existencia.Bastarecorrerlos pocosañosquehemosvi-
341
vido. Cuando,por 1892,Maurice BarrésescribióL’EnnemidesLois (libro descosido,frío, mediocre,aunquede excelen-te dicción),anadiele parecíaabsurdoqueun profesoralgoanárquico,aquienprecautoriamentesecondenóa tresmesesde cárcelporquecierto artículosuyopudoprovocarel lanza-miento de unabombaen el Círculo de Oficiales, volvieratranquilamentea su casadespuésde oír la sentencia,mien-trasllegabala hora en quese le invitara acumplirla; y, yaen su celda,emplearasu ocio en dar leccionesde reformasocial ados jóvenesdiscípulasatraídasporsu aventura,unaintelectual francesay una princesarusa, quienes,natural-mente,prontosealternaríanen suamor. ¿Quéhubierapasa-do en nuestrosdías, amén de la inevitable destitución?Elsometimientoaunavigilanciaconstante,la constantecensurade su trabajoy sus papeles,la cesantíaincurable,acasoelcampo de concentracióno sus mil y una equivalencias...
28
En el final seráel Verbo. Cuandotodose hayahechoexplí-cito a travésdel Logos (ecuaciónde Espíritu y Palabra),elmundo, llegado al remate,desapareceráautomáticamente.Lospoetasson los másintensosagentescalóricosen estepro-cesode combustiónmetafísica.
29
Los grupospequeñossonelsecretodel éxito en la educación.Tambiénlo sonen las cosasfundamentalesdel sostenimientomaterial: la mesay la cama.Allá, dice la frasehecha,másquelas Graciasy menosquelas Musas;acá—~porfavor!—las Graciasmenosuna.
30
Sustanciade unacharlapolítica:
342
He aquí a milord Boodle, quegozade considerablereputaciónensu partido, quesabelo que es un cargo público y que declaraaSir LeicesterDedlockcon la mayor gravedad,a la horade la so-bremesa,querealmenteno puedeentendera dóndevamos:Ya undebateno es lo que solía ser un debate,la Cámarano es lo quesolía ser la Cámara,y aun el Gabineteno es ya lo que era. Sepercatacon sobresaltode que, en el supuestode que fuese derri-bado el actual Gobierno,las limitadasposibilidadesde la Corona,parala integraciónde un nuevo Ministerio, tendríanque oscilarentreLord Coodle y Sir ThomasDoodle, dandopor admitido quefuese imposibleparael Duquede Foodleel asociarsea Goodle, loque es de creera consecuenciade la rupturaacontecidacon mo-tivo del casode Hoodle. Y entonces,dejandoel DepartamentodelInterior y la Presidenciade la Casade los Comunesa Joodle, elExchequera Koodle, las Coloniasa Loodle,y el Foreign Officea Moodle, ¿quéhacemoscon Noodle? No podemosofrecerle laPresidenciadel Consejo,queestaríareservadaa Poodle.TampocopodemosdarleReforestacióny Bosques,queapenasesbuenoparaQuoodle. ¿Y qué sucede?¡ Que el país naufraga,se arruina,sedespedaza(segúnclaramentelo comprenderásin dudael patrio-tismo deSir LeicesterDediock),sólo porqueno sabemosquéhacerconNoodle!
Al otro extremode la mesa,el HonorableWilliam Buffy. Miem-bro del Parlamento,arguyecon otro comensaly le declaraqueelnaufragio del país—sobrelo cual no hay duda,puessólo se dis-cute ahorael modo comova a acontecer—es atribuible a Cuffy.Si hubiéramoshechocon Cuffy lo quedebimoshaberhechocuan-do vino por primeravez al Parlamento,y hubiéramosevitadoquese pasaraa Duffy, ahoralo tendríamosaliado a Fuffy, contaría-mos con un polemista de peso como lo es Guffy, habríamosdis-puestoparalas eleccionesde ios recursosde Huffy, al menosres-pecto a los tres condadosde Juffy, Kuffy y Luffy; y habríamosreforzado la administracióncon eseconocimientode los negociosque esla característicade Muffy. Todo estohubiéramosganado,¡ en vez de encontrarnos,comolo estamos,a mercedde los capri-chos de Puffy!
DICKENS, Bleak House, cap. xii.
31
A medidaquenosacercamos,las intencionesmanualesdomi-nansobrelas visuales: lo queerapaisajese vuelve depósitode materiaprimaparala industria,en el mejorde los casos;la estatua,objeto sensual;el héroe,estorbo.
343
32
Cuandoel poeta,cuandoel artistadeclaranqueal fin se handescubiertoa sí mismos,a vecessólo logran desagradaralos demás.Y es queconfundenla originalidadconla indisci-plina, y creenhaberencontradosuruta por entregarsea susimpulsostemperamentales,asusmanías,asustics nerviosos.El descubrirseasí mismoes, másbien, descubriral hombreabstractoquehay en nosotros,al universal, al arquetipo,yabrazarseaél confervorosoentendimientoplatónico.
Estono puedenaceptarlo,claroes, los “existencialismos”,de cualquierépocao denominaciónquesean:sistemaso doc-trinas quevenal hombre,no como un ser, sino comoun ha-cer, o comoun movimiento sin móvil. Y ya se sabeque laexplicacióndelmovimientohasido elderrumbaderode todaslas filosofías.
33
Entre la sutilezamedieval, cuyasmarañasamenazabanaho-gar el alma, el ventarróndel islamismo trajo un alivio sim-plificador, y por eso se apoderó rápidamentede mediomundo:iba al galope.No sé si sehabráestudiadocuidado-samentela repercusiónde este agenteasépticoen el pensa-miento occidental.Lo que despuésacontecióen la Españaárabees ya cosadistinta.
Hoy, a la sutilezateológicasucedela sutilezapolítica. Yentrela complicacióninfinita delaburocracia,la tecnocracia,la ciencia de la destruccióny hastala pedanteríalingüísti-ca, el mundo se ahoga. Los sistemasopuestospadecendelmismo mal, y ningunonos ofrece un alivio. ¿Dedóndeven-drá la marejadasimplificadora?
34
Estabiografíade Freudpor ErnestJoneshacemeditar.Igno-
ro cuántosse habrán“curado” realmentepor el métododel
344
psicoanálisis,y me pareceun rasgode grandezaen Freudel haberdicho máso menosqueesole importabamuy poco.Sospechoque el método exige del pacienteun valor y uncaráctersemejantesal del fundador del método,y aun nopequeñadosis de amor, sin lo cual nadiehacedejacióndesí mismoen ajenasmanosni entregaaotro susmiserias.
Perolo quesobretodo me impresionaen Freudes sutipode mentalidadmásbienhistórico que científico, lo cual lollevabaconfrecuenciaa desentendersede términostécnicosy aprestarmayoratenciónal hechosingularquealas colec-ciones estadísticas.La gran revolución que él representaamis ojos, y quelo enalteceaunsobrelos posibleserroresdesus teoríasy susistema(y ni siquieraestoycierto de queélsehayapercatadocabalmentede lo quehacía)estáen haberconcedidoalos hechospsicológicosel tratamientoquecorres-ponde,no al orden natural—quese investigasegúnla quí-mica o la biología—,sino al ordenhistórico. Posturaauda-císimaqueno sólo lo poníacontralas convencionesvulgares,sino que lo enfrentabacon su mismo Dios. Puesel mundohistórico es un lugar de abominacióndonde, en vez de lasenergíaslimpias y mensurables,todoandarevueltoy mezcla-do, sucio de lo unoconlo otro, y dondelo quese creehabersucedidoes tan real como lo realmentesucedido,paracuyadescripciónapenases posiblevalersede circunloquiosy frá-gilesanalogías.
ParecequeFreud,al descubrirlos contornosde suquime-ra, sintió algún pavor;y erajusto, porqueél lanzabaun retocontra los sabiosque más admirabay quería, acasocontralas disciplinas de su juventud,por las que siempreguardóunavaganostalgia.
35
Hay la obradel sabery hayla obrade la sabiduría.Aquéllase haceconel oficio. Ésta—unavez vencidoeloficio, nuncaantes (no esperela ignoranciaque la cortejemosy la hala-guemos)—,con la coronade las disciplinas y las virtudes.Aquéllaera la cuestaarriba;éstaes la cumbre.En el escalar
345
la cuestahay quien tardamucho,hay quien tarda poco. Elíndice de velocidades una“invariante” de la persona.Nose lo puedemodificar, sobornar.No sesacala olla del fuegoantesde quesuelteelhervor. ¿Y si nos sorprendela muerteamedio camino?La muerteno habrátenido razón,se habráequivocadocomo algunasveces sucede:eso es todo. Y aotra cosa.
36
Acaso la moda representeunaenergíamáshondae intensade lo queconcedensus apasionadosexegetas.Acasono todaes superficie.Tal vez un díapuedaninterpretarseciertascul-turasy ciertasconquistashistóricascomoefectosde unafas-cinación o polarización de las mentesque, en suma,no esmásqueunamoda.Hoy nosdaporesoquese llamaeficien-cia, dinamismo,propaganday otrasgroserías.Y ¿quiénsabesi el llamado“milagro griego” seexplica,en mucho,por unamoda?A un pueblóle dio porser inteligente.De ahí Grecia—y las consecuenciasno agotadasaún.
37
Todos los mexicanosdebieranconocerlos fragmentosquetranscriboa continuación.Procedentalesfragmentosde unacartadirigida por GeorgesClemenceau,quea la sazónteníaveinticincoaños,aalgunaamigasuya,y lacartaestáfechadaen NuevaYork, el 6 de septiembrede 1867,mesesdespuésdel fusilamientode Maximiliano.
Por aquellosdías, el joven Clemenceau,reñido con sufamilia, residía en los EstadosUnidos.He encontradoestecurioso documentoen Le Cri de Paris, año de 1919. De élresulta que el gran Tigre, vencedorde la guerra de 1914-1918,estabaal ladode Benito Juárez.
Señoramía: - . - Tenemosun pleito pendiente .. ¿Qué diablos leha dado a usted de compadecera Maximiliano y a Carlota? Sí,por Dios, ya lo sé: estasgentesson siempreencantadoras.En eso
346
ya estábamosde acuerdo:hacecinco o seis mil añosque lo sabe-mos. Ellas poseenla recetade todas las virtudes y el secretodetodaslas gracias.¿Sonríen?Son deliciosas!¿Lloran? ¡ Son con-movedoras! ¿Nosdejanvivir en paz? ¡ Qué exquisita bondad!¿Nosdespedazan?¡ Es culpade la situación!
Puesbien,déjemeusteddecirleunacosa: todosesosemperado-res, reyes, archiduquesy príncipesson grandes,sublimes,genero-sosy estupendos,y susprincesasserántodo lo que ustedquiera;peroyo los detesto,y con un odio sin cuartel,comose odiabaallápor el año de 1793, cuandose llamaba“el execrabletirano” alimbécil deLuis XVI.
Entrenosotrosy estasgenteshayun dueloamuerte.Han hechomatar,bajo incontablestorturas,a millares de los nuestros,y yoapuestoaque nosotrosno habremoslogrado matarlesarriba dedos docenas.
Cierto: la castade los que explotan la imbecilidad humanaesmuy abundante,pero,puestoqueesasgentesvan a la cabeza,con-tra ellas debemosatacar.Yo no sientopiedad por ellas: compa-deceral lobo escometerun crimencontralas ovejas.El tipo aquelse proponíaun crimen incalificable; y aquellosa quienesqueríamatarle handadomuerte.Deque muchomefelicito.
Su mujer se havuelto loca: nadamásjusto; esto casi me con-vencede quehayunaProvidencia.Fuela ambiciónde estamujerlo que empujó al idiota del marido. Ha habidoque mataramu-choshombresparaque la linda Carlotaseasaludadacon elnom-bre de emperatriz;pero, por lo visto, aún quedabanvivos algu-nos. Mire usted: lamentoque esté loca, despuésde todo, porqueasí no puedecomprenderque su marido ha muerto por culpa deella, y quees un puebloel queha tomadolegítimavenganza.
Por lo demás,no acuseusteda ningún extraño:Si Maximilianosólo fue un instrumento,su papeles todavía más vil (pueshaycierta grandezaen un magníficocrimenbien premeditado),y noporeso esmenosculpable.
Ya ve usted quesoy feroz; y lo que es peor, en estepunto soyintratabley no cambiaráde opinión. Creo que,hablandode esto,mehe extendidomásdela cuenta.Pero es queno comprendoquéle ha dado a ustedpor andarsecon miramientosparaesta raleadepersonas.Créameusted:todossoniguales.Sí, por imposiblequeparezca,hubieseun infierno, y si no hubieseallí un perol especialpara hervir a estos sujetos, mi estimaciónpor Dios bajaríadegrado...
Y, tras los gruñidosdelTigre, recordemoslas noblespala-brasde la cartadirigida por Juáreza Maximiliano el 28 demayo de 1864:
347
¿Es dado al hombre, señor, atacarlos derechosajenos,apoderar.sede losbienesajenos,atentarcontrala vidadelos quedefiendensu nacionalidad,hacerde sus virtudes un crimeny de los viciospropiosunavirtud? Perohayunacosaqueestáfueradel alcancede la perversidad,y esci fallo tremendode la Historia. Ella nosjuzgará.
348
Las dos seriesanterioresde las Marginalia sepublicaron en México,Tezontie,1952 y 1954 y se distribuyen,como la presente(incorpo-radaa la colección El Cerro de la Silla) por el Fondo de CulturaEconómica(México, Av. Universidad,975).
¡AL DIABLO CON LA HOMONIMIA!
ATENTAMENTE ruegoal lector se sirva tomarnotade la acla-ración siguiente,a fin de evitar las confusionesquehanco-menzadoya aperturbarala doctaopinión:
La personaque tiene la honra de escribir estaslíneas,abogadopor título, antiguo diplomático y representantedeMéxico en España,Francia,la Argentinay el Brasil, autorde libros en versoy en prosaquealgunoshan tenido la cu-riosidad de leer, no es la misma personaque cierto dignofuncionario de igual nombre.
La homonimiame ha jugadoya algunasbromaspesadas,y no quisieraquele acontezcalo mismoaestemi homónimo.Creo que Rafael Heliodoro Valle recordabahace poco elhecho,rigurosamenteauténtico,de queunavez se me con-fundió con D. Alfonso XIII. Ello aconteciópor 1920, conmotivo deun telegramaqueenviéde BurdeosaLyon,. acuyojefe de estaciónpedíayo que me reservaraun lugar en elcoche-camadel tren paraMilán. El jefe de estación,queaca-so medio entendíael español(el conocimientoamediasespeligroso),creyó leer “Alfonso Rey” dondedecía“AlfonsoReyes”. Cuandollegué a Lyon de madrugada,me encontréformadosen fila alos empleadosde la estación,y vi consor-presaque seme habíareservadoalgo como un Tren Olivoparamí solo.*
Un par de añosmástarde, siendoyo Encargadode Nego-ciosde México en España,recibí, abiertapor la Real Secre-taría y acompañadade atentasdisculpas,unacartaque medirigía desdeFlorenciael viejo poetaitaliano Guido Mazzo-ni; quien, siguiendola costumbrede su país,me dabaen elsobreel tratamientode “Egregio Signore”.Era entoncesse-cretariode D. Alfonso el señorEmilio María de Torres,y lecontestéal instanteque podíamanifestarde mi partea suAugustoSoberanoqueestabadisculpado,y quesólo le roga-
* Ver tomo JI de mis Obras Completas,pp. 191-192.
351
ba yo, por si la equivocaciónse repetíay la letra no eramasculina,queme guardarael secreto,ofreciéndolepor mipartehacerlo mismo conlas cartasparaD. Alfonso queex-traviaranel rumbo y vinierana dar amis manos.
En otra ocasión,un agentede publicidad,que teníaunaimportante oficina en Madrid y llevaba mi mismo nom-bre —lo que también era causade confusionesconstantes,queambossufríamosconpaciencia—me convidó campecha-namenteaquenosviéramoslas caras.Él estabaacompañadode su hijo Alfonso, y yo del mío, que padecela misma en-fermedadonomástica.Pero era de noche, se produjo en elbarrio un corto circuito, se apagaronlas luces,y los cuatroAlfonsosnossaludamosen la oscuridad,y nosseparamossinllegaravernoslas caras,respetandolos misteriososdesigniosde la Providencia.
Algunos años más tarde, encontrándomeya al frente denuestraLegaciónen Francia,harto de que Henri de Mon-therlant,el conocidoescritor,se jactarade habertoreadobe-cerrosen sujuventudpor las poblacionesseptentrionalesdeEspaña,le mandéun programade toros en que aparecíaelrejoneadorAlfonso Reyes, usurpandoyo paramí la gloriadelvaliente caballeroen plaza.Por aquellosdías,en efecto,el rejoneadorReyesacertóa presentarseen las ArenasdeLutecia.Y por cierto queunaconocidaartistafrancesamemandóuna expresivacarta, cuyas consecuenciasdesconocelahistoria,a la Legaciónde México (144, BoulevardHauss-mann),felicitandoaMonsieurle Ministre et Toréador.
Me alargaríayo demasiadosi, en mi afán de identificar-me, vaciaraaquítodami biografía,quepor suerteo por des-graciacubre ya unacantidadde añosapreciable.Acasomibiografía estébienresumidaen estosversoschapucerosqueimprovisé para un banquetede industrialesy comerciantesde Monterrey,mi tierra natal, dondetodoslos concurrentesestábamosobligadosa declararla línea o ramo de nuestrasactividades:
Soy el industrialmáspobreque vio el Cerro de la Silla:entre tanto taller, fábrica,fundición, cervecería,
352
mi alquitaraParker-Duofoldsólo palabrasdestila.Mas por algo, digo yo,sueleperdurarquien fijala veleidad de su nombreen garabatosde tinta.
Se me ocurrió sacarpartido de estamiseria, vendiéndolacomo reclamoa la empresade las plumas Parker-Duofold,y explicando que yo era autor de tantosmáscuantoskiló-metrosde palabrasimpresas,aménde otras que todavíamepropongo imprimir si Gutenberglo permite.Perola adustaempresaparecequeencontróel documentodemasiadoalegreparasus conocidosgustosdorios.
Y, sin embargo,yo creoqueestadeclaraciónde oficio tie-ne susventajas.Hay unahoraen queel vecinose sientaalapuerta de su casay se pregunta,receloso,cómo se ganaráel pancadauno de los pasantes.Y aúnno se ha inventadoeluniforme de escritor,aunqueno ha de tardarmuchoal pasoque vamos,y puedeque seala mortaja.Un día me compréun traje de deporteparasalir al campo.
—~Yustedqué es, señor?—me preguntóun ranchero.—Soy literato —dije, procurandono darlemuchaimpor-
tanciaal término.—se me contestó—.Ese traje debede ser muy
prácticoparasutrabajo.Volviendo anuestrotema, todosestosmalesde la homoni-
mia ¿se evitaránel día que los nombresse sustituyanconcifras, comose haceyaconlas callessegúnlas reglasdelnue-vo urbanismo,o comose haceparalos agentessecretos,quehoy por hoy no escasean?Desdeluego, se corre el riesgo,si no de agotarlos números,sí de alcanzarincómodascifrasastronómicasy aun llegar al vertiginoso“Googol”. Convienerecordarque “Googol” no es el nombrede ningúnnovelistaruso,sino el nombresugeridoal matemáticoEdwardKeyserporsusobrinode nueveañosde edad,paradenominarel nú-mero quecorrespondea la unidadseguidade cien ceros,asícomo sugirióel nombrede “Googolplex” parala unidadse-guida de un “Googol” de ceros.Esta experienciadel granmatemático—la necesidaden quese vio de volver al nombre
353
propio al habérselasconun númeroexorbitante—demuestrael fracaso a que nos llevaría el sustituir los nombresconcifras.
Quedaotro recurso,de cuya rudezasoy el primeroen abo-minar. Consistiríaen obligar compulsoriamentey por mediode la ley acambiarseel nombreaciertaspersonas,conformeal doble criterio de queel mejor derechocorrespondea lapersonade mayor jerarquíao, a falta de diferenciaaprecia-ble en la jerarquía,al primer ocupante.Pero esta ley nomerecenuestroaplausoporqueenvuelvecierta intenciónin-famante.
Un procedimientomás expeditoconsistiríaen que los ho-mónimossebatanen duelo amuertey quesobrevivael másafortunado,con lo cual de pasoquedaríaprobadoqueerandos personasdistintas,paraacabarcon todasospecha.Peroeste recursotiene más inconvenientesde lo que a primeravista sedescubre.Y desdeluego,comoen la ocasiónquenosocupa, el que uno de los homónimossientaverdaderaesti-maciónporel otro.
Tal vez se pudieraencontraralgunafórmula de concilia-ción o arbitraje.Así pudieraser,por ejemplo, la elecciónde“alias” o apodospor convenio mutuo. Los apodos parecenhoy denigrantes,pero son de ilustre prosapia:Platón, Cice-rón, Ovidio Nasóny otros no menos gloriososcomo el Sodo-ma,elTintorettoo el Greco,no sonnombres,sino apodos.
O bienpudieraconvenirseen ejerceroficios distintos:uno,cultivar patatas,y otro, coles; o en frecuentardistintos lu-gares: uno, el cabarety otro, el bar automático,etc. Pero,en los tiemposque corren, este género de pactos pacíficosestáya muy desacreditado.
En todo caso,constequeme esfuerzopor evitar que car-guen con mis pecadosa mi distinguido homónimo.Es lamenor reparaciónquele debo,por seryo la causade queélsehayaencontradoal nacercon un nombreya a medio uso.
1940.
Letrasde México,México, 16-XII-1940; NuevaDemocracia,Nue-va York, 1-1941; un fragmentoen Síntesis,México, 11-1941.
354
PREMIO “MANUEL ÁVILA CAMACHO”
- instituto Mexicanodel Libro
LA PROFUNDAgratitud y la alegríacon quereciboestepremio—cuyo valor, muy grande en sí mismo, aumentatodavía amis ojos porcuantolo alcanzode manosdel ilustre Presiden-te Ruiz Cortines,evocael nombredel ilustrePresidenteÁvilaCamacho,me asociaaunacelebracióndel Fondo de CulturaEconómica,centroeditorialde clarostimbresy casahabitualde mislibros, seme otorgapor graciadel InstitutoMexicanodel Libro, noblecolegio cuyassolasactividadessonsumejorencomio,y me sitúa junto a mi sabioy queridoamigo Al-fonso Caso— sólo se enturbianpor la angustiosapreguntaque yo mismo me hago,sobresi realmentehabrésabidome-recerlo.
No lo digo por obviasrazonesde modestiaque,en mi caso,caenpor su propio peso,no. Mi dudatiene mayor alcance.La calibracióny medidade los méritosliterarios no puedenserexactas.Ahí estála historia de la crítica paradesenga-ñarnos.El propio Cervantescomenzóa serapreciadoen elextranjeroantesde serlo en su propiapatria,cuandohoy selo tiene por el más alto representantedel genio y la índoleespañoles;y además,nuncallegó a conoceren vida la famade quehoy disfrutasuobra. Hubo un tiempoen queel atil-dadohistoriadory mediocrepoetadon Antonio de Solís yRivadeneyraera consideradocomoun lírico de altos vuelos,capaz de competir con el propio Calderónde la Barca. DuBartas,cuyaSemanaya nadielee ni soporta,fue admiradoy comentadoen susdíaspor protestantesy católicos, inspiróal Tassoy a Milton, y merecióser calificado por el autordel Faustocomo “el rey de los poetasfranceses”.No hacefalta multiplicar ejemplos.La gloria es inestabley voluble.Cuandosecelebratal o cual centenario,el festejadopasadu-rante un mespor el mayor poetadel mundo y luego se lo
355
vuelve aolvidar durantecuarentao cincuentaaños.Hay quesaberafrontar estas desdichasinherentesa la posteridad.Y si ello acontececon los grandesmaestros¿quéno suce-derá conlos pobresoficiales y humildesaprendicesa cuyaordenpertenecemos?
Entonces¿cuálpuedeser la justificación de estepremio?Varias vecesme he visto en el trancehonrosode explicarmeal respecto:acasohabéisqueridocompensarde algún modola lealtad a la vocación,que pronto cumplirá, en mi caso,cincuentaaños de ejercicio público. Hace muchotiempo, ysiendoestudiantede la Preparatoria,dije en un discursoamis compañeros:“Tenedun ideal, tenedunaaspiracióny, silos vais satisfaciendodurantetodavuestravida, ya habréisencontradola razónde vivir.” Hoy puedorepetir estaspala-brassin cambiarunasola tilde. Mi ideal ha sido siempreelmismo;mi aspiraciónnuncahavacilado.Envariasocasionesconfeséqueel escribires paramí un modo de respiración.El inconexo espectáculodel mundoprovocaen nuestrosen-sorio reaccionestambiéninconexas,y pareceque,paraquie-nespadecemosesta inclinación imperiosa, todaesamarañasólo se organiza,zurce y cobra sentidoa punta de pluma.Claro es quela firmezaen lavocaciónpuedeno acompañarsede unaverdaderaexcelencia:la intenciónsuele ser mejorqueel resultado.En todocaso,la vocaciónes la únicavirtudestable,objetiva, capazde servaloraday juzgadaconciertagarantíade permanencia.Es la únicacondiciónliteraria quese acercaa la virtud moral. Si, pues,eso es lo quehabéisqueridopremiar,lo aceptosin empacho;y no por mí, sinoporel ejemploy estímuloquesignificaparalas generacionesquenossiguen,tantasvecesdistraídashoyportentacionesquelas alejan de los puros estudiosy hastapor bastardosinte-reses.
La obra de las letrases consustancialcon el desarrollodelos pueblos.Veamoslo quepasaentrenosotros.Examinemosel cuadro a grandesrasgos: Ruiz de Alarcón, primera vozmexicanaquesaleal mundo,pusode relieve esaprudenciaterencianay esa rotundezclásica,prendaslas mássobresa-lientesenloshombresde nuestratierra,cuandoselosentregaasí mismos,cuandono se los espoleani arrastraen el torbe-
356
llino de las pasiones.La hermosaSor Juananos enseñóquela flor erudita,cultivadaen los jardines,conserva,si la manoha sido feliz, todossus acresjugos silvestresy aun acentúatodavíasu aroma.El PensadorMexicanoarrancóel velo dehipocresíaa aquellasociedaddecadentey, con las sencillaspalabrasdel pueblo,levantóel procesomás implacablecon-tra un régimen quese caíaapedazosy queya no se justifi-cabani siquieraen la tradición. Los grandesbroncesde laReforma—Ramírez,Altamirano—supieroncantarlas victo-riasde la menteen medio de los terremotossociales.Los in-comparablespoetasquepasarondel siglo anterioral presenteconquistaronla aceptacióndel mundoparanuestraliteratu-ra: y no quiero omitir, aunquesea de paso,el nombredenuestrodulcehermanomayor,cuya sombratodavíaandaen-tre nosotros:EnriqueGonzálezMartínez.
Saludodesdeaquíla memoriade un granvarón,granme-xicano, granescritory pensador,gran educadory poeta,quetiene un altar en el corazónde todos sus conciudadanos:elMaestroJusto Sierra; y envío asimismoun saludoami in-mediatopredecesoren el “Premio Manuel Ávila Camacho”,mi admiradoy fraternal amigo CarlosGonzálezPeña.
La literatura,la poesía,soncomo unavasta investigaciónen buscade la conciencianacional,encaminadaa dar al sermexicanomayor vinculacióncon la tierra y un apoderamien-to mayor sobrelas realidadesdel mundo. Premiar, pues,laobra de un escritor es robusteceren cierto modo el almamexicana.
Y ahoraquiero hablarconlos jóvenes.Yo tambiénlo fui;yo tambiénluché y sufrí en el asaltoa esecastillo de amorque es la poesía.
La adustaperfecciónjamásse entrega,y el secretoideal duermeen la sombra.
Yo tambiénme he quebradoalgunavez la caderacontrael Ángel de Dios, a lo largo de temerosasnochesde dudaydesesperanza,paraamaneceral día siguientecon la sensa-ción jubilosa de que la naturalezatodaal fin me entregabasus secretos.No me arrepientode mi oficio, apesarde suscontratiemposy torturas.Todo halla compensacionesen el
357
júbilo de la creación.Esteveteranoqueaquíoshablaosacon-sejaquepersistáis.El don de admirar la bellezay de engen-draren la belleza es el más alto don concedidoal hombre.Prontohe de recogermi barcoen la atarazana,y osdejoestapalabrade aliento: defended,contra las nuevasbarbaries,lalibertaddel espírituy el derechoalas insobornablesdiscipli-nasde la verdad.A mí meha tocadollegar unosminutosan-tes,sólo paraabriros la puerta:avostros,bravoscachorros,alumnosinquietosde las Musas,a vosotrosel porvenir y eltriunfo.
1O-JX-1954.
358
ENCUENTROSCON PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
QUE PedroHenríquezUreñasiempreme hayaparecidounareencarnaciónde Sócrateslo he dicho mil veces;por ciertosrasgosde su aparienciay presencia,por ajenoa las conven-cionesinútiles, por probo y fuertey sabio,por ávido de aná-lisis y goloso de conocery entenderal prójimo, por sedientode educary educarse,por la valentíay sinceridadde sutra-to. Suconversacióneraunamayéuticaconstante:sacabaafue-ra el almaasusinterlocutoresy desagradabaalos necios.Loenfrentabaa uno consigomismo.Y seplantabaanteel mun-do con aquellavisión virgínea quehacíarecordarla actitudde AnacarsisEscita ante la sociedadateniense.
Pero la mayoríade suscondicionesy cualidadesmásper-sonalesse quedófuera de sus libros. Si no hubieraescrito,comoSócratesno escribió,y si comoaquélsólo persistieraenel recuerdode susamigos,las dossiluetasseajustaríantoda-vía mejor, pero hubiéramosperdido la noble cosechade suslibros. Hay, con todo, un hiato irremediableentrePedroelhombrey Pedroel escritor. Es necesarioque se diga y sesepa.De otro modo,quienesno lo conocieronde cercano sos-pecharántodo sucaudal.Pedroel escritores perfecto,viveen la tradición, la gran tradiciónde las letrasy la cultura,y ocupa un sitio único en la crítica hispanoamericanay enlos fastosde la lenguaespañola.PeroPedroel hombreerainsondable,inesperado,vertiginosoy genial; y como su ori-ginalidady sudespojode atavíosy miramientosinútiles lle-gabanfácilmenteaextremostemerarios,tambiénse le pudollamar, comoal filósofo de antaño,“el Sócratesfurioso”.
Esta silueta correspondesobretodo al Pedro juvenil, elqueapareciópor México acomienzosdel siglo xx. Llegó deCuba a Veracruz en compañíade Carricarte.De Veracruztuvo el acierto de traerlo el doctor Luis Lara Pardoparaquecolaboraseen El Imparcial. Era el Pedro en rama,elPedroheroico.
359
Más tarde,ya casadoy conhijas, y establecidoen BuenosAires, empezóacuidarse,a “redibujarse” un tanto por den-tro y por fuerasegúnloshábitosmundanos;se embotósuex-cesivo filo en el trato y aprendióa ser algo complaciente,aunquenuncahayaaprendidoamentir.Tal erael Pedrour-bano,el de la última época.La transformación,si bien seexplica en partepor la edady el cambiode estado,en bue-naparteseexplicatambiénpor la ecología:el diálogo inevi-table con los respectivosambientes,el de México y el de laArgentina.
Cuandolo encontrépor primeravez en la redacciónde Sa-via Moderna,se me figuró un seraparte,y así lo era. Supri-vilegiadamemoriaparalos versos—cosatan de mi gustoyquesiempreme ha parecidola prendade la verdaderaedu-cación literaria— fue en él lo que desdeluego me atrajo.Poco a poco sentí su gravitaciónimperiosa,y al fin me leacerquéde por vida. Algo mayor que yo, era mi hermanoy a la vez mi maestro.La verdades que los dosnos íbamosformandojuntos,él siempreunospasosadelante.
En él se daba,por aquelentonces,unacuriosísimamezco-lanza de adivinación y de inexperiencia:aquello, para lacultura; esto,parala vida.
Era tan ordenadopor dentro como desordenadopor fuera.Mientrasconversabaconmigo,sacabade sulugarmis objetosde escritorio,mis libros, mis papeles,y los regabapor todaspartes.Yo acudíaaponerlotodoen su sitio.
—iQué manía! —exclamabaPedro—.Pareceque te hu-bieraneducadolos jesuitas.
Yo le oponíami “teoría semánticao jeroglífica del espa-cio”: cadasitio tiene unasignificacióndiferente.Por ejem-plo: un manuscritoa la izquierdade la mesaestá aúnporcorregir;si seencuentraa la derecha,quieredecir quesólofalta copiarloen limpio, etcétera.
Vinieron las campañasde la juventudquehe descritoenPasadoinmediato.Despuésde la revista SaviaModernay laexposiciónorganizadapor el Doctor Atl, la “manifestaciónGutiérrezNájera”,la Sociedadde Conferencias,la “manifes-taciónBarreda”,el segundociclo de conferenciasen el Con-servatorio,las leccionesdeAntonio Casosobreelpositivismo,
360
el Ateneo de la Juventud,las conferenciasconmemorativasde 1910, la ocupaciónde cátedrasgratuitasen la flamanteEscuelade AltosEstudios,la UniversidadPopular,las confe-rencias en la Librería General,etcétera.La presenciay laacciónde Pedro fueron eminentes.Él inventaba,él atizabala hoguera,él participabaen todo,élmarcabarumbos.Cuan-do embarquéparaEuropa,en 1913,lo dejéya enplenasiem-bra.Todos los quevivieron o trabajarona sulado llevansuhuella, y mucho mentirá quien lo niegue o siquiera lo di-simule.
Vivía yo en Madrid, y él radicabaya en Minnesota,cuan-do, enunasvacaciones(a mediadosde 1917),se me aparecióvistiendoun viejo abrigo,que él, humorísticamentey no sépor quécausa,llamaba“el abrigo de JoséMartí”. Antes deacercarseaMadrid, se detuvoun poco en Barcelona,desdedondeme escribíafascinadoconla luminosidad,el mar y elaire. “Goza, gozael color, la luz, el oro”, le contestéyo, re-pitiendoparaél las palabrasde Góngora.
Como no podíavivir ocioso,acudió conmigoal CentrodeEstudiosHistóricos de Madrid. Entoncesconfeccionósu li-bro, de que había soltado por ahí algunasanticipaciones,sobreLa versificaciónirregular en la poesíacastellana,libroque las edicionesde la Revistade Filología Españolapubli-caríantresañosdespués,con prólogo de don RamónMenén-dez Pidal. Estapublicaciónse preparódespuésdel segundoviaje de PedroaEspaña,de diciembrede 1919 aprincipiosde septiembrede 1920. El libro apareciócuandoya Pedrose hallabade regresoen Minneapolis.
Volvió, pues,a los EstadosUnidos (“este hombremerece-ría vivir en un clima menos áspero”,escribíaGómezde laSerna);volvió, comoquedadicho, aMadrid el añode 1920,y luegoaMéxico otravez, dondecolaboróconVasconcelosydespuésse alejó de él, como tambiénlo hizo entoncesAnto-nio Caso,y dondelo encontréami regreso,el añode 1924.Peroya su mayéuticahabíasufrido una suertede corregi-mientoporla cicuta.Le habíanamargadoun pocola existen-cia. Estabadispuestoa alejarse,aunquesiemprepensaríaytrabajaríapor y paraMéxico. Se casóy se fue a la Argen-tina, adondelo llamabanel destinoy Arnaldo Orfila Reynal.
361
Viví en BuenosAires dos temporadas,mis dosEmbajadaspartidaspor la largaestanciaen el Brasil: de 1927 a 1930,y de 1936 a 1937. Naturalmente,nuestrafrecuentacióneraconstante.EntoncesmeparecióquePedrotrabajabaconexce-so, y habíaadquiridoel mal hábito de hacerloa todahora.Ello puedehaberprecipitadosumuerte.
En Grata compañía,al evocarlo,dije, entre otras cosas,algo queme decidoacopiar aquí,con levesretoquesaclara-torios:
Estabadotado de una laboriosidadque le era naturaleza,y ellaposeíados fases:la ostensibley la oculta. Leía, escribíay tomabaapuntesjunto a la sopa,entre plato y plato, en mitad de la con-versación,delantede las visitas, jugandoal bridge, mientrasco-rregía deberesescolares—~el cuitado vivió siempre uncido alpesadocarro pedagógico!—, de una cátedraa otra, en el trenque lo llevaba y traía de La Plata a BuenosAires y viceversa.A vecesllegué a preguntarmesi seguiría trabajandoduranteelsueño.Y es que, en efecto,bajo aquellaactividadvisible corría,como río subterráneo,la actividadinvisible, sin dudala más sor-prendente.Su pensamientono descansabanunca. Mientras seguíael hilo dela charla,iba construyendo,parasí, otra interior figuramental.Y, al revés,dejabacorrer su charlasinpercatarseaparen-tementedelas cosasquelo rodeaban.
Estaimpresiónera engañosa:no contabauno con su ubi-cuidadpsíquica.Ciertavez, por ejemplo,cuandose hallabaen España,JoséMorenoVilla lo llevó aver el Escorial.Lodetuvo,en el Museo,frente al SanMauricio del Greco. Pe-dro hablótodoel tiempo de Minnesota—el clima, la Univer-sidad,el catedráticode literatura francesa,una profesoraqueestudiabala Divina Comedia,las reunionesdominicalesen la casade algún colega—y no parecíaprestaratencióna lo que tenía delante.Moreno Villa volvió decepcionado.Pero después,al regreso,en un misteriosodesperezoretros-pectivo, PedrodejópasmadoaMorenoVilla conun estupen-do análisisdel cuadro.
En apariencia,padecíalas pintorescasabstraccionesdelsabio.En México, Casoy yo solíamosdecirle queparaél noexistíanel tiempo ni el espaeio,sólo la causa.Y sehubieracreído que pasabajunto a las frivolidadessin verlas. Perohe aquíque, de pronto, le oía yo explicar, en un corro de
362
damasporteñas,el nuevomodelo de los sombrerosfemeni-nos. Y lo quehacíaparalas pinturasy las modas,lo hacíatambiénparala músicao los deportes,con igual facilidadque para las letras,y siemprecon delicadezay elegancia.Sólo anteel cine lo vimos retrocederfrancamente,desencan-tadode lashistoriasy no compensadopor el deleite fotográ-fico. A menosquealgunosfilmes aparecidosen los últimosañoshayanlogradoconvencerlo.
Y lo que es mejor todavía:el mismo procesode elabora-ción sonambúlicaparecíaoperarseen sumentecon respectoa los másrecibidosrasgosde las costumbresy a los másar-duosconflictosde la éticao de la política. ¡Ay, si se hubieradecididoaescribirtodo lo quepensabay decía!
En el entreactode mis dos residenciasplatenses,todavíanos encontramosun par de ocasiones.En diciembrede 1930,él vino a pasarconmigo unatemporadaen Río de Janeiro,acompañadode su familia, y allí se le reunió por algunosdíassucuñadoVicenteLombardoToledano,de pasoparaal-gunareunión obreraen Buenos Aires. Poco después,Pedroregresóa sutierra, SantoDomingo, paraencargarseoficial-mentede la educaciónpública; pero no duró en ello dosaños,y de nuevose instaló en la Argentina.En 1933, hice,en comisión diplomática,un viaje redondoentreRío y San-tiago de Chile. A la ida, Pedroestabaausentede BuenosAires: creoentenderqueandabapor Córdoba;a mi retornode Santiago,pudimoshablarunashoras.Yo iba muy de ca-rreray teníaqueocuparmi sitio en el Brasil parala visitadel PresidenteJusto.
Durantemi segudatemporadaporteña,en 1936,nuestroscaminos se juntaronnuevamentepor menos de dos años,ydisfrutamosun tiempola compañíadel lloradoEnriqueDíez.Canedo,entoncesEmbajadorde España.RegreséaMéxicoel añode 1938,y aunqueél, al terminarcierto cursoen Har-vard, seacercóhastaCuba,Daniel CosíoVillegas y yo inten-tamos en vano quepasaraunos díasen México. Y no lo vimás,trasocho biencontadoslustros de humanocomercioycomunicación.
Pero lo tengoya junto a mí parasiempre,desdeaqueldíade mayo, 1946, en que se derrumbórepentinamentedurante
363
uno de susdiarios viajes de BuenosAires aLa Plata.Desdeesedía,no seme aleja.Hablo conél y lo interrogo. Y cuan-do quiero quejarmedel mundo,le dirijo mensajes,comoesaCarta a una Sombraquedistribuíentremis amigoshacehoyprecisamenteun año.
JX-1954.
Gacetadel Fondo de Cultura Económica,México, 15-XI-1954;Cuadernosdel Congresopor la Libertad de la Cultura, París,1-11-1955.
364
CARTA A UNA SOMBRA *
Mi INOLVIDABLE PedroHenríquezUreña: A ti quepasasteen la Argentinatus últimos añosy allá fuiste a morir, trasde marcaren México la imborrablehuella de tu paso, a tiquierodirigir mis quejas,yo que tambiénfui, durantealgúntiempo y en dos diferentesocasiones,vecino de las riberasdel Plata,dondetuve la suertey la honra de representarami país,de conocerde cercaaaquelpueblogenerosoy sober-bio, de amistarmeparasiempreconsusescritores,suspoetasy sus artistas.
Llegande BuenosAires muy tristesnoticias.Varios mexi-canoseminentesacabande hacercircular un manifiesto enqueprotestancontralos incendiosinsidiososde bibliotecasygaleríasde arte, contralas cortapisasa la cátedra,al libro,a la prensa,a la libertad del pensamientoen todassus for-mas,y —~seráposible?—delatanla prisión de altosy res-petablesrepresentantesde nuestracultura continental.Entreellos secita a Palacios,el mosqueterorománticode la polí-tica argentina,cuya honradezy probidadson harto conoci-das; aRoberto Giusti, en quien la bondady la inteligenciase confundenpor tal maneraquea ti mismo—tandotadodeambasvirtudes— solía sorprenderte;a Fatone,a Gollán, aSolari, a Aguirre Cámara,a otros más queno cito por noalargarme,sin quepor esoolvide sus títulos y susprendas;y, finalmente,a Francisco Romeroel filósofo, una de lasmás clarasluminarias de la mentehispanoamericanay sindudauno de los hombresmáspuros.
¡NuestrohermanoFranciscoRomero! ¿Lo recuerdas,Pe-dro? ¿Recuerdaslas largas y gustosasveladasde apacibletrabajo, por 1936, de quesalieronesasnotasquehe incor-poradoentrelas publicacionesde mi Archivobajo el títulode La ConstelaciónAmericana?Estecabal representantede
* Distribuida por Alfonso Reyes,en septiembrede 1953, dentro de la serie“Los Cien Amigos”.
365
la normalidadfilosófica se ha definido a sí mismo cuando,contra los que abren tienda parasuministrarla verdadeninyeccionesy pretendenvendersus apresuradasprofecíasde“merolicos”,decíasobriamente:“No hayotra revelación(enfilosofía) que la que integranveinticinco siglos de indaga-ción en torno a un puñadode temascapitales.”Y, en estosmesespasados,acabade publicar un libro, Teoríadel Hom-bre, queestá llamadoaperdurar.A él le decíayo en ciertacarta sobre“el sentidode América” (Última Tule, pp. 25y ss.): “Los quesiguenconcibiendoa Américacomo un po-sible teatro de mejoresexperienciashumanasson nuestrosamigos.Los quenos nieganestaesperanzasonlos enemigosdeAmérica.”
Si aúnvivierasentrenosotros,Sombrade mis desvelos,noseríasfeliz. Tú visteel comienzodel malquenosaflige, peroacasomoristeenla creenciade queesemal iba aremediarse.Al contrario,el malha asumidoformascadadía mássutilesy, en cierto modo, la virulenciade esosgérmenesfiltrablesqueya no es fácil detener.No sé quégeneralnazi dijo porahí:—A pesarde todo,yahemostriunfado.
Y así es.Se planteóla luchadel individuo contrael Esta-do (para recordarlas palabrasdel olvidado Spencer).Seechósobrecadauno de nosotrosel Leviatán de Hobbes,re-vestido de uno u otro disfraz.Y al modo como es fuerzaarmarsesi queremosprevenirla guerra (a menosque todosnosdesarmemosaun tiempo),así tambiénlas mismasdemo-craciasadoptarona veces los métodos de la tiranía estatalparadefendernosde ella. No sési hallaremosla salidaaestecírculo vicioso, verdaderolaberinto cretense,como no seapor extremode dolor y fatiga, dentro de algunos lustros,o por algunaexplosiónmísticaque las basesreligiosas ac-tuales ni siquieradejan prever, si es que antesla nuevafísicaaplicadaala guerrano destruyeel planeta.
Entre tanto,el pensamientopadece.Se cumple la profecíade Renan,a propósitode la libertad histórica, expuestaenel prólogo de suHistoria del pueblo de Israel. —Apresuré-monos—venía a decirRenan—a disfrutar de estahora delibertad. Esta libertad es una flor demasiadoaristocráticay delicada;no puededurarmucho.Sin duda en algunapar-
366
lo todo porsí mismo: descubrirla cantera,amontonary aca-rrear los materialesde construcción,usar la cucharay laplomadadel albañil y, por último, trazarlas líneasdel monu-mentoy gobernarsusoberbiaarquitectura.
Le asistíanparaello el ardor de su sentimientohispánicoy un tesorodefacultadesinnatas,lo mismoel tactoy la adi-vinación del gustoinfalible queel poderde síntesis,la resis-tencia al estudio, la memoria casi fabulosa, la pluma deestiloy alientomagistrales,el arte—cuyossecretosno pue-denenseñarseni tampocoaprenderse—de trasfundiry asi-milar la erudiciónen pulsoy latido del pensamientopropio,comunicándole a la vez los encantos de un cuento árabe;paciencia de hormiga y visión de águila; generosa y librecomprensiónque cadadía se fue abriendo como abrazo in-menso, para cada día abarcarun mundo más rico y an-churoso.
Y por si todo ello fuere poco, los hispanoamericanos ledebemos todavía la atención para nuestra poesía y nuestrasletras, que él supo incorporar con un oportuno lance de ti-mónen la grancorrientede la poesíay las letrashispánicas,devolviendo a la familia de nuestra lengua los fueros de suunidad, cuando todavía muchos peninsulares nos veían condesconfianza, punto menos que como a contrabandistas y amatuteros no autorizados por las aduanas oficiales.
Seanpara él nuestra gratitud imborrable, nuestra admira-ción y nuestrodevotorendimiento.
369
LOS CUENTOS DE ROJAS GONZÁLEZEN EL CINE
MÉxIco es a la vez mundo de misterio y de claridad: clari-daden sunaturaleza;misterio enel almade sushijos. La luz—cegadora—desnuda,acercay ofrecelos objetoscomoten-tacionespara los ojos. En el fondo tiemblanlas montañas,centelleala nievede los volcanesentretintes de rosay plata;en el profundoazul, las serenaságuilasse incrustan “comoclavos que se hundenlentamente”,segúndijo Manuel JoséOthón, nuestro poeta de los desiertos.No hay niebla, sinonubes,de nítidos perfiles y de volumen casi tangible; y másque mediastintas, el claroscuro,que pareceuna norma desinceridady de valientescontrastes.
Pero también hay contraste en los corazones, donde la ti-midez y la violencia parecenalternaren los impulsosde unpuebloqueno hagastadotodavíasusresortes,apesarde tan-to siglo de historia y una densidadde sufrimiento que equi-vale aotros tantossiglos de jornadaterrestre.
Si existeunaedadindefinida,dondela juventudy la vejezseconfunden,dondeel tiempo se hacetodo presente,trayen-do consigoun vaho del pasadoy unabrisa del porvenir, talserála edadde estagente,en cuya concienciaparecequeto-davíaluchan, como en una larga pesadilla, las bravashues-tes de Cuauhtémoc,el último emperadorazteca,y los férreosescuadronesde Cortés,el conquistadorespañol;a la vez queseconfiguranlas estructurasaudacesde unasociedadaúnengestación.
Portentosasruinasindígenas,quemásparecenbrotesnatu-rales del suelo; templos y pirámides envueltosen el mantoespinosode las cactáceas,vegetaciónariscay heráldica,queenreda,como en el caduceo, la serpientesimbólica; gravesy sobriosmonumentoscoloniales,con airede petos,corazasyguanteletesde guerra;o cabriolasy fantasíasdel indomablechurriguerescomexicanoen que la piedraemula al fuego;
370
dulzurade las rancheríasy las iglesitasrústicas .. El Méxi-co campestrees ya detodosconocido,y correspondea la “Es-pañade pandereta”:largo gemido de las guitarrasy de loscantos en falsete; peleasde gallos, charreríasy suertesdellazo, caballadas,jinetes recamadosde plata, sombrerofal-dón,machetey pistola; valientesdesbordadosa temerarios;ladinos de refinada astucia;mujeresque seescondenen elrebozo y apenasasomanla artillería de los ojos negrosytristes. Y todo esto es unapartede la verdad,perobajo esteescenariode colorines,en estasfiguras vistosas,seescondensentimientos,pasiones,virtudes que no se reducena merascosaspintorescas.
FranciscoRojas González,prematuramentearrebatadoanuestrocariño y a nuestraadmiracióncuandoaún era jovenparael arte, evocaantenosotrosalgunasimágenesde Méxi-co. No encontramosaquí todo el espectáculode México. Elautorha querido darnosaspectosde la vida indígena,lo mástípico y popularsolamente,perfilesquenaturalmentesebo-rranconformeseasciendehastaelplano superiorde los pue-blos, en quetodoseuniformaya y se parece.Además,domi-nado por su ardienteanheloapostólico,Rojas Gonzáleznosinvita de propósitoa visitar esahumanidadpostradaque seretuerceentre la pobreza,el despojo,el dolor y la supersti-ción; humanidadpor cuya redenciónluchan día a día nues-tros escritores,nuestrosartistas,nuestrosabnegadosmaestrosrurales, nuestroshombresde ciencia. En todas las latitudes,en todoslos paíseshay,como aquí,zonasindecisaspor don-de lavida sedeshace.Paramejorenfocarsus cuadros,RojasGonzálezlo reducetodo a un claro dibujo en torno a unaanécdotay, a veces,en torno a una frase epigramática.
1956.
Para presentaren Europa la película Raíces (M. Barbachano,dirección de B. Alazraki, Teleproducciones,5. A., México, 1954).
371
LA GRANCRUZDE NÚÑEZDE BALBOA,DE PANAMÁ
EXCELENTÍSIMOS señoresrepresentantesde la República dePanamá: Permítanme VV. EE. que no me detenga en las pa.labras, tan generosasy encomiásticas,de D. JoséIsaacFá-brega,ni siquieraparaprotestarde su excesoen nombredela austerajusticia.Estepatricio panameño,lo mismo quesuilustre primo D. Octavio,el Secretariode RelacionesExte-riores,estáacostumbradoa ver las realidadesa través de lamagnitudde su alma, y proyectasobrelas cosas,por humil-desy opacasquesean,algo de su propiavirtud.
La graciaquehanqueridohacermeel Excmo. Sr. Presi-denteArias Espinosay sus nobles colaboradorestiene porcualidad el ser de veras una gracia: un don que se otorgasin más provocación,estímuloni merecimientoque el gozomismode otorgarlo. Y es de verasenvidiableun actoasí,degenerosidaddesbordada,que reavivaen quien lo ejecutaelsentimientode suriquezay, comotodaaventurade creación,lleva consigocierto resplandorde caprichoy de libertad.
Pero quien recibela graciano puedemenosde sentir sualegríaalgo enturbiadaporla duda.Desdequeel hombreselevantó de la tierra sabe que es fuerza merecerla y ganarla,quehastael aire mismo queserespiraha de serpor él con-figurado, medianteeseempeñoracionalqueha hecho deciral filósofo: “Hastael aire es arquitectura.”O, de lo contra-rio, si elhombreseabandonaala gratuidady secreedeverasdueñodel universo,entoncesno hace más queencaminarsede nuevohacialas cenagosidadeszoológicas.¿Porqué,pues,estagracia,y cómo recibir un tesoroque nuestrosbrazosnosonpoderososa levantar?Busquemosun sentido,unaexpli-cación,unaley a lo queparecíafortuito.
No es difícil, en nuestrocaso:Unosbuenoshijos de Pana-má,al extremarsus expresionescordialesparaconel pueblomexicano,me handesignadocomo símboloen quien descar-
372
gar la electricidadde susimpatía.Y a mí ¿porqué?Lo ex-plicaré como lo entiendo.Se me aseguraque,en aquelpaíshermano,hacealgunoslustros y a la hora en que sedescu-brenlas vocaciones,hubo un grupo de jóvenes,hoy maestrosde aquellacultura, a quienesel azarpuso entrelas manosalgunosde mis modestoslibros. No es,pues,amí a quiensecelebra: es al nombre que la casualidad escribió en lo queaún era una página blanca. Bajo el pretexto de mi persona,se festejay se recuerdaesahora en que la mocedadalargalas manos a la vida. ¿O me engaño acaso, señor Embajador?¿No estoy diciendola verdad?Pues¿no es reveladorde laintención panameña, de la generalidad que se quiere dar aeste presente, el hecho de que el otorgamiento coincida con elobsequioquesenoshacede la efigie másinspiradora,la máselocuenteque en estaocasiónpudo haberseescogido:la deaquel profeta político que convirtió en sentimiento nacionallas inspiracionesde la solarealidadgeográficay pudo decir—convirtiendo el apotegmaa que acabo de referirme—“también la geografía es arquitecturay debetener perfilhumano”?
Traéis, señores, como prenda mágica, como talismán deamistad, la estatua de Arosemena, y de paso dejáis caer enmi escudilla una moneda de oro que lleva grabado el rostrode Balboa.Yo la recibo por todos mis compañerosmexica-nos: unasimpleeconomíaonomásticaha queridoconcedermeesteprivilegio. Lo agradezcoennombrede todosy meinclinoreverentemente al peso de semejante honor. ¡Que viva feliz laRepública de Panamá! Prosperen sus hijos, acierten siempresusgobernantes,seapróvido susueloy seabenéficosucielo.
28-11-1955.
373
JOSÉGOROSTIZA EN LA ACADEMIA
EXIGENTE para consigomismo, segúnha sido cortéscon losdemás,JoséGorostizapudoconformarse—y no lo hizo—conseguir practicandola dulce música de sus Cancionesparacantaren las barcas: melodíasal contrapuntode los trovado-resgalaicos,aquelloshijos de los provenzalesquehoy resul-tan nietos de los árabesespañoles.Pudoconformarsecon loscompasesparalelísticos,las rimas “de amigo”: fruta, aura,trino, mar y amor, coqueteosdel aguaen la orilla. Junto aesto,unasdiminutas acuarelas:la cachimbadel anciano,lamelancolíadel enfermo(~quéRodenbach,el de Les maladesauxfen&res!),el pescadordeluna, la nocturnasoledadmis-teriosa, las mujeresde la provincia, Córdobaaromática,laborrascao la mansaluz, la sal de la elegía,el otoño.Todoesto —que en manera algunaes ingenuo,sino transparentea fuerza de sabiduría inmediata— le hubiera bastado (peroél no lo quiso) paraasegurarleun fácil renombre.Todo estole dabaya un sitio estableen las antologíasde la lengua...Si no fuera por esainquietud de transfiguraciónque ardíaya debajo de sus imágenes,de susobjetos poéticos,de su,audaz dicción: augurios de un crecimiento interior, si valedecirlo, que ya se dejaba presentir. Pero, si hablamos deevolucióno transformación,midamosanteslas palabras,puestalesconceptosresultangroserosparainterpretarla “atempo-ralidad” de este poeta,esa su postura“fuera del tiempo”que ha comentadoOctavio Paz. La negativafotográfica, alser revelada,dejaver másclaramentesu contenido,pero sucontenidoy no otro, el que ya encerrabaen sí misma.
Y así,tras la jornadade tres lustros,llegamosa la mara-villa de la Muerte sin fin —nuestroCementerioaldeanoo,mejor, nuestroCementeriomarino—,diamanteen la coronade la poesíamexicana.Aquí, como una coagulación y unaevaporación,las inspiracionesbajan y subenentreel cieloy la tierra. El rocío se lleva consigoalgo como los espectros
374
de las corolas,y las corolasse bebenotra vez el rocío. Re-torno eterno. El espíritu se materializa.La materia quiere“eterealizarse”,como hoy sedice. Y allendela magiay lapoesía,seva configurandounasegundanaturaleza,tejida deinterrogacionesy respuestas,de respuestase interrogaciones,que se muerden la cola como la serpientedel símbolo.No sela palpa, no se la contemplaatravésdel barro,de las manoso los ojos mortales.Última apuraciónde las especiesplató.ficas, sólo cede al rayo de la inteligencia —segura, cruel yhermosa. Gira sobre sí misma la rueda del suceder, que yafascinó a los presocráticos: del fuego al agua, del agua alfuego; y el hombre —haz de temblorosossentidos—se le-vanta y quemacomo una callada llamarada inmortal. Ah,pero paramerecerel premio definitivo, convertidoahoraenalgo comouna estatuade cristal de roca,cuya luminosidadmismaciegay perturbapor instantes.La vida sehacemuertesin fin. La sustancia,sutilizada, se asfixia y pereceen laeternidadde la Forma.
Un ejemplo:
Peroen las zonasínfimas del ojo,no ocurrenada,no, sólo estaluz—ay, hermanoFrancisco,estaalegría,única, riente claridaddel alma.Un disfrutar en corro depresencias,detodoslos pronombres—antesturbiospor la gruesaefusiónde su egoísmo—demí y de Él y de nosotrostres¡ siempretres!mientrasnos recreamoshondamenteen estebuen candor que todo ignora,en estaagudaingenuidaddel animoque se ponea soñara pleno soly sueñaios pretéritosdel moho,la antiguarosaausentey el prometido fruto de mañana,como un espejodel revés,opaco,queal consultarla hondurade la imagenle arrancaraotro espejopor respuesta.Mirad con quépueril austeridadgraciosadistribuye los mundosen el caos,los echaa andaracordescomo autómatas;
375
al impulsodidácticodel índiceoscuramente¡HOP!los apostrofay sacade ellos cintasde sorpresasqueen un juego sinfónicoarticula,mezclandoen la insistenciade los ritmos¡ planta-semilla-planta!¡ planta-semilla-planta!su tierna brisa, susfollajes tiernos,su lunaazul, descalza,entre la nieve,sus maresplácidosde cobrey mil y un encantadoresgorgoritos.Después,en un crescendoinsostenible,mirad cómodisparacielo arriba,desdeel mar,el tiro prodigioso dela carneque aún a la alta nubemenoscabacon el vuelo del pájaro,estallaen él comoun coheteheridoy en sonorasestrellasprecipitasu desbandadapólvorade plumas.
Así sabeconstruirsutorre de lucesestepoetaparaquien,como lo ha confesado él mismo, el idioma es presencia viva,sensible,delicada:hilozoísmoquelo hacepenetraren el reinode las voces articuladas “temblando de deseo y fiebre santa”,como quienpisarael seno de una diosa dormida. El escritorpersiguehastala exasperaciónlapalabraprecisa,y en lamis-ma creaciónpoéticahayun acecho,unapugnacomode com-bateo de cacería.Por mi parte,dije algunavez que es unalucha de Jacobconel Ángel estaguerrapara“crear un len-guajedentro del lenguaje”,duelo en queel poemanos matao nosotroslo sometemos—“le damosmate”—: y en metá-fora máshumilde,comose ha escrito,un cortarhilo por hilotodaslas amarrasdel aeróstato,paraque el poemaseelevesolo, y solo se defiendaentrelos acososdel viento.
Nos hadichocon razónJoséGorostizaqueel poetano debeusurparel puestodel filósofo, y quealgo de cegueradivinaconvienea sus exploracionesen el campo de la teoría.Enestepunto yo lo acompaño,y creoqueSócrates—furibundoracionalista—exageróun pococuandopidió alos poetasqueexplicaransus versos.Si alguno, en nuestrosdías, ha sido
376
dotado de un instrumental poderoso para la teoría poéticaes sin dudaPaulValéry. Y considérase,sin embargo,la dife-rencia queva del análisisqueél hizo respectoasu máximopoema y el que le ofrecieron sus exegetas; ante los cuales élsedeteníaasombradoy comopreguntándoseconrubor: “~Desuertequeyo he dicho todoeso?¿Desuertequeyo, la galli-na, empolléesepato?”Y estono se entiendacontralos exe-getas, porque la virtud de la poesía también está en eseequívoco fecundo mediante el cual provoca otra flor distintaen cada suelo.
Respecto a la noción “gorostiana” —y pido licencia, ohAcademia de mis respetos, para el neologismo que se me haescapado de repente—, respecto a la “gorostiana” noción dela poesíacomoatmósfera,cosaquevive porsí y exteriormen-te, ya sabemosbien los discípulosde Platón —todavía loshay, por suerte— que no es desatentado soñar con algo comoun paraíso de versos perfectos, los cuales, unaque otra vez,llegan como brisa y orean la frente del poeta. “Anagnórisisde Orestesy Electra”,vieneadecirJoséGorostiza.Feliz en-cuentrosin el cual el sandiode Tínico nuncahubierapodidoescribir el himno que merecióla admiraciónde su tiempo.
Más adelante,discurreJoséGorostizasobrela poesía-emo-ción y la poesía-palabra,y nadase puedeobjetarcontra susentimientode quela palabrallama a la palabra,alargaten-táculos y fabrica, así, una nueva estructurade la realidad—discúlpesemela cita propia—, “hija puray radiosadelhumanodeseo”.
Seguramenteque JoséGorostiza toca un punto sensiblecuandonos hablade las relacionesentrela poesíay la mú-sica. Él hablamás precisamentedel canto. Yo conservoeltérminogeneral,música,pararecordarlos orígenes.“iMúsi-ca ante todo!”, decíaVerlaine.Y GutiérrezNájera,oyendola Serenatade Schubert:“Así hablarami alma, si pudiera.”Hahabido,y desdelostiemposclásicos,la funestatendenciaa emparentarla poesía con la pintura. Las consecuenciasnuncafueronfelices.Ahorabien, si dentrode la músicamis-ma hay niveles,y una es la calidad elementaly bailable,y otra la músicaprofunda,propiaexpresiónde la concienciacuandose despojade todo lo anecdóticoy discursivo,así
377
tambiénlo que se ha llamadomusicalidaden la poesíanoha de entendersenecesariamentecomo un juego fonético,aunqueestotampocoseanecesariamentedesdeñable,dadalaíntima trabazónde los reflejos. Y cuandola nueva poesíareaccionacontra los fáciles recursosde rimas, aliteracionesy otrassonajasde acentavo—articlesde Paris, dijo un con-temporáneo—,no por eso deja de ser música.Pero en lascomparacionesde la poesíay las bellas arteshay que irsesiempreconcautela.La poesía,hechadepalabras,lleva y con-lleva a pesarsuyo un sentido intelectualdirecto que le esexclusivo,y que la poesíanuncapodrá abandonar,a riesgode despeñarseen los balbuceoso en las travesurasde la jitan-jáfora. Precisamenteel esfuerzodel poetaconsisteen pasarde eseprimer planointelectual,queha sido ya modeladoporlas aplicacionesprácticasdel lenguaje,porlaoperaciónde lasmanos, al otro plano de realidades donde ya no se pide nadaque no pueda ser proporcionado más que por las palabrasmismas (y su contenido,claro está).Porque si en la expre-sión discursiva, por mucho que valga la expresión,ésta esuna merareferenciaa significadosqueestánfuera de ella,en la expresiónpoéticael significantey el significadose con-funden,comodiríanhoy los semánticos.
¿Que la prosa sólo pide los ojos, y la poesía, además, lavoz? Temo que sea una declaración algo sumaria, y por su-maria, un poco equívoca.¡Oh, no! Ambas piden, en primertérmino, la voz y el oído; y la mano y los ojos en segun-do término,puestoquela notacióngráfica es un accidente,yescribir—como decíaGoethe-un abusode la palabra.Laprosa existe tambiénvirtualmente,antesque la escrituray,en todo caso,el valor acústicode la prosaes reconocidodes-de los orígenesdel arte y ciertamentedesdeGorgias, en elsiglo y a.c., para sólo hablar de las culturasoccidentales.Ya se queja un historiador griego de los que escriben susrelatos “para el oído”, sin verificar sus afirmaciones. Laprosa,como géneroliterario, dista muchode ser el simplecoloquio en quehablabaMonsieurJourdain.Y en tal sentido,no hay peorconsejoque aquel “escribo como hablo”, decla-ración del maestroValdés en su Diálogo de la lengua, de-claraciónqueél mismorectificaba con suejemploy queha
378
causadopor ahí algunosestragos.Porqueel escribircomosehablaapenasvale (y ya es muchoconceder)parael mo-nólogo o diálogo de imitación costumbrista,grado elementalde primaria en materiade creaciónverbal, y para el teatroqueprovisionalmentepodemosllamar realista.La tradiciónsecularde todas las literaturasy de todas las teoríaslitera-rias confirma lo que vengo diciendo. La frontera entre lapoesíay la prosaes una investigaciónde muchomás difícilacceso,e impropiade estesitio. Dejémosloasí porahora.
He escuchadoconvivo interéslo quenos dice JoséGoros-tiza sobreel crecimiento y tamaño del poema.La intenciónes la normaúnica, y el secretoestáensabercumplir con ellaplenamente.Por cuantoa la reduccióncrecientede la poesíatotal a la sola lírica (y hastade estímuloautobiográfico)—espectáculoque ciertamenteestamospresenciando—,lahistoria literaria nos dice queéstossonfenómenosde vaivén,y nadaesmáspeligrosoqueconsiderartodoslos procesosan-teriorescomo caminosdestinadosa rematardefinitivamenteen estepunto,en estacasualidadquenosotrosrepresentamos.¿Sabemos,acaso,lo quepuedesucedermañana?
Es muy profundo y muy cierto cuanto acabamosde es-cucharrespectoa los ambientespoéticosque la poesíaen-gendraartificialmente,como escenariosmágicosdonde des-arrollar sus evolucionesy sus danzas:la fingida Arcadiapastoril, el salón turco lleno de aromasorientales,etc. Esciertotambiénquehoyse buscanotrosescenarios:aunapar-te, el social,el político (parausarla rudapalabra);a otraparte—poetaamigo—el neumático,el del alma en su sole-dad,soledadtan absolutaqueya ni se dejaescucharel gritodel Señornombrandoa Abraham.La poesíano es nadadeeso,no. Tampocoel hombreestáen los pies.Pero estáen dospies,sin los cualesno podría andar ni sostenerse.Igualmen-te la poesíanecesitade recursosque le sonajenos: fatalida-des inherentesa la flaquezade las realidadesquepalpamos,imperfectascopiasdel arquetipo,segúncierta metafísicaque
nos es ya muy conocida.“Nadie buscael error por el error—dice Gorostizaconimpecablefrase—, - . - caemosen él ac-cidentalmente,en nuestraprisa por llegar a lo cierto.” Yodiría más:no sólo prisa, palabradescriptivapero no inter-
379
pretativa:afán. Y no sólo afán, interpretación,pero no dis-culpa: imposibilidadfilosófica de abarcarnuncael absoluto.Estoseadicho parala poesíacomo idea.Que,en cuantoa lapoesíacomo función de palabras,como poema,puedeestarcasi en todas partes,y en alguna tiene que estar.No es undelito poéticotenerasunto,¡no faltaría más! Se tiene asuntoaunqueno sequiera.
Y ¿porqué llorar si la poesíaestádestinadaa absorberseen la vida como uno de sus alimentos naturales, y si un día elhombre más humilde repite, como cosa propia, la sentenciade Shakespeare; y si “los narradores de historias buscan elarte poética en los labios de la nodriza”, según se ha dichopor ahí?La poesíaacompañaráal hombremientrasel hom-bre exista,y mejor aúnmientrasmásde cercalo acompañe.Entre la vida y la poesía se establece una circulación cons-tante,como en el ciclo del ázoe.
Permítanos José Gorostiza —aunque ello lastime un pocosu elegancia—que hablemosde él directamente.Pocasve-cessehabrádado entrenosotrosun casode mayorautenti-cidad, de mayor seriedad.El diplomático,el servidor delEstado,cuyaexactitud,cuyalucidez,diligenciay abnegaciónllegan al sacrificio, nada ha pedido para sí. No se ostenta:setransparenta.A fuerzade nitidez en susactosy en su con-ducta,lograquela miradano tropiecenuncaconél,y él dejacorrer por sus brazos la masa de las labores públicas sin quese le oigajadear.Se despersonalizaen la acción,se entregaentero, mata el obstáculo del yo, del odioso yo que dijo elfilósofo. ¿Y el poeta? El poeta es un solitario: Deuset animamea.Sinpropaganday sin tertulia,desnudoy sin armas.Nohay postizos, no hay siquiera fraude sentimental. Se arrojaentre sus fantasmas resuelto a vencer o morir. Se sumerge,como el buzo, sin darnos cuenta de sus fatigas subacuáticas,para resurgir trayendo la perla en la palma de la mano. Pres.cinde de todo lo inútil, aprieta la esencia. De aquí que suobra sea tan pequeña como tan grande. Hasta se nos ocurreque no le importa ser oído. Su poesía parece una oración.Diré más: una oración en silencio y al silencio.
Hace años, hallándome en el Brasil, revolvía con mi colegafrancésunospapelesde suEmbajada.Dimos inesperadamen.
380
te con ciertos informes comerciales, secos y justos. Las cifras,exactas; la lengua, neutra. Y —“Vea usted —medijo micolega—¿quiénse figuraría queestosdocumentosestánfir-madospor Paul Claudel?¿Puededarseunaexpresiónmáscorriente y moliente, más administrativa, más ceñida a suobjeto práctico?¿Y no pruebaestoque todaesapoesíare-cóndita es una gran falsificación?” —“Al contrario —lecontesté—:esto pruebala asepsiamental del poeta,que nose deja enturbiar por el funcionario, y la honradezdel fun-cionario que cumple sus menesteresoficiales con perfectahumildad, sin falsearlos un punto bajo el pretexto de ser poe-ta. ¡No me dé usted ‘literato-diplomatoides’ como algunoque,paracomunicarmeen notaoficial el habersehechocar-go de su embajadaen Río, acabade ponermeunanotaha-blándome de las vencedorascarabelasque antañosurcaronel Océanollevandopor mascarónde proa el rostro de Jesu-cristo! Verdades queaquíno había literatura, sino mala lite-ratura. En todo caso, lamentableconfusión entre las espe-cies.”—Medíteseenestasencillalección,y luego,aplíqueselaporcontrastea la personade nuestroJoséGorostiza.
Pero ¿será lícito consumir a este hombre y dejarlo que seconsumaentrelos despachosoficiales?¿Paracuándoreser-vamos, entonces,el premio que se debeal espíritu?¡ Ay, laburocracia! ¡Ay, los papelesdel Gobierno! (Todos en ellospusimosnuestrasmanos~) Ayer fue conquista lo que ha co-menzadoa serestorbo. “Hoy la luz nos viene del Norte”,cantabaVoltaire —exagerandoun poco— cuandoFedericoel Grandecomprometíasuvoluntadporescritoy sujetabaasí—segúnquierenciertos tratadistas,también exagerandounpoco— sus caprichos de soberano al pacto y a la promesa desu firma. Pero hoy suspiramosya por las administracionesorales, y ojalá entre radiodifusión y dictáfono acaben deemancipar la pluma y la dejen sólo consagrada a su altooficio literario. En todo hay su más y su menos. Tiene razónJoséGorostizaal hablarnosde las enfermedades del “profe-sionalismoliterario” y la convenienciade queel escritorcreeenlibertad, sintenerquesometersea los antojosdel público.Es,pues,deseableque de veras se le pongaen condicionesde libertady no quese le sometaaotrascadenasacasomás
381
pesadas,si esque algo sabende ellasmis hombros.Además,en nuestromedio, la verdadseadicha, esatal demandadelpúblico es tan leve y escasa que yo no sé si se la siente. Casime atrevo a decir que no existe, no hay razón alguna paratemerla. Pero si de veras la vulgaridad de las masas ahogaranecesariamentela producciónde calidad,entonces,sencilla-mente,no habríagrandesescritoresen el mundo, o habríamuchísimosmenos,puestoque,en su inmensamayoría,ellosprocedende la claseprofesionalde las letras. No, poetayamigo,no nosresignemostan fácilmente,no aceptemosenga-ñososconsuelos.
NuestraAcademiasehonrahoy en recibir a un noblepoe-ta mexicano.Yo no he pretendidolevantarla reseñade suslibros,sus datos.Me parecíaimpropio de laocasión.¿Oque-ríais quehablara del poetacontandosus pasospor metros,midiendo por kilos sus palabras, fijando —otra vez— lafechaen quenació, asegurandoqueno habráde morir deltodo? ¡Pero esto último ya lo sabemos de sobra! Yo no hequerido másque alargarlela manoen público y ofrecerle,no sólo mi cordialidad, nunca escatimada,sino mi admira-ción también,queno suelebrindarseaciegas.Seamuy bien-venidoentrenosotrosJoséGorostizaelpoetay el hombre.
22-111.1955.
Memorias de la Academia Mexicana de la Lengua, México,XV, 1956.
382
A VUELA PLUMA
Reconstrucciónaproximada de las palabrascon que recibí enMéxico el título de Doctor Honoris Causapor la Universidadde La Habana.
EL AÑO de 1946, laUniversidadde La Habaname otorgóelDoctoradoHonoris Causaen Filosofíay Letras,cuyas insig-nias nuncapudeir a recogercomoes la costumbre,por cier-tos achaquesy contratiempos,o “por malosde mis pecados”como hubiera dicho Sancho Panza. El título, realzado con lasilustresfirmas del Rector D. ClementeInclán y del DecanoD. Salvador Massip, llega hoy hasta mí por gracia singula-rísima de aquellaCasade Estudiosque,en un desbordecor-dial, ha dispuestoasí rompercon los ritos de la imposicióndel grado,dandounamuestrade los términosquepuedeal-canzarla amistadcubana,puesno puedodarleotro nombre.
La designación vale ya mucho en sí misma, por venir deaquellatierra, por venir de aquellaUniversidaddonde des-arrollaron y desarrollansuslaborestantosmaestrosde cultu-ra con quienesno me atrevoa hombrearmey a quienesnoquieroenumeraren estaspalabrasimprovisadas,parano in-currir en involuntariasomisionesy parano hacerincansableesta breve manifestación de agradecimiento.Pero todavíaeste alto honor crece a mis ojos por la forma y maneraenqueel gradome es conferido;y voy aexplicarmeal respecto.
Me’ honra y conmueve el que se haya confiado el encargoa tan magníficos mensajeros y amigos tan queridos comoD. Luis A. Baralt, D. RobertoAgramonte,D. Calixto Massóy D. Raúl Roa, y el que se haya accedido a entregarme eltítulo en una reunión privada, aquí entre mis libros, aquímis-mo dondeyo trabajo.
A estaembajada,paramásobligarme,se ha unido la se-ñorabibliotecariaDña. Lelia Castrode Morales,quienacabade leer las gentilísimaspalabrasde Félix Lizaso, el amigo
383
alerta,el escritorcubanoque dio a la prensahispanoameri-canael aviso de mis Bodasde Oro conla pluma. Ella, asuvez, ha sido portadoradel Álbum conmemorativoque meenvía el Instituto Nacional de Cultura de Cuba, firmado poreminentesescritoresy personalidadesde mi mayor afecto,y acabade ofrecermetambién el excelentenúmero inaugu-ral de la revistaqueempiezaa publicar aquelInstituto y ala que deseo larga historia.
Finalmente,mi hermanoen la vida y en las letras,el granpoetaMariano Bruli, tambiénha querido visitarme: voz deoro quevengoescuchandocondeleite desdesus primerosva-gidos poéticos,amigo quesiempreme acompañóen mis jor-nadasconimpagablesolicitud,y con quienme uneun afectoque el tiempo robustecey afirma. Ojalá no tardeen entre-garmeel poemaque acabade recitarnos.No es la primeravez que, señorialmente, arranca una perla de su sarta paramásvencermi cariñoy másaumentarmi admiración.
Seantodosellos bienvenidosa esterecinto, queel inolvi-dableEnriqueDíez-Canedobautizócomo “la CapillaAlfon-sina”, que hoy, con helénico neologismo,decimos“bibho-teca” y queel licenciadoTomé de Burguillos se contentabacon llamar “librería”.
El rasgode la Universidadde La Habanano puedesor-prenderme.El entendimientoentrecubanosy mexicanosescosatan obvia, queel subrayarloresultaocioso.Hastanoshe-mosprestadoministrosy poetas,testigoel grandenombredeHeredia, que ahora me acude de repente. Y ese rasgo, porserun desbordecordial como lo he dicho, resultacaracterís-tico de unaamistadinteligente,y característicotambiéndenuestrospueblosamericanos.
La amistad inteligente se revela en el hecho de habermeconcedido el título en una reunión sin solemnidad ni apara-to, comoyo lo deseaba.No soy enemigodel sentidoceremo-nial: a él debemoslas civilizaciones. Pero,tras tantosañosconsagradosa la representacióndiplomática,cuandonatural-menteyo no podíarehusarmea las celebracionesoficiales,ha sobrevenidoen mi ánimo unasuertede saturacióny undecididoanhelode optar,siemprequeello seadable,por elcaminomás sencillo.Ademássi, comolo he confesado,con-
384
sideroquela ceremoniaes motor de civilizaciones,tambiéncreo que ciertos grupos humanos, llegados a lo que suele lla-marse“estadode civilización”, bienpuedendejarlas anda-derasy reducir sus actosa la expresiónmás simple y des-nuda.
Y si digo que la cordialidad de que en este caso ha dadoejemplola Universidadde La Habanaes un rasgocaracterís-tico de nuestrospueblosamericanos,es porquese me ocurrepensar—completandoasí laspalabrasque,haceaños,y conocasiónde un CongresoInternacionalde Escritores,reunidoprecisamenteen La Habana,oí enlabios de MarianoBrull—que,si cadanacióny épocatiendena crearun tipo de hom-bre representativo(el “magnánimo” de los griegos, el virbonusde los romanos,el paladín medieval,el caballeroes-pañol, el gentlemaninglés, el honnéte-hommefrancés...elJunker germánico), también los “cien cachorros sueltos delleón español”, entre vaivenes y a testerazos, van definiendoun tipo inconfundibley propio: elhombrecordial, elhombreque ponelos estímulosdel afectoy la simpatía en la basede la conductay paraquienelprójimo realmenteexiste,y el“prójimo” —perdónese el juego de palabras— es realmente“próximo”.
Al cumplir cincuentaaños de ejercicio público en mi vo-cación,al recibir a los amigoscubanosque llegancargadosde presentes,formulo un voto:
Cuando ellos vuelvan a su tierra, digan a sus compañerosde la Universidad,a suscompañerosde letras;digana todoslos cubanos,queaquíquedaun viejo escritoraquienpuedenconfiadamente aplicar la frase de Martí: “Tengo en Méxicoun amigo.”
26-1-1955.
385
TRENO PARA JOSÉORTEGA Y GASSET
CUANDO, a fines de 1914, yo llegué a Madrid, dejándomeatrás,como Eneas,el incendio de mi tierra y el derrumbede mi familia, mis buenoshermanosde España,sin interro-garmesiquiera ni examinarmis credenciales,me abrieronun sitio en las filas delperiodismoy las letrasy me conside-raron,desdeel primer momento,comouno de los suyos.Yono tuve quesolicitar nada,ni se me pidieron explicaciones.Pudieron no haberme hecho caso; mi bagaje era todavía muyligero: un libro único en mi haber.
Y, paracolmo, el mutuodesconocimientoentrela antiguay las nuevasEspañasera por aquellosdías cosaincreíble.Si hoy comparamoslas épocas,apenaspodemosentenderlo.Y sentimosque, verdaderamente,de entoncesacáse ha de-rruido una barrerahistórica. Creo que por aquellos días—fuera de donFranciscoA. de Icaza,ya familiar en aquelambiente—,sólo dos mexicanos,sólo Rodolfo Gaona y yofigurábamosen los cartelesde Madrid.
La confianza que se me dispensó era, pues, una pura con-fianzahumana,gratuita, unacreenciaespontáneay naturalen la buenacondición y en los merecimientosdel prójimo,por el hechosolo de serlo. Nuncavi un ejemplo mayor defraternidadsencilla,sobria,sin aspavientosni extremos;has-ta, si se quiere,un tantobroncaparamis hábitossocialesde“indiano”, medio cautelosoa lo Alarcón e imbuido de ur-banidad.
En el nuevo firmamentode España—la Españaposterior
al Noventay Ocho y a los desengañosde la grandezacolo-nial—, JoséOrtegay Gasset,aunquemuy joven todavía,erauna estrella radiante,en torno a la cual giraba toda unaronda de planetas.Él me aproximó a sutertulia y asus do-minios, me dio el marchamo,junto con otros amigoscuyabenevolenciano me canso nunca de admirar. Me reclutó
386
paralas revistasy periódicosen que de algún modo inter-venía,me embarcóen sus empresas.
No siempreestuvimosde acuerdo,porquela vida del es-píritu es vidade ariscaindependencia,y el dios quenosposeeno nos deja fácilmente salirnos de nuestraórbita propia.Pero hubo siempre,entrelos dos, horasde perfectacordia-lidad, decabalcomprensión,deintimidad afectuosaquedudose hayaconsentidoconquienesmásde cercaparecíanacom-pañarlo.Dudo si concedióaotros la íntima cercaníaquelle-gó aconcedermeamí. No lo digo paraequipararlas magni-tudes:la diferenciaaquíno importa.Él en sugrandesbordemagnéticoy yo desdemi escasaesfera,ambos,más de unavez, nos sentimosatraídosy uncidosporalgunaenergíaquenos enlazaba,asignándonoscierta jurisdicción común en elcampo de los estudiososdesvelos.Hasta los chisporroteosdel mal humor son,entonces,unaprendade afinidad cósmi-ca. Una frasecruel,unaqueja,valen entonceslo mismo quevale un saludo,lo mismo quevale un abrazo.Y, a la horade las cuentasfinales,el inmensosaldopositivohacetodavíamás lamentablela desapariciónde aquel polo que,acasodelejos, nos equilibrabay nos sostenía.
Perdemosen JoséOrtegay Gasseta un escritorque hadejadoun rastro de fuego en la lengua y en la mentedenuestrosiglo; a un filósofo imperial, no por la coherenciasistemáticade un Kant o de un Hegel—a que él nuncaqui-sosujetarse—,sino porel altivo señoríode sus concepciones,la actitudorgullosay lavaronil trascendencia;aun pensadorque de mil modos llegó a superar a sus maestros y hasta dioal mundola expresiónauténticade algunasnocionesqueaúnlatíanen la nebulosa;aun artistaen quien jamásdesmayólasoberbiavoluntadde forma. Era hombrede ánimo solemneque luchó siempre contra las travesuras de la ironía y delhumorismo, susdosverdaderosadversarios;de unasensibi-lidad tan agudaquesolía herirsecon su propio aguijón o,mejor,queacabóatravesándoseconsu espada;de unahondacapacidadmoralque,por sertan honda,se desgarrabaentrelos idealesteóricosy los apremiosdel debercívico, por ma-neraque iba y veníacomo el pénduloelectrizadode saúco,sin poderresignarsenuncaa lo quehay de transacciónen la
387
acción. En su temperamento se combatían patéticamentela mundanidad y la austeridad. Codiciado por todas las Mu-sasa un tiempo, cadaunade sus virtudeso excelenciaspa-recíacelosade las demás.Cuandohayan corrido los años,operandosu justicia de largavista sobre las desigualdadesy accidentesy demásmiseriasdel acontecercotidiano, estaimagen se levantará entre las más altas de España, no lodudo.
El caballerode la inteligencia,montadoen su pluma deoro como una figura mitológica,escapaya anuestradimen-sión y sealeja de nosotroscon la velocidadde la luz. Prontoseráun nombreel que fue nuestro camaradade trincheray con quien algunavez cambiamoslos paseshonrososdelacero.El quiso extrañársemeun día. Pero sabíabien a quéatenerse, y cuando su España padeció y yo me apresuré aofrecerlemi casa,me escribióasí: “Agradecí muy vivamen-te su cariñosacarta, queme trae suvieja amistad.Siempreen lo recónditocontabacon ella.” Yo quiero evocarsobresutumba las palabrasde Horacio a Hamlet, envolviendo asíen cortesíaspoéticaslas asperidadesde la desgracia:“Bue-nasnoches,dulce príncipe: los coros de ángelesarrullen tusueño.”
1~-X-1955.
CuadernosAmericanos,México, 1-11-1956.
388
DIVAGACIÓN DE OTOÑO EN CUERNAVACA
REPITIENDO un pocolo quetengodicho porahí, voy acontarunabrevehistoria: la historia delmundo,desdelos orígeneshastanuestrosdías.Cuandohayamosllegadoal Nuevo Mun-do, nosdetendremosalgunosinstantesparaaveriguarlo quenos convienehacer con América, este pedazo de planetaque nos ha tocado.
Dios creóel mundoen seisdíasy descansóel séptimo,demodo que inventó la semana.Parapasarel week-endno sa-bemoscómose las arregló.Ahora, segúndicen,pasaelweek-enden Cuernavaca,queposeeun clima privilegiado. Algu-noshabitantesde México y algunosvisitantesdel paísvecinoson de la misma opinión que Dios. Llegan a estaciudad elvierneso el sábadode mañana,y el lunesya estánde regre-soen sucasa,entregadosasushabitualesocupacionesy abu-rrimientos.
Una vez lanzadala Creación,en las secularesevolucionesde la materiacósmica,la masasolar se dejó un día barrerpor alguna fuerza misteriosa y desprendió de sí, como esasburbujasde jabón que se echana volar con el soplo, unarondade planetas.El nuestro,la Tierra, dicenqueha estadogirandoy buscándosea sí mismo desdehacevarios miles demillones de años.Entre los animalesque lo iban poblando,porqueya se sabeque todoedificio abandonadoasus pro-piasfuerzascría animales,hubo—haceacasoun millón deaños—un lemúridoquesedescolgóde la cola, sebajó de unárbol y decidió enderezarse,sentándosey al fin parándosesobresus patastraseras.A partir de ese instante,comenzóa contemplarlo todo a su alrededor,a mirar de lejos y aorientarse(origen de la conductamoral), y entoncesel sen-tido del olfato, queantesleservíade brújulapor los caminosde la vida, vino a sersustituidopor otro sentidomásprecio-soy de mayor dignidad: el de la vista. Se desarrollaronlasmanos,el pulgar se volvió oponible; así se hizo el hombre.
389
Pero la Biblia noscuentala historia en unasíntesispoéti-ca que muchos prefierena las explicacionesde la cienciaevolucionista.Dios —nos dice- creóal hombredirectamen-te, amasandoel barro del suelo.Después,fabricó a la mujercon una de las costillas del hombre, reducida a oficio deplastilina. Cuandola pareja,por sudesobediencia(desobe-dienciade quenació todoel destinohumano) fue expulsadadel Paraíso,entoncesempezóla Historia. Puesen el Paraísotodo se dabagratis y no habíanecesidades.La Historia eshija de la Necesidad.El primer pasode la parejahumanatuvo queserunadoble obra de persuasióno domesticación.A espaldasde la pareja,se hallabael iracundoArcángelconla espadade fuego; frenteaella, la naturalezaferoz, lasbes-tias, el lobo. Habíaquecombatiren dos frentes,y la parejahumanacomenzópor convertiral terrible Arcángelvengadoren el dulce conductorde Tobías,y al lobo en esesumisoyfiel amigo del hombreque es el perro.Aquí empezóla His-toria.
Las etapasde la Historia bien puedenresumirseasí: laedaddel fuego,la edadde la agricultura,la edadde las ciu-dadesy, por último, la edadde la ciencia,en queahoravivi-mos. Aunquela edadde la cienciaveníapreparándosedesdeantesde los griegos,puessuorigen seconfundecon los albo-resde la curiosidadintelectual,de cierto modo esquemáticopodemosdecir que la edadde la ciencia asumesu carácterya inconfundible hacia el siglo xvii, cuando se establecenlos métodoscapacesde conducirsistemáticamentea la inven-
ción y al descubrimiento.Hacepoco másde siglo y medio,esaaceleraciónde los hechosquepodemosconsiderarcomoel síntomade la Historia —puesen la Prehistorianadapasa-ba o siemprepasabala misma cosa— se resuelveen unensanchede todoslos órdenesde la accióny del pensamientohumanos.Hoy por hoy, en estos últimos años,las fronteras,en todos los sentidos—o mejor, los orígenesde las cosas—pareceque se van alejando.JeanRostandlo ha explicadomuy claramente.El universoes másvasto de lo queun tiem-po se pensaba;la Tierra, másvieja; elhombre,másantiguo.El ensancheno sólo afectaal tiempo y al espacio.Hay tam-biénun ensanchecadavezqueapareceunanuevanoción,cada
390
vez que surgeun poder nuevo. La matemáticase ensanchaconla anexióndel transfinito; nuestroserespiritual,con laexploraciónde la subconsciencia;la técnica,mediantela ci-bernéticao pensamientomecánicoy mediantela física nu-clear. El hombremismo empiezaa aumentarel dominio desu propia configuración: se mudan los sexos; se prestande uno aotro hombreelementosdel cuerpohumanomedian-te injertos apropiados,como si se tratara de muebles,autoso alhajas, a tal extremoque la idea de la personapareceperdersu integridadnatural, lo que tanto comienzaa inquie-tar a los teólogoscomoa los juristas.Sepretendeaumentaralgún día la eficacia intelectualprovocandocierta leve asi-metría en los hemisferioscerebrales.Todaslas disciplinasparecenvolversemásprofundasy máscomplejas.A tal pun-to, quealgunostienenya miedoanteel desarrollode la cien-cia, puescomoobservóhacemuchoFrancisBacon,en fórmu-la imperecederaquedebiéramosrecordarconstantemente,“laciencia,si se la absorbesin el antídotode la caridad,no dejade serun tanto malignay venenosaparael espíritu”.Y hoypiensanalgunos,en efecto,quecomodecíaPaulLangevinlajusticiase halla en retardocon respectoa la ciencia.
No sabemoslo que nos preparael porvenir. Sabemos,sí,que los progresospuedenserprevisibleshastacierto punto,si consideramoscon humildad nuestrosprincipios científi-cos, no bajo la perspectivade los sueñosy las ambiciones,sinoporel revésdelanteojo,bajola perspectivade los límitescon que tropezamos,al menoshastaahora.Pueslos princi-pios científicosson frecuentementeprincipios de impotencia,barreras.
Pero no nos perdamosen consideracionestécnicasquenosllevaríanmuy lejos. Volvamos al conceptode los ensanches,y apliquémosloaun fenómenomuchomástangibley de bul-to: los ensanchesgeográficos.Ninguno mástrascendental,sinduda,que el Descubrimientode América, cuyas consecuen-cias todavíano se hanagotado,porquetodavíaestamos“ha-ciendoa América”.
Los antiguossiempresospecharonquehaciael Occidente,la región de la noche, la Tierra escondíaalgunossecretos.Los poetas soñaban con el reinado feliz del viejo Cronos, con
391
estrellas nuevas, con escenarios maravillosos, como el de lasIslas Bienaventuradas,dondetodo se daríagratis; de modoqueel sueñode la Edad de Oro,queHesíodosituabaen elpasado,parecíasituarseen el porvenir.Atisbosy adivinacio-nes,el furor humanísticodel Renacimientoy los apremioscomercialesparecíanya exigir el descubrimientodel NuevoMundoantesde queésteaconteciera.Un buendía los turcosseapoderande Constantinopla,cortanel caminode las mer-caderíasasiáticasrumbo aEuropa;y entreotrascosasredu-cen la dieta europea,privándola momentáneamentede lasespecias.Sobrevienela conspiraciónde las cocinasy, porbuscarun nuevocaminohaciae1 paísde los condimentos,seda inesperadamenteconAmérica.
Ya hemos,pues, descubiertoa América. ¿QuéharemosahoraconAmérica?La mentehumana,incansableen susem-peñoshaciala conquistadel bien social, empiezaentoncesaimaginar,en el ordenteórico, utopíasy repúblicasperfectas,a las quepudieranservir de asilo las nuevasregionesllenasde promesas;y en el ordenpráctico,aplantearempresasdeensanchepolítico y religiosoque no cabíanya en los límitesde la vieja Europa.El alma humanase asustaavecesde sumisma fuerzade idealidad, buscapretextosprácticos.Cuan.do Alejandroel Grandeabandonasus empresashelénicasypanegeasy se alargahastalas riberasdel Ganges,no sabeyabienlo quequiere:es un poetade la conquista,está loco.Para no enloquecer de misticismo y de anhelos abstractos, losdescubridores,los conquistadores,los colonos de Américase dedican a la explotación—a vecesinicua— de las colo-nias, y los domina el afán de enriquecimientoinmediato.Pero, por encima de todo ello, el ideal se ha puesto enmarcha.
A partirde eseinstante,entrelas vicisitudeshistóricas,lasvacilaciones,las contradiccionesy los errores—puesla vidano procedenuncaen línea recta—,Américava apareciendo,a los ojos de los filósofos europeosy de los capitanesespiri-tualesdel NuevoMundo, comoun escenarioposibleparalosintentosde felicidad humana,paralas nuevasaventurasdelbien (aventurasque,de paso,confesémoslo,el mal aprovechacon frecuencia).Lo mismo los misionerosreligiososde Ibe-
392
roamérica que los padres peregrinos del Norte sueñan conmodelaren nuestroContinenteun mundo socialsin compro-misosconlas equivocacioneshereditariasqueel Viejo Conti-nentese ve obligado a arrastrar consigo.Y ya en nuestrosdías,antelos desastresde Europa,Américacobraelvalor deuna reservade esperanzas.Su mismo origen colonial, quela obligabaa buscarfuera de sí misma las razonesde suaccióny de sucultura,la ha dotadoprecozmentede un senti-do internacional,de unaelasticidadenvidiableparaconcebircomo cosapropia el vasto panoramaterrestreen especiedeunidad y conjunto. Entre la vastahomogeneidaddel orbeibérico y el orbe sajón americano—los dos personajesde nuestrodrama—la sinceridaddemocráticapuedey debeoficiar de nivelador, rumbo a la concordia u homónoiaquedecían los griegos. Las naciones americanas no son entre sítan extranjerascomolas nacionesde otros continentes.Hacemás de medio siglo que hemosaprendido a juntarnosparadiscutir y resolver cuestionesque a todos nos afectan,conunanaturalidady facilidadquenuncase handadoen Euro-pa.Y las diversidadeslingüísticasentreel español,el portu-gués,el inglés y el francés (las lenguasde nuestro Conti-nente) no son una muralla infranqueable,sino unas redespermeables,dadoslos recursosactualesde la cultura y laenseñanza.
Cuernavaca,14-IX-1956.
American Literary Agency de Nueva York (CadenaA. L. A.),X-1956.
393
CARTA A LOS AMIGOS DE LAS PALMAS
México, D. F., 9 de mayo de 1957.
Sr. D. Alfonso Armas Ayala,Sagasta54,Las Palmas(Canarias).
AMIGo mío: Contesto con involuntario retardo su gratísimacarta del 26 de marzo. Nadahay más confortanteparaunhombrede mis añosy queamanecetodoslos díasexaminan-do cuidadosamentetodoslos “rinconesde su espíritu”, conmiedo de sorprenderya los primerossíntomasde decadenciay fatiga, queel sentirseapreciadoy acompañado,de cercao de lejos, por la juventud. Algo como un sentimientoabs-tracto de paternidadcompensaentoncesla melancolíade losaños,la soledada que el paso del tiempo nosva obligando,tanto porque nos arrebataa los amigos de nuestraedad,comoporquecadavez nosempujamáspor esoscaminosúlti-mos,dondeya no haydesvíosni veredasde conexiónconlassendasde los demás.En la capacidadde sentircomorealidadviviente las cosasabstractas—esamanerade paternidaddi-fusa, social— es acasoen lo único quenos adelantamosunpoco a las mujeres.
La juventud, avueltas de una que otra acritud de frutaverde—todo esoquedecíaGraciánen El hombreen supun-to— es depositariade los sentimientosmás nobles, de losidealesmás estimulantes.Ustedes,amigoslejanosy cercanosde Teide, la representanparamí, y me figuro verlos (perdó-nenmequeme los apropiepor un instantey sólo paraexpli-carmemásclaramente),“renovandoel fulgor de mi Psiqueabolida”, para decirlo en aquel lenguaje de Rubén Daríoquesólo nosparecebienen su pluma, en suslabios.
Los jóvenes,sueledecirse,debenserconsideradoscontole-rancia. Pero nosotros,los viejos que todavíasomos jóvenes
394
—tremendoequilibrio inestable,aunospalmosdel despeña-dero— tenemosquepedir tambiénunapoca de tolerancia,pues ya comenzamosa dar uno que otro paso en el vacío.Tengo un hijo médicoy doctor en anatomíapatológica. Lehe habladoasí:
—“Hijo mío, para mientes” (como dijo el de Santilla-na). Losprimitivos instituyeron,conla “occisión del rey vie-jo”, unasaludableprácticasocial. El viejo ya no posee elmanasuficienteparasostenera la tribu. Hay quesustituirlopor un joven dotadode nuevasvirtudes.De aquíel aniquila-miento ritual del viejo. Cuandoveasqueempiezoa escribirsonetos“capicúas”o quese leenlo mismode izquierdaade-rechao al revés,de arribaaabajoo ala inversa;cuandoveas(aunquehayasido modasocorridaen nuestrosdías),queeltour de forcecomienzaagustarmemásque la belleza,y en-sartaragujas con los pies meatraeya másque escucharelcanto pitagórico de las esferas,aplícameuna inyeccioncitaoportuna,échamefuera de este mundoy no dejes quemepongaen ridículo y arrastrepor ahí un cadáverviviente.
Yo no dudo que ha de llegar el día —a menosque laHuéspedaseatravieseamedio camino—en quemis amigosjóvenesempiecena sentir que estorboel horizonte. Ya, conmotivo de mi cincuentenariode letras,he escuchadopor aquíen mi ‘México algunasvocesimpacientes.¿A qué tantaimpa-ciencia,si a todos nosllegará la hora? Lo único que quiero,cuandoseael momentoen queya se juzgue oportunodecapi-tarme,es merecer,comoel rey Carlosque,antesde levantarel hacha,el verdugome pida perdónpiadosamente.
Pues¿sabenustedeslo quees el viejo, a quienya voy co-menzandoaconocer?¿Oal menos,lo que,enmi experiencia,creo que es el viejo? Se lo pinta como gruñón,egoísta,re-traído,insensible.No: la sensibilidadva enaumento,elánimorecogecadavez másecosde todoslos puntos del horizonte,y la resistenciaal crecienteembatede la vida es,por fuerza,cadavez menor.El viejo se retrae entoncesy parececerrarlos oídospor excesode vulnerabilidad, como unadefensaindispensable.Es la horaen que se lo puedematarhastadeuna guiñada.
395
Y hay otro síntoma,éstede caráctermenosnoble: el viejocomienzaadesconocersucuerpo.Las reaccionesvanpor don-
de quieren,un poco inesperadamente.En el lenguajetradi-cional (y sin comprometernospor esoen credosfilosóficos),podríamosdecir, para entendernos,queel cuerpocomienzaa irsepor un ladoy el almapor otro, tal vez aspirandoya asuverdaderapatria definitiva. Victor Hugo, que acasosupohallar inspiracionesen la historiade Booz y Ruthporhabersido un viejo galanteador,seconsolabadiciendo:Car le jeunehommeestbeau,maislevieillard estgrand...
Pero yo no sé qué me ha dado y qué mal duende se haapoderado de mí, dictándome estas consideraciones funestascuandotodavía no me hacenfalta. Acaso al pensaren us-tedes,quesonla juventud,he abiertomi pequeñoreceptordeseñalesa los secretosavisos,comoparaponermeen guardia,para irme acostumbrando a lo que no tarda en venir, paraaguerrirme.
Dejemoseso.Recibanustedesmi saludoy mi gratitud.Meaflige tenerlos tan lejos, quisiera verlos y hablarles. A veces—por lo mismo que lo ya histórico sólo nos ha llegadoenespeciehistórica, es decir, con las inevitables mutilacionesde lo pretérito—,y por lo mismo que siento muy cercademí el pasadopropio —de suerteque,aveces,resucitaen míel muchachode quince añosconasombrosanaturalidad—seme figura queel tiempo nosseparamenosqueel espacio.Yasé que los nuevosmediosde comunicaciónabrevianlas dis-tancias.Pero, en mi recuerdopersonal,máslas quiebranydescoyuntanque no las abrevianrealmente.Antes del 1951,cuando,por no habersufrido un graveataquede trombosiscoronaria, aún me permitían viajar en avión, me convencí dequeel viaje rápido (másrápido quenatura,diríamosexage-randoun poco),no es viaje humano,ni da lugara la acomo-daciónde las impresionessucesivas.Es viaje de fardo postal.El cuerpollega antesqueel alma y hayquedórmir o viviren estado de larva un par de horas, antesde queel doblese nos junte y entrenuevamenteen nosotros.¿No declaraporahí Unamunoquesólo es viaje el viaje apie? ¡Lástima,et-cétera! En todo caso, me desesperala distancia.Quisiera
396
acercarmea ustedesen persona,aparecérmelespor allá derepente,montadoen la flecha de oro comoAbaris el Hiper-bóreo.
¡Gracias!Soy todo suyo.A.R.
Teide,órganodel Colegio “Labor”, Las Palmasde Gran Canaria,XII-1957.
397
HOMBRESDEL SIGLO XIX
UN BRILLANTÍSIMO filósofo nosdijo quetodo siglo tieneobli-gación de oponerseal que le precede.Concedemosqueestafórmulapuedeparecermuyhalagüeñaa losmuchachos(paraquienesacasoseasaludableenamorarsede “la hermosain-quietudcontemporánea”y otros ídolos),perono la hallamosjustificada,aunprescindiendode lo quehayde convencionaly arbitrario enla denominacióndel “siglo”. El xix, porejem-plo, acabaen 1918; y los siglos de la EdadMedia, en mu-chos aspectos,lleganhastacomienzosdelXIX.
Algunos creenengrandecersedenostandoal siglo pasado.“El estúpido siglo xix”, decía León Daudet, pero por odio alliberalismo,y nadamás.El creerquepuedeadelantarseencualquierorden de la actividad humanasin contarcon lasriquezasacumuladaspor la tradiciónmáses presunciónqueclarividencia,y síntomacasi siemprede unaocultadeficien-cia mental(o acasotemperamental),llámesecomose llameel que la padece.
Por su parte,otro filósofo no menosbrillante, BertrandRussell,y autorademás—con sumaestroWhitehead—dellibro sin dudamásverdaderay hondamenterevolucionariopublicadoen nuestraépoca(a saber,losPrincipia Mathema-tica, inaccesiblepor desgraciaa los no familiarizados conestossímbolos,pero tan preñado de gérmenesy consecuen-cias filosóficas como el Parménidesde Platón),al cumplirlos ochentaañosen 1952,hizo circular por las revistasunartículo en quelevantael balancede lo queleha tocadopre-senciaren sus días, que se confundenprácticamentecon laúltimamitad del zarandeadosigloXIX. Y comienzadiciendo:“Los ochentaañosde mi vida cuentanentrelos másricos deacontecimientosque registrala historia humana.Sólo se lospodría compararcon los ochentaañosquevan de la conver-sión de Constantinoal saco de Roma, o los ochentaaños
398
que siguierona la Hégira.” Y luego pasaen revista lastransformacionesacontecidas,a partir de la severidadmater-nal con que la Reina Victoria pesabasobre los soberanoseuropeos:su nieto, el Kaiser; su nieta, la Zarina.
Digamos de unavez que, aménde esto,en aquellos díashastalas grandescapitalesdel mundoposeíanesecierto en-cantoprovincianoque se reducea ofrecer un dibujo cohe-rente, un aspectofácilmente abarcableparala inteligenciahumana.Pueshoy sucedeque no se las puedereducira es-pecie asimilable,comoa esosanimalesenormesquesoñabaAristóteles y que,por sergigantescos,escaparíana la pupi-la humana y no podríamos saber si son, en conjunto, belloso feos. Y por supuesto,lo que se dice del solo conceptodela magnitudpuedeaplicarse a la complejidady contradic-ción íntima de motivos.
Los principalescambiosa quese refiere Russell—la es-cuela obligatoria, el progresodel estatutofemenino,las re-formas obreras,el rápido advenimientode ciertasrepúbli-cas, la sustituciónde los conceptosbiológicospor conceptoseconómicosy políticosen punto a herenciay otros derechosy materiasjurídicas,y demástransformacioneshistóricasysocialesde ordenextensoy general—puedenhaber causado,aquí, adelantos, y más allá, retrocesos. “La primera mitadde‘mi vida —dice Russell—transcurrióen el optimismo ca-racterísticodel siglo xix; la segundaes la edadde las gran-desguerras,provocadas,en último análisis,porla competen-cia económicaentrelas naciones.”
No sigamosa Russellen sus prediccionespara el porve-nir. Detengámonosen la contemplación—siquierainstantá-nea— de aquel “optimismo siglo xix”, evocadoen rápidafrase.Ni Russellpretendepasaren revistael bienconocidoespíritu inventivo de aquellacenturia—que en esono hacesino preludiarnuestraépoca—ni yo tampocome lo propon-go. Sólo quiero observaresa íntima relación que llegó aestablecerseentre la fe en la libertad, la fe en el progresoy la fe en la personahumana. Que si en esto hubo ilusio~-nes y engaños,yo estoy por creer, con los antiguos,que elauguriono sólo es augurio,sino, en muchaparte, causadel
399
buen sucesoque anuncia,y que los profetasdel bien, consólo augurarlo,lo preparan.
Quisieradar unafácil muestra,atodoscomprensible,delaestimaciónquemereceel siglo xix en uno de susrasgosmássalientesy propios, que fue seguramenteel respetoal pró-jimo y asusopiniones.(~Ay,quépronto sedice! ¡Ay, cuán-to costó asegurarestasconquistas! ¡ Ay, qué de prisa se vanperdiendo!)
Cuandotodavíalas teoríasevolucionistasasociadasal grannombrede Darwin eranobjetode campañascientíficasy has-ta políticas, de que las campañasactualesno son másqueecos evanescentes,el hoy algo olvidado filósofo HerbertSpencer, con un entusiasmocasi místico que recuerdaelque,en sus respectivoscampos,se adueñódel biólogo mari-no ThomasHenry Huxley y, poco despuésdel zoólogo Er-nestHaeckel,se dio por enteroa la empresade transportara las cienciassocialesaquellasrevolucionariasnociones,re-nunciandoparaello a todaotra tarea,comola direccióndeTite Econornisty ganándosetrabajosamentela vida.
La apariciónde susPrimerosPrincipios, en que fue ayu-dadopor los sabiosevolucionistasde la época,produjo unaverdadera tempestad. Se lo acusaba de materialista y ateo,antesuafánde explicarla sociedady el desarrollodel espí-ritu humano medianteinterpretacionespuramentebiológi-cas.En el fondode todoello, la gentede laépocacreíaver elpropósitode sustituir la grotescaimagende un pitecántropoa la venerableimagendel bíblico Adán, barro animadoporun soplode Dios.
Los suscriptoresde su obra se arrepintieron.Spencersevio de prontosin recursospara continuarlaen todoslos ór-denesque se proponíaabarcar.Lyell, Hackel, Huxley, envanollamabanatodaslas puertasparaobtenerayuda.Spen-cer, desalentado,anuncióquese sometíaantela ofensivadesus adversariosy que no continuaríaya con los volúmenesproyectadossobrebiología,sociologíay ética.
En el campode los antidarwinianos,sus opositorescientí-ficos —no los opositoresignorantesy necios—militabanadamenosqueel filósofo positivista JohnStuartMill, diestroenmúltiples disciplinas,y cuya precocidadhabía asombrado
400
en sus díasasuspreceptores.Era socialistaradical,y Glad-stoneseenorgullecíade supresenciaen laCasade los Comu-nes. Por su parte,Spencertemía queel socialismo parase—aun sin proponérselo—en despotismomilitar. Mill eracreyentey puritanomaniqueo,paraquien los procesosnatu-ralesresultabande dos principios encontrados.Spencer,ag-nóstico,se limitaba a respetara distancialos indescifrablesdecretosde la divinidad, y creíaqueun solo principio —laevolución—gobernabala naturaleza.
Y he aquí—oh siglo XIX— queunabuenamañana,cuan-do Spencerse sentía más abrumado, le llegó una extensacartade Mill. Spencerfrunció el ceño.Sólo esofaltaba: lagran lanzadaal moro muerto... Se armó de paciencia;em-pezó a leer. No: Mill no lo atacabani lo injuriaba.Mill se-guíaconsiderandosus puntosde vista incompatiblescon losde Spencer,perolamentabaprofundamentequeSpencersus-pendiesesu obra. Él, ‘Mill, se hallabaen situaciónde ejer-ceralgunainfluenciafavorableenciertos‘ambientesy ofrecíausar estainfluenciapara que Spencercontinuarasuspubli-caciones,no comoün favor asuadversarioteórico,sino comoun servicio humanode‘orden generaly superior,puestoqueel debateentre ambos éstabamuy por encimade sus per-sonase interesabaal progresodel pensamiento.En Amé-rica, Mill contabacon amigos millonarios que, a peticiónsuya,accederíanseguramentea proveer fondos; y, por lopronto, poníaa disposiciónde Spencerla sumade siete mildólares.
Trasalgunascortesesvacilaciones,Spencerse dejó persua-dir, y duranteunoscuarentaaños pudo continuarsu tarea,que tanto y tan hondamenteayudó a derramarlas nocionesdel darwinismoen camposajenos a la pura y simple bio.logía.
Pero no menos contribuyó la gallarda actitud de Mill paraennoblecerel ambientede la discusión,abrir las aulasal es-tudio denuevasnocionesqueseteníanpor nefandas,y callara los quepretendíansalir del pasoconburlasde baja estofay sin tomar seriamenteen cuentalo que tan seriamentesepresentabaasus objecionesy asuexamen.
401
¿Podránuestrosiglo enorgullecersede haberdadoejem-plos semejantes?Pues¿quéejemplos de libertad mental yrespetoa las opinionesy a las personasnos ha dadohastahoy nuestra “dichosa y dorada” media centuria?
Pero he citado a Darwin y, por arrastre,me veo llevadoa recordarotro casotan conmovedorcomo el de SpenceryMill, puesla épocaabundaen altos aleccionamientos.Dar-win era hombrecautelosoy, segúnla frasevulgar, “se ibacon pies de plomo”. Habíapasadounosveinteañostratandode edificar silenciosamente su teoría evolucionista y, cuandose decidíaa publicar susconclusiones(junio de 1857), re-cibió unacartade Alfred RusselWallace con unamemoriaanexa que contenía las mismas conclusiones de Darwin. EraWallace un aficionado genial, un viajero, y se encontrabaen las Célebes (octubre de 1856) cuando escribió su carta.Darwin, a pesar del equívoco que ello podía producir sobrela prioridad entre ambos, se consideró obligado —puesto queasí se lo pedíasu corresponsal,sin figurarse siquierael sa-crificio queello significaba— a comunicaral mundo cien-tífico los descubrimientosdel distanteviajero, que tan fá-cilmente hubierapodido escamotearo callar. La LinneanSociety de Londres,acuyo respetadopresidente,Lyell, Dar-win sometióel asunto,resolvió “publicar los descubrimien-tos del señorWallace,acondición de queno por esoseabs-tuviera el señorDarwin de publicar su propia obra sobreidéntica materia,por un extremadodeseo de favorecer alseñorWallace”.
La decisión no pudo ser más caballerosa, y honra a “todoslos personajesdel drama”. Wallace,sin saberlo que aconte-cia, estaba enfermode malariaen unade las Molucascuan-do recibió, casi un añodespués,la respuestade Darwin, enqueéstelo invitaba apresentarpor su conducto,ante la So-ciedadLinneana,un desarrollodetenidoy extensode suteo-ría. La emociónno le dejabaentender,y al fin se echóa llo-rar de alegría.Quiénsabesi, al leer estaslíneas,hagaotrotanto—y no de alegría—el laudator temporis acti.
El curioso puedeleer por detalle ambas historias en unlibro excelente,generosoy estimulantede HerbertWendt, In
402
Search of Adam, traducido del alemánpor JamesCleugh(Boston,1956).
V-1957.
AmericanLiterary Agency de Nueva York (CadenaA. L. A.),V-1957.
403
EN EL CREPÚSCULOMODERNISTA
A LOS HIJOS DE RAFAEL LÓPEZ
YA ERA tiempo de recogercuidadosamentelos versosde estebuenpoeta,y yo felicito al Gobiernode Guanajuatopor ha-ber proporcionadoa ustedesla ayuda indispensable.*Talvez, parami gusto, exigiría yo de la piedadfilial otros es-fuerzoscomplementarios,comosonel establecerpoco apocola cronologíade la obra, el recogerotrospoemas(por ejem-plo, algunosqueaún figurabanen el libro Con los ojosabier-tos, aunqueel autorlos hayaexcluidode suúltima selección),el juntar también en lo posible todos los artículos, crónicas yreseñashastahoy dispersosen las revistasy que interesanalos analesde nuestravida literaria.
Sé queestevolumenestabadestinadoaapareceren ocasiónde la Feria delLibro, y creoque,dentro delplazoapremian-te, no sepodíahacermásni mejor. El volumen,tal comohoysepublicará,poseeya un valor permanente.Por mi parte,nopudeleerlo conobjetividadcrítica.El oficio es cadavez par-te másíntima de mi vida, y ya no aciertoadistinguir clara-mentelo uno de lo otro. La emociónme perturbabaa cadapágina. Se me echóencimael recuerdode mis no cumplidosveinte años,mi llegadaa la Preparatoria,mi juventud, losúltimos días del Modernismo, la pléyade que representólatransiciónentrela RevistaModerna (don ChuchoValenzue-la, Nervo, Tablada,Urueta) y el grupo juvenil de SaviaModerna, dondedabayo mis primeros pasos.Por eso nohe querido ofrecer a ustedesnadaque aspirea la condiciónde un juicio o dictamen (¡horror!), sino una sencilla charlapara dar salida a mis evocaciones.
En todo caso,el que ustedesme hayanpermitido ojearlosoriginales antesde enviarlosa la imprentaha sido para mí
* El proyecto no se ha realizadoaún en octubrede 1957.
404
un privilegio que les agradezcomuy de veras: aunquehetratadode RafaelLópez en varios lugares,siempretuve laimpresiónde que mehabíayo quedadoen deudacon sume-moria, y esta impresiónse confirma ahora en la deliciosarelectura,puesdeclaro quecadavez hallo esta poesíamásviva y perdurable.
¡Qué alegría artística, por dondequiera que pellizque laspáginas! ¡Qué resueltavoluntad de hacer bien las cosas!¡Quégarbo en las frases! ¡Quévigor monumental!¡Quésen-tido de la unidad poemática! ¡Qué alma en constantevibra-ciónde esperanza!¡Quémexicanidadespontáneay no traídapor los cabellos,tan por encimade los pobresrecursosdelcostumbrismoy tan bien trabadaen las preocupacionesuni-versales! ¡ Cuántoamor, cuántaluz, fiesta de palabras,co-secha de versos inolvidables, estatuario encanto parnasianoy, a la vez, hondarespiraciónnacional!La musade RafaelLópez no seavergonzabade serpatriótica,hastaun tanto in-genuay oratoriaa ratos,ni temíadejarsellevar un poco porla “inercia modernista” (demosa las cosassu nombre, sinintenciónaviesa),segurade saliradelanteconesefirme tran-co que la llevabacomo por declive naturalhastael términofeliz de cada poema. Aquí no hay derrota, no hay dejaciónante los desafíoscotidianos.Gran lección, hoy que se inten-tan tantosartificios paraatraparla voz auténtica,la que seda y no se pide, la que se poseey no se busca; hoy quese confiesan tantos desalientosaun antes de entrar en lalisa. Serpoetaera por entonces—ademásde labrar los ver-sos en mármol,en oro y en marfil—, sentirsevalientey su-perior a todaslas bajasambiciones.
En aquellasecretaríaparticular de don JustoSierra, bajola dulzura epigramática de Luis G. Urbina, saltaba el ingenio—fuegofatuo— de mesaen mesa.Todos,en resumidascuen-tas, se queríancomo hermanosa la postrebien avenidos.Cadauno —Urbina, López,Argüelles‘Bringas, De la Parra,Elizondo—admirabaal otro sin esfuerzo,en lo suyo y sinexigirle quedieraespaldasasupropia naturaleza.Se gana-ba poco, se necesitabapoco. La vocaciónpoética (no sabenlo que se pierdenquienessimplementela simulan), contri-buía todo el oro de ensueñosrománticosque hacía falta
405
para ir venciendo la jornada en una bohemia feliz. Dichosostiempos.Todo se transfigurabatras el velo ardiente de lapoesía.
Quienesconocieronaquellashoras,sentiráncómo resuci-tan,enlosversosdeRafael,elMéxico todavíasin rascacielos,dondesiempreera dableecharun vistazo a los horizontes,alas nubes,a la lunay a las estrellas;el Zócalo, siemprealgoapretujadoy nervioso,aunquecon tanto espacioa la vista;Plateros,sus carruajesy sus vespertinas“bolas de alcan-for”; la Alameday sus crepúsculosde esplendorveneciano;el Bosquey susbarbasdeheno,todavíaun pocosilvestre;losTorosatronados,Lagartijillo “el de quietospies”, el mechónde Silveti; las cortesanasdemasiadovestidascomolos figuri-nesdeEl MundoIlustrado; las floristascallejeras;hasta“lamatona” de Don Porfirio que decía El Hijo del Ahuizotey, al fin, “el coñacde Chapultepec”(paraquien lo entien-da). En otro plano, las heroicas imágenes; las caras debronce,los indios,criollos y mestizosquellenannuestrosfas-toshistóricos;los jirones del paisajenativo; las ciudadesdela provinciaenvueltasen la nubede suleyenda;la Malinche,Sor Juana,Hidalgo y Morelos, Juárezy Maximiliano; cua-dros queacasohubierafirmado Darío —Darío el maestrosumode Rafael,comotambién,a travésde Darío, alcanzóaserloVictor Hugo. Y un latido eróticode unoaotro cabodeldesfile.Por suertelas notas“saturnales”se quedaronallá enlas modasde los comienzos,y triunfó esagenerosamúsicade cristianopaganoqueagradeceal soly ala noche,al cieloy a la tierra,todo lo quehanqueridodarnos.Dichosaedad,poetasy amigosinolvidables.
Rafael,buenhacedorde frases,solíadecir que la poesíade Roberto ArgüellesBringas era el sudor de cabríode suvirilidad. Roberto, junto a él, resultaba duro, enigmático,austero. Su probidad estética le hacía recitar mal, y comoopacándolosde propósito,sus propiosversos,parano ador-narloscon encantospostizos.Pero un día Rafael,ausente,leencargóqueleyera,anteel Ateneode la Juventud,La Bestiade Oro; y no fue pocasorpresaoír a Roberto recitar comoun órgano,prestandoal poemadel amigo toda la armoníay el resuelloquenuncase consentíaparasí mismo.Destaco
406
este rasgocomo me acude,como otra pinceladade época,y parade unavez encerraren la mismaorla a los Dióscurosde nuestrocrepúsculomodernista.
X-1956.
Revista Universidadde México, 28-X-1957; prólogo al libro deRafael López, Obra poética,Universidadde Guanajuato,1957.
407
EL RESCATEDE LA PERSONA
MESES atrás,Aldous Huxley, quepasópor México de riguro-so incógnito, conversabaconmigo sobresunovelautópica deanticipacionesBrave New World, publicadahaceveintiochoaños.Me declaróque le dabamiedo asomarsea este libro,cuyasprofecíashanvenido cumpliéndose,avecesantesde loque él esperaba.Hablamostambién del tremendo libro deGeorgeOrwell, 1984.
—Aunque,comole confieso,sientociertaresistencia,pron-to cumpliré el deber ineludible de asomarmenuevamenteami pasadautopía —me anunció—, y verá usted que mi vi-sión, muchomenostemerosaen aparienciaquela de Orwell,no es menospatética.El cuadrode Orwell se funda todoenel castigoy en la crueldad.Peroya los despotismosde esteorden cedenel paso a otrasfuerzas oscuras.Creo que nosacercamosmás a mis prediccionesque a las de Orwell. Lasumisiónmediantelos premiosa la conductadeseablepare-ce ahora más efectivaque la sumisiónmediantelos castigosa la conductaindeseable.No le digo a ustedmáspor ahora.Prontoveráustedmi nuevolibro.
Este nuevo libro examina los peligros que amenazanalhombreen nuestrosdías.Huxley deja ya de lado el consa-bido peligro nuclear,la bombade hidrógenoy otrascalami-dadeshartomanifiestas,en que antesseha detenido,y delataestavez dosenergíasdestructorasqueamenazanla integridaddel individuo, de la personahumanatal como ha existidohastahoy. El temaes,paramí, en extremoapasionante.¡Siya en mis juvenilesdías de Madrid jugabayo (véaseCalen-dario) con las parábolasdel “último individualista”, esdecir, quepresentíael peligro ami maneramodestay segúnmis limitados alcances!Y ahora,tantos años después,temodesaparecermientrasse dibujan los rasgosde otrotipo huma-no queno es ya mi prójimo y quetambiéndistagrandementede lo quepudieraserel Superhombre.
408
Los peligros que Huxley delata procedentodos de doshechosprincipales: la sobrepoblaciónhumana,y la consi-guientey al parecerindispensablesobreorganización,o seael “totalitarismo” de los Estados,con apoyoen las técnicasqueno sonya solamenteexternasy mecánicas,sino tambiénmentales,subjetivas.De ellas comienzanya a echarmanotanto las dictadurascomolas democracias:la esclavizaciónpsicológica,el lavadode cerebro,la persuasiónquímica,*losmétodosde la propaganda,el anuncio,la enseñanzahipnóti-ca y Otros mediosque obran como máquinasaplanadoras,todo lo cual “ni siquieraconciernea lo verdaderoo lo falso,sino quenos lleva sencillamentehacialo irreal”, y descuen-ta maliciosamenteel hechode queel individuo hipotecaunapartede suenergíapersonalcuandose incorporaen el grupo,y aunllegaa perdersucaracterísticadignidad.
Todo el problema de las democracias y en general, de~a política, arranca del viejo proverbio latino que,recono-ce la virtud de cadauno de los senadores,pero consideraalSenado,en conjunto, comounamala bestia.Y’ estaparadojamatemáticaquehacede la sumaun total menor queel con-junto de los sumandos—idearegistradaya por el olvidadodivulgador Le Bon a propósitode la psicologíade las multi-tudes—ha llegado hoy asus extremos.
¿Cómoprecaveral hombreantesde que sea demasiadotarde?¿Cómodevolverloal dominio de sí mismo,cómo fre-narlo contra la tentaciónde la obedienciapor la obedien-cia, suma comodidady dejación del yo que ya Rémy deGourmont delatóhacemucho,llamándola“sendade tercio-pelo”? ¿Cómodefendernosde la inclinacióncrecienteasacarfuera de nosotrosmismosel centro de gravedadde nuestroyo; cómo corregiresemiedo a la libertad y a la responsabi-lidad quehoy pareceendemicoy que,segunciertos humamstas, recuerdapuntualmentela catástrofemoral en que sederrumbóla cultura clásica?
Presenciamos,en todoslosórdenesde la vida,la “rebeliónde las masas”anunciadapor Ortegay Gassetcon claro ho-rror delas adiposidadesmaterialesquehanensordecidonues-
* ¡Y pensarque yo no puedo usar barbitúricos,porquela sola idea de,unsueñoqueme es impuesto desdeafuerame sublevay me quita el sueño!
409
tra existencia.Hay demasiadascosas,demasidadesunidadesrepetidas,peroya no hayla unidad.La cantidadse encaramasobre la calidad.La mole mueveahoraa la mente.La fata-lidad de la pesantezdominalos impulsosdel vuelo. Hay que“hacer cola” para alcanzar una limosna de cosas auténticas yque se sostenganpor su propio valor; y cuandonos llegael turno —frente al restaurante,frente a la casadel SeguroSocial o del sindicato, etc.—, ya se agotó la mercancíayhay que conformarsecon las fealdadesal por mayor quenos handejado. Habíaque ir másallá, muchomásallá dela Liga de los Derechosdel Hombre,hastalaLiga de los Ca-prichosdel Hombre.Yo pagoapreciode oro un rasgoinde-pendiente,una acción, una posturade veras individual, yquisieraque todosy cadauno de mis semejantes,a lo largode cada día, hicieran otro tanto. La superabundancia en lamediocridad, he aquí el enemigo. Y si el Estado adopta comorecursoúnico esteprograma,el Estadoseráel enemigo,de-cía el pensadorespañol.¿Y la masa?La masaes lo que noactúapor sí mismo.
Cuandono seoperaya conformea la iniciativa del cere-bro, sino conformea las merasdistribucionesde jugos y gér-menesencargadosa los intestinos,al páncreas,al hígadoy aotros órganossemejantesen quesólo por efecto de la igno-ranciaprimitiva se quiso algunavez hacerradicarel pensa-miento,lavoluntady aunlaspasiones,entoncesy en elmismogrado en que esto se admita se habrá dejado de ser personahumana.Ya sabemosbienquela inteligenciaes unaelabora-ción muy posteriora las demásenergíasvitales quenos go-biernan;pero la inteligenciaes lo humano.
Ciertamente,la disciplina es lacoronade la libertad, y enel desorden,en la anarquía,nadaprospera;pero todo pue-de graduarse,y la extralimitaciónerael pecadomortal paralos griegos.Ciertamenteque la pazpuedereinar enVarsoviasobreun campamentode cadáveres.Pero ¿esésala paz queanhelamos?
El punto neurálgicode la cuestiónse reducea dos térmi-nos conjugados:1) ¿Hastadóndela actual sobrepoblaciónpuedeencontrarsuslíneasde tránsito y convivenciasin caeren la sobreorganización de las dictaduras o las dictablandas?
410
2) ¿Y con qué termómetro medir el instante en que la sobre-organización,al parecerinevitable,sevuelvepeligrosa?
El hombreno es un animal pura y cabalmentepolítico,y en tal sentido, su moderado gregarismo lo acerca más allobo o al elefante que a la abeja o la hormiga. Entre estosextremos,el Sócratesde Platón prefierediscurrir en formade diálogo, y no siempre procura llegar a una conclusión.Pero,antepeligrostamaños,¿hayderechoaconformarseconejerciciosde agudezaacadémica?Parecemejor—puestoquela humanidadestácondenadaavivir entreexorbitanciaspen-dulares—atenderpor ahoraal peligro másinmediato,de-jando paralas generacionesfuturasel defendersecontra elpeligro contrario. Sucede aquí lo que sucede con la felicidad.Hay dos manerasde felicidad: una es la felicidad a largavista,sumadenuestrosidealesdefinitivos,y ésapodemosde-jarla dormir un poco sin querer conquistarlacabalmentetodos los días. Perohay unafelicidad acortavista, la quele bastaacadadía, y ésasí podemosesforzarnospor asegu-rarla constantemente.Una de sus garantíases precavernoscontrala amenazainmediata~Al fin y ala postre,losproble-mas socialesnuncase estánquietosni se resuelvende unavez parasiempre,y acadamomentode la historia le incum-be su solución parcial. Procuremospor ahora recuperaralhombrehumano,antesde quelo hayamosperdidodefinitiva-mente.
VI.1959.
AmerkanLiterary Agency de NuevaYork (CadenaA. L. A.),VII-1959.
411
ALGOMÁSSOBRELA NOVELA DETECTIVESCA
CUANTO vamosa decirtiene sólo un valor relativo y aproxi-mado.A veceshemoscreídoquepintábamosen el agua,que-riendo imponerreglasa lo que se burlade las reglas.La téc-nicadelanovelahadadoocasiónamil estudios,siempremásafortunadoslosmenosrigurososy estrictos,y siempremásob-jetables los que pretendíansujetarcon el freno de los pre-ceptosaestepotro briosoy rebelde.Sin entrarenteoríascom-prometedorasni querercontribuir con un cadávermásparala fosa común de las hipótesis inútiles (Entia non sunt mul.tiplicanda praeter necessitatem,nos dijo Occamhacetantossiglos),todosconvendránen que,de un modo sumario,y so-bre todohastaantesde las catástrofes—o seaantesde 1914,la primera GranGuerra—siempreesperábamosque la no-velacontuviesedoselementosprincipales:personajesy trama.
Los críticosinglesessuelenrepetirqueComptonMackenziey Hugh Walpole trajeron,comonovedad,novelasen que laatenciónparael personajese abultabahastaborrarel asunto.Acaso sin muchoesfuerzolos críticos de otros paísespudie-ran proporcionarnosejemplosde novelistasespañoles,fran-ceses,alemanes,italianos, etc., que hicieron lo mismo porsu partey desdemuchoantesdel año fatal.
Dejemos estas precisionesinútiles. Convengamos,sí, enque a nadie sorprendeya que haya novelassin complica-ciones ni desenlace,sin peripeciasni justicia poética,cuyoencanto reside en el solo retrato y la presenciadel o lospersonajes.
Puesbien,comola naturalezatienehorror al vacío (acep-temosprovisionalmenteel candorosoprincipio deotrosdías),la producciónde novelasdondetodo es personajey casi nose sientela tramapuedehabersido unode los estímulosparaproducir asimismo novelasdonde todo es asunto,argumen-to, trama,y el carácterdel personajepasaa la categoríademerotornillo en la maquinaria.Desdeluego,la noveladetec-
412
tivescacaemásbiende estequede aquellado. Hastaciertopunto al menos,puesya sabemosquehay en los abundanteslibros del géneropolicíasoficiales o privadosque aspirana la categoríade héroesépicos.
Hastahacepocola lecturade novelaspoliciacaserala másvergonzantede las formasdel escapisrno.Cosade puertace-rrada,de disimulo. Seconfesabala afición a estoslibros conuna sonrisa,como quien confiesaque le divierten los pro-blemasde palabrascruzadas.Algunos rompimoslanzasporlanovelapolicial. Yo exageréen 1945 hastadecirqueera elgéneroclásico de nuestrotiempo, una impopular verdad amedias,como la definiría ChestertonY exageré,por rabiacontrala hipocresíay por algo así como unareacciónsalu-dable para justificar las inclinaciones naturalescontra loquede verasparecíaya unaenfermedado mal de escrúpulo.(“Escrúpulo —dice el Diccionario:china quese mete en elzapatoy lastima el pie.”) ¿Por qué, en efecto, empeñars.een hacerun pecadode lo que no es pecado?¿Porquéayer-gonzarsede unaafición, por lo menos,inocua?Con todasusolemnidada cuestas¿noha confesadoClaudelque,anteeldesconciertode las letras contemporáneas,a vecessuspirapor Lostres mosqueteros?
Innegable: la novela detectivescaes ya un género muyelaboradoy que reclamael permiso de las aduanas.¡Condecirquedentro de medio siglo hastapuedequese habledeestegéneroen los manualesde historia literaria!
Lo característicode la novela detectivescaes presentarunenigmay acabarconunasolución: “Ya lo viste seco,míralomojado.” Las demássazonesposibles—horrores,fantasías,etcétera—,o sólo sonsecundariaso forman un géneroapar-te. Por ejemplo, los horroresde Wallace,Le Queux,Oppen-heim,no encierranmisterio,no provocantanto la curiosidadcomo el atractivo morbosode lo espeluznante:tal es lo quehoy se llama thriller.
Un rasgo esencialde la novela detectivesca(o “el cuen-to”, si os empeñáis) es que la acciónempiezaantesde lahistoria,aunquese usealgún prolegómenoparaque llegue-mosal cadávercon algúninterés,con algunasimpatíahuma-na. (No siemprelo ha entendidoasí algún autorcomo Free-
413
manWills Croft, cuandode buenasa primerasnos lanza ala cara el bulto de un “muerto desconocido”.) * Pues aquí esrealmente donde empieza el concierto, y no en la afinaciónprevia de los instrumentos musicales, como se lo figuró aquelrégulo oriental cuandooyó por primera vez una sinfoníaeuropea. Y por eso el verdadero arte del autor se reduce aquía mantenerdespiertoel apetito de los lectores,a pesardeque la acción eminente se ha extinguido ya y sólo queda latareasecundariade desmadejarlamadeja:singularparadoja.
Este enigma puede resolversede muchosmodos. Mason,entreotros,hacequesuheroínadesaparezcaen manosde losmalhechoresdesdeel comienzodel relato,y “Hanaud” sólola encuentrahaciael final, cuandocorreel riesgode que laasesinen.No todos los aficionadosde calidad aceptanestemétodo,puesofrecetodoslos peligrosde un do de pechoquesesostieneo pretendesostenersehastalos límitesdel resuello,y el excesivosobresaltohace perderde vista todos los sig-nosy señalesde la carretera,del caminohaciael desenlace.
La novelaquealgunavez llamé “ortodoxa” gira en tornoa la pregunta:“~Quéva asuceder?”(A menosqueel inte-réseróticodigamásbien: “~Cuándova asuceder?”)La no-vela detectivescagira en torno a estaotra pregunta:“~Quéha sucedido?”Es un hysteronproteronHomerikos,nos diríaun retóricoclásico.La ortodoxa,podemosimaginar,es obrade un historiadorcansadoque, incapazde resucitartodo elcontenidode su asuntoy de declararsu impotencia (comosucedeamuchos),muevesus muñecoscomo a él le convie-ne, aunquelos desposeade todavida y actividadpropias.Elprimer autordetectivescodigno de estima,en cambio,puedehabersido algocomoun hombredeciencia,queseplanteaunproblemano sólo manejablepor él, puestoqueél no lo hainventado,sino un problemaanteel cual se porta como unpasivoobservador.La novelaortodoxasueleprocederdesdelos antecedenteshacialas conclusiones.La detectivescasueleprocederal revés.(Suele:no es indispensable.Nada es in-dispensableen cuantovenimosdiciendo.Andamosentrema-lezasde aproximaciones.)
* Tambiénpasa así en un delicioso cuento de Stevenson,pero la emociénrecaesobre el que tiene que cargarcon el cadúver.
414
Tal vez la noveladetectivescanacióallá por 1840.Algunosretroceden hasta la historia de Daniel: no les hagamos caso.Cierto es que en el Libro de Daniel se nos cuenta el fraudede unos sacerdotesque por la noche, subrepticiay secreta-mentedevorabanlas ofrendasdepositadasa los piesdel ído-lo, fraude que Daniel descubrióesparciendounascenizasyhaciendover las huellasde las pisadas.(Lo mismohizo máso menos“Sherlock Holmes” en El misterio de las gafas.)Pero lo cierto es que, si Daniel inventó el arte de la detec-ción, no inventó la historia detectivesca.El caso es narradosegúnsudesarrollocronológico,natural,y no hay el propó-sito de manteneren suspensola curiosidadde los lectores.Yo entiendo más bien que los remotos orígenes del génerose hallan en el drama griego y especialmenteen el EdipoRey.Recordémoslo:
Tebaspadeceunaepidemia,unapeste.Edipo, que llegóal trono como rey consortepor habersedesposadocon laviuda del monarcaanterior,el cual perecióen un accidentede carretera,encargaa su cuñadoCreonteque consulte alOráculode Delfos sobrelos posiblesremedioscontrala epi-demia.Y Creonte (quehacede “Watson”) vuelve de Delfosdiciendo que la cólera de los dioses sólo se aplacará cuandose descubraal matadordel antiguo monarca,Layo, y se leaplique el merecido castigo, que será el destierro.
Edipo, queempezóen Tebassu carrerapúblicadescifran-do la adivinanzade la Esfinge,es anteel puebloun especia-lista en enigmas,un “descifrador”, un policía de ScotlandYard, como dice Knox. Pero sólo se le ocurre lanzar mal-diciones contra el villano desconocidoy su descendencia.Creonte,en cambio,discurre acudir a Tiresias,el adivina-dor; digamos:el detectiveprivado. Éste, tras de dudarlo unpoco, declaraqueel asesinoes Edipo. ¿Intriga de Creontepara derrocara su cuñado?YocastaprocuraaplacaraEdi-po: segúnla tradición, le recuerda,Layo fue muerto en unaencrucijadaa manos de “unos salteadores”,así en plural.Pero esto sólo sirve para recordara Edipo que él mismo,cuandose dirigía aTebas,tuvo unariña en unaencrucijadaconun ancianoaquien sus criadosqueríanhacerpasarporun desfiladeroantesqueél, y el ancianoquedómuerto en la
415
riña. Con todo, el Oráculo ha dejado entender que Layo habíade morir amanosde su hijo, y Edipo es un extranjero,ve-nido de lejanatierra.El testimoniode un añosopastoraclaraqueEdipo,en efecto,es un hijo de Layoabandonadoal nacery recogido por forasteros.Edipo, pues,cumple su propiasentenciay seencaminaal destierro.Las maldicionesquehalanzadocontrael asesinode Layo caensobresupropiagene-ración: sushijos semataránentresí.
Saltemosde Sófocles—autordel Edipo Rey—a EdgarAllan Poey —~porquéno?—aÉmile Gaboriauel olvida-do: Américay Francia,cunasindependientesde la novelapo-licial, pues no se ha demostradonunca queGaboriauhayaimitadolos métodosde Poe,quienlo antecedeen variosaños.Tampoco es cosa averiguada que Wilkie Collins (TheMoon-stone)sehayainspiradoen Gaboriau.Poco después,falleceDickens, dejando incompleto el Edwin Drood, incompletocomo aquella aventura sin acabar. que un feo enano presentaenunabandejaalcaballero,segúnlas imaginacionesde “DonQuijote”. Y aquíse abreya el caminoreal’ de la novela de-tectivesca.Aquí descansaremosla pluma.
VII-1959.
American Literary Agency de Nueva~York (CadenaA. L. A.),VIII.1959.
416
UN GRAN POLICÍA DE ANTAÑO
HABLÁBAMOS días pasadosde la novela “detectivesca”.—~Porqué—medijo Fabio—teconsientesesapalabreja?—Porque ya es inevitable —repuse—y porque no hay
quetemer a las palabrejas,muchasde las cualesacabanporser palabras respetables, como Helena cuando llegó a ciertaedad,en Esparta,despuésde sus andanzaspor Troya. Ade-más,conviene,segúnel consejode aquel agudoTalleyrand,observarcon atenciónlas palabrasnacientes,por cuantore-velan un cambio,un nuevorumbo en la mentalidadde lospúblicos. ¡Ojalá pudieranapreciarse,día por día, las evo-lucionesde la vida, tendidasa lo largode los milenios,comopuedenobservarse,de un instantea otro, las transformacio-nesdel habla!
—~Yde dóndenosvino esapalabrejao palabra?—Si mis noticias son exactas,el vocabloapareció,en in-
glés, entre los años de 1843 y 1844, cuando Sir JamesGraham, Ministro británico del Interior, instituyó un cuer-po escogido de investigadoreslondinensesy le llamó “laPolicía Detective” (TheDetectivePolice).
—~Desuerte que la palabra nació en la realidad y no,como yo creía,en la novela?
—Novela y realidadse cambianoficios, bienlo sabes.Ysi, por ejemplo, llamamospor un instanterealidad a la his-ria, nada nos cuestarecordar la influencia que sobre lahistoria románticaejerció la novela histórica.Sucede,igual-mente,que la novela detectivescarecibióuna influencia de-finitiva de un personajereal,el granpolicía francésEug~neFrançoisVidocq,quevivió de 1775 a1857,y el añode 1828publicó en París sus memorias y sensacionales proezas en lascampañascontra la delincuenciay el crimen.
Vidocq trabajaba entregado a sus propias fuerzas, puestodavíano se creabanlos equipos.Era él mismo un antiguofacinerosoque acabópor convertirseen detective,por uno
417
de esoscasosquelos psicólogosllaman de “ambivalencia”.Fundónadamenosqueel Servicio de Seguridad(la SÍireté).Su personay sus episodiosdespertaronvivo interés.El pue-blo es,por unaparte,siempredadoacompadecery a admi-rar alos perseguidos,y por otra,tampoconegó,enel caso,suadmiraciónal policía.Losescritorespopularesexplotabanlasaventurasde Vidocq. Balzac, que lo conoció y trató, lotuvo presente al trazar las figuras de “Corentin”, “Peyrade”y “Vautrin”. Algo de esta atmósferase respiratambién enLos misteriosde París, la obra tan conocida de Sue, quienpor lo demás recibió la impronta de James Fenimore Cooper.Vidocq, nativo de Arras, tras una juventud equívoca y unservicio militar hecho de mal zurcidos retazos,y entreunay otra deserción,cayó presoa los veintiún años,se escapóyvolvió aser recapturadoen varias ocasiones,y al fin adqui-rió un conocimientoprofundo, subrepticioy secreto de lavida de las cárceles, los carceleros y los encarcelados.
Un día se presentónadamenosqueaM. Henry, jefe delDepartamentode Policíade París,y le ofreció sus servicioscomo agentesecretoparala investigacióny persecucióndelos malhechores.Henry, que era hombreavisado,sin dudarecordóesassentenciasde gramáticaparda que pertenecenal sanchopancismouniversal de todaslas lenguasy queporacáen México reducimosa dos proverbios:“La cuña,paraque apriete,ha de serdel propio palo” y “A los toros delJaral,los caballosde allá mesmo”.
Sobrelos esfuerzosde un antiguo encarceladoparareha-cersuvida, quedael documentode Victor Hugo enLos mise-rables (1862).AcasoVictor Hugo recordóaVidocq. Por lodemás,es prácticageneralde los “pacificadores”, tanto ennuestratormentosaAmérica como en otraspartes,el confiara los maleantesconvertidosla represiónde sus antiguosca-maradasde fechorías.El procedimientoes económico,y lopeor quepuedesucederes, en unoy otro caso, perdera unmal sujeto, aunqueseaun arrepentidoteórico. Puessegura-menteestasconversionesde pícarosen detectivesno proce-den tanto de la redenciónmoral, como de aplicarel mismoafán de aventura y vida peligrosa al lado que ofrece, a lapostre,mayoresgarantíasprácticasde todoorden.Pero tam-
418
biénes corrientey conocidoesode infectar aalgunosacrídi-dos para que ellosmismosse encarguende contagiara laslangostasy llevarles la muerte.
Haciael añode 1810, la policíade Parísoperabaa travésde seccionesdispersas,lo quepermitía escapara su accióncon relativa facilidad. Vidocq centralizó y unificó los servi-cios, levantóun registro de sospechosos,y al año siguientefue nombradoJefede la Seguridad,posiciónen quese man-tuvo hasta1827,y que nuevamenteocupó de 1831 a 1843.Alguna vez quiso serindustrialy pretendióen vano fabricarun papel que impidiera la falsificación de billetes.
Naturalmente,la antiguapolicía rutinaria lo considerabacon recelo y con celos. Aun se lo acusaba de inventar falsoscrímenespara“descubrirlos”. Y la animadversióncrecíacon-forme los éxitos de Vidocq semultiplicaban.De estoséxitos,sus Memoriasnos danel minucioso relato,y nos descubrenel lenguajesecreto,la “telegrafíasin hilos” de las pandillascriminales.Él mismose pinta comodotadode extraordinariaretenciónparalas fisonomíasy de singularesaptitudesparael disfraz. La repercusión de las Memorias las condenóa lasuerte que antaño padecieron—o gozaron—los libros deCaballerías:los sucesivoseditoreslas alargabany comple-mentabancon nuevosepisodios.GeorgeBorrow tradujo es-tas Memorias, y en el teatro empezarona aparecerpiezasmáso menosderivadasde ellas.
A los cincuentaaños,dueñoya de un ejércitode antiguosconvictosqueeransusayudantes,famosoen Europa,lanzadoen el mundocomopersonajeelegante,fundó la primeraagen-ciaprivadade detectives,paraaconsejaralas empresas,a losnegociantes,y hastaa los afligidos de cualquiertemoro ame-naza.Enciertomodo,Vidocq inauguróel verdaderoprestigiode la policía. El añode 1845,abrió unaexposiciónen Lon-dres,donde dio conferencias,contó interesantessucesosenquehabíaintervenido,y mostrósuscapacidadesparael dis-fraz. “!Yo soy Vidocq!” era su grito de triunfo, grito queanunciayael orgulloso“!Yo soy Poirot!” de AgathaChristie.
Suinfluenciaen los detectivesde las novelases muy fácilde descubrir, y se la advierte singularmente, además de loscasosya mencionados,en el “Dupin” de Poe,quevino aser
419
su retoño transcontinental.El “Flambeau” de Chestertonestambién un ex convicto, y algo hay también de Vidocqen “Aristides Valentin”, otro personaje que conocemos porlos cuentos del PadreBrown.
No era Vidocq un detectivecientífico: aúnse ignorabaellaboratorio.Todo lo lograbamediantesuobservación,su ex-periencia,su intuición y suastucia.El éxito de Vidocq másbien procedía de su persona: “~Yosoy Vidocq!”
VI1I-1959.
American Literary Agency de Nueva York (CadenaA. L. A.),IX-1959.
420
EN TORNO AL SOFISMA
ENTRE los hombresde más robustay perfectaarquitecturamental que me ha sido dable conocer y cuyo amistoso comer-cio he disfrutado —sin excluir a otros más difundidos y re-nombrados por alguna cualidad saliente, pero que cojeabanpor otro lado— sitúo sin duda a mis amigos Pedro HenríquezUreña, a cuya ausenciatodavía no logro acostumbrarme,y JoséGaos, el filósofo hispanomexicanoa quien las vici-situdesde su país trajerona México. Gaosha desarrolladoaquíuna labor admirableen la cátedray en el libro. A éldebemosla formación de unanueva generaciónde jóvenespensadores,y él representapor sí solo aquelloqueel brasi-leño Monteiro Lobato ha llamadouna “importación de ce-rebro”.
Con JoséGaosrecordabayo recientementela obra funda-mentalde mi maestrode la EscuelaPreparatoria,don Porfi.rio Parra, Nuevosistemade Lógica deductivae inductiva, yreconocíamos ambos sin ambages que es una obra excelentey comparablea las mejorescomo exposición de la lógicapositivista de su tiempo. Ya va siendohora de reconocerloasíy de declararlo.
Y creoqueunamodernabiblioteca mexicanapodríareco-ger—porsupuestoconlasexplicacionesindispensablessobreel momento en que tales obras aparecieron y las ulteriorestransformacionesde las respectivasdisciplinas— ademásdela Lógica de Parray la Evoluciónpolítica del pueblomexi-cano de Justo Sierra, parala cual ya algo se ha hecho, laHistoria Universaldel propio Sierra, la Gramáticade RafaelÁngelde la Peñay aunla Geografíade Miguel Schultz,aun-queno alcanzóel nivel desusleccionesorales;y si tantofue-re posible,las notassobreraícesgriegasde FranciscoRivasy las de zoologíadel profesorSánchez,amboscatedráticosdela Preparatoriaen mis días.
He ojeadootravezel texto escolarde Parra,lleno de apun-
421
tes y señalesa lápiz, puescreo que lo leí a conciencia,yaparaapropiarmesusustanciao ya paraobjetaralgunospun-tosen quelas nuevasinquietudesfilosóficas de aquellosdíashabían comenzadoa producirme ciertas desazonesinnega-bles.Eran, en efecto,los días—primer deceniodel siglo—en que el positivismo se cuarteaba ya a nuestros ojos y enque“yo el menorpadrede todoslos quehicimos estehijo”—comodiría Quevedoen un rato de procacidad—,acompa-ñado de HenríquezUreña, de Antonio Caso,de Vasconcelosun poco despuésy de otros más,me habíaembarcadoen elviaje haciaunafilosofía másgenerosa.Pero no por esodes-conocíentoncesy menos desconozcoahora las excelenciasdeestelibro.
Se me figura, así de momento,que uno de los capítulosmásseductoreses el consagradopor Parra a los sofismasyfalacias,sobretodo cuando,antesde entrar en la clasifica-ción académica,examinalas motivacionespsicológicasquesueleninclinar al error. Parraofreceestecapítulocomo unrelievecóncavo,complementoal relieve convexoquevieneaser la lógica propiamentetal: falsedadde un lado, aciertodelotro. Y estudialas inclinacionessofísticasprimeroen susraícespsicológicasy luegoensusaparienciaslógicas.Los im-pulsos,los sentimientos,los deseos,lapersonalidadmismaseagitanen elhorno genitordondese fraguanlas falacias.To-dos ellos,motivosqueestán“másallá del pensamientoracio-nal” comodice RupertCrawshay-Williams.
—~Quiénes eseautor?—me preguntaGaos.—Puesveráusted:se me ha venidoa la mentesin perca-
tarme.Es uno de esosfilósofos heterodoxosque, como sueleacontecera los cazadoresfurtivos y lo he dicho ya muchasveces,obtienenlas mejorespiezaspor lo mismo que se me-ten en los cotos cerradosy no se cuidan de las cortapisasylas vedas.
Este autornosha dadoun libro, hacealgo másde un parde lustros, que se llamaría en español,aunquejamásse loha traducido, Los deleites de la sinrazón. (En verdad, elnombreinglésparecemássobrio:TheComfortsof Unreason.)El libro cubreun campoque no ha sido aúnbastanteexplo-rado,aunqueyaobservabayo quenuestroPorfirio Parraade-
422
lantó algo y aun mucho por la selva oscura. Este campocaeen verdadmáscerca de nuestravida ordinaria que lamayoríade lostratadostécnicos.
Pueshaysin dudaunazanjaentreaquelloslibros quetra-tan y describenla mecánicadel pensamientoirracional, ylos que investigan,con todo detalle y sin escabullirdificul-tadesni obstáculos,las más tenebrosascausaspsicológicasdel pensamiento llamado “anormal”.
El libro no se paraa describirel cómode la irracionali-dad,sino que se atreveconel porqué,aunqueen términosnodestinadosal especialista(~quésuerte,quéalivio!). ‘Mientrascasi todos los textos de lógica se refieren a los errores dela persona que se ha propuesto conscientemente ser racional,estelibro másbiense basaen la teoría de que,paraobtenerdeterminadassatisfacciones,la mentehumana,de modoacti-vo aunqueinconsciente,aceptaser irracional.El análisisso-bre las posturasirracionalesen quecada día incurrimosesuna contribución de primer orden para el entendimiento denuestraaccidentadaperegrinaciónintelectual.
Al final, hay un suplementoconsagradoa las pruebas(tests),señalesde peligro, trampasparael incauto, que re-sultaunaentretenidísimatabla de artificios sobrela diagno-sis de la irracionalidadinconsciente.
De paso,se esclarecenun tanto las funcionesy límitesdel pensamiento científico y del metafísico, del escribir y elhablarsegúnla emocióno segúnla información, del pensa-miento fantásticoy del pensamientosobriamenterealista, yde ciertos puntoséticos más o menosrigurososo elásticos.De paso también—ya se entiende-se analizan,desdeunpunto de vista“psicosemántico”(segúnahorasedice, y pidoperdónamis lectores),algunasfalaciasy trucos de zanca-dillas y malasartesqueinteresana la lógicay la semánticamodernas.
El autores joven. Todavíallegarámuylejos.Sucuriosidady minucia no han retrocedido ante la audaciade empren-der un primer examensobre los “métodos de la irraciona-lidad”. Puesa todosnos acontece,como a Hamlet, quehaymétodoen nuestralocura.
La irracionalidad de que nuestro mundo está repleto
423
—dice el autor, que posee un estilo ágil, fácil e irónico—no puedeserelefectodelamerapereza.La irracionalidadnosería entonces tan virulenta, no. Hay una atracción delabismo.La actituddel hombremedio antela claridadmentalno es puramentepasiva.El hombreha asumidounaverda-deraguardiapositivacontrala claridadmental.
Ahora lo entendemostodo, pero ahorasí queno vamosaconciliarel sueño.
VIII-1959.
AmericanLiterary Agency de Nueva York (Cadena A. L. A.),X-1959.
424
Iv
LAS BURLAS VERAS
PRIMER CIENTO
NOTA
Se recogen, en estaprimera serie de Las burlasveras,las notasnúmero1 a número100 que, salvoindicación diferente,aparecieronen la Revista deRevistas(México, 30 demayo de 1954 a 18 de di-ciembrede 1955) y fueron casi todasreproducidasen Vida Universitaria (Monterrey), El Nacional
(Caracas)y El Comercio (Lima).
EPÍGRAFESDE LA BREVEDAD
Más obran quintaesenciasque fárragos.
GRACIÁN
Jarnais vingt volumes in.folio ne feront de ré-volutions; ce sont les petits livres parfaits ~trente sous qui sont ¿z craindre. Si l’Évangileavait coiité douzecents sesterces,jamais la Té.
ligion chrétiennene se serait établie.
VOLTAIRE
1. ENTENDÁMONOS
HACE poco, dirigiéndomea la preciosarevistaHuytlale quepublican en Tlaxcala, con intenciónde “correo amistoso”,don Miguel N. Lira y don Crisanto Cuéllar Abaroa, y paradar algún sentidoaciertaspaginitassueltasquetuveel agra-do de enviar adichapublicaciónbajo el nombrede Un ratoa solas,escribí estaslíneas:
No hay como quedarseun rato a solas para comenzara recibiravisosde todoslos puntoscardinalesy oír hablaralos horizontes.Además,en la beatasoledad,dejadoslos útiles del oficio, olvida-dos los cotidianosapremios,aflora a la superficie del alma aquelconcentradosedimentodela vida, los trabajosy los estudios,sedi-mentoque ya ni siquieraes literatura, o bien pudieraentendersecomo una literatura de segundogrado, unaliteratura que se daya el lujo de olvidar la literatura,un último termino a que la lite-ratura corriente ha servido de mero ejercicio preparatorio. Yentoncesparecequela pluma quierehablarpor su cuenta,a im-pulsosdel hábitoadquirido y, segúndecía SantaTeresa,entoncesdejamosandarla plumacomo cosaboba.
En ánimo parecido comienzo hoy estas colaboraciones paralaRevistade Revistas,la cual poseeamis ojos el gratopres-tigio del recuerdoy dondeyo publicabaya mis artículosju-veniles en 1912 cuandomenos.Pero no he querido volversobreel título Un rato a solas,porqueen el caso seríaem-bustero.Aquí lo queme propongoes hablarconcuantosten-ganpacienciaparaescucharme.
Y si, transformando un poco los frecuentes usos y frasesqueemparejano contraponenlas “burlas” con las “veras”,he queridollamar Las burlas veras a estas charlas,es sóloparadar aentenderqueyatrato enburlaso ya enveras,peroquemis retozosllevaránsugrano de verdado, inversamente,mis verdadesprocuraránno ser muy adustas.Conformemásse estudianlas cosas,mayor es el afánde exponerlasen unasbrevesy sencillaspalabras.Es una tentaciónqueya confe-
427
sabaPascal.Yo sépoco y he estudiadopoco, pero aquí mevalgan por méritos los años que llevo vividos, pues no haycomoverlospasarparasentirqueseaclaranlas muchasma-rañas y complicacionescon que hemosdesembocadoen laTierra.Lo queyaexplicabaasíCalderón,aunquede un modomásgeneral:
Que, a la fácil del tiempo,no hay conquista difícil.
Yo creoquela sencillezy el ocio (el ocio conletras,cones-tudio, con reflexión) son las dos más altas conquistas de laconducta en lo privado, y de la civilización en lo social. Alocio y a la sencillez deseo consagrar mis “burlas veras”.
Por lo demás, yo no me canso de asegurar que estas cosasde la literatura a todos interesan, siempre que se las injerteen la vida, lo que es al fin y a la postresuobjetoy su defi-nitivo servicio.Y si llegareadesengañarme,creoquesin dete-nermeseguiríami soliloquio, fiel a mi divisa (lo fuetambiénde Guillermo el Taciturno), que a la letra dice: Persistir sinesperanza...Acasoporque,en el fondo, la esperanzano seha perdido.
Mayo de 1954.
428
2. ÉRASEUN PERRO
POR la terrazadel hotel, en Cuernavaca,como los inacaba-blesmendigosy los insolentesmuchachillosdel chicle, vany vienen perroscallejeros,en buscade un bocado. Uno halogrado conmoverme.
Es un pobreperrofeo, pintadode negro y blanco, legaño-so y despeinadosiempre.Carecede encantosy de razadefi-nida,peroposeeimaginación,lo quelo enalteceen suescala.Como el hombre en el sofista griego —fundamento del artey condición de nuestra dignidad filosófica—, es capaz deengañarsesolo.
Seacercasiempresin pedirnada,aobjetode quela reali-dadno lo defraude.Se tiende y enredapor los pies de losclientes,y así se figura tener amo.¿Algún puntapié,algúnmal modo,alguienquelo quiereecharde la terraza?El pe-rro disimula,aceptael maltratoy vuelve,fiel: nadasolicita,sólo quieresentirseen dependencia,en domesticidadhuma-na, susegundanaturaleza.
Los amos no son siempre afables, pero él entiende; lostiempos son duros, la gente no está de buen humor, los paísesandan revueltos, el dinero padece inflación, o sea que eltrozo de carne está por las nubes. Toynbee diría que cruza-mos una “era de tribulaciones” (age of troubles),algo comohabersemetido en unadensapolvareda.El perro entiende.Por lo pronto, ya es mucha suerte tener amos, o forjárselosa voluntad.
A veces, una mano ociosa, a fuerza de hábito, le acariciael lomo. Estolo compensade sus afanes:“Sí —se dice me-neandoel rabo—,tengoamo,amotengo.”
Hay algo todavía más expresivocuanto a la ilusión delpobreperro,y es quese sienteguardiándel hotel,y gruñe a
429
los demásperrosy los persigueparaquenadiemolesteasusseñoresni mancille su propiedad.
Así, de espaldasa sus semejantes,sentadofrente a su hu-manaquimera,alzala cabeza,entraen éxtasisde adoración—y menea el rabo. (ALa “servidumbre voluntaria”?)
Novedades,México, 27 de diciembrede 1953.
430
3. LA COTORRITA
SOBRE la especulaciónintelectual yo tengo un cuento quereferiros. Estadmeatentos,que dura poco. El historiadory crítico de la esculturaespañoladon Ricardo de Orueta,aquien sus compañerosandalucessolían llamar “el Viejo”,reuníaa variosamigosen casade un hermanosuyo, dondetambiénestabapresenteunasobrinitade pocosaños.Acaba-ban de obsequiara ésta una cotorrita mecánicaque chi-llaba y movíalas alas.Y mientraslas personasmayoresha-blabande artey literatura,laniñaseentreteníaconsujugueteen un rincón de la sala, y nadie la recordaba siquiera. Era elinvierno de Madrid.
De pronto, con un airecillo de satisfacción y suficiencia,la niña se acercó, e interrumpiendo la charla, exclamó conaquella inimitable gracia andaluza:
—~Bueno!¡Ya acabamos con la cotorrita!Y, en efecto, había desmontado minuciosamente el juguete,
pieza por pieza, de modo que ya ni se conocía lo que habíasido antes de la catástrofe.
—iPero niña! —dijo, indignado, el padre, amenazandodarleun sopapo.
—No, no la toque usted,ni la riña —intervino algunode los presentesque, por haber vivido en varios países,era ya más sabio que los otros—. No le diga nada. Ella noha hecho más quecederal muy humanoy muy noble ins-tinto de la curiosidad,madre de la filosofía.
—LEs queahorayano podrájugar! —sele contestó.—Puesmire usted—dijo el otro—, lo mismo les pasacon
el mundoa los filósofos, una vez que lo han desmontado.Déjela usted,que,con no poder jugar más,ya tiene castigosuficiente.
Junio de 1954.
431
4. LA VELEIDOSA CRÍTICA
AcAJ3o de averiguarque,estosdías,Antonio Machadoes malpoeta.
—~Porqué?
ve usted que se entiende muy bien todo lo quedice!
¡Y yo, candoroso, creí hasta ahora que la buena poesía lomismo podía ser clara que oscura! Pero ahora recuerdo que,haceunosaños,leí, para cierto llorado y joven maestro,elRecadoa Lol ita Arriaga, de Gabriela Mistral, asegurándoleque era uno de los mejorespoemasinspiradospor la revo-lución mexicana,y él saltóal instante,buscóentremis libroslos versos de cierto gran mal poeta, y me dijo:
—~Ahoravoy yo con mi gallo! Esto sí que es bueno, yaverá usted: a nada le llama por su nombre.
¡Vaya con la gloria!’ ¡Vaya con la posteridad!—Si no tiene usted otra cosa que ofrecerme, marchanta,
quédeseconsumercancíaen malahora.
Junio de 1954.
432
5. LA MUERTEDEL HIERRO
Los tipógrafos españoles eran una institución muy seria yperfectamenterespetable.Los regentesy correctoresde lasimprentaseran personas,aunquehumildes por su clase, dereconocidaautoridaden suoficio, y a quienessepodía con-sultar conprovecho,como consultéyo adon PedroSánchez,de la ImprentaBailly-Bailliere, paraesclarecerel fraudeenalgunos ejemplaresde las Leccionessolemnesde Pellicer,autorgongorinodel sigloxvii, asuntoque tratéen Cuestionesgongorinas, 1927, pp. 191-208. Era un secreto profesionalque estosoficiales cazabana tiempolos gazaposde los escri-tores descuidados:los solecismos,los nombrestorcidos,etcé-tera. Ellos corregíansiempre,por ejemplo, la ortografía deValle-Inclán, o mejor, su cacografía.
Cuando yo redactaba, en Madrid, la página de “Historiay Geografía”(Juevesde El Sol),mejorqueasistir,arriba,ala tertulia y mentidero de los redactores, bajaba a la impren-ta y solía trabajar allí, entre los obreros,en las mesasdeplomo. Me fascinaba ver cómo aquellos excelentes artíficesdaban su composición y equilibrio a cada plana, con un gus-tososentimientodel dibujo y la simetría,sin acudirjamásaesos viles recursosdel “sigue en la pág. tantos, columnacuantos”,quepor lo demáspocasvecescumplenlo quepro-meten.No: allí todo empezabay acababaen la mismapla-na, y no por eso se retardabael periódico.Y para lograresemilagro, los obrerosno necesitabandobles decímetros,ni compases, ni brújulas, ni teodolitos, ni astrolabios; todo lohacían con unas cuerdecitasy a ojo de buen cubero. Al.recogermis artículosen la primera serie de Simpatíasy Dí-ferencias (1921), dediqué la obra a los tipógrafos y correc-tores de El Sol de Madrid, con quienes pasé tan buenosratos, de quienestanto aprendíy a quienesdebo especialescuidadosen el atuendoy correcciónde mi página.Ya hecon-tado en alguna parte cómo me permitían desterrarde mi
433
secciónhumanísticatodoslos anunciosde purgantesy espe-cíficos de droguería,los cualesibaninvariablementeaparara la página semanaria de Medicina, dirigida por el doctorLafora.
Un día los encontré rodeando una pequeña rotativa, conesa mezcla de deferencia y curiosidad con que se rodea a lasvíctimas de los accidentes callejeros.
—Tenía que ser —murmuraban—. Esta máquina estabatrabajandoya demasiadode prisa, y no nos dabatiempo a“echarle de comer”. Se tragaba en un instante todo el trabajo.
—~Puesqué sucede? —pregunté.—Queesoes siempresignode agonía.Yasesabe:cuando
unamáquinaseponeasí,la agoníano sehaceesperar.—ALaagonía?—Sí, señor.Llega un instanteen que se muereel hierro,
y las máquinasya no andan,por másque las componganyrecompongan. ¡ Nada, nada, que se ha muerto el hierro!
Años después,cayó en mis manoscierta novela francesade 5. 5. Held, La muertedelhierro, pero la realidad se habíaadelantado a la fantasía, y si en la realidad el hierro moríade su propia muerte, como una cosa fatal y como remate desupropia jornada,en la novelael metal padecía—valga lafrase—un contagioepidémico,o mejor, episidérico,el MalAzul que se extendía por todas partes, algo como la “viruelavítrea”, de que estos días hablan los periódicos.
Por lo demás,el libro de Held (1931) anunciaya lúgu-brementelos sueñosmecánicosde la cibernéticay lanzaatis-bos aventurerossobrela disgregaciónnuclear.
Junio de 1954.
434
6. DOS “TRANSTERRADOS”
COTIJA (Michoacán),tierra singular,en cuyo campose en-cuentrano seencontrabanlabradoresrubiosy barbados,here-derosdirectosde los hombresde la Conquistao de los pri-meros pobladoreshispanos,manifestó una no encubiertasimpatía por la Intervención Francesa, y, al triunfo de laRepública,se la castigó por eso rebajándolade categoríafederativay dandoa otra poblacióncercanael rango de ca-bezamunicipal queantesle habíacorrespondido.
En la desbandada, dos soldados franceses, dos hermanos,se quedaronolvidadosen Cotija sin poderjuntarseya conlos suyos. Temieron por su vida. ¿Cómoatravesar el territorionacionalsin servíctimasde represalias?No se sentíanigua-les de Jenofonte.¿Y quéhacer,en su desesperadasituación,paraganarseel sustento?
Acudieron al cura, representante de la piedad pública.Éste los tranquilizó; en Cotija nadie los perseguiría —ase-guró—,antesseríantratadosconciertacaridadpor elvecin-dario. Que no seamilanaran,que se resolvierana quedarseen el puebloy avolversemexicanos.
—Yademás —les dijo—, aquí están estos cinco pesos (uncapital entonces),con los que pueden ustedes comenzar unaindustriadoméstica.La gentees aquímuy aficionadaa la“calabazaen tacha”, quese toma a la hora del desayuno.Pidana las viejas quelos aposentanla recetade la calabazaen tacha, y empiecen su negocio.
Pocosdías después,muy de mañana,los dosfrancesessa-lían por la calle con sus grandesbateasde palo en lo altode la cabeza,muy airososy decididos.El quemediohablabaespañolcaminabapor delantegritando:
—La calebasseen Mche!Y el menor, todavía más ignorante de la lengua, le hacía
coro:
435
—La mémechose!La mémechose!Ello es que pudieron así ganarse el sustento y dejaron una
célebre familia de reposteros que aún no se ha extinguido enCotija.
Junio de 1954.
436
7. EL “PORFIRIATO”
Los puntos sobre las íes. El neologismo “porfiriato” ha sidoúltimamente empleado por don Daniel Cosío Villegas en susestudioshistóricos,estudiosde tan apretadaerudicióncuan-do ello conviene,y de tan fácil y sueltanarracióncuandohace al caso.
La palabra —destino natural de los neologismos— ha cho-cado a todos (y digo “chocado” a la castellana, para decla-rar que ha causadoextrañeza);ha acabadopor gustar aalgunos,y ha molestadoa otros —los desconfiados,los de“la guarda cuidadosa”— que han creído equivocadamentedescubrir en ese término un sabor despectivo o peyorativo.
No haytal. La palabra—construidaaestilo de “triunvira-to”— podráno sermuy hermosa,peroespreferiblea la pa-labra tradicional, “porfirismo”, la cual es adecuadaparareferirsea la afición o inclinaciónadonPorfirio (el “porfi-rismo” de un partidario o “porfirista”), pero no para de-signar el régimen o la época de aquel gobierno, el “por-firiato”. Y, para significar aquello que correspondea lascaracterísticas generales de esa etapa, cuadra bien “porfiria-no”, como decimos “casa porfiriana”, “costumbres porfi-nanas”,o como llamé yo al maestroSánchezMármol: “unporfiriano”.
Ahorabien,don DanielCosíoVillegas, aquiencorrespon-de el honor de haberpuestoen bogaestapalabra,entiendoque la encontró en alguna página mía. Yo, en efecto, la heusadocuandomenosdos veces:primero, con ciertatimidez,en Los dos augures (1927), dondedigo sobremi personaje“Carmona”, “...sirvió al antiguo régimen, que él, latini-zante, se complacíaen llamar, entrezumbóny solemne,elporfiniato”. (Ver mis libros Verdady mentira, p. 283, y LaX en la frente, p. 34.) Segundo, también entre reticencias ydisculpas,he usadola tal palabraen mi ensayo Pasadoinme-diato (1939, p. 5): “El antiguo régimen, o como alguna vez
437
lo oí llamar con pintoresca palabra, el porfiriato . . .“ DanielCosíoVillegasha tenidoya el aciertode concedera la pala-bra plenaciudadaníay manejarlasin dar excusas.
Pero yo no pretendo, como decían los clásicos, vestirmecon plumas de ajenas cornejas, yo no reclamo en manera al-guna derechos de autor. Ante todo, encontrándome en Paríshace muchos años, oí decir “porfiriato” reiteradamente a uncompatriota que andaba de viaje: me cayó en gracia, y recogíla palabra.Entre tanto,donXavier Icazahabíausado,inde-pendientementedel temapolítico, el nombrede “Porfiriata”para bautizar a un personaje de su PanchitoChapopote.Élmeha explicado que este personaje popular existió en efecto,y que la gente así lo llamaba en Veracruz. Era una mezclade pícaro, loco y vagabundo, gordo y chaparro, que vendíabilletes de lotería por el portal del Diligencias, bailaba larumba, se recogía el pantalón hasta la rodilla, se pintaba laspantorrillas al óleo,y cambiabael color como quien cambiade medias —gris, azul, rojo— y, entreotros vagos oficios,ejercía el de procurar amistades. Pero aquí se trata de unaverdaderacoincidenciaonomástica,quesólo he citadoa títu-lo de curiosidad.
Vuelto a México, y habiendo comentado la palabra “por-finiato” con cierto amigo, éste me advirtió (y yo, a mi vez,se lo hice saber a don Daniel) que tampoco el viajero demamasera ‘responsable en el caso, si no es por haber llevadohastamí el contagio;puesla tal palabrahabíasido ya apli-cada al régimen porfiriano, desde 1910 más o menos, por eldiario madenista La NuevaEra, que, si no me engaño, diri-gía el licenciado Juan Sánchez Azcona.
Y es todo lo quesé sobreel “porfiriato”, y aquí lo dejopara que conste en la historia de nuestro vocabulario políti-co, asícomo en Losdosauguresquise hacer constar la histo-ria de cierto verbo extravagante que ya se ha olvidado deltodo: “. . . como se decía en 1911 por alusión al barco ¡pi-ranga en que Porfinio Díaz salió al destierro, Carmona resol-vió ipiranguearse”.A raíz del triunfo de la revolución, enefecto, un semanario cómico presentaba la caricatura de dosconocidos financieros que cantaban el “dúo de los patos” (se-gún la conocida zarzuela), y uno de ellos decía:
438
Parael negocioyo tuve un socio,maspor desgraciase ipirangueó.
Y conste: no concedo a este chiste más valor del que mereceun chiste, y rechazo lo que hay aquí de insinuación calum-niosa.
Sólo añadiré para terminar que creo, con Talleyrand, enla importancia de examinar cuidadosamente los neologismosdel lenguaje político para quien quiera tomar rumbos y vivirsobreaviso;y quesi, por otra parte,donDaniel me asegura-se que él tenía concienciade haber concebidola palabra“porfiriato” por su cuenta y riesgo, también se lo creería,puesestascosasasí suceden.
Yo acabo,por ejemplo, de citar mi ensayoPasadoinme-diato, que datade quince años atrásy queya antesandabaparcialmenteelaboradoentremis papeles,dondeprecisamen-te empiezojugandoconlostecnicismosgramaticales:
El pasadoinmediato—digo—, tiempoel másmodestodel verbo.Los exagerados(los añoslos desengañarán)le llaman a veces elpasadoabsoluto.Tampocohay para qué exaltarlocomo pretéritoperfecto. Ojalá, entretodos, logremospresentarloalgún día comoun pasadodefinido.
(Que es, precisamente, la tarea a que está entregado el se-ñor Cosío Villegas.) Y bien: cuando yo escribí las líneas an-teriores creí firmementehaber dado con una novedaddeexpresión. Y apenas ayer por la mañana me desayuno conque el escritor inglés No~lCoward (no le envidio el nombre)ha escrito, en 1937, un PresentIndicative, y ahoraacabadepublicar un FutureIndefinite.
Junio de 1954.
439
8. EL “PROFESIONALISMO”
LLAMAREMOS el “profesionalismo”a estevicio moderno (ol-vidadopor nuestroamigoRodolfo Nervoentrelosvicios aris-tocráticosde surevista),y diremosen quéconsiste.Y consis-te en que,a la hora de distribuir las coronas,paranadasetoman en cuenta los libros que no llevan el marchamo de laprofesión,los libros que no son obra de escritoresprofesio-naleso recibidosen tal o cual capilla.
Y es que entre nosotros —~ohquerido José Luis Martínez,por ahora distraído en otras funciones!— casi no existe aúnla crítica, o mejor, si se nos permite usar el lenguaje de laIglesia, la críticamilitante.* Dejemosporahorade ladolacrí-tica triunfante, la quese aplica a lo monumentaly ya san-cionadoy aprobado,a lo histórico y a lo erudito, al libro desiempreo al de ayer,géneroquecuentaen nuestropaíscontan excelentes adeptos. Pero ahora nos referimos solamentea la producción de cada mañana, a la novedad que aún norecibesubautizo,y éstees el campopropio de la crítica mi-litante.
Pues bien, a falta de esta verdadera crítica militante, elcompromisode la amistado la frecuentaciónusurpanel sitiodel juicio o del criterio, y peor aún cuandolo usurpanlaanimadversióno la enemistad,ayudadasde la negligencia.
Lo cualse debe, no en modo alguno a una deficiencia espi-ritual, sino acircunstanciasexternas:sedebe,por mucho,aque nuestra literatura no tiene mercado, no vive de sí propia,carecede lectores,y entreuno y otro escritor falta ese “col-chón de aire” creado por la masadel público y que haceposiblela objetividaddel juez literario.
Donde sólo se leen entre sí los profesionales de las letras¿cómoevitar que el espíritu de las tertulias o cenáculoscon-
* Esta afirmaci6n comenzabaya a resultarde dudosavalidez cuandoestanota, redactadade tiempo atrás, se publicú enRevistadeRevistas(4 de juliode 1954). Hoy por hoy, peoraún.
440
duzcan la pluma, a la hora de reseñar y juzgar los libros?Presentar la más leve objeción resulta por fuerza un agraviocontra los fueros de la amistad, y hasta un ataque contra lasituación del Fulano, que a lo mejor pierde el puesto porefecto de una censura literaria; lo que no acontecería sihubieraun mercadodelectoresy si el autorviviera defendidopor ellos como por un muro de sustento. (Meses pasados, porpoco pierdealguienel juicio porquealguienobjetósu nove-la, ¡y todavíahubo alguien que lo atizara en su desvarío,calificándolo como bravura!) Por otro lado, escribir sobreun autor ajenoal barrio y consagrarleun elogio desintere-sado,o siquieraun rato de atención,resulta—reversode lamedalla— un despilfarro, un gasto excesivo de energías; loque no aconteceríasi hubieraun mercadode lectoresaquie-nesel crítico tuviera interésen servir y en satisfacer.
Todo ello viene a reflejarse de algún modo en el silenciocon quegeneralmentese recibenciertos libros queson o pa-recenobrasde aficionados,de extrañosa la jurisdicción,deno recibidosen el pacto.
Acaso el crítico que más se ha ocupadoen estetipo deobras,hijas de la vida muchomásquehijas del compromi-so profesional, es José María González de Mendoza, sin queesto sea negar el aplauso que, por otro concepto, merecen otroscríticos de justo renombre,aplicadosaotros camposde nues-tra producciónliteraria.
Y sólo citaré unos casosa guisa de muestras,los prime-ros que tengo a la vista, los primeros que seme ocurren;casosque, en mi sentir, dejan ver los viciosos efectosdel“profesionalismo”.
Uno es el del doctor Raoul Fournier,de cuyos originalesy curiososcuentospocose nos ha dicho hastaahora,porqueel autor va por el mundo con la etiqueta de médico y no deliterato y, como decía Juan de Valdés, escribe como habla.Otro, el del llamado“Diego Cañedo”, queocupasitio únicoen nuestranovelísticaactual,pero queva por el mundo conla etiquetade arquitectoy no de literato. Otro, el de ArturoPani, de oficio ingenieroy no literato, cuyos dos recienteslibros biográficosson ejemplode pulcritud por dentro y porfuera, y enriquecen nuestro ambiente con un género escasísi-
441
mo entrenosotrosy tan socorrido,porejemplo,en el mundode la lenguainglesay singularmenteen Europa.Yo añadi-ría de buenaganala novelay los cuentosmilitares del gene-ral FranciscoL. Urquizo, pero me parecequeya tambiénenlo literario se le conceden los entorchados.
Estosautoresno son sin dudaprofesionales:son sin dudaunos aficionados. Pero ya hemos dicho por ahí que el caza-dor furtivo es el quesuelellevarselas mejorespiezas,el queopera sin las cortapisas del oficio, fuera de las convencionesy más por necesidad vital que no por costumbre técnica.
Que aficionado significa adicto, amateuren francés, dilet-tante en italiano, amadoren portugués, el enamorado, el quese deleita,el queprocedepor gustoy no por tarea.
Y es suerte que haya tan gustosos aficionados y que noden en profesionales, porque entonces cambiarían la alegreafición por la enojosa profesión y arruinarían sin remedio sucarrera:quiero decirsu carreraprivada,quees la impor-tante,la queforma partede susentimiento,sutemperamentoy el diario sabor de su existencia.
Julio de 1954.
442
9. LA MEDIACIÓNMÍSTICA
LA IGLESIA ROMANA seplanta a medio camino entreel fiel yla Divinidad, de modo que administra la función ascendentey la función descendente. ¿No fue éste el descubrimiento delas aves en Aristófanes?Su aéreaciudad, suspendidaen-tre la tierra y el cielo, cobrael peajede las plegariashuma-nas,y —aunqueno recuerdosi lo explicóelpoeta—de algúnmodo regula el paso de las mercedes olímpicas que han debajar hasta los hombres.
Todavíala Iglesiase desenvuelveen unaseriede media-cionesy jerarquíasquehacenpensaren la cadenade Zeus.La directa comunicación mística es gracia excepcional. Locorriente es pasar por la aduana del sacerdocio. El cura esel auténtico médium. Aun la lectura de la Biblia, en princi-pio al menos, habrá de darse sazonada y predigerida. Y entrelos dos polos del Cielo y del Infierno, como esos topes y zan-jas de las carreteras,seatraviesael Purgatorio—nuevame-diación— paraevitar queel almasedesenfreneen suviajesobrenatural.
De aquíque,en la antigüedad,Dióniso, el de la compe-netracióndirecta,hayatropezadoconlahostilidadde Penteo,en Tebas, y de los numerosos monarcas que representaban elpoder constituido, la garantía temporal. Suerte que, durantesuviaje rumboal Ática, Apolo pudo convencer a Dióniso deque, dada la flaqueza humana, es preferible irse con piesde plomo y aceptarla autoridadmediadora,triunfo propia-menteeclesiástico.
Julio de 1954.*
* El texto siguiente,10. “Delfos”, pas6 a Rescoldode Grecia, OC, t. XX.
443
11. TRANSMIGRACIÓN
EL TEÓSOFO español Rosso de Luna declaró haber dado conuna estrella nueva, ayudándose de sus recursos místicos y suscomunicacionessuprasensibles.Congransorpresade los ale-gresgallinerosde Madrid, el Observatoriode Greenwich,sinsaberde quién se trataba,anunciópor un telegramadifun-dido en la prensaquese confirmabael descubrimientodel“sabio” español.Naturalmente,Rossode Luna fue invitadoa hablar en el Ateneo —inolvidable y generoso hogar dondecabían igualmente lo risueño y lo adusto— y empezó así suconferencia: “La modesta estrella que hemos tenido la honrade descubrir.. .“ Lo demás de la conferencia sobraba, eraripio. (Traslado a don Guillermo Haro.)
Murió Rosso por los días de las últimas revoluciones espa-ñolas. Una mañana, el llorado amigo Enrique Díez-Canedose encontró con el hermano de Rosso, que estaba tocado delmismomal, al igual de todala familia. Y vino aquellode:
—~ Hombre, Rosso! No lo había visto a usted hace tiempo.Déjeme aprovechar la ocasión para manifestarle mi pena porla muerte de su hermano que...
—No, no, no —le interrumpióel otro—. Nada de condo-lencias,no señor.Ya hemosrecibidode él un mensajemísti-co. Todo está perfectamentebien. Es muy feliz y ahoraesgallo en Madagascar.
Pasamosla historia aJenófanesy demásrisueñoscensoresdel pitagorismopalingenésico.
Julio de 1954.
444
12. DEL REVÉS
EN NUESTROS días,la crítica sólo creever escritoresprofun-dos en aquellosque estána disgusto dentro de su cuerpoo dentrodelanaturalezaqueles rodeay, sobretodo,en aque-llos que le piden cuentasa Dios. A poco que se descubrenasomosde“paranoia”o “esquizofrenia”,de malasherencias,de dolencias congénitas o adquiridas, de esas que desajustanla sensación del mundo, se obtiene patente de profundidad.En cambio, los otros son superficiales: como los griegos.Hemosvueltode revésel sentidoclásico.
Julio de 1954.
445
13. NINFAS EN LA NIEBLA
ME LO ha contado un joven poeta potosino, y me pareció queen estesencillo relato palpitabaya el esquemade unanove-la. (Lasnovelassuelentenerpor fin premeditadoy malévoloecharaperderlos esquemas,ya se sabe.)
Unos muchachos estudiantes andaban de asueto por el cam-po. El día, nublado y frío, resollaba por entre los árbolesesas volutas de niebla que ya se espesan o se despejan, quecortan de repente las perspectivas y luego las abren de nuevocomo una sorpresa.
De pronto, los muchachosvieron venir un grupo de cole-gialasy no pudieronresistir a la tentaciónde los sátirosquepersiguen a las ninfas silvestres. Corrieron sobre ellas dandosaltosy gritos.
Las colegialas intentaron huir, pero ellos les iban dandoalcance; y al fin, no teniendo dónde esconderse, se metieronen la bocanada de niebla que adelantaba por la cuneta ydesaparecierondel todo a los ojos de sus perseguidores. Cuan-do la nieblase disipó un momentodespués,no quedabaras-tro de las fugitivas, y los muchachos contemplaban, sin saberquépensar,la llanura deshabitada.
Con menos se ha hecho la mitología.
Julio de 1954.
446
14. DISCULPAS
ENTRE los mil génerosde disculpasprefiero—por pintores-cas—las levementeinverosímiles.Muchasvecesla disculpaes mentira: “Estaré ausente”,“estoy enfermo”, “tengo uncompromisoanteriorineludible”, “llega mi hermanode Ma-zatlán”, etc. Pero la disculpa inverosímil es másvalerosay, aunque no con cinismo sino con perfecta cortesía, haceentender que es un embuste. Equivale a contestar: “Déjemeusted en paz, no me da la gana”, pero, por decirlo así, no loexpresaconrudeza,sino con suavidady sonrisa.
Recordamosun caso curiosísimode disculpainverosímilqueentraen el anecdotariode nuestrasletras.El Ateneodela Juventud se proponía hacer no sé qué celebración en unteatro. Se decidió invitar a DíazMirón para que recitara unosversos.Partieronen comisiónaJalapaPedroHenríquezUre-ña, Jesús Acevedo y algunosmás.Iban de muybuenhumor.Se acordaban de Goethe, y decían: “Todo viaje nuestro es unviaje a Italia.” Y en efecto, todo viaje alivia y suelta lasamarras de la rutina.
DíazMirón los recibióconaquellahiperbólicacortesíaquele eratan característicay queavecesmásparecíaun cachete:
—Conla visita de ustedes me siento deslumbrado. Me hadado el sol de frente.
Cuando supo lo que querían de él, entró en desconfianza.(“Estos jóvenes.., nunca sabe uno a dónde lo quierenarrastrar...“) Pero halló, al instante,la másperegrinadelas respuestas:
—Nopuedo, hijitos, lo siento mucho. Pero háganse cargo:los versosno sepuedenrecitarsin un papelen la mano,por-queotra cosaseríade una artificialidad intolerable.Ahorabien,yo no puedoen público leer versosempuñandoun pa-pel, porque,comoustedessaben,soy manco.
Y enesoparóelviaje.
Julio de 1954.
447
15. LA CENADE BALTASAR
AHORA queel teatromexicanocreceen todossentidos,semeocurre comunicarun viejo proyecto.Ya mecanso de ofrecer-lo a varios “autoresde comedias”,como se llamó en otrossiglos a los directoresde compañías.
A ver, amigos míos: relean ustedes La Cena ‘de Baltasardel Alcázar,autor de los añosMil Quinientos, poemita desuma delicadezay de sencillo atractivo. Este Alcázar hade haber sido un zumbón: nadie me quita que escribió suCena para que se dijera: “la cena de Baltasar”. He aquíel asunto:Un caballerose proponecontar asu amiga Inésalgún chismorreode la ciudad de Jaény, distraído por lacomida, que va elogiando plato a plato, olvida su cuento,lo deja paramañana,y se entregaa la somnolenciadel vi-nillo aloque.Acompañandosusúltimas palabras,el reloj dela iglesiavecinada las once.
Como allí no pasanada,el principal encanto,a mi ver,tienequeestaren la recitaciónde los versos:tanto másdifí-cil cuantoquelos versosno expresanemocionesfuertes,sinose mantienenen el tono neutro de la diaria conversación,yaunde la conversaciónalgoboba.
El escenariodebe hacer mucho y sugerir un rinconcitoburguésdel siglo xvi, bien documentadoen cuadrosde laépoca:unavidriera de colores;una mesaespañola,de esasque se reducena una tabla de apreciableespesorsobre uncaballetede hierros torcidos;unassillitas ligerasde alto res-paldo; un candil ardienteque eche sobrela estanciaunaluz oblicua y amarilla; tal vez un viejo instrumentode cuer-da colgadopor ahí—deesosinverosímiles,comomandolinasreducidasa un corazoncito redondoy a un largo pescuezoestirado—;y los jarros de vino, sobrela mesay en el ana-quelsuspendido.¡Lástimaqueno tengamosaquíel MuseodelPrado!
El poemita mismo describe o menciona algunos objetos: la
448
botade vino, por ejemplo,el pichel, etcétera.Los trajeshande servistosos.La damitaquehagael personajemudo (puesaquísólo hablael caballero)debeserencantadora,mimosa,sonriente,prendidaa los labios del galán, y siempreha dehacer figurarse al público que en cualquiermomento“va asuceder algo”. Acaso conviene que se levante, acerque unafuentede frutas o unagolosinacualquiera.Yo conciboestocomo una escenadel Chauve-Souris,el inolvidable teatritorusoparisiensede los años1920y tantos.
A ver ustedes, con su práctica y su talento, qué más venaquí.
¡Ah! El principal problemaresideen que aquellagenteno usabageneralmenteel tenedor,comíaconlos dedos.Con-súltesela monografíade Rodríguez‘Marín sobreel yantardedon Quijote.
Agosto de 1954.
449
16. EL ÉXTASIS
Yo CREO haberconocido el éxtasis de niño, aunque un éxta-sis desprovistode inspiración religiosa y que admite serexplicadoal modo laico. Yo creoquemi seraún no labrabasucanal, aúnno lo apretabany encarcelabandentro de mímismolas experienciasdelpensamientoy de la vida. Y, pordecirloasí,me salía yo del caucey percibíacosasquemástarde no volví a percibir. Yo oía una voz que pronunciabami nombre en voz baja, cuando jugaban en la huerta de lacasapaterna,comocreo haberlo contado en un poemita toda-vía no recogidoen libro. “Es mi Ángel de la Guarda”,solíayo decirme sencillamente, y seguía jugando. Estimulado porla fiebre que frecuentemente padecía —y que acaso erauna fiebre palúdica—yo caíaen “delirios”, como solíamosllamarlos, que generalmente eran visuales. Alguna otra vezlos contaré.Pero,aficionadocomo era a quedarmesolo, yome deslizaba,de la maneramásnatural,sin saberpor cuálescaminos, a un estado de olvido y abstracción que me hacíaperderdel todola concienciade mi serlimitado.
De prontomerecobraba,“despertaba”por decirlo así.En-toncesme sentíayo como espantado.El caerdel éxtasismeasustaba,comoen Plotino. Seryo mismo,serunacosasujetaen un almay en un cuerpoparticulares,me causabaverda-deropavor.Corríayo ayermeen elespejoparamejorlograrmi descensodesdeel cielo a la tierra; corría abuscara al-guien que me hablara,que me ayudaraotra vez a anudarmis lazos. Con la infancia desaparecióeste don envidiable.Yo estaba por aquellos días mucho más cerca de los ángeles.
Agostode 1954.
450
17. UN RECUERDO
Agostode 1954.
Yo ERA muy niño. Mi madre y yo estábamos asomados albalcón entresolado en mi casa de Monterrey. Un mendigo,junto al zaguán, tocaba incansablemente el organillo de boca.Mi madredijo aunasirvienta:
—~Quele denalgo aesepobrehombreparaquesevaya!Yyo:—~No,mamá! ¡Que no se vaya! ¿No ves queesehombre
soy yo?Mi madre mecontempló en silencio, y yo no sé lo que pasó
por su alma.
451
18. EL RELATIVISMO HISTÓRICO
EL RELATIVISMO histórico puededefinirsecomo aquellateo-ría segúnla cual ningún relato históricoes capazde repro-ducir conapuradafidelidad loshechosdel pasado,por estasdiversasrazonesqueespigamosy resumimosen variosauto-rescontemporáneosadictosasemejantedoctrina:1) Losacon-tecimientosrealessonmuchomásricos quecualquiernarra-ción, y éstanuncapodríarecogertodaslas circunstanciasdelcaso;2) la continuidad y estructura que la obra históricaimprime a los acontecimientos, por el solo hechode narrar-los, no refleja la verdaderacontinuidady estructurade losacontecimientos reales; 3) la historia, sin remedio, emitejuicios devalor quecorrespondenal presente,pero no al pa-sado.Estostresargumentosvan enderezadoscontrael proce-dimiento selectivoy sintéticode todahistoria,y desdeluegose dejan fuera todo argumentode malicia. Son objecionesfilosóficas.La respuestano puedeencontrarse,comoalgunospretenden, en la supuesta o intentada identificación entre losvaloresdel presentey los del pasado.La respuestasólo pue-de resultarde un pacienteexamensobre la naturalezamis-ma de la síntesishistórica.
Croce, Dilthey y Mannheim son tres representantesdelrelativismo histórico, y sus respectivasdoctrinas puedenser expuestaspor sí solas,pero aparecenintegradasden-tro del sistema filosófico que cada uno de ellos profesa.
Así se aprecia desde luego en Croce, Néstor de las letrasitalianas,paracuyo rectoentendimientohay que adoptar pro-visionalmentesusopinionesfilosóficas,queno sonporciertomonedade cursogeneral.El sistemade Croce no es segura-mentepopular,ni carecepor otra partede ambigüedadesycontradicciones.Una densanieblagermánicacirculapor suslargospárrafosciceronianos,sólo latinosen la estructurasin-táctica, cuyos lujos más bien oscurecenla clara manifesta-ción de susdoctrinas.
452
Añádasea estadificultad sistemáticael hecho de que lanoción de Croce sobre la historia ha vivido en desarrollogradual,y no estácabalmenteexpuestaen ningunaobra de-terminada,aunqueacasoseresumalo esencialde ella en suvolumensobreLa historia,suteoría ysuprácticay en suHis-toria comohazañade la libertad, libro también tardío quetradujo entrenosotrosel llorado EnriqueDíez-Canedo.
Si ahorabajamosde las excelsitudescientíficasal terrenodel sentidocomún,podremosrecordarque Anatole Franceresumeel extremodel relativismohistórico,cuandonoshacever quecadatestigocuentade modo diferenteel crimeno lariña queacabade aconteceravuelta de la esquina.
Peroel poetaYeats,por sulado y sin referirseaFrance,cree darnosla solucióndel enigma:en cadauno de nosotros—dice--— domina una suerte de temperamento;por ejem-pio, el visual, el auditivo, el olfativo, etc. Cadauno, porfuerza, “dramatiza”sutestimonioconformea suinclinacióndominante.Lasdivergencias,pues,nadaaducencontrala rea-lidad del hecho. Pero... ¡ cuidado! Yeats era un hombrecréduloy candoroso.¿Y sabéisaqué testimoniosse refieresuanterioralegato?¡Puesnadamenosque a los testimoniossobrelas “visiones” y los aparecidos!
Agostode 1954.
453
19. EXTREMOS CRÍTICOS
HAr~estado apareciendolos papelespóstumosde MarcelProust.Ellos confirman su genio crítico en las letras comoen las artes, de que ya teníamossuficientes muestrasporlos libros quepublicó en vida, sea en torno a las traduccio-nesde Ruskin,seaen el génerode laparodia,seaenel senomismo de suextensa“novela río” En buscadel tiempoper-dido. Por cierto que,en algún pasajede estaobra, hastadi.sertasobrecuestionesde arte militar, si no como especialis-ta, sí comooyenteatentoy avisadoqueha sabidoescucharyentenderlo quedicenlos especialistas,cualidadno común.
Ahora se enfrentacon Sainte.Beuvey lo llama al tribunaly lo acusa.Contrala opinióntradicional,casi lo declaraunfalsificadorde lacrítica literaria.Sainte-Beuve,en efecto,en-lazade tal suerteel juicio sobreun autor con subiografía,queavecesya no sabeuno si juzgay apreciasus páginasosimplementenarralos hechosde suvida. Y —dice Proust—el hombrede la biografía, el hombreinmediatoy práctico,no es el queapareceen suslibros. Allí el autor trepaa lacima de sí mismoy seconstruyeotro yo ideal, mejor queelotorgadopor la avaranaturaleza.En suma,quesi en ciertospueblosexóticos la talla militar se cuentade los hombrosabajo—porqueparaelcasolacabezano importa—,en pun-to acrítica habríaquemedir la talla de la frente arribahastadondealcancenlos merecimientosdelautor.
Esésteun viejo,viejísimopleito. Unosquierenquela obraseaexpresióndirectade la vida. Otros, queseaun desquitede la vida. La verdad—y pido perdónpor asumirestamo-destaposturahelénicaen la época de extremosidadesqueahora vivimos—, la verdadestácasi siempreen el medio,salvo casosexcepcionales.Nadie entenderáa Goetheen susfrutos u obrassi no los relacionacon el árbol que fue suvida. Y nadiese figuraría queNietzsche,apóstolde la bes.tia rubiay cantordel férreo superhombre,eraun pobrecega-
454
tón, tembloroso,inválido, que chocabacontra las mesasenlas fondasde Italia y pedíadisculpasa las sillas.
Tal vez en el casode Nietzscheel método de Sainte-Beuvefracasaría(y no sabemosbien hastadónde)- No así en elcasode Goethe.Y fuerzaserá,si la crítica ha de sercientí-fica, es decir (dejémonosde pedanterías),si susasertoshande corresponderasusdocumentos,queconciertela biografíaconla psicología,elcuadrohistóricode la épocaconlas me-rascaracterísticasdel estiloy la estéticade un autor: lo másmisterioso,lo másirreducible.
Puestambiénnos engañanlos hoy llamados“estilísticos”,quienespretendenreconstruiraun autor o a unaépocaporun solo texto literario, y hacencomo esosfotógrafos que,por los rasgosde la fisonomía,nos dicen cómo era y cómopensaba,digamos,Victor Hugo... Sí, pero una vez quehanconocidoantesa Victor Hugo por sus libros y subiografía.
Hacetiempo quevenimos peleandopara rescatara estadoncella del sentidocomún, que los partidarios de escue-las limitadastienenencarceladaentrerejas:que la crítica lomismo ha de tomar en cuentalas condicionesexclusivamen-te literarias,y ademáslas biográficas,las históricas,las psi-cológicas,aunlas psicopáticasen sucaso.Sin quererpor esoincurrir en el error de tantossnobsquehoy pretendenexpli-carnospor complejosfreudianos,complejosde Edipoy otras“macanas”(paradecirloen argentinismoelocuente),los “en-cabalgamientos”y las consonantesde un pobrecitoe irres-ponsablesoneto.
Agostode 1954.
455
20. KANT
HACE cientocincuentaaños,la ciudad prusianade K6nigs-berg lanzabasus campanasa vueloparaanunciarla muertede un hombrehumilde,hijo de artesanos,quehabíapasadoallí sus ochentainviernosy que,en los retratos,muestralafisonomía más fruncida y menos prometedoradel mundo.Cuandose difundió la noticia, el pueblo entero invadió sucasa.El día del entierrohuboquesuspendertodaslas activi-dadesacostumbradas.El féretro fue seguidopor millares deacompañantes.Las crónicas locales aseguranque jamás sehabíavisto cosaparecidaen lacomarca.
El muerto era el filósofo Immanue!Kant, nativo de K6-nigsberg,es decir,literalmente,regiomontano.Posiblees quea él se refiriera la frase“el otro regiomontanoilustre”, usa-da a propósitode Fray ServandoTeresade Mier, nativo de“Monterrey” (en alemán,“K~5nigsberg”),frase que causóhaceañoscierto revueloen nuestromundillo literario y quetanto estomagóal pobre de Pepito Elguero.
Pero ¿esposiblequeaquellosfuneralescasi delirantessehayanconsagradoexclusivamenteal filósofo, al crítico de laRazónPuráy la RazónPráctica,ál teórico de las Categoríasdel Pensamientoy del ImperativoCategórico,al campeóndelIdealismoTrascendente?
Digamos, de paso,que esta denominaciónde IdealismoTrascendenteno ha dejadode ser funesta.La genteha dadoen figurarsequeKant era un idealista—y paracolmo, tras-cendente—,en el sentidode que negarala realidad de lascosasfísicas y las redujesea merasideas.Aun los filósofosFichte y Hegel hantratadopor eso de apropiarseaKant yde erigirlo en su antecesorlegítimo,por másque,en ciertasdeclaracionespúblicascontraFichte,el propio Kanthayadi-cho explícitamente:“iLíbrenos Dios de nuestrosamigos!”
Sudifícil estilocontribuiríaamantenerla confusión.Kantestabacondenadoa que se lo venerasecomo el padredel
456
idealismogermánico,cuandoKant solamentehabíanegadorealidadempíricay objetivaa las nocionesdel tiempo y delespacio,pero siempreconsiderórealesy muy realeslas cosasqueexistenen el espacioy en eltiempo.Y lo queKant criticaen suCrítica es precisamenteel idealismogermánico,o seala RazónPura del idealismoabsoluto.
Pero, seade esto lo que fuere, aquellasmanifestacionesdel duelo popular¿erandestinadasal filósofo? ¿Decuándoacáhandemostradolas ciudadesy los vecinos tan agudasensibilidadmetafísica?No, expliquémoslo:el año de 1804,bajola monarquíaabsolutade FedericoGuillermo, aquellascampanasdeK6nigsberg,al doblarpor Kant, en verdadrepe.tíano coreabanasumodoel eco de las revolucionesamerica-nay francesa,fomentadaspor las ideasde 1776y 1789.
Kant, parasus compatriotas,habíavenido aser la incor-poraciónde estasideas.Era un maestrode los DerechosdelHombre, de la igualdadantela ley, de la ciudadaníamun-dial, de la pazen la Tierray, tal vez másimportanteaún,dela emancipaciónpor el pensamientoo la “libertad por el sa-ber”, comorezael lema de nuestroColegioNacional.
Kant fue el último de los grandescampeonesdela Ilustra-ción, y no el fundador de la escuelarománticaque la echóabajo (Fichte, Schelling, Hegel). Él habíademostradoquetodo hombrees libre, no porquehayanacido libre, sino porhabernacido con el honrosofardo y la valiente responsabi-lidad de adoptarlibres decisiones.
Agostode 1954.
457
21. EL PETULANTE
(EL PETULANTE habló en estostérminos:)—O seburlabade mí o quería decirmealgo. Me miraba
como nos miran los pintores. Algo mío parecíaarrancar-me con los ojos. Yo me sentíasorbido por ellos.
“~Porquémemira ustedasí?”—le pregunté—.“ANo mereconoces?”—contestó—.“1Y pensarque,haceañosfuimostan felicestodaunatardeen. . .!“
“!En Montevideo!”—le atajécon súbita iluminación.“Sí, en Montevideo.Por Carrasco,el viento y las olasan-
dabanacachetelimpio. Y nosotros- - .“ —vaciló.“Nosotros—completé--—--fuimos muyfelices.A ver: cierra
un instantelos ojos.”Y aprovechéeseinstanteparaescapar.Porqueestasemo-
cionesrecalentadassuelen ser indigestas.Me alejé con unresabiode ingratitudamargoy tónico. Yo creoque todavíame esperaconlos ojos cerrados.
(Algo másquisodecirmeel petulante,pero yo ya le habíadadola espalda.)
Septiembrede 1954.
458
22. NAPOLEÓN
NAPOLEÓN eraacasomuchomásfrancésde lo quesospecha-baél mismo.Padecíala característicadificultad paraorien-tarseentre la naturalezay los pueblosexóticos.Vencía enEuropa,perofracasabaenEgipto, en Rusia,aunen España;la cual,paralasensibilidadfrancesa,segúnconfesabaVictorHugo, es ya un comienzodel Oriente.
Es decir, que el excesode la cultura racional impide en-tendercabalmenteaquelloqueparticipade la irracionalidad.Los germanosde Tácito no se dabancuentade su derrota,loquehacíadifícil el triunfo de Roma.Y, al contrario,si lavic-toriosaantropologíafrancesasufrió algunavez un descalabrofue por consideraral salvajecomoun aspirantefracasadoalInstituto de Francia.
Mucho máspsicólogos,los españolesconquistabana Amé-rica concuentasde vidrio y mitos del sol, del corneta,de loscentauros.
Septiembrede 1954.
459
23. LOS “GRAFFITI”
LA ADORACIÓN popularpor aquelhombrerayabaen fanatis-mo. La gentehastallegó adisimularsuretratotraslas imá-genesde la Guadalupana,parapoderoraranteél sinserper-seguidapor el régimen.De él se esperabala salvacióndelpaísporefectode algúnconjuromilagroso.
Aquel sentimientoexageradome puso en guardia.Todofanatismoes “ambivalente”y se deslizafácilmentedel amoral rencor.Yo debode habersido griegoen otravida. Descon-fié siempre,por instinto,de la desmesuray tuvehorror a laceguerade los humanos,a la hybris que los lleva a compe-tir con los dioses.
Comoteníaqueser,aquelfanatismosevolcó en odio des-enfrenado,a poco que el hombreprovidencial se negó asacrificar sus sentimientosde lealtadpersonalparaatenderal llamadopúblico y levantarunasublevaciónque,realmen-te, hubieratriunfado en cincominutos. Otros vinieron asersusmalquerientessimplementepor esaflaquezahumanaquenoshacecansarnosde lo queadmiramos,cansarnosde Arís-tidesel Justo.
Y bien, aunque—comolo he dicho— un secretoinstintome tenía ya despiertopara percibir los primeros síntomasde mudanza,cuandonadie,junto amí, queríaconvencersedequeseaproximabael crepúsculode aqueldios, yo me perca-téde ello, y me percatémuy fácilmente.
¿Y sabenustedescuáles fueron, para mí, los primerosavisosde la impopularidadque se aproximaba?Puessimple.mentelas inscripcionescallejerasen las paredes,en los luga-resreservados,en los carteles;o, paradecirlo en el lenguajedelos arqueólogos,los graf/iti. Una de estasinscripciones,enLe Bourg régénéré,de JulesRomains,determinala comple.ta transformaciónde un villorrio. Paramí los graffiti tu-
460
vieron valor de augurios;cantabala corneja siniestra.Laoí, lo anuncié,lo denuncié.No quisieronhacermecaso. (Yovivía en las nubes,yo era el poeta.¿Qu~entendíayo de po-lítica?) ¡Y ya ven ustedeslo quepasó!
Septiembrede 1954.*
* El texto siguiente,24, “De turismo en la tierra”, pasaráal tomo XXIV,de Memorias.
461
25. JULESVERNE
ALLÁ. por los añosde 1880, un funcionario francésdel Mi-nisterio de Instrucción Pública recibió la visita de un caba-llero pelirrojo o barbitaheñoy, al leer el nombre en sutarjeta,acercóprontamenteun sillón y se deshizo en cere-monias:
—~ Siénteseusted,señorJulesVerne! ¡Tras de tantosvia-jes y aventurasdebeustedde estarfatigadísimo!
Al sedentariode la torre de Amiens,queapenassalíadesu gabineteen forma de camarote,atestadode libros, mapasy esferas,el honradofuncionario le atribuíaen realidadelhaberdadocien vecesla vuelta al mundo—cierta ocasión,en ochentadías—,el habercompletado20 000leguasde via-je submarino,unaexcursiónen cohetea la Luna,otra al cen-tro de la Tierra,variasexploracionesentrelos caníbalesdeAfrica y losbosquimanes,aAustralia, a las Indias,al Orino-co, etcétera.
Precursorde la novelacientífica,tan en bogapor los díasquevivimos, lo fue tambiénde numerososdescubrimientos.Pues,como él solía decir, “lo queun hombrees capazdeimaginar,otro serácapazde hacerlo”. Y aunqueno contabacon máslaboratorio que su estupendaimaginación,fue unestimulantey un inspirador directo del viaje polar (segúndeclaraciónde Byrd), de la lámparade neón (segúndecla-ración de Claude),de las acerasmóviles,del clima condi-cionado,del rascacielos,delproyectil dirigido, del tanque,delaaerostaciónalo Zeppeliny a lo Piccard,de los aeroplanosa lo Santos Dumonty Wright, de los submarinoseléctricos(segúndeclaracióndeLake), del autogiroo helicóptero(se-gúndeclaraciónde La Cierva), de la telegrafíainalámbricaa lo Marconi, del cine, la radio y aun la televisión, que élllamabafono-tele-foto.Así se explicaqueelMariscalLyauteyhayadeclaradoun día antelos diputadosde Franciaque lacienciamoderna,en susaplicaciones,no hacemásqueir rea-
462
lizando las visiones de Julio Verne. Paracolmo, sus últi-mos libros seensombrecenya con el pavor de la tiraníay eltotalitarismofuturos.
Ante tamañafertilidad, los contemporáneosllegaron acreerqueJulesVerneeraun equipo,unasociedadde escri-tores, fábula que deshizo Amicis, enviado especialmentea Franciapor los intelectualesitalianos para averiguar laverdad. Verne, como tantos videntes, tuvo la desgraciademorir ciego.
Esto lo sabenya todosmáso menos,y en The SaturdayReviewacabade recordarloGeorgeKent, aquiensigo en lasanterioreslíneas.Pero lo queno todossabenni allí se dicees queVerne resulta asimismoprecursorde un gran poeta.Por las investigacionesdel coronel Godchot(1936), averi-guamosqueel Viaje submarinode Verneha inspirado—tande cercaqueaveceshayexpresionessemejantes—el célebrepoemade Arthur Rimbaud:Le Bateau Ivre. Naturalmente,no es éstala únicainfluencia.Consúltensesobretan intrinca.do asuntolas recientesobrasde Etiembley de Emilie NouletCarner,autoresambosquehaceunosañosresidíanenMéxico.
Septiembrede1954.
463
26. THIERRY MAULNIER
No ESmi ánimoescatimarsusmerecimientosal excelentees-critor y dramaturgoThierry Maulnier. Pero es una lástimaquesu “bien tajadapluma”, como se decíaen otro tiempo,rechineun poco,de repente,por falta de experienciaclásicay de conocimientosfundamentales.
Supreciosapágina,quesirve de explicacióny comentarioasudramaLa Maisonde la Nuit (La casade la noche),nosarrastray nos fascina,y es un magnífico alegatosobre elderecho—acasodel deber—queasisteaun autorparatra-tar los temasmásangustiososde la hora (naturalmente,lospolíticos),comoasuntosmeramentedramáticos,y aundejan.do ver su simpatía,pero siempreconperfectalealtadparala motivaciónde suspersonajes,sin por esoadmitirquehayaqueridohacer“obra de política”. Y aquíes oportunorecor-dar la palabrade Synge: “El drama,como la sinfonía, nienseñani pruebanada.”
La casade la nocheaconteceen unafrontera; aun lado,la repúblicacomunista;aotro, la liberal. Un grupode fugi-tivos del este esperaquese le abranlas puertasdel oeste.Entreellos,Werner,Ministro de Estadode la RepúblicaPo-pularque,por decirloasí,escapade la quema,desengañadode sucredoanterior,o de las aplicacionesde sucredo;y asi-mismo,doscomunistasenviadosen misión al oeste:KrausyHagen,quienes,al reconocera Werner, intentan evitar sufuga. Krauses inflexible, espartano,y vuelve asupaísparaobtenerayudade la policía. Hagen,entretanto, echamanode un recursopoco aprovechadoen la escena:la compasión,unasimulación,un fraude o chantajesentimentalqueacabapor enredarloy contaminarloa él mismo,haciéndolofraca-saren suempeñode deteneraWerner,pueshaysentimientosde dosfilos queno puedenesgrimirseen vano.
Y Thierry Maulnier,con innegableelocuencia,nosdice queunosespectadoressequejarándequeresuciteen el teatrolas
464
másamargasinquietudespresentes,y otros,en cambio,con-sideraránacasoqueel teatro carecede dignidady sentidosino ofrece a los hombresuna imagen de suverdaderacondi-ción. Puesel teatro—dice—— es ambiguo.Nos liberta denues-trasobsesiones,a lavez quenoshablade ellas.
Y aquíunalargatiradaenqueThierryMaulnier no parecedarsecuenta (~oacasono quiso darsecuenta,el ingrato?)de quesimplementeestárepitiendola fórmulade Aristóteles,cuandoésteda por funciónpropiade la tragediael purificarnuestraspasionesmedianteun ejercicio de la piedady el te-rror en cabezao en corazónajenos,suertede magiahomeo-páticaqueoperapor simulacroy descargala virulenciadela realidad, transportándolaal espejo del arte o, si prefe-ría, al otro lado del espejo,el reino de Alicia, la de LewisCarroll. “Lo propiodel teatroes esaemocióncompleja—con-cluyeThierry Maulnier— en quevivimos y a la vez no vivi-moslas emocionesrepresentadasen la escena.”
Admirable,y admirablessobretodoslos dosúltimos párra-fos y el impecablepasajedonde leemos: “Hay algo en elhombrequeescapasin remedio al instante,a su atracciónosu tortura,y vuelahacia aquelcielo de serenidadsin espe-ranzaen que todo grito sevuelvecanto.El arte se funda enaquelloquede nosotrosresistea la historia.”
Pero¿porquéno citaral quetrajo las gallinas,comodiríael fabulista?¿Porquéno citar aAristóteles, tanto respectoa la función trágicacomorespectoa la comparaciónentrelapoesíay la historia,yaquefue precisamenteAristótelesquienlevantóla liebre,comodice la frasehecha?Lassolasreferen-cias clásicasnos hubieran ahorradomuchas explicaciones.Por lo demás,yo séporexperienciapropiaquehayun autén-tico placeren descubrirotra vez el Mediterráneoa nuestromodo. TambiénEliot noshablabarecientementede los trespoderesde lapoesía,comohaciéndosede nuevasy desenten-diéndosede quesiemprese les ha llamado la épica,la dra-máticay la lírica, sin dar un pasomásallá del terrenosecu-larmenteacotado,aunque,cierto,enriqueciendolo ya acotadoconoriginalesobservaciones.
Thierry Maulnier, por lo demás,se muestrapoco afortu-nadoen estepunto relativo alas fuentesde su conocimiento.
465
Allá, callanadamenosque aAristótelescomo acabamosdeverlo; acá¿quésele ocurresino atribuir aAlbert Camusladefinición de la tragediacomoun conflicto en que todostie-nen razón?Perogrullova aponerseceloso.Puescualquieraseael primeroqueha acuñadoestafórmula, ella ha pasadohace mucho en autoridadde cosa juzgada. Una mujercitaincultay sencillaqueapareceen lanovelade Pérezde AyalaTroteras y danzaderas(1913) usabaya esta fórmula hacecercade medio siglo, con la naturalidadcon queel esclavointerrogadoporSócratesdescubre,sinsabergeometría,no séquéteoremadel círculo. Y másquiero añadirpor mi cuenta:la observaciónes de tal maneraevidentequese compruebapor la contraria;esdecir, quecuandotoda la razóncae deun ladoy todalasinrazóndelotro apareceinmediatamenteunelementocaricaturesco,o sea,de comicidad,queenturbia lapurezatrágica.
Conque Camus¿eh? ¡Pero si el mundo comenzómuchoantesdel siglo xx! ¿Quése diría de mí si yo salieraahoraatribuyendoa un vecino mío los preceptostradicionalesdeldiálogo: conservarel caráctery la condición de cadaperso-naje, etcétera,que a esto, en suma,es comparablenuestrocaso?A estosdeslicesconduceel preocuparsemásde la cuen-ta conlas modasy las capillas literarias,el no quereraso-marsemásallá de las bardas.Y estome recuerdael casodeun joven escritorque,por inerciade buenestudiantey faltade práctica literaria, escribió un día: “El maestroGarcíaBaccaha mostradoqueel sentimientodel yo se descubrióenel Renacimiento.”Con lo quedejó confusoal caroy genialamigoGarcíaBacca,y dolido a Burckhardten su sepulturay ensuolvido. O peoraún,estomerecuerdael casodeciertojurisconsultoa quien tuvimosla mala ideade hacermiem-brodenuestroAteneode la Juventud,allá enla dichosaedady siglos dichosos,y quesepresentóconunalargadisertación(¡oh manes de Schopenhauer!),la cual comenzabaasí:“Como ha dicho Alfonso Karr, el mundoes voluntad y re-presentación.”Y bastapor hoy, quemañanaseráotro día.
Octubre de 1954.
466
27. LOS “DISEURS”
HA SIDO modaentrelos diseursdelos cabaretsde Parísel im-provisar coplas con las palabrasconsonantesque dicta elpúblico, lo queha fundadoverdaderasreputacionesen estearte semipopularquetanto correspondeal teatro comoa laferia y cuyo naturalescenario,si se lo practicaraentrenos-otros,sería,aquí, la “carpa” mexicana.
Lasmodassonviejascomoel mundo. ¿Teníaisnoticia deDiógenesde Seleucia?No seguramente,ni yo tampocohastahacedos días. Los datossobreSeleuciahansido olvidadospor muchotiempo, y aunqueallí secunó la primera heleni-zación del Asia cuandolas conquistasde Alejandro, todaaquellazonafue opacadapor el brillo y el bulto documentalde la obra desarrolladapor los Tolomeos en Egipto. Puesbien,sucedequeesteDiógenesde Seleucia,un filósofo epicú-reo de tiemposde Antíoco III el Grande(tal vez sea el fe-cundo escritor radicadoen Tarso allá por el siglo segundoantesde nuestraEra),acostumbrabaviajar de ciudaden ciu-dad, improvisandoconferenciasy poemassobreel temaquele pidiera el público. Gozóde singularpredicamento,segúnparece,en la corte de AlejandroBala, rey sirio. Tal es elabuelodel Teatrode Dix Heures (o desDiseurs).
Octubre de 1954.
467
28. CONSEJOSDE UN MAESTRO
¿LA LETRA con sangreentra?No siempreentracon caricias,hayqueconfesarlo.Peroavecesentraconcierto mañosodi-simulo. CuandoGilbert Murray, el padre de los helenistascontemporáneos,estudiabaen Oxford, consultabasus dudas,entreotros, con el profesorT. C. Snow, un sabio tartamudode singularísimoingenio y rarocaudalde erudición:
—Profesor—le decíael joven Murray— ¿mepondré aestudiaralemán?¡Me encuentrotantasnotasen alemánenmis textosclásicos!
—No, hijo, hazteel que lo entiendes,y prontodominarásla lengualo bastanteparatraducir un comentario.
Otro consejode oro:—~Quédebo leer, en punto aclásicos?—Ve por la Union Library, buscaen los estantesde clá-
sicos algúntítulo quete interese.Ensayala lecturay, si dejade interesarte,abandónala.
Octubre de 1954.
468
29. LA POESÍA TOTAL
YA ERA tiempo (~,verdad?),ya eratiempo de prestaralgunaatencióna la poesíade asunto,a riesgode morir bajolas on-dasdelescorbutolírico, cuyo fantasma,adistancia,aterrori-zabaal propio Goethe.Y naturalmente,en Grecia—siempreGrecia—, encontramosya un poetade asuntos,que no redu-ce suarteamerosautomatismosverbalescomo el personajede JulesRomains (propia caricaturade unaépoca) y quepuedehombrearsecon Valéry, con Rilke, con Eliot.
ConstantinoCavafis—que así se llama estepoetagriegocontemporáneo—hasidoabundantementetraducidoen Ingla-terra; pronto lo seráen EstadosUnidos; en Alemania exis-tentresdiferentesversionesde susobrasescogidas.Es menosconocido todavía,aunqueno desconocido,en Francia.Mar-gueriteYourcenarpreparaun trasladocompletode su poe-sía, al francés,parala casaGailimard. Y Sir Maurice Bow-ra, en quienel humanistade temasclásicosy el crítico delasletras más avanzadashan logrado una armoniosaconcilia-ción,no dudaen consideraraCavafiscomouno de los geniospoéticosmásoriginalesde nuestrosdías.
Desdeluegoqueno es Cavafisel único poetade asuntoenlas letrascontemporáneas.Comenzamosya a decir adiós alrigorismo del Abate Brémond,y reconocemosque no sóloes pura la que él ha llamadopoesíapura por antonomasia.Eliot, desgraciadamente,exagerael tono coloquialy ramplónhastallegar alaparadojao “alambicamientodela sencillez”.
(¿Cómoestáusted,señor?—Yo muybien, gracias,¡si no fuera por estaspiernaslacias! Etc&era.)
PeroAndré Berry, en Francia,ha sabidoponersea la no.bleescuelade los trovadores,de Ventadour,Béroul,Chrétiende Troyes, Thibaut de Champagne,Guillaume de Lorris,Jeande Meung,Charlesd’Orléans y, singularmente,el ma-
469
yor de todos,FrançoisVillon Por supuesto,la escuelapura,por bocadel gran Léon-PaulFargue,se burlabatodavíadeBerry, diciendomáso menos:
—Nosha salidoun trovadorde nuevocuñocapazde poneren verso la Guía Telefónica. Pero ¿es que la poesíadebedecirlo todo?
Como deber,debe; ¡oh, sin duda! Lo quepasaes quenosiemprepuede;ahíestáel mal. Ya cuando,en 1923,presen-téal público mi modesta1/igeniacruel, me vi en el trancedeescribirirónicamente,sabiendobienquemi poemano podíaaspiraral éxito inmediato.
“Un alto testigodelpensamientocontemporáneo,PaulVa-léry, confiesa,comentandoel Adonis: Cierto es que, en losversos,todo lo queesnecesariodecircasies imposibledecir-lo bien. ¡Así andamosahora!”
Puesbien,ya no debemosandarasí.Frentea la exclusiva-mentellamada“poesíapura” (la de asuntotambién puedeserlo, en cuantoa la calidady excelencia),proponemoslaquesiemprehan cultivado los hombreshastaantesdel si-glo xx: la poesíatotal.
Octubre de 1954.
470
30. SAAVEDRA LAMAS Y CASTILLO NÁJERA
DON CARLOS SAAVEDRA LAMAS, el exquisito “Canciller” ar-gentino,quedurantelaConferenciadelChacoasumiórasgosde Metternichsudamericanoy fue Premio Nobel de la Paz,no era precisamenteun humorista.Al contrario, caminabapor la vida conun fino alambicamiento,dicen queensayabasumímicaal espejo,teníaun sirvientealquiladoparaejerci-tar anteél su oratoriatodaslas noches(pues,naturalmente,hombrede su templenerviosoy su inmensaresponsabilidadnuncaincurría en la vulgaridadde dormir), y cargabacui-dadosamentesobresuesbeltapersonaunacabecitapequeñayexpresiva,como si temieraquese le derrumbaradel cuello,dondela llevabaatornillada:un cuello duro, estrechoy altoquemásparecíaun puñode camisa.
Con todo, este hombresin humorismotuvo un feliz ras-go de ingenioy voy acontarcómoaconteció.Corríael añode1936.El PresidenteRooseveltprovocó,en BuenosAires, laConferenciaInternacional,para la Consolidaciónde la Paz,y aella concurrió,comojefe de la delegaciónmexicana,donFranciscoCastillo Nájera,a la sazónEmbajadoren los Esta-dos Unidos.
Nombradopresidentedeunadelas principalescomisiones,pronto hizo gala de esasimpáticallanezaque lo caracteriza,esedesparpajo,esamaneratajante y directaquees, en él,prenda natural del temperamentoy, también, resultadodesuexperienciaenlos congresosinternacionales,y mediosegu-ro parallegar pronto a las conclusionesdeseadassin perdertiempoen reconcomiosy tiquismiquis.
Estamaneraviril y un tanto despojada,junto con esa sumáscaralevementeferoz (algo a lo Silveti) que contrastaciertamentecon subondadingénita, fue causade quenues-tro Franciscoasustaraun poco,en el primer momento,aal-gunos diplomáticossudamericanosde la vieja escuela,que
471
no lo conocíanaúny queestabanhabituadosa las untuosi-dades ortodoxas de otros tiempos.
—Estemexicanoes terrible—comentabanentornandolosojos. —~Adóndenos va a llevar? Ha sido un error ponerloal frentede unacomisióntan importante:
Y donCarlosSaavedraLamas,sonriendo,deslizóestaagu-da observación:
—No sealarmenustedes,queridoscolegas.Estemexicanoes,en el fondo, unapaloma.Lo quepasaes que se despeinapor ordende suGobierno.
Octubre de 1954.*
* El texto siguiente, 31, “El hombrecitodel plato”, pasó a Vida y ficción,en Ficciones,OC, t. XXIII.
472
32. GUIDO SPANO
CARLOS GUIDO SPANO, poetaargentinoque vivió noventayun añosy cuya existenciacubre prácticamenteel siglo xix,era famosopor su aireprofético,sualtaestatura,sucabelle-ra larga,subarbade Moisés.
Todos conocen,más o menos,su poemaNenia, siquierapor aquellaestrofa:
¡ Llora, llora, urutaúen las ramasdel yatay!Ya no existeel Paraguaydondenací como tú:¡ llora, llora, urutaú!
Poemaque,parasorpresamía,un día oí recitar al caricatu.ristaBagaríaen algún caféliterario de Madrid.
Durante sus últimos años,la parálisisobligabaa GuidoSpanoaguardarcama,y algunosdicenquelo hacíamásbienporaburrimientoy parano tratarconlagente.Comoerains-pector de escuelas,los escolaresdesfilaban de cuando encuandojunto asucama,y aesosereducíasufunción.
Antes,habíasido nombradoDirector de Agricultura o cosaparecida.Haciendoun esfuerzo,sepresentóa tomarposesióndel cargo.Convocóasusempleados,les dirigió algunaspala-brasoportunas,les reiterósuconfianza,y acabódiciendo:
—En cuantoamí, ustedesme veránpocoporestaoficina,porqueestoy convencidode que,en materiade agricultura,lo mejor es dejarobrar ala naturaleza.
¿Hasevisto un hombremássabio?
Noviembrede 1954.
473
33. THOREAU
LA BRITISH BROADCASTING acabade celebrarun centenarioquede cierto modo nos interesa.La celebraciónseredujo aunacharlaentreRobertFrosty ReginaldCook,conintroduc-ción de J. Isaacs,en quien espigamoslos datos siguientes,añadiendoalgopor cuentapropia.
Hace cien años,aparecióuno de los más famososlibrosque se hayanescritoen la repúblicadel norte: Waiden,o lavida en los bosques,obra de Henry David Thoreau.ConLa letra escarlata,deHawthorne,los EnsayosdeEmerson,lasYerbas(Leavesof Grass)de Walt Whitmany MobyDick deHerman Melville, ese libro contribuyó a incorporarla lite-raturanorteamericanaen la literaturamundial allá por losañosde 1850.
Thoreauha cautivadola imaginacióndelpúblico. Gradua-do en Harvard,muyconocedorde la literaturaoccidentaly dela filosofía oriental, hombrede singularesdotes y habilida-desmuy variadas,a los veintiochoañosdecidió alejarsedelmundo y se construyó una cabañasolitaria junto al lagoWaiden, donde pasó un par de años en comunión con lanaturaleza.
La experienciaera peligrosay lo exponíaa todaclasedeapreciacioneserróneas.Se lo llamó el excéntricode la Nue-va Inglaterra,el humanistagitano,el DiógenesYanqui y elRobinsóndel Espíritu. Redujo el universoa la minúsculaaldeade Concord,unasveintemillas al noroestede Boston.HenryJamesdijo de él: “parroquial, másqueprovinciano”.Perootros lo entendieronmejor. Emersondeclaraba:“Nuncahubo un americanomásauténtico.”Era un poetanaturalista.En cierto modo,se identificabaconlas piedras,los vegetales,los animales.Solíaaparecerpor laaldeaahacersuscomprasy a oír las novedades,y en su refugio,a unos cuantoskiló-metros,recibíala visitade sus amigos.
Era unaviviente protestacontrael materialismo,contrala
474
seddesmedidade riqueza,contrael poder absorbentede losgobiernos;contra los excesos—~yahaceun siglo!— de lacivilización industrial: “El hombre—afirmaba—sehavuel-to instrumentode susinstrumentos.”Parecíadecirconel pro-verbio: “Cuida tu casa,y dejala ajena.”Pero,en ciertosca-sos extremos,el mundo enterose le volvía sucasa.Durantela guerraconMéxico, escribióun alegatoenfavor de La des-obedienciacivil, verdaderodesafío del individuo contraelEstado:“Nunca—decía—habráun Estadoverdaderamenteculto y libre, mientrasel Estadono reconozcaal individuocomoun podersuperioreindependiente,del quederivansupropio podery autoridad,y mientrasno trate al individuode acuerdoconesteprincipio.”
Su actitud ha ejercidouna innegableinfluencia, tanto enla poéticacomoen la política. Waldeninspiralos sueñosdeYeats en su Isla lacustrede innisfree e inspira también aalgunosescritoresrusos.Pocosaños después,en Sudáfrica,el líder indostánico,Gandhi,leeLa desobedienciacivil, la tra-duce,la publicay la distribuyeprofusamente.De suertequequien tanto debíaa la literatura oriental, contribuyó así amodelarel destinode la India. “Las purasaguasde Waldense mezclaronconlas sagradasaguasdel Ganges.”
Noviembrede 1954.
475
34. UN AUTOR CENSURADOEN EL “QUIJOTE”
Resumen de mi conferenciaen la seriecervan-tina de la AcademiaMexicana correspondientede la Academia Españolade la Lengua, el día4 de octubrede 1947.*
EN LA famosaquemade los libros quehabíantrastornadoeljuicio aDon Quijote (1 Parte,cap. vi), sehablade Don Oh-vante de Laura, que es desdeluegocondenadoa las llamas;y elCuradice queelautor,Antonio de Torquemada,escribiótambiénun Jardín de flores, no menosdigno del fuego porembusteroy disparatado.
De Torquemada,autorde plenosiglo xvi, se conocenespe-cialmente,y porsuorden,LosColoquiosSatíricos,el mencio-nadoDon Olivantede Laura y aqueltercerlibro cuyo títulocompletoes Jardín deflores curiosas.
La primeraes obrade costumbristay satíricosocial, bas-tantediscretoy manso,con algunoscuentecillosincrustadosen los diálogosde los personajes,dondeTorquemada,antestodavíaqueel muy conocido Juan de Timoneda,explota larica venadel Boccaccio,llamadaa tenertantafortunaen lasletrasespañolas.
La segundaobra es un libro de caballería“disparatadoyarrogante”,segúnel Curadel Quijote, sólo digno de recorda-ciónporhaberlomencionadoCervantes.
La terceraes unamisceláneao “silva de varia lección” almodo de la quecompusoPeroMexía, en la cual se trata detodaslas cosasde estemundoy del otro.
En estasobrassucesivasse percibeun claro procesodesdela discrecióny la prudencia,hastala extravaganciarayanaen locura.
El primer tratadodelJardín se consagraalas monstruosi-
* De un autor censuradoen el “Quijote” (Antonio de Torquemada),México,Editorial Cvltvra, 1948.
476
dadesy curiosidadesdel tipo humano;el segundo,a las pro-piedadesnaturalesy milagrosasde las aguasy a la ubicacióndel ParaísoTerrenal;el tercero,a fantasmas,duendesy de-monios,brujeríasy casosde espanto;el cuarto,al conceptode la fortuna, la felicidad, el hado, la estrella,el libre al-bedrío y la divina providencia;el quinto y el sexto a la des-cripción fantásticay absurdadel mundo ártico y las tierrasseptentrionales,segúnla autoridad,entreotros,de Olao Mag-no, Obispode Upsala.
Ahorabien,si Cervantes,por unaparte,en el Quijote con-denaaTorquemaday censuracomolibro embusteroelJardíndeflores, por otraparte,enla obradesuvejez,aquellaaquepusoprólogo “puestoya el pie en el estribo”, el PersilesySigismunda,historia septentrional,aprovechaaTorquemadaampliamenteparasusnoticias y descripcionesde las tierrasdel norte, medioignoradastodavía;y aun demuestrasu fa-miliaridad con Torquemadapor cuantolo recuerdamuy decerca en algunasconsideracionesfilosóficas sobreel hado,la fortuna,etcétera.
Por supuestoque no hay en estas dos actitudesdistintassino unaaparentecontradicción,puestoqueen unoy en otrocasoCervantesse proponeun fin muy distinto,y se pliegaala ley artísticade dos génerosdiferentes.
Escuriosoadvertirque,segúnla descripciónde OlaoMag-no, Torquemada—acasoporprimeravez en España—,habladel “ski”, entrelos trineosy otros mediosde locomociónso-bre el hielo; y que, tomándolo de estos autores,Cervantesreproduceestasnoticias en el Persiles,dandoasí el marcha-mo en las letras españolasa estedeporteseptentrional.
Noviembrede 1954.
477
35. SORJUANA
L& NUEVA ESPAÑA del siglo xvii dio dos grandesnombresa las letras: el comediógrafoJuanRuiz de Alarcón y Men-doza,harto conocidopor estarincorporadoa la historia dela comediaespañola,y la llamadaDécima Musa Mexicana,SorJuanaInés de la Cruz, quepuedeconsiderarse,al menos,como el nombremásimportantede las letrashispánicasdu-ranteel reinadode CarlosII. Sufigura tieneciertaactualidada la vez socialy humanística,puesmientrasporunaparteseestudiaactivamentesuobra—y hastael alcancede sumisti-cismo—en el mundosabio,lo mismo en México queen losEstadosUnidoso en Alemania,por otra partepuedeconside.rárselaa justo título comoprecursoradel feminismoameri-cano,en cuantoella significa unarebeldíacontrael estadode ignoranciaque afligía generalmentea la mujer en nues-trasviejassociedadescoloniales.
En su vida se apreciaunaevolución desdelo mundanoycortesanohastala máspuracaridad.Su carácterpropio re-saltasi se la comparaconotro grannombrefemeninode lasletrashispánicas,másexcelsosin duda:el de SantaTeresa.En su vida se puedenseñalarcuatroetapas:P la infancia,en que descuellanla precocidadcasi anormal de JuanadeAsbajey suesfuerzode autodidactismo,sudesordenadoafánde saber,allá en suhumildepueblecitonativo;2~susegundainfancia y suadolescenciaen México, dondeprontoalcanzaun saberqueconfundea las academiasde doctos;dondesufamahacede ella unacelebridadcortesanay le atraelas im-portunidadesde los galanteadoresen la fastuosacortevirrei-nal, lo quela decideaentraral claustro,parasalvarsuvo-caciónde estudiosa;3°suvida de estudiosaen el convento,yla luchaentrela vocaciónpuramenteliteraria y la vocaciónreligiosa;49 la últimaetapa,en queSor Juanasacrificatodoa la caridad, incluso suslibros y susaficionespersonales,y
478
muerecurandoa sus hermanas,contaminadade una epide-mia queasolabaa la población.
Con las propiaspalabrasde la monja,quemuchoescribiósobresí misma,y con ayuda de otros testimonioscontempo-ráneos,sepuedeseguirel sesgode estaevolución,marcandosu relievedistintivo en cadaunade las etapas.Lo másnota-ble en estavida es el afáncasi heroicoconque luchabaporllegar al plenoconocimientode las cosasdivinasy humanas.Fue fecunday elegantepoetisa,eruditay sensibleaun tiem-po, contaminada—como era de esperarseen suépoca—deconceptismoy de gongorismo.Es autorade aquellascélebresredondillas:
Hombresneciosque acusáisa la mujer sin razón,sin ver que sois la ocasiónde lo mismo queculpáis.
¿Puespara quéos espantáisde la culpa que tenéis?Queredlascual las hacéiso hacediascual las buscáis.
Noviembrede 1954.
479
36. UN PRECURSOROLVIDADO
EL OLVIDADO IgnacioMiguel Pusalgaspublicó en Barcelonaunanovela en dos volúmenes,añode 1832: “El Nigromán-tico Mejicano, novela histórica de aquel imperio en el si-glo xvi.” El prefacio dice: “En este escrito se hallará elrespetopor la religión y las costumbres,los sentimientosdehumanidady el amorhaciael orden y la virtud.” El título,sin remedio,nos hacepensaren IgnacioRamírezy su cono-cido seudónimoliterario, y es curioso que el novelistademarrastambiénse llamara“Ignacio”. El génerode la obranos recuerdasin remedioaRiva Palacioy demásintentosdela novelacolonial. Es, en todocaso,unade las primerasno-velaspeninsularessobrela Américahispana.Pero su propó-sito evidentees másbien el aprovecharlos recursosde la“comediade magia”. Juntoal nigrománticoqueda su nom-bre a la obray queestárepresentadode modo imponenteenla portada,apareceunaencantadora,maestraen artesfunes-tas y diabólicosfiltros, cuyasfechoríassólo acabancuandose la encierraen un calabozo;además,aparecenuna dami-selaquefue bellaen sutiempoy ahorase nosmuestradefor-me y monstruosa,aunquesostienesu papel de concubinareal; y finalmente,un par de enamoradosrománticos,jóve-nesindios descritoscon manifiestadelectación.“Los ojos deaquellamelancólicajoven —dice el autor— se humedecende lágrimasde ternura,pero unacaricia de su compañerolas detieney ambosse entregandulcementeen los brazosdeMorfeo.” Ecosdesvaídosde Chateaubriand.
El autor declaraen suprólogo el propósitode describirlahistoriay costumbresde México, a lo cual consagra,en efec-to, un puñadode notasexplicativasal pie delas páginas.Contodo, la obra no es ilegible, y tuvo bastanteéxito paraque,al añosiguiente,Pusalgasse animaraa intentarunanovelasemejante:“El SacerdoteBlancoo La familia de uno de losúltimos caciquesde la Isla de Cuba, novelahistóricaamen-
480
cana del siglo décimo quinto”, también en dos volúmenesnaturalmente.Aquí, envez del “nigromántico”mexicano,tra-bamosconocimientocon un “agorero” cubanodel siglo ante-rior queacostumbrabavestir “una túnicamásblancaquelanieve”y predecíalo venidero,adivinabalo pasado,descubríalo ausente,mandabaa los cielos, se hacía obedecerde lasfieras, calmabaa su voz las tempestadesy sometíael rayoa suvoluntad. Las páginashistóricasson, en esta segundanovela, todavíamás abundantesque en la de asuntomexi-cano,y el relato empiezaconun grito: “!Oh tiemposglorio-sos de nuestraantigua Iberia! Yo os quiero celebrar. ¡Ohépocafeliz! Los españolesse complacenen recordartey losextranjeroste admiran.Mi débil plumava adescribirte.”
Noviembrede 1954.
481
37. RESEÑASOBREDIEGO CAÑEDO
A DIEGO CAÑEDO —seudónimoliterario— he consagradoyaunasbrevespalabras(“El profesionalismo”,nota n9 8, juliode 1954). Es uno de los autores—dije-— ajenosa las capi-llas y queno naveganconpatentede escritoresprofesionales.
Hastahoy nosha dadolas siguientesnovelas:1. Elréferi~cuentanueve,.1943. Fantasíabasadaen una
supuestainvasiónde los nazisaAmérica, fantasíaquesesi-túa en el futuro. Fueescritaporaquellosdíasen quealgunosmexicanos,bajo el tradicionalrecelo contra los vecinosdelnorte, suponíande buenafe que lo mejorparaMéxico seríael triunfo del “eje”. A esta novela dediquéun comentarioque circuló por la prensade la Repúblicay de Centroamé-rica y quehe recogidoen mi libro Los trabajosy los días,pp. 173-175.
2. La nocheanunciael día, escritade 1938a 1939, perosólo publicadaen 1947.Estanovelaes tambiénunafantasíadondeel autorrecogesu experienciapolítica en la épocadeCalles,de quiennos ofreceunasemblanza.Diego Cañedonoquiso publicar este libro en vida de Calles, por lo mismoque fue su amigo personaly paraque sus juicios no pare.cieraninteresados.El tema es la invenciónde una máquinaque descubrelos más íntimos pensamientos,explotadaenrelación con la “cosa pública”. Este libro es anterior a laapariciónde La machine¿~itire les pensées,obra de AndréMaurois.Por lo demás,lleva otro rumbo.
3. Palamás,Echevetey yo, 1945.Fantasíasobreun ca-tedrático —Palamás—de alguna universidadfutura, queemprendeun viaje a travésdel tiempoy se detieneennuestromomentoactual, dondese encuentracon el doctorEchevete.En compañíade éste,retrocedehastalos díasde Atzayácatl,y luego pasaa los díasde la Colonia. Juzgadopor la Inqui-sición, es condenadoa la hoguera.Los episodiosestáncruza-dospor sátirasde aplicacióncontemporánea.
482
Ademásde estasnovelas,‘Diego Cañedoha publicadoalgu-nos cuentos,en ediciónlimitada:
1. El extraño caso de una litografía mexicana,1948. Enuna vieja litografía, las figuras se animan con vida real.El casoculmina en un asesinato.
2. La historia del pequeñofauno de Chelsea,1951. Unfaunode porcelanaescapaala caja de músicaen queHefes-to lo tenía encadenado,y se entregaa mil correríasde queson víctimas algunaspersonasbondadosas:un sacerdote,unasolterona,unasirvientafiel.
3. Isolda o el misterio de las gafasverdes,1952, cuentoqueel autor tuvo la fineza de dedicarme.El héroe,casual-mente,adquiereunasgafas a través de las cuales recono-cepaisajes,casasy lugaresdesussueñosrecurrentes.Enestemundoonírico, el relatorse encuentracon unamujer de laquehabíaestadoperdidamenteenamorado.
4. El presentede Ariel, aúnno publicado que sepamos,donde,en el ambientemáshumilde—la pensiónen queviveun jovenhuérfano-transitay dejaunaestelade maravillascierto enigmáticopersonaje,acasoun último sacerdotede ar-caicosmisteriosindígenas,ya olvidados.
DiegoCañedodeclarasiemprequesólo escribeparadiver-tirse.Es el secretode divertir al lector.*
Diciembrede 1954.
* Hoy debe añadirseel nuevocuento fantástico: Vida, expiacióny muertedeArístides Elorrio, 1956, de tan buen metal como los anteriores.
483
38. EL ANÓNIMO
CON cadanuevo correo de México me llegabaun anónimo,un anónimoinjurioso, claro está,quehastahoy no seha in-ventadootro estilo. Yo tenía en México un amigo del almay me desahogabay me quejabaconél. En mi candor,di enmandarlelos infamespapelespara quemejor me compade-ciera,y apreciaralas torturasaqueme sometíaalgún enemi-go invisible. Estoduró cercade diez años.
Mi amigo me confirmabaen mis sospechas.“Sí —me de-cía—,por las trazas,el autorde todo es el tal Damián.Perono hayquehacerlecaso.Es un infeliz, es un enfermo.”“Enefecto —le escribí yo un día—. Debe de ser Damián. Ad-vertirás que el último anónimo dice alución, con ce: ahorabien,poseounaantiguacartadeDamiánenquecaedosvecesen igual disparate.¡Es Damián,ya no cabeduda!”
¡Oh prodigio! El próximo anónimotraía la palabra alu-sión, pero estavez bienescrita.Tras de reflexionarun ins-tante,me enfrentévalientementecon la realidady me dije:“Tengo que revisarmi opinión sobremi amigo del alma.Ahoracaigo,atandocaboscomo dice la gente,en que estosylos otros indicios tambiénlo acusana él, sino que yo nuncahicecaso.¿Serámi amigo delalmael autordelos anónimos?¿Habrápodidomásen él la vergüenzaortográficaqueel de-seode ocultarse?”Y, por lo pronto,optépor lo mássencillo,que fue no escribirlemássobrelos anónimos,ni hablarmásdel caso,como si nuncahubieraexistido.
El resultadofue de unaexactitud matemática.Mi amigodel almano pudocontenerse,y me escribióapoco: “AY quéhayde aquellaguerrilla deanónimos?Ya nuncamehasvuel-to a hablar de eso.” Y yo le contestéal instante: “iParecementiraquelehayayo dadoimportanciaaesabobería,y quete haya incomodadotanto tiempo con semejantesmiserias!”
Puesbien: a partir de eseinstante,como si el amigo delalmasólo hubieradeseadocurarmede unaafecciónmorbosa
484
y me considerara ya suficientemente inmunizado,suspen-dió los anónimos,quese acabaronpara siempre.O tal vezsospechóquehabíaido demasiadolejos...
Esterelatono tienemásvalor queel fundarseen unaexpe-riencia real.Ella da lugar aalgunasmeditaciones,tanto res-pectoal verdugocomo respectoasuvíctima.
Dejandofueratodo lo quepuedehaberde “útil” o “prác-tico” —por ilícito y abominablequesea—en el cobardeusode los anónimos,y ateniéndonosal solo sentidofilosófico delanónimo(si vale juntarestaspalabrasque no estánacostum-bradasa versejuntas),diríamos que, en el verdugo,fueradel apetitomalsano,hay algocomo el gustode jugar al jue-go de las sorpresas.Cuandoel atolondradoarroja al aire lapistolaamartilladaparaver aquiénle dael tiro, seguramen-te la emociónes inversa,aunqueparecida.En el caso delanónimo, el verdugo conoce el blanco,y másbien juega aconvertirseen algo comoun poder invisible, como un peque-ño Zeusque lanza el rayo desdeel senode lo desconocido,lo cual exaltasusentimientodel yo y pareceaumentarsuta-ha. En cuantoa la víctima, no sólo se sienteinclinada,porunaparte,abuscaren el anónimoeseperfil, esa aparienciaqueofrecemosalosojos ajenosy queno nos es dableapreciarpor nosotrosmismos,sino que,además,quedacomo atadaalanónimopor un interés,por unacuriosidadde investigación.Lo primeropuedecompararsea la tentaciónde hacersepsico-analizarpara ver qué monstruotraemosdentro, como un pa-rásito escondido,o de hacerseecharlas cartaspara conocernuestrocarácter.Lo segundopuedecompararseal gustoporresolverlos rompecabezasy adivinanzas.El análisis seríainacabable.Lo entregamosa los psicólogos.
Diciembre de 2954.
485
39. EL PARTIDARIO
AL TOPAR conél en la calley ver queseme acercabapresu-rosamente.
—Ya sé —le dije al Partidario—.Lo queustedquiereesque me hagayo cargo de esas cartasque trae usteden lamanoy has echeyo al correo; o quevaya a certificar porusted esepaquetitopostal; o que hagayo alguna visita oalgunasolicitud en su nombre;o queescribaun prologuitoparasuúltimo mamotretopolítico; o que firme yo un mani-fiesto colectivo en favor o en contra de alguien; o que mehe arrimeausteden algunaforma y pierdami personalidadconfundiéndolaconla suya,dejandode seryo paraconver-tirme enun apéndicede usted,o de aquellosparaquienesus-ted, a suvez, no es másqueun apéndice- -. Pero,dígame:¿no puedeusted pensary obrar por sí mismo, vivir por sucuentay no por cuentade un grupo,buscardentro de sí pro-pio y no afuerasucentrode gravedad,la responsabilidaddesusactos, la concienciade sus decisiones,y no simplementeobedecera quienesle gobiernanhastalos reflejosautomáti-cos? ¿No puede usted alzar su banderapropia, honor delhombre,y echarseasolasporel mar de ha vidaen vez de na-vegar siempreen conservao en convoy? Puessiga ustedhaciendode figuranteen malahora,existiendode existenciaprestada,pero no quiera apoyarseen mí paracada uno desus movimientosy acciones.Eche ustedsu carta al buzón,certifiqueustedsupaquetito,visite o solicite por sí mismoaquien quiera, redactey firme solo cuantodesee,sin andarincomodandoal prójimo. -.
Y aquíel Partidario,con unasonrisamaliciosa,me inte-rrumpió y me dijo:
—iQué mal nosentiendeusted! Nosotrossomosunaespe.cje sutil. Pues¿nose ha percatadoustedde quelos Partida-rios sólotenemosunaconsigna,y ellaconsisteen embarraralprójimo con nuestropropio tizne paraobligarlo, el día del
486
conflicto, aembanderarsebajo nuestrasbanderas?¿Aponer-lo en un callejónsin salida,y en trancede perdertodoapoyoqueno seael nuestro?
—~ Yo creíqueustedesobrabanpor persuasióny quepro-curabanconvencera susprosélitos!
—IQué ingenuidad!Eseprocedimientopertenecea la ar-queologíapsicológico-política,la A. P. P.quedicennuestrosmaestros.Hoy, a partir del D. L. P. (ya sabeustedquenos-otrostodó lo tenemosclasificadoy resuelto),procedemosporA. 1. O. y,~a lo sumo,por B. T. C. ¿Quéme contestaustedaesto?
—i Hombre, yo. -. ! —contesté confuso—. ¡Pues queX. Y. Z.! ¡Y quevaya ustedapaseo!
Diciembre de J954*
* El Clarín, Catamarca.
487
40. NUEVOS RUMBOS DE NUESTRA NOVELA
HACE medio siglo que lo sabemos,pero muy cuerdamenteho repetíahace poco Julián Manas,a propósitode la “ni-yola” de Unamuno: la novela se andaechandofuera de símisma,contaminadade autobiografíay, sobretodo, de ensa-yo. Enrigor, desdesuorigen,y acasopor habernacido en ladecadenciade una literaturaclásica,la novela es el géneromáslibre queexiste.Conla novelano haypreceptiva.“Rom-pael preceptoeh fatigado diente.”
Empleando,pues,el términode “novela” en el sentidomáslato, o —si nos asaltaalgún escrúpulo—sustituyéndoloporotro másgeneral,diré que la obra de prosa literaria másimportanteinspiradapor la revolución mexicanaha sido Eláguila y la serpiente,de Martín Luis Guzmán.
Por cierto que, durantevarios años,los escritoresmexica-noshemossido víctimasde verdaderoschubascos:las inaca-bablesconsultasde estudiantesseptentrionalesempeñadosenpreparartesis sobre las novelasde nuestrarevolución. Nohabíamedio de que se interesaranpor otra cosa; sin dudaporque la profunda “inclinación factual” de aquel puebloqueríaque sus universitariossepreocupasen,primeramentey comopasoprevio a todoconocimiento,por los datospalpa-bles y casi históricos,por eseordende documentosexternosqueocupanla frontera entrela materiay el espíritu.
Pero ya va pasandoesamoda,y ojalá pronto se convenzael mundode queel mexicano,ademásde serun sosténfísicopara el sombrerón,la canana,el rifle y el machete,es tam-bién un serhumanocomolos demásy tienetambiénsualmaen su almario. En suma,queun rasgode psicologíamexica-ita tiene tanto derecho—y más derechotodavía— a serconsideradocomo asuntode artenacionalqueunajícarapin-tada, un sarapede colorines o cualquierade los mil y unobjetosque atestanlas tiendasde MexicanCurios para tu-ristas.
488
La invención de rumbos fantásticos,puramentepoéticoso psicológicosse ha desarrolladode modo apreciableen losúltimos años. En nota anterior hemos reseñadola obra deDiego Cañedo(imaginacionesy “anticipaciones”);y todos,por suerte,tienenya noticia de los dos más nuevosvaloresconquecuentanuestranovelística:JuanJoséArreolay JuanRulfo. En la fantasíade aquélhay muchosentidomexicano;en el realismomexicano de éste,hay mucha fantasía.Susobras:Arreola: Varia invención,1951;Confabulario, 1953;La fiesta, novela en preparación.Rulfo: Talpa, contratadaparael cine por “el Indio” Emilio Fernández;El llano enllamas, 1953; Los murmullos,en preparación,título provi-sional. Influencias (conscienteso inconscientes):veinte ytantossiglos de literatura.
Diciembre de 1954.
489
41. PARADOJA DEL TEATRO
HOMERO nuncase detuvoa explicarnosla índole de susper-sonajes.Él mismo seplantaantelas escenasque trazacomoun espectadormas,y deja quesus héroessepintensolosporsusactos.Es decir,queprocedeconperfectaobjetividady nohabla en primera persona.De estemodo, aunqueno fueraautor dramático,Homero ha fijado las que vendríana sernormascaracterísticasde nuestroteatro occidental.
Pero hay por ahí otros estilos,otras convencionesteatra-les.Parapoderhacerentrarla acciónen el corto tiempo deque se dispone,haypor ahí otro métodono europeodel dra-ma, en quelos personajes,conformeaparecen,dicenquiénessony cómoson.Así LoganPearsallSmith—autordepoemasen prosaaquienyo imagino comoun Julio Torri “britaniza-do”— declara,amanerade prólogo parasulibro Trivia, unlibro en verdaddelicioso:
“Querido lector: estosfragmentosde prosamoralhansidoescritospor un gran mamífero carnívoro que pertenecealsubordende aquelreino animalal cual correspondenasimis-mo el orangután,el gorila prognato,el papiónde relucientetraseroazul y rojo, y el muy graciosochimpancé.”
Por supuestoqueno todoha de quedarseen estasgenera-lidadeshumorísticas.Alguna vez concebíyo ciertapiezatea-tral —y no he de morirmesin escribirla—entrecuyosper-sonajesse destacabala posaderaDoñaRemedios.Al abrirseel telón,DoñaRemediosse acercabaa las candilejasy, enea-rándosecon el público, lanzabaestebreve y oportunodis-curso:
—Soy la dueña de esta casa,Doña Remedios,que paratodo los tengo.Es de creerquealgunavez fui casadao algoparecido,porquehablo del amor y de otrasexperienciasse-mejantescomo quiensabeaquéatenerse.(Pero el punto noha llegadoaaclararsenunca.)No heredémi oficio. Desgra-cias de familia me condujeronpoco a poco a lo que ahora
490
soy. En tiempos,alternéen sociedad.Conozcoa todala gente,y en todoslos mediostengocréditoy buenafama.Ni jovenni vieja, y todavíadebtien ver. Aseguranquesoy simpática.Me encantaserel centrode las confidenciasen estami casade pensión:me encantahusmearen las vidas ajenasy de-rramarmeen desbordessentimentales.Todolo queseaborrarlas fronterasentre las personasy crear cierta atmósferade comunismomoral, atmósferallena de vagas tentacionesy complacencias,cuentade antemanocon mis votos. Por míno sedijo: “Cuida tu casay dejala ajena”,o se dijo en otraintención.
En mi drama,habíatambiénun poetaque se presentabaal “docto senado”conestaspalabras:
—Me llamo PedroPérez:nada,el primer nombrequeen-contrétirado en la calle. Soy poeta; sé juntar las palabras,y las hagodecir lo queno decíanpor sí mismas.Procuronosentir mucho, parano gastarme,y no me importa,por eso,decir lo quenuncahe sentido.Me revientahablarde litera-tura. La genteme divierte. Hago creer’quevivo enamorado,parano entrar en explicaciones.Tengo concienciade lo queignoro, y me figuro que no me hacefalta saberlo.Cuandose me ocurre algo, lo escriboal instante.De lo contrario,ya se sabe:el yodo nacientepierde, al poco rato, sus virtu-des originales. Esta metáfora me lleva a confesarque hedadoen leer cosascientíficas,dondesiempreencuentroins-piraciones. En lo personal,una naturalezafácil, atrevida.Un meropretextoparaquesemanifiesteel dios por mi boca.Tal vez, en el fondo, un buenmuchacho.
De modosemejanteibanhablandomis demáspersonajes:don Desgracias,señorsin oficio conocido;Juan Manuel dela Regueray Martínez, viajantede comercio; don Cándidoel inventor; don Albertoy doñaRosaRíos,parejade “fuere-ños”; la familia del pie veterano:don Carlitos Portela,suseñoradoñaGertrudis,y la parejade chicos Antonio y Anto-nieta; la inevitable mujer fatal, Anita Claros; Mr. JosephusDouglas,B. A., universitarioturista;Micaelala criadaladro-na; Emilia la sirvientahonrada,etc.Pero no quiero agobiaral lector exponiéndolecon mayoresdetallesmi proyectodeobra maestra.
491
El peligro de esteestilodramáticoes el prestarsea la crí-tica ramplona que Valbuena —el de los Ripios— llegó ahacerde cierto poeta.Éste publicó tin sonetoprecedidodeunaexplicaciónen quese leíamáso menos:“El poetaescri-bió estesonetounatarde,ala horadel crepúsculo,cuandosunovia, al asomarseal balcónparaverlo pasar,recibió en elrostroun reflejo sonrosadode las últimasluces- - .“ Y el an-tipático censorcomentaba:“Y despuésde esto¿paraquénosendilgó usted el soneto, si bastabacon la explicación pre-via?” Perono, seamosjustos;a los personajesde mi drama,despuésde exponerellos mismos su propio retrato moral,les quedabapor presentarel verdaderodrama, es decir: laacción.
Diciembre de 1954.
492
42. LEGITIMACIÓN DE LOS MITOS
ENTRE el asignara los huracanesnombresde mujer, por es-tricto orden alfabético—segúnahorase acostumbra—,y ciconvertirlosen seresmíticos de naturalezafemenina (o seaen arpías),no hay másqueun paso.En cuantola sensibili-dadhumana—de que la inteligenciasólo viene a ser unaparteprácticay pequeñacomolo es parael jarro el asa—,en cuantonuestrasensibilidadda estepaso,estamossalvadoso estamosperdidos.Que estepunto no parecesuficientemen-te aclaradopor los teólogos y los psicólogos.Pero, en todocaso,no podemosvolver atráspor varios siglos.
Generalmenteseconsiderael mito comoun primer esfuer-zo de la inteligenciahacia la explicacióndel mundoquenosrodea. ¿Caeun rayo? ¡Es queZeus lo lanza! Y tal explica-ción perduramientrasno se llega, muy trabajosay lentamen-te, a la explicaciónmeteorológicapor la electricidadatmos-férica. (Lector: yo no tengola culpasi seme amontonanlosesdrújulos;es achaquede todaexposicióntécnicay científi-ca. Adelante.)
Puesbien: apesarde lo que se cree generalmente,el mitono sólo representauna primera etapa.También puede serunaetapaprovisional,un descansoamediocamino.Los dra-gones,las quimerasque se dibujabanen los mapasantiguoseranmediostransitoriosy pasajerosparadecir sencillamen-te: aquíhayunazonadesconociday, por esomismo,peligro-sa.Era unamanerade “ponerentreparéntesis”un fenómeno,como dice cierta filosofía contemporánea.Mitos se eran,entodo caso.
Me diréis que el cartógrafo o el maestronavegantenocreían que en aquel sitio habitaran verdaderamenteunaquimera o un dragón. Pero ¿y el simple marinero?Puesigualmenteel campesinodel Ática creíaapie juntillas en losentesde la mitología, mientrasSócratessolamentelos consi-derabacomosímbolosexpresivos,útilesy convenientespara
493
entendersesin rodeos.La filosofía occidental,desdesus’ orí-genes—como puedeverseen Jenófanes—,se burla de losque tomanel mito al pie de la letra.
Pongamosun ejemplo másclaro: el ejemplo del “horroral vacío”, la teoría segúnla cual se explicabala extraccióndel aguaconbombatodavíaen el sigloxvii. Estaexplicación,mandadaretirardesdeeldía en queGalileo examinóel pozodel Duquede Toscana,no eramásqueun mito,hastaconsutinte de animismoy atribuciónde sentimientose intencionesantropomórficasalas cosasde lanaturaleza.
Y lo singulares que todavía empleamosmitos operantes.La matemática,al parecerla disciplinamenospermeablealafantasía,imagina círculos dotadosde movimiento giratoriohaciala izquierdao haciala derecha(los famosos“ciclos”de Laguerre).Y lo quesin dudaes másfantástico:imaginacírculosa los que les falta un punto (los famosos“círculospatológicos”de Keyser),lo cual hastapareceun contrasen-tido, puesto que no puede faltar de un sitio aquello que,como el punto, carece~de toda dimensión.Mito puro todoello, como mito es la cantidad infinitesimal que, por unaficción poética,se suponeen incesantee infinito desvaneci-miento;mito, comotantosotros dragonesy quimerassin loscualesresultaimposibledemostrarque dos y dossoncuatro.
Diciembre de 1954.
494
43. TODO TIENE HISTORIA
Si ABREVIAMOS conceptos—o masbien,si losreducimosasumássimple expresión—podemosdefinir el espíritu filosó-fico en estoso parecidosterminos el quese interesapor losorigenesde las cosas ¿Asi, de las cosasen general7Sinduda,auncuandosólo se trate, digamos,del origen delbeso.
Porqueel origen del besoes averiguable.Y auncuandoseha dicho que, en asuntode besos,lo que importa no eshablarde ellos, sino sentirlos,lo cierto es que,desdeHome-ro hastaHeme(o cualquieraotro), los poetassehandetenidosiemprea cantarlas precesdel beso.
Los romanosdistinguíantres clases de besos:los osculaen las mejillasdel amigo;los basiaen laboca,los quedaelamor; y los suavia,queerantodavíaotros besosmáserudi-tos. En términosgenerales,el besoen la frente es un tributode ternura;en la mano,de respeto;en el pie, de sumisión;en la mejilla, de afecto;en la boca,de amor.Et tout le resteest littérature!
En cierto viejísimo cuento mío —data ya de cuarentaycuatro años—mi personajerefiere que un día cogió a suamigapor las orejasparadarleun besoen la frente, comosecogeun ánfora,y suamiga,sintiéndoseofendidade quelabesaranal modo que se besaa los niños, rompió con él ylo abandonóparasiempre.
Pareceque en la India védica (2 000 añosa.c) sólo seusabael consabidofrotamiento de nariz con nariz, y queel contactode boca a boca empezó apenasen los días delMahabharata. Las autoridadesdicen que, aunqueel besose propagópor los pueblosconsingularfortuna,no llegó aes-tablecerseen Egipto. Entre ciertastribus indostánicas,comotambiénen Borneo,el equivalentede “dame un beso”vieneaser: “huéleme”.Entre las tribus malayas“dar la bienve-nida” aunapersonaes “olerla”. En el Escorial,los visitan-tes puedenadmirar una imagenpétreacuyos pies han sido
495
gastadospor la erosión de los besosde los fieles,y en SanPedro de Roma sucedelo mismo con una santaimagen debronce.
Todo tiene unahistoria,como dicebienel sabioHaldane.Y, puestosa averiguarfilosóficamentelos orígenesde lascosas,hastalos orígenesde la gramáticapardapuedenras-trearse.Yo, al menos,en uno de los Breviariosdel Fondo deCulturaEconómica (El pensamientoprefilosófico) he dadocon un documentoegipcio de Ptahotep,variossiglos ante-rior anuestraEra, dondeserecomiendaa los funcionarios—paso a los nuestrosel aviso— escucharsiempre a lossolicitantes con paciencia,benevolenciay cortesía, “puesel solicitante agradecemásla atencióny la deferenciaconquese lo escuchaqueel logro de sus pretensiones”.
Enerode 1955.
496
44. PENSARCON LAS MANOS
EN ÁGIL traducciónde Eh de Gortari, el Fondo de CulturaEconómicaacabade enriquecersu colección de Breviariosconun preciosolibro de H. y H. A. Frankfort,J. A. Wilsony W. A. Irwin, El pensamientoprefilosófico.Es decir,el pen-samientoen “el OrienteClásico” segúnse dijo hasta ayer,o “el Próximo Oriente”, como suele decirsehoy: en Egip-to, en Mesopotamiay entrelos hebreos.En suma: antesdeGrecia; antesdel verdaderopunto de arranqueparanuestromodo de entendere interpretarel mundo; antes de que elsujetopensantey el objetopensadosedeslindarancabalmen-te en la relacióncientíficade un “yo” y un “ello”, y cuandotodavíase entremezclabanen esarelaciónturbia, personali-zada,emocional,de un “yo” y un “tú”.
Recordemosesosviejos eucaliptosque absorbenla saviadel suelocon excesivovigor, de suertequeatraenal paso,por las venasdel tronco,unabuenadosisde tierra y de pie-drecitas.De igual modo el pensamientoprefilosófico, ensu primitivo impulso, absorbe,en estadobruto, los objetosde su contemplación.Mucho másque ideas,pareceilevarsecosasconsigo.
Perohemosdicho “antesde Grecia”, y habríaquedecir:antesde queGrecia superarala etapapuramentemítica desupensamiento.Pues¿quées la mitología—y ningunamito-logía másconocidaquelamitologíagriega—sino un esfuer-zo por entendercadaobjeto del mundo como un “tú” y nocomoun “ello”, por entenderlos “objetos” sin “objetividad”todavía?Verdades queenla míticagriegaseadvierteya unesfuerzode poética,de fábula, de anécdotao de representa-ción plásticasque es como un desvíodel pensarmítico, unprimer intentopor abandonarel magmaprofundo en que serevuelvela menteantesde lograr pararseen dospies, valgala metáfora.
La canciónde cunaegipciahacedecir a la nodriza: “Tú,
497
cosafluida, queentrasfurtivamenteen las tinieblas,con lanariz haciaatrásy la cara avueltas de un lado para otro,y no lograslo quebuscas¿hasvenido a besara esteniño?¡No te dejaréque lo beses!¿Hasvenidoa asustarlo?¡No tedejaréquelo dañes!”Esteexorcismo,estemodode “ahuyen-tar al Coco” llamándole“cosa fluida”, nuncahubierasidoaceptadopor la mentegriega. La mentegriega concibe yaunapersonafantasmal,máso menosrelacionadaconHécate;le da un nombreconocidoy le aplicaun rito de purificaciónperfectamentedefinido, acompañadode ciertasmaldicionesmágicas.(Recuérdenselas figuras tétricasde la Empusa,laGello, la Karko, la Sybaris,la Mormo, la Onóskelisde patade burro.)
Cuando,en la tradiciónhebrea,Dios sedirige a Abraham,dejaoír suvoz, pero no sabemosde dónde.Todo es abstrac-to. En cambio,en la tradiciónhomérica,el dios apareceyasiemprecorno el personajede un cuento,viste de tal modo,llega detal parte,haceestoy lo otro. El mito ha comenzadoya —como en el casodel “Coco”— avolverseanécdota.Ex-tremo sobreel cual puedeconsultarseconprovechootro li-bro traducidoy publicadoen México porla mencionadacasaeditorial: Erich Auerbach,Mimesis:la realidad en la lite-ratura.’
Pero la verdades que el pensarfilosófico ‘ha dejadosuhuella en las palabrasmismas.Un libro arduoy de pacientelectura (desdeluego,un libro paraespecialistas,paragenteobligada a leer ciertascosasy no para el lector general),Los orígenes del pensamientoeuropeo, de R. B. Onians—nuncahastahoy traducidodel inglés y queseguramentenuncasetrasladaráanuestralengua—nos ilustra sobrelosintrincadoscaminosporlos cualesla inteligencia,la sensibi-lidad o la voluntadacabanpor referirseal cerebro,al cora-zón, o en suma,al “alma”, trasde referirsetorpementealhígadoo algunaotra entrañaridícula; y resultaque las eti-mologíasde ciertaspalabrasgriegasllevan todavíala cica-triz de estepensarprefilosófico o prehistórico. La mismapalabraareté, quehoy traducimoscomo “virtud moral”, yasí se entendiódesdeSócrates,significó antesla aptitud ge-neral para realizar una cosa, sin la menor relación ética:
498
la areté del carpintero,la areté del ladrón.Pero—dijo Só-crates—la aretédelhombreen cuantoes unapersonahuma-natieneque serunaaptitudparael bien.
¿Paraquébuscartan lejos? Pues¿no es todavíamíticoy prefilosófico nuestromodode hablar,cuandodecimosque“el sol sale” o que “el sol se va”, como si fuera un señorqueandade paseo?Y ¿no yace el pensarprefilosófico en-redado aún en el fondo de nuestrasmás usualespalabras,como “impresión” (peso por dentro) y “expresión” (pesoporfuera)?No es exageradodecirqueestaspalabrasofrecenaún la huelladel día en quese pensabacon las manos.
Enerode 1955.
499
45. DE UN INVENTO FATAL
RECIENTEMENTE vi un “film” —El hombredel traje blan-co— en que toda la fuerza de capitalistasy proletarios semovihiza contra un pobre inventor, porque éste cree haberdescubiertola tela que no segastani se mancha.¡Quétras-torno parala industria textil y aunparalos más humildestrabajadores,desdePaul Elle y la TintoreríaFrancesáhastalas últimas zurcidorasy lavanderas!De igual modo, dicenque los descubrimientoscontrariosa la economíadel petró-leo hansido escamoteadospor los capitanesde empresa:lafuerza motriz mediantela síntesisdel agua,a basede tem-peraturay catálisis, quese atribuye a CharlesHenry, o talvez la propulsiónaérea.. - No sé si dormirá ya, escondidoen los archivosde los amosdelmundo,elsecretode la célulafotoeléctrica—estecerebrocompendiado—,aplicadaal artedel automóvil. Peroyo he tenidoun sueñoterrible: yo he so-ñado que alguien lograbautilizar para la conducción devehículosnadamenosque la célula psicoeléctrica.
Me explicaré. Mediante la adaptación de un cómodoaparato(un “dispositivo”, decíael personajede mis sueños,hablandoesalenguaalgoparecidaal castellanoqueemplean,a veces, los manualescientíficos), todo auto, locomotoraoavión podíanserdirectamentegobernadospor el solo pensa-miento del conductor,quien a suvez seponíaun cascoade-cuadoa la transmisiónde sus órdenestácitas y no formu-ladas.Un procesode transformaciónen cadenaiba desdelavibracióncerebralhastalas ruedas,el timóno las alas.Y así,mediantela simple intención, cualquierapodíaconducirsumáquina.
Pero estavez no fueronel capital y el trabajo, los patro-nes ni los obreros,quienesse conjuraron contra la propa-gacióndel invento. Fue el inventor mismo quien acabópordestruirsus modelosy sus documentos,pues, aunquefasci-
500
nado ante sus primeras experiencias,pronto se manifestóhorrorizadoy arrepentido.
Admito que aquími temarecuerdahastacierto punto eltemafolklórico de los tresdeseosque paranen nada,tematan bien explotadopor Valera; y, sobretodo, el terna delhacedorde milagrosque acabapor anularvoluntariamentesus facultadesextraordinariasy queha inspiradouna estu-penda historia de Wells. Pero yo voy por otro rumbo. Elarrepentimientode mi inventorse funda en razonesmásge-nerales.¿Comprendéislo que sucedió con‘su invento?
Ante todo,el hombrenuncaes tan dueñode sí mismo quepuedadirigir su ánimo exactamentecomose lo propone.Laintenciónse disparamuchasvecesentrevacilacionesfunestaso da fuera del blanco. En tales condiciones, manejarunvehículocon el pensamientoresultainciertoy peligroso.Lasdesgraciaseran constantes.El pensamientoes menos lealy dócil que la materia.No admite reglamentosde tránsito.Las manosasidasal volanteeran cosa muchomás segura.Esto, en el orden técnico,para de algún modo llamarlo
Pero tambiénhayque tomaren cuentael orden ético. Enun rapto de sinceridad,un niño confesaba:“Juanito estorbasiempremis juegos;si no fuera porque se quedabamuertoparasiempre,yo lo mataría.”¿Y seráesteniño el único quepiensaasí,el único quequisieramatar un pocoal que le in-comoda?En un cuentode JulesLemai~tre—El primer movi-miento—el ascetaMaitreya,apeticiónde algún devotopere-grino,obtuvo de Ormuz quese realizarasiemprey en todaslas ocasioneselprimer deseodeTouriri. Era ésteun hombrebuenoy justo a quien toda la población veneraba.Pero, apartir de eseinstante,comenzarona acontecertodaclasedecalamidades,muertes súbitas, suicidios, accidentes,pestesentrelos animales,hambres,sequías,fulminación apopléticade los malos recitadoresen pleno teatro. Y es que, en elalma de aquelsantovarón,el primer movimientoera siem-prealgoabominable.Por esodice la prudenciavulgar: “Des-confiemosdel primer impulso.” Y se atribuye al paradójicoTalheyrandaquellafrasecruel: “Hay queconfiar en el pri-mer impulso, es el malo.”
Y, en efecto, los conductorespsicoeléctricosno lograban
501
sujetarel impulso espontáneodeaniquilar a todoel que lesobstruyerael camino. (Nuevo“complejo deEdipo”, cuandoéste,en la estrechacañada,da muerteasupropio padrequele impedíael paso.)Y aunquerefrenabansu deseoun ins-tante después,la célula habíaya obradocon perfectaobe-dienciay habíatendido por el sueloun cadáver.
Y, además,¿quiénsujetael subconsciente,eseorangutánsolapadoque,segúnlanuevapsicología(aunqueya anteslosinglesessolianllamarlo “el viejo Adán”), todosllevamosenlo más profundo del yo? Había,por ejemplo, automóvilesque derribabanmuros, aplastabanfamilias enteras,tumba-bantorresde radio y televisión,etc. Puestambiénel radioy la televisiónseaseguraquedespiertanodios y anhelosdevenganzaentreciertagentedescontentadiza.
Finalmente,asícomo Valérynos recuerdaquehay el sui-cidio “por distracción”,por malsanaaproximacióndel re-vólver que—inconscientementey montándoseen el “arcoreflejo” —hacequeel hombremenosdispuestoa suicidar-se oprima de repenteel gatillo; así tambiénhay dentro denosotros,ciertoresortetraviesoquepuededesatarsesolo. Y siun conductorpsicoeléctricollegabaa decirse:“AY qué talsi me matarayo ahoramismo?”,el infeliz habíafirmado,sinremedio,su sentenciade muerte.No le quedabasiquieratiempoparaexplicaralacélulaprestigiosaqueaquellohabíasido una merabroma inevitable y no habíaque tomarlaenserio.Como unamaldición antigua—que ni los dioseserancapacesde contener—,la relojeríasehabíaechadoa andary teníaque cumplir inexorablementesu oficio, caiga el quecaiga.
Enero de 1955. ‘
502
46. ALBORES ‘DEL TEATRO EN MÉXICO
EL TEATRO apareceen la NuevaEspañacomounaforma delcatequismoreligioso. Lo inician los misioneros,valiéndosede lasfiestasritualesquelos mismosindígenascelebrabandecuandoen cuando,y adaptanparael caso las representacio-nesbíblicasespañolas,procurandoexpurgarlasde todaalu-sión a las costumbresgentiles.Otras véces, los misioneroscomponenpiezasespecialescomolos sermones“ilustrados”,en queun personaje,por ejemplo,predicacontra los vicios,los cuales van apareciendoen escenapersonificados.Ade-más, las representacionessacramentalessuelenacabarconuna comuniónverdadera,administradapor un sacerdotealos concurrentes.Los autosson,aveces,manifestaciónde lapugnaentreel espíritu apostólicodel misioneroy el espírituagresivodelconquistador.
En ocasiones,como sucediócon motivo del impuesto dealcabalasentre el arzobispoMoya de Contrerasy el virreyAlmanza, las representacionesrevelan la lucha del podereclesiásticoy el civil, y seresuelvenen unaverdaderasáti-ra política dentro de la catedral.
Al arrimo de la censuraqueel Tribunal del SantoOficioejercíasobre las representaciones,se introdujo la costumbrede hacerunarepresentaciónpreviadentro de la cárcel de laInquisición. El inquisidor Peralta, por consideracionesdebuen servicio, y por compasióna los presosque,desdesusprisionesoíanlasrisasde lasmujeres,acabócon el abuso.
Podemosimaginarunarepresentaciónen el palaciode losvirreyes,precedidade ceremoniasy bailes.Llegan los seño-resdel SantoOficio. Sobrevieneunariña entreun caballeroy unospajes.El caballeroy uno de los pajescaenpor tierra.Pero la fiesta se consagraa celebrarlos añosdel rey, y elvirrey Alburquerquedecideque,por razónde Estado,la re-
503
presentaciónno puedesuspenderseasí comoasí. Adelantán-dosea la fantasía,la realidaddice por boca del virrey Al-burquerque:
No esnada:dos hombresmuertos;puedeel baile continuar.
Enerode 1955.
504
47. ALARCÓN
EL OTRO día recordábamosaSor Juana.Ella y Ruiz de Alar-cón sonlos dos famososJuanesde México. Alarcón nacióa fines del siglo xw, de familia ilustre, pero no rica. Pasósuvida de estudianteentreMéxico, Españay otra vez en Mé.xico, dondeal cabose graduóen leyes. Regresódefinitiva-mentea España,fue “pretendienteen Corte” y tuvo queesperarpoco másde diez añosparalograr el cargode rela-tor enel Consejode Indias.
Entretanto —virtuosos afectos de la necesidad,segúnéldecía—sepusoaescribircomedias.La suertey hastasudes-graciafísicale estorbaban:era corcovadode pechoy espal-da, pequeñíny muy pocoairoso.No searredrabay, desdelaescena,contestabalas mofas de los desenfadadosingeniosde Madrid consentenciasde corteclásico.
FueamigodeTirso de Molina,conquiencolaboróalgunasveces.Con Lopede Vega no acabónuncade amistarse.Tuvoéxito anteel público y ante la Corte, pero, entre sus com-pañerosde letras,sujactanciade noble indiano y su figuracontrahechale atrajeronsangrientasburlas.Aun suextrema-da cortesíade mexicano, de provincianoseñorial,parecíandarunanotadiscordanteen aquelbullicioso mundo.No diga.mos aquelsutono mesurado,característicode su teatro.Enla casade la locura, eraun revolucionariode la razón. Hacefalta muchabravuraparaasumirestaactitud. Hay el riesgode quedarsesolo.
Aunqueescribió algunosmedianosversos de ocasión,noaspirabaal lauro lírico. Su obraestá en el teatro.Lascome-dias de Alarcón se adelantanen cierto modo a su tiempo.Salvandofronteras,influye con La verdadsospechosa—lamáspopulary aplaudidade sus obras—en el teatro de Cor-neille, que la parafraseaen Le menteur:y a travésde estapieza de Corneille, influye tambiénen Moli~reEn España,aunqueautormuy celebradoy famoso,no puededecirseque
505
hayadejadotradición.Parecela suyaunavoz entono menor,en sordina. Los demás dramaturgos,del gran Lope abajo,descuellanpor la invenciónabundantey la fuerzalírica, aun-quereduzcanavecesel tratamientopsicológicode susperso-najesa la mecánicaelementaldelhonoro a las convenienciasde la intriga o “enredo”. Pero Alarcón aparecemásbienpreocupadopor los verdaderosproblemasde la conducta,menosinventivo si sequiere,muchomenoslírico; y crea lacomediade costumbres.
Sudiálogo alcanzaunaperfecciónno igualada;susperso-najesno suelencantar,no son “héroes”,en el sentidoromán-tico; no vuelannunca. Hablansiempre,son hombresde estemundo, pisan la tierra. (Al menos,en las másalarconianasde sus comedias,puespor riqueza de oficio era capaz dehacerotrascosas.)Así se ha dicho que Alarcón es el más“moderno” de los dramáticosdel Siglo de Oro, y anunciade algunamaneraa los “reformadoresdel gusto”que flore-ceránen los años de Setecientos,un siglo después.En suteatrono hayaltassituacionestrágicas,sino casisiempredis-cusionesapaciblesen torno aproblemasmoralestan discretosy poco ambiciososquemásde unavez seresuelvenen casosde meraurbanidad.
El talento de observación,la serenidadíntima de ciertasconversaciones,el toque nunca exageradopara definir loscaracteres,la prédicade la bondad,la fe en la razóncomonorma única de la conducta,el respetoa las categoríasentodoslos órdenesde la viday del pensamiento:talesson suscualidadessalientes.Suspersonajesson unos amablesveci-noscon quienesdaríagustocharlarun rato por la noche,enel interior reposado,o a la puestadel sol, desdeunagaleríaabiertasobreelManzanares.
Todo estoquiere decir que Alarcón se apartabaun poco—un poco nadamás,porque él nuncafue extremoso—delas normasqueLopehabíaimpuestoal teatro de sutiempo.Donde todoseranimprovisadores,él era lento, paciente,demucha conciencia artística; dondetodos salían del paso afuerzade ingenioy aun dejandotodo amedio hacer,Alar-cónprocurabaceñirsea las necesidadesinternasde su asun-to, y no dabapaz a la mano hastalograr esa tersurama-
506
ravillosa que hace de sus versos —aunque no líricos omusicales—un deleite del entendimientoy un ejemplo decabal estructura.Donde algunosescribíancomediasamilla-res,Alarcón apenasescribiódosdocenas.
En cuantoobtuvo el cargoquepretendía,desapareciódela vida literaria y se alejó filosóficamentedel “gallinerode las Musas”. Segúndijo cierto viajero italiano, Alarcón,consagradoya del todoa los negociosde Indias, olvidabalaambrosíapor el chocolate,la literaturapor los deberesofi-ciales de su despacho.Cuandomurió teníaya cochey servi-dumbre,y acasoerarelativamentefeliz, aunqueconla me-lancolía propia de las renunciaciones.Cierto memorialistade la épocale consagrócomoepitafio estaspalabrasequívo-cas: “Murió Alarcón, célebrepor sucomediascomopor suscorcovas.”Hoy podemosdecirquefue laprimeravozuniver-sal brotadaentre nosotros y que con él, por vez primera,México tomala palabraanteel mundo,rompiendoal fin lasdurasaduanascoloniales.
Enerode 1955.
507
48. LA HISTORIA SIN RESPLANDOR
EN La NuevaEspaña(BuenosAires,21 de octubrede 1937),publiquéun pequeñodivertimiento sobreciertas fraseshe-chasde la,Historia: La ChambreIntrouvable, El Reyde losemigrados,Felipe-Igualdad,El Hombre Enfermo,La Fami-lia Enferma,El Peligro Amarillo, La Pólvora Seca.Repro-duje estasnotasen mi libro Norte y Sur (México, 1944).Entrelas muchasfraseshechasde la Historia, unassonautén-ticas,y otras, legendariasy sólo verídicascomo testimoniosde la opinión.
Lo propio acontececonciertasescenasy pasajeshistóricosqueparecenfraguadosex profesoparala llamadapeinturecl’histoire: el delirio de Bolívar en el Chimborazo,el sueñoprofético de SanMartín en Mendoza,la NocheTristede Cor-tés,Colón y las joyas de la ReinaCatólica,aun la abultaday exageradaCovadonga,etc. Estascoagulacionesimagina-rias expresan,a veces,la realidadmáspronto y mejor quelos documentos,asícomolos discursosqueTucídidesponeenbocade capitanesy aun de ciudadesnos ayudana entenderen un instantela situacióndescrita.
Perohay eruditosgruñonesque,en su afánde poner lospuntossobre las íes, apaganesehalo de mito y fábula quetanto orienta la comprensiónde los hechoso, mejor, su de-finitiva representaciónen el ánimo de los hombres.Uno deestoseruditosfue el AbateLancelotti, en suobra Farfallonidegli antichi historici, Venecia,1636. Y ha hecho escuela.Uno, por ejemplo, nos hace saberque Cécrope—arcaicoeincierto rey de Atenas—no procedede Egipto, ni procedeCadmode Fenicia.ParaDiodoroSículo, los Trescientoslace-demoniosde las Termópilasfueronpor lo menossiete mil;y a creeraPausanias,doce mil. El Coloso de Rodas,segúnotros,nuncaexistió; Esopono fue jorobado;Sófoclesno fueperseguidopor sushijos; Safo no se enamoréde Faónni sesuicidó en el famoso salto de Léucade;el tirano Dionisio
508
nuncafue maestrode Escuelaen Corintio; Filipo nuncaes-cribió a Aristóteles la cartaque le atribuyen,invitándolo aserpreceptorde su hijo; Hipócratesnuncatuvo ocasiónderehusarlos presentesque le ofrecíaArtajerjes;el pretendidotonel de Diógenes(urnarajadaconformeala ilustraciónqueencuentroenciertaHistoria de hosteleríasy tabernas) es unapatraña,asícomola linternade marras.
Esto, cuanto aGrecia.Por lo queatañea Roma, Lucreciono se dio muerte;los Horaciosy los Curiaciosno pasande“tema folklórico” ya aplicadoantesen Greciaaunosguerre-ros arcadios,corno temafolklórico vieneaser la muertedeGarcilaso,atravesadopor una flecha “al escalar el muroenemigo”;Mucio Escévolaes un cuento etimológico inven-tadopor los Mucii paradarseun abuelonoble;Bruto jamásmandó dar muerteasus hijos; Aníbal, el héroe cartaginés,mal pudo disolver las rocas en vinagre, como tampocopu-dieron disolverseasí las perlas de Cleopatra; Octavio nocayó desmayadoal oír en bocade Virgilio el célebreapós-trofe: Tu Marcellus eris; Arquímedesno ofreció levantarel mundoconunapalancasi le daban‘un apropiadopuntodeapoyo; Césarno dijo al marinero: “Llevas a Césary a suestrella”; Belisarionuncallegó aserciegomendicante;Esci-pión Africano no hacíagala de unacontinenciatan severacomoseleatribuye;Porcianuncasesuicidócomiendobrasas;Julianoel Apóstatano tuvo tiempo de exclamar,moribundo:“~Venciste,Galileo!”, ni “~OhSol, mehasengañado!”;Ornarnuncallegó a Alejandríay mal pudoponerfuegoa la Biblio-teca, que había desaparecidoya desde hacía dos siglos ymedio.
Acercándonosa los tiemposmodernos,se nos hacesaberqueGalileo ni dijo ni pudodecir aquello de “y, sin embar-go, se mueve”,y queel episodio de su prisión se redujo aunos cuantosdías de benignareclusión en la casa de unembajadoramigo suyo y luego en las salasmásconfortablesdel Santo Oficio; se nos aseguraqueel huevo de Colón esembuste;queCarlosV no sededicabaa los relojes ni ensa-yabasu féretro; queGuillermo Tel! nuncarealizóla hazañadela manzanay la flecha;queRicardoIII no mandóasesinara los hijos de Eduardo, ni ahogó al duque de Commines
509
en la barricade malvasía;queCromwell no mandóabrir elataúdde Carlos1, ni CarlosII hizo profanarel cadáverdeCromwell; que el hurto de Young a los católicos de Mont-pellier para tenerunatumba donde enterrara su hijo nopasadeunaconsejamelancólica;queMilton no dictabaasushijas los versos del Paraíso perdido, puesto que, segúneldoctorSamuelJohnson,nuncapermitió quesus hijas apren-diesenel alfabeto,estainvencióndel demonio.
Los mitos máspertinacesasumenforma de frasesfelicesy dichos ingeniosos,y así se incrustanen el espíritu.Todoello pudieracargarsea la cuentade las “sandeceshistóricasridículamentesublimadaspor los comentaristas”,comodecíaNapoleónen su Memorial de SantaElena. Y, sin embar-go, Napoleónconfesóquelo fascinabaCorneilleporqueen éllos grandeshombresson másverdaderosque en la historia.Acaso Michelet ha dado el criterio para aceptarun relatolegendario.“Es menester—dijo—, ya que no es real, queseaeminentey profundamenteconformeal carácterdel pue-blo quelo ha queridohacerpasarpor histórico.”
Febrero de 1955.
510
49. EL LIBRO MEXICANO
MÉxico ha sido la cunadel libro en América,y respondealhonor de sus tradicionesconlas muestrasde libros quehoyofrecea las ciudadesde Europa.No sólo se deseapresentarla calidad de las artesgráficasen México —bien conocidaentrelos especialistasy la gentedel oficio— sino, además,dar aconocer,o recordaraquienesyala conocen,la aporta-ción de los escritoresmexicanos.Ellos ocupanun sitio emi-nenteentrelas repúblicashermanasdel NuevoMundo. Ellosofrecenesaintegraciónde culturasqueparecehaberllegadoa serla consignay el destinode la inteligenciaiberoameri-cana.Y ya se sabeque dondehay integraciónhay tambiénnovedad;sin contarconquelos elementosnativosimprimen,hastainconscientemente,un sello propio a las produccionesde nuestropaís.Estaoriginalidadno buscadaes fruto de pro-cesostan inevitablescomo lo son todoslos procesosde lanaturaleza.Peroa ello ha contribuidotambiénesaconcien-cia vigilante de las nuevasgeneraciones,que buscaya elsentido, la misión y el mensajeauténticosen cada una denuestrasexpresionesliterarias, sin sujetarsepor supuestoadoctrinasartificiosaso anormasquecoartenla libre carre-ra del pensamiento.Quienesnos honrenconsuvisita, fácil-menteadvertirán(o lo confirmarán,si ya conocíandesdeanteslas cosasmexicanas)quelas publicacionesde nuestropaís,por su carácter,su asuntoy su presentación,ocupanun sitio necesarioenla producciónliterariadel mundoy con-tribuyena completarfelizmentela imagende lo que puedellamarsela Ciudadde los Libros. Pues,como dice el mássabio de los proverbios:Todo lo sabemosentre todos.
La obra de las letras,de los libros, es consustancialen eldesarrollode los pueblos.Veamoslo queha sucedidoentrenosotros.Examinemosel cuadroa grandesrasgos:Ruiz deAlarcón, primera voz mexicanaquesaleya al mundo,pusode relieve esa prudenciaterencianay esa rotundezclásica,
511
prendaslas más sobresalientesen los hombresde nuestrosuelo cuandose los entregaa sí mismos,cuandono se losespoleani arrastraen el torbellino de las pasiones.La her-mosaSor Juananos enseñóque la flor erudita,cultivadaenjardines,conserva,si la manoha sido feliz, todossus acresjugossilvestresy aunacentúatodavíasuaroma.Los latinistasdel siglo xviii dieron arraigo en México a la antigualenguade Roma—Abad, Alegre—,y singularmenteel guatemalte-co Landívar, ese Virgilio Mexicano,que a la vez recuerdaal peninsularBalbuenay anunciaal sudamericanoAndrésBello, recogióen suelegantesnúmerostodoel espectáculoylas palpitacionesde nuestrocampo y de nuestragente.El“PensadorMexicano”arrancóelvelo dela hipocresíaaaque-lla sociedaddecadentey, con las sencillaspalabrasdel veci-no,levantóel procesomásimplacablecontraun régimenco-lonial quese caía a pedazosy queya no se justificabanisiquieraen la tradición.Los grandesbroncesde la Reforma—Ignacio Ramírez,Ignacio Altamirano— supieroncantarlos triunfos de la menteen medio de los terremotossociales.El MaestroJustoSierra, granvarón,granmexicano,granes-critor y pensador,educadory poeta,tieneun altaren elcora-zón de todos sus conciudadanos.Los incomparablespoetasquevan del siglo anterior al presente—Gutiérrez Nájera,Díaz Mirón, Othón, Urbina, Nervo, Tablada, sin olvidaranuestrodulcehermanomayor,EnriqueGonzálezMartínez,cuyasombraandatodavíaentrenosotros,ni al meteoroLó-pezVelarde—,conquistaronla aceptacióngeneralparanues-tra literatura,quehoy se destacaen el coro de los puebloshispanoscon un acentoinconfundible.
Peroes imposiblehablarde nuestroslibros,nuestrahisto-ria, nuestrohumanismo,sin recordara los historiadoresdelsiglo pasado:LucasAlamán, Orozco y Berra y, especialmen-te, aquelfilólogo solitario,JoaquínGarcíaIcazbalceta,maes-tro de todaerudiciónmexicana,autorde obrascrítico-biblio-gráficasquecualquierpaíspuedeenvidiarnos,presentecomoinvisible numendondequieraquese miente o se exhiba elLIBRO MEXICANO.
Para la Exposicióndel Libro Mexicanoen París, 1955.
512
50. CIENCIA SOCIAL Y DEBER SOCIAL
ToDo el hombrees vida social. Las actividadeshumanas,encuantopierdensuintegraciónéticaen el conjuntode nuestravida, conducena los peoresextravíos.La actual crisis es elresultadodel “especialismo”queha perdidoel plan de cul-tura o integración.El deber de teneren cuentaestaintegra-ción es naturalmentemásimperiosoen las cienciassocialesqueen las demás.La materiaaquíes el problemamismo dela convivenciadel hombrecon el hombre.Singularmenteenépocascomola actual,el especialistaen cienciassocialestie-ne eldeberde hacerseescucharcomoconsejerode los gobier-nos,puesel gobernantetienequeatendera los problemasdecadadía y no puedeconsiderarlos,como el hombrede cien-cia, armonizadosen los conjuntosgenerales.
Anteel desconciertode Europa,es indispensablequeAmé-rica procuresuconciertoparacontinuarla obra de la cultu-ra. Los antecedenteshistóricosy hastalas prácticasjurídicasestablecidasde tiempo atrásen Américahacenposible esteconcierto.Paraello no bastanmedidasde emergencia,únicasen manosde los gobiernos.Es indispensableque la cienciapropongasolucionesmásestables,quehande vincularseenmétodos educativosa larga vista, y es indispensablequela ciencia procuredesdeahorala preparaciónparael nuevo‘mundo queha de surgir de la actual crisis.Hay que consi-derara la vez los interesesmaterialesy los espirituales.Lasensibilidadpolítica de México le da un lugar de privilegioen esta obra, privilegio que, en el caso, significa empeñoy esfuerzosredoblados.Un ejemplode la coherenciainterna-cional lo ha dadoMéxico con su proyectodel Código de laPaz (Sierra,CamposOrtiz, Reyes),queha sido basede ulte-riores acuerdosinteramericanos.Otro ejemploes el esfuerzoparacrearel espíritu de concordiaa travésde la enseñanzade la historia,queha sido objeto de variosarreglos interna-cionales,todavíadispersos.La vidasocialdenuestraAmérica
513
padecepor la falta de un lenguajepropio. La adaptaciónautomáticadel lenguajeeuropeono sólo equivocalas solucio-nesanuestrosproblemassino queempeoraartificialmente larepresentaciónmismade nuestrasrealidadessociales.El exa-mende algunascuestionesnacionales,si aquíhubieratiempo,ejemplificaríalas consideracionesanteriores.En suma:debeunirse el estudio teórico a la preocupaciónpráctica inme-diata.
Febrero de 1955.
514
51. NÁUFRAGO RESCATADO
A MEDIADOS de 1916,“Azorín” habíasido encargadopor laCasaThomasNelsonandSons,Ltd. (Edimburgo)de formarunacolecciónde clásicosespañoles,y a sugestiónde Améri-co Castro,me encomendóunaedición de El peregrino en supatria, obra de Lope de Vega que no habíasido reimpresadesdeel siglo xviii y quesólo los eruditosmanejabany con-sultaban,más que por el texto mismo de la novela, paraestablecerprecisionessobrepasajesy cronología de las pie-zasteatralesen ella insertaso mencionadas.
Envié mi trabajo a los editoresen noviembre de 1916;pero la CasaNelson tropezócondificultadesen Españaparallevar a cabo su proyecto y prescindióde la colección es-pañola. A ello me referí en mi CorreoLiterario, Monterrey(Río de Janeiro,marzode 1932,N9 8, p 6), en unanotitatitulada “Los libros náufragos”,reproducidadespuésen “Elreversode un libro” (Pasadoinmediato),la cual, ademásdemencionarEl peregrino de Lope, mencionabatambiénciertaantologíaespañolacompuestaporEnriqueDíez-Canedo,y unQuijote de cuyo texto se encargóelmalogradoÁngel SánchezRivero.
Entretanto,y al pasode mi trabajo,yo, que tenía instruc-ciones de sólo anotar lo absolutamenteindispensabley deprepararun prólogomuy breve,escribíel ensayitosobreElperegrinoquehe recogidoenlos Capítulosde literatura espa-ñola, la serie(México, 1939, pp.99-110).Además,entresa-qué del Peregrino el “cuento de espantos”que,bajo el títu-lo Las aventurasde Pánfilo, di a la Colección GranadadeA. JiménezFraud—director de la Residenciade Estudian-tes—,Madrid, 1920.Posiblees queme resuelvaa publicarotra vez separadamenteeste relato infantil, único fragmentode mi ediciónquehabíalogradoconservar.
Días pasados,estuveexaminandomi correspondenciacon“Azorín”, recordéel casoy se me ocurrió escribiral Emba-
515
jadorde México en Londres,quelo es actualmentedon Fran-ciscoA. de Icaza (hijo del ilustrecervantista,escritor,poetay diplomáticomexicanodel mismonombre), pidiéndolequeaveriguarasi mi vieja copiadel Peregrinose conservabato-davíade casualidaden los archivosde la CasaNelson,y siésta,en caso afirmativo, estaríadispuestaa devolvermeeltexto por mí preparado,en la inteligenciade queyo devolve-ría ami vez la sumaquehabíacobradoporesetrabajo.
Apenashabíanpasadoveintedías,cuandoel señorDeIcazame contestó,enviándomela copiade la cartaquele dirigierael señorL. Murby, a nombrede la CasaNelson.La cual nosolamentemanifestabahaberencontradoel texto en cuestión,debidamenteguardadoen su archivoy en muy buen estado,sinoqueasimismorehusabaelofrecimientodereembolso,ele-gantey caballerosaactitudmuy dignade señalarse.
A estashoras,el paquetecon la copia de El peregrino ensupatria hallegadoya ami poder.Así ha podidorecobrarseun “libro náufrago”queprobablementeveremospronto pu-blicadobajolos auspiciosde El Colegiode México.
La historiaes edificante,porquepruebaqueaúnexiste lacivilización, apesarde treintay ochoañosde desastresbéli-cos, y porque una vez más confirma la bien ganadarepu-taciónde la caballerosidadbritánica.
Febrero de 1955.
516
52. CONCILIACIÓN DE EXTREMOS
EN TORNO auna mesaredonda,se handisputadoel triunfolos nacionalistasy los universalistasde la literaturamexica-na. Querellainútil. ¿AcasoMéxico no pertenecetambiénaluniverso?¿Acasoeluniversono pertenecetambiénaMéxico?
La conciliaciónde ambasdoctrinasseoperasola,al pasode la vida y de la cultura. He aquí:
Es mi infancia. Afueras de Monterrey; orillas del río,caucede cascajosin agua.Un asistentede mi padre,el caboMata, se detiene conmigo a ver unos muchachosque sedisputan.
—Yo t’hiago.—Tú no m’hiaces.Erespatoy tepesael buche.—~Voyquete jinco un moquete!—Si erestanpantera...Y el caboMata:—No sepelién: agarrenpiedras.—iÁndale,sácatepa’l riyo!Y la tomanambosapedradas,como los “calle-alteros” y
los “calle-bajeros”de Santander,segúnnoscuentaMenéndezy Pelayoen su discursoacadémicopor Pereda.(Y aquí,elprimer aleteoextra-mexicano,tímido aún,en esterelato dia-lectal y nacionalista.)
Uno de los muchachosle acierta al otro con un gran pe-druscoenla cabeza.El heridocaeexánime,y el heridorechaa correr.El caboMatay yo nos acercamos.El caídoha ce-rradolos ojos.
—~Estádesmayado,caboMata?—iNo, niño!—Entoncesestádormido, caboMata. Mira qué tranquilo
seha quedado.—Sí, niño; peromira esechorro de sangreque le salede
la cabeza.¡Vámonos,ya lo matóaquelbárbaro!Y me arrastraa tirones.
517
Pasanlos años.Viajo, leo. ¿Porqué, recordandoesta es-cena,no he de permitir queacudana mí los versosde Rim-baudanteelsoldadoqueparecíadormidoen elvalle y estababienmuerto?La muertees igual aquíy en todaspartes.
Duermetranquilo al sol, la manosobreel pecho:dos agujerosrojos al costadoderecho.
El Farolito, Monterrey, febrero de 1955.
518
53. UNAS PALABRAS DE DIAZ MIRÓN
DE MI libro La experiencia literaria (1~edición, p. 198 y2~cd., p. 161) entresacolas palabrassiguientes:
Dijo el humorista que si diez millones de monos teclearandu-rante diez millones de añosen diez millones de máquinasde es-cribir, alguno de ellosacabaríaporescribir el Discurso del méto-do. Dijo el sofista que, arrojandoletrasal azar, acabaríamosporcomponerla ilíada. ¡ Desacatosa la policía del universo! SalvadorDíaz Mirón, con mejor acuerdo,solía aventurar,entre el coro desusadmiradores,estasugestivasemi-idea:
—Si compongoen caracteresde imprentaunapáginadel Quijo.te; si luegodesordenoios tiposy ios voy arrojandoal suelo,encon-trarémillones y millones de arregloscasuales;peronunca (¡nuncaotravez!) la casualidadpodrá rehacerel trozo de Cervantes.Lue-go Dios existe.
- Con el azarnunca aboliremosel azar: no recompondremosel Discursoni el Quijote, entreotrascosasporqueel pasadono esreversible...
¿No decíaMallarmé, en efecto, que “un lance de dadosjamásaboliría el azar”?Sobreestosextremos,recuerdoaho-ra la frasedelmatemáticoÉmile Borel: “El espírituhumanono puedeimitar alacasualidad”(Lesprobabilités,enEncycLfrançaise,1, 3~Lparte,96, 4); proposiciónque también esválida a la inversa,porquela casualidadno puedeimitar alespírituhumano.Es,en suma,el célebreproblemadelos sig-nos dactilográficos. ¿Qué probabilidad hay para que losmonos del cuentoacabenpor tecleardeterminadotexto?Encuantoel númerode letrasllega a 100, lo quecorrespondea unas dos líneas—explica el mismo Borel— entramosyaen las probabilidadesdesdeñablesantela escalacósmica.
Cicerón (tratadoSobrela naturalezade los dioses, II, 35-38), dice quequien admita la doctrinade queel mundoesel resultadode un encuentrofortuito entre los millones deátomos,tambiéntendráqueadmitir el absurdode que,arro-
519
jando casualmenteal suelolos caracteresde las veintiún le-tras alfabéticas,algunavez reconstruiremoscabalmentelosAnales de Enio. Estaspalabrasnos refieren directamentealas del autor de Lascasy hastanosexplican másclaramenteel sentidode la conclusión:“Luego Dios existe”; contra elmaterialismoatomistade Demócrito-Epicuro-Lucrecio.
Febrero de 1955.
520
54. LO QUE EL TIEMPO ENCOGE
ACABO deaveriguarqueel granfilósofo y matemáticoWhite-head,maestroy colaboradorde BertrandRussell,teníaporcostumbreleer, como libro de cabecera,la Historia del Con-cilio de Trento de Paolo Sarpi. ¿Quiénseríahoy capaz dehacerotro tanto?¡Hoy ya ni siquierahay“libros de cabece-ra”! Ya no quedahoy tiempo paraleery apenasquedaparaescribir. Obras monumentales,como el Estudiode Historiade Arnold J. Toynheeen diez gruesosvolúmenes,sonla ex-cepción.
Y todavíaToynbeeha sentidola necesidadde queSomer-vell abrevieen un solo volumenlos seisprimerostomos dela obra,único volumenquede verashanleído nuestroscríti-cos y comentaristas:y es lástima, porqueel sistema des-carnadode Toynhee,el itinerario de sus ideas,vale muchomenosque las placenterasposadasdel camino,sólo aprecia-bles en la obra extensa.
Difícilmente losactualeshombresde cienciapodríanescri-bir tratadoscomolosPrincipiosde Newtono El origende lasespeciesde Darwin. Además,es tal la celeridadde la época,que las verdaderascontribucionescientíficashande buscarseen las revistasperiódicas;y las grandesobrasde conjuntocorrenriesgode quedaratrasadasy trasnochadasmientrasselas escribey publica.
Se va másde prisa conforme se va máslejosy en etapascadavez mayores.Quiero decir que,al ensancharseel espa-cio humanomediantelos nuevosrecursosde comunicaciónytransporte,el tiempo humanose ha reducidoen razón in-versa.Y es perfectamentelícito hablarya de “lo queel tiem-po encoge”,como en nuestrafrasecasera.
Marzo de 1955.
521
55. CAUTELAS DE LA “ENCICLOPEDIA”
LA PUBLICACIÓN de la famosaEnciclopedia o Diccionariorazonadode las ciencias,las artesy los oficios —destinadaa influir en los destinos de Franciay del mundo—ocupade 1751a1772.Constade veintiochovolúmenes,mástressu-plementariosy otros tresde ilustraciones.Es obra capitalso-bre la filosofía del siglo xviii y fue unamáquinade guerraparaprovocar la Revolución.La dirigían D’Alembert y Di-derot. Pero D’Alembert se alejó discretamenteantela repro-bacióndelAbogadoGeneraldel Parlamentoy de la SupremaCorte de Justicia,quienesdenunciaronla obra comoobra deateos,rebeldes,corruptoresde la juventud (¡oh Sócrates!),y amenazarona los editoresy a los autorescon severoscas-tigos. Diderot persistió y logró seguir publicandola obra,ala sombrade ciertatoleranciatácita,aunquesiempreapi-quede serpreso.
En la Enciclopediacolaboraron,como es sabido, los másilustrespensadoresfranceseso de lengua francesa.Ademásde los dos arriba mencionados,Voltaire, Rousseau,Montes-quieu, Buffon, Helvetius, Turgot, Raynal,Necker, etcétera.
Naturalmente,laEnciclopediatuvo quesersometidaacier-tas delicadasoperacionesde estrategia,para poder salir aluz. Así, en los artículos“Cristianismo”, “Alma”, “Liber-tad de conducta”,y otros dondemásdirectamentepodíaacu-sarsela actitud censuradapor las autoridades,no apareceunasolaexpresiónreprobablea los ojos de la teologíamásortodoxa.No: las verdaderasminasestánocultasbajotierra:las objecionesa la InmaculadaConcepciónaparecenen elartículo sobre“Juno”; bajó el rubro “Cogulla”, el ataqueala vida monástica;y bajo“Águila”, los argumentoscontrala religión revelada.
Marzo de 1955.
522
56. LA CINCUENTAINA Y LAS PARODIAS
SEA un par de secretosque correspondena los recuerdosde la generacióndel Centenario,el primero de los cualesno ha sido hastahoy revelado,y el segundoapenasse di-vulgó un poco en sus días.
Antonio Caso,PedroHenríquezUreñay yo éramosjóve-nesy todavíadadosaburlerías.No sé cómo sucedió,peronosfuimos acostumbrandoatararearo silbardiscretamentecier-ta tonadita cuandonuestrosinterlocutoresresultabantontoso se poníanenridículo. La tonadaveníaadecir: “iAtención,alarma! ¡Ya el prójimo enseñóla oreja!” A la vez, era unaatenuadavenganzacontrala estupidezajenaque de cuandoen cuandonos hostiga.Y la verdades quecumplía su fun-ción de higienedel ánimo, porque,en vez de irritamos, nosllenábamosde pacienciay conservábamosel buenhumor,loque hacetanta falta para navegarestos golfos del humanoexistir.
Otra vez solos,procedíamosa la cabal descarga,parame-jor limpiar nuestroespíritu,y cantábamosnuestratonadaacoro, avoz en cuello, dondeunohacíael corno,otro los pla-tillos y el de másallá imitaba los trémolos de la mandolina.
Estatonadase llamabala Cincuentaina,nombreridículoque yo habíaencontradoen algún programade concierto.Ni sé de qué pieza ni de qué músicose tratabani hace elcaso. ¡Oh felices días de ~laCincuentaina! ¡Oh suave y di.’simuladadefensacontrael asedio de la pesadezespiritual!A nadiehacíamosdaño,y anosotrosmismosnos hacíamosmuchobien.
- . .La Cincuentaina—por si alguno se interesaen ave-riguarlo— teníaun vago aire, una cierta semejanzacon la“Danzade Anitra” del Peer-Gynt,músicade EdwárdGrieg.
523
II
ESTO sucediópor 1907 o 1908. Antonio, Pedro y yo nosdivertimos un par de nochesen hacerparodiasde todoslospoetasvivos mexicanos.Antonio “hizo” aEduardoColín y aGarcíaNaranjo;Pedro,aUrbina y aReyes;yo, aDíazMi-rón, a Nervo, a Manuel de la Parray a Roberto ArgüellesBringas,etcétera.
Jurándonosguardarel mayor secreto,enviamos nuestrasparodiasanónimamenteal Tilín-Tilín, un semanariopopu-lar, de granformatoy pocaspáginas,quedirigía por enton-ces el “panfletario” Ciro B. Ceballos,quienlo publicó a dosplanasconun comentariorabiosoen quedenigrabaalos poe-tas y decía: “Para demostrarlo poco que valen, unos co-laboradoresanónimosnos han enviado las siguientes pa-rodias..
Roberto ArgüellesBringas,que no entendíade bromas,cuandotuvo noticia de las parodiasdijo sencillamente:“Sepuede matar a los autores.”Pero, cuandolas hubo leído,como no era bobo, se echó a reír y exclamó: “~Vamos,son jugarretasgraciosasy bien intencionadas!”
Pero nosotrosno quedamosconformescon el comentariode Ceballos,y pararemediarloenviamosal Tilín-Tilín unassegundasparodias,ahorade los prosistas.CreoqueCasopa-rodió a don JustoSierra, y yo desdeluego hice un pequeñodiscurso de Urueta sobre Julio Ruelas.Acompañamoselnuevoenvío de unaesquelaen quedeclarábamosqueel pro.pósito de los parodistasno era atacarni denigrar a los li-teratosmexicanos,sino simplementeofrecer de buenafe unjuego literario, salvandoel respetoque nos merecíantodoslos autoresparodiados.Ceballostuvo el tino de acogertam-bién estascolaboraciones(habíauna parodiade su prosa)y de publicar con ellas nuestracarta, con lo que se diopor cerradoel incidente.
Yo cumplí conguardarsiempreunareservaabsoluta;peroAntonio y Pedroesparcieronpor ahíel rumor. Todo se olvi-‘dó, naturalmente,aunqueyo recuerdomis parodias,y podríareconstruirde memorialasescritasenverso,si no lasescritasen prosa.
524
Tambiéncreo recordarque la de Colín acabadeclarandosusanhelos“de seraun mismo tiempo gladiadory poeta”;la de GarcíaNaranjo se referíaaColón:
Padremártir de América, el pasadote ostentacoronadode rayoscomo en una tormenta.
Despuésveníala conquistade México:
- Allá van las legiones:indianostaparraboscontra iberos calzones;las legionesque azuzael gran Cuauhtemoctzín.
La parodiade Urbina por Pedro,partía del verso: “Co-nozcolas escenasde tu drama”; y la parodiaquehizo de mí(yo no cumplía aún los veinte años), acababadiciendo:“Al fuego de mis ansiasinfantiles.”
¿Y mis parodias,esasqueme jacto de reconstruir?¡Ah,lector curioso! No todo se ha de confesarde unavez.
Marzo de 1955.
525
57. VIAJES AL INFIERNO
EN ESTAS notas tenemosque confundir el Infierno con losCamposElíseosy, en general,con la moradade ultratumba,entendidaal modo pagano.
El célebredramaturgosuecoJohanAugustStrindberg(Pa-dre, Acreedores,La señoritaJulia, etc.) fue tambiénun hom-bre de ciencia.En su Introduccióna una química unitariaprevéla unidadde la materia,antesde quelos descubrimien-tos modernosresucitaraneste sueño de los antiguosalqui-mistas.Pero cayó bajo la fascinación de las místicasabe-rrantes.No tuvo para quéhacer un viaje al Infierno: porinfluenciade Swedenborg,creíavivir ya en el Infierno, e In-fierno se llama sutorturaday exorbitanteautobiografía.
El imaginado“Marbodio” de AnatoleFrance(La isla delos pingüinos) emprendióun viaje a los Infiernos. ConversóconVirgilio, queconservabaun feo recuerdode la espantosajergaen quele habló Dante, un latín echadoaperder,o seael italiano. Dante se atrevió, como es sabido,al Infierno, aseguimientode Virgilio. Y el Eneasde Virgilio, en su aven-turadaperegrinaciónal mundode las sombras,no hizo másqueseguirlos pasosdel Odiseohomérico.
Pero la imaginación humanaya nos cuenta, de tiempoatrás,otras aventurassemejantes.Orfeo descendióal reinode Hades (Plutón),en buscade su esposaEurídice, muertaadeshora.Teseoy Pirítoo,enbuscade la princesaPerséfone.La babilónica Istar —dice la tradición— hizo un viaje alreino de los muertos.Parapoder teneracceso,se iba despo-jando de todas sus prendas,en cada uno de los sucesivosvestíbulos,conla idea de recobrarlasuna trasotra a la sali-da. Durantesu viaje subterráneo—como durantela perma-nencia de la Perséfonegriegaal lado de su infernal esposoHades—,desaparecetodala vidade los campos.Y asujubi-loso retorno,reaparecela primavera.
Marzo de 1955.
526
58. CARTA A DANIEL COStO VILLEGAS
QUERIDO amigo: Ustedque tan eficazmenteha sabidoapro-vecharlos relatosde IreneoPaz,incorporandocuantohayenellos de sustanciaparasu lúcidaexposicióne interpretaciónde la porfiriana “revuelta de la Noria”; ustedque tan efi-cazmentepromueveun renacimientode los estudioshistóricossobreel México de la eramoderna,tanto consuconocidare-vistacomocon suseminarioy con el estupendoprimer volu-mende suobra extensa,queahoramismo acabade aparecery está llamadoa largosdestinos,dígamesi no consideraquees tiempo de volver los ojos hacia nuestroscronistase histo-riadoreslocalesy recoger,así, la contribuciónparticular detanto riachueloy arroyoen la gran corrientede nuestraepo-peyanacional. (He dicho “epopeya”por “historia”. Allá sevan... Casi no me di cuenta.)
Habríaquecomenzarporun inventario,por unabibliogra-fía metódica,queustedbienpudieraencargara los excelen-tescolaboradoresde surevista.Algo semejantea lo ya publi-cadopor ustedesrespectoa los diez últimos años.Cadaunotraeríasu aportación,y al cabo de poco tiempo tendríamosel catálogocompleto.Despuésvendríael despojotemático.
Buscandoestosdíasentremis libros, levantola lista de loqueyo poseo,sólo parael siglo xx. Y así enumeradoen des-orden,encuentroaChavero,paraTlaxcala;a Híjar y Haroy a PérezVerdía, para Jalisco; a Molina Solís y a Anco-na, paraYucatán; a Muro y a Primo Velázquez,para SanLuis; a Buelna,paraSinaloa; aAlessio RoblesparaNuevoLeón, Coahuila, etc.; también para Nuevo León, a Gonza-litos y a Cosío;a los encantadoresEduardoRuiz, paraMi-choacán,y Naredo,paraOrizaba.Y pareustedde contar; lalista seríamáslarga, si el examende los libros queheredéde la biblioteca paternano hubierasido tan sumario.
Yo creoqueen estoshistoriadoreslocalesestánlas aguasvivas, los gérmenespalpitantes.Muchos casosnacionalesse
527
entenderíanmejorprocediendoalasíntesisde los conflictosysucesosregistradosen cadaregión.Los testigospresencialesvienenaserlos “hombresviejos”, padresde la historia queya nos decíaAlfonso elSabio...
Pero,en fin, ustedsabede esto,y yo me limito apasarlelaocurrenciaal costo,pidiendoperdónporsi me equivocoalmetermeen el coto ajeno.Rémyde Gourmontdecíaunavez,conrisueñaparadoja:“~Escribirsobrelo queuno conoce?¡Qué aburrimiento!” No llego yo a tanto; pero, aunquerespetolos fuerosdel especialista,creoquetambiénla inex-perienciay la osadíasuelenalcanzaralgún premio.Por eso,estavez, me he atrevido.. - Lo saludomuy cordialmente.
Marzo de 1955.
528
59. DOS AMIGOS
CoMo los antiguospueblosdominadosporRomaconvirtieronsu sentimientode dependenciaen un anhelohacia la ciuda.danía,así el animal plenamentedomesticadoaspirahaciaelhombre. Y ninguno más cercano que el perro. Con todo,el perro mismono logra romperla prisión animal,no pue-de escaparasu ámbito.Lo propio del hombrees trascendery lanzarsefuera de sí, y también atraer a incorporarseloqueestáfuera de suser. ¡Quéno daríael animal doméstico—el perro,sobretodo,queya comienzaadarsecuenta—porposeertamañavirtud a la vez centrífugay centrípeta!
Por esoconsideroconemociónel asombro,el desconciertoconquemi perritacontemplaal loro y lo oyedisparatar.Ellano ha estudiadoalos filósofos,peroha llegadoa identificar,confusamente,la noción del “ser humano”con la noción del“lenguaje humano”. ¿De modo, parecedecirse, que, trasde todos mis esfuerzos,el loro se aproximaal hombremásqueyo?Porqueella, exentade malicia—comotantasmulti-tudesfanatizadaspor los “verbomotores”—,se figura queelloro verdaderay efectivamenteestáhablando.
En su esfuerzopor salir de sí misma y tenderel puenteque la avecinemás al hombre,se instala junto a la jauladel loro y lanzagritos desiguales,esperandotal vez que,pocoa poco, sus gritos se vuelvan palabras. (Lo contrario handadoen hacerciertospoetas.)Por lo pronto,la perritaquie-re salir de suincomunicacióny desembocaren esemar lumi-nosode la razónqueella adivinamásallá de las expresionesverbales.¡ Si supierala pobrequeel idiota del loro, aquientanto envidia,no pasade: “~Cotorrrrito,rrico, rrico, rrico!”
Abril de 1955.
529
60. ESQUEMA DEL POETA
EL ARTISTA procedepor acumulaciónde obstáculos,paraluego darseel gustazode vencerlos.Pero si estos obstáculosfueren todos exteriores,impuestospor el azar del mundo,el artistano seríani se sentiríacreador,sino simplementecriatura febril, en pugna con la ecologíaque lo envuelve.Por eso,parasercreador,el artistasedicta obstáculosvolun-tarios;y, desdeluego,el poetainventalas rimas,los metros(no digamosya la perífrasis,la repeticióny la catacresis)y, en unaevoluciónposterior,la aboliciónde metrosy rimas,parasólo conservaralgo comoelespectrode ellos,que es to-davíamayor obstáculo,por ser la ironía del obstáculo.Nosési me explico.
Abril de 1955.
530
61. DIÁLOGO ENTRE NATALIO Y PEREGRINO
Los inútiles extremosde Natalio, queen todohallabapretex-to parahacergalade sumonomanía(él la dabapor doctrinaestética),tenían cansadoa Peregrino,quien un día quisoaleccionarlocon algunasparábolassobrelos peligrosde lasfalsasartesnacionales.
—Oiga usted—le dijo— la historia de la porcelanadeDelft. La porcelanade Delft, cuyo apogeoandaentrelos si-glos xvi y xvii, se revestíaentoncesconlos motivosornamen~tales de Oriente: eseOrienteholandésqueha atraídotantoaaquelloshombres,comoal quebuscaen un día frío un rin-concito de sol. Los dragonesretorcíansulargacola de esca-masy exhalabanfuego por las fauces...Pero la porcelanade Delft cayóen decadenciay se trató entoncesde su renaci-miento.Puestoqueera de Delft, artenacionalde Delft, habíaque adoptarmotivos de la región: figuras holandesasconpantalónbombacho,zuecosy sombrerosconcuernoso gorrosfelpudos,molinos, barcasy lo demás.Sólo que, cuandohu-bieron cambiadola ornamentaciónexóticapor la nativa, losartistasde Delft sedieron cuentade queen el puerto francode Hamburgoseproducíaunaporcelanaigual, aunquemásbaratay mejor lograda.~sta es la historia de la porcelanade Delft.
—~Ypor qué —dijo el irritable Natalio—, por quémecuentausteda mí eso?¿Sefigura ustedquesoy uno de tan-toscandorososque...?
—Oiga ustedtodavía: unavez empezarona aparecerenBarcelonaciertas camas,ciertasconsolasde un tipo espe-cial. Sin dudaaquelloexistíade muchotiempo atrásy habíapasadoinadvertidoporla incuria de nuestrosmayores.Y losentusiastasdeclararonqueaquelloera, ¡ al fin!, el muebleca-talán,el estilonacionalcatalán.Hubo al instanteimitaciones(el catalánfalsificandolo catalán...) queprocurabanexa-gerarel carácterso pretextode renacimiento.Cuando,poco
531
después,aparecieronen Menorcaobjetossemejantes,la teo-ría nacionalistaquedó,por lo pronto, confirmada.Pero heaquíque,de repente,se descubrenen Cádiz mueblesde estiloigual. ¿En Cádiz? Bueno: hay alguna relación posible, elMediterráneoestáa dos pasos.~.- Con todo, ya no nos sen-timosa gusto. ¿Y quédecir cuandoel famosoestilo catalánaparecióen unosmueblesdelFerrol? ¡ Pueslo único quefal-tabadecir! Que eran mueblesingleses,estilo ReinaAna, yque,procedentesde las IslasBritánicas,llegabana España,claroestá,por los distintospuertos:el Ferrol, Cádiz, Mahón,Barcelona.
—Bueno, pero, vamosa ver: ¿Porqué me cuentaustedesoa mí?
Y Peregrinosuspiróy dijo:—Porquehaceun rato hablabausteddel cebicheperuano
comode un plato acapulqueño,haciendode ello cuestióndehonra, y porque ayer me explicabausted que en este paísse da un fenómenollamado la gravitaciónuniversal.
Abril de 1955.
532
62. SÁTIRA SIN DEDICATORIA
—DECIDIDAMENTE —dijo Póstumo—,nuncanos pondremosde acuerdo.Aquí de Bécquer:“Yo voy por un camino,ellapor otro. —!No pudo ser!” “Ella” no es Beatriz,ni Laura,ni Dulcinea,y ni siquieraJuana,la lavanderadel Manzana-res, famosaen las Rimasdel licenciadoTomé de Burguillos.(Y, de paso: ¡qué lección, esta Juana,como la FranciscaSánchezde Rubén Darío, para los cursis que le llaman“Eudora” a la mujer de sus versos!) No: “ella” es aquí,y para cuanto dure esta increpación,la pluma estilográfi-ca o pluma-fuentecon queme he empeñadoen escribir.Elreclamo comercialnorteamericano—se ha llegado en estoal colmo de la charlatanería,no me lo niegues—me dice yme aconseja:“Esta pluma ha sido hechaparausted,calcu-lada al pesode su mano y a la velocidadde su escritura.Cuídelacomo asu reloj. Es delicadísimay exacta.Cárgue-labombeandodiez vecesy déjelaluegoen el tinterocontandohastadiez. No es estounacábalanumerológica;es unasim-pledeferenciaalacapilaridad.”Obedezcamospues.Y al pri-mer...~renglón, zurrapas.Y ni atrásni adelante.Y comoestatinta secacon unarapidez afrentosa(no calculadase-gún mi velocidadvital, mis secrecionesinternas,etc., aun-queseme dice en el prospectoque tambiénla tinta ha sidoelaboradaespecialmentepensandoenmí y en la forma de minariz), mientras,con la plumaen el aire, a la horade hacermis versos,esperoqueme caigadel cielo algunaconsonante,‘hete queel fluido se solidifica en el pico, por su propiavir-tud, y hayquesolicitarlo pacientementea fuerza de restre-gonessobreel secante.Y nuncafalta, por supuesto,cuandoya parecetodo arreglado,el goterónimprevisto,quevieneacaerprecisamenteen elpuño de la camisa.¿Cuándoinventa-ránla plumaperpetua,queni se cargueo empapeni tampoco‘se sequenúnca?Podríaserunaplumaque se enchufeconelcontactoeléctrico como el aparatode radio y funcionecon
533
sólo apretarun botoncito.Y todavía,quieraDios queno sein-terrumpalacorriente,porqueen estatierra hastala corrienteeléctrica y el teléfono automáticotienen su temperamentopersonaly sus díasde mal humor.
—Pero,Póstumo—le contesté—.¿Por qué no escribescon lápiz, la tradiciónde Goethe?
—Porquehayquetajarlo, porquehayqueafilarlo cuandose quedaromo,porquesele quiebralamina,porqueseborra,porque...
—iBasta! Escribeamáquina,la tradiciónde Mark Twain.—~Paraque el cuidado del ejercicio mecánico me robe
las idease inhiba el procesoespiritual?—Puesescribeentablillasde cera,la tradiciónde Horacio.—Ya no las hayen el comercio.—Puesoyeun consejotodavíamejor:no escribas.Póstumono teníagenioparalas bromas(senseof humour
a fin de que todosme entiendan).Se me quedómirandoydijo:
—~Quedicte, entonces?No, la presenciadel amanuenseperturbael recatode las Musas.Y si es unataquígrafa,mu-cho peor. Suelenser guapas,¿sabes?Distraen el discurso.Y si sonfeas,espantanla inspiración.
—No escribas,Póstumo,ni dictes tampoco.Piensaque seescribeya demasiadoy nadahaynuevobajo elsol. Ya sehadicho todo. Piensaquenuestrasveinte repúblicashermanas,delincuentestodas de poesía,descargana diario sobretumesade cuatro a cinco volúmenesde versitos,la mayoríapocolegibles,merapreparaciónjuvenil paraunafutura cu-rul de diputado.¡ Cuandohay mediosmucho más discretosy máscómodosde congraciarsecon la Polis! Si algunacen-suramerecenlas campañasalfabéticases que,segúnenseñana leer, enseñantambiéna escribir, lo que es ya peligrosoyafectala tranquilidaddel prójimo. Y el queaprendeel artede deletrear,aunquemásno hayaaprendido,oye al instanteunavocecitasecretaquele dice: “iMacbeth, tú serásescritor!Tu Marcelluseris!” ¡Y en tanto,por allá alo lejos, los cam-pos ahogadosde nopales,que sereproducena razón de unmetro por hora, los pobrescamposabandonados!No escri-bas, Póstumo. No escribas.Piensacuán fugacespasan las
534
horas,y cuántosnopalesnacenpor hora,arruinandoel sagra-do suelonutricio,quedecíaHomero.Cambialaplumapor elmachetede rozay el arado.La patata,el trigo, elmaízhíbri-do, ¿nadadicena tu imaginación?¿No te tientan?Deja laplumay suspercancesparalos que no puedenmenosde es-cribir, paralos queno tienenmásrecursoquematarel poe-ma —expulsarlo en palabras—o dejarse matar por él;paralos que viven en duelo a muerteconlos invisibles de-monios de la expresión. Opinan algunos doctores que elincendio de la Biblioteca de Alejandría, o su paulatinadestruccióncomoes máspropiodecirlo,no fue tal desgracia,y que, si llega a conservarseíntegro el acervo de los anti-guos,ni la Antigüedadnos pareceríatan estimable,ni aca-so nos dejaríapensarpor nuestracuenta. Ya se ha dichotodo. No escribas,Póstumo, no escribas.Toma todas esascuartillasconqueahoramismome amenazas.Veteel domin-go al campo, échate al lado del camino, escóndeteporla cuneta,amontonaallí todos tus manuscritos,haz que teequivocasal encenderel cigarroy piensaen la purificaciónpor el fuego.El fuego es limpio y es hermoso,no como elaguaque todo lo ablanda,manchay pudre.No arrojes tushojas al río, que te tomaríanpor saucellorón. No escribas,Póstumo,no escribas,y quematodo lo quehayasescrito.
Póstumoya no me escuchaba:se habíapuestoa escribir.
Abril de 1955.
535
63. ALBERT SCHWEITZER
EL 14 de eneroúltimo, cumplíaochentaañosel doctorAlbertSchweitzer,teólogo,musicólogoy organista,médico,higienis-ta, con mucho de apóstoly hastaredentor,unade las per-sonalidadesmásnoblesdenuestraépoca,unade las naturale-zas mássimpáticasy generosas,como mandadashacerparadevolvernosla fe en el hombre,la esperanzaen el hombrey lacaridadparael hombre,cosastodasque,entrelasturbu-lencias de hoy en día, másde unavez parecenamenazadasy borrosas.
Cuando,en 1945, el mundo celebró los setentaaños deSchweitzer,sepublicó, entre otrascosas,el “Libro Jubilar”(Cambridge,Mass.) bajola direcciónde A. A Robacky conla ayudade J. 5. Bixler y G. Sarton.Invitado por los organi-zadores,tuve entoncesla honra de contribuir al homenajeconun estudioen ingléssobrenuestroJuanRuiz de Alarcón,asuntoqueme parecióapropiadoy que, segúnlo sospechémuy fundadamente,podía interesara Schweitzer.Hoy queacabande festejarselos ochentaañosde estegrandehombre,se me ocurredar a la publicidadla carta(traducidadel fran-cés) queél me escribióal recibir mi ensayo.Imaginémoslo,como él mismo se pinta, montandola guardiadel domingoen su Hospital de Lambarené(África Ecuatorial Francesa),atendiendoa los nativos menesterosos,consagradoa resuci-tar aLázaro, y echandoa volar su pensamientohaciael su-frido y alto dramaturgomexicanodel siglo xvii, primeravozuniversal de la Nueva España.
Lambarené,26 de mayode 1946.
Muy distinguido señormío: Mucho me conmuevela honra queustedme ha dispensadoal contribuir con su interesanteestudioal libro quese meha ofrecidocon motivo de mis 70 años.De todocorazónle agradezcosemejantepruebade simpatíapara mi pen-samientoy parami obra. Debo confesarlequeignorabacompleta-
536
mentela personalidadde JuanRuiz de Alarcón, y la presentaciónque ustedhace de ella me resultacautivadora.En un libro quesemedestina,el examende estavida encajaperfectamente.Es Alar-cón, lo mismoque yo, un aventurerodel espíritu que asombróasuscontemporáneossiguiendo su camino propio y sin preocuparsede queios demáslo entendieseno lo aprobasen.Lo que másmeatraeen él es el sentimientode humanismo—en el sentido másamplio— queustedseñala.Paramí estaaspiracióna la verdaderahumanidad,a serhombreen todoslos sentidos,los másverdade-rosy profundos,es cuantomásimporta en todo lo quepensamosy hacemos.Quienes,comoAlarcón, han tenido el valor de expre-sarestesentimiento,en épocaqueaúnno habíaalcanzadotal con-cepción,hanrealizadoseguramenteunatareamuy dignade notay que los hace acreedoresal agradecimientode las generacionesfuturas. Puesfuerzaesqueconquistemosun día esehumanitarismomoral que es el único fundamentode la verdaderacultura. Asípues,mi estimadoseñor,arrastradopor las páginasqueustedcon-sagraa esteaventurerode espíritu, me dejo llevar por el anhelode filosofar, comosi conustedconversara.Estoy sentadofrente ami mesaen la salade consultadonde me quedode guardia losdomingospor la tarde, a fin de que mis colaboradores,médicosy enfermeras,puedanpaseary descansar.Veo correr el río másallá de laspalmeras,un espectáculoquenuncamecansode admi-rar. Perohaceun calorterrible y hay granpesadezen el ambien-te. Así sucedesiempreal final de la estaciónlluviosa. Aunque yaha acabadola guerra, aún no puedoregresara Europa para re-posarun poco.Fuerzaes queacomodey guíealos nuevosmédicosy a lasnuevasenfermeras(relevo paralos que me han acompa-ñado aquídurantetodala guerra),y estoes másdifícil delo queparece.Sólo cuandoel nuevopersonalseencuentreya hechoa latareapodrépensaren el regreso.Por si entoncesva usteda Fran-cia, aquítieneustedmi dirección: Günsbach,por Colmar, Alsacia.Le ruego quemeescribaunapostala estadirecciónpara sabersiya estoyallí.
Siemprehabráquienle contesteen mi nombre.Y si he llegado,me trasladaréa Parísparatener el gustode conocera ustedper-sonalmente.Graciasunavez máspor su gentileza.Le mandoestacarta por conductodel señor Robackpor ignorar su dirección.Y quedosu devoto amigo.
Albert Schweitzer.
La cartame honraciertamente;perohonratambiénal quelaescribió y es, de paso,un saludoa la imperecederamemoriade Ruiz de Alarcón.
En cuantoa Schweitzermismo, recuérdeseque es interna-cionalmenteconocidocomo“el hombrebueno”por antonoma-
537
sia; pero,esosí, exentode boberíabeata.Puessu‘chispeantehumorismoy su inquebrantablevivacidadjuvenil searmoni-zan graciosamentecon su “sentido reverencialde la vida”.Santidadalegrela suya,hastairónica. Oigámoslo:
—~Quepersuadayo amis africanosla convenienciadeprescindirde variasesposasy sacrificarun pocode felicidadterrenaen arasde la felicidad ultraterrena?Pero ¿estamossegurosde queseauna felicidadterrenaelcontarconvariasesposas?
O bien:—~Quésoy yo? He venidoaserun elefanteal queno se
persigueconrifles, sino concámarasfotográficas.Cuandoesteelefantede buenhumor decidió instalarseen
suretiro africano,no habíacomunicacionesaéreas,ni carre-teras,ni casibarcosqueaseguraranel tránsitoregular.Y suhospitalerael único en cientos de leguasa la redonda.Peroél sonreía,sacudíala profusamelena,seatusabaloshacesdealambre gris que usa por bigotes, trabajabapacientementey, en medio de la soledadnocturna,arrancabaal órganoal-gunafuga,algunatocatade Bach.
Abril de 1955.
538
64. LAS PERSIANAS CHISMOSAS
CUANDO el pobre Miguel Ángel Ossorio—queacabaríalla-mándosePorfirio Barba-Jacob—sellamabatodavíaRicardoArenales,es decir,en suépocade Monterrey,traía avueltaselproyectode unanovelaque,bajoun ángulodiferente,con-siderabael tema de las dos solteronas(las “birrochas”, hu-bieran dicho los bilbaínos), temaque Arnoid Bennetttratóasumanera,y trató muy bien, en uno de sus libros másdi-fundidos. Las dos solteronasde Arenalessepasabanel díaespiandotrasde suventanatodo lo quese podíaespiar—lostranseúntes,los vecinos,los balconesde enfrente—,con unamezclade curiosidady de miedo; y aello sereducíasuexis-tencia... El mundo, para decirlo con Lugones,“entrevistopor la íntima persiana”.Tal es el temade las mirillas, o delos espejitoso espionsen Bélgica y los PaísesBajos.
Es lástimaqueno se hayaescritoesanovela.Yo, enmi fue-ro interno, la he bautizadocon el nombrede Las persianaschismosas.
¿Quiénno ha conocidoesasfalsassolitariasque se consu-men, detrásde la celosía,esperandoel regresode la Palo-ma del Arcaconalgúnmensajeen elpico?Hastaellaslleganlos rumores,las murmuraciones,los chismesde laciudad.Nosemuevende surincón, de sumiradordisimulado,y estánalpar de cuanto sucede.Viven de la sustanciaajena, hacien-do pasarpor suimaginacióny susensibilidadtodoslos casosy las cosas,las efemérides,los sucesoschicos y grandes,pú-blicos y privados, la epopeyade los episodios cotidianos,la marcha“unanimista” (diría JulesRomains) de esehéroecolectivo que es unapoblaciónentera.
Quien deseeinformarsede lo quepasa,queacudaaunade estassolitarias. Su soledades engañosa.A veces,hastasonmutiladas,paralíticaso tulliditas, como aquelladamaes-trelleradel WilhelmMeisterquepadeceunajaquecaconstan-te y conoce,pormísticacompenetraciónconlas energíastelú-
539
ricasy astrales,el pasado,el presentey el porvenir. Otrashacende sureductounacomosacristíalaica,o unacatacum-ba espiritista,o unacámarasecretadondeseelaborany tra-man los múltiples hilos de la intriga política. Y todo, sinmoversede su butaca,siempredetrásde su celosía.Acabanpor acopiarmásexperienciade la conductay los hechoshu-manosquequienesandanal aire libre, azotadospor los ven-tarronesde la aventura.
Yo he tenido ocasiónde admirara variassacerdotisasdela persianaque gobernaban,desdesu inmovilidad,ejércitosverdaderosde hombresy de mujeres. Y especialmenteenciertos lugaresdondeexistela práctica,el vicio, de las vi-sitas telefónicasy los anónimos telefónicos. Se llamabanNélida, Delia, Elina, Dora, Isolina, Zulema, Cora, Graci-da, Celina; se llamabancomo gustéis.Unas, solteronasdehecho; otras, de derecho, aunque casadaso divorciadas;porqueel ministerio de la persiana,a la vez que les da elsecretode la ciudad, las desvinculade todarelación domés-tica regular;las aísla y congela,casi las deja intactasy em-balsamadas,no sé si muertas. No puedo pensaren estasesfingessin evocarel poemadel argentinoGonzálezTuñónsobre“la señoritamuerta”: —Afuera bulle la vida, el es-trépito urbanohacetemblarla arañade la sala;pero allí, enla sala,detrás de la persianachismosa,hay una señoritamuerta,inmóvil. De esta estatuahumanapartenhilos mági-cosqueenredany comunicany amasana todaunasociedad,comootros tantosnerviosetéreos.
Abril de 1955.
540
65. TRESVERSIFICADORESDECIAN:
PRIMERA voz.—EI arte sin arte es extravío. Carducciprofe-tizaba la muertede la poesíaantela decadenciapaulatinadelas formas estróficas.
Segundavoz.—Ibademasiadolejos. El versoblanco y elpoemadeshechosirvende vientosaludable,por cuantobarrenlas rutinariascombinacionesqueya no respondena la sensi-bilidad de una era poética.
Terceravoz-—Además,la hipersensibilidadparael versolleva a desgastarlootra vez, por excesode malicia estética.Y entoncesdamosconese “innegableatractivodel versofal-so” —que confesabaMallarmé hablandode Laforgue; asícomo,dijo del verso libre: “La reminiscenciadel Verso Es-tricto ronda y acompañade cerca estos juegos,comunicán-doles eficacia.”
Primera voz.—Peroalgún día resulta forzoso construirorganismosnuevos.¿Elversoha arrojadolas muletasde lascontadassílabas,elbordónde los piesrítmicosy hastala leyde repeticiónque conviertecualquieragrupaciónde sílabas,por reiteración,en metroespecial,en versoa la fuerza,comoavecesse nos figura que lo hacíaPíndaro?¿Cómo distin-guiremos,entonces,unaseriede versos de unaseriede ora-cionesen prosa?¿Porel caprichotipográficosolamente;porunadecisiónsubjetiva,de quesólo sabeel poetaresponsable,pero queno se impone comonecesariaal lector? Porquelateoría del versocomo forma de la respiraciónes unapatra-ña. Y todavía no se me han explicado bien los sustitutoscontemporáneosde la rima.
Segunda voz.—Pues,entonces, ¿habráque resucitar aMalherbe,para queentre con su doble decímetropor estamarañade intencionesmedio abortadas?¿A manosde ver-silibristas padecela Musa? ¿Sólo la conquistade limitacio-neslibrementeescogidas,fundadasen cienciay en sentimien-to, puedesalvarla...?
541
Tercera voz.—Y,cuandonos figurábamosque, despuésdel Tratadillo de Théodorede Banville, los excelenteslibrossobre la versificaciónde Maurice de Grammont (1904 y1908) eran la última palabrade la preceptiva—cada unoen su terreno,y los de Grammontno superadoshasta aho-ra—, el inagotableParísnos da el Tratadillo de Jules Romainsy GeorgesChennevi~re(1923)-
Primeravoz.—Fuerzaes reconocerqueClaudel—“águilasin arte, incapazde construir sunido”— quedafuerade loslímites de este tratado. Su ritmo numerosoy de versículohebraicova másallá de los términosqueconsientenRomainsy Chenneviére.Ellos se abstienende citarlo (lo admiran),pero se dejaentenderqueno concedencategoríade versoasu versículo, a esas fraseslargas, letanía de bárbaro,quecojeanpesadamentesobrelas consonanciaso asonanciasfina-les comosobreunostoscoszuecos.Consideranlos nuevostra-tadistasquela lenguafrancesaes cosacuyo encantosólo semantieneal preciode las disciplinas másrigurosas.
Segundavoz.—Talvez el españolposea,por abolengo,más derechoa la rebeldía.Aquí la métricafue siemprein-clinada a la irregularidad, al capricho,al trozo arrítmicoquecuelgade prontocomofleco sueltode los tejidos,o saltacomo pez viviente que quiere escaparsede una red. Desdelos latidos del Mio Cid o delRoncesvalles,estableceMenén-dez Pidal la tradición de esta travesuramétricaque parecealgo congénito.Y lo compruebanlos estudiosde PedroHen-ríquezUreñaque,a través de la selvaespesa,logra descu-brir, pacientey ágil, el procesode los versos heterodoxos.¡Estos prófugos de la preceptiva,vecinos sin estado civil(aunquetodoslos encuentrana diario, los conoceny los sa-ludan), hijos naturalesdel pueblo y de la guitarra!... Elverso sin permisocorre oculto aquí, ahogandoel resuello,y reaparecemás allá, en cuantola GuardiaCivil de las Aca-demiassedescuidaun poco.
Tercera voz.—Loque más me seduceen el trabajo deJulesRomains y Chenneviérees que,segúnellos confiesan,vienenaplicandosus preceptosde tiempo atrássin quenadiesehayapercatado,lo quepruebaquelos preceptosrespondena la naturaleza.
542
Primeravoz.—~Oque no son talespreceptos,comoya lodijo la crítica en su momento, sino observacionesinocuaso anodinassobrela estructurainevitable del lenguaje!Pueseso de los “acordesy ecos” (sala-sola; deja-dijo), apartede que son viejos como la poesíalatina medieval,másmeparecenefectos cómicos, como lo son esas “progresiones”de Quevedoen sussonetoshumorísticos(aca-eca-ica-oca-uca,etcétera).
Segundavoz—Detodos modos, acabamosen que la len-gua españolay la italiana, con el estupendorecursode lasasonancias,muchomásclarasy evidentesqueen el francés,poseeun, medio no desdeñablepara las orejas cansadasdela rima perfecta.Dieta sobriaquepuede devolver la saludy el buenpaladar El acordeseríala masageneral(emana,tina); unaprimeradiferenciación,la asonante(deja,arrea);otra más,laconsonante(hablo,diablo); y otra más,en fin, lahiperconsonante,que se lleva de encuentrohastalo quepre-cedeal acento:comoaplacayplaca, bustoy arbusto.
Terceravoz.—~Ah,pero yo no puedopasarpor alto unaobservaciónsobrelos “ecos o acordes”!Estosy otros puntosde vista expuestospor JulesRomainsy Chenneviéreofrecencuriosascoincidenciascon algunasteoríasde nuestroDanielCastañeda(Ensayos,México, 1935),sobrelas cualesentien-do queél habíaseguidotrabajandoúltimamente,en compa-ñía del’ llorado Alfonso ‘Méndez Plancarte.Segúnellos. - -
Primeravoz.—Yono entiendonada.Me atengoalo man-dado.Es inútil explicarmemás.
La segunday terceravoz.—I Quévergüenza!
Mayo de 1955.
543
66. EL PELIGRO ATÓMICO
ESTA vez no hay burlas;estavez la cosava de veras.Lasex-plosionesatómicasacumulansusefectossin dartiempo aquelos factoresnaturalesejerzansufunción reparadorao regu-ladora.Talesefectos,sin contar los imprevisibleso los toda-víano previsibles,sonprincipalmente:1) formación excesiva
de ácido nítrico, que perjudica la vida vegetal;2) aumen-to de la densidaddel polvo atmosférico,que modifica laelectricidadambientey obstruyela llegadadel calor solar;3) trastornoen los climas, y 4) ataquea los organismosvi-vos. En este instante,el aumentoradiactivo sobre la mesacentral de México rebasala proporción normal en un cua-rentaporciento.Aún no es mortal, ni siquieralo percibimos.Pero: a) ¿hastadóndeseguirá el aumento?,y b) ¿cuálespueden ser, desdeahora, los resultadosindirectos de estaperturbación,que trasciendeal porvenir de la vida y, enespecial,de la especiehumana?La difusión de los elemen-tos radiactivoses tan rápida como ingobernable.’En el Ja-pón,pocosdíasdespuésde una explosiónacontecidaa cincomil kilómetros,el aguaresultaradiactiva.Y en Kagoshima,tras la precipitaciónde la lluvia, las plantasy la leche delas vacasalimentadascon ellas, también resultan radiacti-vas. Los erroreshumanosimportabanmenoscuandoaún nohabíanadquirido magnitudplanetaria.Un cañonazoes unmal relativo; pero el cañonazoimaginadopor Verne,desti-nadoa cambiarla posturadel ejeterrestre,es ya de impor-tancia total. Por esohoy, conlos errores que afectana laTierra toda, todo ha cambiado.Y los efectos de los erroresse mantendrán—auncuandose vayanreduciendo,si sequie-re, hastala mitad— durantecinco o seismil años; pues tales el periodode los elementosde radiocarbonoliberadosporlas explosiones.(Y ya se sabequeel carbonoes unade lasbases indispensablespara la vida.) Esto, en el orden dela biología, provocarácambiosbruscoso mutaciones,que
544
hande afectaren lo másíntimo las estructurashereditarias.Lo que sehacíadentro del laboratorioparala drosófila omoscadel vinagrese hacehoy paratoda la especiehumanaentodalavastedaddelplaneta.De aquílaperspectivade unadegeneracióngradualy creciente.Tal vez el daño está yahecho. Y lo peor esqueel dañocausadopor esta liberaciónartificial de la energíaatómicaexisteigualmenteen las apli-cacionesdestructivaso en las constructivas.No es,pues,enningúncaso,unabendición.La solautilización pacíficallevaya un peligro en el seno,sin contarcon los accidentessiem-pre posiblesen que la energía“se sale de madre” (casodela pila de Chalkriver).Pasteur,en 1888,veíados tendenciascontrapuestascomo dos fuerzas enemigas:ésta trabajaenpro del hombre;aquélla,contrael hombre.Hoy la antítesisno es tanclara,no es tan fácil. Los civilizadosde hoy puedentemblar antelas armasatómicas,y tambiénante las utiliza-ciones industrialesde la desintegraciónatómica; lo mismoante la ciencia que amenazao ante la ciencia que prometeservicios. ¿Podrádetenerseestacarrerafunesta?No confie-mos en la ceguerahumana.Empezamosa comprenderporquéPrometeofue castigado.
Pero ¿quiénsoy yo parahablarde esto?Yo no he hechomásque repetir, cumplir el deber de repetir. Han habladopor mi bocagrandesautoridades,físicos y genetistasextran-jeros y nacionalesa quienesni siquiera necesitonombrar.A los demásnos toca insistir hastala saciedad,paraver sise nos escucha.
Abril de 1955.
545
67. MORENOVILLA
GENERALMENTE consideramosa la personademúltiplesface-tas comoaun sercomplicado.Pero ¡ quémentísdaJoséMo-reno Villa a estafalsedad! Puesqué, el “hombre de todaslas horas”, quedecíaGracián,¿noes,precisamente,el frutoen su plenitud? En su sencillezejemplar, JoséMoreno Vi-lla es dueñode variadasvirtudes,devariadostalentos.Y poreso,yo diría quees el hombrehechoy cabal.Ética, intelec-tual y estéticamente.No haymayorpureza,mayorpulcritud,mayor acierto sin busca; tino, tacto, pulso y —siempre—-benevolenciay dulzura.
De susestudiosen Alemaniay suprehistoriade químico(~todo se averiguaalgún día, querido José!) yo no podríadecir nada.Pero muchoy muy buenotendríaquedecir —sitanto abarcara—del crítico de artey de letras, del erudito,del poeta,del pintor, del amigo. Y siemprevolveríamosala mismanota: el despojo,la asepsia,el hastíode las conven-ciones, los añadidosy postizos; y la estocadasiemprede-recha.
Lo conocí,creoyo, allá por 1914,enel Centrode EstudiosHistóricos de Madrid. Pronto nos acercamos.Él, AméricoCastro,Antonio G. Solalindey yo fundamosaquelVentanillode Toledo —gratísimarecordación—que llegó a alcanzarfamay renombre.Fui tambiénuno de los poquísimosmiem-bros de Los Amigos de Lope de Vega, club “sin obligaciónni sanción” ideadopor “Azorín”, y de queconservotodavíacomo reliquia un cenicerode Talavera.En un día, y a todocorrer, JoséMorenoVilla, EnriqueDíez-Canedoy yo crea-moslos CuadernosLiterarios, colecciónque todoslos buenoscatadoresrecuerdan.Muchos empeños,muchasempresasco-munesnos unieron,pues,desdemis días de España.
Cuandovolví aMéxico, me lo encontréya mexicano,y nosólo por la residenciadeseaday aceptadao por el íntimotrato connuestrascosas,sino porqueha sabido interpretarlas
546
hondamentey hastaacuñarnombrespara ciertos rasgosymanifestacionesdel espíritu,el habla,el arte y la artesaníade nuestropueblo.¡Tanandaluz,tan parecidoal GóngoradeVelázquez! ¡Tan mexicano,tan diestroparabucearlos secre-tos de México!
Poetade las evidencias,no separeceanadie.Crítico, llegaa descubrirpor sucuenta,y tambiéncomo sin darsecuenta,sin hinchar la voz ni acudir a extremostécnicos,flamantesrecursosde la estilística... ¡Ah, pero sin perder de vistael sentidohumanode la poesía!Historiador,sólo reparaenlos hitos esencialesy da por sabidolo sabido,como si sal-tara de cumbreen cumbre.Pintor personaly caprichoso,esherederode todaslas maliciasdel pincely sabedecir lo quequiere.Y si, como yo creo,el pintor confiesalo que sientede sus modelos,nunca acabaréde expresarmi emoción alenfrentarmecon el retrato que me hizo —sin obligarme a“posar” siquiera, de memoria y por simple frecuentacióny compenetración—,dondeme vi convertido en algo comouna criaturade fuego.
SobreJoséMoreno Villa, a quien tanto admiro y tantoquiero,yo podría escribir inacabablemente.Es uno de mismejorescompañerosen esta jornadade la vida, es uno demis verdaderoshermanos.Que le lleguenmis palabrashas-ta su lecho de enfermo como una voz de cariño y de espe-ranza.*
* Moreno.Villa no alcajizóa leer estapágina. Ya había muertocuandoellaaparecióen Novedades.(México, 1Q de mayo de 1955.)
547
68. LOS LIBROS ANIMADOS
CUANDO yo me resuelvaa competir con Walt Disney, ¿quéasuntoescogeréparamis dibujos animados?Mucho me haseducidoeseviejo temade los muñecosquecobranvida a lamedianoche,aprovechandoel sueñode sufabricanteo crea-dor. Pero es un temaya muy manoseadoen el cine. Ade-más, nos lleva a los cuentosde Hoffmann, que hastahanpasadoa los ballets; nos lleva a la celebérrimaPetrouchkade Stravinsky; al dramade títerescon albedrío imaginadoporChesterton(La sorpresa);a la fantasíade Gómezde laSernasobreel “hortera” que se va de aventuracon la muñe-cadel escaparate;a cierta “comediadel bulevar”en quelosmaniquíesde un modistocambiande destinoy fortunacomocambiande vestimenta;a la antiguay conocidahistoria delescultorPigmalión y la estatuade Galatea;amil evocacio-nesmásquesenosatraviesanen el caminocomootros tantosobstáculosu otrastantaspruebaspor vencer.
Sea,mejor, sin abandonarel propósitode dar alma a loinerte, algo másnuevo; por ejemplo, hacerque los libros—los cualesyatienenhartapersonalidadde porsí— adquie-ranfigura semihumana,hablen,conversen,disputenunosconotros,acasose enamoren.
¡Ay, quenadahaynuevo bajo el sol! Y, sin retrocederhastala batallade los libros imaginadapor Swift, ahoracai-go en que nuestroJulio Torri ya se me ha adelantado,enunade sus primeraspáginas,nuncarecogidapor cierto. ¿Teacuerdas,Julio? Y si no, seréyo quien te lo recuerde.
Tú publicastey me dedicasteen El Mundo Ilustrado,el 13 de diciembre de 1910, un “Diálogo de los libros”.Allí ponesa departir—peregrinosinterlocutores—,al tomoprimero y al tomo séptimode unaobra incompleta:aquelParnasoEspañolde López de Sedano,en nuevevolúmenes,Madrid, último tercio del siglo xviii, colección que tuvo sudía de gloria y donde,en los alboresde la juventud,tú y yo
548
conocimos,entreotrascosas,la Niselastimosay la Niselau-readade Jerónimode Bermúdez(en verso),y La venganzade Agamenóny la Hécubatriste (en prosa) del maestroFer-nán Pérezde Oliva, intentos del teatro humanísticoen losdías del Renacimiento.(Pormásseñas,Julio, los tipógrafostehicierondecir“cocodrilo” en vez de “colodrillo”.) Y quie-nesduermenentrelos libros sabenbienqueun diálogocomoel tuyopuedeaconteceren un descuido...
Perohaysin dudaotra manerasutil de animarlos libros,que es ponerlosen trato directo, corrientey moliente, consusposeedores.Así cuandolos libros, quecrecensin cesarysemetenportodaspartes,amenazanecharde sucasaal pro-fesor “Teufeldsdroeck” (Carlyle, Sartor Resartus).Al me-nos,éstaseríala interpretaciónpatéticademis dibujos.¿Y sidijera yo que estole pasó,casi a la letra, a nuestrosabioy llorado maestrodonEzequielA. Chávezcuandovivía enla callede Romay tuvo quealquilar sucesivamentedoscasasvecinas,porquelaprimerasela arrebataronlos libros? ¿Ysiconfesarayo queséde alguiena quien,de la nochea la ma-ñana,puedesucederleotro tanto?Pero lo dejaréparael díaen que yo me resuelvaacompetir con Walt Disney.
Mayo de 1955.
549
69. EL JUEGO DE LA PINTURA
CUANDO vivíamos en Madrid, las dosniñas y los dos niñosdel inolvidable Enrique Díez-Canedo,el pobre EduarditoGómez—muertohaceunosmeses—,PaquitoMonteroy mihijo habíandadocon un juego francés,el juego de los ofi-cios:consistíaenbarajary repartirun montóndetarjetasquerepresentabana los carpinteros,los herreros,los zapateros,los sastresy los albañiles;y después,pidiendo,“robando”ydandocartaspor turno,hacerpor completarun gremio o fa-milia entera.El primero que lo lograbaera el vencedor.
Frecuentábamosel Museodel Prado,lugarde reunióndo-minical. Los chicos se aficionabana la pinturay aprendíanaconocerlos cuadrossin darsecuenta.Se me ocurrió enton-ces sustituir las tarjetasde los oficios por las postales—re-produccionesde cuadros famosos—, que se vendíana laentrada.Formé coleccionesdeI Greco,Velázquéz,Murillo,Goya,Tizianoy Rubens.Tal vez otros másqueno recuerdo.
Las reglasdel juegopuedenservariablesavoluntad; lascombinaciones,infinitas. Lo que importa aquí es dar unaidea general sobreeste entretenimientosencillo. Ejemplos,hastadondealcanzami memoria:
Tiziano:el Pintor; CarlosV acaballo;CarlosV y un pe-rro; Cristo y el Cirineo; Adán y Eva; Salomé; Isabel dePortugal; la Diosa de los Amores;SantaMargarita; la Ado-raciónde los Reyes;Entierrodel Señor;la Dolorosa;Dianay Acteón;Dánaey la Lluvia de Oro,etcétera.
Goya: el Pintor; el GeneralPalafox; Bayeu; JosefaBa-yeu; María Luisa; Cristo; Carlos III; Carlos IV; el InfanteFrancisco;el Dos de Mayo; el Duque de Osuna;el GeneralUrrutia; TadeaEnríquez;la Praderade SanIsidro; la MajaVestida,etcétera.
El Greco: Un retrato; el Caballero de la Mano al pe-cho; Un Médico; Cristo; la SacraFamilia; la Virgen y losApóstoles; la Anunciación; San Antonio; San Basilio; San
550
Bernardino; San Pablo; San Francisco; la Resurrección;Toledo; el Enterramientodel Condede Orgaz, etcétera.
Velázquez:el Pintor; Doña Isabel de Borbón; los Borra-chos;las Meninas;las Hilanderas;Vulcano; FelipeIII; Feli-pe IV; el Condede Benavente;BaltasarCarlos; MarianadeAustria; la Reinade Hungría; SanPedroy SanPablo;Ma-ría Teresade Austria; la Fuentede los Tritones; la VillaMédicis,etcétera.
¿A qué continuar?La gentemenudase encariñócon eljuego,y esperabaansiosamentela mañanadel domingoparavisitar las pinturasqueya le erancosapropia.Esto despertópocoapoco el interéspor la historiay la crítica de las artes.Uno de los niños me asombróun día con una observacióncuriosa: “El retrato que hizo Rubens de su mujer —medijo— pareceun cuadrode nuestrosiglo.” Y yo, embobado,bendijela horaen queseme ocurrióel Juegode la Pinturá.
Valía la penade contarlo.Nuestrosmuseosy nuestroco-merciode postalespermitenya formarcoleccionesde artistasy personajesmexicanos,ruinasy esculturasindígenas,tem-plos colonialesy monumentos.Así se mezclalo útil con loameno, precepto áureo del optimismo pedagógicoque nosiemprepuedecumplirsepor desgracia.
Mayo de 1955.
551
70. EL ENIGMA DE LOS ORIGENES
LA CREACIÓN ex nihilo, la Creaciónque parte de la nada—al revésde lo queimaginaron los sistemasclásicos de laAntigüedad,paralos cualesexistió siemprealgo inexpresa-ble y confuso,elCaosquela divinidadsimplementeorganizóen Cosmos—es un supuestode la economíamental. Pues,de no aceptársela,tenemosqueretrocederinfinitamenteha-cia un estadoanterior, como lo dijeron ya muchosfilóso-fos, y a riesgo,como lo dijo el poeta,“a riesgo de derrum-barnosalo largode laeternidad”,en un derrumbehaciaatrásque hace ya pensaren la precipitaciónde Luzbel cuandocaedel Cielo a los Infiernos. Los Infiernos,para las nece-sidadesde la pobre inteligenciahumana,bien puedenima-ginarse,en efecto, como un túnel inacabablehacia los orí-genesde las cosas, origen que huye constantementeentrenuestrosojos. “Principio quierenlas cosas”,dice el prolo-quio, y resumeasí en sencillostérminosla filosofía ortodoxaen cuantoal temade la Creación.
Perobajemosa la tierra.Toda averiguaciónde orígenesresultaenigmáticay obligaa buscarun antecedente,y éste,asuvez, nos conducea otro. La cienciatiene que fijarse unlímite, un punto de arranque,y dibuja allí unafronteraen-tre lanaturalezay lo sobrenaturalquela preceda.La ciencia—como la historia—, comienzain medias res, a riesgo deprecipitarseen los Infiernos.
¿Y si bajamostodavíaa la historia?¿Cómoempiezanto-daslas historias?Todasempiezanpreguntándosede dóndevinieron los pobladoresde esta o de aquellacomarca.Elmito de los autóctonosno pasa, pues, de ser un mito. Yla historia,o los supuestosde la prehistoriamejordicho, sedetienenrespetuosamente,sin pronunciarsesobre el caso,unosminutos despuésdel día en que Adánse alza del sue-lo. Todoslos pueblosprimitivos vinieronde Otra Parte...
Pero ¿no estamos,en nuestraexperienciadiaria, en los
552
máshumildes accidentesdel trato humano,enfrentándonoscon un enigma semejante?Y si no, yo quiero que se mediga,por ejemplo,quién inventalos chascarrilloso las anéc-dotas de actualidad y burla política. Todos comienzanopudierancomenzar,si estánbien contados: “AYa sabeus-tedlo quela genteandadiciendo?”Obien: “~Haoído ustedya lo quesecuentade estoy de lo otro?” Si el caso,elcuen-to, el dicho feliz partende la bocade un autorindentificable,inspiranunasospechatécnica,pierdenla categoríaanónimade chascarrillosy anécdotaspopularesy son ya “ocurren-cias de Fulano”. Por cierto,hay Fulanosquequierenadue-ñarsede tales chascarrillosy anécdotasy darlospor inven-ciones propias. Yo creo —tras las graves disquisicionesanteriores—queestánen pecadomortal o estánlocos. ¿Quédiríamosdel quese atribuyerael origen del mundo,y nossoltara de repente:“Como usted sabrá,yo hice el mundoen seis díasy descanséel sábado”?
Junio de 1955.
553
71. ANDRÉS ELOY BLANCO
UN DÍA dijo Góngora:
Arrímenseya lasveras
y celébrenselasburlas.
Peroa mí, unaqueotra vez, me sucede,al contrario,en es-tas sencillaspáginas,arrimar las burlas y hablarde veras.No es éstala primeraocasión,no serála última. Hoy, anteladesapariciónde un amigo, se me ofrecenalgunasreflexio-nesquenadatienende festivas.
Cadacivilizacióncreasutipo, suidealhumano:el “héroe”aqueo;el “magnánimo”ateniense;el Vir bonusromano;el“paladín” medieval; el “hidalgo” y el “caballero” españo-les; en Inglaterra,el gentieman;en Francia,el honn&e-hom-me; en Prusia,el Junker; el “hombre sport” (sentido mo-ral) enEstadosUnidos;y yo creoque,en Hispanoamérica,apesarde todoslos pesares,“el hombrecordial”. No aquelcuya voluntad “se ha muerto una noche de luna”, sinoaquelcuyaalmasedesbordacomofuentehenchidaa la másleve solicitación,al menorpretexto.
Tal eraAndrésEloy Blanco,el venezolanoquehastahacepocosdíasvivía entrenosotros.Ministro de RelacionesExte.riores en el gobiernodel insigneRómulo Gallegos,héroeci-vil, clarovarón,poetaauténtico.Hacaídovíctima de un atrozaccidente.EnMéxico soportabasudestierroconnoblemelan-colía y convertíasu dolor en canciones.Parecía,en su dul-zura y en su limpieza, una acusaciónviviente contratodaslas violenciasy las injusticiasdel mundo.Era nítidoy bravo,de fino aceroy fino temple.Era el buenhispanoamericano,elhombrecordial. Suúltimo libro se llamaGiraluna: la no-via del “girasol”, dice él con inimitable gracia.No morirádel todo. Alienta en las ráfagasde susversos.
Junio de 1955.
554
72. EINSTEIN
CoNocíaEinstein en Madrid el añode 1923.Entoncesdijede él (instantáneadel primer encuentro):“Con su cabelle-ra desordenada,susonrisatodavíajuvenil, tímida y un tantoburlona,Einsteinparecesiempredecirlea la gente:—Seño-res, yo no tengo la culpa de haberdescubiertoesto.” Talimpresiónde candor,de sencillezes,paramí, la notadomi-nanteen la aparienciade Einstein,uno de los hombresmáseminentesde nuestraépoca.Sencillez del sabio verdadero,cuyo afánporexcelenciaes conocery entenderlas cosasqueno le afectan personalmente.Candor del sabio verdadero,queposeeel donde asombrarseantelas cosascomunesy co-rrientes.Newton se preguntapor quécaela manzana.Ein-steinmanifiestaalgo como unaemociónde sorpresay aunde gratitud anteel hecho de quecuatropalitos de igual ta-mañoformen un cuadrado,cuandoen lamayoríade los uni-versosqueaél le esdableimaginarno existeel “cuadrado”.Perolas cualidadesmoralesde Einsteinsuperanalas de sushermanosde ayer.Por ejemplo, ignoró la rivalidad y la en-vidia, lo queno podría decirse de Newton ni de Leibniz.El mundo lo admirasin reservaspor sus conquistascientí-ficas; pero su sabiduríahumanaparala vida práctica,laconducta,la política, fue tan profunday tan transparentequemuchosno supieronverla. Hubierasido menester,parahacerlamásperceptible,quealgún doctor en cienciassocia-les enturbiaraaquellaaguaclara con los tecnicismos,pala-brasabstrusasy el dificultoso “esperantode las ciencias”.
Junio de 1955.
555
73. EL ESTOICO
—~ QuÉ fácil es la virtud! —decía el Estoico—. Casi sereduceaun acto de renunciamiento,el cual, como cosapasi-va, es más hacederoque todos los actos positivos, suponemayor economíade esfuerzoy hastasepareceun tanto a lapereza.De suerte que un poco de inmovilidad convieneala virtud, y mejor si se la interpreta,si se la “siente”, comodesganao dejadez,y no como rigidez o coerción.Luego hayun matiz de imaginación,un saborcillo de fantasíaen lasdecisionesvirtuosas.El secretoestá en decirsea sí mismo:“No, si no me obligo ni me violento; másbien me dejo lle-var, o másbienme quedodondeestoy.”Sentarsea la sombrade sí mismo,en vez de correr en pos de sí mismo: aquíestáel secreto.¡ Oh, quéfácil es la virtud! Cultivad la imagina-ción,alumnosdel bien. El Orientesiemprelo hizo así; peroel Occidentequiereconvertirel alivio dela imaginaciónen lahipertensiónde la voluntad.¿Habéisadvertidola diferencia?Lo queuno buscapor el arduo caminode las restriccionesy tiesuras,el otro lo buscapor la cómodasenda,por la poé-tica sendadondeel alma, bienencaminada,se dejair comoen día de asueto.
(Y el Estoico no sedabacuenta,como acontececontodoslos reformadoresde lamoral, de quesólo teníarazóny sóloacertabapor cuanto,tácitamentey sin saberlo,él ya erabue-no de antemano,por inclinaciónnaturaly no por seguirtalo cual doctrina.)
Junio de 1955.
556
74. EL ESCÉPTICO
—EL MUNDO no tiene seriedad—dijo el Escéptico—.Y laconclusión no es humorística,sino melancólica. No vemosel mundo, sino nuestraimagen del mundo,y la imagen escaprichosay cambianteal punto de seruna ilusión, un en-gaño que a nosotrosmismos nos proponemos.“Que nadapodemossaber”,escribíaFranciscoSánchez.“~Quésé yo!”,exclamabaMontaigne. Y “~Quées la verdad?”, preguntóPilato. Cuandonuestro maestroPirrón fue a la India, enel séquitode Alejandro, a la sola presenciade los “gim-nosofistas”o filósofos desnudoscomprendióque la verdadpuede ser consideradadesde tan opuestospuntos de vistaque,en rigor, no sabemosdóndese encuentrao si es un sim-ple devaneo.Es decir,quelas cosassonde todosmodoso deninguno.Poresolo mejor es callar, suspenderel juicio, viviren estadode adiaforíao indiferencia.
—Y entonces—le replicó el hombredel pueblo— ¿losdiosesson unosembaucadores?
—La inteligenciahumanaes muy corta, la vida humanaes muy corta.No podemosdemostrarqueexistanlos dioses.Ni tenemosmediosni tiempo suficiente—contestóel Escép-tico—. Y luego añadió, cerrandoun ojo. —Pero si es queexisten,ellos se encargaránde todo. Como algún día lo diráun poeta:“Los diosesme perdonarán,porqueperdonaressuoficio.”
—~Desuerte—prosiguióel hombredel pueblo—que tusectacuentatácitamentecon la benevolenciade los dioses,a pesarde todo, como el muchachocalaveracuentaconquesu padrehabrá de sacarlode apuros?
(Y yo que los escuchaba,en sueños,tuve un recuerdo.Alguien, en un corro de amigos,observóunavez: “Ustedes,los que se dicen creyentes,no tienen confianzaen Dios,puestoque todo el día se preocupanpor quedarbien con
557
Dios. Yo hago lo que me place, y confío en Dios: confíoen su supremabondad.” “Señor mío —le contestódon Víc-tor AndrésBelaúnde,quees un creyente—.Eso no es tenerconfianzaen Dios, sino permitirseconfianzascon Dios.”)
Junio de 1955.
558
75. SOBRE LOS “CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA”
Mi QUERIDO poetaAlfredo CardonaPeña:Muy gustosamentecontestosucartadel 23 de mayo.
ConCantosdeviday esperanza(1905) se inicia práctica-mentela etapaen queRubénDarío —dominadaya la lindamúsicade las Prosasprofanas,que atrajo a tantos“moder-nistas”— entraen la música discordantey adquiereaqueltono personalquenadietrataráde imitar.
El libro evoca paramí uno de los recuerdosmás gratos.Por entoncesyo estudiabaen la Preparatoriade México yvivía al ladode mi hermanoRodolfo. Aún no leía estaobrade Darío ni teníanoticia de su aparición.Fui de vacacionesa Monterrey.En la capitalhabíayo dejadoun ambientededesconfianzae incomprensiónpara la nueva poesía.Aúnno empezabayo a frecuentarel mundo literario y sólo mellegabanopinionesde genteno responsable,que hacíasomade cuantono fuera Pezao Plaza,a lo sumoFlores (y Fló-rez). He aquíquemi padreme reciberecitandode memoriala Salutacióndel optimistay “Yo soy aquelqueayerno másdecía”.. - Aunque siempreme habíayo sentido cerca demi padre, en muchasde mis aficiones,no esperabayo estartan cerca. ¡Y mi padreno era “intelectual”, ni pretendíaestaral tantode las modas!Le guiabasu genio y su instin-to. Aún conservo,con anotacionesde su puño y letra, elejemplar de los Cantosque de él heredé.Lo conservoconla emocióny la alegríade esteenténdimientocórdiál entredos generacionesacüarentaañosde distancia.Mi padreco-noció personalmenteaRubénDarío en París,por 1911.Éstelo mencionacongratituden sulibro autobiográficoy, cuan-do mi padre murió, en 1913, le consagró una expresivapágina,comparándolocon los capitanesromanosde Shake-speare.Todo esto dicenparamí los Cantosde vida y espe-ranza.
Junio de 1955.
559
76. EL ABRIGO DE JOSÉMARTÍ
EN RECIENTE artículo (“Encuentros con Pedro HenríquezUreña”), me dejédecir: “Vivía yo enMadrid, y él—PHU—radicabaya en Minnesota,cuando,en unasvacaciones,semepresentóvistiendo el abrigo de JoséMartí. Así como suena.Acababa,creo,de pasarpor Cuba.Alguien, no sé quién, nosé cómo, habíaconservadoel sobretododel apóstolcubano,y selo cedióporsi lehacíafáltaen elviaje.”
Estaspalabrashanprovocadoun oportunocomentariodelaescritoracubanaLoló de la Torriente(Alerta, La Habana,13 de mayo de 1955).La excelenteamigaargumentaasí ensustancia:—Aun cuandopor aquellosañosel culto aMartíacasono se habíadesarrolladotodavíaen términosque jus-tificaran la cuidadosacustodiade una prendapersonaldelhéroe,no es creíblequetal prenda,por buenaquefuera, seconservaratanto tiempo en condicionesde serusada.
Quiero añadirotra razónpor mi parte,puesesel caso dedecir: “No me duelenprendas.”Martí muereen 1895.PedroHenríquezUreña aparecepor Madrid en 1917, dato esteúltimo que escapóa la perspicaciade la escritoracubana,pero’ que consta en mi artículo unas líneas más adelante.Han pasado,pues,cuandomenos,veintidós años.Al dete-rioro físico del abrigo debesumarseel envejecimientode lamoda, lo que fácilmentepodría producir un efecto extrava-gante.
La historia,en verdad,es poco creíble;y como dice el co-mentario aqueme refiero, pasaríaen bocade un bromista,pero no en quien pretendeofrecér unaseria crónica de lossucesos.No me disculpo, no,al contrario.Bien puedohabersido víctima de unaofuscación,comoacualquierale aconte-ce. Sólo deseoalegaren mi descargoqueyo no he inventadoestahistoria: “Como me lo contaronte lo cuento.”¿Fueunabromadel quecedióaPedroel abrigoo unabroma de éste,queyo traguécandorosamente,por esedesmedidoáfán que
560
todostenemosde aceptarrelatospintorescos?¿No habréen-tendido bien lo que se me dijo? ¿Habréincurrido en unaconfusión al resucitarlos hechos?A vecesla memoriatrai-ciona,aveceslos sentidostraicionan,y es así como se creanlos mitos. Lo más singulares quehay otro testigo,a quienyo habíaconsultadoantesde escribir las líneasen cuestión,don Artemio de Valle-Arizpe, y él confirma puntualmentelo que yo he dicho y aun lo ha recordadomejorqueyo.
El gabánde ‘Martí se va convirtiendo,pues,amis ojos, enun objeto de maravilla: en unahadanadamenoscomoaquelparaguasde AnatoleFranceque,segúncuentaJeanJacquesBrousson,sudueñohacíalo posiblepor olvidar en las casasde sus amigos,en los cafés,en los coches,en los tranvías,peroquesiempre,porunou otro camino,volvía asusmanos.Estahada,pues,estegabántan misterioso,eratoscoy negro,y a Pedrole quedabamuy largo: otro datoparainvestigarla posibleadjudicación.Yo no conservola historia ulteriordel gabán.Don Artemio me aseguraqueyo se lo prestéundíadelluvia (Pedrolo habíaabandonadoen Madrid),y quea él se lo robaron.Estaserie de peripeciaspareceindicarque,en el fondo, nadiehabíatomadomuy en seriola “atri.buciónmartiana”.El hadadesaparecióde nuestravista tanfantásticamentecomohabíaaparecido.
Perolos comentariosdeLoló de la Torrienteme hanhechover la convenienciade retocar mi artículo, que ahora,so-briamente,dice así: “Vivía yo en Madrid, y él radicabayaen Minnesota,cuando, en unasvacaciones,se me aparecióvistiendo un viejo abrigo queél, humorísticamentey no sépor quécausa,llamabael abrigo de JoséMartí.” ¡La versiónanterioreramucho másatractiva! Como seve, he sacrifica-do a la verdadprácticatodo el encantode esa“verdad sos-pechosa”quellamamosliteratura.
Julio de 1955.
561
77. ODISEO
EN LA Ilíada, Homeronos dice queUlises—u Odiseo—erahombrede múltiples recursos,astutoy mañoso.Pero se con-tentacon informarnossobre la fama de Odiseo,y casi nonoshacever ningúnhechoquela compruebe,contrariamentea suhabitualnorma estéticaquees la norma del dramatur-go: dejarqueel personajese pinte solo por sus actos.Puesrecuérdesequela estratagemadel Caballo de Palo,inventadapor Odiseo, no aconteceen la Ilíada y sólo sabemosdeélla por testimoniosposteriores.Apenashay unavaga vis-lumbresobreelcarácterengañosodelhéroe (el hornoduplex,contrastadocon el horno simplexque es Aquiles, el que de-clara odiar la mentiramásqueal Infierno), cuandoOdiseo,convaguedades,hacecreeral cautivoDolón quese le perdo-narála vida si confiesalas posicionesy fuerzasde los adver-sarios.Peroadviértasequeestoaconteceenunaescenaexcep-cional, atrevidacorreríanocturnade Odiseoy Diomedes,quepenetranhastael campo enemigo,se juegan el todo por eltodoy no estánpara andarsecon miramientos.
En general,el Odiseode la Ilíada másbienparecereser-vado, prudente,hastaun poquillo cautelosoy como deseosode borrarsey rechazartodaalusiónasuconsabidaastuciaoagudeza.Así, tras la referidahazañanocturna,rechazadeplano los elogios:“Todo lo hanhechoAteneay Diomedes”,se apresuraa decir. Y, en efecto, Diomedesha sido el eje-cutor, pero Odiseo ha sido el conductorintelectual.En losjuegos fúnebresde Patroclo,no se le ocurre competir conel arco, en que era invencible. Apenasse atrevea compe-tir, en la lucha,con Áyax, el hijo de Telamón; y en lascarreras,con Áyax de Oileo. En el primer caso, deja queAquiles declareel empate,por no enfureceral irritable ri-val; en el segundo,deja que el rival se disculpe de haberresbaladoen el último instantepor artesde la diosa Atenea,siempreprotectorade Odiseo; y Odiseo~eabstienede pro-
562
testar, admitiendo así que se desluzca el mérito de sutriunfo.
Como éstospuedenpresentarseotros ejemplos.La modes-tia de Odiseo,en todosellos, contrastaconel ánimo vanaglo-rioso que es característicode los capitaneshoméricos.Asíen la Ilíada. Peroen elpoemaposterior,en la Odisea,por elcontrario, Odiseoechamano,sin empacho,de todassus in-creíblesaptitudesparael engañoy la travesura.¿Cuálpuedeser la explicación?Muy sencilla.En la Ilíada sevive entrecamaradasde armas,jefes y príncipes sujetosa un códigode honor, a unaetiquetarigurosa,en quecuentanel arrójoy la lealtad a la palabraempeñada,pero no el ardid y ladoblez.Odiseo,queconocésufamay aunha llegadoapediraNéstorqueno la propaleentrelos aqueos,puestoqueellossabenya aquéatenerse,no quieredesdecir,o másbien des-lucir, entreaquellacompañíade varonesorgullososy alti-vos, que por nadase rebajaríana emplearrecursosenga-ñosos.Encambio,en la Odisea,el héroetienequehabérselascon dioses y meteoros deificados, encantadoras,cíclopes,monstruos,dondeno hay igualdadde armasy todo recursoes admisible. Odiseo defiendesu propia vida y la de suscompañerosde naufragioacostade todo,enconstantesálveseel quepueda.No hay ya códigode honorni etiqueta,y Odi-seo despliegasin rubor sus habilidadesparael subterfugioy el fraude,queaquívienenaserlegítimos.
Hay más. Odiseotuvo un abuelo materno,Autólico, céle-bre por susrateríasy sus perjurios. Fue este abueloquien,en recuerdode sus peripeciasy supropio renombre,bautizóal nieto y le dio el nombrede Odiseo,el “odiado”. Odiseoteme a cadainstanteque alguiense acuerdede queperte-necea unarazaequívoca,de genteexpertaen el hurto, almenospor la ascendenciade su madre; teme, entretodos,aparecercomoun tanto intruso: principillo de unamiserableisla distante,perdidaallá en el occidente,es decir, por elrevésde Grecia,puesque la Grecia de aquellossiglos dabael rostro al oriente. CuandoAgamemnónrevista sus tropas,se le escapanalgunaspalabrasinjustascontraOdiseo,en unpasajeroarrebato,y le echaencara,precisamente,el ser“pe-rito en malasartes”.Odiseosabedesobraque,entreaquellos
563
guerrerosrudos y gigantescos,labradosa hachazosy no apuntade cincel, él, por la misma agilidad de sumente,pa-dece lo queha llamado Hazlitt las desventajasde la supe-rioridad intelectual. Antenor recuerdaque, cuandoOdiseotieneque hablaren público, empiezapor hacerseel bobo,comosi no hallaraqué decir, a reservade arrollar a todosconsuelocuencia.Hacerseel bobo; algo sabende estonues-tros tinterillos quese las arreglabanpara andarde secreta-rios con las partidasrevolucionarias.Y un diplomático sud-americano,en tiempos de no sé qué dictador, me dijo undía: “Mi situaciónes muy precaria. Cadavez que vuelvoa mi tierra y visito al Presidente,me pareceque le oigodecirparasí: Desconfiemosde éste,quesabeGramática.”
Julio de 1955.
564
78. LA EMANCIPACIÓN LITERARIA
EL DIÁFANO ensayode JoséLuis Martínez sobreLa emanci-paciónliteraria de México, reciénpublicadoen la colecciónde Zea,no seproponemedirhastaquépunto hemoslogradola originalidad,sino quenoshacever cómonacióel deseodelograrla y exponelas primerasmanifestacionesde esteafándurantela mayorpartedel siglo XIX. Ello se revela,no tantoen elhechode quelos escritoresprocuraranen aquellaépocaajustarsuobra a unanuevaestética—fuera de los elemen-tales empeñosdel costumbrismoo del realismoinmediato—,cuantoen la activa discusiónrespectoal asunto,consideradotodavíacomoun programapor cumplir, como un previo es-clarecimientoconceptual.
La emancipación—nos explica el crítico— sólo ha de al-canzarsecon el Modernismo.Es decir, cuandose acabaladiscusiónteórica precedente,desaparecenlos que la mante-nían, y se pasade los propósitosa las realizaciones.Perofalta confesarqueaquellacampañano determinóestavicto-ria, ni tiene íntima relacióncon ella. Acaso esto fue unadesgracia;másbien acontecióunaruptura.El Modernismo,es innegable,aunquenosdejó reguerosde joyasal toquemá-gico de Francia(estascontaminacionesno son ilegítimas ensí mismas, así viven y vivirán siempretodaslas literaturasdelmundo),tuvo algo de desvinculación.Los modernistasnodiscutieronya el problemade sus mayores;lo ignoraronyecharona andarpor otra senda.Y los abuelosno agotaronnuncala discusiónni llegaron a sus últimas consecuencias.La discusiónhabíasido tan política como literaria, cuandomenos,y pareceun eco tardío de la emancipación‘política.Se apagael eco, los modernistasvuelvenel rostro. ¿Descu-brieronel buen camino? Habríaque pesarcon balanzadeprecisióna los poetasquecruzaron,en barcapropia, la co-rriente del Modernismo;Díaz Mirón, Othón, Urbina. Y ade-más,¿cabeen estouna solucióndefinitiva? ¿No encuentra
565
la suyacadaépoca,de ciertamaneranecesariay vital, auncuandono se lo proponga?Los momentáneosdesvíos,o quetal parecena pocoslustrosde distancia,¿nohallaránsu jus-tificaciónen el conjuntoy en unaperspectivamásgenerosa?Los ejércitos de La Farsalia combaten,sí; pero, nos diceLucano,vistos desdeciertaaltura vecina,pareceninmóviles:hondalecciónparala crítica.
Aplicando la reglaaristotélicadel conocer,que es com-parar con lo semejante,JoséLuis Martínez advierte que,mientraslos escritoressudamericanos(Argentina, Chile, elcontinentalAndrés Bello), arrastradospor igual inquietud,consideraronla literatura como base de la integraciónso-cial, entrelos nuestrosmásbien se dejó sentir la tendenciaa considerarla literaturacomo algo adjetivo o secundario.Tal vez ello expliqueel queno hayanllevado abuentérminosu campaña.Y añadiremosel casode Cuba,que—si no meengaño—ofrecetodavíaotro matiz. En Cubala luchainter-mitentepor la independenciacorrecomorío subterráneodes-de 1823 hasta1898,y pronto la literaturay la cultura asu-menforma de rebeldíapolítica,o biendisimulanesteintentoconpatéticasutileza.La independenciasólo se obtienepocosañosdespuésde queMartí y Casalse habíanya lanzadoporel libre campodel Modernismo.Cuandosobrevienela eman-cipaciónpolítica,ya estabaen marchala emancipaciónde lasletras:era un hecho,no un programapordiscutir o defender.
JoséLuis Martínez, siguiendoa PedroHenríquezUreña(Las corrientes literarias en la América Hispánica), toca,de pasada,el caso de los Estados Unidos. Sería muy útilahondaren estacomparacióny extenderlaa otros paísesco-loniales,ex-colonialeso simplemente“excéntricos”. ¿QuéhapasadoconCanadáy Australiafrentea Inglaterra?¿QuéconSuizao Bélgica frente a Francia?¿Seplanteóo no se plan-teó el problema?¿Entérminosde polémicao en términosdeaceptaciónrazonable?Estainvestigaciónnos ayudaríaa en-tendernosmáscabalmente.
Esinevitablequelos argumentosliterarios se mezclenaquícon los políticos;pero cadaejemplohistórico presentaalgu-na diferencia.No podríasucederlo mismo en pueblosquellegan a la emancipaciónpor un mero crecimientonatural,
566
la separacióno “fisiparidad” de losbiólogos,queenpueblosdondela emancipaciónfue unaguerra.Paraunosla emanci-pación,máso menosdeseada,casi resultóinvoluntarioefectode vaivenesy levigacionesdel orbequeloscontenía,y el pro-ceso pudo ser lento, indeciso, suave.ParaHispanoaméricay los EstadosUnidos, fue violento y patético,el periodo delas convulsionesse deja “enmarcar” en corto espacio,hayun Día de la Independencia.En aquéllosse da la conviven-cia de dos o más lenguasdistintas; en otros, el choquédelmestizaje,quedeja a las puertas,como fantasmas,dosidea-les étnicos.Finalmente,como entrenosotroso en la Españaquese sacudea los moros,la independenciapretendeasumirun disfrazde “reconquista”.Todolo cual influye porfuerzaen el planteamientode la cuestión.
Respectoa la expresiónde los caracterespeculiares,noquiero repetir cuantohe dicho sobrela inteligenciaameri-cana (Última Tule), o en mis reflexionesofrecidasa PérezMartínez y en mis observacionesreferentesa minucias lin-güísticasque encierransecretosde energíaatómica (La Xen la frente). No tengo para qué repetir las acertadasob-servacionesdel llorado MorenoVilla en punto al espíritu,alhabla,al artede los mexicanos.Sólo señalaréde paso,por-queen sustanciacuantoallí se dice nos es igualmenteaplica-ble, la recienteconferenciade JorgeLuis Borges sobreElescritor argentinoy la tradición (Sur,BuenosAires, N9 232,enero-febrerode 1955). Y he de manifestarnuevamenteloquetantasveceshe declarado:que la inquina contrala tra-dición españolaes unamanerade servidumbre,unaconfesiónde inferioridado liberaciónno consumada.La libertad supo-ne igualdaden el comerciohumano,trato de tú a tú, amistadsin miedo y sin rubor. Tampocohacefalta imitar unatradi-ción para justificarla, para admirarla.Tampoco hemosdefigurarnos que la emancipaciónde las letras es acarreadainconscientementepor la política. No bastanaquí la buena,intenciónni el patriotismo.La emancipaciónliteraria esfun-ción de la calidadliteraria.
Julio de 1955.
567
79. COHEN, EL AMIGO DE HISPANOAMÉRICA
EL ESCRITOR inglés J. ‘M. Cohen (50 Middleway, London,N. W. II), quetiene accesoa algunasde las principalesre~vistas británicas,se interesade modoespecialpor las letrasde Hispanoamérica.Preparaunaantologíapoéticade la len-guaespañola(ediciones“Penguin”), desdelos orígeneshastaCalderóny, trasun salto atlético que atribuiremosal gustopersonal,desde Bécquer hastala generaciónmexicana deTaller, la guerracivil de España,Neruday lo demás.Acom-pañarálos poemascon versionesen prosa. Sólo conoce,denuestrasrepúblicas,los paísesdel Plata.Esperavenir a Mé-xico algunavez, en compañíade suseñora.
Los editoresconquienestrata y que le hanpedido obrasde atmósferamexicanaprefieren —cosa rarísima—librosque no seannovelas.Peroél es aficionadoa la nuevanove-lística de nuestropaísy, desdeluegoy entreotrascosas,halogrado ya que la buena revista Encounteraceptepáginasde JuanRulfo. En la antologíade CastroLeal descubrióaOthón y aLópez Velarde, quele seducen.Le atraenla poe-síay la prosade OctavioPaz,de JuanJoséArreola,y en laArgentina,me señalaentresuspredileccionesaRicardoMo-linari, el hondoy cristalinopoeta.
En recienteCarta,me confesabaasísuesperanza:“A vecesseme ocurre pensarque,puesla poesíasemuereen Europa,habráde renaceren América,y no por cierto en los EstadosUnidos.” Y en otra cartamásreciente,al comunicarmesusproyectosen marcha,añádíacon cierta inquietud: “Hablaréde la decadenciá‘presente,sí; y diré cómo los grandestemas—la épica marina,por ejemplo,comenzandopor Gilgameshy la Odisea,y los motivos del amor en Platón,los trovado.res,Dante,Petrarca,los sonetosde Shakespeare—handeja-do de interesar,salvocomo aspectosde un mito privado, sólocomprensibleparael poetay su tertulia.Ello me permitirá
568
tambiénexpresarmuchode lo quesientorespectoalas letrasmodernas,y señalarlo queconsideroperdurable.
“Mi historia de la LiteraturaOccidental (para los ‘Pen-guins’) arrancadel Cantardel Mio Cid y elCantar de Rolan-do y acabaráproponiendoquevolvamosconatenciónlos ojoshaciaHispanoamérica,dondeesperamosla apariciónde unaliteraturavigorosa, puestoque allí se ha dado esamezclade culturasquesiempredeterminóel nacimientode las mejo-restradicionesliterarias.”
De acuerdoen cuantoala esperanza.Yo heinsistidosiem-pre —con referenciaa Grecia— en la importancia de losmestizajesculturales;y en la Parentalia vengo a decir quela gentede nuestrastierrases herederauniversal,comotam-bién lo declaréen BuenosAires, anteescritoresde todo elmundoreunidosparala VII Conversacióndel Instituto Inter-nacionalde CooperaciónIntelectual,porseptiembrede 1936.(Última Tule, pp. 131-136.)
Pero comoyo no queríadejarsin respuestala notapesi-mista que se oye sonaren la carta de mi amigo Cohen, lecontestéasí: “Me conmuevesufe en las literaturashispano.americanas.Tambiényo paso horasamargasante la deca-dencia actualdel interésauténticopor la cultura. Pero meconforta pensarque la comunicaciónes mayor que antesentre las altas clases intelectualesdel mundo (Ortega yGassethabla en algún lado de las ‘naciones horizontales’,tendidaspor sobre las fronteras),y que esto produciráunrenacimiento,tal vez estimuladopor la angustiamisma denuestraépoca—si la BombaH lo permite.”
Puessiempre—ay— tenemosya quehacerestasalvedady dejarabiertanuestraventanilla a lo imprevisto.
Julio de 1955.
569
80. KEYSERLING Y MÉXICO
KEYSERLING vivía en el Hotel Plazade Buenos Aires. Confrecuencia,por la noche,anteso despuésde la cena,cruzabala PlazaSanMartíny sepresentabaen mi Embajada.Charlá-bamoshastamásallá de la medianoche,a condición de quenuncale faltara al alcancede la manosu“cáliz” o “flauta”de champaña,queunasvecesera lo uno y otras lo otro, se-gún el caprichodel mayordomo o el estado de la cristale-ría. Sobrela aparienciay condicionesde esteextraordinariogigante,descendientede Gengis-Kan,me remito ami artículo“Keyserling en Buenos Aires” (Grata compañía, pp. 166-168) y al librito de Victoria Ocampo (valiente documentohumano),El viajero y una de sus sombras:Keyserlingenmis memorias.En unade estascharlasle expuse,o improvi-sé paraél, cierta teoríasobrela gamamelancólicade Hispa-noamérica,“que va desdela montañosacóleray el patetismomexicanoshastael tedio de la pampaargentina”(“Epílogosde 1953”, Marginalia, 2~serie,pp. 193 Ss. Allí mismo hedicho queKeyserlingseapropióestateoría en sulibro sobrenuestraAmérica.Hizo bien. Paraesosonlas ideas:paraquevueleny se difundan.)
—~Porqué—le preguntéunanoche—no llegó ustedhas-ta México cuandoandabapor los EstadosUnidos?
—Me fue imposible —repuso——. Pero me acerquéhastala frontera y, como soy zahorí, adiviné a México al respi-rar el auraquellegabadel otro lado.
—~Absorbióustedlas esenciasdel aire y del cielo mexi-canoscomo el poetade los Trofeos,cubanode origen,sintióvenir, desde el arrecife de Bretaña,el aire embalsamadoquele llegabade sutierra natal, “la flor ayerabiertaen elvergel de América”?
—Algo parecido,en efecto—continuóel gigante—.Y esome bastaparaprofetizardesdeahorala futura mexicaniza-ción de toda la América del Norte. Pero hubo más: en San
570
Antonio, me hicieron pasearpor toda la ciudad. Me traíande un lado a otro mostrándomelas fábricas, las institucio-nes del trabajoy la industria, la febril agitación de aquelpueblo.De cuandoencuando,pasábamosy volvíamosapasarpor unaplaza,creo es la Plazadel Zacate.“AY quiénessonesoshombres,preguntéa mis huéspedes,que parecenconOsumir todoel día en los bancos,bajolos árboles,charlandoy discutiendo?”“~Oh,me dijeron conun gestecillo despec-tivo, son los mexicanos,los perezosos,quepierdenel tiempoconversando!”Y yo contestéal instante:“iPues ésossonlosquemeinteresan,y másquetodo lo queustedesmehanmos-trado! Ésossonlos herederosde los filósofos atenienses,losherederosde Sócrates,de Platón,de Aristóteles;de los pa-seantesdel Iliso y de la Academia,de los peripatéticosdelLiceo.”
Y, en verdad,yo piensoparamí, y lo he dejado entenderalgunasveces,ya en mis reflexionessobre“la claseociosa”—que no debeconfundirsecon la abominable“clase pará-sita”— (Ancorajes,pp. 58 ss.),o ya en el primer artículodelas BurlasVeras(RevistadeRevistas,30 de mayo, 1954),dondehablo del “ocio con letras, con estudio”, que, comodice Ernest RoberCurtius en su ensayosobreVirgilio, “anuestraéticadel trabajo le estáhaciendofalta esta contra-partidaquevendríaaserun ideal de ocio”. Entiéndasela pa-labradel modomásnoble: reposo,serenidad,esparcimiento.Que esto fue el otium paralos clásicos,y no el vicio de lapereza,en que despuésha insistido unacivilización másen-tristeciday agitada.*
Julio de 1955.
* “Una vez, en Los Ángeles, me llevaron a visitar los barrios mexicanos.Me dijeron que aquellos hombreseran unos vagabundosy perezosos;pero amí seme figuró que ellos disfrutabanmás y mejor que mis laboriosose in-quietos anfitriones de esasvirtudes que hacende la vida una bendición yno una maldición.” B. Russell,Autoridad e Individuo.
571
81. UNA INSTANTÁNEA DE “DON CHUCHO”
ALGUNA vez he contadoya cómo, en torno a su lecho deenfermo,el director de la RevistaModerna, don JesúsE.Valenzuela—poetamásen la vida queen los versos—solíareunir a los literatos del crepúsculomodernista.No siempreasistíaél a la mesa. A veces,se recobrabapor unos días.Otras,creíamorir. Entoncesrepartíaalgunosde ,suslibros ysus objetos.Así sucedióqueme enviaraunavez, comopre-sente,la mascarillade ManuelJoséOthónfundidaen broncepor BaudelioContreras.
Paraentoncesla planamayor habíacomenzadoa disper-sarse.Uruetanuncaconcurríaa la tertulia. Nervo estabaenParísy desconcertabaa sus antiguosadmiradorescon unosversosen queaconsonantaba“pelo” y “Longfellow”. Tabla-da sehabíaalejado,porquedon Chuchocomentódespectiva-mentesu poemasobre la Bella Otero —aquel que ilustróJulio Ruelas—,del cual dijo, segúnparece,que estabafa-bricadoconversos “de dientesafuera”. - - “A diferenciademi cariñoparausted”,le escribióTablada,resentido.AlbertoLeduc sólo aparecíabrevesinstantes.Urbina se conservabafiel, perosedabaadesear.Manuelde la Parrarecitaba,paradarlegusto:“Mi princesalejana” o “Fui paje de la cortedeun glorioso rey franco”. Los artistaso literatosquepasabanpor México nuncadejabande visitarlo: la Chalía,Julio Fló-rez, Darío Herrera.- -
Un día don Chucho Valenzuelase nos puso muy malo,aunquede esavez no murió. Se pasabael tiempo sentadoen la cama,sin poderhablar.Fuimosa verlo unosinstantes.Nos mirabacon expresiónde somay contemplabaincesan-tementeel reloj queteníaen las manos.
A la salida, Rafael López me dijo, con mucho sentidopoético:—Es desesperantever aestehombre,mudo, obser-vando el reloj, como si esperarade un momentoa otro lacruellanzadade Longinos.
Julio de 1955.
572
82. VICTOR HUGO ANTE LOS ABISMOS
Dido Victor Hugo que cuanto, despuésde su muerte,apa-reciera escrito por él debería publicarse:confianza en símismo y ejemplar respetoa la historia. Con el transcursode lbs años se van aflojando cada vez más las censurasyempiezana aparecersusnotas,suscuadernosíntimos,llenosde graciosasindiscrecionesy de referenciasgalantes,escri-tas, por cierto, en un españolaproximado.Los biógrafossecomplacenen demostrarnosqueaquelhombre—demasiadohumano—era todo simpatíay humorismoy no es necesarioverlo bajola aparienciamonumentaly solemneque,al pron-to, supropia grandezale comunica.
De tiempo atrás,sus coqueteoscon “el másallá” habíanimpresionadoa la crítica. En 1943 yo distribuípor la pren-sade México un artículo, “Victor Hugoy los espíritus” (Lostrabajosy losdías, pp. 185-187).Allí hablode las experien-cias espiritistasdel poetaen las islas inglesasdondepasósudestierro,singularmenteapartir de la apariciónde Mme deGirardin en Jersey,añode 1853.Durantetresañosal menos,segúnlos procesosverbalesredactadospor Ad~leHugo, los“espíritus” frecuentaronlas sesionesdel poeta.
En 1929,aparecierondos libros consagradosa contarnoslo quefueel espiritismode Hugo (C. Grillet) y lo quefue sureligión (DenisSeurat).Adolfo Salazarha tratado,en Nove-dades,sobreel misticismo errabundode Hugo. Aunquenosé si así podemosllamar —misticismo errabundo-a esoqueseha venido llamandoocultismoy espiritismo;mástar-de, con intenciónya más científica, “metapsíquica”,y hoypor hoy—si es que no me engaño-“parapsicología”.
La última palabra,en cuantoa las veleidadesseudorreli-giosasdel poeta,correspondeaMauriceLevaillant,miembrodel Instituto, quepublicó el añopasadounaobra fundadaen documentosinéditossobrelo queél llama “La crisis mís-tica de Victor Hugo”, años de 1843 a 1856.No sólo apro-
573
vechaLevaillant las “actas” sobrelas mesasparlantessino,engeneral,todaslas demásmanifestacionesdela sedreligio-saqueel poetaexpresóa lo largode suexistencia.La crisiscomienzaparaVictor Hugo conla trágicamuertede Leopol-dina, suhija.
Entre la política y las diversasaventurasy contingencias,por 1846 andaen lecturasde Swedenborg,Eliphas Lévi. Eldestierro,la soledad,el mar, la visita de Mme de Girardin,orientanaquella inquietud dispersahacia las más vulgaresprácticasdel espiritismo.En casade Victor Hugo se evocaa los muertos,a los mitos, a las ideasabstractas,hastaalespíritu de los vivos, como el de NapoleónIII, quecompa-rece—sindudapordesdoblamiento-adiscutirconsuadver-sario.Seelaboransingularesteorías,los desterradosrespiranunaatmósferacaliginosa.La Burra de Balaamcompareceyda pruebade una gran fertilidad metafísica.Las sombrascomponenalejandrinosdignos de Hugo.
En 1854,pareceacentuarseel recuerdode Leopoldina,lahija perdida,y la tristezaqueserevelaen los versosvaclari-ficandoun pocola densabrumaacumuladaporlas equívocasexperienciasde las mesasparlantes.Victor Hugo ha comen-zadoa pensarquelas mesas“nos devuelvennuestrapropiaimagen‘del mundo” y que,atravésde ellas,no hacemosmásque monologar. Un incidente —la súbita locura de JulesAllix— aconsejóabandonaraquellos‘juegos. En octubrede1855, cunde por Marine-Terraceun verdaderosentimientode pánico.Hay querenunciara las mesas.En Guernesseyelambientees ya másrespirable.La poesíaha logradoexpul-sar lentamentelos efectos de la intoxicación. El cielo seaclara.
Agosto de 1955.
574
83. ADIÓS A CARLOS
NUESTRA amistadcomenzóantesquenosotros:la heredamosde nuestrosmayores.La prepararon,como en promesa,loshogarespaternos,en aquellaGuadalajaratardíamenteromán-tica, por los añosde la Intervencióny el Imperio.Se incorpo-ró en nosotrosmismos,se fortalecióy seafianzóparasiem-pre en losdíasdela generacióndel Centenario:las campañasde la Sociedadde Conferencias,el Ateneode la Juventud,laUniversidadPopular.Nos atacabany nos elogiabanjuntos.¡Dichosasmemorias!Era concurrenteasiduaa mi curso, enla flamanteEscuelade Altos Estudios,la niña Parrodi, quemástarde seríasu esposay madre de sus hijos.
Varias condicioneseminentesme sedujeronsiempre enestefraternalamigo.Y, desdeluego, subondad,suprobidady su sencillezsin tacha; suhermosay sobriaindependencia,combativasi sedabael caso;superfectaconsagracióna lasletras,queharáde suslibros un verdaderoregistrode nues-tra cultura contemporánea;la seriedadde sus empresasy sucapacidadparadejarunascuantasobrasfundamentales.No-velística,crónica,crítica, historia literaria, gramática.. -‘ sucaminopuederecorrersecon confianzay sin sobresalto.Esun buenguía,unamanosegura.Todo es solidez, sin subter-fugios ni escamoteos,sin travesurasni delectacionesmorbo-sasen los juegosdelpropio ingenio: arte quesedesnudadelyo, que se da todocomo en servicio; artequesepareceaunhecho de la naturaleza;que se queda ahí como una rocay un árbol, indiferentesal nombrecon que se los bautice.Suobrase reabsorbeen suvida y viceversa.Ya ocupa,desdeahora, su sitio privilegiado y único entre los edificadoresde México.
Al fin dejó de sufrir —padeciómuchodurantesus últi-mostrances—,y nosdeja conel sentimientode una inmensadeuda,entregratitud,admiracióny cariño. ParaCarlosGon-
575
z’ález Peñaevocoestaslíneasde Othón,queparecenun epita-fio de Simónides:
Y al fin en el amor los ojos cierra.Pues¿dóndehay másamorqueel de la muerte,ni másmaternoamorque el de la tierra?
Agostode 1955.
576
84. VOLTAIRE DESENGAÑADO
CUANDO alguien le dijo a Voltaire queel abusodel café loiba a matar, él contestó: “Yo nací matado.” Pudo decir:“desengañado”.(Entre paréntesis,“desengañado”¿serálomismo que “discreto”? Porquehay traductor de Graéiánal francésqueha llamadoal Discreto,no “Le Discret”, sino“L’Homme Désabusé”,el desengañado,el’ desilusionado.A veces,estosejercicios de trapecioentredos lenguasense-ñanmucho.)
Pero aun cuandoVoltaire seaun desengañadonatoy unprofesionaldel desengaño,la justicia social no lo déjabaindiferente,y de seguroqueunade las máshondasheridasfue la infamia quesufrió cuandoandabaen los treintay unaños y que al fin determinósu trasladoa Inglaterra,capí-tulo sobreel cual tenemostan confusasnoticias.
Por enerode 1726el renombrede Voltaire —poetay dra-maturgo—era ya envidiable.Los salonesse lo disputabany era adornode los saraos.Habíadejadocaerya sunombreburguésde Arouetparaadoptarel de Voltaire, modestapro-piedad de su madre en el Poitou. El ilustre CaballerodeRohan-Chabot,cuarentónaristócratay engreído,le dijo unanoche en la ópera, con cierto malévolo retintín: “Por fin¿cómosellamausted?¿ElseñorArouet o el señorVoltaire?”“Cualquierasea mi nombre—contestóVoltaire—, sé guar-dar suhonorlimpiamente.”Poco después,los dos volvierona encontrarseen la Comedia. Rohan insistió en su imperti-nencia, y Voltaire se conformó con decirle: “El Caballeroconoceya mi respuesta.”
Los tiemposno consentíanaltivecesde los simplesmorta-les, y ni siquieraexcesosde ingenio antelos grandesseñores.Uno de ellos convidó a una cena al gran actor Dancourtyle dijo: “Como te portesmásbrillante que yo a la mesa,temandodar cien bastonazos.”Rohanestavez tambiénlevantóel bastóncontraVoltaire, peroAdrienneLecouvreur,en cuyo
‘577
camarínacontecióel caso,tuvo el talentode caerdesmayadaoportunamente.
Pasan,pues,otros cuantosdías.Voltaire, asiduoy predi-lecto del Duque de Sully, divertía a la gente‘elegantequeéstehabíareunidoen supalacio,cuandorecibió un recado,invitándolo a salir urgentementea la calle. En cuantosalió,cayó sobreél apalos unaturba de lacayosde Rohan,quien—entrelos aplausosde la muchedumbre—dirigía la manio-bra desdesu cochey gritaba: “No le peguenen la cabeza,que todavíasirveparahacerreír al público.” El pobreVol-taire, aporreadoy maltrecho,serefugióprontamenteen casade Sully y contólo quelehabíasucedido.Envez de simpatía,indignacióno compasión,todaaquellagente,quepoco antesaplaudíasuingenio,delDuque abajo,manifestóla másabso-luta indiferenciay lo escuchóenmediode la mayorfrialdad.Estabade pormedioun Rohan;el asuntoerayaunacuestiónde castas.Voltaire habíacaídode lagraciade los poderosos.
Se le cerraronlas puertasde la alta sociedad.Tuvo quedesaparecerde Paríspor un par de meses.Segúnla ley con-tra el duelo, Rohan se habíahecho acreedora una largaprisión, si es queno a la muerte.Pero la ley cerrólos ojos.No le quedabaaVoltaire másrecursoqueretar a su adver-sario.Aquí la ley abriólos ojos.Voltaire fue encerradoen laBastilla,y luegosele conmutóel castigoporla expatriación.Voltaire se refugió unosaños en Inglaterra.Un día, en susCartas filosóficas queconmovieronal mundo,compararíaelrégimen de los bastonazosaristocráticoscon las libertadescívicasqueentoncesconocióen Inglaterra.
Agostode 1955.
578
85. LA MADRE NATURALEZA
OH NATURALEZA, cuántoscrímenesse cometen en tu nom-bre! Comenzandopor Rousseauy su “retorno a la Natura-leza in impuris naturalibus, que decía Nietzsche.Sobre laNaturalezaseha dicho que nuncaseequivoca.No —expli-ca Renan—,cuandose cuentacon la eternidad,siempreesposible rectificarse.Pero hoy nos constaque la Naturalezasuele andara ciegas,se va abriendopaso entretropiezosyprocedepor tanteoy error (trial anderror, dicenlos filóso-fos de la ciencia)- Pascalcomentabaya agudamente:“Sedice que la Costumbrees unasegundaNaturaleza:sospechoquela Naturalezaes unaprimera Costumbre.”Y en la pro-funda parábolade Voltaire, la Naturalezadice al Mancebo:“Hijo mío, te hanengañado:te handicho quesoy la Natu-raleza,y soy el Arte.”
Lo cual noslleva derechamenteaotra nociónde la Natura-leza, que es la Naturalidad,y que se pretendehacerpasarpor regladel Arte. Pero¿quées la naturalidadparaPedro?¿Eslo mismoqueparaJuano Francisco?¿Nohaylos “natu-ralmentecomplicados”,de quehablabaThéophile Gautier,creoapropósitode Baudelaire?Y hoy, en la eradel psico-análisis¿no sabemosquela aberraciónmisma puede, paraalgunos,serel declivenatural?
Eliot se dejó decir que todarevolución literaria predicael regresoa la lenguanatural,sencilla,popular.Pero olvidóa los “bizantinos de todas las épocas” (consúltesea JulienBenda,La FranceByzantine);olvidó a los latinos de la re-motaEdadMedia quehacíantodaclasede cubileteosy pres-tidigitacionesconlas formasgramaticales,las vocalesy lasconsonantes;olvidó a los simbolistas extremos, cohorte deMallarmé; a los preciosos,a los marinistas,a los culteranos,a los eufuistas;avarias escuelascontemporáneasque, aun-quepredicanel “chorro abierto”, practican,al contrario, elaguapura destiladagota agota; olvid& -., etc. En suma:
579
olvidó másde la mitad de las revolucionestrascendentesdellenguajepoético,queprecisamentepredicanel arte paraloshappy few. Véaseel Cortesanode Castiglione,véaseciertacartade GóngoraaLope de Vega en quedefiendelos enig-maspoéticos,o la Erudiciónpoéticade Carrillo y Sotomayor,doctrinaldeexquisitos.
Sí, ya lo sabemos,tambiénse ha dicho queel gran movi-miento románticoiniciado a fines del siglo XVIII fue una re-instauraciónde la Naturalezaen el dominio de la Poesía.(Y hay quien entiende por Naturalezael Páisaje,no laCondición Humana o, como decíaWilliam Blake, el “Uni-versoVegetal”.) En Inglaterra,se escudaroncon la Natura-lezaColeridgey Wodsworth,la escuelade Denham,de Dry-deny de Pope;y entiendoqueelpropio Donne—conceptistadel XVII— estabacierto de obedeceral impulso de la reac-ción naturalísticacontra el clasicismoconvencionaldel Re-nacimiento (que tambiénfue una revolución en sus días)-
Y lo singulares que,en el desarrollode casi todoslos poetas(no todos, no siempre), advertimosque, frecuentemente,ellos resultan más complicadossegúnretrocedemosa susorígenes,y mássimplesmientrasmásse alejandel supuestoestadonaturalprimitivo. Porquela sencillezseconquista,nose otorgagratis..
¿Noserálo mássabioatenernosa laparábolade Voltaire?Importapreocuparnosde lo quehacemos(Arte) y no mera-menteconfiarnos en lo que se nos brinda ya hecho (Natu-raleza)-
Agosto de 2955.
580
86. LAS “CAPILLAS”
TUVE un amigo que padecíade agorafobiay, más aún,declaustromanía.En suhorrorpor el airelibre, hacíanotarqueen el vidrio del pisapapelesse conservaindefinidamentelamariposa,y queel insecto de unaespecieya desaparecidaqueda incólume en el grumo de ámbar solidificado hacesiglos
—iQué necedad!—le decíayo—. El fósil no es la vida,el cadáver embalsamadocadáver se es.No exageremos.Sivivir a las cuatro esquinases unabuenamanerade consu-mirse sin objeto,tampocohayque irse al otro extremo,al dela definitiva inmovilidad, que es la muerte.
Seguramenteque lo mejor es el término medio, y que to-das las capacidadeshumanasse conservany cultivan mejoren un ambiente moderado.Pues los excesosdesequilibran,desarrollanunas condicionesa costade otras,y el bícepssecome al cerebro.
Lo mismoen el ordende las sociedades.Ni es propiamentevida socialni es auténticavida humanala queconsumea lapersonaen festejosruidososy numerosos,dondenadiese in-teresapor nadie, dondenadie conversay charlaverdadera-menteconnadie;suertede gimnásticaestéril queni siquierasignifica ni admiteel disfrute del trato humano.
Muchohabíasin dudade artificio en aquellossalonesfilo-sóficos dondesecalentóteóricamente,antesde dar brotes,lasemillade la Revoluciónfrancesa.Hastala política se toma-ba allí en pellizco de rapé,y anadiese le ocurría aplicarlosprincipios socialesque,de puertasadentro,eranasunto dereflexionesmáso menosprofundas,pero no estímulosde laacción.En verdad,a aquellosfilósofos libertinos les pasabalo quea Horacio en sus odascívicas: éste,como es sabido,predicabalas virtudespúblicas,pero no podíadisimular suodio al vulgo.
581
Hacemuchosaños (en Calendario),me detuveanteel es-pectáculode lossalonesdieciochescos,y seme ocurriósimbo-lizarlos en e1Abanico-Enciclopedia,el abanicoadornadoconmotivos de erudiciónamena,pero abanicoal fin y a la pos-tre. En aquellossalonessereuníansociedadeslimitadas,me-didas a la capacidadde los nervioshumanos.La pasiónnose consentía,pero el culto a la amistadera respetadoportodos,y el placerno encontrabaobstáculos,siemprequecon-servarael pasomedido y no llegaraa desbocarse.
El recogimientoen compañía(ni claustrofobiani agora-fobia) producíaespléndidosresultadosintelectuales,éticos,higiénicos.Se vivía tanagustoqueel tiempomismo parecíahaberseconvertidoen otro contertuliomásy haberseconta-minado de la obligatoria cortesía.Parecía,en efecto, quetodosserehusasena envejecery casi,casi,queseresistiesena morir. Voltaire, D’Argental, Moncrif, Hénault, Madamed’Egmont,Madamedu Deffanderancasi de la misma edady todospasaronde los ochentaconservándosehastael fin enunagozosaplenitud. Pont-de-Veyletuvo unamuerteprecoz:¡sólo llegó alos setentay siete! Richelieu,famosoya porsusaventurascuandotodavíaLuis XIV ocupabael trono, alcan-zó hastala épocade los EstadosGenerales,bajo Luis XVI.Fontenelle—todoslo saben—suspirabaa los noventaañoscuandoveíaunachicaguapa,y exclamaba:“!Quién tuvieraochenta!”Una mañana,cuandoya habíacompletadoel cien-to, observótranquilamentequecomenzabaaparecerledifícilesode existir, y entonces,mástranquilamenteaún, cerrólosojos parasiempre.
Sin dudael culto a la amistad—por supuesto,elástico,flexible, sin sentimentalismosmorbosos—era característicade aquellospequeñoscírculoso “capillas” aque se refiereOliver Wendell Holmes,por cierto evocandoel recuerdodeShakespeare,Ben Jonson,Beaumonty Fletcher;Addison ySteele;Johnson,Goldsmith,Burke,Reynolds,Beauclerk,Bos-well, “el másadmirablede todoslos admiradores”;etc.Estas“capillas”, dice Holmes,no son más que S.M.A. (Socieda-des de Admiración Mutua). “Pero —explica generosamen-te- cuandoellasreúnenahombresde talentosy cualidades
582
superiores,no hay alianzasmásrespetablesy provechosas,despuésdel amorjuvenil y de los afectosfamiliares.”Tales“capillas” —asegura—correspondena los niveles más no-bles de la civilización y sonla coronade las metrópolis lite-rarias.
Septiem.brede 1955.
583
87. AL AIRE LIBRE
DÍAS pasadosme explicabayo sobrelas “capillas” o socie-dadescerradas,células activasde la cultura en ciertos ins-tantesde la historia.El extremoagudodel fenómenoseríanlos casosde soledadmeditativa: Descartesencerradoen suestufa,Prousten sucuartoensordecidodondeno se escuchanlos ruidos de la calle y cuya literatura trae un olorcillo dealcoba y salón mal ventilados,los largosmonólogosde losRobinsonesmetafísicos,etcétera.
Pero la verdades quecada épocaofrecesustipos prefe-rentes. La cultura griega, por ejemplo, fuente en que aúnseguimosbebiendo,se elaboróa la mediacalle.El griegovi-vía de puertasafuera,era mirón, curioso y un tanto entro-metido. Desconfiabade los bárbarospor silenciososy teníafama,entreéstos,de parlanchín.Suarquitecturaprivadanoconvidabaaquedarseencasa.Todo sulujo seempleabaenlosedificios públicos y en los templos, que todavíanos asom-bran; y todavíase quedabaen el exterior de los templos,dondeofrecía sacrificios y plegarias,pues no le era dablepenetraral sanctasanctorum.Sus altares,por decirlo así,es-tabanen las terrazasexteriores.Vivía y pensabaen compañíadesusconciudadanos.Suspensamientosse ibanmodelandoalchoquede la conversación,en las asambleas,en los mercados,en los paseospúblicos.
Entoncesse leíapoco: másbiense hablabay se oía. El sa-ber eraun saberoral, si vale decirlo. ¿Hay algomásaireado,másviviente, más transportadoen las ráfagasmismas deltrato humanoque los Diálogosde Platón?Y su maestroSó-crateses ya casi un símbolode esta cultura sostenidaen laconversacióny en el diálogo callejeros. En los baños, enlos gimnasios,en las plazas,deteníaa la gentey allí mismole proponíasus dilucidacionesético-filosóficas.No creíasi-quieraen los libros. Le interesabala esgrimadel hombreanteel hombre.
584
Y esteecharsefuera, estesacarsede adentrocuantotraecadauno en su almario,lo convirtióen el artede la “mayéu-tica” o parteo del alma, que él decía haber heredadodeFenarete,la comadronaquele dio el ser.
El casoda muchoen quépensar.Sócratesno se conside-raba maestro,sino parteadorde los espíritus,que sólo lesayudabaa expresarlo queya traían en sí como encerradoy escondido.El desarrollodé estaparadojasugirió aPlatónla célebredoctrina de que todoconocimientono es másqueunareminiscencia,y quenacemosya conla dotaciónde todaslas nocionesque nos hacenfalta para entenderel mundo,por unacomo memoriainconscientede algúnmundode ideasperfectasquehaprecedidoanuestravidaterrestre.Estodebeelpensamientohumanoa la comadronaFenarete.
Por uno u otro camino, todoshemosdescubiertola higie-ne de sacaral aire libre cuantose nos muevey bulle aden-tro de la concienciao la subconsciencia(oh Freud) y queestánecesitandoexpresarseEs la únicamanerade no tener“gatos en la barriga”.
Septiembrede 1955.
585
88. EL ARGUMENTO DEL SUICIDIO
EL SUICIDIO del estoicono eraun argumento:eraunamanera“racional” de abandonarla partida,como cuandoel cam-peónde ajedrezse consideraperdido y no ve el objeto decontinuarel juego.A estecasopuedecompararseel de quienprefiere darsela muertea recibirla inevitablementedel ene-migo o como consecuenciade un accidente.
El suicidio por exasperaciónañade,en el caso, un tonopatético,pero es también una confesiónde impotencia:elquebrado,el abandonado,el arrepentido.En cambio, el sui-cidio segúnla tradición japonesaes ya una pruebade ino-cencia(el director de unaescuelaquesemata,aunqueirres-ponsable,porqueel retratodelEmperadorha sido estropeadoen un incendio); o es unamanerade reivindicar el honorperdido (el funcionarioque sematapor habercometidounerror en la lecturapública de un documentoimperial); o esun recursoparaenmendarun yerro (el vecino que se matay mata a suhijo porque,en un momentode ofuscación,co-metió el desacatode dar a éste el impronunciablenombrede Hirohito, nombresacrodel Emperador)-
Peroel tipo másimportantedel suicidiosegúnla tradiciónjaponesaera el del suicida quese privaba de la vida comounaprotestacontrasu adversario,a quien por estehechoseconsiderabaen adelantedeshonrado.A la prácticade abrirsela barrigaa los ojos del ofensor,se oponela práctica—máscivilizada según el Occidente—, de abrir la barriga alofensor.
Peroel japonésrepudiabala idea cristianadel propio sa-crificio, muyfácil de confundirseconel harakiri, y másbienconsiderabaéste como una muerte voluntaria en pago delchu u obligacióndebidaal Emperador,del Ko u obligacióndebidaa los padres,o del giri u obligaciónparacon la so-ciedad,la clase,los abuelos,etc. Pueslos japonesesobjeta-ron siemprea los misioneroscristianosla nocióndel “propio
586
sacrificio”, para ellos frustracióno merma. “Cuandohace-moslo quellamáissacrificiopropio—decían—es porquenosparecebuenodar algo,porqueello nos complace,y no por-que consideremosque ello nos dignifica espiritualmenteo quenos hace‘acreedoresa unarecompensa.”El matiz esleve, tan leve como la frontera mental y sentimentalquejunta y separadoscivilizacionesdistintas.
La costumbredel harakiri —aunquecon distinta inter-pretación—puederastrearsehastalos recientessuicidios decandidatosa la curul en plena asamblea,o de candidatosa la presidenciao aunpresidentesde la repúblicaque sedeclarantraicionadoso víctimasde puniblesmaniobras.Y enAnatoleFrance—~quiénlo diría!— se halla todavíala his-toria del cómico que se da la muertea las puertasde laamadainfiel (Histoire comique)- El caso del suicidio im-puestopor los compañerosde armas al militar que huyedel peligro es másbienalgo comoun juicio sumario,en quese confundenel sentenciadoy el verdugo.
En la excelenterevistaImago Mundi (BuenosAires, juniode 1955), acabamosde leerel ensayoqueel filósofo argen-tino FranciscoRomeroconsagraal suicidio público y retóri-co de PeregrinoProteoen las FiestasOlímpicas(año 165 denuestraEra). Estohacepensaren los suicidios míticos, le-gendarioso históricosde la Antigüedad, que han llegadoa la noticia de todos:Héraclesen la hogueradel Eta; Empé-docles en el cráterdel Etna,etc. Adelantándosea los psicó-logos contemporáneos,quejuzganel casode ciertossuicidioscomo afán de exhibicionismo,Luciano,quien no podía vera Peregrino,atribuye su acto a un desordenadoanhelo degloria póstuma. Peregrinoanunciósu acto en un discurso:“Queunavida deoro seacoronadaporun fin áureo... Quie-ro serútil a los hombres,enseñándolesadespreciarla muer-te.” Pero esto último lo habíanlogradoya Sócratesy Jesu.cristo.
Septiembrede 1955.
587
89. VIENTOS Y HURACANES
YA VIENEN otros dos ciclones,haciendo de las suyas,ba-rriendo la tierra, encontrándose,chocando,arremolinándose.Ahora les dannombre de mujer —mitología pura— y lesrastreantodos los pasos. La ciencia no puede frenarlos,pero los conoce,los sigue,les prendeuna etiquetacomo uncartel acusatorio.
Ayer, en esemundoreducidoa compendioquepareceserel Mediterráneo,los griegos, siempretan observadores,ha-bían advertido la regularidad de ciertos vaivenesatmosfé-ricos y aun los distinguíanunos de otros, no sólo por elrumbo sino tambiénpor la época,la intensidad,los efectossobrela lluvia o la agricultura.Contabancon, sus huracanesen las batallasmarítimas. (Así, contra las flotas persas,aprovecharonsu conocimientodel Bóreas o viento norte.)Suspendíanla navegación,prácticamente,los mesesde in-vierno. A su manera,conocíanla meteorologíadel Egeo.
Peroel relato másvetustosobre la ruta de los huracanesprocedede unaantiquísimaleyenda,la leyendade los Argo-nautas,que por desgraciasólo conocemosen un poemayatardío. CuandoJasón,en compañíade los héroesque lo se-cundan,partede Yaolcos (Grecianor-oriental) hastaColcos,en el fondo del Mar Negro o Euxino, lleva consigo,entreotros, a Cetesy aCalaís, los hijos de Bóreas,quenatural-mentetienen traza de ser dos vientos. Cuando las Arpías—vientos también: la Torbellino y la Rauda,hijas del Es-pantoy la ninfa Ámbar— se arrojan sobrelos Argonautasal llegar al reino de Fineo, Cetesy Calais desenvainansusespadasy se lanzanal airepara perseguira las Arpías; esel encuentrode dos huracanessobre las costasdel Bósforo.Los Argonautasno aciertanaver lo quesucedeen las altu-ras;sólo oyen el rumor del combate.El ciclón arrancalosárbolesy los techos,haciendoencresparsemontañasde olas.
Y así los vientos del Norte persiguena los vientosdel Sur
588
por sobrelas Cícladas,la GreciaContinental,el Mar Jónico,las Equínadas,la bocadel Aquelóo, dondepor másde unsiglo las islasse llamaron “Tormentas”o “Torbellinos”.
Cetesy Calaíslogran ahuyentara las Arpías y expulsar-las,como se ve, hastael occidentede Grecia.Puedetrazarseen los mapasel derrotero de este ciclón. Pero de CetesyCalaísnada cierto volveremosa averiguar.La leyendaesmudao indecisa.No sabemossi deverascayeronun día bajolas flechasde Héracles,o si, en un accesode fatiga y de in-solación,se derrumbaronsobrela isla de Tenos,dondeunaveleta—hermososímbolo—señalabael sitio de su sepulcro.Se cuentaasimismoqueen las islas Estrófadas(~,“islasdelretorno”?),oestede Meseniay sur de Zanteo Zacinto,algúndivino mensajero,Hermes o Iris, les rogó que detuvieransu marcha,asegurándolesque Fineo nunca volvería a seratacadopor las ‘Arpías. Lo cierto es queestasiracundasavessiguen agitandoel clima del Bósforo, aunquelos ingenuoscreyeron quehabían quedadoencerradaspara siempreencierta caverna de Creta dondesolíanhacersu nido.
Hoy, Flora atacasobrePuertoRico, y Gladys porTamau-upas.(~Oleí mal y es el contrario?)El choquese deja sen-tir en la alta mesetade México, hoy la másnubladaregióndel aire (aunqueme duelaconfesarlo).
Octubrede 1955.
589
90. CABELLOS Y DIENTES
ALGUNA vez, refiriéndonosa Sor Juana,hemosescrito: “Do-nosa respuestaa Schopenhauer,cuantoa los cabelloslargose ideascortasde las mujeres,cuandoalgúnestudiose le re-sistía,se castigabacortándosecuatroo seisdedosdel pelo. -
y se encerrabahastano vencerasu Quimera.” (Letras de laNuevaEspaña,p. 109.)
Pero la moda femeninade los cabelloscortos,no comocoerciónparaobligarseal encierroy alestudio,sinocomover-daderamodao adorno—queun tiempo se llamó á la Ninony por referenciaala novelade Margueritte,~ la garçonne—no data de ayerpor la mañana.En la curiosarevista del“país vasco” titulada Cure Herria, un escritor regional,H Garel, contabahace años que las hijas de Bayonay deBiarritz, del Larboud y de la Soule,acostumbraroncortarselos cabellosdesdeel siglo xv al XVII. El alemánArnoid vonHarff, que, por 1499, cruza el “país vasco” en peregrina-ción haciaSantiagode Compostela,hablaya de las mujerestundidasqueseenvolvíanla cabezaen un turbanteal modopagano.Y el famosoPierrede Lencere(Cuadrode la incons-tancia de los malosángelesy demonios,1613) advierteesteusoy elogiaelencantoqueprestaa las mujeresde la región.En 1671, cuandoya la modase habíapropagadoa la cortede Luis XIV, quehizo muchosmaloschistesal caso,Mme deSévignéescribeasuhija, refiriéndolequeMme de Neverssepresentóconel pelocorto y rizado,unacabecitacomounacoly un aspectoqueprovocabala burlade todoslos cortesanos.Pasepor Mme de Nevers,que es joven y linda, decía lamaestraepistolar.Pero ¿que se atrevan a presentarseasítodoslos vejestoriosdel BoulevardSaint-Germain?El intro-ductorde estepeinadoeraLa Martin, célebrepeinador.
Mme de Sévignése deja persuadirpoco a poco y, a lasdos semanas,describecuidadosamentea su hija los nuevosusos del peinado, y el término medio, o melenita,que no
590
dudaya en recomendarle.No cree haberseexplicadobien,y añade:“Voy a enviarteunamuñecapeinadaa la moda.”
Perolo mássingulares queMme de Sévignétemequeestenuevopeinado¡perjudiquela dentadura!¿Cómoentenderlo?Porqueprivabala teoríade queel “frío en la cabeza”podíadañarlos dientes.Mme de la Troche,llamada“Trochanire”,inclinadasobreel hombro de su amiga,le arrebataaquí lapluma y continúala carta por su cuenta: Ahora, le dice,el corte iniciado por La Martin ha quedadoa cargo de laVienne,quien,conayudade Mlle de La Borde,acabade tun-dir a todaslas damasde la corte.No sehablade otra cosa.Pero “esta moda durará poco, pues es mortal para losdientes”.
En 1803cuandomenos,nuevamarejadade lamoda,a juz-gar por una colección del Journal de Commerce,de Gante,que nos informa, en el número correspondienteal 23 deoctubre: “Las jóvenes han dado en cortarselos~cabellosy en andarcon la cabezadescubierta.Algunasentretejenlascrenchasconcintajos; otrasusanvelos, y casi todas,peque-ñas diademas.”,Y antes,ha informado de que las elegantesqueaúnno secortanel pelose lo estirany levantanal modochino, dejandola nucaal descubierto,y que no se encontra-ría un “moño” (o “chongo” comoaquídecimos)ni apreciode oro.Y, atodoesto,los dientessin novedad.
Octubre de1955.
591
91. MÚSICA INAUDITA
EL POETA Rainer-MariaRilke, cuandoera escolar,vio fabri-car a sumaestrode físicaun rudimentode fonógrafograba-dor (el inventoapenasnacía)y no olvidó nuncala impresiónque le produjola líneade diminutasvibracionesinscritaporla cerdarígidaen el cilindro encerado.
Catorceo quince añosdespués,el poetaseguíaun cursode estudiosanatómicosen la Escuelade Bellas Artes de Pa-rís.El esqueletohumanolo fascinabay, sobretodo, elcráneo.La suturasagitallo hacíapensaren la líneade sufonógrafograbador.Y ¿quésucedería—sepreguntabaen susratosdeocio— si fuera nosihieinscribir en el cilindro móvil unalíneaquereprodujeraexactamentela suturacraneana?¿Quési, engañandode cierto modo a la agujavibrátil, se la obli-gasea recorreresta inscripción,no inventada,no provocadapor obradel hombre,sino queexisteya en la mismanatura-leza? ¿Quésones,quémúsicase escucharía?¿Quéotro tipode líneaspudierasometersea estaprueba?¿Y cuál seríaelresultado,al volcar, así,elcontenidode un mundoenel mun-do de otro sentidodiferente?
(Y despuésde todo, la ciencia aplicada¿no transformatodoslos díasun génerode vibracionesen otro? ¿Quéotracosahacenuestromodestísimoaparatode radio?)
El llorado e inolvidable amigo Alfonso Cravioto, reciéndesaparecido,y a quien asociamoscon gratitud a las memo-rias de nuestrainiciación en el mundo literario (!la revis-ta SaviaModerna,allá por 1906!), pasóun día por BuenosAires, calle Arroyo, casade la Embajadade México, caminode Santiagode Chile, adondeiba comoEmbajador.Era hom-bre de sumaagudezay extremadascuriosidades.Aún recuer-do que,enunosminutos,mientrascenábamosjuntosen algúncabaretporteño,pidió unahojade papely sacóun esquemade todos los pasos del tango que las parejasbailaban antenuéstrosojos. Antes de llegar asu destino,conocíaya la ca-
592
pital chilena por un plano que llevaba consigo, lleno deanotaciones.
Como tambiénaél le atraíael asomarsea los otros mun-dosposibles,me contóestasingularhistoria:
—Poseoun catálogode los canutso tejedoresde Lyon,minuciososdibujosde las célebrescorbatasqueallá sefabri-can. Un día se me ocurrió trasladarlos,con perforaciones,a las bandasde unapianola.No te imaginaslos estupendosresultadosmusicalesqueobtuve. ¡La músicade la seda...
Sí: una suertede “sinestesia” prácticaen el paso de lalíneatextil a la sonoridad.Lector: aquí te dejo estaventanaabiertaa tus meditaciones.
Octubrede 1955.
593
92. HAY CABALLOS Y CABALLOS
LECTOR: aunquehoy me veastan poco campestrey siempretan de infantería,yo pasémi mocedada caballo,galopandopor los alrededoresde mi ciudadnataly por las montañasdelnorte. Todavíame sucedió,cuandoestudianteen la EscuelaPreparatoria,formaren unapartidade cazadoresde queyoera el benjamín,pueslos demáseran ya hombreshechosyderechos,y yo andabaaúnen losdiecisiete.El casoacontecióen unahaciendade Hidalgo. Ibamosabuscarvenados,y seusabael métodoquesuelenllamar “de aventada”.Cadaca-zadorse plantaen el puestoquese le indicay sólotienedere-cho a disparardentro de cierto sectorlimitado, de tal árbola tal peña,paraevitar accidentes.Los peonesde la haciendaseentranacaballoporel montey, concencerrosy campanasy gritos,levantanlas piezas.El quetiene la suertede que lepaseunacorriendodentrode la jurisdicciónquele toca, dis-para;y el queno, se aguantay lo deja para otro día. Sali-mos, pues,a caballo,paraocuparel campode nuestraspre-vistas hazañas,y a mí me dieron un pencobruto, bronco,mañoso,lleno demalasintenciones.Lo primeroquediscurriófue tirarmemordiscosal pie en cuantohice por tomarel es-tribo; y no bien me acomodéen la montura, se soltó a res-pingos y corvetascon la decididaresoluciónde derribarme.Pudellegarsin novedadhastala regiónboscosadondeíbamosa apostarnos,y allí el “innoble bruto”, en un arranque,lo-gró, al menos,quela ramade un árbolme arañarala mejillaizquierda,salvándoseel ojo por fortuna. Me señalaronmipuestoy me dejaronsolo en el campo,entregadoa la volun-tad de aquellafiera. Con gransorpresamía, la fiera no hizoel menor extremo cuandodesmonté,y se dejó mansamenteatara un árbol. Corrían las horas.Yo, atentoy preparado,no vi pasarun solo venado delantede mis ojos, aunqueoí
594
de lejos, dos o tres veces,el ruido de la aventada.Me pare-ció ver un coyote, pero no me atreví a hacer fuego por sisólo se tratabade un pobre perrovagabundo.Caía la tarde.Había un gran silencio.Sospeché,como era verdad,que loscazadoresme habíanolvidado, y decidí—jugándomeel todopor el todo— montar otra vez en mi enemigoy dirigirmea la hacienda.El animalsiguió mostrandola misma manse-dumbrey docilidad quemostró cuandome acomodaronenel campo.Lo condujesin contratiempohastaun camino—yono era capaz de orientarmesolo— dondetuve la suertededar con unosarrierosquesedirigían ala hacienda.El caba-llo seguíahecho un cordero. ¡Ah! pero no bien venteó lahacienday pisó terreno conocido, otra vez volvió a enfure-cersey a desplegartoda su mala educación.Yo comprendíentonces:mientrasel caballose sintió perdidoen la natura-leza, se acogió a la autoridadde su jinete, se sometió alhombre.
En cuantosesintió segurode sí, dejó otra vez en libertadtodossusinstintoshomicidas.Porqueaquelcaballo—no mecabeduda—era asesino.Desmontéde un salto y echéaco-rrer, pueselanimalme perseguíaporel patiode la hacienda;y me presentéen el comedor,dondelos señorescazadoresmerendabanpacíficamentesin acordarsede mí, y se queda-ron perplejosal yerme aparecercon la mejilla todavía nocicatrizada.
Entre mis ociosas lecturashe dado con una “novela demisterio” (JosephineTey, Comeand kill me) que describela vida de una modestafamilia inglesadueñade cuadraydedicadaa la crianzade caballos.Allí encontréel caso deun caballo, “Timber”, que se habíaespecializadoen matarasus jineteslanzándosepor entrelos árbolesy procurandoque se estrellaranla cabezacontra las ramas bajaso algoparecido.Me acordéentoncesdel monstruo que me quisomatar.Me acordé de los caballosque pisan cráneos,en lasfiguracionesartísticasdel Apocalipsis,grabadosde Dureroy otrasrepresentacionesde la Muerte jineta. Me acordédeDiomedesel Tracio que,en la mitología griega, alimentabaasus caballoscon carnehumana.- - Sí,pero me acordétam-bién del caballo amigo del hombre, aquel de que hablan
595
Virgilio y Buffon; del caballopatriótico que,robadopor lossoldadosinvasores,“agarrabael freno”, arremetíarumbo alcampamentode los guerrilleros mexicanos,y traía cautivoaun adversario,allá cuandola Intervencióny el Imperio..
Octubrede 1955.
596
93. UN INSTANTE DE REFLEXIÓN
EL SENTIMIENTO de la realidad ocultabajo las aparienciassensibleso, si se prefiere,el sentimientodel hiato queexisteentrelo queseve y lo quees,domina todo el campode lasinvestigacioneshumanas.No es patrimonio de la filosofíani privilegio del sabio; es constitutivo de la razónhumana,y en ello se distingue nuestraconductade la conductaani-mal, así sea en los casoszoológicossuperiores.Somosporeso,conla palabrade William James,el único animalmeta-físico, el que salta las bardasy va más allá del campoacotado.
En la primera etapa,el pensamientoy su objeto se con-fundían: contemplaciónestéril y estática,fascinación sinconsecuencia.En la segundao etapapropiamentehumana,cuandosobrevieneel análisis,y el pensamientose aleja desu objeto paradesdelejos dominarlo;en cuantose enfrentaal objeto y lo consideratrascendente;en cuanto descubreentrelo uno y lo otro una zanja,un huecopor llenar, hanacidola investigación.Es la era de la conquistaprogresiva,medianteunaseriede adquisicionesque se van sumandoyencimando.Así se separanlo representantey lo represen-tado, el signo y lo significado, separaciónque señala elarranquedel ascensohumano; así se separanel nomen yel numen;digamos,la letra del espíritu.Un recul, un dis-tanciamientoceremonialhastalleva aconcebiraDios.
¡Ah, pero esteprogresomismo que radica en la letra osignolleva tambiénen sí la huellafatal de su origen,supe-ligro implícito! Abramos el Fedro de Platón.Éste atribuyeaTheuth,dios egipcio,el invento de la escritura.Y añade:“La escrituracriaráen las almasel hábitodelolvido, hacién-donosdescuidarla memoria.Confiadosen la escritura,pro-curaremosrevivir los recuerdos,no sacándolosde nosotrosmismos,sino de los caracteresy trazosexteriores.Así, habre-mosdadoconun mediode resucitarlas memorias,no de rete-
597
nerlas,y entoncesserviremosanuestrosdiscípulosla presun-ción de la ciencia,no la cienciamisma.Puescuandoellossehayanhartadode leersin aprender,se creeránmuy sabios,yseránlos peoresignorantes,los queignoranserlo.”
El verdaderomodode discurrir, prosiguePlatón,es el dis-currir vivo, animado,el queescribee inscribecon la cienciaen el alma del que estáescuchando,y de queel otro vienea ser la sombra,la imagenmuda,queni siquierase sabeaquién se dirige o se destina. En suma,que así como laurnatiene dos asas,el libro, la escritura (el signo) quede-bieraserel útil por excelenciadel pensamientohumano(losignificado), lo traicionaal tiempo quelo traduce,y engen-dra, a manerade moho,ese“nominalismo” o fetichismodela palabraen sí quesiempreha sido la mayor tentacióny elmayor peligro de nuestramente,segúnlo demuestrala his~.toria.
Octubre de 1955.
598
94. DON POLIMATES
UNO de los secretosdel bienescribires la economía;dejarsellevar de la velocidadadquirida,uno de los peligrosmayo.res.Olvidar un poco es indispensablea la historia; reducirel lastre, al libre vuelo y a la recta navegación.Al dedi-carle la recopilación de La vie littéraire, Anatole Francedecía a Adrien Hébrard, entoncesdirector de Le Temps:“iQué gran escritor sería usted,si tuviera menos ideas!”Gran sentenciaclásica.Lo que importa no es tener ideas,sino cosas.El quesolamentetiene ideas.- - ¡no tiene idea!Con razón se dice, cuandoalguien nos está incomodando:“~Quéideas tiene usted!” como decir: “~Vayausted a pa-seo!” Aun saberlo todo es peligroso. Dijo un día el viejoFontenelle:“Si yo tuvieraen la manotodaslas verdadesdelmundo,me guardaríamuchodeabrirla.” ¿Pensabaen el casode Pandora?
Sin remontarnosmás,y volviendo al terreno especialdela economíaen el estilo,veamoslo queacontecíaaDon Poli-mates,allá en los díasde su senilidad,cuandose acordabade sus estudiosalgo másde lo quedebíaacordarse,la me-moria le flaqueabapor plétoray no por defecto, y habíavenido a ser uno de aquellos sacosde harina de que ha-bla el nuevoZaratustra,que no se los puedetocarsin quesueltenunapolvareday nos cortenla respiración.
Un día quequiso defendersede algún ataqueinjusto y sepropusocontestarlo,el triste Don Polimatesescribió:
“Jesúshijo de Hanam—a quien no hayqueconfundirconJesúsde Nazaret,el hijo de Joséo Jesucristo,puesto queéste resucité al tercer día entre los muertosy el otro no(y ya sesabequesobreel milagro de la resurrecciónhabríamucho quedecir aquí,dadaslas inconciliablesvariantesdelos Sinópticos,y puestoque el descubrimientode la tumbavacía no se entiende,tratándose,como se trata, de un ajus-ticiado público cuyo cadáverlos soldadosromanosdebieron
599
de arrojar a la fosa común)—;Jesús,repetimos,el hijo deHanam,y no Jesúsde Nazaret—véaseal fin de esta mo-nografíael apéndicenúmero60 bis, en que se establececla-ramentelo falso de esta atribución gentilicia (pues se hadeclaradoqueJesúses de Nazaretparaque se cumplala su-puestapredicciónde Isaías,pero es el caso que Isaíassóloha hablado de un hijo o vástago,que en hebreo se dicenatser, de donde“Nazaret”)—; eseJesús,pues,y no otro—por más que hay también, entre mil, Jesúsel Justo, elJudío de Tesalónica,etc.—, recorrió, haciael año 62 —almenos, conforme auna de las cronologías(la más acepta-da)— las callesde Jerusalén,llamandoa los cuatrovientosdel cielo paraque la destruyesen;y a pesarde que lo azo-taban hastasangrarlo seguía gritando: ¡Voz del Oriente!¡Voz del Poniente!, y otras increpacionesde estilo. Puesbien: así digo yo a los que se burlan de mí y no hacencasode las graves razonescon que he sostenido, desde hacemásde cuarentaaños—si mal no recuerdo(a veces,recor-damosmal)— quelas manzanasnombradasen las cancionesde cuna—“Vamos a la huerta, cortaremosdos”— no sonmásquelas manzanasde las Hespérides,ilustrespor el mitode Héracles—: ¡ Azotadme, descarnadme! ¡Yo persistiré!Yo...
Y aquísu joven amanuense;exasperadoante semejanteestilo de cajasjaponesas—la unadentro de la otra, y lasfraseslaberínticamenteenvueltasy revueltas dentro de símismas—le propusotímidamente:“Maestro, ¿y si simple-mente,en vez de todo ese fárrago,pusiéramos:Yo digo loquecreo, a pesardel mundo?”
Pero Don Polimatesno quiso escucharlo.Siguió por sufatal pendientey ya nadiepudo detenerlo.Antes de morir,todavíaescribiódos libros: el uno para explicar no sé qué,y el otro paraexplicar cadaunade las palabrasusadasen ellibro anterior.
Noviembrede 1955.
600
95. EL HOMBRE BUENO
EL HOMBRE BUENO de la República,con su sola conversa-ción suavey moderada,lograbacrearen torno a sí un am-biéntede conciliacióny avenencia.Tenía la voz terapéutica,unavoz quepudieraregistrarseentrelo que alguien llamó“remedioscontralas pasiones”.El escritorvenezolanoPedroEmilio Coll solíadecirmeen Madrid: “Compañero,hay unpeligro en la voz. No alceel tono en las discusiones,porqueluego tienequeseguirsuvoz, y nuncasabeuno hastadóndepuedearrebatarse.”Así, también,hayen la solamaneradehablary de plantarseanteel prójimo, un comienzode arre-gló. La bondadde aquelhombretrascendíaa sumaneradehablar,a su aire de placidezserená.Se sentíauno a gusto.Sé dabacuenta,a su lado, de que todo tiene composturayremiendocon un poco de voluntad.
El valor de la benevolenciay la mansedumbreacasonoes bastanteapreciadoen épocasde sobresaltadodesconcierto.Pero,vamosacuentas,¿nosabemosbienqueaquelhombrebueno era, por dulzura y no por autoridad,por sencillezy no por aparatosoalarde,una de las influenciasmáspode.rosasen el ejército, en el generalato,la oficialidad y latropa? De modo queaunen la clasearmada,la voz de per-suasiónpuedetenermásalcanceque la voz de mando.Por-que todos,ante todo, somoshumanos:la bondadnos da enelcorazón.No hayproyectilmáscerteroni de másplausiblesefectos.
Antes de ocuparsu alto encargo,el Hombre Buenode laRepública habíaya sufrido un primero y grave accidente,de quelo salvónuestroCardiólogo,comoenvolviéndoloen unencantamientoque,al menos,le permitiera vivir lo bastantepara cumplir con la nación. El encantamientose prolongótodavíaalgunosaños,pero el corazónya estabamuy afecta-do. Acabó de desbaratarseentrelas emocionesde la piedady el salvamento,ahoracuandolas inundacionesrecientes.
601
Me sucedióun día caertambiéncon un infarto queestuvoapunto de aniquilarme,y el HombreBuenode la República,consumansoacento,me dijo entonces:
—No se preocupe,no se asuste.Ustedy yo estamosbiengarantizados.Somoslos platos rajadosde la vajilla.
—~Cómoes eso?—le pregunté.—Puesva de cuento —me dijo—. Ésta erauna familia
que se compróen Inglaterraunavaliosísimavajilla de lujo.Al deshacercuidadosamentelos paquetes,se encontraronconqueun plato veníarajado. “Mucho cuidadocon éste,dijo laseñora,queestárajado,y estosplatosvalenmucho.” Resul-tado:al cabode dosaños,todala vajilla habíadesaparecido,conexcepcióndel plato rajado.La moraleja,paralos cardía-cos, caede supropio peso.
¡ Ah, pero un día funesto de octubre“la que a nadienoperdona”llamó temerosamentea su puerta! ¡Se nos ha idoel plato rajado! Evocamosla nobleimageny —sintiéndonospersonalmentealudidoscomotienequeserporfuerza—mur-muramosen voz baja aquellapalabradel conmovedorGu-tiérrezNájera:
Ha devolver la pálidaenlutada
¿Quiénde nosotrosmarcharáprimero?
Noviembrede 1955.
602
96. UNA PREOCUPACIÓNGEOMÉTRICA
De un viejo cuadernode notasqueyo llevaba en Españapor los años de 1918, desgajo esta página olvidada:
Los vestidostriangulareso de campanasuelenadaptarseenalgunospueblos a las imágenesde la Virgen, aun cuandoéstassean,ya de por sí, imágenesvestidas.Parece,en efec-to, queun apegobárbaroy ritual a la figura geométricaim-pulsaraa reproduciresetipo arcaicode imágenes,de queesuna imitación modernala Virgen de la Almudena.El efectoestéticode estevestido primitivo ya lo definía Quevedoenaquelsonetoa unamujer “puntiaugudacon enaguas”,pre-guntándosesi sería campana,pirámide de Egipto, peonzaal revéso pande azúcar.
Lo peores queestacostumbreno sóloha dadoorigenaunafalsa escultura,en que todo lo haceel vestido, y la imagenquedareducidaa unacabezaajustadaen un soportetosco,sino que tambiénha provocado,por quién sabequésupers-ticiosa geometría,unaverdaderamutilaciónde las imágenesde la Virgen. Veamos:en un cerro de Montsenyse le ampu-taron los brazosal Niño Jesúsde la Virgen de Tagamanent,porque eran estorbopara la dichosatúnica triangular. Lopropio se hizo conel Niño y la Virgen de SantaMaría deLlusá, joya antiguay respetable,conla agravantede ponerledespuésbrazosdesproporcionadosy feos. A SantaMaría laAntigua, de Torelló, le cortaron las rodillas, le añadieronunoslargossoportes,y, de sentadaqueestá la hacenapare-cer de pie. Lo propio acontececon la extremeñaGuadalupe,la española.Añádaseel casode la Virgen del Canto,Patronade Toro, esculturaen piedra,imagen sentada,a la que,me-diante el cucuruchocónico y una cabezaartificial que lesobreponen,hacenaparecerde pie. A otrasefigies se las hadestrozadoparaadaptarla cabezay las manosen unoscaba-lletes informesy podervestirlasal capricho.
603
Contraestacostumbresehan levantadoalgunasprotestasparticulares.En 1734, el arquitectoVentura Rodríguezob-tuvo, a título de transacción,que a la Virgen de Zaragozasólo se la vistiera de medio cuerpoabajo,dejandoal Niñodescubierto.Fr. Luis Amigó, antiguo administradorapostó-lico de Solsona,logró quitar los vestidos a la Virgen delPatrocinio (Cardona),y a la famosaVirgen del Claustro.El SínodoVicense de 1748 prohibía asimismo todos esosabusos,y recomendabalas imágenesde bulto, obrasde tallaen que la Virgen se nospresentaya vestida.
Noviembrede 1955.
604
97. UN RECUERDODE POMBO
MADRID y veranode 1917,cuandoPedroHenríquezUreña,por entoncescatedráticoen la Universidadde Minnesota,fuea pasarsusvacacionesen “la del Osoy el Madroño”, y yodeseandocuantoanteshacerlo palparuno de los pulsos vi-vos de la nuevaliteratura, lo llevé por la noche a la calledeCarretas,AntiguoCaféy Botillería de Pombo:la SagradaCripta de Pombo,dondeoficiabael genialRamónGómezdela Serna,cuyoscontertuliosteníantodoscierto aire de cons-píradoresestrafalariosy esgrimíanlas ideasaudacescomose esgrimenlas espadas.
En torno a la alargadamesa de mármol —imagen deataúd—en un ángulo,a la pálida iluminación de aquelloscandilesantiguos,sentadosen el sofá forrado de felpa roja,ya desteñido,como suspendidosen un éxtasisde contempla-ción y expectación,segúncierta vez los pintó Solana,allíestabanel granRamón, los dibujantesBartolozzi y RomeroCalvet, el propio Solanay su hermano(doshermanossiem-pre juntos, y siempreen perpetuarivalidad por los cafés—“Camarero,paramí, un chocolate”,“Pues,paramf, dos”,“Pues,entoncesparamí, tres”, etc.—; Bergamín,Abril, Bo-rrás, Bacarisse,Cabrero,hastael venezolanoPedroEmilioCol!, queespantabaa todosexplicándolesla fabricacióndelquesoy haciéndolespercatarsede quehabíaningurgitadounaincalculablecantidadde cera,a lo largo de su vida, por sudesmedidaafición acomersesiemprela corteza.Allí me pre-sentécon Pedro,quien al instanteprodujo un efecto de ver-daderafascinaciónen uno de los contertuliosque lo habíaleído y lo admiraba.
Era el tal un escritordesorbitado,traductordel Pitágorasde Dacier. Se llamaba Rafael Urbano y era el mayor detodos Había leído en el Ateneounaconferenciasobre“Labola de cristal, ensayode psicología”, en que examinabala historiay efectosen el público de esasmagníficasesferas
605
azules,verdes,rojas, lujo de las farmaciasde antañoquenuncase dispensabande lucirlas en sus escaparates.Era unraro, un Ros de Olano, un Silverio Lanza de nuevo cuño.Comparable,aunquesin la autoridadde éste,al viejo Mace-donio Fernándezante la generaciónargentinadel MartínFierro. Había escritoel Manual del perfecto enfermo.Nosanunciabapara pronto la lectura, allí, en el café, de unamonografíasobre“la mujer cochero”.Y era, comoél mismodijo de Pitágoras,un representantede la “filosofía molesta”.
Aquello sucedióunanoche.Peroel cuadrose ha quedadovivo eternamente,como en el lienzo de Solana (sinfonía ennegro y en café) y, sorbidopor un haz de luz a trescientosmil kilómetros por segundo,sin dudaviaja ahorapor los es-paciosinterplanetarios,desdedondealgún ojo sobrehumanopodría todavíaverlo como si ahoraaconteciera.Aquí estáRamón,aquíestáPedro,aquí—parasiempre-estántodoslos fantasmasde Pombo.
Noviembrede1955.
606
98. UN PROYECTO
YA NO tendréocasiónde llevar a término todos los planesquese me ocurren. Lastareasen marchason numerosas.Elarte es largoy la vida breve.Tengo quecortar las alas amiesperanza.Mejor será distribuir entre los amigos jóveneslo que llamó el humorista francésmis “proyectos de obrasmaestras”,o tirar mis cartassobre el tapiz paraque cadauno escojala suya. ¡A ver,muchachos!“Pasena regalarse”,comogritabaelcharamusquerode mi tierra,allá por los díasde mi niñez. Y luego —sacudiendosobre su bandejadegolosinasla cola de caballoque le hacíavecesde plumeroy aunquenadiese acercaraacomprarle-añadía:“1No seamontonen,no sehaganbola!”
De modo,muchachos,queno se haganbola, pero escuchenlo que les propongoy ofrezco.
¿Porquéno hacerunabreve,sucintaGeografíade la Lite-rat.ura Mexicana?El libro de AugusteDupouy, GéographiedesLettresFrançaises(París,Colin, 1942) puedeservir has-ta cierto punto de modelo.Pero sólo hastacierto punto.
Mi proposiciónes menosambiciosa.En la literaturafran-cesahay tradicionessecularesparacada región, lo que nosucedeen nuestrocaso.El libro que yo concibo pudieraseralgocomouna“guíaturística”, peroparael turistade ciertacategoríasuperior,parael viajero con letras. De paso,inte-resaríatambiénal estudiantey al lector general.Una seriede mencionescondensadasy amenas,unosplanos diáfanosybien dibujados,un índice de itinerarios, carreteras,mediosde comunicación,buenas posadas,etc. Las referenciasselimitarían a los autoresprincipalespor sí, o a los másrepre-sentativosrespectoa la localidad en cuestión:lugar de sunacimiento;lugar de algún hechoeminenteen su vida o ensuobra; lugar de sudefunción; juicio o calificaciónsomera,queprocuraraseñalarsolamentesus rasgosmáscaracterísti-cos. Se seguiríala marchapor zonasy regionesgeográficas
607
o por vías de comunicación.Un índice cuidadosode nom~bres y obrascitadas,puestoal fin del volumen, permitiríaabarcarfácilmentelas citas dispersasreferentesa un mismoautor. Habríaquecuidarsede no caeren esafácil tentaciónde sustituir la crítica concretapor la enumeraciónde lascondicionesregionales,aun cuandoun trazogeneralde es-tas condicionesno deberíafaltar al comienzode cadazona.No parezcaqueel carácterdel lugar determinasiempre, ynecesariamenteal carácterde la vida o la obra: no incurriren las exageracionesde la vieja tríada“tainiana”: raza,me-dio, momento. Tampoco meterseen honduras: no quereremprenderdemasiadasinvestigacionesnuevas,queharíanin-acabablela obra y la convertiríanen unasuertede historialiteraria expuestapor el revés,sino atenerse,por lo pronto,a lo averiguado,“atenersea lo mandado”.Hastacreo quepuedesernegocio,hastacreoque paraun librito semejantepudieracontarseconla ayudaoficial.
Diciembrede 1955.
608
99. LA INQUIETUD CÓSMICA
Si LA prehistoria—dice JamesJeanscon una imagenpinto-resca—fuera como un alto obelisco, entoncesla historiavendríaa llenar el espesorde un centavo que hubiéramoscolocadoen la punta.
Peroentrela prehistoriay la historia hay un tránsito,laprotohistoria, que puedesituarseen el milenio anterior aCristo,cuyosúltimos siglosmerecenyallamarsehistoria.
Del tiempo aúnno organizado,de la lentitud incalculableconqueseechaa andarla prehistoria,hastanuestrosagita-dísimosdías,hayunaaceleraciónmanifiesta.
Deaquíel interés—y lavirulencia—dela historia.Desdefines del siglo XVIII hastafines del xix sobrevienencambiosmayoresque los acontecidosentrelos díasde Ciro el Gran-de y los del rey Luis XVI. Perohay algo máshondo aúnquelasmerasinnovacionesmecánicas;y el último cambioderitmo correspondeseguramenteal día en queRoentgendescu-brió las extrañasradiacionesde ciertassustancias.De en-tonces acá, la aceleraciónes tan vertiginosaque pareceverdaderamentealterar la marchadel tiempo, en su íntimacontextura,y algunostemenquepronto vayaaagotarla cuer-da de nuestro aparato.
Un día antes,por 1863, aunqueya senotabansignosin-quietadores(la “explosión”, la electricidad),todavíaRenanpodíaescribiraBerthelot:
La historia del mundo (entiéndase:de nuestro mundo) viene aser lahistoria del sol. Estapartículadesprendidade la granmasacentral en redor de la cual gravita, apenasmerecetomarseencuenta.Usted me ha demostrado,en forma que hizo enmudecertodasmis objeciones,que, en verdad,la vida de nuestroplanetatiene por fuente el sol; que toda fuerza es una transformacióndel sol; que la planta que alimentanuestroshogaresno es másquesol almacenado;quela locomotorasemuevepor efectodel soldormido desdehace siglos en las capassubterráneasdel carbónde la tierra; que el caballosacasusfuerzasde los vegetales,pro-
609
ductosa su vez del sol; quetodo otro trabajoen la superficiedenuestroplanetase reducea la elevacióndel agua,fenómenocau-sadodirectamentepor el sol. No sigamos,pues, hablando, de eseinmensocuerpo situado en cierta región del espacioy en tornoal cual gravitan ios pequeuiossatélitesquese le hanarrancado.-.El sol es nuestramadrepatria, es el dios particular de nuestroplaneta.
¡Ah! Pero de prontoaparecela rupturadel átomo,y aquíempiezala nuevaera,la erade afrontarunaenergíadespro-porcionadaparael hombre,puestoque,como sospechaBér-trand Russell, el hombreno parecehecho paradisponerdétamañasfuerzas En cierto sentido,podemosdecirqueel extraño huéspednos viene de más allá del sol. Considérese,paramejorentenderel caso,lo queson las quemadurasdélfuego —elementocasero,elementode nuestropequeñomun-do— y lo que son las quemadurasprovocadaspor las r~-diaciones atómicas—cosa ya de extramuros,elementodéinvasión que,en el lenguajede los chinos, “rompe nuestrocielo”. Contra el fuego contamoscon ciertasdefensasnatu-rales:nuestraconciencianosda el aviso del dolor, y nuestróorganismoreaccionamediantela cicatrización.Pero las qué-madurasde las radiacionesatómicasnos encuentrandespré-venidos,son pérfidas:ningún dolor nos ponealerta,nuestrocuerpono tiene reaccionesespecialesque nos protejan.Sevan deshaciendolos tejidos; el operadorpierde los dedos,y entonceses fuerzaacudir aotrasdefensasexterioresy ar-tificiales, los guantesy las corazasde plomo.
Ante esto, ¿qué mucho si Bergson se atrevea pedir un“suplementode alma” que restablezcael equilibrio? Ya en1840EdgarQuinetreclamabaun desarrollodel espírituqueigualaseal desarrollomecánico,penade aniquilarnosbajólo que nos figuramos como unaconquistasobre la natura-leza.Y Goetheha exclamado,de años atrás,con acento detragediaantigua: “Cuanto aumentala libertad del espíritu,si no seacompañade un progresoen la disciplinainterior, esun peligro.” Así cuandoel gigantescoespantajocósmicoapa-rece a las puertasde nuestramodestamoradahumana.
Diciembrede 1955.
610
100. A VUELTAS CON EL INFINITO
CEJANDO yo estudiabaa Gracián, me detuve, con pasmo,ante estamaravilla de estilo: “Todos te conozcan,ningunote abarque:que,con esta treta, lo moderadoparecerámu-cho; y lo mucho, infinito; y lo infinito, más” (El Héroe).No es poco alardehaberencontradoel modo de estirar to-davía el infinito medianteuna solasílaba—más—que, asu vez, se alargacomo un segundoinfinito montadosobreel primero.
Pero,vamosa cuentas.Esteaciertode estilo, esteaciertoartístico, ¿es también un acierto en el sentidoestrictamentematemático?Si el infinito admiteun aditamento,un más,yano es infinito, sino sólo unaenormidadindefinida,lo que noes igual. En el orden de los númerosinfinitos, ni siquieracabedecir queel todo es mayorque la parte: o sea,que nopuedehaberun todo infinito mayor queunapartetambiéninfinita. Si aunaenormecolección de objetos (no digamosya infinita), se le añadeotro objeto,el resultadoes práctica-menteigual. ¿Quiénpuededistinguir entreun númeroescri-to con millonesde cifras, y otro conesosmismosmillones decifras y una unidadadicional? Ya sabemosque “uno másuno son dos”... relativamente.Porque,como decía Lebes-gue, un león y un corderono son dos animales,no: el leónse come al cordero.Y esomismo haceel infinito con algomásque se le añada.Lo infinito ya no puedeestirarse,yano da de sí, por lo mismo que da de sí eternamente.PerocuandoGraciándice que lo infinito parecerámás,no hacesino invitarnos a adelantarunos pasospor un caminoinaca-bable,lo cual es legítimo, supongo.Porqueel hombrenuncapercibelo infinito, sólopuedepercibir lo enorme.Lo infinitoes un elementode la matemática,pero no de la sensibilidad.De modo que,al fin y a la postre,se salva la frasede Gra-cián y lo dejamosen subuenaopinióny fama.
Diciembrede 1955.
611
NOTA
El primer cientode Las burlas verasse publicó enMéxico, Tezontie, 1957.
Estasegundaseriede Las burlas verasrecogelasnotasnúmeros101 a 200,publicadasprimeramenteen la RevistadeRevistasde México, hastael 29 deabril de 1956, y en adelante,publicadasprimera-mente por la Vida Universitaria, de Monterrey,salvo unas cuantasinéditas.
101. EL INVISIBLE
HABLABAN cinco:El Hombre del Chascarrillodijo.: —Yo demuestrola no
existenciade Diosen un abrir y cerrarde ojos:A ver, si exis-te Dios, quese aparezcaahoramismo. ¡Una, dos, tres! ¿Yavenustedescómono existeDios?
Y dijo el Teólogo:—~Mentecato!Dios se manifiestaentodo lo que existe. ¿Tú no lo ves?“Puesyo, dijo el Asno,sí lo veo.” (Estoy citando a Victor Hugo, Dios invisiblepara el filósofo.)
Y dijo Jenófanes:—Por neciós como éste,paraquienesDios tiene que seralgo como un señorcon barbas(o “unvertebradogaseoso”como dirá un día vuestro Haeckel),advertíyo que, si los bueyes,los caballosy los leonespin-taran,figurarían a los diosescomobueyes,como caballosycomo leones.
Y dijo el Mitólogo: —~ Insensato!No tientesaDios. Seme.le, mal aconsejada,pidió a Zeusquese le aparecieraen suverdaderapresencia.. - y quedófulminada.
Y dijo, por último,el Filósofo:—Si los hombrestuviéramosun Dios visible —cosapeli.
grosísima—arrastraríamosunavida de perros,literalmente.Es decir,la vida emocionaly subyugadaqueviven los perrosjunto al hombre,paraquienesel hombrees un dios tangibley palpable.
Diciembre de 1955.
615
102. DIVAGACIÓN DE LA RUEDA
ENTRE los aciertosprácticosde la humanidad—todos a lácuentade nuestrosabuelosremotos—sedestacanseguramen-te la domesticacióndel fuego y el descubrimientode larueda; algo después,la escrituray el alfabeto. Entre losaciertosteóricos, el haberdado con nocionescomo el unoy el cero, que dicen vienen de la India y acaso pasaronaEuropapor mediaciónde los árabesespañoles,pero a losqueya consagrabanlos antiguosmayasunacelebraciónanualcomo a diosesbenéficos.Y es muy singular que, para laflotación gráfica del cero,hayamoscaído en algo como unaimagenespectralde la rueda,rueda olvidaday recordada,última palpitacióndel objeto “rueda”, antesde borrarsedela conciencia.A la rueda, como al cero y como a la “O”,se la conocepor lo redonda,y quienno conocela “O” por loredondaseráque tampocoentiendeel ceroni venerala rue~da: no sólo imbécil, sino renegadode la humanavirtud.
¡La rueda! Estahadaentró sin ruido haceya muchotiem-po en la historia. Los constructoresde las Pirámideshabíanusado rodillos y cilindros para acarrearsus piedrastalla-das, pero rodillos y cilindros no son ya la rueda, sino unelementode la rueda.Paraque la ruedallegueaserútil esfuerza que el hombrehaya sometidopreviamentea algunabestiade tiro. De lo contrario,la ruedao el carropocoapro-vechan. Pero los constructoresegipcios no conocían más“mano de obra” que la humana.Allá en el segundomile-nio antes de nuestraEra apareceel delicado conjunto ~elrodillo, el eje, el cubo de rueda, ajustadospor algún arte-sanode genio, predecesorde Papin y Edison,cuyo nombrehemosperdido,y tal fue el paso hacia la rueda.Ella vinoa ser la primera de nuestrasinvencionesmecánicas,o me-jor, la primeramáquina.
Antes de la rueda,yahabíaútiles, ciertamente.Peroentreel útil y la máquinahay harta diferencia.El útil se adapta
616
a los órganosdel hombre, los prolonga y los refuerza:elbastóny la caña de pescarcontinúanel brazo; el martilloaumentael peso del puño; el garfio o garabatono es másqueun dedoencorvado;el rastrillo es un haz de dedossu-plementarios.El útil sólo tiene poder áuandoes manejadopor el hombre,sólo tienepoder enlazadoal organismohuma-no mediantela manoque lo sujeta.La rueda, en cambio,envez de enlazarseal cuerpodel hombre,se le separa;y másaún,séalejadetodalanaturalezaviva parabrindarasí,aloshumanos,como desdelejos, un progresofantástico.
La naturaleza,decíanlos escolásticós,tiene horror al va-cío, y la fórmula se ha quedadoen nuestramemoriaporquehablaa la imaginacióny porquerespondea la experiencia.La naturaleza,en efecto—segúii lá percibenlos sentidos—,es todaella plenitud y contacto,y así pudo decir el poetaFrancisThompsonqueno puedearrancarseunaflor sin per-turbar a unaestrella.La naturalezaproducey nutre a suscriaturassiemprepor acercamientoy penetración.Y el útil,como lo hemosdicho, tambiénpertenecea este sistema.Elobréronecesitay pide que el útil le acomodeen la mano.Perono la rueda.El carretero,el constructorde la rueda,seingenia,al contrario,parareducir los frotamientosal míni-mo; su ideal seríaanularlosy lograr que la ruedagiraraa todavelocidaden el vacío. Aquel señorquepasaen cochefórma un cuerpocon el asientoy la carroceríadel vehículo.Pero la rueda, motriz del conjunto, no forma cuerpoconnada.Su medio favorablees, en torno al eje, unagota degrasa,gotaque no sirveparaalimentarsino sólo paraeman-ciparo libertar.La vocacióndelá ruedaes la libertad.Tieneante sí el infinito, el infinito del númeroy el infinito mecá-nico. ¡ Québien lo entendióel artistagriego cuandoimaginóa la Fortunacomounámujer sobreunarueda! El. anhelo,elsueñode esamujer es la riqueza,el gozo inacabable solo laruedapuede darselo Y nunca la mitologia fue maslejosY toda maquinafundadaen la rueda esoes lo quequiere,escapar:dé aquílá rébeliónde las máquix~asque.hoy estudiala Cibernetica,espantadade sus propios engendros
Diciembre de1955
617
103. LA PÓLVORA EN INFIERNITOS
O... EN “chimangos”,como dicen los argentinos,por refe-renciaaesepájarocompletamenteinservible —el “chiman-go”— queno merecela atenciónde los cazadores.
Así pensabayo, recordandoal inventor Jacquesde Vau-canson(siglo xviii), inspectorde manufacturasen Lyon, queperfeccionóel telar y discurrió un artefactoparadevanarlaseda,pero queno siempreempleósu ingenio en estasútilesempresas.En efecto, también desperdiciósu tiempo y susfuerzasen construir un reloj de madera,mero alardede lainventiva; un autómata,flautista mecánico que instaló enlas Tullerías,que tocabasu instrumentoa maravilla y noshace pensaren el muñecoajedrecistade Poey la máquinade ajedrez de Torres Quevedo;y, entre otras cosas más,construyó también unos patos mecánicosque nadaban,co-mían,“digerían” o parecíandigerir y creoquetambiéngraz-naban. Si estosensayosno paran en merosjuguetes—tanlaboriososy sandioscomo el vestir pulgas—hubierancon-ducidoal robot y, por consecuencia,a la Cibernéticao artede las máquinas que quieren ya hombrearseo competircon sus inventores.
El robot (la palabraviene de cierto profético dramaes-crito por Karel Capek,un checo de nuestrosdías) ha dadomateriaa mil invencionesfantásticassobreel muñeco quereclamavida y escapaa las manosde sufabricante.De estasfantasías,la que másde cercanos quedaes el Hombre dePalo,invención del italiano Juanelo,el del famoso “artifi-cio” quesubíael aguadel Tajo hastala ciudad de Toledo.Todo el queha visitado la vieja ciudad imperial recordarála calle del Hombre de Palo, por dondeel autómatase fueparano reaparecermás.
Volviendo al temade los inventosrealesqueno pasandeintrascendentesjugarretas,acasopor haberaparecidoantesde tiempo o por algunaotra razón,recuérdenselas sombras
618
chinescas,antecedentedela linternamágica:frívola diversiónsocial a queno faltabanunca, aunqueya estabacompleta-menteciega,esaheroínarepresentativadel siglo xviii que sellamó Mme du Deffand.Lassombraschinescas,mientraslle-gabala hora del cine, se desvanecieroncomo sombrasqueeran.
Pero quienesverdaderamente“gastaronla pólvora en in-fiernitos” fueronlos chinosde otros días.Mucho antesquelos europeosy por lo tanto,muchoantesde la era históricaa la quedamosel nombrede era moderna,los chinoshabíaninventado la pólvora, ¡pero la usabanúnicamenteparajue-gos de artificio y cohetes!;habían inventado la imprenta,¡pero sólo la utilizaban para estamparnaipes!;habíanin-ventadotambiénlabrújula, ¡ peroparaquesirvierade jugue-te a los niños! De donde podemosconcluir que no siempre“inventó la pólvora” el queha inventadola pólvora.Lo quenos, invita apreguntarnoscuántodescubrimientoinsignifican-te andarápor ahí, cuyasúltimasconsecuenciassocialeso in-dustrialesaúnno percibimos.A vecesdormitaelHorno faber,y él mismono sabebienlo quehahecho.A vecesno descifrabienla respuestaquela naturalezaha queridodar asuspre-guntas.No desesperemos.CuandoFaradaydescubrióel mag-netismoy mostró sus experimentosen la Royal Institutionde Londres,unaseñoradel público le preguntó:
—Pero,profesor,aundandopor aceptadoslos efectosqueustedacabade explicarnos¿quéutilidad tienen?
—Señora—le contestóél—, ¿quiereusted decirme quéutilidad tiene un reciénnacido?
Y cuando,otravez, el propioFaradayexplicabasusdescu-brimientosa no menorpersonaque el político y humanistaGladstone,éste,conserhombretan avisado,le dijo:
—Pero todoeso¿paraquésirve?—1Ah! —exclamóel sabiosonriendo—.Es muy probable
queprontotengaustedocasiónde sacarde aquíun impuestopúblico.
Enero de 1956.
619
104. EL COLOR DE LAS CARTAS
VARIOS colegasacadémicosfuerón consultadosrecientementepor unaempresade radiodifusióny dijeron cuantohabíaquedecir sobre los diversosempleosde las palabras“cartá”. y“cartas”,y explicaroncómola locución“cartablanca”o “darcartablanca” significa dar a alguienéompletalibertad pararesolverun asuntoasualbedríoo decidir suconductapor símismo anteun negociodeterminado.Tambiénse denominóantes“cartablanca”el nombramiento“en blanco”, dondenoseespecificala personaagraciada.
La locución, quehoy se empleametafóricamenteparato-daslas circunstanciasde la vida,tuvo un origenmilitar y sela pudo aplicar tambiéna los negociosdiplomáticos.
Por cuantoal origen militar, el punto estábien documen-tado paraFrancia,y algo semejantedebió de acontecerenotrospaíses,dondese ha empleadola misma fórmula corteblanche:“carta blanca”. Hastael rey Luis XI, los generalestenían siempre“carta blanca”. SegünCommines, fue, estemonarcaquien comenzóa restringir las amplísimasfaculta-desdelos generales.Hastaél, seconsiderabaquetodo jefedeejércitoera dueñode aceptaro iniciar unabatalla segúnsuleal sabero entendery sin esperarpermisode la corte.Natu-ralmente,despuésde Luis XI, en variasocasiones,fue indis-pensableconceder“carta blanca” a los generales,sobretododurantelas épocasatrasadasdel arte militar. Pero con Gus-tavo Adolfo, Turenne,Montecuculli, el arte militar se vá re-duciendoa reglas de cálculo,y Louvois se persuadede quepuede gobernary dirigir las campañasdesdesu gabinete,comomuchasveceslo ha hechoRicheheuEl sistemano podía menosde complaceral autócrataLuis XIV, quedes~ábaserconsideradocomoel almade susejércitos.Pero,por~per-te para Francia,Turenne y Condé obraron a vecespor sucuenta.Feuqui~ressequeja,alcontrario,de la excesivasumi-sión de Villeroy, Boufflers, d’Humiéres,queaunqueconve-
620
nienteal merocortesano,fue funestaal jefe militar. Luis XI,Louvois, Luis XIV podíancreersecapacesde sustituir porsus.cálculosde gabinetela iniciativa de un general,mientrastodo se reducíaa “dragonadas”,como los francesessuelendecir: abombardearelLuxemburgo,adueñarsede Casal,in~cendiarelPalatinadoo hacervistosasparadasen los camposde maniobras.Pero cuando,en Flandes,hubo que enfren-tarseal Duque de Lorena,al Elector de Brandeburgo,a losholandeses,a losespañoles;cuando,ensuma,las operacionesfueron ya difíciles y delicadas,el servilismo y la ineptitudde los cortesanosimprovisadosen generalesocasionaroncon-siderablesdescalabros.Fuepeor aún bajo Luis XV, que noconcedíacartablancaa sus generales,sino a sus favoritas.Sólo ellas dabanpermisoparalos combatesallá por 1756.Ellas decidían de los ataquesal enemigo, como Mme deMaintenondirigía las campañascontra los,mismos francesescuandolas guerrasde religión. El generalBonaparteusósiemprecon éxito de la “cartablanca” queacasoseotorga-ba así mismo;peroel emperadorNapoleónseresistíaadarcartablancaasusgenerales;aparentecontradicciónqueen-tenderánmuy bien los quesabenmanejarautoscuandovancomopasajerosy no puedenmetermanoal volante.Despuésde todo, la seguridadde Napoleóndependíade estaconcen-tracióndel mandosupremo.Tal vez su desastreen Waterloose debaala “carta blanca”queGrouchycreyópoderseotor-gar así mismo,apartándosede las instruccionesprecisasdesu jefe.
Por cuanto a la diplomacia,quedaaúnunasombrade loque fue la “carta blanca”en la expresióncorrientede “ple-nipotenciario”que se aplica honoríficamentea Ministros oEmbajadores,cuandoen verdadla plenipotenciaha dejadode serun hechoen los asuntosfundamentalesde todanego-ciación internacional,desdeque el agenteo negociadornoqueda,como antaño,abandonadoasuspropiasfuerzas,sinoquese lo maneja,comoal muñeco,porunoshilos máso me-nos visibles, graciasal correo (aéreo,sobre todo), al telé-grafo y al teléfono.
El casomás singulares sin dudala falsa cartablanca,ola supuestaplenipotenciaque se concedea alguien, para
621
que se creamuy dueño de sus actos, cuando de hecho selo estágobernandoinsensiblemente,de cercao delejos.Ciertochuscose atrevíaadecir queestoes lo quehaceel Creadorcon sus criaturas,otorgándolesla ilusión del libre albedrío,a lo que,en sustancia,sereducela “carta blanca”.
Enero de 1956.
622
105. LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN
La Nouvelle RevueFrançaise, bien conocidade cuantosseinteresanpor la vida literaria, se llama hoy, con chistosareiteración,La Nouvelle Nouvelle RevueFrançaise, comopararecordarnosque lleva la cicatriz de la guerra y quehubouna interrupciónen su historia.Aunquees una revistaconsagradasobretodo a las letrasy héchapor literatos,si-guegenerosamenteotrasnovedadesdel pensamientoEn ella,hacemuchosaños,comencéyo aenterarmede quehabiaunanuevapsicologíaen el mundo, la quepartedel psicoanálisisde Freud, graciasa una comumcaciondel “literato” JulesRomains (quien,ademásde todo lo que sesabe,es Agrégéd’ÉcoleNormale); y me enterétambiénde quehabíaya unánuevafísica, la quepartedel relativismode Einstein,graciasa una comunicacióndel “literato” Paul Valéry (amén degranpoeta,matemáticoprofesionaly no puramenteaficiona-do). Ahora descubro—en el númerocorrespondientea ju-lio de 1955—un nuevoensanchede la ciencia,la TeoríadelaInformación,estavez graciasaunacomunicaciónfirmadapor un “cientista” (ya me cansode decir “científico”, adje-tivadamente,y pido prestadoel sustantivoala lengualusa);a saber,Léon Brillouin, de quien después,despiertaya micuriosidad,hebuscadoy he encontradootraspáginas,de tonomástécnicoy recóndito,en losCahiersde la Pléiade(N~xiii,otoño de 1951 aprimaverade 1952).
La Teoría de la Información datade estos últimos añosy ha tenido un origen práctico. ¿Cómomedir la “cantidad”de informacióncontenidaen un mensaje?¿Cómodefinir lainformacióntransportadapor lasseñalestelegráficasdecual-quier orden?¿Cómodar conel código preferible,con el sis-temade símboloscapacesde transportar,traducir los mensa-jes o señalesdel modomáseconómicoposible,sin perderunadarmede la informacióntransmitida?En asuntode telefo-nía, radio, televisión, radar, y en cierto modo aun en las
623
comunicacionesescritasy orales,losproblemassonanálogos.Así como la llamada“crítica de los textos” buscalas reglasparadevolversuprimitiva purezaaun textoque seha venidocorrompiendoen las copiasy en las sucesivasediciones,asíla nueva estrategiade la információnprocura devolver suabsolutalimpieza e integridad al dato primitivo, anulandola personalidaddel observador,despojandoy limpiando eldatodecuantoselementosparasitoshayanpodidoenturbiarlo“duranteel viaje”, parade algún modo decirlo.
Perocuandohablamósde devolversupurezaaun mensajeno nos referimos solamentea las adulteracionescon respectoal datoprimitivo, ocasionadaspor la subjetividaddel quere-cogeel dato, o a las adulteracionespor deficienciatécnicade la transmisión,no. De lo primero (adulteraciónpor sub-jetivismo) tenemosun casoen el niño quedibuja tresmoni-gotespararepresentara su padreacompañadode sus doshijos, pero aunquedibuja a suhermanitode talla menor,élse dibuja así propio de la mismatalla quesu padre,porquecreequeésaes suestatura.(ASe acuerdausted,Martín LuisGuzmán,de queasí lo hizo en Madrid, hacemuchosaños,unhijo suyo?). De lo segundo(deficienciade la transmisión)seríaun casoel juego de los mensajesaquese jugabaen lastrincheras—creo quelo cuentaAndréMaurois—y quecon-sistía en dar instruccionesverbalesa un hombrede tropaparaquepasaranpor unadocenade intermediarios,y compa-rar luego el mensajeoriginal con su última forma, siempreestropeadaen el tránsito. Pero no se trata solamentede louno ni de lo otro: hayotra impurezainevitableentreel dato,elmensajey el destinatario,que es un efectode “filtración”.Por ejemplo:un periódicoes un conjuntode informaciones.Pero un lector prefiere leer solamentelas notas políticas;otro, las deportivas;aquél,las teatrales;y el de másallá,las financieras.De suerteque la transmisiónse filtra y nodepositaen el destinatariotodala sustanciade los datosori-ginales,sino sólo unapartede ellos: partese pierde en elcamino.
Algo nos quedapor decir. Lo dejamospara el próximoartículo.
Enero de 1956.
624
106. MÁS SOBRE LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN
LA TEORÍA de la Información, de quehemoshabladoen elanterior artículo, encuentraapoyo en el cálculo de proba-bilidadesy en la estadísticamatemática.El problema,me-ramentepráctico en un principio y merámentepráctico enapariencia(ingenieríade las transmisiones)trasciendea lacienciapura: ¿cuáles el valor de la información obtenidaen un experimento?Y, por aquí,el problemasedesbordaso-bre las cienciashumanas,interesaal criteriode la pruebahis-tórica, de la pruebatestimonial,a la teoríamisma del cono-cimiento, etc. El estudiode la Información llega hastaellindero de la filosofía y, si se procedeconcordura,allí hade detenersu carrera.
No sabemoshastadóndepodrállegarse,avanzandosiem-pre sobrenuevosterrenos;así comono pudopreverse,a loscomienzos,el hecho de que, en buscade los fundamentos,y los fundamentosde los fundamentos,habíade darsealcabo con los principios de la termodinámica,tales como losformuló Carnot(aun cuandoaplicadosen cierto sentidome-tafórico), y conlas nocionesde la “entropía” y la “neguen-tropía”. Pues “información vale neguentropía”,dicen lasautoridades,y acadatransmisióno transformaciónhay unapérdidade sustancia,caminode la “entropía”: un desgaste,porcuantoalvalor detodainformaciónse desgastay filtra altransmitirse;desuertequela informaciónrecibidaes siempremenorquela informaciónenviada;lo cual afectaigualmenteal enigmade la relatividad en todo mensajehumano,lo queen elcasode la expresiónpoéticaerala torturade Mallarmé.
Todo suceso,antesde acontecer(todo dato, antes de es-tablecerse)es unaprobabilidad;y unavez acontecido,siem-prepuedeservaloradopor referenciaalas posibilidadesqueantesexistían.Problemade probabilidady problemade loga-ritmo. Si se sacaunacartade un juego de cincuentay doscartas,la información sobrela cartaposibleasí extraídaes
625
el logaritmode 52, cualquieraseael valor de la carta.Pues—recordémoslo—se eliminan los parásitos:reglas del jue-go, carácterdel jugador,etc. Así la transmisióntelegráficano toma en cuentael asuntodel mensajeen cuestión.Así lamáquinade contar suma cifras, pero no peras,manzanas,átomosni astros.
El principio de Carnot—degradaciónirremediablede laenergía—es unasentenciade muerte.Pero lo quese aplicarigurosamenteal mundo de la materiainanimadano cortalas alas al impulso de la vida y del pensamiento.Veamoscómo lo explica Bergson (La evolucióncreadora):
El sentidoen que se mueveesta realidad (la inanimada) nos su-giere la imagende unacosaquese deshace.Y éstaes, sin duda,una de las característicasde la materialidad. ¿Qué concluir deaquí,sino que el procesopor el cual estacosase haceva dirigidoen sentidocontrario de los procesosfísicos y que, por definición,tieneque ser inmaterial?Nuestravisión del mundo material es ladel pesoque cae. (Aquí, dicen misautoridades, la entropíaau-menta,la neguentropíao energíadecrece.)Ningunaimagensacadade la materiapropiamentedichanosda la idea deun pesoque seeleva...Todosnuestrosanálisisnos muestranque hay en la vidaun esfuerzopara remontarla pendienteque la materiava bajan-do... Si la vida fuerapuraconciencia,seríapuraactividadcreado-ra. En verdad,toda vida estáencerradaen un marcou organismoque la sometea las leyes generalesde la materiainerte. Pero sedijera quehacelo posiblepor emanciparsede estasleyes.No tie-ne bastantepoderpara invertir el sentidode los cambiosfísicos,sentidodeterminadopor el principio de Carnot.Pero, al menos,la vida obracomo una fuerzaen dirección contraria. Incapazdedetener la marcha de las mutacionesmateriales,al menos lograretardarlas. La vida esposibledondequieraquela energíadescien-de segúnla pendientetrazadapor la ley de Carnot, pero dondeunacausade direciónopuestaretardaesedescenso.
¿Y no entramosaquí en los enigmasde la místicay de lateología?¡El vuelo del Arcángel, quecombatecontrala irre-mediablecaída de Luzbel! Hace tiempo lo he comentado,a propósitode cierto estuchede marfil labradoque repre-sentala precipitacióndelos espíritusrebeldes,y quedescubríen un Museo de Madrid. (“La Caída”, Ancorajes,nota es-crita en 1928.)
Enero de 1956.
626
107. LOS ESCOLLOSDE LA NOVELA
EN LABIOS de JulesRoinains,recogíunavez esteconsejo:—Lo primero, parael que pretendaescribir unanovela,
es emanciparsede todapreocupaciónhistóricao biográfica,evitar que la gravitación de la realidadle impida volar asus anchas.
No creo que sea ésta una regla de aplicación general,puestoquehay la novelahistóricay la biografía novelada,etcétera,y puestoque,paramuchos,elcontactoconlos recuer-dosrealessirve de inspiracióny estímulo.Pero es indudableque,puestosen trancede novelistas,la coerciónde la reali-dad, al querernosmeter imperiosamentepor los carriles delo verdaderamenteacontecido,puedesernos funesta.Y, entodo caso,uno de los problemasmásarduosparael escritorde novelases el saltardel datobruto a la creaciónorgani-zaday artística.
Estesaltoofrecedos gravesextremos:uno es el puramenteestético,y consisteen evitar que las opacidadesdel acontecercotidianodesluzcanla amenidado la hondurade la novela.El otro extremo,aunquemás humilde, no deja de propo-ner un obstáculodifícil de sortear,y es —para de algúnmodo decirlo— el escrúpulomoral, el deseode no ser in-discreto relatandoen la novela intimidades de personajesverdaderosqueseanfácilmentedescifrables.
Haceunostreinta años,examinabayo así en Madrid losproblemascon que se enfrentael novelistaprimerizo: si elautor no quiere hacerde sunovela un libelo; si no quierequese le tachede sacara la vergüenzapública a ésteo alotro, como la realidadse le metepor los ojos y estáprofun-damentegrabadaen su experiencia,no podrá menosde pa-decer.. -
Está acostumbradoa asociartales o cualessucesoscon determi-
nadasfiguras humanas,y talescaracterescon determinadosnom-
627
bres propios. Le pareceque hay una mentira, una falsedadfun-damental,en cambiarsunombreo su verdaderaaparienciaa talpersonaje;temedesequilibrarasí,conuna supersticiónenel fondodeterminista,el pesode las necesidadesque desatanla acción.Y sin embargo,tiene quehacerlo,a riesgode escribir una novelade clave... Es fuerza transformarlotodo, alterar los perfiles ynombresde la realidad...Y el novelista resuelveel problemaba-rajandounoshombrescon otros, y haciendode doso tresfigurasverdaderasun solo personajeimaginario.A uno le ponelasbarbasde su vecino; al otro, la sonrisade su enemigo;y al de másallá,los alrededoresfamiliaresdel primero (“Problemasde un jovennovelista”,Reloj de sol).
Trasde publicarestaslíneas,temíhabersimplementecon-fesado mi impericia más que haberdado con uno de losenigmasde la novela. Pero,algunosaños después,en Losmonederosfalsos (en torno a estaobra gira todauna teoríanovelística),me encontréunapáginade André Gide quemetranquilizó al respecto.‘Eduardo’, un novelista, apuntaensu diario estasreflexiones(Parte1, cap. XI):
Serádifícil haceradmitir que mi personajehayapodido, conser-vando sus buenasrelacionescon su hermana,no conocera loshijos de ésta. Siempreme ha costadomucho disfrazarla verdad.Aun cambiar el color del pelo me pareceun fraude, que haceamis ojos muchomenosverosímil la verdadmisma. Todo se rela-ciona entre sí y, entre todos los hechosque la vida me ofrece,sientoquehay sutiles trabazonesqueseríaimposible cambiarsinmodificar todo el conjunto.
Y contodo, no siemprese disimula ala personaquesirvióde modelo,ni aunenvolviéndolaencircunstanciasfantásticase imposibles.Puesya he contadotambién (“Realismo”, Alápiz) cómo el poetaJules Supervielleno pudo evitar quecierto respetableseñorseconsideraraaludidoy burlescamen-te retratadoen el personajeque, todaslas nochesy aprove-chandoel sueñode los pasajeros,sacabaapasearun volcánsudamericanopor los puentesdeun barco.
Enero de 1956.
628
108. TIERRA HUMANA
AQUEL revolucionario,caudillo militar cuyo nombreolvido—creo queera argentinode origen—,renuncióacaersobreSáoPaulo,aunquecasiteníaya laplazaen susmanos.Cuan-do le preguntaronla causade tan extrañadecisión,contestósimplemente:“A pedidodas familias.” Los hispanoamerica-nos lo hallamosridículo. ¡Vaya un revolucionario!Y, contodo, mientrasno aprendamosarespetaresteactono seremosmuy superioresa los animales.
También nos extraña queuna multitud carioca,amonto-nadajuntoal muelledondeelex-presidenteWashingtonLuisembarcóen lanchaparaalcanzarel vapor quehabíade lle-varlo al destierro,sehayadescubiertoespontáneamenteal veraparecer,conducidoentreguardias,al mismoqueacababadederrocar.
Cuandodos hombresse cruzan por una calle desierta,alanochecer,en cualquierade nuestrasciudadeshispanoameri-canas,abombanel pecho,pisan fuerte, procuranasumirunaire de atletasy de valientes,por lo quepuedasuceder.Enel Brasil, comienzana sonreír desdequeestánel uno a lavistadelotro, y pasanasí,sonriendo,junto al prójimo, comoparatranquilizarloeinspirarleconfianza.Tambiénnosextra-ña... Ciertaocasión,hice un viaje entredos“repúblicasher-manas”.En las estaciones,la genteociosasejuntabareal ypositivamenteaburlarsede los pasajeros,a hacerpor sentir-sesuperior,escondiendoacasosuenvidia, o másbien su an-sia de escaparpor siemprea la provincia. Esto no pasaríaen el Brasil.
SiendoEmbajadordeMéxico, semeofreció llegar al puer-to de Ríojaneiroa todo correr,antesde quelevaraanclasunvapor,para decirle adiósa CorpusBarga, que iba de tránsi-to. No tuve tiempo de sacarel pasede accesoa los muellesque el Gobierno proporcionabaa los diplomáticos y, casidándole un empellón, pasé bruscamentejunto al guardia
629
marino gritándole:“Soy el Embajadorde México, busco talbarco.” El guardiame dio una lección.Hizo quetomabamibrusquedadcomounapresentación,sedescubriócortésmente,corrió trasdemí y medijo: “Mucho gustoen conoceral se-ñor Embajador.El vapor quebuscaVuestraExcelenciaes elsegundode la derecha.”Y yo me sentí corrido, y me ex-trañó...
Todavíanos extrañaque, en algún país,los hombresseanplenamentehumanos.
Febrerode 1956.
630
109. NO JUGUEMOSCON LA HISTORIA
A VECES, don Carlosse ponía imposible y aun iba másalláde la raya, en su afán por enseñarnosa desconfiarde lasinterpretacionesmandadashacer y recibidaspor la rutina.Queríaque aprendiéramosla dudametódicay nos habituá-semosa investigary a juzgarlo todo por nuestracuenta.
El mal estabaen que tomáramosdemasiadoen serio susparadojas,como aquel sandio discípulode Sócrates,en elcuentode Alas,quehabiendoentendidoal pie de la letraunafrasede sumaestro,se empeñóen sacrificarun gallo a Escu-lapio, enaccióndegraciaspor habercuradoalpobrefilósofode estaenfermedadque es la vida; o como el jurado popu-lar de Austin Dobson queabsolvió a un ladrón de vajillas,porqueel AgentedelMinisterioPúblicodijo: “Absolvedio, sicreéiscomo yo que es un inocenteaficionadoa las obrasdearte, y entrapor la noche en calcetinesa las casasde losricosparaadmirarsustesorossinmolestarlosni hacerruido.”¡Peligrosde la ironía!
A don Carlosse le ocurrió un día decirnos:—No; doña Josefaera sin duda una mujer patriótica y
bien intencionada,pero todossabemoslo quesucedecon lasbuenasintenciones.El CorregidorDomínguezhubieraqueri-do dirigir él, queentendíade mandoy de administración,ellevantamientode la NuevaEspaña.Todolo estabapreparan-do metódicamentey con cuidado,y se iba conpies de plomo.PerodoñaJosefa,inquietísima,se le atravesabasiemprey loimportunabaconsu impaciencia;queríaempuñarella la re-volución y atenersea sus “corazonadas”,a su solo instintode mujer. Al fin el Corregidor tuvo que encerrarlaparapoder organizarsu conspiracióncon todaslas cautelasindis-pensables.Ella se sintió prisioneray Víctima de la causa,ydirigió a los oficiales conjuradosaquellaapremiantemisi-va. - - Y el resultadoes quela revolución, por esta premurade doñaJosefa,nació abortada,y al cabo costó la vida a
631
Hidalgo y a Morelos. Y el Corregidor de Querétaroya nopudohacernada,y renuncióasusanhelosde independencia,refugiándoseen el papelde ex-futurohéroe...
Y todoshabíamoscomenzadoa poner unascaraslargas,cuandodon Carlos,satisfechode habernossacudidosuficien-tementela modorrahistórica,nos devolvió al sentimientodela realidad (comoun magnetizadorquedespiertaa sussuje-tos), lanzandouna saludablecarcajada.Todos le hicimoscoro, como cuandosienteuno que acabade escapara unpeligro.
Febrero de 1956.
632
110. LOPE Y PAVLOV
ENTRE las prácticasextrañaso anterioresa la ciencia quedespuésla cienciarecogey ciñe asusmétodos,todosrecuer-dan los mil remediajosempíricosde los herbolariosque alfin lleganaserfarmacia.Tal la historiade la quininausadapor los indios peruanosy proporcionadaa la virreina, Con-desade Chinchón.En algunaszonas campestresde México,la genteemplealas tortillas de maíz enlamadasparaciertasheridas,propiotratamientode penicilinaanterioraFieming.La telarañapara restañarla sangrede las heridas—otrouso popular— es un retículo semejanteal que se producenaturalmentey que facilita la coagulación.
En otro orden, todos saben de los sueñosinterpretadoso descifradosen los antiguostemplosde Asclepio, y todossabende la confesiónreligiosaen la Iglesia católica,proce-dimientos ambosquemástardeel psicoanálisisharásuyos,aunquetransformándolosasumodo.
Ahora resultaqueel profesorJaime H. Arjona acabadecontribuir un nuevo y curiosísimo dato sobre estas antici-pacionespopulares,en artículo publicadopor el AmericanPsychologisty mencionadoenel Time del23 de enero,1956.Se tratasin dudade unacostumbretradicional,descritaporLope de Vega en su comediaEl capellánde la Virgen. Elpersonajellamado ‘Mendo’ pone sencillamenteen prácticaun métodoque se adelantaen unostressiglos a los célebresestudiossobrelos “reflejos condicionados”,cuidadosamenteinvestigadospor el sabio ruso Ivan PetrovichPavlov (1849.1936), partiendodel fenómenode la salivación de los pe-rros al acercarlesel alimento: si se les habitúaa oír el tin-tineo de unacampanitacuandose les va a dar de comer, lasalivación se producirá al oír la campanita,sin necesidaddel alimento. He aquíel pasajeoriginal de Lope de Vega,acto III de la comediaen cuestión,queel profesorArjona
633
publicaen la revistanorteamericana,traduciéndololibremen-te al inglés:
MENDO
Ildefonsome reñía,mil penitenciasme daba,en el suelome sentabay con los gatos comía.
Mas erantan socarrones,que, en viéndomeen penitencia,mequitabanla pacienciacomiéndomelas porciones;
porqueallí no hayquetratarde decirles: “¡ Zapeaquí!”
ANA¡Ay, Mendo,Mendo, queallí
no te supisteenmendar!
MENDO
¿ Cómo piensas,madre mía,quea los gatoscastigué,y mis comidasgocécuandoen el suelocomía?
ANA
Déjatede esaslocuras.
MENDO
Metílos en un costalpor engaño,y a un portalles llevé unanochea escuras.
No hacíamásque tosery a palos ios deshacía;gruñían, que parecíaórganosde Lucifer.
Dejábalosdescansar,y luego otra vez tosía,con quea pegarlosvolvía;hastaque vi que, sin dar,
sólo con yermetoser,gruñían como cochinos:Soltélos.
634
ANA
¡Quédesatinos!
MENDO
Y, en mandádomecomeren el suelo,estabaalerta.
Acercábansemeal plato,y entosiendo,no habíagatoqueno tomasela puerta.
Febrerode 1956.
635
111. LA CIGARRA
ASEGURAN que la cigarra no desoyóa la hormiga, antessedejó persuadiry se propusomuy cuerdamente,a partir deesedía, hacerprovisiónde alimentosdurantela buenaesta-ciónparasoportardespuéslas privacionesdel invierno.Peroel destinohabía dispuestootra cosa,y nuevassorpresaslaesperaban.
Lo primero, tropezó—digamosque“de manosaboca”—con un lirón, mientras ella andabaafanosamentebuscandoun huecoen algúntronco o raíz dondeescondersus hojasyyerbas.
—Pero tú —le dijo el lirón— ¿note alimentascon gusa-nosy moscas,segúnnoscuentaLa Fontaine?
—No, lirón —dijo la cigarra con impaciencia—.Yo soyvegetariana.¡Cómo se ve que no has leído al entomólogoFabre! La Fontaine,queentendíamuchode poesíay muchí-simo de pasioneshumanas,pero no tanto en puntoacostum-bres animales,me confundió,creo,conel grillo.
—~,Yparaquéjuntasprovisiones?—~Toma!Parapodersoportarel invierno,cuandose seque
la vida vegetal!—~Porqué no hacescomo yo? Es máscómodo.Yo pro-
curo nutrirmebien cuandohay con qué; y cuandollega lamalaestación,simplementeme echo adormir, y así esperola primavera.
—~ Peregrinacostumbre!—Yaveo queignoraslahibernación.Esolo hacemostodos
los animaleshibernantes.Y te diré más.Hay tambiénla cos-tumbre de la estivación,queconsisteen aletargarseduranteel estío,puesciertos estíossoninsoportables.Así, yo duermoen invierno,peroel teurecde Madagascarduermeen verano.
—No sési podréseguirtu consejo.Algo me diceque,comoyo me duermaduranteun invierno, ya no podré despertarmás. Cada animal tiene suley. Pero,por lo menos,de algo
636
me ha servido tu ejemplo;pues,como la hormiga vuelva aponérsemerespondona,yo le haré ver que no es tan sabiacomo se figura y que tú, sin dartetantoshumosde personaentendidaen la administracióny el ahorro,resuelvesel casodel inviernocon mediosmuchomássencillos.
Y siguióhaciendosusprovisiones.A pocodescubrióaunaurraca, que acababade recogerpor ahí un trocito de papelplateadoy lehacíagrandesfestejos:
—APeroesose come?—le preguntódesconcertada.—iQué sandiaeres,cigarra! ¡ Cualquieradiría queno eres
poeta!Yo junto estospapelitosbrillantes,comolas joyasquese les olvidan a las señoras,por mero placerartístico.Nadade estose come,pero no sólo de panviveel hombre... ni lasurracas.Yo soy coleccionista¿entiendes?Me gustaconvertirmi nido en un museo,y almacenoallí lo quehancalificadolas autoridadescomoobjetsde vertu: todasesascositaslindase inútiles quelos anticuarios,aquienesen otro tiempo sella-mó simplemente“aficionadosa la curiosidad”, se disputana porfía: un estuchediminuto, un alfiler, un espejito, unpunzón,un dedal.
—Y entonces,si dasconunaperla.-.—La guardo,la guardo;no creasquevoy acambiarlapor
un grano como lo hizo el gallo, otra víctima de la fábula.Yo no me preocuposólo en comer. Yo no vendo mi mayo-ridada cambiode un plato de lentejas.
La cigarrasequedópensando,y dijo al fin:—Por lo visto, lo mejor es que cada uno obedezcaa su
naturaleza.Ya puedela hormigaguardarseparasí susser-mones.A mí me correspondecantar,y cuandovengala muer-te, seabienvenida.Como dicela fraseinglesa,“~Providenciay mi guitarra!”
Y allí mismo se puso a templarsu instrumento,abando-nando todos los afanes del ahorro. Cantó varios meses,ycuandole faltó la comida, colgó la bandurria,se santiguóy cerró los ojos.
Febrerode 1956.
637
112. MOTIVOS DEL SUEÑO
BAJO SU concisióny sencillezaparentes,los ComentariosdeJulio César eran un relato tendencioso,como ya lo habíaadvertidoPolión, segúndice Suetonio.Además,los Comen-tarios fueronunaobraimprovisada,en queel gran capitándabael último toquey uniformabacon suestilo de perfectalatinidad los documentosy noticias que le preparabansusoficiales. No de otro modo Napoleónllegó, en SantaElena,a reconstruirla batalla de Marengo,medianteuna seriederedaccionessucesivas,partiendodelos artículosdelMoniteur.Perolo singulares que se le hayanescapadoa César,en elapresuramientopor confeccionarla obra,ciertasespeciesdeverdaderamitología científica,si es que casanambaspala-bras.¿Cómopudoun hombrede tal índoledejarpasarpatra-ñascomoésta?
Existen asimismo [en las Galias] los animalesllamadosalces. Separecena lascabrasy ofrecenla mismavariedadde pelajes,aun-quesonde mayor alzada.Suscuernosestántronchados,y carecende articulacionesen las piernas:no pueden,pues,echarseparadormir y, si por accidentecaenal suelo, no puedenya levantarse.Los árbolesles sirven de camas:se apoyansimplementeen ellos,y es así como duermen.Cuando,siguiendosus huellas,los caza-doresdan con el refugio de estosanimales,talan a la altura delsuelolos troncosdetodoslos árboles,pero dejándolosde pie sobresu basey procurandoque conservensu aspectohabitual. Cuandoios alcesvienen a apoyarseen ¡ostroncossegúnsu costumbre,¡ostroncosse caenal peso,y los alcesconellos. [Y así se los cazaoatrapa.]
Plinio el naturalistarepetirála conseja.Y respectoal ele-fante,del quese pensabalo mismoentrelos romanos,pareceverdadquesueledormir de pie unosminutos,o alo sumoseechaparadormir menosde treshoras.
Pero la mayor singularidaddel sueñoanimal se dasegu-ramenteen los martineteso garzasgrises,quesuelenjuntarse
638
en bandadaspor la noche, se elevana alturas dondeya sehaceninvisibles (mil quinientosadosmil metros)y en aque-llas alturas, suspensaslindamenteen el aire, se duermenparasólo descendera la mañanasiguiente.Así creyó descu-brirlo casualmenteun aviadormilitar durantela GuerraEu-ropea(1914),y asícreenhaberloconfirmadolos ornitólogosGraef y Weitnauer. (Remito,sobreesta noticia, a MauriceMathis, Le Figaro Littéraire, París, 19 de noviembre de1955.)
¿Es,pues,compatible,el ejercicio de algunasactividadespropiasde la vigilia con el estadode sueño?Yo he contadode cierto paseopor Valladolid, acompañadodel queridoes-critor cubanoJoséMaría Chacóny Calvo, en queme rindióelsueñoandandopor la calle, en términostalesque,al arru-llo de los versosvallisoletanosde Góngoraqueyo mismo ibarecitando,tuve una dulce pesadillay me sentítransportadoaun escenarioy paisaje,los cuales,por lo visto, erancosadel siglo xvii pero no de la era presente.Así, como suenay sin literatura.Es decir, que me dormí andando.(“Nocheen Valladolid”, Las vísperasde España.) Y respectoa laaparición,en sueños,de una escenahistóricadel pasado,meplacehacermeel bobo y tomaren serioel artificio literariode Hilaire Belloc (páginas iniciales de su libro The Eye-Witness),dondeun candorosocontemporáneonuestrocuen-ta, en la tabernadel Caballo Blanco,pueblito de Sorrington,cómo se quedó dormido y asistió,a bordo del Jacobin, altriunfo de Howe contra los francesesen el Canal. (P dejunio de 1794.)
Febrerode 1956.
639
113. LA DIVULGACIÓN DE NEWTON
CADA vez queoigo repetir aalgún ingenuo:“Todo es relati-vo,comodiceEinstein”,figurándosedebuenafe queesodiceEinstein y queeselugar comúnabarcala nuevarepresenta-ción física del universo, surge en mi mente una serie deinterrogacionesrespectoa esta importantecuestiónsobre lahistoria de las ideas: ¿Cómoalcanzala aceptacióngeneraluna nuevanoción científica lanzaday enunciadapara usode un círculo limitado de expertos?¿A través de cuálesca-minosy mediantecuálesetapasintermediasuna alta nocióntécnica,esotérica,llegahastalos pueblosy los gobiernos?
La difusión del sistemade Newton,por ejemplo (capítuloanterioraEinstein), puedeexaminarseen cuatro nivelesdi-ferentes:1) el puramenteacadémicoo científico; 2) el de lahautevulgarisation,quedicenlosfranceses;3) el de los salo-nesdel siglo xvm, y 4) el de la poesía.Naturalmente,delprimer puntono nos ocuparemosaquí.Sea,pues,el segundo.
En vida de Newton,hubovarios intentosparapopularizarsusideascientíficas; perolos másimportantessobrevinieronasu muerte,por 1727. En Francia,Fontenelleescribió unElogio de Newton, muy leído en la Europade aquellosdías,presentadopor Montesquieual PríncipeEugenioy luegotra-ducidoal inglés. En Inglaterra,Pembertonpublicó su Viewof the Philosophyof Sir IsaacNewton(1728). Y duranteladécadasiguiente,se multiplican los ensayosde divulgación.Recuérdese,antetodo, y tanto paraFranciacomo paraAle-mania,puestoqueera Presidentede la Academiade Berlín,aMaupertuisy su Discursosobre la diferente figura de iosastros (1732), seguidode cercapor suEnsayode Cosmolo-gía. Después,a Algarotti (1734), queprocurahacerparalaÓpticanewtonianalo queFontenellehizo parala cosmologíacartesiana:tal es el Newtonianismoper le dame, obra deéxito. (ANo ha escritoShaw,en nuestrosdías,unaexposicióndel socialismo “para la mujer inteligente”; Julien Benda
640
unas Cartas a Melisenda, sobre la filosofía; Ángel Osso-rio unasCartas a una señorasobre temasde DerechoPolí-tico, BuenosAires, 1938?) El Marquésd’Argers,en 1737,da a luz su Filosofía del buensentido, relativa a Newton,aDescartesy aGassendi.
En 1739, el Abate Pluche,en su muy leída Historia delcielo, reducela filosofía naturalde Newtonatresprincipios:la existenciadel vacío, las leyes del movimientoy la teoríade la atracción.Peroun añoantes,Voltaire habíapublicadoyasuscelebérrimosElementosde la filosofíade Newton,tantrascendentesaunqueacarreanalgunos errores, en que seoponea la interpretaciónde Fontenelley que fueron prontovertidosal inglés y al italiano. Aun Rousseau,en el propioañode 1738,escribióunabrevememoriasobreNewtonparael MercuredeFrance, quedehechono llegó apublicarse.EnAlemania, 1768, Euler atacael asuntoen sus Cartas a unaprincesa,dondeseñalala parteque los descubrimientosnew-tonianosdebena la casualidad:la famosamanzanaque lecayóen la cabeza. . historia queel mundodebeaVoltaire.
Hastaaquí, la “alta divulgación”.En cuantoa la difusiónsocial por los salonesdel siglo xviii, hay que recordar enprimer término a cierta dama alemana,hecha CondesadeDarlington por el rey Jorge1, muy odiada en Inglaterraytan enormey voluminosaque,segúnHoraceWalpole, se lallamaba“el Elefantedel Castillo”, la cual hizo muchoporinteresaren Newton a las altas clasesde Inglaterray deHannover En Génova,hacíaotro tanto la amableClelia Gri-llo, despuésCondesade Borromeo,admiradapor Montes-quieu, damapoliglota aficionadaa los experimentoscientífi-cos y creadorade la AcademiaClelia de los Vigilantes.Entanto,Mme du Ch~teletdifundía aNewton en los salonesdeFrancia,y lo mismo la Duquesad’Aiguillon, no suficiente-menteestudiaday cuya influenciacadadía parecemayor enla sociedadculta de suépoca,sobretodoen Parísy en elsud-oestede Francia(regiónbordelesa).
El entusiasmode estas cuatro damaspor las teorías deNewton provocó naturalmentealgunos epigramaspor partede aquellosquemiran con ojeriza las preocupacionesinte-lectualesde las mujeres.
641
En cuantoa la penetraciónde Newton en el mundo de lapoesía,tenemospor ahí unasnotassueltassobrepoetasmáso menosconocidos.Entreellos,elCardenalde Polignacen suAnti-Lucrecio,el francésThomasen suOdasobreel Tiempo,aquien Lamartinepidió prestadala frase sobre“el océanode las edades”,y hastala oda A la verdad de MeléndezValdés:
Y el gran Newton, subidoa la mansiónlumbrosa,cual genio aladotras los astrosvuela.
Pero en todos estos fragmentosla intención cuenta másquela realización,y su valor esrelativo. Al fin y ala postre,“todo es relativo”. (Menos lo Absoluto,ya se entiende.)
Marzo de 1956.
642
114. LA LIBRERÍA DE GIDE
POR los añosde 1925 y 1926 me tocó presenciaren París lasubastade dos notables“librerías” privadas.(Tomé de Bur-guillos —es decir, Lope— llama aún “librería” a lo quehoy decimos“biblioteca”): una, la de André Gide, otra, lade Mlle AdrienneMonnier. De André Gide se dijo queven-día los libros de todosaquellosconquieneshabíareñido trasla publicación de esealegato heterodoxollamado Corydon(reminiscenciade una égloga virgiliana: FormosumpastorCorydon ardevat Alexin)- Y ya él se las arregló, en todocaso,paraque,entrelos importantespreciosalcanzadosporalgunos otros volúmenesde su colección, el Anti-Corydon—libro consagradoa refutarlo— resultaraapreciadosola-menteen unoscincuentacéntimosde entonces.
Tal era la fábula.Lo cierto es queGide vendió sus librosparajuntaralgúndineroen vísperasde suviaje al Continenteafricano. ¡ Los libros son tan fáciles de obteneren París!¿Quémásda tenerlosen casao en las bibliotecascirculantes?Y luego, como confiesaGide, puedesermás agradableleera los clásicosen edicionesuniversitariaso populares,bara-tas,que no en edicionesde lujo. Acasoseael punto de vistamáspura y exclusivamente-literario,sin mezclade “bibliofi-lia”, espíritu de coleccionista,preocupacionesde decoradorde interiores,perfumista, snobo amateur.Además,llega undía en que se lee menos,se releemás, y en que la lecturaes mero pretextoo estímuloparaespoleara la propia musa.Y por último, dice Gide (cuyasideashe tratadode resumir):“los bienesno me interesan”.Los bienes,a juzgar por lasanécdotasbien conocidassobre su avaricia, le interesabanmuchomenosqueeldinero conquesepagan.Ello es quehavendidosus libros.
No hanfaltadoamenidadesy chascarrillosentorno al caso.Tal autor, cuyo nombreolvido, aseguraque le envió su últi-mo libro con unadedicatoriaen quedecía: “A André Gide,
643
paraaumentarsuventa.”A lo queGide contestóconun librosuyo y esta otra dedicatoria:“A... Fulano, con la estima-ción—hastadondeello es posible—de André Gide.”
La subasta,como sueledecirse,produjo “un buenpico”.Yo vi la colecciónacompañadodel poetaJules Supervielle,en la Librería Champion,donde estuvo expuestaunos díasantesde pasara la “venta al martillo” del Hótel Drouot. Ladamita de la librería nos instaló cómodamenteen sendossi-llones, frenteaunamesa.Y nossumergimosun par dehorasen esa delicia de las edicionesoriginales dedicadaspor losautores.Con frecuencia,entrelas páginasde los libros, en-contrábamoscartasautógrafas.Gide conservabahastalos so-bres y habíacalculado minuciosamenteel valor comercialde todoelementoquepudieraenriquecersus volúmenes.Ha-bía páginasinéditasde PaulValéry, queaúnusabaun doblenombre,no séya cuál.Habíamuchascartasde PierreLou~s,notablespor el esfuerzopara convertir la aparienciade loscaractereslatinos en un remedode letrasgriegas,así comoen JuanRamónJiménezse apreciaun esfuerzopor conver-tirlos en letrasárabes.Peroalgo habíaquenos desazonaba,y poco apoco nosdimoscuenta:las cartasde PierreLou~smostrabanunaspecaminosasmanchitasy todavíadabancier-to aroma...Pierre Loujs perfumabasuscartas.
Ah! Corydon,Corydoriquaete dementiacepit!Quédeseparaotro día la biblioteca de AdrienneMonnier.
Surecientefallecimiento,queun grupo de amigoshemosllo-rado en el último númerode Mercure de France (enero de1956) nosobligaasuspenderun lazo negro a la puertade sumorada, en la inolvidable casita de los libros, calle delOdéon.
Marzo de 1956.
644
115. LA LIBRERÍA DE ADRIENNE MONNIER
EN MAYO de 1926,sin dudaalentadaporel ejemplode AndréGide, Mlle AdrienneMonniersedecidiótambiénavendersubiblioteca privada. La venta ocupódos días:el 14 y el 15.Yo asistíal H6tel Drouot la primera tarde.La segunda,miesposame trajo,,entreotrascosasallí adquiridas,los poemasde Poetraducidospor Mallarmé, lindo volumentodavíain-tonso de la ediciónoriginal.
Mlle Monnierquiso,con estaventa,resarcirsede las pér-didasque le ocasionóla publicaciónde surevista Le Navired’Argent, dondetodavíapude embarcarmeen el númerofi-nal (febrero-marzode 1926),conmi poemaTropique(Golfode México) traducciónfrancesade MarcelleAuclair y JeanPrevost.
Mlle Monnier, por lo demás,contaba con su bibliotecacirculante(La MaisondesAmis desLivres, calledel Odéon)y allí disponíarealmentede cuantoslibros podíanecesitar.Estacasaera uno de los últimos salonesliterarios de Fran-cia.Allí eraposibleencontrarseconValéry, conPrevost,conMarcelleAuclair, conLéon-PaulFargueo con Valery Lar-baud,etc., y conlos escritoresvenidosde Madrid o de His-panoamérica:Díez-Canedo,Ors, Marichalar,los GarcíaCal-derón y otros.‘No puedeexpresarsemejor el propósitode laventa que como ella misma lo hizo, con aquellaprecisiónintelectual,entrevoluptuosay siglo xviii, quele era caracte-rística,tan diferentede las sentimentalidadesalgohipócritasde André Gide. En Les NouveliesLittéraires (París,15 demayo, 1926) —páginaque Adrienneolvidó recogeren susGacetas—dice así,contestandoalas preguntasde Charensol:
—Evidentemente,yo hubierapodido encontrardinero para cu-brir mis deudasy continuar la publicaciónde mi revista, perotemoquemi amora la libertadno mehubierapermitidoesesacri-
645
ficio quesignifica el pedir socorro,y me he resueltoa separarmede mis libros paramejor salvaguardarmi absolutaindependencia.Sin embargo,mis libros son lo que yo másquiero en el mundo,y nuncalos he querido másque ahora.Pero ojalá todosme com-prendan:precisamentepor consideraciónpara ios escritoresdequieneshe deseadoayuda, les he pedido quemepermitanvendersusobras. ¿Quémejor testimoniopuedodar de mi consideraciónhacia mis amigosque el rogarlesque me ayudenen estaforma asalir de apuros?
Por eso me be resueltoa esta venta. ¿Acaso cabe el menorescrúpuloen pedir ayudaa nuestrafamilia? En cuantoles comu-niqué mi proyecto,todosmis amigos,no limitándosea aprobarme,me han ofrecido nuevasobras con dedicatoria.Paul Valéry, porejemplo, me ha obsequiadoun libro preciosoespecialmentedesti-nadoa estaventa,y Jacquesde Lacretelleacabadeescribirmema-nifestándomesu alegría de que sus libros figuren en ella. Aquíaparecentodosmis autorespredilectos,salvo, creo, RogerMartindu Gard, cuya ausencialamentomucho.
Y como Charensolle preguntasesi no hubieraconvenidoqueella expusieraestasreflexionesen un prólogo al catálo-go, contestó:
Ya había yo pensadoen ello. No lo hice al fin, para ver quédecíala gente,para observarlas reaccionesdel público anteestaventa, de que la prensacomienzaya a traermealgunosecosmuycuriosos.A estepropósito, mucho agradeceréa usted hagasaberen mi nombrequelas obrascomprendidasen la subastano mehansido otorgadas“benévolamente”:todaslas edicionesde lujo y lasedicionesoriginaleslashe compradoyo misma, y de los libros quemehan sido obsequiadossólo medesprendocon permisoexpresode los autores.Por lo demáscreo que estasventasno carecendeutilidad: sirven de filtro y ayudana fijar los valores.
Creo quelos resultadosme permitirán cubrir mis pérdidas;talvez hastame seadablecontinuar el esfuerzoque suponela publi-caciónde Le Navire d’Argent,aunquebajo otra forma. Yo quisie-rahaceruna revistadiferentedelas demás,tal vezmásprofesionaly, en todo caso, limitada. Lo que importa es hacerobraperdura-ble. Finalmente,mi ventamostraráque el éxito distade ser fácily que, en el porvenir, vale la pena de que se me ayudemás ymejor...
Pero Adrienne no continuóya la revista, aunquesu casade libros siguió abierta durantetodos estos años terribles.
646
A fines de 1955, la buenahadade los libros cerrólos ojos.El Mercure de France enero, 1956, reúne el testimonioluc-tuoso de cuantostuvimos el privilegio de frecuentarla,deadmirarlay quererla.
Marzo de 1956.
647
116. UN GONGORINO EN MADAGASCAR
EN JUNIO de 1930,hallándomeen Río de Janeiro,comencéa publicar mi CorreoLiterario, Monterrey, que cuentasólocatorcenúmerosy, en 1936, había de trasladarseconmigoa la capital de la Argentina.Yo lo distribuíagratuitay pro-fusamente,y ello me servía como una carta circular paramantenermeen contactocon mis amigosy con los escritoresde todo el mundo.No sé por qué inesperadoscaminos—talvez por los ecosdelas revistasfrancesas—llegó hastaMada-gascarla noticia de mi CorreoLiterario, quepor lo demáscirculó muchoentrela gentede letras.El casoes queun díarecibí una carta en francés (Tananarive,21 de mayo de1932,membretede La Tribunede Madagascaret Dépendan-ces) de un joven escritormalgache,Jean-JosephRabearivelo,en queéstepedíael servicio regularde mi Monterrey.Se loenviéal instante,y tambiénalgunosde mis folletos últimos(La Saeta,Horas de Burgos).Mi imagende Madagascarsereducecasiami recuerdode Rabearivelo;a lo quede Mada-gascarhe leído en el preciosovolumen de André MauroissobreLyautey,y al nombrede Noél Martin-Deslias,autordeun sólido ensayosobreMarcel Prousty otro no menosreco-mendablesobreJulesRomains y que fue, hastaoctubrede1950, profesorde filosofía en Tananarive,de dondeluegoha sido transferidoa un Liceo de Tolosa.
El 27 de noviembrede 1932,Rabearivelome escribíade-clarándomesu afición a la lengua española,y se autorizabagraciosamenteen un pasajede las Memorias de Casanovaparaconfesarmesu absolutaimposibilidado impotenciaantenuestrostres fonemasheroicos:la g fuerte,la j y la ch. Pen-sabaemprenderalgún día un viaje aEspaña.Me asegurabaquesu malgachenativo —el hoya— no dejabade ofrecersemejanzas“musicales” con el castellano,pues poseía sus“agudos,llanosy esdrújulos”y tambiénlas construcionesdeverbos con pronombresenclíticos; todo lo cual se proponía
648
explicarlo detenidamenteen unadisertaciónque leeríaantesuscolegasen la Academiade Madagascar.
Manteníarelaciones con hispanistasde todo el mundo,como con Lucien-PaulThomas,el grangongoristade Bruse-las. Por él sabíade mis trabajossobreel “CisneCordobés”y deseabaconocerlos.Tambiénqueríaleer mis versos,sobrelos cualesle habíaescrito desdeParís la poetisaMathildePomés,quehabla el españolcorrientemente.En París—medecíacon complacencia—acababade crearseun comité deamigosque se proponíapublicar algunoslibros de Rabea-rivelo en francés: Vendanges,poemasprecedidosde unasestanciasinéditas de FernandMazade;Hantsanaao Anaty,transcripcionesde Valéry al hoya; y Traduit la Nuit, versio-nesfrancesasde sus poemasen lenguahoya. Por último, merogabaquelo relacionaraconVenturaGarcíaCalderón(es-tabaal tanto de cuantoacontecíaen la vida literaria) quien,en efecto, se hallabadesdehacía poco en Río de JaneirocomoEmbajadordel Perú.
Al año siguiente,el 15 de marzo de 1933, agradecemifotografíay me envíala suya con estadedicatoriaen espa-ñol aproximado:“Parael poetay amigo Alfonso Reyes,estafotografíade granenfermo.”Me anunciaquepasarásu con-valecenciaen el campo (a procurade las “soledades”gon-gorinas),queha estadomuy grave,queporpoco pierdea suhija menor—de dosaños—y quela luchaparadisputárselaala muerteha sido terrible.Despuéscomentami Trende on-das, mis mencionesde Mallarmé; mehablade suveneraciónparaestepoetacuyo Coupde dés,sin embargo,le pareceunfracaso,“una nariz fea en un rostro hermoso”,segúnlo hamanifestadoconciertavivacidad (“único recursode la inde-pendencia”,dice sentimentalmente)en sulibro Enfantsd’Or-phée.Sientequeentreél y yo van creciendolas armoníasylas afinidades.-.
Pero ya tengoprisa —auiade—de volver a mi terruíio, a mis es-pléndidasarboledas.Ya tengo prisa de hallarmeentre los míos,y sobretodoentremis muertos,junto a laspiedrassilenciosasdon.de duermetodo el pasadode mi raza... Las suavesbrisasde laaurora,esta mañana,me han traído de allá unos mensajesfres-cos, tan dulces,tan secretos,tan libres...En mi tierra los pájaroscantanconstantementey hay yerbasdel tamañodel hombre,agua
649
que fluye y, en el reflejo de suscristales,parecesin embargoin-movilizarse. . . Algo comounapresenciaausenteo comounaausen-cia quese niega.Allá podré dartérminoa mis Guijarros, pequeñacolección de unos sesentapoemasen verso libre francés,de quele acompañoa usted las primeraspáginasmanuscritas.Véalas:esun cantodesencantado,gravedehambrey sed de vida. De hecho,comienzopor evocar a Góngora,cuyo nombrenos es caro a losdos. En Tananarivepublicarédentro de poco mis Presque-Songes,transcritosdel hoya (programaeditorial anexo). Tambiénen elreposoy la soledad,esperopulir mis Ventanas (“quebradosdemúsicasorda”), quepiensodedicarlea usted.
Y luego me pide otros libros míos y me anunciaqueyaencargóaun amigomadrileñomis Cuestionesgongorinas (dequeyo no poseíaejemplares)y queyame mandaporcorreoordinario sus Sylves,de 1927.
Suhijo Noro nacióel8 de mayo de 1933.El 25 delpropiomesy año,trasotra penosaenfermedad,me escribeunasrá-pidas líneas para anunciarmealgunos libros y me aseguraqueestáapunto de terminarunatraducciónrítmica, alhoya,delas Soledadesde Góngora.No lo creí, realmente.
Y aquí acabala correspondencia.Perohay más.El 22 deagostode 1937,cuandoya vivía yo en BuenosAires, me escri-bió, desdeParís,Henri Mariol, acompañandoa sucartaunrecorte de Le Midi Colonial (19 del mismo mes). En esterecorte apareceun artículo de “Mirador” (Mariol), Proposd’un Colonial: La Mort du Cygne,dondese transcribeunacartade Rabeariveloquele fue enviadadesdeTananariveel22 de junio de 1937 y quedice así:
Mi muy querido amigo: Me voy de aquí voluntariamente,deli-beradamente;paso al otro lado del telón. Ya no veo claroen estatierra mezquina.Adiós, mi muy querido amigo, y quemeusted decuandoen cuandoun granito de incienso sobrela tumba de suJ.-J. Rabearivelo.
Mariol, asuvez, me decíaen su esquela:
La carta que publico traía una postdata en que me encargabaquecomunicasea ustedsu desapariciónvoluntaria. Cumplo, pues,su encargoy no sé nadasobrelas circunstanciasde su muerte.
Onceañosmástarde,me llegaaMéxico unacartaen fran-cés de S. Rabearivelo,hijo mayor del poeta (Tananarive,
650
21 de agostode 1948), en que recuerdala amistadquemeunió a su padrey me hace saberque en 1937 estabaparapublicarseen Río de Janeiroun libro de éste,traducidoalespañoly con ilustraciones de ConchaOlivares, libro quehabíade llamarseVientosde la mañana.¿Podríamosdar coneselibro? Los datoseran insuficientes.Mis pesquisasresul-taban vanas.El joven Rabearivelome escribe nuevamenteel 24 de septiembrede 1948. No puededarmemayoresin-formes:
Todos los papelesde mi padre están actualmenteen manosdeunapersonacomplicadaen el procesodela rebelióny que se hallaprisionera,por lo queno puedoacercármele
Continué mis buscas.Alguien me remitió a unacasaedi-torial de ‘México, asegurándomeque aquí habíanvenido apararlos originalesdel Cisne negro.Todo inútil. El mismohijo del poeta(29 de octubrede 1948) reconocequeera yasumamenteextrañoel queun libro en españolhubiera depublicarseen el Brasil, país donde, además,su padre sólomantuvocorrespondenciaconmigo.
Me quedandel pobrepoetaRabearivelolos tomosde ver-sosSylves(1927), Volumes(1928); los tresprimerosfrag-mentosde Galets (Guijarros), manuscritos;además,una hojadel periódico Fandrosoam-Baovao(Tananarive,14 de sep-tiembre de 1932), dondeRabearivelopublica un breve co-mentario de Góngora,cuya finura y tino pudeapreciarenuna traducciónfrancesaadjunta,y dondecomparaa Góngo-ra con el italiano Marino y los francesesMaurice Scéve yMallarmé. Al comentario—preciosasingularidad—acompa-ña la traducciónen hoyade tres sonetosde Góngora:“Desca-minado,enfermo,peregrino”,“Tras la bermejaaurora,elsoldorado”e“Ilustre y hermosísimaMaría”. De lo quedi cuen-ta en Monterrey (N9 10, Río, marzode 1933, pág. 4).
Me quedan,además,tres fotos de Rabearivelo: la del“gran enfermo” (muy oscura),y unaespléndidacabezaenplumeroy un grupo familiar. Estaslíneasseanmi granitode inciensoquemadoen memoria suya.
Marzo de 1956.
651
117. VERSOS UNGULARES
PARA pensary para hablarhay quegeneralizary abstraer.Pero ya sabemosque todageneralización,toda abstracción,se dejan fuera o ponenprovisionalmenteen olvido muchasespeciesde la realidad.No sigamospor aquí: pronto llega-ríamosa la triste consecuenciade queaun paraconoceresfuerzacomenzarpor desconocerun poco, lo quequita serie-dad al mundo, a estemundo en que soñamosvivir. Y estepeligrosoproemiono teníamásfin quepedir excusaspor laaventuradageneralizaciónquevamosapermitirnos.La arries-gamoscon timidez y reservas,asabiendasde que no cubretodoslos aspectosde la verdad.Helaaquí:
Greciagobernólas artesliterariasporel oído; entendiólapoesía,y aun la historia hastacierto punto, como una fun-ción auditiva. El ideal llegó a su cumbreen los discursosateniensede Isócrates,cuyosprimoresacústicosauncontami-naron al Platónde los últimos Diálogos,quienhuíaya siste-máticamentedel “hiato” comosehuye de un error. En cam-bio, el Oriente manifiesta cierta tendenciaa ver las artesliterarias como una función de los ojos. El ideal cristalizaen las slokaso “poemassuspendidos”de los hindús,que seadmirancomo unapintura colgadaal muro.El haikai japo-nés,tan conocidoya entrenosotros,parecepoesíade abanicoy se prestaaserlo.
Por supuestoque tambiénel Occidentese ha dejadoconta-minarpor esta tendencia.De cuandoen cuandose ha dadoen escribirpoemasen figura de copa,depájaroo flor, cuyasexcelenciasquedanconfiadasmásal tipógrafo queal poeta.¿Y los “caligramas” que en nuestrosdías puso a la modaApollinaire? ¿Y las inscripcionespoéticasde Mallarmé encasade Méry Laurent,extremode epigrafía doméstica?De-tengámonos,los ejemplosabundan.
Seguramentequeel caso másexacerbadolo representalarecientey fina ocurrenciade AhmedRassen,granpoetaegip-
652
cio. Imaginaéstequecierto curiosoamigosuyo,un tal OustazAlí, le dijo un día máso menos:
—Todo poemaqueva másallá de los tresversosya no esun poema:es unanovela.Si bastaconla palabrajusta¿paraquéañadirmás?Pierdasuoficio la retórica,demosla poe-sía comoen un pellizcode rapé.Las“preciosas”de Chinasehacíanpintar en las uñasunos paisajesen miniatura. Puesbien,yo propongopoemasparalas uñas:unao dospalabraspor dedo, y el conjuntoseráun poema,un poemasuficienteen sí mismo.No hacefaltamás.Por ejemplo:unavez, en unjardín público, vi un árbolque el viento huracanadohabíatendido por el suelo.Del tronco,ya agonizante,brotabato-davía uno que otro retoño. Dos niñas jugabanpor ahí. Alcontemplarlas,mis pensamientosse detienen.Eran las cria-turas de una mujer amadaque hace años me arrebatóeldestino.Eranhijasde otro. Entoncessentíquetambiénhabíaretoñosen mi corazón,aunquemuerto o moribundocomo eltronco abatido. Y al volver a casa escribí este poemaquecompendiatodolo anterior: “~Corazónmío!”
Y nosotros,acádesdeel otro lado del mundo, sonreímosal imaginadoOustazAlí y no podemosmenosde contestarle:
—Señormanicurode la poesía:tambiénhubo en Españaun cierto JuanPérezZúñiga,aquien nadieha tomadoen se-rio (como que era un bromista),el cual pudo resumirasícuanto se nos cuentaen La Divina Comedia: “Madreselvasy padreselvos.-
Abril de 1956.
653
118. DIVAGACIÓN SOBRE EL SER Y EL EXISTIR
ToDos hemostropezadocon algún casode “fabulación a pos-teriori”, como dicenlos entendidos:esefalseo, leve o burdo,ese toquecillo parasolicitar la realidad con queel hombre,al contemplarsus años pasados,procura dar justificación,o mejor, coherenciay sentido a los acontecimientosde suvida y de suconducta.Y nos aseguranqueNapoleónno hizootra cosaen SantaElena.
Pero en este intento retrospectivopuedeno haberverda-dero falseoni fraude,conscienteni inconsciente;puedemuybien sucederque, real y verdaderamente,quien vuelve losojos al espectáculode suvida anteriorveaque los hechossealineany ordenancomo en unaperspectivamoral digna deaprobacióno de justificación siquiera;de suerteque,desdeel remansodel sábado,halle que su obra estábien hecha,aceptelos actosde sus días anterioresy los considerecomoun encaminamientológico y necesariohaciala mcta a que seconsiderallegado.
Así pensabayo aquellatarde,escuchandoal viejo amigoPatronio relatar, en rueda de contertulios, las cosasy losacasosde su ayer.Yo conocíalviejo amigoPatroniopor alláen el sur, cuandotodavíaéramosjóvenes.Yo presenciéy vimuy de cercamuchosde los acontecimientosqueél contaba;pero yo los recordabatodos como en desorden,comoperlassin sarta;y ahora,segúnél los refería,me parecíacomo quese iban tomando de la mano y formaban una cadenadenecesidadesy propósitos,gobernadospor la voluntad del na-rrador. Se diría que unasecretaconsignahabíaido suscitan-do y convocandocadauno de aquellosactospara quecayeraen su justo sitio. La vida de mi viejo amigo Patronio,por élrelatadaahora queya peinabacanasy sabíacontemplarconecuanimidady humorismo los episodiosde la jornada,asu-
654
mía la unidadde un poemabienconstruido.Y sin embargoyo no hubierasido capazde descubrirun solo embuste,ni unsolo disimulo de la verdaden lo quePatronionoscontaba.
Entonces,me dije, aunqueyo poseíalos datos,me faltabael sistema,la organizaciónque los hiciera expresivosy quesólo podíaser efectode una “confesiónde parte”,de unade-claraciónde propósitospor partedel mismo autorde aquellavida.
¿Delmismo autor de aquellavida?Me quedésorprendidoal considerarestafrasequese habíamodeladosola en clin-tenor demi mente.Así pues,me dije —pidiendo provisional-menteprestadoslos instrumentosde mi meditacióna ciertasfilosofías contemporáneas—,así puesel hombrese hace,seedificaasí propioagolpesde accióny de conducta;másqueun ser, es un existir, y másqueunaesenciaes unahistoria.Y como somoslo quehacemos,y como llegamosaserel pro-ducto de lo quehemoshecho,al recorreren la vejez el pa-noramade nuestraexistenciafácilmente desciframos,paranosotrosmismosy paraquien quiera escucharnos,la razónde cadahito y acaecimiento.Lo quehicimosha sido la cau-sadelo quesomos.Luegoestehombrequeyo soy ahoraestá—deciertamaneraexpresao tácita— en el secretode cuan-to lo ha determinado,y ha visto correry tejerselos hilos conquese ha urdido sutrama,la trama queél llama su ser.
No queel ser,existenteantesde suexistencia,hayadejadocaersus normasy hayaido dictandosus actoscomounacau-sa dietaefectos.Sino, al revés,queel seres un efectomúlti-ple, y los actosprecedentesfueron las causas.No nos sor-prende,pues, que este acto sea capaz de desentrañaryexplicar todaslas causasquehanvenido determinándolo.
Y así, mientras mi viejo amigo Patronio, aquella tarderelataba,en rueda de contertulios,las cosasy los acasosdesu ayer, yo aprobabacon leves inclinaciones de cabeza;yoconfirmaba,yo me sentíaarrastradopor un viento de necesi-dadquehoy, pedantescamente,me atrevo a llamar “existen-cial”.
—~,Noes verdad?—concluyó dirigiéndosea mí—. Ustedlo vio y lo presenciótodo.
655
—Es verdad—repuse—.Sólo queni yo ni ustedmismo,lo sospecho,sabíamosbien entonceslo quesignificaba todoeso. Ahora queya giró la rueda, desdela ‘perspectivadeltiempo, todo ello ha cobradosentidocomo unapelículafoto-gráficaquerevelaal fin sucontenidosecreto.
Abril de 1956.
656
119 METAFÍSICA DE LA COCINERA
ALGUNA vez he escrito “La personaes una unidadalgo movediza,y como el mismo metropatron, necesitarectificarseperiodicamentecomparandoseconsigo misma” Me referíayo a la convenienciade bañarsede cuandoen cuandoen elagualustral de las propiasrecordaciones,y aunaludíaaesascuraciones“psicoanahticas”,las cualesse reducena permitir que‘el pacienteexpulsealgunamemoriamonstruosa:esoque se le habíaolvidado y atascadoen la subconsciencia,amanerade peso muerto y de sustancianóciva. Y mé pre-guntabayo, en suma,si el objeto inmediatode nuestraexis-tencia no sería,simple y sencillamente,ir creandoun pozode recuerdos,un tesorode figuras, imágenes,palabrasy es-pectrosde accionesacumuladospor la experiencia,por las“vivencias” anteriores,como ahoradecimos.¿A qué fin al-macenarestamiel, para qué futuras elaboracionesen esteo en el otro mundo?Detengámonosrespetuosamenteante losmisteriosquesuperannuestrasescasasluces.
Pero seade ello lo que fuere, estateoría del apurarseyacendrarsemediantela metódicainmersiónen sí mismo,¿noes prácticacomúny corrientede los viticultores, quesuelenrociar los jugoscosechadoscadaañocon algunabuenareser-va de los jugos cosechadosen las estacionespasadas?Asíse vanconcentrandoel caráctery el tono de cadavino, queacabapor sermásde lo quees.
Eso meha asegurado,al menos,allá en mis díasde Espa-ña, uno quepudo alabarsecomoSanchoPanzade poseer“uninstinto tan grandey tan naturalen estode conocervinos”,que al olerlos solamente,acertaba“la patria, el linaje, elsabory la dura, y las vueltas queha de dar, con todaslascircunstanciasalvino atañederas”.Y cuandoentréaEspaña,precisamente,bajandode Francia, apoco de comenzadalaguerrade 1914,pudedisfrutaren SanSebastiánde un caldocaserocomonuncamáslo he probado,por la suavidadde su
657
gustoy por eseresplandorde saboresquehacenya indiscer-nibleslos simplesde quesehizo el compuesto.La cocinera,celosacomotodas,al fin dejóescaparsusecreto,queera delo máselemental:del caldode cadadía guardabasiempreuna tacita, y luego la volcaba en el caldo del día siguiente,con lo que lograbaeseportento:el ir dandomayor cuerpode realidada la sazóndiaria.
Y si, como lo pretendenhoy los gravesy tristes filósofosde la angustia,esto de existir no es másqueun esperarseyagrumarsede la nadasobrela cual flotamos (pues¿no sehizo la Creaciónexnihilo?), entoncessomosy existimosmásreal o verdaderamente,o más espesamosy agrumamosesacapaque nos mantienea flote sobreel magmade la nadaprofunda,conformemayor es nuestrazambullidaen nosotrosmismos,o nuestrobautismodiario en los recuerdosquehe-mosvenido acumulando.Estoaprendíde la cocinerade SanSebastiány a estopodemosllamarle la metafísicade la co-cinera.
Marzo de 1956.
658
120. LOS CARPINTEROSCANTORES
¿No ME habéisoído referir el casode la niña que cantabaelhimnonacional,pero cambiándolela letray la música?Pueses raro, porquesoy muy dado a repetirlo. Y es que me pa-receun buenejemplode ciertasquimerashumanasque,conserquimeras,producenefectosapreciables.Hay quienconsi-dereigualmentequeciertos músicoshacencancionesnacio-nalestomandosusmotivos y sus palabrasen los acervosdelfolklore, pero cambiándolesun poquillo la letra y la música,para que no se diga que simplementese apropianlo queya es atmósfera,que seríadifícil apropiárselo,o acasoparaquenadie supongaqueeseente anónimoaquien todoslla-manel pueblo,y aquien confrecuenciaatribuimósgratuita-mentecuantonos da la ganaatribuirle, tiene derechopor síy antesí aerigirseen autoridadlírica.
Y no de otra suerte,antescambiandotan sólo la letrayla música,procedenmuchasvecesciertasinfluencias litera-rias, quepuedenser tan fecundascomo lo fue la influenciade la poesíafrancesa“siglo xix” en nuestrollamadoModer-nismo.
¿Ni qué dudacabe,además,de quepor iguales caminosadelantanmuchasinvenciones?El inventor, de ciertamanerasonambúlicao inconsciente,comienzadejándosellevar, comode un estímuloo provocación,por el recuerdode algo queyaexistey ya conoce;lo busca,lo evoca,lo alterapoco apocoen la evocación,y acabapor darnosalgún nuevofruto de suingenio queya esunaverdaderanovedad.
La diferenciaentretodosestos casosde invenciónprovo-cada y el casode la niña que yo me sé consisteen que laniña,al revésde lo queacontecegeneralmente,no reclamabael derechode autor,sino que,al contrario,confesaba—exa-gerándola—su sumisiónal modelo ajeno; másaún,preten-día cantarelmismísimohimno nacional,cuandoeraotracosalo quecantaba.
Pero ¡quémanía la de divagar, y cómo nos lleva y nos
659
arrastralejos del punto de partida! Yo también doy otroejemplomásde lo quepretendodescubriry describir en laniñacantora,en los músicosfolklóricos, en los poetasmoder-nistas.. - Yo me escapéde mi asuntoantesde empezaracon-tarlo, y mehe ido por los cerrosde Úbeda,cabalgandoen misdivagaciones,cuandosolamenteme proponía referiros estavez el caso de los carpinteroscubanos(~,seda todavía,o escosadeotraépoca?),quese hanhechocélebresporsupericiapara“florear” las canciones.Es decir que, mientrastraba-jan, entonanunacancióncualquieray, llevadosde subueninstinto, ayudadosde supráctica,apoyadosen los ritmos delmovimientoaque los sujetasu oficio (cepillo, martillo, sie-rra, etc.),vanintroduciendovariaciones—“floreos”— en latonadaoriginal, de suerte que improvisan músicay lanzanchorrosmusicalesaun ladoy aotro con desperdiciadagene-rosidad.
Quien pretendieraalmacenary poner a contribución esaenergíaartística—como el quealmacenay aprovecha,diga-mos, la energíade los rayossolares—,tal vez echaríaa per-der el encanto,la espontaneidadde los “floreos”. Pasaríaentoncescon los carpinteroscantoreslo que pasa con esosjuglaresde la guitarra,a quienun mal aconsejado,admiradode ~sugenio espontáneoy queriéndoloponer a contribucióny tambiénponerloabuenrecaudo,se empeñaen enseñarlesla teoría de la música y los secretosde la escrituramusi-cal.. - y acabapor esterilizarlos!De modoque—parausarla frasecervantina—nuncaaciertanya en adelante“a ponerbienlos dedos”.Peroquien, de algunamanerasecretay di-simulada,y sin queellos se percatasen,instalaraun aparatograbadoren los talleresde los carpinteroscantores¡ quéteso-ros no recogería,quéarenasde oro, adiario desperdiciadasy arrastradasen el fluir de estosignoradosPactolos!Esto,suponiendoque aún axistan los tales carpinteroscantores;esto, suponiendoque los tales “floreos” seanuna verdadcomprobada;esto,suponiendo,amigosmíos, que no lo hayayo inventadotodo en un rato de distracción, pretendiendoajustarmeaunarealidad,pero cambiándole—comola niñaqueyo me sé— la letray la música.
Marzo de 1956.
660
121. LOS NUEVOS “CARACTERES”
TEOFRASTO, buenbotánico,clasificabaa los hombres,comoLinneo mástardehabíade clasificar las plantas.Y así,Teo-frasto y susimitadoresmodernos—La Bruyére entreotros,parasólo mencionaral másconocidoen Francia,o en Ingla-terra,Hall, Overbury,Eearle—noshandejadoesasgaleríasde“caracteres”quetambiénsoncomorepertoriosde la sátirasocial y del drama (ya comediao tragedia),y quepor otrapartehacenpensaren los museosde cera:el avaro,el pedi-güeño,el litigante,el supersticioso,el celoso...Instantáneasfotográficasquesorprendenelgestohumano,lo atajanun ins-tantey lo coagulano inmovilizan parasiempre:insectosdeantaño—acasoya desaparecidos—quesehanquedadopre-sos en la gotade ámbar,sorprendidosen el flagrante delitode su existir. Por lo demás,sólo así se entiendenlas cosas.Pues,comosedice en La Guerra y la Paz (muchoantesqueen los libros de Henri Bergson):“Parala mentehumana,lacontinuidadabsolutade la moción es inconcebible.Lasleyesdel movimiento, cualquieraqueéste sea, sólo se dejanen-tendercuandoexaminamosunidadesdel movimiento,arbitra-riamenteseleccionadas.”Peroal mismotiempo—añadecuer-damenteTolstoi— “esta’ arbitraria división del continuo eninstantes discontinuoses el origen de numerososerrores”.Como fuere, en el continuode la conducta,los “caracteres”vienen a serestos instantes,más o menosarbitrariamentees-cogidos y aun exagerados,para que mejor apreciemossusperfilesy aspectos.
Pero cambianlas épocaso, como decía el chuscoperso-naje de la zarzuela:
cambeanlas circunstanciaslos tiempostambiéncambean.
Y nuevoscaracteresvanapareciendodía a día, queno alcan-zarona conocerlos clásicosdel género.No creamosque el
661
“nuevo rico”, por llamarseasí, es novedad.Ya lo encontra-mosen la decadencialatina, dondevemosquelos novi homi-nis no sabíanusarde su riqueza sin ofensade la dignidadajenao propia,como el “Trimalción” pintado por Petronio.(De paso,encuentroun feliz compendiodel “nuevo rico” enel cuento del que comprados Steinway,porque le parecehumillantequesushijas toquenunapieza“a cuatromanos”.)El “buscón”,pintadopor Quevedo;el “pícaro” de la novelaespañolatradicional (queevolucionay se vuelve “la pícara”con la TeresadeManzanares,“la niña de los embustes”,deCastillo Solórzano,al modo como “el Robinsón” se vuelve“la Robinsona”con la Susanay el Pacífico de JeanGirau-doux) son,aunquesobreel comúndenominadorde lanatura-leza humana,nuevos “caracteres”para nuestro museodecera.
En Inglaterra,dondela corrientede los “caracteres”co-mienzanaturalmenteconla edición y versiónteofrastianadeIsaacCasaubon(1592), las guerrasciviles ponentérmino ala primeraetapa(1642).Trasestemediosiglo, el arte de loscaracteresse agriay acedaen el uso de la controversiapolí-tica, y yaes un nuevogénerode caracteresel quehade venirdespués,con los “panfletistas”, historiadoresy periodistas,Butler y Dryden, Addison, Johnsonel de los “clubables”,Thackerayel delos “snobs”.
Y másnuevostodavíalo son esostipos creadospor las so-ciedadesde nuestrosdías: “el futurista” de la política; “elfacilitón” (que así llamabanen elMinisterio de Estado,allácuandoyo eraEncargadode Negociosde México en España,a esosdiplomáticoshispanoamericanosque prometenarre-glar con buenaspalabrastodoslos conflictos internaciona-les); el “gorrón” que se invita dondenadie lo llama o secuela gratis en los espectáculos,y aquien los brasileñoslla-man“penetra”; elde“una vela aDios y otra al Diablo” (quehoy dicen: “Washingtony Moscú”; o a la inversa,segúnlaspreferenciasdelquehabla); “el quesiemprebailaconla másfea”, o se arrima al peor candidato...“1Y tantasy tantasotrascosascomo yo sé!”, conformeacababatodassusenume-racionesel ProfesorVillada, en mis díasde la Preparatoria.
Marzo de 1956.
662
122. .. .Y LAS VERAS EN BURLAS
EVIDENTEMENTE queelhumorismono escosade ayerpor lamañana.“Es másviejo quepréstameun ochavo”, diría Que-vedo.Perolo queya tienenovedadesestode daral humoris-mo unacategoríarespetable.Por lo cual me dejé decir cier-ta vez quegranpartede la estéticacontemporánea,paralasartescomo paralas letras, consiste en tomar por lo seriolas humoradas(Marginalia, segundaserie, pág. 183). Perotodavíapudeañadirqueel pedir al humorismounaexplica-ciónfilosófica de la existenciapareceserunaposturadeter-minadapor el augede las filosofías “anti-intelectualistas”,las queno se conformanyaconlos recursosy los útiles de larazón;las queinsistenen que la razónno es másqueun pe-queñocoágulotransportadopor la corrientede la sinrazón.Porquehe aquí quehemosllegadoal trancede repetir conFeliciano de Silva (consúlteseel Quijote): “La razónde lasinrazónquea mi razón sehace.. .“, etc. Tal es,en efecto,una de las condicionesque distinguenal siglo xx del sigloanterior.Y hoy sí quehemosllegadoal “elogio de la locura”,y no en el sentidoque decíael cuerdoErasmo (Moriae En-comiumes unamerasátiracontralos teólogosy los dignata-rios de la Iglesia), sino en un sentidomásprofundo. ¡Ay!CuandoaúneracubistaDiegoRiveray cuandoaúnhabíaqueromperlanzasporel cubismo,harácuarentaaños,ya gritabayo pidiendoquese reconocierael derechoa la locura, y mepreguntaba,entredesconcertadoy burlón:—~Quéhay,pues,en el fondo de la vida humana,quesólo se deja empuñarpor el humorista?—Estamosviviendo, sin remedio, en laépocade las burlas veras,en lo queRodrigo Carollamaríalos Días lúdicros, y lo mejorquepodemoshaceres resignar-nos,no tomarlo con demasiadasolemnidad.Pero ¿acasonoes tambiénde siempreestapostura?Porqueya Góngorasequeja:
663
Arrímenseya las verasy celébrenselas burlas,puesda el mundoen niñerías,al fin como quien caduca.
Pero no, no es eso.No es lo mismo gustar,usary hastaabusarde las burlasqueconcedera las burlascategoríasdeprincipiosy de explicacionesenigmaticasy misteriosasPrecisainenteel ~rnai—o si se prefiere no calificarlo, el rasgodistintivo ‘de nuestrostiempos—estáen desvirtuarlas burlas,haciéndolas-sentarseen un trono que les es ajeno.Porqueelbien llamadó burladerofue siempredefensacontra el torode la realidad.,pero anadiese le ocurría antesequivocarelsalto al burladero con la verdaderafaenade muleta y estoque Lós antiguosdecian que los sueñosengañososentrabanpor unaspuertasde marfil, y los sueñosautenticamenteaugurales (hoy dinamos “premonitorios”) por unashumildespuertas de cuerno Pues he aqui que hemos confundidolas puertaso que hoy, en mezcla y confusion, las puertasse han vuelto (en griego para mayor claridad) keratoelefantinas, queviene a ser “de marfil corneo” o tambiende“cuerno marfilino” Y aqui atajo mis divagacionesy, segúnlos cuentosde mi niñez, “entro por una puertay salgo porotra”.,
Abril ¿e1956.
664
123. EL ANTIPOETA
GRANDE alborotoy tumulto hubo en las zahúrdasde Plutón.Y ello fue queun antiguo huésped—de todopecabamenosde discreto—la emprendióa golpes y a porradascon unpoetareciénllegado de la tierra y aquien se habíacondena-do a arderunoscuantosañitosen el círculo de los, insulsos,así como hay el de los rimbombantes,el de los ripiosos, elde lOs ridículos acaramelados,el de los abstractosabsolutos—tanpurosqueno dicennada—y otrospecadoresde bulto.
Los diablosmayores,a fuerza de lanzadascon las incan-descenteshorquillas y de latigazos con las colas eléctricas,lograronpoco apocorestablecerun remedode calma.
—Oigamosa los disputantes—dijo Minos. Pues,como elnegocioera de poca monta, no pasó a manosde Luzbel, aquiennuncase le veíala caray quegobernabaen la sombra,sino que fue confiado a este antiguo juez de los vivos, reyquehabíasido en la tierra, muy camaradade los diosespa-ganos,y que ahoraseguía,en los infiernos, haciendode juezde los difuntos.
—Hableel quejoso.—Pues yo —dijo éste, instalándosecómodamenteen el
perolhabitualquevino aservirlede tribuna—, digo, señorJuez,queel poetareciénllegado,éstequeaquí tengodelan-te, me engañóen vida de la másignominiosamaneray abusóde mi candorjuvenil. Cada vez queme acuerdode la malapasadaqueme jugó, sientomásfuego en las entrañasque elfuego de esteaceitehirviente donde, desdehace años,vivo(o lo quesea) comoel pezen el agua.
—~Quétehizo, pues,el poeta?—Señor,yo amanecíal amor de las letras siendoestudian-
te, allá en mi provincia, graciasa los libros de estepoeta.¡ Qué sensibilidad,qué pureza,quéprofundidad,qué senci-llez! Siemprellevabayo conmigosusversos.Les pedíacon-sejo y aliento.Los repetíade memoria,los mostrabaa todos
665
mis compañeros,los queríapersuadir con ellos a quevivie-ran,como yo mismodeseabavivir, segúnel espíritu.
—Veo queestásen deudaconel poeta.—Un momento,por favor, señorJuez,queaúnno he aca-
bado.Fui un díaa lacapital, paracontinuarallí mi carrera.Realicéuno de mis sueños:conoceral fin al poetaque tantainfluenciaejercióen mi vida juvenil. Y...
—AY...?—Y me encontrécon queme habíaengañado.Aquel era
un hombrevulgar, lleno de alcoholy cuentossoeces,y quenisiquiera teníangracia o encantotravieso; un hombrequehuía de toda conversaciónen cuanto ella tomara un sesgode culturao siquierade inteligencia;un hombrequeparecíarebajarsede propósitocomo paraque le perdonaranel serpoeta;un hombrequehalagabay adulabacasi todaslas bajasinclinacionesde su interlocutor, y nadatenía de comúnconaquelalto y puro consejerode la bellezay la delicadezaes-piritual queyo habíaconocido en sus libros. ¡Qué fraude!¡ Qué engaño! ¡ Qué decepción!Desdeentoncesya no supeen quécreerni en quién creery perdí la brújula. Total, queel poetaera yo, y él era realmenteel antipoeta.
—~Yquédice aestoel acusado?Y el poeta,con una sonrisa:—Pero ¿estepobre señorno sabetodavíaqueel hombre,
en los libros, se superao procurasuperarsesiempre,dandosólo en ellos lo mejor de sí mismo? ¿No sabeque el arte,la poesía,puedenserdesquitede la vida? ¿No sabequeelpoeta,ademásde labrarsus versos,acasoestálabrandoalgocomo una imagendel hombrequesoñabasen? ¿No sabeto-davíaque...?
—iCausasobreseída!—declaróMinos tocandola campa-nilla y poniendotérmino a la sesión.
Abril de 1956.
666
124. LOS SUEÑOSPARADOS
LAS fiebresy las febrículasejercenen mí singularesefectos.No sési elloscorrespondena la experienciageneral.Recuer-do, sí, que algunosme aseguranpadecercomo yo, durantelos accesostérmicos,la fascinaciónde un objeto, de un di-bujo y, sobretodo, la atencióndolorosapara uno de esosindecisoscontornosdel papelpintado con quecubrimoslasparedesy que,en el estadonormal, ni siquierallegamosapercibir.
Ya he dicho otra vez que, durantemi infancia, solía yosufrir fiebrecillas y que casi siempreme provocabanaluci-nacionesvisuales.Estoha pasadoya.
Lo que,en cambio,sigue siendoparamí unatortura, auncon el másleve resfriado—treso cuatrodécimassobremitemperaturahabitual—,es lo que,a falta de’ mejor término,puedollamar el “sueñoparado”.En vez de quela pesadillacorra,como suele,en unaseriede hechosy cuadrossucesi-vos, sobrevieneunasuspensióno pasmo,un still en estacintacinematográfica;y un solo cuadro,inmóvil, fijo o reiterado,quedaa la vista, comosi se le hubieraacabadola cuerdaaljuguete de los embelecos (“noche, fabricadorade embele-cos”, decíaLope), que todos llevamos en la cabeza.Tengola sensaciónde que el sueño congeladodura eternidades.Así es la fatiga queme produce.
Acabode atravesarel túnel de unagrippe primaveral,conmolestias faríngeas,y naturalmentesu tanto de inevitablefiebrecilla. Los cuadrosinmóviles de mis sueños,queremitoal psicoanalistaparaquehagacon ellos mangasy capirotes,son éstos,que aquí confiesosin rubor (¡Oh Freud,ridícu-lamentemal informado sobre los antecedentesdel arte deLeonardo!Y silo dudáis,leed la recientepáginade MeyerSchapiro en el Journal of the History of Ideas, abril de1956.)
1) Nuestraquerida Isabel, la viuda de Pedro Henríquez
667
Ureña,seacercacon esasupresenciaen quehay algo de sue-ño, y se empeñaen obsequiarnosa mi mujer y a mí unafotografía de sus manos;pero ha de ser secretamentey sinquenadie sepercateni lo averigüe.
2) La gran pianistaEsperanzaCruz me hablalargamentede las cualidadesde suesposo,JoséVasconcelos
3) En auto,por las carreteras,adelantoy retrocedoparatomar los ramalesque conducen,como en las vías férreas,a las estaciones,de las grandesciudades—a las cualespor lodemás,no llego nunca:¡el cuentode Lord DunsanysobrelosqueibanaCarcasona!
4) Acyr do NascimentoPaes,caro amigo y diplomáticobrasileño, trabaja conmigo para redactarun tratado entreMéxico y el Brasil. Me incomodaquelos plenos podereses-tén escritosa lápiz en el reversode unashojasde calendario.Mi amigo me ayudaactivamente.Ha sacrificadolos festejosdeNavidadconsufamilia y sunoviaparadartérmino al tra-bajo, y esperaqueMéxico lo compensecon la condecoracióndelÁguila Azteca.Aquí despiertoun instante.Caso rarísimo:como parezcoestarsegurode que,en cuantocierre los ojos,seguirécon el mismo sueñoparado,revuelvo,en la cortavi-gilia, algunosargumentosparaexplicar aAcyr que es difícilobtenerel Águila Azteca por simples méritos burocráticos.No sé lo que vino después.
Todosestos cuadroshantomadoalgunoselementosde larealidady del recuerdo,cambiándolos,atenuándolos,exage-rándoloso desviándolos.Pero,¿nosenosdijo ya queestamoshechoscon la tela de nuestrossueños?¿Seráque los sueñosnacieronde la realidad,o a la inversa?
Abril de 1956.
668
125. LA CENSURA FLOJA
AL IGUAL de casitodoelmundo,yo conozcoaFreudmuy porencima.Quisierasabersi Freudllegó auna noción quea ve-cesrondamis reflexiones.Puedequesí, puedequeno.
Convengamos,por economíadel discurso,en todoesevo-luminoso y triste argumentode la “censura”, destinadaaguardarlas monstruosidadesy las lesionesdel subconscien-te, censuraqueel psiquiatraaciertaa abrir con su llavemági-ca, paraqueel yo profundovomite lo quese habíacomidoy lo tenía indigestoy enfermo.
Ante todo, yo no sé por qué me figuro —y me confirmaen ello la candorosay excelentebiografíade Freudpor Er-nest Jones,dondeéste entiendecomo granexperienciaamo-rosa la másaburriday anodinahistoria de un noviazgobur-gués— que muchos de los “complejos” reales y efectivosparala sociedaden que se crió el gran sabiovienéscarecende vigencia en paísescomo nuestrashermanasrepúblicas,dondelas criaditasindias o mestizasseencargande encami-nar oportunamenteal muchacho,antesdequeciertosenigmasde la vida se vuelvanquistesdel subconsciente.Pero dejemospor ahoraestepunto,quemereceríapor sí amplio desarrollo.
Volvamos,pues,a la “censura”, cerrojos,candado,cuevaprestigiosaque sólo puedevencerel “~sésamo,ábrete!” delpsicoanálisis.Y bien,yo preguntoalos entendidossi aFreudno se le ocurrió por ahí darsecuentade que,con los añosycon el desgastenatural, se aflojan aveceslos goznesy resor-tes de la subconsciencia—asícomo bajo ciertos tratamientosde interrogatorioso “escopolaminas”—,de modoqueel aireempiezaa abrir y cerrar las condenadaspuertecillas,y dejaescaparinsensiblementetodo el “viboreo” o cría de rato-nesquetraíamosescondido.¿No es ya muy sintomáticoquelos viejos denen hablarsolos?(“Como los ciegosy comolosarroyos”,dijo un humorista.)Esasmaníasde las dos solte-ronascondenadasala isla de susoledady sutrato mutuo,en
669
cierta novela que yo me sé,¿noson muestrasde un relaja-miento natural en la “censura”?Y en llegandoa semejanteextremo,sí quecobra todosu vigor la frasehechacon quese condenaal “chiflado”: —Le falta un tornillo.— Malocuandoempiezanacaérselelos tornillos a la “censura”,por-queentoncespierdensu oficio las armas del psicoanálisis;pero, sobretodo, porque, en general,la “censura” es unaútil defensay sólo se la debeviolar en casosextremos,almodo comoseabre,medianteprocesojudicial, la caja fuertede los difuntos.
Abril de 1956.
670
126. LOS ANTEPASADOS
EL POETA Urbina me dijo un día:—Temoquedespuésde los doloresdelmundonosesperen
otrosmásallá.—~ElPurgatorio,el Infierno quieresdecir?—No, dejémonosde esamitología. Temo que nos espere
el dolor de ver padeceren estemundoa quienesqueremos,sin que nos sea dable ayudarlos.Aquí sufrimos principal-mentepor nosotrosmismos.Allá sufriremospor los quehe-mosquerido envida.
—Negraidea, Luis. No he oídocosamásmelancólica.—Soy indio y soy triste. Acuérdate de mi “vieja” lá-
grima. - -
—No me resigno,no tecreo,no puedocreerte.Aceptemos,comopostuladode discusiónacadémicay paramientrasdureestacharla,la supervivenciapersonaltal como la aceptaelreligioso. Yo sí creoque,en estesupuesto,los quesefueronseancapacesde ayudarnos;perohay que entenderlo.No esqueseaparezcanparadarnosconsejos,no es quenosenvíenmensajescon el médium o la mesita mística, no. Pero bienpuedenayudarnospor dentro.
—~?Pordentro?—Sí. No modificanlos hechosexteriores,no cambianpara
nadael curso de los acontecimientos.Pero,de repente,nosbañancomo en unanuevaluz que transformanuestrarepre-sentaciónde las cosas,nos danel valor de afrontarlos obs-táculosy, conelvalor, la claridadde percepciónqueeldolorhabíaofuscadoen nosotros;devuelven.susproporcionesrela-tivas a lo quenuestrapasiónexagerabay revestíade teme-rosoaspecto;desarmanlas amenazas.Así respondenanues-tra imploración,y tal es, en suma,el último efecto de lasplegarias.
—~Hay,pues,queinvocarlos?—Digamosmejor: pensaren ellos. Conozco por mí esta
671
experiencia.El recuerdode mi padreme ha salvadoen másde un titubeo o desánimo.
—~Ysi no hay la supervivenciapersonal?—Parael efecto,me da lo mismo.Practiquemosesterito
elementalde pedir ayuda al antepasadode la tribu, sin su-persticióny aunsincompromisoalgunode dogmao doctrina.Acaso así nos sumergimosmejor en la hondarealidad denuestraconducta.Pues¿dóndeempezamosnosotros?El chi-no se sientesolidario de sus bisabuelos:—“Yo hice esato-rre” —dice refiriéndosea unatorre de hacesiglo y medio.Y —“ven a levantar conmigoestatorre”— podemosdecirleal bisabuelo,al abuelo,al’ padre.
El poetaUrbinareflexionóun instante:—Viejecito —me contestó,usando su vocativo predilec-
to—, no puedosabersi tienesrazón,pero me declaroderro-tado,porque,entreunay otra poesía,escojola másconsola-doray la quemejorpuedeayudarnos.
Mayo de 1956.
672
127. LOS PAVOS
Yo CRI1~,de niño, pavosreales.En mi huertade Monterrey,me divertía ver cómo iban creciendolos pavipolloscon tresestrellitas al copete, y cómo los machosiban poco a pocoechandoesa radiosacola, torrentede esmaltesy fuegos, cu-yas plumasme servíande juguete.Aquello fue un “pregus-to” de la estéticagongorina,cuandoyo aúnno sospechabaalgran poetacordobés,ni menos me figuraba lo mucho quehabíade trabajar en torno a su obra. Mi vocación se ibaencaminandooscuramente.(“Predestinación”sería muchodecir.)
Aprendí a imitar los graznidos:el largo coeo-coeoy otrosgorjeosmásdiscretosquesuenancomoaebr-ebry queteníanla virtud de convocara los pavos;los cualesacudíana millamadocon el pico abiertoy resollandofuerte, como asom-bradosde queun sertan distantede ellosencontrarael mediode violar los secretosde sulenguaje.
¡El lenguajede los animales!¿No fue siempre,en el fol-klore, en la magia,en las más remotasleyendas,el don ca-racterísticode los héroes,de los inspirados,de los profetas?¡ Quéinmensome sentíayo —diminuto rey de la Creación—en medio de mi imperio alado! ¡ Quiénme vierarecorrermisdominios, seguido de mis vistosos servidores! ¡Coeo-coeo!—les decíayo, y volabancomo obedeciendoaun toque deasamblea.¡Ebr-ebr! —les repetía,y allí estabanya junto amí, conelpescuezoestiradoy los picos jadeantes,al parecerinterrogándomey esperandomis órdenes,no sin cierto temor,no sin cierto disimuladorecelo.
Entrelos poemascastigadosde Huellas,quede pronto noquiserecogeren mi Obra poética (1952), tal vez porquemeparecieronalgoalmibaradosy cantarines,hay dos—Lospa-vosde Susanay Lospavosdemi infancia—que,aunqueescri-tos en México, el año de 1913, aluden a recuerdosde mi
673
niñez,mezcladosya con la literatura de épocasposteriores.Ellos, comoquiera,dantestimoniode mi fidelidad ala ima-gendelpavo,estampadaprofundamenteenmi memoriacomoun maravillosochisporroteode coloresy de tañidos.
A lo largo de mis jornadas,dos cantos de aves me hanacompañadocomopersistentesmotivos: el cantode las urra-casy, menosfrecuente,el cantode los pavosreales;pues enestemundo,o al menosen la América nuestra,hay muchosmenospavosqueurracas.No sési los ornitólogoshanrepa-radoen quelas urracas—de quetambiénhay mencionesenmis versos—poseenun hablamatizaday riquísima,quejasy halagos,arrullos,besos,retos,invitaciones,avisos,risas talvez. . . El pavoposeeun registro,aunqueheroico,muchomáslimitado. Tanto al oír a las urracascomo al oír a los pavos,me siento personalmentealudido.“Esto va conmigo” —digoparamí, y me asomoaver quién me llama.
Volví, pues,traslargaausencia,amis montañasdel norte,y fui a-dar aLa Cola del Caballo,a menosde unahoradeMonterrey,en plenasierrade mi infancia.Lasurracas,fielescomode costumbre,me saludaron.Peroyo creíescuchartam-bién los gritos de los pavos. Y a la mañanasiguiente,encuanto salté de la cama,temblandode desconfianzay comoquien pide demasiado,me puse a ensayarel lenguajequeaprendíen añosremotos,por ver si aúnguardabasu virtud.Me rodeabala naturalezaqueme vio nacer,y mil emocionesindefinidasrebullían en mi corazón.Y cuando,amis dos otresgraznidos,empezóel desfilede los pavosqueveníanha-cia mí, de tal modoresucitaronamis ojos los añosfelices demi niñez,que de veras me sentí transportadoy el tiempopareció anularse.¿Porqué no llorar de emociónal pisar,otra,vez, los umbralesde mi reinado?Los pavosme interro-gabanalargandolas graciosasánforasde sus cuellos,me es-cuchabany me contestabanasumodo,consordosgorjeosdesorpresay de complacencia.Habíanpasadocasi sesentaañosdesdenuestraúltima cita,pero todoseguíalo mismo,y el ci-clo venía ahoraa cerrarse,merced a la constanciade lasgrandesleyesnaturales:la orden del hombreera la misma,idénticala obedienciadelave.
674
—~Quépasó?—me dijo despuésel posadero—.Oí graz-nar alos pavosy vi quesejuntaronen suterraza.¿Lesdabaustedalgodecomer?
—No —le contestéconunasonrisaorgullosa—.Les dabaconversación,sencillamente.
Mayo de 1956.
675
128. LA NEBULOSA DEL ALMA
EL PASADO y elporvenir, el recuerdoy la esperanza,ofrecen,entreotros,dosserviciosinapreciables,quees el operarcomounasegundainstanciaanteestepresurosoy atropelladotri-bunal del presente.¿Quealgo estásucediendomal? Puesdealgún alivio es el decirse:“Ayer no sucedíanasí las cosas”,obien: “No siemprehade sucederasí.”Adviértase,contodo,que esta segundainstancia se mantieneen cierta zona deirrealidad, de idealidad: es término teórico de comparación,y de nadavale por lo pronto, puesni el recuerdoni la espe-ranza,ni el pasadoni el porvenir,modifican en nadala sen-tenciani la ejecuciónde este juez inexorableque es el pre-sente.
Pero es mejor no poner a pruebaesassegundasinstanciasteóricas:podríandecepcionamos.Esmejorno pedir al diabloquenos transportede nuevo a los dichososdías de ayer o,deuna vez, a los de mañana.La literaturaabundaen fábulascondenatoriasparalos que incurren en esta imaginadahe-rejía.
Y ahorarecuerdoun casosencilloquepuedeservirmedeejemplo,y en quesejuntan a un tiempo los estímulosdel re-cuerdoy de la esperanza.Y el caso es tanto másexpresivoporcuantono se refiere a ningún desmán,agravio o desgra-ciaspresentes,no. Nada malo, nadalamentableme sucedía;simplemente,el hábitode consolarmede lo actualcon la ima-gende lo pasadoo lo venideroera ya en mí un hábito; esdecir: quehabíayo dadoen acudir a esteremedio algoqui-mérico, aun cuando no hubieraqueja ninguna a la vista.Acasoporque el presentees siempreun tanto dolorosopornaturaleza,y siempresecretamentebuscaun desquiteen lafantasía.
Perovamos,pues,al caso,o nadiepodrá entendermis abs-tracciones.Yo era estudianteen México. Apenashabíacum-plido los dieciséisaños.Vivía en la casade mi hermano,y
676
aunqueeraunamoradafeliz, yo me habíadejadoen mi tie-rra aquelparaísoque era la casapaterna.Además,por unmecanismomuy explicable,un mecanismode referenciafi-lial —digamos—---,cualquierpequeñocontratiempomemovíaa decirme interiormente:“1Ah, no importa! Allá tengo micasaen. mi tierra, allá está el país encantadodel contenta-mientoabsoluto.”De modoque,entrerecuerdoy esperanza,la visión de la casapatername dabacomo unagarantíadeque “no todohabíasido así” y “no todohabíade serasí”.
Y he aquíque volví de vacacionesa mi tierra. Dormí enmi camade niño la primeranoche.Cuando,al día siguiente,abrí los ojos, el hábito trajo ami espíritu la concienciaacia-ga de un nuevodía cargadode enojospresentes(¡aunqueyono sabíacuáles!),de algún presenteposiblementedolorosoo, en suma,demasiadosensiblepor lo mismo queera pre-sente.Y la vocecitainterior me dijo: “1Ah, no importa! Allátengo mi casa en mi tierra. . .“ Y me detuve,presa de unsentimientomuy parecidoa la desesperacióny al temor. Mepercatéde queya estabayo, actualmente,en la casade missueños,en la casade mis memoriasy de mis promesas;dequeya habíayo agotadolos recursosde mi procesopatético,acudiendode verasal tribunal de última instancia.Y ahora¿quéhacer?¿A quéotro tribunal acudir contrael nuevopre-senteconque el nuevo día me amenazaba?¡El mundo sinfondo, el tonel de las Danaides!No supe,entonces,de dóndeasirme,y salté presurosamentede la camapararecobrardeltodomi concienciade hombredespiertoy ahuyentarasíesospavores inconscientes,engendrosmohososdel sueño,de lainaccióny de la noche.
Anticlímax.Ahora, pensandoen estadesazóninútil —he-cha de nada, transparente—,no puedomenosde reír, evo-candocierto consejode gramáticapardaque, unos añosdes-pués,recogíen los labios de mi profesorde ProcedimientosCiviles:
—Una india —nosdijo un día en plenaaula—vendíasuspatosa dos pesosla pieza,y los pregonabaporla calle.Salióun cocinerode una fonda y le dijo: “Llevas ahíunadocenade patos.Dámelosy toma tusveinticuatropesos.”La india noquiso aceptarel trato.“~Porqué?—le dijo él—. La cuenta
677
es cabal:docepordossonveinticuatro.” “No puedovenderletodos,señor—explicó ella—. Porque,después¿quégrito?”Tomen ustedesejemplo,muchachos:nuncadentodassusra-zonesen la demanda.Reservenalgo paralos alegatos;por-que,si no, después¿quégritan?”
Y yo digo ahoraparamí: no pongamosnuncaapruebalajusticia de nuestrotribunal de segundainstancia,hecho deesperanzasy recuerdos.No agotemostodo nuestrotesoro.Novayamosa la verificación práctica.Dejémosloen la vague-dadde la fantasía.Porque,si esetribunal nosfalla, después,¿quégritamos?
Mayo de 1956.
678
129. MÁS SOBRELA MADRE NATURALEZA
CUANDO la naturalezaparecíaunadiosa apacible,no habíamásqueecharseen susbrazos.Todoeraarmonía.Una suertede buena voluntad cósmica nos llevaba necesariamenteapuerto seguro,como en un barquitoencantadoqueno nece-sitabagobierno.Era un laissez-faire, laissez-passermáshon-do queel de la economíaliberal. Goethetodavíadurmió estesueño,a ratossi no constantemente,y casi esperaba—entremístico y alquimista—queel sol, Midas verdadero,trocarareal y positivamenteen oro cuantoiluminaba.
Algo he escrito sobre esto en mis “Epílogos de 1952”(n96, segundaseriedeMarginalia) y algomás,en estasBur-las veras, a propósitode “La MadreNaturaleza”(n9 85) yaquellode que,segúnRenan,si ellano seequivocaen últimoanálisis sólo es porquecuentacon el tiempo infinito. O losprocesosdisparatadosacabanpor ajustarsey adaptarse,atanto trial and error, o no es posiblepedir cuentasde lo quenuncaestáterminado.Pero acasolo explicamejorla posturadel “existencialismo”:la naturaleza,comosus sereso hués-pedes,no es,sino quele sucedeser;y si ellamisma,al acon-tecer,va creandosusnormas,¿cómoculparla?¿Dequécul-parla?
Perohe dicho queGoethesólo pormomentosse entregóa estesueñobobo,beato,de la fe absolutaen la naturaleza.Lo explicamuy bienOrtegay Gasseten unapáginapoco di-fundida.Yo la cuentoentrelo másprofundo queel filósofodel Guadarramaescribiósobreel dios de Weimar.Tengoquecitarla retraduciéndoladel inglés, a falta del texto español:
Siempreme he representadoa Goethe comoel monstruo Gerióndescritopor Dante —aquellabestiacuya larga cola se sumergeen el agua,mientrasel torso descansasobrelas arenasde la ori-lla— o como los esquifesde lospescadores,medio a flote y medioentierra durantelas mareasaltas.Goethemantienelamitad de suser,por decirlo así, sumergidoen la concepciónnaturalísticadel
679
universo y del hombrepropuestapor los griegosy luego resuci-tadapor los humanistaseuropeos.Creíaen una naturalezadotadade alma divina, unanaturalezaen que todo —minerales,plantas,animalesy hombres—constade sus partespropiasy adecuadasy ocupael sitio quegenerosamentele es asignadoy está provistocon cuantole es necesario.De suertequela vida misma del hom-bre es análogaa la de una planta.La personalidad,pues —per-sónlichkeit—resultacomounasemilla, y el destinode la persona,o seasu vida, como un proceso de evolución en que esta semillase desarrollaorgánicay armoniosamente:Ge/riigteForm, die leb-end sich entwickelt:forma cuyaimpronta se desenvuelvedespuésen el actomismo de existir.
Esta concepcióndel hombre—heredadadelos griegossegúnlohe afirmado—es naturalísticao, paradecirlo en modo más con-creto, botánica,y quita a nuestraexistenciasu carácterconstitu-cionalmentedramático.Estaconcepcióncorrespondea lo quese hallamadola NaturphiosophiedeGoethey que,enmi opinión,vienea serlo menossignificativo desu obra. Aun cuandosele ha con-cedidomuchaatención,no ofrece un campo fértil a nuestrasmedi-taciones.Hoy, al contrario, el hombre nos aparececomo un serque ha escapadoa la naturaleza,quese ha separadodel mineraly la plantay los demásanimales,y se ha empeñadoen empresasque, desdeel punto de vista rigurosamentenatural, eran imposi-bles... Goethe, o la mejor partede Goethe, aquella que emergeentrelas ideasde su época,lo sabíamuy bien,y de aquí la conve-niencia de subrayarla otra concepciónqueél tuvo de la vida hu-mana, y que es completamenteopuestaa la interpretacióndelnaturalistay del botánico...La vida no nosha sidootorgadacomoun don, sino quecada uno de nosotrostieneque hacersesu vida;másaún: conquistarlapor sí y para sí. Nadamáslejano del pací-fico existir de las plantas,como que ello significa lucha,combatediario y combaterabioso,choquecon la di/ficulté d’étre. El hom-bre tienequeganarunavictoria sobresímismo y estaes la últimapalabra. (“Concerning a Bicentennial Goethe”, Goethe and theModern Age, The International Convocationat Aspen,Colorado,1949.)
En estedrama,donde“sólo es digno de la libertad y de lavidaquienes capazde conquistarlascadadía parasí”, segúndijo ya el Goetheviejo del segundoFausto,a veceslos hom-bresclamanpor la ilusión perdida, como esasvíctimas dealgunacatástrofeque,anteel terror y el dolor, vuelvena suconcienciainfantil y gritan: “~Mamá!”
¿Queréisun instantede olvido, de alivio? ¿OsacordáisdeBernardin de Saint-Pierre?El humorista Tristan Bernard,
680
sometidoa un interrogatoriode los periódicossobre“los li-bros que nuestrosliteratos llevan de vacaciones”,contestó:“Yo llevo siempreconmigo el Pablo y Virginia, esta obramaestrade la literaturafrancesa,con la esperanzade leerlaalgúndía.” PeroBernardinde Saint-Pierreescribió,además,unos candorososy deleitablesEstudiossobre la Naturaleza(1784) que respiranoptimismo y confianza; son un dulcesueñoen el regazodel mundo.Ya nadielos lee. He aquí, alazar,unamuestra(“muestracon valor”):
El verdor de las plantas,que tanto place a nuestrosojos, es unaarmoníade dos coloresopuestosen su generaciónelemental:elamarillo, que es el color de la tierra, y el azul, el color del cielo.Si la naturalezahubiesecoloreadolas plantasde amarillo, ellas seconfundiríancon el suelo;silos hubiesepintadode azul, se con-fundirían con el cielo y las aguas.En el primer caso, todo nospareceríatierra; en el segundo,todo nos pareceríamar. Pero elverdor da a las plantasapaciblecontrastecon los fondosde estegrandiosocuadro, y muy agradablesconsonanciascon el matizleonadodel sueloy el azul de los cielos. Estecolor poseeademáslas ventajasde concertarseadmirablementecon todoslos otros, loquenacede que él representala armoníaentredos coloresextre-mos. Los pintoresentendidoscubren siemprede telas verdes losmuros de sus gabinetesde pintura, paraque los cuadros,seandelcolor que fueren, se destaquensin durezay se armonicensin con-fusión.
Estasúltimaspalabrasnos recuerdanel discursode ingre-so queel ministro liberal don Amós Salvador—padre delministro republicanode igual nombre y nuestro fraternalamigo—,pronuncióantela AcademiaEspañoladeBellasAr-tesallá por los díasde Alfonso XIII. ¿Cuáles el fondo idealpara un cuadro?—se preguntaba.Y concluíaqueel fondoideal era un conjuntode cuadros.¡Ah, perodon Amós perte-necía ya a éstanuestraedadpecadora,en queel Hombredieta susleyesa la Naturaleza!*
Junio de1956.
* Ver Las burlas veras (primer ciento), n°85.
681
130. LA BARBA
ME ESTOY dejandobarba,unabarbita“de candado”:acier-ta edad,es buenoecharseun candadoen la boca.Y como labarbaeshoy un lujo casidesusado,me andapor la subcons-ciencia unatimidez, un vago sentimientode queme propasoy caigoenlahybris. Y anochehe soñadoque,al despertardeun sueño,me encontrécon queme habíanafeitado mientrasdormía.
Unos hallan que me estoy pareciendoal InocencioX deVelázquez,aEduardoVII, o a Sir ThomasBeecham;otros,queaMonty Wolly; otros,queal CondeSforza;y los de másallá, queal ArchimandritaKallinikos Macheriotis.El doctorIgnacioChávezme contemplaalgo fascinadoy acabaporde-clararme:“Es antescuandoandabausteddisfrazadoy comoaniñadoartificialmente.Éstade ahoraes suverdaderacara.”
Y alos queme preguntanquéme propongo,contesto:—Escojaustedentreestasvariasexplicaciones:1) satisfa-
cer un capricho;2) hallar algunanovedadcuandome miroal espejoo en las fotos,porqueestoyhartode ver yami fiso-nomíade siempre;3) disimularunairritación de la navaja,que me obliga a dejardescansarla piel por algunosdías;4) corregir el efectode mi papada;5) prepararmeparare-presentarun film en compañíade la guapísimaSantaMon-fiel, cuandoella regresede Europa...
Peroni por asomose me ocurre decirquebuscoalgúnpa-recido con el hermosorostro de mi padre,porqueesojamáslo alcanzaré,pormásqueme esfuerce.
Por supuesto,aunquelas mujeresmásbienconsideranconsimpatíami nacientebarba, algunoshombres—ya envidio-sos— handadoen censurarme.Y yo me siento en el trancede Julianoel Apóstata,dispuestoa escribir,en defensadelas barbas,un nuevoMisopoógooncontralos frívoloshabitan-
682
tes de Antioquía. “Por lo visto —decía Juliano más o me-nos—mi perversidady malaíndoleme hanmovido adejar-me crecerlasbarbasparacastigarconello la naturalfealdadde mi rostro...Pero vosotros,aunen la vejez,queréisemu-lar la dulce aparienciade vuestrashijas.”
Junio de 1956.
683
131. TEORÍA DE LA PERSUASIÓNNATURAL
Yo LEÍA paradosamigasalgunaspáginasdelnaturalistaLéonBinet, dondese describenlos acoplamientosde los grillosOecanthusniveus y de las moscasPanorpa,horroresde lazoologíaínfima capacesde disgustarparasiempredel amor,comotantascosasde la vida vistas muy de cercay reducidasasusexpresionesmáscrudasy sencillas.Peromis amigassehabíanenvueltoen algo como un velo o disfraz de antropo-morfismo, y pretendíanhallar en aquelloshorrorestodo elatractivode las aventurasgalantes:“~ Quépreciosidad! ¡ Quémonería!”, exclamabanadúo,mientrasyo leíaaquellasdes-cripciones casi entre náuseas,haciendo esfuerzospara nosentirmeofendido en mi decorode hijo de la tierra.Y verda-deramente,trasladara los grillos y a las moscaslos senti-mientosde la galanteríahumanamepareceun casoatléticoyhastamonstruosode buena voluntaderótica, parano darlenombrespeores.
Pero ¿quéotra cosa hacensino incurir en erroresde lamismaespecieesossandiosquenosdanpor modelosde socie-dad a los hormiguerosy a los panales?¿Puesno llegan, ensu deplorablecandor,a figurarsequelas abejasmatana loszánganos,cuandolos hay en exceso(espantosaorgíasexual,efectode la mera exacerbación)por una heroicaaplicaciónde las doctrinasmalthusianasy a fin de que la superabun-danciade criaturasociosasno consumalas reservasde sueconomíamásallá del gradoconveniente?
Con todo,atribuir a los animalesciertos estímulospropiosdel hombreno siemprees errado,singularmentecuando setratade esosanimalessuperioresquesuelen acompañarnos,quese dejandomesticar,queestimanal hombrey gustandevivir asulado.Bien sé,y lo he leído en las páginasdel céle-bre maestroHenri Thétard,quehay dos manerasde domara las bestias,una por la ferocidad,y otra por la dulzura.Peroel método de la fiereza, útil paralas exhibicionescir-
684
censescomo másaparatosoy patético,no creoque llegueala verdaderacamaraderíaentreel hombrey la bestia;sólocreoyo quelo logra el métodode la dulzura. En suma,quela verdaderadomesticaciónse reducea atribuir a la bestiaalgunossentimientoshumanos,aconcedera la bestiaun cré-dito moralque,superandosuactualestado,la ayudey animeasuperarse.La bestia, entonces,se nos acercacon unama-nerade agradecimientoy quieremerecerla limosnade “hu-manización”quepoco a poco le otorgamos.Lo compruebanhastalas amasde casaque aciertana educara los gatos,alos perros,aalgunospájaros.Los jinetessabenqueel caballoaprendea participar del ánimo humanoy comparteaveceslas emociones,los miedos,los arrebatosy las alegríasde sudueño.Y hastalos que nuncahanprobado la cabalgadurapuedenhaberloleído en ciertassublimespáginasliterarias.
Estemétodode domesticaciónsereduce,pues,aun créditomedianteel cual el hombrepersuadeal animal de que escapaz de acercárseley de ascenderun grado en la escala.Y hay quien sueñe (así los “vitalistas” antiguosy aunlosmodernosa lo HansDriesch,aunqueno lo digantan descara-damente)queesta corriente de persuasiónlate en el fondode todaslas cosasnaturales,como una fuerza coadyuvantejunto a la llamada“evolución”, como unaaspiraciónespiri-tualhaciaarribaquese sumaala aspiraciónnatural,enbus-ca de una dignidadsiempreen aumento;de modo que laplantapersuadeo domesticaala piedra;el animal,a laplan-ta; elhombre,al animal; elángel,alhombre.Y enestesueñopudierafundarse,junto a la teoría de la evoluciónnatural,una teoría de la persuasiónnatural, finalista y mística sinremedio.
Junio de 1956.
685
132. LA DOMADORA
LA DOMADORA, sudorosatodavíay agitada,despidiendoaúnun olor a fiera, tira el látigo y el bonete,se quita la chaque-tilla azul de galones,se quedaen blusa blanca,pantalonesrojos y botas fuertes,se medio sientaen la escalerilla demanoqueocupaun ángulode suvagón,entrecierralos ojos,me pideun cigarrillo encendido,se sienteposeídapor el ge-nio de la filosofía, y me dice así:
—~ Claro es que las fieras sientenel antojo de ayuntarse!¡No faltaría más! ¿Quésehancreídoestosdirectoresde cir-co? Hemosbordadomil ociosasteoríasmoralesen torno alas reaccionesbioquímicas.La únicamoral de la vida escrearla vida; mantenerla vida universal, a vecescondetri-mentode lasvidasparticulares.¿Lavida?Una seriede muer-tes. ¿La vida? Amor en línea desplegada.Amor y muertesiempreandanenlazadoscomolas serpientesdel Caduceo.
“La efímera nace por la noche, se desposa.La hembraponede noche. Por la mañana,la parejaha muerto, igno-rando el sol. Sudestinoes amor,puro y exclusivo.Ni boca,ni vientre, ni aparatodigestivo ninguno. Sólo sexo. Por elsexo, que morirá tras de haberprestadosu servicio, fluyela vida eternamente.Ningún actoegoístatuercela línearectade esta fatalidadamorosa.La luchapor la vida, eseprinci-pio darwiniano,es aquí la luchaparadar la vida, la luchapor el amor.
“Amor-Muerte-Vida,esteciclo de los temploshindús,don-de sólo hay un dios parala muertey parala vida, gobiernacontodosu imperio el reino animal.
“Paradar lavida, y sólo paradar lavida, ciertamariposapasasin comer los tres díasde existenciaque le han sidoconcedidos,y vuelakilómetrosy kilómetros a fin de encon-transecon la hembrade suelección.
“Para dar la vida asimismo,esosdos magníficosleones
686
queacabode sujetara latigazos pronto se mataránentresí,vueltostodos furia celosa,fauces y garras.
“Paradar la vida,el machoabnegadosedejadevorarporla mantareligiosaa la hora misma en queprodigasus másextremosasmuestrasde amor.
“Por la noche,el gusanoluminoso (cuyo macho es un in-sectoaladoy la hembraunahebrareptante),buscaala espo-sacon todossusfarosencendidos.Ella tambiénbrilla enton-ces con todoslos vatios de sus deseos.Él es una estrellitaerrante,y caevertiginosamentesobrela coquetaque quiereservista y admirada.Ella tiene miedo, pero está enloque-cida de gozo. Resistepor “guardarlas formas”. Él persisteentonces,comole cumple. Magnífico incendio de dos amo-rososfuegosfatuos.Ella ha cedido.El vencedorcabalgaen-tre destellosde piedraspreciosas.Unos segundosde intensofulgor...
“Todo seacabó.Se apaganlas luces.Sobrevienela noche,cargadade sueño.Cumplidoel amor,surazónde serdesapa-rece.Y la vida seva conla electricidad.-
Y la domadora,de un salto, abandonóel furgón paraper-derseentrelas carpasy las jaulasdondese oíanrugidos.
Junio de 1956.
687
133. LA MEZCALINA
LAS preciosaspáginasconsagradaspor Victoria OcampoaVirginia Woolf me llamaronla atenciónsobrelos experimen-tos de Aldous Huxley con la mezcalinamexicana.Por tradi-ción, educación,vocación, Aldous Huxley se complace enrecorreresafronterao tierra denadiedondecolindanla cien-cia y la literatura.Con TheDoor of Perceptiony conHeavenand Hell (1954-1956),se ha situado,además,entrelos poe-tas de la droga: Thomas de Quincey, Charles Baudelaire,JeanCocteau,Antonin Artaud y otros más. Huxley, en elcaso, no es másqueel último experimentador.Los estudiosde Ludwig Lewin sobre los cactosmexicanos (1886) en-tiendo yo quesonantecedentesilustres.El doctor AlexandreRouhier publicó un excelentelibro: La plante qui fait lesyeuxémerveillés:Le Peyotl (EchinocactusWilliamsii Lem.),París,1927.Todavíaen 1938,las drogueríasmexicanasven-dían la “peyotina”, tónico prohibidodespuéspor la incerti-dumbrede sus efectos.
Por mi parte, yo no he sido indiferenteal enigma de losdesiertosmexicanos.Enmi poema“Yerbasdel Tarahumara”(Obrapoética,págs.99-102),poemaescrito enBuenosAiresel año de 1927,me referí ala
Yerbade los portentos,sinfoníalogradaqueconvierte los ruidos en colores.
Y dije cómo, a mi ver, esoscampeonesde la carrera,los tara-humaras,transportadosen suborracherametafísica,
llegarán los primeroscon el triunfoel día quesaltemosla murallade los cinco sentidos.
Más tarde,siendoEmbajadoren el Brasil, ofrecíal JardínBotánico de Río de Janeiro algunas simientesde peyote,
688
como lo he contadoal entregaradicho instituto una efigiedel dios Xochipilli (“Ofrenda al JardínBotánico de Río-Janeiro”,2 de octubrede 1935,Norte ySur, págs.112.116).Entoncesdije:
- .la planta mágica de los indios tarahumara,cuyas aplicacio-nes múltiplesy portentosasapenascomienzana estudiarsey que,produciendoun retardobiológico en el ritmo perceptivodel hom-bre,haceque lasondassonorasaparezcan—porrelatividad—másaceleradasque de ordinario, hastatransformarseen ondaslumi-nosas.- - La plantadel peyotl,la planta sagradadel sol —extra-ño regulador de este sujeto del verbo “ondular” que llamamos“éter”.
Despuéstodavía,en México y por enero de 1944, volvísobre el tema en un artículo llamado “Interpretacióndelpeyotl” (Los trabajosy los días, págs.197-199):
bajo el influjo del peyotl,los sentidoshumanosreciben las vi-bracionesacústicascon todos los honoresque, en estadonormal,sólo se concedena las luminosas.-. Paradarnosen unos segundosel crecimientode unaplanta, lo queduravariosmeses,la cámaraoperacon lentitud exasperante.Puesde modo parecido,paraquela vibración acústicamedia—que empiezaa ser perceptiblea los200 metrospor segundo-afectenuestrabiología comovibraciónluminosa,la queestáalgo másarribadelos 300 billonesde metrospor segundo,será que nuestrabiología retardaen la misma pro-porción.
Por si fuere poco, en mi “Breve visita a los Infiernos”(México, noviembrede 1944, recogidaen Ancorajes,páginas40-46), describílos efectosde otrasdrogasmexicanaspare-cidas,peromáspeligrosassinduda,comola famosamarihua-na, grataa Valle-Inclán.
En los dos libnitos de Aldous Huxley constaque,bajo ladroga,los objetosvisualesacrecenaúnsucondicióncolorida,asumenunadensidadde existencia—digámosloasí—multi-plicada, espesay enorme.¿Y no seráesto, también, efectodel retardobiológico?El inolvidabley queridopoetachilenoPedroPrado me contabaque, al salir de los hipnóticos aquelo sujetaronparacierta intervenciónquirúrgica,mientrasvivía aúnen retardo,en semisueño,se sentíafascinadoporunaperilla de lacama:la perilla existíaen un gradomásque
689
natural,por lo mismoquesuespectadorexistíaen un gradomenosquenatural:efectoanálogoal delpeyoteo mezcalina.Y luego vino el alejarsedel objetoparair entrandoen el su-jeto, el irse dandocuentaotra vez de suserindividual, de suyo, lo quele parecióal enfermounacontraccióntan inexpli-cable y tan ridícula —tras de haber estado perdido en eluniversode la perilla— queseapoderóde él unaverdaderacrisis de risa.
Julio de 1956.
690
134. ¿FILOSOFÍA DE LA NUTRICIÓN?
EL MEXICANO FranciscoBulneshablabade los pueblosdelmaízy los pueblosdel trigo, para dividir a los americanosde los europeos,pero yo no creoqueél hayainventadoestedistingode ámbiciosasociologíabromatológica.El argentinoLazcanoTegui, autor de los libros La sombrade la EmpusayDe la eleganciamientrasseduerme,se me presentóun díaen México esgrimiendocierta teoría sobre los alimentosyla literatura.Me aseguróqueestabaentregadoaunaverda-deray pacienteinvestigaciónsobreestosextremos.
Hoy, Aldous Huxley (Heavenand Heli) va más allá, ypiensaquelas visionesmísticashandesaparecidoen nuestromundomoderno,porrazonesqueno dependenpuramentedelclima mental,sino tambiénde lo queél llama “nuestro me-dio químico”, medio sumamentedistinto de aquel en quetocó vivir a nuestrosmayores.Pues—explica— el cerebroestásujetoal gobiernode la química,y los experimentosde-muestranque es permeablea los efectos de las sustanciasqueel cuerpoabsorbey lanza por el torrente de la sangre.Casi durantemedio año, los abuelos(sin duda se refiere aEuropa) no podíancomerfruta ni verduray, comosólo lesera dable alimentara unascuantasreses,cerdosy gallinasdurantelos mesesde invierno, disponíantambién de pocamantequilla,no mucho de carnefresca,y escasaprovisiónde huevos.Al comienzode la primavera—continúaestelite-rato impregnadode curiosidadescientíficas—, la mayoríahabíacomenzadoa padecer,en forma leve si se quiere,unamanerade escorbuto,por falta de vitaminaC, y aunun tan-fico de pelagra,por la ausenciadel complejo B. De aquíciertossíntomasquese resuelven—segúnA. Keys en suses-tudiossobreLa biologíade la desnutricióny segúnlos casosobservadospor el doctor GeorgesWatsonen la Californiadel sur— en una debilidad singular del sistema nervioso,siempreel másvulnerableentretodos los elementoscorpó-
691
reos.Y de aquíansiedades,depresiones,hipocondríay otrosestadospropicios a la alucinaciónvisual. La válvula reduc-tora delcerebropierdeeficacia,y dejaentrarmuchosestímu-los superfluoso no aprovechablesenla vida normal.Lo cuen-to por lo quevalga.
Peroaúnno hemosllegadoaquía la sumaextremosidad.El colmo seda en la obra de cierto doctor Laumonier,Tera-péutica de los pecadoscapitales, 1922 Allí se propone elempleode la leche para curarlos celos,de la fruta contrala cólera, de las legumbrescomo antídoto del orgullo, delos laxantesparaalivio de la vanidad,y de la nuezvómicaamodo de panaceaparala avaricia.
Dejémonosde exageracionesy fantasías.Volvamos alapa-labra de Nietzscheen el Gay saber: “~Conocemosacasolosefectosmoralésde los alimentos?¿Acasohay una filosofíade la nutrición?”
Julio de 1956.*
* El texto siguiente, 135, “Los médicos en la Ilíada”, pasó a Los poemashomíricos, OC, t. XIX.
692
136. SUPERVIELLE
JULESSUPERVIELLE y yo, en los díasde París,por 1925,so-líamospasarlastardesjuntos,en la Adegado Porto,recitán-donosuno a otro nuestrosversos,pruebaque sólo resistelaverdaderacordialidad.Mástarde,Supervielleseme aparecióen el Brasil. Entoncessucediólo que cuento en la siguientecarta,escritaoriginalmenteen francés:
Río de Janeiro,11 dejulio de 1930.M. Francisde Miomandre.París.
Mi querido y admiradoFrancisde Miomandre:No resisto a latentaciónde contarleestecaso,que tal vez intereseal “Enfant Te-rrible” de Les NouveliesLittéraires.
JulesSupervielle,estajirafa de la poesíafrancesa,descansaporunos díasen Río de Janeiro,a su vuelta de la Argentinay antesde emprenderel regresoa Francia.Debo confesarlea usted que,por la ley del contraste,le tengosingular afición, como en VictorHugo,par sa grandebravoureet par sahaute taille.
Días pasados,recorriendojuntos la Rua Paysandú—la callemáshermosadel mundo, calle flanqueadade palmerasrealesqueva derechamentedesdeel palaciopresidencialde Guanabarahastala orilla del mar—Supervielle,queparecíapropiamenteunaTorreEiffel en marcha,una TorreEiffel de vacaciones,dejó caerde re-pentedesdesu eminencia,con simpática simplicidad y como sifuera la cosamás naturaldel mundo,estaexclamación:
—~ Quéagradableessentirseacariciarel rostropor las hojasdelas palmeras!
Desconcertado,le contestédesdemi piso inferior:— ¡Ay! es un placerquemeestávedado.Y él, protectory afable,me contestó:—i Pero también ha de serencantadorsentirseacariciadopor
los helechos!Aunque sea a expensasde mi amor propio, me encantaesta
historia,y por esosela he queridocontar.Lo saludacordialmente,
A.R.
693
Miomandre,en efecto, publicó estahistoria en Les Nou-velles Littéraires, en su columna de entonces: “Propos del’Enfant Terrible.” Peroel recorte (y la fecha) no aparecenya en mis archivos..
Julio de 1956.
694
137. ¿LA MUJER MÁS BELLA?
—PREFIERO no hacerenumeracionesnominales.Es muy pe-ligroso hacerloen declaracionesimprovisadas.Siempreolvi-da uno alguna estrella de primera magnitud. Pero, de unmodogeneral,diré quehaydoso tresmujeresde bellezauni-versalmentereconociday admirada.Yo no puedoopinar so-bre ellas,porquesólo las conozcoen fotografía o en el cine:es decir, en unaaparienciamomentáneao bajo un verdaderodisfraz de afeites.La mujer es un ser tan dinámicoquecam-bia enormementede un día a otro, de un momentoa otro.Lasmayoresbellezastienen días de intolerablefealdad.Lasfeas, de repente,resultanfascinadoras,y son entonceslasmáspeligrosasporquesu atracciónse multiplica por el co-eficiente de la sorpresa.Así pues,permítameusted que nole contesteen términos precisos.
“Ya pasaronlos tiemposheroicosde mi juventuden que,viviendo yo en España,declarabacon todo candory certezaque las tres mujeresmáshermosaseran la Reina (por retó-rica ceremonial),la planchadorade la calle del MarquésdeVillamagna, en Madrid (cercade mi Legación),y la mujerdel cambia-agujasen la estaciónde Villodrigo (Palencia).Decididamente,lo mejor es seguir el ejemplo de Homero,quenuncallegó a describiraHelena.”
Agostode 1956.
695
138. TAUROPATÍA
• HACE poco, los estudiantesuniversitariosde los EstadosUni-doscontrajeronunapsicosiscolectiva,al inaugurarselos cur-sos.Se lanzabanen masasobrelos colegiosde señoritaspararobarleslos pañosmenores,esperemosqueconfines desinte-resadosde coleccionistas.Algunas muchachas,a objeto deevitar sobresaltos,se adelantabana colgar sus calzonesy“sostenes”* en los alrededoresdelcampusy así evitabanlasviolencias.
—~Efectosde la primaveraen la sangrejuvenil! —dijoel otro.
—No hay tal —contesté-—.Cuandoyo vivía en BuenosAires tuve noticia de que, al iniciarseel añoacadémico,seprodujo en la ciudad de la Plata algo como una epidemiadionisiaca.Los faunillos entraronen furor y persiguieronyacosarona las inocentesninfas del bachillerato.Esto se ex-plica comoefectojuvenil de la primavera,ciertamente.Perosi, en el casode los EstadosUnidos, hubierasucedidootrotanto, a estashoras la vecina repúblicacontaríacon unoscuantossoldadosmás,o futurossoldadosy futuroscontribu-yentes.No: el caso de los EstadosUnidos es un caso de“tauropatía”, la enfermedadcongénitade los toros. ¿No esustedaficionadoa la lidia? Puesallí habráustedvisto cons-tantementequeel toro, comoesosadolescentesdesviados,ata-casiempreal trapo,no al bulto.
Agostode 1956.
* En Parísse los llama ahora bbs,por alusión a la estrella del cine ita-
llano Cina Lollobrigida.
696
139. EL OTRO DARWIN
PERO,en aquellosdías,siglo VI, a.C., todavíael mundohacíacaso de los filósofos que escribenen verso.Jenófanes,unade las lumbrerasde la ilustración jonia —desterradode sunativa Colofón por la conquistapersa—derramósu saberpor las islas griegasde Italia —Zante,Catana,acasola cor-tede Siracusa—;y aunquefalsamenteseha pretendidohacerpartir de él la doctrina eléata,y aunqueno era un sistemá-tico sino un pensadorcrítico, suinfluenciacomoteólogodejaunahondahuella en la filosofía religiosade Grecia. Se in-digna ante los poetasque, como Homero y Hesíodo,pintandiosescon pasioneshumanas,proponeunaimagenespiritualy supremade la Divinidad; e intelectual“de tomo y lomo”,niega superioridada las proezasatléticasy militares sobrelas proezasde la inteligencia.Pero,en aquellosdías,todavíael mundohacíacasode los filósofos queescribenen verso,sobretodosi, comoJenófanes,dejanbuenosversos.
En cambio, ¿quiénse acuerdadel otro Darwin? El otroDarwines Erasmo,el abuelo,autorde un tediosopoemalla-madoEl Jardín Botánico, donde,tediosoy todo, acierta arecogerlos másavanzadosprincipios de las cienciasnatura-les contemporáneasy todavíaadelantaunos pasos.Verdadesquetambiénescribióun tratadoenprosa,Zoonomía,cuyasadivinaciones influirán más tarde en su nieto. Cuando elmundose preocupabamásbienporseguirapurandolas cla-sificacionesestáticasde Linneo,ErasmoDarwinha absorbidoya los atisbospre-evolucionistasde Buffon, Herder, Goethe—otros poetasfilósofos, a los quedebeaíiadirseel nombrede Kant—, y le atraenlos mil enigmasmovedizosdel reinoanimal quedejabanindiferentea la mayoría de los sabios:la adaptaciónde las plantasy los animalesa su medio (lapalabra“medio” ha tenidosuerte,aunquela propusola plu-ma opacade AugusteComte); los insectosponzoñosos,losreptiles armados,el “camuflaje” de las aves,el mimetismo
697
defensivo, los pájaros-lirasde Australia, los pingüinos an-tárticos, las trasmisioneshereditarias,el desarrollode losinstintos sociales y el milagro mismo de todo “instinto”,los animalesgregariosdel trópico, las plantascomedorasdeinsectos,la simbiosisy mil fenómenosmásqueveníanaserla extremaizquierday la herejíacientíficadel saber.
Suslibros de cabecerafueronel Ensayosobrela natura-leza y causade la riqueza de las naciones,del economistaAdam Smith —de dondetrasladóal estudiode los seresna-turales el conceptode la libre competenciacomo factor deladelanto biológico— y la obra filosófica de David Hume—dondeaprendióla doctrina sensualistay asociacionista,ytambiénla nociónde queel universotuvo un humildeorigeny evolucionógradualmentehastasuactualestructura,lo queaúnrechazabanmuchos.Tanto él comosugloriosonieto con-siderabanque la naturalezano podíadar un pasoatrás:talfue el optimismo quedominó el pensamientodel pasadosi-glo. Erasmoestáhoy olvidado, porquelos saldospositivosde suobra pasaronamanosde CharlesDarwin; peroen suépoca,aunquesusdoctrinaserantan revolucionarias,ni si-quieramerecieronel honorde sercombatidas,porqueel poe-ma delJardín Botánicoquitabacrédito al tratadode la Zoo-fornía, y porqueel poemaera unasartade versoslánguidosque no parecíantenerconsecuencias:
Que el benéficocielo lo protejay lo alimentela maternatierra,y el germen,superadoen su progenie,subiráde horaen horapor la escala,desafiarálos climasy estaciones,y así sucederáque la naturalezasealza cada vez másen lasalas del tiempo.
Agostode 1956.
698
140. LA SERPIENTE
Yo TENGO mis dudas.Lo digo conrespetoy pidoperdón.Latentacióndel Árbol, la viciosaostentaciónde los Frutos,eranya, en sí, incentivo bastantepara precipitar los destinos.¿Perola Serpiente?¡No, la Serpienteno pudo aconsejarelamor, estabendiciónde las bendiciones!El amor no puedesercondenadoen el plan de la Creación.La Serpienteacon-sejóel rencor; quiso dividir aEva de Adán: le contóhisto-rias sobresu esposo.Algo les dijo parasembrarentreellosla desconfianzay el desamor.Ése fue el pecado mortal;ésa,la pérdidadel Paraíso.Es el casode la primera intri.gaparaentristecera los quese aman.La SerpienteanunciaaYago,no aCelestina,la calumniada.
Agostode 1956.
699
141. QUIÉN SOY YO
CUANDO JoséOrtegay Gassetdefine: “Yo soy yo y mi cir-cunstancia”,vienearepetiren nuevaformalo queyaSanchoPanzanosha hechosaber: “Cada uno escomo Dios lo hizo,y un poco peor.” —El catecismonos enseñóque, por lasfacultadesdel alma, somos un racimo, más o menosbienajustado,de memoria,entendimientoy voluntad.Yo me veoamí mismocomoun carruajeconun cocheroy un ocupante.El carruaje,estecuerpoqueme lleva por los caminosde latierra,es cosamediocre,y aunquea vecesruedaconligereza,otras rechina y se cimbra de mala gana: no es un RollsRoyce.El cocheroes la voluntad, un cochero algo gruñón,algo descontentocon su suerte, algo desmañadotambién yque de repentesueltalas riendasy olvida adóndeiba. ¿Y elocupante?Ésesí quesoy yo mismo,no le pongamosnombre.El ocupantese deja llevar por todaspartes,con curiosidady agradecimiento.Ver y conocer,he aquí lo que sobretodole importa,y fuerade esopide poco al mundo(en suma,lepide todoy nada),salvo eso,esoqueya sabemosy a lo quede verasseríauna ingratitudnegarse.
Perohay ahoraquien nos asegureque yo no soy yo entodoslos instantesde mi jornada,y quelamemoriay la con-ciencia—sastresremendones—zurcencomopuedenlos reta-zos dispersosparahacermecreerquesoy unapersona,y queesatúnica de Arlequín en quese resuelvenmis “yoes” dise-minadoses unaverdaderatela unida y compacta.Y aunso-bran herejesparaquienesla memoriay la concienciano sontales sastresremendones,sino unasespeciesde exudacionesilusorias producidasespontáneae involuntariamentepor laacumulaciónmismade los retazos.Tal es el mal de buscara las cosassuhumilde y aveces inconfesableorigen.Deje-mos queesaslarvasse retuerzanen su oscuraciénaga;vol-vamosal señorqueyo me soy ahora,tal como me veo en elespejo actual de mí mismo. Soy el ocupantedel carruaje,
700
consusprivilegios y suscortapisas.A vecesme encaminopordondequiero,a vecesno. Pero siemprepuedodisfrutar delpaisajey aunme embriagael dulceengañode figurarmequevoy a algún sitio definido, como cuando SarahBernhardttocóporprimeravez tierra americana,pidió un cochey dijo:
—Cochero, llévemeusteda la SelvaVirgen.
Septiembrede 1956.
701
142. CUVIER
EN UN delicioso libro de HerbertWendt, acabode encontrardostesoros.
Mary Anning, unamuchachitade doce años,hija de unvendedorde conchasmarinasque se ganabala vida por lasposadasmeridionalesde Inglaterra, fue quien descubrió,paraCuvier, los despojosfósiles del ictiosaurio,desenterra-dos de las capasjurásicas.La ciencia no ha sido ingrataconella. Aún la recuerdanlos tratados;pero la recuerda,sobretodo, unatonadade trabalenguasque cantanlos niñosbai-lando en corro: Mary Anningshesellsseashells.
No es ésteel único rasgoanecdóticoqueponeun toquedegraciaen la carreracientíficadel “Papa de la Osteología”,el infalible clasificadorde fantasmoneszoológicos. Uno desus principios fundamentalesera, como se sabe, la Teoríade las Catástrofes.El otro, la famosaLey de Correlación,que le permitió reconstruirel esqueletode animalesdesapa-recidosa partir de algún resto aislado. Segúnesta ley, eldesarrollode un órgano en cierto sentido exige la presen-cia de otros determinadosdesarrollosen otros órganos.Losanimalescon garrasy tobillos debenposeertambiéndenta-dura propia de carnívoros.Los dotadosde pesuñasy corna-menta,dentadurapropia parala alimentaciónvegetal.Puesbien, Cuvier vivía ya en plena gloria cuandoalgunosestu-diantestraviesosdecidierongastarleunabroma.Unode ellosse disfrazó de diablo, con cuernosy cascos,y se metió denochea las habitacionesdel sabio,mientraslos demáscom-pañerosespiabandesdelas ventanasdel JardínZoológico.
—~Despierta,soyel diabloy vengoa devorarte!—le dijo.El sabioentreabriólos ojosy contestó:
702
—~Adevorarme?Lo dudo:poseescuernosy pesuñas.Se-gún la Ley de Correlación,mi queridodiablo, tienesqueservegetariano.
Y sevolvió de otro ladoy siguiódurmiendo,entrelas ova-cionesde losmuchachos.
Septiembrede 1956.
703
143. VISITA A LOS PUMAS
HACIA octubrede 1926,siendoyo Ministro en Francia,huboun canjede animalesentrelos parqueszoológicosde Méxicoy de París.Entiendoque la colección francesallegó a sudestinosin obstáculo.No así los envíosmexicanos.El barcosufrió una furiosa tempestady serias averías en el viaje.Estuvo apique de naufragar.Se rompieron las jaulas. Losofidios desaparecieron,arrastradosporel embatede las olas.Una osa, espantada,cayóal mar. Su macho, aturdido, selanzótrasella, sindudaqueriendorescatarla.Peroalgopudollegar abuentérmino y, entreotrascosas,unos pumasquefueronrecibidoscontodoslos honoresenelJardíndePlantas.
El 20 de noviembre hice una visita oficial para saludara los huéspedesmexicanos,en compañíadel SenadorHon-norat, tan amigo de México y tan relacionadocon nuestropaís.El propio Director del Museo,M. Mangin, el hermanodel Mariscal, sabio conocido,me mostró todo y me hizo ad-mirar ciertos documentosque sonhitos en la historia de lacienciahumana.Pero,consersabio,no pudoescaparal fatalflaqueo geográfico,a vecescaracterísticode sus compatrio-tas. Mostrándomeel esqueletoreconstruidode algún mons-truo antediluviano,catoblepaso megaterio,me dijo:
—Esto, señorMinistro, es ya un vecino de VuestraExce-lencia, porqueha venido de las mesetasbolivianas.
—iMaestro! —exclamóel SenadorHonnorat—Bolivia yMéxico no sonprecisamentevecinos.
entodo caso,estánmáscercaentresíquede China!—dijo el sabiosin inmutarse.
Yo callé. Seguimosel paseo.Fuimos a la jaula de los pu-mas,queera el objeto de mi visita. Mientrasios contemplabayo atentamente,comoqueriendopedirlesnoticias de mi tie-rra,hubo disparosfotográficos.Los periódicosilustradosdeldía siguiente,Excelsiorpor ejemplo (el de París),publica-ron instantáneasy crónicas.Uno, yo no sé cuál, dio la nota
704
máspintoresca.Acompañóla escenaconestesingularcomen-tario, que fue durantevariosdíasla comidilla de los hispa-noamericanosresidentesen París:“El Ministro de México,señorAlfonso Reyes,visita el Jardínde Plantasy, segúnlasartesde los hechicerosaztecas,se detieneante la jaula delos leonesmexicanosparamagnetizarlosconla mirada.”
Septiembrede 1956.
705
144. LÍMITE DE LA CIENCIA FÍSICA
¿Loslímitesdentro de los cualesoperala física actual?Has-ta dondeello es dable, creo quepodemosenumerarlosasí:imposibilidad de superaro siquieraalcanzarla velocidaddela luz; imposibilidad de escapara la ecuaciónenergía-masa,o a la acción-reacción;imposibilidad de crear una cargaeléctrica,un polo magnético,sin crear,en el mismo acto, sucontrario;imposibilidad de observarcon exactitudunapar-tícula o grupode partículasde dimensionesatómicaso sub-atómicas (pues aquí la observaciónmisma modifica el fe-nómeno), “principio de incertidumbre” (Heisenberg),quetrasciendea la noción de causay efecto,lo quese explicapintorescamentediciendoque la naturalezaestáalgo deshila-chadapor las orillas, y no cortadaconnitidez segúnlo creyóel siglo XIX; imposibilidad de violar las reglas del tránsitoentreciertaspartículasde la misma especie,que nuncase-rán obligadasa encontrarse,según“el principio de exclu-sión” de Pauli, y queseríamuy convenienteen los autosparaevitarlos choques,si es quelas cosasmicroscópicaspudierandirectamenteaplicarseal mesoy al macrocosmos;imposibi-lidad de violar la “ley de la entropía”,aplicablea grandescoleccionesde objetos(iy considéresequeya la célulabioló-gica es unacolección de millones de átomosy moléculas!),ley en virtud de la cual todo orden entregadoa sí mismoy sin unafuerza exterior que lo mantengatiende a desapa-recery a refundirseen el caos, aunqueun caosque, para-dójicamente,se deja captarpor las matemáticas,como laspartículaslocasde los gasesen el experimentode Maxwell;finalmente,algo quesiquierade modo provisional me atre-vo a llamar “el principio de producciónen masa”, o sea lainclinación de la naturalezaa repetir lo másposiblesus ti-pos, inclinacióndesdeluego másmanifiestaen lo diminuto.Por ejemplo,en unasola de estasletrasqueescribohayunaprovisión de átomosde tinta queno sólo correspondeal nú-
706
mero de habitantesterrestres,sino quesuperaríaconmucho,en proporciónsemejante,atodala posiblepoblacióndenues-tro sistemaastronómico.Y contodo,se calculaqueen nuestrouniversono habrámásqueun centenarde tipos atómicos,loscualesa su vez estánconstituidospor dos o tres elementossemejantes:electrones,protones,neutrones,si es que conce-demosa éstosunaentidadaparte.En suma:identidadprác-tica de los individuos en las multitudes.Lo queinteresaa lateoría de los cuantos.-. y a la psicologíade las masas.
Septiembrede 1956.
707
145. YO, MAGO
SÓLO en unanovela policial —The Tooth and the Nail, deBu! 5. Ballinger— he visto descritala emocióncon que unniño descubrequehay“cajas de magia”—artículosde pres-tidigitación e ilusionismo—; el entusiasmocon queobligaasu madrea comprarleuna; el ansiade la esperaque leproduceunanochede insomnio, y la constanciacon queseaplica a dominarlas maniobrasdel “empalme” y otros tru-cospor el estilo, conmoneditasy naipes,paralograr por finque“susmanosy dedostrabajasenindependientementede sucerebro”.Peroel niño del caso—Luis Montanao Lew Aus-trian,o comosellame,porquevivió tambiénhaciendosuertesde ilusionismoconsupersona—tuvo éxito desdela primerasalidaal público.Yo fui muchomenosafortunado.
Todo me interesaba,por ahí en redor de los quince años,y todo esperabairlo descubriendopor mi cuenta:las mate-máticas,la astronomía(aún revuelta de astrología,natural-mente),el Oráculode Cagliostro,el Alfabeto de los Magosy la RuedaAdivinatoria, la escrituramediumnímicao auto-mática(en quejamásavancéun paso),el magnetismoanimal(sin éxito), el caminodel Sol relacionadoconlos puntoste-rrestres;los cuentos,los versos,la prosapoética (de queguardohorrendostestimonios);finalmente,la magiablancao teoría y práctica de la prestidigitacióny el ilusionismo,sobrelo cualredactéun comienzode tratadoen quedescribíalos útiles indispensables:cubiletes sencillosy de doble fon-do; Vara de Jacob;pañuelosde seda;bolas y bolitas de cor-cho y saúco,sencillaso de resorteoculto; la mesade esca-moteo, con la tablita llamada servantepor Houdin y lostratadistasfranceses;el traje con muchosbolsillos; y juntoa esto,los principios fundamentales:naturalidaden los mo-vimientos, aprovechamientodel tiempo sin dejar compasesperdidos,explicacionesengañosas,habilidad,retóricade ade-manesmisteriosos,etc.Paratodo lo cualhacefalta ensayarse
708
anteel espejo,como hacenlos oradoresridículosy poco se-gurosde sí mismos.
Durante un descansoveraniegoen el Mirador (Cerro dela Silla, al sur de Monterrey),resolví ponermeen pruebaypusea pruebala pacienciade mi familia y los amigosquenos acompañabanen aquellosdíasde vacaciones.Arreglé unescenarioadecuado,contelón queseabríay cerraba;dispu-se mi mesay objetoscómplices,un sillón de trampa,y mepresentévestidode mago.Todosme veían,hablabanamediavoz y aplaudíanun pocode cuandoen cuando.Acabéla jor-nadacomo quien escalaa pie el Popocatépetl.Di las gra-cias y...
Con unaincalificablecrueldad,mis doshermanitasmayo-res—que no habían estudiadomagia a lo largo de tantosmesescomo yo— irrumpieronen el escenario,me hicierona un ladode un empellón,y repitieronunaaunatodasmissuertes,entrelascarcajadasdel auditorio.
Aquí pusetérmino a mi carrerade mago y volví a lasletrasconsoladoras,queya desdeentoncesme fascinaban.
Noviembrede 1956.
709
146. LEYENDO NOVELAS POLICIALES
Es CIERTO queleo novelaspoliciales.Pero no lo disimulo nime avergüenzode ello. En elúltimo artículo de Los trabajosy los días he dadomis razones.Lashuellasde estaslecturascreo yo que puedendescubrirseén varias páginasde mislibros. No sólo en la secciónde Cine (el Cine de aquellosañosremotos) queconstaen la segundaseriede mis Simpatíasy diferenciaso en otros lugaresdispersossino, por ejempb, en estasBurlas verasa propositode las cuadrasentrelas familias inglesas(“Hay caballosy caballos”:JosephineTey,Comeand kili me),sobrela magiablanca(“Yo, mago”,l3i11. 5 Balhnger,TheToothandtheNail), o en lasMemoriasde cocina y bodega,apropósitode la cocinanorteamericaná(RexStout,Too manycooks).
A esterespecto,debocompletarmis noticiasgastronómicasconestarecetadel “fricasséa la Raoul”:
Se corta en pedazosun conejo tierno, y se doran los pedazosalfuego, embarradosde mantequilla.Se bañan en una copita decoñacy se prendefuego.Al apagarselas llamas azules, espolvo.réesetodo de harina,sal y pimienta.Después,media botella delmejorvino blanco, unatazade caldode poiio, unaramitade tomi-llo, dos hojas de laurel, unos pellizcos de perejil, unascuantasaceitunasverdesbien picadas,una docena de cebollitas blancas(Cambray),un diente de ajo y jamón en cubitos. Cuézaseunahora y añádansealgunoshongos.Lo mejor seráacompañarloconblanco,por ejemplo:Folle Blanche—LawrenceG. Blochman,Re-cipe for Homicide.
Y, enefecto,despuésde esto,es fácil morir. Aunque,comodice JoséVasconcelos,la civilizacióncomienzaconlos guisosy salsas.
Algunascuriosidadesmássuelo espigaren estasnovelas.Cuandoyo era niño, portoda la calle de Hidalgo, en Monte-
710
rrey, yendo de mi casahacia el centro, me divertía mucholeer las grandesletrasde la fotografíaLagrangequecruza-ban la calle; pero yo las leía al revés: AIFARGOTOF. Loquedesdeluegome recuerdaahoraal muchacho,en elDavidCopperfield,que lee al revésel letrero de la vidriera de uncafé: EFAC.Y tambiénencuentroel temaen mis clásicos:en CarterDickson, Mis mujeresmuertas,hay un sujetoqueescribióun libro sobrebebidasbajoel nombreRAB NOLAS.(Léase,al revés:“Bar-Salón”.)
A veces,los asuntossontan objetablesy escabrososqueprefierodejarestepasajeen inglés:
- .for ah women-kind are more or less prone to hysteria; butwhereasthe normal woman tends to laugh and cry, the weakervesselsdevelop inexplicablesdiseases,with a tendencyto socialreformandemancipation.—R.Austin Freeman,TheSilent Witness.
En ocasiones,damoscon toquesde estilo dignos de nota,como éste que parecerecordar los dibujos animadosde“Pluto”:
.ojostan acariciadorescomo la lenguade un perro.—JohnDick-sonCarr, The Corpsein the Wax-Works.
Y éste,de la misma procedencia,queme hacepensarencierto pasajede Empédocles:
No hayojo másaterradorque el ojo sin cerebro.
Lo queme vienea explicar por quémi hijo, de muy pe-queño,sentíahorror por los ojos de los muñecos,e invaria-blementelos alejabaconlas manitas.
Realmente,este autor es una mina. He aquí otra pepitade oro:
-¿Sabeustedcuál es el secreto del poeta?Comienzausted concualquier idea que se lehayaocurrido, y luego las exigenciasdela rima lo fuerzana decir algo muy distinto, y siempremejorque lo discurridopor usted.Y a esto se llama inspiración.—JohnDickson Carr, The Lost Gailows.
711
Lo cual, sin remedio,noshacepensaren los versosauto-máticosque fabricacierto personajede Jules Romains (Loshombresde buenavoluntad),afuerzadeléxico y diccionariode la rima; y aunpareceunacaricaturade ciertasdiscusio.nesen torno aPaulValéry.
Noviembrede 1956.
712
147. BAROJA
EL ‘CYRANO’ de Rostandpodíaburlarsede sunariz, peronodejaba que los demás lo hicieran. No hubo mucho ruidocuandonuestroSalvadorNovo, con ingeniosaparadoja,vol-vió de un viaje por Sudaméricay escribió El Continentevacío.En cambio,algunaagitaciónse dejósentir,añosantes,cuandoPío Baroja llamó a América “el Continenteestúpi-do”. Un rato de mal humorcasi no es objetable.Y además,Ortegay Gasset,por aquellosdías, deseosode mostraraunespañolen rama,teníaya cansadoa Baroja, arrastrándolopor los saraosde los potentadosplatensesen Madrid, cosatan poco acomodadaalos gustosdel novelista.
Pero—confesémoslo—no logramosnunca que estehom-bre a todas luces extraordinariose interesarapor Américao se trasladasein menteaAmérica,apesarde quetiraba deél hacia acá su “hombre de acción”, su tío el aventurero,Eugenio de Aviranetae Ibargoyen;el queanteshabíaaso-madola carapor las novelasde Galdós,y cuyospapelespu.blicó en México Luis GarcíaPimentel,descendientede GarcíaIcazbalceta.Quiero decir que América fue, prácticamente,zonamuerta dentro del campo visual de Baroja, y creo contoda lealtad que no llegó a sentir simpatíapor este nuestroNuevo Mundo.
Y acasoaesto debemosunade sus páginasmásconmove-doras,aquellaprecisamenteen queAméricano cuenta,o sólocuentacomo valor negativo: la historia, en suma,del vas-congadoque no consiguió “hacer América” y quevolvió aEspañatan pobre comode allá habíasalido, “con una manoadelantey otra atrás”. Yo releo el cuento de Elizabide elvagabundocon singular deleite: ib más vasco del vasco!Temblorosamúsicade acordeón,chorro de sidra centellean-te, un cuento alojadoen unalágrima. Este“hombrehumildey errante”—tantocomoBaroja,a quiencomplacíallamarseasí—,este ‘Elizabide el vagabundo’,me pareceque nos des-
713
cubre ciertas intimidades, ciertos rinconessensiblesen elalmade esteescritorno muy dadoa las efusiones.Él sesal-varápor estalágrima, como el caballerodel tonelito en laleyendamedieval.
Fui amigode Baroja, aunquealgunasveceslo discutí.Eragermanófilo durantela primera guerra.Paraexaltar a losalemanes,hablaba—a tino— de la ciencia y del binomiode Newton,cosaenélchistosísima.Susideaseranelementalesy sumarias.Su naturaleza,másbien bronca.Cuandoataca-ba, se tiraba enterocomoariete.No creyóen América.Peroera honrado,independiente,sobrio, sincerohastala imperti-nencia,y poseíacomopocos el genio parametersepor esoscallejonessin salida,por esasexploracionesde vidas ajenas(que son a la vez latentesvidas propias),por esossueñosdespiertosde la novela.
Y esto a tal puntoquehacíapoco casode sí mismo,per-dido en sus creaciones,y apenasnecesitabade nadani denadie.Rarasvecesme he sentidomástransportado,más“en-gañado”por los relatosnovelescos,queen los libros de PiíoBaroja. Por algo será,digo yo. Su estilo—no hagamoscasode repulgos—es de una desnudezejemplar, y así sucedeque se adelantea muchos,tanto en Españacomo fuera deEspaña.Supsicología,a tajossecosy duros,es certeracomoel hachazoen el aizcolari de sutierra. Cabalgandosu lectu-ra, seva de prisa, y se va en suspenso,como acarreadoporel río de la vida.
Españarespirapor todas sus palabrascomo un vaho deanimal humano.Pío Baroja está muy cerca de la realidad,de esarealidadquepalpanlos sentidos,y pegadoa Españacon un contactode verasfísico. No puedequerersea Espa-ña sin quereraBaroja.Y yo quiero aEspaña.
Noviembrede 1956.
714
148. DIEGO RIVERA CUMPLE LOS SETENTA
Yo vi nacerconentusiasmola pintura de Diego Rivera, allápor los días de SaviaModerna, revista dondehice mis pri-merasarmas,comolo he contadoen Pasadoinmediato.Des-de entonceslo he acompañadoasiduamente.Ayudé conotrosamigosde mi generaciónaobtenerparaél la becadel gober-nadorDehesa(Veracruz),quelepermitió trasladarseaEuro.pa. Primero fue a París; no pudo resistir el choque(casofrecuente)y entoncesse refugióen Españaporalgúntiempo,paraacostumbrarsepoco apoco al cambiode ambiente.Du-rantesuprimera etapaeuropea,Ángel Zárragalo ayudóunpoco aorientarse,por derechode primer ocupante.Cuandolleguéa Parísen 1913, alcancéa conocersus cuadrosante-rióres, los de la etapamadrileña—habíasido discípulo deChichárro—,cuadrosqueél no ha queridoexhibir después,peroque quedanpor ahí y son muy importantesparaapre-ciar sus orígenes.Asistí a suprimera exposicióncubistaenParís (abril a mayo de 1914), y aún recuerdo la desazónque le causó el prólogo escritopara su catálogopor MlleWeill, dueñade la galeríade la calle Victor-Massé,prólogoque atacabaa Picasso.Ésteno le dio importanciaal inci-dente,al fin como hombreya fogueado,y él mismo disipólos escrúpulosde nuestro Diego. Poco después,estábamosambosen Madrid, donde lo defendíante la incomprensiónde algunoscriticastros,cuandoDiegoy María GutiérrezBlan-chardabrieronaquellainolvidableexposiciónaqueme refie-ro en “El derechoa la locura” (Cartonesde Madrid), des-pués recogidoen Las vísperasde Espafía.
María, pintora deextraordinariovigor, siempredenostada,“incomprendida”en su familia y en su mundo, perseguidapor inicuas burlasen razónde susdefectosfísicos, como si-glos atrásJuan Ruiz de Alarcón, emigró definitivamenteaFrancia,cambió de lengua y se llamó en adelanteMarieBlanchard.Diego se firmabaDiego M. Rivera,y sunombre
715
cabaleraDiegoMaríaRiveraBarrientos,puessumadre,porsingularcoincidencia,se llamabaMaría Barrientos,como lacélebrecantanteespañoladel “fa sobreagudo”.De aquellaépocaconservodos cuadrosde Diego: La plaza de toros deMadrid (la plaza en la soledad,como creadapor el torbe-llino de tierra gris, rosay plomizaquela circundaba,asuntoinspiradoa Diego por JesúsAcevedo,que llegó a escribirsobreesto) y El mar de Mallorca (en queel ácido verde.azul del aguaparecehabercorroídoy haberdejadoen carneviva las rocas de todos colores).Éramosallá muy camara-das;nos uníanla luchay la pobreza.Diego tuvo quehacerun rápido viaje aParís,y entretanto,su excelenteAngelinaBeloff, muy buenapintora,sequedóconnosotros.Al sobre-venir, en México, los cambiospolíticosquepermitieronel re-torno de JoséVasconcebos,hasta entoncesdesterradoen elsur de los EstadosUnidos,dirigí a ésteun telegrama—porsugestiónde Artemio de Valle.Arizpe, que se encontraba,como yo, en España—,recordándoleel abandonode DiegoRivera en París.Ignoro el resultado.PeroDiego, entretanto,pudo realizarelquefue sueñode todopintor (y no exceptúoaGoethe)quees visitar aItalia. Conservode esaépocaalgu-nosrasguñosy dibujos queDiegotrazópaseandopor las ca-lles de Italia.
Cuandoyo mismovolví a México, trasonceañosde ausen-cia, en misvacacionesdiplomáticasde 1924,conocíla nuevay pujanteobrade Diego, ya muralista,obraquedesdeenton-ces he seguido con deslumbramientoy vivo interés. A lasvacacionessiguientes,tuve ocasiónde contemplarlos nuevosmuros de Diego. Siemprelo he juzgadocomo un estupendopintor, implacableen las disciplinasde su arte, y un hombrede genio, conlasexplosionesdelos geniosrománticos,explo-sionesqueacabande emparentarloconsuhermanosde ayer,los artistasdel Renacimiento.Deja una obra imperecederay ha llamadola atencióndelmundosobreMéxico.
Diciembre de 1956.
716
149. LA EVANESCENCIA DEL LIBRO
LA RELACIÓN del hombreconel libro es variay complicada,no se confundenecesariamenteconla relaciónentreel lectory la lectura.Desdeluego, hayquien compralibros como par-te del mueble, paraadornode su salón;hay quien compralibros por metros,esoya sesabey todoslo handicho. Y aunhayempresaseditorialesdedicadasespecialmenteasatisfaceresosfines paradójicos,o desviados,de! libro. Hay quien co-lecciona obras raras, ediciones valiosas, por ilegibles queseano por muy poco que le preocupeel leerlasy estudiar-las. No nosdetengamosen estoscasostan conocidos.
Perohayotroscasosmássutiles.El Club del Libro, la So-ciedaddel Mejor Libro, E! Libro del Año o del Mes y otrasinstitucionessemejantesenvíanasussuscriptores,periódica-mente,el ejemplarpor ellos escogidodentro de la lista queles someten,o escogidopor la institución mismay sin tomarparanadaen cuentaal comprador.Ésteconsiderasu adqui-sición con complacenciay orgullo. La obra reciénrecibidaleconfiereun título de honor,lo instabaen la categoríade lagenteculta. Nuestrohombrepaseael libro por la calle, porlos cafés,en el tranvía. Tal vez hastale pone unaseñalitaparahacercreer que lo está leyendo.Pero no lo lee ni loleeránunca,no: seríademasiadopedirle.Lo poseey lo mues-tra, esobasta.
Por último, hay el que compraun libro, y al instantesedesvive por prestarloo hastaobsequiarloal primer amigoqueencuentra.En ello funda su orgullo, y en recomendarellibro sin haberloleído. Y el empeñoqueestehombreponeen dejarnosel libro en las manos,aunqueseacontranuestravoluntad, hastanos haríacreerque se trata de un hurto yqueel libro, comodice la frase, “le quemalos dedos”.Le ex-plicamosen vano que andamosen otras lecturas,en otrosestudios,que nosquedanmuchoslibros por leer en casa..-
717
No nos escucha:nos prestao nos obsequiael libro reciéncomprado,y sedespidetan satisfecho.
Todo estonos dicequeel libro ha empezadoaseruname-táfora, en un sentidomuchomásgeneralqueel antiguo.Yano seestáaquíanteel ostentosoo anteel bibliófilo coleccio-nista.Ahorael libro pasaa la categoríade tarjetade visita,ramito de flores, o —no sési lo digobien—de cosadesinte-resaday arrancadade su raíz y propósito: el libro comoapretónde manos,el libro comomero utensilio de comuni-caciónsocial. Mucho más abstractoque un cigarrillo o unpuro,porqueéstos,al menos,noslos fumamos;y comodecíaKipling, unamujer no es más queunamujer, en tanto queun cigarro... ¡un cigarroes unafumada!
Enero de 1957.
718
150. TRESVICIOS MAYORES
Ho~pretendohablar de tres vicios, los peores a mi ver,los quemás dañohacenal espíritu: la vanidad,la envidiay los celos.
Cierto que la vanidaddisimula su virulencia, como unadróga.Aduermeasuvíctima en un sentimientode felicidad,en un mareo de la propia grandezaque con razón se llamaengreimiento.El vanidoso,el engreído,“el que se lo hacreí-do”, como dicen en España,vive satisfechode su grandeza,~:acudeconmil subterfugiosaresanarcualquiercuarteaduraquese produzcaen los murosque lo rodeany lo aíslande larealidad.Franciscoera feliz: creíasinceramenteserel hom-bre, másinteligentedel mundo,con tal convicción y candorquerayabaen la inocencia.Marcos,en cambio,otro engreí-do, ofendíaa todoscomo silesarañarael rostro consucolaabiertade pavoreal.Peroelmayor dañodelvanidosoes quenos vuelve vanidosospor contagioy por fluorescencia,encuantonos acercamosa él. Puesqué, lector (Hypocrite lec-teur, monsemblable,monfr~re,comodecíael poetade Lasflores del mal), ¿note ha sucedidollenarte de jactanciayoírte a ti mismo, con verdaderoasombro,entregartea milbaladronadas,como si otro estuvierahablandopor tu boca,sólo por no dejartehumillardel vanidoso,sólo por “matarleel ga!lo”, segúnla expresiónde nuestropueblo? ¿Y no tehasquedadodespuésconfusoy corrido de tu propia puerili-dad?Es queel efectodela vanidad—estadroga—se comu-nicapor la respiraciónmisma,de unoaotro interlocutor.
Ahorabien,la envidiaduelecomounamuelaenferma.Nome refiero a la “noble envidia” de los clásicos,que es unaemulaciónhonorable,sino a la mala, a la “tristeza del bienajeno”quedecíael Ripalda,en su“librillo odioso” comolollamabaAltamirano,y donde,si hemosde creeral padreAl-fonsoMéndezPlancarte(Dostextoscatequísticos:El Ripalda
719
frente al Gasparri, 1951), abundanlas deficienciasy lasoscuridades.(PuesestemaestroJerónimode Ripalda,autordel Catecismo,no alcanzabalas excelenciasde JuanMartí-nez de Ripalda,su casi homónimo,conquien muchasvecesse lo confunde,y queera, esesí, un teólogo celebérrimo.)Perovamosanuestroasuntoy conformémonoscon la defini-ción del Ripalda tradicional.Esta“tristeza del bien ajeno”,aménde lo muchoquedañaal quela lleva acuestas,parecedel todo irremediable,lo queaúnespeor. Inútil, si Pérezmetiene envidia,que le propongayo el “tuteo” y le prestealgu-nosserviciosparademostrarlemi buenadisposicióny mi de-seode tenerlopor amigo.Inútil que le recuerde:“Mira, Pé-rez, nuestroscaminosno puedenencontrarse.Yo no puedoser un obstáculo par ti. Andamos en mundosdiferentes.”Inútil: morirá abrazadoa su envidia, sin querersoltarlayechandoespumarajosverdesde maledicenciaporla boca.Undirector de periódico le decía al joven Léon Daudet: “Yoodiabaa! padrede usted,porqueerabello. ¿Nuncaha cono-cido ustedla envidia?Es unacosaqueduelemucho.”
Y en fin, los celos,parano alargarestesermón;los celos,quenos fijan en un solo punto de! espaciocomo si sólo esoexistiera, y nos rebajande modo inesperadoe incalculable.Aquél espíapor el ojo de la llave... ¡y era antesunabuenapersona!El otro se poneaescribiranónimos...¡y eratodoun hombre! ¿Paraquéinsistir (Hypocritelecteur,etc.) en loque todos sabemosy muchos conocen por amarga expe-riencia?
Sólo recuerdoun elogio de los celosquede verasme hayaimpresionado.Teníaqueserconfesiónde unamujer,porquelas mujeresllevan el alma pegadaal cuerpode modo dife-rentea los hombres.Mucho tiempo he creídoque tal elogiode los celosaparecíaen Le Livre de ma vie, de laCondesadeNoailles. Trasun rápido examen,ahorame parecequemásbienconstaen algunaobrade Colette.Parael caso,lo mismoda. Allí —donde fuere— se dice que los celosmultiplicanel poderde nuestrossentidos,nos comunicancierta facultadadivinatoria,nos mantienencomoen estadode levitación yembriaguez,desasidosdel suelo... ¡Diabólico placer, dolo-rosa conformidadcon las maldicionesde la pasión,que los
720
griegosno dudabanen atribuir a susmismos dioses! ¿Quépensarde todo esto?
Al llegar aquí,me dicenque me he olvidado de la avari-cia. No: la avaricia, la codicia, la lascivia—todo lo repug-nantesquesequiera—sonmásbienpecadosdel cuerpoqueno del alma. Sonpecadosde! Hombre.Y los otros sonpeca-dos del Ángel. Consúltesela biografía de Luzbel, páginatantos.
Enerode 1957.
721
151. A UN RECITADOR
DECÍA el LibertadorSimónBolívar que la poesíavieneaserla danzade las palabras.De aquíque,al recitar, necesaria-mentenos inclinemos a esasustentaciónde la danzaque esel canto.Unos hanpretendidorecitar hacia arriba, subiendodel habla al canto, como lo hacía admirablementeLuis G.Urbina. Otros pretendenrecitar hacia abajo, descendiendodel canto al habla,como BertaSingermano como madameGroiza en los ensayosde PaulValéry. Lo uno y lo otro soncosasarduas.Arte difícil el artede la recitación.“Arte impo-sib!e”, me dijo un día Ortegay Gasset.
Pero,comoen el procesoplatónico,hayquienesse acercantodo lo posible a este arte imposible. Y Ricardo Fuentes,excelentementedotado,cuentaparaello con la presencia,lamirada,el ademány la voz. Tan ricos son susrecursos,que—me figuro— su verdaderoesfuerzo está en no dejarsearrastrarpor sus recursos,estáen frenar aPegaso.Y cuen-ta, además,con otra virtud queyo llamaría la lealtad delrecitador.Hay quienesrecitanconbrío y encanto,pero, porasí decirlo, se comenel poema,lo absorbeny lo digieren asu modo.No así Ricardo Fuentes,que se pone siemprealservicio de lo que recita, comoel paje quesigue fielmentelos pasosdesuprincesay le lleva conambasmanoslacauda.Tal es sulealtad.Por ella serápremiadoy por ellaalcanzarámuchostriunfos.
Enerode 1957.
722
152. EUROPA Y AMÉRICA
Dí~~.spasadosadvertíun grandesconciertoen el rostro de laescritorasoviéticaVera Kuteischikova,cuandole dije, comolo he escrito varias veces:el hombrehispanoamericanoestámejorpreparadoqueelhombreeuropeoparala futura etapacosmopolita,por lo mismo quenuestrospueblos,de forma-ción colonial, estántradicionalmentehabituadosa buscarsurepresentacióndel mundoechándosefuera de sus fronteras,y hastade su lenguamuchasveces,y arrebatandosu tesorodondelo encuentran,como unosherederosuniversales.
Yo no me referíaa la Europasabia,quehasido capazdeabarcarel mundo,sino al europeílbode la mediacable; porejemplo,eseseñorfrancésqueno sabeni quiereviajar, querecorretodoslos díasla mismacallede París,queencuentradifíci! aceptarpor civilizado a quien no nació hablandosulenguani hapasadoporsusliceos,quejamásnecesitósalvarlas murallaschinas de sucultura nacional—por lo mismoque ésta es tan intensa y extensa—paraconstruirseunaimagensuficientede la tierra, de las ciencias,de las artes,de lahumanidad.
Yo, por ejemplo, estudiabafísica en el texto francésdeChassagny,y derechocivil (a pesarde las diferenciasentrenuestrasrespectivaslegislaciones),en el texto francésde Pba.nio!. Era todavíaun síntomade inmadurez,no cabe duda;hoy ya no sucedeasí y acasoes mejor queno suceda.Perolo cito comoejemplode la naturalidadconqueun estudiantede mi tierra y de mis díaspaseabapor los libros escolaresdeEuropa.¿Imagináisaun joven de Europaenterándosede al-gunosextremosrelativosa la filosofía en los libros de Casoo de Vasconcebos?¿O de la teoría literaria en mi Deslinde?Si yaesun portentodarconnombresespañolesen las biblio-grafíasde las obrascientíficasinglesaso francesas,es casiquiméricobuscarla cita de un libro hispanoamericano.Yono digo que ello sea injusto: es perfectamenteexplicable,
723
aunquetriste. A nosotrosno nos importasabersi un descu-brimiento procedede allá o de másallá, porqueno vamosadisputarleanadiela primacía.Peroquedael hechode queel hispanoamericanocomúny corrientesaltamejor sus fron-terasqueno el europeocomúny corriente.
Y aquíunasanécdotasexpresivas:Victoria Ocampomuestraal granPaul Valéry unas fotos
de cactáceasamericanas.Valéry, educadoen “la arquitectu-ra de los Luise~de Francia”, tuerceel cuello ante nuestranaturalezano a~adémica,y exclama:—iQué horrible debede sereso!
Cuandovinocuyasextraordircia nadiepuedecone! costumbrdominicalesen �
les en todoe! mido ya la novelatividad estética’la Plazade la Cperésureacciónrreinales,graveestabaeducado~si el propio Paalargara toda1conocer la tierrescabullea la e~las capitalesde]unaextrañades~
Enero de 1957.~
México cierto admiradoescritoreuropeo,arias condicionesde culturay de inteligen-poner en duda,semanifestómuy interesadoismo ramplón de los aguaduchosy puestos1 Desiertode los Leones,cosasquesonigua-Lndo y concuyasdescripcionesnoshahastia-Latura!ista.Quisesometerapruebasurecep-r, sin explicaciones,lo trasladéde repenteaorregidoray lo hice dar ahí unospasos.Es-ante esaarquitecturade nuestrossiglosvi-
y profunda.No dijo nada,no vio nada.No‘ara ver cosastan distantesde las suyas.¡Ay,ul Morand, que tan deliciosamenteparece~tierra sugenerosoabrazo,prefierea veces
en relatos de terceraspersonas,y aun seperienciadirecta! De pronto,el habitantedemundodeja sentir, en cuantosalede casa,zón de provincianoasustadizo.
* Los textos sigui~ntes,153, “S6crates (conversaci6nimprovisada)”,y 154,“~Jinetesjunto al m4r?”, pasarona Resc,oldode Grecia, OC, t. XX.
724
155. CORTESIAGRAMATICAL
ERA yo todavíaestudiantepreparatorianocuandomi fortuname condujoaunahaciendadel Estadode Hidalgo que teníapor nombreTaximaio Tachimai (“~PiedrasNegras?”).Erapropiedadde Pérez,aquienconsagrédossonetosqueconstanen mi Obrapoética (“A un campesino”,diciembrede 1910).Yo acompañaba,en calidad de modestaescopetapara lospatosy otra cazamenor,a mi hermanoel gran cazadorRo-dolfo. (Ya sesabe:abogado,jurisconsulto,constitucionalista,político; peroestavez, sobretodo,gran cazador.)
—Esaindia —me dijo Pérez—hablaa maravillasu len-guaindígena,haz la prueba.
—Buenos días,mujer —le dije— A ver, ¿cómose diceen tu lengua“buenosdías,mujer”?
Y me contestóunaretahílade sonidosparamí incompren-sibles.
—Pero—le pregunté—¿asísedice en tu lengua“buenosdías,mujer”?
—Sí, señor.—~,Ypor quéme parecetan largo? Pues¿quées lo que
has dicho?—He dicho: “Buenosdías,mujer.¿Cómoestátu marido?
Me alegraréde quetushijos seencuentrenbien.”—1Ah! —le objeté—.Peroyo sólo quiero decirte“buenos
días,mujer”.—Es queen mi lengua—me contestócon unasonrisasu-
perior— no se le puededecir solamenteeso a unaesposay madrecomoyo lo soy.
Y comolos especialistaslo sabenbien, en efectohay len-guasqueaún no hanaisladola idea generaldel agua,y tie-nenpalabrasdistintasparael aguaquieta,el aguade río, elaguade mar, etc. ¿Sucederáalgo parecidoparala soltera,la casada,la madre,aunquelas tresseanmujeres?Peroaquímásbienparecequenos encontramoscon un caso de corte-
725
sía o de consideraciónhumanaimplícita en las normas dela gramática.Ello puederelacionarseen cierto modo con elantropomorfismoo animalismoidiomático de que todavíadan rastros los génerosmasculinoy femenino (sin ir máslejos), aplicablesa objetosasexuados,y auna abstracciones.
Marzo de 1957.
726
156. EL OCIO
HABLO de mi España,la queyo conocí.¿Sepierdeel tiempoo seperdíael tiempo en España?No: el tiempose distribuíamuysabiamenteentreel trabajoy el ocio. Hastaciertahora,trabajointenso;después,ocio: desdelacaídade la tardehas-ta la altamadrugada,tertulia del café, cambiode conversa-ciones,vida ateniense.
En México perdemosel tiempo a todahora, y luego locompensamostrabajandoahorasinverosímiles.Los políticosalmuerzanen Prendes(o comen, como aquídecimos) a lascinco de la tarde,y luegose los encuentraen los ministeriosdespachandolos negociosa medianoche.Estamala distribu-ción perjudicael rendimiento,alavez, del trabajoy del ocio.
Puesel ocio tambiénpuedeponersecuerdamenteacontri-bución,comola energíadel calorsolaro el movimiento delasmareas,si seempleanmétodosadecuados.El ocio engen-dra la filosofía y las letras, estimula el ánimo, fertiliza eltratohumanoen la charlafrancay abierta,civiliza.
El ocio de Españaestabacanalizadoy dabapor fruto unaintensacondensaciónde ingenio.A tal punto,quemuchoses-paño!esmediocres,por el hábito de la tertulia, dabanla im~presiónde tenergenio a los hispanoamericanosde París,porejemplo;atal punto quealgunosjóvenesde “contexturapen-insular”y de tradición tertuliana(acasoporherenciacasera,por serhijos de españoleso qué sé yo, por el largo hábitode charlar,de expresarseanteel prójimo, de discutircongra-cia, de contarconamenidad)handejadoentresuscontempo-ráneosde nuestropaís el recuerdode haber sido hombresextraordinarios,aunqueno fueranmásqueunoscharlatanesbien dotadosy bien ejercitados.Y es queentrenosotroselocio se esparcey seresumeen la tierra,sedesperdicia.Hayquecanalizarbo,hayqueracionalizarel ocio.
Marzo de 1957.
727
157. LA VEJEZ
PH. S. MILLER, en el Classical Weekly(NuevaYork, Ford-hamUniversity, añode 1955),publicaunaseruditasnoticiassobrelo quehandicho respectoala edadprovectalos poetasgriegos.La conclusiónes melancólica:la poesíagriegaabun-da en reflexionesal caso,pero sin proponerel menor alivioa los que,como en el fragmentode Homero traducido porLeopoldo Lugones,hancruzadoya “el funestoportal de lavejez” (Imploracionesde PríamoaAquiles, pidiéndolequeledevuelvalosrestosde Héctor,laescenamásllorosaquehayen !a Ilíada).
El temapreocupaa la ciencia.En México acabade reu-nirseun congresode Geriatría;y el 14 de mayode 1956,meescribiódesdeHarrisburg,Pa.,el periodistaRoy Jansen:
Señormío Durante tresaños hemospresentadoal público, bajolos auspiciosde TheMedical Society de Pennsylvania,unacoluin-naperiódicatitulada Over65 (“De 65 arriba”) con lasmanifesta-cionesde losque hanpasadoya estaedad.—~ Tiene ustedalgunafilosofía o régimende vida parasacarla mejor ventajade sus yacumplidossesentay cinco años?
Yo le contestéal instante(aunquenuncame acusóreciboni sé si aprovechómi respuesta):
Señormío: Mi filosofía de vivir es muy sencilla.Yo no vivo pormí mismo. La naturalezavive en mí. Sigo dos principios elemen-tales: trabajoconstantey meedenágan (“nada en exceso”).
Algo hemosganado,cuandoes ya dable sostenerunain-formación permanentesobregente conocidaen el limitadomundode la culturaquesuperalos sesentay cinco, si se re-cuerdaqueel promediode la vida en la Europarenacentistaseguramenteno alcanzabaa los cincuenta,y que,segúnla es~tadísticade GarcíaBellido sobre las inscripcionesfúnebres
728
(ArchivoEspaííolde Arqueología,1954),el promedioen laEspañaromanano pasabade los cuarenta.
Aquel regocijadoDoctor Besançonque tanto nos gustabaleeralos viejos, procurabaconvencemosde quela edadmuyavanzadaera la verdaderaflor de la vida; y yo sólo perdífe en sus libros porque cometiódos graveserrores:escribircontrala prácticadel bañodiario y morirse.Estoúltimo pa-recíacontrarioasudoctrina.
Y nuestroinolvidablegeneralRiva Palacio,el combatien-tecontrala Intervencióny el Imperio,el historiador,el nove-lista histórico, el cuentista,el ameno crítico satírico, dejó,entresusmejoresnotaspoéticas,aquelsonetoa la vejez,pa.liativo alpesimismogriego,queacabaconelhermosoterceto:
Que tiene la vejez horastan bellas,como tiene la tardesus celajes,como tienela nochesusestrellas.
Abril de 1957.
729
158. LOS ROSTROSALECCIONADORES
LAS conferenciasdel Port-Royalnacíanal fuego de los ojosdel público, dice más o menosSainte-Beuve.Así veo yo, aveces,cuandoescribo,la imagende mis amigosvivos o muer-tos. Y, al modo comoMarcoAurelio empiezael libro de suspensamientosreconociendolo quedebeaestey al otro en elorden de la virtud, yo puedodecir lo quedeboaesasetéreasimágenes,aunqueno siempreaciertea aprovecharsus con-sejos.
Cuando temo habermedocumentadoimperfectamenteycon demasiadaligereza,se me aparececomo un reprochela carade don RamónMenéndezPidal,mi inolvidablemaes-tro. Cuandono logroexpresarmecon diafanidady precisión,creover e! rostrode PedroHenríquezUreña, queme recon-viene. Cuandome pongo algo pedante,se me aparececomoen protestaese gran maestrode sencillezque fue EnriqueDíez-Canedo.Cuando deseo más sensibilidady gracia ¿aquiéninvocarsino a “Azorín”? Cuandome pongo algo “cur-si”, apareceJorgeLuis Borgesy me lo reprochaen silencio.¡ Cuántoles deboa todos!
Y lo mássingulardel caso:hacepocohe averiguadoque,a su vez, dos escritoressudamericanosleen en voz alta lasfraseso trozosque les parecenmal construidos,imitandomivozy el ritmo de mi lectura,comoquiensesometeaprueba.De modo quehabemosvariosquenos ayudamosdesdelejos.Con razónlos sientoapesarde todo tan cercade mí que,enocasiones,me entrala tentaciónde hablarles.
Abril de 1957.*
* El texto siguiente,159, “Los enigmasde Creta”, pasó a Rescoldode Cre.
cia, OC, t. XX.
730
160. PELANDO LA PAVA
Yo VIVÍA en Madrid, callede Torrijos, ya muy cercadel Pa-seodeRonda.Solíaencaminarmeapie hastael centro,desdelos términosmáslejanosde la callede Alcalá. Variasvecesvi a la genteagrupada,no en torno,pero sí a cierta distan-cia de un muchachoque,asumanera,se las arreglabapara“pelar la pava” consu novia,él desdela calley ella en loalto de algúnbalcón,en algunacasade muchospisos.
Pero¿cómopelarlapavaasemejantedistancia?Muy sen-cillo: el enamoradoseexplicabaconlos signosmanualesdelos sordomudos,y así sumensaje(quetal vez la novia des-cifraba allá arriba, provistade unosbuenos“prismáticos”)subía,inefable,silencioso,por sobreel ruido atronadordela cable..
Aquí en secreto,ahoraquerecuerdoel caso,es fuerzaqueconfiesemisdudas.¿Seríaverdad,habríala tal novia allá ensuempinadobalcón?Porqueyo nuncaacertéa descubrirla,y me temomuchoqueel galánno pasarade serun extrava-gantede esosquela gentellamaexhibicionistas.
Junio de 1957.
731
161. LA ANGUSTIA DE LA PROVINCIA
¡LA ANGUSTIA dela provincia! Algunavez heusadoestafrase—larva de novela—paradesignaresaasfixia queconsumea tantosmuchachosde pueblo, privadosde campopropicioparadesenvolversesegúnlo hubieraexigido su naturaleza.
Desdemuy niño vino a cuajarseestafraseallá en las re-cónditassalasde mi conciencia,y voy adeciroscómofue.
Yo veraneabaen elmineralde SanPedroy SanPablo,porlas cumbresde la SierraMadredel Norte. Los domingos,lamocedaddel pueblose dabaal alcohol, al billar, a vecesala rayuelaen plenacalle. Perolos que másme impresiona-ban eran aquellosdesheredados,carentesde todo esparci-miento,quejugabanadarsetoqueseléctricosen los contactosde las bombillas colgantes,allá en unatiendecitaapartada.Se tomabanvarios de la mano,hacíancola. Uno tocabaelcontacto,y todoel cordónhumanose sacudía,gritaba, aulla-ba de risa.
En aquellosdíasla electricidaddel alumbradoerapobre,y más en la montaña,y las bombillasde fibrilla al carbónapenasalumbrabanmásqueun cigarro.
¡La angustiade la provincia!
Junio de 1957.
732
162. UN SALUDO A BORDEAUX
(En grabaciónmecánica)
LA CULTURA mexicanahaceactode presenciaantela Univer-sidadde Bordeaux.Mucho me honra,y me colmade emocióny contento,el que se me haya querido confiar este saludo.Con élse inicia nuestraplática, precisamenteen el AnfiteatroMontaignedonde,hacecasicuarentaaños,tuve oportunidadde leer dos conferencias—una sobre la pintura de Goya yotra sobre la literatura españolacontemporánea—,cuandoacompañéen su viaje oficial al entoncesSubsecretariodeInstrucciónPúblicade España,el granescritor“Azorín”. El28 de junio de 1919,me tocó asistir, en la hermosatierrabordelesa,a los regocijos de la paz.
No era ésa,por cierto, mi primera visita a Bordeaux.Elañode 1914, cuandoel GobiernoFrancésse trasladóaestaciudad,poco despuésde iniciada la primera guerraeuropeay siendoyo SegundoSecretariode nuestraLegaciónen Fran-cia, paséallí unos díaspara instalarsimbólicamentela re-presentaciónmexicanaen las oficinasconsulares.Luego,em-pujado por fatalidadesde la época,seguími caminorumboaEspaña,a objeto de consagrarmeallá por algunosaños atareasajenasami carreraoficial, pero másprovechosasaúnparami carrerade escritor.Años despuésme encuentrocomoMinistro de México en París,de 1924a 1927, y másde unaocasiónhallo el modo de pasearotra vez por Bordeaux,ensimplesviajes de esparcimientoquehan dejado como unadulcequemaduraen mi ánimo.
Acudenamí estasvivas memorias,ya angustiosaso pláci-das—puestoque unasse mezclan con las imágenesde laguerra y otras conlas de la paz recobrada—,y al cerrarseel ciclo, mepreguntosi no hayun ocultoavisoen el hechodequeahoraseme hayainvitado paradirigiros unaspalabras.Losespesosviñedosy las frescasrosasbordelesasquehacan-
733
tadoel poetaAusonio visitan siempremi fantasía.Resulta,a la horade sacarlossaldosde mi vida,quesoy másvuestrode lo queyo mismo me figuraba.Perdonadme,pues,si mefue inevitable descendera algunasintimidades, acasoparasolicitar de vosotrosqueno me consideréiscomoun extraño.
Lasmanifestacionesde la culturamexicana,al pasode suhistoria, puedendividirse en tres grandeseras: la indígenao precortesiana,queabarcadesdelos orígenesconocidosy sedesenvuelveen varioshorizonteshastael día de la conquistaespañola,y cuyo verdaderosentidoes arqueológico;la colo-nial, desdeloscomienzosde lahispanizacióny cristianizaciónde México hastalos alboresdel siglo xix; y por último elMéxico independiente,desdeesemomentohastael actual.
Los siglosXVI y XVII comprendenlaentrañableelaboraciónde la verdaderanaciónmexicana,bajolahispánicatutela,enmezclade razasy oscuroencaminamientohaciasus destinos;el siglo XVIII, en suprimera parte,continúala obraanterior,y en su segundaparte, se asomay abre a las aurasde lanuevamenteeuropea,a la vez queempiezaa cosecharlosfrutos del humanismomexicano,ya sólido y seguro.Del si-glo xix hastanuestrosdías,podemosregistrarsucesivamentela etapade la anarquíay las luchasinternacionales;la pazporfirianay la sordaincubaciónde los idealesdemocráticos;y, al cabo,las conquistasde la revoluciónque,entreturbu-lenciasy vicisitudes,nosconducenhastala integraciónen quehoy descansamos.
Pueblojoven en su formación definitiva, la densidaddedolornosotorga algocomounacuartadimensiónen la expe-rienciay en la conducta.Puebloviejo en susvetustaseinson-dablestradicionesétnicas,el mestizajehaceentrenosotroslafunción de una juventudreverdecida,así como el habernosacercadosólo desdehacepocossiglos ab banquetede la civi-lización occidental.Y, con todo, en el continenteamericanohemos venido a representaraquella “ciencia encanecida”quee! Egipto representabaparael Orienteclásico.Sobrelacimentacióninquebrantable,el sueloindígenay la basehis-pánica,llovieron las influenciasfertilizadoras de Franciayde los EstadosUnidos, de gran trascendenciaen nuestrasorientacionespolíticaS.Y cadavez que Franciaha enviado
734
hastanuestrosjardines sus brisas cargadasde pólenes,haacontecidoenMéxico, y lo mismo en todaIberoamérica,unaprimaverade la inteligenciay de la poesía.
A Franciavayannuestrosvotos,y aBordeauxmuy singu-larmente,refugio un día de los liberales españoles,y asilodeFray ServandoTeresade Mier, precursorde la autonomíamexicana,y dondehubo un alcaldequesupover, en la apa-rición del Nuevo Mundo, una lección de prudenciaparaelViejo Mundo, y cuyo generosoespíritu parecequese levan.tabamásalto, ensusreflexionessobrelanaturalezahumana,conformeAmérica —estaNereida—iba sacandola cabezapor entreel vaivéndelos océanos.
Julio de 1957.
735
163. EN UN LUGAR DE LA MANCHA
TODO eso del morrión, la celada,el salpicón,los duelos yquebrantosy demáslugares léxicos, beedioen las notas decualquierabuenaedición,queno he derepetirloaquí.Lo queimporta—~nadieos lo ha dicho, por imposible que parez-ca?—es percatarsede que, en el solo primer capítulo, seoperalametamorfosis,y elpobrehidalgosarmentosoy segu-ramentema! zurcidova comocubriéndosebajosucesivasca-pas de mito. La imaginaciónlo envuelvey transfigura,lafantasíalo va digiriendo,lo sacade la avaray gris realidady lo vuelcaal fin sobreel mundode la quimera.Ya es nadamenosque “Don Quijote de la Mancha”. Todo objetoo mo-tivo se irisa comocon unaceja de luz, y el caballerova tro-candoen orocuantopalpa,cuantonombrasiquiera.Henosyaen la locura, en la heroicidad:
Per mesiva tra la perdutagente.
Octubre de 1957.
736
164. TEATRO FILOSÓFICO
LA ESCALA queva de laconfianzaingenuaal escepticismo,encuanto a nuestracaptaciónde la verdad,puede describir-se así:
Ésteesel teatro.Losfilósofos se acomodanen primerafilay empiezanahablar:
—He aquí la realidad,en eseescenario.(Positivismo deComte.)
—He aquí,másbien,lo único cognoscibleo razónteórica,trasde lo cual se esconde,entrebambalinas,la cosaen síquea la postrees la razónpráctica.(Criticismo de Kant.)
—He aquísimplementela representación,y entrebamba-linasse adivinaagitarsela voluntad.(Schopenhauer.)
—He aquíun espectáculo.No me meto a averiguarsi meha sido o no propuestoen serio, ni lo quehaymásallá detelonesy bambalinas.Piensodisfrutarlo plenamente,dándo-me cuentade todas y cada una de sus circunstancias,des-cribiéndomeboa mí mismo cabalmente(Fenomenología,deHusserl.)
—~Amí, plin! (El filósofo Desconocido,con quien todossuelencodearse.)
Cuandose insistemásde lo justo en que,por serdiferenteparacadapersonahumanasupequeñomundoparticular,noes posibledefinir un mundogeneraldelhombre,secaeen elrelativismosubjetivo o psicológicoy se vislumbra,alo lejos,comounabocadel Infierno, la amenazadel solipsismo,parael cual cadahombrees un avepresaen unajaula impermea-.ble. De estacárcel no podemossalir, a pesarde las embria-guecestransitoriasdel “entusiasmo”,que es textualmenteunecharsefuerao un dejarsepenetrardelno-yo. Así la fabulosa[o, convertidaen vaca por artimañasde Hera, no podía—al.revésdel toretebravo del cuento—salirsede supellejo, aun-quese espantabade suspropiosmugidos.
Octubre de 1957.
737
165. LA CAMPAÑA DEL GARBANZO
YA LO he contadoen las Memoriasde cocina y bodega,perome fa!ló el recuerdoy lo conté mal. Ahora lo voy a contartal y comosucedióde veras,paraqueunavez másse apre-cien las grandezasy pequeñecesdel trato diplomático,y paraque se reflexioneunavez más en aquellode las diminutascausasy los efectostrascendentes.
E! garbanzomexicanopagaba,en el Brasil, los másaltosderechos,primeracolumnade lastarifas.ComoEmbajadordeMéxico, yo teníaencargode procurarunamejoraen la situa-cióny, a serposible,la libre entradadel garbanzomexicanoen la ilustre tierra delTiradentes.Nuestrogarbanzono com-pite con ningún productobrasileño.Allá el garbanzoni si-quiera tiene nombrepropio, se le llama “grano de pico”:másquebautizo,descripción(como esode “EstadosUnidosde la AméricadelNorte”) - Losmuchosespañolesqueresidenen e! Brasil—singularmenteen la Paulistea—consumíanungarbanzoimportadode Chile, pequeñoy raquítico,quemalsoportabala comparacióncon el mexicano.
Discutí, argumenté.La negociaciónse prolongaba.Las co-sasde palaciovandespacio.No hayqueimpacientarse.Pero,entretantoquellegábamosaun acuerdo,se me ocurrió ofre-cerleun plato de garbanzomexicanoal Excmo.SeñorAfraniode Mello Franco,Ministro de RelacionesExterioresdel Bra-sil, insigne estadista,amigollorado y querido, flor de brasi-leños,oriundo de aquellaregión minera donde se dan losmejoresdiplomáticosqueen elmundohansido,tierra castizay de tradicioneselegantes.Lo convidé,pues,ami mesa,y. -.
Y sucedeque yo tenía unade esascocinerasnegras,gor-das,característicoejemplarde la raza,quealternabael buenhumory las carcajadascon las por suerteno muy frecuentescrisis histéricas.Se llamabaDulce, y cuandohabíahuéspedesyo la hacíavenir al comedorparaquele dieranlas graciaspor la buenacomida,porqueella lo merecíaen efecto. ¡Ha-
738
bía quever,habíaqueoír susrisotadasde alegríay sus gra-ciososaspavientos!
Puesbien, Dulce, quesin saberlohabíaadquirido—no sési en la escuelaprimaria o en la conversacióndiaria y lasnoticiasdelosperiódicos—algunasnocionessobrelahistoriadel Brasil y suantiguadinastíaimperial, bautizóelgarbanzoasumanera,segúnprontovoy aexplicarlo.
Mello Francoaprecióel plato de mis garbanzosmexicanosy reconociósubuenacalidad,puesera hombre de paladarfino y gustoexquisito.
—Y ahora—le dije--— vausteda averiguarcuál esel ver-dadero nombreque debedarse en el Brasil al “grano depico”. ¡A ver, queme llamenaDulce!
Y cuandoella se presentó,llena de sonrisasy de hoyuelos,lepregunté:
—Dulce.¿cómose llama estoen el Brasil?Y ella contestó,en mediodel generalregocijo:—Esosgranitosde pico se llaman en el Brasil “los Bra-
ganzos”.¿Lo creerás,curioso lector? Al día siguientehabía yo
logrado unarebajaen los derechosde importaciónpara elgarbanzomexicano.
Octubrede 1957.
739
166. ENTRE EL HOMBRE Y EL ÁNGEL
ALGUNA vez hemosinterpretadoel peso—sombrade la ma-teria— comometáforao másbiencomoejemplode la Caída,la Caídaen elsentidoteológico; y creoque,bajola maldicióndel peso,hemosqueridoexplicarhastafenómenosde la mé-trica enla poesía,de la conductaen la ética. Lo mismodiría-mos que el procesodel pensamientohumano,o discurso,esefectode la pesantez,cuerdaa la quevivimos atados.Pueslos ángeles—segúnSanto Tomás—,por lo mismo que notienenmateria,no tienenpeso,no se trasladano pasande unespacioaotro (ni el tiempo ni el espaciohumanoslos atan),sino queestáncadavez dondeseproponenestar,sin tránsitoa!gtlno, y tampoconecesitanencadenarlos pensamientosnirecorrerel rosario del sorites —flaquezahumana—,sinoque lo entiendeny sabentodo en relámpagosde intUición.Carecende sentidos.¿Paraquéestaspuertasal mundo,si noestánpresosentre los muros de un cuerpo?Ver, oír, oler,gustary tocar—deliciaso angustiasdelhombre—soncosasde nuestrapesantezmaterial. Como somos cuerpos, posee-mos un mundo, estamosen un mundo: no así los ángeles.Comosomoscuerpos,poseemosy necesitamoscienciasdemos..trativas,o seaquenuestroconocimientoavanzapor series odeducciones.Como somos cuerpos,somos una multitud deindividuos pertenecientesaunaespecie.Pueslos ángelesre-presentanunaespecieúnicacadauno. Etcétera.
Y aun cuandoentreel hombre-materiay el ángel-espírituno puedahaberestadosintermedioso gradaciones,la ciencia,que también se permite a vecessoñar,ha soñadoasí, porbocao por pluma del mayor astrónomocontemporáneo,FredHoyle, enla novelaqueacabaapenasdepublicar:
Imagina el sabio queun ente nebuloso(algoqueseríaunintermediarioentre ci hombrey el ángel), un ente en es-tado de materiaestelar,se acerca a la tierra, causándonosde pasohorrendascatástrofes,y logra entablarun diálogo,
740
mediantecierta clasede señaléseléctricas,conun grupodefísicos.
—Vuestraprimera transmisión—dice la Nube a los sa-bios—fue unaverdaderasorpresa,pueses másquedesusadoel dar:con animaleso seresdotadosde~aptitudestécnicasenun planetacomoéste,queescomo el barrio másapartado. yhumildedel universo.
Los sabiospiden ala Nubequese explique,y aquíes don-de averiguamosalgunasenfermedadeso deficienciasinheren-tes a la materia organizadaque somos:deficienciasya noteológicas,sino científicas.Dice, pues,la Nube:
—En primerlugar,porvivir enla superficiede un cuerposólido, vosotros,animaleshumanos,estáissometidosa unaintensafuerza de gravitación. (Y aquí de mis teoríassobreelpeso.)Esto!imita considerablementeel tamañode los ani-malesy, por consecuencia,el cuadrode susactividadesneu-rológicas.Esto,además,osobligaaposeerestructurasmuscu-laresquehaganposible el movimiento y os obligaasimismoa poseerarmadurasprotectorascontra los golpes externos:así,pongopor caso,el cráneoprotegevuestramasacerebral.E! pesoadicionalde músculoy armaduratodavíavieneare-ducir másel alcancede vuestrascapacidadesnerviosas.Y, enefecto,vuestrosanimalesde mayor tablahansido sobretodohuesosy músculos,acompañadospor un cerebrodiminuto.Todasestasdeficienciasprovienendel intensocampogravita-cionalaqueestáissujetos.Por eso,en general,sólo seesperaencontrarvida inteligenteen los mediosconstituidospor ga-sesdifusos,pero no en los planetascomoes vuestrocaso.Ensegundolugar, es nuevofactor desfavorablevuestrasumaes-casezde alimentosquímicosesenciales.Pues,parala elabo-raciónde alimentosquímicosen grandeescala,la luz estelares indispensable.Y vuestroplanetaapenasabsorbeunamí-nima porción de la luz y energíasolares.En estos mismosmomentos,por ejemplo,yo estoyelaborandoparami usoba-sesquímicasqueson diez mil millones de vecessuperioresa las quepuede elaborartoda la superficie terrestre.Estaescasezde alimentosquímicosobliga avivir de garrasy fau-ces; y resultadifícil paralos chisporroteosde vuestro inte-lecto el lograr un sustentoque compita con el hueso y el
741
músculo.Claro es que la inteligencia,una vez sólidamenteestablecida,puedecompetirconhuesosy músculos,pero losprimerospasossonmuy difíciles, al puntoquevuestracondi-ción esunaverdaderasingularidadentrelos planetas.
Tales son, pues,la grandezay la servidumbrede poseercuerpomaterial.
Octubrede 1957.
742
167. DEL RELATIVISMO
LA EXAGERACIÓN del relativismotiene dos aspectosprincipa-les: el lógico o de procedimientoracional,y el axiológicoode valoración,segúnque se nos nieguela posibilidadde ad-quirir verdades,o la posibilidadde distinguir lo buenode lomalo, lo feo de lo bello. Así pensaronlos filósofos de Me-gara,los pirrónicos, los escépticosen generaly los sofistasalgunasveces.
Éstoscomenzaronprestandoeminentesserviciosalaeduca-ción socialy política,pero acabaronporenseñarconperfectaindiferenciaadefenderel pro y el contra,sin importarleselbien o el mal, la verdado la mentira: precursoresde losleguleyos
Contratalessofistasse levantó,comoes biensabido,el ge-nio moral de Sócrates,simbólicocreadorde la ética. Y Pla-tón, su discípulo, contestóa la “homo-mensura”de Protá-goras diciendoque la medida de todas las cosasno es elHombre,sino elBien.
En cuanto a los filósofos cínicos, concedámoslesque nodudabantantode la verdadcuantodelas convencionessocia-les, desdeñablespor inútiles. No teníanrazón del todo: laceremoniaha sido en todaspartesel origen de las civiliza-ciones.
En todocaso,seve que,entrelos antiguos,la exageracióndel relativismoaxiológico se detuvoen la éticay no llegó ala estética.El pueblo griego estabasingularmentedotadopara la creaciónestética—!hastala crítica tardó en nacerallá, comounafunciónaisladay explícita!—,y sólo despuéso en otra parteencontramospuebloscapacesde confundirlobello y lo feo. PedroHenríquezUreñacreeque la insensibi-lidad a la bellezaes inhumana,perono la insensibilidada lafealdad misma.Hay —dice—--quienesconsiderantan belloun dachshundcomoun galgo. Tal vez cabeunaexcusaposi-ble: no gustamosdel monstruo,pero sí del monstruoqueha
743
pintadoVelázquez.Tal vez el perro extravagante,por lo mis-mo que no se halla en el plano del hombre,permite que locontemplemoscon la ironía conquese contemplaun cuadro.Todos los tipos gallináceosquedesfilanpor el ChanteclerdeRostanddeleitaríanacualquieravicultoro coleccionista;peroal auténticogallo galo,que los consideraen su mismoplanode existencia,lo llenandehorror comoverdaderaspesadillas.
Noviembrede 1957.
744
168. RAZAS
LA TEORÍA de las razas,descripciónintrascendentede ciertassuperficialidadesfísicas queocupabaya sulugar debajo dela mesa,recobrócierto valimiento durantelos años de lasguerras.Segúnlas convenienciasde la política, la purísimarazablancaaceptabaen susenoalos mongoloidesdel Norte,alos amarillosdelOriente,alos morosde África —y expul-sabaa los verdaderosarios.
Con intachable criterio de pintor, nuestro Diego Riverasosteníaque la razablancano es másqueun desteñimientoo mermabiológica, acontecidossobrela reciay vigorosatelaque vienen a ser los pueblosde color. Pero faltaba saberpor qué estospuebloshanquedadomás o menossometidosal hombreexangüe.De todassuertes,no esmala tesisparaoponerlaal mito de la “bestiablonda”. Y tanto monta.
Noviembrede 1957.
745
169. BALBUCEO SOBRELA ESENCIA Y LAEXISTENCIA
EN CUANTO al problemade laesencia,la existenciay susre-laciones,la lenguacastellanaposeepeldañosque permitenescalarcómodamenteestasideasabstractas:
a,) “Estar” es un hito pasajero.b) “Ser”, unapermanencia.c) “Existir”, el movimientoatravésde estapermanencia.“Ser” esla personaqueanda;“existir”, suandar;“estar”,
la huella de suplanta.Todos los hispanohablantescompren-den: —Soy un hombre feliz, aunquehaya algunos cóntiá-tiemposenmi existenciay, aveces,estéafligido.
De maneraquede la esenciaa la existenciava lo mismóquede la balaal disparo.Perohoylos existencialistassostie.nenquebabay disparoson idénticacósa,y queestacosaesla personahumana,únicaqueexiste,aunqueno en unacon-figuracióndefinitiva.De suertequeelhombresedisparasoloenmitad de lanada:un puntomásquelas “pistolasde pelo”.Así en Kierkegaard,en Heidegger,enJaspers.Así en. - -
Noviembrede 1957.
746
170. .. .Y LOS SUEÑOSSUEÑOSSON
EN MI divagación“Antonio duerme” (del libro Quincepre-sencias),he ajustadoa la cabezade mi personajealgunasopinionesde Dunne. Sobre los sueñospremonitorios,porejemplo, Dunneha construidosu avenidaestáticadel tiem-po, dondelos sucesosfuturosestánya presentesde todaeter-nidad, y a travésde los cualessimplementevamosviajandoy tropezandocon elloscomo con otros tantosobstáculos:asícorreun autopor entrelos árbolesinmóviles de unacarre-teratambiéninmóvil. Y por eso,puestoqueen los bostezosde! sueñose aflojan los resortes,hay avecesunaanticipa-ción,unavislumbredel próximo árbol, del próximo obstácu-lo. El mañanamandahastanosotrosun hálito. Pero¿daremoscrédito a Dunne, a este ingenieromilitar que simplementeentreteníaen tierrascolonialeslos ociosde la guarnición,re-solviendo,conescuadra,compásy transportador,los enigmasdel üniverso?
¡Si pudiéramos,fuerade las terapéuticasdel,psicoanálisis,sacarprovechoefectivo de los sueños,adelantarel númerode ‘la lotería y otrascosas!La contexturadel tiempo, singu-larmente, pareceque deja ver en los sueñosalgunoshilosocultosde sutrama.(Aquello de la velocidaden las pesadi-llas cualquierapuedecomprobarlo,contandolo queha vistoduranteun brevecabeceo.)Y el tiempo, nadielo ignora,esfunción de la libertad en su sentidomásprofundo.El peli-gro estáen queun buendía sueñoy vigilia sevuelvanrever-sib1e~.¡ Otra’ vez el pobre Segismundó!Hay miedo de irseparasiemprepor el túnel de unapesadilla.
Noviembrede 1957.
747
171. QUE TODO EXISTE
EL DEBATE sobrela existenciade Dios y la existenciade laIsla Encantadaacontecióen la EdadMedia,entreSanAnsel-mo y el monjeGaunilón,llamado“el Kant medieval”,segúnlo he contadoen cierto libro. SanAnselmodabacomopruebade la existenciade Dios, entreotrascosas,el quese lo puedepensar.Gaunilónle contestabaque,en tal caso,tambiénexis-te la Isla Encantada,puestoquepodemospensarla.SanAn-selmo lehacíanotarquesupruebasólo adquiríavaloren ‘lascosasabsolutas,y no en las contingenteso limitadas;y que,mientrasla existenciaeraunanecesidadimplícita en la esen-cia de Dios,tal comolo pensamos,no lo eraen la IslaEncan-tada,puesa ésta la pensamossabiendoy admitiendoya queno existe.¿Y si dijéramos,echándonosfuerade la metafísicaseria,queparanosotroscadacosaexiste a su modo?Demó-crito sosteníaquecuantopodemosexpresarcon palabrasexis-tedecierta manera.Vamosmásallá:existede algunamaneracuantonos pasapor la sensibilidado por la mente,aunqueno lleguea la formulación verbal, aun cuandotal formu-lación resulteimposible por lo indecisode nuestrasimpre-siones,lo vago de nuestrasimágenes,lo oscurode nuestrosatisbosmentales,lo espesode nuestro lenguaje.Tal sucedeconciertaslarvaspoéticascomoel Igitur de Mallarmé—unacaraquese nos borra en la sombra—y sin dudacon otrosmuchospoemasposibles(o precisamenteimposibles).El pro-pio maestrosimbolista,antela indecisiónde muchosbosque-jos quenunca acertóa definir, prefirió un día quemarsusnotas en Valvins, a presenciade Valéry. Existe de algunamanera(atrevámonosa decirlo) el mismo disparate,así seala cuadraturadel círculo; y la prueba(e! árbol,por susfru-tos) es queproduceefectos:muchosenloquecenen subusca.Lo mismo diremosdel “ente inútil” y el “agua enjuta” conquejuegami sonetoEnigma.
Noviembrede 1957.
748
172. VOCESEN LA SOLEDAD
¿EL soLIPsIsMO? No es másqueunatristepesadilla.No pue-desiquierademostrársebo.Tal vez seacosademaladigestión.¿Y puedeintuírselo?En el duermevela,no en la vigilia. ¿Elyo seestremece?Sin dudacuchicheaa su oído la Serpiente.El Ángel acudeasu angustia:
—Tú no estássolo. Ni auncuando,máshundidoen ti mis-mo, exclamasacasoanimamea!Porqueentonceste confiesascon Dios. Y si lograrasentonces,a fuerzade arroboy con-templación,echartefuera de ti mismo,poseeríasel rarísimodon deléxtasis,sólo concedidoaunoscuantos(puesconvieneque la mayoría se ocupe en menesteresterrestres),y parael cual hacenfalta fuerzassingulares:ya notóPlotinoqueeléxtasis causapavor y ahuyentaal mismo que transporta.¿No erescreyente?Tranquilízate:en el Cielo tambiénsalva-mosa los descreídosde buenafe.
Noviembrede 1957.
749
173. DEL VUELO HUMANO
ALGUNA vez he explicadocómo el españolFuentela Peñademostró,en pleno siglo xvii, la posibilidadlógica de la na-vegaciónaérea,y se convencióa la vez de la imposibilidadexperimentalo física de tal hazaña,¡porqueno sehabíades-cubierto aún el motor de explosión! Ejemplo de una obs-trucción provisional,pero provisionalidadqueduró unossi-glos. Tambiéndije entoncescómo un pensadormexicanodenuestrosdíascreequeelhombrepuedellegar avolar por supropio impulsoy sin ayudade máquinas:suertede levitacióno don de anularla pesantez,quealgunostratadosde místicaconcedena los santosy quelos fakiresde la India pretendenadquirir medianteciertasdisciplinas.Ademásde mi ensayo(“Un precursorteóricode la aviaciónen el siglo xvii”, Capí-tulos de literatura española,2~serie,tomo VI de mis Obrascompletas),consúltesesobreestosextremosel curioso librode Olivier Leroy, La Lévitation.
Uno de los testimoniosmás desconcertanteses el de SanJoséde Copertino,de quien se aseguraquevolaba consólollanzar un trino como las aves.Por desgraciasuhistoria noinspira la menor confianzay es unahumaredaindecisa.
La actitud más generosaen la materiapareceser la dePascal.Estamos—viene a decir— anteun encuentroentredos órdenesdistintos, “cuyo efectoexcedela fuerzanaturalde los mediosquelo producen”.El mismodesajusteentreelorden material y el espiritual haría, pues,posibleel mila-gro... Y estamostambién,para decirlo claro y en “prosafregona” (oh Quevedo),ante una manifiesta zancadillaaciertaley misteriosallamada“el principio de razónsuficien-te”, violación que los simplesmortales,los queno se tenganporinspirados,no debenadmitir. Y si no, al psiquiatra.
A pesarde cuantose hayadicho sobreel caso,consideroconmentede occidentallos misterios,“ilusionismos” y pres-tidigitacionesorientales,sin acertaraconcederlescategoría
750
filosófica o mística.Sigo pensandoqueno puedepedirsealindividuo la evolucióninstantánea,por efectode unaintensaconcentraciónmental, de la especieaquepertenece.
Me explicaré: sé,por ejemplo, que hay mariposascuyasmanchasde color imitan los ojos animales,dicen que paraahuyentara los lechuzones.Posiblees que así sea.Pero esteprodigio de mimetismo,si es voluntarioo cosaqueseparezcaa lo voluntario, seme antojaquesehabrálogradomedianteun esfuerzode la materiamantenidopor variossiglos. (Y yame temo que estoy concediendodemasiadaalma a la ma-teria.)
Pero¿hacermecreerqueun hombre,reconcentrandosuvo-luntad, se echeavolar de pronto?¡Oh,no! A lo sumo,si yolograra dictar esteejerciciovoluntario comoherenciaa misdescendientes,posiblees quedentro de millaresde añosapa-recieraun hombrevolátil. Verdadesque—como decíaGon-zálezMartínez—“todosqueremosalas”.Perono es lo mismoquererde.unmodo vago,quesentarseapensarintensamenteen queñuestroquererse realice.Quizá cuandoacertemosatragar pastillasde tiempo comprimidoacertaremostambiénavolar de la nochea lamañana.. -
Y al llegar aquíle ruego ami plumaquedespiertede supesadillay retornea la realidadpalpable.En suma,me caigodel vuelo en quemearrastrabala fantasía.
Noviembrede 1957.
751
174. SATÉLITES HECHIZOS
Los doshéroesseescurrieron,no sabemoscómo,porentrelaspáginasdel Criticón de Gracián,y solapadamentesalieronal mundo.Y hablabanasí,en voz baja, paraque nadielosescuchara.(Peroyo, durantemis insomnios,tengounasore-jas muy finas.)
Andrenio (el hombre).—Quisieraentenderqué significaesalunita artificial de tres mesesy qué se propusieron,alinventarla,los ingeniosde la Moscovia.
Critilo (el criterio) .—Desdeluego, sondearlas capassu-periores de nuestraatmósferay lo que pueda haber másallá. -.
Andrenio.—~Nose habíanya empleadocohetesa estepropósito?
Critilo.—Pero los cohetesno permanecenpor muchotiem-po a semejantesalturas. Y los satélitesartificiales vienena sercomo unos cohetesduraderos.Lo discurrió así, hacetresaños,cierta conferenciacientíficade La Haya. Los Es-tadosUnidosy Rusiaacogieronconentusiasmola idea.Rusiaganóel turno en la ejecución,acertandola primera,consin-gular pericia, a alojar un objeto voluminosoen una órbitaya libre de la atracciónterrestre.
Andrenio.—~Yquésucederádespués?¿Seráverdadquevamoscamino de la Luna, comolo soñaronVerney Wells?
Critilo.—No nos apresuremos.Todavíanos falta mucho.Aunque desde ahora,y en virtud de consideraciones“em-steinianas”de que me dispenso,ha llegadoya el momentopara que los teóricosse preguntensi un posibletripulante,en viaje redondoentrela Tierray la Luna, será,asuregre-so,másviejo o másjoven quesi sehubieraquedadoen casa.
Andrenio.—Yentonces¿quévamosabuscarpor aquellaslejaníasdelespacio,cuandoaquí,avuelta de la esquina,haytantosconflictos apremiantes?
Critilo—Hijo Andrenio, si la ciencia no viera algo más
752
allá de su narices,adelantaríamuchomás despacio.Sucedeque por aquellas vertiginosaslejanías deseamosaveriguarlo quesea“la poblacióndel espacio”,parade algún modollamarla.Es decir, la cantidado proporción de electronesyátomosque lo pueblan,digamospor centímetrocúbico. De-seamosmedir ciertos elementosquedesdeallá bajana bom-bardearnuestraatmósfera,y medirlosen su estadoprimero,antes de que nuestraatmósferalos haya filtrado, partidoo descompuesto:así los rayosX del Sol, los rayos cósmicos,los meteoritosmás tenues,etc. Aquí el progresoinmediatono seráesecacareadoviaje ala Luna, sino el lograr un saté-lite de inmensaaltura queseacapazde completarel giro entorno ala Tierraexactamenteen veinticuatrohoras.Estesaté-lite, girandoal pasodela rotaciónterrestre,pareceráfijo enel cielo, lo quepermitirá concertarmejor nuestrasmedidasy observaciones.
Andrenio.—~Yparaquéesepobreperro lanzadoen el se-gundosatélite?¿Esun adorno,es unagracia?
Critilo—Muy lejos de eso,la presenciade un animalper-mitirá más o menosir esclareciendolas contingenciasqueencuentraen los altos espacios,y poco a poco calcular losdañosparael viaje humanoy los remediosposibles.• Andrenio.—Empiezoa entenderlo.Y me figuro que poraquíandatambiénla posibleaveriguaciónde los dañosqueofreceráel viaje de regreso,puestoque a nadaconduciríael viaje de “irás y no volverás”.
Critilo.—Bien pensado;y no queremospensar,hoy porhoy, en lo quepuedantardarestosdescubrimientos,y en lasnovedadesque,entretanto,puedanvenir aapresurarloso aretardarlos.Perohaydospuntososcuros:es lástima,lástimagrande,queestaexploracióndel espacio,por unaparte, re-sulte tan enormementecostosa;y, por otra parte, que ellaaparezcacomoun accidenteen el caminode las preparacio-nesbélicasy las luchasinternacionales.Cuandopor primeravez se habló en términoscientíficosde satélitesartificiales,se pensómás bien en la cooperaciónentre todos los hom-bresde buenavoluntad, a quienesse deseabala paz así enla Tierra comoen el Cielo.
Diciembre de 1957.
753
175. CISNES
EN su libro Recuerdosy confidenciasde un escritor —toda-vía tinta fresca— Jules Romains resumesus experienciasjuvenilesen un tono honradoy sencillo y con seductorasin-ceridad.En cuantoal Simbolismoen verso (de la prosasim-bolista no haceel menor caso),su generación—confiesa—se quedabacon los maestrosy con los tránsfugas.Los maes-tros: Paul Verlaine, la gran familia de Villon, másallá delas escuelas;StéphaneMallarmé,maravilla barroca,preciosoaccidente,insólita coleccioncitade obrasmaestras,remateyno iniciación de un camino,por másquelo llamaron profe-ta; Arthur Rimbaud,verdaderoprecursor,pero no mensajerode Dios —jquémensajerode Dios másbiendisfrazado!—apesarde algunosy, entre otros,Paul Claudel,a quien JulesRomains prefiere no nombrar.por respeto.Los tránsfugas—de quienesno hablaremos—:Régnier, Maeterlinck, Mo-réas.
La requisitoriadeJulesRomainses claray directa.El Sim-bolismo —dice— fue un cisma,una separación.A la horaen quela mayoríadesarrollabaun esfuerzoconmovedorparaalcanzarla cultura, elsimbolistasólo quisotratoscon las mi-noríasy, a veces, llegó a declararinsolentemente’quesólohablabaconsigomismo.Y cuandoel simbolistase refiere asu época—épocallena de vigor, novedad,esperanza,y has-ta amenazadaya del mal quehoy padecemos,o seaperderelgobiernode sus propias innovaciones—la declaraépocaes-tancadao decadente,corroídade podredumbrebizantina.¡Elerror de interpretaciónmásenormeen quehayaincurrido laliteratura! Divorciado del hombre moderno,el simbolistase hartade manejaraccesoriospoéticosde pacotilla: esfin-ges, centauros,quimeras,urnas,ánforas, liras, y “de todoslos seresvivientesdel mundoactual, sólo admiteen subazarel cisne”.
También nuestro Modernismo padecióun mal parecido,
754
porsuertesólo hastacierto punto,puesla atmósferade nues-tra Américaes reciay penetrantey, comodecíaValle-Inclán,por acáhastalos escritoressonhombresde acción. Tambiénacános quedamossólo con los maestrosy conlos tránsfugas.Como fuere, RubénDarío, sumoy veneradopoeta,se trajoconsigolos cisnes.Acabócon ellos un búho,secundadoporunaepidemiadivina de tortícolis poética.Hoy cisnesy búhosse concilian en nuestraadmiraciónsin reservas.
Abril de 1958.
755
176. DE LA RECITACIÓN Y LA COPIA
CUANDO la unidadsintácticade la fraseno coincidecon launidad métrica, sino que la partefinal o sobrantepasadeun versoalversosiguiente,losfrancesesdicenquehayen/am-bementy llaman rejet al sobrantemismo.FernandoLázaroCarreternos da esteejemplo de LeandroFernándezde Mo-ratín:
Sé que negaisvuestrofavor divinoa la cansadasenectud,y en vanofuera implorarle; pero en tanto, bellasninfas del verde Pindo habitadoras...
Donde hay tresenjambementsy tres rejets. PedroHenri-quezUreñapropusollamar “compensación”al enjambement,pero al fin se ha generalizadoel término “encabalgadura”,usadopor DámasoAlonso. El rejet puedellamarsesimple-mente“sobrante”.
Uno de los másfrecuentesdefectosde la recitación estáen quererleer las frasesde encabalgaduraconformea la ló-gica y no ala métrica,comosi fueranprosa,sin hacerla levepausaal final delversoque debeconservarsesiempresi esque se ha de conservarla musicalidadmétrica.Los versosdeMoratín, mal recitados,ya no son versos,sino prosa:
Sé quenegaisvuestrofavor divino a la cansadasenectud,y en vano fuera implorarle;pero, en tanto,bellasninfas del verdePindo habitadoras...
Ciertohumoristafrancéscopiaun fragmentode versosclá-sicos en forma de prosa,y luegonoshacever que,en efecto,debido a la encabalgadura,causanel efecto de la prosa.Paraconvertirlosen versono bastael artificio mágico de laescritura.Tambiénhacefalta la discretísimapausade la re-
756
citación Por supuesto,no ha de exagerarseestapausa,puescomo decíaMaesePedro,todaafectaciónes mala.
Una compañíade aficionadosacabade darnos,enMéxico,una representacióndel auto calderonianoLa CenadeBalta-sar. Aunque eran buenoslos actores,echarona perder laobrapor no haberrespetadolas pausasmétricas,por recitarlos versosen prosa.
Y lo peores que estosy otrospeligrossemejantesno sóloacechana los recitadores,sino asimismoa los copistas.Porsupuesto,ello acontecíasobretodo antesde las depuracionesde la escrituraa que estamosacostumbradosy antesde laimprenta.Sería inacabableel describir todas las trampasen quehanpodido caer los copistasmedievalesal rçprodu-cir los textos antiguos.Uno de los escribasdel De nunciosagaci,por ejemplo,como le faltó sitio al fin de unacopia,escribióla terminacióndel poemaa dos columnas,pero co-piando en la de la izquierdaun verso, y el verso siguienteala derecha.Un copistaulterior, fundándoseen él, no enten-dió bienelprocedimientoy, reproduciendosumodelo colum-na a columna, transcribió primero los versos nones de laizquierday luego los paresde la derecha,que es como si enel conocidomonólogode “Segismundo”dijéramos:
Apurar cielospretendoqué delito cometí.Perosi nacíya entiendo,bastantecausahatenidopuesel delito mayor,ya quemetratais así,contra vosotrosnaciendo.Qué delito he cometido:vuestrajusticia y rigor,del hombre es habernacido.
La cosano hacesentido,pero el copistase quedótan con-tento con sugalimatías.
El prototipo de la segundafamilia de manuscritosrelati-vos a las Argonáuticas de Apolonio de Rodas nos muestratambiénun texto a dos columnas:el impar a la izquierday,en la mismalínea, el par a la derecha.Pero comoamenudoambas columnasse tocan, y como en griego no habíama-
757
yúsculas al principio de cada verso, la separaciónentrelos dos versosseguidosno es muy clara. Lo cual explicalasequivocacionesde cierto copistaposterior,aquienle aconte-ce‘dividir arbitrariamentelos versos,como si en el citadomonólogode ‘Segismundo’hubiéramosescrito así:
Apurar cielos pretendoyaquemetratais así,qué delitocometí contravosotrosnaciendo.Pero,etcétera.
Paraestosaccidentesde las copiasmedievalesno inventa-remosneologismos.Les llamaremoslisa y llanamente“dia-bluras”.
Abril de 1958.
758
177. LAS DIMENSIONES DEL ESPACIO
Los viajes del autor de estasnotas,aunquemucho másmo-destos que los de Odiseo,Telémaco, Eneas,Simbad o loscaballerosandantes,hansido ya poderososaperderlelibrosy a revolver susfichas y documentos.En la obra de ciertoautor inglés cuyo nombrehemosolvidado (~seráW. RouseBall, MathematicalRecreations?,¿seráAugustusde Morgan,Budgetof Paradoxes?),sedescribeun mundode dos dimen-sionesy la posibleexistenciaen un universoplano quecare-ciesede esamagnituden profundidad,orgullo del sentidocomúngeométrico.
El conocimientode estadimensiónen profundidad,senosasegura,lo debemosa las experienciasdel tactoy del movi-miento,la manipulacióny lamarcha,y luego,al incorporarseya en el orden visual, al doble esfuerzode acomodaciónyde convergenciabinocular.Comoesteesfuerzobinocularpro.cedea suvez de dos “variables” (convexidaddel cristalinoy angulaciónde los ejes de puntería),y estasvariablesnosonindependientesuna de otra, resultaque sólo percibimosuna dimensiónen profundidad.(Leamoslo quenos dice alrespectoE. Le Roy, Lo que la microfísicatrae o sugiereala filosofía y olvidemosa los que voluntariamente“hacenel bizco”.)
Figurémonos,pues,un mundo de dos dimensiones,comoel que tambiénimaginaPoincaré(La ciencia y la hipótesis)paraecharaandarsusexplicacionessobrelas geometríasnoeuclidianas:Riemann,Lobatchevsky.- - En un mundo así,dos hombresse encuentranpor la calle, andandoen sentidocontrario. Necesariamente,en un mundo así,uno de los dostiene que pasarpor encima del otro, a riesgo de quedarselos dos frente a frente y refunfuñando,como aquellasdoscarrozasde la NuevaEspañaque se encontraronen el calle-jón de la Condesa,sin queningunaquisierahumillarsedandopaso a la otra. (Estambiénla historiade Edipo y su padre
759
Layo en el desfiladerofatal.) Si a estoshombresse ies ha-blara de un mundo de tres dimensiones,donde,en los en-cuentroscallejeros,cabehacerlo queel torero hace con eltoro, dondehayla comodidadde “sacarlela vuelta” alpróji-mo, echarsea un lado y dejar pasar,no nos entenderían.Tampocoentiendennuestrossentidos (no digo que nuestrainteligencia) esasotrasdimensionesque sólo vislumbramosa travésde las matemáticas.Así los pecesde las profundida-des oceánicasse las arreglancomo puedenen su universosin luz, unosengendrándolapor sí mismos,y otros,sencilla-mente,prescindiendode la luz y los ojos que no necesitanparanada.Así los hombresnos resignamosa no oír ciertossilbatos queoyen los perros, o a componerlos maticesdelmundo entre el rojo y el violeta, lo que alcanzala retinahumana,auncuandola física nos permitaoperarcon otroscoloresmásextremadosy quenossondel todo invisibles.
Pero,volviendo al argumento,¿acasoposeemosde verasunaclarapercepciónde las tresdimensiones?Por lo pronto,el geómetranos confesaráque es muchomássencillo tratarconproblemasde sólo dos dimensionesy no de tres,proble-mas que, además,es fácil representaro proyectar sobrelos planos de los arquitectoso los ingenieros.No es fácilapreciardistanciasy medidassobrela superficiede la Tie-rra con relativa aproximación,pero nuestro sentido de ladimensiónhaciaarribao hacia abajoes muy impreciso. La“altura” de un paisajenos parececorrespondera las magni-tudesquepercibimosen el suelo,y así la atmósferanos pa-rece extensísimahacia arriba, cuandono es más que una“cascarillagaseosa”y equivale,con relaciónal globo terrá-queo, a lo que seríauna envolturade papelparaunaboladebillar. Acaso—dice Hoyle—los volátilesposeanunaper-cepción del espaciosuperior a la nuestra.Nosotros—con-cluye—alo sumopercibimosdos dimensionesy media Con-formémonos
Abril de 1958.
760
178. EL DELANTAL
THÉR~SELEVASSEUR, vecinacarnalde Rousseaupor másde30 años,dice Anatolede Monzie enLesveuvesabusives,creaun nuevopersonajede la ComediaHumana:la sirvientaconcaricias, de quepudierabuscarseel rastro y la influenciaen las letras francesas(~yen otras?),porque los amoresancilareshan sido benéficos a los literatos por cuanto loslibertabande las Ninfas Egerias,de las inspiradorasabsor-bentesal modode aquellaLouiseColetde quienenvanohuíaFlaubert,cerrandolas cortinillas de sucochecuandoapare-cíaporParís.Nuestrodesconocimientode las hadasen delan-tal —dice de Monzie— procedede unaexcusablecarenciade documentación.El amantede la cocinerageneralmentenose jacta de suconquista,sobretodo si vive entremujeresga-lantesy sabias.Descartes,que frecuentóa las reinas,oculta-ba susamoresconla chicaquele arreglabala camaantesdecompartirlaconél. La Fontainemismo disimulabaentrebur-las y mitologíassus galanteosde antecámara.Más tarde,laacompañantetrágica,transformadaen criadita de comedia,alcanzaráéxitos menosclandestinos,pero pasajerossiempreo en calidadde mero recursode campaña.El encanallamien-to regular datade Rousseau.Y todavíaolvida de Monzie elcasoheroicodelseductorfamulario,Victor Hugo,cuyo gustopor la carnedel puebloLéon Daudetha tenido el coraje dealabar.
Mayo de 1958.
761
179. APÓLOGODE LOS TELEMITAS
ERAN tiemposaciagos.Por todaspartesestallabanguerrasymotines.Todaslas místicascelestesy todaslas vanidadeste-rrestrespugnabanentre sí. Se vivía en continuo sobresalto.Peronuncafaltadondeesconderse.Aquelladiscretasociedadsehabíarefugiadoen unacasonacampestrequefue bautizadabajo el nombre de Abadíade Telema.Los telemitasadopta-ron la palabra de Rabelaispor enseña: “Haz lo que teplazca.”
Pero eran gentede corazóny de refinadacultura. Y envez de aprovecharaquelolvido en que los dejó la confusióndel mundo,entregándosea los excesosy revolviendolas cos-tumbres—como tantasvecessucedeen ocasionessemejan-tes— decidierondistraersumal aplacadosobresaltoy espe-rar tranquilamenteel fin contándosecasoscuriosos,recuerdossacadosdelos libros o de la experiencia,decameronesy hep-tameronesde quetodos,sin saberlo,llevamoscolgadoal cue-llo un rosario.Y a lo largo de cadadía, se ibandesensartan-do las cuentas.
Así lograron sobrevivir,y cuandola inercia de las cosasremansóde nuevo las aguas,no pudieronsepararsemás. Ha-bíandescubiertoqueel cambiarsenarracionesy conversacio-neses el uso másplacenterode la existencia.Allá se reclu-yeron, pues,de por vida. Allá murieron, uno a uno, y lossobrevivientesibanenterrandoa suscompañerosen el parqueya ensilvecido.El último no hizo más queesperarsu hora,tendido bajo un árbol.
Hombres casi convertidos en árbolesellos mismos,estosmonjesde la amenaconversaciónhablabansegúnsoplabaelviento. La ordenparlantedelos telemitasmerecenuestrores-petoy nuestraenvidia.
Mayo de 1958.
762
180. LA ALQUERÍA
ESTO acontecióalgunavez: no me preguntéisdónde.O estolo he soñadoyo: no me preguntéiscuándo.
Era unapreciosacasade campoque,alos encantossilves-tres, sumabalas comodidadesdomésticas.Era un grupo deveraneantesqueel azary la amistadjuntaronun día en aquelrecinto. ¿Quiéneseran,cuántos?Ahora lo vamosasaber.
¡Con quédulzura,con quésencillezde almasalubre,pro-veía la graciosaAmaranta a los menesteresmateriales,alatuendode la casa,a la cocinade la comunidad!Criada enfinos pañales,la nuevavida que ahora llevaba la redimiópronto de aquellosresabiosde señoraocupadaen organizarfiestas de caridad,guarderíasinfantilesy otros tanteosmun-danosen que su vocaciónhabía andadocomo buscándose.Cobró el vigor y el aplomo de una verdaderadiosa campe-sina.Salíaporla carreteraa tratarcon los arrierosquetraíanel bastimento,y volvía cargadade cestos,tarea en que laacompañabala gentemoza, coro de ninfas y silvanos. Lasninfas:Lucía y Raquel,bustosde limón real, carasde rosa;ojos apacibles,aquélla;ésta,apicarados.Los silvanos:Ansel-mo y Sancho,unosmellizos, unos Dióscurosde claras fren-tes,piernaságilesy puñosde hierro, quese distinguíansóloporque uno se poníaun clavel sobrela orejay el otro unhacecillode hojas.
El indumento,reducidoa las modasmássimples,que sontambiénlas máshermosas,corría acargode Sagrarioy Rosa-rio, la castañay la rubia, y tambiéndel caballerosoMatías,quepretendíaposeereldoningénitodel cortey de la costura.
La guerra—o mejor, la centinelay el acecho,pues lapaz nuncallegó aser perturbada—era incumbenciade dosapuestosdragones,buenoscon el rifle y con la espada,elex capitánRicardoy el ex capitánRoberto, cuyaengañosasuavidaddemanerasescondíaunosánimosbravíos.
Todo el adorno,la decoracióny moblajeocupabana la es-
763
pintada Melisendra, dama algo “evaporada” como suelendecir los franceses,y un sí es no es artificiosa; pero de muyseguroinstinto parahacerconfortableslos interioresy aco-modarlosa los gustosy hábitosde los huéspedes.
El patriarca,el viejo, el que gobernabapor la presenciacomoun mandarínde labuenaépoca,allá encerradoenla bi-blioteca,y por paradojael másalegrey vivaz de la partida,era Eleuterio,hombrede sumaprobidad,todo él compren-sión, todoaceptación,rico en provechosasiniciativas y sosténmoral de la diminutasociedad.
—AY cómoacaba,al fin, tu cuento?—me grita una vozimpaciente.
—Como tenía que acabar,como todo acaba.¡Quépena!Los veraneantesse dispersaron,casi no volvieron a encon-trarsey hastateníanmiedo a sus recuerdos.Estascosasnose viven dos veces.Así pensabael viejo Eleuterio, sentadotodavíaen subiblioteca,de dondeya no acierta amoverse.Es el único vestigiode aquelraudo sueñode felicidad.
Mayo de 1958.
764
181. EL IMPERIALISTA Y LAS GALLINAS
No SIEMPRE las sociedadeshumanasson tan viles como sepretende.No siemprepersiguela desgraciaal queha fraca-sado.Y hastasedancasossingularesde hombresquedeben,pordecirlo así,suéxito asufracaso,y cuya importanciaso-cial se funda todaen haberservidoa la mala causay habersalido derrotados.Tal era,en Tepic, don AgustínBazán,unvejetequesirvió al Imperioy conservabalas modasde Maxi-miliano con una tenacidadatildada,entreamor de coleccio-nistay orgullo de conservadorreacio.Procuradorde Justiciaen aquellosfelices tiempos,convirtió en provechopropio to-dos sustalentosjurídicos al venirseabajo el teatro de colo-rines de su sueñopolítico. Y era renombradoy famosocomoenredadorde leyesy procesos,hábil comoningunoparacon-vertirsepoco a poco —por unatutoría derivadaen usuca-pión— en dueñoy señor de los interesescuya defensaleencomendaban,un arte en quedescollaronmuchosabogadosde la curia.
Todosmirabanadon Agustínconun sentimientoparecidoal respeto.En suma,era un imperialistaquetenía el valorde no ocultarse,y de quequedabanya tan pocosejemplos.Objeto de museoy curiosidadde la comarca.Ademásde queel talento—cualquieraqueseasutinte moral— provocalaadmiraciónde la gente.Tal es lacompensaciónde losvaloreshumanos,conformea una balanzacuyas conmensuracionessiempreacatamos,aunqueno logramosdefinirlas.
Una vez don AgustínBazántuvo a su cargo cierto juiciosobrela célebrehaciendade Miravalle, antiguomarquesado.Y como se las arregló paraquedarsecon la hacienday de-mostrarque era suya,siemprepersiguiendosus quimerasde cortesanosin cortey noblesin grandeza,quiso llamarse,paraen adelante,don Agustínde Bazán,marquésde Mira-valle.Tan creídocomotodoslos profanosen queesapartícu-
765
la de —simple asiderogramaticalen español—es signo dejerarquía,segúnlo es en otraslenguasdeEuropa.
Pero le entregaronla hacienda—despuésde tres añosdedisputas—con sólo las doscientasgallinasqueconstabanenlos títulos, y él no pudo quedarconforme.Porque—alega-ba— tantasgallinas,por término medio,ponentantoshuevosal día, tantosal mes, tantosal año.Y, segúnestadísticasdeavicultoresde la región,la bondaddel clima y la mortalidadmedia permite que, de estos huevos,se logren tantos máscuantos.Con que, a tres años, segúncómputoscabales,ledebieranentregarno menosde cincomil gallinas.
Su contrincantetuvo entoncesuna ocurrenciadigna deSancho.
—Señormarqués—repuso—,si laescrituradice quehacetres añoshabía doscientasgallinas,en ninguna parte dicequehubieragallo. Los huevosno fecundadosno dan polios.De modo que confórmesecon las doscientasgallinas, queharto hago en entregárselasvivas, cuando,segúnla morta-lidad mediay esasestadísticasen queustedes maestro,de-bieranhabersemuertotodasen tresaños.
Y estavez don Agustínde Bazánse dio porvencido.Me lo contó haceaños Enrique Freymanen París,pero
ignoro si lo sacabade la tradiciónoral o de algún relato yapublicado.
Mayo de 1958.~
* El texto siguiente,182, “Las disyuntivasde Goethe”,pasaraal tomo XXV,junto a otros estudiosgoetheanos.
766
183. ANALFABETISMO
Si Dios alimentaal gavilán, tambiénprotegea los inocentes.El Cine ha dado boga recientementea aquelcuentecito deSomersetMaughamsobreel millonario analfabeto.Y Balzac(Las ilusiones perdidas) nos pinta, en aquellostiempos,acierto impresor de Angulemaque no conocíani la o por loredonda,e hizo, sinembargo,unafortunilla. Es más:aunquese esforzóparaquesu hijo estudiaraen París junto al céle-bre Didot, se atrevió adecirle: “~Cuidado!Un impresorqueleelibros no sabráimprimirlosnunca.”
El analfabetismoadmitegrados.Hay el analfabetismoab-soluto,en rama,y es el máshonestode todos,el quemerecebien del cielo. Hay el analfabetismosin disculpa,el odiosoanalfabetismode la joven María Antonieta.Hay, entreotros,el analfabetismoa medias,el de los empleadosy sirvientesde hotel quevan a los EstadosUnidos y aprendena hablaringlés, pero no a escribirlo. Hay cierto analfabetismopara-dójico, que admite el conocimientodel leer y del escribir,pero que, por algún defecto en la ósmosiso permeabilidadpsicológica,no deja del todo que la letra entre en la intui-ción, consangreni sin sangre.Genteconozcoyo,y la conocestú, disimuladolector, que cuandose le ofrece leer suda ytartamudeaaunquepropiamentesepaleer; y cuandose leofreceescribir, aunqueno lo ignore,padeceverdaderasan-gustias,y la pluma le pesamuchomás queun remo de ga-lera. Sé de alguien que prefiere las molestiasdel teléfonointernacionalantesque decidirsea borronearuna tarjetaotelegrama.
Todosestos“caracteres”me parecentodavíacandorososyamablesanteel másabominablede todos: el desalfabetizadovoluntario,el quepasópor los libros y aun se graduóen al-gunaprofesión liberal, y luego, dedicadoa otra cosa,cerrólos libros parasiemprey los consideróen adelantecon asco
767
y disgusto,y hastale importunael periódicocuandoda conél de casualidad.
¿Queestepersonajeno existe,que lo he inventado yo?Lector, yo no me atrevoacitartenombrespropios,no quierodisputas Si tú no me creesbajo palabra,mejorseráque nome leas; conlo cual, al fin y a la postre,pierdespoco, peroempezarástambién,por tu cuenta,un lamentableprocesode“desalfabetización”.
Junio de 1958.
768
184. IBN-JALDÚN
A COMIENZOS del siglo xv, Damascocayó en poder del con-quistadortártaroTamerlán.Entre los negociadoresy juris-consultosárabesque fueron descolgadoscon cuerdasdesdelo alto de los murosparaarreglarlos términosde la rendi-ción, encontramosal filósofo de la historia Ibn-Jaldún,aquien Toynbee ha comparadocon Tucídides, Maquiaveloy Clarendon,haciendonotar todavíaqueéstos sonrepresen-tantesde épocasesplendorosas,en tanto queel teórico tune-cino (vivevat 1332-1406de nuestraEra) es como un astroúnico en medio de unaregión desolada.Sartonlo comparatambiéncon Bodin, Vico, Comtey Cournotentrelos moder-nos,‘y entrelos medievales,con Otto von Freising y JuandeSalisbury; y todavía Flint añade al cortejo los nombresde Platón, Aristótelesy San Agustín que, a su ver, no loigualan como teóricos de la historia. Hoy se lo considera,en efecto,como un eminenteprecursor,y Rosenthal,en re-ciente conferenciade Londres,lo ponesobrelos cuernosdela Luna.
Suobraabarcalas cuestionesdel método,la geografía,laeconómicay las finanzaspúblicas, los problemasde la po.blación,la investigaciónsobreorígenesy evolucionesde laso-ciedady el Estado,la religión, la política, la cultura, y porúltimo ciertas consideracionesmetafisicorreligiosas:Dios, elser,el conocimiento,las operacionesmentalesde la lógica.
Susprincipios sociológicos—fundamentode suactual re-nombre y sutítulo de iniciador— puedenresumirsede estemodo:
1) Los fenómenossocialesparecenobedecera leyes, notan absolutascomo las que rigen los fenómenosnaturales,pero lo bastanteregularesparareconoceren ellas secuenciay consecuencia.
2) Estasleyesoperanenlas masas,y no se las podríaper-cibir enlos casosindividuales.Se adviertequeIbn-Jaldúnno
769
se detienemucho en la posibleinfluenciade lOS héroes,losprovidenciales,los grandeshombres,aquienesconcedeesca-socrédito.
3) Las leyes sociales sólo puedentrazarsemediante laobservaciónde numerosísimoscasos,ya delpasadoo delpre-sente.
4) Leyessemejantesoperanen estructurassocialesseme-jantes,aunquelas separenenormementeel tiempo y la dis-tancia. Las apreciacionesde Ibn-Jaldúnsobreel nomadismovalen igualmentepara los árabesbeduinos(preislámicosycontemporáneos),los bereberes,los turcomanosy los kurdos.
5) Las sociedadesno son estáticas.Cambiany evolucio-nan.El único factor de estecambioexpresamentenombradopor Ibn.Jaldúnes el contactoentrediferentespueblosy cla-ses,susmezclasy cambios.Estalimitación es acasoel puntodébil de su sistema.
6) Las dichas leyessocialesno son merosreflejosde losimpulsosbiológicos o de los factoresnaturales,aunquereci-ben influenciade los ambientes,climas, alimentos,pero mu-chomássegobiernanpor las circunstanciasde cohesión,tra-bajo, riqueza, etc. El carácterlevantisco del beduino o laastuciade los judíosno derivande motivos étnicos,sino delas condicionesde suvida y de su historia.
Bajo sutiendade campaña,Tamerlán(el poder) escuchaasombradoa Ibn-Jaldún (el teórico del poder),que le diceen su admirablelenguajede poetafilósofo: “Sabedqueelpasadosepareceal futuro como el aguase pareceal agua.”
Junio de 1958.
770
185. EL ESCÁNDALO DEL CARAVAGGIO
DE CUANDO en cuando,los esfuerzosde los artistaspor pin-tar de nuevacuentay segúninterpretacionespersonales,nobasadasen las tradicionalesrutinas,las escenasde las Escri-turaschocancontralaopiniónvulgar,queconsiderairrespe-tuosoo heréticocuantole parecerealy vivo.
Hacia 1593,el revolucionarioCaravaggiocausóun escán-dalocon el SanMateo que le pidieron parauna iglesia deRoma.El santoapareceallí escribiendosuEvangelio.Natu-ralmente,comoen todaobrade inspiración,un ángello ayu-da en la tarea. El santo es un pobre publicano, regordete,calvo, rústico —tal vez así era SanMateo—,que está malvestidoy mal sentado,y no disimula el esfuerzoquele cues-ta trazar las letras. Tal vez gesticulabaal garrapatearsusrenglones,comosuelentodoslos ignorantes.El joven espírituangélicoque lo asistecontrastacon la humanapobrezadelevangelistay le lleva la manocomo se hacecon los niños.La genteno pudo tolerar la sinceridad del pintor. El cua-dro, rechazado,puedeaún verseen el Museo FedericodeBerlín.
Caravaggiorecomenzóla tarea,y estavez se sometióa lamentira convencional.Inútil, casi, describir la obra, que sehalla en el Conventode SanLuis de los Franceses,Roma.El santoes un ancianovenerable,conunapreciosabarbadenieve,envueltoen un manto, nimbadopor un halo de luz,reclinadograciosamenteen el pupitre.Sobresucabezavuelaun angelitoy le dietacosasal oído. Juntoal otro ángeldulcey pacientequellevabala manoal evangelistay pisabaelsue-lo comoél, esteangelito“angelicado”vale muy poco. Juntoal Mateo terrestre,esteMateo “angelicado”nos resulta deltodo insípido. Es un buencuadro,sí, pero carecede sinceri-
771
dady no logra, comoel anterior,“morder” en el ánimo delquelo contempla.
Imaginemoslo queseríanlas narracionesde BernalDíazdel Castillo corregidaspor mano de don Antonio de Solís.
Junio de 1958.
772
186. EL DISCO
CIERTO director de deportesexplicaba minuciosamentelasposturasy movimientoscon que seha de lanzarel disco,ycasiejecutabaparanosotrosunasuertede danzagimnástica,torciendo la cintura y dandola vuelta como resorteque sedesenrolla,paraquemejorlo entendiéramos.
—Cadaunoa lo suyo—le dijo el profesorGombrich,granconocedorde historiadelarte—.Yo no niegoqueesasactitu-desy volteretasseanlas másadecuadasparael lanzamientodel disco.Lo quequisieraadvertirleaustedes queesedepor-te, practicadoen la Antigüedad,cayóen desuso,y luego,nosé cuándo,selo resucitósegúndocumentosde la escultura,se-gúnreliquiasdel artegreco-romano.El escultorMirón, máso menoscontemporáneode Fidias, hacia450 a.c., nos halegadola célebrefigura de suDiscóbolo o lanzadordel disco.No conservamoseloriginal, sino variascopiasfidedignas.Lamásnotablees un mármolromanoquesecustodiaen la Glip-totecade Munich.Representaal atletaen laactitud de lanzarsudisco.La actitudes tan convincentequelos deportistasmo-dernoshan tomadocomo modelo estaescultura,y procuran,conforme a ella, reconstruirel juego de antaño.Esto es yamuchomenosconvincentede lo quea primera vista parece.Se ha olvidadoque la obra de Mirón no procedede la “ins-tantánea”o el still, sino quees unaobrade arte,muchomásqueun documento.Si la observamoscuidadosamente,adver-timos queMirón ha logrado estapasmosailusión de movi-miento medianteunasimple y acertadaadaptaciónde mé-todos artísticos muy antiguosy tradicionales.La esculturaprocede, nada menos, de los venerablescánonesegipcios.Comolos artistasdel Nilo, Mirón presentael tronco de fren-te, y las extremidades(piernasy brazos) de lado, paradarla visión máscaracterísticade todas las partesdel cuerpo.Mirón pensabaen satisfaceresteprincipio estético:ofrecer,como el egipcio, la mayor cantidadde realidadal bulto del
773
cuerpohumano.Sólo que,griego al fin, hizo circular la ani-macióndelavida porel rígido armazóndelegipcio. Queestosirva o no al verdaderodeporte,es asuntoya de los atletas:amí no me importa.
—Pero,señorprofesor,ello es que así se lanza el discoen la forma mejory máseficaz.
—Lo cual corroboraunavez más—repusoel profesor—queel artey la vida...
Peroyano hayparaquéseguirelcuento.
Junio de 1958.*
* Los textos siguientes,187, “De Lucrecio”, y 188, “Mas sobre Lucrecio”,pasarona Rescoldosde Grecia, OC, t. XX.
774
189. EL ENIGMA DE ‘DON QUIJOTE’
LA MEJOR novela del mundo —acabade decir Mark VanDorenrefiriéndoseal Quijote—poseeestasingularidad:nohay dos lectoresque,al leerla, lean el mismolibro. La infi-nidad de interpretacioneses garantíade la vitalidad de laobra.Y todavíano hemosagotadosusmuchossentidosposi-bles.Lo único inadmisiblees entenderel Quijote —segúnsehizo algunavez— como unaalegoríasistemática.No: en elQuijote no haysistema,y suvastedady complejidadson tanenormes,que—sin paradojapuededecirse—se sale de laliteraturay es un fragmentomásde la vida.
AhoraVan Dorenconfiesaque,a susentir, ‘Don Quijote’no es un caballeroerrante,sino un histrión. Un histrión a losublime,se entiende;un histrión quemantieney exalta sussimulacioneshastala heroicidad,y aunse juegala vida enello si hacefalta. Pero ¿dóndeestála frontera entrela cor-dura y la locura, entrela simulacióny la sinceridadcando-rosa?
Por esta indecisa frontera anduvo vagando muchas ve-ces elpensamientode Cervantes,y no sólo en la historia quesirve de nervio al Quijote,sino en variasNovelasejemplaresy en episodiosy anécdotasquesirvende cortejo a las peripe-ciasdelCaballerodela TristeFigura.
LástimaqueVan Doren no hayacitadoel ensayode Pa-pini que acasole ha servido de inspiración:Don Chisciottedell’Inganno (Florencia,La Voce,1916)- Hacemuchosaños,al reseñarestapáginaingeniosay brillante—algo arbitraria,claro está,puestoque lleva la firma de Papini— recordabayo que,en tono más discreto,habíasostenidoya la mismatesisel escritorargentinoAlbertoGerchunoff(NuestroSeuiorDon Quijote, Convivio, SanJoséde CostaRica, 1916:ver mireseñaen Entre libros). ‘Don Quijote’ imita a los caballeros
775
andantesparasalirseconla suya.Necesitaerrara su sabor(en los dos sentidosde “errar”) y éstees privilegio quesólose concedealos locos.Loshombrescreenburlarsede él, y enverdadle sirvende bufones*
Julio de 1958.
* Ver mi Marginalia, 2~’serie, “Epílogos” de 1953, n” 19.
776
190. DE SPINOZA Y DE HOBBES
LA HISTORIA de la filosofía registra en sus fastos ciertasobras,comola Antropologíao La religión dentrode los lírni-tes de la razónpura, de Kant, quetodosdeclaranconsiderarcon respetoaunquecasi todoslas ignoran.Lasobraspolíticasde Spinoza,sólo frecuentadaspor el especialista,merecenlaconsideracióngeneralconcedidaal nombredel autor, y asi-mismo,selas estimaporquesesabemáso menosqueSpino-za es másleal en sus conclusionesy más favorableal go-bierno democrático.
La comparaciónconHobbesno es inoportuna.Noshaceverla fuerzay la debilidaddel naturalismoen la teoríapolítica.TantoHobbescomoSpinozaescribíanenépocasdehondatur-bulenciacivil y teológica,y la filosofía era paraellos unmediode procurarprontasy urgentesconclusionesno sujetasa laspasionesqueportodasparteslos rodeaban.Ambos esta-banasqueadosde las supersticionesen quelos reyesse apo-yabany quejustificabanlos alzamientosy rebeldías.Estabanhartosde persecucionese intolerancias,y de esoquehoy lla-maríamosel estilo “ideológico” de la política. (Aunquelapalabra“ideología” ha sufrido tantostrastornos,desdelosdíasen queNapoleónla usabadespectivamenteparalos filó-sofos,quehoy nadiesabeya lo quesignifica.)
Nuestros dos teóricos queríanestudiarlos impulsosdelhombrecomoGalileo habíaestudiadoel rodar de unaesferaen un plano inclinadoo el movimiento del pénduloen situa-ción de desequilibrio.Supropósitono eraplanearo predicar,sino demostrarasus descarriadoscontemporáneoslos rectosfundamentosde la repúblicao, en las palabrasde Spinoza,“establecer,mediante razonamientossanos y concluyentes,y deducir de la verdaderanaturalezahumanatan sólo losprincipios e instituciones,que mejor convienena la prácti-
777
ca. •., con la misma objetividadde las investigacionesmate-máticas.- .“ Sí,sí, política ideológicao política naturalista:sigue hablando,que yo te conozco, mascarita,aunqueusestodoslos disfraces.
Julio de 1958.
778
191. ORLOWSKY
B0NI DE CASTELLANE (Commentj’ai découvert¿‘Amérique)cuentaquesebatió con el CondeOrlowsky conmotivo de la“cuestiónDreyfus”. ¡Lo quehacenlos años!No compaginoyo fácilmenteaestejoven Orlowsky,apasionadopor unacau-sa social, con el vieux beauque conocí años mástarde enEspaña.Orlowsky era Ministro de Poloniay se presentabaen las ceremoniaspúblicasconsuespléndidouniformede Ca-ballerode Malta, parecidoal trajede los mosqueteros:caparoja,bota fuerte,espada,sombrerode blancoairón que“ha-cía juego” con su espesobigote blanco. Bajo aquellacaparoja seescondíaun buenbebedor,o mejorun humoristaes-céptico,un mundanoqueya habíavencidolos fanatismosylas pasiones.
—A mí —decía—me mantienendos mujeres:mi esposa,unarica chilena,y laRepúblicade Polonia.
Del representantede Grecia, el joven Láskaris, me dijoun día:
—Es un muchachosimpático.Yo, en mi fuero interno,siemprelo llamo “Clítoris”.
SentadoOrlowsky a labigoterade un coche,el cocheparóde repente,y un señoramigosuyoqueiba en la testeracayósobreél,dándoleunacabezadaen elvientre.La cosano tuvoconsecuencias,peroOrlowskysearrodilló antela mujerde suamigo y le besólas manos,dándolelas graciasporsuvirtud.
—~Cómoasí?—iEvidente,señora! Si su esposollega a tenercuernos,
me vacíala barriga.El rey Alfonso XIII solíahacerchistes—como si tuviera
ya un claro presentimientode lo quedespuéshabíade suce-derle—sobrela profesiónqueél escogeríaen casode aban-donar el trono.
—VotreMajesténe sera plus roi, mais Votre Majestéseratoujours“Alphonse”.
779
El chisteno le hizo graciaal monarca,y Orlowsky se fuede Madrid.
Mástarde,en México, en la Legaciónde Polonia,encontrécomoSecretarioa un mozalbeteOrlowsky. Me apenódarmecuentade queignorabalo quehabíasido sutío,el leónde lascorteseuropeas.
Agostode 1958
780
192. MIS GATOS
Y VA de recuerdos.Sin que pretendayo rivalizar conThéophileGautier(Ménagerieintime),hoy quierocontardemis gatos.
En mi Monterreynatal, la autoridadpaternasólo admitíaen casaanimalesútiles. Es decir que—los caballosaparte,a los cualesno hayquedefenderporqueel caballo,másqueun animal de por sí, es la mitad del centauro,y sin contarlos pavos reales, con quienesel trato es algo distante,quemásbien sonarbustosmovibles y asuntosdel paisaje—,miinfancia sólo tuvo verdaderafamiliaridad con el perro rato-nero.Los gatoseranmis enemigos:se les perseguíaen huer-tas y corralescuandoveníana robarselas gallinas,se orga-nizabancampañascontraellos,unasvecesconpequeñosriflesdel “veintidós” y, en último caso,aestacazovil y apedradas.Serefugiaban,echandofuegoporlos ojos, enla oscuridaddealgúndesván,y allí esperabanla nochepropiciaparavenir aforzar los alambradosdel gallinero o las jaulasde los cana-rios.Eran decididamenteseresmalignos.Comoel osohormi-gueroenEl colmenerodivino de Fray GabrielTéllez, forma-banpartede la mitologíasatánica.
Las cosascambiaron.Cuandoaceptéel primer felino do-mésticoyavivía yo en México, yya la literaturay Baudelaireme habíanaficionadoa la ideadel gato.Una gatitafamélicallamó ami puertaun día de invierno,puesla cosafue comoen las fábulas;unagatita niñaque no supo decirquién erani de dóndevenía.Paramolestaralagente,la bauticéconunnombretomadodelCancionerodeBaena:JuanAlvarezGato.
—Juana—me rectificabala gente—puestoquees gata.Peroellasólo entendíapor Juan.Teníaun invariablebuen-
humor; dabalas graciasde algúnmododespuésde tomarsuplato de leche;sosteníadiálogos,contestandoamaullidos;seenfurecíacontrael espejoy buscaba,detrás,al invisible ad-versario; saltabaa mi mesay casi usabade mi pluma. En
781
cuantoyo empezabaa escribir,el rasgueola ponía fuera desí, y tirabazarpazoscontrala pluma, contrael hilo de tintaque iba saliendo de la pluma. Ella me enseñóa rasgarlosmanuscritos:granlección.
Poco despuésentró en casaun preciosogato de Angora,Salmerón,de pelo esponjado,blanco y sedoso,la cola he-cha girón de nube.Teníaun ojo rojo y el otro verde,y movíala carita de un modo extrañoy, a mi ver, enfermizo, comoparahacerbailar y cambiaravoluntadloscoloresdelmundo.Erabello y estúpidoy no sepodíacontarconél paranada,demodoquela plebeyaJuanAlvarez ni siquierase sintió celo.Sa.El angorateníalacostumbrede imprimir suselloen todosios objetos.Si me llegabaun libro nuevo,el angorase dabacuentaal instantede queéseno habíasufrido aúnsucensura.Entoncesse alejabaun poco, disimulando,y de lejos, conunapunteríainfalible, lanzabasobreel libro un saetazolíqui-do, pestilentecomoel del zorrillo. Se le veía agitar la cola,presade unanerviosavibración,y habíaun brevebrillo porel aire. Era todo: ya habíahecho lo suyoel animalito. Al-guienlo acabóde echaraperderenseñándoleacomersardi-nasy abebervinoblanco.Fueamorir entreotros aristócratasimbécilesde sucasta.
A la misma épocaperteneceOnfalia, la gatagigantescayhercúlea,la de peloblanco,duro y corto, la gatade ancasdemujer y de hocico prognato,cuya raza nunca descubrimos.Un misterio la rodeósiemprey suhistoriaes trágica.Consin-tió en vivir ami lado,perosin plegarseamis gustos.Cuandocomía,peleabaconlos trozosde carne,los asaltabay rugía,y entonceserapeligrosoacercársele.Tenía una majestaddereina.No hablabanunca.No le gustabapisarel suelo:salta-ba de uno en otro muebleconvertiginosaacrobacia.Ocupabasiempreel fondo de mi sillón, y de allí no la podíayo sacar.Aunquele diera empellones,aunqueme sentaraencimadeella como en una yegua poderosa,Onfalia no se dabaporentendida.
Un día,entreel cañoneode la decenatrágica,entró en fu.ror. Corrió por toda la casacomo enloquecida,y se la viodesaparecer,volandocasi,por el balcónde un segundopiso.¿Onfaliaconvertidaen astro?No: la historia es más miste-
782
riosa. Poco después,al subir a un tranvíaacompañadodePedroHenríquezUreña, tropecécon unamujer que bajabay que,visiblemente,quisoesconderel rostro. La dudano eraposible: la misma mirada, la misma corpulenciamusculosa,el mismoandar,elmismohocico.
—~Hasvisto?—le dije ami amigo.—Sí. Calla. No digas nada.Puedeserpeligroso.Uno no
sabenunca lo que hay en estascosas.Evidentemente,esamujer es Onfalia.
(Pedro ha escrito despuéscierta historia de los “nahua-les.”)
Y aquíacabalaprimeraépoca,porqueembarquéentoncesparaFrancia,dejandoa la fiel AlvarezGatoen manosde unamigo.
Y viene la segundaépoca,los gatosde Europa.Allá com-probé que estosanimalesposeeninstintossuicidas.En Parísla siamesaZizitte del escritorperuanoFranciscoGarcíaCal-derón,expertaen rasguñarlas pantorrillas y desgarrarlasmediasde las señoras,se tiró varias vecesa la calle desdeun balcónalto, y se fue rompiendoa pedazoscomo “el pro-metido de Aurelia”, en aquellahistoria de Mark Twain. EnMadrid, el gatode mi hermanoacabótambién con su vidamedianteunaheroica“defenestración”,parecequepor huirde las diablurasquelehacíanmis sobrinos.“~Quéenvidialetengo!”, me decíami hermano.En Madrid también,entró acasaPepeBufa 1, magnífico aunquede castaplebeya,quedurantela estacióninvernal me hacía de abrigo al cuello,queera sociabley muy parrandero(desaparecíapor las no-chesy volvía de madrugada),quepadecióbajo las pedreasde unosalbañilescuandome lo ataronen cruzcolgadoaunabarda,y quesealejó parasiempreporque (a diferenciadelduendede Heme) no quiso mudarsede casacon nosotros.A la nueva casavino PepeBufa II, cruzadode Angoraygato de los tejados,presentede Luis G. Urbina a mi hijo.Luis me lo envió un día coneselindo sonetoreproducidoenmi Pasadoinmediatoy en mi volumen de versos propios yajenosllamadoCortesía:“Te envío,hermanoAlfonso, la tra-viesacriatura.- .“
No quieroolvidar al noblegatode la EmbajadadeEspaña
783
antela SantaSede (Roma,1924), quesiempreusabael as-censor.
Y luego,en París,allá por 1925,compramosen diez fran-cos de entoncesuna ridícula gatita queno los valía, y taninsignificanteque el perro Boby —un fox terrier de noblealcurnia—ni siquierase molestóenmolestarla.Suúnicagra-cia era llamarseKikí, comola inmortal y llorada modelo deMontparnasse,de quien algo he dicho en mi Calendario.*
Agostode 1958.
* Ver enesta2~seriede Burlas veras, “Los pavos”,n’ 127.
784
193. NOTA SOBRE MI ODA “EL DESCASTADO”
POR mi cuenta,instintivamente,cuando,en el Guadarramay el añode 1916,escribí la oda“El descastado”,se me ocu-rrió hablarasí de la Necesidad:
- . .comola cintura de Saturno,ciñe al mundola Necesidad:la Necesidad,maestrade herreros,
madredelas rejascarcelariasy de losbarrotesdelas puertas.. -
Con sorpresahe descubiertodespuésque,en unaoda deintensa inspiración griega (libro 1, n°35 “A la Fortunade Ancio”), Horacionosmuestra,precediendoel paso de laFortuna,“a la duraNecesidad,quellevaen sumanodebron-ce los clavos,las cuñas,el terrible gancho,el plomo derre-tido”.
Lo queel colombiano Ismael Enrique Arciniegas tradu-ceasí:
Va la crüelNecesidaddelantede ti, llevando entresu puño fuerteclavosenormesy terriblescuñase instrumentosde horror y plomo hirviente.
Tal es el arcaicotemade los diosesqueligan, atano des-atan,propiamenterepresentadoen el herreroHefesto (Vul-canoentrelos latinos),el queinmoviliza aHeraen un tronomágicoy aprisionaen unaartificiosatrampaaAresy aAfro-dita, diosesadúlteros.
El temaapareceen mil lugares de la antiguamitología;y del podermístico, queencantao paralizaalos seres,evolu-ciona,racionalizándose,haciaelpoder materialde las atadu-raso cadenas,bis clavos,las soldadurasmetálicas.
En las mitologíashindú,céltica,germánica,latina y griega—explicaGeorgesDumézil—, se oponeradicalmenteel dioscombatiente,provistode armasofensivas,al dios quedominamediantepoderesinvisibles: Indra someteaVaruna;Thor,
785
a Odín; Marte a Júpiter; Zeus aUrano. Hermes,el de lasmil mañas,no debeolvidarse en este desfile. Ni Tifón, elgigantequeun día aprisionaráal propio Zeus.
Jesúsda aPedroel poder de atary desatar.Estapromesase esclarecea la luz de un vasto contextode creenciasrela-tivas a las puertasy llaves, así como a los objetosmágicosqueabrencerrojosy rompenlas cadenas.Lasreferenciassonalgo escasasen las regionessuperioresdelpensamientogrie-go, pero fáciles de encontrarpor ser eminentes.Homero yEsquilo describen“la red de la Necesidad”.Píndarodice dela benévolaTranquilidad,hija de la Justicia,queella posee“las llavessupremasde las guerrasy de los consejos”.Aris-tófanesrecuerdaqueHeraguardalas llaves del matrimonio.Plutarcollama a la Moira, hija de Ananque,porta-llavesdetodo encierro (soluciónde toda atadura).Hefesto, que co-mienzasu carreracomo dios mago,capaz de inmovilizar ala criaturaanimaday de animaral muñeco,resulta, en laerahistórica,eldios artesano,maestrode los herreros.A ojosde los griegos,que no son acentuadamentemísticos,las ata-durasdebronceforjado a martillazossobrelos yunquesinte-resanmásque las marañasde fuerzasinvisibles,misteriosascausasdel estupor. Alejandro —segúnla leyenda,aunqueuna leyendapoco autorizada—no rompe el Nudo Gordianocon sortilegios,sino de un machetazo.
Septiembrede 1958.
786
194. EL BÁLSAMO UNIVERSAL
REFIÉRESE en el FrancoCondadoun cuentotansingularqueno sé si acertaréarepetirlo. Sin embargo,heloaquí.
Un alquimistade Besanzón,a fuerzade trabajoy pesqui-sas, habíadescubiertola piedrafilosofal, el elixir de largavida y el llamado bálsamouniversal. El primer descubri-mientole asegurabala riqueza;elelixir, la longevidady casila inmortalidad; pero no se sabepor quésuvirtud no podíatransmitirsea nadie, fuera de su afortunadoinventor. Encuantoal bálsamo—antecedentede la ampollade FierabrásqueDon Quijote traía consigo—curabatodaslas heridasenun santiamény sin dejarcicatriz alguna.
Perola genteeradescreída,y el sabio,parademostrarlaeficacia de su bálsamo,se cortó diez veces la manoy aunla cabeza,si hemosde dar crédito a las crónicas,y luego alinstante volvió las cosasa su estadoprimero, sin penanidificultad. Ni así logró disiparla desconfianzade los veci-nos.Pueslos ignorantesdecían:“es un mágicoquenos alu-cina”; los médicos: “es un charlatán”; los devotos: “unendemoniado”;los frailes: “un diablo en persona”.
El alquimista ofreció importantessumasa quienesacep-tasensometerseala prueba,respondiendodel éxito nadame-nosqueconsuvida. Al fin hubo tressaboyanosquesepresta-ron aser “operadossin dolor”. A éstele cortó el alquimistalamanoizquierda;aaquéllesacólos ojos (~válgameDios!),y al otro le arrancónadamenosquelos intestinos.
Paramejormostrarelmilagro,alguienpidió quesedejaseun intervalo entreel mal y el remedio.“Esperemoshastamañana”,dijo el alquimista sonriendo.Y se llevó a casamiembrosy entrañas,y encargóasuamaquelo pusiesetodoen salmueray lo guardasecon cuidado.Descuidóseel ama,y el gatose llevó la mano,y el perro se comió lo demás.Elama,porno descubrise,mató al gatoy le sacólos ojos, com-
787
pró lastripasde un cerdo,y cortó la manode un rateroahor-cadoaquellamisma mañana.
Al otro día, ante e] vecindariode Besanzón,el sabiopusoal manco la falsa mano, sin hacercaso de que el pacienteresultóahoracon dos manosderechas;al ciego le ajustó losojos del gato,y al destripado,los intestinosdel cerdo.Todoresultó a maravilla, y el puebloaclamóentusiasmado.Lossaboyanosdesaparecieron,muy contentosde surecompensa.La Inquisición, queya comenzabaahacerde las suyasen elFrancoCondado,amenazóal mágico,el cual prefirió mudarde aires.
Un añodespués,los tresoperadosse encontraronde casua~lidad. “Yo —confesóel primero— con estamano que eraizquierday se me ha vuelto derechano puedomenosde ro-bar cuantoencuentro.”“Yo —dijo el segundo—veo ahoramásclarode nochequede día.” “Puesyo —declaróel ter-cero—he adquiridogustosinsospechados,y me daporcomersiempreen compañíade los cerdos.”
Quédeseparamañanala moraleja,y todoenpaz.
Septiembrede 1958.
788
195. LOS PRINCIPIOSHISTÓRICOS
CUANDO el profesoranuncióhaberdescubiertoaquellamaña-nalos principios númerotrecey catorcede la filosofía de lahistoria,comoestábamosen unaUniversidadalemana,huboun estrepitosopataleo,queera la manerade aplaudir.
—El principio númerotrece,señoresmíos,puedellamarsela ley de las exorbitancias,y dice que los puebloscomo loshombrespasansiemprede un extremoaotro, cuandosecan-sano rectifican, sin acertara detenersenunca en el justomedio,pueses muchomásfácil dejarsearrastrara los exce-sos que mantenerseen el áureo punto aristotélico.Y aquíobrael principio númerotreso de la economíade esfuerzoqueya nos es bien conocido.Puesel caminomedio, lejosdeserunazonaestáticay neutra,es el centroexplosivode laselectricidadescontrariasy resulta tan difícil de mantenercomolo es el equilibrio en la cuerdafloja del acróbata.
Nuevo y largo pataleo.Cuandosobrevieneel silencio,elprofesorcontinúa:
—El principio númerocatorce, señoresmíos, puedella-marsela ley de la simplificación.Cuandounacultura llegaal límite de su desarrollo,sigue produciendo,en modo desuperfetación,complejidadesinútiles y estériles.Sobrevieneentoncesla fatiga de las sociedades.Se aspiraa la simplifi-cación. Grecia sonríeante las multisecularessolemnidadesde las teocraciasasiáticas;suelta la carcajada;hace hastacuentospicarescosconsuspropiasdivinidades;asoma,entrelos enigmaspavorososdel Oriente clásico,con las insolen-cias de la razón, que es una simplificación de la mente.Mahoma,ante las complejidadesde la filosofía religiosaqueva cundiendopor el mundo, lanza un hálito simplificador,un ventarrónde monoteísmoabstractoy sin ídolos, quecasibarrecon todaEuropa Así pues,no quiere esto decir quela simplificacióntriunfe necesariamente,puesla última pala-bra es del armamento,fuerzade la pesantezmaterial o sea
789
del Demonio. Cuandounanueva doctrinareligiosa o social(da lo mismo enel fondo) proponensimplificacioneshayentodo caso probabilidadesde que domine al mundo. Perocuandoestanuevadoctrina revolucionaria,como en nuestrosdías,se llena de neologismosy alambicamientosconceptua-les, le costarámucho mástrabajotriunfar, porquese haem-barazadoconobstáculosinútiles.
Aquí el pataleofue máslargo.—Con los principios quehastaaquí llevamosenunciados
—añadió el profesor—podemosrectificar, reforzar o ilus-trar la ideade Vico y la de Comtesobrelos estadoso etapasen las evolucionessociales.
El pataleosehizo ensordecedor.Escapédel aula, buscan-do la simplificación del silencio.
Septiembrede 1958.*
* El texto siguiente,196, “Encuentroconun diablo”, pas6a Vida y ficción,en Ficciones,OC, t. XXIII.
790
197. DE SOCIOLOGIA LITERARIA
RUDYARD KIPLING dejó deserel cantordel ImperioBritánicohaciala mitad de su largaexistencia.Aunquelo leía el pú-blico, lo leían los críticos, lo leían hastalos niños de lasescuelasen sus nuevaspáginasllenasde saludablesadver-tenciascontralos errores,vanidadesy peligrosde unagran-deza política que empezabaya a bambolearse,todo fueinútil.
Él se quejabaen vano. Seguíasiendoel turiferario impe-rial. La opinión, en torno a él y a su obra, era sorda,eraimpermeable.
RobertEscarpit, maestroen Burdeos, gran hispanistaymexicanistaqueacabade visitarnospor segundavez, es tam.biénun autorizadocrítico deKipling y hapublicado,además,un volumenprofundo y sugestivosobre la sociología de laliteraturay las vicisitudesde la posteridad,de mayor alcan-ce sin dudaque la obra de Schücking,Sociología del gustoliterario, cuyatraducciónaparecerápronto en México.*
—~Cómoexplicausted—le pregunto—estosdesvíos,estaperezade la crítica?
—Porun fenómenosingularqueyo llamo la “fijación lite-raria”. Entre los treintay cinco y los cuarentaaños (la acméde los griegos),el escritorparecequedaunaimagenya per-sistentede suobra.El mito la fija. Ya no varíamás;ya podráseguirescribiendode otro modo,y aunrectificar cuantohayadicho. Salvocasosexcepcionales,la cristalizaciónquedainal-terable.Ustedmismo,queya ha vivido en las letraslo bas-tanteparaapreciarestosestragos,¿noha sufrido un pocodeunamitificación semejante?
—Sí —le confieso—.Ciertoscríticos,parade algún modollamarlos, comienzanpor suponerqueyo sólo debo escribirsobrelo quea ellos les parezca,y luegome reclamanpor-
* El gusto literario, Breviario, 24~Fondode Cultura Económica,1954. [EdJ
791
que yo no cumplo suantojo. Lo singulares queaunmis ca-maradasdel Ateneode la Juventudincurrenahora,sin darsecuenta,en la ligerezade juzgarmepor mi primera apariciónen las letras,cosa de mis veinte años,cuandosólo habíayopublicadoun libro (~yllevo másde cientocincuenta!)y ape-nasiniciaba mi verdaderavida de escritor,quesedesarrollódespuésen varios paísesextranjerosde Europay América.Y en vano he intentadorectificar esteerror, enviandoa miscompañerosde la adolescenciaalgunasobrasposteriores;nolas leen,ya no tienentiempo;pero,entonces¿porquése lan-zan a juzgarme?Trasla mitificación “ateneísta”,ha venidola mitificación o fijación helenista.
—~Quéquiereusteddecir?—QuierodecirquemisobligacionesacadémicasenMéxico
mehanllevadoapublicaralgunoslibros y papelesreferentesa mis aficionesy estudioshelénicos,resultadode cursos yconferencias,en que de propósitoescogí estecamino,al re-gresarami paísen 1939,parano atravesarmeen las sendasqueya recorríanmis amigos.En vez de agradecérmelo,melo hanechadoen cara. La prisa críticahacedecir a los cro-nistasquesólo me ocupode Grecia.Yo no me ocupode Mé-xico, aunquele hayadedicadovolúmenesenterosy muchosensayossueltos,y aunquemis frasesse hayan convertidoavecesen fraseshechas.Yo no me ocupode lo actual,aunquediganotra cosamis vastascoleccionesde artículosy mis li-broshistóricos,y aunqueestéyo publicandoen ciertarevistaunas notas quincenalessobrela “historia reciente”,que al-canzanya hastael primer movimiento “degaulista”. Yo nosé nadade mi padre,aunquehaya diseminadopor ahí misrecordaciones,queahoravoy a reunir y completaren el pri-
mer tomo de mis memorias.Es increíble la osadía,conribe-tes de verdaderacalumnia, a que puedeconducir esto queusted llama la “fijación literaria”, sobre todo cuando lamalevolenciala estimula.
—~Puedoofrecerlea ustedun consuelo?—me dice condulzura Escarpit—.Se da también otro fenómenocompen-sador,y es el de la “traición creadora”.Un día los lectoresdescubrenen un escritorencantosy atractivosqueél no sos-
792
pechabaposeer.Así, Swift, amargo,pesimista,escéptico,es-condíabajo la fea estatuadel Sileno (como SócratessegúnAlcibíades),unapreciosaMinerva: una naturalezasecretade candorosaamenidad,quehoy lo ha convertidoen autorparalos niños.
Septiembrede 1958.
793
198. EN EL CENTENARIO DARWINIANO
EL MUNDO, en su fábrica secreta,viene acumulandoy enci-mandoéxitos y fracasos(trial and error), y cadafigura in-mensao humilde —seaestrellao sea flor— es un resumende mil operacionespacientes.Góngoradice que una lindamuchachajunta en sí “muchos siglos dehermosuraen pocosañosde edad”, comosi, por intuición poética,hubieraadivi-nadoen sus díaslo que la ciencia evolucionistaapenasdes-cifró en el siglo pasado.
Hay todavíagentereaciaquetienepor imposiblela evolu-ción en los seresde la naturaleza,ora por un prejuicio seu-dorreligioso que hace considerarel principio evolucionistacomo contrario a las creencias,ora por esesadismomentalqueponeaalgunosen trancede lastimary herir cuandoyala mayoríacomienzaaaceptarcon agrado.
El verdaderosecreto,la dificultad verdaderaestá en quela evolución,tendidaa travésde los milenios,sólo serecons-truye trabajosamentepor sus huellas: es,aunquerecibamilcomprobacionesportodoslados,unahipótesis.Y mientrassediga“hipótesis” se dice “derechoadudar”.
Si allá, en los comienzos,un serprivilegiadoy másdura-deroqueMatusalénhubieradiscurrido el modo de registrarfotográficamentealgunosprocesosde transformacionesani-males,hoy podríael Cine,concentrandoy abreviandoetapas,hacernosver la modificación de formasque remata en elhombreactualo bien en el caballoo el elefantehoy conoci-dos,así como nos da, en brevesminutos, el crecimientodeunaplantadesdela semillaa la flor.
Pero¿acasono nosha dejadola naturalezaalgunasmues-trasconvincentes,como parapersuadira los más desconten-tadizos?Y no hablamosahorade esasmoscasdel vinagreyotrascriaturasdel laboratorioquela mayoríasólo conocemosde oídasy por lo quenos cuentanlos sabios.Hablamosdecasosquetodostenemosa lavistay acontecenconstantemente
794
antenuestrosojos contoda la libertadde lo espontáneoy locotidiano.¿Puesno podemosapreciartodos,consólo asomar-nos a la ventanay observarcuidadosamenteesecastillo ohabitaciónde lujo quevieneaserla frondade un árbolparalos humildesinsectos,el pasodel gusanoreptantea la volátilmariposa?
El insectoha cambiadode medioy parece—en dimensióndiminuta— recordarnosque así pudo serel paso del reptilal ave.No de otro modonuestra“palomita de SanJuan” (elcupim de los brasileños),esegusanitode cuatro alas,heli-cópteroen miniatura,se quita las alasen cuanto caesobreelsueloo lo quele sirve de suelo,como quien sequita la cha-quetay se quedaen mangasde camisa,paramejor darseasutarea:sutarea,que es comersecuantoencuentraal paso.
En cuantoala “mutación súbita” (parangónformal, parala biología, del “salto cuántico” en el interior de los áto-mos),entendidahoy como el motor por excelenciade lostransformismosnaturales,aconteceen zonasmuy hóndasdelorganismo,afecta algún resorteo mecanismominúsculo,ysólo en el crecimientodelseracabapor manifestarseanues-tros ojos. La mutaciónsúbita, si esafortunada,seráadoptadapor la vida, y así creoyo avecesqueNietzscheesperabaquebrotaraun díael Superhombre,incubadoen la modestacar-ne del Hombre.No hallo fácil ofrecer ejemplosa la vista(aunqueya nuestronacimientomismo es unasuertede mu-taciónsúbita,y tambiénla aparicióndel genio).En cambio,los monstruosnos dan muestrasvisibles de lo que son lasmutacionesdesafortunadas:el niño quenacecon seisdedos,etcétera.¿Aquémultiplicar lasreferenciashorribles?¿Ymásahoraque, segúnparece,estamosamenazadosde ver, cual-quierdía, generacionesde monstruos,causadaspor las dis-gregacionesatómicasde los “genes”, resultadode nuestros“progresos”? (Pueshay que distinguir, y no todos se handadocuenta,el peligro somático o de presente,que puedesermínimo, y el peligro genéticoo de futuro, que es senci-llamenteimprevisible.)
Octubrede 1958.
795
199. CARTAS DE VOLTAIRE
LA ABRUMADORA correspondenciade Voltaire es paramí unmar de delicias.Desdeluego,por ser literaturapegadaa lavida (y consteque yo no niego el derechoa la otra, yo peca-dor); pero, además,por ese tono viril y aséptico que nosalivia de las blanduras,las cosasmanidas,la turbia senil-mentalidadsin objeto,aunquesiempreconservala cordiali-dadmásperfecta.Es un viento reconfortante—“viento per-severante”,en la preciosapalabrade Darío—, como el quebuscamosa la proa del barcoparadisipar las amenazasdelmareo. Es una lección que trasciendedel orden mental alordenético. Nadamejorqueencaminarlotodoala ideapararedimirlo enlo posible:tareahumanapor excelencia,en quenuestroshermanosinferiores no participan. ¿Quepensarescausade melancolíay por esoes envidiablela bestia?—No—dice Voltaire—, sólo pensarmal—. Trocando las frasesacuñadas,comolo proponíaQuevedo,podemosdecir: “Pien-samal —y te entristecerás.”Peroalzala manocabalísticayempiezaa trazar los signosde las ideas:hombres,animales,plantasy rocassecongregaránatu conjuro,comoa los acor-desde Orfeo.Y si al cabomueresal igual delviejo cantordela fábula,y si acasoestáscomoél condenadoaqueun día tedecapiteny tu cabezallegue, cantandosobrelas aguas,hastalas playasde Delfos, habrásmuerto al menosde tu muerte,habrásmuerto detu destinohumano:víctima —comono po-día menosde ser—de“los queno sabenlo quehacen”. (Estapalabra,dejandofueralo de“perdónalos”,queno nos incum-be, es la másprofundadel Evangelio.) A Voltaire podemosaplicar las palabrasqueél dirige al Conde de Alleurs: “Siel don de pensarbiennos hace felices, os declaro,señor,elmásdichosode los hombres.”
De aquellapluma,queno sabíaescribirmal, caende cuan-do en cuandoalgunassentenciasdiamantinas,como dictadaspor las musasmismasde la libertady la civilización.
796
Pero hoy quiero másbienreferirmea unacuriosidadqueme salta a los ojos en aquellacarta de 1727, a nadie y atodosdirigida, la primera de las Cartas inglesaspor sucon-tenido y su intención, imagen todavía superficial de Lon-dres,escenarioo fachadadel edificio cuyo interior trazarándespuéslas Cartas filosóficas.HabiendoVoltaire observadoque,de un díaaotro, el humor y el continentede los ingle-ses se habíaenturbiadode modo que nadiele contestabaotodoslo hacíande malaganay con carade pocosamigos,
—~,Quésucede?—preguntóaalguno.—Sucede—le contestaron—quehoy soplael viento Este.—Molly —contóotro— se degollóestamañanaLa encon-
traron muertaconla navajaensangrentadaasulado.Nadie pestañeó,aunquetodos aquellosseñoresconocían
a la linda Molly, una criaturarica y joven queestabayaparacasarse.
—~Yel novio? ¿Quéhizo?—El novio compróla navaja—explicó, impertérrito, el
interlocutor.Voltaire no sabíaquépensar:“ASe habránvuelto locosde
repente?”—~Ypor quésesuicidóla muchacha?—seatrevió apre-
guntar.—Es el vientoEste, ¿comprendeusted?Por fin, un famosomédicode la corte,a quienconfesósu
desconcierto,le dijo queno habíarazónparasorprenderse,quepeorescosasseveíansiemprepor noviembrey por mar-zo, cuandolos vecinos de Londressolían colgarsepor do-cenas;que duranteestasestacionestodos caían en extrañapostraciónmelancólica,acausadelviento oriental.
—Es la ruina denuestraisla —añadió—.Aun los anima-les padeceny andanabatidos.Los hombresquelogran resis-tir los efectosde estasráfagasfunestaspierdenel ánimo yelbuentrato.Seles ve conairesevero,seles adivinaal bordede la desesperación.Sin exageraciónpuedeafirmarsequeelviento Estehizo quecortasenla cabezaaCarlos 1 ehizo des-tronar a JacoboII. Por cierto —explicó discretamentea suoído—, quesi se proponeustedsolicitar algún favor de Pa-
797
lacio, le aconsejoquelo dejeparacuandoel vientosopledelPonienteo del Sur.
Pero ¿norecordamosahoraaaquelpersonajede Dickens(BleakHouse),en generalmuy comedidoy caballeroso,quesolíaperderun poco los estribosen cuantosoplabael vientoEste?¿Y quién no sabede los estragosocasionadospor elviento Sur,el terribleSimúndelAfrica? Y elpropioVoltairedice en otra carta, dirigida al Condede Argental, que loshombres,si fuerancuerdos,“huirían siempredel vientoNor-tecomo de supeorenemigo”.Si es frío, nos atacarápor serfrío; y si es caluroso,por caluroso,como en esoscamposargentinosdondecausa los trastornosemocionalesque noscuentael generalMansilla en suExcursióna los indios ran-queles.Y aunqueel Céfiro o vientoOestepasapor “blando”en los versosde Villegasy es tenido por primaveraly apaci-ble, los griegosaseguranque andabaen amorescon las ar-pías —el muy disimulado,el muy “mátalascallando”—, locual no lo recomiendacomovientoderefinadosgustos.
Desconfiemos,pues,desconfiemosde estosenemigosinvi-sibles; de estos ligeros demonios,como decíagraciosamenteLa Fontaine.
Octubrede 1958.
798
200. LA “PARIDAD” COJEA
APROXIMADAMENTE, puededecirsequeloshombresde mi ge-neraciónhemostenido que informarnosdos vecessobre larepresentaciónfísica del universo. Grosso ¡nodo: antesdeEinstein y despuésde Einstein.En cifras redondas,de 1905a 1915 acontecela revolución de la relatividad; de 1920 a1930, la de la teoría cuántica; y en 1957 ha comenzadootra etapa.
Lasnovedadesse amontonany precipitanahorade suertequecadadía recibimosnuevassorpresas.La última de consi-deraciónes,sin duda, la rectificación del llamado “princi-pio de paridad”, rectificaciónquehizo ganarel PremioNo-bel a los sabioschinosLee y Yang.La nociónclásicade queel espaciopresentalas mismascaracterísticasvisto desdeunsistemaizquierdoo desdeun sistemaderecho,o seasurefle-xión, quedaretirada,lo quesin remediotienequemodificarlas concepcionesdel espacio.
Por supuestoque estasmodificaciones,como tantasotrashoy traídasa la físicapor el estudiomásapuradode lo infi-nitamentegrandey lo infinitamentepequeño,no trasciendenabis usosprácticos,al mundode dimensionesmediasen quenos movemos;,en suma,al mundonewtoniano.Dado el éxitode la mecánicatradicionalparala descripciónde numerososfenómenos,se explicaque las viejas nocionessobreel espa-cio, hóy llamadasadar cuentascabalesde sucomportamien-to hacia unao hacia la otra mano,hayanllegadoa parecerobvias.
El enigmase reduceasí: ¿Hay fenómenosfísicos cuyasleyesno son invariantesfrente a la reflexión en el espacio?El conceptoya conquistadodel espacio-tiempo—fusión quesignificó un adelantotrascendente‘~‘~ ¿debeadicionarseaún
* Varios lustros antesde los relativistas, Bergson llamó al tiempo fisico“una cuarta dimensión del espacio” (Essai sur les données immédiatesde laconscience,p. 83).
799
conotro conceptode orden distinto, relacionadocon la diná-micaíntima de la materiao “cargade las partículas”?¿Oesqueel espacio,allá en sus senosíntimosy diminutos, no tie-ne sentido,no tiene“cara y cruz”, por antinaturalqueparez-ca?La física, al llegar aquí,se ha quedadocon el pie en elaire.
No soy físico. Aun a riesgo de incomodarun poco a losverdaderoshombresde ciencia (en españollos llamamosconel adjetivo“científicos”, cuandoparadesignarlosbienpudié-ramosadoptarel lusismo“cientistas”), tengo,pues,queva-lerme de metáforasliterarias,queme ayudena alcanzarelmedio inaccesible,amodode cañasde pescar.Lo mejorquese me ocurrees referirmea estapáginade Étiemblequere-sumomásque traduzcoy que,de cierto modo,sitúaal hom-bre, desconcertado,frente al actual desconciertode la pa-ridad:
Los laboratorioscontabancon la fe, la esperanzay la paridad.Ya sólo les han quedadola fe y la esperanza.Los nuevossabiosnos proponenuna anti-materia.Como ella no puedeexistir ni ennuestroplanetani en nuestrosistemasolar, ni siquieraen nuestragalaxia(puramateriay anti-materiase anonadaríanentresí), nose mediga quehay por ahí un anti-hombreque, envez de asimi-lar glucosa,asimila unaimagen sin espejo de la glucosa, o sealevulosa.Cuandose mehayademostradoque, a miles de millonesde años-luz,en unaanti-galaxiade anti-materia,imagenrefleja denuestragalaxiade materia,anti-existirá,anti-respirará,anti-excre-tará un anti-yo, qué másme da! Cuandotanto me cuestacono-cerme,gobernarme,construirme¿ voy a preocuparmepor un anti-yo, paracuyaconcepción,algunaanti-noche,mi anti-padrey mianti-madrehanmezcladosusanti-cuerpos?Puestoque el encuen-tro entremi yo y mi anti-yo sólo podríaacontecerbajounaformafulminantequede unavezanularíacuantasdificultadesme oponemi yo o me opondríami anti-yo, vale másque siga yo viviendoen modestacomplicidadcon la única materiaque palpo y quemepalpa: éstaque,transformadaen vida, asimilade preferenciaglu-cosa, y no levulosa (Higienede las letras, III: Sabory gusto).
Tal es el enigma.Cuando,en Lewis Carroll, Alicia, de unsalto, se sumergió, como en una alberca,en el mundo delespejo,no sólo seencontró,pues,conquelos costadosdel es-pacio estabaninvertidos, sino con algunasnovedadesmásaque la cienciaapenasda nombrede fantasmas:anti-proto-
800
nes,anti-neutrones,anti.mesones;peroquetienenaire de dia-blos amenazadoresy queesperabana la pobreAlicia con sustridentesen ristre (los famososantis), para recibirla comoaunavíctimapropiciatoriae inmolarlaacasoen el altardon-desedescuartizaa losquepretendenromperlabóvedacelesteconlacabeza.
Y ahorasí sepodrá decir quetu mano izquierdano sabelo quehacetu manoderecha.
Octubre de 1958.
801
VI
LAS BURLAS VERAS
27 DEL TERCER CIENTO
Alfonso Reyescontinuó escribiendoBurlas verashastasu muerte.De las 30 existentesy no coleccio-nadas,pasaránaFicciones, tomoXXIII, “De algu-nos posiblesprogresos”,“La églogade los ciegos”(introducción) y “El hombre a medias”. Las 27restantesse publicanaquí.
EL FUEGO
AUNQUE la Faisanaprocura desengañarlo,el gallo Chante-cler sigue convencidode que es él quien, con su canto,des-piertay hacesalir el Sol todoslos días.Aquí la Faisanarepre-sentael orden racional,y Chanteclerel mítico. En todaslas’primitivas creencias,al contrario, el orden masculino,elpatriarcado,ha significadosiempreel triunfo de la nitidezintelectual,solar,y el ordenfemenino,el matriarcado,la tur-bia fantasíadel ensueñoy del capricho,el reino lunar. ¿Acuál de los dosnos inclinamos?¿O no aceptamostanelemen-tales generalizaciones?¿Puesno hemos encontradoen lavida, mil veces,hombresperdidosen las nubes, ensimisma-dos, y mujeres prácticas, activas, que sacan adelantelascrías,manejanlos negocios,gobiernandomésticamentea suspoetas?
Acasoes másjusto atribuir al hombrela dolenciade caerextremosamenteenla opacagroseríao en ladelicadezairreal.Acasoes másjusto admitir que la mujer conservamásfácil-menteel equilibrio entrelas materialidadesy las “etereali-dades”.Es fantástica,sí, pero a la vez eficaz y útil. En esose pareceal fuego.
—Y ahoraquelo pienso—dice unavocecitaami oído—¿no seráuna mujer, o no seráuna sociedadmatriarcal laprimera queinventó el aprovechamientodel fuego?Lo hallomáspropio, lo hallo másacomodadoa las artes“muliebres”(como decíaGracián)quea las varoniles.Imaginofácilmen-te al peludocazadorprimitivo, de regresoasucuevao choza,al anochecer,“pisando la dudosaluz del día” (como diceGóngora),espantadoante la mujer que,en cuclillas, se lasha arregladoparacautivarunamaripositade lumbre.“~Dejaeso,estúpida,quehacedaño!” Y ella,sonriendo:“Paciencia,Cromañón,paciencia.Ya veráslas sorpresasquete he prepa-rado para la cena.Vosotros,los hombres,sois unosniños.Nuncaentenderéislo queosconviene.”
805
Y asípudo empezarel fuego,quees realidadútil, aunqueparecefantasíadesorbitante,quees comodidady es peligro,quees recursodomésticoy elementomágico,armay defensa,sangrey alma,cielo e infierno, mitologíaehistoria.
31-X-1958.
806
EL ASTRÓNOMO Y EL SARGENTO
ARISTARCO DE SAMOS, discípulodeEstratónen el siglo u a.c.,fue un precursorde la geografíamatemática,a que luegodaráel moldeEratóstenes.Su teoríaplanetariacolocabapri-mitivamentela Tierraen el centrodel sistema.Despuésrecti-ficó: —El centrono es la Tierra—se dijo—, ni tampocoloes el fuego inefablede algunosfilósofos,sino el Sol—. Doc-trina acasoanunciadaporHeráclidesPóntico,aunqueel textoquele da estecréditoes confuso.A la rotación,añadióAris.tarco la traslación.Procuró explicar las aparienciasadmi-tiendo un cielo fijo y unarotación oblicua de la Tierra entorno asueje, la cual, segúnsuinclinacióny sumovimiento,ya entray ya sale de la sombra.Sólo Seleuco,un siglo des-pués,parecehaberreparadoen estenotableatisbo. Los geó-metrasastrónomosde sutiempo másbienle fueronhostiles:así Arquímedesy acasoHiparco. En cuantoa la traslación,Aristarcotuvo la mala ocurrenciade trazar las órbitaspla-netariasen figura de círculo y no de elipse, lo queresultabaincompatiblecon los datosde la observación.En cuantoa lateoría heliocéntrica,Cleantesacusóde sacrílegoal quepre-tendíaprescindirde la hogueradel universo:no el Sol, sinola místicahogueradelos estoicos.Y es que,comolo dirá LordBalfour a propósitode Copérnico, el hombrese resistíaaabandonarelcentrodeluniversoy pasaralacategoríade unepisodiosecundario,acontecidoen uno de los menorespla-netas.Todo lo cual hizo olvidar aquellasgenialesanticipa-ciones,y hubo queesperardieciochosiglos, a queCopérnicoles devolvierasuvigencia,salvo la indispensablerectificaciónrespectoa las supuestasórbitas circulares,que sin ningúnmotivo se consideraroninseparablesde la teoría propuestapor Aristarco.
Algo mássabemosdeAristarco:perfeccionóel gnomónoreloj de sol queAnaxímeneshabíaaprendidode los caldeos,y uno de susprimerosopúsculos(que todavíaseconservay
807
pertenecíaaún a la era geocéntrica)procuraestablecerunadistanciafija entrela Tierra y la Luna.
Pero lo más curioso es considerarla principal objecióncientíficaquele oponíansus contemporáneos:—Si es ciertoque la Tierra se mueve—argumentaban—,entonces¿cómoes que la distanciaangularde una estrellafija siemprees lamisma? (Entiéndaseque con los instrumentosde entonces,puesla diminuta paralajesólo pudo medirseen 1832-1838.)Aristarco respondíaen vanoque la enormedistanciaanulabala minúsculadiferencia.Es de creerque sus opositorespen-sabancomo el sargentoinstructor del chascarrillo:
El sargentoinstruía asupelotónsobrela manerade orien-tarseduranteunamarchanocturna:
—Tú queerescampesino—dijo auno de sus reclutas—indica a los muchachoscuál es la estrellaque debeguiarlos.
—Ésta, mi sargento.—~Québarbaridad! Se van a torcer el pescuezo.A ver:
¡diezpasosatrástodo el mundo!
Diciembre, 1958.
808
CONCLUSIONESCONTEMPORÁNEAS
AFIRMABA Ortegay Gassetquela edad de nuestraépocaerala juventud.Lo afirmaba por coqueteríay halago.A la luzde ciertasobservacionesde Curtius, y visto aquello del “hom-bre en supunto”, que nos explica Gracián,másbien pareceunacensura.La juventudtienetodavíamuchosextremosy sa-lientesde irritableesterilidad.Sólo el quehallegadoaciertoclima puedecrearen torno así un ambientegratoy confor-table. (Sin exagerar,¿eh?Nada de gerontocracia, que esotiene quecurarseal instantecon el admirablerecursoprehis-tórico de la “occisión del Rey viejo”, pueshay que acabarconaquelqueya no poseemanásuficienteparasostenera latribu) La desorbitadaadoraciónde lo juvenil —no en el or-dende 1os encantosnaturales,se entiende,queallí estámuyen sulugar, sino comomísticapolítica—,conduceal descon-cierto social y acabaen la hoy tan aplaudidadelincuenciainfantil.
Tambiénafirmó Ortegay Gassetqueveíavenir la rebeliónde lasmasas.Fuesumáscerteraprofecía.Se reduceal predo-minio de la cantidadsobrela calidad.Perono la cantidadsu-jeta al noblenúmeropitagórico, al orden, sino la cantidadno numerada,hechamasacote,bulto, estorboy náusea.(En-tiendo que los escolásticoshablabande las multitudes o co-leccionesde entesindefinidos.)He aquí,pues,otro rasgodenuestraépoca.El “principio de individuación” se ofusca,sediluye, y va comoaserdigerido en un vientrematerialdondepierdesuvirtud propia. La conductabuscasu centrode gra-vedadfuera del yo, aunqueno en el cielo ciertamente,sinopor ahí en un reglamento,en las órdenesde un liderato, enalgo que alejelos peligros de sentirnoslibres y responsables.
Keyserling, por su parte,anunció la era del chauffeur.Y está probado.La desmedidased de dominio físico, queempezóen la magia endemoniaday ha llegado a las armas
809
de la aniquilaciónatómica,echandoa la ciencia fuerade surecinto ayerintocable,ya estáhaciendoestragosen el mundo.
Otro rasgode nuestradichosaedadesel desconciertocau-sadopor la absorcióndel venenonazi; pues aunparavenceral Estadonazilos Estadosdebennazificarse.Y así aconteció,por lo que dijo conmuchaverdadaquelgeneralde Hitler:“Que me fusilen si quieren,ya hemostriunfado.” Las dosgrandestendenciasquehoy perturban,con su rivalidad, elbuensueñodel justo, por lo prontoamarganla existenciaynos echana perdertodos los deleites de la vida. Tal vezquedeun saldo positivo; tal vez hayaun día de gloria a lasalidadel túnel,salidaqueaúnno vislumbramos.Puestam-biénla RevoluciónFrancesadecapitólas Gracias,y dejó,sinembargo, la conquista de que más puedeufanarseel si-glo xix: el respetoa la persona,siquieraen doctrina y enteoría,queya es algo, pero algo másqueen doctrina.
Otra de las insensatecesquepadecemoses esode “la ad-mirableinquietudcontemporánea”,con quesellenanla bocaalgunospavipollos.A mí queme den tranquilidadpor fue-ra, para atizar a mi gustolos volcanesque traigo adentro.Parafuego,escojoel del espíritu; pero que no me quemenla casa.Ni aceptoque pase por danzauna convulsión, unmero ataqueepiléptico.
Y a todo esto ¿quéhace nuestraAmérica?¿Sequedaráeternamentede rodillas anteesosmonstruosexóticos?Pues¿nodecíamosque era menesterexpresarla propia sensibi-lidad y dejarya de sercolonias?¿Puesno era éstala horade América?¿Y cuándonos dieron peoresejemploslos tu-toresde las viejas culturas?¿Cuándofue másjusto emanci-parse?¿Y no habíamosconvenidoya, máso menos,en que,contra la agresividady la codicia, los pueblosde nuestraAmérica traían consigociertasaurasde cordialidady corte-sía,cierto alivio, cierta esperanza?¿O es que sólo el malsirveparaoponerseal mal?¿Oes que no hay victoriasporsuperación,másarriba de los combatesmismos?
1958.
810
DOS O TRES SIGLOS DE CRITICA LITERARIA
A VECES importa reducir las perspectivas,en escala,a unoscuantoscentímetros.Pues, decía Aristóteles,más o menosnuncasabríamoscómo es un animal que midiesevarias le-guas,porqueescapaal compásde nuestravisión. Examinaren unosinstanteslas direccionesque adoptóel método de lacrítica literaria, ¿noseráun esfuerzoexcesivo,acasoinútil?¿No nos objetaránlos espíritus analíticosque, a fuerza decomprimir, hacemosdesapareceralgunosrasgosesenciales?¿Seráverdadquecompendiasuntdispendia?No quiero per-derel tiempoen discutirlo. Ciertoinstinto meguía; ciertavozme dice al oídoque,de cuandoen cuando,estosensayosdesíntesis,aunsiendoexcesivos,sontan provechososcomo unaojeadaa la brújula para el que temeextraviarseen mitadde un bosque.Y, en última instancia ¿no aceptaremosestebreveejercicio,aunquesea comoun juego de sociedad?Loshaypeoresen nuestrosdías,todoslo sabemos.
Limitémonos,por hoy,ala historiamodernadel problema.Dejemosfuerala Antigüedady la EdadMedia; pasemosdeprisapor la faseretóricay preceptistadel Renacimiento,enquesejuzgasegúndoctrinasy aúnno se descubrela purezade la posturaobjetivaantela obra.
P Del Renacimientoal siglo XVIII, la crítica seorienta endossentidos:
a) Teoríasliterarias,códigosde principios,artespoéticas,tratados,comentarioso manifiestosconcarácterde alegatosen pro de unaescuelao doctrina,dondela obraconsideradaes meramuestrailustrativa.El dantescoDe Vulgari Eloquioabreunaera; sugrandeejemplono fue seguidoen todapu-reza. De momento,Italia tiendea la crítica indirectao acci-dental.Boccacciosobresale.Hayunafloraciónde humanistasquecomentanlas doctrinasclásicas:las Silvasde Poliziano;las PoéticasdeVida y Trissino; de Escalígero,CastelvetroyPatrizzi; los mismos Discursosdel Tasso. Alegatos o mani-
811
fiestos de escuela:en Francia,la Defensa,de Du Bellay y elArte poéticade Vauquelinde la Fresnayeo la de Boileau,y tambiénla Práctica del teatro, de D’Aubignac; el “legisla-dor” Maiherbe y sus sostenedores,incluso Corneille; Rapiny los jesuitasLe Bossuy Bouhours.En Inglaterra, elArte deretórica de Wilson; la instrucción del abuelode la prosodia,Gascoigne,y los que le siguen;las Artes o Defensasde losisabelinos,como Webbe,hastallegar a Ben Jonson.
SobreEspaña—ademásdel reflejo de las anterioresco-rrientes—hay que advertir que en los prólogos de las anto-logías puedenseguirsela gestaciónde la historia literariay sus direccionesprincipales. En las antologías españolashay dos grandesépocas:1) desde los orígeneshastael si-glo xviii; 2) delsiglo XVIII hastanuestrosdías.En la primeraépoca,la recopilacióntienealgo de fortuito y dominael gus-to personaldel antologistaacasomásde lo conveniente.Has-ta el siglo xvii, Españacreasu literaturanacional.El XVIII
(naturalmentesin que deje de crear) recuerday organiza,como en esperade la fiebre románticadel siglo ‘ix; pero estarevisión no estáexentade estrechecesdoctrinalesy preocupa-ciones didácticas. En cuanto a las historiasliterarias, ope-ración crítica que desandael camino, no podríanbuscarseen losorígenes.Parala literaturaespañola,tambiénaquíhayque comenzar—salvo anticipacionescomo la del Marquésde Santillana en el siglo xv— por la obra crítica del si-glo xvni, aun con los yerrosqueella pudo habercometido.
La historia literaria como hoy la entendemoses, paratodaEuropa,creacióndel siglo xix, y se caracterizapor laarmoníaentre la erudición y la estética. Hitos principales:Bouterweck,Sismondi,Gil y Zárate,Ticknor, Amadorde losRíos, los colaboradoresde la Rivadeneyra,Menéndezy Pe-layo —a quien debe América la incorporación de su poe-sía dentro del orbe hispánico—, MenéndezPidal, DámasoAlonso.
b) Examende obrasnuevas,en apologíasy censuras,estoúltimo sobretodo. En España,la polémica entrelos metrosviejos de Castillejo y el endecasílaboitalianizantede Boscány de Garcilaso;las Anotaciones,de Herrera;la disputade lanueva Comedia,en torno a Lope; el debatede las escuelas
812
revolucionarias,la cultista y la conceptista;la corte de ad-miradoresde Góngora,en que seespigapocacrítica y sobre-saleel peruano“Lunarejo”; la reacciónde Quevedo,etc. EnFrancia, las Observaciones,de Scudéry,y los Sentimientosde la Academiasobre el Cid de Corneille; las Sátiras, deBoileau, etc. El siglo xvii ve apareceren Francia aquellasgacetasde novedadesliterariasa las queva unido el nombredeBayle.
20 a) El siglo xviii deja sentir, en Españacomo en Fran-cia, en las academiasy en las tertulias,mayorpermeabilidadinternacional;pero el dogmatismollega al extremo,ya fun-dadoen las pretendidasreglasclásicas,ya en los principiosdelgusto,tanteñidosdeimpresionismo,ya en teoríassocialessobrelas costumbreso la idea del progreso,ya en la estéticanaturalistaa lo Diderot o en aproximacionesde la Literaturaalas BellasArtes.
b) Enpunto ahistoria literaria,en Españacomoen Fran-cia aparecen“vidas” o “noticias”, aisladaso en colecciones,monografíassobreinstituciones,inclusoelTeatro,inventariosbibliográficos (NicolásAntonio y suscontinuadoresdel xviii,Mayansy Siscar),todo ello no de muchasustancia.
Por contraste,Alemania ofrece unaverdaderatempestadfilosófica, en que la estéticase va modelando como en unGénesis:Leibniz, Baumgarteny suescuela,Herdery suespí-ritu del lenguaje,Winckelmanny las artes,Lessingcon suDramaturgia y su Laocoonte,Goethe a la maneradispersade una atmósfera,Kant y su sistema,Richter y su visiónoblicua, la filología y la ciencia de hechosen los hermanosHumboldt; y luego, los idealistasSchiller, Fichte, Schlegel,Schelling, el imperialismo mentalde Hegel, transportanelproblemaaun plano superiorque escapadel todo a la meto-dologíacrítica. De igual modose nos escapanVico, en Italiay, por otro rumbo distinto, los estéticosinglesescomo Ho-garth, Burke, Home.
3°El siglo xix traeel consorciode la crítica, la erudición,la historia, la filosofía, en diversasmezclasy aleaciones.ElRomanticismoestudiala Literatura a la luz de institucionesy creencias,se interesapor el fundamentoy por el serviciosociológico de las Letras. A la noción del progreso,sucede
813
la del determinismo.La crítica sedejainvadir de ambicionescientíficas. Aun tantea,en estesentido, técnicasque le sonextrañas.El apogeoseproduceen Francia,entrelos relámpa-gos de Stendhaly de Hugo. Sedestacala diferenciaentrelacrítica históricay la filosófica: Sainte-Beuvey Taine.Sainte-Beuve quiere hacer la “historia natural de los espíritus”:ahondaen los temperamentos,los ve desarrollarseen suam-bientementaly social. Suprocedimiento,en cuantoa la pre-cisiónhistórica,esunaenseñanzaperenne;en cuantoal geniocon que transmutala biografía en interpretación,no puedeenseñarse.Taine procedecon sus famosastríadasde raza,medio y momentohistórico; en vano pretendecon estastrescoordenadasfijar un punto en el espacio,y pasafrente a loindividual, antelo específicamenteliterario, queseva de lasredes.La fecundidadde su sistemapuededecirseque estáen las inmediatasreaccionesqueprodujo,y quepor sí solasdeterminanla historiadel métodocientífico. Peroaquíentra-ríamosya en el mundocontemporáneo,y el resumenresul-taríacostosoy prematuro.
México, 1.1959.
814
UNA NUEVA PRECEPTIVA
LA PRECEPTIVA literaria es unacoquetaenvejecidade quiennadiequierehacercaso.Digámosleun último piropo: dio sunombrea ciertasformas, aciertos fenómenos,y eso no fuetareaperdida.Mientrasse mantuvoen la clasificacióny ladenominación,íbamospor buencamino.El desvíosobrevinoen aquelloquela Preceptivatienede verdaderamentetal: enaquello de quererconvertir en principios esencialeslo quesólo eranhábitoso rutinas; en pretender—con manifiestoabuso—dictar reglasa la poesía.
Pero,en todocaso, la Preceptivaquedóincompleta,puesseaplicóal creadorsolamente.Y la literatura,ademásde sufunciónactiva, se completa,como el comercio,con unafun-ción contraria: oferta y demanda,obra y lector, u obra ypúblico,si se prefiere;productory consumidor.Falta,pues,la Preceptivadel consumidorliterario. Ahora bien, hay elqueconsumela literaturaoral, y hay el queconsumela lite-raturaescrita:hayel auditor y el lector.Nos referimossin-gularmenteal primero, puessobrela lectura (el ABC de lacrítica, como decía Sainte-Beuve),sí que se ha escrito yalo bastante:recomendaciones,cautelas,disposicióngeneraldel ánimo, etcétera.
Cuandoalguiense atrevaa escribirunaPreceptivade lospúblicos—como seha escritola de los autores—habráquerecordaral espectadorde teatro que la verdaderafunciónestáen la escenay no en las localidades;que es mejor lle-gar a la sala antesde quese levanteel telón, parano inco-modaral prójimo; queno debehablardurantela represen-tación,ni toser,ni estornudarsiquiera;quedejeparadespuéslos comentarios,y parael entreactolos saludos;que no seagiteen elasientohaciendotemblartodala fila; queno toqueel tambor conlos dedosen el respaldode enfrente,y otrasurbanasnimiedadesporel estilo.Temas,todos,paraun nue-vo Teofrastoo paraunasnuevas“premáticas”deQuevedo.
815
Y si de recitaciónpoéticase trata, habráque recomendaral espectadorqueejercitela caridadanteel arte másdifícilqueexiste,anteelartequeestáamediocaminoentreelhablanatural y el canto.El oyente no debeolvidar que la decla-mación es un problematerrible, y el declamador,como elSócratesde Las nubes,está“haciendo circo”, suspendidoenunacestaentre cielo y tierra. (Ver lo dicho en mi ensayo“Hermes o de la comunicaciónhumana”, IV.*) Fuerade es-tas vagasconsideraciones,lo que se puededecir parala re-cepciónoral de la literatura —hoy que hastael teatro selee— sedice mejor parala lectura.
1-1959.
* En La experiencialiteraria, Obras completas,t. XIV. [E.]
816
DON JOAQUÍN *
No CONOZCO un caso de mayor noblezaen la América denuestrosdías.Todo era probidady cordura,todo era solici-tud y difícil facilidad. Trajo al mundola predestinacióndelacierto.Susvirtudes intelectualeseranun reflejo de supul-critud moral, o viceversa.Montaba la guardiavigilante enesacombatidafronteradondeel bienseapartadel mal, y nisiquierasu cortesía—que era mucha—lo hizo vacilar uninstante.Las fuerzasoscurasde la sociedad,quenunca fal-tan, jamáslograronsobornarlo.Era fuerte sin aspereza,erasabioconsencillezy suhondaseriedadnos llegabaenvueltaensonrisas.Y así realizódonJoaquínesemodelodelHombreCordial, quevarias veceshe descritocomo el ideal de nues-tros pueblos.Y ojalá mis hermanosde Iberoaméricametomende verasla palabray aceptenla imagen queles pro-pongo;queya en los tronosde la política estamoscansadosde soportara ese otro tipo de hombres,al que los inglesesllamanelViejo Adán.
Comenzó la jornadacon aquellasedicioncitas,preciosasjoyas literarias,que distribuíapor todo el mundoentresusamigosy entrelos que adivinabacomo amigosposibles.¿Yquién no lo era de don Joaquín?Los “Arieles”, los “Convi-vios”, nosbuscabanpor todaspartes,a travésde todasnues-trasandanzas,y siempredabanconnosotros.Era el caso dela mariposaque,en su frágil orientación,sabeirse derecha,como la propagaciónde la luz, al términode varias leguas,dondese la deseay se la espera.Porquedon Joaquínparecíasaberlo queanhelábamosy parecíaadivinarnosdesdeantesde conocernos.Rara, singularimantaciónla suya,no sé québrújula le llevabay traíaseñalesde los hombresque,de cer-ca o lejos, habíamosde acompañarloen la vida. Era unaevidencia en nuestrosafectos,un interlocutor con quien no
* JoaquínGarcíaMonge,Costa Rica, 1881-1958.[E.l
817
hacíanfalta explicacionesni aclaracionessobreninguno delos Mil y un Enigmasdel trato humano.Era unaconstantecompañía,unagratísimasorpresaen cadacorreo.Su Reper-torio, esa montañaque él levantó con su brazos como unAtlas,no nosdejabanuncasolos,no nospermitíaolvidar losdeberesdel intelectualamericano.A don Joaquínse lo en-contrabauno siempreavuelta dela esquina,comoparadar-.nos las señalesdel tránsito e indicarnos“la derechavía”.¡Quéagentede la circulaciónespiritualentretodasnuestrasrepúblicas!¡ Qué guíay consejero,sin la aparienciade serlonunca!Era tantasudiscreciónquemuchasvecesme he pre-guntadosi él mismo llegó a darsecuentade lo que valía.Anda por ahí una comedia españoladel siglo xwi, dondeun ángelrapta a un monarcaque encuentradormido en un‘ardín y se poneagobernarbajosufigura y su nombre.Lahistoria, varias veces,me ha hecho pensaren don Joaquín,acasohabitadopor un mensajerode algunaotra regiónmásalta.
Cuandose habla de la obrade un escritor,siemprese love amuralladoentre torres de papely de libros y, aunqueél no lo quiera,un poco recluidodentro de supropia sustan-cia. Perola obrade don Joaquín—consertantoel papelqueconsumióen ella— parecehechaa la intemperie,sin apara-tos o con útilestransparentes;y desdeluego, en esalímpidapobreza—la fiel compañerade los griegos, segúnHerodo-to— queya va siendo,en nuestraAmérica, la característicade tantasempresasinolvidables.Yo no sécómo se las arre-glaba este hombrepara construir, a solas y con sus solasmanos,lo que siempre,en los másencumbradoscentrosdela cultura contemporánea,se construye mediantenumero-sos equipos, inmensasdotacionesde elementoseconómicosy bibliográficos,colaboraciónde universidadese institutos,ayuda de gobiernos propios y extraños. Pero don Joaquínsólo contabaconsigomismo: don Joaquínbuceabasin esca-fandra.Suobraparecíala obrade las hadas,algúnencanta-miento o prodigio quemuy pocos hanposeídoy quees, enrigor, unagracia.
Don Joaquínno estorbabaa nadiecon el bulto de su tra-bajo: abríapaso a todos. Apenasdejabaver unaque otra
818
páginapropia, porque estaba,más bien, al servicio de losdemás.Y ahora,merceda la piedad de sus herederoslite-rarios,henosaquíanteunanovelacuyaexistenciani siquierahabíamossospechado,aunqueésta es la terceraedición yaunquela novela suscitóunapolémicaallá en el año1900.
Despuésde lo que llevamosdicho, ¿nopreferirías,lectorpaciente,leer la novelaa tu modo sin queyo te estorbeha-blándotede ella? Algo hayque hablar antes, sin embargo,aunqueseaa modo de sumariapresentación,por no defrau-dar al hermanoqueme dejóesteencargopóstumo.
Hubo un tiempoen queUnamunopudodecirqueanuestraAméricano le hacíafalta la novela;quele bastabanla emo-ción y la fantasíade su historia. Lo uno paranadaimpidelo otro.La novelaen nuestrospaísesseha desarrolladoya entérminostalesqueel enumerarsus génerosy tendenciasre-sultalargoy nadacómodo.El moto esobra de adolescencia,y veo que don Joaquín,inclinado al bandode la novelaca-seray propia,la fue corrigiendoparaalejarsede los postizostérminosperedianosy acercarsecadavez másal hablaquehabló. Las pocaspáginasde don Joaquín(poquísimas,parami gusto) queme habíasido dableleerya me lo habíanre-comendadocomo escritorde buenaley, asépticoy atinado.Los frutos no podíandesdecirdel árbol. Ahora, el leerlolargoy tendidoha sido paramí unafiesta.El moto inicia yacon firme calidad estéticael género realistacostarricense.Suestilo, aunquesuenacomobuenmetal, se depurarátoda-vía en libros posteriores.El lenguajelocal cobra autoridady verdadera“carta de naturaleza”.No es rebuscadoen vistade tal o cual efecto,sino queparecemanarsolo. Los asuntostambiénparecequequierencontarsesolos.Hay por esaspá-ginasun ambientede suavealucinación.Los personajessonfinas miniaturas,dibujadasen rasgocontinuo y sin levan-tar el lápiz. De repente,la amargura,la melancolía,quenuncalograronsobreponerseasus empeñosde grancreadorde la cultura,de generosopastorde pueblos.Condiciónpro-pia delquepersistesin esperanza.Condiciónde almassupe-riores.
Don Joaquínse olvidabaun poco de sí mismoparamejoracordarsede lo ajeno.Dicen muy gravesmaestrosqueéste
819
es el secretode la felicidad. Yo no sébiensi él fue feliz du-rantesutránsitoterrestre,por dondepasóhablandoamediavoz y cediendoa todosla palabra.Perohoy sunombre,lle-vando consigo el de su atenienseCosta Rica, queda parasiempreasociadoal nombrede nuestrasAméricas.
México, febrero de 1959.
820
LA INEFABLE VERDAD BIOGRÁFICA
¿DÓNDE estála verdadbiográfica?Hace muchos años,antecierta excelente“Vida” de Maquiavelo, observábamosque,en la siluetadibujadapor el autor—nadamenosquePrez-zolini— no cabíael geniode Maquiavelo,no parecíasiquieracaberla obrade Maquiavelo;quehayun elementoimponde-rable—másallá de todoslos datos,los episodios,las expe-riencias—,y sólo él explica la verdaderagrandezade unhombre,no digamosya de un escritor.
¿Dóndeestálaverdadbiográfica?Hechosy fechasquedancomountadosen el papel.Necesitamospensar,y un pocoin-ventary crearotra vez por cuentapropia,el poemaquehasido un hombre,para ofrecer de este hombreuna imagenalgo aproximada.La realidadsólo se deja asir en las redesde la fantasía (suponiendoque las alas seanredes).Pues¿aqué nos llevanlos enigmasdel movimiento,si sólo aten-demosa la rayaque el movimiento trazaen la tierra? Nosllevan a la aporíade Aquiles y la Tortuga,a la absurdade-claracióndel filósofo eléata:Aquiles no alcanzaránunca ala tortuga. Igual pasacon la biografía: lo que quedaaquíen la tierra no es la verdaderabiografía de un hombre,sinosólo su rastro.La biografíaes unaevaporación,unaemana-ción,un aroma,unallamaradade laantorchaqueseconsume.
¿Dóndeestá la verdadbiográfica?El tremendoNietzscheeraun pobre inválido queiba a trompiconespor la vida. Elinmensogenio literario de Sainte-Beuve(¡cuántohemosla-mentadoconocerde cerca al señorSainte-Beuve,en quiennuestraadolescenciafundó tan justas admiracionesabstrac-tas!) pasóporelmundoencerrado,cautivoen unaaparienciaridícula de Tartufoconpsicologíade impotente.En el recien-te anecdotariode Othón, debido a la primorosapluma deValle-Arizpe,no faltaránmentecatosquepretendanencontrarrazonesparaburlarsedel gran poeta.Y no porqueArtemiode Valle-Arizpe hayaqueridoburlarsede él (nosconstaque
821
lo admiray venera,nosconstalahonestavoluntadconqueharecogidotodas su noticias), sino porque así es eso que sellama la realidad. El monumentodel gran RubénDaríosealzatambiénsobreun montículode chuscadasy miserias,y él mismo pareceque quiso a tiempo precaversecontraellas con aquel grito valeroso: “iGloria al laboratorio deCanidia!” ¿Dóndeestá,pues,la verdadbiográfica? ¿Dóndeel secretodel conocer?Tal vez sólo seconozcaamando,y lodice ya el uso lingüístico: Adán conocióa Eva. “Amada enel Amadotransformada”...
23-111-1959.
822
OLFATO Y GUSTO
ENTRE todas las sensaciones,las del olfato y el gusto—lossentidosquímicos—sonlas másreaciasa las interpretacionesde la cienciamoderna.En el espectrode las vibracionesdeléter,lavisión y el sonidosedejanyareduciraondasde deter-minadavelocidado frecuencia;y el mundodelas sensacionestáctiles,quedice Katz, sedescribepor los encuentrosde esosresplandoresde energía,suertede camposeléctricosque ro-dean a los objetosmateriales,pues el verdaderocontactoabsolutonuncallega adarse,aunqueotra cosanos parezca.Visión, audicióny tacto se sujetanya a la escalaatómica.Pero los olores y los saborestodavíase entiendensegúnlavetustaciencia griega, como bombardeosde moléculasquehieren los órganosrespectivosdel olfato y del gusto.
Olfato y gustoson, además,los sentidoshedonísticosporexcelencia,puesen ellos la sensaciónviene simultáneamenteacompañadade una impresión inequívocade placer o des-agrado,que no es tan inmediata,tan necesaria,tan generalo tan intensaen las sensacionesde los otrossentidos.Olfatoy gustosemezclandiversamenteen las experienciaspalata-les. Pero todavía pareceque el olfato estámásen guardiaparaaceptaro rechazar;por lo cual —conintuición ala vezcientífica y artística—decía la novelistaColette que es elmásaristocráticoentrenuestroscincosentidos.
En la mitología, Afrodita solíaimponercomo uno de susmayorescastigosla cacosmiao mal olor a quienescaíanensu desgracia,como lo hizo paralas mujeresde la isla deLemnos. Y es muy apropiadollamar “buen olfato” a eseinstinto, tan característicode la femineidad,que consisteen percatarseal instantede las cualidadeso defectosde unapersona.Los hombres—como más contemplativosa pesarde lo que se diga—solemosdistraernosy desviarnosconlasaparienciasvisuales, auditivas o táctiles.Tal vez un perdi-guero pudieradarnosconsejos—a los humanosen general,
823
pero sobretodoa los varones—respectoal modode orientarnuestraconductaentreesteescenariode oloresquenos rodeay de que no siemprenospercatamos.El rey, antesde lanzarun decreto;el juez, antesde dictarunasentencia,olfatearían,“ventearían”un rato en todossentidos,en todoslos rumbos.
Así como,en otro tiempo, aparecióy desaparecióla modade aplicara la terapéuticaciertassensacionespalatales,so-bre todo en asunto de jaleas,dulces y confituras, así hahabidotambién la moda de la osmoterapiao curaciónporlos olores.Y es lástimaquehastahoy no hayaprogresado,parasustituirtal vez esosbrutalesprocedimientosde las in-yeccionescurativas,queno dejande serunaverdaderafaltade respetoa la libre soberaníade nuestrocuerpoy de nues-tros órganos,una ilegítima intervencióncomparablea lasinvasionesmilitarespor partede unapotenciaextraña.
El curioso puederemitirse,al respecto,al recientetextoamericanoFlavor ResearchandFood Acceptance(Reinhold,1958), dondeel profesor Carl Pfaffman (Universidad deBrown, en Rhode Island), publica un importante capítulosobreel estadoactualde las investigacionespsicológicas,fi-siológicasy químicasreferentesal olfato y al gusto.Verdades que la interpretaciónde estassensacionesconformeacam-bios eléctricosdel sistemanerviosoya seconsideraanticuada(las cienciascaminany cambianmuy de prisa,sontanversá-tiles cual la pluma al viento). Tambiénes útil recordarThePsychologyof Pleasantnessand Unpleasantness(BeeberCen-ter, 1932), y el simposio Taste,Appetiteand the Selectionof Food de la Sociedadde EstudiosSuperioresde Sheffield(1956),dondeRolandHarperpresentaunarevistasobrelas“escalasdel gusto” y los aspectospsicológicos de la acepta-ción de alimentos.
Y como ya es mucho citar literatura extranjera,déjamelector recordartelas virtudes del catador segúnel Quijote,paraque te convenzas(aunqueen estaexageraciónhumorís-tica) de que el gusto y el olfato son unabalanzade preci-sión. Dice Sancho:
.tuve en mi linaje los dos más excelentesmojones(catadores)que en luengosafios conoció la Mancha...Diéronlesa los dos aprobar del vino de una cuba...El uno lo probócon la punta de
824
la lengua;el otro no hizo más de llegarlo a las narices.El pri.merodijo queaquelvino sabíaa hierro; el segundodijo quemássabíaa cordobán.- - Anduvo el tiempo,vendióseel vino, y al hm.piar de la cubahallaron en ella unallave pequeña,pendientedeunacorreade cordobán.(Quijote, II, XIII.)
25.IV-1959.
825
COSMOSY ANTICOSMOS
—SEÑORA marquesa(así la seguiremosllamando anónima-mente,señorade la Mésangére,puestoque usted así lo pre-fiere): acomódeseusted a su gusto bajo el emparrado.Seacercala noche.Ya empiezansusguiños, tímidamente,el lu-cerode la tardey la vanguardiade estrellas.Aquí el señorde Fontenellesolíaconversarconustedsobrelapluralidaddelos mundoshabitados.Peronuestroinsignefilósofo ya se nosha ido, por desgracia,sorbido en un rayo de luz como dicenquese van los muertos.Yo no pretendosustituirlo, ¡qué dis.parate!Pero,en fin, tengoalgo curiosoquecontarleaustedsobrelo quepasaen el universo,en los universos,segúnellúcido resumende Vladimir Tarr.
—~Enlos universosha dicho usted?—Sí, señoramarquesa.Puesconcederáusted,con Metro.
doro de Quíos, que “una solaespigade trigo en unallanurainmensano seríamás extraordinariaque un solo Cosmosenla infinidad de los espacios”.Los pitagóricos,sin vacilaciónalguna,nos hablan ya de la pluralidad de universos.Hay,además,unasuertede maniqueísmocósmico que distingue,comopor simetría,el principio buenodel malo, Dios y Luz-bel, la Discordia y el Amor de Empédocles.Como en losespejosconjugados,ese irredimible maniqueísmodesdoblalas dimensionesdel espacioy del tiempo: adelantey atrás,derechae izquierda,arribay abajo,antesy después;repartea los seresen imágenescomplementariasy opuestas:machosy hembras,Adány Eva; y a todosnos dotade las dosorejasdel alma, unaparalas vocesgozosasy otra paralos acen-tos del llanto.Puesbien,esemaniqueísmoinnato de la natu-ralezaparecehaberinspiradoen todo tiempo la sospechadequeAlicia estáanteel espejo;o seaquenuestroCosmosdebede tenerpor ahí, en la profundidadde los cielos, algún her-manoenemigo,un Anticosmos.Veo quelevantaustedla vis-ta y...
826
—Creí queal Cosmosseoponíael Caos.—Sí, se oponeel Caos; pero el Cosmos (y esta es una
historia diferente)se completaconel Anticosmos.—~,Yla resultantepuedeser cero, como cuandoen las
matemáticasse juntan dos cifras idénticasde signos encon-trados,uno positivo y otro negativo?
—No me pida ustedquedesentrañetan a fondo los enig-masde la Creación.Permítamecaminarmásdespacioy conla modestiaqueamis cortaslucescorresponde.
—Puesusteddirá,porqueme tiene ustedperpleja.—No menoslo estoyyo mismo ante las consecuenciasque
ha sacadola cienciaactual, interrogándosevalientementeso-bre ciertavieja hipótesis de Dirac, un físico inglés quevivióhaceun cuartode siglo. Segúnél, hayen la materiaunaes-tructura simétrica, de suerteque la existenciade cadapar-tícula elementalsuponela existenciade una antipartícula,masa idéntica de cargaeléctrica contraria. El número departículasque integran cada átomo puedereducirsea tresprincipales: los protonesde electricidadpositiva; los elec-trones de masadistinta y carga negativa,y los neutronesdesprovistosde toda carga. En 1932 se descubrió el anti-electrón o positrón (digamos, electrón de carga positiva);y veinte años más tarde, el anti-protóno protón de carganegativa;y todavíalos físicos de Berkeleyhandado despuéscon los antineutronesen el flujo de las partículasnuclearesproducido por el bevatrón.Si protonesy positrones,electro-nesy anti-electronesse contraponensegúnla masa,la cargaeléctricay el spin o momentocinético,el neutróny el anti-neutrónse contraponenpor las propiedadesmagnéticas,desuertequelos polosde estosdiminutos imanesestánsituadosde modo inverso: las cabezasjuntas,las colas separadas.
—No entiendonada.—Yo tampoco.Todo conocimientonuevocomienzapor no
ser entendido,como aquellosimpuestosde la antiguaRomaque, segúnel tratado clásico, “empezaronpor no existir”.Pero hay en la comprensiónun elemento de hábito. Quizá,trasde pensarloun mes,ustedy yo volveremosa conversarsobreestoy ya lo entendamosmejor. Por lo pronto, hemosllegado ala idea (vacía,hueca,insípidaparanuestramente
827
si ustedquiere) de quehay átomosy antiátomos,puestoquelos treselementosde aquéllosencuentransucorrespondenciao reflejo zurdo en los treselementosde éstos.Segúnel doc-tor Goldhaber,de aquíconcluimosquehay, al ladonuestro,un Anti-cosmos,compuestode anti-materia.El Sphairos,laEsfera democriteana,se partió en dos originalmenteparadar lugar a nuestrouniverso,y también al universocontra-rio, como en dos gemelosque tuvieran la derechay la iz-quierdaconjugadasinversamente.Y cadagemelose alejó delotro y emprendióla ruta por sucuenta.Si creemosa ciertosatomistas,las misteriosasondasde radio que nosllegan des-de los abismosnos comunicannoticias de ciertas colisionesque aúnseproducenpor ahí, y dondese aniquilan mutua-menteestrellasy aungalaxias enterasde los dos ejércitosadversos.
—I Señor, que no podemosescaparde la guerra! Pero¿hayalgunafronteraentreel Cosmosy el Anticosmos?¿Ypordóndecaeeseuniversoinvisible?
—Lo que yo sé, señoramarquesa,es que sopla ya unvientecillofrío y, comosedecíaen otro tiempo,nosva a caerel sereno.Interrumpiremosnuestrocoloquio.
828
UN DESLIZ DE NAPOLEÓN
NAPOLEÓN no nos tiene acostumbradosa oírle decirinsensa-teces. Al contrario, muchasde sus sentenciasaún parecenrevelarnosciertashondurasinsospechadascuandolas citanadamenosquePaul Valéry en sus ensayostan asépticos,tan “intelectuales”en el másadamantinoconcepto.
Pero acabade cumplirseel primer centenariode la muer-te de Humboldt (6 de mayo de 1859). Hemos examinadoviejos documentos,viejas memorias.Y por desgraciahemosdado con un desliz de Napoleón,que no parece justificarsesiquierapor el hecho de que Humboldt fuera un prusiano,porque,en todo casoy porparadójicoqueparezca,Humboldtfue un prusianofrancés.Parísera su ciudad predilecta,dedondecostabamuchoarrancarlo.Centrode la cultura mun-dial, París era su centro. Napoleónno podía ignorarlo, nopodíaignorarquiéneraHumboldtque,habiendoregresadoyadesusgloriososviajesamericanos,atraíalaatenciónde todos.
Pero he aquílo que sucedió.Se aproximabanlas fiestasde la coronación.El 25 de noviembre de 1804, Napoleónrecibió en unade las puertasde la ciudadaPíoVII. El 2 dediciembre, en solemneceremoniade Notre Dame, el papale otorgóla coronaaCarlomagno.Napoleóny Josefinaofre-cieron una solemnefiesta en las Tullerías. Humboldt fuepresentadoal emperador.Y éste¿quéle dijo? Puessencilla-mentele dijo:
—Entiendo, señor, que usted se ocupa en coleccionarplantas.
Humboldt asintió. Y Napoleón,encogiéndosede hombros:—~Ajá!Tambiénmi mujer se divierte en eso.Y, sin embargo,Napoleón,miembro del Instituto, había
recibido plenos informes sobre los trabajosde Humboldt.¿Cómopudo no percatarsede quehablabacon unacontra-figura de Goethe,aquien declaró“todo un hombre”?
7-V-1959.
829
LOS ESPECIALISTASY LA ESFINGE
RECI1~Nllegadoyo a la zona porteña,el ChuscoArgentinome dijo:
—Todavíaestáusted,comoAdán, poniendonombresa losanimalesy a las cosas.Voy a explicarleausteden dospala-bras los defectosdel argentino,que tambiénlos tiene, aun-queafortunadamentebiencompensadoscon susvirtudes.Elargentinoes aquelque le dice austed,sin pestañear:“Veráusted,en Buenos Aires tenemosuna cosaque se llama laGravitaciónUniversal,y. - .“
Y lo mismo siento cuandocualquierespecialistase empe.ña, desdesupuntode vista(matemática,física,biología,psi-cología),en explicarmela Creación,el Libre Albedrío, elTiempo.
Y perdoneelmuy sabioHansReichenbach,cuyaobrapós-tumasobreLa direccióndel tiempo,en inglés, no tardaráensertraducida(ya México, ya BuenosAires) en algunalenguamuy parecidaal castellano.
—El Tiempo —oh manesde Bergson—es aquellamelo.día huecay sin voz que se va encendiendoo creandoen elFuturo, que aún no existe,que ardeapenasen el Presentey prontoseapagadefinitivamenteen el Pasado.No hay que“espacializarlo”,oh físicos, no hay que untarlo en el espa-cio, porque entoncescaemosen el enigma de Aquiles y laTortugao en el enigmade la Flechade aquel “cruel Zenónde Elea”, comolo ha llamadoValéry.
—Patrañas,patrañas—contestael otro—. El Tiempo estáahí, todo dado ya de una vez, y somosnosotrosquieneslovamosrecorriendo.Poresono podemosmodificarlo ni posee-mos Libre Albedrío. Pero si nos diéramoscuentade ello, alinstantedejaríamosmetafísicamentede existir.
—Existir ¿es,pues,estarengañado?¿Lavida es sueño,ylo demás?
—Claro está.Y aquíde un cuentoprovechoso:
830
La concepcióndeterministadel Tiempo puede ilustrarseconel movimiento de un film cinematográfico.Mientrascon-templamosunaescenafascinadora,su desarrollofuturo estáyagrabadoen la cinta. El “devenir” o llegaraseres unailu-sión, y es indiferenteelpuntodelprocesoconquenosenfren-tamos.Lo quenospareceun “devenir” no es másquenuestraposible adquisición gradualdel conocimientofuturo, peropara nadaafectala verdaderamarchade los acontecimien-tos. Seael /ilm de Romeoy Julieta. He aquí el instanteenqueJulieta,aparentementemuerta,yaceen la tumba. Romeose aproxima,la creemuertaen efecto,y acercael venenoasus labios, deseandomorir él también. Y los espectadoresgritan: “iNo te envenenes,queno estámuerta!” Y nosotrossoltamosla carcajada.Los espectadores,arrastradospor suemocióno experienciay moción subjetiva,hanolvidado queel movimiento del film es irreal y no esmásqueel desarro-llo o revolución de un carreteya impreso.¿Tenemosderechoasuponerqueotra cosapasaconnuestroexistirenelTiempo?
De aquíquehayamoshabladoalgunavez de las “cosasdelTiempo” como de otras tantastravesuras,con ser cosatanpatéticael tiempo (Marginalia, la serie);de aquíqueel In-genieroCarrerasde nuestrocuento (“Los estudiosy los jue-gos”,Quincepresencias)hagay deshaga,lleno de perpleji-dad, sus castillos de barajasentreBergson y Einstein sinsaberpor fin aquéatenerse.¡Señor,el tiempo quehabremosperdidopensandoen elTiempo!
México, 3-V1-1959.
831
PARA MI SANTIGUADA
(Con permiso, un instantede desahogo)
—PARA mi santiguada.. - —comenzóSancho,y no nos im-portalo queviene después,porquevale másla punteríaqueel disparo.¡Y aquemarpalabrasseha dicho!
1. En el nombre del Padre (Por allá, arriba del entre-cejo).-.
2. Del Hijo (Sobrela bocadel estómago)- -.
3. Y del Espíritu (Sobreel corazónde la izquierda).4. Santo (Sobreel anticorazónde la derecha)...5. Amén (Besitotronadoa la cruzmanual).¡Y aquemarpalabrasseha dicho!¡Cuidadoconel pobreBécquer!
Cuandomelo contaronsentí el fríode unahojade aceroen las entrañas.
Sí: hay que darleal corazónunanalgaditade coramina.Los locos,o son locos de la razón,o son unostristes senti-mentales.Comohoy en día mis mentadasJitanjáforas,anta-ño (“otrora”, prefierendecirloscursis) seusabanlos Versosde Locoparalos bostezosde la poesía.En la “selva de variainvención” del Peregrino, el Loco Raciocinantede Lope ex-clamaasí:
Todaslas cosasqueocupan,muestranestarocupando:imperfectamente,es cuandoel cuerpoocupalugar.
Puesvéanselos versos de loco que acabade traermeelcorreo de Montevideo,quecasi los veoy no los creo:
La verdadplatensele dijo al engaño:¡ Ay fenomenito,cómo me bacésdaño!
832
(Voces: ¡Comentario,comentario!—Allá va)1. La verdad es la cosa en sí, el nóumeno,quesiempre
aparecegarapiñadoenmentira,en el fenómeno,en elengañode la inteligenciay de los sentidos,andaderaskantianas.
2. Platense,porque el mensajeviene del Río de la Plata,y por eso dice hacésy no haces.
3. Engañoes,pues,el fenómeno,disimulo de la realidado verdad.
4. Fenomenito,diminutivo cariñoso,para quenadie pre-tendaque la lógica es fría y la metafísicagélida.
5. ¡Cómo me hacésdaño! Claro, puestoque es un telónque nosobstruyela visión auténtica.
Por dondese ve que aun el mássabiode los comentariosno puededar garantíadel valor poético,porquela estrofaespecadora,aquédisimularlo.
En cambio,si Eurípidesdice, sin comentario:Pótnia nyx,AugustaNoche,ya tenemosel calosfríopoéticode quehablaVictor Hugo en su estéticanuncabien dibujada,en sus co-mentariosprivadosaBaudelaire(le frisson nouveau).Y nohacefalta más comentario,porque allí está,ante nuestrosojos, la Augusta Noche, que es para mirarla y admirarla,y nunca para instalarseen ella o tomar asiento en ella.¿Quiénva a instalarseen la Augusta Noche, hombre deDios?La AugustaNoche...Se la ve pasarcon sus lucecitasencendidas,como en un desfile a un carro alegórico.
(Por lo menos,observó el mentecato,no me parezco anadie, y los versos no autorizadoscon la siguiente firmasonmeras falsificaciones.)
3-V1-1959.
833
ADIÓS A VASCONCELOS
HACE másde cuarentaaños,cuandoél andabaporel sur delos EstadosUnidos y yo vivía en Madrid, JoséVasconcelosme escribió:“Alfonso, a juzgarpor lo quevivimos, sentimosy pensamos,tú y yo moriremoscon el corazónreventado.”
La profecíaha comenzadoacumplirse,y creoquese cum-plirá hastael fin. Me llevabasiete años,y se me ha adelan-tadoun poco, esoes todo. Si hubiéramospodido charlarunmomentoantes,yo le hubieradicho: “Espérameallá”, y élmehubieracontestado:“Allá te espero.”
La vida nos llevó y nos trajo de un lado a otro. En losdíasde mayor alejamiento,nos confesábamossiempresecre-tamenteunidos por esa suertede magnetismocósmico quehacíahablara Nietzschede su “amistad estelar” entreél yWagner. (Toutesproportions gardées.No se intenta aquíengrandecersepor la comparación,sino explicarse con lametáfora.)
A estos inevitablesvaivenesde la existenciame he refe-rido, siempreconprofundocariño,en la Historia documentalde mislibros (Universidadde México, 5 de enerode 1956),~dondereiteré la fe en nuestraamistadinquebrantable,pala-brasqueantesde serpublicadasle comuniquépor teléfonoy queél acogióconviva emoción.
En 1953, al enviarlemi tomo Obra poética, le dije en midedicatoria:“Nada, ni tú mismo ni nadie,podrá separarnosnunca.” Y me contestóen cartadel 7 de enerode eseaño:“Te agradezcotu fraternaldedicatoria,conla queestoycom-pletamentede acuerdo,y me agradaconservarlacomo testi-monio de nuestraamistadparamishijos.”
Pero, sobre todo, poco antesde morir (el mes pasado),envió a la CadenaGarcíaValsecaun par de artículossobremi último libro, artículosque yo considerocomo el testa-
* Se recogeráen el tomo XXIV, de Memorias. [E.]
834
mento de nuestraamistad.Allí su generosidadse desbor-da, y su cariño parael hermanode su juventudrompe losdiques.
Siemprevaronil y arrebatado,lleno de cumbresy abismos,estehombreextraordinario,tan parecidoa la tierra mexica-na, deja en la conciencianacionalalgo como unacicatriz defuego,y deja en mi ánimo el sentimiento de unapresenciaimperiosa,ardiente,queni la muertepuedeborrar. Lo tengoaquí,ami lado.Nuestrodiálogono se interrumpe.
México, 1°-julio,1959.
835
MITO
A VECES los poetasjóvenescreenquedebenabrirsepasoacodazos.Si son poetasauténticos,no les hacefalta. Pero esésteuno de los erroresmásfrecuentesde la juventud:dolen-cia —dice el amargoepigrama—de quesecurauno conlosaños.Así pues,uno de estosjóvenespoetasquiso zaherir aun veteranoy le lanzóestapulla: “Es un ejemplode dedica-ción. Está dedicadoa construir sumito.” A lo que contestóel veterano:“~Hércules?No me hablende eseembaucador.¡ Figúrenseustedesque está dedicadoa construir su mito!—Y eso¿quésignifica?—Pues,sencillamente,queestálle-vandoacabolos DoceTrabajos.”Porqueestoes construirunmito: realizarproezasy actos sobresalientes.Y, en el caso,habíaunaproporciónentreel joveny el veteranode 150 li-bros contraun folleto y tres cuartos.Pero el objetode estarápida reflexión no es rebajaral joven, que sería injusto,sino recordarlequeno vale la penaser descortéscuandoseposeenprendaslegítimas.
El mito dejacaerlo adventicio,lo insignificante,y edificaen torno al personajeunaantologíade hazañas.Por esoelmito no aceptatodo,ni tampocoa todosacepta.En cuantoaconfundir “mito” con“embuste”,como ahorasuelehacerse,es una forma de padecimientomental. La historia pretendecontarla verdad:¿lacuentatoda?Seríaimposible.Constru-ye mitos, trazaavenidasde mitos; es decir: escogelo mejory lo recogeenlamejor forma. (Aquí “mejor” significa“tras-cendente”.)
México, 23-VI1-1959.
836
DISPARATES SEDUCTORES
HACE tiempo, muchotiempo, di con un libro cómico publi-cadopor la Nouvelle RevueFrançaise. Comenzabacon elrelato de unaexploraciónpor algún paísselváticoy ruinoso.Se usabanlas palabrasde la maneramás caprichosay ab-surda,y en estoresidía el encantohumorísticode la obra.(Entonces,pasabapor cómica; hoy seríasublime, segúnelvuelcoo catástrofeacontecidosen la estética.)
Aquello rayabaen la imbecilidad,y sin embargoconfiesoqueme divertía y me descubríano sé qué ignoradasrela-ciones entrelas palabras,más allá sin duda de la razón:“Caminábamosa trompicones—decíael autor— porqueseenredabanen nuestraspiernaslas lianasy las sífilis, y decuandoen cuandoaparecíanlos basamentos,zócalosy pede-rastasde algúntemplo desaparecido.”
De repentevino ami memoriala traduccióndel Zaratustrade Nietzsche (La EspañaModerna), firmada por “el emi-nenteescritorqueseoculta bajoel seudónimode JuanFer-nández”—dice la advertenciaeditorial—y hecha,segúnmeaseguraron,por José de Caso, un viejo “institucionista”españolquedejó muy pronto la partiday se alejó, como elpropioZaratustra,pararecluirseen susoledad.Aunquedes-pués me encuentrocon esta traducciónfirmada por PedroGonzález-Blancoen la Biblioteca Sempere.No sé cuál seráel datoverídico.
A pocas líneas,la traducciónluce un disparategarrafal.Zaratustrasedirige al sol y dice: “Te esperábamostodaslasmañanas,te tomábamoslo superfluoy te bendecíamos.”Evi-dentementesequisodecirlo indispensable.Contodo,la fraseseme pegócomounaenfermedadgustosay atractiva.“iQuélástima ---decíayo para mí— que superfluono signifiqueeso! El uso,aunqueequivocado,es tan agradable.Tomar losuperfluopareceaquí algo como disfrutar apenasun flujo
837
de superficie,un líquido quese espumaligeramentesin en~trar muchola cuchara.”
Pero hay que cuidarsede estastentacionesy morbosida-des. Así empiezael cáncerlingüístico. Yo no sé si Freudhabráestudiadolos casosde esoshombresdadosa inventarseun lenguajeo unasexpresionesarbitrarias,hijas de su anto-jo. NuestroVate Frías acostumbrabahablar así: “Pasó unabirutaatodamelena.”Queríadecir: “Pasócorriendounamu-chacha.”En sus días,infestóel barrio de Montparnasseconeste misteriosodialecto,entrelos hispanoamericanosde Pa-rís, naturalmente.Posiblees quealgunoslo recuerden.¿Nose hallaba entre ellos Miguel Ángel Asturias, que escribíapoco despuéssuÉmulo Lipolidón (Fantomimajitanjáfora)*antesde dar con suverdaderocamino?
Ya he habladode todoesto en mi ensayito Las jitanjáfo-ras.** No quiero repetir lo quedije, no quiero saber lo quedije.
26.VII.1959.
* Miguel Ángel Asturias,Émulo Lipolidón: fantomima,Guatemala,Tipogra-fía América, 1935. Edición de 200 ejemplares,fuera de comercio.SuscritoenParís,1931-1932.[E.]
** En La experiencialiteraria. Obras completas,t. XIV. [E.]
838
LA “MORCILLA”
AUNQUE los antiguosrecitadoreshoméricosse permitíanal-gunasinterpolacionesparahalagara los príncipesen cuyascortes eranrecibidos por unos días, entiendoque lo hacíancon prudenciay hastacon cierto disimulo. No les hubieraconvenido declarar descaradamenteque ponían sus manospecadorasen textosya consagradosy quehastasealegabancomo testimoniosjurídicos y comotítulos—a falta de cosamejor— en ciertascontroversiassobrederechosterritorialesde estoso los otros Estados,sobre ambicionesimperialistas,sobrepretensionesal gobierno de tales o cualessantuarios.
Cuando,bajo los Pisistrátidas,se decidió poner ordenyconciertoen los poemashoméricos,cuyavalidez oficial eraya generalmentereconocida,aunse castigó a algunode losrecopiladoresporhabérselodescubiertoen flagrantedelito deinterpolación.Quiere decir queel recitadoro rapsoda—enaquellassesionesquevenían aserescenasde un actor úni-co— no tenía real y verdaderamentederechoa introducir“morcillas” (como se dice en la jerga teatral moderna),yquesólo se consentíaestaslicenciasde modo muy cautelosoy subrepticio.
La fronteraentreel autory el actorno siemprefue traza-da conunaabsolutanitidez.Y ya secomprendequeen actoseminentementepopularesy que apenasobedecíanaún a lasconvencionesy compromisosdel teatro, la “morcilla” eraprácticageneraly hastaindispensable,comoun elementodesorpresay unadiversiónenteramentelegítima.El komos ocelebraciónpopularde las aldeasáticas,larvade la comedia,era algo comoun desfile y danzade disfraces,festejo a lavez religioso y lleno de procacidadesy crudezas—carácterpropio del paganismorural—, consagradosobretodo aDió.niso y aotrasdivinidadesde mangaancha,y que,porcuantoal texto o recitación,apenaspuededecirseque fuera sino untejido de morcillas,generalmenteburletaso pullas que los
839
ejecutantesse lanzabanentre sí o contra los espectadorescasuales.Algo parecidosucedíaen la vetustaEsparta,en Ta-raso Tarento (colonia de la Magna Grecia),en Megara,enla Tebasgriega,antesde quese llegara a la configuraciónregular de la Comedia.
En ciertamodalidaddel teatro chino el actorcolaboraconel autory tiene el derechoy aun el deber de introducir porsu cuentapasajesmáso menosextensos.En la antiguaCom-mediadell’Arte italiana (transportadaaFranciaenla Comé-die ~ l’impromptu), abueladel teatro detíteresy quenos halegado los tipos inmortales de Arlequín, Polichinela, etc.,sucedíaotro tanto y mucho más,pues fuera del escenarioy las situacionesgeneralestodo el elementooral es una con-tinua improvisación,naturalmenteapoyadaen ciertoslugaresya estratificadospor la rutina, segúnla ley económicadetodaslas improvisaciones.
En nuestraactual concepcióndel teatro, la “morcilla” esun pecado,másvenialquemortal y máso menoscensurablesegúnel temperamentode los públicos y las modassiemprecambiantes;pero, desdeluego, sólo tolerableen los escena-rios cómicos.El GéneroChico españolhaacarreadoeseviciodurantetoda sucortay agitadaexistencia,y todavía se re-cuerda a un actor famoso, Antonio Riquelme—auténticosiglo xix y representativode esa era de optimismo maigrétout que fue la suya—el cual, como dice de él Deleito y Pi-ñuela, “no era actorde estudio,sino de intuición. Tenía agalano saberlos papeles.No estudiabanunca, y al salir alproceniono se limitaba a rnorcillear, sino que inventabaporsuparte,diciendolo quele veníaen gana,graciasala indul-genciadel público y de los autores.Perorescatabatalescul-pasconsugraciasuperlativay de buenaley”.
Y ¿acasole extraña a alguien que nuestro Cantinflas(Commediadell’Arte al modo mexicano,héroe cómico edu-cado en la Carpa) hagaotro tanto si se le antoja, o inter-pele de repentea unapersonadel público, como tambiénsucedeen los teatritosde diseursde París?
En todosestoscasos,la telainvisible queseparaal mundoideal del escenarioy al mundo real de los espectadoressedesgarrapor un instante,y hay unaósmosis entrelos dos
840
orbesseparados.Otrasveces,muy contadasveces, la desga-rradurapartedel espectadorhaciael proscenio.Haceaños,en Montevideo,se representabaunacomediadondeuno delos actores,supuestoempresarioo directorteatral,convidabaaunade susactricesadirigirse al público en guaraní.Y unanoche,repentinamente,sucedióqueunahembritadel partidole contestótambiénen guaraní,desdeun palco,y luego, diri-giéndoseal públicoexplicó:
—Ustedesme perdonarán,señores,pero acabode poneren su lugar aestaartista.Ella, aprovechándosede queuste-desno hablanen guaraní,quees mi lenguanativa,ha soltadouna retahíla de imprudenciasy palabrasirrespetuosasparael público. (Trasladoa La putain respectueuse.)
841
LA BASURA
Los Caballerosde la Basura,escobaen ristre, desfilan alson de unacampanita,como el Viático en España,acompa-ñandoese monumento,esecarro alegóricodondevan jun-tando los desperdiciosde la ciudad.La muchedumbrefamu-laria —mujerescon aire de códiceazteca—sale por todaspartes,acarreandosu tributo en cestasy en botes.Hay unalboroto,un rumorde charladesordenaday hastaun airecar-navalesco.Todos,parece,estánalegres;tal vez por la horamatinal, frescay prometedora;tal vez por el afándel aseo,quecomunicaalos ánimosel contentode la virtud.
Por la basurase deshaceel mundo y se vuelve a hacer.La inmensaPenélopeteje y destejesuvelo de átomos,polvode la Creación. Un barrenderose detiene, extático. Lo haentendidotodo,o de repentesehanapoderadode él los ánge-les y, sin queél lo sepa,sin que nadie se percatemás queyo, abrela bocairresponsablecomo el mascarónde la fuen-te, y se le salepor la boca,achorro continuo,algo comounpoemade Lucrecio sobrela naturalezade las cosas,de lascosashechasconla basura,con el desperdicioy el polvo desí mismas. El mundo se muerde la cola y empiezadondeacaba.
Allá va, callearriba,el carroalegóricode la mañana,jun-tando las reliquiasdel mundoparacomenzarotro día. Allá,escobaen ristre, van los Caballerosde la Basura. Suenala campanitadel Viático. Debiéramosarrodillamostodos.
14-V111-1959.
842
EL CABALLERO DE LA MANO AL PECHO
Vo~a confesarunaherejía,y quelos inquisidoressehagandesentendidos.He pasadomuchosañosde mi vida admirandosin reservasa los varonesquepintael Greco.No hablo ahorade mi admiraciónpor esos cuadros inmortales,no, porqueésase mantieneincólume, sino de mi admiraciónpor lo quepudieronserlos hombresquehanservidoal pintor de mode-los y que figuran todaunafamilia grave,sensible,profunday decorosa.
Esascarasnoblesy largas,esasbarbashonestas,esosojosentornadoscon arrobo y reverenciaen el famoso Enterra-miento, esaslíneassecasy durasque poseenalgo de lealtady de dignidadmásquehumanas—a todoslos retratospuedeservir como de paradigmay sumarealizaciónel Caballerode la mano al pecho—parecenrepresentaruna nación dehéroescallados,de justicierossin tacha,de grandesseñoreslimpios en su voluntad y en su persona;un pueblo, casi,de talla moral y corporalsuperiora la talla media; de se-resya camino del ángel, aunquesea por la hermosurasindulcedumbreempalagosay por el aceradodestelloético queparecenemanarde sí mismos.
Pero,ay de mí, que he conocidoa un varónpropiamentearrancadode los lienzos del Greco—supervivenciade aque-lla raza desaparecida—,en el cual se hanconservadoa unpunto increíble los perfiles y las expresionesde aquellamagnagaleríaibérica.Era, es, un sujetopor todo conceptorespetabley dotadode raras prendas,cortés y urbano engrado sumo. No puedoescatimarlelos muchoselogios quemerece.Pero,junto a sus manifiestasvirtudes ¡quépesadez,quéaburrimiento,qué trato alambicado,quéhablaenredaday perifrástica,quérodeosen las manerasy en las palabras,qué incapacidadde acercarsey despedirsecon facilidad ysoltura,quémanerade echara perderel encantode su pre-
843
senciacon yo no sé bien qué irradiaciónde tedio, de inuti-lidad, de adiposidadmentaldisfrazadade ceremonia!
No sé si me explico, peroestepobre figurón me ha hechoodiardecididamentea los caballerosde Theotocopuli.Me losha estropeadoparasiempre.Ahora no puedomenosde pen-sarqueeranunosvecinosinsoportablesy untuosos,y queelencontrarsecon ellosresultabasiempreun mal sucesoy unairreparablepérdidade tiempo y de buenhumor.
Paraquemejor se me entienda,contaréquemi Caballeroredivivo es un granerudito,pero de esosqueNietzschecom-paraconlos sacosde harina,quesi se les pasala manosuel-tan un polvillo irrespirable.Contaré,además,queen ciertaocasióndabaunasconferenciaspúblicas sobre los maestrosdel Renacimiento,conferencias,naturalmente,de dos horascadauna; queun día me sucedióasomarmea unade aque-llas conferenciasy llegué atrasadocinco minutos, y que yano me fue posibleen las doshorasaveriguarde quién setra-taba, porque todo era circunloquios, reverencias,fórmulasde acatamientoindirecto: “El sabioen quien ahoranos ocu-pamos,el discretísimohumanistacon quien esta tarde nosatrevemos,el noble hijo de los estudiosque tanto prestigioha dadoanuestracultura”, etcétera.
Que me perdoneel Greco, que los inquisidoresse hagandesentendidos.
16-Vll1-1959.
844
LOS ARQUEROS
¿Qu~me pasa?Ya he habladode ciertacatástrofecósmicaquenos amenazadesdeel fondo del universo(“La catástro-fe”, Ancorajes,fragmentode 1937).Puessucedequealgunadistantee ignoradacatástroferepercuteen estecofrecito vi-bratorio del corazón.Muchasvecesno sabemoslo que nossucede,no sabemosquérara inquietudnosatraviesadepartea parte,comoun dolor inesperadoo un malestarquellega aser físico y corpóreo.A lo mejor es que ha reventadouncorneta,quehaestalladounanebulosa,queun vientodeener-gías etéreasse ha desatadoa varios millones de años-luz,y ahoraestállegandoanuestracasa,comoesasnubesradian-tesquenosvisitan. No puedeextinguirseunaestrellasin quelo paguemos,aunsinmerecerlo.Vivimos y morimosasaetea-dosde oscurasflechas.Hay unosarquerosen lasombra,quenostienensitiados.
30-VIJI-1959.
845
LA INDEFENSIÓNDEL NIÑO
SEA, pues: la perfecciónde la criaturahumanaes funciónde la lentitud con que se elaboray desarrollanuestroorga-nismo.Pero la vida va tan de prisaque,másde unavez, ennuestraimpaciencia,hemosgritado: ¡O ser precoces,o noser; o haberloleídotodo antesde abandonarel claustroma-terno, o renunciara la cultura; conocerlotodo medianteelrayo intuitivo, y olvidar por estorbosasy lentasestasandade-rasde la razónquesólo nos llevanpor sus pasosmedidosyconcachazadesesperante!
Y lo cierto es quela criaturahumanapagasu pretendidasuperioridadsobrelos demásanimalesacostade incontablespadecimientos.Me remitoa mi breveensayosobre“El enig-ma de Segismundo”(Sirtes). Lo cierto es que yo podríaes-cribir sin término sobre la valoración natural del hombrey hay pocosórdenesde la investigaciónquemásme preocu-pen o me fascinen.Cuandodoy en tocarel temapadezcolatentación de no acabarnunca. Y lo mejor seráque corteaquíconun “golletazo”, comosedice en el coloquioliterariode España,refiriendo unaanécdotaquevieneapunto sobrela indefensiónen que sehallan siemprelos niños, rodeadosde fuerzasdesconocidas,de necesidadesque no puedensatis-facerpor sí solos,de oscurasy vagasacechanzas.
Era aún muy niña unahermanamía. Cierta noche,mi pa-dre la encontróllorando, sola, en un rincón de la “asisten-cia”, la salitade familia, no la salade respetoque se consa-grabaa las visitas.
—~Quéte pasa?—le preguntó.Y luego,no sin ciertodolor, sonreíarepitiendola respuesta
de mi hermanita,que era una síntesisde la condición delniño, en medio de estaferoznaturaleza:
—Tengo frío, sueño,hambrey miedo.
4 de septiembrede 1959.
846
LOS DOS ÓRDENES DE SOCIEDADES
DURANTE mi último viaje al Monterreyde mi infancia, meencontré,en el barrio de SanLuisito, conun simpáticoveje-te, queme dijo con muchasolemnidad:
—Señor, yo presido el Sindicatode Aves Canorasy deAdorno (!).
Mi desconcierto,desconciertogustoso,me llevó al instantea reflexionar, como me hanhabituadoa hacerlo todos lospoetasqueen elmundohansido.
La paradoja,en el caso—me dije tratandode analizarmidesconcierto—,resultadel choqueentredos órdenesde es-tructura social aprimera vista incompatible.Nuestraactualestructuraes jurídica, cívica, económica(“sindicato”), y lareferenciaa las aves canorasy de adorno másbien parecepertenecera las estructuras,casi abolidas,que se fundabanen principios más bien poéticos: allá cuando los Estados,tribus o lo que fueren, tenían,por ejemplo, un JefeMetafí-sico (Papaen miniatura) y un Dispensadorde los PerfumesSecretos,el cual ya anunciaen cierto modo a los comisariosdes menusplaisirs, queaúnse hallan en las cortesde haceunoscuatrosiglos. Yo mismo,cuandoera estudianteuniver-sitario, lleguéafundar —sólo quenadieme hizo caso—unaSociedadparael Fomentode la Lluvia con Sol.
Por supuesto,las “utopías”,positivaso negativas,lasnove-las sobrelos mundos posibles,aprovechanestos contrastes,siempreseductoresy hastapatéticos:ya,comoen Butler, noscuentande ciertos BancosMusicales,institucionespúblicasde funcionamientonadaclaro; ya, como en el libro ferozdeOrwell, describenun Ministerio Público del Amor, destina-do, naturalmente,a fomentary mantenerlos odios políticos.Ennuestrasactualesorganizaciones,losMinisteriosde BellasArtes y de EducaciónPública aún parecencabalgaren elcaballetedel tejado, y por un lado miran a la concepción
847
modernamientraspor el otro todavíaevocanlas concepcio-nespoéticasde antaño.(Y a muchahonra.)
Ante el Presidentedel Sindicatode SanLuisito, no pudemenosde soñaren lo queseríaunaInstitución para el Es-tímulo de la Coqueteríay la Bellezao unaSociedadProtec-tora de la AmenaConversación.-.
(~Ay! Un catedrático de los EstadosUnidos, que vinorecientementepor México, me confesó:
—Ya nuestravida no nos permite siquieraconversar.Enmi país, el quesientenecesidadde conversartiene quepe-dirle unaaudienciaal médicopsicoanalista.)
4-IV-1959.
848
PARRITA
MANUELITO DE LA PARRA, “Parrita”, delicadísimo poetasiempreestabaun poco mareado(“a medioschiles”, en len-guajepopularde México), achaquede suépocaliteraria queno perdonóa los mayoresni a los menores.Se presentabaconlos ojos vidriososy, al recitar,hacíael ademánde llevaren la manounacopita invisible.
Convidado a alguno de los pueblos del Distrito Federalparadecirunosversosen el templetepúblico del 16 de sep-tiembre (fiesta de nuestraIndependencia),sepresentócomosi anduvieraya en las nubesy acompañadode otro excelentepoetade nuestro crepúsculo “modernista”, Rafael López,quien se habíaimpuestola tareade cuidarlo.
Subió Parrita a la tribuna y empezóun poemasobreelCura Hidalgo con suvocecitameliflua:
—~Blancoancianode Dolores!Y aquíse saboreó,satisfecho,segúnsolíahacerlo,como si
acabarade echarun trago. La invocaciónno podíaser másfeliz paraquien conoce la figura de Hidalgo, y lo cierto esquevalíapor sí solatodoun poema.(Referenciaa los “Ver-sos ungulares”,segundocientode estasBurlas veras.) Y lue-go Parritacontinuó:
—~ Blanco ancianode Dolores!El público se desconcertóun poco antela reiteración,pero
en fin —se dijo— ¡estos“modernistas” son tan extrava-gantes!
Tras otro saboreo de satisfacción,Manuelito volvió adecir:
—I Blanco ancianode Dolores!Era demasiado.La gentecomenzóagruñir. RafaelLópez,
previendola inminentecatástrofe,tiró de la mangaaManue.lito y le dijo:
—~Bájate,Parrita!Y, entrelos gritos de protesta,Parrita bajó de la tribuna
849
dandolas gracias,saludandoy convencidodequehabíareci-tadoya todo supoema.
Por no haberparticipadoyo nuncaen estasuertede haza-ñaspoéticas,alguien,al despedirmeyo para Europael añode 1913, se dejó decir que tal vez yo exclamaríamástarde,como RubénDarío: “~Fuejuventud la mía?” Sí, sí fue ju-ventudla mía, pero divagabaporotrassendas.
4-IX-1959.
850
LA MAGIA DE LAS CARTAS
CUENTA unatradición que un indio dominicanollevaba,departede un española otro, unashutíasasadas(suertede co-nejos pequeños).El indio, duranteel trayecto,se comió tres.El querecibióel obsequiocontestópor escritodiciendocuán-tas hutíasle habíanllegado.El remitentele dijo a sumensa-jero: “~Demodo quete comistetres?” “~Quiénlo afirma?”—preguntóel indio asombrado.“Este papel” —le contestósu amo.Y así,entrelos nativosde América pudo crearselasuperstición de que las cartas eran instrumentosmágicos,quehablabanpor sí y revelabanlos actosdel mensajero.
EmmaSusanaSperatti Piñero resucitaesta tradición enlas páginasde PedroMártir de Anglería, y siguela trayec-toria del cuentecitoen otros cronistas de América y en elteatro españoldel Siglo de Oro, hastallegar a un ejemploliterario modernoy aunasupervivenciafolklórica. “El arco—nos dice— quecomenzóconla menciónde un hechoocu-rrido en SantoDomingo (PedroMártir), despuésde un zig-zagueopor Tierra Firme, una isla bárbara,un retorno aHaití y un desplazamientohacia el Perú,se cierracasi en elpuntode partida:en Cuba (Revistade la FacultaddeHuma-nidades,Universidadde SanLuis Potosí, 1, 1, 1959).
El cuentode Ricardo Palma, “Carta canta”,destinadoaexplicarel origen de unafrasepopular (Tradicionesperua-nas),pudieratambiénaplicarsea la disparatadafrasemexi-cana:Papelitoshablan.
11-IX-1959.
851
DISPARATES
Lo MUCHO queapoyaelhispanoamericanoen la d de las ter-minacionesado, ada (que el españoltiendegeneralmenteaatenuarun poco y, si es plebeyo,aconvertirlasen ao, aa),hace queen Españase le burlen, e imiten su hablasupo-niendo que inserta una d dondeno la hay; por ejemplo:“bacaladode Bilbado”.
El maestro Ernest Mérimée tomabamuy al pie de laletra los vulgarismospeninsulares,y enseñabaa sus discí-pulos del Instituto Francésde Madrid (SecciónToulouse)a decir: “Me ha dejao”, etc.A veceshastase exagerabaelvicio, y yo oí a algunoscandorososdecir: “deo” en lugarde “dedo”, lo queya no correspondesiquieraal hablavul-gar,sinoque esun puro disparate.
Pero,al revés,por falso cultismo,haylos que insertanlad dondeno la hay. En algunode mis viejos versoshe dicho:“voy de estampía”, y un pobre escritorcreíaque era unaafectaciónparasimularel hablapopular.No se habíaperca-tadode quelapalabraculta y correcta,en el caso,es “estam-pía” y no “estampida”.
Peromi sorpresaes grandecuando,en la obrade un espe-cialista (CesáreoSanzEgaña,Historia y bravura del toro delidia), veo quese usa el término equivocado“estampida”por “estampía”,para hablar de la huida en masade losrebaños,del pánico gregariode bovinos,rebecos,corzos,ca-brasmontesesante la presenciadel hombre.Es unalástimaquese pierdaestasabrosapalabrapor un alambicamientoymelindre de los quequierenhablaren “fisno” (en “fino”)y quetambiénpronuncian“peano” y “peojo”.
Allá cuandolaprimera guerra,hacia1915,asombradodela ferocidad humana,el gran caricaturistaBagaríadibujópara la revista España de Madrid una expresivaportada:en la selvavirgen, aparecede prontoel Hombre conaire dedoctoruniversitario,chaparrón,de sombrerohongo, de abul-
852
tadacartera,gafasy paraguas.Y todaslas fieras y animalessilvestres—leones,tigres,jirafas, elefantes,ardillas,y hastalos insectosy orugas—huyengritando:“iQue vieneel Hom-bre!” Esto, señoresmíos, es lo que debellamarseuna “es-tampía”, y les ruego especialmenteque tomennotade elloalos del “bacaladode Bilbado”, o los del “cacadodel Calla-do”, a los del “saradode Curazado”,a los de “Wenceslado,Protesiladoy Menelado”y demáscharamuscas.
11-IX.1959.
853
MARTÍ A LA LUZ DE LA NUEVA FÍSICA
LA NUEVA física nos ayudaa entenderlomucho mejor de loquepudieronentenderlosus contemporáneos.Martí era unseren estado radiante.Aun cuando no hubiera muerto enDosRíos,teníaquedesaparecerpronto,porunacomodisgre-gación atómica. Por eso su vida es apresurada:todas lassimpatíasy los amores,todos los estímulos del mundo sedieron cita en su corazón,atropellándosepor entrar. Unaexistenciaasí no sepuedesoportar muchotiempo, a menosde enloquecero huir a la gloria y apagarsecomo lo hizo elpobreRimbaud.
Queen tancortavidahayapodido hacercuantohizo —serese escritorque parecellenar un siglo o más de literatura,sereseamigo de todos y ese hombreúnico que fue, serelpolítico, el combatiente,el héroe—rayaen milagro, de ve-rasquerayaen milagro.
Entre otros afanesimplacables,lo consumíala sedde es-cribir, de dar a los instantesforma durable—como en elprólogo del Fausto dice el Señor—;y cadadía descubrimosnuevosyacimientosde su obra, hastaverdaderasminucias(pero nunca insignificancias),hebrillas de oro que andanflotando por ahí: tal esa antologíade curiosidadesperiodís-ticas ha poco aparecidasen Caracas(Sección constante,1955).
A lavelocidadexternade suvida correspondeconperfectaadecuaciónla velocidadinternade su pensamiento.¡ Iba tande prisa! No teníamásremedioqueescribira las volandas,todoslos días,todaslas horas,todoslos instantes:traía esteencargodel Creador,y no quería irsesin cumplirlo. Se pue-de escribir a las volandasy escribir, como él, muy bien ycon singulardonosura,siemprequehayaliebre parael gui-so, porque dondenaturalezano da, ni siquieraSalamancaaprovecha.Y de aquísu estilo, sólo explicablepor estasin-gular condición: estilo de continuosdisparos,de ondascor-
854
tas, ultracortas,que son las más rígidasy penetrantes;deaquísu estilo de ametralladora.
En el Misántropo, ‘Alcestes’ ha dicho a ‘Orontes’: “Eltiempono hacealcaso.”Se engaña:el tiempohaceal casoenciertoscasos,y apropósitode Martí es mejor decirel tempo,en el lenguajede los músicos.
Por su ardor sin desmayo—fuego al rojo azul— y porsubuenapunteríade arquero,él realizó esta paradoja:darejemplo de lo que puedellegar a ser la precisión tropical,aunquebufen los que nos ignoran.CuandopasaMartí a ca-ballo (o “a pegaso”),todo asu alrededor,parecedormidoe indeciso.La bellezamartianano temesiquierael movimien-to qui déplaceles lignes,porqueel suyo no es un movimientoordinario, sino unavibración cósmicaqueescapaa los ojosnormales:es la danzabrowniana,es la zarabandaatómica.Los electronesse agitana2 200kilómetrospor segundo,y nonos percatamosde ello. Las pirámidesde Egipto allí estáncontemplándonosdesdeel fondo de todoslos siglosquequie-ra el generalBonapartey, sin embargo, no hacenmás quetemblarpor dentro.*
24-X1-1958.
* Ver “El amor de los libertadores”en la 2~seriede mis Marginalia.
855
LA MALICIA DEL MUEBLE
¡ OH GUSTOSA continuidad! Cuandose vive en trato constantecon la pluma, la solaarmonía de la vida comunicaal tra-bajo del escritorunacoherenciamáslegítimaque la de lossistemasartificialmentebuscadosy —sin remedio—siemprealgo “traídos de los cabellos”.Hacemuchosañosyo habla-ba de la insistenciacon que ciertos humildes objetos—loscuellos viejos, las navajitasde afeitar— parecenpegarseanuestravida. Lesllamé los objetosmoscas.*
He aquí: ahoraseme ofrecedelatarotro mal de las mate-rialidadesquenosrodean.He aquíquelos muebles,testigosmudosde nuestroexistir, adquierenpocoapoco,a fuerzadevernos y de palparnoso de sentirsepalpadospor nosotros,unamanerade muday sigilosaconciencia.Animales estáticosy, al parecer,enteramentepasivos,nos acechan,y nos vanenvolviendoen una babainvisible de intenciones.Como alfin sonnuestrosesclavos,las intencionessonvengativas:hayen los mueblesunarebeldíaexpectante,unapazarmada,unaactitudde guerrafría, paradecirlo en la lengua de nuestrotiempo. Y en ocasiones,allá cadavez que se atreveny con-fían en no serdescubiertos,nos lanzanun zarpazooscuro.
Si se cae el lápiz, ya se sabe,es inevitable: la comoditase las arreglaparahacerlorodar, atraerlo,metérseloatráso debajo (guardárseloen el seno, al modo de las cortesa-nas), de forma que no podamosencontrarlo.Los plúteosdejancaer los papeleshastael fondo del escritorio.Al Ful-gencio Tapiro de AnatoleFrancese le derramanlas papele-taspor todala estanciacomo unacascadade primavera.Ellibro que nos está haciendofalta se esconde,subrepticio,entresussemejantes,que “juegande codos” paradisimular-lo. Cuandola señorabusca una aguja,pide al destinounalfiler, y al contrario,porqueel destinonuncada exactamen-
~ “Los objetos moscas”, en Tren de ondas, Obras completas.t. VIII. [E.]
856
te lo quede él seespera.No hay patade la mesaquepuedaatreversea decir (o es una descaradaembustera):“Nuncate he pegadoen las espinillas.” ¡Qué pocossillones podránjactarsede no habernosestorbadoel paso! iQué pocoscajo-nes,quépocosagarraderos,de no habérsenosenganchadoenel bolsillo cadavez queles es posible,con el manifiestopro-pósito de rasgarnosla prenda! Y ya he contado (Los sietesobreDeva)* de las butacasque se traganlas tijeritas y losdedalesy los aprisionanen los forros. La tinta de la estilo-gráfica se agota precisamentea la hora de la inspiración.O sobrevieneel cortocircuito al tiempo de hundirel bisturí.La portezueladel autonosagarralos dedos.El veloprendidoal vehículo y queestrangulóa IsadoraDuncan lo hizo depropósito,segúnlas últimas investigaciones.Al condede Es-tebanCollantesse le saltó la botonadurade los pantalones—y fue de intento—, cuandopronunciabaun ardorosodis-curso en la Cámarade los Diputadosde Madrid, de dondela gentedio enllamarlo “estabancolgantes”(asícomo a sushijas, que vestíana la modavieja, “estabancomo antes”).La teterase desfondade pronto,y siemprea la hora críticade servir el té a los amigos.El estoquesalta en el descabello,y clavade arriba abajoal másinocentede los espectadores.Don Quijote —sabio entretodos—prefirió la fe a la com-probacióny, advertidopor el ensayoanterior,no quisopulsarpor segundavez la resistenciade la celadaque tan trabajo-samentese fabricó, así como el que cierra los ojos a losposiblesdesmanesde suamaday sigueentregándolesu con-fianza.Y no haceotra cosael quecompraunavajilla irrom-pible y, conocedorde la ironía de estos enseres,prefiererecomendarquenadielos toque. El cilindrero se quedaconel manubrioen la mano a la horamássentimentalde Agus-tín Lara; y al galanteadorle suenael teléfonoadeshora.Elratero tal vez se dejó la protectoraalpargata—el pie degatodel ladrónquedecíael inmortal don Benito—, y sucedeque los zapatosle rechinan,porquetampoco se acordó depagarlos.El ascensor(vulgo “elevador”) se desplomacuan-do lo acabande aceitar.La máquinade escribir se atranca
* Los sietesobre Deva, en Obras completas,t. XXI. [E.]
857
como mula en lo másflorido del cuento.Aquella mecedoranos tiene locos: ha dadoen balancearsesola...
Y así, en inacababledesfile, la imperceptiblerechifla, laquieta burla, la malicia de los mueblesque fingen —sinembargo—sernuestrosmásfieles amigos.
13-XII-1959.
858
EL FÉRREO GENARO
CONOCÍ a Genaro FernándezMacGregorcuando él era yaestudiantede Derechoo no sési joven abogadoy trabajabaen el despachode sutío don Luis Méndez.Yo estudiabaenla Preparatoriay mi compañeroLuis MacGregorCevallos,primo de Genaro e hijastro de don Luis, hoy arquitectoyautorizadohistoriadordelartemexicano,me relacionóconél.
Genaroteníaun trato algosecoy preciso,a lo escocésporantecedentesfamiliares,y fue siempreun gran caballero.Im-presionabanen él la seguridadmental,la brava sinceridadquehabríade revelarsedespuésen su crítica literaria, y suviril elegancia,como inspirada en la Epístolamoral y queya desdelos primerosañosnos impresionaba.
Su personalidadde internacionalistay aun de crítico lite-rario, puesen aquellaremotajuventudmásbien se empeña-ba en hacerversos,fue desarrollándosedurantemi largaausenciade México, en que siemprese mantuvoentrenos-otrosel cambiode libros y de cartas.
SupeentoncesqueGenaroera un gran defensorde todoslos puntos de vista mexicanosante los demáspaíses,llenode fertilidad y recursos.Su fe lo hizo asegurarmeun díaquela CancilleríaMexicanasiemprehabíabatidoen los con-flictos internacionalesa las Cancilleríasextranjeras.
No podréolvidar suhermosacabezade plata,suduro per-fil romano,suvoz algo másacreque la de Martín Luis Guz-mán,perotambiénde metálicaarticulación.“Se fue conlosmuchos”,comohubierandicho los antiguos.Pero se haque-dadoaquí,en la imborrablememoriade susmuchosamigos.
22 de diciembre, 1959.
859
TRIBUTO EN MEMORIA DE MENÉNDEZ Y PELAYO *
IMPOSIBLE inauguraresta vez los Cursos de Verano en laUniversidadde Nuevo León sin comenzarpor unaspalabrasde emocionadorecuerdoparael maestroFranciscoZertuche,quepor tanto tiempo fue su animadory supocomunicarlesla virtud y el calorde susabery susimpatía.
Durantelos últimos lustros, la Universidadde NuevoLeónha venido desarrollandoun esfuerzoqueal fin la ha puestoen la primera fila de nuestrasempresasculturales.Y juntoa la obra meritoriay abnegadade algunosotros regiomonta-nos quehancontribuidoaello con sutesóny sus fatigas,subien inspiradoentusiasmoy su constanciaa vecesheroica,junto a la obra fraternal de algunoscatedráticosespañoles,quienespropiamentehanrepresentadoesaimportaciónde ce-rebro que decía el brasileñoMonteiro Lobato; la obra delmaestroZertuchese destacay distinguepor algo como undon de aciertonaturaly por aqueltino y aquellafacilidadqueparecendisimularseentrela sencillez,la prudencia,lamodestiay la gracia.
Esteaño,nuestraUniversidadofrecesus Cursosde Vera-no comoun tributo a la memoriade don Marcelino Menén-dez y Pelayo,uno de esosAtlas españolesque, de siglo ensiglo, levantanel país por su cuentay parecentomar a sucargo la tarea de hacerque la cultura hispánicasobrenadey sigasucurso.
Su nombrequedapara siempreentrelos másaltosnom-bres de la crítica y entrelos orientadoresdel pensamientouniversal.Pero,adiferenciade lo queaconteceen ambientesmáspropicioso en épocasmásventurosas,él tuvo quehacer-lo todo porsí mismo: descubrirla cantera,amontonary aca-rrear los materialesde construcción,usar la cucharay la
* Texto escrito por Alfonso Reyesparaleerseen el ProgramaRadiofénico(la Hora Nacional) con el que seinauguréla XI Anualidad de Ja EscueladeVeranodela Universidadde NuevoLeón, Monterrey, N. L., domingo 19 de ju-lio de 1956. Inédito, cortesíade Alfonso RangelGuerra.
860
plomadadel albañily, por último trazar las líneasdel monu-mentoy gobernarsusoberbiaarquitectura.
Le asistíanparaello el ardor de su sentimientohispánicoy un tesorode facultadesinnatas,lo mismoel tactoy la adi-vinacióndel gustoinfalible queel poderde síntesis,la resis-tencia al estudio, la memoria casi fabulosa, la pluma deestilo y aliento magistrales,el arte—cuyossecretosno pue-denenseñarseni tampocoaprenderse—de trasfundir y asi-milar la erudiciónen pulso y latido del pensamientopropio,comunicándolea la vez los encantosde un cuento árabe:pacienciade hormigay visión de águila; generosay librecomprensiónque cada día se fue abriendo como abrazoinmenso, para cada día abarcarun mundo másrico y an-churoso.
Y por si todo ello fuere poco, los hispanoamericanosledebemostodavíala atenciónparanuestrapoesíay nuestrasletras,queél supoincorporarconun oportunolancede timónen la gran corrientede la poesíay las letras hispánicas,de-volviendo a la familia de nuestralengualos fueros de suunidad, cuandotodavíamuchos peninsularesnos veían condesconfianza,punto menosquecomo a contrabandistasy amatuterosno autorizadospor las aduanasoficiales.
Seanpara él nuestragratitud imborrable,nuestraadmira-ción y nuestrodevoto rendimiento.
861
INDICE DE NOMBRES
Abad, Diego José,512Abad Queipo,Manuel, 294Abril, Manuel, 605Acevedo, Jesús,47, 171, 447,
716Adam, Paul, 322, 323Addison, Joseph,582, 662Agoult, Co n desa de (Daniel
Stern), 83Agramonte,Roberto, 383Agripina, 209Aguirre Cámara, 365Agustín, San, 212Aiguillon, Duqued’, 641Alamán, Lucas, 512Alarcón, Juan Ruiz de, 356,
386, 478, 505-507, 511, 536,537, 715
Alazraki, Benito, 371Alberto Magno, 10, 180-182.Alburquerque, Francisco Fer-
nández de la Cueva, Duquede, 504
Alcázar, Baltasarde, 84, 168,448
Alderotti, Tadeo,180Alegre,FranciscoJavier, 512Aleijadinho, el (Lisboa, Anto-
nio F.), 71Alejandro, 55, 392, 557Alembar, 180Alembert, Jeanle Rondd’, 522Alessio Robles, Miguel, 527Alexander (Space, Time and
Deity), 339Alfarabi, 180Alfaro, Ricardo, 94Alfonso X el Sabio, 125, 205,
528Alfonso XIII, 202, 351, 352,
681
Algarotti, 640Algazel, 180Alkendi (Abu Yusuf Ibn
Isaac), 180Almanza, Virrey Martín Enrí-
quez de, 503Almaraz, Andrés, 42Alonso, Dámaso,756Altamirano, Ignacio, 357, 512,
719Alvarado Lang, Carlos, 96Álvarez Quintero,Joaquíny Se-
rafín, 339Amasis, Rey, 55Amicis, Edmundode, 463Amigó, Luis, 604Ampére,André Marie, 242Ancona,Eligio, 527Andersen,Hans Christian, 203AndersonImbert, Enrique, 122Androcles, 72Aníbal, 509Anning, Mary, 702Annunzio, Gabrieled’, 277Anselmo, San, 748Antíoco III el Grande,647Apolonio de Rodas,757Apolonio de Tiana, 259Apollinaire, Guillaume,307, 652Aragon, Louis, 308Arato de Soles, 117Arche, Jorge,23-24Arderíus, Francisco, 81Arenales, Ricardo (ver Barba.
Jacob,Porfirio)Argental, d’, 582Argers, Conded’, 641Argüelles Br i n g a s, Roberto,
405, 406, 524Arias Espinoza,Ricardo,372Arístidesel Justo,460
865
Arnoux (Paris sur Seine), 308Arosemena, Juan Demóstenes,
373Arquímedes,509Arreola,JuanJosé,13,489, 568Artajerjes, 509Artaud, Antonin, 688Ashby, William Ross,242Avellaneda, Alonso Fernández
de, 155Avempace,123Averroes, 180Avicena, 180, 182Ávila Camacho,Manuel, 355Avinareta e Ibargoyen, Euge-
nio de, 713Aristófanes, 268, 443Aristóteles, 80, 85, 175, 180,
181, 182, 214, 315, 399, 465,466, 509, 571
Arjona, JaimeH., 633Armas Ayala, Alfonso, 394Arnaiz y Freg, Arturo, 134Atenaide de Michelet, 247Atzayácatl, 482Aub, Max, 14Auclair, Marcelle, 645Auerbach, Erich, 498Ausonio, 734Austrian,Lew, 708Azaña,Manuel, 87Azorín (José Martínez Ruiz),
14, 102, 103, 105, 515, 730,733
Bacarisse,Mauricio, 605Bacci, Antonio, 322Bacon, Francis,391Bach, J. S., 340, 538Bagaría, Luis, 473Bainville, Jacques,181Bala, Alejandro, 467Balboa, Vasco Núñez de, 97,
373Balbuena,Bernardode, 512Baldesperger,Fernand, 324
Balzac, Honoré de, 158, 274,324, 448, 767
Bali, W. Rouse,759Ballinger, Bu! 5., 708, 710Banville, Théodorede,542Baralt, Luis A., 383Barante, 287BarbaJacob,Porfirio, 269, 539,
641Barbachano,Manuel, 371Barbier (RevuedesDeux Mon-
des), 84Bariliot (Icaro vengadoporPé-
tin), 277Baroja, Pío, 10, 713-714Barreda,Gabino,360Barrés,Maurice, 342Bartas, Guillaume Du, 355Bartoiozzi, 605Bashkirtseff, María, 274Basilio, San,65Baudelaire, Charles, 126, 153,
167, 249, 579, 688Bayet, Ch., 277Bazaine,Jean, 137Bazán, Agustín, 765-766Beardsley,Aubrey, 193, 262Beauclerk,Tiphan, 582Beaumont,Francis,582Becerrode Bengala,127Bécquer, Gustavo Adolfo, 533,
568Beda el Venerable,128Bédier, Joseph,210Beecliam, Thomas,682Beerbohm,Max, 261, 262Belaúnde, Víctor Andrés, 558Belisario, 509Beloff, Angelina, 716Belt, Guillermo, 94Bello, Andrés, 512, 566Belloc, Hilaire, 166, 211, 320,
639Benda, Julien, 213, 249, 579,
640Bennet, Arnoid, 262Bentham,Jeremy,340
866
Berçot, 137Bergamín,José,605Bergeret,M., 284Bergson,Henri,25, 63, 65, 126,
127, 256, 310, 610, 661Bermúdez,Jerónimode, 549Bernadotte,Folke, 94Bernard, Claude,247Bernard, Georgette Je an-Jac-
ques,248Bernard,P., 83Bernard, Tristan, 322, 680Bernhardt,Sarah,701Béroul, 469Berry, André, 469, 470Berthelot, Marcelin, 609Besançon,Doctor, 729Binet, Léon, 648Bixier, J. S., 536Blake, William, 580Blanco, AndrésEloy, 554-555Blanco, Eusebio, 81Bolchman,LawrenceG., 710Bioy, Léon, 325Blum, Léon, 222, 323Boccaccio,Giovanni, 476Bolívar, Simón, 322, 508, 722Bonaparte, Luis-Napoleón, 277Bonaparte,Marie, 283Bonnard,Pierre, 137Bonpland (viajero), 109Bony, 137Boodt!e, Milord, 343Booth, JohnWilkes, 212Borde, Madamede La, 591Borel, Émile, 519Borges, Jorge Luis, 14, 227,
310, 567, 730Borrás, Tomás, 605Borromeo, Condesade, 641Borrow, George,419Bossuet, JacquesBénigne, 212,
268Boswell, James,582Boufflers, Louis François, 620Bordeloue, Louis, 268Bowra, C. M., 469
Brillouin, Léon, 623Brousson,JeanJacques,561Boylesve,René, 61, 62Bracho, Carlos, 303Brandes,Georg, 283-285Branly (físico), 44Bremond,Abate, 158, 469Broca, Paul, 181Brooks, Van Wyck, 158Bruli, Mariano,384, 385Bruto, 509Buck, Pearl, 94Buckle, H. T., 213Buelna,Rafael, 527Buffon, Conde de, 180, 522,
596, 697Buines,Francisco,691Burckhardt,J., 79, 86,213, 320,
466Burke, Thomas,582Butier, E. M., 80Butier, Samuel,662, 847Byrd, Richard Evelyn,462Byron, Lord, 212, 312
Cabrero,605Cadamosto,Aloisio, 259Cagliostro(GiuseppeBalsamo),
708Cahan, A., 197Caillavet, Madamede, 283Calas,Jean,287Calder, Alexander, 273Calderón de la Barca, Pedro,
124, 219, 263, 355, 428, 568Calles, Plutarco Elías, 428Campoamor,Ramón de, 241CamposOrtiz, Pablo, 95, 513Campuzano,Rosita, 312Amis, Albert, 466Cañedo, Diego, 441, 482-483,
489Capek,Karel, 618CardonaPeña,Alfredo, 559Carducci, Giacomo, 541Carlos 1, 510Carlos II, 478, 510
867
Carlos V, 509Carlota de Habsburgo,16, 346Carlyle, Thomas,213, 549Carner,José,307, 463Carnot,Lazare,625, 626Caro, Rodrigo,663Carolina de Comte, 247Carr, John Dickson, 711Carrel, Axel, 127Carreter,FernandoLázaro,756Carricarte,Arturo R. de, 359Carrillo y Sotomayor,Luis, 580Carroll, Lewis, 465Carvajales,capitanes.21Casal,Julián del, 566Casanovade Seingalt, Giovan-
ni, 321, 648Casaubon,Isaac, 662Caso, Alfonso, 355Caso, Antonio, 140, 361, 362,
422, 523, 524Cassou,Jean,202Castañeda,Manuel, 543Castiglione, Baltasar, 580Castillo Nájera, Francisco,471-.
472Castillo Solórzano, Alonso de,
662Castro, Américo, 78, 515, 546Castro de Morales,Lelia, 383Castro Leal, Antonio, 568Cavafis, Constantin,13, 469Cavia, Mariano de, 310Cécrope,Rey de Atenas, 508CervantesSaavedra,Miguel de,
61, 149, 155, 338, 355, 477César,Julio,216, 283, 509, 638Cevallos,Ciro B., 524Cicerón, 222, 354Cid (Rodrigo Díaz de Vivar),
35Ciro el Joven,209Ciro el Grande,609Clairon (Claire JosépheLéris
de La Tude), 82Clarín (LeopoldoAlas), 114Claude,Georges,462
Claudel, Paul, 50, 70, 71, 268,283,380, 413, 542
Clemenceau,Georges, 16, 275,284, 346
Cleopatra,211, 509Clermont-Tonnerre,Mme., 274Cleugh, James,403Clibert, Jean-Paul,308Cocteau, Jean, 267, 688Cohen,J. M., 568-569Coleridge, SamuelTaylor, 580Colet, Louise, 761Colette (SidonieGabrielle),720Colín, Eduardo,524, 525Colón, Cristóbal, 91, 97, 109,
110, 508, 509, 525Coil, Pedro Emilio, 601Collantes, Esteban, Conde de,
587Collins, Wilkie, 416Commines,Duque de, 509, 620Commons,J. R., 174-179Compton, Mackenzie,412Comte, Auguste,213, 324, 697,
737Constant,Alphonse Louis, 79Constant, Benjamin, 286Constantino,398Contreras,JesúsF., 71Cook, Reginald,474Coolus, Romain, 322Copean,Jacques,283Copérnico,Nicolás, 255Coquet,Benito, 189Corax, 51CorradinodeHohenstaufen,330Corneille, Pierre, 505, 510Corpus Barga (Andrés García
de la Barga), 629Cortázar,Julio, 13Cortés, Hernán, 21, 97, 212,
370CosíoVillegas,Daniel,363, 437-
439, 527Costa, J o aq u í n (León de
Graus),89Corbin, François,322
868
Couturier,Padre,137, 138Covarrubias,Miguel, 50Coward, No~1,439Craig, Gordon, 262Crawshay-Williams,Rupert,422Cravioto, Alfonso, 592Croce,Benedetto,132, 208,213,
215, 233, 262, 452, 453Croft, Wilis, 414Crommelynk,Fernand,338Cromwell, Oliver, 510Cruz, Esperanza,668Cruz, Sor JuanaInés de la, 97,
202, 357, 406, 478-479,505,512
Cuauhtémoc,78, 96, 370Cuéllar Abaroa, Crisanto, 427Curiacio, 509Curros Enríquez,Manuel, 267Curtius,Ernst Robert,209, 571Cuvier, Georges,180, 702
Chacón y Calvo, JoséMaría,639
Chagail,Marc, 137Champagne,Thibaut de, 469Charensol(periodista),645,646Chassagny,723Chateaubriand,F. R., 85, 108,
214, 286, 480Chátelet,Madamedu, 641Chavero,Alfredo, 527Chávez, EzequielA., 140, 549Chávez,Ignacio, 12Chenneviére,Georges, 542-543Chesterton,G. K., 12, 104, 172,
211, 262, 291-293,336, 413,420, 548
Chicharro, Eduardo,715Chinard, Gilbert, 106Chinchón,Condesade, 633Chrétien de Troyes, 469Christie, Agatha, 419Churchill, Winston, 212Churruca,Cosme Damián, 248
Dacier,André, 605
Daireaux,Max, 313DanteAlighieri, 249, 266, 526,
568, 679Darío, Rubén, 148, 157, 200,
248, 249, 266, 394, 406, 533,559, 755, 850
Darlington, Condesade, 641Darwin (The Next M iii i o n
Years), 292Darwin, Charles, 35, 402, 521,
697, 698Daudet, Léon, 323, 398, 720,
761Dauvillier, 243David, Cérard,274Deffand,Madamede, 582, 619Dehesa,Germán,715Delamain,Jacques,14, 297-299Delgado, Francisco,61Demócrito, 520Denham, John,580Deréme,Tristan, 274Descartes,René, 63, 105, 176,
568, 641, 761Desguin,243Díaz,Porfirio, 22,406, 437,438Díaz Mirón, Salvador,447, 519-
520, 524, 565Dickens, Charles,307, 343, 416Dickinson, Ana, 260Dickson, Carter, 711Diderot, Denis, 278, 522Didot, Firmin, 767Diego, Gerardo, 167Díez-Canedo,Enrique, 14, 39,
52, 152, 363, 384, 444, 453,515, 546, 550, 645, 730
Dilthey, Wilhelm, 452Diódoro Sículo, 508Diógenes,509Diógenesde Seleucia,467Diomedesde Tracia,595Dionisio, 508Disney, Walt, 548, 549Doctor Ati, 360Domínguez,Miguel, 631, 632Donne,John, 580
869
Driesch,Hans,685Drouet, Jean-Baptiste,211Dryden,John, 580, 662Dulce (cocinera), 738, 739Dumas,Alexandre,288Duncan, Isadora,857Dunne(ingeniero militar), 747Dunne, J. W., 127Dunsany,Lord, 668Dupouy, Auguste,607Durero, Albert, 595
Edison, Thomas,616EduardoVII, 509, 682Eearle (botánico),661Egmont, Madamed’, 582Einstein, Albert, 125, 254, 256,
640Elector deBrandeburgo,621Elguero, Francisco,112Eliot, T. S., 102, 465, 469Elizondo, José,405Elle, Paul,500Emerson,RalphW., 213, 474Empédocles,191, 711Ennio, Quinto, 521Epicuro, 520Erasmode Rotterdam,41, 155,
663, 597, 698Escévola,Cayo Mucio, 509Escipiónel Africano, 509Escita, Anacarsis,359Esopo, 508Esquilo, 229, 307Etchart, 268Étiemble, René, 463Euclides,212Eugenio, Príncipe,640Euler, Leonhard,641Eurípides,229, 230
Fabre, JeanHenri, 636Fábrega,JoséIsaac, 372Fábrega,Octavio, 372Faraday,Miguel, 619Fargue, Léon-Paul, 308,
645
870
Fatone,Vicente, 365FedericoII, 59FedericoIII, 212Fenarte (comadrona),585Fernández,Alfonso, 316, 318Fernández,Emilio, 489Fernández,Juan (José de Ca-
so), 837Fernández,Macedonio, 606Fernándezde Lizardi, JoséJoa-
quín, 357, 512FernándezMac Gregor, Gena-
ro, 10, 18, 859FernandoVII, 110Feuchtwanger,L., 210Feuquiéres,Isaac, 620Fichte, J. G., 456, 457Fichter, W. L., 186, 187Filipo, 509Filolao, 99Filóstrato,259Fisher, H., 212Flaubert,Gustave,60Fieming, Alexander,633Fletcher,John, 582Flores, ManuelM., 559Flórez, Julio, 284, 559Fontenelle,Bernard, 235, 582,
599, 640, 641Fortún, Fernando,152Fournier,Raoul, 441Fox Morcillo, Sebastián,123Fragonard,3. H., 49France, Anatole, 67, 215, 254,
283, 284, 293, 453, 526, 561,587, 599, 856
Francen,Victor, 315Frankfort, H., 497Frankfort, H. A., 497Freeman,R. Austin, 711Freud,Sigmund,344, 345, 348,
585, 623, 667, 669Freund,Giséle, 91Freyman,Enrique, 766Frezier (viajero), 108Frías, JoséD., 838Frobenius,L., 78
470,
Frost, Robert, 474Fuentede la Peña,750Fuentes,Ricardo, 722Fustelde Coulanges,N. M., 209
GabilondoSoler, Francisco,269Gaboriau,Émile, 416Galdós,Benito Pérez,158, 210,
215, 713, 857Galeno,Claude, 181Galileo Galilei, 495, 509Gaisworthy,John, 262Gail, FranzJoseph,181Gallegos,Rómulo, 554Gandhi,el Mahatma, 475Gaona,Rodolfo, 386Gaos,José,422Garbo,Greta, 17GarcíaBellido, Antonio, 728GarcíaBacca,JuanDavid, 466GarcíaBlanco, M., 201GarcíaCalderón,Francisco,645GarcíaCalderón,Ventura,303,
645, 649García Icazbalceta, Joaquín,
512, 713GarcíaMonge,Joaquín,10, 165,
192García Naranjo, Nemesio, 524,
525García Pimentel, Luis, 713Garcilaso de la Vega, 148, 509Garel, H., 590Garstang,Walter, 268Gauguin,Paul, 71Gauniión (monje), 748Gautier,Téophile,144, 277, 579Gengis-Kan,570Germánico,209Gervinis (historiador), 209Gibbon, Edward,209Giddings, 246Gide, André, 48, 49, 50, 168,
169, 247, 628, 643-644, 645Giner de los Ríos,Francisco,87Giraudoux,Jean,662Giusti, Roberto, 365
Gladstone,William E., 401, 619Glesinger,238, 239, 240Glusberg,Samuel, 166Gobineau,JosephArthur, Conde
de, 215Godchot,Coronel, 463Goethe, J. W., 7, 8, 91, 140,
173, 181, 248, 250, 283, 288,289, 290, 321, 378, 447, 454,455, 469, 534, 610, 679, 680,697, 716, 766
Goldsmith, Oliver, 582Gollán, 365Gómez,Eduardo,550GómezCarrillo, viudasde, 247-
248GómezCarrillo, Enrique, 247Gómez de la Serna, Ramón,
171, 361, 548, 605, 606Goncourt,Edmondde,262, 283Góngora, Luis de, 129, 305,
319, 361, 480, 547, 650, 651,663
González-Blanco,Pedro, 837González Casanova,Pablo, 106GonzálezdeMendoza, JoséMa-
ría, 441González Martínez, Enrique,
261, 357, 512, 751GonzálezPeña,Carlos, 357GonzálezTuñón, Raúl, 540Gonzalitos(JoséEleuterio Gon-
zález), doctor, 527Gorostiza,José,13. 374-382Gortari, Eh de, 497Gosse,Edmund,262Gourmont, Remy de, 16, 409,
528Goya, Franciscode,550, 733Gracián, Baltasar, 123, 130,
220, 394, 426, 611, 752Gracián Dantisco, Lucas, 272Graef (ornitólogo), 639Graham,James,417Grammont, Maurice de, 542Graus,León de, 89Graves,Robert, 262
871
Greco, 354, 362, 550, 843-844Grieg, Edward, 523Grillo, Celia, 641Grimaldi, FranciscoMaría, 101Groiza,Madame,722Grote (historiador),209Grouchy, Emmanuel,621Guedalla (historiador),211Guerrero,Juan,166Guido Spano,Carlos, 473Guillermo el Taciturno,428Guillermo II, 212GustavoAdolfo, 620Gutenberg,3. G., 353GutiérrezBlanchard,María,715Gutiérrez Nájera, Manuel, 360,
377, 512, 602Guyau, Marie-Jean,255Guzmán,Martín Luis, 18, 488,
624, 859
Haeckel,Ernst, 400, 615Heisenberg,Werner, 706Haldane,J. 5., 496Hall (botánico), 661Hamilton, Lady, 248Hanke, Lewis, 204, 205Hanno (explorador),258Harff, Arnold von, 590Haro, Guillermo, 444Hasting, Warren, 209Hawthorne,Nathaniel,474Hazlitt, William, 564Hébrard,Adrien, 599Hegel,Friedrich, 213, 328, 387,
456, 457Heidegger, Martin, 124, 126,
273, 746Heme, Heinrich, 121, 232, 241,
283, 288-290,320, 328, 495HeId, 5. S., 434Helvétius, Claude Adrien, 522Hénault, 582Henríquez,Francisco,140HenríquezUreña,Isabel, 667HenríquezUreña,Max, 10, 139,
140
HenríquezUreña,Pedro, 8, 9,11, 13, 14, 139, 140, 141,359-364, 365-367, 421, 422,447, 523, 524, 525, 542, 560,561, 566, 605, 606, 667-668,734, 756
Henry, Charles,500Herculano, 209Herder, JohannGottfried, 212,
697Heredia, José María de, 112,
384Hernández,Mateo, 303, 304Herodoto, 55, 120, 132, 213,
258, 338Hesíodo,128, 392, 697Hidalgo, Miguel, 78, 295-296,
312, 406, 632, 849Hidalgo de Mobellán, 40Híjar y Haro,Juan B., 527Hipalo, 53Hipócrates,120, 509Hirohito, 586Hobbes, Thomas,366Hoche, Lazare, 57Hochwalder, Fritz, 315Hoffmann, E. T. W., 241, 548Holmes, Oliver Wendell, 582HolmesJr., Wendell, 339Homero,42, 120, 490, 535, 562,
695, 697, 728Honnorat (senador),704Horacio, 222, 509, 534, 581Houdin (J. E.-Robert-Houdin),
708Howe, general,639Hoyle, Fred, 740, 760Huc, Abate, 120Hugo, Victor, 17, 48, 153, 277,
278, 307, 311, 396, 406, 418,455, 615, 693, 761, 833
Huizinga, 3., 51Humboldt, Wilhelm, 109Hume, David, 698Humiéres,d’, 620Husserl, Edmund, 737
872
Huxley, Aldous, 16, 94, 237,408, 409, 688, 689, 691
Huxley, ThomasHenry, 400Huysmans,GeorgesCharles,307
Ibn Jaldún,8, 14Ibn Tofayl, 123Icaza,FranciscoA. de, 47, 71,
189, 386, 516Icaza,Xavier, 438Imaz, Eugenio,10, 150-151Inclán, Clemente,383InocencioX, 682Iraizoz, Antonio, 313Irwin, W. A, 497Isaacs,J., 474Isabella Católica,110, 508Israel,Isaac,180
Istrati, Panait,283Iturria, Santos,274
Jaeger,Werner,90James,Henry, 262, 474James,William, 597Jammes,Francis,152Jansen,Roy, 728Jantipa,247Jaspers,Karl, 746Jean-Desthieux,171Jeans,James,609Jenaro,San,208Jenófanes,444, 494, 697Jenofonte,209, 435Jerónimo,San, 10, 17, 72-76Jiménez,Guillermo, 202Jiménez,JuanRamón,167, 169,
644JiménezFraud,A., 515Johnson,Samuel, 510, 582Jones,Ernest,344, 669Jonson,Ben, 582Jordan,Pascual,125Jorge1, 641Jouvet,Louis, 315Joyce,James,169Juande Austria, 211Juana (lavandera),533
Juanelo,241, 618Juárez, Benito, 134, 346, 347,
406Julianoel Apóstata,509, 682,
683Justo,Agustín Pedro,363
Kahn, Gustave,322Kaiser (nieto de la ReinaVic-
toria), 399Kant, Immanuel, 174, 175, 176,
213, 328, 387, 456-457,697,737, 748
Kaolnai, Aurel, 123Karr, Alphonse,466Kemp (asistentede Marconi),
43Kessel, Joseph,308Keys, A., 691Keyser, Edward, 353, 494Keyserling, Hermann,320, 570Kierkegaard, Soren, 123, 325,
746Kingley, Miss, 259Kipling, Rudyard,310, 718Kircher, Atanasio,180Klages, 181Knox, 415Koenikswald,Von, 29, 30, 31Krober, Luisa, 312Kuteischikova, Vera, 723
La Bruyére,Jeande, 661La Cierva, Juande la, 462Lacretelle,Jacquesde, 646Lafitau (etnógrafo),108Lafitte (Ensayosobrela filoso.
fía de las máquinas),242La Fontaine,Jeande, 34, 83,
636, 761Lafora, Gonzalo, 434Laforgue,Jules,541Lagartijito (Emilio Ruiz), 406La Martin (peinador),590, 591Lamartine,Alphonse de, 642Lamb, Charles, 338Lancelotti, Abate, 508
873
Landívar, Rafael, 512Langeac,Caballerode, 109Langevin, Paul, 391Lanza, Silverio, 606Lao-tse,93Lara, Agustín, 857Lara Pardo, Luis, 359Larbaud, Valery, 97, 102, 274,
307, 645Larguía,Susana,367Laski, Harold 3., 339La Tour, Georgesde, 274Laumonier (Terapéuticade los
pecados capitales), 692LazcanoTegui, 691Lebesgue,Henri, 611Leblond (viajero), 108Le Bon, Gustave, 409Lecouvreur,Adrianne, 577Le Corbusier,Édouard, 137Lee, Robert Edward, 212Léger, Fernand,137Leibniz, G. W., 80, 99, 101,
124, 555Lamaitre, Jules,501Lemkin, Raphael,93Lencere,Pierrede, 590León, Fray Luis de,219, 29Leonardo da Vinci, 667Leones, capitanes,21Le Queux, William, 413Le Roy, E., 759Leroy, Olivier, 750Lessing,Theodor,80, 212Levasseur,Thérése,761López, Rafael, 404-407,849López Bermúdez,José,96, 98López de Sedano,Juan José,
548López Portillo, Jesús,134López Portillo y Rojas, José,
10, 134, 135Lévi, Éliphas, 79Liévre, Pierre, 60, 61Liliencron, Detlev von, 241Lim, profesor,31Limantour, JoséIves, 131
874
Lincoln, Benjamin, 212Linneo, Carl von, 180, 697Lin Yu-tang, 94Lipchitz, Jacques,10, 136-138Lira, Miguel N., 427Lizaso, Félix, 383Lobo, Pedro,146Locke, John, 340Lodge (físico), 44Lollobrigida, Gina,696Lolly, general,287Lombardo Toledano, Vicente,
363Loon, H. W. Van, 211Lope de Vega, 17, 155, 248,
384, 506, 515, 533, 546, 580,633-635,643, 667
López Velarde, Ramón, 15, 18,152, 154, 512, 568
Lorena,Duquede, 621Lorris, Guillaume de, 469Lou~s,Pierre, 644Louvois, Fran~oisMichel, 620,
621Lucano, 566Luciano,587Lucrecio, 8, 509, 520Ludwig, Emil, 212Lugones, Leopoldo, 334, 539,
728Luis XI, 620, 621Luis XIV, 582, 590, 620, 621Luis XV, 621Luis XVI, 211, 347, 582, 609Luis Pereira de Sousa, Wash-
ington, 629Lumley, Richard,289Luna, Rosso de, 444Lurçat, Jean,137Lyautey,LouisHubert,462,648Lyell, Charles,400Lyly, John, 268
Macaulay,Thomas B., 59, 209MacCulloch, 244MacGregor Cevallos,Luis, 859Mac Leod, 177
Machado,Antonio, 432Macheriotis,Kallinikos, 682Maeterlinck,Maurice, 754Magendie,207Magno, Olao, 477Maimónides,Moisés, 180Maiherbe,Françoisde,541Malinche, la, 406Malio, Teodoro,252Mallarmé, Stéphane,7, 278,
519, 541, 579, 625, 649, 748,754
Mandeville,Henry de, 180Mangin, M., 704Mannheim, Karl, 215, 452Manrique, Jorge, 126, 205Mantegazza(Viaje por el Río
de la Plata,), 323Mantilla, Carmen,313Maquiavelo, Nicolás, 209Marco Antonio, 211Marco Aurelio, 730Marconi, Guglielmo, 42-46, 462Marco Polo, 120Martí, José, 12, 13, 23, 312,
313, 314, 361, 385, 556, 560-561, 854-855
Martin-Deslias, No~l,648Martin du Gard, Roger, 646Martínez, José Luis, 18, 440,
565, 566Martínezde Ripalda,Juan,720Marchand, René, 85Margueritte,Paul, 590María (“la niña de Guatema-
la”), 313María Antonieta, 126, 767María Luisa de Napoleón,247María de Escocia,211MaríaTeresade Austria, 59‘Marías, Julián,488Marichalar, Antonio, 645Marinetti, Fuippo Tommaso,
241Marino, Giambattista,651Mariol, Henri, 650Martí, Carmende, 313
Marx, Karl, 175, 178Maspéro,Gaston,209Massip, Salvador, 383Massó, Calixto, 383Mata, cabo,517Matefelon,Madamede, 61Matisse,Henri, 137Maulnier, Thierry, 464-466Maupertuis, Pierre Louis, 640Maurois, André, 211, 310, 482,
624, 648Maurras,Charles,213, 291,320,
323Max, Sir, 262Maximiliano de Habsburgo,16,
17, 134, 346, 347, 406, 765Maxwell, JamesClerk, 706Mazade, Fernand,649Mazzoni,Guido, 351Médicis, Julián de, 209Mejía Sánchez,Ernesto,7MeléndezValdés, Juan,642Melville, Herman, 474Mello Franco,Afranio, 738, 739Mendelssohn,Felix, 263Méndez, Luis, 859MéndezPlancarte,Alfonso,543,
719Menéndez Pidal, Ramón, 14,
210, 361, 542, 730Menéndezy Pelayo, Marcelino,
8, 47, 123, 210, 368, 517,860
Menón, 63Molinari, Enrique, 568Meredith, George,82Merimée,Ernest, 852Metternich, Klemens,471Meung, Jeande, 469Mexía, Pero, 476Meyerson,Émile, 283Michelet, Jules,209, 214, 510Mier, Fray ServandoTeresade,
22, 210, 456, 735Miguel Ángel Buonarroti, 91,
283Milton, John, 355, 510
875
Mill, John Stuart, 340,401, 402
Mille, Pierre, 283Miller, Ph. 5., 728Miomandre, Francis de,
283, 693Miranda, Francisco,312Mistral, Gabriela,10, 94,
143, 432Miura, Pedrode, 316, 317, 318Moctezuma,21, 96Moliére (Jean-BaptistePoque-
lin), 505Molina Solís, Juan Francisco,
527Mommsen,Theodor,209Moncrif, FrançoisAuguste,582Monfort, Eugénede, 171Monnier, Adrienne, 102, 643,
644, 645-647Montaigne,Michel de, 12, 108,
307, 557Montalvo, Blanca, 313Montalvo, Juan,254Montana, Luis, 708Montbailli, viuda de, 287Montecuculli, Raimondo,620Monteiro Lobato, José Benito,
368, 421, 860Montemayores,capitanes,21‘Montenegro, Roberto, 193-194Montero, Francisco,550Montesquieu,Charlesde Secon-
dat, 209, 522, 640Montherlant,Henri de, 308, 352Montiel, Sara,682Monty, Wolly, 682Monzie, Anatolede, 247, 761Morand, Paul, 724‘Moratín, LeandroFernándezde,
756Moréas,Jean,754Morelos, JoséMaría, 406, 632Moreno (Rosa de los vientos),
167Moreno Villa, José,10, 39-41,
261, 269, 362, 546-457, 567
876
Morgan, Augustusde, 759Morgenstern,Oskar, 233Moro, Tomás,120Moya de Contreras,Pedro,503Mucci, 509Müller, Marx, 72Murby, L., 516Murdoch, J., 55Murillo, Esteban Bartolomé,
550Muro Rocha,Manuel,527Murray, Gilbert, 468Musset,Alfred de, 275
Noailles, Condesade, 720Napoleón Bonaparte, 57, 58,
212, 213, 459, 510, 621, 638,654, 855
Naredo,JoséMaría, 527NascimentoPaes,Acyr do, 668Necker (Enciclopedia France-
sa), 522Nehru, Pandit,94Nelson,Horatio, 248Neruda,Pablo, 237, 568Nerval, Gérardde, 288Nevers,Madamede, 590Nervo, Amado, 122, 202, 313,
404, 512, 524Nervo, Rodolfo, 440Neumann,Johannesvon, 233Newman, John Henry, Carde.
nal, 325Newton, Isaac, 521, 555, 640-
642Nicolson (historiador),212Niebuhr (historiador), 209Nietzsche,Friedrich, 178, 213,
283, 326, 331, 336, 339, 454,455, 579, 692, 834, 837, 844
Nodier, Charles, 286Noriega, Raúl, 95Northrop, JohnHoward, 327Noulet, Emilie, 463Novo, Salvador,108
400,
171,
142-
Ocampo, Victoria, 367, 570,688, 724
Occam, Guillermo de, 412Octavio, 509Ojeda, Alonso de, 97Olivares, Concha,651Oluche, Abate, 641Omar, 509O’Meara, doctor, 58Onians,R. B., 498Oppenheim,E. Phillips, 413Oppert (historiador),209Orfila Reynal,Arnaldo, 361Orléans,Charles d’, 469Oros, Padre,318Orosio, Paulo, 212Orozco, JoséClemente,111Orozco y Berra, Fernando,512Ors, Eugeniod’, 172, 333, 645Ortega y Gasset,José,77, 310,
320, 386-388,409, 469, 679,700, 713, 722
Ortiz, Fernando,10, 144Ortiz de Domínguez, Josefa,
631Orueta, Ricardo de, 431Orwell, George, 307, 408, 847Osorio, Miguel Ángel (ver Bar-
ba Jacob,Porfirio)Othón, Manuel José, 22, 135,
370, 512, 565, 568, 576Oustaz Alí, 653Overbury (botánico),661Ovidio, 554
Pacheco,JoséEmilio, 15Padilla (actriz), 313Padilla Nervo, Luis, 95Pajares,Paz,269Palacios,Alfredo L., 365Palencia,Ceferino, 303Palma,Ricardo,851Penars, Charles-François,Pani, Arturo, 441Papin, Denis, 616PardoBazán,Emilia, 172Pareto,Wilfredo, 233
Paris, Gaston,210Parra,Manuel de la, 405, 524,
849-850Parra,Porfirio, 140, 421, 422Parrington (El desarrollodelas
ideas), 158Pascal, Blaise, 92, 122, 234,
245, 428, 579, 750PascualBailón, San, 125, 126Pasteur,Louis, 545Paul, Elliot, 307Pauli, Wolfgang,706Pausanias,508Pavlov, Iván Petrovich,17, 265,
633-635Paz,Ireneo, 527Paz,Octavio,374, 568Pazzi, familia, 209Pellicer, Carlos, 309, 311Pellicer, Juan Antonio, 433Pemberton(View of the Phil-
osophyof Sir IsaacNewton),640
Pende(psicólogo),181PensadorMexicano,el (ver Fer-
nándezde Lizardi, J. J.)Peña,Rafael Ángel de la, 421Peña,Rosario de la, 313Peregrino,Proteo, 587Pereda,JoséMaríade,517Pérez de Ayala, Ramón, 310,
466Pérezde Oliva, Fernán,549PérezMartínez,Héctor, 567PérezVerdía, Luis, 527PérezZúñiga, Juan,653Petrarca,Francesco, 167, 568Petrie,Alexander,215Petronio,662Petrovich (profesor),245Peza,Juande Dios, 559Picasso,Pablo,715Piccard, Auguste,462Pichegru,Charles,57-58Pilato, 557Pimentel y Fagoaga,Fernando,
131
268
877
Píndaro,541Pirandello,Luigi, 292Pirrón, 557Pisistrátidas,839Pitágoras,255, 606Pizarro, Nicolás, 97Planiol,Marcel, 723Platón, 91, 99, 207, 238, 242,
319, 331, 339, 340, 354, 377,398, 411, 568, 571, 584, 585,587, 589, 598, 652, 743
Plaza,Antonio, 559Plinio, 638Plinio el Viejo, 53, 54Plotino, 450, 749Plutarco, 51Poe, EdgarAllan, 245,416, 618Poincaré,Raymond,759Poivre (etnógrafo),109Polibio, 209Polignac, Cardenal de, 642Polión, 638Pomés,Mathilde, 649Pont-de-Veyle,Condede, 582Pope, Alexander, 580Pou, P. B., 56Prado,Pedro,689Preece(físico), 44Prévost,Jean,167, 645Prieto, Adolfo, 130Prieto,Carlos, 130, 131Primo de Rivera, Miguel, 202Protágoras,130Proust, Marcel, 129, 254, 454,
648Pruneda,Alfonso, 140Publio Decio, 209Pusalgas,Ignacio Manuel, 14,
480-481
Querini, Lorenzo, 317Quevedo, Francisco de, 123,
422, 543, 662, 663, 750Quincey, Thomasde, 688Quinet,Edgar, 610Qumntiliano, 216
Rabearivelo,Jean-Joseph,648-651
Rabearivelo,Noro, 650Rabelais,François,762Racine, Jean, 228, 294Ramírez,Ignacio,295,357, 512,
480Ramón y Cajal, Santiago,250Rangel Guerra, Alfonso, 8Ranke, Leopold von, 60, 209,
214Rassen,Ahmed, 652Rawlinson (historiador), 209Raynal,Guillaume,522Réclus, Élisée,210Régnier,Henri de, 193, 754Reinhardt,Max Goldmann,229Renan,Auguste,214Renan, Ernest, 209, 216, 283,
366, 579, 609, 679Renard,Jules,236, 328Renoir, Auguste,71Revilla, Manuel G., 224Reyes,Alfonso, 7-18,86, 97,98,
132, 134, 135, 165, 172, 188,189, 192, 202, 351, 352, 365,368, 397, 513, 524, 649, 693,705, 834
Reyes,Rodolfo, 559Reynolds,Joshua,582Rhizi, profesor, 44Ricardo, David, 178Ricardo III, 509Richelieu,Armand Emmanuel
Du Plessis,582, 620Richepin,Jean,274Riemann,Bernhard,759Rilke, Rainer Maria, 202, 469,
592Rimbaud,Arthur, 463, 754, 854Ripalda,Jerónimo,719, 720Riquelme,Antonio, 840Riva Palacio,Vicente,480, 729Rivas, Francisco,421Rivera, Diego, 10, 71, 78, 111,
663, 715-716,745Riviére, Jacques,325
878
Roa,Raúl, 383Roback, A. A., 536, 537Roberts (naturalista),299Robledillo (volatinero), 80Rodenbach,Georges,374Rodin,Auguste, 60Rodó, José Enrique, 103, 157Rodríguez,Ventura,604RodríguezM ar ín, Francisco,
449Roentgen,Wilhelm Conrad,609Rogel (músico), 81Rohan-Chabot,Caballero de,
577, 578Rojas González,Francisco,370-
371Rolland, Romain, 283Romains,Jules, 197, 198, 307,
322, 460, 469, 539, 542, 543,623, 627, 648, 712, 754
Romanones,Álvaro de Figue-roa y Torres, Conde de, 202
Romero,Francisco,365, 587RomeroCalvet, Rafael, 605Roosevelt,F. L., 211, 471Roqueplan,Nestor, 83Ros de Olano, Antonio, 606Rosenblueth,Arturo, 242Resenvasser,Abraham, 51Rostand, Edmond, 265, 713,
744Rostand,Jean, 390Rouault, Georges,137Rouhier,Alexandre,688Rousseau,el Aduanero, 152Rousseau,3 e a n-Jacques,175,
213, 247, 267, 275, 276, 278,286, 522, 579, 641, 761
Rouveyre,André, 283, 284Rubens,PedroPablo, 550, 551Rubruquis, Guillaume de, 120Ruelas,Julio, 524Ruiz, Eduardo,527Ruiz Cortines,Adolfo, 355Rulfo, Juan,13, 489, 658Ruskin,John, 47, 454
Russell, Ber t r an d, 234, 262,398, 399, 521, 571, 610
SaavedraLamas, Carlos, 471-472
Saba,Reinade, 51Sáenz,Manuela, 312Safo, 508Saint-Pierre,Bernardinde, 680,
681Saint-Hilaire, G., 181Sainte-Beuve,CharlesAugustin,
210, 283, 286, 287, 454, 455,730
Salazar,Touio, 10, 91-92Salmon, André, 268Salomón,51Salvador,Amós, 681Salvatierra (pintor), 190-191San José, Fray Jerónimo de,
209Sánchez(zoólogo),421Sánchez,Francisca,533Sánchez,Francisco, 557Sánchez,Pedro,433SánchezAzcona, Juan,438SánchezMármol, Manuel, 437SánchezReulet, Aníbal, 167SánchezRivero, Ángel, 515Sand,George (Aurore Dupin),
83SandovalVallarta,Manuel, 242SanínCano, Baldomero,94SanMartín, Joséde, 508San Martín, Remedios,312Santayana,George,261, 262Santillana,Marquésde, 395Santos-Dumont,Alberto, 278,
462Sanz,Félix, 313SanzEgaña,Cesáreo,852Sarpi, Paolo, 521Sarton,G., 536Sartre,Jean-Paul,124, 273Savigny, Friedrich Ca r 1 von,
209Sayers,Dorothy L., 291
879
Scéve,Maurice, 651Scott,Clement,262Scott, Walter, 210Schapiro,Meyer, 667Scheffer (pintor), 274Schelling, F. W. J.,457Schiller, Friedrich von, 326Schopenhauer,A r t h u r, 456,
590, 737Schubert,Franz, 377Schultz, Miguel, 421Schweitzer,Albert, 536-538Segovia,Juande, 112Seligman, Kurt, 80Sénancour,Étienne Pivert de,
286Seton(Lasbestiasperseguidas),
298, 299Sevigné, Madamede, 590, 591Sforza, Conde, 682Shakespeare,William, 149, 264,
267, 380, 559, 568, 582Shaw,Bernard,262, 640Sheen,Fulton J., 324Shelley,Mary, 241Sierra, Justo, 134, 140, 405,
421, 512, 513, 524Silva, Feliciano de, 663Silva, JoséAsunción,274Silva Herzog,Jesús,192Silveti, Juan,306, 471Singerman,Berta, 722Sirven, familia, 287Smith, Adam, 698Smith, Arthur H., 147Smith, Logan Pearsall,490Snow,T. C, 468Sócrates,8, 51, 63, 141, 208,
309, 340, 359, 376, 493, 498,499, 522, 571, 584, 585, 587,631, 724, 743
Sofía de Lassalle, 247Sófocles,11, 13, 227, 228, 229,
230, 231, 411, 416, 508Solalinde,Antonio G., 546Solana,JoséGutiérrez,605, 606Solari, 365
880
Solís,Antonio de,215, 355SomersetMaugham,William,
767Somervell,D. C., 116Spencer,Herbert,320,366, 400,
401, 402Spengler,Oswald, 215Speratti Piñero, Susana,851Spingarn,profesor,207Spinoza,Baruch, 254Spitzer, L., 310Spurzheim,Gaspar, 181Sta~l,Madamede, 286, 288Steele,Richard, 582Stevenson,RobertLouis,41, 56,
123, 172, 315, 414Stout, Rex, 710Strachey,John,214Stravinsky, Igor, 548Strindberg,August, 247, 526Suárezde Figueroa, Cristóbal,
220Sue, Eugéne,418Suetonio,638Sully, Duquede, 578Supervielle,Julesde, 122, 628,
644, 693Swedenborg,Emmanuel,526Swift, Jonathan,548Synge,JohnM., 464
Tablada, JoséJuan, 512Tácito, 209, 459Taggart (Tire Nature of Exis-
tence), 339Taine,Hippolyte, 213, 283Talleyrand,CharlesMauricede,
93, 417, 439Tasso,Torcuato,355Tell, Guillermo, 509Teofrasto,127, 180, 661Teresa, Santa, 142, 321, 427,
478Tey, Josephine,595, 710Thackeray,William M., 662Thétard,Henri, 684Thieberger,R., 315
Thierry, Augustin, 214Thomas(OdasobreelTiempo),
642Thomas, Lucien-Paul, 649Thompson,Francis, 617Thoreau,Henry David, 474Timoneda, Juande, 476Tintoretto, JacopoRobusti, 354Tiradentes (Joaquim José da
Silva Xavier), 738Tirso de Molina, 505Tisias, 51Tito Livio, 209Tiziano (TizianoVecellio), 550Tolomeo, 51Tolstoi, Condesa,247Tolstoi, León, 247, 661Tomás de Aquino, Santo, 174,
175, 176, 180, 181, 182, 324,740
Tomé de Burguillos (ver Lopede Vega)
Torquemada,Antonio de, 476.477
Torre, Guillermo de, 172Torres Quevedo,Leonardo,618Torri, Julio, 14, 18, 52, 490,
548, 549Torriente,Loló de la, 560, 561Toscana,Duque de, 494Tournefort, Joseph Pitton de,
180Toynbee,Arnold 1., 10, 85, 116,
121, 213, 215, 429, 521Troche,‘Madame dela, 591Trend, JohnB., 77Tucídides,209, 214TúpacAmaru, 108Turenne,Henri, 620Turgot, Anne Robert Jacques,
522Twain, Mark, 534
Unamuno,Miguel de, 61, 122,123, 200-203, 325, 488
Undecimilia, 104Undset, Sigried, 94
Urbano,Rafael,605Urbina, Luis G., 313, 405, 512,
523, 525, 565, 671, 672, 722Urquizo, FranciscoL., 442Urueta,Jesús,404, 524
Valbuena,Antonio de, 493Valdés, Juande, 377, 441Valencia, Guillermo, 312Valenzuela,Jesús,404Valera, Juan,145, 320, 501Valéry, Paul, 377, 469, 470,
502, 623, 644, 645, 646, 649,712, 722, 724, 748
Valle, Rafael Heliodoro, 351Valle-Arizpe, Artemio de, 201,
561, 716Valle-Inclán, Ramón del, 186-.
188, 200, 433, 689, 755Valloton, Félix, 322Vasconcelos,José, 10, 33, 123,
140, 220, 320, 325, 326, 361,422, 668, 710, 716, 723, 834-835
Vaucanson,Jacquesde, 618Veber,Pierre, 322Véch, Eugéne,322Velázquez,Diego, 39, 547, 550,
551, 682, 744Velázquez,PrimoFeliciano,527Vendryes (Vida y probabili-
dad), 233Ventadour,469Verlaine,Paul, 377, 754Verne, Jules,462-463,752Vespucio,Américo, 197Vico, Giambattista,212Victoria, Reina, 399Vidock, François, 13, 417-420Vilanova, Arnaldo de, 180Villa, Georges,308Villa Michel, Primo, 95Villada, profesor,662Villemain, Abel François,85Villegas, Esteban Manuel de,
299Villeroy, François,620
881
234,860
Villon, François,156, 470, 754Virgilio, 96, 97, 295, 509, 526,
571, 596Voltaire (F. M. Arouet), 167,
209, 212, 261, 278, 283, 284,285, 286-287,426, 522, 577.578, 579, 580, 582, 641
Volterra, Vito, 233
Wagner,Cosima, 247Waite, A. E., 79Waldman,Milton, 212Walpole, Horace,641Waipole,Hugh, 412Wallace, Alfred Russell,402Wallace, Edgar, 413Ward, Mary, 291Warens,Luisa de, 275Watson,Georges,691Webster,John,229, 230Weill, Madame,715Weindenreich,Franz,29, 30Weitnauer (ornitólogo),639Wells, H. G., 501, 752Wendt, Herbert,402, 702Whistler, James,262White, 5. E., 298, 299Whitehead,Alfred North,
339, 398, 521Whitman,Walt, 474Widman,289
Wiener, Norbert, 11, 232, 242,244
Wilde, Oscar,72, 126, 193, 262Wilson, J. A., 497Wilson, ThomasW., 25Winkle, Rip van, 125Wirth (doctor), 330Wolff, Christian, 124Wood (biólogo), 214Woolf, Virginia, 688Wordsworth,William, 580Wright, Wilbur y Orville, 462
Xenius (ver Ors, Eugenio d’)Xul-Solar, 310, 311
Yeats, W. B., 453, 475Young, 510Yourcenar,Marguerite, 13
ZaYtzeff, Serge 1., 14Zaragoza,Rosalía,313Zarina (nieta de la ReinaVic-
toria), 399Zárraga,Ángel, 715Zavala,Silvio, 10, 106-110Zea, Leopoldo, 185, 565Zeppelin,Ferdinando,462Zertuche, Francisco, 368,Zweig, Stefan, 197-199
882
INDICE GENERAL
introducción - . . . 7
Antecedentesy propósitos, 7; La economía del trabajo intelec-tual, 8; Los caminos del ensayista, 9; Resúmenesde lecturas,homenajes,anécdotasy cuentos, 10; Divagaciones, precisionesyreflexiones,10; Las ciencias,11; La observaciónde sí mismo, 11;Temasy curiosidadesliterarios, 12; Curiosidadesmenudas,14; Re-yes y López Velarde, 15; “Mi idea de la historia”, 15; Los “Epí-logos”, 1952 y 1953, 16; Recreo sobre los animales vistos porAlfonso Reyes,16; Dos páginasmemorables,17; Las últimas pá-ginas, 18
1
MARGINALIA
PRIMERA SERIE [1946-1951]
Nuevo LeónArcheLa UNESCO
Cuatropreguntas - -
Los abuelosgigantes -
El petit leverdel biólogo -
JoséMorenoVilla en MéxicoLa radionaciente - - . -
Respetoa la materia . -
Ritmo y memoria -
AcertijosTeoríay práctica - .
Afán de lucroPichegruContagios humanos .
Una paradojanovelística -
- . . 21- . . 23- . . 25- . . 27
- - - 29- . - 32
- 39- . - 42
- 47
- . - 49. . . 51
- 53- . - 55
- 5759
- 60
883
Del buensentidoy susentido -
La muñecaPintura de viva vozSanJerónimo,el leóny el asno . -
Anécdota de antologíaEl justo medio y la cuerdafloja -
Criaturas de amorCartaal profesorMarchand . .
Saludo para el AteneoEspañolde MéxicoToño SalazarContra el “genocidio”Carta a Moisés Ochoa Campos -
En torno a la flotación matemática -
Sobreel disimulo del yoAmérica vista desdeEuropa - .
Respuestasa la revistaArquitectura -
El nomadismoDe ciertasfilosofíasCosasdel tiempoAnte los Altos HornosCarta sobre López Portillo - -
La virgen de LipchitzCarta a Max HenríquezUreña .
Himno a GabrielaPrólogo a don FernandoOrtiz - .
Una entrevistaImazCroquis en papel de fumar -
Fragmentosobrela interpretaciónsocialiberoamericanas
- 63- . 67- - 70
72
- 77
- - 78- - 81- - 85- - 87
- 91- . 93- - 96
- . - 99- . 102- - 106- - 111
- . - 116- . . 122- . - 125- . - 130- - . 134
136- . - 139- . - 142
- - 144- . . 147- . . 150
. . - 152de las letras
- - 155
884
II
MARGINALIA
SEGUNDA SERIE [1909-1954]
1. De ayer. Lo que hacíamingospor la tarde
Propósito - .
Notas al “propósito” -
Las gacetasindividuales
la gentede México los do-163165171
- 171
La doctrinade CommonsAlberto Magno -
II. La amistad.En torno a la diplomaciaUn libro juvenil de Valle-Inclán -
Carta a don Benito Coquet . -
Los cartonesde Salvatierra -
Cartaa don JesúsSilva Herzog -
Dibujos de Montenegro - .
Entrevista en torno a lo mexicano -
Palabrasfunestas
Mis relacionescon Unamuno -
III. A larga vista. Mi idea de la historiaReflexioneselementalessobrela lengua
Del juego a la economía .
Se anunciaun nuevoreinado -
El hombrey sus inventos -
Digresión sobre la compañera -
Sistemamétrico universal . . -
La “bernardina” y el truequemudo
- - - 174
- . . 180
183- . . . 186- . . - 189- . . . 190- . - . 192- - . - 193- - . - 195
- . . 197- - - - 200
- - - 204- . . 218
IV. Al correr de la pluma. Sófoclesy La posadadelmundo 227
- . . . 232- . . - 237- - . . 241- . - - 247
- 252- . . 257
885
SupervivientesAdán y la fauna - .
El medio áureo - .
Pasosde Passy - . .
Bombas de ideas - -
La asambleade los animalesGeorg BrandesLa caridad de Voltaire -
Un Fausto de Heme .
Chesterton y los títeres -
Canto a Hidalgo - .
El filósofo de las avesEntreel mar y el escoger -
Talla directaEl judío errantey las ciudadesLa parejasustantival - -
El amor de los libertadoresUn extrañodrama - .
Y. Epílogos. 1952. .
1953
261264270
274
277
279
283
286288
291
294
297
300
303
305
309
312
315
319
331
III
MARGINALIA
TERCERA SERIE [1940.1959]
¡Al diablo con la homonimia~Premio“Manuel Ávila Camacho”. .
EncuentrosconPedroHenríquezUreña -
Carta a una sombraTributo en memoriade Menéndezy Pelayo -
Los cuentosde RojasGonzálezen el cine -
La GranCruz de Núñezde Balboa,de PanamáJosé Gorostizaen la Academia . .
- 351- - 355- - 359- . 365
- 368- 370
- - 372374
886
A vuelaplumaTrenoparaJoséOrtegay GassetDivagaciónde otoño en Cuernavaca . .
Carta a los amigosde Las Palmas . .
Hombresdelsiglo xix -
En el crepúsculomodernistaA los hijos de Rafael López
El rescatede la personaAlgo más sobre la novela detectivesca -
Un gran policía de antañoEn torno al sofisma
1. Entendámonos -
2. Éraseun perro - -
3. La cotorrita - .
4. La veleidosacrítica -
5. La muerte del hierro6. Dos “transterrados”7 El “porfiriato” -
8. El “profesionalismo”9. La mediación mística
11. Transmigración -
12. Del revés
13. Ninfas en la niebla -
14. Disculpas15. La cenade Baltasar -
16. El éxtasis - .
17. Un recuerdo18. El relativismohistórico19. Extremos críticos -
427429431432
- 433- 435
437
440- - 443- - 444
- - 445- - 446
- 447
- - 448
- 450- 451- 452- 454
887
383386389394398404404408
• 412417
421
IV
LAS BURLAS VERAS
PRIMER CIENTO
20.21.22.23.25.26.27.
28.29.30.32.33.34.
35-36.37.
38.39-40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49-
50.
51.52.53-54.
55.
888
- . - 456- 458
- . . 459460
• . . • 462• - . . 464- . . . 467
468• . . 469
• • . . 471- . . . 473- . • - 474
• . . - 476
• . • . 478
• . 480• . • - 482
• . . 484• . . 486
• . . . 488• . - 490
• . . . 493• . . 495
• • . . 497
• . . . 500• . • - 503- . - . 505• . • . 508- . • - 511
513• . . 515
• . 517
- . 519• . - 521
• . . . 522
KantEl petulanteNapoleónLos gra//itiJulesVerneThierry Maulnier • .
Los DiseursConsejosde un maestro .
La poesíatotalSaavedraLamasy Castillo NájeraGuido SpanoThoreauUn autorcensuradoenel “Quijote”Sor JuanaUn precursorolvidado •
Reseñasobre Diego CañedoEl anónimoEl partidarioNuevos rumbosde nuestranovelaParadojadel teatro . .
Legitimación de los mitosTodo tiene historia - .
Pensar con las manos .
De un invento fatal - .
Albores del teatro en MéxicoAlarcón
La historia sin resplandorEl libro mexicano - . .
Ciencia social y deber social -
Naufragio rescatado . .
Conciliación de extremos .
Unas palabras de Díaz MirónLo que el tiempo encoge . -
Cautelasde la Enciclopedia .
56. La cincuentainay las parodias 52357. Viajes al infierno 52658. Cartaa Daniel CosíoVillegas 52759. Dos amigos 52960. Esquemadel poeta 53061. Diálogo entreNatalio y Peregrino . . . . 53162. Sátira sin dedicatoria 53363. Albert Schweitzer 53664. Las persianaschismosas 53965. Tresversificadoresdecíair 54166. El peligro atómico 54467. Moreno Villa 54668. Los libros animados 54869. El juego de la pintura 55070. El enigma de los orígenes 55271. AndrésEloy Blanco 55472. Einstein 55573. El estoico 55674. El escéptico 55775. Sobre los Cantos de vida y esperanza . . . 55976. El abrigo de JoséMartí 56077. Odiseo 56278. La emancipaciónliteraria 56579. Cohen, el amigo de Hispanoamérica . . . 56880. Keyserling y México 57081. Una instantáneade “don Chucho” . . . . 57282. Victor Hugo ante los abismos 57383. Adiós a Carlos 57584. Voltaire desengañado 57785. La madre naturaleza 57986. Las “capillas” 581
87. Al aire libre 58488. El argumentodel suicidio 58689. Vientos y huracanes 588
889
90.91.92.93-94.95.96.97.
98.99.
100.
Cabellosy dientes •
Música inaudita - .
Hay caballosy caballos -
Un instante de reflexiónDon Polimates - . -
El hombrebueno -
Una preocupacióngeométricaUn recuerdode PomboUn proyectoLa inquietud cósmica -
A vueltas con el infinito
590592594597
599601
603605607609611
LAS BURLAS VERAS
SEGUNDO CIENTO
101.102.103.104.105.106.107.
108.109.110.
111.112.113.114.
115.116.117.
El invisible - -
Divagaciónde la rueda -
La pólvora en infiernitos
La cigarraMotivos del sueño - -
La divulgaciónde NewtonLa librería de Gide . .
La librería de AdrienneMonnierUn gongorino en Madagascar -
Versos ungulares
615616618620
• 623625
• . . 627- - 629
- . . 631• - 633
- . . • 636- . . . 638• . - - 640• . . - 643- . . . 645
- . • - 648• . . . 652
Y
El color de las cartas
La teoríade la información - •
Más sobrela teoría de la informaciónLos escollos de la novela . -
Tierra humanaNo juguemoscon la historia -
Lope y Pavlov
890
118. Divagación sobre el ser y el existir - . . - 654119. Metafísica de la cocinera 657120. Los carpinteroscantores 659121. Los nuevos“caracteres” 661
122. .. - Y las burlasveras 663123. El antipoeta 665
124. Los sueñosparados 667
125. La censurafloja 669126. Los antepasados 671127. Los pavos 673128. La nebulosadel alma 676129. Mássobrela madrenaturaleza 679130. La barba 682131. Teoría de la persuasiónnatural - . . - 684
132. La domadora 686133. La mezcalina 688134. ¿Filosofíade la nutrición7 691136. Supervielle 693137. ¿La mujer másbella7 695138. Tauropatía 696139. El otro Darwin 697140. La serpiente 699141. Quiénsoy yo 700142. Cuvier 702143. Visita a los pumas 704144. Límite de la ciencia física 706145. Yo, mago 708146. Leyendonovelaspoliciales 710147. Baroja 713148. Diego Rivera cumple los setenta . . . . 715149. La evanescenciadel libro 717150. Tres vicios mayores 719151. A un recitador 722152. Europay América 723
891
155.156.157.
158.160.161.162.163.164.165.166.167.
168.169.170.171.172.173.174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.181.183.184.
185.186.189.190.191.192.
Cortesíagramatical . -
El ocioLa vejezLos rostros aleccionadoresPelandola pava - .
La angustiade la provinciaUn saludoa BordeauxEn un lugar de la ManchaEl teatro filosófico .
La campañadel garbanzoEntreel hombrey el ángelDel relativismo . .
RazasBalbuceosobrela esenciay
- .Y los sueños sueños sonQue todo existe -
Vocesen la soledad .
Del vuelo humano . -
Satéliteshechizos. •
Cisnes
De la recitacióny la copiaLas dimensionesdel espacioEl delantalApólogo de los telemitas.La alqueríaEl imperialistay las gallinas
Analfabetismo . .
Ibn JaldúnEl escándalodel CaravaggioEl discoEl enigmade Don QuijoteDe Spinozay de HobbesOrlowsky
Mis gatos
725727
728730731
• . 732• . 733
• . . . 736737
• - 738• • . . 740
• . . . 743
• - • 745
- 746
• 747
748
749
750752
754
756
759
761
762
763
765
767
769
771
773
775
777
779
781
la existencia
892
193.194.195.197.
198.199.200.
Nota sobre mi oda “El descastado”El bálsamo universal . .
Los principios históricos. .
De sociología literaria - .
En el centenariodarwinianoCartas de VoltaireLa “paridad cojea” -
VI
• . 785
• . 787789
• . 791794
• . 796799
LAS BURLAS VERAS
27 DEL TERCER CIENTO
El fuegoEl astrónomoy el sargento
Conclusionescontemporáneas-Doso tres siglos de crítica literaria
Una nuevapreceptiva . . -
Don JoaquínLa inefable verdad biográficaOlfato y gustoCosmosy anticosmos • .
Un desliz de Napoleón -
Los especialistasy la esfingePara mi santiguada . .
Adiós a Vasconcelos . . .
MitoDisparatesseductores •
La “morcilla”
La basura
El caballerode la manoal pechoLos arquerosLa indefensióndel niño -
Los dos órdenesde sociedades
805
807809
811815817821823826829830832834836
837
839842
843845846847
893
ParritaLa magia de las cartasDisparatesMartí a la luz de la nuevafísica .
La malicia del muebleEl férreo GenaroTributo en memoriade Menéndezy Pelayo
Índicede nombres
894
• - 849851
• - 852• 854
• . 856- 859- 860
- 865
Obras completasde Alfonso Reyes
Estevigesimosegundotomose terminóde imprimirel día 19 de septiembrede 1989 en los talleresdeGráficaPanamericana,S. C. L., Parroquia911,03100 México, D. F. En su composiciónse utili-zaron tipos Bodoni de 14, 12, 10 y 8 puntos. Setiraron 3 000 ejemplares.La edición estuvo al
cuidado de Josí C. Vdzquez.
LC~
tOl