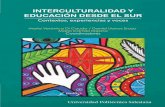M. Sachse, P. Sesia, A. Pintado, Z. Lastra (2012) Calidad de la atención obstétrica, desde la...
Transcript of M. Sachse, P. Sesia, A. Pintado, Z. Lastra (2012) Calidad de la atención obstétrica, desde la...
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S6
R E V I S T A
Rev CONAMED 2012; 17 Supl 1: Artículo Original
Calidad de la atención obstétrica, desde laperspectiva de derechos, equidad e
interculturalidad en centros de salud en Oaxaca
Título pendiente por agregar
Matthias Sachse,1 Paola Sesia,1 Azalia Pintado,1 Zaira Lastra1
1 Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos. Oaxaca, México
Folio 211/12 Artículo recibido: 29-11-2012 Artículo reenviado: 00-000-0000 Artículo aceptado:00-00-0000
Correspondencia: Dr. Matthias Sachse Aguilera. Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos. Oaxaca, México. Ortíz Armengol 201, Fracc. La Luz. Col. Reforma. CIESAS. Oaxaca, México. Correo electrónico: [email protected].
RESUMEN
Introducción. Este diagnóstico acerca de la calidad de la aten-ción que los Servicios de Salud de Oaxaca brindan a muje-res rurales durante el embarazo, parto y puerperio (EPP) en el primer nivel de atención, toma en cuenta las vertientes de derechos, equidad social e interculturalidad y contempla la ac-cesibilidad, disponibilidad, universalidad, gratuidad y la misma calidad de la atención en el EPP.
Material y métodos. Se construyó un Índice de Calidad de la Salud Materna de acuerdo a leyes, normas, lineamientos, manuales y recomendaciones nacionales e internacionales. La información se recopiló en una muestra representativa a nivel estatal con los responsables de 63 centros de salud (CS) rurales de primer nivel y 303 mujeres que habían recibido atención prenatal en los CS en los doce meses anteriores a la implemen-tación del estudio.
Resultados. Se encontró que la mayoría de los CS tiene una disponibilidad y accesibilidad limitada porque no brinda atención durante los turnos nocturnos y de fines de semana. La atención es gratuita aun si las mujeres—casi todas afiliadas al Seguro Popular-- gastan para exámenes de laboratorio y/o ultrasonido. Prácticamente en ninguno de los CS se realiza un abordaje intercultural. La atención en la etapa prenatal en ge-neral se realiza de acuerdo a normas. En la atención del trabajo de parto y parto se emplean comúnmente maniobras innece-sarias y hasta dañinas. Información por parte de las mujeres acerca de la atención hospitalaria en el parto indica que la mis-ma situación prevalece en el segundo nivel. La mayoría de los CS sí citan a control puerperal, pero las mujeres sólo acuden
para el cuidado de sus bebés y no para ellas mismas. Existe desabasto de medicamentos e insumos necesarios para la aten-ción del parto y las emergencias obstétricas (EO). La mayoría de las usuarias se sintieron satisfechas con la atención recibida., lo cual evidencia su desconocimiento acerca de sus derechos como personas y como usuarias.
Conclusiones. Con base en los estándares de calidad es-tablecidos por el estudio, se puede concluir que estos CS brin-dan una atención oportuna durante el embarazo, pero no así durante el parto o el puerperio; y en todos los casos necesitan reforzarse a nivel de infraestructura, equipo, insumos, medi-camentos y recursos humanos para poder dar una atención obstétrica oportuna y de calidad de acuerdo al nivel normativo para este nivel.
Palabras clave: Primer nivel de atención, Calidad, Emba-razo, Parto, Puerperio, Derecho a la salud.
ABSTRACT
Introducción. Este diagnóstico acerca de la calidad de la atención que los Servicios de Salud de Oaxaca brindan a mu-jeres rurales durante el embarazo, parto y puerperio (EPP) en el primer nivel de atención, toma en cuenta las vertientes de derechos, equidad social e interculturalidad y contempla la ac-cesibilidad, disponibilidad, universalidad, gratuidad y la misma calidad de la atención en el EPP.
Material y métodos. Se construyó un Índice de Calidad de la Salud Materna de acuerdo a leyes, normas, lineamientos,
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 6 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S7
manuales y recomendaciones nacionales e internacionales. La información se recopiló en una muestra representativa a nivel estatal con los responsables de 63 centros de salud (CS) rurales de primer nivel y 303 mujeres que habían recibido atención prenatal en los CS en los doce meses anteriores a la implemen-tación del estudio.
Resultados. Se encontró que la mayoría de los CS tiene una disponibilidad y accesibilidad limitada porque no brinda atención durante los turnos nocturnos y de fines de semana. La atención es gratuita aun si las mujeres—casi todas afiliadas al Seguro Popular-- gastan para exámenes de laboratorio y/o ultrasonido. Prácticamente en ninguno de los CS se realiza un abordaje intercultural. La atención en la etapa prenatal en general se realiza de acuerdo a normas. En la atención del trabajo de parto y parto se emplean comúnmente maniobras innecesarias y hasta dañinas. Información por parte de las mu-jeres acerca de la atención hospitalaria en el parto indica que la misma situación prevalece en el segundo nivel. La mayoría
de los CS sí citan a control puerperal, pero las mujeres sólo acuden para el cuidado de sus bebés y no para ellas mismas. Existe desabasto de medicamentos e insumos necesarios para la atención del parto y las emergencias obstétricas (EO). La ma-yoría de las usuarias se sintieron satisfechas con la atención recibida., lo cual evidencia su desconocimiento acerca de sus derechos como personas y como usuarias.
Conclusiones. Con base en los estándares de calidad es-tablecidos por el estudio, se puede concluir que estos CS brin-dan una atención oportuna durante el embarazo, pero no así durante el parto o el puerperio; y en todos los casos necesitan reforzarse a nivel de infraestructura, equipo, insumos, medi-camentos y recursos humanos para poder dar una atención obstétrica oportuna y de calidad de acuerdo al nivel normativo para este nivel.
Palabras clave: Primer nivel de atención, Calidad, Emba-razo, Parto, Puerperio, Derecho a la salud.
INTRODUCCIÓN
De los más de 3,800 mil habitantes del estado de Oaxaca, el 44% no tiene ningún tipo de derecho-habiencia en salud, el 32% está afiliado al Seguro Popular (SP) o al Seguro Médico por una Nueva Generación (SMNG) y sólo el 24% restante tiene derecho-habiencia a alguna institución de seguridad social.1 De todos los estados del país, Oaxaca es en la actualidad el que presenta el mayor porcentaje de población rural (52% del total de la entidad) y de población hablante de lengua indígena (33.8%); mientras que el 58% de la población oaxaqueña se considera indígena. El sistema de salud de Oaxaca atiende a la mayor parte de esta población en sus 1480 unidades confor-madas por hospitales y clínicas para población abierta o afiliada al SP, la gran mayoría pertenecientes a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) o al programa IMSS-Oportunidades.
La pluriculturalidad y la ruralidad no son las únicas carac-terísticas que marcan el estado. Oaxaca es de los estados más pobres y marginados del país, ocupando el tercer lugar en cuanto a pobreza, sólo precedidos por Chiapas y Guerrero.2 La pobreza se acompaña por la desigualdad social, incluyendo la de género,* como características que presentan un gran de-safío tanto en las condiciones de salud que enfrenta la pobla-ción, como para que el sector salud garantice la cobertura en atención médica de manera universal, gratuita y con calidad. De acuerdo a la información disponible, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, incluyendo durante la materni-dad, es mucho más marcada en las localidades rurales y con
población indígena.1
Las mujeres rurales e indígenas tienden a sufrir una mayor carga de exclusión y/o discriminación en sus múltiples facetas de género, etnia, raza y clase, elementos ligados a la falta de respeto de sus derechos. Si a esto sumamos la falta de accesibi-lidad a servicios de salud de calidad, el problema se ve refleja-do en una mayor carga de morbi-mortalidad materna en esta población en comparación con las otras mujeres.3
Una situación a considerar es la presencia de barreras cultu-rales entre prestadores de servicios de salud y la población en general, llevando a un distanciamiento entre ambos;4 aunan-do a ello la insuficiencia de recursos materiales relacionada con una deficiente disponibilidad de medicamentos e insumos en las unidades de salud de primer nivel en el estado de Oaxaca; cajas rosas y guindas incompletas para atender emergencias obstétricas; sistemas de comunicación deficientes al igual que la disponibilidad de ambulancias las 24 horas; falta de mate-riales educativos para la población, así como de apoyo para el personal médico; obligación de pagar por algunos servicios que en realidad deberían ser gratuitos; infraestructura inade-cuada que afecta la seguridad del paciente y no garantiza la comodidad ni de trabajadores de la salud ni de usuarios; más la falta de recursos humanos con capacidades técnicas para brindar una atención de calidad en las emergencias obstétricas y, finalmente, la falta de una actitud de servicio por parte de un porcentaje importante de recursos humanos en salud.5 6
* Como ejemplos: El 16.7% de la población oaxaqueña es analfabeta; de al menos 500 mil analfabetas en el estado el 66% son mujeres, que viven en gran medida en comunidades rurales e indígenas y casi todas son oficialmente amas de casa; el 19% de las viviendas tienen piso de tierra (INEGI, 2010).
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 7 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S8
Otra situación importante en salud materna es el énfasis creciente que se ha dado en la política a nivel federal y esta-tal a la atención hospitalaria para toda mujer durante el parto como una estrategia de promoción de una atención calificada durante esta etapa y para poder atender emergencias obstétri-cas (EOs) y reducir la muerte materna en el país. Esta estrategia tiende a sobresaturar los hospitales de partos normales, redu-ciendo su capacidad real de enfrentar las EOs, omitiendo el potencial del primer nivel de atender partos eutócicos.7
De lo anterior, se desprende la pertinencia de diagnosticar la situación en el desempeño y la infraestructura de los servicios de salud de primer nivel que atienden durante la maternidad a la mujer, sobre todo la mujer rural, la mujer indígena, la mujer pobre y/o la mujer no derecho-habiente. Al mismo tiem-po, se constató la necesidad de poder contar con un “Índice de Calidad de la Atención Materna” para el primer nivel, para tener un parámetro pertinente de comparación. Esto, debido a que de los 58 indicadores manejados por el Programa Aval Ciudadano que miden la anticipación, efectividad, disponibili-dad y accesibilidad, calidad, eficiencia y sustentabilidad de la atención dirigida a los pacientes, pocos se especializan en la atención dirigida exclusivamente a las mujeres durante EPP.8 9 Por otro lado, tanto la Secretaría de Salud Federal como estatal manejan el programa Sí Calidad, pero los únicos indicadores que miden la calidad de la atención dirigida a las mujeres son el tiempo de espera, los medicamentos recibidos, contar con un expediente clínico, y recibir indicaciones claras del presta-dor de servicios médicos en cuanto a su afección y tratamiento a seguir; ninguno de estos indicadores se encuentra dirigido particularmente a mujeres que cursan las etapas de EPP.
El objetivo del estudio fue realizar un diagnóstico acerca de la calidad de atención durante el embarazo, parto y puer-perio (EPP) desde la perspectiva de derechos, equidad social y pertinencia cultural en centros de salud de primer nivel de los SSO en el estado de Oaxaca, a través de la construcción de un Índice de Calidad de la Atención Materna y la recopilación y análisis de la información recabada en campo con respecto a la atención brindada a mujeres en los CS rurales selecciona-dos, durante los doce meses anteriores al levantamiento del estudio.
Definiciones conceptualesEl diagnóstico se centró en la calidad de la atención que los SSO brindan a las mujeres durante su EPP en el primer nivel de atención, tomando en cuenta las vertientes de derechos, equidad social e interculturalidad. A continuación se describen brevemente cada uno de los elementos teóricos en los que se basa este estudio.
a) Calidad en la atenciónSegún la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993,10 la calidad es una secuencia de actividades que relacionan al pres-tador de los servicios con el usuario, identificando tres aspectos interrelacionados entre sí: calidad, calidez y oportunidad de la atención. La calidad de la atención incluye elementos tales como la secuencia de actividades que relacionan al prestador de los servicios con el usuario en cuanto a oportunidad de la
atención, accesibilidad a la unidad, tiempo de espera y resulta-dos de la intervención clínica. La calidez en la atención se refie-re al trato cordial, atento y con información que se proporciona al usuario del servicio. La oportunidad en la atención se refiere a la ocurrencia de la atención médica en el momento que se requiera y la realización de lo que se debe hacer con la secuen-cia adecuada. Para fines de este diagnóstico, una atención de calidad durante el EPP en el primer nivel es aquella atención oportuna que se otorga a la mujer las 24 horas, los 365 días del año por parte de los prestadores de servicios de salud, los cuales se encuentran capacitados de acuerdo a las normas vi-gentes y la evidencia científica actualizada, en establecimientos que cuentan con la infraestructura, equipos, materiales y me-dicamentos necesarios para la atención de las mujeres durante las etapas de EPP. Una atención de calidad, además, brinda servicios de acuerdo a los principios éticos e interculturales que sustentan una atención humana, individualizada, respetuosa y con la mínima exposición a riesgos.
b) Equidad social en saludSe trata de un concepto polisémico y complejo cuando se apli-ca a las realidades sociales, económicas y políticas de distintos individuos o grupos colectivos. De la Torre define la equidad en salud como el tener iguales oportunidades de acceso a los recursos disponibles, una distribución no autoritaria del poder y una democratización de los conocimientos en el sistema de salud; y/o como una política de salud que beneficie a todos sin consentir privilegios debido a diferencias de raza, género, territorio, discapacidad u otro rasgo de distinción grupal o per-sonal.11
La contraparte de la equidad en salud es la desigualdad en salud, concepto que en el país ha sido asociado no sólo a condiciones de vida de las clases marginadas y, en general, de los pueblos indígenas, sino también a la existencia de un sistema de salud fragmentado y desigual en sus aportaciones y beneficios. Además, el concepto apunta a reconocer que el sistema de salud tiende a ser en muchas circunstancias exclu-yente, en donde se carece a veces de respeto a la dignidad de las personas durante la atención de la salud, y en donde es frecuente discriminar a los y las usuarias por sus diferencias de clase y de etnia-raza. En el caso de los pueblos indígenas, que tienden a diferenciarse del resto de la población no sólo por cuestiones de clase social sino también por marcadores culturales y lingüísticos--lenguas, usos, costumbres, tradiciones y valores-- la discriminación y la falta de respeto son bastante comunes en la provisión de los servicios de salud.
Por lo anterior, la promoción de la equidad en salud forzo-samente tiene que ser acompañada por la promoción de la in-terculturalidad, lo cual remite también a visibilizar la importan-cia y relevancia para la equidad en salud, de la gran diversidad sociocultural existente a lo largo y ancho del país en general y del estado de Oaxaca en particular.
c) Interculturalidad en saludBrindar atención a la salud bajo un enfoque intercultural in-volucra varias dimensiones, iniciando con la definición de la salud en relación a la cultura. Desde mediados del siglo XX,
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 8 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S9
se ha definido a la salud como ligada a cuatro aspectos: las esferas biológica, psicológica y social de cada ser humano, las cuales se encuentran a su vez en constante interacción con la cuarta esfera: la del ambiente.12-14 Es importante además que el concepto de salud tome en cuenta al ser humano como un sistema, donde el todo es más que la suma de sus partes; es decir, no se deben dejar de lado los aspectos emocionales y espirituales los cuales necesitan estudiarse de manera interde-pendientes,15 integrándolos en el estudio de la salud del ser humano, el cual funciona como una entidad completa en re-lación al mundo que le rodea.16 Más claramente Menéndez17
explica que el mundo que rodea al ser humano en el proceso salud-enfermedad-atención es el macrocosmos en el cual se desarrolla la vida de toda persona no sólo como individuo sino como ser social, por lo cual es indispensable articular la salud con la cultura.
El concepto de interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, entre personas y grupos sociales con percepcio-nes diferentes del mundo. Idealmente, esta relación se tendría que dar de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, don-de nadie esté por encima del otro; favoreciendo en todo mo-mento la integración y convivencia de ambas partes en una re-lación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo.18-20 Transfiriendo el concepto anterior a la atención institucional que se brinda durante el EPP los CS rurales deben de estar adaptados culturalmente conforme a las ideas y pen-samientos de las personas que ahí se atienden. Operacionali-zándolo a su nivel mínimo en regiones indígenas, esto implica que se debe de contar con personal contratado que hable la lengua local, para que estos puedan ser los interlocutores entre la comunidad y el CS. Además, es muy importante que cada CS promocione los servicios que ofrece en la lengua indígena local. Y por último, el personal del CS debe contar y conocer los lineamientos de trato intercultural establecidos por la SS.
d) Derecho a la saludComo derecho humano, el derecho a la salud implica para los Estados tres tipos de obligaciones: respetar, proteger y garan-tizar. El respeto implica la obligación del Estado de abstenerse de intervenir en el disfrute del derecho a la salud. La protección exige que el Estado adopte las medidas necesarias para impe-dir que terceros interfieran negando el disfrute del derecho a la salud para otros. El garantizar implica que el Estado cumpla en adoptar todas las medidas necesarias para dar plena efec-tividad al derecho a la salud. Estas medidas tienen que incluir la atención primaria a la salud, una alimentación nutritiva, el saneamiento, el agua limpia potable y el acceso a los servicios curativos y a los medicamentos esenciales. Como derecho hu-mano, además, el derecho a la salud implica que el Estado debe de adoptar políticas, programas y acciones para avanzar de la manera más rápida posible en el pleno cumplimiento del derecho a la salud para toda la población.
El marco de derechos aplicado a la salud representa una plataforma jurídica y programática relativamente novedosa en México, ya que se ha venido desarrollando de manera paula-tina a partir de la reforma constitucional de 1983 en donde se consagró el derecho a la protección en salud como un dere-
cho de toda la población mexicana. En junio 2011, la reforma constitucional al artículo primero, reconoce que el Estado debe de garantizar los derechos humanos para todos e incluye la plataforma de los tratados internacionales suscritos por México como el marco que hay que respetar, promover y garantizar en el país. Dentro de este marco, se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales en donde de manera clara se incluye el derecho a la salud, concebido éste en sus múltiples dimensiones universales de calidad, disponibilidad, accesibili-dad y calidad;21 por lo que este marco se vuelve ahora vincu-lante y obligatorio para el Estado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, con diseño estructurado y transversal, en donde los datos se midie-ron en una sola ocasión.
Se incluyeron a 63 CS rurales, pertenecientes a los SSO, cuya población de la localidad de ubicación del CS fuera me-nor a los 3000 habitantes, así como a usuarias del CS, de edad entre 15 y 49 años, que hubieran acudido a un mínimo de tres controles prenatales en el CS y que aparecieran en el censo de embarazadas de los CS seleccionados.
El cálculo de la muestra de los CS y de las mujeres fue pro-babilístico. Para los CS el marco de muestreo que se utilizó en una primera etapa fue construido a partir de la información cartográfica y demográfica que se obtuvo del XII Censo Gene-ral de Población y Vivienda 2010, agregando en una segunda etapa la información de la Secretaría de Salud en relación a la existencia y ubicación de unidades médicas de primer nivel en zonas rurales. El tamaño de la muestra fue de N= 54 CS que se aumentó a N=63 por el tiempo disponible del personal contra-tado para el levantamiento en campo. Todos y cada uno de los 63 CS seleccionados de manera aleatoria, fueron encuestados.
En cuanto al tamaño de la muestra de mujeres, la estima-ción se hizo tomando como información aproximada la refe-rente a los niños de 0-2 años del Censo 2010 como indicador proxy del número de mujeres embarazadas, resultando un ta-maño de muestra de aproximadamente N=5 mujeres por CS.
Se construyó un índice de calidad en el que se definieron porcentajes y/o valores estándar que pudieran evaluar el gra-do o nivel de calidad que se les brinda a las mujeres du-rante el EPP en los CS. Para dicha construcción se tomaron como referencias lo establecido en la Ley General de Salud,22 la NOM-007-SSA2-1993,10 la Estrategia integral para acelerar la reducción de la MM en México,7 los lineamientos generales del programa SICALIDAD,8 los lineamientos técnicos del programa Arranque Parejo en la Vida23 el Manual de servicios y unidades de salud culturalmente competentes,24 la Cédula de acredita-ción para el primer nivel de atención25 y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el EPP.
La recolección de datos se realizó mediante dos instrumen-tos. El primero, el “Diagnóstico del centro de salud”, constó de doce apartados: Información general sobre la unidad, acce-sibilidad, gratuidad, pertinencia cultural del centro de salud, salud materna-embarazo, salud materna-parto, salud materna–puerperio, cotejo de disponibilidad de información y formatos
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 9 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S10
para las usuarias, cotejo de disponibilidad de información y formatos para el personal de salud, cotejo de infraestructura y equipo, cotejo de medicamentos e insumos, recursos huma-nos disponibles. El segundo instrumento, “Cuestionario de mu-jeres durante el EPP”, fue una encuesta dirigida a las mujeres que estuvieron en control prenatal entre 2010 y 2011 en los CS seleccionados, consta de diez apartados: Información general, datos de la usuaria, accesibilidad, gratuidad, interculturalidad, salud materna-embarazo, salud materna-parto, salud materna–puerperio, cotejo de documentación y preguntas generales so-bre la atención. El cuestionario de mujeres incluyó información acerca de la atención del parto aun cuando este se realizó en hospitales, diferenciando entre aquéllas que se atendieron en CS de los SSO (N=40), de aquéllas que se atendieron en hospi-tales, en clínicas privadas o en su domicilio (N=283). Ambos ins-trumentos fueron piloteados en dos CS excluidos de la muestra y fueron corregidos después del piloteo.
Para el trabajo de campo, los encuestadores fueron capa-citados previamente en el uso de los instrumentos. La informa-ción con los CS en cuanto a infraestructura, materiales, insumos y medicamentos disponibles para la atención del EPP, recursos humanos disponibles y horarios, información disponible para prestadores de servicio y usuarias se recabó siempre con el/la responsable del CS. Una vez aplicado el instrumento en el CS, se solicitó al responsable del CS el censo de embarazadas de los 12 meses anteriores con la finalidad de seleccionar las mujeres a las que se aplicaría el instrumento correspondiente. Del lista-do se excluyeron aquellas mujeres que no hubiesen recibido un mínimo de tres consultas prenatales. Entre el resto de las mujeres, se seleccionaron de manera aleatoria cinco mujeres a encuestarse del listado restante; en promedio, una de cada tres en la lista, hasta alcanzar la N=5. En CS con censos de embara-zadas menores a N=15, se adaptó la metodología de selección de acuerdo al tamaño del censo; seleccionando una de cada dos o hasta incluyéndolas todas hasta alcanzar las cinco nece-sarias. Con el apoyo del personal del CS, se ubicó el domicilio de cada mujer en la localidad del CS o en otras localidades cubiertas por el CS y se procedió a realizar la visita. Una vez en el domicilio se explicó verbalmente a la mujer en qué consistía la investigación y la utilidad de ésta, así como la importancia de su participación en la misma. Si la mujer aceptaba participar en el estudio, se le solicitó que firmara una carta de consentimien-to informado sobre su participación en el estudio y se le explicó sobre sus derechos como usuaria de los servicios de salud. En caso de que la mujer fuese analfabeta o no hablara español, los encuestadores se apoyaron con un miembro del comité de salud de la comunidad, algún familiar u otra persona de con-fianza para la traducción.
La información se procesó en Excel y el Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 15; se agrupó por variables y se realizó el análisis estadístico correspondiente del cual surgie-ron los resultados. Las variables investigadas reflejan el nivel de calidad de la atención en porcentajes.
RESULTADOS
Los resultados se presentan siguiendo los objetivos específicos
del estudio.
1. Construir un Índice de Calidad de la Atención Materna aplicable para el diagnóstico de la atención materna en el primer nivel.El Índice incluyó los siguientes apartados: accesibilidad y disponibilidad de la atención, gratuidad, interculturalidad, disponibilidad de información para el personal de salud y usuarias, infraestructura y equipo necesario para la aten-ción de partos, medicamentos e insumos esenciales para la atención del EPP y EO, recursos humanos y calidad de la atención durante la etapa prenatal, primera, segunda y tercera etapa de trabajo de parto y puerperio en el primer nivel de atención.
2. Verificar el cumplimiento del acceso universal, gratuito y oportuno a los servicios de salud prenatal y obstétrica para toda mujer y en todo momento en CS de primer nivel.Para este objetivo se consideraron distintas variables en cuanto a disponibilidad y accesibilidad, entre las cuales la disponibilidad del servicio obstétrico en el CS, la distancia del CS para las mujeres usuarias, si el CS cuenta con am-bulancia o medio de trasporte en caso de urgencias, cómo se gestiona este traslado y si el CS cuenta con radio o te-léfono funcionando para comunicarse con otras unidades de salud y trasladar a las mujeres en caso de necesidad. Al respecto se encontraron los siguientes resultados.Los CS se localizan a menos de dos horas de distancia de los domicilios del 86% de las mujeres encuestadas, indi-cando que si se garantizara la atención de partos y de EOs básicas en primer nivel, la distancia es adecuada para una atención oportuna en la gran mayoría de los casos.El 74% de las mujeres refirieron saber que su CS atiende partos, mientras que en el 82.5% de los CS se reportó que se ofrece este servicio aun si sólo el 68% lo ofrece las 24 horas, los 365 días. En cuanto a la atención de las EOs, el 73% de los CS reportó atenderlas y un 68% que las atiende en cualquier momento en caso de necesidad, mientras que el 69% de las mujeres refirió saber de la disponibilidad de este servicio en su CS. Por otro lado, el 91% de las mujeres refirió saber a dónde acudir en caso de una EO, sobre todo hospitales.El 28.6% de los CS cuenta con servicio de ambulancia con chofer y gasolina, y 23.8% tiene este servicio disponible las 24 horas, lo cual implica que tres de cuatro CS no cuenta con este servicio para traslados. Un porcentaje parecido de mujeres reportó conocer la existencia de este servicio. Sólo el 50.8% de los CS cuenta con servicio de radio o te-léfono disponible y funcionando, lo cual implica que uno de cada dos CS no tiene la forma de comunicarse en caso de urgencia y necesidad con su hospital de referencia o la jurisdicción sanitaria que le corresponde.Con relación al tiempo de espera para pasar a consulta en los CS, un 75% de las mujeres fueron atendidas después de esperar menos de una hora, con tiempos de espera ade-cuados de acuerdo a los lineamientos del programa SICA-LIDAD, mientras un 25% de mujeres tuvo que esperar más
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 10 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S11
tiempo de lo debido para ser atendidas. El rubro de gratuidad de la atención se centró en tres as-pectos importantes: la afiliación de las mujeres embaraza-das al SP, la gratuidad de la atención ofertada en los CS y el pago de algún servicio adentro o afuera del CS. El 91.3% de las mujeres encuestadas estaban afiliadas al SP. El 84.1% de los encargados de los CS reportó que la atención es totalmente gratuita debido a que las usuarias se encuentran afiliadas al SP. Algunos informaron que en algunos casos las autoridades municipales y/o los comités de salud locales cobran cuotas de recuperación que osci-lan entre diez y quince pesos; cuotas que son usadas para el mantenimiento del CS o, en algunas ocasiones, para el hospedaje o alimentación del médico en caso de que sea pasante en servicio social. Un porcentaje similar de mujeres (83%) respondió que el CS no les había cobrado por sus servicios; sin embargo, también mencionaron que casi siempre son referidas a los hospitales públicos para realizarse estudios de laboratorio y ultrasonografía. Esta situación les generó gastos, tanto financieros como indirectos, al 59% de las mujeres en su búsqueda de atención que incluyó también consultas parti-culares, compra de medicamentos, estudios de laboratorio y ultrasonido y gastos de traslado y alimentación. Esto, aun si casi todas están afiliadas al SP y tienen formalmente ac-ceso a los servicios públicos de manera gratuita. De las que incurrieron en gastos, un 48% tuvo que pagar por el trans-porte, un 22% por estudios de laboratorio solicitados en los CS, un 18% por pago de ultrasonido y un 20% adicional reportó otro tipo de gastos (alimentación, hospedaje, etc.).
3. Identificar el nivel de cumplimiento en cuanto a lo indicado en lineamientos, manuales, normas, recomendaciones o instrumentos jurídicos pertinentes para la atención en salud materna y bajo el enfoque de derechos, equidad social e interculturalidad En cuanto al control del embarazo, se les preguntó en los CS sobre el número de consultas prenatales que se brin-dan a las mujeres, los medicamentos y estudios de labora-torio que se piden a las embarazadas y a dónde las refieren en caso de que se les soliciten estudios de laboratorio o ultrasonido. A las mujeres se les hicieron las mismas pre-guntas además de otras sobre la claridad de la información recibida en los CS, el conocimiento de datos de alarma du-rante el EPP y el trato que recibieron por parte del personal de salud. Un poco más del 80% de las mujeres encuestadas repor-tó haber acudido a cinco o más consultas prenatales de acuerdo a la normatividad, mientras que en los CS y basán-dose en el censo de embarazadas, este porcentaje subió ligeramente al 89%. La gran mayoría (pero no todas) las mujeres recibieron do-sis de toxoide tetánico, fumarato ferroso y acido fólico en la primera consulta, y se les solicitaron estudios de labora-torio tales como BHC, glucemia, detección de VDRL y VIH, identificación de grupo sanguíneo y Rh y EGO, de acuerdo a normas y lineamientos. Para la toma de los estudios men-
cionados, los CS tuvieron que referir afuera por no dispo-ner del servicio localmente; se refiere principalmente a los hospitales públicos de los SSO o del IMSS-Oportunidades. En cuanto a la información recibida durante las consultas prenatales para reconocer signos o síntomas de alarmas, más del 70% de las mujeres supo identificar correctamente tres síntomas; sin embargo, casi el 30% de las mujeres no lo supo hacer, implicando que o no recibieron la información durante la consulta prenatal o la información fue transmiti-da de tal forma a nivel comunicativo que no fue entendida por estas usuarias, perdiendo así una gran oportunidad de transmitir conocimientos cruciales para la supervivencia de las mujeres. Respecto al trato recibido en las consultas prenatales, un 69% de las usuarias refirió que el trato fue bueno, mientras que el resto reportó que fue de regular a malo, centrán-dose principalmente sus quejas hacia el personal de enfer-mería, la persona que otorga las fichas o el vigilante de la unidad. Con relación a la atención durante el trabajo de parto y el parto se incluyeron, entre otras. las siguientes pregun-tas: dónde se atendieron las mujeres, qué tipo de parto tuvieron, la valoración de la frecuencia cardiaca fetal, la deambulación y libertad de movimiento para la mujer, el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto, la medicalización endovenosa, la ingesta de líquidos y ali-mentos ligeros, la información que se le provee a la mujer acerca de los tratamientos y maniobras que se le van a ha-cer y ministrar (incluyendo el motivo de la prescripción, epi-siotomías, tricotomías y aplicación de enemas evacuantes), la entrega inmediata del recién nacido y el apego inmedia-to del bebé con la madre y la revisión de la cavidad uterina. Sólo el 12.4% de las mujeres encuestadas se atendió en el CS, mientras que el 9.3% se atendió en un hospital parti-cular, el 13.3% en el hogar y el 65% en un hospital público (principalmente de los SSO o del IMSS). Del total de muje-res, el 60.7% tuvo trabajo de parto fisiológico, el 37.8% tuvo una cesárea y el 1.5% un parto vaginal asistido. Aquí es interesante comparar el número de mujeres que sabe que su CS atiende parto (74.3%) versus aquéllas que ahí se atendieron (12.4%). La mayoría (65%) fue referida a un hospital de segundo nivel. Paralelo a esto, la mayoría de los responsables de los CS refirieron que sí se atendían partos (82.5%) y EO (68.3%). La pregunta que surge es ¿Por qué se refieren a tantas mujeres a los hospitales si el CS ofrece esta atención? Es evidente que la referencia se ha vuelto una indicación común en el primer nivel de atención, inde-pendientemente de si el CS atiende partos o de si la mujer necesita una cesárea o está o no enfrentando una compli-cación obstétrica.En cuanto a la atención durante el trabajo de parto, tanto los CS que atienden partos (52) como las mujeres que ahí se atendieron (40) refirieron que en la mayoría de los ca-sos (66-67%) se monitoreó la frecuencia cardiaca fetal (FCF) con un intervalo de 30 minutos como se establece en las normas y lineamientos. En el 33% restante, sin embargo, se monitoreó con un intervalo de tiempo mayor.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 11 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S12
Referente a la libertad de movimiento durante el trabajo de parto así como la adopción de la posición que más le acomode a la mujer durante la fase de expulsión--ambas al-tamente recomendadas por la OMS durante la dilatación25 e incluidas en los lineamientos de atención contenidos en la Norma 007,10 las mujeres reportaron que en el 82.5% de los CS donde se atendieron, se les permitió deambular libremente durante el trabajo de parto, mientras que en un 12.5% de los casos no se les permitió. Los responsables de los CS por otro lado, reportaron permitirlo en un 58.7% de los casos. Esta discrepancia necesita explorarse más. En los hospitales públicos, por otro lado, se les permitió deambu-lar libremente al 52% de las mujeres. Sin diferencias significativas entre el primer nivel (82%) y la atención hospitalaria (97%), la gran mayoría de las mujeres refirió que les administraron suero durante su trabajo de parto y al 32.5% en los CS y al 48.4% en los hospitales se les administró algún medicamentos inyectado durante el trabajo de parto. Importante es entender que la colocación rutinaria de venoclisis, disminuye la libertad de movimiento de las mujeres. Al 77.5% de las mujeres a las que sí se les aplicó venoclisis en los CS y al 26.3% en los hospitales, se les explicó para qué se le estaba aplicando, mientras que al resto no se le dio explicación alguna. Al 67.5% de las mujeres se les permitió estar acompañadas una vez ingresadas en los CS de su localidad, mientras a un restante 33% no se le permitió. Esta situación se redujo drásticamente en los hospitales, donde sólo a un 15.8% de las mujeres se les permitió entrar y quedarse con acom-pañante. Los motivos aducidos tienen que ver con que el acompañante puede estorbar o que no hay suficiente es-pacio para él o ella. De acuerdo a las situaciones de riesgo que se reportan en la literatura entre mujeres sin acom-pañantes (caídas y expulsión del producto en la sala de encamados sin que el personal de salud se diera cuenta), el acompañamiento durante el trabajo de parto y durante el puerperio inmediato puede favorecer no sólo la tranquili-dad emocional de la mujer sino evitar situaciones de riesgo tanto para ellas como para su bebé.Sin diferencias significativas entre CS (77.5% de las mujeres) y hospitales (86.3%), no se les permitió el consumo de líqui-dos a las mujeres durante el trabajo de parto; esto, aun si la revisión de evidencia científica muestra que no hay real-mente contraindicaciones para el consumo de líquidos du-rante el trabajo de parto y hace pensar que estas prácticas difundidas en el sistema de salud son arbitrarias, no tienen sustento científico y vulneran el derecho de las mujeres a un buen trato, forzándolas a un ayuno y a una privación de líquidos durante muchas horas.Un dato relevante fue que en cuatro (8%) de los 52 CS que atienden partos se sigue realizando la tricotomía y en el mismo número de CS se realizan enemas evacuantes como una técnica de rutina para la atención del trabajo de parto eutócico. Al respecto, la OMS refiere que estas actividades deberían ser abandonadas ya que son intervenciones in-necesarias que no han demostrado beneficio alguno para la mujer y sólo generan incomodidad y la NOM007 dice
que el rasurado del vello púbico y la aplicación de enema evacuante durante el trabajo de parto debne realizarse sólo por indicación médica e informando a la mujer. En el período de expulsión, se identificó una alta preva-lencia en la práctica de episiotomías. De las 103 mujeres que fueron atendidas por partos eutócicos en un hospital público, al 53.4% se la realizaron, mientras en los CS fue en el 37.5% de los casos. La OMS recomienda no superar un 30% de episiotomías y la NOM007 afirma que la episioto-mía debe practicarse sólo por personal médico calificado y conocimiento de la técnica de reparación adecuada, su indicación debe ser por escrito e informando a la mujer. Por lo anterior se puede constatar que ni en los CS ni en los hospitales se cumple con lo establecido.Se encontró que, sin diferencias significativas entre CS y hospitales, en los CS al 50% de las mujeres se les entregó inmediatamente el recién nacido después de su expulsión y antes de salir de la sala de partos y al otro 50% no, mien-tras que en los hospitales públicos el porcentaje de entrega inmediata fue del 45%. En ambos casos estos porcenta-jes podrían ser preocupantes, considerando que la Norma 007 indica la iniciación de la lactancia materna dentro de la primera media hora de posparto, lo cual reduce el llan-to del recién nacido, evoca conductas neurológicas que aseguran la satisfacción de necesidades biológicas básicas del bebé, ayuda en su estabilización cardio-respiratoria y a mantener su temperatura corporal (Lawrence y Lawrence, 2007). Finalmente, ayuda a la salida de la placenta, reduce el sangrado y mejora el vínculo temprano de la madre con su bebé. En cuanto a la frecuencia de la revisión de cavidad uterina, en el estudio se encontró que a un porcentaje altísimo de mujeres (84% en los hospitales públicos y 85% en los CS) se le realizó la revisión de cavidad uterina, siendo de los hallaz-gos más sorprendentes y alarmantes en todo el estudio por múltiples motivos. Uno de ellos es porque muchos especia-listas y expertos niegan que esta maniobra se siga realizan-do en México. La Norma Oficial Mexicana 007 menciona “para la atención del alumbramiento normal” lo siguiente:
“…se debe propiciar el desprendimiento espontáneo de la placenta y evitar la tracción del cordón umbilical an-tes de su desprendimiento completo, comprobar la in-tegridad y normalidad de la placenta y sus membranas, revisar el conducto vaginal, verificar que el pulso y la tensión arterial sean normales, que el útero se encuentre contraído y el sangrado transvaginal sea escaso. Puede aplicarse oxitocina o ergonovina a dosis terapéuticas, si el médico lo considera necesario”.10
No se menciona que la revisión de la cavidad uterina deba ser un procedimiento a realizarse de manera rutinaria. Por su parte la OMS (1985) declara: “La exploración manual de rutina del útero después del parto se cataloga como un procedimiento clasificado en la categoría B: “Actos que son claramente dañinos o inefectivos y deberán ser eliminados” así como dentro de la categoría D: “Actos que son llevados
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 12 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S13
a cabo frecuentemente de manera errónea”. También vale la pena mencionar que cuando se les pre-guntó a las mujeres sobre este procedimiento, muchas refirieron que “les dolió más que la salida del bebé”, ense-ñando que se trata de una práctica que atenta contra la integridad física y emocional de las mujeres, ya que se les está practicando una intervención de rutina muy dolorosa, innecesaria y obsoleta en la clínica obstétrica.En lo relativo a la atención durante el puerperio, la Norma 007 especifica que se debe promover la consulta desde la atención prenatal hasta el puerperio inmediato y que la vigilancia del puerperio normal se lleve a cabo preferente-mente con un mínimo de tres controles. A este respecto, en el 93.7% de los CS se refirió realizar la primera consulta du-rante los primeros siete días después del parto. En cambio de las 323 mujeres encuestadas, sólo el 63.8% reportó que regresó al CS para control puerperal, el 4.3% se atendió en otra unidad médica, el 2.2% acudió con partera y el 29.7% no llevó ningún control durante el puerperio. Esta discrepancia de 30 puntos porcentuales entre CS y muje-res, merece una mayor profundización para entender el por qué de ella. Muchas de las mujeres refirieron no regresar al control de puerperio porque se sentían bien y no sentían la necesidad de regresar. Muchas de las que sí regresaron fueron más bien para la revisión del recién nacido y no necesariamente para el control puerperal. De las 206 mujeres que sí acudie-ron a control en el CS de su localidad sólo el 39.9% acudió durante los primeros siete días y sólo el 39.3% asistió a más de tres consultas; mientras que el 60% sólo acudió de una a dos veces. Por otro lado, del 63.8% de las mujeres que regresaron a su CS sólo la mitad refiere haber recibido in-formación sobre los cuidados que debía seguir durante el puerperio. De las que sí recibieron información sobre los cuidados puerperales y del recién nacido, la consideraron clara; sin embargo, analizando las respuestas de las mu-jeres encuestadas se pudo constatar que la información proporcionada se orientaba más que nada hacia los cuida-dos del recién nacido y no precisamente hacia los cuidados para la mujer. Estos resultados se ven reflejados en que casi la mitad de las mujeres no supo dar información sobre los cuidados que se les debía brindar al recién nacido. Estos resultados llaman la atención, indicando un área que nece-sita mejorarse en la calidad de la atención otorgada.En lo que se refiere al puerperio inmediato, unas cuantas de las mujeres entrevistadas (13%) refirieron haber pre-sentado desgarros vaginales, hemorragias en la herida de la episiotomía e infección en la episiotomía y caídas. En el puerperio mediato refirieron presentar dolor vaginal que perdura semanas y hasta meses, dolor al tener relaciones sexuales, ardor al orinar, dolor de vientre, heridas quirúrgi-cas con mala cicatrización, infección en la herida quirúrgi-ca, y dolor de espalda en el sitio de la anestesia, entre otros. Para poder verificar estos datos y constatar la morbilidad posterior a la atención, probablemente el expediente clíni-co hubiera sido una importante herramienta al consultarse. Sin embargo, por limitaciones de tiempo y recursos, se
decidió no realizar esta revisión. La revisión del expediente nos hubiera podido aportar elementos importantes para verificar la existencia del consentimiento informado por escrito de las pacientes antes de realizar cualquier proce-dimiento. Esto, hubiera sido relevante, considerando el comentario de muchas mujeres de que no les preguntaron su consentimiento antes de aplicar técnicas y maniobras durante el EPP. Finalmente se abordan los resultados en cuanto a la capaci-dad de los CS para brindar una atención bajo un enfoque de interculturalidad en salud. Aquí, se preguntó en los CS si atendían a población indígena, si contaban con los li-neamientos de interculturalidad en la atención, si conocían algunos de los principios incluidos en estos lineamientos y si tenían personal en el CS que hablara la lengua indígena predominante en el lugar de ubicación del CS. A las muje-res se les preguntó si se consideraban indígenas y si sabían hablar alguna lengua indígena; en caso afirmativo, se les preguntó qué lengua hablaban. También se les preguntó si sabían si el CS contaba con personal que hablara su len-gua y en caso afirmativo si este personal les había hablado y explicado en su lengua el tratamiento las indicaciones durante sus consultas prenatales. En el estudio se encontró que sólo el 17.5% de los CS cuen-ta con personal que habla la lengua indígena local, aun cuando el 57.1% atiende a población indígena. De éstos últimos, menos del 40% contaba con los lineamientos de trato intercultural de la SSA y sólo el 33.3% del personal los conoce. En cuanto a las mujeres, el 33.4% habla una lengua indígena y el 69.3% se considera indígena. Con relación a la vertiente de interculturalidad, se puede concluir que las unidades de primer nivel investigadas no realizan un abordaje intercultural en la prestación de los servicios dirigidos a las usuarias durante el EPP, consideran-do que el 69% de las entrevistadas se considera indígena y una de cada tres habla la lengua local.
4. Verificar el tipo de infraestructura con la que cuentan los CS de primer nivel, su equipamiento y abastecimiento de medicamentos e insumos para la atención del EPPSe verificó en los 63 CS la disponibilidad de información y formatos, infraestructura y equipos de atención de partos, medicamentos e insumos y disponibilidad de recursos hu-manos para la atención durante el EPP. En cuanto a disponibilidad de información y formatos, la gran mayoría de los CS contaba con la cartilla de salud pe-rinatal y la cartilla de embarazo, sólo un porcentaje mínimo no contaba con ellas. En cuanto a la disponibilidad de in-formación y formatos para el personal de salud relacionada con el manejo de las principales complicaciones durante el EPP se corroboró la existencia de las guías para las pruebas rápidas de VIH, las guías de diagnóstico y referencia de pacientes con VIH, las guías de diagnóstico y tratamiento de sífilis, los formatos de referencia y contra-referencia, los flujogramas con los pasos a seguir en caso de hemorragia, pre-eclampsia, sepsis, aborto, la Norma 007, el Manual de atención de urgencias obstétricas, los lineamientos técnicos
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 13 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S14
para la atención de EO y los formatos de partograma e his-toria clínica perinatal. Se calculó la media y se observó que ninguno de los CS cuenta con la información completa, sólo el 40.7% disponía de las guías y formatos disponibles en todo momento y en buenas condiciones (“satisfactoria-mente”), el 8.6% disponía de ellas pero no satisfactoriamen-te y en el resto no estaba disponible.Con relación a la disponibilidad de materiales de difusión para la población, se revisó la existencia de materias au-diovisuales donde se muestren los síntomas de urgencias obstétricas, material sobre el Seguro Popular y mecanismos de afiliación, cartel con los derechos de los pacientes, mate-riales de promoción y difusión del SMNG que expliquen en qué consiste y cómo afiliarse, y materiales de promoción y difusión del Programa Embarazo Saludable del SP. Se pudo ver que ninguno de los CS cuenta con el 100% de los ma-teriales, sino al contrario, la gran mayoría de los centros de salud obtuvieron porcentajes bajos de cumplimiento, contando en promedio con el 44.5% de los materiales de difusión para la población disponibles satisfactoriamente.En cuanto a la infraestructura y equipo para la atención de partos de los CS se verificó mediante una lista de cotejo su existencia, presencia y funcionamiento; se clasificó como: a) satisfactorio cuando lo anterior se encontraba en buen estado y funcional, b) disponible y no satisfactorio cuando el equipo o la infraestructura no era funcional, se encon-traba dañado, con material oxidado, roto o con algún otro daño que imposibilitara su uso, yc) no disponible en caso de no encontrarse en el CS.Se verificó la existencia de un esterilizador, termómetro, es-figmomanómetro, estetoscopio auricular, sala de expulsión adaptada para la atención del parto con mesa de expul-sión con pierneras, banco y lámpara de chicote, un espacio para la deambulación, ropa e instrumental básico para la atención del parto y estetoscopio de Pinard. Se pudo ve-rificar, a través del calculó de la media, que el 81.9% de los CS disponía de la infraestructura y el equipo necesario para la atención del parto satisfactoriamente, en el 11.9% estaba disponible pero no era satisfactorio y en el 6.2% no estaba disponible.Un dato que llamó la atención fue constatar que en el 13% de los CS no está disponible o está en malas condiciones el esfigmomanómetro. También se encontró que los bultos de ropa no cuentan con membrete que especifique la fe-cha de esterilización y el material que contiene.En cuanto a medicamentos e insumos para la atención del EPP se verificó la existencia de terbutalina, pruebas rápidas para VIH, labetalol, diazepam, alfa metildopa, sulfato de magnesio, indometacina rectal, identificador de albuminu-ria, expansores de plasma (soluciones coloidales), ergono-vina, hartmann, gentamicina, oxitocina, fenitoina, enalapril y betametasona o dexametasona; todos ellos insumos y medicamentos que de acuerdo a normas y lineamientos tienen que ser abastecidos en primer nivel. Se obtuvo sin embargo una media de 38.1% de CS que disponían de los medicamentos. Se pudo ver que el único medicamento que tuvieron todos los CS fue la xilocaina, y de los que
menos dispusieron fueron la terbutalina y las pruebas rápi-das para VIH (2%), el labetalol (5%), diasepam (6%), la alfa metildopa (11%), los expansores de plasma (14%) y el iden-tificador de albuminuria (22%), por nombrar sólo algunos. En cuanto a la existencia de la Caja Rosa para la atención de hemorragia obstétrica, se pudo ver que solo en el 33% de las unidades estaba completa, y en el caso de las Cajas Guindas para la atención de preclampsia/eclampsia única-mente el 32% de los CS tuvo todos los medicamentos e insumos de acuerdo a la normatividad vigente.Finalmente, se preguntó en los CS acerca de los recursos humanos disponibles y sus horarios de atención. Se encon-tró que 35% de los CS no tiene la capacidad de atender a pacientes durante todos los turnos los siete días a la sema-na. En cuanto a enfermeras sólo en 25% de los CS están cu-biertos los turnos durante toda la semana y en un 63% en el caso de médicos y pasantes. Estos resultados demuestran la problemática insoluta de la poca o nula disponibilidad de los recursos humanos en turnos nocturnos y en fines de semana.Un aspecto que se consideró de interés explorar en cuanto a recursos humanos, fue la actualización en salud materna del personal médico y de enfermería, que se operativizó preguntando a los responsables de los CS sobre la actuali-zación del personal médico y de enfermería en salud ma-terna durante los últimos 12 meses. Se encontró que sólo el 12.7% de las enfermeras habían tomado un curso de ac-tualización, el 20.1% de los médicos generales y el 39.7% de los pasantes en servicio social.
Otros resultados de relevanciaComo último rubro en el cuestionario dirigido a las mujeres, se les preguntó si en algún momento el CS de su localidad les negó la atención durante su EPP, si confiaban en el personal de salud, si recomendarían a algún familiar atenderse en el CS y si tenían alguna sugerencia de cómo mejorar el CS. De las 323 mujeres encuestadas, un 10% (N=31) refirió que se les negó la atención en el CS en algún momento: a 17, se les negó la atención durante el embarazo, a 11 durante la atención del parto y a tres durante el puerperio.
Se les preguntó a las mujeres que habían dado a luz en el CS, si volverían a atenderse en el mismo centro, de las cuales el 65% respondieron afirmativamente, mientras que el 25% dijo que no lo haría y un 10% no respondió la pregunta. En cuanto a la pregunta si confiaban en el personal de su CS, el 83.6% respondió que sí, un 15.2% respondió que no y el 1.2% no respondió esa pregunta. El 78.6% afirmó que le recomendaría a un familiar atenderse en su CS, el 19.2% afirmó que no lo haría y el 2.2% no respondió a la pregunta. A aquellas muje-res que habían afirmado que no recomendarían su CS, se les preguntó la razón del por qué no. Algunas de las respuestas fueron “porque casi no atienden partos”, “que cuando buscan a personal de salud no están”, “que el personal atiende mal o de mala gana”, “que no están lo suficientemente preparados” “porque cada año cambian al médico y hay que irlo conocien-do”, “el CS no tiene material”, y notablemente la queja más común fue que el CS no está lo suficientemente equipado en
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 14 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S15
medicamentos y/o instrumentos para atención de parto.En cuanto a la pregunta acerca de si tenían sugerencias
para modificar y mejorar sus CS, más del 80% respondió que se requiere de un mejor abasto de medicamentos, evidenciando que, cuando se explora un poco más a fondo sobre la percep-ción que las usuarias tienen de los CS, las mujeres son capaces de identificar carencias de los mismos, más allá de la respuesta normativa de estar satisfechas con la atención que se brinda en el CS.
En general, en la gran mayoría de los indicadores los CS no logran cumplir con los parámetros de referencia con algunas notables excepciones, por ejemplo, en cuanto al tiempo de espera para pasar a consulta y a la atención prenatal.
Los resultados en cuanto a la atención del parto indican que la mayoría de los CS no cumplen con lo establecido en los parámetros de referencia en cuanto anormas, lineamien-tos, guías y recomendaciones. Los resultados indican que hay demasiadas referencias al segundo nivel de atención, aun cuando la mayoría de los CS refiere que sí existe la capacidad para atender partos. Esta tendencia tiende a sobresaturar los servicios obstétricos de los hospitales y disminuir su capacidad de atender lo que le corresponde, la atención de las EO. Es previsible que esta situación afecte negativamente la calidad de la atención hospitalaria que reciben las mujeres y además implicar gastos de traslado y de facto reduce la accesibilidad a los servicios de salud in situ para las mujeres en casos de partos normales. Esto, aunado a la buena atención que reci-bieron durante las consultas prenatales y de acuerdo a esta-dísticas comprobadas a nivel mundial (OMS, 1985), en donde se especifica que el 85% de los partos no presentan ninguna complicación.
Pareciera que los CS sí citan a las mujeres para el control del puerperio, pero la realidad es que una de cada tres mujeres no acude. De las que acuden, menos de la mitad lo hace durante los primero 7 días. La información que la mujer que sí acude, recibe en el CS durante esta etapa se orienta a los cuidados del recién nacido y no incluye generalmente a los cuidados de la madre.
Por último, con relación a la satisfacción o, como se dice en los servicios de salud, al trato digno, se les preguntó a las mujeres como consideraron el trato que recibieron, si volve-rían a dar a luz en el mismo lugar y si le recomendarían a un familiar. A lo cual la mayoría respondió que el trato fue bueno, volverían a dar a luz en el mismo lugar y lo recomendarían a un ser querido. Considerando algunas de las carencias en la atención encontradas en el estudio, queda en evidencia el desconocimiento que tienen las mujeres respecto a sus dere-chos como personas y como usuarias del sistema de salud; des-conocimiento que no les permite reconocer las limitaciones y carencias en la atención que recibieron y asumir que la calidad de la misma y el trato recibido no siempre son los que se deben de esperar dentro de los servicios de salud.
DISCUSIÓN
El diagnóstico ofrece una panorámica de la situación en que versan los CS en el momento del levantamiento de la informa-
ción. Los resultados confirman que los CS presentan situaciones contradictorias reveladoras en cuanto a la atención prenatal y obstétrica. Por un lado, la gran mayoría tiene la infraestructura mínima y el personal de salud dice que su CS puede atender partos; sin embargo, sólo un porcentaje mínimo de los partos de su zona de cobertura se atienden ahí y se canaliza a la gran mayoría de las mujeres a los hospitales públicos de referencia, independientemente de si se prevé un parto normal o un parto con complicaciones.
Por otro lado, se encontraron grandes carencias en cuanto a infraestructura, equipo, insumos, medicamentos, sistemas de comunicación y transporte y recursos humanos en fines de se-mana y turnos nocturnos para poder atender partos eutócicos y estabilizar EOs, cuando por lo menos a nivel potencial, los CS podrían ser la sede indicada para atender partos eutócicos e identificar, estabilizar y canalizar las EOs, considerando que la atención no implica gastos adicionales para las mujeres, los CS están cerca de donde ellas viven, el personal de salud las co-noce, les da seguimiento prenatal y hasta puede tener mejores condiciones que un hospital en cuanto a ofrecer una atención más personalizada, de calidad y calidez en cuanto a que se le permite más a una mujer estar acompañada, deambular libre-mente y escoger la posición que más le acomoda durante la fase de expulsión; características, todas ellas, altamente reco-mendadas por la SSA y la OMS durante el trabajo de parto y el periodo de expulsión.
El diagnóstico no incluyó de manera profundizada la medi-ción de competencias técnicas del personal de salud en cuanto a la atención durante el EPP, por lo que esto queda como un punto fundamental que habrá que evaluar con esmero antes de poder recomendar que se atiendan los partos en primer nivel, en lugar que en hospitales. Al mismo tiempo, se detectó que en el trabajo de parto y parto, se usan comúnmente ma-niobras e intervenciones innecesarias, algunas invasivas y do-lorosas y algunas dañinas y obsoletas en la práctica obstétrica basada en la evidencia científica, lo cual remite a carencias en la formación del personal de salud que atiende a los CS y que habrá que tomar en cuenta y corregir, antes de recomendar la atención del parto en primer nivel. Sin embargo, también se detectó que estas mismas características se encuentran de-sarrolladas en la atención hospitalaria, por lo que es urgente intervenir en ambos niveles de atención para capacitar al per-sonal de acuerdo a un manejo del parto de acuerdo a normas, lineamientos y a la evidencia científica.
Siendo un estudio exploratorio, alguna de las recomenda-ciones son preliminares.
Es recomendable, importante y/o urgente:
1. Dar a conocer en todos los niveles del sector salud en Oaxaca, el marco normativo y jurídico de derechos apli-cado a la salud ya que, de manera creciente y progresiva, es un marco vinculatorio y obligatorio para el diseño, la ejecución y la evaluación de la política pública en salud incluyendo en la salud materna.
2. Mejorar el sistema de abastos de insumos y medicamentos en los CS.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 15 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S16
3. Establecer acuerdos con todos los ayuntamientos del esta-do de Oaxaca para que la disponibilidad de transporte en casos de urgencias clínicas sea gratuita y continua; estos acuerdos deben de contemplar la disponibilidad de chofe-res y gasolina las 24 horas, los 365 días del año.
4. Llegar a acuerdos claros con la administración de los hos-pitales públicos para garantizar la gratuidad de la aten-ción prenatal y obstétrica en todas sus etapas y en todos los establecimientos de segundo nivel, incluyendo a los estudios de laboratorio y a los ultrasonidos.
5. Que todos los CS cuenten con la información disponible en cuanto a lineamientos técnicos, guías prácticas clínicas y normas de atención para EPP y recién nacido.
6. Crear los mecanismos de capacitación, seguimiento y su-pervisión para que el personal médico de los CS cuente, conozca y aplique la Norma 007, las Guías de Práctica Clínica de la SSA, los manuales del programa Arranque Pa-rejo en la Vida de las SSA, las recomendaciones de la OMS y lo último en evidencia científica en cuanto a atención de parto y posparto inmediato con la finalidad de brindar una atención basada en lo establecido por la evidencia científica.
7. Dotar a todos los CS de carteles visibles y entendibles con los horarios de atención, los servicios que ahí se prestan y sus horarios.
8. Realizar una campaña masiva por radio y medios impre-sos, sobre la promoción de los derechos de las mujeres como usuarias del sistema de salud a nivel comunitario, en español y en lenguas indígenas, como parte fundamental del derecho a la información y de los derechos de los pue-blos indígenas como minorías lingüísticas en el país.
9. Crear un sistema de incentivo para aquellos recursos hu-manos que sí atiendan partos en los CS, y también im-pulsar la formación de personal alternativo (enfermeras obstetras, parteras profesionales) para lograr cubrir turnos y ofrecer la atención de partos en el primer nivel las 24 horas.
10. Capacitar a los prestadores de servicios en interculturali-dad y trato digno, asegurar que cada CS ubicado en re-giones indígenas con porcentajes relevantes de población monolingüe en lengua indígena, tenga personal contra-tado que hable la lengua indígena local; y que cuenten con material de información sobre EPP en la lengua local.
11. Establecer un módulo de desarrollo de competencias para el personal en servicios social que cuente con presupuesto suficiente para realizarse de manera continua, oportuna, con calidad y con un tiempo suficientemente extendido.
12. Que en los CS, de la misma forma que se realizan y ac-tualizan permanentemente un censo de embarazadas, se tenga un censo permanente y actualizado de las mujeres que dieron a luz, dándoles un seguimiento cercano du-rante el puerperio aun si fueron atendidas en el hospital de referencia.
13. Que en los CS se proporcione siempre en consulta prena-tal información completa, precisa y entendible a la partu-rienta acerca de posibles riesgos y complicaciones durante el EPP, como son la involución uterina, el sangrado, la
fiebre y las infecciones, el dolor y su manejo, entre otros temas.
14. Crear una campaña estatal de difusión en español y en las lenguas indígenas locales sobre los derechos que tienen las mujeres durante el EPP.
REFERENCIAS
1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo u con-teo de población y vivienda 2010. [acceso 20-09-2011] Disponible en: http://www.censo2010.org.mx/.
2. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social 2008 (CONEVAL). [acceso 28-09-2011] Dispo-nible en: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/Pobreza_2010/Home2008.en.do;jsessionid=5e635cf3968d689c6522bff73a0846a4ca49bb4af8f223a35e0116b270117bbf.
3. Sesia P. Muerte materna y desigualdad social. En: Freyer-muth y Sesia (coord.). La muerte materna, acciones y es-trategias hacia una maternidad segura. México: Comité Promotor por una Maternidad Segura en México-CIESAS-Instituto Nacional de las Mujeres; 2009. P.2,42-54.
4. Secretaría de Salud. Manual de embarazo saludable, par-to y puerperio seguro y recién nacido sano. México: SS; 2001.
5. Sesia P, García-Rojas M, García-Castellanos N, Carmona-Lu-na G, Sachse-Aguilera M. Resultados del Monitoreo de las Redes de Servicios de Salud Materna del Estado de Oaxa-ca. México: Comité Promotor por una Maternidad Segura en México-CIESAS; s/f.
6. Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: Construyendo Alianzas para una Mejor Salud. México: SS; 2008. [acceso 14-02-2012] Disponible en: http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf.
7. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Repro-ductiva. Lineamiento Técnico para la Prevención. Diag-nóstico y Manejo de la Hemorragia Obstétrica. México: CNEGySR-SS; 2009. [acceso 31-10-2012]. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/Ur-Obstetricas.pdf.
8. Secretaría de Salud. Programa SI CALIDAD. [acceso 23-02-2012] Disponible en: http://www.amsda.com.mx/articu-los/roppec2008/.../salud/2_sicalidad.pdf.
9. Secretaría de Salud, DGCES. Modelo de gestión para la calidad total hacia la competitividad adaptado al sector salud 2011. [acceso 19-10-2011] Disponible en: http://www.calidad.salud.gob.mx/doctos/calidad/modelo_cali-dad_total.pdf.
10. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la presta-ción del servicio. Diario Oficial de la Federación, 6 de ene-ro de 1995. [acceso 31-10-2011] Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html.
11. De la Torre R. Evaluación externa de impacto del Programa Oportunidades. México: Instituto Nacional de Salud Públi-
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 16 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S17
ca; 2005. 12. Dubos R. Definición de salud. [1956; acceso 17-11-2011]
Disponible en: http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=618692.
13. Dunn R. 1959. Definición de salud. [1959; acceso 17-11-2011] Disponible: http://www.monografias.com/trabajos90/influencia-participacion-comunitaria-uso-servi-cios-salud/influencia-participacion-comunitaria-uso-servi-cios-salud.shtml.
14. Rogers M. Teoría de los seres humanos unitarios. [1960; acceso 19-11-2011] Disponible en: http://ambitoenferme-ria.galeon.com/modelos.html.
15. Terris M. Conceptos Generales. [1975; acceso 23-09-2011] Disponible en: http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/salud-publica-y-atencion-primaria-de-salud/material-de-cla-se/bloque-i/1.1_conceptos_generales.pdf.
16. Lopategui E. Definición de Salud. [1971; acceso 20-09-2011] Disponible en: http://www.saludmed.com/Salud/CptSalud/CptSaCon.html.
17. Menéndez EL. Antropología médica. Orientaciones, des-igualdades y transacciones. Cuaderno No. 79 de la Casa Chata. México: CIESAS; 1982.
18. DGPLADES, Secretaría de Salud. La competencia intercul-tural en la formación del personal de ciencias de la salud. [2008; acceso 19-09-2011]. Disponible en: http://www.dgplades.salud.gob.mx/interior/eventos/Medicina_Tra-dicional/Jornada_enfermeria/Competencia_Intercultu-ral_09.pdf.
19. DGPLADES, Secretaría de Salud. Interculturalidad en salud, Síntesis ejecutiva. Dirección de Medicina Tradicional y De-
sarrollo Intercultural. [2008; acceso 19-09-2011]. Disponi-ble en: http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dmtdi/carpeta2/Politica_Intercultural_Salud.pdf.
20. DGPLADES, Secretaría de Salud. Interculturalidad en salud. Experiencias y aportes para el fortalecimiento de los servi-cios de salud. Dirección de Medicina Tradicional y Desa-rrollo Intercultural. [2008; acceso 19-09-2011]. Disponible en: http://www.redsalud.gov.cl/archivos/ciclovital/salu-dreproductiva.pdf
21. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CoDESC) de Naciones Unidas. 22º período de sesiones, Ginebra, Suiza, 25 de abril a 12 de mayo de 2000. [ac-ceso 14-01-2012] Disponible en: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.2000.4.Sp?OpenDocument.
22. Ley General de Salud. Capítulo III, Art. 90, 92 y 94. [acceso 19-02-2012] Disponible en: http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/150/index.html.
23. Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Se-cretaría de Salud. Programa de Arranque parejo en la vida. [2002; acceso 13-01-2012] Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7106.pdf.
24. DGPLADES, Secretaría de Salud. Servicios y unidades cul-turalmente competentes. [2010; acceso 24-10-2011] Dis-ponible en: http://www.dgplades.salud.gob.mx/interior/dmtdi_interculturalidad.html.
25. Organización Mundial de la Salud. Declaración de For-taleza. Tecnología apropiada para el parto. Lancet. 1985;2:436-437.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 17 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S18
R E V I S T A
Rev CONAMED 2012; 17 Supl 1: Artículo Original
Monitoreo al Convenio General de ColaboraciónInterinstitucional para la Atención de la
Emergencia Obstétrica, 2011
Título pendiente por agregar
María Guadalupe Ramírez-Rojas,1 María Graciela Freyermuth-Enciso,2
La utilización correcta de la estrategia permitiráreducir la mortalidad materna en México
Nota: Los objetivos y la metodología de este monitoreo fueron presentadas y comentadas por un subgrupo de trabajo del Obser-vatorio de Mortalidad Materna en México (OMM): Javier Domínguez, Carlos Echarri, Jessica Lombana y Dora Rodríguez.
1 Secretariado Técnico del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) en México.2 Secretaría Técnica del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) en México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Sureste.
Folio 209/12 Artículo recibido: 29-11-2012 Artículo reenviado: 04-12-2012 Artículo aceptado: 4-12-2012
Correspondencia: MCS María Guadalupe Ramírez Rojas. Secretariado Técnico del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) en México, (Casa Chata Hidalgo y Matamoros, Tlalpan, 01400. D.F.) Correo electrónico: [email protected].
RESUMEN
Introducción. En mayo de 2009 se instaura el Convenio In-terinstitucional entre SSA, ISSSTE e IMSS para la atención de la emergencia obstétrica. A través de él cualquier mujer que presente complicaciones debe ser atendida sin discriminación por razón del estado de afiliación. El objetivo de este artículo es describir y analizar el funcionamiento del Convenio Interins-titucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica (AEO) identificando los aciertos y las limitaciones en su operación.
Material y métodos. Se aplicaron seis instrumentos a di-rectivos, jefe de ginecoobstetricia, jefe de finanzas, encargado de la captura del Sistema de Registro de Emergencias Obstétri-cas , personal vinculado a la admisión, en los estados de: Oaxa-ca, Chiapas, Tabasco y D.F. Se realizaron entrevistas con per-sonal directivo a nivel central de las instituciones participantes, entrevista a mujeres beneficiadas por el Convenio y entrevistas a mujeres en edad fértil no usuarias del Convenio.
Resultados. La cooperación de manera interinstitucional entre IMSS, ISSSTE y SSA es limitada o inexistente. La mayoría de las mujeres atendidas desconocían el beneficio del Convenio. Hay hospitales resolutivos que cuentan con un grado de reso-lución limitado. La Comisión Evaluadora Interinstitucional del se ha limitado a resolver controversias financieras y de carácter jurídico en lugar de evaluar la calidad de la AEO y reconocer si
se está brindando la atención de manera expedita e inmediata. Conclusiones. Existe desconocimiento de la estrategia
entre el personal de salud y la población usuaria y persiste la inexistencia de vínculos de colaboración interinstitucional. Se requiere de integrar una Red de Emergencia Obstétrica inter-institucional.
Palabras clave: Mortalidad materna, Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emer-gencia Obstétrica, emergencia obstétrica.
ABSTRACT
Introduction. An Obstetric Emergency Care Agreement (AEO) was signed in 2009 between public health institutions (SSA, ISSSTE and IMSS). This agreement is intended to provide obs-tetric assistance to any woman regardless of her health system affiliation. The aim of this work is to describe and to assess the performance of the agreement by identifying its achievements and limitations.
Material and methods. Different evaluation techniques were applied to chief directors, obstetric head, health admi-nistrators, the obstetric emergency registry, and hospital ad-missions staff in the states of Oaxaca, Chiapas, Tabasco, and
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 18 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S19
Mexico City. Moreover, health authorities, women favored by the agreement, and non-users were interviewed.
Results. This study revealed that institutional cooperation between IMSS-ISSSTE-SSA is limited or non-existent. For instan-ce, most of the women that received care were not aware of the Agreement benefits. Moreover, the Evaluation Commission has been only focused on resolving financial and legal issues instead of evaluating the efficiency of the health care assistance
itself.Conclusions. The health providers and potential users are
unaware of the agreement strategy and the collaboration bet-ween the different public health institutions is unsatisfactory Therefore, an Institutional Obstetric Emergency Network is still required.
Key words: Maternal mortality, Obstetric Emergency Care Agreement, obstetric emergency.
INTRODUCCIÓN
En los años 2008 y 2009 se promovieron, desde la federación, dos iniciativas encaminadas a disminuir las barreras económi-cas y mejorar el acceso: Embarazo Saludable, que ha consistido en afiliar prioritariamente a todas las mujeres embarazadas y sus familias al Seguro Popular en Salud SPS y la segunda es el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica1 firmado el 28 de mayo de 2009, en el que se establece que todas las mujeres que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquier unidad de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Secretaría de Salud (SSA), sin importar su condición de aseguramiento. Estos dos programas están encaminados a brindar de manera expedita, inmediata y gratuita la atención a cualquier mujer que presente una emer-gencia obstétrica sin importar su afiliación. Asegurando una atención gratuita y universal de la emergencia obstétrica.
El Convenio se creó con el fin de coadyuvar en la reducción de la mortalidad materna y representa una estrategia pionera en términos de integración de los servicios de salud en la aten-ción de emergencias obstétricas (AEO). De acuerdo a informa-ción proporcionada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), en el convenio se encontra-ban 362 unidades médicas resolutivas. Del 29 de mayo 2009 al 31 de mayo de 2011 el IMSS atendió 1,659 mujeres y 1,043 recién nacidos y a partir del 11 de agosto que inicio el funcio-namiento regular del Sistema de registro de la atención de la emergencia obstétrica (SREO) se han registrado 1,108 atencio-nes en 105 hospitales del país.2
El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) realizó un monitoreo de agosto a noviembre de 2011 en cua-tro entidades de la República Mexicana, El objetivo del monito-reo fue describir y analizar el funcionamiento y operación del Convenio así como la posible conformación de redes interinsti-tucionales generadas a partir de su ejecución.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron cuatro entidades de la República Mexicana, dos de ellas con elevada RMM:3 Oaxaca y Chiapas con 88.7 y 73.2 respectivamente, el Distrito Federal con alta RMM (58.8) y Tabasco con baja RMM (36.9). De estas entidades, se eligie-ron los hospitales considerados como resolutivos para la EO en el Convenio. El monitoreo se realizó a través de entrevistas semiestructuradas dirigidas al personal de salud, considerando los actores clave de los ámbitos: directivo (director médico), operativo (jefe de ginecoobstetricia), financiero (jefe de finan-zas) y de admisión de las usuarias (médico de triage,1 perso-nal administrativo de recepción y personal de vigilancia de los servicios de urgencias obstétricas). En el D.F. se seleccionaron siete hospitales, Oaxaca (tres hospitales), Chiapas (tres hospi-tales) y Tabasco (cuatro hospitales). Se hicieron entrevistas con personal de alta dirección o directivos a nivel central del IMSS, ISSSTE, SSA y CNEGySR (seis actores clave), entrevista a mujeres beneficiadas por el Convenio (cuatro en Oaxaca, Tabasco y Chiapas), entrevistas a mujeres en edad fértil no usuarias del Convenio (11 en Oaxaca y D.F.). En el caso del DF el monito-reo partió del Hospital General “José María Morelos y Pavón” del ISSSTE debido a que se había documentado que aplicaba el Convenio. Los procesos de referencia y contrarreferencia es-tablecidos por este hospital guiaron la visita de seis estableci-mientos más (en total siete hospitales, de los cuales cinco eran considerados como resolutivos por el Convenio). En Oaxaca, Chiapas y Tabasco se visitó un establecimiento por institución (IMSS, ISSSTE y Servicios Estatales de Salud, (SESA)), que estu-viera incluido como resolutivo para la AEO y cuya ubicación se encontrara en la capital de cada estado.
Los temas de indagación fueron: criterios de definición de una EO, procedimientos administrativos relacionados con la admisión de mujeres que presentan una EO y no tienen afiliación con la institución visitada, conocimiento del Convenio, procesos de re-
1 Triage obstétrico: Clasificación de la urgencia obstétrica acorde con el nivel de gravedad, determinando la prioridad en la atención médica.2 Hospitales resolutivos: Hospital General de Zona (HGZ) No. 2-A y Hospital de Ginecoobstetricia (HGO) No. 3 Centro Médico Nacional “La Raza” (IMSS); Hospital Regional (HR) “Gral. Ignacio Zaragoza” y Hospital General (HG) “José María Morelos y Pavón” (ISSSTE), y Hospital de Especialida-des (HE) “Belisario Domínguez” de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF). Hospitales receptores (no resolutivos): HGZ No. 25 (IMSS) y HG Iztapalapa (SSDF).
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 19 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S20
ferencia y contrarreferencia tanto intra como interinstitucional, y procesos relacionados con la operación de la red de servicios.
Se solicitó información en torno a la provisión de la AEO, in-vestigando sobre los vínculos de cooperación interinstitucional a través del Convenio; finalmente, se documentó la existencia de obstáculos para su aplicación.
RESULTADOS
El Convenio estipula la referencia interinstitucional al hospital resolutivo más cercano, previa estabilización de la usuaria, y los gastos corren por cuenta de las instituciones.
En las tres instituciones, las y los entrevistados de las cua-tro entidades coincidieron en que: dado que son considerados como hospitales resolutivos no realizan referencias, únicamen-te cuando es sobrepasada su capacidad resolutiva (y en algu-nos establecimientos no las llevan a cabo), en caso de reque-
rir apoyo de otra unidad médica recurren a hospitales de su misma institución sin considerar la distancia ni los tiempos de recorrido. En la mayoría de los casos contaban con, al menos, un establecimiento resolutivo perteneciente a otra institución, ubicado a menos de 30 minutos de recorrido, lo que implica que no utilizan el Convenio como mecanismo de referencia ante la emergencia obstétrica (EO).
Acerca de la recepción de referencias interinstitucionales, los directivos de los hospitales de tercer nivel de atención men-cionaron que fue escasa o nula. La excepción fue el Centro Mé-dico Nacional “La Raza” (IMSS) que recibe, en promedio, 300 referencias anuales del IMSS, ISSSTE, SSA y SSDF desde que se instauró el Convenio. Todos y todas las proveedoras de salud coincidieron en que en su mayoría, las mujeres atendidas por el Convenio son aquéllas que acuden de manera espontánea ante una EO (Cuadro 1).
Cuadro 1. Promedio de referencias interinstitucionales realizadas y recibidas anualmente.
Entidad
IMSS ISSSTESErvicioS EStatalES dE Salud
(SESa)*
Realizareferencias
Recibereferencias
Realizareferencias
Recibereferencias
Realizareferencias
Recibereferencias
Oaxaca
HGZ No. 1 HR “Benito Juárez” HG “Dr. Aurelio Valdivieso”
No**120-140**
aprox. IMSS-ONo 5-6** SSO No 95** aprox.
chiapas
HGZ No. 2 HG “Belisario Domínguez” HG “Rafael Pascasio Gamboa”
No70*** aprox.
IMSS-ONo** 10-15*** aprox. 2 12****
TabascO
HGZ No. 46 HG “Dr. D. Gurría Urgell” HE “G.A.Rovirosa”
1 3-4 aprox. 4 3-4 aprox.
No** 10***
HE de la Mujer
No** 10***
DisTriTO FeDeral
CMN La Raza HR “Gral. Ignacio Zaragoza” HE “Belisario Domínguez”
No 300***** aprox. 1 1*** aprox. No** 0***
HGZ No. 2-A Troncoso HG “José María Morelos y Pavón” HG Iztapalapa
No** 2 aprox.
No** 2-3*** aprox. No** 7***HGZ No. 25
No** 2 aprox.
Fuente: OMM, 2011, Monitoreo de la AEO, de acuerdo con lo referido por actores clave entrevistados.* SSO, SSA Chis., SS y SSDF, respectivamente.** Realiza referencia sólo en su propia red.*** Principalmente mujeres que acuden de forma espontánea ante la EO.****12 AEO verdaderas y 1 500 aprox. que no son verdaderas EO (IMSS-O y SSA Chis.), además de las mujeres que acuden espontánea-mente ante la EO.***** Del IMSS, SSA, ISSSTE y SSDF.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 20 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S21
Los y las entrevistadas señalaron que no existen canales de comunicación que permitan las referencias interinstitucionales y mencionaron que la mayoría de éstas están mediadas por re-laciones de amistad. No hay mecanismos de comunicación for-mal que faciliten la gestión y colaboración entre las instituciones.El Convenio señala que las unidades médicas participantes de-berán estar acreditadas por la SSA, además de contar con la
infraestructura necesaria para brindar la AEO. No todos los establecimientos estaban acreditados como lo estipula el convenio y otros se encontraban en este proceso. Algunos de los hospitales resolutivos no contaban con infraes-tructura necesaria para la AEO (falta de unidad de cuidados intensivos neonatales y banco de sangre).
Cuadro 2. Infraestructura para la AEO en los hospitales visitados por el OMM
Estado HospitalResolutivos
en el Anexo 1UCI UCIN Banco de Sangre
Acreditación por la SSA
Oaxaca
HG “Dr. Aurelio Valdivieso” (SSO)
Sí Sí Sí Sí No sabe
HGZ No. 1 (IMSS)
Sí SíNo, sólo cuen-tan con servicio
de pediatría Sí Sí
HG “Presidente Benito Juárez” (ISSSTE)
Sí SíNo, sólo cuen-tan con servicio
de pediatría Sí Sí
Chiapas
HG “Pascasio Gamboa” (SSA)
Sí Sí Sí Sí Sí
HGZ No. 2 Tuxtla Gutiérrez (IMSS)
Sí SíNo, sólo cuen-tan con servicio
de pediatría
Servicio de transfu-sión
Sí
HG “Belisario Domínguez” (ISSSTE)
Sí Sí Sí Sí Sí
Distrito Federal
HG “José María Morelos y Pavón” (ISSSTE)
Sí Sí NoServicio de transfu-sión
Sí
HR “Gral. Igna-cio Zaragoza” (ISSSTE)
Sí Sí Sí Sí Sí
HGZ No. 25 (IMSS)
No Sí No Sí No
HGZ 2-A Tron-coso (IMSS)
Sí Sí Sí Sí Sí
Continua el Cuadro 2 en la siguiente página
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 21 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S22
El Convenio establece que la AEO será gratuita. En los hospitales visitados de la SSA y del SSDF se cobraba la AEO a las usuarias que no estaban afiliadas al SPS, con ex-
cepción del HG “Dr. Aurelio Valdivieso” de Oaxaca. Tanto en el IMSS como en el ISSSTE de las cuatro entidades, la AEO era gratuita (Cuadro 3).
Estado HospitalResolutivos
en el Anexo 1UCI UCIN Banco de Sangre
Acreditación por la SSA
CMN La Raza, HGO 3 (IMSS)
Sí Sí Sí Sí Sí
HG Iztapalapa (SSDF)
No SíNo, sólo cuen-tan con cunero
patológicoSí No
HE “Dr. Belisario Domínguez” (SSDF)
Sí Sí SíServicio de transfu-sión
En proceso
Tabasco
HRAE Mujer (SS) Sí Sí SíSí. Banco de
Sangre a un ladoSí
HRAE “G.A. Rovi-rosa” (SS)
Sí Sí Sí Sí Sí
HGZ No. 46 (IMSS)
Sí Sí Sí Sí En proceso
HG “Dr. D. Gurría Urgell” (ISSSTE)
Sí SíNo, sólo cuen-tan con servicio
de pediatría Sí En proceso
Fuente: OMM, 2011, Monitoreo de la AEO, de acuerdo con lo referido por actores clave entrevistados.
Cuadro 3. AEO gratuita a mujeres no afiliadas.
oaxaca chiapaS diStrito FEdEral tabaSco
IMSS Sí Sí Sí Sí
ISSSTE Sí Sí Sí Sí
SSA* Sí No No No
Fuente: OMM, 2011, Monitoreo AEO.* SSO, SSDF, SSA Chis., SS, respectivamente.
El Convenio contempla el registro de la AEO en un sistema de información.En el Sistema de registro de la atención de la emergencia obs-tétrica (SREO) (www.aego.gob.mx) que genera una factura
electrónica para el cobro, a nivel interinstitucional, de dicha atención. Los informantes de los establecimientos del ISSSTE en el DF y Oaxaca son los únicos que conocen dicho portal y lo utilizan; los hospitales de la SSA en Tabasco habían reci-bido las claves de acceso a dicho portal pero eran inválidas y
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 22 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S23
desconocían la utilización del mismo, el resto de proveedores ignoraba su existencia. Todos los hospitales del IMSS realizan la captura de las AEO otorgadas a mujeres no afiliadas a través de un formato de captura abreviado que remiten vía correo
electrónico a su delegación institucional correspondiente, en donde realizan la concentración de datos para su envío a nivel central. (Cuadro 4)
DISCUSIÓN
El Convenio estipula la conformación de una Comisión Eva-luadora Interinstitucional (la Comisión) para vigilar su cumpli-miento entre las partes firmantes y resolución de posibles con-troversias. La Comisión está integrada por representantes de cada insti-tución y se reúne de manera trimestral y extraordinaria, con la finalidad de realizar acciones de coordinación, seguimiento y evaluación de los compromisos adquiridos por las partes que la integran. El OMM entrevistó a actores de las direcciones médi-ca y financiera que integran la Comisión en los niveles centrales del IMSS, ISSSTE, SSA y Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) de la SSA. Los temas abor-dados fueron el funcionamiento, operatividad del Convenio y procesos vinculados. Los entrevistados coincidieron en que, pese a que el Convenio se publicó en 2009, existió un retraso en la publicación de los Anexos 1 y 2 (que incluyen a las unida-des participantes por institución -resolutivas- y tabuladores de pago respectivamente) además de que el SREO estaba en fase piloto. Todos coincidieron que durante los primeros dos años de operación las reuniones han versado sobre la homologa-ción de los tabuladores de pago y, posteriormente, en agosto de 2011, en lograr la firma del Convenio Específico de Adhe-sión para los 32 SESA y el Distrito Federal.
La Comisión se ha limitado a resolver controversias financie-ras y de carácter jurídico así como normar la operación para lograr la adhesión al Convenio. La calidad de la atención de la EO y la oportunidad con que ésta se brinda a mujeres sin afiliación han sido aspectos marginados por la Comisión.
Al término del presente monitoreo y durante la primera se-mana de noviembre de 2011, por convocatoria del CNEGySR, se realizó la Reunión Nacional de Hospitales Resolutivos, con la finalidad de informar acerca de los procesos señalados y unifi-
Cuadro 4. Empleo del SREO en los establecimientos visitados.
oaxaca chiapaS diStrito FEdEral tabaSco
IMSS No No No No
ISSSTE Sí No Sí No
SSA** No No No No***
Fuente: OMM, 2011, Monitoreo de la AEO.* Utilizan un formato de captura abreviado.** SSO, SSDF, SSA Chis., SS, respectivamente.*** Nunca han tenido acceso a dicho portal pues tenían claves de acceso inválidas.
car los criterios de operación.
Conclusiones
• La cooperación interinstitucional entre el IMSS, el ISSSTE y la SSA es limitada o inexistente. No existen vínculos de colaboración interinstitucional.
• Las tres instituciones continúan sin apegarse al Convenio, haciendo uso de sus propias redes institucionales y sin trabajar de manera conjunta.
• No existe una Red para la AEO. • Las mujeres atendidas, hasta noviembre de 2011 y a tra-
vés del Convenio, en su mayoría acudieron de manera espontánea al centro hospitalario más cercano motivadas por la EO, sin embargo, prácticamente todas descono-cían el beneficio del Convenio.
• Hay hospitales contemplados como resolutivos que ado-lecen de condiciones de infraestructura necesarias (ser-vicios, personal e insumos) para dar respuesta a las EO.
• La Comisión se ha limitado a resolver controversias finan-cieras y de carácter jurídico así como normar la operati-vidad para lograr la adhesión al Convenio, sin evaluar la calidad de la atención de la EO y si realmente se brinda esa atención a aquellas mujeres sin afiliación, de manera expedita.
• No se ha evaluado el impacto del Convenio en términos de eficiencia a través de la capacidad resolutiva interinsti-tucional ante la EO.
• Hay desconocimiento de la estrategia entre el personal de salud.
• No se cuenta con un catálogo único de beneficiarias del Sistema nacional de Salud lo que ha determinado la im-posibilidad de cobro de la AEO por parte de los Servicios Estatales de Salud a las instituciones de seguridad social.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 23 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S24
A partir de este monitoreo, el Observatorio recomienda:
1. Conformar redes interinstitucionales para la AEO, a partir del establecimiento de vínculos formales para fortalecer los procesos de referencia y colaboración.
2. Difundir el Convenio, especialmente entre el personal de salud y entre la población usuaria de los servicios de salud.
3. Unificar un modelo de gestión en las tres instituciones (IM-SS-ISSSTE-SSA) ya que cada institución aplica de manera diferente la AEO en los ámbitos gerencial, operativo, es-tratégico y financiero, a pesar de que existen parámetros establecidos.
4. Conformación de redes interinstitucionales para la AEO, a partir del establecimiento de vínculos formales para forta-lecer los procesos de referencia y colaboración.
5. Redefinir y actualizar el listado de unidades resolutivas para la AEO que contemple verdaderas unidades resolutivas.
6. Todos los hospitales considerados como resolutivos debe-rán estar acreditados, tal como lo estipula el Convenio.
7. Crear comisiones estatales que den seguimiento al Con-venio.
8. Un punto clave del Convenio es la atención gratuita a la usuaria. Se recomienda reforzar el otorgamiento gratuito de la AEO en algunas instalaciones pertenecientes a la SSA en los estados y con ello evitar demoras en el acceso a los establecimientos de salud.
9. Elaboración del catálogo único de beneficiarias del Siste-ma Nacional de Salud.
10. Promover el monitoreo continuo de esta estrategia, para valorar su impacto en la reducción de la mortalidad ma-terna y favorecer el redireccionamiento de los esfuerzos.
REFERENCIAS
1. Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica. [Acceso 03-12-2012] Disponible en: http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/ceo_conv.pdf
2. Secretaría de Salud, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. Operación del Convenio Interinstitu-cional para la Atención de las Emergencias Obstétricas, 19a. Reunión del Comité Nacional de Arranque Parejo en la Vida, 31 agosto del 2012.
3. Observatorio de Mortalidad Materna. Mortalidad materna en México. Numeralia 2010. [acceso 7-02-2012] Disponi-ble en: http://www.omm.org.mx/images/stories/docu-mentos/Numeralia/nmrl%20Fnl.pdf.
4. Freyermuth G (Coord.). Monitoreo de la atención a las mujeres en servicios del Sector Salud. México: INMUJERES-CIESAS; Marzo 2012. [acceso 10-05-2012] Disponible en: http://www.monitoreoservssaludparamujeres.info/index.php/es/.
5. Convenio específico de colaboración para la Adhesión a las obligaciones adquiridas mediante la suscripción al Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica. [acceso 22-06-2012] Disponible en: http://www.omm.org.mx/images/stories/Convenio_especifico_de_adhesion.1.pdf.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 24 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S25
R E V I S T A
Rev CONAMED 2012; 17 Supl 1: Artículo Original
¿Referencia y contra-referencia omulti-rechazo hospitalario? Un abordaje cualitativo
Referrals report or hospitalmulti-rejection practices? A qualitative approach
Susana Patricia Collado-Peña,1 Ángeles Sánchez-Bringas2
1 Coordinación de Ginecología y Obstetricia. Hospital de Gineco-Pediatría 3-A del Instituto Mexicano del Seguro Social.2 Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco.
Folio 210/12 Artículo recibido: 29-11-2012 Artículo aceptado:04-12-2012
Correspondencia: Mtra. Susana Patricia Collado Peña. Coordinación de Ginecología y Obstetricia. Gineco-Pediatría 3-A del Instituto Mexicano del Seguro Social. Av. I. P. N. s/n esq. Av. Colector 15, Col Magdalena de las Salinas, C. P. 07600, Del. Gustavo A. Madero, México, D. F. Correo electrónico: [email protected].
RESUMEN
Introducción. El acceso a una atención de calidad durante el embarazo y el resultado materno y perinatal no sólo son indicadores de desarrollo en los países, sino que deben abor-darse como parte de un proceso complejo –al que podemos denominar proceso atención prenatal-resolución del embarazo que permita visualizar el grado de ejercicio y respeto de los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo de este estudio fue escribir y analizar en el nivel microsocial las características del sistema de referencia y contra-referencia en materia de atención obstétrica y los mecanismos institucionales que lo po-sibilitan e identificar si dicho sistema enmascara un fenómeno de rechazo hospitalario y las consecuencias de éste sobre el resultado materno y perinatal.
Material y métodos. Se exploró el proceso por el cual un grupo de 35 mujeres en puerperio accedió para su resolución obstétrica a una institución hospitalaria de segundo nivel de atención para población abierta de la ciudad de México. Esta investigación tuvo como punto de partida un diseño cualitati-vo.
Resultados. El 57% de las mujeres tuvieron que buscar más de un sitio para su resolución obstétrica: 25% visitó dos, 17% tres, 15% a más de tres. La mujer que más hospitales visitó, acudió a nueve nosocomios a lo largo de 24 horas. No fueron debidamente valoradas en todos los casos antes de ser enviadas por sus propios medios a buscar otros sitios de aten-ción. También fue posible identificar que las complicaciones
que presentaron algunas de las mujeres que participaron en esta investigación así como las de sus bebés, se debieron a la demora en la atención que se generó a través de la referencia y contra-referencia de la que fueron objeto.
Conclusiones. Este estudio permitió observar que debido a las condiciones actuales bajo las que opera, el sistema de referencia y contra-referencia representa un obstáculo para el acceso a la atención obstétrica hospitalaria oportuna, al en-mascarar un fenómeno de multi-rechazo hospitalario que, a su vez, tiene un impacto negativo en la buena resolución del embarazo y finalmente en la salud de las mujeres.
Palabras clave: acceso, referencia y contra-referencia, re-chazo hospitalario, morbilidad materna y perinatal.
ABSTRACT
Introduction. The access to an attention of quality during the pregnancy and the maternal and perinatal result not only are indicators of development in the countries, but they must be approached like part of a complex process –to that we can de-nominate process attention prenatal-resolution of the pregnan-cy– that allows to visualize the degree of exercise and respect of the sexual and reproductive rights. The objective of this stu-dy was to describe and to analyze in the microsocial level the caracteristics of the against-reference and reference system in the matter of obstetrical attention and the institutional mecha-
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 25 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S26
nisms that make possible it and to identify if this system masks a hospitable phenomenon by ricochet and the consecuences of this one on the maternal and perinatal result.
Material and method. The process was explored by which a group of 35 women in childbed acceded for their obstetrical resolution to a hospitable institution of second level of attention for opened population in the city of Mexico.
Results. 57% of the women whom they had to look for more of a hospital for their obstetrical resolution: 25% visited two, 17% three and 15% more than three. The woman who more hospitals visited, went to nine hospitals throughout 24 hours. The women were properly not evaluated in all the cases before being sent by their own means to look for other sites of attention. Also it was possible to identify that the complications
that presented some of the women who participated in this investigation as well as those for their babies, who were due to the delay in the attention that was generated through the reference and against-reference of which they were object.
Conclusions. This study allowed to observe that due to the present conditions under which operates, the reference system and against-reference represents an obstacle for the ac-cess to the opportune hospitable obstetrical attention when masking a phenomenon of hospitable multi-rejection that, as well, finally has a negative impact in the good resolution of the pregnancy and in the health of women.
Key words: referrals-report hospital rejection practices, maternal and perinatal morbidity.
INTRODUCCIÓN
En México, desde las últimas décadas del siglo XX, algunas or-ganizaciones sociales, en particular organizaciones feministas, han venido luchando por mejorar la atención a la salud de las mujeres y el ejercicio de la profesión médica, principalmente en el área de la ginecología, la obstetricia y la salud reproducti-va.1, 2 Estos grupos se han concentrado en promover diferentes prácticas de atención destinadas a mejorar la salud de la pobla-ción con una perspectiva de derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos. Desde esta perspectiva, el acceso a una atención de calidad durante el embarazo y el resultado materno y perinatal no sólo son in-dicadores de desarrollo, sino que deben abordarse como parte de un proceso complejo –al que podemos denominar proceso atención prenatal-resolución del embarazo– que permita visua-lizar el grado de ejercicio y respeto de tales derechos.
La atención al embarazo inicia, generalmente, con el con-trol prenatal. Éste tiene un impacto significativo en la salud de las mujeres embarazadas debido a que permite un proceso educativo que las prepara para reconocer los datos de alarma que sugieran la aparición de complicaciones, así como posibles alternativas de atención obstétrica y de control de la fertilidad una vez concluido el embarazo. Por otra parte, también posibi-lita que el personal de salud identifique oportunamente dichas complicaciones y refiera a las mujeres, que así lo ameriten, a un nivel de atención con mayor capacidad resolutiva. Es aquí don-de cobra relevancia una parte del proceso atención prenatal-resolución del embarazo que poco se ha estudiado: el sistema de referencia y contra-referencia entre los diferentes niveles de atención a la salud.
Es por la complejidad del embarazo como fenómeno bio-sociocultural que las mujeres embarazadas pueden correr el riesgo de sufrir complicaciones que pongan en peligro sus vi-das. Este riesgo es diferente dependiendo del contexto en el que se encuentren, de las condiciones de salud que tengan al momento de presentar dichas complicaciones, del acceso que tengan a los recursos para poder resolverlas y de las ca-racterísticas de tales recursos, tanto en términos de habilidades
técnicas como de infraestructura y organización. Existen cál-culos que indican que alrededor del 15% de los embarazos conllevan complicaciones que requieren la intervención de personal médico capacitado, sin embargo en los países poco desarrollados dicho personal sólo está presente en la mitad de los casos.3 A este respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que por cada muerte materna, alrededor de 30 mujeres quedan con lesiones irreversibles en su salud después de la resolución del embarazo.4
Aquí radica la pertinencia de este estudio pues, si bien existe información fundamental y en términos generales ho-mogénea en relación a la muerte materna, poco se ha dicho sobre aquellas mujeres que sobreviven a alguna complicación durante la gestación, parto o puerperio. La experiencia de di-chas mujeres debe ser recuperada e incorporada al estudio de la morbi-mortalidad materna a fin de conocer, por un lado, los aspectos subjetivos relacionados con ella y redimensionar el va-lor del conocimiento que estas mujeres pueden proporcionar al análisis de este fenómeno;5 y por el otro, la responsabilidad que tienen las instituciones de salud en tal morbi-mortalidad.
Asimismo, la experiencia de los procesos que viven las muje-res durante el embarazo y su resolución es de suma importancia aun cuando no hayan presentado complicaciones, ya que pue-de aportar información valiosa para la descripción y el análisis de la forma en cómo se brindan los servicios de salud, evaluan-do si la atención que éstos otorgan es ética y profesional o no, así como para identificar si en estos servicios existen las condi-ciones que permitan el ejercicio y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que a ellos acuden.
El acceso que tienen o no las mujeres embarazadas a ser-vicios de salud de buena calidad (técnica y humana) es un as-pecto fundamental en la buena resolución de la gestación, con o sin complicaciones.6-8 Sin embargo, hablar de calidad de la atención no sólo tiene que ver con los tiempos de espera para ser atendida y con los insumos necesarios para la prestación de los servicios; tiene que ver también con el tipo de trato que las mujeres reciben por parte del personal de salud al interior
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 26 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S27
de las instituciones y con la capacidad de dicho personal para resolver oportuna y correctamente los problemas o complica-ciones de salud, desde un punto de vista técnico-médico. Ac-cesibilidad, calidad de la atención y el sistema de referencia y contra-referencia son, de alguna manera, eslabones en el proceso de atención que reciben las mujeres embarazadas que acuden a los servicios de salud para su resolución obstétrica, y sus características subjetivas se relacionan con el ejercicio y respeto de sus derechos y con el resultado materno y perinatal.
La Secretaría de Salud,9 con la participación de las institucio-nes del Sector Salud que atienden a población abierta, elaboró el Manual de referencia y contra-referencia de pacientes con el propósito de que en sus tres niveles de atención se cuente con un documento normativo que “facilite la atención de los pa-cientes que acuden a solicitar los servicios”. Este manual define al sistema de referencia y contra-referencia como:
Flujo organizado de envío y traslado de pacientes entre los tres niveles de atención médica, para facilitar el envío y recep-ción de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, va más allá de los límites regio-nales y de los ámbitos institucionales para garantizar el acceso a los servicios de salud en beneficio del paciente referido. Refe-rencia es el procedimiento utilizado para canalizar al paciente de una unidad operativa a otra de mayor capacidad resolutiva, con el fin de que reciba atención médica integral. Contra-refe-rencia es el procedimiento mediante el cual, una vez resuelto el problema de diagnóstico y/o tratamiento se retorna al paciente a la unidad que lo refirió con el fin de que se lleve a cabo el control o el seguimiento y continuar con la atención integral.9
MATERIAL Y MÉTODOS
Esta investigación consistió en un estudio exploratorio con un acercamiento cualitativo que permitió examinar un fenómeno social –que tiene repercusiones biológicas, psico-afectivas y económicas en quienes lo viven– dentro de un marco teórico definido, que a su vez, favoreció el desarrollo de reflexiones que contribuyen al análisis de dicho fenómeno.10 Su propósito fue caracterizar el proceso por el cual un grupo de mujeres embarazadas accedió para su resolución obstétrica a una insti-tución hospitalaria de la ciudad de México. Se buscó identificar si el sistema de referencia y contra-referencia, como parte de este proceso, oculta un fenómeno de multi-rechazo hospitala-rio y cuáles fueron las consecuencias de éste en el resultado materno y perinatal, cuando así fue el caso. Para ello, se inda-garon los procesos y trayectorias de búsqueda de atención que vivieron estas mujeres para lograr el acceso a la atención obs-tétrica hospitalaria. El análisis partió desde la consulta prenatal, cuando ésta existió; y se entrevistó al grupo de estudio en el hospital seleccionado cuando ya se encontraba en la etapa de puerperio, incorporando en el análisis su experiencia con respecto a la atención recibida a lo largo del proceso atención prenatal-resolución del embarazo, pues si ésta no es adecuada o no satisface sus expectativas, podría impactar en el apego a las indicaciones y terapéuticas de la medicina alopática, así como en la decisión de solicitar o no atención posteriormente. Asimismo, esta percepción visibiliza el grado de ejercicio de sus
derechos en materia de salud y cómo ellas mismas perciben el respeto de los mismos en las instituciones hospitalarias.
A través de entrevistas, se buscó conocer el número de con-sultas de control prenatal y los contenidos de éstas. Cuando no existió atención prenatal, se interrogó sobre cuáles fueron los motivos que originaron dicha situación.
Debido a que el proceso que se propuso analizar no se reduce al espacio hospitalario, ya que las condiciones de gé-nero y clase inciden en el acceso a la atención obstétrica, se describió también el perfil sociodemográfico de las mujeres que participaron en este estudio y se identificaron los factores socioeconómicos (como la falta de acceso a los recursos mo-netarios para los gastos de salud) que incidieron en el acceso a estos servicios. Como aspectos del género, se exploró también la autonomía que éstas tuvieron o no para tomar decisiones sobre su cuerpo, su salud y su embarazo. Asimismo, se indagó sobre las estrategias que establecieron para acceder a la aten-ción obstétrica hospitalaria, es decir, si contaron con redes de apoyo social y cuáles fueron éstas.
Las categorías centrales para el análisis del fenómeno que se describe en esta investigación fueron: una perspectiva fe-minista, el marco de los derechos sexuales y reproductivos, así como una perspectiva médica. Con respecto a la perspectiva feminista, partimos de una preocupación teórica y práctica acerca de las condiciones de las mujeres y el compromiso para transformar la opresión del género en relación con los sistemas de dominación que dividen a las mujeres por clase, raza, et-nia, región, nacionalidad, religión, orientación sexual y edad; pues esto implica el cuestionamiento de todas las relaciones jerárquicas y de poder, incluyendo las que se encuentran en el proceso de investigación, y el compromiso por alcanzar la justicia social para todas las personas.11
Así, durante los meses de febrero a mayo de 2008 se realizó el trabajo de campo en un hospital de segundo nivel de aten-ción para población abierta en la ciudad de México. El hospital seleccionado cuenta con una unidad de tococirugía en donde se realizan mensualmente un promedio de 500 procedimientos obstétricos, distribuidos aproximadamente en 50% de partos, 30% de cesáreas y 20% de legrados uterinos instrumentados por aborto (cifras y distribución que pueden sufrir variaciones de acuerdo a diferentes circunstancias, tales como las restric-ciones de ingreso cuando existen procesos de remodelación o saturación de los servicios). Partiendo de esta distribución, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas, encaminadas a obtener descripciones de experiencias, comportamientos, accio-nes, actividades y respuestas emocionales a dichas experiencias, de manera secuencial a 35 mujeres que se encontraban en el puerperio inmediato y mediato al momento de la entrevista. Estas mujeres asistieron al servicio de ginecología y obstetricia para la resolución de su embarazo, el cual podía tener distintos resultados: parto eutócico a término sin complicaciones, parto pretérmino, operación cesárea, laparotomía exploradora por embarazo ectópico y legrado uterino instrumentado por aborto.
A las mujeres que aceptaron participar en esta investiga-ción, se les solicitó verbalmente su consentimiento para ser entrevistadas y grabadas, haciendo énfasis en el respeto a su confidencialidad, en que se garantizaba el anonimato de su
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 27 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S28
testimonio y en que la realización de la entrevista tenía la única finalidad de llevar a cabo este estudio, el cual fue completa-mente ajeno al manejo, tratamiento y a su egreso hospitalario.
La entrevista se llevó a cabo a partir de una guía de pregun-tas que fue elaborada para obtener información sobre: datos sociodemográficos, salud reproductiva, resultados obstétrico y perinatal, así como sobre las características de la referencia, del acceso al hospital y las de la atención recibida. Uno de los crite-rios de inclusión fue que no existiese conocimiento previo entre las mujeres que participaron y la entrevistadora, es decir, que no hubiese tenido ninguna intervención en la atención que recibieron hasta el momento en que se realizó la entrevista. Ésta se llevó a cabo cuando ya se encontraban en la etapa del puerperio, algunas de ellas ya habían sido dadas de alta y se encontraban en espera de sus familiares para irse a sus casas, mientras que otras se encontraban aun bajo manejo médico por algún padecimiento.
En la mayor parte de los casos se contó con acceso al ex-pediente clínico, lo que permitió conocer los diagnósticos y tratamientos utilizados durante la estancia en el hospital, así como la información relativa a la salud, complicaciones y el manejo del recién nacido. En relación a la información sobre la referencia y contra-referencia, ésta se obtuvo directamente de los testimonios de las mujeres, ya que en la mayoría de los ca-sos no existió una hoja impresa que aportara datos al respecto en el expediente clínico, ya fuera porque no se les entregó a las mujeres en las diferentes instituciones que visitaron previo a su ingreso al hospital de estudio para su resolución obstétrica, o bien porque no fue anexada al expediente clínico por parte del personal del área de urgencias al momento del ingreso.
Las mujeres que no desearon participar en esta investiga-ción o que contaban con alguna incapacidad para expresarse por sus propios medios, fueron excluidas del grupo de estudio. Se contempló eliminar de la investigación a las mujeres que durante el estudio decidieran cancelar su participación, sin em-bargo esto no sucedió. Sólo una de las mujeres solicitó que no se grabara la entrevista. Cuando no fue posible grabar ésta o transcribirla por problemas con el audio, o bien, porque no se contó con grabadora al momento de realizarla, se transcribie-ron las respuestas de las mujeres así como las anotaciones que se hicieron durante la entrevista.
RESULTADOS
Características sociodemográficas. El grupo de estudio se com-puso de 35 mujeres que se encontraban en el puerperio inme-diato y mediato. Su edad promedio fue de 24.7 años, la más
joven tenía 15 años y la mujer con más edad tenía 43 años; el 77% eran originarias del Distrito Federal, el 9%, del Estado de México y el 14% restante, de otros estados. En relación al sitio de residencia habitual en el Distrito Federal, y desde donde acudie-ron a solicitar su atención a este hospital, los hallazgos por dele-gación fueron los siguientes: las que provenían de Tlalpan 41%, Coyoacán e Iztapalapa 18%, respectivamente, Xochimilco 15% y el resto de las delegaciones en su conjunto representaron el 8%.
Con respecto a su estado civil, al momento de la entrevista, el 63% tenía pareja estable y el 37% no. De las mujeres unidas, el 73% refirió vivir en unión libre y el 27% estar casadas; las que refirieron no tener pareja, dijeron ser solteras en un 77% y separadas en un 23%. La escolaridad promedio en años fue de 10.14, es decir, habían cursado poco más que la secundaria. Por ocupación, los porcentajes se distribuyeron de la siguien-te manera: el 74% se dedicaba a su hogar, el 23% tenía un empleo remunerado y 3% eran estudiantes de las cuales. De las mujeres con empleo remunerado, el 37.5% refirió ser em-pleada doméstica y el 62.5% empleada, de tal forma que el 77% de las mujeres que participaron en esta investigación, no contaban con ingresos económicos propios, pues a pesar de haber referido ser amas de casa, se les interrogó sobre fuentes propias de ingresos, pero ninguna las mencionó. Las parejas de las mujeres unidas, tenían ocupaciones entre las que se encon-traron: ayudante de albañil, empleado, chofer y comerciantes. El 86% pertenecía a medio socioeconómico bajo y el 14% a un nivel medio. Con respecto a la religión, el 97% de las mujeres dijo ser católica, mientras un 3% refirió ser testigo de Jehová.
Hallazgos sobre salud reproductiva del grupo de mujeres estudiado. En el Cuadro 1 que se presenta a continuación se resumen algunos de los datos recopilados sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres que participaron en esta investigación:
Las mujeres en este estudio comenzaron a tener relaciones sexuales en promedio a los 18 años de edad. El 53% de ellas refirió haber tenido un compañero sexual, el 26.5% dijo haber tenido dos, el 14.5% mencionó tres y el 6% dijo que ha teni-do cuatro compañeros sexuales; en ningún caso mencionaron relaciones homosexuales. Cuando se les interrogó sobre el uso de métodos anticonceptivos, se pudo identificar que el 86% los ha utilizado en algún momento antes del embarazo por el que acudieron al hospital en esta ocasión y, aunque este porcentaje es alto, un 14% refirió no haber utilizado jamás un contracep-tivo. En promedio, estas mujeres han tenido dos hijos y el in-tervalo de tiempo entre cada uno de ellos fue de cuatro años.
Características del control prenatal. El 77% de las mujeres entrevistadas, llevó control prenatal en el embarazo que motivó
Cuadro 1. Indicadores de salud sexual y reproductiva de las mujeres entrevistadas, 2008.
Edad(promedio)
Edad al Inicio vida
sexual(promedio)
Con una pareja sexual
Más de una pareja
sexual
Promedio Hijos
Ha usado anti-
conceptivos
Nunca ha usado anti-conceptivos
Se harealizado
Papanicolau
Nunca se ha realizado Papanicolau
25 18 53% 47% 2 86% 14% 46% 54%
Fuente: Elaboración propia con base en la guía de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 28 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S29
su ingreso al hospital, mientras que un 33% no acudió a la con-sulta prenatal previa a este ingreso. Vale la pena resaltar que las mujeres con control prenatal recibieron un mayor número de consultas del que recomienda la norma oficial mexicana8 y sin embargo, poco más de la mitad de quienes que conforma-ron este grupo de estudio presentó alguna complicación.
Las mujeres que recibieron atención prenatal, acudieron a un promedio de 6.5 consultas, mismas que fueron otorga-das en algún centro de salud en el 63% de los casos, en un consultorio privado en el 26% y en algún hospital público en el 11% restante. Respecto al sitio donde se llevó a cabo este control prenatal, la mayor parte de las mujeres que menciona-ron haber acudido a medio privado, se referían a consultorios en farmacia, donde generalmente laboran médicos generales cuyos honorarios se desprenden del consumo de los medica-mentos que ahí se venden, y el costo de la consulta en tales sitios fluctuó entre los 25 y 35 pesos.
En el 41% de los casos, la atención prenatal inició en el primer trimestre de la gestación, mientras que el 59% restan-te lo inició a partir del 2º trimestre. Es decir, más de la mitad de las mujeres tuvieron un control prenatal tardío, por lo que no tuvieron un acceso oportuno a la detección de posibles circunstancias que incrementan la probabilidad de desarro-llar complicaciones, tales como infecciones genitourinarias o las periodontales, así como trastornos nutricionales, síndrome anémico y condiciones de violencia familiar. Por otro lado, en ninguno de los casos existió una evaluación pre-concepcional.
Aquellas mujeres que no acudieron a control prenatal, cuando se les interrogó sobre los motivos por los cuales no asistieron o lo hicieron tardíamente, señalaron:
“…mi mamá no me dejó ir porque dice que el embarazo es algo normal y que ella nunca fue... No sabía que estaba embarazada... No tenía dinero…”
Se interrogó también sobre las actividades que se llevaron a cabo en las consultas del control prenatal, tomando como pun-to de partida la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y al recién nacido;8 y las ocho que se consideraron arbitraria-mente para fines de esta investigación fueron: registro del peso y de la presión arterial maternos, administración de ácido fólico (o al menos su prescripción), explicación de los datos de alarma en el embarazo, auscultación de la frecuencia cardiaca fetal, solicitud de estudios de laboratorio y de ultrasonido, así como el haber recibido asesoría sobre las opciones anticonceptivas. A este respecto, se encontró que el número promedio de ac-tividades que se llevaron a cabo en el control prenatal fueron 6.8. Aquí cabe mencionar que en la norma oficial mexicana se contemplan muchas más actividades.
Resolución del embarazo. En 43% de los casos, las muje-res tuvieron un parto vaginal a término sin complicaciones, sin embargo, a pesar de que las dos terceras partes de las muje-res de este grupo de estudio recibieron control prenatal, en el 57% de ellas se presentaron complicaciones: 9% tuvo un parto pretérmino, a un 11% se le tuvo que practicar una laparotomía exploradora por embarazo ectópico roto, al 14% se le realizó
un legrado uterino instrumental por aborto incompleto y a un 23% se le realizó una operación cesárea. No en todos los casos las complicaciones fueron identificadas en el control prenatal, por ejemplo, todas las mujeres que tuvieron como complica-ción un parto pretérmino, habían tenido consultas prenatales en las que no se identificó la presencia de factores de riesgo para esta complicación y acudieron a buscar atención hospita-laria hasta el momento en el que presentaron molestias, como se aprecia en el siguiente testimonio:
“…A mi me quitaron un pólipo del cuello de la matríz y me dijeron que tenía amenaza de aborto e infección en el se-gundo mes de embarazo [todas estas condiciones son fac-tores de riesgo para parto pretérmino]. En mi octavo mes, yo fui al ISSSTE de Ermita-Iztapalapa [hospital de segundo nivel de atención para población derecho-habiente] porque tenía dolores [dolor abdominal] y porque sentí que me salía líquido [transvaginal] y ahí me revisó un ginecólogo y me dio unos supositorios de indocid y unos óvulos de nistatina porque tenía infección y amenaza de parto prematuro. Lue-go, fui con un médico general [primer nivel de atención, privado] porque me dolía la panza y me seguía saliendo líquido, él me recetó amoxicilina y fenazopiridina pero no me revisó. Como yo me seguía sintiendo mal, fui con un doctor particular [primer nivel de atención, gineco-obstetra privado] pero tampoco me revisó, nomás me recetó una medicina que se llama Dactil OB. Como nada me hacía, me regresé a urgencias del ISSSTE [al hospital al que acudió ini-cialmente] y otro ginecólogo me revisó y me dijo que yo ya tenía 2 cm de dilatación, pero que ahí no tenían ultrasonido para ver si todavía me podían detener las contracciones….”
¿Referencia y contra-referencia o multi-rechazo hospitala-rio? Si bien, de las 35 mujeres que conformaron este grupo de estudio, el 43% pudo ser atendido de manera resolutiva en el primer sitio de atención al que acudió, más de la mitad de los casos (57%) tuvo que buscar al menos dos hospitales para ser atendidas. Así, el 25% de las mujeres acudió a dos unidades de atención, 17% a tres y 15% a más de 3 unidades. Vale la pena mencionar que las mujeres que más hospitales visitaron, acudieron a siete y nueve nosocomios, respectivamente.
Entre los hallazgos más significativos que se encontraron a través de las entrevistas se encuentran los siguientes: un núme-ro de consultas prenatales adecuado no garantiza que las mu-jeres puedan llegar de manera más expedita a una institución que les brinde una atención integral durante la resolución de sus embarazos. También se pudo observar que una conducta adecuada por parte de las usuarias, como fue la identificación de signos de alarma, no les facilita necesariamente el ingreso a un hospital resolutivo. He aquí una muestra de ello:
“…Yo llegué a tiempo, yo lleve mi control de embarazo, yo cada mes me hacía mis estudios por mi cuenta, mi glucosa, todo, y no se vale que eso suceda, a cuántos hospitales fui-mos y dijeron que no se me había roto nada [tuvo ruptura prematura de membranas motivo por el cual acudió a di-ferentes hospitales], si me hubieran provocado los dolores
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 29 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S30
aquí [hospital de segundo nivel de atención para población abierta, Secretaría de Salud Federal, donde se llevó a cabo este estudio y donde ella tuvo sus últimas consultas pre-natales], desde un principio, mi bebé hubiera nacido sin ningún problema, y yo no llevaría 8 días aquí [el motivo de dicha estancia hospitalaria fue un síndrome febril probable-mente secundario a deciduoendometritis post-cesárea), sin siquiera conocerla…”
La aceptación y agilidad de la atención que reciben las mu-jeres en las instituciones de salud, depende, en gran medida, del personal administrativo, el policía o la secretaria, como lo ejemplifica el testimonio de una de las mujeres complicadas con preeclampsia:
“…Como yo tengo una prima en el hospital [segundo ni-vel para población abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal], ella nos llevó ahí, pero desde la entrada el policía nos dijo que no había ginecos, entonces ya nada más entré para ver si me daban un papel para que me atendieran más rápido…”
También se reconoce la ausencia de habilidades técnicas en los médicos/as de primero y segundo nivel de atención (tanto de instituciones públicas como privadas) para llevar a cabo una atención primaria de las urgencias obstétricas. Así lo muestra este testimonio:
“…A mi ya me habían quitado el dispositivo, pero tenía dolor en el estómago y por eso fui con una ginecóloga particular [primer nivel de atención, privado], pero me dijo que no podía estar embarazada porque estaba menstruan-do. Como el dolor se hizo más fuerte, fui con otro doctor particular [primer nivel de atención, privado], un médico general. Estuve ahí como una hora, me revisó y me dio unas gotas para subirme la presión y al final me dijo que me tenía que ir de urgencia a otro hospital [sin especificar a cuál] porque probablemente era un embarazo fuera de mi matriz y ellos no se podían hacer responsables, entonces me subió a una silla de ruedas para llevarme al coche…”
Así, pudo observarse que el retraso en la atención obstétri-ca resolutiva, documentado en este estudio, se está presentan-do al interior de los servicios de salud, situación que pone en entre dicho la habilidad, los conocimientos técnicos y la calidad de la atención que están brindando los personajes de estas ins-tituciones, independientemente de que sean públicas o priva-das, del nivel de atención que ofrecen, y de que sean estatales o federales. A su vez, el personal hospitalario no considera de su incumbencia la prevención del riesgo de un nuevo embara-zo, dado que no ofertó o no logró que las mujeres optaran por utilizar algún contraceptivo, a pesar de que muchas de ellas sí lo deseaban. Cuando se les interrogó al respecto, ésto fue lo que respondieron:
“…Yo les dije que quería que ya me ligaran, pero me dije-ron que no, por algo me dijeron que no, ¿verdad?... No
quise porque yo sé que el DIU se encarna… Por las prisas, ya ni les dije… Yo les dije que quería el DIU, ¿si me lo pusie-ron?... Pedí que me ligaran, pero me dijeron que no había anestesiólogo… Les dije que no porque sólo me dijeron del DIU y de la salpingo…”
Si bien existieron casos en los que por la condición de ur-gencia obstétrica con la que ingresaron hizo imposible que las mujeres dieran su consentimiento informado para algún con-traceptivo, la mayoría de ellas permaneció hospitalizada al me-nos 24 horas después de haber sido resuelta dicha condición, tiempo en el que se pudo haber ofertado contracepción. Entre las mujeres del estudio sólo el 26% mencionó haber recibido asesoría contraceptiva en la consulta prenatal y el 63% de los casos, no contaba con un método anticonceptivo al momento de la entrevista.
Sobre los procesos y trayectorias de búsqueda de atención que vivieron las mujeres entrevistadas para lograr el acceso a la atención obstétrica hospitalaria, se encontró que: utilizan transporte público en la mayor parte de los casos, con gas-tos promedios que exceden a los ingresos de sus familias; no existen directorios en los sitios donde están siendo rechazadas que les permitan ubicar geográficamente la institución que les corresponde; y tuvieron que resolver por sus propios medios tal proceso, a pesar de que varias de ellas cursaban con compli-caciones potencialmente mortales. Aquí, una muestra de ello:
“…Al día siguiente ya no aguantaba mucho [mujer com-plicada con preeclampsia y ruptura prematura de mem-branas] y nos fuimos al Belisario Domínguez [hospital de tercer nivel de atención para población abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal], ahí no me revisaron y no me aceptaron porque no me correspondía [desde el punto de vista de la regionalización geográfica con respecto a su domicilio]…!
De igual forma, la narrativa de las entrevistadas mostró que el personal de salud no se considera responsable por el desen-lace que pueda ocasionar la falta de atención y la referencia in-adecuada al siguiente nivel de atención. El relato de una mujer que tuvo un parto pretérmino da cuenta de ello:
“…Un ginecólogo me revisó y me dijo que yo ya tenía 2 cm de dilatación, pero que ahí no tenían ultrasonido para ver si todavía me podían detener las contracciones y entonces me mandaron al ISSSTE de Zaragoza [hospital de segundo nivel de atención para población derecho-habiente], me dieron un pase pero me dijeron que no lo mostrara y que quién sabe a qué hora llegaba la ambulancia...todos me decían que eran movimientos del bebé. Cuando llegué al ISSSTE de Zaragoza [por sus propios medios] ahí me pusieron un suero y una inyección, pero como no encontré la hoja del ISSSTE [no pudo comprobar la derecho-habiencia], me di-jeron que fuera a Perinatología [hospital de tercer nivel de atención para población abierta, Secretaría de Salud Fede-ral]. Con todo y el suero puesto, fui y ahí me dijeron que no había lugar y que cómo me atrevía a llegar sin avisar y por
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 30 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S31
eso yo no me deje revisar, entonces ellos me hicieron firmar una hoja para liberarlos de responsabilidad, pero no me dieron direcciones de otros hospitales. De ahí nos fuimos a Tláhuac [hospital de segundo nivel de atención para pobla-ción abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal], pero ahí dijeron que estaba lleno, que no tenían incubadoras, entonces me revisaron y me dieron una hoja para irme a otro hospital…”
Otro ejemplo de esta situación, se puede apreciar en el siguiente testimonio:
“…Llegamos al hospital [segundo nivel para población abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal] entre 6 y 7 de la mañana, me recibieron la hoja pero hasta las 11 de la mañana me dijeron que no había ginecólogos ni lugar y que el único ginecólogo que había, estaba ocupado. Como yo les dije que entonces me mandaran en ambulancia a otro lado, ellos me dijeron que yo lo tenía que ver en tra-bajo social...”
Ante este fenómeno, algunas de las estrategias que ellas im-plementaron para ser finalmente recibidas en el hospital donde se llevó a cabo este estudio fueron: el no abandonar la institu-ción o solicitar la atención cuando el trabajo de parto o una complicación ya se encontraban en una etapa avanzada, o bien, acudir a sus redes de apoyo social como sucedió en los casos de las mujeres que refirieron haber sido admitidas gracias a que al-gún conocido trabajaba en la institución donde finalmente fue-ron atendidas. Con respecto a la percepción de las mujeres so-bre el trato que recibieron en las diferentes instituciones de salud a las que acudieron para su resolución obstétrica, se encontró que al percibir un mal trato, se postergó la solicitud de atención, generando con ello posibles retrasos que incrementaron la pro-babilidad de un resultado materno y perinatal adversos:
“…Al día siguiente empecé con dolor, contracciones y a arrojar un material como verdoso, grumoso. Mi mamá me dijo que fuéramos al doctor [a alguno de los hospitales pre-viamente visitados], pero yo le dije que no porque me iban a volver a regañar, que mejor hasta que se me rompiera bien la fuente…”
Por otro lado, en varios de los testimonios se pudo observar la presencia de agresiones verbales, amenazas, coacción me-diante el dolor durante el trabajo de parto, así como críticas al ejercicio de la sexualidad de las usuarias por parte del personal de salud, durante la resolución del embarazo, como se ilustra con los siguientes testimonios:
“…Fuimos a Contreras [hospital de segundo nivel de aten-ción para población abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal], leyeron la hoja de referencia donde decía que la cristalografía era positiva, que se me había roto la fuente. Aun así, me hicieron tacto como cuatro doctoras, y pues me dolía pero yo me aguante mucho y luego vino el jefe y me iban a hacer otra cristalografía. Les dije que ya no, que
estaba muy lastimada y me puse a llorar por el dolor. Una de las doctoras se enojó y me dijo “ay, pues eso hubiera pensado antes de embarazarse”, entonces me pidieron un ultrasonido pero mi mamá no quiso y, como mi tía les recla-mó que me trataran así, las doctoras mandaron llamar a un policía y hasta la sacaron del hospital. Las doctoras me de-cían que pujara [médicas residentes de primero y segundo año de ginecología y obstetricia, hospital de segundo nivel para población abierta, Secretaría de Salud Federal], que mi bebé se iba a morir porque yo no cooperaba... era tanto el dolor que vomité y una doctora [especialista en anes-tesiología] dijo “¡ay qué asco!, díganme que eso es agua de sandía, ¿ya terminó de hacer su numerito?” Fuimos a Xoco [hospital de segundo nivel para población abierta, Secretaría de Salud del Distrito Federal], ahí me revisó un doctor y dijo que tenía la presión alta, que era normal y que me fuera a caminar dos horas. Entonces mi mamá le dijo “aunque sea déle algo para que se le baje la presión” y el doctor le contestó “mire señora, usted no es nadie para venirme a decir qué tengo que hacer, el que estudió fui yo, no usted”…”
Finalmente, entre los motivos de rechazo hospitalario que se pudieron identificar a través de este estudio, se encuentran la falta de personal médico y de espacio físico tanto para las mujeres embarazadas como para sus bebés en el caso de que éstos sean pretérmino, la no derecho-habiencia a la seguridad social y en muchos casos, no se identificaron razones que jus-tificarán el rechazo.
DISCUSIÓN
Los hallazgos de esta investigación permitieron concluir que, en materia de atención obstétrica, el sistema de referencia y contra-referencia no existe; por el contrario, oculta prácticas innegables que dan lugar a un fenómeno de multi-rechazo hospitalario que, a su vez, tuvo un impacto negativo en la bue-na resolución del embarazo y finalmente, en la salud de las mu-jeres que participaron en este estudio. Así, el flujo organizado de envío y recepción de pacientes entre los diferentes niveles de atención e instituciones de salud –tanto públicos como pri-vados– no es una realidad, pues en ellas se rechaza cotidiana-mente a mujeres con y sin complicaciones. A lo largo del pro-ceso atención prenatal-resolución del embarazo, se pudieron observar violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que participaron en esta investigación: su dere-cho a la vida, a tomar decisiones reproductivas autónomas, a la información, a la atención médica de calidad y a la protección de la salud y a gozar de los beneficios del progreso científico.
De acuerdo con los testimonios de las entrevistadas que refirieron haber recorrido más de un establecimiento de salud en su búsqueda de atención para la resolución de sus emba-razos, se puede concluir también que las condiciones actuales bajo las que se lleva a cabo el llamado sistema de referencia y contra-referencia, son las siguientes: las mujeres no son de-bidamente valoradas en todos los casos antes de ser enviadas por sus propios medios a buscar otros sitios de atención, por
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 31 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S32
lo tanto están siendo rechazadas; dicho envío no garantiza la atención resolutiva en el siguiente nivel de atención; nadie en la institución involucrada se responsabiliza por el rechazo; los motivos de tal rechazo no quedan claros y carecen de justifica-ción; se responsabiliza a las usuarias de la falta de capacidad resolutiva de la unidad que rechaza y de llevar a cabo la refe-rencia. Bajo este escenario, el sistema de referencia y contra-referencia, constituye un obstáculo para el acceso a la atención obstétrica hospitalaria oportuna y, por ello, a partir de los ha-llazgos de esta investigación se propone que tal fenómeno sea contemplado como una causa de morbilidad materna y peri-natal, así como una forma de violación flagrante a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que tienen que vivirlo.
Cuando las mujeres son “referidas”, no siempre reciben la hoja de referencia y contra-referencia que documente que fue-ron evaluadas correctamente ni que indique u oriente respecto a cuál es el siguiente sitio al que deben acudir. De acuerdo con los resultados de la investigación, esto puede obedecer a una omisión intencionada que permite no dejar constancia de la responsabilidad del personal de salud y la institución que ejer-ce el rechazo. De hecho, el manejo de la información parece darse a conveniencia de quien la brinda y no de la usuaria a la que se le da. Así, da la impresión de que en las instituciones, tanto públicas como privadas, se privilegia la posibilidad de ma-nipular la información para evitar posibles problemas medico-legales y en el medio privado, ésta además se manipula para perpetuar el papel de las usuarias como un medio de ganancia económica y no como un fin en sí mismo.
De igual forma, pudo observarse que la falta de derecho-habiencia a la seguridad social puede constituir un motivo de rechazo hospitalario y, a través de ello, de retraso en la aten-ción resolutiva. Algo similar sucede bajo el argumento de la “re-gionalización” en las instituciones para población abierta, pues uno de los motivos por los cuales las mujeres que participaron en este estudio mencionaron no haber sido atendidas en los diferentes servicios sanitarios que visitaron fue el hecho de que el personal de salud les indicaba acudir por sus propios me-dios al hospital que les correspondiera geográficamente. Cabe aclarar que con respecto a la derecho-habiencia, desde 2007 existe un convenio interinstitucional que obliga a atender a las mujeres con una urgencia obstétrica, independientemente de su condición de seguridad social.12 Así, se puede pensar en varias hipótesis sobre las causales del rechazo:
1. La discriminación hacia las mujeres en tanto mujeres. En varios de los testimonios se pudo observar la presencia de agresiones verbales, amenazas, coacción mediante el dolor durante el trabajo de parto, así como críticas al ejercicio de la sexualidad de las usuarias por parte del personal de salud. Tales agresiones fueron ejercidas por hombres y mujeres de dicho personal.
2. La ignorancia médica en cuanto a conocimientos técni-cos que permitan prever, identificar y tratar oportuna-mente una complicación.
3. Una crisis de valores en la medicina en la que parece haberse perdido el sentido de la misma: las usuarias.
4. El abuso sistemático de poder sobre las mujeres en con-
diciones de vulnerabilidad, toda vez que además no existen los mecanismos institucionales inmediatos que permitan la queja y el seguimiento de ésta, pues pocas son las quejas que reciben seguimiento a través de ins-tancias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
A la luz de los testimonios de las mujeres entrevistadas y de las observaciones que surgieron durante el trabajo de campo, los mecanismos que posibilitan la existencia de este fenómeno son: la ausencia de lineamientos claros que regulen la referen-cia y contra-referencia de pacientes obstétricas; inexistencia de controles de calidad y de retroalimentación para los prestado-res de los servicios de salud; ausencia de una figura que se responsabilice del multi-rechazo hospitalario que enmascara el sistema de referencia y contra-referencia, del seguimiento a las posibles quejas y de crear las estrategias que permitan evaluar a este sistema desde la perspectiva de las usuarias. Esto permite afirmar que las instituciones de salud tienen una responsabili-dad directa en la morbi-mortalidad materna y perinatal, y hay que recordar que tales instituciones son dirigidas por indivi-duos, por lo que se propone que sus esfuerzos sean encami-nados de manera más personal, involucrándose con los presta-dores operativos de los servicios para que las recomendaciones o las iniciativas de mejora no queden únicamente impresas en documentos que nadie lee, que nadie interioriza.
En relación al grado de ejercicio de sus derechos, algunas de las mujeres entrevistadas sí identificaron el mal trato y la forma en cómo las/os prestadores de servicios delegaron en ellas su responsabilidad; sin embargo, aun cuando exigieron un trato digno y respetuoso, no existió un verdadero control de calidad en las instituciones de salud que respondiera a tales demandas. A través de la mirada al proceso atención prenatal-resolución del embarazo que permitió este estudio, fue posible poner en evidencia que el grado de ejercicio y respeto a los derechos reproductivos sigue siendo nulo en muchos casos.
Con respecto a los factores de género, resulta complejo analizar si el trato que recibieron en las diferentes instituciones a las que acudieron durante el proceso atención prenatal-re-solución del embarazo obedece al solo hecho de ser mujeres, dado que no existe punto de comparación con los varones. Sin embargo, a través de los insultos hacia el ejercicio de su sexua-lidad y la forma en la que se les responsabiliza del resultado perinatal, es posible observar prácticas discriminatorias hacia ellas, generadas –como se pudo apreciar en varios de los testi-monios– por otras mujeres¬ y hombres servidores de la salud; y que son los mecanismos institucionales de atención obstétrica los que posibilitan tal forma de trato hacia ellas desde el mo-mento en que no existe retroalimentación que permita identi-ficar la mala praxis, darle seguimiento y la corrijan, cuando es el caso, y que además permitan la reparación del daño. Así, no basta con que las usuarias se apropien de sus derechos y exijan un trato digno, mientras el personal de salud no incorpore en su practica cotidiana la noción de derechos, los cuales tienen obligación de respetar.
Las categorías analíticas de clase, género, calidad de la atención, rechazo hospitalario y relación personal de salud-usuarias se encuentran estrechamente relacionadas como se
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 32 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S33
pudo observar en el presente estudio y por ello se propone que sean investigadas de manera integral, para poder incidir en los procesos que viven las mujeres durante el proceso aten-ción prenatal-resolución del embarazo y, finalmente, modificar-los con el objetivo de brindar un verdadero trato respetuoso, oportuno y técnicamente adecuado a las mujeres que acuden a los servicios de salud.
El fenómeno de multi-rechazo hospitalario documentado en este estudio es complejo y multifactorial, y debe ser estu-diado desde todos sus ángulos pues de no hacerlo, estaríamos siendo cómplices de la mala atención que reciben las mujeres todos los días con motivo del ejercicio de su capacidad repro-ductiva. Por ello, se propone que tal fenómeno sea contem-plado como una causa de morbilidad materna y perinatal, así como una forma de violación flagrante a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que tienen que vivirlo; que se deje de considerar que un resultado materno y perinatal que cae dentro de los parámetros de lo aceptable desde la óptica de la salud publica basta para afirmar que la atención que se brinda durante la resolución del embarazo es de calidad y res-petuosa de los derechos reproductivos de las mujeres.
REFERENCIAS
1. Cardaci D, Sánchez Bringas A. La salud reproductiva en la arena política: alcances y retos del feminismo frente a la política demográfica del Estado. En: Aziz A, Alonso J. (Coords.) Sociedad Civil y Diversidad. vol III. México: CIE-SAS, Porrúa y Cámara de Diputados; 2005. p. 167-195.
2. Freyermuth G, Sesia P. (Coord.) La muerte materna. Ac-ciones y estrategias hacia una maternidad segura. Serie de evidencias y experiencias en salud sexual y reproduc-tiva. Mujeres y hombres en el siglo XXI, Comité Promo-tor por una Maternidad sin Riesgos en México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2009. [acceso: 5-12-2012] Disponible en: http://maternidadsinriesgos.org.mx/web/wpcontent/uploads/2009/03/muerte_materna.pdf.
3. Ransom EI, Yinger NV. Por una maternidad sin riesgos, cómo superar los obstáculos en la atención a la salud mater-na. Washington, D.C: Population Reference Bureau, 2002. [acceso: 5-12-2012] Disponible en: http://www.prb.org.
4. Ashford L. Un sufrimiento oculto: discapacidades causadas por el embarazo y el parto en los países menos desarro-
llados. Washington, D.C.: Population Reference Bureau: 2002. [acceso: 5-12-2012] Disponible en: http://www.prb.org/pdf/HiddenSuffering_Sp.pdf.
5. World Health Organization (WHO). Beyond the Numbers: Reviewing Maternal Deaths and Complications to Make Pregnancy Safer. Geneva: WHO; 2004.
6. Ministerio de Salud (MINSA). Manual de operaciones del sistema de referencia y contra-referencia. Lima: MINSA; s/f. [acceso: 5-12-2012] Disponible en: http://www.min-sa.gob.pe/psnb/docs/manuales/05C_MO%20Referencia-Contraref.pdf.
7. Organización Mundial de la Salud (OMS). Transformando los sistemas de salud: género y derechos en salud repro-ductiva. Manual de capacitación para administradores y responsables de programas de salud. Ginebra: Organiza-ción Mundial de la Salud; 2001.
8. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, par-to y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimien-tos para la prestación del servicio México, Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1995. [acceso: 5-12-2012] Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.htlm.
9. Secretaría de Salud. Lineamientos para la referencia y con-tra-referencia de pacientes pediátricos de población abier-ta de la ciudad de México y área conurbada del estado de México, s/l, Secretaría de Salud, 2002. [acceso: 5-12-2012] Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7455.pdf.
10. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lu-cio P. Metodología de la Investigación. 4ª edición, México, McGraw-Hill, 2008.
11. Petchesky RP, Judd K. (Comp.). Cómo negocian las muje-res sus derechos en el mundo. Una intersección entre cul-turas, políticas y religiones. México: El Colegio de México/Centro de Estudios de Asia y África/Programa Interdiscipli-nario de Estudios de la Mujer/Programa de Salud Repro-ductiva y Sociedad/Grupo Internacional de Investigación y Acción sobre Derechos Reproductivos; 2006.
12. Convenio General de Colaboración Inter-Institucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica. [acceso: 5-12-2012] Disponible en: http://maternidadsinriesgos.org.mx/web/wpcontent/uploads/2009/07/convenio.pdf.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 33 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S34
R E V I S T A
Rev CONAMED 2012; 17 Supl 1: Artículo Original
Modelo de atención obstétrica por enfermeras obstetras y perinatales en el Hospital General de Cuautitlán:
una experiencia exitosa
Título pendiente por agregar
Cynthia Ramírez-Hernández,1
1 Departamento de Investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED)
Folio 216/12 Artículo recibido: 00-00-0000 Artículo reenviado: 00-00-0000 Artículo aceptado: 00-00-0000
Correspondencia: EEP Cynthia Ramírez Hernández. Jefa del Departamento de Investigación (CONAMED). Mitla 250, Esq. Eje 5 Sur (Eugenia), Col. Vértiz Narvarte, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F. Correo electrónico: [email protected]..
RESUMEN
Introducción. La Comisión Interinstitucional de Enfermería creó en 2005 el Modelo de Atención Obstétrica centrado en la mujer gestante y su familia, para optimizar el potencial de la enfermera obstetra y perinatal. El objetivo de este estudio es describir el desempeño exitoso del modelo obstétrico por profesionales de enfermería, a fin de aportar evidencias para el diseño de políticas en salud materna y perinatal.
Material y métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se revisaron los registros de las bitácoras de aten-ción en el Hospital Gral. de Cuautitlán “Gral. José Vicente Vi-llada” del total de los partos atendidos entre agosto 2008 y di-ciembre 2011, por personal médico y de enfermería, así como los registros de productividad, en relación al desempeño de las competencias establecidas en el modelo de atención obstétri-ca por enfermeras y enfermeros obstetras y perinatales. Estas incluyen: atención de parto, valoración obstétrica, inducción y conducción de trabajo de parto, atención inmediata al re-cién nacido, anticoncepción post-evento obstétrico, educación para la salud y cuidados en el puerperio.
Resultados. Del total de partos, 25.82% fue atendido por profesionales de enfermería, sin complicaciones en 97%; valo-raciones obstétricas 5,112; 1,826 mujeres obtuvieron un méto-do anticonceptivo. Se realizaron 11,727 pláticas de educación para la salud durante el puerperio inmediato.
Conclusiones. Integrar a las políticas de salud la interven-ción del profesional de enfermería en el cuidado del embarazo, parto y puerperio de bajo riesgo, transforma positivamente el paradigma en la atención obstétrica y perinatal.
Palabras clave. Enfermería obstétrica y perinatal, modelo de atención obstétrica, atención profesional de enfermería.
ABSTRACT
Introducción. La Comisión Interinstitucional de Enfermería creó en 2005 el Modelo de Atención Obstétrica centrado en la mujer gestante y su familia, para optimizar el potencial de la enfermera obstetra y perinatal. El objetivo de este estudio es describir el desempeño exitoso del modelo obstétrico por profesionales de enfermería, a fin de aportar evidencias para el diseño de políticas en salud materna y perinatal.
Material y métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se revisaron los registros de las bitácoras de aten-ción en el Hospital Gral. de Cuautitlán “Gral. José Vicente Vi-llada” del total de los partos atendidos entre agosto 2008 y di-ciembre 2011, por personal médico y de enfermería, así como los registros de productividad, en relación al desempeño de las competencias establecidas en el modelo de atención obstétri-ca por enfermeras y enfermeros obstetras y perinatales. Estas incluyen: atención de parto, valoración obstétrica, inducción y conducción de trabajo de parto, atención inmediata al re-cién nacido, anticoncepción post-evento obstétrico, educación para la salud y cuidados en el puerperio.
Resultados. Del total de partos, 25.82% fue atendido por profesionales de enfermería, sin complicaciones en 97%; valo-raciones obstétricas 5,112; 1,826 mujeres obtuvieron un méto-do anticonceptivo. Se realizaron 11,727 pláticas de educación para la salud durante el puerperio inmediato.
Conclusiones. Integrar a las políticas de salud la interven-ción del profesional de enfermería en el cuidado del embarazo, parto y puerperio de bajo riesgo, transforma positivamente el paradigma en la atención obstétrica y perinatal.
Palabras clave. Enfermería obstétrica y perinatal, modelo de atención obstétrica, atención profesional de enfermería.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 34 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S35
INTRODUCCIÓN
Desde 1996, la Organización Mundial de Salud (OMS) consideró al personal profesional de enfermería como un elemento estratégico para lograr un cambio en la ca-lidad y la eficacia de los servicios de atención obstétrica. En 1999, instó a los estados miembros, incluido nuestro país, al fortalecimiento y potencialización del desarrollo de servicios de enfermería y partería, creando modelos para la atención humanizada y de calidad en la aten-ción del embarazo, parto, puerperio y recién nacido de bajo riesgo. En mayo del mismo año, la Organización Panamericana de Salud (OPS) estableció una serie de es-trategias a fin de favorecer el ejercicio de la enfermería y partería de los países miembros.1 2 En Chile, las políticas de salud materna involucran en forma importante, los cuidados específicos por enfermeras calificadas, especia-listas en la atención de la salud sexual y reproductiva.3
A su vez, desde 1999, en Brasil el ministerio de salud implementó la participación activa de profesionales de enfermería en la atención del parto de bajo riesgo,4 lo que se ha considerado como una estrategia exitosa para la disminución de la morbimortalidad materna y perina-tal.5 En México, aunque en forma discreta, se han dado pasos firmes en esta dirección y existen experiencias de éxito como la del Centro de Investigación Materno Infan-til GEN (CIMIGEN), institución de asistencia privada sin fines de lucro, ubicada en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, que desde su puesta en marcha en 1987 ha atendido, principalmente por personal ca-lificado de enfermería, a miles de mujeres embarazadas con resultados equiparables a los registrados por hospi-tales europeos. Por otra parte, en el 2005, la Comisión Interinstitucional de Enfermería de la Secretaría de Salud, diseñó un modelo de atención obstétrica centralizada en la mujer gestante y su familia, que tiene como propósito aprovechar el potencial de la enfermera obstetra y peri-natal con el fin de mejorar la calidad de la atención de las mujeres embarazadas y disminuir la morbilidad y mor-talidad materna y perinatal.6 Ante tal evidencia y frente a la situación particular del Estado de México derivada de la existencia de casi 8 millones de mujeres y 350,000 nacimientos anuales,7 se inició por primera ocasión en el sistema publico de atención a la salud como parte de la Red Materna en el Instituto de Salud del Estado de Méxi-co (ISEM) y con el liderazgo de la maestra Beatriz García López, Jefe estatal de Enfermería, la gestión e innova-ción del cuidado integral a las mujeres embarazadas a través de la implementación y consolidación del Modelo Obstétrico incluyendo intervenciones como la atención del parto, valoraciones obstétricas en el servicio de ur-gencias, vigilancia del puerperio inmediato y mediato
y cuidados inmediatos del recién nacido. En 2008, se implementó este programa en el Hospital General de Cuautitlán (HGC) del Estado de México, localizado en uno de los municipios con mayor densidad poblacional. El objetivo de este trabajo es describir el desempeño exi-toso del modelo obstétrico por profesionales de enfer-mería en una unidad médica de población no asegura-da, a fin de aportar con evidencias para el diseño de las políticas de salud materna y perinatal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo y longi-tudinal. Se revisaron los registros de las bitácoras de aten-ción en el HGC del total de los partos atendidos por perso-nal médico y de enfermería. El periodo analizado incluyó desde agosto de 2008, por corresponder con el inicio del modelo de atención por personal de enfermería, a diciem-bre de 2011. Se realizó una búsqueda de información es-tadística concentrada en la base de datos del HGC, así como los registros de productividad del departamento de enfermería en relación al desempeño de las competencias establecidas en el modelo de atención obstétrica por en-fermeras y enfermeros obstetras y perinatales. Éstas inclu-yen: atención de parto, valoración obstétrica, inducción y conducción de trabajo de parto, atención inmediata al recién nacido, anticoncepción posevento obstétrico, edu-cación para la salud y cuidados en el puerperio.
RESULTADOS
El recurso humano involucrado en la implementación del modelo incluyó un total de 3 enfermeras especialis-tas perinatales, 5 licenciadas en enfermería y obstetricia y 10 pasantes de servicio social de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) de la promoción 2010-2011. El análisis de los datos encontrados se describe por año y competencia del modelo de atención obstétri-ca para enfermería. Los hallazgos relacionados al desa-rrollo de competencias durante el periodo de estudio se presentan en el Cuadro 1.
El porcentaje de partos atendidos por personal de enfermería se incrementó desde el inicio del modelo has-ta el año 2010, momento a partir del cual se observa un decremento. El total de partos atendidos, así como el porcentaje que corresponde a las atenciones por perso-nal de enfermería se presentan en el Cuadro 2.
En forma semejante, las valoraciones obstétricas en urgencias por personal de enfermería se incrementaron desde 750 valoraciones en 2008 y 856 en 2009 hasta
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 35 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S36
2456 en el año 2010, mostrando un descenso a 1050 valoraciones el año siguiente.
En relación a la participación activa, vigilancia y uso de oxitocina durante la inducción y conducción del tra-bajo de parto, se observó un incremento en el número de pacientes con dichas intervenciones: 45 en 2008; 225 en 2009; 245 en 2010 y 477 para el 2011.
Dentro de las actividades a realizar como enfermera obstetra y perinatal se encuentra la atención inmediata al recién nacido de bajo riesgo. El número de atenciones en los años comprendidos en el periodo de estudio fue:
12 en 2008; 23 en 2009; 24 en 2010 y 14 en 2011. Durante los años 2008 a 2010 la anticoncepción po-
sevento obstétrico se incrementó de 58 dispositivos in-trauterinos aplicados en 2008, lo cual correspondió con el 38.7% del total de partos atendidos, a 1051 en 2010, lo que representó el 51.6% del total de partos atendidos. En 2011 la anticoncepción posevento obstétrico por per-sonal de enfermería disminuyó en una forma paralela a la de atención de partos (497, 37.4%).
En el periodo de estudio se realizaron un total de
Cuadro 1. Desarrollo de competencia del modelo de atención obstétrica en el periodo de 2008 a 2011.
compEtEncia dEl modElo dE atEnción
obStEtrica
2008 2009 2010 2011
aTención De parTO 150 1697 2037 1330
ValOración ObsTéTrica 750 856 2456 1050
inDucTO-cOnDucción 45 225 245 477
aTención Del recién naciDO 12 23 24 14
anTicOncepción pOseVenTO ObsTéTricO
58 220 1051 497
eDucación para la saluD 600 2800 6503 1824
VisiTa DOmiciliaria DuranTe el puerperiO
7 61 67 26
Fuente: Estadística del HGC./Registros de productividad de enfermería
Cuadro 2. Atención del parto por personal de enfermería.
añoTotal de Partos atendidos en
HGCPartos atendidos por personal
de enfermería% del total
2008 4065 150 3.6%
2009 6252 1697 27%
2010 5317 2037 38.31%
2011 4555 1330 29.1%
Fuente: Estadística del HGC./Registros de productividad de enfermería
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 36 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S37
11,727 pláticas de educación para la salud otorgadas a las mujeres durante el puerperio inmediato, sea en la sala de recuperación o en hospitalización. El contenido de las mismas abarcó la promoción de la lactancia mater-na exclusiva, cuidados maternos y neonatales durante el puerperio, así como datos de alarma para acudir inme-diatamente al hospital. Al inicio de la intervención fue-ron 600 pláticas que se incrementaron a 2800 en 2009; 6503 en 2010; y una disminución a 1824 en 2011.
Sobre las visitas domiciliarias durante el puerperio, el
total fue de 160, distribuidas de la siguiente forma: 7 en 2008; 61 en 2009; 67 en 2010 y 26 en 2011. Cabe mencionar que solo se programaron aquellas pacientes que presentaron alguna complicación durante el parto y/o puerperio.
Del total de los partos atendidos por profesionales de enfermería el porcentaje de mujeres sin complicación re-presenta 97 % durante el periodo de estudio. (Figura 1)
DISCUSIÓN
Las variaciones encontradas durante el periodo de estu-dio dependen, entre otros factores, que en el año 2008 la unidad contaba con 3 enfermeras especialistas perina-tales para el desarrollo del modelo, un año más tarde se incorporaron 5 licenciadas en enfermería y obstetricia, lo que se reflejó en la productividad de ese año. En re-lación al entorno de respaldo político necesario para la correcta implementación de una estrategia, es importan-te comentar, que este se obtuvo de la jefatura estatal de enfermería, de tal suerte que en la planeación del recur-so humano se buscó intencionadamente que el personal que cubriera las áreas de toco-cirugía, hospitalización y urgencias de ginecología fueran enfermeras con forma-
ción obstétrica. El incremento observado en 2010 co-rrespondió a la alianza estratégica establecida con el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar el servicio social en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), incluyendo al HGC. Las pasan-tes de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) rotaban por los diferentes turnos cubriendo las áreas correspondientes para ejecutar la meta programa-da: 100 partos al culminar su estancia de servicio social. Cabe mencionar que la discrepancia entre las cifras de atención de parto y atención del recién nacido se debe a la participación activa de pediatras y neonatólogos de la unidad, además de los médicos internos de pregrado, quienes se encargan de proporcionar cuidados inmedia-
Figura 1 Porcentaje de partos sin complicaciones atendidos por personal de enfermería.
2008
96.30%
96%
95.50%
96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
95.00%
po
rc
En
ta
jE d
E c
om
pl
ica
cio
nE
S
97%
98%
2009
año
2010 2010
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 37 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S38
tos y mediatos al recién nacido. En su ausencia y/o en coordinación con ellos, es que la enfermera participa en la reanimación neonatal, debido a que aún se presenta resistencia por el personal medico para involucrar al per-sonal de enfermería en esta actividad.
Por otra parte, la implementación de un método an-ticonceptivo posterior al parto forma parte de las estrate-gias para disminuir la mortalidad materna y mejorar las oportunidades de vida para las mujeres y sus familias, así como la de evitar embarazos no deseados. Aun cuando en este periodo, 1826 mujeres recibieron este servicio, las cifras continúan siendo bajas; sin embargo, es en el primer nivel de atención durante el control prenatal don-de deben realizarse las acciones de consejería orientadas a la anticoncepción posterior a un evento obstétrico. En este sentido, es necesario fortalecer las intervenciones destinadas a orientar, asesorar y educar a las mujeres para desarrollar autocuidado de la salud antes, durante y después del embarazo. Esta actividad concuerda con lo establecido por la OMS: “los profesionales especiali-zados en esta área deberán promover el apoyo social, fungir como consejeros y educadores de las mujeres y sus familias y a las comunidades donde actúan, respecto al autocuidado reformulando las políticas públicas rela-cionadas con la salud de la mujer y sus hijos”.8 Los pro-fesionales deberán ser competentes para realizar tareas obstétricas esenciales, tales como la asistencia prenatal, seguimiento y cuidado durante el trabajo de parto, par-to y puerperio y planificación familiar.
Pinotti y Faúndes afirman que el modelo de asistencia prenatal privilegia el uso excesivo de tecnologías sofistica-das, costosas y en algunas ocasiones peligrosas e incluso poco eficaces para la mujer a quien se atiende, en com-paración de tecnologías sencillas, económicas, eficaces y poco riesgosas. Los resultados de este estudio pretenden sumarse a las evidencias que apuntan hacia la necesidad de un cambio de paradigma en la atención obstétrica, desde el dominante centrado en la figura del médico y sus intervenciones a otro caracterizado por una prácti-ca centrada en la mujer, orientada a la prevención con acciones sencillas y de bajo costo, brindando seguridad y calidad en la atención.4 9 Es importante resaltar que el 97% de las mujeres atendidas durante el periodo de 2008 al 2011 no presentaron complicación alguna. Para lograr esto se requirió del desarrollo del modelo obsté-trico: proporcionar atención de acuerdo a lineamientos y normas oficiales, trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario con comunicación efectiva, actualizar y capacitar al personal de enfermería en la atención obsté-trica, garantizar la atención prenatal personalizada con periodicidad y accesibilidad en la atención.
Evidentemente hace falta mucho trabajo que hacer
para lo cual se requiere del incremento de profesionales de enfermería obstétrica y/perinatal, haciéndose patente que durante el año 2011 ocurrió un retroceso en el de-sarrollo del modelo, debido a la ausencia de 10 recursos humanos (pasantes de licenciatura de enfermería, ESEO).
ConclusionesSin lugar a dudas el personal de enfermería con forma-ción obstetricia es parte del equipo de salud que suma esfuerzos para lograr el incremento en la salud materna y perinatal. Si bien, el presente estudio abre la puerta a una nueva investigación más amplia, es una primera aproxi-mación que destaca la importancia que posee el integrar a las políticas de salud la intervención del profesional de enfermería en el cuidado del embarazo, parto y puerpe-rio de bajo riesgo, logrando transformar en forma posi-tiva el paradigma en la atención obstétrica y perinatal.
REFERENCIAS
1. Organización Panamericana de la Salud- Organiza-ción Mundial de la Salud. La Enfermería en la Re-gión de las Américas- PHO/WHO. San Juan (Puerto Rico): PAHO-WHO; septiembre 1999. P. 71. [acceso 4-12-2012] Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/HSP/HSO/hsonur3_es.pdf.
2. Salas-Segura S, Zárate-Grajales RA. Informe Final Del Taller Internacional De Gerencia En Enfermería En Los Servicios De Salud. México: PAHO/WHO; agosto 1999. P.170. [acceso 4.12.2012] Disponible: www.paho.org/Spanish/Hsp/HSO/hsonur2.pdf.
3. Lattus-Olmos J, Sanhueza-Benavente M. La matrona y la obstétrica en Chile, una reseña histórica. Rev Obstet.Ginecol. 2007; 2 (3):271-276.
4. Vieira MA, Rosangela R. El significado de la especiali-zación de Enfermería obstétrica. Investigación y edu-cación en enfermería. 2005; 23(2); 42-55.
5. Barros LM, Magalhaes R, Ferreira E. Rev Universi-dad de Antiaquia/Facultad de enfermería/Medellin. 2007;25(2); 44-51.
6. Comisión Interinstitucional de Enfermería de la SSA. Modelo de atención de Enfermería Obstétrica. Méxi-co: Secretaría de Salud. Subsecretaria de Innovación y Calidad; 2005. [acceso 30-11- 2012] Disponible en: http://www.ssa.gob.mx/unidades/cie.
7. INEGI. México en cifras. Estadística. [acceso 30-11-2012] Disponible en:http:// www.inegi.gob.mx/.
8. Dias M. Evaluación de intervención obstétrica en la maternidad de Leila Diniz. Brasil: 1996.
9. Pinotti JÁ, Faúndes A. Tecnología apropiada al na-cimiento: perspectiva del obstetra. Rev Femina. 1985;13(9):806-10.
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 38 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S39
R E V I S T A
Rev CONAMED 2012; 17 Supl 1: Artículo de Revisión
Semmelweis: Investigación operativa para prevenir muertes maternas en el siglo XIX
Título pendiente en inglés
Luis Alberto Villanueva-Egan1
1 Direciión de Investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
Folio 212/12 Artículo recibido: 29-11-2012 Artículo reenviado: 00-000-0000 Artículo aceptado:00-00-0000
Correspondencia: Dr. Luis Alberto Villanueva Egan. Director de Investigación (CONAMED). Mitla 250, esq. Eje 5 Sur (Euge-nia), Col. Vértiz Narvarte, Del. Benito Juárez, C. P. 03020, México D. F. Correo electrónico: [email protected]
RESUMEN
Pendiente por agregar
Todo estaba bajo sospecha; todo me parecía inexplicable, todo era incierto. Sólo el mayor número de muertes era una realidad incuestionable.
Ignaz Philipp Semmelweis, 1861
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 39 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S40
La investigación sobre el origen de la fiebre puerperal y la introducción del lavado de manos con una solución antiséptica como la intervención preventiva específica, fue realizada por un médico que nació en Buda (parte de la actual Budapest), imperio austrohúngaro, el 1° de julio de 1818: Ignaz Philipp Semmelweis.1
De la introducción de la antisepsia por Joseph Lister (1827-1912) se obtendrían beneficios en la calidad de la atención obstétrica y un gran impacto en la salud pública al reducir la morbilidad y mortalidad materna por sepsis. Aun cuando Sem-melweis fue uno de sus cimientos, en su momento fue víctima de la burla, la exclusión social, la reclusión y el olvido.
Esta historia también pone de manifiesto la relevancia del género y la marginalidad social como determinantes importan-tes del estado de salud, la morbilidad, el acceso a servicios, la calidad de la atención y la mortalidad.1 No existe otro indicador de salud pública que muestre en forma más clara la brecha existente entre la salud de las mujeres ricas y de las pobres que la mortalidad materna, por lo que se ha adoptado también como un indicador de desarrollo social y económico. La morta-lidad materna se concentra en los denominados países en vías de desarrollo y en los lugares del mundo desarrollado donde los sistemas inadecuados de atención médica interactúan con las desigualdades que limitan el derecho a una maternidad sa-ludable.1 Así era en el siglo XIX y, para muchas mujeres, conti-núa siendo así en los inicios del siglo XXI.
Las enfermedades de la mujer según la medicina del siglo XIXDespués de un largo período en el que las mujeres fueron vistas como humanoides u hombres invertidos o disminuidos, a partir de los trabajos anatómicos desarrollados durante los siglos XVIII y XIX se construyó la diferencia biológica entre los sexos. Según la medicina victoriana, la mujer era un ser defi-nido y limitado por sus órganos y funciones sexuales. Así, des-de esta mirada, las enfermedades de las mujeres, tanto físicas como psíquicas, eran provocadas por los mismos órganos y funciones que las definen, por lo que, el mayor riesgo para la salud de las mujeres se encontraba en la inhibición de la mens-truación: en la amenorrea el flujo menstrual puede dirigirse al cerebro causando un trastorno mental y eventualmente un daño irreparable. El otro factor desencadenante de la enferme-dad mental lo representaba el deseo sexual, tanto su inhibición como su libre expresión. En general, se atribuían las enferme-dades de las mujeres a causas ambientales, constitucionales y morales: la oscuridad, la mala ventilación, el estudio excesivo o la masturbación. En el siglo XIX se reforzó la visión del útero conectado al sistema nervioso, de tal forma que cualquier des-orden del aparato genital femenino provocaría reacciones en todo el cuerpo y particularmente en el equilibrio psicológico de la mujer. En esta época, una de las grandes causas de muerte en las mujeres fue la fiebre puerperal.2
La fiebre puerperal entre los siglos XVII y XIXLa fiebre puerperal también conocida como “la peste negra de las madres” fue descrita en 1662, por el médico y profesor de la Universidad de Oxford, Thomas Willis.
Durante los siglos XVII y XVIII se tienen registradas múltiples
epidemias de fiebre puerperal en diversas ciudades de Euro-pa: Leipzig (1652), París (1664), Copenhague (1672), Frankfort (1723), Hospital Hôtel-Dieu de París (1746 y 1774), Londres y otras regiones del Reino Unido: (1760-61, 1768, 1770), Aber-deen (1789-92) y Dublín (23 epidemias graves entre 1764 y 1861, de las cuales las mejor documentadas son las del Hospi-tal Rotunda 1767, 1774 y 1787-8).
Desde los primero brotes epidémicos, a la fiebre puerperal se le relacionó con el establecimiento de hospitales, en los que el hacinamiento y la insalubridad eran frecuentes. Una emba-razada que ingresaba a un hospital se exponía a un riesgo de morir mucho mayor que el que podía esperar en su casa: cuando la enfermedad aparecía después de un parto en el domicilio, el 35% de las mujeres morían; en los hospitales la tasa de muertes era mucho mayor, como en Leipzig en donde la mortalidad alcanzó el 90% o en el Hospital Westminster de Londres en el que en 1770 murió el 68% de las mujeres afec-tadas, lo cual fue atribuido al invierno lluvioso. No había forma de combatirla, se implementaron diversos remedios, pero solo se veía algún impacto con medidas de carácter higiénico en las salas de atención y del personal médico o con el cierre del hospital, como cuando en 1830 cerró la Maternité de Port-Royal, la mayor maternidad pública de París, lo que propició la implementación de un programa de partos domiciliarios con comadronas que reportó una mortalidad considerablemente menor a la del establecimiento hospitalario.3
La Teoría del Contagio y las teorías sobre la fiebre puerperalDe la Antigüedad existen referencias sobre la creencia en la propagación de fiebres pestilentes por el contacto con los en-fermos, sus ropas u objetos, identificando su origen en causas sobrenaturales.
En la Grecia Clásica, la explicación sobrenatural de la pro-ducción de enfermedades fue sustituida por causas naturales, especialmente provenientes del medio geográfico y la influen-cia de cambios meteorológicos. Hipócrates de Cos (460-370 a.C.) en una de sus obras más célebres, “Sobre los aires, aguas y lugares”, atribuyó la aparición y difusión de las enfermedades principalmente a los cambios climáticos que acontecen entre las diferentes estaciones del año, la orientación de las ciudades con respecto al sol y los vientos, la dieta, las propiedades de las aguas, la calidad de la tierra y del aire .4, 5, 6
Siglos después, durante la Edad Media, prevaleció la con-cepción de la enfermedad como castigo divino y la sanación como perdón. Durante este largo período ocurrieron epide-mias que devastaron a las poblaciones, lo que motivó la apa-rición de prácticas sanitarias como el aislamiento y la cuaren-tena.5
Durante el Renacimiento, Girolamo Fracastoro (1478-1553) publicó en Venecia el primer trabajo relacionado con la teoría del contagio De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione. En este, definió al contagio como “una infección que pasa” de un individuo a otro y es similar en el portador y en el receptor, y estableció tres formas posibles: 1) Contagio por contacto directo; 2) Contagio por fomites (ropas y otras cosas inanimadas que por sí mismas no son corrompibles pero que preservan el germen original del contagio lo que da lugar
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 40 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S41
a su transferencia a otros) ; 3) Contagio a distancia por inspi-ración del aire (por ejemplo, las fiebres pestilentes). Fracastoro especuló sobre la existencia de semillas o gérmenes causantes del contagio, la cual recibió una base objetiva al descubrirse el microscopio en los inicios del siglo XVII.4, 5
En términos generales, durante los siglos XVII y XVIII, las ideas sobre las enfermedades contagiosas e infectantes eran nebulosas. Se entendía que las enfermedades tenían un ori-gen endógeno no contagioso o exógeno contagioso. Una infección exógena podía transmitirse por contacto directo o indirecto. Por otra parte, las teorías no contagionistas asocia-ban las enfermedades con desequilibrios humorales, efluvios procedentes de la materia orgánica, putrefacción de los fluidos corporales, predisposiciones fisiológicas o afecciones morales. La especificidad de la enfermedad, como se entiende ahora, no existía.4
En el primer cuarto del siglo XIX, Pierre Fidèle Bretonneau (1778-1862) postuló en la Academia Real de Medicina de Francia que “…la enfermedad específica se desarrolla bajo la influencia de un principio contagioso, de un agente reproduc-tor” por lo que se le reconoce como fundador de la doctrina de la especificidad de la enfermedad a partir de sus estudios sobre fiebre entérica y difteria.4
Por otra parte, en relación a la fiebre puerperal, ya en los tratados hipocráticos denominados ginecológicos, se hace mención a ella: “Cuando después del parto se inflama la matriz, una fiebre ligera se apodera del cuerpo y la vista se oscurece. La calentura no abandona en ningún momento al vientre, la enferma tiene sed y sufre dolores en las caderas. El bajo vientre se hincha mucho y la tripa se suelta. Las heces son de mal as-pecto y olor. La fiebre se intensifica más y se produce desgana y dolor en el bregma. La boca del estómago no puede tirar de alimentos líquidos ni sólidos y es incapaz de digerir. Si no se recibe tratamiento inmediato, la mayoría mueren y la causa está en el vientre.” Los médicos griegos clásicos señalaban que la supresión de la libre secreción de loquios por el canal uterino provocaba que se estancaran, se pudrieran y se reabsorbieran por los tejidos y el torrente sanguíneo.7
En los siglos XVII y XVIII, una de las teorías más aceptadas sobre el origen de la también llamada “fiebre láctea”, fue la “teoría de la metástasis láctea” del médico y erudito italiano Hieronymus Mercurialis (1530-1606), que postulaba que por algún proceso obstructivo, la leche, en lugar de fluir hacia las mamas, era desviada de su ruta normal hacia otras partes del cuerpo en las que se acumulaba y pudría. En el útero, la me-tástasis láctea se evidenciaba, con la salida de un fluido amari-llento por la vagina.8
También se creía que el útero aumentado de volumen pre-sionaba a los intestinos provocando el estancamiento de mate-ria fecal que se reabsorbía por las venas. Si la libre secreción de los loquios no purgaba la sangre de tales impurezas, el resulta-do era la infección general llamada fiebre puerperal. La falla en la expulsión de los loquios se debía a un incremento excesivo en la consistencia y viscosidad de la sangre, un estrechamiento u obstrucción de los vasos, aire frío en el útero, coger frío en los pies, beber agua fría, temor, terror, tristeza u otras pasiones que alejan la circulación de sangre del útero.9
En contraste, las teorías contagionistas planteaban que la enfermedad se transmitía desde otra enferma con fiebre puer-peral o del cadáver de una mujer fallecida por esta enferme-dad, lo cual podía ocurrir en forma indirecta, utilizando al aire como vehículo o en forma directa, con la participación activa del médico, la enfermera o la partera.
En este orden de ideas, el médico escocés Alexander Gor-don, se convenció que la fiebre puerperal era contagiosa y dependía de que las mujeres fueran asistidas al parir por un médico, o cuidadas por una enfermera, que anteriormente hubieran atendido a pacientes afectadas por la enfermedad. Sus recomendaciones para impedir nuevas epidemias y casos individuales eran similares a los que se aplicaban para evitar el contagio por viruela: fumigación de las habitaciones y camas, quemar la ropa de dormir y la cama y la higiene escrupulosa de médicos y enfermeras expuestos. Señalar como origen de la enfermedad a la persona que asistía el parto, se consideró una acusación muy seria, lo que provocó la ira de comadronas y médicos que negaban la posibilidad de que ellos pudieran transmitir la enfermedad a sus pacientes, lo que provocó que Gordon abandonara la práctica de la obstetricia y que sus ob-servaciones y suposiciones, publicadas en 1795 con el título “A Treatise on the Epidemic Puerperal Fever of Aberdeen” (Trata-do sobre la fiebre epidémica puerperal de Aberdeen), fueran olvidadas.
En los Estados Unidos de América, el médico Oliver Wen-dell Holmes (1809-1894), profesor de la Universidad de Har-vard, al haber conocido el caso de un médico que murió una semana después de haber realizado la autopsia de una mu-jer fallecida por fiebre puerperal, inició una investigación ex-haustiva que publicó en 1843 como “The contagiousness of puerperal fever” (La contagiosidad de la fiebre puerperal) en el New England Quarterly Journal of Medicine and Surgery, una revista de baja circulación, por lo que sus aportaciones fueron ampliamente conocidas hasta 1855, cuando publicó el folleto titulado “Puerperal fever as a private pestilence” (La fiebre puer-peral como una peste privada). Holmes, defensor de la teoría del contagio, argumentó que la enfermedad se transmitía de un paciente a otro a través de los médicos y las enfermeras, y estableció recomendaciones importantes para reducir la inci-dencia de la enfermedad, como el lavado de manos con hipo-clorito de sodio y el cambio de ropa antes de una exploración después de haber examinado a una mujer enferma. Además, conminaba a los médicos que evitaran realizaran autopsias de casos de fiebre puerperal cuando fueran a asistir un parto. Tan pronto se conocieron sus trabajos, fue denostado por el reco-nocido profesor de obstetricia de Filadelfia, Charles D. Meigs, quien con sarcasmos instaba a sus alumnos a no creer en la contagiosidad de la fiebre puerperal y a no envenenar sus ma-nos con hipoclorito de sodio. Unos pocos años más tarde, en Viena, un médico húngaro viviría en forma trágica una historia parecida.10
Semmelweis y la fiebre puerperal en el Hospital de VienaIgnaz Philipp Semmelweis obtuvo su doctorado en 1844, mis-mo año en el que fue habilitado para ejercer la obstetricia en el gran Wien Allgemeines Krakenhaus, Hospital General de Vie-
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 41 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S42
na. Se trataba de un establecimiento público de 2000 camas, vinculado a la Universidad y en funcionamiento desde 1784. Entre sus diversas salas, albergaba desde 1839 dos clínicas de obstetricia, la primera para entrenar a los médicos y la segunda para formar parteras, cada una con 400 camas. Los servicios estaban dirigidos, principalmente, para atender a las mujeres pobres que no podían cubrir los costos de la atención privada que solía ser domiciliaria. La hospitalización solía tener lugar por pobreza, hijos ilegítimos y, ocasionalmente, por complica-ciones obstétricas.
En 1846, Semmelweis fue nombrado ayudante del director de la Primera Clínica Obstétrica, el profesor Johann Klein, quien antes había instituido, como parte de la implementación del entonces moderno método anatomoclínico, que los estudian-tes de medicina realizaran prácticas de anatomía femenina en cadáver, no así las parteras. Poco después de haberse incor-porado, Semmelweis analizó los registros de mortalidad ma-terna del hospital desde su apertura y se percató de la enorme diferencia en la mortalidad materna entre las dos salas: entre 1841 y 1846, la primera alcanzó el 13-17%, llegando hasta 20-50% durante los períodos de epidemia. En contraste, en la sala atendida por parteras, la mortalidad materna se mantuvo en el 1.5%.1 De hecho, dar a luz en las calles era más seguro que en la primera sala del prestigioso hospital vienés. El factor de riesgo era la hospitalización misma.
Imaginémonos a Semmelweis cavilando ¿En el caso de tratarse de influencias epidémicas por cambios atmosféricos-cósmico-telúricos, cómo podía afectar solo a la primera y res-petar a la contigua clínica segunda? ¿Cómo podía involucrar solo al hospital y respetar a la ciudad de Viena, en donde tanto la incidencia como la mortalidad eran menores? ¿Por qué este problema se concentraba en la primera, si las condiciones de hacinamiento eran mayores en la clínica segunda? Después de haber refutado varias hipótesis como la participación de las influencias climáticas, el hacinamiento en las habitaciones, la mala aplicación de fórceps, la brusquedad de los estudiantes de medicina en el examen vaginal, las demoras del parto, la ansiedad de las mujeres por la presencia del sacerdote en la sala y otras tantas, estableció una hipótesis sobre la relación entre la práctica de la autopsias en el hospital y la incidencia de la fiebre puerperal, la cual cobró mayor fuerza cuando su amigo, el profesor de patología, Jakob Kolletschka, murió de “pyemia de patológo” en condiciones indistinguibles de la fie-bre puerperal después de cortarse accidentalmente con un bisturí mientras practicaba una autopsia de una mujer que ha-bía muerto por la enfermedad.1 Semmelweis demostró que los estudiantes de medicina al lavarse las manos solo en forma superficial después de practicar las autopsias, transportaban las partículas del cadáver en descomposición a las mujeres que revisaban para la atención del parto, lo cual explicaba la dife-rencia en mortalidad entre las dos clínicas debido a que en la segunda no trabajaban ni médicos ni estudiantes, solo parte-ras que no realizaban autopsias. Es por ello que, en 1847, sin la autorización del Dr. Klein, obligó a estudiantes y médicos, sin excepción, a lavarse y cepillarse las manos y las uñas con una solución de hipoclorito de sodio al 4%, el llamado “licor de Labarraque” al salir de la sala de autopsias y antes de ini-
ciar las revisiones en la sala de partos. Posteriormente, a partir de los resultados obtenidos, se percató que la transmisión de la enfermedad no solo ocurría por la transmisión de sustan-cias cadavéricas en descomposición a las pacientes vivas, sino también desde mujeres enfermas a otras, por lo que amplió la instrucción a lavarse las manos entre un reconocimiento y el siguiente. La introducción metódica de este estrategia, pese a la resistencia de quienes rechazaban la idea de que el médico pudiera transmitir enfermedades, redujo la incidencia de fiebre puerperal a menos del 3%.1
Debido a la reticencia de Semmelweis para escribir, tuvo que ser el profesor de dermatología Ferdinand von Hebra, quien entonces fungía como director de la Revista de la So-ciedad Médica de Viena, quien publicara sobre los trabajos de Semmelweis en diciembre de 1847 y abril de 1848. En noviem-bre de 1848, uno de sus alumnos, Charles Routh presentó un informe de los resultados obtenidos en Viena en la Real Socie-dad Médica y Quirúrgica y posteriormente por su profesor de diversos métodos estadísticos y diagnósticos, Joseph Skoda, en 1849.1
Sin embargo, los principales cirujanos y obstetras europeos ignoraron o rechazaron su descubrimiento, incluido en un pri-mer plano el propio Dr. Klein, afirmando que no era posible reproducir los resultados del experimento y que las estadísticas obtenidas eran falsas, por lo que en 1849 no renovó el nom-bramiento temporal de Semmelweis, quien un año después decidió presentar sus propios resultados frente a la Sociedad de Médicos de Viena.
Al no poder establecerse como médico independiente y condicionado para solo poder dar clase utilizando un maniquí, Semmelweis abandonó Viena y se trasladó a Pest, su ciudad natal en Hungría. En 1851 ocupó un puesto sin remuneración en la Universidad de Pest, donde volvió a introducir la desin-fección con cloro prácticamente desapareciendo la mortalidad por sepsis puerperal. En 1858 publicó su primer trabajo en una revista médica húngara y la oposición a su trabajo cobró cada vez mayor fuerza, incluyendo al gran patólogo vienés Rudolph Virchow. Su única obra escrita “Die aëtiologie, der begriff un die prophylaxis des kindbettfiebers” (La etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal) se publicó en 1861 y cons-ta de dos partes: la primera es un tratado meticuloso sobre sus observaciones y experimentos con los que edificó su teoría sobre la transmisión de la fiebre puerperal; la segunda, es un ataque frontal a sus críticos. Humillado, desmoralizado y deses-perado envió cartas a todos los profesores de obstetricia:
“Me habría gustado mucho que mi descubrimiento fuese de orden físico, porque se explique la luz como se expli-que no por eso deja de alumbrar, en nada depende de los físicos. Mi descubrimiento, depende de los tocólogos. Y con esto ya está todo dicho… ¡Asesinos! Llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. ¡Contra ellos, me levan-to como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen! Para mí, no hay otra forma de tratarles que como asesinos. ¡Y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo! No es
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 42 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S43
necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias…”
Debido al parecer a su conducta errática, su esposa lo re-cluyó en el manicomio vienés donde murió el 13 de agosto de 1865, a los cuarenta y siete años de edad, víctima de las golpizas a las que fue sometido o de sepsis después de haber-se cortado un dedo.1 El mismo año de su muerte, el médico británico Joseph Lister comenzó a vaporizar una solución de ácido carbólico (ahora conocido como fenol) durante las ciru-gías para matar gérmenes.
Semmelweis pionero de la investigación operativaLas investigaciones operativas se distinguen de las que se rea-lizan en las llamadas ciencias duras por la naturaleza de los objetos que estudian, los propósitos de las investigaciones en sí y los métodos que utilizan.
Con su origen en la industria y en el mundo militar, la in-vestigación operativa se aplicó a los sistemas de salud a partir de la década de los 80 del siglo XX, definida como un proce-so que busca soluciones prácticas y alternativas viables para aprovechar oportunidades y resolver problemas que afectan la calidad, eficiencia o efectividad de la oferta de servicios, desde la formulación de políticas de salud hasta la entrega de los servicios clínicos propiamente dicha.11 En una investigación operativa, el objeto de estudio es más preciso, más limitado y más concreto que en las ciencias duras; y el objetivo es que el conocimiento producido sea útil para tomar decisiones que promuevan la salud de las personas y de las comunidades a las que pertenecen. Así, lo que define a la investigación operativa en salud es su carácter integral, sistémico, participativo, multi-disciplinario y orientado a la resolución de problemas deriva-dos de la estructura y procesos de atención de los servicios de salud destinados a la comunidad.12
Partiendo de estas consideraciones ¿Es exagerado conside-rar a Semmelweis como uno de los pioneros de la investigación operativa en medicina? A continuación mencionaré algunos elementos que demuestran que no solo no es exagerada esta apreciación, sino que la robustez del abordaje metodológi-co desarrollado por Semmelweis se encuentra a la altura de cualquier otro de los más grandes proyectos de investigación total, por el rigor y la multiplicidad de herramientas utilizadas y su orientación a la resolución de un problema específico en salud relacionado a un proceso de atención. Primero, en el desarrollo de su investigación, con un enfoque epidemiológico fundamentó sus observaciones en un análisis estadístico demo-gráfico-sanitario de la mortalidad por fiebre puerperal, lo que le permitió determinar la magnitud del problema en la Primera Clínica en comparación a la Segunda e incluso a lo que ocurría en la ciudad en general y en otros escenarios de atención del parto como el domicilio o la calle misma. Segundo, abrevó en los principios metodológicos del naciente razonamiento expe-rimental, que, en términos generales, se refiere a un proceso secuencial y ordenado que inicia con una idea de la realidad observada, que tras una elaboración racional, se confirma o re-
chaza mediante el experimento, tal como lo expondría Claude Bernard (1813-1878) al formular el concepto del “experimento analítico” en el que, para descartar la influencia de las circuns-tancias en las que la prueba se realiza, se van suprimiendo una a una y observando los resultados, con el fin de conocer la relación entre los fenómenos orgánicos y las condiciones que determinan su existencia.13 El abordaje metodológico de Semmelweis corresponde a la forma moderna en la que el epi-demiólogo elabora el diagnóstico de una comunidad respecto a la existencia, naturaleza y distribución de la salud y la enfer-medad, información que, debidamente analizada e interpreta-da, le permite determinar los factores de riesgo individuales y poblacionales a partir de una conceptualización multifactorial de la causalidad, y servir como una base para la toma de de-cisiones, razón de ser de la investigación operativa.14 Tercero, en su investigación integró el método anatomo-clínico a través del análisis semiológico y el estudio directo en cadáver de las lesiones anatómicas asociadas con la fiebre puerperal lo que, debido a su gran capacidad de abstracción y asociación, le permitieron establecer el vínculo entre las muertes ocurridas a las mujeres y la muerte de Kolletschka, superando la visión estática de la enfermedad propia de los anatomoclínicos. Cuar-to, introdujo una perspectiva etiopatogénica, que corroboró en investigación en animales conforme a la naciente discipli-na de la patología experimental. Quinto, en consonancia con el proceso de investigación operativa, una vez identificado el proceso que intervenía para que el factor de riesgo se pro-dujera (materia cadavérica/ materia pútrida que portan en las manos quienes realizan autopsias o revisan enfermas de fiebre puerperal y que transmiten a las mujeres sanas al revisarlas) se definió la solución (desinfección de las manos antes de revisar a cualquier mujer embarazada o en puerperio) y el resultado esperado en términos de indicadores de éxito (disminución de la morbilidad y mortalidad relacionada a fiebre puerperal). La investigación operativa maneja los insumos y procesos con el objeto de mejorar el rendimiento, los resultados y los impac-tos. De la misma manera que en el proyecto de Semmelweis, la investigación operativa compara los procesos modificados contra las prácticas rutinarias para determinar cuál de ellas es más efectiva o eficiente.15
Por otra parte y no menos relevante es el hecho que, des-de su origen, esta investigación hizo explícito su compromi-so con la salud de las mujeres, principalmente aquellas con una mayor vulnerabilidad social. La investigación operativa no ambiciona una falsa neutralidad, es investigación acción que siempre toma partido. La participación en este tipo de investi-gación de los contenidos del entorno social, cultural y político, no sólo no se oculta sino que se hace explícita y se analizan sus consecuencias.
En este orden de ideas, aun cuando Wendell Holmes y Semmelweis llegaron en forma independiente a conclusiones parecidas y fueron víctimas de las ironías y humillaciones de sus sociedades médicas, los derroteros de ambos personajes fue-ron muy distintos. La explicación puede tener su origen en las diferencias de personalidad entre el problemático y beligerante Semmelweis y el reconocido médico y poeta Wendell Holmes; sin embargo, existen elementos del contexto social y político
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 43 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S44
sin los cuales difícilmente podríamos entender lo ocurrido a Semmelweis y a su investigación. Durante los movimientos re-volucionarios en Europa de 1848, Semmelweis se manifestó abierta y activamente a favor de la reforma democrática, lo que representó un elemento más para que el grupo médico, prin-cipalmente de corte conservador, incluido el propio Dr. Klein, expresaran con encono su oposición a quien los responsabili-zaba de la transmisión de la fiebre puerperal.
Los elementos del entorno están presentes en la mirada que se inquieta frente a una situación y la señala como un pro-blema. Desde ahí, ya intervienen los intereses, las aspiraciones y la jerarquía de valores del investigador. Igualmente, en la for-mulación de una hipótesis, una base subjetiva es tan relevante como los indicios y observaciones científicas.
Lo que movió a Semmelweis a utilizar las herramientas de la investigación para identificar las causas de la enfermedad a fin de poder evitarla, fue el agobio de la incuestionable mortalidad materna: “Desde siempre la idea de la muerte de mis enfermos me resultó insoportable, sobre todo cuando esa muerte se des-liza entre las dos grandes alegrías de la existencia, la de ser joven y la de dar la vida”.
En contraste, para quienes, como el Dr. Klein, considera-ban un disparate, una osadía e irreverencia el señalamiento de que los médicos pudieran transmitir la enfermedad, la morta-lidad por fiebre puerperal no representaba un problema, no provocaba inquietud, no era importante: la respuesta se en-contraba en el ambiente viciado, en las alteraciones fisiológi-cas o los desórdenes morales en los que incurren las mujeres pobres. Así, lo que se toma por un hecho científico no sólo depende del mundo natural, sino también de dónde, cuándo, quién y para quién se efectúa la investigación.
Conclusiones
Una primera lectura no permite entender como algo tan ele-mental, como la instrucción de desinfectarse las manos entre paciente y paciente a fin de no transmitir enfermedades, desa-tó la enconada oposición de los médicos pertenecientes a las más prestigiosas sociedades médicas europeas. Sin embargo, debemos considerar que hasta el siglo XIX la clasificación de las enfermedades se basaba en la sintomatología clínica y más adelante en la anatomía patológica. De ahí que, la aportación de Semmelweis sea tan revolucionaria, ya que en pleno auge del paradigma anatomo-clínico desarrolló la caracterización etiológica de la enfermedad: los diferentes casos de la enferme-dad, a pesar de sus distintas expresiones corporales y anatómi-cas, tienen una causa común y necesaria. Desde el paradigma anatomo patológico, Semmelweis no podría haber relaciona-do la muerte de Kolletschka con la fiebre puerperal y si lo hizo fue porque veía la realidad en una forma distinta, por fuera del paradigma dominante, desde una perspectiva, en la que los mismos elementos naturales se reordenan, generando un nue-vo modelo con un inusitado poder de cohesión y explicación.
Si bien los acontecimientos del pasado no son los actuales en estado embrionario, mucho menos expresiones del atraso e ingenuidad de los hombres y mujeres que habitaron en el pasado histórico, resulta evidente que la conducta de Semme-
lweis también fue revolucionaria, en el sentido de que se de-cidió por la acción mientras otros, desde la comodidad de su paradigma, contemplaban como las mujeres morían porque la leche se había desviado de su camino y los loquios se estanca-ban, en una construcción seudofisiológica hecha a modo para justificar la no intervención, al menos no una que implicara al médico en el problema (y por lo mismo en su solución). Eso sí, no faltaron las sesudas deliberaciones y debates en reuniones de expertos, sobre la influencia de factores variopintos, como las pasiones sexuales que alejan la sangre del útero. En forma semejante, actualmente hay quienes argumentan que la mor-talidad materna en México es un problema tan complejo que su solución es casi imposible, cuando sabemos que, tal como en la historia que nos ocupa, en muchos casos es al interior de las instituciones hospitalarias donde, vinculados a proble-mas de calidad, se generan los eventos adversos asociados a complicaciones graves o a la muerte misma, y en los que la acción preventiva puede ser tan clara como un lavado de ma-nos, no sobreactuar en un proceso fisiológico, utilizar sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia, contar con insumos suficientes y adecuados o una plantilla de personal completa y calificada en todos los establecimientos en los que se atiende a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.
Pero más allá de los distintos análisis, reflexiones y discu-siones sobre el tema, la historia de Semmelweis es un ejemplo extraordinario sobre la responsabilidad social de la ciencia en la generación de soluciones a los problemas de las personas más vulnerables e ilustra la interacción entre salud, género y las desigualdades que limitan los derechos sociales y sanitarios de las mujeres y las niñas. Así mismo, destaca la importancia que tienen los factores personales, sociales, políticos y culturales en el avance del conocimiento científico, principalmente, cuando las investigaciones afectan los intereses de los grupos que os-tentan poder.
Recientemente, se ha acuñado el término “Reflejo de Sem-melweis” en referencia a la tendencia automática a rechazar la nueva evidencia o el conocimiento nuevo que contradice las normas establecidas, las creencias o los paradigmas. Cuando los profesionales de la salud hacemos caso omiso del conoci-miento científico disponible para tomar decisiones relaciona-das con la prevención y tratamiento de las complicaciones que ocurren durante el embarazo, parto y puerperio, privilegiando, en cambio, los criterios de escuela, de comentarios de pasillo o lo que nos dicta nuestra experiencia no reflexionada ni sistema-tizada, estamos, sin duda, inmersos en el mecanismo de este riesgoso y muy costoso reflejo.
REFERENCIAS
1. Cwikel J. Lessons from Semmelweis: a social epidemiolo-gic update on safe motherhood. Social medicine 2008; 3:19-35.
2. Iglesias Aparicio P. La mujer según la ginecología del siglo XIX. Capítulo IV de la Tesis doctoral “Las pioneras de la medicina en la Gran Bretaña”. En: http://www.ciudadde-mujeres.com/articulos/La-mujer-segun-la-ginecologia-del
3. Volcy C. La investigación antigua de la fiebre puerperal:
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 44 05/12/12 12:19
Revista CONAMED, vol 17, suplemento 1, 2012, pags.ISSN 1405-6704
S45
galimatías científico y objeto de reflexión. Iatreia 2012; 25:174-84.
4. Imbert Palafox JL. Historia de la infección y del contagio. Elementos 1994; 3:37-44.
5. López-Moreno S, Garrido-Latorre F, Hernández-Avila M. Desarrollo histórico de la epidemiología: su forma-ción como disciplina científica. Salud Publica Mex 2000; 42:133-43.
6. Hipócrates. Sobre los aires, aguas y lugares. Traducido al español por López-Férez JA y García-Novo E. Tratados Hi-pocráticos vol. II (Biblioteca Clásica Gredos número 90). Madrid: Editorial Gredos, 2008.
7. Sobre las enfermedades de las mujeres. Traducido al es-pañol por Sanz-Mingote L. Tratados Hipocráticos vol. IV (Biblioteca Clásica Gredos número 114). Madrid: Editorial Gredos, 1988.
8. Fleming JB. Puerperal fever: The historical development of its treatment. Proc R Soc Med 1966; 59:341-5.
9. Nuland SB. El enigma del doctor Ignác Semmelweis. Fie-bres de parto y gérmenes mortales. España: Antoni Bosch editor; 2005.
10. Lane HJ, Blum N, Fee E. Oliver Wendell Holmes (1809-1894) and Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865): Pre-venting the transmission of puerperal fever. Am J Public Health 2010; 100:1008-9.
11. Velásquez A. La investigación operativa y la epidemiología I. Revista peruana de Epidemiología 2008; 12:1-4.
12. Pesse K, De Paepe P. La investigación acción y la investi-gación operativa: herramientas para la investigación en sistemas de salud. En: http://ucla_investigacion.geo.do/accion.pdf
13. López Piñero JM. La medicina científica contemporánea durante los siglos XIX y XX. En: Breve historia de la medici-na. España: Alianza Editorial; 2000. p.136-233.
14. Dever Alan G.E. La epidemiología en la administración de los servicios de salud. En: Epidemiología y Administración de Servicios de Salud. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud; 1991. p.51-75.
15. Foreit JR, Frejka T. Investigación operativa en planificación familiar. EUA: Population Council; 1999. P.1-6
SUPLEMENTO_2012_fuente9.indd 45 05/12/12 12:19