López Mullor, A., Martín, A., “Lás ánforas de la Tarraconense”. Cerámicas hispanorromanas....
Transcript of López Mullor, A., Martín, A., “Lás ánforas de la Tarraconense”. Cerámicas hispanorromanas....
Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestiónD. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (eds. científicos)
Cer
ámic
as h
isp
ano
rro
man
as. U
n e
stad
o d
e la
cu
estió
n
Editado con motivo del XXVI Congreso Internacional de la Asociación Rei Cretariae Romanae Fautores
Edita Colabora
PORTADA RCRF FINAL:Portada RCRF 26/8/08 13:10 Página 1
Introducción. “What are we looking for in our pots?” Reflexiones sobre ceramología hispanorromana ................ 15Darío Bernal Casasola y Albert Ribera i Lacomba
Prólogo. La cerámica hispanorromana en el siglo XXI .............................................................................................. 37Miguel Beltrán Lloris
BLOQUE I. ESTUDIOS PRELIMINARES
Los estudios de cerámica romana en las zonas litorales de la Península Ibérica:
un balance a inicios del siglo XXI .............................................................................................................................. 49Ramón Járrega Domínguez
Los estudios de cerámica romana en las zonas interiores de la Península Ibérica. Algunas reflexiones .................. 83Emilio Illarregui
De la arcilla a la cerámica. Aproximación a los ambientes funcionales de los talleres alfareros en Hispania ......... 93José Juan Díaz Rodríguez
Hornos romanos en España. Aspectos de morfología y tecnología .......................................................................... 113Jaume Coll Conesa
El Mediterráneo Occidental como espacio periférico de imitaciones..................................................................... 127Jordi Principal
BLOQUE II. ROMA EN LA FASE DE CONQUISTA (SIGLOS III-I A. C.)
Las cerámicas ibéricas. Estado de la cuestión........................................................................................................... 147Helena Bonet y Consuelo Mata
La cerámica celtibérica............................................................................................................................................. 171Francisco Burillo, Mª Ascensión Cano, Mª Esperanza Saiz
La cerámica de tradición púnica (siglos III-I a. C.) .................................................................................................... 189Andrés María Adroher Auroux
Cerámica turdetana .................................................................................................................................................. 201Eduardo Ferrer Albelda y Francisco José García Fernández
Cerámicas del mundo castrexo del NO Peninsular. Problemática y principales producciones ............................... 221Adolfo Fernández Fernández
Índice
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:00 Página 9
La cerámica “Tipo Kuass” ......................................................................................................................................... 245Ana Mª Niveau de Villedary y Mariñas
La cerámica de barniz negro .................................................................................................................................... 263José Pérez Ballester
Producciones cerámicas militares en Hispania....................................................................................................... 275Ángel Morillo
BLOQUE III. NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS GUSTOS (AUGUSTO-SIGLO II D. C.)
Las cerámicas “Tipo Peñaflor” .................................................................................................................................. 297Macarena Bustamante Álvarez y Esperanza Huguet Enguita
Producciones de Terra Sigillata Hispánica.............................................................................................................. 307Mª Isabel Fernández García y Mercedes Roca Roumens
Terra sigillata hispánica brillante (TSHB) ............................................................................................................... 333Carmen Fernández Ochoa y Mar Zarzalejos Prieto
Las cerámicas de paredes finas en la fachada mediterránea de la Península Ibérica y las Islas Baleares ................. 343Alberto López Mullor
Paredes finas de Lusitania y del cuadrante noroccidental ...................................................................................... 385Esperanza Martín Hernández y Germán Rodríguez Martín
Lucernas hispanorromanas ...................................................................................................................................... 407Ángel Morillo y Germán Rodríguez Martín
Las cerámicas “Tipo Clunia” y otras producciones pintadas hispanorromanas....................................................... 429Juan Manuel Abascal
Las “cerámicas bracarenses” ..................................................................................................................................... 445Rui Morais
El mundo de las cerámicas comunes altoimperiales de Hispania........................................................................... 471Encarnación Serrano Ramos
La producción de cerámica vidriada ........................................................................................................................ 489Juan Ángel Paz Peralta
BLOQUE IV. CERÁMICAS HISPANORROMANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS III-VII D. C.)
Las producciones de terra sigillata hispánica intermedia y tardía.......................................................................... 497Juan Ángel Paz Peralta
La vajilla Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional .............................................................................................. 541Margarita Orfila Pons
Las imitaciones de cerámica africana en Hispania.................................................................................................. 553Xavier Aquilué
La cerámica ebusitana en la Antigüedad Tardía ........................................................................................................ 563Joan Ramon Torres
Las producciones de transición al Mundo Islámico: el problema de la cerámica paleoandalusí (siglos VIII y IX)........... 585Miguel Alba Calzado y Sonia Gutiérrez Lloret
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:00 Página 10
BLOQUE V. ALGO MÁS QUE CERÁMICA: LA SINGULARIDAD DE LAS ÁNFORAS
Las ánforas del mundo ibérico ................................................................................................................................. 617Albert Ribera i Lacomba y Evanthia Tsantini
La producción de ánforas en el área del Estrecho en época tardopúnica (siglos III-I a. C.) ...................................... 635Antonio M. Sáez Romero
Ánforas de la Bética .................................................................................................................................................. 661Enrique García Vargas y Darío Bernal Casasola
Las ánforas de la Tarraconense ................................................................................................................................. 689Alberto López Mullor y Albert Martín Menéndez
Las ánforas de Lusitania .......................................................................................................................................... 725Carlos Fabião
BLOQUE VI. OTRAS PRODUCCIONES ALFARERAS Y TENDENCIAS ACTUALES
El material constructivo latericio en Hispania. Estado de la cuestión..................................................................... 749Lourdes Roldán Gómez
Terracotas y elementos de coroplastia ..................................................................................................................... 775María Luisa Ramos
Aportaciones de la arqueometría al conocimiento de las cerámicas arqueológicas. Un ejemplo hispano.............. 787Josep M. Gurt i Esparraguera y Verònica Martínez Ferreras
El grupo CEIPAC y los estudios de epigrafía anfórica en España................................................................................ 807José Remesal Rodríguez
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:00 Página 11
Imitaciones de las ánforas itálicas
Definición y antecedentes
La producción de ánforas de tipo romano en el nordeste
de Hispania Citerior se inicia con la imitación de las lla-
madas grecoitálicas y las Dr. 1. Se trata de las ánforas itá-
licas más extendidas por el Mediterráneo Occidental que,
a partir del final de la Segunda Guerra Púnica (218-202
a. C.), inundan los mercados ibéricos acompañadas de ce-
rámica de barniz negro, de paredes finas y común. De la
misma manera que los centros alfareros locales imitaron
los vasos campanienses o los cubiletes de paredes finas,
lo hicieron con los contenedores anfóricos, en los que se
envasaban los vinos del país, producidos tradicional-
mente y contenidos en las típicas ánforas en forma de
zanahoria que recuerdan a las fenicias, o bien en imita-
ciones de formas ebusitanas (López Mullor, 1986-1989;
López Mullor y Fierro, 1994).
Estas producciones se han constatado en diferen tes
cen tros que más adelante enumeraremos y que se dis tri -
buyen por las actuales provincias de Barcelona y Tarra -
gona. No se trata de series homogéneas desde el pun to
de vista tipológico, pues junto a piezas que se pare cen
cla ramente a las originales y que pueden clasificarse den-
tro de las formas grecoitálicas, Dr. 1A, 1B y 1C, exis ten
otras más peculiares, a las que simplemente hemos deno -
minado Dr. 1. Una vez expuesto su nombre, es ne cesa rio
apuntar, por lo que se refiere al apellido, que no cree mos
que lo más correcto sea llamar a estas ánfo ras “ta rra co -
nenses”, teniendo en cuenta que se produje ron bas tante
antes del establecimiento de la provincia Hispa nia Ta-
rraconensis, el 27 a. C. Nos parece más adecua do nom-
brarlas como grecoitálicas y Dr. 1 de la His pania Citerior
o sencillamente “citeriores”. El apelati vo “ta rraconense”
Las ánforas de la TarraconenseAlberto López MullorDiputación de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona
Albert Martín MenéndezAyuntamiento de Cabrera de Mar
lo dejamos para los contenedores que des de el circa 50 a.
C., fueron sustituyendo a las imi tacio nes de los modelos
itálicos, teniendo en cuenta que su vida comercial se pro-
longó más allá del estable ci miento de la provincia.
La identificación de los primeros ejemplares de Dr. 1
citerior tuvo lugar en los oppida de Montpalau (Pineda
de Mar) y Burriac (Cabrera de Mar), ambos en la pro-
vincia de Barcelona (Miró y Pujol, 1982-1983, 40; Miró,
1987, 179; Miró, Pujol y García, 1988, 32, 69, 100-103,
116, nº 590-591). No mucho después, se dio a conocer un
ejemplar, procedente del fondeadero de Vilassar de Mar
(Coll y Járrega, 1986, 13-14) y el año siguiente se publicó
una síntesis preliminar sobre este tipo de contenedores
(Comas et alii, 1987; 1998 reed.). Entonces, sólo se co-
nocían poco más de una veintena de ejemplares, proce-
dentes de los yacimientos citados, así como de Baetulo
y los fondeaderos al norte de Mataró. También en 1987,
M. Comas (1987, 164) se hizo eco en otra publicación
del hallazgo de tales materiales y M.T. Casas (1987, 17-
20, fig. 1-3) publicó ejemplares procedentes de excava-
ciones antiguas en la villa romana de La Salut (Sabadell),
uno de las cuales ostentaba la marca M. COS o COR en
el labio (Berni, Carreras y Revilla, 1998).
Tipología
Las piezas más antiguas que se conocen corresponden a
los centros productores de El Vilar (Valls, Tarragona) y Ca-
brera de Mar (Barcelona). Este último lugar fue la sede
de un establecimiento republicano itálico, al menos desde
mediados del siglo II a. C., instalado en el sitio de Ca l’Ar-
nau, que coexistió con el cercano oppidum ibérico de
Burriac. Una vez abandonado tal establecimiento, hacia
el 80-70 a. C., coincidiendo con la fundación de la ciudad
de Iluro (Mataró), en su solar se instaló un centro pro-
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 689
ductor de cerámica, cuya actividad se prolongó hasta el
segundo decenio del siglo I de nuestra era (García, Mar-
tín Menéndez y Cela, 2000, 41). Las ánforas grecoitálicas
(fig.1, 1) y Dr. 1 A (fig. 1, 2-3) de Cabrera de Mar tienen
perfiles prácticamente idénticos a los importados, pu-
diendo sólo atribuirse a los talleres locales por la apa-
riencia de su pasta. Esta última es muy similar a la de las
formas más tardías que se produjeron en el mismo lugar,
encuadradas dentro del tipo Dr. 1 citerior y de las que
nos ocuparemos más adelante. Como rasgo distintivo,
debe señalarse que están cubiertas de un engobe blan-
quecino que se pierde fácilmente. El caso de las Dr. 1C
(fig. 1, 4-5) es similar, puesto que, atendiendo sólo a su
perfil, podrían pasar por itálicas. Sin embargo, su pasta
es semejante a la de las producciones más tardías y en las
Dr. 1C posee engobe.
Ya que hemos mencionado las características de la
pas ta, conviene señalar que su descripción ocupó un lu -
gar preferente en la bibliografía, habiéndose estableci do
dos grupos contrapuestos, que generaban una asig na -
ción cronológica poco menos que automática. En 1987,
M. Comas y otros señalaron que en Burriac las ánforas
Dr. 1, cuya pasta era de tipo “ibérico”, es decir, dura, bien
co cida, con desgrasante escaso y de sandwich o bico lor,
co mo la de la cerámica ibérica, se podían fechar hacia el
80-70 a. C. En Baetulo (Badalona) su arco cronológico se
ini ciaba en un momento parecido, terminando hacia el
40-30 a. C. Esta misma fecha constituía el terminus an te
quem para los materiales del poblado de Montpalau, aun-
que las ánforas de este yacimiento, además de la pas ta
“ibé rica”, poseían la denominada “tarraconense”: roji za,
po rosa y relativamente blanda, con abundante des gra-
san te de roca granítica local descompuesta (Comas et alii,
1987; 1998, 156). Un año después, J. Miró, so lo (1988a, 60-
63, 110) y también en un trabajo en cola bo ra ción sobre
materiales de Burriac (Miró, Pujol y Gar cía, 1988, 32, 69,
100-103), describía ánforas de pasta de tradición “ibérica”,
junto a otras que la poseían “tarraconense” o “layetana”.
Según estos autores, las primeras debían datarse en el pe-
ríodo 80-70 a. C. y las segundas, que se adscribían a la
“tradición romana”, pues sus pastas recordaban a las de
las formas Pasc. 1 o Dr. 2-4, habían de situarse entre el
65 y el 40 a. C. Esta distinción entre las dos facies de pasta
se repite en publicaciones posteriores sobre materiales
de la comarca (García y Gurri, 1996-1997, 393, 397). M.
Comas (1998a, 221-222; 1998b, 225-226), un decenio más
tarde, recuerda esta propuesta, distinguiendo las pastas de
la facies antigua del tipo Dr. 1 B, “típicamente ibéricas”,
procedentes de Burriac y fechadas hacia el segundo cuarto
del siglo I a. C., de las “pasta tarraconenses” presentes en
las ánforas de hacia el 60/50 a. C.
Pese a tales antecedentes, nuestras observaciones
sobre materiales procedentes de yacimientos de este área,
cada día más abundantes, nos han reportado resultados
menos precisos. De tal modo que hemos podido apreciar
que no siempre la pasta de mejor calidad, es decir, la co-
nocida como “ibérica”, se asocia a los tipos más antiguos
y que la más tosca, de tipo “layetano” o “tarraconense”,
no tiene por qué ser tan reciente como se suponía. Así,
entre las piezas del área layetana, hemos podido constatar
que algunas ánforas procedentes de los sitios de Can
Benet y Ca l’Arnau (Cabrera de Mar), aparecidas en con-
textos del primer cuarto del siglo I a. C., poseen pastas
de factura poco cuidadosa, semejantes a las de muchas
Pasc. 1 y Dr. 2-4 de la misma zona. Al propio tiempo,
dentro del numeroso conjunto de ánforas Dr. 1 halladas
recientemente en el mismo valle de Cabrera, fechado
entre 80 y 40 a. C., se observan pastas de buena factura,
con el núcleo de color marrón y las superficies gris os-
curo. Sin embargo, estas piezas no llegan a tener la cali-
dad técnica de algunas de la forma Tarraconense 1 (Tar.
1), de hacia el 40 a. C., localizadas en el alfar de Ca l’Ar-
nau –siempre en Cabrera de Mar–, cuyos fragmentos pue-
den pasar perfectamente por cerámica ibérica a torno.
Por tanto, pese a tenerse la evidencia de que, efectiva-
mente, algunas ánforas Dr. 1 A y Dr. 1 citeriores antiguas
poseen una pasta que podríamos calificar de “ibérica”, ésta
no es la norma general. Además, el mismo acabado se da
en ejemplares tardíos, incluso de la forma Tar. 1. Por
tanto, creemos que la diferente calidad de la pasta que
se aprecia en estas ánforas no puede constituir por sí
misma un criterio cronológico incontestable. Por otra
parte, fuera del área layetana, en cada centro productor
se utilizan aquellas pastas que luego serán las habituales
en las ánforas tarraconenses y que varían según el ámbito
geográfico y por tanto geológico.
Además de las producciones septentrionales o “la-
yetanas”, es obligado citar las imitaciones meridionales
de ánforas itálicas. J.M. Carré y otros (1995, 160, 257) se-
ñalaron la presencia de ánforas Dr. 1A y grecoitálicas en
la zona de Fonstcaldes, cerca de Valls (Tarragona). No
hace mucho, se descubrió en este municipio un centro
productor. Se encuentra en el sitio de El Vilar y su acti-
vidad cabe adscribirla a un momento inicial de la época
690 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 690
tardorrepublicana (Adserias y Ramon, 2004, 9-17). Ade-
más de cerámica común ibérica y vasos de paredes finas,
manufacturó envases de tipo grecoitálico (fig. 1, 1) y Dr.
1A (fig. 1, 3). No lejos de este centro, se encontraba el de
Tomoví (Albinyana-Santa Oliva, Tarragona), donde se
obraron Dr. 1A. De esta misma forma se conocen algu-
nos ejemplares en el yacimiento de la Masia Bartomeu –El
Vendrell, Tarragona– (Martín Menéndez y Prevosti, 2003).
Además de las relativamente escasas ánforas antiguas
mencionadas hasta ahora, existe un grupo más nume-
roso, procedente de la costa central catalana y fechable,
grosso modo, entre el 80/70 y el 40 a. C., sobre el que ha
tratado gran parte de la bibliografía conocida. La mayo-
ría son difíciles de clasificar, como se constata en el de-
pósito del sector occidental de Burriac (Miró, Pujol y
García, 1988, 32), o en los testares de Can Pau Ferrer y
Ca l’Arnau (Martín Menéndez, 2004a, 390-393, fig. 20;
2004b, 411-413, fig. 2-6). Así, la pieza completa de Can
Pau Ferrer que aparece en la fig. 1, 6, podría asociarse,
aunque no exactamente, al tipo Dr. 1 A. Quizá, una ob-
servación más atenta nos llevaría a compararla con la Dr.
1 B, aunque con el labio más corto. La cuestión se com-
plica todavía más al intentar identificar fragmentos de
labio, pues no acaban de cuadrar en los tipos itálicos co-
nocidos, a pesar de parecerse al Dr. 1 A. Por esta razón,
hemos optado por clasificarlos dentro de la forma de-
nominada Dr. 1 citerior. Desde el punto de vista tipoló-
gico, tanto el perfil de estas ánforas como el grosor de sus
paredes, las aleja de las Tar. 1, con las que, como hemos
visto, pueden compartir pasta. Sin embargo, son muy si-
milares a las Lamboglia 2 halladas en Iluro (fig. 1, 7).
Cronología
La producción en la actual Cataluña de los tipos de imi-
tación itálica más arcaicos parece iniciarse en los últimos
decenios del siglo II a. C. Estos son los datos que pro-
porciona el yacimiento de Ca l’Arnau-Can Benet, donde
han aparecido los vestigios del núcleo itálico tardorre-
publicano citado más arriba y se han hallado las formas
grecoitálicas, Dr. 1 A y Dr. 1 C de producción local, uti-
lizadas hasta el abandono del establecimiento, en 80-70
a. C. (Martín Menéndez, 2002, 225; Jiménez, 2002, 19-
20). En cualquier caso, en el centro productor de ánfo-
ras, que se instaló sobre las ruinas de la efímera ciudad
colonial, se siguieron produciendo las dos últimas for-
mas hasta mediados del siglo I a. C., cuando fueron sus-
tituidas por la Tar. 1, que cedió la vez a la Pasc. 1, última
en producción al abandonarse la figlina en el primer de-
cenio del siglo I de nuestra era (Martín Menéndez, 2004a,
391-396). No lejos de allí, en la officina de Can Pau Fe-
rrer, se ha encontrado un testar formado por fragmentos
de Dr. 1 A, 1 B, Dr. 1 citerior y Lamb. 2, fechable a lo lar -
go de la primera mitad del siglo I a. C. (ídem 2004b, 412-
413). Bastante más al sur, en El Vilar (Valls), se pro du jeron
ánforas grecoitálicas y Dr. 1 A, fecha das pro visionalmente
en el tercer cuarto del siglo II a. C. (Adserias y Ramon,
2004, 9, 15-17.),
Por tanto, podemos afirmar que las primeras imita-
ciones de ánforas itálicas producidas en la Hispania Ci-
terior corresponden a las formas grecoitálicas y Dr. 1 A. Con
los datos de que disponemos no hay manera de discernir
si existió una verdadera diacronía entre las mismas. Sin
embargo, es posible situar su aparición en el tercer cuarto
del siglo II a. C. Los tipos Dr. 1 A y 1 C perduraron mucho
más, hasta mediados del siglo I a. C., siendo contempo-
ráneos de la Dr. 1 citerior durante algún tiempo. La fecha
de esta última forma se ha ido perfilando en los últimos de-
cenios. En un principio, J. Miró, J. Pujol y J. García (1988,
32, 69, 100-103, 116) la dataron en Burriac entre 90-80 y
70-60 a. C., perdurando tal vez hasta la aparición de la Tar.
1 y Pasc. 1. M. Comas (1998a, 221-222, 226), propuso una
horquilla cronológica entre el segundo y el último cuarto
del siglo I a. C. Por su parte, J. García y E. Gurri (1996-
1997, 415) precisaron que el momento álgido de la pro-
ducción de Dr. 1 y Lamb. 2 debía situarse en el tercer cuarto
del siglo I a. C., conviviendo con los tipos Tar. 1 y Pasc. 1;
durante el último cuarto del siglo se seguirían utilizando
las imitaciones de ambas formas itálicas, que acabarían
por desaparecer hacia el cambio de era. Los yacimientos
meridionales, como Darró (Vilanova i la Geltrú, Barce-
lona) y El Vila renc (Ca lafell, Tarragona), no proporcionan
mayores pre cisio nes. En el primero sólo conocemos el
terminus post quem de la figlina, del 50/40 a. C. (López
Mullor y Fierro, 1990, 250; López Mullor et alii, 1992, 66),
y en el segun do únicamente se han excavado testares, que
pro porcionan casi todo el repertorio de las producciones
anfóricas tarraconenses, entre el que se cuentan unas cuan-
tas Dr. 1 citeriores (Revilla, 1994, 116; 1995, 185, García y
Gurri, 1996-1997, 415). Según V. Revilla (2002, 189), este
material, por ahora, sólo puede fecharse en el último ter-
cio del siglo I a. C.
Por consiguiente, podemos concluir que las produc-
ciones más antiguas de ánforas citeriores, que imitaron
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 691
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 691
692 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
Figura 1. Imitaciones de ánforas itálicas.
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 692
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 693
a las grecoitálicas y las Dr. 1 A deben situarse entre el
circa 125 a. C. y el circa 75 a. C. En esta segunda fecha
ya se habría iniciado –quizá un decenio antes– la manu-
factura de los tipos Dr. 1 B, 1 C y 1 citerior. Este último
alcanzó su máxima expansión entre el 75 y el 50 a. C., aun-
que convivió con las formas Tar. 1 y Pasc. 1, de manera
cada vez más residual, llegando hasta un momento in-
determinado próximo al cambio de era.
La epigrafía es ciertamente escasa en estas piezas,
puesto que, aparte de la estampilla ya citada procedente
de la villa de La Salut, con la marca M. COS o M. COR
[nelius], no se han encontrado muchas más. En Can Por-
tell (Codex, 1992, 170-171; 1995a, 45 fig. 3) y Can Ba-
lençó (ibidem, 167; 1995b, 64, fig. 9), ambos sitios en
Argentona (Barcelona), se conoce la marca Q [vintus].
FABI [ius], fechada en el último decenio del siglo I a. C.
en el segundo yacimiento (García y Gurri, 1996-1997,
415). En el Mas Vendrell (Santa Eulàlia de Ronçana, Bar-
celona), considerado posible centro productor, apareció
un fragmento de borde muy deteriorado, clasificado como
Dr. 1 A, con dos marcas, la primera Q. E y la segunda de
difícil lectura, “ke” o “ko”, quizá en alfabeto ibérico (Pera,
1994, 373-374). En el ager de Tarraco se han encontrado
dos más, con los caracteres ibéricos N.I.O sobre ánforas
Dr. 1 B citeriores (Carreté, Keay y Millet, 1995, 83, fig.
5.14-15).
Difusión
De momento, esta clase de ánforas se ha identificado
casi exclusivamente en Cataluña. Así, además de las co-
rrespondientes a los centros productores y de las que
presentan marca, se conocen las halladas en Vilassar de
Mar, Mataró (Matamoros, 1991; García y Gurri, 1996-1997)
y Sant Andreu de Llavaneres, de donde se ha publicado
un fragmento clasificado quizá como Dr. 1 B (Andreu,
1994, 363, làm. 3, fig. 7); todas ellas en el área layetana.
También se han encontrado en Les Sorres (Gavà, Barce-
lona), cerca de la desembocadura del Llobregat (Izquierdo
1987; 1992). En el área ibérica cossetana o el ager de Ta-
rraco, lo que en esta época viene a ser equivalente, ya
hemos citado los centros productores: Darró, El Vilarenc,
Tomoví y Els Vilars. Se conocen, además, bordes de Dr.
1 aparecidos en trabajos de prospección en el Campo de
Tarragona (Keay, 1990, fig. 10.10.a; Carreté, Keay y Mi-
llet, 1995, 80-84, 160, 257). En la capital, de momento,
no se han identificado. Además, se han detectado algu-
nos ejemplares de Dr. 1 en la villa de El Mas d’en Gras
–Vila-seca– (Járrega, 2003, 117-118, 131). En la provincia
de Castellón, en el establecimiento de El Mas d’Aragó
(Cervera del Maestrat), se ha señalado la presencia y
quizá la producción de ánforas Dr. 1 (Borràs, 1987-1988,
390). En el talaiot de Ses Païsses (Artà, Mallorca) también
se ha documentado este tipo, a mediados del siglo I a. C.,
igual que en Mahón (Menorca), donde no tiene una da-
tación precisa (Quintana, 2005; Contreras, 2004; Mari-
mon, 2005, 205-206).
Fuera de Hispania, los datos sobre los hallazgos de
esta clase de ánforas son pocos y no seguros. Se cono-
cen una posible Dr. 1 A en Burdeos (Berthault, 1997, 75-
83) y las grecoitálicas del tipo Will E del pecio de La Ciotat
(Bouches-du-Rhône), a las que se ha atribuido un posi-
ble origen hispánico (Parker, 1992, 145). Por otra parte,
en el de Cap Béar 3, según Étienne y Mayet (2000, 124-
125), una buena parte de las ánforas Dr. 1 B sería origi-
naria de la Tarraconense.
Lamboglia 2 (Lamb. 2) citerior
La forma Lamb. 2. se ha documentado en la antigua Iluro
(Mataró), de donde procede el ejemplar que presenta-
mos (fig. 1, 7) (Revilla, 1995, 45; García y Gurri, 1996-
1997, 399-406). Es de tal manera parecida a la itálica que
las diferencias se han de buscar en la pasta y, cuando se
trata de fragmentos, como ya hemos apuntado, es difícil
distinguirla de la Dr. 1. Además de las piezas de Mataró,
se conocen las de Ca l’Arnau y Can Pau Ferrer, en Ca-
brera de Mar (Martín Menéndez, 2004b, 412). Las pri-
meras se han fechado desde el segundo al último cuarto
del siglo I a. C., o bien en la segunda mitad de esta cen-
turia (Revilla, 1995, 45; Cerdà et alii, 1997, 12 e informa-
ciones de J. García).
Ánforas Tarraconenses o Layetanas
Definición y tipología
La denominación de ánfora “Layetana 1” la propuso M.
Comas (1984, 23-26; 1985, 65-66), para designar un tipo ori-
ginario del nordeste de la Tarraconense que había prece-
dido en los mercados a la forma Pasc. 1. Casi al mismo
tiempo, J.M. Nolla y J.M. Solías (1984-1985, 107-144) de-
finieron la forma con el nombre de “Tarraconense 1”. En
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 693
694 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
el primer congreso de Badalona, en 1987, se confrontaron
ambos apelativos, comprobándose que se referían al mismo
material (Comas, 1987, 161-173; Nolla, 1987, 217-223). La
frecuente aparición de esta clase de piezas a lo largo de los
últimos decenios ha provocado que un buen número de
investigadores, entre los que nos encontramos, haya op-
tado por incluirlas dentro de la denominación de “tarra-
conenses”, teniendo en cuenta que la repartición geográfica
de sus centros productores sobrepasa largamente la re-
gión layetana. Hoy en día, se tiene la seguridad de que se
produjeron, al menos, desde Fenals (Lloret de Mar, Gi-
rona), hasta Calafell, dentro del ager de Tarraco.
Desde el punto de vista tipológico, estas ánforas pre-
sen tan no pocas diferencias, que recientemente he mos
re flejado en la clasificación sistemática que presenta mos
(Ló pez Mullor y Martín, 2007). La primera variante, el án-
fo ra Tarraconense 1 A (Tar. 1 A), es la más conocida. De
ta lla mediana, labio algo abierto y sobre todo decora do
con sendas molduras, tanto en la parte superior co mo en
la inferior (fig. 2, 8). El subtipo Tar. 1 B (fig. 2, 9) compren -
de ánforas más largas, cuyo labio es más estrecho que el
de las anteriores y también vuelto hacia afuera. L. Long
(1998, 342, 344) propuso la segregación de estos con te-
ne dores de la forma general, tras haber estudiado los apa -
re cidos en el pecio Sud-Caveaux 1 (Marse lla), ar gumen tando
que merecían la denominación de ánforas “Laye tana 2”.
Por nuestra parte, creemos acertada tal pro puesta, aunque
no hayamos querido incluir estas ánforas dentro del tipo
2 pues, hace algunos años, ya fue atribuido a otra forma.
Por tanto, hemos preferido no modificar una terminolo-
gía que empieza a aparecer en la bibliografía, aunque,
como veremos, se refiera a unas ánforas cuyo perfil com-
pleto todavía no se conoce (fig. 2, 13-14). La variante Tar.
1 C (fig. 2, 10) no es tan alta como la precedente. Además,
tiene la panza más ovoide y el labio relativamente alto,
cóncavo y decorado con molduras arriba y abajo. Todo
ello le da una cierta semejanza a la variante A, aunque
sus bordes respectivos son diferentes. La Tar. 1 D (fig. 2,
11) presenta un labio vertical, corto y grueso, algo incli-
nado. De momento, sólo conocemos un ejemplar com-
pleto, procedente de Castellarnau (Sabadell, Barcelona).
La Tar 1 E (fig. 2, 12) es el precedente directo de la forma
Pasc. 1, pero con un labio más corto, lo que provoca la
aparición de un escaloncito interior en el punto de unión
con el cuello.
El tipo Tar. 2 –Tarraconense 2/Fenals 1– (fig. 2, 13-14)
lo definió J. Tremoleda (2000, 117-118, fig. 80), a partir
del material del centro productor de Fenals –Lloret de
Mar, Girona– (Descamps y Buxó, 1986, 63-68). J. Buxó y
J. Tremoleda, en 2002 (183-185, fig. 72), corroboraron la
adscripción inicial de estas ánforas, añadiendo algún po-
sible paralelo. No obstante, el material estudiado por
estos autores sólo abarca fragmentos de boca, cuello y asa,
desconociéndose el perfil completo de las piezas, lo que,
evidentemente, dificulta su descripción. A pesar de todo,
sus labios tienen una personalidad incuestionable, aun-
que no se alejan demasiado, desde el punto de vista ti-
pológico, de los propios de la forma Dr. 8. Ante la falta
de perfiles completos, es complicado identificar sus po-
sibles paralelos, pues resulta fácil confundir sus bordes
con los de las ánforas béticas Beltrán I o Lomba do Canho
67. A pesar de estas limitaciones, no hemos querido mo-
dificar o dejar de lado el apelativo propuesto para este
tipo, ya que recientemente aparece citado en diferentes
publicaciones y no querríamos confundir a los investi-
gadores. Deberemos esperar, pues, nuevos hallazgos que
puedan hacerlo conocer mejor o, quizá, redefinirlo.
Según los definidores de esta forma, su prototipo debe
buscarse entre las ánforas ovoides de origen itálico, fe-
chables entre el 50 y el 30 a. C. (Cipriano y Carre, 1989,
77-80, fig. 9a). También se parecería a un ánfora bética pro-
cedente de Baelo, clasificada por M. Beltrán Lloris (1970,
400, fig. 158.42-44) dentro de su forma I. A título de pa-
ralelo, también se cita una pieza de Empúries, publicada
por J.M. Nolla (1974-1975, 170, fig. 16,4) como ejemplar
no catalogado –probablemente de origen bético–, y otro
de El Roser/El Mujal (Calella, Barcelona), descubierto por
uno de nosotros, que en realidad pertenece a la forma
Dr. 2-4 (López Mullor, 1985, làm. XI.1). También se men-
ciona, sin publicarla, otra ánfora de Empúries, en este
caso inédita, lo que impide conocer su apariencia (Buxó
y Tremoleda, 2002, 185; loc. cit. Aquilué et alii, 1984, 203-
204, fig. 98.1). Por su parte, M. Beltrán ha propuesto la ads-
cripción a la forma Tar. 2/Fenals 1 de un ánfora con la
estampilla IVLIVS THEOPHILVS sobre el labio. Proce-
dente de Zaragoza, fue clasificada por el mismo autor
como de la forma “similis Dr. 21-22”, indicando su pro-
bable procedencia tarraconense (Beltrán Lloris, 1970, fig.
50, 111; 1981, fig. 14; 2001, 450; 2007, fig. 3). No obstante,
aunque la pieza ostente una marca bien documentada en
este área, se hace difícil asociarla a las de Fenals, teniendo
en cuenta su borde y aspecto general.
Para concluir la tipología de estos contenedores pre-
sentamos algunas piezas y fragmentos procedentes de
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 694
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 695
Figura 2. Ánforas tarraconenses o layetanas.
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 695
696 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
los centros productores de El Vilarenc (Calafell, Tarra-
gona) y La Fornaca (Vilassar de Dalt, Barcelona). Sus ca-
racterísticas formales difieren de todo lo que hemos visto
hasta ahora y ello nos ha inducido a clasificarlas dentro
del tipo Tar. 3 (fig. 2, 15).
Centros de producción y cronología
Los más septentrionales son los de Llafranc (Palafrugell),
El Collet de Sant Antoni (Calonge) y Fenals (Lloret de
Mar), todos en la provincia de Girona. Del último ya nos
hemos ocupado más arriba. Respecto a los otros dos, po-
demos decir que en Llafranc, conocido hace tiempo, la
producción de Tar. 1 se ha identificado no hace mucho
(Barti, Plana y Tremoleda, 2004, 106-107). Más hacia el
sur, en la Layetania, se ha apuntado la posibilidad de que
esta forma se hubiese obrado en Can Portell –Argentona,
Barcelona– (Codex, 1992, 170-173) y se tiene la seguri-
dad de su producción en Ca l’Arnau-Can Mateu (Cabrera
de Mar, Barcelona). Ya dentro del ager de Tarraco, se
conoce en El Vilarenc y Tomoví (Martín Menéndez y Pre-
vosti, 2003, 231-237, fig. 1-3). En cambio, R. Járrega (2003,
117-118) opina que las piezas aparecidas en el Mas d’En
Gras (Vila-seca) no son locales, sino que proceden del
área layetana. Para concluir, debe señalarse que una
forma parecida a la Tar. 1 se produjo en Marsella con la
pasta típica de este lugar, a finales del siglo I a. C. (Ber-
tucchi, 1992, 136, 141, fig. 75.1-2, 77.1-2, 103).
Nolla, Solías y Casas, en 1984 y 1985 (Nolla y Casas,
1984, 207; Nolla y Solías, 1984-1985, 138), sitúan el tipo
a lo largo de la segunda mitad del siglo I a. C. y de ma-
nera clara a partir de su último tercio. Nolla, en 1987
(219), repite prácticamente esta datación, poniendo én-
fasis en la expansión de la forma entre el último tercio del
siglo I a. C. y los primeros años de nuestra era. Por su
parte, Comas, en 1985 (21, 42, 155-156), le da una fecha
inicial anterior al 30 a. C. y apunta que la sustitución de
esta forma por la Pasc. 1 se produce antes del cambio
de era. Sin embargo, dos años después, sitúa la datación
inicial a mediados del siglo I a. C. (1987, 162-164). La
misma autora repite estos datos en 1998 (a, 221-222;
1998b, 228), siempre sobre la base de los materiales ba-
daloneses, indicando la aparición de la Tar. 1 hacia el 50
a. C. y su consumo hasta un momento poco anterior al
cambio de era.
Entre los ejemplares aparecidos en otros lugares, cabe
citar como más antiguo el de Castellarnau (Sabadell, Bar-
celona), del tipo 1D, con marca ibérica en el pivote, fe-
chado al inicio de la segunda mitad del siglo I a. C. (Ar-
tigues y Rigo, 2002; Artigues, 2005, 102, fig. 6), así como
el de Ses Païsses (Artà, Mallorca), acompañado de Dr. 1
citerior (Quintana, 2005). Todavía dentro del campo de
las dataciones iniciales, cabe añadir el labio publicado
por M. Aguarod (1992, 109-116; Galve et alii, 1996, 116)
con la marca E.I.KE.BI en alfabeto ibérico, procedente
de Salduie (Zaragoza), fechado en el 50/40 a. C. Sin em-
bargo, debe considerarse que M. Beltrán Lloris (2007)
opina que la datación de la Tar. 1 en Badalona, en el
40/30 a. C. o algo antes, que hemos visto más arriba, de-
biera rebajarse al menos hasta los dos últimos decenios
del siglo I a. C. Lo mismo pasaría con el fragmento con
estampilla ibérica de Salduie, que, según él, debe situarse
en un momento inicial de la época augustea o, como
mucho, en el 35/30 a. C. También se ha atribuido una
fecha más reciente a esta pieza por parte de J.A. Cerdà et
alii (1997, 32).
En Iluro (Mataró), según los datos que nos ha pro -
por cio nado amablemente J. García, la forma Tar. 1 apa-
re ce y se desarrolla fuertemente dentro del tercer cuarto
del si glo I a. C. y durante el último cuarto todavía alcan -
za una presencia notable. En Fenals (Lloret de Mar, Giro -
na) la Tar. 2 es contemporánea de la Tar. 1 A y la Pasc. 1,
situándose el terminus post quem para el inicio del fun -
cionamiento del centro en el 30-25 a. C. (Tremole da, 2000,
115-117; Buxó y Tremoleda, 2002, 195). En to do ca so,
J.M. Nolla (2007) sitúa el principio de la activi dad de esta
officina no antes del 20 a. C. Tremoleda tam bién men -
ciona conjuntos inéditos de Empúries, en los que la Tar.
1 aparece sola, pues la Pasc. 1 se introduce “hacia el 30
a. C.” De este mismo yacimiento se han publica do ejem -
plares fechados entre el 20/15 y el 10/5 a. C. (Aquilué et
alii, 1984, 153-159, fig. 84.2-3; 87.12-15). El subti po Tar.
1 B aparece en el pecio Sud-Caveaux 1, acom pañado de
Lamb. 2 reutilizadas y de una Ob. 74, que Long (1998,
341-343) cree procedente de la Layetania. El conjunto se
fecha hacia el 30 a. C. En El Vilarenc se registra la pre-
sencia conjunta de los tipos Dr. 1 citerior, Tar. 1, Tar. 3 y
Pasc. 1 dentro de un nivel del 30-10 a. C. (Revilla, 2002,
189). M. Beltrán Lloris (et alii 1998, II.6.1.3; 2003, 191-
193) da noticia de hallazgos de Tar. 1 fechados más tarde
que en el entorno de los centros de producción: Celsa
(Velilla de Ebro), 20-68 d. C., El Palao (Alcañiz), 54-60 d.
C. Quizá estas piezas, sobre todo las de El Palao, sean
material residual. Dentro del territorio gálico, en Arles se
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 696
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 697
han registrado hallazgos de los últimos decenios del I a.
C. (Excoffon y Pasqualini, 2004, 20-21), en Nîmes este án-
fora, probablemente ya residual, llega a la época de Tiberio
(Barberan, 2003, 427, fig. 19.8), y en Quimper (Finistère)
es algo anterior: 10 a. C.-10 d. C. (Robic y Le Bihan, 1997,
150-151, làm. 2).
Los pecios con cargamento de Tar. 1, además de in-
dicar su exportación hacia las Galias, constituyen un buen
exponente cronológico. En Cap Béar 3 (Port-Vendres)
algunas de las ánforas que transportaba se identificaron
como Tar. 1, datándose hacia el 30 a. C. (Colls, 1986, 201-
213, fig. 38-40). En las Illes Formigues I –Palamós, Gi-
rona– (Vidal y Pascual, 1971; Foerster, 1985; Foerster,
Pascual y Barberà, 1987) se recuperaron bastantes Tar. 1
y existe la posibilidad de la presencia de una Pasc. 1 frag-
mentaria (Nolla y Solías, 1984-1985, fig. 7.3), acompa-
ñada de campaniense B, probablemente de Cales, forma
Morel 2260 y 2270, así como paredes finas Mayet IIIa
(Foerster, Pascual y Barberà, 1987, fig. 30-32 y 24, res-
pectivamente), lo que, en nuestra opinión, indicaría una
fecha del hundimiento hacia el 40-30 a. C. Hasta ahora se
había situado en el período 80-30 a. C. (Parker, 1992,
229), la segunda mitad del siglo I a. C. (Vidal y Pascual,
1971, 120-122), el principado de Augusto (Lamboglia,
1971, 382) y el último tercio del siglo I a. C. (Miró, 1988
a, 69). El material del pecio Cala Bona –Cadaqués, Gi-
rona– (Nieto y Raurich, 1998, 114; López Mullor y Mar-
tín Menéndez, 2007, fig. 5.1-3, fig. 6.1-2, 7-10), abarca
ánforas Tar. 1 de diversas variantes y béticas semejantes
a las de Illes Formigues I y Grand Conglué 3 (Liou, 2001,
fig. J-K). Para fechar este conjunto se ha de tener pre-
sente la ausencia de Pasc. 1 y la presencia de lucernas Dr.
3 y Ponsich 1C, lo que podría situarlo entre el 50 y el 30
a. C. Cabe añadir que en Dramont B (Saint-Raphäel, Var)
se encontró una Tar. 1 que formaba parte del utillaje de
la nave, cuyo hundimiento se fechó a principios del siglo
I (Parker, 1992; Corsi-Sciallano y Liou, 1985, 76, fig. 62).
Si agrupamos las fechas expuestas hasta aquí, po -
demos llegar a la conclusión de que las ánforas Tar. 1,
salvan do el escepticismo de M. Beltrán Lloris sobre las
da taciones más altas, debieron empezarse a producir a
mediados del siglo I a. C., de manera que hacia el 40 a.
C. su presencia ya es significativa. Al parecer, su floruit
deber situarse entre el 40 y el 20 a. C., decayendo consi-
derablemente la producción a partir del penúltimo de-
cenio anterior a nuestra era, sin saberse a ciencia cierta si
llegó al principio del siglo I d. C.
Difusión
El comercio de las ánforas Tar. 1 ha sido estudiado por
diversos autores, principalmente J. Miró, M. Comas y M.
Beltrán Lloris, que han señalado su expansión por Cata-
luña, el valle del Ebro, más allá de Zaragoza, y por una
buena parte de las Galias. Los pecios indican su llegada
a las bocas del Ródano, a través de la navegación de ca-
botaje y, una vez en tierra firme, numerosos hallazgos
señalan las rutas a través del propio Ródano, el Aude y
el Garona, hasta llegar a Bretaña (Beltrán Lloris, 1982;
1987; 2007; Comas, 1987; 1991; 1998b; Miró, 1987; 1988a;
Desbat y Martin-Kilcher, 1989, 341, fig.5.3-5; Siradeau,
1988).
A esto deben añadirse los hallazgos que empiezan a
registrarse, tanto en Mallorca, donde se han localizado en
Pollentia –Alcúdia– (Cerdà, 1999, fig. 66. a-c), Palma
(Riera y Orfila, 2005, 318, fig. 11.149-24) y Ses Païsses
–Artà– (Quintana, 2005), como en Menorca, donde se
han catalogado ejemplares en Mahón (Contreras, 2004,
loc. cit. Marimon, 2005). Sin embargo, de momento no
sabemos si las Baleares, además de ser un destino final
de estos productos, constituyeron una escala hacia Italia,
puesto que en este último lugar su aparición es prácti-
camente nula, o en todo caso dudosa (p.e.: La Longa-
rina, Ostia, Hesnard, 1980, 147-148, tipo Long. 2 o Dr.
10). Para acabar, debe mencionarse una pieza muy po -
co común, procedente del poblado ibérico de La Torre
d’Onda (Borriana, Castellón) que, aun habiendo sido pu-
blicada, con reservas, como Tar. 1, es probable que no
pertenezca a esta clase de material (Arasa y Mesado, 1997,
27, fig. 10.2; Arasa, 2001, 117, fig. 81).
Las ánforas Tar. 1 tienen, a veces, marcas sobre el
borde en las que aparece el praenomen y el nomen de
un personaje. Algunas de ellas han sido objeto de estu-
dios monográficos a propósito de su difusión, o bien
sobre la filiación y actividades del individuo al que hacen
referencia (Christol y Planas, 1997; Long, 1998; Pena,
1997; 1998; Tremoleda, 2005a). En otros casos conocemos
su número y características por haberse incluido en cor-
pora (Pascual, 1991; Comas, 1997, 15-19), o bien tenemos
noticias parciales procedentes de hallazgos aislados (Ca-
rreté, Keay y Millet, 1995,103, fig. 5.31). Existen, además,
algunas con grafía ibérica, bien sola, como la hallada en
Salduie (Aguarod, 1992, 109-116), bien combinada con
una marca latina, como podría ser el caso de Castellarnau,
cuyo signo presuntamente ibérico fue inscrito proba-
blemente antes de la cocción (Artigues y Rigo, 2002; Ar-
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 697
698 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
tigues, 2005) y no se trata de un grafito, como los pre-
sentes en otras ánforas (Vilà, 1996, Lloret de Mar, marca
MEVI y grafito ibérico, podría proceder de Fenals).
Pascual 1 (Pasc. 1)
Ricard Pascual definió estas ánforas en 1960, en una co-
municación al VII Congreso Nacional de Arqueología,
celebrado en Barcelona y publicado en 1962. A. Tcher-
nia (1971), dio a conocer un estudio más detallado de
sus características técnicas, designándolas genéricamente
como “fuselées de Léetanie“, aunque M. Beltrán Lloris
(1970, 329-338) ya las había clasificado como Dressel-
Pascual 1 D, denominación que más tarde recogió el pro-
pio Pascual (1977, 49) y que se utilizó bastante tiempo.
Sin embargo, de manera espontánea se fue imponiendo
la más sencilla de Pascual 1, que tomó carta de natura-
leza a raíz de una propuesta de B. Liou (1987a, 140).
A diferencia de los otros tipos originarios del territo-
rio de la actual Cataluña descritos hasta ahora, la Pasc. 1
se produjo en un número muy importante de centros, si-
tuados entre Llafranc y Benifallet, y abarca un amplio pe-
ríodo de uso. Con todo, esta expansión, tanto espacial
como cronológica, no ha proporcionado una gran can-
tidad de piezas completas. Además, los pecios con car-
gamento de estas ánforas son mal conocidos, ya sea por
la falta de excavaciones completas, por haber sido objeto
de estudios anticuados o poco cuidadosos, o bien por-
que los materiales conocidos sean fruto de extracciones
irregulares o fortuitas. El mejor documentado es el de
Els Ullastres I (Llafranc), excavado parcialmente por F.
Foerster. Tal escasez de ejemplares enteros dificulta la
sistematización de sus diferentes variantes. Sin embargo,
hemos establecido dos, a partir de su perfil, sin olvidar
la forma del labio, la altura del cuello y las asas.
La variante 1 A (fig. 3, 16-18) abarca las piezas más
altas y alargadas, que miden entre 106 y 116 cm. Algunas
de ellas proceden de Els Ullastres, cuyo excavador ob-
servó tres modulaciones dentro del conjunto (Foerster,
1970, 88-89; 1974, 333-334; 1976, 89; 1977; 256; 1978, 162;
1980, 264; 1982, 34-41; Parker, 1992, 439; Nieto y Raurich,
1998, 118-119). En general, su borde es alto y vertical aun-
que puede tener cierta inclinación hacia fuera, siendo su
altura variable. El labio suele tener un engrosamiento in-
terior, que puede reflejarse en la parte interna en un aca-
bado anguloso. El cuello es más bien largo y cilíndrico,
alcanzando su diámetro máximo cerca del borde; el paso
a los hombros es siempre imperceptible. Las asas son de
sección redondeada, a veces bastante aplastada, con un
surco exterior poco profundo que, en algún caso, puede
faltar (fig. 3, 18). La panza, sin perder el carácter fusi-
forme, puede tener una tendencia más bien cilíndrica,
hallándose su diámetro máximo hacia el punto medio. El
paso hacia el pivote no está especialmente marcado. Éste
suele ser macizo, bastante largo y troncocónico.
Dentro de la variante Pasc. 1 B (fig. 3, 19-21) hemos
encuadrado las ánforas de talla menor, que suele coincidir
con un borde menos vertical que el de la variante ante-
rior, inclinado hacia fuera en diferentes grados. Consti-
tuye la serie más abundante y variada dentro de las Pasc.
1 y probablemente un estudio sobre un mayor número
de contenedores completos, de los que por ahora no dis-
ponemos, podría dar lugar a la individualización de nue-
vas variantes.
Cronología
El ciclo vital de esta forma se inicia hacia el 40 a. C., según
se ha comprobado tanto en los centros productores como
en los lugares de consumo, singularmente en el sur y el cen-
tro de la Galia, destino de la mayor parte de la produc-
ción, puesto que, a diferencia de la Dr. 2-4, no es abundante
en Italia, aun habiéndose registrado hallazgos. Su período
de máximo esplendor se ha de situar en los principados
de Augusto y Tiberio. A partir del final de este último, su
consumo cae en el mercado de exportación tradicional,
aunque perdura en el litoral atlántico de la Galia. Además,
hasta el comienzo de la época flavia no deja de llegar al
resto de la Península Ibérica, las Baleares o lugares tan
significativos como Cartago o el limes. Sin embargo, a par-
tir de los años 60/70, en los que algunos centros produc-
tores situados en la actual Cataluña empiezan a quedar
inactivos, la producción de la forma es mucho menos im-
portante, hasta desaparecer definitivamente en un mo-
mento poco preciso de finales del siglo I.
Algunos hitos para la datación de esta forma los cons-
tituyen el pozo de Vieille-Toulouse, donde aparece en
los decenios anteriores a Augusto (Tchernia, 1971, 54), y
otros yacimientos franceses, donde su fecha se concreta
hacia el 40 a. C.: L’Ermitage, 50-25 a. C. (Dedet y Salles,
1981, fig. 37.4-5, fig. 43) y pecios de Cap Béar 3, tercer
cuarto del siglo I a. C. o para otros 40-30 a. C. (Liou y
Pomey, 1985, 547; Liou, 1987 b, 273, 277; Colls, 1986, 201-
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:29 Página 698
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 699
Figura 3. Ánforas tarraconenses o layetanas.
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 699
700 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
203), y Dramont A, 50-30 a.C (Liou y Pomey, 1985, 551,
569; Colls, 1986, 204; Parker, 1992, 165-166). En Bada-
lona aparece al final de la década del 50 al 40 a. C. (Comas,
1987,162; 1998a, 222-223; 1998b, 228; Padrós 1998, 188-
189). En Iluro, según nos ha informado J. García, esta
presente a finales del tercer cuarto del siglo I a. C. y se hace
mayoritaria en el último cuarto de esta centuria. Existen
otros centros en los que su aparición es un decenio, apro-
ximadamente, más tardía, como Sant Boi de Llobregat,
donde debió de empezar a producirse hacia el 30 a. C.
(López Mullor y Estany, 1993, 353) y Llafranc y Fenals
(Nolla, Canes y Rocas, 1982, 158-160; Buxó y Tremoleda,
2002, 188, 195), o bien no se constata hasta los últimos
veinte años del siglo I a. C.: Malgrat de Mar y El Collet de
Sant Antoni (Burjachs et alii, 1987, 224-228; Nolla et alii,
2004, 193-200). Incluso en Torre Llauder (Mataró) parece
que su producción no habría empezado hasta los prime-
ros años del siglo I d. C. (Prevosti y Clariana, 1987, 200).
Esta clase de ánforas alcanza su floruit desde, apro-
ximadamente, el año 20 a. C. hasta el 20 de nuestra era,
lo que se constata en un gran número de yacimientos que
nos abstendremos de citar, incluyendo diversos pecios. En
una buena parte de las Galias empieza a escasear rápi-
damente a partir de época de Tiberio. De este modo, tal
y como han sostenido diversos autores franceses (Bats,
1987, 141; Desbat, 1987, 408) y españoles (Miró, 1987,
142, 252, 256-257; Comas, 1998a, 220-221), a partir del
período tiberiano los lugares a los que llega se concentran
en la costa septentrional y en Britania, donde se docu-
menta hasta, al menos, principios del período flavio, y
desaparecen en el centro y en el sur. Sin embargo, en los
centros productores, aun experimentado un retroceso a
mediados del siglo I, la forma Pasc. 1 se mantiene con
una relativa abundancia. Los sitios recurrentes de Bada-
lona y Sant Boi así lo indican. Con todo, debe tenerse en
cuenta que en otras zonas más alejadas, como el limes
germánico, el comercio de la Pasc. 1 es constante, por lo
menos, hasta el inicio de los flavios: Goeblingen-Nospelt,
circa 20 a. C. (Reinert, 1992, 73), Magdalensberg, Tiberio-
Claudio (Bezeczky, 1998, 364-365). En Cartago, aunque
aparece temprano, en época flavia ya es residual (Mar-
tin-Kilcher, 1998, 512-513). En Mallorca se conocen ha-
llazgos correspondientes al período de máxima expansión
del tipo (Cerdà, 1999, 103, 10-107; Rivas, 2004, 127-132),
aunque otros abarcan desde Claudio a los años 60-70
(Guerrero, 1984, 26-28, fig. 7; López Mullor et alii, 1996,
250-252). Esta última fecha es la que parece alcanzar,
como máximo, el comercio de estas ánforas en el valle del
Ebro. Según Beltrán Lloris (1979; 1982; 1987, 56-58; 1990,
220 ss.; 2007, 280-283), que ha ido perfilando su cronolo -
gía a través de los años, llegan hacia el 30 a. C. y se consu -
men hasta época de Tiberio, a partir de la cual de saparecen
gradualmente. No obstante, quizá la desaparición no fue
tan rápida, si recordamos su presencia en Celsa, entre el
20 d. C. y circa 68 d. C. (Beltrán Lloris, 1982, 325), y en
El Torreón (Ortilla, Huesca), a mediados del siglo I (Sán-
chez Nuviala y Paz, 1984: fig. 16.113b).
En cuanto a los centros de producción, exceptuando
una posible interrupción de la producción en Llafranc y
Fenals en época tiberiana (Buxó y Tremoleda, 2002, 188),
parece que el cese más claro de la actividad en algunos lu-
gares, en que también se manufacturaba la forma Dr. 2-4,
debe situarse, como mínimo, en el período 60-70 d. C. Lo
propusimos hace tiempo para los alfares de El Mujal/El
Roser (Calella) y Mas Carbotí –Tossa– (López Mullor, 1985,
203-205; 1989b, 237-240; 1990, notas 6 y 9; López Mullor,
Zucchitello y Fierro, 1985), y últimamente se han ido su-
mando otros, como Les Alzines, en el mismo término de
Tossa (Anglada et alii, 1998, 438-443), El Collet –Sant An-
toni de Calonge– (Nolla et alii, 2004, 193-200), Malgrat de
Mar (Burjachs et alii, 1987, 224-228) o Can Feu, en Saba-
dell (Carbonell y Folch, 1998, 289-290). Ello hace pensar que
en aquel momento, por cierto anterior a los tan comenta-
dos decretos de Domiciano (Tchernia, 1986, 221-233), tuvo
lugar un primer abandono de figlinae, ligado a una ralen-
tización importante de la actividad exportadora de los cen-
tros tarraconenses. Su producción, no obstante, continuó,
según indica su hallazgo en Badalona, hasta el último cuarto
del siglo I, y en En Sant Boi de Llobregat, en el estrato de
amortización de la figlina, de finales del siglo I (López Mu-
llor y Es tany, 1993, 351; López Mullor, 1998a, 234). Por
tanto, podemos concluir que, a partir de los años 60-70, la
producción de la forma Pasc. 1 decae radicalmente, aunque
parece no detenerse del todo durante uno o dos decenios.
Quizá, sólo continuase en unos cuantos centros, relegada
a un consumo principalmente local (Llafranc, Llinàs y Sagrera,
1993, 108, 110, 117. Empúries, Aqui lué et alii, 1984, 291.
Miró 1988a, 118).
Difusión
Después de leer lo que llevamos dicho al tratar de su
cronología, resulta evidente que la Pasc. 1 se extendió por
la actual Cataluña, las Baleares y el valle del Ebro. En
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 700
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 701
cuanto a los centros de producción catalanes, debe ad-
vertirse que, aun ocupando una franja costera de anchura
variable, entre el Empordà y el Ebro, parece que faltan
en el Campo de Tarragona. De este modo, se ha evi-
denciado la presencia del tipo en las figlinae vecinas,
tanto al norte de la ciudad, en Darró (López Mullor, 1986-
1989, fig. 7-8), El Vilarenc (Revilla, 1994, 116; 2003, 293)
y Tomoví (Martín Menéndez y Prevosti, 2003, 235-236),
como más al sur, en L’Aumedina –Tivissa– (Nolla, Padró
y Sanmartí, 1980; Revilla, 1993; 1995) y el Mas del Catxorro
–Benifallet– (Izquierdo, 1993), llegando incluso al Mas
d’Aragó –Cervera del Maestrat, Castellón– (Borràs, 1987-
1988, 390; Fernández Izquierdo, 1995, 212). Sin embargo,
cerca de la capital sólo se tienen algunos indicios dudo-
sos de su producción en Les Planes del Roquís –Reus– (Vi-
laseca y Adiego 2000; 2002a; 2002b), La Canaleta y el
Mas d’en Gras –Vila-seca– (Gebellí, 1996, 71; Járrega,
2003, 117-118), aunque R. Járrega (1998, 433-434) ya des-
cartó hace años la manufactura de la Pasc. 1 en esta zona.
En cuanto a las Baleares, ya nos hemos hecho eco
de los hallazgos en Palma y Pollentia, aunque también
aparece en Menorca. En Ibiza, además de la presencia
de ánforas de la Tarraconense (Contreras, 2004, Mari-
mon, 2005; Pons, 2005), cabe destacar las conocidas imi-
taciones dentro de su producción local, puestas al día
recientemente por J. Ramon (2007). Sin salir de Hispania,
es preciso hacer referencia a la presencia de la forma en
tierras valencianas, así como en Cartagena (Miró, 1988
a, 141). También, quizá, llegó al Puerto de Santa María
–Cádiz– (Mata y Lagóstena, 1997, 24, lám. IX, fig. 5), aun-
que de manera excepcional, reflejando la escasez del
tipo en el sur de la Península (Bernal, 2007). Por otra
parte, deben tenerse en cuenta los hallazgos del norte
de África, en Cartago, Tánger y Argel (Miró, 1988a, 141-
142), así como su aparición poco frecuente en el litoral
mediterráneo de la Península Itálica y Sicilia (Hesnard,
1980, 145; Miró, 1988a, 140). En todo caso, como ya
hemos visto, su mercado de exportación por excelencia
lo constituyeron las Galias, a donde estas ánforas llega-
ron por vía marítima, siguiendo la ruta de cabotaje, y se
difundieron siguiendo los conocidos ejes del Aude-Ga-
rona y del Ródano, según propuso Miró (1987; 1988a,
126-137) hace años (también Galliou, 1991, 103). Estas
vías de comercio conectarían, por una parte, con Brita-
nia, y por otra, con el limes, a través del Rhin (Siradeau,
1988, 172-176, fig. 32; Revilla y Carreras, 1993, 75-80, fig.
2).
No quisiéramos acabar este epígrafe sin mencionar la
producción gálica de Pasc. 1, incentivada, sin duda, por
la importación de esta forma en gran número. Así, son
bien conocidos los talleres de Aspiran y Corneillan –Hé-
rault– (Genty y Fiches, 1978; Laubenheimer y Widemann,
1977; Laubenheimer, 1985, 312-315, 385-386), además
del de Montans (Tarn), sobre el que existe una reciente
puesta al día (Martin, 2007).
Dressel 2-3
Tipología
Las ánforas Dr. 2-3, también llamadas 2-4, son, junto con
las Pasc. 1, las más significativas de la producción ta rra-
co nense. En este caso no se trata de una forma origi nal,
si no de la imitación de un envase para vino extendido
por to do el Mediterráneo, cuyo origen se ha de buscar
en las án foras de Kos. Se produjo, además de en Hispa-
nia, en la costa tirrénica y se la conoce con diversos ape-
lati vos: Dr. 2, 3, 4, 5, 44 y 45; Ostia LI, Camulodunum
182-183, Ca llender 2, Peacock-Williams 10 y Bonifay 56-
58. En Ca taluña y Valencia, sus lugares de producción en
la Penín sula, adopta diversas variantes, aunque esencial-
men te se parece a las ánforas itálicas, con el labio de sec -
ción se micircular, el cuello cilíndrico, unos hombros bien
marca dos, el cuerpo piriforme acabado en un pivote tron-
co cónico y macizo, todo ello acompañado de las ca rac-
terísticas asas de doble vástago con un codo acusado.
Las Dr. 2-3 de la Tarraconense las identificó A. Tcher-
nia, en 1971. Poco después, en colaboración con F. Zevi
(1974), realizó un trabajo de síntesis, que abarcaba el es-
tudio de las itálicas y las hispánicas. La identificación de
los talleres layetanos de una manera amplia la dio a co-
nocer R. Pascual, en 1977. L. Fariñas del Cerro, W. Fer-
nandez de la Vega y A. Hesnard presentaron en el mismo
coloquio de Roma de 1974 –publicado en 1977– un in-
tento de clasificación de las ánforas Dr. 2-4 de diferentes
áreas de producción, basado en un sistema de medidas
tomadas sobre el perfil de las piezas y tratadas de ma-
nera estadística. Como resultado de este trabajo, las án-
foras de la Tarraconense fueron incluidas en su clase 2.
En 1985, M. Corsi-Sciallano y B. Liou, teniendo en cuenta
la escasa homogeneidad tipológica de las piezas de los
pecios que habían estudiado, concluyeron que, como
mínimo, podían dividirse en dos grupos. El primero for-
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 701
702 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
Figura 4. Ánforas tarraconenses o layetanas.
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 702
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 703
mado por ánforas altas y alargadas, de hasta 107 cm, pre-
sentes en Berà, Cala Vellana, Cavallo 1, Est Perduto,
Grand-Rouveau, Les Formigues, Petit-Conglué y segura-
mente Île-Rouse. El segundo correspondía a piezas más
pequeñas y panzudas, de 90 cm de altura y 32 cm de diá-
metro máximo, como las de La Chrétienne H, Planier 1,
Perduto 1, Sud-Lavezzi 3 y quizá Dramont B. Los mis-
mos autores consideraban que las ánforas de Diano Ma-
rina debían figurar en un grupo aparte.
Estas piezas, fechadas a mediados del siglo I o pocos
años después, han sido clasificadas como Dr. 3 por P.
dell’Amico y F. Pallarés (2005, 67-114), a partir de su
menor altura y su panza ovoide, lo que les da un aspecto
redondeado, con el cuello ligeramente exvasado. Se di-
viden en cuatro variantes, Dr. 3 A a Dr 3 D, atendiendo
a las características de su perfil. Además, a criterio de
estos autores, son semejantes a las de La Chrétienne H,
Dramont B, Planier 1, Perduto 1 y Sud-Lavezzi 3. Siem-
pre según ellos, las procedentes de Cavallo I o Petit Con-
gloué, o bien se clasifican como Dr. 2 o bien están a
caballo entre los tipos 2 y 3. También afirman que el tipo
Dr. 4 está ausente en los pecios con ánforas de la Tarra-
conense. J. Freed (1998, 351) también utiliza la tabla de
Dressel para caracterizar el material del segundo muro de
ánforas de Cartago. En este caso, partiendo de las for-
mas 2 y 3, llega a establecer siete variantes, algunas ba-
sadas sólo en un ejemplar. En nuestra opinión, las piezas
que se estudian en este trabajo deberían considerarse
todas variantes de la forma Dr. 2. En el centro productor
de Fenals (Lloret de Mar) se han establecido dos varian-
tes tipológicas principales, además de un tercer grupo
de piezas en el que no encajan éstas. Algunas Dr. 2-3 de
este alfar tienen una carena atípica en el extremo inferior
de la panza. En Palamós se producen Dr. 2-3 que adop-
tan tres variantes establecidas a partir de la forma del
labio, según sea más a menos exvasado (Tremoleda,
2000, 122-123, fig. 84.1).
Por nuestra parte, para ordenar los envases conoci-
dos con el apelativo genérico de forma Dr. 2-3 ó 2-4,
hemos partido de los tipos 2 y 3 de la tabla de Dressel,
puesto que nos ha sido difícil encontrar envases del tipo
Dr. 4 dentro de los producidos en el área catalana. Según
J. Freed (1998, 350), en Cartago se han documentado
ejemplares del tipo 4 que ella misma ha dudado en atri-
buir a producciones tarraconenses o narbonenses.
Dentro del tipo Dressel 2 (Dr. 2) hemos agrupado las
ánforas que miden entre 98 y 110 cm de altura, aunque
las cifras más altas dependan en buena medida de la pro-
yección del extremo del pivote. Su perfil es esbelto y
tiende a presentar más superficies rectilíneas que curva-
das. Atendiendo básicamente a la forma del borde, hemos
establecido dos variantes. La Dr. 2 A corresponde a las
piezas de labio redondeado (fig. 3, 22-23) y la Dr. 2 B a
las de labio triangular o en forma de seta (fig. 4, 24-26).
Como no se aprecia ningún otro aspecto decisivo que
permita diferenciarlas, las describiremos conjuntamente,
exceptuando el borde. De hecho la presencia de Dr. 2-3
de labio triangular junto a las más canónicas, de borde
redondeado, ya fue señalada por Tchernia (1971, 70-71)
y aparece mencionada repetidamente en la publicación
de Corsi-Sciallano y Liou sobre los pecios con ánforas de
la Tarraconense. Otra cosa es determinar si la aparición
de uno u otro labio puede tener un valor cronológico o
indicar un determinado origen territorial. De momento, no
estamos en condiciones de poder establecer conclusiones
generales sobre estos aspectos, aunque, por ejemplo, en
la figlina de Tomoví son muy abundantes los labios de sec-
ción triangular (Revilla, 1994; Martín Menéndez y Pre-
vosti, 2003, 231-237), así como en las de Els Antigons
(Jàrrega, 1998, fig. 2) y Les Planes del Roquís (Vilaseca y
Adiego, 2002a, fig. 7.1). Estos ejemplos pueden consti-
tuir el exponente de una norma poco menos que gene-
ral, según la cual la variante Dr. 2 A corresponde a las
producciones más septentrionales, al norte del macizo
del Garraf, límite del ager de Tarraco, mientras que la Dr.
2B parece ser la propia de los centros meridionales.
Las ánforas que hemos clasificado como Dressel 3
(Dr. 3) alcanzan una altura de entre 83 y 93 cm, su cue-
llo es más bien corto y su panza llegaría a ser ovoide si
no fuese por los hombros bien marcados que la separan
del cuello. Aunque dentro de las panzas se observa un am-
plio repertorio de perfiles, son el cuello y las asas los que
presentan las diferencias más destacables. Dentro de la
forma Dr. 3 hemos distinguido cuatro subtipos, dos de
los cuales proceden de la clasificación propuesta por De-
ll’Ami co y Pallarés a partir del material de Diano Marina.
A la variante Dr. 3 A (fig. 4, 27-28) pertenecen la mayo-
ría de las ánforas Dr. 3 que conocemos, como por ejem-
plo las de los pecios Dramont B, Perduto 1 y Sud-Lavezzi
3, muchas de la Chrétienne H y de Planier 1, así como
las clasificadas como Dr. 3A y 3B en Diano Marina. La
variante 3 B (fig. 4, 29-31) corresponde a la denominada
Dr. 3 C por Dell’Amico y Pallarés, y nos remitimos a la des-
cripción que hacen de ella estos autores. Puede añadirse,
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 703
704 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
no obstante, que su carácter más relevante lo constituye
la forma del cuello y de las asas, siendo estas últimas cor-
tas y combinadas con un cuello bastante abierto. Las Dr.
3 C (fig. 4, 30) son las de menor tamaño, representadas
por unos cuantos ejemplares procedentes del pecio Pla-
nier 1, a las que puede añadirse otro de La Chrétienne H
(Corsi-Sciallano y Liou, 1985, fig. 64.24). Por nuestra parte,
creemos que esta variante sirve para clasificar algunas
piezas de Can Portell (Codex 1995a, 51-52), caracteriza-
das por su cuello corto, en forma de embudo, acabado en
un borde a veces bastante grande, que puede llegar a ser
desproporcionado. Para terminar, el subtipo Dr. 3 D (fig.
4, 31), corresponde al designado del mismo modo por
Dell’Amico y Pallarés y también en este caso recomen-
damos la lectura de la definición de estos autores. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, cabe destacar
como característica relevante que el diámetro máximo
de la panza se sitúa en su tercio inferior, lo que hace que
el tramo hasta llegar al pivote sea muy inclinado.
Debe añadirse que, dentro de las producciones del
País Valenciano, la forma predominante en L’Amadrava
(Dénia) es la Dr. 2 B (fig. 4, 26), que se da asimismo en el
taller de Gata, dentro del territorio de Dianium (Bolufer
y Baños, 1995; Aranegui, 2007). También aparece en Oliva,
junto a algunos ejemplares más próximos a la Dr. 3 (Gis-
bert, 1998, fig. 8) y en Llíria. En Sagunto, por el contrario,
se dan unas ánforas de formato pequeño, alejadas tipoló-
gicamente de las que nos sirven de referencia (Aranegui,
1999; 2007). El Mas d’Aragó (Cervera del Maestrat, Caste-
lló), como hemos dicho más arriba, presenta un reperto-
rio muy similar al de las ánforas catalanas meridionales.
Pasta
Además de la descripción tradicional de A. Tchernia y F.
Ze vi (1974), que conviene grosso modo a las ánforas pro-
du cidas en el área septentrional de la Layetania, de be
sub ra yarse que la multiplicidad de centros producto res
pro pició una gran variedad de pastas. En Fenals (Llo ret
de Mar) son muy semejantes a las de los yacimientos la-
ye tanos típicos. En Palamós, sin embargo, son claras, de-
pu radas y de color anaranjado rojizo o marrón cla ro
(Tre moleda, 2000, 122-123). En la zona central de Ca -
taluña los hallazgos de Barcelona (Aguelo, Carreras y
Huertas, 2006, 63; Casas y Martínez, 2006), Sant Boi de Llo-
bregat (López Mullor, 1998a, 234) y Can Feu –Sant Quirze
del Vallès– (Carbonell y Folch, 1998, 289) evidencian
pastas de color beige, incluso blanquecino, aunque tam-
bién aparezcan rosadas y rojizas. En las comarcas meri-
dionales el panorama es diferente. En Tomoví son de
color beige, amarillo y marrón claro, en algunos casos
cubiertas de engobe beige (Martín Menéndez y Prevosti,
2003, 231-237), y en el Campo de Tarragona son claras,
de color amarillo verdoso, beige o rosado (Jàrrega, 1998,
433-434).
Cronología y difusión
Parece que el ánfora Dr. 2-3 ó 2-4 hace su aparición en el
mercado a principios del último decenio del siglo I a. C.,
o quizá un poco antes. En el pecio Grand-Ribaud D (Var),
fechado en el último decenio anterior a la era, se descu-
brió un ánfora de esta forma con las marcas QVA y SOS,
ambas documentadas en Sant Boi de Llobregat y Can Tin-
torer –el Papiol– (Gianfrotta y Hesnard, 1987, 287; Hes-
nard et alii, 1988, 56, 145, lám. XXIV, TA 7). En Empúries
se conoce la presencia de estas ánforas a partir de los úl-
timos años del siglo I a. C., con un terminus post quem
del 7 a. C. (López Mullor, 1998b, 136, fig. 5.6), y en Llafranc
(Palafrugell) se han situado entre la última década del siglo
I a. C. y la primera de nuestra era (Nolla, Canes y Rocas,
1982, 167-168). Debe citarse, además, el hallazgo del paseo
Echegaray y Caballero (Zaragoza), del circa 12 a. C. (Bel-
trán Lloris et alii, 1980, fig. 66.9, 12; Beltrán Lloris, 1998, 58).
Por otra parte, a Francia llegan ejemplares desde el 15/10
a. C.: Lyon (Lemaître, Desbat y Maza, 1998, 56, h. 3), Rezé
(Loire-Atlanti que), su cesivos contextos entre el 15 a. C. y
el 15 d. C. (Guitton y Thébaud, 2001, 295, 297); y en dife-
rentes lugares se ha situado a partir del cambio de era:
Sept-Fonts (Saint-Pons-de-Mauchiens, Hérault), cambio
de era al 10/15 d. C. (Mauné, 1997, 463-467, 477, fig. 7-9),
Corseul (Côtes d’Armor), t.p.q. inicio del principado de
Tiberio (Kerebel y Ferrette, 1997, 111, fig. 11), Fréjus (Var),
piezas de diversas épocas hasta llegar al período flavio
(Brentchaloff y Rivet, 2003, 598, fig. 2.32-34). En Italia es
clásica la referencia a su aparición en La Longarina (Ostia),
en el primer decenio de nuestra era (Hesnard, 1980, 141-
146, làm. III, fig.2). Mención aparte merece el caso de Ba-
dalona. En este lugar la forma parecía no estar presente
hasta el cambio de era y perdurar hasta el primer cuarto
del siglo II (Comas, 1987, 165). Sin embargo, en 1998 se
identificó un solo fragmento de Dr. 2-3 en un contexto del
40-30 a. C., al que ya se había hecho referencia en 1985
(ídem, 1998a, 222-224; 1985, 22). Tal fecha, de momento,
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 704
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 705
sólo se ha registrado en este yacimiento y lógicamente
debe considerarse con prudencia.
El período de floruit de estas ánforas debe situarse
en los decenios centrales del siglo I, constatado en nu-
merosos lugares, tanto centros productores como de con-
sumo, que nos abstendremos de citar. No obstante, es
notorio el abandono de una serie de figlinae hacia el 60-
70 d. C., al que ya hemos hecho referencia al tratar de la
Pasc. 1, entre las que se cuentan El Mujal/El Roser, El Co-
llet de Sant Antoni, Malgrat de Mar y Can Feu. En Em-
púries, en cambio, aparece en estratos del 70-80 d. C. y
de la primera mitad del siglo II (Aquilué et alii, 1984,
288, 291-292, fig. 112.7-8, 10, 119.1), lo que no es raro en
otros yacimientos catalanes. En cuanto a los pecios, es
bien conocida la obra de Corsi-Sciallano y Liou (1985) a
propósito de los que transportaban ánforas de la Tarra-
conense, singularmente Dr. 2-3, dividiéndolos en dos
grupos esenciales. Uno que abarca los fechables entre
los primeros años del siglo I y el 15-20 d. C. y otro de
hacia mediados de la centuria. Se atribuye a la casualidad
la falta de barcos entre el 20 y el 40 d. C., aunque, con-
trariamente se considera muy significativa la ausencia de
hundimientos posteriores a mediados del siglo I.
Unas dataciones de este caríz podrían hacer pensar
que la exportación de estas ánforas a los mercados itá-
lico y gálico, hacia donde se dirigían las naves, desapa-
reció o disminuyó drásticamente hacia el año 50. Incluso,
tal proceso se podría relacionar con el citado cese de la
producción en diversas figlinae a comienzos del perío -
do flavio. Sin embargo, también es fácil constatar que en
un buen número de lugares el tipo tiene plena vigencia
hasta, como mínimo, finales del siglo I o principios del
II. Como ejemplo podemos citar Fréjus, 30 d. C. y último
cuarto del siglo I (Laubenheimer, Béraud y Gébara, 1991,
237, 254; Brentchaloff y Rivet, 2003, 598, fig. 2.32-34),
Lyon, entre 70-80 y 100 (Bertrand, 1992, 270, 276, fig.
9.1-2), Camulodunum, entre 10 y 65 (Hawkes y Hull,
1947, 147, 214, fig. 45.2; Sealey, 1985, t. 7, nº 29-30), Ostia,
decenios finales del siglo I y principios del II (Tchernia
y Zevi, 1974, 55 ss.; Panella, 1973, 501-504; Tchernia,
1980, 306; 1986, 244-245), Maguncia (Ehmig, 2002, 233-
251, fig. 9.12-13), Magdalensberg, mediados del siglo I,
y Arrabona, (Gyôr), finales del siglo I o inicios del II (Be-
zeczky, 1998, 364-365, fig. 3.5-8).
A manera de resumen, podemos, pues, afirmar que
las ánforas Dr. 2-3 producidas en el territorio de la ac-
tual Cataluña hacen su aparición en el mercado hacia el
15-10 a. C. Experimentan una notable expansión por la
mitad norte de la Península Ibérica, aunque también lle-
gan al sur en menor cantidad (Bejarano, 2005, 137-138;
Bernal, 2007), yendo en abundancia a las Baleares, las Ga-
lias, Britania, el limes germánico y sobre todo Italia. Este
comercio tiene su punto álgido entre la época de Tibe-
rio y algo más allá de mediados del siglo I (Tchernia,
1971; 1976; 1986; Fariñas, Fernández y Hesnard, 1977;
Pascual, 1984; Miró, 1987; 1988a, 145-159; Siradeau, 1988;
Remesal y Revilla, 1991; Baudoux, 1992; Revilla y Carre-
ras, 1993; Gebellí, 1998). Entre el 60 y el 70, algunas fi-
glinae quedan abandonadas, lo que hace pensar en una
disminución de la producción. A pesar de todo, se ha
comprobado que a lo largo del período flavio, e incluso
a comienzos del siglo II, esta forma se sigue constatando
en numerosos yacimientos.
Debe añadirse que la producción valenciana de Dr.
2-3 es más tardía que la catalana. Parece iniciarse en épo -
ca de Nerón, como si de alguna manera tomase el relevo
a algunos centros septentrionales abandonados, y perdura
hasta el tercer cuarto del siglo II. (Enguix y Aranegui,
1977; Aranegui, 1981, 529-538; 1991; 2007; Aranegui y
Mantilla, 1987, 100-104; Gisbert, 1987, 104-118; 1998).
En este área el centro de Mas d’Aragó representa una ex-
cepción, probablemente por su vinculación a los situa-
dos algo más al norte, con los que comparte tanto el
repertorio de formas producido (Pasc. 1, Dr. 2-3, Dr. 7-
11 y Ob. 74), como su cronología (Borràs, 1987-1988;
Borràs y Selma, 1989; Fernández Izquierdo, 1995; Márquez
y Molina, 2005). También se ha constatado la produc-
ción relativamente abundante de la forma Dr. 2-3 en las
Galias (Laubenheimer, 1985, 316-318, 385-386; Lauben-
heimer y Widemann, 1977, 58-82; Tchernia y Villa, 1977,
231-239), así como en Cartago, donde es episódica y
complicada desde el punto de vista formal (Bonifay, 2004,
146, fig. 79, tipos 56-58).
Dressel 7-11 (DR. 7-11)
Definición y tipología
La producción en la Tarraconense, y más concretamen te en
la actual Cataluña, de estas imitaciones de prototi pos bé -
ticos es conocida desde hace tiempo (Tchernia, 1976, 974-
975), y el número de centros que la obraron, aun no sien do
muy abundante, aumenta día a día. Se subdivi den en dos
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 705
706 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
grupos. El primero abarca los ejemplares clasifi cables den-
tro de los tipos Dr. 7 a Dr. 11, aunque no correspondan a
ninguno de ellos en concreto, lo que hace encuadrarlos
dentro de la forma genérica “Dr. 7-11” (fig. 5, 33). En defi-
nitiva, plantean la misma problemática que las piezas bé-
ticas, que se han ido clasificando sucesivamente dentro de
las formas Dressel 7 a 11, Beltrán I, Paunier 435, Camulo-
dunum 186A, Schöne-Mau VII y Peacock-Williams 16 y
17, entre otras. Los ejemplares más enteros de este grupo
proceden del pecio La Chrétienne H (fig. 5, 33) (Corsi-Scia-
llano y Liou, 1985, fig. 73) y La Longarina (Hesnard, 1980,
fig. 5.1), y pueden incluirse más bien dentro de la forma Dr.
9 (Miró, 1988 a, 103). Tienen la panza ovoide o piriforme,
situándose el diámetro máximo hacia la parte baja. Su cue-
llo es corto, cóncavo e inclinado hacia afuera, y el paso de
los hombros a la panza está sin definir. Las asas arrancan
inmediatamente por debajo del borde y tienen el codo re-
dondeado, suelen ser verticales aunque también las hay
curvadas y su sección es ovalada con la cara exterior de-
corada con un ligero acanalado o crestas. El pivote es re-
lativamente pequeño, corto y hueco.
En el segundo grupo hemos reunido las ánforas de la
forma Dr. 8 (fig. 5, 32), identificadas por primera vez en
Empúries por J. M. Nolla (1974-1975, 191-192; Beltrán
Lloris, 1970, 406, fig. 164.78-79) y que, tanto este autor
como otros (Tremoleda 2000, 126-128), han considerado
locales, aun desconociéndose el emplazamiento de su
centro productor. En su descripción seguimos a J. Tre-
moleda, quien apunta que se trata de envases de 89 a 97
cm de altura, con el borde no demasiado alto, vuelto
hacia afuera y diferenciado del arranque del asa. Su cue-
llo es troncocónico, normalmente alto y estilizado, tiene
bien marcada la separación con los hombros, que son
cortos y no definen especialmente la transición hacia la
panza. Las asas presentan codo redondeado y sección
elíptica, con acanalado central o diversas crestas en la
cara exterior. La panza es piriforme con el diámetro má-
ximo en su parte inferior, enlazando con un pivote alto
cilíndrico y macizo. La pasta es de color rojo ladrillo,
dura, rugosa y de tacto áspero, recubierta de un engobe
de calidad variable y color amarillo o beige.
Contenido
Está universalmente aceptado que las ánforas 7-11 béti-
cas sirvieron para transportar salsas de pescado (Beltrán
Lloris, 1970, 415-420). En la Tarraconense esta conclu-
sión no puede aplicarse automáticamente. Algunos de
sus centros productores estaban en la costa, como Em-
púries, donde es plausible que se manufacturase la forma
Dr. 8 y además existen instalaciones salazoneras (Aqui-
lué, 2006). Por otra parte, en la villa de Els Tolegassos, si-
tuada muy cerca, se encontró un ánfora de esta clase con
escamas de pescado (Tremoleda, 2000, 126-127; 2005b).
El mismo emplazamiento costero lo tenían las officinae
de Can Lloverons (Castell-Platja d’Aro), Fenals (Lloret de
Mar), Sant Boi de Llobregat, antiguamente situada en la
desembocadura del río Darró y El Vilarenc, aunque en
ninguno de estos lugares se hayan descubierto depósi-
tos relacionados con la salazón del pescado, y los otros
envases que produjeron fuesen vinarios. Por otra parte,
existe un buen puñado de officinae tierra adentro, ex-
tendidas por las provincias de Girona, Barcelona y Ta-
rragona. En ellas la transformación de los productos
pesqueros nos parece difícil, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias de la época, además de no haberse identifi-
cado en ninguna instalaciones relacionadas con tales
tareas.
Según T. Silvino y M. Poux (2005, 512), las ánforas
Dr. 7-11 anteriores a mediados del I d. C. podrían haber
contenido vino en lugar de salsas de pescado, conclu-
sión a la que llegan después de considerar análisis y es-
tudios estadísticos y espaciales sobre un buen número
de contextos gálicos donde aparecen estas ánforas. En
todo caso, la opinión de otros autores, que creen posi-
ble el uso de ánforas producidas en el interior para con-
tener salsas (Fernández Izquierdo, 1991, 113; 1995, 215),
resulta algo chocante, pues la propia situación de los
centros podría hacer pensar que tales contenedores sir-
vieron para el transporte de otro líquido, como el vino,
si bien es cierto que no era necesario producir un tipo
nuevo para envasar un producto que ya disponía de sus
envases específicos. Quizá, debería pensarse en la posi-
bilidad de que, además de las salsas, estas ánforas, sobre
todo las producidas relativamente lejos de la costa, hu-
biesen transportado una clase determinada de vino o de
algún otro producto alcohólico. En todo caso, ante la
evidente controversia, el tema queda abierto a nuevos
hallazgos.
Centros de producción
La Dr. 8 se produjo en los sitios gerundenses de Llafranc
(Nolla, Canes y Rocas 1982, 170-173, fig. 14, 17; Llinàs y
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 706
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 707
Figura 5. Ánforas tarraconenses o layetanas.
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 707
708 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
Sagrera, 1993, 108, 126; Barti, Plana y Tremoleda, 2004),
El Collet de Sant Antoni (Nolla et alii, 2004, 193-200),
Can Lloverons (Nolla, ed., 2002, 40-46), Fenals (Buxó y
Tremoleda, 2002), así como, probablemente en Empúries
(Tchernia, 1971, 65; Nolla, 1974-1975, 181-182, 191-192;
Tremoleda, 2000, 121-128). Del tipo 7-11 se conocen sen-
dos fragmentos en los yacimientos barceloneses de Can
Balençó (Codex, 1995b, fig. 9.4) y Sant Pol de Mar (Ar-
queociència, 1995, fig. 3.1). En Sant Boi de Llobregat
(López Mullor, 1998a) y Can Tintorer (Julià et alii, 1989,
293) aparece de manera episódica, aunque en el primero
podría ser de producción local. En Darró (Vilanova i la
Geltrú), en cambio, es muy abundante y presenta una
característica pasta con tonalidades verdosas (López Mu-
llor, 1986-1989, 68; 1989a). También se ha identificado en
figlinae de la provincia de Tarragona: El Vilarenc (Revi-
lla, 1994, 116; 2003, 293), Mas d’en Gras (Járrega, 2003,
117-118), La Canaleta, Mas de Gomandí o Mas del Coll
(Riudoms), La Boada, Els Antigons (Massó, 1998, 283-
285; Járrega, 1998, 433; Gebellí, 1996; 1998), l’Aumedina
(Tchernia, 1971; 1976, 973-979; Nolla, Padró y Sanmartí,
1979; 1980, 193-218; Revilla, 1993; 1995) y el Mas del Cat-
xorro (Izquierdo, 1993). Además, debe mencionarse su
aparición en La Secuita, donde no es seguro que se pro-
dujese (Carreté, Keay y Millet, 1995; Berni, 1997, 81).
Por otra parte, en el País Valenciano se ha estudiado
el centro de Mas d’Aragó (Borràs, 1987-1988, 390, fig. 7;
Fernández Izquierdo, 1991, 113; 1995, 212, 215; Arane-
gui, 2007, 229-230), habiéndose descartado reciente-
mente el de la Punta de l’Arenal (Xàbia, Alacant), por
basarse su atribución en materiales no locales (Arane-
gui, 1978, fig. 8-10; 1981, 533-534, lám. III.2, 4; 2007, 236).
En Ibiza se produjo una imitación bien conocida, la forma
PE 41, definida hace tiempo y sobre la que recientemente
se han dado a conocer novedades (Guerrero, 1981, 218;
Ramon et alii, 1982, 223-229; Ramon, 2007).
A. Desbat y A. Schmitt (1998, 349-355) publicaron el ha -
llazgo en La Muette (Lyon) y Saint-Roman-en-Gal (Vien -
ne) de unas piezas de la forma Dr. 12 con la mar ca SEX.
DOMITI, para las que se determinó mediante análisis
químicos un posible origen en la Tarraconense, pero no
en Tivissa. Aunque los autores citados presentaron pro-
bables paralelos en Dangstetten y en los pecios de Cap
Béar 3 y Sud-Perduto –este último considerado tradicio-
nalmente como bético–, de momento en Cataluña no co-
nocemos ninguno. La aparición de la marca SEX.DOMITI
en la figilina de La Canaleta (Vila-seca) ha hecho pensar
que quizá también se utilizó en este centro (Gebellí, 1996,
76), lo que podría significar que las ánforas encontradas
en la zona de Lyon pudiesen proceder de allí. Sin em-
bargo, por ahora y a falta de paralelos, nos parece una po-
sibilidad remota. En la Galia Narbonense se conoce una
pe queña producción de ánforas Dr. 7-11 en Sallè les d’Au -
de y probablemente en Velaux-Moulin du Pont y Sigean.
Debe tenerse presente que en todos estos casos se trata
de officinae situadas tierra adentro, aunque no dema-
siado alejadas de albuferas. Por ello se ha pensado que
tales envases podrían haber contenido salsas de pescado
(Laubenheimer, 1985, 318, 407, fig. 176).
Cronología
En la alfarería de Llafranc, que se utilizó desde 25-15 a.
C. hasta mediados del siglo III (Nolla, Canes y Rocas,
1982, 158-160, 173), la forma se fecha entre finales del
siglo I y mediados del II, aunque Llinàs y Sagrera (1993,
108, 126, fig. 13.2, 15.8) creen que no es local. En la de
El Collet de Sant Antoni no se ha datado con exactitud,
pero se sabe que el período de actividad del centro se ex-
tiende desde el último tercio/último cuarto (sic) del siglo
I a. C. hasta 60-65 d. C. (Nolla et alii, 2004, 193-200). En
Can Balençó el estrato en el que apareció el fragmento
de Dr. 7-11 data del último decenio del siglo I a. C. (Codex,
1995b). En Darró, de momento, sólo podemos precisar
que la figlina se puso en marcha el 50/40 a. C., prolon-
gando su actividad hasta finales del siglo I de nuestra
era, y que la producción de Dr. 7-11 parece iniciarse en
el período augusteo avanzado, teniendo en cuenta su
pasta (López Mullor, 1986-1989, 68-70; 1989a, 113 ss.;
López Mullor y Fierro, 1990). En El Vilarenc tampoco se
conoce su arco cronológico completo, aunque se ha do-
cumentado la actividad del centro hasta el primer cuarto
del siglo I (Revilla, 2003, 293). En Els Antigons y el Mas
del Catxorro parece atestiguarse su producción en época
de Augusto (Járrega, 1995; Izquierdo, 1993).
Dataciones similares proporcionan La Chrétienne H,
1-25 d. C. ó 15-20 d. C. (Corsi-Sciallano y Liou, 1985, 91-
92; Liou, 1987b, 274-276) y Sept-Fonts (Mauné, 1997,
463-467, 477), desde el cambio de era hasta 10/15 d. C.,
o bien La Longarina (Hesnard, 1980, 147-148) con un
t.a.q. del 12 a. C. El pecio de Diano Marina, en cambio,
se sitúa a mediados del siglo I (Pallarés, 1975-1981; 1987,
299; Amico y Pallarés, 2005, 96). Los hallazgos de Pom-
peya no se han fechado pero cuentan con el proverbial
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 708
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 709
t.a.q. del 79 d. C. (Tchernia, 1971, 65). Todo ello abarca
un arco cronológico que, de momento, se inicia en el
penúltimo o el último decenio del siglo I a. C. y llega a
mediados del I de la Era, exceptuando algunos ejem-
plares de Llafranc encontrados en estratos del siglo II,
en los que, tal vez, ya son residuales.
Difusión
Estos productos todavía son muy difíciles de reconocer,
puesto que la mayoría de sus pastas, procedentes de al-
fares de la Cataluña central, son claras y no rojizas del
tipo llamado “layetano”. Por tanto, pueden confundirse con
las béticas, teniendo en cuenta, además, que las imita-
ciones tarraconenses son, desde el punto de vista formal,
muy semejantes a las producciones del sur de Hispania.
A pesar de todo, sabiendo que algunos talleres se situa-
ban a orillas del Ebro, es muy probable que lo utilizasen
como vía de penetración comercial, lo que daría sentido
al hallazgo de Celsa (Beltrán Lloris et alii, 1998, 81, fig. 38,
1). Además, debe destacarse su presencia en el istmo pi-
renaico, al haber sido localizadas en Llívia (Campillo y
Mercadal, 1996-1997, fig. 4, 6). Por otra parte, Miró (1988a,
178) evidenció su difusión en el litoral meridional gálico
y en Italia, tanto a través de los yacimientos terrestres
como de los marítimos, que viene confirmándose con ha-
llazgos recientes (Mauné, 1997, 463-467, 477). Cabe aña-
dir la evidencia de la presencia del tipo en Mallorca (López
Mullor et alii, 1996; Cerdà, 1999).
Oberaden 74 (Ob. 74)
Definición y tipología
La aparición de ánforas de fondo plano en Cataluña de
po sible producción local no es un fenómeno nuevo. Al
prin cipio se clasificaron dentro de las formas Dr. 28 y Dr.
30. Con el tiempo, las primeras se asociaron a la Ob. 74
y las segundas a la Pélichet 47. Por fin, ciertas particu -
laridades de su tipología y las marcas que ostentaban
permitieron a A. Tchernia y J.P. Villa (1977, 234-235) iden-
tificar claramente su procedencia tarraconense y agru-
parlas dentro del tipo Ob. 74. Una propuesta similar se
formuló a raíz del estudio del material del pecio Port-
Vendres II (Colls et alii, 1977, 46-47), recogida por J. Miró
(1988a, 95).
Las Ob. 74 son ánforas de perfil ovalado, relativa-
mente ancho, en relación con su altura que puede al-
canzar unos 65 cm. El borde presenta una acanaladura
central y suele ser vertical o ligeramente exvasado; tiene
sendas molduras en los extremos que, o bien son igua-
les, o bien la superior es más gruesa. El cuello es corto
y ancho, cilíndrico o en forma de tronco de cono inver-
tido. Las asas, de cuarto de círculo, arrancan por debajo
del borde y poseen sección elíptica o circular con tres
crestas. El fondo es plano, umbilicado internamente, apo-
yado sobre un pie anular, de 13 a 18 cm de diámetro.
P. Izquierdo (1993) evidenció la disensión entre los ti-
tuli picti hallados en las ánforas de Port-Vendres II, que
las identificaban como vinarias (Colls et alii 1977), con
la opinión de H. Dressel quien las suponía portadoras
de garum. F. Zevi (1966) defendía la misma idea, aña-
diendo los moluscos, la miel y las aceitunas como otros
posibles contenidos. Por el momento, la única evidencia
inequívoca procede del pecio citado y será necesaria la
aparición de otras para resolver definitivamente la cues-
tión. En todo caso, es sabido que esta ánfora es con-
temporánea de las Tar. 1, Pasc. 1 y Dr. 2-3, todas ellas
vinarias, lo que nos hace pensar, como apuntábamos al
tratar de las Dr. 7-11, que las Ob. 74, un tipo también mi-
noritario, transportasen una clase muy determinada de
vino o de bebida alcohólica.
Centros productores y cronología
Esta forma se ha identificado en la zona septentrional de
Cataluña, procedente de figlinae situadas en la provin-
cia de Girona (Llafranc, Collet de Sant Antoni), y al norte
de la de Barcelona (Sant Vicenç de Montalt), así como
en el ager de Tarraco (El Vilarenc, Tomoví, Mas d’en
Gras, La Canaleta) y a orillas del Ebro (Tivissa, Mas del
Catxorro). En otras áreas de la Tarraconense también es
conocida, aunque en mucho menor número, habiéndose
producido en Cervera del Maestrat (Castelló), una officina,
como hemos visto, muy ligada al repertorio más sep-
tentrional, así como en la zona de Illici (Márquez, 1999,
grupo 40) y La Maja –Pradejón, La Rioja– (Beltrán Lloris,
1987, 59).
Su período de producción se puede llegar a averi-
guar a partir de los pocos datos allegados en sus lugares
de origen, a los que se añaden algunos procedentes de
los sitios de consumo, y que hemos agrupado por orden
cronológico. Así, uno de los referentes más antiguos es
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 709
710 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
el pecio Sud-Caveaux 1, hundido hacia el 30 a. C., aun-
que la pieza que se ha publicado tenga un borde algo
alejado de lo que es normal en las Ob. 74 (Long, 1998,
341-343). En la Casa de los Pardo (Zaragoza), aparece la
forma, atribuida a la officina de Tivissa, en un estrato
del 25/23-15/12 a. C. (Beltrán Lloris, 1979, 12; 1987, 60).
En los pozos de Vieille-Toulouse, cuya datación es a
veces complicada, tanto se fecha a comienzos de nues-
tra era como a mediados del siglo I a. C. (Labrousse, 1976,
484; Mayet y Tobie, 1982, 9; Vidal y Magnol, 1983). En Lla-
franc y El Vilarenc, en el supuesto de que esta forma
fuese de las primeras producidas en ambos centros, po-
dría fecharse en el 30 o el 25 a. C. En Cartago se ha situado
entre 40/20 a. C. y 20/30 d. C., lo que junto a su aparición
en el muro de ánforas de Byrsa, anterior al 10 a. C., pro-
porciona un terminus post quem de, como mínimo, el
20 a. C. (Martin-Kilcher, 1998, 512-513); el mismo de los
hallazgos de Lyon, que incluso podrían ser un poco más
antiguos (Boucher, 1977, 483; Lemaître, Desbat y Maza,
1998, 54, fig. 8.12-13).
Además, existen una serie de yacimientos donde se
documenta desde el último decenio del siglo I a. C. hasta
los primeros años de nuestra era: Ensérune, Augusto (Jan-
noray, 1955; Lamour y Mayet, 1981, n. 84-89; Étienne y
Mayet, 2000, 132), Saint-Jean-de-Castex, último decenio
del s. I a. C. (Cantet, 1975), Mas del Catxorro, desde antes
del 10 a. C.; Tarraco, finales de la época augustea y prin-
cipios de la tiberiana (Gebellí, 1996, 73, 75; 1998, 226),
Oberaden, 11-10/8 a. C.; Haltern, 5 a. C.-9 d. C. Y para
terminar, unos cuantos lugares en los que puede alcan-
zar, como mínimo la mitad del siglo I: Celsa, 41-45/48
(Beltrán Lloris et alii, 1998, 72), El Palao, 54-60 (Beltrán
Lloris, 2003, 195-196), y Hofheim, Claudio-Vespasiano
(Ritterling, 1913, fig. 76.1, f. 77). Todo ello indica que la
forma Ob. 74 producida en la Tarraconense se puede
datar, hoy por hoy, entre el circa 30 a. C. y el 50/60 d. C.
El floruit de su producción debería situarse entre el úl-
timo decenio del siglo I a. C. y el segundo de nuestra
era.
Difusión
Al tratar de su cronología, ya hemos dejado entrever la
difusión del tipo, que ya definió Miró en sus rasgos más
importantes, destacando su presencia en Cataluña, Va-
lencia, las Baleares y el valle del Ebro, por lo que se re-
fiere a Hispania, así como en los ejes del Aude-Garona
y del Ródano, el valle del Loira y la Bretaña, dentro del
territorio gálico, además del limes germanicus y Roma.
Más recientemente se han producido valiosas aporta-
ciones, como, por ejemplo, las de P. Izquierdo (1993),
V. Revilla, solo (1993; 1995) y en colaboración con J. Re-
mesal (1991) y C. Carreras (1993), P. Marimon (2005),
para las Baleares, y las de C. Aranegui (2007) y J.A. Gis-
bert para el País Valenciano y M. Beltrán Lloris (2007)
para el valle del Ebro en el sentido más amplio del tér-
mino.
Gauloise 4 (G.4)
Definición y tipología
Estas ánforas de fondo plano se clasificaron sucesiva-
mente dentro de los tipos Dr. 30, Pélichet 47, Niederbie-
ber 76 y Camulodunum 188, siendo definido su origen
gálico por C. Panella (1973, 538, 600-601) y A. Tchernia
y J.P. Villa (1977). F. Laubenheimer (1985, 261-293, 349-
355, 399-406) las estudió a fondo aportando la nomen-
clatura que, a la postre, se ha popularizado, al mismo
tiempo que recapitulaba sus centros de producción, en
la Galia Narbonense, y las vías esenciales de su comer-
cio. Se trata, pues, de uno de los contenedores gálicos por
excelencia, destinado al transporte de vino, y del que se
hicieron imitaciones en la Hispania Tarraconense, cir-
cunscritas a una serie de centros del nordeste de Cataluña
y del País Valenciano.
Si bien en el caso de la forma Ob. 74 se llegó relati-
vamente pronto a un acuerdo para denominarla de esta
manera, en el de esta otra ánfora tarraconense de fondo
plano no fue tan sencillo. R. Pascual (1977, 69) la deno-
minó Dr. 30, al publicar el material de Santa Maria de les
Feixes (Cerdanyola), tal y como hicieron J.M. Nolla, J.M.
Canes y X. Rocas (1982, 173) al estudiar la producción del
alfar de Llafranc, aunque también la asociaron a la forma
Pélichet 47 o Niederbieder 76. Por su parte, J. Miró (1988a,
96-99) llamó a estas ánforas genéricamente “otras pro-
ducciones de fondo plano”, aun citando sus paralelos en
la Galia y el norte de África. Más tarde, V. Revilla (1995,
52-55) las clasificó como G.4, al considerar que imitaban
a los prototipos gálicos. Desde entonces, esta nomen-
clatura se ha generalizado, ya sea utilizando la for ma
abre viada o la desarrollada (Gisbert, 1998, 395-397; Étien -
ne y Mayet, 2000, 135; Tremoleda, 2000, 128).
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 710
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 711
Laubenheimer, 1985, 390-395). En síntesis, este arco cro-
nológico coincide con el proporcionado por las officinae de
Llanfranc –cuyo inicio es algo más tardío– y L’Almadrava,
de donde procede la información más amplia.
Epílogo
Dadas las limitaciones de este trabajo, no nos hemos re-
fe rido a las producciones tardías de ánforas tarraco nenses,
que ya identificó Keay (1984), que fueron sistematiza-
das por Carreras y Berni (1998), y que deben situarse en
los siglos IV y V, cuyo estudio se ha ido ampliando (Re-
molà, 2000). Por otra parte, las marcas que aparecen
sobre los tipos más difundidos de ánforas tarraconenses
han sido objeto de diversos estudios monográficos, como
un primer corpus publicado por Pascual en 1991, el re-
pertorio aparecido en Baetulo, obra de M. Comas (1997),
que forma parte de un corpus promovido por el Institut
d’Estudis Catalans, cuyo segundo volumen referido a
Barcelona está a punto de aparecer, así como los traba-
jos de miembros del CEIPAC de la Universidad de Bar-
celona (Berni, 1996; Berni y Carreras, 2001; Berni, Carreras
y Revilla, 1998; Berni y Revilla, 2007; Carreras y Berni,
2002; Remesal, ed., 2004; Remesal y Revilla, 1991; Revi-
lla, 2004). Deben citarse también los sucesivos volúme-
nes del Recueil de timbres sur amphores romaines (Carré
et alii, 1995; Blanc-Bijon et alii, 1998), el trabajo de Corsi-
Sciallano y Liou (1985) sobre los pecios de ánforas ta-
rraconenses, completado recientemente por la primera
con hallazgos de tierra firme (Sciallano, 2007), así como
aportaciones monográficas de diversos autores (Amar y
Liou, 1984; 1989; Christol y Planas, 1997; 1998; Freed,
1998; López Mullor, 1998a; Manacorda 1993; Manacorda
y Panella, 1993; Márquez y Molina, 2005; Miró, 1988b;
Pena, 1999; 2000; Tremoleda, 2000; 2005a; Tremoleda y
Cobos, 2003). Además, sobre las marcas de ánforas va-
lencianas puede verse: Aranegui, 2007; Enguix y Arane-
gui, 1977; Gisbert, 1987; 1998. A estos trabajos, elegidos
entre otros muchos por parecernos significativos, nos re-
mitimos para la documentación de un tema que, por sí
solo, merecería un capítulo aparte.
El ánfora G.4 tarraconense (fig. 5, 36-37) es más bien
pequeña, de unos 50 cm de altura, y ligera, pues sus pa-
redes son delgadas. Su boca puede ser de sección semi-
circular o triangular con los ángulos redondeados, pero
siempre inclinada hacia afuera y de pequeño diámetro. Su
cuello está poco desarrollado y las asas se sitúan bajo el
borde, describiendo una curva que cae sobre la panza
vertical o algo inclinada. Esta última tiene forma de peonza,
muy ancha en la parte superior, estrechándose a medida
que se aproxima a la base. El diámetro de ésta no excede
de los 10 cm y suele estar provista de un pie anular, aun-
que existan ejemplares ápodos. Entre estos últimos debe
hacerse mención al tipo Almadraba IV (fig. 5, 38), definido
por Gisbert (1987; 1998), que tiene personalidad sufi-
ciente como para diferenciarse de la forma general.
Cronología y difusión
La producción de G.4 en Cataluña fue postulada por primera
vez por Nolla (1974-1975, 193-194), al estudiar el material
de Empúries. Poco después, Pascual (1977, 68-69, fig. 23.1-
2,5) publicó los hallazgos de Santa Maria de les Feixes, con
el ánfora más típica de que disponemos (fig. 5, 36). En todo
caso, la figlina de Llafranc ha proporcionado un conjunto
abundante y un arco cronológico desde principios del siglo
II hasta mediados del III (Nolla, Canes y Rocas, 1982, 158-
176; Llinàs y Sagrera, 1993, 122-123, 126; Barti, Plana y Tre-
moleda, 2004, 106-107) En El Puig Rodon (Corçà, Girona),
está presente en contextos de finales del siglo III y del IV,
donde ya debe ser residual (Casas, 1986, 15-17; Nolla y
Casas, 1990, 199-203; Tremoleda, 2000, 128-129). También
se produjo en Can Lloverons (Castell-Platja d’Aro, Girona),
aunque allí no se haya fechado (Nolla, ed., 2002, 40-46).
En Cataluña no se conocen más centros de producción,
que sí están presentes en el territorium de Dénia, donde
destaca el de L’Almadrava, activo durante los siglos I a III
(Aranegui, 1981; 2007; Aranegui y Gisbert, 1992; Gisbert,
1998). En Francia, la forma G.4 se ha fechado desde me-
diados del siglo I y, sobre todo, a partir del inicio de los fla-
vios. Su período de floruit coincide con el siglo II, finalizando
su producción en un momento poco preciso del siglo III
avanzado (Tchernia, 1980, 306; Manacorda, 1977, 145-149;
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 711
712 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
Procedencia de los materiales que aparecen en las
figuras
1. El Vilar (Valls, Tarragona), según M. Adserias y E.
Ramon; López Mullor y Martín, 2007.
2. Ca l’Arnau (Cabrera de Mar, Barcelona), Martín, 2004a.
3. El Vilar (Valls, Tarragona), según M. Adserias y E.
Ramon; López Mullor y Martín, 2007.
4-5. Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar, Barcelona),
campaña 2006, inéditos.
6. Can Pau Ferrer (Cabrera de Mar, Barcelona), Martín,
2004b.
7. Iluro (Mataró, Barcelona), Carrer Nou 54, García y
Gurri, 1996-1997.
8. Pecio Cala Bona 1 (Cadaqués, Barcelona), Colección
Esteve Guerra Marès; López Mullor y Martín, 2007.
9. Pecio Sud-Caveaux 1 (Marsella), Long, 1998.
10. Pecio Cala Bona 1 (Cadaqués, Girona), Colección Es-
teve Guerra Marès; López Mullor y Martín, 2007.
11. Castellarnau (Sabadell, Barcelona), Artigues y Rigo,
2002.
12. Pecio Cala Bona 1 (Cadaqués, Girona), Colección Es-
teve Guerra Marès; López Mullor y Martín, 2007.
13-14. Fenals (Lloret de Mar, Girona), Tremoleda, 2000.
15. El Vilarenc (Calafell, Tarragona), según V. Revilla;
López Mullor y Martín, 2007.
16. Pecio Els Ullastres I (Palafrugell, Girona), según F.
Foerster.
17. Procedencia desconocida, colección particular, Bar-
celona; López Mullor y Martín, 2007.
18. Antiguo convento de Santa Caterina (Barcelona),
Aguelo, Carreras y Huertas, 2006.
19. Pecio Punta Blanca I (El Port de la Selva, Girona),
Colección Jordi Bosch Bofill; López Mullor y Martín, 2007.
20. Pecio Cala Cativa I (El Port de la Selva, Girona), Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona. López Mullor y
Martín, 2007.
21. Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Barcelona), Carbo-
nell y Folch, 1998.
22. Pecio Calella I (Barcelona), colección Oriol Duran
Benet; López Mullor y Martín 2007.
23. Pecio Petit-Congloué (Marsella), Corsi-Sciallano y
Liou, 1985.
24. Cartago, Freed, 1998.
25. Pecio Les Fourmigues (Hyères), Corsi-Sciallano y
Liou, 1985.
26. L’Almadrava (Dénia, Alicante), Gisbert, 1998.
27. El Roser/El Mujal (Calella, Barcelona), campanya
1988; López Mullor y Martín, 2007.
28. Oliva (Valencia), Gisbert, 1998.
29. Pecio Diano Marina (Imperia), Pallarés, 1985.
30. Pecio Planier 1 (Marsella), Corsi-Sciallano y Liou, 1985.
31. Pecio Diano Marina (Imperia), Pallarés, 1985.
32. Empúries (L’Escala, Girona), Tremoleda, 2000.
33. Pecio Chrétienne H (Saint-Raphaël), Corsi-Sciallano
y Liou, 1985.
34. Pecio Sud-Caveaux 1 (Marsella), Long, 1998.
35. Oberaden, Miró, 1988a.
36. Santa Maria de les Feixes (Cerdanyola) Pascual, 1977.
37-38. L’Almadrava (Dénia, Alicante), Gisbert, 1998.
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 712
Adserias, M. y Ramon, E. (2004): “La villa romana del
Vilar (Valls, Alt Camp)”, Quaderns de Vilaniu, 45,
Valls, pp. 5-18.
Aguarod, C. (1992): “Un ánfora Tarraconense 1/Layetana
1 con sello ibérico procedente de Salduie”, BMZ, 11,
pp. 109-116.
Aguelo, J., Carreras, C. y Huertas, J. (2006): “L’ocupació al-
timperial del solar del mercat de Santa Caterina. Un pos-
sible centre productor ceràmic”, Quaderns d’Arqueologia
i Història de la Ciutat, 2, Barcelona, pp. 60-73.
Amar, G. y Liou, B. (1984): “Les estampilles sur ampho-
res du golfe de Fos”. Archaeonauti ca, 4, París, pp.
145-211.
Amar, G. y Liou, B. (1989): “Les estampilles sur ampho-
res du golfe de Fos (II)”. Actes du Congrès de Lezoux,
SFECAG, Marseille, pp. 191-208.
Amico, P. Dell’ y Pallarés, F. (2005): “Il Relitto di Diano Ma-
rina e le Navi a dolia: Nuove Considerazioni”, Cortis,
T. y Gambin, T. (ed.): De Triremibus. Festschrift in ho-
nour of Joseph Muscat, San Gwann (Malta), pp. 67-114.
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 713
i comerç al Mediterrani Occidental. Actes, Monografies
Badalonines, 9, Museu de Badalona, Badalona, 1987.
El vi a l’antiguitat, II: II Colloqui Internacional d’Arqueo -
logia Romana. El vi a l’antiguitat. Economia, producció
i comerç al Mediterrani Occidental. Actes, Monografies
Badalonines, 14, Museu de Badalona, Badalona, 1998.
Hispània i Roma…: Hispània i Roma. D’August a Carle-
many. Congrés d’home natge al Dr. Pere de Pa lol (Annals
de l’Institut d’Estudis Gironins, XXXVII, 1996-1997), Girona.
IA: Informació Arqueològica, Barcelona.
IJNA: International Journal of Nautical Archaeology,
London.
L’Antiguitat clàssica…: L’Antiguitat clàssica i la seva per-
vi vència a les illes Balears (XXIII Jornades d’Estudis His-
tò rics Locals), Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Ma llorca.
Les amphores en Gaule: Les amphores en Gaule. Pro-
duction et circulation. Production et circulation. Table
ronde internationale. Metz 4-6 octobre 1990, Centre de
Recherches d’Histoire Ancienne, 116 (ALUB, 474), París.
Les amphores en Gaule II: Laubenheimer, F., dir. (1998):
Les amphores en Gaule II : production et circulation,
Presses Universitaires Franc-comtoises, París.
MAAR: Memoirs of the American Academy in Rome,
Roma.
Méthodes classiques…: Méthodes classiques et méthodes
formelles dans l’étude des amphores. Actes du colloque
de Rome, 27-29 mai 1974, Collection de l’École Fran-
çaise de Rome, 32, Roma.
MSAMF: Mémoires de la Société Archéologique du Midi
de la France, Toulouse.
RAN: Revue Archéologique de Narbonnaise, París.
SFECAG: Société Française d’Étude de la Céramique An-
tique en Gaule.
Bibliografía
Abreviaturas
APL: Archivo de Prehistoria Levantina, Valencia.
ALUB: Annales Littéraires de l’Université de Besançon,
París.
Amphores…: Amphores romaines et histoire économi-
que: dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne
(22-24 mai 1986), Collection de l’École Française de
Rome, 114, Roma.
Autopistas: Autopistas i arqueologia. Memòria de les ex-
cavacions en la prolongació de l’autopista A-19, Barce-
lona, 1995.
Baix Llobregat: I Jornades Arqueològiques del Baix Llo-
bregat (Pre-actes), Castelldefels, 1989.
BAR: British Archaeological Reports, International Series,
Oxford.
Boletín Arqueológico/Butlletí Arqueològic: Boletín Arqueo -
lógico de la Real Sociedad Arqueológica Ta rra co nen -
se/Butlle tí Arqueològic de la Reial Socie tat Ar queològi ca
Ta rraconense, època V, Tarragona.
BMZ: Boletín del Museo de Zaragoza, Zaragoza.
CAS: Cahiers d’Archéologie Subaquatique, Fréjus.
CIAS: Congreso Internacional de Arqueología Subma-
rina.
CNA: Congreso Nacional de Arqueología.
CPAC/QPAC: Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonenses/Quaderns de Prehistòria i Arqueologia
Castellonencs, Castelló de la Plana.
EAE: Excavaciones Arqueológicas en España, Madrid.
El vi a l’antiguitat, I: I Colloqui Internacional d’Arqueo-
logia Romana. El vi a l’antiguitat. Economia, producció
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 713
Andreu, I. (1994): “Troballes arqueològiques submari-
nes del Maresme. Materials dipositats en el Museu de
Premià de Mar”, Laietània, 9, Mataró, pp. 361-370.
Anglada, L. et alii. (1998): “L’establiment de Ses Alzines
i la producció de vi a la Vall de Tossa”, El vi a l’anti-
guitat, II, pp. 438-443.
Aquilué, X. (2006): “La producció de salaons i salses de
peix a Empúries”, Pescadors de l’antiga Empúries,
Ajuntament de L’Escala, Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya-Empúries, Girona, pp. 26-28.
Aquilué, X. et alii. (1984): El fòrum romà d’Empúries
(excavacions de l’any 1982), Monografies Empori-
tanes, VI, Barcelona.
Aranegui, C. (1978): “Anotaciones sobre las ánforas del
nivel de relleno del Grau Vell (Sagunto, Valencia)”,
Saguntum, 13, Valencia, pp. 307-323.
Aranegui, C. (1981): “La producción de ánforas romanas
en el País Valenciano. Estado de la cuestión”, APL,
XVI, Valencia, pp. 529-538.
Aranegui, C. (1991): “El taller de ánforas romanas de Oliva
(Valencia)”, Saguntum y el mar, Valencia, pp. 110-111.
Aranegui, C. (1999): “El comercio del vino en la costa
mediterránea española en época romana”, Varia 4, II
Simposio arqueología del vino, pp. 79-96.
Aranegui, C. (2007): “La producción y el comercio de ánforas
tarraconenses en el País Valenciano”, Jornades d’estudi.
La producció i el comerç de les àmfores de la provincia
Hispania Tarraconensis, Homenatge a Ricard Pascual
Guasch, Monografies, 8, Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya Barcelona. Barcelona, pp. 227-240.
Aranegui, C. y Gisbert, J.A. (1992): “Les amphores à fond
plat de la Péninsule Ibérique”. Les amphores en Gaule,
pp. 101-111.
Aranegui, C. y Mantilla, A. (1987): “La producción de ánfo-
ras Dr.2-4 de Sagunto”, El vi a l´antiguitat, I, pp. 100-104.
Arasa, F. (2001): La romanització de les comarques sep-
tentrionals del litoral valencià. Poblament ibèric i
importacions itàliques en els segles II-I aC, Servicio de
Investigación Preshitórica, Diputación Provincial de
Valencia, Serie de Trabajos Varios, 100. València.
Arasa, F. y Mesado, N. (1997): “La ceràmica d’importació
del jaciment ibèric de la Torre d’Onda (Borriana, Plana
Baixa)”, APL, XXII, València, pp. 375-408.
Arcelin, P. (1981): “Recherches archéologiques au col de la
Vayède, Les Baux-de-Provence (B. du Rh.)”, Documents
d’Archéologie Méridionale, 4, Lambesc, pp. 83-136.
Arqueociencia(1995): “Sant Pol 2000 A”, Autopistas, pp. 183-186.
Artigues, L. (2005): “Hornos romanos en Castellarnau”, Re-
cientes investigaciones sobre producción cerámica
en Hispania, Valencia, pp. 95-152.
Artigues, P.L. y Rigo, A. (2002): Castellarnau (Sabadell).
Evolució d’un nucli rural del segle I aC al segle VI
dC. Quaderns d’Arqueologia, 2, Sabadell.
Badia, J. (1966): “Hallazgo de ánforas romanas en Llafranc
(Gerona)”, Ampurias, XXVIII, Barcelona, pp. 265-266.
Barberan, S. (2003): “Un lot de céramiques d’époque tibé-
rienne découvert sur le site de Carsalade (Nîmes, Gard)”,
Actes du Congrès de Saint-Romain-en-Gal, SFECAG,
Marseille, pp. 407-433.
Barti, M., Plana, R. y Tremoleda, J. (2004): Llafranc romà,
Quaderns de Palafrugell, 13, Palafrugell.
Bats, M. (1987): “Debat”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 141.
Baudoux, J. (1992): “La circulation des amphores dans le Nord-
Est de la France”, Les Amphores en Gaule, pp. 163-169.
Bejarano, A. M. (2005), “Evolución de un espacio pe-
riurbano en la zona norte de Augusta Emerita, Mé-
rida”, Excavaciones arqueológicas 2002, Memoria
8. Mérida, pp. 131-157.
Beltrán Lloris, M. (1970): Las ánforas romanas en Es-
paña, Zara goza.
Beltrán Lloris, M. (1979): “El nivel augusteo de la Casa
Palacio de los Pardo, en Zaragoza”, XV CNA, Zara-
goza, pp. 943-966.
Beltrán Lloris, M. (1981): “El comercio del aceite en el
valle del Ebro a finales de la República y comienzos
del Imperio romano”, Producción y comercio del
aceite en la antiguedad, Primer Congreso Interna-
cional, Madrid, 1980, Madrid, pp. 187-224.
Beltrán Lloris, M. (1982): “El comercio vinario tarraconense
en el valle del Ebro. Bases para su conocimien to”, Ho-
menaje a C. Fernández Chicarro, Madrid, pp. 319-330.
Beltrán Lloris, M. (1987): “El comercio del vino antiguo
en el valle del Ebro”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 51-73.
Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana,
Zaragoza.
Beltrán Lloris, M. (1998): “Contenedores de consumo y
transporte”, Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla
de Ebro, Zaragoza). III, 1. El instrumentum domesti-
cum de la Casa de los Delfínes, Zaragoza, pp. 65-82.
Beltrán Lloris, M. (2001): “Ánforas béticas en la Tarraco-
nense: bases para una síntesis”, Congreso interna-
cional Ex Baetica amphorae. Conservas, aceite y vino
de la Bética en el Imperio Romano. Sevilla-Écija, 17
al 20 de diciembre de1998, III, Écija, pp. 441-536.
714 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 714
Beltrán Lloris, M. (2003): “Las ánforas”, Marco Simon, F.
(coord.), El poblado ibero-romano de El Palao (Alca-
ñiz): la cisterna, Al-Qannis, 10, Alcañiz, pp. 191-200.
Beltrán Lloris, M. (2007): “Las ánforas tarraconenses en el
valle del Ebro y la parte occidental de la provincia ta-
rraconense”, Jornades d’Estudi. La producció i el co-
merç de les àmfores de la provincia Tarraconensis.
Homenatge a Ricard Pascual Guasch, Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic Local, Barcelona, pp. 271-318.
Beltrán Lloris, M. et alii. (1980): “Excavaciones en Cae-
saraugusta I (El Paseo de Echegaray y Caballero, Za-
ragoza)”, EAE, 108.
Beltrán Lloris, M. et alii. (1998): Colonia Victrix Iulia Le-
pida- Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). III, 1-2. El ins-
trumentum domesticum de la Casa de los Delfínes,
Zaragoza.
Bergé, A. (1990): “Les marques sur amphores Pascual 1
de Port-la-nautique”, CAS, 9.
Bernal, D, (2007): “Vinos tarraconenses más allá de las co-
lumnas de Hércules. Primeras evidencias en la Bae-
tica, Lusitania y Tingitana”, Jornades d’Estudi. La
producció i el comerç de les àmfores de la provincia
Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual Guasch,
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local, Barcelona, pp. 319-354.
Berni, P. (1996): “Amphora Epigraphy: proposals for the
study of stamp contents”, Archeologia e calcolatori,
Roma, pp. 751-770.
Berni, P. (1997): “Las ánforas de aceite de la Bética y su pre-
sencia en la Cataluña romana”, Instrumenta, 4, Barcelona.
Berni, P. y Carreras, C. (2001): “El circuït comercial de
Barcino: reflexions al voltant de les marques amfò-
riques”, Faventia, 23/1, Barcelona, pp. 103-129.
Berni, P., Carreras, C y Revilla, V. (1998): “Sobre dos nue-
vos Cornelii del vino tarraconense”, Laietania, 11,
Mataró, pp. 111-123.
Berni, P. y Revilla, V. (2007): “Los sellos de las ánforas
de producción tarraconense. Representaciones y sig-
nificado”, Jornades d’Estudi. La producció i el co-
merç de les àmfores de la provincia Tarraconensis.
Homenatge a Ricard Pascual Guasch, Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic Local, Barcelona, pp. 95-112.
Berthault, F. (1997): “Les fouilles de la place des Grands-
Hommes à Bordeaux”, Pages d’Archéologie et d’His-
toire Girondines, 3, Bordeaux, pp. 75-83.
Bertrand, E. (1992): “Les amphores d’un vide sanitaire
du Ier siècle à Lyon (Saint-Just)”, Actes du Congrès de
Tournai, SFECAG, Marseille, pp. 265-277.
Bertucchi, G. (1992): “Les amphores et le vin de Marsei-
lle VIe s. avant J.- C.-IIe s. après J.-C.”, RAN, Supplé-
ment 25, París.
Bezeczky, T. (1998): “Wine export to Noricum and Pan-
nonia”, El vi a l’antiguitat, II, pp. 364-368.
Blanc-Bijon, V., Carré, M.B., Hesnard, A. y Tchernia, A.
(1998): Recueil de timbres sur amphores romaines, II
(1989-1990 et compléments 1987-1988), Aix-en-
Provence.
Bolufer, J. y Baños, I. (1995): “La Rana (Gata, Marina Alta),
un nuevo taller de ánforas del territorium de Dia-
nium”, XXI CNA.
Bonifay, M. (2004): “Étude sur la céramique romaine tar-
dive d’Afrique”, BAR, 1301.
Borràs, C. (1987-1988): “Avance de las excavaciones en
la villa romana de Mas d’Aragó (Cervera del Maes-
trat)”, CPAC, 13, pp. 379-397.
Borràs, C. y Selma, S. (1989): “El centro de producción ce-
rámica de Mas d’Aragó, un complejo industrial alfa-
rero ibero-romano”, XIX CNA, Castellón, pp. 667-674.
Boucher, J.P. (1977): “Informations archéologiques: Rhô -
ne- Al pes”, Gallia, XXXV, París, pp. 473-494.
Bouscaras, A. (1974): “Marques sur amphores de Port-
la-Nauti que”, CAS, III, pp. 103-132.
Brentchaloff, D. y Rivet, L. (2003): “Timbres amphori-
ques de Fréjus-2”, Actes du Congrès de Saint-Romain-
en-Gal, SFECAG, Marseille, pp. 595-619.
Burjachs, F., Defaus, J.M., Miret, M. y Solías, J.M. (1987):
“Un centre laietà productor d´envasos vinaris a Mal-
grat (Maresme)”, El vi a la l´antiguitat, I, pp. 224-228.
Buxó, R. y Tremoleda, J. (2002), Platja de Fenals (Lloret
de Mar, la Selva): una indústria terrissera d’època
romana a la Costa Brava, Collecció Es Frares, 5, Llo-
ret de Mar.
Callender, M.H. (1965): Roman Amphorae, London.
Campillo, J. y Mercadal, O. (1996-1997): “El paper de la
Cerdanya en les relacions transpirinenques en època
antiga”, Hispània i Roma…, pp. 875-896.
Cantet, M. (1975): “Puits funéraire gaulois n. 1 de Saint-
Jean-de-Castex”, Revue de Comminges, LXXXVIII,
fasc. 1, Comminges, pp. 5-42.
Carbonell, E. y Folch, J. (1998): “La producció de ví i
d’àmfores a la villa de Can Feu”, El ví a l’antiguitat,
II, pp. 289-293.
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 715
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 715
Carré, M.-B., Gaggiadis-Robin, V., Hesnard, A. y Tcher-
nia, A. (1995): Recueil de timbres amphoriques sur
amphores romaines (1987-1988), Aix-en-Pro ven -
ce.
Carreras, C. y Berni, P. (1998): “Producció de vi i àmfo-
res tardanes del NE de la Tarraconense”, El vi a l’an-
tiguitat, II, pp. 270-276.
Carreras, C. y Berni, P. (2002): “Microspatial relations-
hips in the Laietanian wine trade: shipwrecks, am-
phora stamps and workshops”, Rivet, L. y Sciallano,
M. (eds.), Vivre, produire et échanger: reflets médi-
terranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, Mon-
tagnac, pp. 359-369.
Carreté, J. M., Keay, S. J. y Millet, M. (1995), Roman pro-
vincial capital and its hinterland. The survey of the
territory of Tarragona, Spain 1985-1990, Ann Arbor.
Casas, J. (1985): “Excavacions a la villa romana de Puig
Rodon (Corçà, Baix Empordà) Sector 1. 1981-1983”,
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 28, Girona,
pp. 73-89.
Casas, J. (1986): “Excavacions a la vil·la romana del Puig
Rodon (Corçà, Baix Empordà)”, Estudis sobre temes
del Baix Empordà, 5, Sant Feliu de Guíxols, pp. 15-
77.
Casas, M.T. (1987): “Estudi preliminar: les àmfores de la
villa de La Salut (Sabadell)”, Arraona, 1, Sabadell, pp.
15-26.
Casas, J. y Martínez, V. (2006): “El taller ceràmic d’època
romana del carrer Princesa de Barcelona. Estudi ar-
queològic de les restes i estudi arqueomètric del ma-
terial ceràmic”, Quaderns d’Arqueologia i Història
de la Ciutat, 2, Barcelona, pp. 36-59.
Cerdà, D. (1999): El vi en l’ager pollentinus i en el seu en-
torn amb una síntesi de la Palma romana amb el seu
port (Portopí), La Deixa, 3, Consell de Mallorca, Palma.
Cerdà, J.A. et alii. (1997): “El cardo maximus de la ciu-
tat romana d’Iluro (Hispania Tarraconensis)”, Laie-
tania, 10, vol. 2, Mataró.
Christol, M. y Planas, R. (1997): “Els negotiatores de Nar-
bona i el vi català”, Faventia, 19/2, Barcelona, pp.
75-95.
Christol, M. y Planas, R. (1998): “De la Catalogne à Nar-
bonne: épigraphie amphorique et épigraphie lapi-
daire, les affaires de Veiento”, Paci, G. (ed.), Epigrafia
romana in area Adriática, IX Rencontre franco-ita-
lienne sur l’épigraphie du monde romain, Macerata,
10-11 nov. 1995, Pisa-Roma, pp. 273-302.
Cipriano, M.T. y Carre, M.B. (1989): “Production et typo-
logie des amphores sur la côte adriatique de l’Italie”,
Amphores…, pp. 67-104.
Codex (1992): “Excavacions a l’autopista A-19, variant
de Mataró. Tres exemples del poblament del Ma-
resme: de l’ibèric ple a la romanització”, Laietania, 7,
Mataró, pp. 155-189.
Codex (1995a): “Forns de Can Portell”, Autopistas, pp. 43-55.
Codex (1995b): “Can Balençó”, Autopistas, pp. 57-88.
Coll, R. y Járrega, R. (1986): “Troballes submarines a Vilassar
de Mar. Estudi del material amfòric”, Les nostres arrels,
10, suplement del butlletí El Museu, Premià de Mar.
Colls, D. (1986): “Les amphores léetaniennes de l’épave
Cap Béar III”, Hommage à Robert Etienne (Revue des
Études Anciens, LXXXVIII), Publications du Centre
Pierre París, 17, París, pp. 201-213.
Colls, D., Étienne, R., Léquement, B., Liou, B. y Mayet, F.
(1977): “L’épave Port-Vendres II et le commerce de la
Bétique à l’époque de Claude”, Archeonautica, 1, París.
Comas, M. (1984): “La Laietana 1: un nou tipus d’àmfora”,
Revista del Carrer dels Arbres, 39, Badalona, pp. 23-26.
Comas, M. (1985): Baetulo. Les àmfores, Badalona.
Comas, M. (1987): “Importació i exportació del vi a Bae-
tulo: l’estudi de les àmfores”, El vi a l’antiguitat, I,
pp. 161-173.
Comas, M. (1991): “Les amphores de M. PORCIVS et leur
diffusion de la Léetanie vers la Gaule”, Actes du Con-
grès de Cognac, SFECAG, Marseille, pp. 329-345.
Comas, M. (1997): Baetulo. Les marques d’àmfora, Ba-
dalona/Barcelona.
Comas, M. (1998a): “La producció i el comerç del vi a Baetulo.
Estat de la qüestió”, El vi a l’antiguitat, II, pp. 219-232.
Comas, M. (1998b): “Présence et absence des amphores
léetaniennes en Gaule”, Actes du Congrès d’Istres,
SFECAG, Marseille, pp. 225-234.
Comas, A., Martín, A., Matamoros, D. y Miró, J. (1987): “Un
tipus d’àmfora Dressel 1 de producció laietana”, Jor-
nades internacionals d’arqueologia romana: de les
estructures indígenes a l’organització provincial de
la Hispània Citerior, Granollers, Documents de Tre-
ball, Granollers, pp. 372-378.
Comas, A., Martín, A., Matamoros, D. y Miró, J. (1998): “Un
tipus d’àmfora Dressel 1 de producció laietana”, Jor-
nades internacionals d’arqueologia romana: de les
estructures indígenes a l’organització provincial de
la Hispània Citerior, Itaca, Annexos, 1, Barcelona,
pp. 149-160.
716 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 716
Contreras, F. (2004): Pla Mirall Mahón (2000-2002). Me-
moria de excavación de urgencia, Consell Insular
de Menorca, Maó (inèdita).
Corsi-Sciallano, M. y Liou, B. (1985): “Les épaves de Ta-
rraconaise à chargement d’amphores Dressel 2-4”,
Archaeonautica, 5, París.
Dedet, B. y Salles, J. (1981): “Aux origines d’Alès: re-
cherches sur l’oppidum de l’Ermitage, Gard”, École
Antique de Nîmes, 16, Nîmes, pp. 5-67.
Desbat, A. (1987): “Les importations d’amphores vinaires
à Lyon et Vienne au début de l’Empire (Rapport pré-
liminaire)”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 407-415.
Desbat, A. y Martin-Kilcher, S. (1989): “Les amphores sur
l’axe Rhône-Rhin à l’époque d’Auguste”, Amphores…,
pp. 339-265.
Desbat, A. y Schmitt, A. (1998): “Un nouveau type d’am-
phore de Tarraconaise avec la marque SEX.DOMITI”,
Actes du Congrès d’Istres, SFECAG, Marseille, pp. 349-
355.
Descamps, J. y Buxó, R. (1986): “El jaciment romà de
Platja de Fenals (Lloret de Mar, la Selva)”, Tribuna
d’Arqueologia 1985-1986, Barcelona, pp. 63-68.
Ehmig, U. (2002): “Deux assainissements avec ampho-
res à Mayence (Germanie Supérieure)”, Gallia, 59,
París, pp. 233-251.
Enguix, R. y Aranegui, C. (1977): Taller de ánforas ro-
ma nas de Oliva (Valencia), Servicio de Investi gación
Prehistórica, Serie de Trabajos Varios, 54, Valencia.
Étienne, R. y Mayet, F. (2000): Le vin hispanique, París.
Excoffon, P. y Pasqualini, M. (2004): “Le matériel céra-
mique du site du Grand-Parc (Arles, Bouches-du-
Rhône). Un contexte camarguais du Ier siècle avant
J.-C”, Actes du Congrès de Vallauris, SFECAG, Mar-
seille, pp. 11-24.
Fariñas, L., Fernández De La Vega, W. y Hesnard, A.
(1977): “Contribution à l’établissement d’une typolo-
gie des amphores dites “Dressel 2-4””, Méthodes clas-
siques…, pp. 179-206.
Fernández Izquierdo, A. (1984): Las ánforas romanas
de Valencia y de su entorno marítimo, Valencia.
Fernández Izquierdo, (1991): “La villa romana del Mas
d’Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón)”, C. Arane-
gui (dir.), Saguntum y el mar, Valencia, pp. 112-113.
Fernández Izquierdo, A. (1995): “Una producción de án-
foras de base plana en los hornos romanos del Mas
d’Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón)”, QPAC, 16,
pp. 211-219.
Foerster, F. (1970): “Nuevo yacimiento submarino: Los
Ullastres”, IA, 3, Barcelona, pp. 88-89.
Foerster, F. (1974): “Notes and News: Los Ullastres”, IJNA
3/2, pp. 333-334.
Foerster, F. (1976): “Notes and News: Los Ullastres”, IJNA
5/1, pp. 89.
Foerster, F. (1977): “Notes and News: Los Ullastres”, IJNA
6/3, pp. 256.
Foerster, F. (1978): “Notes and News: Los Ullastres”, IJNA
7/2, pp. 162.
Foerster, F. (1980): “Notes and News: Los Ullastres”, IJNA
9/3, pp. 264.
Foerster, F. (1982): “El pecio de los Ullastres”, Vida Sub-
marina, 82/10, Barcelona, pp. 34-41.
Foerster, F. (1985): “The origin of the Ship know as the
Palamós Wreck”, IJNA 14.1, pp. 79-80.
Foerster, F. y Nieto, F. J. (1980): “Un naufragio de hace
2000 años”, Vida Submarina, 1, Barcelona, pp. 14-17.
Foerster, F., Pascual, R. y Barberà, J. (1987): El pecio ro-
mano de Palamós. Excavación arqueológica sub-
marina, Barcelona.
Fouet, G., (1958): “Puits funéraires d’Aquitaine: Vieille-
Toulouse, Montmaurin”, Gallia, XVI, París, pp. 115-
186.
Freed, J. (1998): “Stamped Tarraconensian Dressel 2-4
Amphoras at Carthage”, El vi a l’antiguitat, II, pp.
350-356.
Galliou, P. (1984): “Days of wine and roses? Early Armo-
rica and the Atlantic wine trade”, Macready y Thomp-
son (eds.), Cross-chanel trade between Gaul and
Britain in the pre-roman Iron Age, London, pp. 24-
36.
Galliou, P. (1991): “Les amphores Pascual 1 et Dressel 2-
4 de Tarraconaise découvertes dans le Nord-Ouest
de la Gaule et les importations de vins espagnols au
Haut Empire”, Laietania, 6, Mataró, pp. 99-105.
Galve, M.P. et alii (1996): Los antecedentes de Cae sarau -
gusta. Estructuras domésticas de Salduie (calle Don
Juan de Aragón, 9. Zaragoza), Zaragoza.
García, J., Martín Menéndez, A. y Cela, X. (2000): “Nue-
vas aportaciones sobre la romanización en el territo-
rio de Iluro (Hispania Tarraconensis)”, Empúries,
52, Barcelona, pp. 29-54.
García, J. y Gurri, E. (1996-1997), “Les imitacions laieta-
nes d’àmfores itàliques a la zona central de la comarca
del Maresme en època tardorepublicana”, Hispània
i Roma…, pp. 397-424.
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 717
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 717
Gebellí, P. (1996): “Un nou centre productor d’àmfores al
Camp de Tarragona. El forn de la Canaleta i el segell
Philodamus (Vila-seca, Tarragonès)”, Butlletí Ar-
queològic, 18, pp. 69-96.
Gebellí, P. (1998): “Les exportacions amfòriques del Camp
de Tarragona al sud-est de França”, XI Colloqui In-
ternacional d’Arqueologia, Comerç i vies de comu-
nicació (1000 aC-700 dC), Puigcerdà, 31 octubre
-1 novembre 1997, Puigcerdà, pp. 223-230.
Genin, M. (1997): “Les horizons augustéens et tibériens
de Lyon, Vienne et Roanne. Essai de synthèse”, Actes
du congrès du Mans, SFECAG, Marseille, pp. 13-36.
Genty, P.Y. y Fiches, J.L. (1978): “L’atelier de potiers Gallo-
romains d’Aspiran (Hérault). Synthèse des travaux de
1971 à 1978”, Figlina, 3, pp. 71-92.
Gianfrotta, P.A. y Hesnard, A. (1987): “Due relitti augus-
tei carichi di dolia: quelli di Ladispoli e del Grand Ri-
baud D”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 285-297.
Gisbert, J.A. (1987): “La producció de vi al territori de
Dianium durant l’Alt Imperi: el taller d’àmfores de la
villa de L’Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor)”, El vi
a l’antiguitat, I, pp. 104-118.
Gisbert, J.A. (1998): “Àmfores i vi al territorium de Dia-
nium (Dénia). Dades per a la sistematització de la
producció amforal al País Valencià”, El vi a l’anti-
guitat, II, pp. 383-417.
Guerrero, V. (1981): Los asentamientos humanos sobre
los islotes costeros de Mallorca, Trabajos del Museo de
Mallorca, 31, Palma de Mallorca.
Guerrero, V. (1984): Asentamiento púnico de Na Guar-
dis, EAE, 133.
Guitton, D. y Thébaud, S. (2001): “Les ensembles céramiques
précoces de Rezé (Loire-Atlantique)”, Actes du Congrès
de Lille-Bavay, SFECAG, Marseille, pp. 283-318.
Hawkes, C.F.C. y Hull, M.R. (1947): Camulodunum. First
Report on the Excavations at Colchester 1930-1939,
Oxford.
Hesnard., A. (1980), “Un dépôt augustéen d’amphores à
la Longarina. Ostia”, D’arms, J.H., Kopf, E.C. y Maar,
C. (eds.), The Seaborne Commerce of Ancient Rome:
Studies in Archaeology and History (MAAR, XXXVI),
Roma, pp. 141-156.
Hesnard, A. et alii. (1988): “L’épave romaine Grand Ri-
baud D (Hyères, Var)”, Archaeonautica, París, 8.
Izquierdo, P. (1987): “Algunes observacions sobre l’an-
coratge de les Sorres, al delta del riu Llobregat”, El vi
a l’antiguitat, I, pp. 133-139.
Izquierdo, P. (1992): “L’ancoratge de les Sorres: aporta-
cions a la història econòmica de la costa del Llobre-
gat”, Fonaments, 8, Barcelo na, pp. 53-78.
Izquierdo, P. (1993): “Un nou centre productor d’àm fores
a la vall de l’Ebre: el mas del Catxorro de Benifallet”,
Homenatge a Miquel Tarradell, Estudis Universitaris
Catalans, Barcelona, pp. 753-765.
Jannoray, M.J. (1955): Ensérune, París.
Járrega, R. (1995): “Les àmfores romanes del Camp de
Tarragona i la producció de vi tarraconense”, Revista
d’Arqueologia de Ponent, 5, Lleida, pp. 179-194.
Járrega, R. (1996): “Poblamiento rural y producción an-
fórica en el territorio de Tarraco (Hispania Citerior)”,
Journal of Roman Archaeology, 9, Ann Arbor, pp.
471-483.
Járrega, R. (1998): “La producció amforal romana del
Camp de Tarragona. Estat de la qüestió”, El vi a l’an-
tiguitat, II, pp. 430-437.
Járrega, R. (2002): “Nuevos datos sobre la producción
anfórica y el vino de Tarraco”, Rivet, L. y Sciallano,
M. (eds.), Vivre, produire et échanger: reflets médi-
terranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, Mon-
tagnac, pp. 429-444.
Járrega, R. (2003): “Les ceràmiques romanes de la villa
de Mas d’en Gras (Vila-seca, Tarragonès)”, Butlletí
Arqueològic, 25, pp. 107-170.
Jiménez, M. (2002), Memòria de l’excavació arqueolò-
gica d’urgència efectuada a Can Benet (zona es-
portiva de Cabrera de Mar), Servei d’Arqueologia,
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya (inèdita).
Julià, M. et alii (1989): “La villa romana de Can Tintorer
(el Papiol)”, Baix Llobregat, pp. 286-302.
Keay, S.J. (1990): “Processes in the development of the
coastal communities of Hispania Citerior in the re-
publican period”, Blagg, T. y Millet, M. (eds.), The
Early Roman Empire in the West, London, pp. 119-
150.
Kerebel, H. y Ferette, R. (1997): “Trois ensembles pré-
coces du site de Monterfil II à Corseul (Côtes d’Ar-
mor)”, Actes du congrès du Mans, SFECAG, Marseille,
pp. 99-120.
Labrousse, M. (1976): “Circonscription du Midi-Pyrénées.
Vieille-Toulouse, Gallia”, XXXIV, París, pp. 463-502.
Lamboglia N. (1971): “Cronologia relativa dei relitti romani
nel Mediterraneo Occidentale”, Actas del III CIAS,
Barcelona 1961, Bordighera, pp. 371-383.
718 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 718
Lamour, C. y Mayet, F. (1980): “Glanes amphoriques: I. Ré-
gion de Béziers et Narbonne”, Études sur Pézenas et
l’Hérault, IX, Pézenas, pp. 3-16.
Lamour, C. y Mayet, F. (1981): “Glanes amphoriques: II.
Régions de Montpellier, Sète, Ensérune, le Cayla”, Étu-
des sur Pézenas et l’Hérault, XII, Pézenas, pp. 3-18.
Larrieu-Duler, M. (1973): “Les puits funéraires de Lec-
taure (Gers)”, MSAMF, XXXVIII, pp. 9-67.
Latour, L. (1966): “Découverte d’un puits funéraire à Au-
terive (H.-G.)”, MSAMF, XXXII, pp. 25-43.
Laubenheimer, F. (1985): La production des amphores
en Gaule Narbonnaise, Centre de Recherches d’His-
toire Ancienne, 66 (ALUB, 327), París.
Laubenheimer, F. (1998): “Les vins gauloises et la colo-
nisation du territoire en Narbonnaise”, El vi a l’anti-
guitat, II, pp. 371-381.
Laubenheimer, F., Béraud, I. y Gébara, CH. (1991): “Les
vides sanitaires et les amphores de la Porte Orée à
Fréjus (Var)”, Gallia, 48, París, pp. 229-265.
Laubenheimer, F. y Gisbert, J. A. (2001): “La standardi-
sation des amphores Gauloise 4, des ateliers de Nar-
bonnaise à la production de Dénia (Espagne)”, 20
ans de recherches a Sallèles d’Aude, París, pp. 33-46.
Laubenheimer, F. y Henon, B. (1998): “Les amphores du
Titelberg (Luxembourg)”, Les amphores en Gaule II,
pp. 107-142.
Laubenheimer, F. y Widemann, F. (1977): “L’atelier d’am-
phores de Corneilhan (Hérault), typologie et analyse”,
Revue d’Archéométrie, 1, pp. 58-82.
Lauranceau, N. (1988): “Les amphores dans les zones 10
et 11”, Allag, C., Darmon, J.P. y Lauranceau, N., Les
fouilles de Ma Maison: études sur Saintes antique,
Aquitania, Supplément, 3, Bordeaux, pp. 263-278.
Lemaître, S., Desbat, A. y Maza, G. (1998): “Les ampho-
res du site du “sanctuaire du Cybèle” á Lyon. Étude
préliminaire”, Actes du Congrès d’Istres, SFECAG,
Marseille, pp. 49-60.
Liou, B. (1987a), “Debat”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 140.
Liou, B. (1987b), “L’exportation du vin de Tarraconaise
d’après les épaves”, El ví a l’antiguitat, I, pp. 271-284.
Liou, B. (2001): “Las ánforas béticas en el mar”, Congreso
internacional Ex Baetica amphorae. Conservas, aceite
y vino de la Bética en el Imperio Romano. Sevilla-Écija,
17 al 20 de diciembre de1998, III, Écija, pp. 1061-1110.
Liou, B. y Pomey, P. (1985): “Direction des recherches
archéologiques sous-marines. Pyrénées-Orientales,
épave cap Béar 3”, Gallia, 43, París, pp. 547-576.
Liou, B. y Sciallano, M. (1989): “Le trafic du port de Fos
dans l’Antiquité: essai d’évaluation à partir des am-
phores”, Actes du Congrès de Lezoux, SFECAG, Mar-
seille, pp. 153-167.
Llinàs, J. y Sagrera, J. (1993): “Una construcció alt-impe-
rial a Llafranc. Fases, estratigrafia i materials”, Cypsela,
X, Girona, pp. 105-127.
Loeschke, S. (1909): “Keramische funde in Haltern”, Mit-
teilungen der Altertumskomission für Westfalen, 5,
Bonn, pp. 103-322.
Loeschke, S. (1940): “Die Römische und die Belgische
Keramik aus Oberaden”, Veröffentlichungen aus dem
Städt, heft 2, Dortmund, pp. 7-148.
Long, L. (1998): “Lucius Volteilius et l’amphore de 4ème
type. Découverte d’une amphore atypique dans une
épave en baie Marseille”, El vi a l’antiguitat, II, pp.
341-349.
López Mullor, A. (1985): “Excavaciones en la villa romana
del Roser de Calella (El Maresme, Barcelona). Cam-
pañas de 1981 y 1982”, Em púries, 47, Barcelona, pp.
162-208.
López Mullor, A. (1986-1989): “Los talleres anfóricos de
Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona). Noticia de su
hallazgo”, Empúries, 48-50 (II), Barcelo na, pp. 64-77.
López Mullor, A. (1989a): “Nota preliminar sobre la pro duc -
ción anfórica de Darró, Vilanova i la Geltrú (Barce -
lona)”, Actes du Congrès de Lezoux, SFECAG, Mar seille,
pp. 109-122.
López Mullor, A. (1989b): Las cerámicas romanas de pa-
redes finas en Cataluña, Quaderns Científics i Tèc-
nics, 2, Diputació de Barcelona, Barcelona (2a ed.
Libros Pórtico, Zaragoza, 1990).
López Mullor, A. (1990): “Une nouvelle fouille dans le
centre producteur d’amphores de Sant Boi de Llo-
bregat (Barcelone)”, Actes du Congrès de Mandeure-
Mathay, SFECAG, Marseille, pp. 187-198.
López Mullor, A. (1995): “Nouvelles marques sur am-
phores provenant du centre producteur de Sant Boi
de Llobregat (Barcelone, Espagne)”, Actes du Con-
grès de Rouen, SFECAG, Marseille, pp. 177-185.
López Mullor, A. (1998a), “El centre productor d’àmfo-
res de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)”, El vi a l’an-
tiguitat, II, pp. 233-245.
López Mullor, A. (1998b), “Céramiques tardo-republicai-
nes et augustéennes découvertes à Emporiae (Am-
purias, Espagne)”, Actes du Congrès d’Istres, SFECAG,
Marseille, pp. 131-138.
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 719
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 719
López Mullor, A., Baldomà, M., Clua, M., Estany, I., Gumà,
M., Martín, A., Niño, V., Solé, X., Viñas, J. y Zucchitello,
M. (2001): Les excavacions de 1985-1989 i 1992 a la
vil·la romana dels Ametllers, Tossa (Selva), Patronat
de la villa romana dels Ametllers, Ajuntament de Tossa
de Mar, Consell Comarcal de la Selva, Diputació de Gi-
rona, Institut d’Estudis Catalans. Barberà del Vallès.
López Mullor, A., Batista, R. y Zucchitello, M. (1987): “La pro-
ducción vitivinícola de la Tarraconense, algunos ejem-
plos sintomáticos”, El vi a l’anti guitat, I, pp. 319-326.
López Mullor, A. y Estany, I. (1993): “L’excavació a l’à-
rea de les termes romanes de Sant Boi de Llobregat
(campanyes 1989-1991)”, I. III Simposi sobre restau-
ració monumental. II. Estudis, Informes i Textos del
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, Quaderns
Científics i Tècnics, 5, Diputació de Barcelona, Bar-
celona, pp. 339-362.
López Mullor, A., Estarellas, M., Merino, J. y Torres, F.
(1996): “Un ensemble céramique du début de l’époque
de Claude découvert dans la ville de Palma (Major que,
Espagne)”, Actes du Congrès de Di jon, SFECAG, Mar-
seille, pp. 237-254
López Mullor, A. y Fierro, J. (1990): “La época romana
en Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona)”, Espacio,
Tiempo y Forma, serie I, 3, Madrid, pp. 203-254.
López Mullor, A. y Fierro, J. (1994): “Un horno con ánforas
de tipo púnico-ebusitano hallado en Darró (Vilanova i
la Geltrú, Barcelo na)”, Coloquios de Cartagena, I. El
mundo púnico. Historia, sociedad y cultura (Car tage -
na, 17-19 de noviem bre de 1990), Murcia, pp. 443-463.
López Mullor, A., Fierro, X., Caixal, À. y Castellano, A.
(1992): La primera Vilanova. L’establiment ibèric i
la vi l·la romana d’Arró, Darró o Adarró de Vilanova
i la Gel trú. Síntesi dels resultats de les darre res re -
cerques arqueològiques i històriques, Sant Sadurní
d’Anoia.
López Mullor, A. y Martín, A. (2007): “Tipologia i data ció
de les àmfores romanes de la Tarraconense en Ca ta-
lun ya”, Jornades d’estudi. La producció i el co merç
de les àmfores de la provincia Hispania Tarra conensis,
Homenatge a Ricard Pascual Guasch, Mono grafies,
8, Museu d’Arqueologia de Catalun ya Bar celona. Bar-
celona, 2007, pp. 33-94
López Mullor, A., Zucchitello, M. y Fierro, J. (1985): “Re-
sultats de la primera campanya d’excavacions a la
vil·la romana del Mas Carbotí (Tossa, la Selva)”, IA, 44,
pp. 38-43.
Manacorda, D. (1977): “Le anfore. Ostia IV”, Studi Mis-
cellanei, 23. Roma, pp. 117-254.
Manacorda, D. (1993): “Appunti sulla bollatura in età ro-
mana”, Harris, W. V. (ed.), The Inscribed Economy.
Production and distribution in the Roman empire
in the light of instrumentum domesticum, Procee-
dings of a Conference, American Academy, Rome,
10-11 January 1992, Ann Arbor, pp. 37-54.
Manacorda, D. y Panella, C., (1993): “Anfore”, Harris, W.
V., ed.: The Inscribed Economy. Production and dis-
tribution in the Roman empire in the light of instru-
mentum domesticum, Proceedings of a conference,
American Academy, Rome, 10-11 January 1992, Ann
Arbor, pp. 55-64.
Marimon, P. (2005): “Comercio del vino entre el litoral
peninsular de la Hispania Tarraconensis y las Insu-
lae Baleares: evolución y coyuntura socioeconómica”,
L’Antiguitat clàssica…, pp. 201-216.
Márquez, J. C., (1999): El comercio romano en el Portus
Ilicitanus. El abastecimiento exterior de productos
alimentarios (siglos I a. C.-V d. C.), Alicante.
Márquez, J. C. y Molina, J. (2005): “Del Hiberus a Car-
thago Nova. Comercio de alimentos y epigrafía an-
fórica grecolatina”, Instrumenta, 18, Barcelona.
Martin, Th, (2007): “Les origines antiques du vignoble de
Gaillac (Tarn). Production et crhonologie des am-
phores Pascual 1 de Montans”, Jornades d’estudi. La
producció i el comerç de les àmfores de la provincia
Hispania Tarraconensis, Homenatge a Ricard Pas-
cual Guasch, Monografies, 8, Museu d’Arqueologia
de Catalunya Barcelona. Barcelona, pp. 401-418.
Martin-Kilcher, S. (1994): Die Römischen Amphoren aus
Augst und Kaiseraugst. Ein Beitrag zur Römischen
Handels-und Kulturgeschichte 2: Die Amphoren für
Wein, Fischsauce, Südfrüchte (Gruppen 2-24) und
Gesamtauswertung, Forschungen in Augst, 7/2, Augst.
Martin-Kilcher, S. (1998): “Le vin dans la Colonia Iulia
Karthago”, El vi a l’antiguitat, II, pp. 511-529.
Martín Menéndez, A. (2002): “El conjunt arqueològic de
Ca l’Arnau (Cabrera de Mar, Maresme). Un assenta-
ment romanorepublicà”, Tribuna d’Arqueològia 1998-
1999, Barcelona, pp. 211-228.
Martín Menéndez, A. (2004a), “Intervencions arqueo -
lògiques a Ca l’Arnau-Can Mateu (Cabrera de Mar,
Maresme), 1997-1998”, Actes de les Jornades d’Ar-
queologia i Paleontologia, comarques de Barcelona,
1996-2001, Barcelona, pp. 376- 407.
720 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:30 Página 720
Martín Menéndez, A. (2004b), “Can Pau Ferrer (Cabrera
de Mar, Maresme), 1997”, Actes de les Jornades d’Ar-
queologia i Paleontologia, comarques de Barcelona,
1996-2001, Generalitat de Catalunya, Departament de
Cultura, Barcelona, pp. 409- 422.
Martín Menéndez, A. y García, J. (2002): “La romanización
en el territorio de los layetanos y la fundación de la
ciudad romana de Iluro (Hispania Tarraconensis)”,
Valencia y la primeras ciudades romanas de Hispa-
nia, Valencia, pp. 195-204.
Martín Menéndez, A. y Prevosti, M. (2003): “El taller d’àm-
fores de Tomoví i la producció amfòrica a la Cosse-
tània oriental”, Territoris antics a la Mediterrània i a
la Cossetània oriental, El Vendrell, novembre de 2001,
Barcelona, pp. 231-237.
Martínez, V., Buxeda, J. y Martín Menéndez, A. (2005):
“L’évolution des premières amphores romaines pro-
duites a Cabrera de Mar (Catalogne) d’après leur ca-
ractérisation archéométrique”, Actes du Congrès de
Blois, SFECAG, Marseille, pp. 391-401.
Massó, J. (1998): “Dades sobre la producció d’àmfores
de vi romanes en el sector occidental del Camp de
Tarragona”, El vi a l’antiguitat, II, pp. 283-288.
Mata, E. y Lagóstena, L. (1997): “Ocupación antigua de la
Sierra de San Cristóbal (El Puerto de Santa María,
Cádiz)”, Revista de Historia de El Puerto, 18, El Puerto
de Santa María, pp. 11-46.
Matamoros, D. (1991): “Els ancoratges antics de Vilassar
de Mar-Cabrera de Mar i Mataró (el Maresme)”, Laie-
tania, 6, Mataró, pp. 85-98.
Mauné, S. (1997): “Un lot de céramique d’époque augusté-
enne à Sept-Fonts (Saint-Pons-de-Mauchiens, Hérault)”,
Actes du congrès du Mans, SFECAG, Marseille, pp. 457-480.
Mayet, F. y Tobie, J.L. (1982): “Au dossier des amphores
de M. Porcius”, Annales du Midi, núm. 94, fasc. 156,
Toulouse, pp. 3-16.
Miró, J. (1982-1983): “La producció d’àmfores al Maresme:
una síntesi”, Laietania, 2-3, Mataró, pp. 238-244.
Miró, J. (1987): “Vi català a França (segles I aC-I dC). Una
síntesi preliminar”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 249-268.
Miró, J. (1988a): “La producción de ánforas romanas en
Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de
la Tarraconense (siglos I a. C.- I d. C.)”, BAR, 473.
Miró, J. (1988b), “Les estampiles sobre àmfores catala-
nes. Una aportació al coneixement del comerç del vi
del Conventus Tarraconensis a finals de la Repú-
blica”, Fonaments 7, Barcelona, pp. 243-263.
Miró, J. y Pujol, J. (1982-1983): “Nota sobre la campanya
d’excavacions realitzada durant l’any 1983 en el po-
blat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar, Maresme)”.
Laietania, 2-3, Mataró, pp. 36-41.
Miró, J., Pujol, J. y García, J. (1988): “El dipòsit del sector
occidental del poblat iberic de Burriac (Cabrera de
Mar, el Maresme). Una aportació al coneixement de
l’època ibèrica tardana al Maresme (s. I aC)”, Laieta-
nia, 4, Mataró, pp. 7-140.
Nieto, X. y Raurich, X. (1998): “El transport naval de vi de
la Tarraconense”, El vi a l’Antiguitat, II, pp. 113-137.
Nolla, J.M. (1974-1975): “Las ánforas romanas en Ampu-
rias”, Ampurias, 36-37, Barcelona, pp. 147-197.
Nolla, J.M. (1987): “Una nova àmfora catalana. La Tarra-
conense 1”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 217-223.
Nolla, J.M. (2007): “La producció de les àmfores tarraco-
nenses a la Catalunya septentrional”, Jornades d’estudi.
La producció i el comerç de les àmfores de la provin-
cia Hispania Tarraconensis, Homenatge a Ricard Pas-
cual Guasch, Monografies, 8, Museu d’Arqueologia de
Catalunya Barcelona. Barcelona, 2007, pp. 163-176.
Nolla, J.M. (ed.): Aicart, F., Burch, J., Canal, E., Figueras,
M., Llinàs, J., Llorens, M.M., Nolla, J.M., Palahí, L., De
Prado, G., Sagrera, J., Sureda, M., Tremoleda, J. (2002):
Pla de Palol, un establiment romà de primer ordre
a Platja d’Aro, Castell-Platja d’Aro.
Nolla, J.M., Canes, J.M. y Rocas, X. (1982): “Un forn romà de
terrissa a Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà). Excava-
cions de 1980-1981”, Ampurias, 44, Barcelona, pp. 147-183.
Nolla, J.M. y Casas, J. (1984): Carta arqueológica de les
comarques de Girona. El poblament d’època romana
al Nord-est de Catalunya, Centre d’Investigacions Ar-
queològiques de Girona, Girona.
Nolla, J.M. y Casas, J. (1990): “El material ceràmic d’im-
portació de la villa romana de Puig Rodon (Corça,
Baix Empordà) d’època severiana a la Baixa Antigui-
tat”, Cypsela, VIII, Girona, pp. 193-218.
Nolla, J.M., Padró, J. y Sanmartí, E. (1979): “Algunes
conside racions sobre el forn d’àmfores de Tivissa (Ri-
bera d’Ebre)”, IA, 30, pp. 151-153.
Nolla, J.M., Padró, J. y Sanmartí, E. (1980): “Exploració pre-
liminar del forn d’àmfores de Tivissa (Ribera d’Ebre)”,
Cypsela, III, Girona, pp. 193-218.
Nolla, J.M., Santamaría, P. y Sureda, M. (2002): “Excava-
cions arqueològiques al Collet de Sant Antoni de Ca-
longe”, Estudis del Baix Empordà, 21, Sant Feliu de
Guíxols, pp. 87-112.
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 721
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:31 Página 721
Nolla, J.M. y Solías, J.M. (1984-1985): “L’àmfora tarraco-
nense 1. Característiques, procedència, àrees de pro-
ducció, cronología”, Butlletí Arqueològic, 6-7, pp.
107-144.
Nolla, J.M., Prados, A., Rojas, A., Santamaria, P. y Soler,
A. (2004): “La terrisseria romana del Collet de Sant
Antoni de Calonge”, Setenes Jornades d’Arqueologia
de les Comarques de Girona, La Bisbal d’Empordà, pp.
193-200.
Padrós, P. (1998): “Can Peixau. Un centre productor d’àm-
fores al territorium de Baetulo”, El vi a l’antiguitat,
II, pp. 185-192.
Pallarés, F. (1975-1981): “La nave romana del golfo di Diano
Marina. Relazio ne preliminare della campagna di 1981”,
Forma Maris Antiqui, XI-XII, Bordighera, pp. 79-107.
Pallarés, F. (1985): “La nave romana di Diano Marina. Re-
lazione preliminare”, VI CIAS, Cartagena, 1982, Ma-
drid, pp. 285-294.
Pallarés, F. (1987): “Il relitto di Diano Marina nel comer-
cio vinicolo antico”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 298-305.
Panella, C. (1973): “Appunti su un gruppo di anfore della
prima, media e tarda età imperiale (secoli I-V d. C.),
Ostia III”, Studi Miscellanei, 21, Roma, pp. 460-633.
Parker, A.J. (1992): “Ancient Shipwrecks of the Medite-
rranean and the Roman Provinces”, BAR, 580.
Pascual, R. (1962): “Centros de producción y difusión
geográfica de un tipo de ánfora”, VII CNA, Barcelona
1960, Zaragoza, pp. 334-345.
Pascual, R. (1977): “Las ánforas de la Layetania”, Métho-
des classiques…, pp. 47-96.
Pascual, R. (1984): “The Catalan Wine-trade in the Roman
Empire”, IJNA, 13, pp. 245-248.
Pascual, R. (1991): Índex d’estampilles sobre àmfores ca-
talanes. Barcelona.
Peacock, D.P.S. (1977): “Roman Amphorae: typology, fa-
bric and origins”, Méthodes classiques…, pp. 261-278.
Peacock, D.P.S. y Williams, D.F. (1986): Amphorae and
the Roman economy. An introductory guide, Lon-
don-New York (2a ed. 1991).
Pena, M. J. (1997): “Productores de vino del nordeste de
la Tarraconense. Estudio de algunos nomina sobre án-
foras Laietana 1 (= Tarraconense 1)”, Faventia, 19/2,
Barcelona, pp. 51-73.
Pena, M. J. (1998): “Productores y comerciantes del vino
layetano”, El vi a l’Antiguitat, II, pp. 305-318.
Pena, M. J. (1999): “Las marcas de M. Porcius sobre án-
foras Pascual 1”, Faventia, 21/2, Barcelona, pp. 75-83.
Pena, M. J., (2000): “Inscriptions lapidaires et marques
sur amphores”, RAN, 33, pp. 8-14.
Pera, J. (1994): “Una interessant marca d’àmfora Dressel
1 laietana procedent de Santa Eulàlia de Ronçana (Va-
llès Oriental)”, Laietania, 9, Mataró, pp. 373-374.
Pons, O. (2005): “Cartes arqueològiques subaquàtiques
de Menorca. Un primer estat de la qüestió”, L’Anti-
guitat clàssica…, pp. 445-457.
Poux, M. y Selles, H. (1998): “Vin Italique en pays Carnute.
A propos d’un lot d’amphores Dressel 1 découvert à
Chartres, rue Sainte–Thérèse”, Actes du Congrès d’Is-
tres, SFECAG, Marseille, pp. 207-224.
Prevosti, M. y Clariana, J.F. (1987): “El taller de ánforas de
Torre Llauder: nuevas aportaciones”, El vi a l’anti-
guitat, I, pp. 199-210.
Quintana, C. (2005): “El conjunt amfòric del poblat de
Ses Païsses, segles V aC-I/II dC”, Aramburu, J. y Her-
nández, J., Ses Païsses 1999-2000 (Artà, Mallorca),
Palma (CD rom).
Ramon, J. (1981): La producción anfórica púnico-ebu-
sitana, Delegación del Ministerio de Cultura, Ibiza.
Ramon, J. (1991): Las ánforas púnicas de Ibiza, Traba-
jos del Museo de Ibiza y Formentera, 23, Eivissa.
Ramon, J. (2007): “Les àmfores altimperials d’Ebusus”,
Jornades d’estudi. La producció i el comerç de les
àmfores de la provincia Hispania Tarraconensis, Ho-
menatge a Ricard Pascual Guasch, Monografies, 8,
Museu d’Arqueologia de Catalunya Barcelona. Bar-
celona, pp. 241-270.
Ramon, J., Costa, B., Calafat, A., García, P. y Boned, F.
(1982): “Un taller de ceràmica d’època tardo-púnica
a can Rova de Baix (Sant Antoni de Portmany, Ei-
vissa)”, Fonaments 3, Barcelona, pp. 215-259.
Reinert, F. (1992): “Les débuts de la céramique ga llo-
bel ge en pays trévire: l’exemples des sépultu res di -
tes ‘aristocratiques’”, Actes du Congrès de Tournai,
SFECAG, Marseille, pp. 71-82.
Remesal, J., ed. (2004): Epigrafía anfórica, Barcelona.
Remesal, J. y Revilla, V. (1991): “Weinamphoren aus His-
pania Citerior und Gallia Narbonensis in Deutschland
und Holland”, Fundberichte aus Baden-Württem-
berg, 16, pp. 389-439.
Remolà, J. A. (2000): Las ánforas tardo-antiguas en Ta-
rraco (Hispania Tarraconensis), Barcelona.
Revilla, V. (1993): Producción cerámica y economía rural
en el Bajo Ebro en época romana. El alfar de l’Au-
medina, Tivissa (Tarragona), Barcelona.
722 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:31 Página 722
Revilla, V. (1994): “El alfar romano de Tomoví. Produc-
ción anfórica y agricultura en el área de Tarraco”, But-
lletí Arqueològic, 16, pp. 111-128.
Revilla, V. (1995): Producción cerámica, viticultura y
propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I
a. C.-III d. de C.), Barcelona.
Revilla, V. (2002): “El vi de Tàrraco durant el principat: Elits
ur banes i imatges de la producció”, Citerior. Arqueo -
logia i ciències de l’antiguitat, vol. 3, Contactes i re-
lacions comercials entre la Catalunya meridional i
els pobles mediterranis durant l’Antiguitat, Tarra-
gona, pp. 173-207.
Revilla, V. (2003): “Paisaje rural, economía y élites en el te-
rritorio de Tarraco: la organización interna de la villa
del Vilarenc (Calafell)”, Territoris antics a la Medite-
rrània i a la Cossetània oriental, Actes del Simposi In-
ternacional d’Arqueologia del Baix Penedès (El Vendrell,
8-10 de novembre de 2001), Barcelona, pp. 285-301.
Revilla, V. (2004): “Ánforas y epigrafía anfórica en His-
pania Tarraconensis, Epigrafía Anfórica”, Remesal,
J. (ed.), Epigrafía anfórica, Barcelona, pp. 159-196.
Revilla, V. y Carreras, C. (1993): “El vino de la Tarraco-
nense en Britania”, Münsterche Beiträge zur Antiken
handelsgeschichte, XII, 2, pp. 53-92.
Riera, M. y Orfila, M. (2005): “Els nivells d’època antiga
de l’excavació arqueològica de 1999 a la Catedral de
Mallorca”, L’Antiguitat clàssica…, pp. 313-328.
Ritterling, E. (1913): “Das Frürömische Lager bei Hofheim
im Taunus”, Annalen des Vereins fur Nassarische Al-
tertumskunde und Geschichtsforschung, LX, Wies-
baden.
Rivas, M.J. (2004): El pozo negro (E-107) del foro ro-
mano de Pollentia y su contribución a la definición
de los conjuntos cerámicos en el tránsito de época
tardo-republicana a época imperial (10 a. C.-37 d.
C.), Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y
Letras, trabajo de investigación (inédito).
Robic, J.Y. y Le Bihan, J.P. (1997): “Les ensembles augus -
téens et tibériens de Locmaria en Quimper (Finis-
tère)”, Actes du congrès du Mans, SFECAG, Marseille,
pp. 147-177.
Rolland, H. (1944): “Inscriptions antiques de Glanum”,
Gallia, II, París, pp. 167-223.
Sánchez Nuviala, J.J. y Paz, J.A. (1984): “Una villa romana
en ‘El Torreón’ (Ortilla, Huesca)”, BMZ, 3, pp. 193-258.
Sanquer, R. (1975): “Informations archéologiques: Bre-
tagne”, Gallia, XXXIII, París, pp. 333-367.
Sanquer, R. (1977): “Informations archéologiques: Bre-
tagne”, Gallia, XXXV, París, pp. 335-367.
Santamaria, C. (1965): “Dramont “A””, Taylor, J. P. (ed.),
Marine Archaeology: developments during sixty years
in the Mediterranean, London, pp. 93-103.
Santamaria, C. (1972): “Étude d’un site archéologique
sous-marin situé à l’Est du Cap Drammont”, CAS, 1,
pp. 65-73.
Santamaria, C. (1984), “L’épave ‘H’ de la Chrétienne à
Saint-Raphaël”, Archaeo nau tica, 4, París, pp. 9-52.
Sciallano, M. (2007): “Amphores de Tarraconaise: nou-
velles découvertes sur le littoral de Gaule méridio-
nale”, Jornades d’estudi. La producció i el comerç de
les àmfores de la provincia Hispania Tarraconensis,
Homenatge a Ricard Pascual Guasch, Monografies,
8, Museu d’Arqueologia de Catalunya Barcelona. Bar-
celona, pp. 353-382.
Sealey, P.R. (1985): “The Amphoras from Colchester Shee -
pen”, BAR, 142.
Silvino, T. y Poux, M. (2005): “Où est passé le vin de Bé-
tique? Nouvelles données sur le contenu des am-
phores dites ‘à sauces de poisson et à saumures’ des
types Dressel 7/11, Pompéi VII, Beltrán II (Ier siècle
avant J.- C.-IIe siècle après J.-C.)”, Actes du Congrès de
Blois, SFECAG, Marseille, pp. 501-514.
Simon, L. y Triste, A. (1997): “Les ensembles précoces de
Vannes (Morbihan) à travers de l’exemple du site de
la ZAC de l’Étang”, Actes du Congrès du Mans, SFE-
CAG, Marseille, pp. 85-98.
Siradeau, J. (1988): Amphores romaines des sites angevins
et leur contexte archéologi que (Corpus des amphores
découvertes dans l’Ouest de la France, 2), Angers.
Sortais, I. (1969): Les épaves romaines de la baie de Mar-
seille, Mémoire de Maîtrise, Université de Provence,
Aix-en-Provence.
Tchernia, A. (1971): “Les amphores vinaires de Tarraco-
naise et leur exporta tion au début de l’Empire”, Ar-
chivo Español de Arqueología, 44, Madrid, pp. 38-85.
Tchernia, A. (1976): “L’atelier d’amphores de Tivissa et la
marque “SEX DOMITI””, Mélanges offerts à Jacques
Heurgon, Collection de l’École Française de Rome,
27, Roma, pp. 973-979.
Tchernia, A. (1980): “Quelques remarques sur le commer -
ce du vin et les amphores”, D’arms, J.H., Kopf, E.C. y
Maar, C. (ed.), The Seaborne Commerce of Ancient
Rome: Studies in Archaeology and History (MAAR,
XXXVI), Roma, pp. 305-312.
LAS ÁNFORAS DE LA TARRACONENSE 723
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:31 Página 723
Tchernia, A. (1986): Le vin de l’Italie romaine, Essai
d’histoire économique d’après les amphores, Collec-
tion de l’École Française de Rome, 261, Roma.
Tchernia, A. y Villa, J.P. (1977): “Notes sur le matériel re-
cueilli dans la fouille d’un atelier d’amphores à Ve-
laux (B. du R.)”, Méthodes classiques…, pp. 231-239.
Tchernia, A. y Zevi, F. (1974): “Amphores vinaires de
Campanie et de Tarraconaise à Ostie”, Recherches sur
les Amphores Romaines. Rome 1972, Collection de
l’École Française de Rome, 10, París, pp. 35-68.
Tremoleda, J. (1987): “La producció del forn de Palamós
(Baix Empordà)”, El vi a l’antiguitat, I, pp. 210-216.
Tremoleda, J. (2000): “Industria y artesanado cerámico
de época romana en el nordeste de Cataluña (época
augustea y altoimperial)”, BAR, 835.
Tremoleda, J. (2005a): “Un nou inversor itàlic en la viti-
cultura de la Tarraconensis: Publi Baebi Tuticà”, Pyre-
nae, 36, fasc. 2, Barcelona, pp. 115-140.
Tremoleda, J. (2005b): “Les àmfores per a la comercialitza-
ció del peix documentades a Empúries”, Pescadors de
l’antiga Empúries, Ajuntament de L’Escala, Museu d’Ar-
queologia de Catalunya-Empúries, Girona, pp. 29-31.
Tremoleda, J. y Cobos, A. (2003): “El cónsul Cn. Léntulo
Augur y las inversiones de la aristocracia romana”,
Athenaeum, 91, fasc. I, Como, pp. 29-53.
Vidal, C. y Pascual, R. (1971): “El pecio de Palamós”, Actas
del III CIAS, Barcelona 1961, Bordighera, pp. 117-126.
Vidal, M. y Magnol, J.P. (1983): “Les inscriptions peintes
en caractères ibériques de Vieille-Toulouse”, RAN,
XVI, pp. 1-28.
Vila, M.V. (1996): “Àmfora amb inscripció llatina i grafit
ibèric”, Pyrenae, 27, Barcelona, pp. 295-299.
Vilaseca, A. y Adiego, P. (2000): “El centre de producció
ceràmica de les Planes del Roquís, Reus (Baix Camp)”,
Ruíz de Arbulo, J. (ed.), Tàrraco 99, pp. 275-284.
Vilaseca, A. y Adiego, P. (2002a), “El centre de pro ducció
ceràmic de les Planes del Roquís (Reus, Baix Camp)”,
Tribuna d’Arqueologia 1998-1999, Barcelona, pp.
259-276.
Vilaseca, A. y Adiego, P. (2002b), “El centre de pro ducció
ceràmic de les Planes del Roquís, Reus (Baix Camp)”,
Citerior. Arqueologia i Ciències de l’Antiguitat, 3,
Contactes i relacions comercials entre la Catalunya
meridional i els pobles mediterranis durant l’Anti-
guitat, Tarragona, pp. 209-230.
Vilaseca, A. y Carilla, A. (1998): “L’assentament romà de
la Clota, Creixell, Tarragonès”, Dilioli, J. y Rovira, J.
(eds.), El poblament rural al nord-est del Tarrago-
nès en context de canvi d’era, L’arqueologia del te-
rritori. Anàlisi dels models d’ocupació y transformació
del medi a l’antiguitat a la Catalunya meridional i
àrees lindants (Citerior. Arqueologia i ciències de
l’Antiguitat, 2), Tarragona, pp. 189-201.
Williams, D.F. (1981): “The Roman Amphora Trade with
Late Iron Age Britain”, Howard, H. y Morris, E. (eds.),
Production and distribution: a Ceramic Viewpoint,
BAR, 120, pp. 123-132.
Zevi, F. (1966): “Appunti sulle anfore romane. La tavola
tipologica del Dressel”, Archeologia Classica, XVIII (2),
Roma, pp. 208-247.
724 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:31 Página 724

























































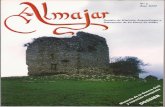
![Degustatio o recognitio [en tituli picti de ánforas]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319d64ed4191f2f9307cac6/degustatio-o-recognitio-en-tituli-picti-de-anforas.jpg)

