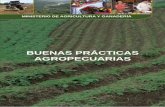Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Transcript of Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 1 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
Nuevo Mundo MundosNuevosNouveaux mondes mondes nouveaux - Novo Mundo Mundos Novos - New world Newworlds
Debates | 2011Salud y enfermedad en América Latina desde la perspectiva intercultural – Coord. Francisco Miguel GilGarcía
PAOLA BOLADOS GARCÍA
Las prácticas curativasatacameñas en Chile: entre elreconocimiento y lacriminalización[30/05/2011]
Resúmenes
Español Français EnglishEn este artículo intentamos mostrar las paradojas del neoliberalismo multicultural implementadoen el Chile de las últimas dos décadas. Estas se reflejarían en un contexto ambiguo que por unlado, promueve el reconocimiento de las prácticas terapéuticas indígenas en el sistema de salud público (en este caso en relación a las prácticas curativas atacameñas), mientras que a su vez, lascriminaliza en tanto estas se resisten a su burocratización y neoliberalización en el denominadoespacio de la salud intercultural. El texto trata igualmente de las disputas y estrategias porvisibilizar y legitimar las demandas en salud indígenas desde las organizaciones atacameñas, y losdispositivos estatales de control y regulación de este ámbito.
Cet article vise à montrer les paradoxes du néo-libéralisme multiculturel qui s’est développé auChili dans les deux dernières décennies. Leur contexte est ambigü: d’une part les pratiquesthérapeutiques indigènes sont reconnues comme étant intégrées au système de santé publique(notamment à propos des pratiques dans la région d’Atacama), d’autre part, elles sontcriminalisées car elles résistent à la bureaucratisation et au néolibéralisme dans le cadre del’interculturalité. Le texte traite également des tensions et des stratégies mises en place pourrendre plus visibles et légitimer les demandes indigènes à l’égard de la santé, depuis lesorganisations locales et des dispositifs étatiques de contrôle et de régulation dans ce domaine.
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 2 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
This paper explores the paradox of multicultural neoliberalism in Chile during the last twodecades in the indigenous health field. On one hand, indigenous healing practices are recognizedand promoted in the public health system (in this case Atacameñas indigenous healing practices).On the other hand, however, these practices are criminalized if they are seen to resistburocratization and neoliberalization in the space of intercultural health. As such, this papercovers the struggles and strategies for saliency and legitimacy on the part Atacameno indigenoushealth organizations and state-level mechanisms of control and regulation through the field ofintercultural health.
Entradas del índice
Mots clés : anthropologie de la santé, Chili, interculturalité, multiculturalisme, néo-indigénisme,néolibéralisme, systèmes thérapeutiques traditionnelsKeywords : Chile, indigenous healing practices and neo-indigenism, intercultural health,multicultural neoliberalismPalabras claves : antropología de la salud, Chile, interculturalidad, neoindigenismo,neoliberalismo multicultural, prácticas curativas indígenas
Notas del autorEste artículo contiene datos e información de mi tesis doctoral (Bolados 2010). Para un análisismás completo del fenómeno de la salud intercultural en Chile y específicamente en la regiónatacameña, ver algunos de mis trabajos publicados en referencias bibliográficas (Boccara yBolados 2008, Bolados 2009).
Texto integral
En un escenario caracterizado por la eclosión de identidades y búsquedas de“autoctonidad” promovidas por la política multicultural del Chile post dictadura, damoscuenta en este artículo cómo las prácticas curativas atacameñas, dentro del espacio de lasalud intercultural, se presentan simultáneamente como una forma de responder a lasdemandas de las organizaciones indígenas en cuanto a reconocer y valorar los sistemasmédicos tradicionales, mientras que por otro, como un dispositivo de control y regulaciónestatal sobre estas hasta ahora marginadas del sistema de salud. Los hoy llamadossanadores atacameños del norte de Chile (ver mapa 1), parecen representar como enotros períodos, un atractivo y a la vez una amenaza, para la economía política neoliberalque ha regido a Chile en las últimas décadas. El reconocimiento social del status político-religioso de estos hombres y mujeres asociados a poderes sobrenaturales entre lascomunidades atacameñas, representan aún un ámbito desconocido y estigmatizado por laspolíticas estatales de un lado, mientras del otro, una estrategia de resistencia desde lasorganizaciones indígenas a través de la cual denunciar los abusos y despojos de las quehan sido históricamente objeto. No obstante, en el contexto de un estado chileno que eneste último período se ha definido como democrático y multicultural, los yatiris ycuranderos sobrevivientes de las políticas de asimilación desplegadas por más de cincosiglos, son blanco de mecanismos de demonización y criminalización que nos rememoranlas múltiples acciones coloniales y republicanas dirigidas a penalizar y extinguir estasprácticas y a sus agentes. Ya sea las apelaciones a estos como hechiceros e hijos deldemonio tan utilizadas en los procesos de extirpación de idolatrías en el siglo XVI y XVII1,así como las persecuciones a curanderos durante los procesos de brujerías del siglo XVIII,revelan que estas prácticas históricamente representaron un ámbito controvertido y
1
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 3 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
cuestionado para los diversos regímenes de poder2. Las tácticas actuales que se observanpara el caso atacameño, fomentan primero la visibilización y luego, la burocratización yneoliberalización de las prácticas curativas indígenas, incentivando progresivamente a quese incorporen al sistema de salud nacional y a la lógica neoliberal que la sustenta3. Esteproceso se habría producido a través de la puesta en marcha de un campo etnoburocráticovinculado al componente de salud intercultural del conocido programa Orígenes. Este, confondos del gobierno de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se instalacon una propuesta innovadora tanto en sus contenidos como en metodologías hacia lo quedefinen la construcción de la participación indígena y la interculturalidad. A través de unode sus cinco componentes denominado salud intercultural, propone complementar lasiniciativas de carácter local, regional y nacional ya desarrolladas con anterioridad demanera exitosa. No obstante, su instalación por quienes iniciaron este camino en Chile, esrecordada como una estrategia para invisibilizar la autonomía conseguida en estosprocesos, marginando a sus protagonistas y fomentando relaciones neoasistencialistas yneoliberalizantes entre comunidades indígenas y estado. Sus efectos revelaronmecanismos de despolitización de la problemática de la salud y su desvinculación de lacuestión de la tierra y los recursos medioambientales, hasta ahora centro de los conflictosy negociaciones entre pueblos indígenas y estado4. De esta forma, se promueve unprogresivo distanciamiento de estas experiencias del ámbito terapéutico tradicional (casa,cerros o sitios sagrados), estimulando a que se desarrollen cada vez más dentro delsistema de atención biomédica (hospitales o centros de salud pública). Los efectos de estasmedidas es la incorporación a un sistema de valorización económicamente coherente a lalógica neoliberal de prestaciones y servicios que promueven las reformas en saludactuales. Se incentiva así, la pérdida progresiva de autonomía de estas experiencias y supaulatino formateo a las formas administrativas y altamente protocolizadas del sistema desalud formal. En consecuencia, se presiona a modificar el sistema de retribución utilizadohistóricamente por los sanadores atacameños, el cual y desde un sistema de obligacionespromueve la reciprocidad, como eje central de las relaciones terapéuticas. Sin embargo,cuando esta incorporación resulta disfuncional a los intereses económicos representadospor las agencias de desarrollo estatal y global (organizaciones no gubernamentales yorganismos multilaterales principalmente que promueven actualmente iniciativas ensalud intercultural), y las organizaciones o comunidades indígenas presentan resistenciasa que su campo terapéutico sea burocratizado, comienzan a operar dispositivos dedeslegitimación y/o criminalización sobre las prácticas curativas indígenas. Al menos asílo consignaron en varias oportunidades los discursos y prácticas de funcionarios de lasalud involucrados en la implementación de las políticas interculturales (varios de ellosatacameños) en la última década, cuyas expresiones dieron muestra de su preocupaciónporque estas experiencias se prestaran para legitimar a lo que definieron como sanadores“chantas” (es decir que engañan a los demás haciendo pasar por algo que no son).Asimismo, a través de la vinculación de yatiris y curanderos que ejercen estas prácticascon actividades ilegales en la frontera que realizaron medios de prensa escrita en el áreaandina chilena durante los años 2008 y 2009. Constatamos entonces, que el ámbito de losconocimientos curativos indígenas dentro del espacio etnopolítico de la salud interculturalcon el que Chile inaugura el milenio, constituye un contexto de relevancia tanto paraagentes indígenas que buscan reconocimiento y valorización de sus sistemas curativostradicionales, mientras que por otro, un ámbito regulación y control por parte de la redestatal/trasnacional que actualmente incentiva y financia este tipo de propuestas.
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 4 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
Re-conociendo lo des-conocido:producción y visibilización de laMedicina Ancestral
Con el retorno a la democracia en Chile a comienzos de los años 90, se da un giro enrelación al reconocimiento de los pueblos originarios nacionales y la valoración de sucultura material y simbólica. Comienza un proceso de definiciones y redefiniciones dentrode un horizonte neoindigenista que fomenta visiones prístinas sobre la identidad, lacultura, la interculturalidad y la participación indígena. Desde una perspectivaesencialista, se promueve la generación de información y conocimiento sobre la medicinaindígena, sus agentes, tratamientos, sistemas de retribución, invisibilizando lascomplejidades históricas y los elementos de mestizaje de la cual son resultado. Sepotencian trabajos sobre las culturas indígenas nacionales como unidades homogéneas ensu interior, cuyos signos de distinción son absolutamente claros y cuyas fronteras conotros sistemas médicos está absolutamente diferenciadas. Elementos del sincretismoandino-católico, así como influencias de la medicina campesina son invisibilizadas ymarginadas del campo de las prácticas curativas indígenas a fin de legitimarse dentro delespacio emergente de la salud intercultural.
2
En ese contexto, los conocimientos medicinales considerados ancestrales y susespecialistas, comienzan a ser incorporados en la política pública. La interculturalidadadministrada desde el estado y sus aliados multilaterales, reproducen un marco ideológicoindigenista que entiende a la interculturalidad como la forma de inclusión y participaciónde los grupos indígenas “nacionales” dentro del proyecto de modernización del estadodemocrático y neoliberal. Desde la lógica de sanadores y dirigentes atacameños, lointercultural constituye lo ancestral, lo propio y lo cual debe ser reconocido y legitimadopara dejar de estar en situación de clandestinidad y estigmatización. Es decir, se instala unescenario que pretende subirse al tren de la interculturalidad en menos de una década ysuperar más de un siglo de prácticas asimilacionistas que marcaron el período deconstrucción y consolidación del estado nacional en Chile (fines del siglo XIX y siglo XX).El propio estado se constituye en un actor fundamental en la recuperación y promoción deestas prácticas antes perseguidas y condenadas por sus agentes sanitarios y educativosprincipalmente5. En pocos años los curanderos son invitados explícitamente aincorporarse bajo diversas formas de complementariedad e interculturalidad al sistema desalud nacional, considerándolo una manera de mejorar y hacer más pertinente la atenciónasistencial en contextos étnicos específicos. De ser considerados seres oscuros y ocultosque trabajan en la clandestinidad, ahora son objeto de políticas multiculturales quebuscan su reconocimiento y legitimidad en el escenario nacional y público.
3
En Chile, este espacio de la salud intercultural tiene como antecedente el PrimerPrograma de Salud con población mapuche implementado el año 1992, por un equipo delServicio de Salud de la Araucanía. Los avances y reconocimiento internacional6 delconocido programa PROMAP llamaron la atención del Ministerio de Salud, quien lo tomacomo pauta para la creación de la primera iniciativa de carácter nacional. Este sedenominó Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) y comenzó a operaren algunos servicios de salud desde el año 1996. Sin embargo, los recursos comprometidospor el Estado durante este periodo son todavía muy escasos y los responsables de levantar
4
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 5 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
estas propuestas lo realizan principalmente por motivaciones políticas y vínculos socialescon las organizaciones indígenas7. En la medida que se desarrollan y crecen algunas de lasexperiencias en salud intercultural, también aumentan las exigencias por incorporarse alas formas administrativas del ámbito de la salud pública, incentivando progresivamentela pérdida de autonomía en la gestión por parte de las organizaciones indígenasresponsables. Luego de experiencias exitosas como el Primer Hospital InterculturalMakewe y la incorporación de la figura del facilitador intercultural dentro de algunoshospitales, se observa un progresivo proceso de burocratización de estas mismas8. Enmuchas regiones del país, especialmente en donde la población indígena es mayoritaria,comienzan a implementarse diversas propuestas. Destacan experiencias como el centro deBoroa Filulawen y el centro mapuche Newentuleaiñ ñi Lawentuwün del hospital NuevaImperial, cuya característica fundamental serán estar lideradas por organizacionesindígenas mapuches, constituyéndose en los nuevos ejes de atención e inversión de lapolítica indígena en salud a nivel nacional. El desarrollo de estas experiencias, sinembargo no evitaran los conflictos entre organizaciones mapuches y estado a fines de ladécada de los años 90, asimismo tampoco evitarán la crítica y el desarrollo de experienciascuya autonomía pusieron en tela de juicio la política indígena en salud. Nos referimosespecialmente a experiencias como la de las comunidades lafquenches en la costa de laAraucanía, así como otras desarrolladas por agrupaciones williches en la zona de Chiloé,las cuales conformaron propuestas que se reusaron a trabajar la problemática de la saludseparada de la demanda territorial.
Los avances que se habrían conseguido con la legislación indígena de 1993 y susinstrumentos principales: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y lasÁreas de Desarrollo Indígena (ADI), revelaron rápidamente las incompatibilidades entrela economía neoliberal y la propuesta neoindigenista e intercultural promovida por elestado9. En particular, el conflicto de intereses entre la política medio ambiental abierta alas inversiones extranjeras y las demandas territoriales de las comunidades yorganizaciones indígenas, mostraron las paradojas de la Democracia Multicultural deLibre Mercado que se intentaba implementar en Chile10. La construcción de lahidroeléctrica por la trasnacional española Endesa en Ralco y la reubicación forzada defamilias pehuenches en zonas agrícolas pobres, fueron las protagonistas de una de lasconfrontaciones más duras entre estado y organizaciones indígenas en Chile y que – comobien lo describen sus testigos –, volvieron a incendiarla Araucanía. Estos hechos que sedesataron en el gobierno de Frei (1994-2000) y que fueron canalizados a través de losdenominados Diálogos Comunales a fines de la década de los años 90, se materializarondurante el gobierno de Lagos (2000-2006) a través de la puesta en marcha de una mega-programa intercultural que se conoció como el Programa de Desarrollo Integral paracomunidades indígenas, posteriormente bautizado como Orígenes. Con un presupuestode 133 millones dólares, el estado chileno realizó su mayor inversión en la temáticaindígena involucrando diversos ámbitos de intervención y a tres comunidades indígenasnacionales: mapuches, aymaras y atacameños11. Uno de sus cinco componentesdenominado salud intercultural se planteó complementar las acciones ya desarrolladaspor el PROMAP Y EL PESPI. No obstante, este se erigió rápidamente como un aparatoetnoburocrático y neoindigenista paralelo a estos programas cuyos efectos invisibilizaronlos avances hasta ahora obtenidos. Pese a que su objetivo era promover la participaciónindígena directa, así como potenciar las experiencias ya existentes, su lógica defuncionamiento y auditoría incentivó formas privatizadas y tercerizadas de producción de
5
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 6 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
conocimiento científico sobre los pueblos originarios beneficiados por el programa12. A suvez, Orígenes para muchos representó una estrategia de moderación y apaciguamiento delconflicto Ralco y del histórico conflicto de tierras aún pendiente entre estado ycomunidades mapuches. Sin embargo, la implementación del componente de saludintercultural del programa tuvo efectos diferenciados en cada realidad indígena13. En elcaso de las comunidades mapuches, las complejidades asociadas al mismo terminaronbautizándolo como el Problema Orígenes. Las experiencias anteriores a Orígenes, porestar en gran parte en manos de las organizaciones indígenas, le otorgaron en un principiomayor autonomía al desarrollo de las mismas. En el caso de las comunidades atacameñasdel Salar en cambio, estas experiencias se iniciaron con el componente de salud deOrígenes, representando una oportunidad política inédita para un sector de la dirigenciaatacameña, quienes vieron el escenario propicio para iniciar una lucha por elreconocimiento de lo que denominaron su medicina ancestral. Este sector de atacameñosse aglutinará bajo las acciones del primer coordinador del componente del programa en elterritorio, un joven dirigente atacameño, quien aprovechará el espacio para iniciar unproceso reivindicatorio y participativo sin precedentes a nivel local. Liderando esteproceso, dirigió los recursos principalmente a encuentros entre sanadores y dirigentes, yluego a instancias de intercambio entre estos y funcionarios de la salud. Entre los años2002 y 2005 se realizan diversos encuentros locales y nacionales donde se sistematizaronlas demandas de las comunidades atacameñas en salud, destacando la demanda dereconocimiento de sus terapeutas tradicionales, de sus tratamientos y de los elementosque utilizan. Esto tendrá especial importancia por la todavía persecución y penalización altransporte y uso de la hoja de coca, elemento principal de los rituales curativos andinos.Los sanadores y curanderos atacameños, en este contexto, pasaron a convertirse en figurasaltamente demandadas por el mercado cultural abierto por Orígenes interesado enconocer las propiedades de las yerbas, las terapias que se utilizan pero ya no desde supropio ámbito de producción cultural, sino fuera de él, donde el dominio biomédicopresionó por regular este campo desconocido y antes negado de la ahora llamada medicinaancestral. En la primera fase de este programa (2001-2006), sanadores y médicosindígenas son convocados a reuniones, talleres y seminarios locales, regionales, nacionalese internacionales a fin de intercambiar experiencias. Se los invita a compartir sobre susconocimientos medicinales en diversos contextos, así como se los emplaza a participar decapacitaciones a funcionarios de la salud a fin de que hablen sobre la denominada saludancestral. Machis, yatiris, componedores, etc., de todas partes circulan por el país y elextranjero, recibiendo apoyo para su trabajo en experiencias complementarias y/ointerculturales dentro y fuera de los espacios de salud públicos. No obstante, los discursosy las prácticas del estado favorables a promover la salud intercultural, el tan ansiadoreconocimiento de la medicina indígena tarda más de lo esperado. De hecho, dirigentes ysabios son testigos del reconocimiento jurídico en el sistema de salud pública de lamedicina china en ese período. Asimismo, se observan lentitudes en el reconocimiento deinstrumentos aún más relevantes para el avance de las demandas indígenas: el hastaahora no reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Chile y la tardíaratificación del convenio 169 de la OIT, después de estar casi dos décadas detenida en elcongreso. Se revelan así, las paradojas de la interculturalidad en salud en un contexto quebusca compatibilizar democracia política y libertad económica. Es ante esta tardanza eincoherencias de las acciones del estado, que las comunidades rompen relaciones con elministerio de salud (MINSAL), afectando la legitimidad de la Política de Salud y Pueblos
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 7 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
Emergencia de una asociación “ilícita”y criminalización de las prácticascurativas atacameñas
Indígenas que en ese período buscó ser aprobada luego de un rechazo previo por la faltade participación indígena en su elaboración y redacción. Las organizaciones no aceptanser reconocidas por pedacito como les dijeron dirigentes y sanadores indígenas afuncionarios de la salud en el encuentro nacional de salud intercultural del año 2005,señalando que lo que esperan, es un reconocimiento completo e integral en sus demandas.A consecuencia de esto, las relaciones entre organizaciones principalmente mapuches yministerio de salud se interrumpen en este período, sin embargo, el proceso atacameñoavanza y toma fuerza a partir de las acciones del programa a nivel local. Se abre paso así, ala posibilidad de reconocimiento y visibilidad de sanadores y curanderos atacameños quehasta ahora se habían mantenido distantes de estas disputas dentro del espacioetnopolítico de la salud intercultural.
No obstante a las complejidades que rodearon al programa en general y al componentede salud intercultural en particular; en el caso de las comunidades atacameñas, elprograma a través de su componente favoreció un proceso participativo del cual surgió laprimera asociación indígena, cuyo objetivo directo, sería la promoción y el reconocimientode la medicina ancestral. No exenta de cuestionamientos tanto desde otros sectores de ladirigencia, así como de organismos estatales, en el marco del Primer EncuentroInternacional de Medicina Ancestral en la localidad de Caspana, en enero del 2006 seconstituye jurídicamente la Asociación de cultores y colaboradores de la MedicinaAncestral Licanantay y Quechua. En ella se aglutinan tanto sanadores como dirigentesque bajo el discurso del reconocimiento, serán protagonistas de una lucha porconfigurarse en los administradores autorizados del ámbito de la salud intercultural en laregión atacameña tanto del Salar de Atacama como del Alto Loa (correspondientes bajo laLey Indígena a las ADI Atacama la Grande y Alto Loa). Luego de varios intentos pordesestructurar y desarticular el proceso participativo que dio origen a la asociación, estegrupo consigue instalar una de sus principales demandas: la incorporación de algunos desus especialistas indígenas en el centro de salud local. Esta experiencia al poco tiempomostró lo inadecuado y contraproducente de incluir el sistema de atenciones curativasindígenas dentro del ámbito de la salud pública. La sanadora que participó en ella señalóluego de casi tres meses de atenciones, que ha sido víctima de un mal realizado porpersonas del centro de salud. Existe gente que no quiere que ella esté allí. Por este motivoes que decide retirarse de la experiencia afirmando que no regresará. La sanadora advierteque sus poderes de sanación han disminuido una vez que ingresó a trabajar en el centro desalud, obligándola a tomar la decisión de alejarse del territorio por un periodo prolongado.La evaluación de esta experiencia por parte de la asociación, se tradujo en consecuencia,en la búsqueda de un espacio autónomo para trabajar en la atención de sus pacientes. Estese logra recién concretar el año 2008 cuando se inaugura la sala curativa Likana. Conrecursos del componente del programa Orígenes y con la concesión de un espaciomunicipal, algunos terapeutas inician sus atenciones tres veces por semana. No obstanteal poco tiempo de iniciadas éstas, ellos señalaron que este espacio no es el adecuado para
6
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 8 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
el ejercicio de su medicina. Sostienen que ese espacio intenta ser controlado porautoridades representantes del poder local, quienes en tanto autoridades políticas yétnicas responsables de la salud a nivel municipal, buscan adjudicarse el poder respecto aeste nuevo espacio político de la salud intercultural en el área atacameña. A su vez, el lugarconcesionado era inadecuado desde la cosmovisión indígena: por un lado, la orientaciónde la sala se dirigía hacia el sur, lugar de los muertos y por consiguiente, fuente de males yenfermedades; opuesto al noreste, lugar donde nace el sol, fuente de la vida y lareproducción relacionadas con la salud. Por el otro, el espacio cedido a los sanadores parasus atenciones había sido anteriormente la antigua posta de salud, por lo que desde laperspectiva de sabios y maestros, en ella vivían muchas almas y abuelos que no estabanen paz. Es decir, el lugar representaba circunstancias penosas relacionadas a la historiabiomédica en el territorio. Liderados por los propios sanadores y yatiris, comenzóentonces un período de ritualización caracterizado por la realización de pagos a la tierra oconvidos, también conocidos como waquis, orientados a la limpieza del lugar y a larecuperación de las dimensiones sagradas de sus prácticas curativas. Los intentosdesburocratizadores y sacralizantes desplegados por sanadores y dirigentes de laasociación, se perciben a su vez, como una estrategia de resistencia ante los procesos dedemonización que empiezan a operar en torno a las atenciones de los sanadores en la salaLikana. Comentarios como “allí atienden los brujos” o bien, “entre ellos existen algunoschantas o mentirosos que están allí por el dinero”, nos rememoran antiguos mecanismosde criminalización. Se inicia un proceso de deslegitimación y estigmatización sobre lasprácticas de yatiris, maestros y compositores de huesos que trabajan en la sala, los cualestendieron a descalificar sus acciones a través de cuestionamientos sobre el sistema deretribución y pago de estas atenciones: “ahora cobran, antes lo hacían gratis”. Sereafirman viejas ideas que remarcan el carácter ilegal o clandestino de estas prácticas.Finalmente, lo que pretendió ser un mecanismo a través del cual obtener reconocimiento yvaloración de la medicina ancestral atacameña, se configura en el arma para condenarlasnuevamente y situarlas en un campo ambiguo y difuso al cual quedan asociadas desdetiempos coloniales. En este escenario, los sanadores deciden retornar a sus lugares deatención tradicional, ofreciendo servicios limitados en el espacio controlado de la sala.Buscan recuperar su autonomía en el ejercicio de su medicina a través de la dispersión y elretorno a su espacio terapéutico habitual. Mientras esto sucede, las resistencias aburocratizarse se concretizan a través de rituales que pretenden hacer memoria del origende esas prácticas y de los poderes a los cuales refieren, principalmente a cerros o mallkuprotectores del pueblo, así como a la madre tierra o pata hoiri en lengua kunza, fuente dela vida y la salud para el mundo andino. En el transcurso de este proceso, medios deprensa escrita tanto de la región atacameña como aymara chilena, muestran en sus títuloscentrales, las acciones de maestros y sabios andinos vinculadas a actividades ilícitas comoes el denominado tráfico de hoja de coca y más grave aún, el narcotráfico. En el primercaso (ver figura 1), el principal periódico de la provincia del Loa se refiere a la detención deuna mujer en Calama por porte de hoja de coca. El título del diario con grande letrasseñala “Silencioso tráfico de hoja de coca. ¿Comercio ilegal o costumbre ancestral?” En laparte de arriba hay un subtitulo que dice “vuelven a detener a mujer que usa hoja de cocapara “fiestas religiosas””. Abajo le sigue otra descripción: “La disyuntiva judicial entre eldelito y el presunto uso de la droga en las expresiones de fe ancestrales”. En estas brevesfrases se refleja los aún poderosos obstáculos para el tan ansiado reconocimiento: eltransporte de la hoja de coca es todavía en Chile penalizada como tráfico y droga. A su
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 9 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
vez, la razón “fiestas religiosas” argumentada por la mujer detenida, es puesta en tela dejuicio, imponiendo una perspectiva criminalizante sobre el uso del principal elementoritual y curativo atacameño. La estigmatización que todavía ronda sobre el uso de la coca,funciona como un dispositivo de deslegitimación de estas costumbres y de los agentesindígenas que la practican. De manera indiscutible y sin que la nota considere laperspectiva de quienes hacen uso de ella, finalmente la pregunta queda implícitamenterespondida: la costumbre ancestral es comercio ilegal. En el caso de la segunda nota (verfigura 2), es aún más criminalizadora al referirse a las acciones de yatiris y sabios comobrujería organizada a favor del narcotráfico. El lenguaje utilizado por el diario eselocuente: nombra a los especialistas indígenas como hechiceros y a sus acciones comomagia, retrotrayéndonos a procesos como los ocurridos a fines del siglo XIX en Chiloé-surde Chile. Allí se constata la existencia de una agrupación de machis que realizan acciones“demoniacas” por las islas y pueblos de la zona. Esta se la conoce como Recta Provincia14 yla iglesia católica la condena públicamente en el sínodo de 1851. Se las acusa de realizarbrujerías y alejar a las personas de la doctrina cristiana. Se desata así un proceso debrujerías en contra de esta asociación, que ante la falta de pruebas, sólo resta penalizarlabajo el título de “asociación ilícita”. Volviendo al caso de la asociación de sanadores ydirigentes atacameños, comienza observarse la necesidad de otro tipo de estructura yorganización de la misma, en la cual los tiempos y espacios rituales dominen a los tiemposburocráticos. Algo de esta experiencia fue la que representantes de la asociación desanadores mostró en el Encuentro Nacional de Salud Intercultural convocado por elMinisterio de Salud en diciembre del año 2008, en la ciudad de Temuco. En medio de unverdadero desfile de modelos (algunos de ellos catalogados como elefantes blancos de lasalud intercultural por la magnitud de recursos humanos y económicos involucrados),aparecen las atenciones de la sala Likana como una experiencia incipiente todavía pocointercultural y demasiado ancestral desde la perspectiva de los representantes del sistemapúblico presentes. Sin embargo, para varias de las organizaciones indígenas involucradasen este ámbito de la salud intercultural, la experiencia minúscula de la sala Likana fuerecordarles sus primeros pasos, antes de que se convirtieran en los prototipos de la saludintercultural a nivel nacional. El énfasis en las dimensiones no protocolizadas yespirituales de la salud, entusiasmaron a no pocos equipos regionales a conocer lacosmovisión atacameña que emergía detrás de estas prácticas. A su vez, esta experienciallena de ritos y pocas estadísticas, según lo señalaron varios participantes, les recordaronque el campo de la salud intercultural se ha construido en base a una complementariedadmás bien asimétrica, que no siempre ha respetado las formas y lógicas culturales delsistema curativo indígena, y cuyo contexto histórico y territorial específico, impiden que setransformen en experiencias o modelos “replicables” como lo proponen muchos de losprogramas de desarrollo global que incentivan este tipo de experiencias.
Se advierte la lucha de significaciones y cosmovisiones en esta disputa: por un lado y enparticular desde los propios sanadores, emerge dimensiones que difícilmente se puedenobjetivar y protocolizar como lo exige el sistema de salud nacional; por el otro, operansistemas de disciplinamiento sobre estas prácticas a partir de las condiciones que el estadoimpone para el desarrollo e implementación de estas experiencias. La salud no obstante ydesde la cosmovisión atacameña, compromete dimensiones difícilmente controlables paracualquier programa gubernamental: las relaciones con la tierra, los animales, la unidaddoméstica y las obligaciones comunitarias configuran un contexto dinámico y enpermanente tensión. Así como con el sistema de trueque y reciprocidad que rige estas
7
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 10 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
prácticas y que pese a que incorpora sistemas de retribución monetaria hoy en día, seresiste a una perspectiva de la salud gratuita difundida por el estado. Lo gratuitodesarticula las obligaciones que impone la reciprocidad y las obligaciones comunitariasimprescindibles para una recuperación de la salud. Lo impredecible e incontrolable querodea las prácticas terapéuticas atacameñas, como su capacidad de adaptación eincorporación de elementos de diversas tradiciones, le asignan un carácter especialmenteincierto a cualquier propuesta de institucionalización y burocratización, particularmentecuando las formas de retribución y el propio reconocimiento y valoración, no dependen depolíticas nacionales generales sino de prácticas culturales que las sustentan. La salud y laenfermedad muestran así, las dimensiones políticas en las cuales se encuentranimplicadas15, asimismo los órdenes sobrenaturales bajo las cuales se desenvuelven. Unpoder difícil de regular y controlar por protocolos y programas específicos. Agentesindígenas se resisten a quedar atrapados por un sistema que busca reconocerlos a cambiode criminalizarlos si no se neoliberalizan, como lo pide la actual reforma de salud.Asimismo, las prácticas curativas atacameñas se resisten a aparecer como formas desubsidiar las falencias y déficit del sistema público, atrayendo a agentes y especialistasindígenas para trabajar sino a bajo costo, de manera voluntaria y gratuita al estado através del discurso de la participación16. Estas iniciativas, aparecen entoncescomplementando no sistemas médicos, sino el abandono de las responsabilidades delestado sobre la salud de las personas, en este caso los pueblos indígenas. Ahora son ellosno sólo los responsables de su salud, sino también de la administración y gestión deexperiencias que a través de la retórica de la interculturalidad, los condena a unreconocimiento restringido y formateado desde el estado. De pronto, sanadores ydirigentes se perciben sobrepasados por una estructura etnoburocráctica y neoindigenistaque los apabulla. Las disputas en torno a los pocos recursos, así como a sus formas deadministrarlos son elementos de desarticulación interna que obstruyen el camino paraque estas propuestas crezcan al ritmo que le quieren dar sus mismos protagonistas. Lasituación actual de la asociación y de la sala Likana, no hace más que mostrarnos lascontradicciones que rodean la implementación de políticas interculturales en salud, encontextos que intentan compatibilizar democracia política y neoliberalismo económico, ycuyo centro es la privatización de los servicios de salud, asimismo un gasto social austeroque promueve la eficiencia y productividad en el uso de los recursos públicos17. Lasestrategias del estado por expandir su campo de intervención a través de la incorporaciónde esta nueva área, no marcha a la par de los procesos locales que nacen de unacosmovisión que es siempre dinámica e impredecible. Al parecer, las múltiples y variadasprácticas terapéuticas poco sirven para construir un modelo de salud atacameño, cuyariqueza y complejidad se expresan tanto en la complementariedad de los sistemas médicosque funcionan actualmente en el territorio (sanadores indígenas, prácticas campesinas,medicinas alternativas, ritos de sanación religioso católicos y protestantes, etc.), como enlos heterogéneos itinerarios terapéuticos por los cuales transita la población en búsquedade curación. Nos encontramos en un momento donde los discursos dirigenciales yestatales han ido quedando silenciados ante la efectividad y potencia de los ritos curativosde chamanes y yatiris atacameños. Aún siendo muy pocos, y en su mayoría adultosmayores, confían en que los dones volverán a caer sobre los hijos o nietos de esta tierra,quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de sanar a este territorio saqueado por lamano de los poderosos y cuya codicia no deja descansar a los abuelos o gentiles18. Lafuerza y poder de estos sanadores del siglo XXI se deben a deidades superiores por lo cual,
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 11 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
A modo de conclusiones
Figura 1. Portada Diario El Mercurio de Calama del 6 de Mayo del 2009
la salud y la enfermedad no queda exclusivamente en la responsabilidad del enfermo, sinotambién en la de su familia y su comunidad. Poderes entregados por la madre tierra opatha hoiri deben ser cuidados a fin de no perderlos. Por eso, la asociación se encuentrahoy en una dura y difícil encrucijada. En su interior recluta a los pocos sabios y chamanesque quedan en el territorio. Cada uno con un sistema de trabajo distinto y muchas vecesatribuido a divinidades diversas. A su vez, en ella continúan existiendo dirigentes que enocasiones no comprenden o no aceptan simplemente que estas prácticas no conformenuna unidad homogénea y estructurada como la que exige actualmente la políticaneoindigenista. Desde otro ángulo, se perpetúa una visión desde el estado que losreconoce, siempre y cuando se conviertan en buenos y eficientes administradores ygestionadores de recursos estatales. A comienzos del año 2010 y luego de disputasinternas, la asociación queda desarticulada una vez que sus especialistas se marginan delespacio público de la sala likana, mientras que a su vez vía auditorías realizadas por elservicio de salud regional, es acusada de administrar mal los fondos del estado generandouna ruptura con el programa de salud y pueblos indígenas. La propuesta atacameña ensalud, representada en la sala Likana queda así reducida a su mínima expresión y laasociación como tal, como una de las tantas agrupaciones fantasmas que deja el paso delestado con sus propuestas neoindigenistas sobre la participación y la interculturalidad.
Semejante a períodos anteriores, yatiris y curanderos bajo el discurso delreconocimiento y la interculturalidad, han sido objeto de prácticas que refuerzan aspectoscomo la ambigüedad de su figura, que medio divinos y medio demonios, realizan prácticasasociadas al ámbito de la clandestinidad e ilegalidad según la mirada temerosa de losagentes representantes del orden dominante. Mientras son objeto de control y validaciónpor el sistema de salud pública actual, las siempre antiguas y nuevas apelaciones al brujo ysus acciones supersticiosas permanecen intactas. Ejemplo emblemático de estascontradicciones del multiculturalismo actual lo representa la hoja de coca, principalelemento ritual y curativo de los pueblos andinos, cuyo transporte es aún penalizado ydemonizado por las leyes chilenas. Asimismo las supuestas acciones de yatiris ycuranderos a favor del narcotráfico nuevamente tienden a criminalizarlos, mostrandocuan perturbadoras resultan todavía las prácticas curativas indígenas ante el sistema desalud oficial. De esta forma, los sanadores atacameños experimentan nuevos procesos deestigmatización y deslegitimación de sus prácticas por parte de un sistema que lospretende integrar y complementar, desconociendo la complejidad histórica bajo la cual lasprácticas curativas indígenas han sobrevivido y se han reestructurado.
8
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 12 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 13 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
Figura 2: Portada del Diario Estrella de Arica. 29 de Junio del 2008
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 14 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 15 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
Mapa 1: Ubicación de la comuna de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta-Chile y las áreas indígenas atacameñas
San Pedrode Atacama
9 CHILE10 Región de Antofagasta11
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 16 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
Bibliografía
Álvarez, Bartolomé, De las costumbres y conversión de los Indios del Perú. Memorial a Felipe II,1588, Madrid: Ediciones Polifemo, 1988.
Bello, Álvaro, “El Programa Orígenes y la política pública del gobierno de Lagos hacia los pueblosindígenas”, In Yáñez, Nancy y Aylwin, José (dir.) El Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el“nuevo trato”. Las paradojas de la democracia chilena, Santiago: LOM, Observatorio Derechos delos Pueblos Indígenas, 2007, p. 193-220.
Bello, Alvaro, Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblosindígenas, Santiago: CEPAL, 2004.
Bengoa, José, La emergencia indígena en América Latina, 2° edición, México: Fondo CulturaEconómica, 2007, p. 343.
Boccara, Guillaume y Bolados, Paola, “¿Dominar a través de la participación? El neoindigenismo
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 17 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
Notas
1 Las autoridades coloniales religiosas y políticas se percataron desde los inicios de la conquista deque la empresa colonizadora, evangelizadora y mercantilista no se realizaría sin tomar medidasque permitieran controlar y castigar los vicios, idolatrías y supersticiones, como fueronconsideradas las prácticas curativas indígenas. Esta visión había ya quedado asentada en losprocesos de extirpación de idolatrías realizadas por Bartolomé Álvarez, en donde se describe elcontexto todavía escasamente cristianizado y altamente idolátrico de los Atacamas. Es precisorecordarlas descripciones coloniales tempranas donde Lípes, Urus y Atacamas en ladocumentación aparecen como naciones interconectadas entre sí, pero desconectadas de lo queen ese momento conforma territorialmente el Reino de Chile. A su vez, el estatus racional de estosgrupos es cuestionado por los ojos de misioneros, científicos y militares españoles, en tanto
en el Chile de la postdictadura”, Memoria Americana, 2008, 16 (2), p. 167-196.
Bolados, Paola, Neoliberalismo multicultural en el Chile democrático: gubernamentalizando lasalud atacameña a través de la participación y el etnodesarrollo. 2010, Tesis para optar el gradode doctora en antropología. UCN-UTA. San Pedro de Atacama.
Bolados, Paola, “¿Participación o pacificación social?: la lógica neoliberal en el campo de la saludintercultural en Chile (el caso atacameño)”, Estudios Atacameños: Arqueología y AntropologíaSurandinas, 2009, n° 38, p. 93-106.
Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loic, Una invitación a la sociología reflexiva, traducción de ArielDilon, Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2008, 412 p.
Castro, Nelson e Hidalgo, Jorge, “Brujos y brujería en Atacama colonial. Inorganicidad de unarepresentación ideológica y diseminación de una matriz cultural (Introducción y transcripción del“Quadernos sobre varios delitos y supersticiones” del corregidor Manuel Fernández Valdivieso,Atacama s. XVIII”, Estudios Atacameños, 1999, n°17, p. 91-120.
Cuyul, Andrés, La burocratización de la salud intercultural. Del neo-asistencialismo alautogobierno mapuche en salud. 2008, disponible en líneahttp://www.mapuexpress.net/images/publications/13_5_2008_17_18_49_1.pdf
Comaroff, Jean y Comaroff, John, “Millenial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming”, InMillenial Capitalism and the Culture of Neoliberalism. Comaroff, J y Comaroff, J (dir.), Durham-London: Duke University Press, 2001, p. 1-55.
Dagnino, Eveline, “Concepciones de la ciudadanía en Brasil: proyectos políticos en disputa”, InCiudadanía, Sociedad civil y Participación Política, Cheresky, I. (dir.), Argentina: Miño y Dávilaeditores 2006, p. 387-410.
Fassin, Didier., y Memmi, Dominique, “Le gouvernement de la vie, mode d´emploi. In Legouvernement des corps”, D. Fassin y D. Memmi (dir.), Paris: Éditions de l´École des HautesÉtudes en Sciences Sociales, 2004, p. 9-33.
Laurie, Nina, Andolina, R. y Radcliffe, Sara, “Ethnodevelopment: social movements, creatingexperts and professionalising indigenous knowledge in Ecuador”, Antípode, 2005, p. 470-495.
Hidalgo, Jorge, Historia Andina en Chile, Santiago: Universitaria, 2004, 705 p.
Hidalgo, Jorge y Castro, Nelson, “Fiscalidad, punición y brujerías Atacama, 1749-1755”, EstudiosAtacameños, 1997, n°13, p. 105-135.
Martínez, José Luis, Los Pueblos del Chañar y el Algarrobo. Los Atacama en el siglo XVII.Santiago: DIBAM, 1998, 220 p.
Menéndez, Eduardo, “Las múltiples trayectorias de la participación social” In La participación¿para qué?”, Menéndez, Eduardo y Spinelli, Hugo (dir.), Buenos Aires: Lugar, 2006, p. 51-80.
Murra, John, “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos y el modelo de archipiélago”.In Comprender la agricultura campesina en los Andes Centrales. Perú-Bolivia. Morlon, P. (dir.),Lima-Cuzco: IFEA-CBC, 1996, p. 122-136.
Romo Sánchez, Manuel Diccionario de Brujería de Chiloé. 2° edición, Santiago: Platero, 1997,124 p.
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 18 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
consideran a los nuevos “descubiertos” como animales no domados cuya maldad impide conocerdónde se encuentran las enormes riquezas de oro y plata que estos poseen. Es decir, no sólo se lesatribuyen un status racional inferior sino también una ausencia de status moral que los definecomo desvergonzados al querer practicar sus costumbres consideradas ceguedades. Estasdescripciones se encuentran en el documento sobre extirpación de idolatrías titulado “De lascostumbres y conversión de los Indios del Perú. Memorial a Felipe II” Álvarez, B., 1588 (1988).
2 Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII se refleja un panorama bastante diferente alde los siglos anteriores. En 1749, el corregidor de Atacama Manuel Fernández Valdivieso inicia unproceso contra curanderos en la Provincia de Atajama (Atacama) acusados de realizar actos debrujerías y hechizos. Es un período donde la demonología europea impuesta en los inicios de laconquista comienza a decaer en pos de la influencia progresiva del iluminismo racionalista quecaracterizó el siglo XVIII y cuyos efectos se observaron especialmente en las altas esferas de laadministración colonial. Lentamente el orden natural defendido por la cosmovisión teológica delcristianismo, fue reemplazado por un nuevo orden positivo (un nuevo derecho) que se fueimponiendo durante ese período. La documentación etnohistórica en este sentido, revelaracionalidades y creencias compartidas entre indígenas, españoles, autoridades y foráneos. Estasexpresan una importante compenetración e influencia de cosmovisiones, manifestando que partede los principios de la demonología habían echado raíces, incluso entre los propios curanderosque utilizan para entonces los términos de brujos o hechiceros para referirse a su actividad comoterapeutas y especialistas. Se observa entonces, españoles recurriendo a curanderos locales,curanderos deshaciendo daños o males realizados por otros curanderos a españoles, autoridadesétnicas colaborando en las acusaciones contra curanderos de su pueblo, así como realizando elpapel de intérpretes a favor de las pretensiones monopolizadoras de autoridades españolas,autoridades étnicas locales defendiendo a sus curanderos, etc. Estas nuevas configuracionessociales reflejan una mezclada y compleja estructura social en el período colonial tardío. Sinembargo, las acciones en pos de criminalizar las prácticas curativas indígenas continuaronconstituyendo un objetivo de las autoridades coloniales, muchas de ellas en complicidad con lasautoridades étnicas. Registro de estas relaciones quedan descritas en los textos trabajados deCastro, Nelson e Hidalgo, Jorge (1999) e Hidalgo, Jorge y Castro, Nelson (1997). Ver referenciasbibliográficas.
3 Ver referencias bibliográficas Bolados (2010).
4 Nos referimos en este caso al Pacto Nueva Imperial firmado el año 1989 por el entoncescandidato demócrata cristiana Patricio Aylwin enplena transición a la democracia. Con estedocumento compromete al electorado indígena en las elecciones a cambio de instalar einstitucionalizar las demandas indígenas en el gobierno una vez elegido como presidente.
5 Cabe recordar que en gran parte de la región latinoamericana, las propuestas indigenistas demediados del siglo XX estaban animadas por un espíritu modernizador y progresista que teníacomo objetivo incorporar e integrar a las sociedades indígenas dentro a los proyectos demodernización de las sociedades urbanas (Bengoa 2007, Bello 2004). Estas entre otras acciones,tuvieron como eje la llegada de agentes educativos y sanitarios a localidades rurales alejadas. Enesa perspectiva indigenista, se promueve el acceso a una educación formal y a un sistema de saludbiomédico que negó y en muchos casos persiguió a los agentes terapéuticos indígenas y prohibióel ejercicio de sus prácticas ancestrales. En la región del Salar de Atacama, esta época serememora como uno de los períodos en los cuales se dejan de realizar partos domiciliarios, asímismo la realización de rituales terapéuticos. No obstante, curanderos y yatiris no desaparecendel todo, sino comienza un proceso de ocultamiento de sus acciones a fin de no ser penalizado porel sistema de salud público nacional.
6 Cabe recordar que los inicios del PROMAP como una experiencia de carácter local/regional esexpresión de un proceso anterior que surge como expresión del interés y la preocupación deprofesionales de la salud y dirigentes de organizaciones mapuches respecto de la situación desalud de la población indígena, y especialmente en relación a los factores de discriminación en loscentros de salud oficial del estado. Experiencias en atención primeria van configurando lascondiciones para iniciar experiencias a niveles de mayor complejidad, las cuales coinciden con uncontexto nacional e internacional favorable. De allí que en poco tiempo el PROMAP alcancerelevancia nacional e internacional que dan como resultado la experiencia del Primer HospitalIntercultural en Makewe- región de la Araucanía. Estas experiencias tomarán a su vez fuerza, apartir del encuentro de Winnipeg en Canadá el año 1992 y aún más con la resolución 5° de laOMS/OPS que pone en marcha la iniciativa Salud y Pueblos Indígenas de las Américas (SAPIA) elaño 1996. Todos estos procesos adquieren importancia en base a instrumentos jurídicos
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 19 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
internacionales anteriores como el convenio 169 de la OIT, el cual se refiere específicamente alderecho a que los pueblos indígenas puedan utilizar sus sistemas médicos tradicionales así como auna atención del sistema de salud pública pertinente culturalmente. Este contexto globalfavorable consolida el avance de experiencias locales y regionales cuya administración están acargo de organizaciones indígenas, constituyéndose en referencias emblemáticas a nivellatinoamericano durante gran parte de la década de los años 1990.
7 Para este grupo de profesionales, este espacio constituye una oportunidad a través de la cualdemocratizar al recién inaugurado estado democrático chileno a través de la apertura de espaciosde participación indígena, cumpliendo así con los compromisos del Pacto Nueva Imperial firmadoentre las organizaciones indígenas y el entonces candidato presidencial demócrata cristianoPatricio Aylwin. Con este acuerdo firmado el año 1989, se pretende conseguir el apoyo electoral delas organizaciones indígenas a cambio del avance en las demandas pendientes tales como elreconocimiento constitucional, la aprobación de una legislación indígena específica y la creaciónde una entidad gubernamental encargada de canalizar la temática indígena.
8 Tesis defendida porAndrés Cuyul (2008) y que yo retomo en mi tesis de doctorado en Bolados(2010). Ver referencias bibliográficas.
9 El reconocimiento de comunidades indígenas y no de pueblos originarios, limitó el avance entemas de derechos territoriales en Chile. Asimismo, la ausencia de referencia al tema de la saludintercultural en la nueva legislación nacional mostró las ambigüedades y contradicciones de lavoluntad de reconocimiento político del estado chileno. De hecho, las organizaciones apelarondesde sus inicios al único instrumento internacional que se refiere explícitamente a la proteccióny cuidado de las prácticas medicinales indígenas que es el convenio 169 de la OIT del año 1989.
10 Ver el trabajo de Boccara y Bolados (2008).
11 La legislación de los 90 además reconoce jurídicamente a las comunidades quechua, colla,yamana y kahuaskar. Junto a estas 7 comunidades, la legislación otorga un reconocimientoespecial a las comunidades williches del sur de Chile.
12 El programa es un contrato de préstamo entre el Gobierno de Chile y el Banco Interamericanode Desarrollo (BID). Este estuvo estructurado en su primera fase (2001-2006) en cincocomponentes: a) el componente productivo, b) el componente de educación intercultural, c) elcomponente de salud intercultural, d) el componente de fortalecimiento institucional ycomunitario y e) el componente de mercadeo social. Bajo una lógica de la focalización, los gruposbeneficiados obtuvieron recursos para implementar experiencias y/o modelos de salud así comoestudios sobre medicina indígena. En este proceso la participación de las ciencias sociales y laantropología en particular tuvieron un protagonismo directo en los procesos de profesionalizacióndel conocimiento indígena y la legitimación de nuevos expertos (Laurie et. Al 2005). A través de lafigura de la consultoría, universidades y centros de investigación compiten para adjudicarse losproyectos licitados por Orígenes, abriendo un mercado inédito para la investigación. No obstante,se observaron que a través de estos mecanismos, el estado y sus aliados multilateralespresionaron para legitimar un tipo de conocimiento –el científico–, asimismo, un nuevo tipo deagentes: los expertos de la interculturalidad, muchos de las cuales obtuvimos este reconocimientoestatal vía participación en estos proyectos. De esta manera se margina a los equipos de saludlocales y agentes indígenas de los procesos de producción de conocimiento, mientras que selegitiman formas de auditoría que promueven relaciones sociales racionales propias de una lógicamercantilizada como es la neoliberal (Bolados, 2010).
13 Bello, 2007.
14 Existe una vasta bibliografía sobre el proceso de brujerías de Chiloé a mediados del siglo XIX.Uno de estos trabajos es el Diccionario de la Brujería en Chiloé realizado por Manuel RomoSánchez, 1997.
15 Ver el trabajo de Fassin, Didier y Memmi, Dominique 2004 en referencias bibliográficas.
16 EnBolados, 2010; Boccara y Bolados, 2008.
17 Menéndez, Eduardo, 2008.
18 Los abuelos o gentiles es el nombre con que los atacameños se refieren a sus antepasados nobautizados. Ellos representan los espíritus de sus ancestros que se encuentran vivos y activosdentro de sus vidas. Existen una multiplicidad de rituales que se realizan a fin de estar enequilibrio y armonía con ellos. Los pagos o convidos se realizan a fin de alimentarlos y darmuestras de respeto por ellos.Si esta relación es transgredida por algún descuido de la persona o
17-10-13 16:08Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento y la criminalización
Página 20 de 20http://nuevomundo.revues.org/61368
la familia, así como por el incumplimiento de algún ritual o promesa ofrecida estos puedenvenirse en contra y enfermar a la persona, a la familia o incluso al ganado.
Índice de ilustraciones
Título Figura 1. Portada Diario El Mercurio de Calama del 6 de Mayo del 2009
URL http://nuevomundo.revues.org/docannexe/image/61368/img-1.jpg
Ficheros image/jpeg, 636k
URL http://nuevomundo.revues.org/docannexe/image/61368/img-2.jpg
Ficheros image/jpeg, 1,1M
Título Figura 2: Portada del Diario Estrella de Arica. 29 de Junio del 2008
URL http://nuevomundo.revues.org/docannexe/image/61368/img-3.jpg
Ficheros image/jpeg, 812k
URL http://nuevomundo.revues.org/docannexe/image/61368/img-4.jpg
Ficheros image/jpeg, 888k
URL http://nuevomundo.revues.org/docannexe/image/61368/img-5.png
Ficheros image/png, 1,5k
Para citar este artículo
Referencia electrónicaPaola Bolados García, « Las prácticas curativas atacameñas en Chile: entre el reconocimiento yla criminalización », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 30mayo 2011, consultado el 17 octubre 2013. URL : http://nuevomundo.revues.org/61368 ; DOI :10.4000/nuevomundo.61368
Autor
Paola Bolados GarcíaUniversidad Católica del Norte-Chile. [email protected]
Derechos de autor
© Tous droits réservés