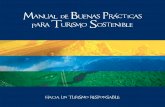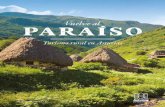Las páginas web de turismo. ¿Género móvil o modelo mental?
Transcript of Las páginas web de turismo. ¿Género móvil o modelo mental?
In: Liverani Elena, Canals Jordi (a cura di), Il discorso del turismo. Aspetti linguistici e varietà testuali. Trento: Tangram, pp. 97-126
LAS PÁGINAS WEB DE TURISMO.
¿GÉNERO MÓVIL O MODELO MENTAL?1 Laura Mariottini Sapienza Università di Roma RESUMEN: El presente trabajo es una investigación de campo llevada a cabo con el objetivo de examinar las expectativas de los usuarios de páginas web de turismo. Mi propósito es el de contribuir al debate sobre la fijación de la página web como género turístico telemático, aportando para ello datos acerca de su arquitectura y de sus movimientos retóricos. Es un trabajo orientado al usuario que, además de proporcionar datos que enriquezcan el debate teórico, encuentra también una posible aplicación en el diseño de dichas páginas, ya que ofrece información útil que permite mejorar su usabilidad.
Los resultados ponen de relieve el nacimiento y el desarrollo de modelos mentales distintos para cada tipo de género de página web; de ello se desprende que existe también un modelo mental propio de las páginas web de turismo. Para verificar tal hipótesis, he proporcionado la encuesta a informantes de distintos sexos, edades y con distintas experiencias ante el ordenador. PALABRAS CLAVE: estructura del género, páginas web de turismo, modelos mentales, investigación de campo, usabilidad. RIASSUNTO: Il presente lavoro è una ricerca empirica condotta con l’obiettivo di analizzare le aspettative degli utenti di pagine web di turismo. Il mio scopo è contribuire al dibattito sulla stabilizzazione della pagina web come genere turistico telematico apportando dati sulla sua architettura e sulle mosse retoriche in essa incluse. È un analisi user-oriented che, oltre a offrire dati empirici al dibattito teorico in corso, trova una possibile applicazione nel web design, giacché offre informazioni volte a migliorare l’usabilità delle pagine web.
I risultati ottenuti evidenziano la nascita e lo sviluppo di modelli mentali diversi per ogni tipo di pagina web; dunque, si può supporre che esista anche un modello mentale tipico delle pagine web di turismo. Per corroborare tale ipotesi, ho somministrato il questionario a informanti diversi per sesso, età e esperienza su internet. PAROLE CHIAVE: architettura di genere, pagine web di turismo, modelli mentali, ricerca di campo, usabilità. 1. INTRODUCCIÓN El presente trabajo se enmarca en el ámbito de estudio de los géneros turísticos digitales llevado a cabo en fecha reciente por el grupo de investigación de la Universidad de Milán (Calvi, 2006 y 2010; Calvi et alii [eds.], 2008; Calvi et alii, 2009; Linguaturismo2), con el propósito de proporcionar datos cualitativos y cuantitativos acerca del nacimiento, el
1 El presente estudio se llevó a cabo gracias a la labor informática de la sociedad Hexagongroup y del programador Armando Mariottini, quienes se ocuparon de la realización de la encuesta, del almacenamiento y la elaboración de los datos. Agradezco también la colaboración del técnico informático del Departamento de Lenguas para las Políticas Públicas, Salvatore Paternoste. 2 Proyecto de investigación, coordinado por Maria Vittoria Calvi: Il linguaggio della comunicazione turistica spagnolo-italiano. Aspetti lessicali, pragmatici e interculturali [PRIN: 2007]. Para más información, remito a http://www.linguaturismo.it.
desarrollo y la (eventual) fijación de dos géneros turísticos en línea: las páginas web institucionales y las páginas web comerciales.
La pregunta a la que me propongo contestar es si las páginas mencionadas se pueden considerar géneros móviles –variables e inestables– o si, por el contrario, presentan cierta estandarización en la organización textual y retórica (Bhatia, 1993, 2004 y 2008) de la página.
La hipótesis de partida, procedente sobre todo de análisis empíricos precedentes llevados a cabo en el ámbito del marketing online y diseño para la Red, con el fin de medir la existencia de “modelos mentales” (v.i. § 2.2) en distintas páginas web comerciales (Bernard, 2001 y 2002; Bernard y Sheshadri, 2004; Shaikh y Lenz, 2006; Roth et alii, 2010) y su correspondencia con la evaluación de la usabilidad3 de estas, es que los usuarios tienen expectativas muy concretas acerca de qué objetos esperan encontrar en cada una de las páginas y acerca de la posición que cada objeto debería ocupar en el espacio web.
El marco teórico de la presente contribución es el de la ciberpragmática (Yus, 2001 y 2010a) e integra estudios que abordan el concepto de género (Swales, 1990; Bhatia, 1993, 2004 y 2008; Askehave y Swales, 2001; García Izquierdo, 2005 y 2007) –y el valor que este asume en la Red, donde está inevitablemente relacionado con la usabilidad y la relevancia– con la investigación que describe los “modelos mentales” (schemata; Bartlett, 1932) de los usuarios de la Red (Nielsen, 2010) y las consecuencias, en términos de expectativas y diseño para la web, que estos generan. A este propósito Yus se pregunta:
¿cuáles son las expectativas y acciones de los usuarios cuando navegan por Internet? [contestando que] probablemente no existe una forma fiable de prever patrones de conducta de la Red, ya que los entornos cognitivos de los usuarios son extremadamente variados [pero concluye que] a pesar de eso se pueden plantear algunas generalizaciones sobre las necesidades de los usuarios, la búsqueda de relevancia y la prominencia de determinada información entre fuentes informativas que compiten por su atención (2010a: 90).
Es crucial e indispensable, por tanto, reflexionar sobre las expectativas de los usuarios a
la hora de acceder a una página web y sobre los modelos mentales que los guían en la navegación por esta, porque solo a través de la corroboración cuantitativa de tales factores se pueden reducir las predicciones erróneas (Nielsen, 2008) entre autores (y diseñadores de la interfaz) y lectores. Tal reducción resulta ineludible si se trata (como en el caso concreto) de sitios que se ocupan de promoción de un territorio o de venta de un paquete promocional o de una oferta comercial turística, fines relacionados con la satisfacción del usuario.
La creciente demanda, por parte de autores y diseñadores de páginas web, para alcanzar el nivel más alto posible de satisfacción, se ha convertido en una fuerza motriz en la promoción del Diseño Centrado en el Usuario (DCU4). En comparación con algunos de los enfoques convencionales, que a menudo presentan al usuario como un mero consumidor pasivo de la información de la Red, el principio subyacente del DCU (en el que se fundamenta también mi trabajo) es involucrar a los usuarios en el diseño y en la organización textual y retórica de la información con el fin de articular claramente sus necesidades
3 En mi contribución adopto la definición de usabilidad formulada por Fiormonte (2010: 96-97), según quien la usabilidad «es un conjunto de reflexiones, normas y pautas que guían en la realización de interfaces, páginas web y contenidos multimedia de forma que resulten fácil y eficazmente usables por el mayor número de usuarios; en lo específico, la usabilidad dice cómo realizar una página web de manera que satisfaga, de forma rápida y eficaz, las necesidades informativas de los usuarios. La usabilidad se configura, entonces, como la parte más comunicativa, retórica y pragmática de la Red […], nace híbrida y multidisciplinar ya que incluye aspectos psicológicos, semióticos, de ingeniería y de arte aplicada» (trad. mía). 4 Para una visión completa, vid. Huang et alii (2008).
(Vredenburg et alii, 2002; Jokela, 2004; Gulliksen et alii, 2006) y lograr patrones de aceptación por su parte.
El presente artículo, por lo tanto, además de la aportación teórica al debate sobre los cibergéneros (por adaptar el neologismo ciberpragmática acuñado por Yus en este ámbito) turísticos, encuentra aplicaciones inmediatas en el ámbito del diseño para la web.
Exploraciones acerca de las expectativas y de los modelos mentales de los usuarios sobre una página web de turismo todavía no se han desarrollado y mi trabajo es una contribución empírica que ofrece una evidencia cuantitativa y cualitativa para organizar de forma eficaz las páginas que nos ocupan. El desafío es el lanzado por Bhatia (2008), es decir combinar el análisis de género con la perspectiva socio-cognitiva de usuarios no-especialistas. 2. EL MARCO TEÓRICO 2.1. Estructura y diseño de las páginas web de turismo en el marco de la ciberpragmática La Red ha demostrado ser un medio eficaz para la publicidad y el marketing, suministrar y obtener información así como distribuir productos digitales. A este hecho se debe la presencia masiva de distintas tipologías de páginas web relacionadas con el turismo en la Red5. La industria del turismo emplea la Red sobre todo para promover un territorio y para comercializar destinos, y de la Red deriva la mayor parte de su negocio. Internet ha cambiado por completo la forma en que opera tal industria (el 60% de las agencias de viaje consiguen nuevos clientes en la Red; vid. Mullen, 2000) y, por consiguiente, ha cambiado las modalidades de comunicación, así como las prácticas de marketing. Estudios empíricos acerca del papel del diseño de la web en la promoción y en la comercialización (vid. entre otros, Sweeney, 2008; Thurow y Musica, 2009) han destacado su importancia en el éxito de la página o portal. Por lo tanto, varios investigadores (entre otros, Breitenbach y Van Doren, 1998) han afirmado que una página web debe proporcionar al usuario una solución satisfactoria y una razón para visitar y volver, es decir, para crear en él un sentimiento de lealtad o fidelidad (Yus, 2010a). Entre las características más eficaces en términos de usabilidad se han incluido la velocidad, la accesibilidad, la facilidad de navegación, el atractivo visual y, más recientemente, también la relación con los clientes y la capacidad de respuesta (Ho y Lee, 2007). A partir de estos parámetros, es posible hacer predicciones acerca de la actitud de los usuarios hacia una página, de hecho, muchas investigaciones han usado el análisis de contenido para evaluar las páginas web de turismo (Rachman y Richins, 1997; Wan, 2002; Doolin et alii, 2002; Cai et alii, 2004). No obstante, a pesar del número elevado de trabajos desarrollados en este ámbito, todos se han centrado en medir la usabilidad mediante la evaluación directa de los usuarios, es decir, a través de procesos de razonamiento perceptivo.
La sensación de satisfacción de los usuarios depende también de la coherencia entre el diseño de la página web y las expectativas que ellos albergan, es decir, la correspondencia máxima entre lo que presenta la página con lo que quieren, necesitan, y esperan de ella los usuarios. Desde la perspectiva de la ciberpragmática (Yus, 2010b), las páginas web están sujetas a hipótesis constantes acerca de su relevancia; los autores y diseñadores de páginas web tienen como objetivo la recompensa más alta posible en términos de efectos cognitivos positivos, a cambio del menor esfuerzo requerido durante el proceso interpretativo (vid. Sperber y Wilson, 1986).
5 Vid. Lin (2010) para una visión completa de estudios sobre páginas web de turismo.
Las páginas web que presentan el mejor equilibrio entre interés y esfuerzo mental se consideran más relevantes. La relevancia (Sperber y Wilson, 1986) es una característica de todas las interacciones, ya sean verbales, visuales o multimodales, y consiste en la combinación de patrones preexistentes, almacenados como esquemas mentales, con informaciones nuevas. La hipótesis de la ciberpragmática es que también en la comunicación por internet, cuando por ejemplo se accede a una página web, se activan esquemas mentales y marcos secuenciales. Los usuarios, por poner algunos ejemplos, perciben y formulan hipótesis acerca de la tipicidad de la página; es decir, se esperan solo ciertos objetos web y no otros (Bernard, 2002), albergan expectativas con respecto a la posición de los botones de navegación (home, search; vid. Bernard, 2001), y con respecto a la adyacencia y al orden secuencial del área de acceso (usuario, contraseña; vid. Spool, 2008). Si tales expectativas, propias de los entornos cognitivos de los usuarios, no se cumplen, se rompe el equilibrio de relevancia entre coste/beneficio y decrece la usabilidad de las páginas. Por consiguiente, los factores de arquitectura de las páginas web desempeñan un papel crucial en las interacciones en la Red, y saber qué objetos esperan encontrar los usuarios en cada página y dónde significa dar un paso más hacia la comprensión y definición de tales factores. 2.2. La arquitectura de la Red. El género como modelo mental Los modelos mentales son uno de los conceptos más importantes en la interacción mediada (Nielsen, 2010). Roth et alii (2010: 140) dejan clara la existencia de modelos mentales que guían a los usuarios en la navegación por las páginas web y que determinan sus expectativas con una comparación hermosa y eficaz: invitan a imaginar una casa. Esta casa puede tener el garaje en la zona lateral o posterior, puede tener uno o más pisos, techo o azotea, las ventanas pueden tener persianas o cierres metálicos..., pero en cada idea de casa están coherentemente presentes unos objetos fundamentales que definen y construyen el modelo mental de casa. Cada casa, en efecto, se compone de unas paredes, unas ventanas, una puerta, un techo. De la misma forma, también las páginas web están constituidas por objetos “troncales” que contribuyen a definirlas y unos objetos “optativos”, de libre elección del diseñador: los usuarios tienden a formarse modelos mentales acerca de las páginas web por las que navegan y con las que interactúan (Norman, 1983; Rouse y Morris, 1986). Unger (2002 y 2006), limitándose a discursos lingüísticos, señala la influencia del género en la comprensión de la información, ya que su arquitectura entra en las expectativas de relevancia de los usuarios. Yus (2008), en cambio, extiende las ideas de género y relevancia a la plantilla de los blogs y analiza la estabilización de este género; lo mismo investigo en otros trabajos (Mariottini [en prensa]) para blogs de profesionales.
La idea de que las personas se adaptan a lo nuevo a través de modelos preexistentes ya fue discutida en las primeras décadas del siglo pasado por Bartlett (1932) quien, como mencionaba en la introducción, acuñó el término schemata para describir la compleja red de estructuras mentales con las que cada individuo conoce e interpreta el mundo.
El modelo mental propio de la psicología cognitiva, y posteriormente adaptado a distintos ámbitos (como el pedagógico, la crítica literaria y, en épocas más recientes, al diseño para la web), es una estructura abstracta y organizada que sirve para dar cabida a las informaciones sociales, así como para procesar información nueva.
A este propósito es central para la definición de la categoría de género la noción de horizonte de espera postulada por Jauss (1969) dentro de la crítica literaria, cuyas observaciones acerca de la literatura arrojan luz también sobre géneros más modernos. Este autor aboga por una relación dialógica entre la obra y el lector que se fundamenta en la historicidad de la experiencia literaria en el destinatario-lector. La recepción y la eficacia de
una obra, en síntesis, deben describirse en el ámbito de un sistema relacional, y objetivo, de expectativas, basadas en una red de referencias culturales y experiencias estéticas previas que alimenta interpretaciones posibles y brinda con anterioridad un horizonte de espera para su comprensión. En la categoría de horizonte de espera se fundamenta la definición cognitiva de género, basada en la percepción de los hablantes, que proporciona, dentro de la lingüística hispánica, Loureda Lamas, quien define los géneros como «modelos intuitivos aglutinadores paradigmáticos de los caracteres necesarios de todos los textos de una misma naturaleza» (2003: 37).
Factores socio-cognitivos y perceptivos, por ende, juegan un papel importante también en el desarrollo de los cibergéneros, ya que toda información nueva se procesa e interpreta a partir de la ya almacenada, en función de conocimientos y experiencias previas. El modelo mental, en síntesis, es un marco que posee el usuario para procesar lo nuevo. De ahí que si el diseño de la página web no es coherente con el modelo mental de los usuarios, se generará en ellos una insatisfacción cognitiva, lo que llevará a un juicio negativo acerca de la usabilidad de la página y, en última instancia, a la infidelidad, es decir, a un deseo de no volver a visitarla (Norman, 2002).
Por el contrario, como destaca Oulasvirta (2004), si su estructuración tiene en cuenta los modelos mentales y las expectativas de los usuarios, por un lado mejora su orientación en la navegación y, por otro, les ofrece una fuente de convencionalización y de formación de esquemas mentales sobre la ubicación de los objetos web en el espacio de la página, lo cual contribuye a la creación de una estructura interpretativa, un molde abstracto, es decir, un cibergénero. 2.3. Género y cibergénero 2.3.1. El concepto de género Swales (1990) y Bhatia (1993) definen el género como un evento comunicativo realizado en una comunidad de habla y caracterizado por construcciones formalizadas que presentan un conjunto de propósitos comunicativos socialmente reconocidos y recursos léxico-gramaticales específicos.
Alcaraz (2000: 133-134) considera el género como el conjunto de textos, escritos u orales del ámbito profesional y académico que poseen una serie de rasgos tales como: una misma función comunicativa, un esquema organizativo similar, llamado macroestructura, una modalidad discursiva semejante, un nivel léxico-sintáctico, formado por unidades y rasgos funcionales y formales equivalentes y unas convenciones sociopragmáticas comunes, es decir, una utilización por profesionales y académicos en contextos socio-culturales similares.
Berkenkotter y Huckin (1995) entienden el género como una estructura retórica inherentemente dinámica que puede ser manipulada según el contexto de uso6.
Para la identificación de un género, por lo tanto, se necesita indagar sea la arquitectura macro sea las elecciones micro-lingüísticas en ella contenidas, esto es, hay que identificar y describir los movimientos retóricos (moves) y los recursos discursivos empleados en la comunidad de habla. Bhatia (1993, 2004 y 2008) identifica tres fases en el análisis de género; es decir, la textualización, la organización y la contextualización del discurso, al tiempo que hace hincapié en el análisis de los movimientos retóricos, definidos como patrones socio-cognitivos.
En palabras de Calvi (2010: 14), el género es
6 Para una visión completa de la noción de género, vid. Calvi (2010).
un modelo abstracto, una perspectiva que actúa como molde para el hablante y como horizonte de espera para los destinatarios o para los miembros de una comunidad discursiva específica; se caracteriza por una serie de rasgos convencionales, relacionados con los contextos sociales y comunicativos, e identificables en los diferentes niveles del análisis lingüístico.
También los géneros, como otros modelos interpretativos ligados a los contextos
sociales y comunicativos, están sometidos a variación y la misma autora identifica la Red como un elemento perturbador de su estabilidad. A la Red se debe el nacimiento de géneros nuevos, como apuntaba ya Mayans en su libro de 2002, pero los géneros dejan de ser “confusos” (como los define este autor) o “móviles”, como los califico en el título, para configurarse cada vez más como «artefactos reconocidos por los usuarios, con objetivos relevantes e intenciones comunicativas subyacentes» (Yus, 2008a: 119). 2.3.2. Género, familia de género, macrogénero, subgénero, cibergénero El Proyecto Linguaturismo (v.s. n. 2; v.q. Calvi, 2010) se propuso, entre otros objetivos, el de proponer una clasificación jerarquizada de género que comprendiera categorías operativas superiores, tales como familia de género y macrogénero e inferiores como la de subgénero. Antes de seguir con el análisis, por lo tanto, considero pertinente encuadrar las páginas web institucionales y comerciales en el esquema que el grupo de investigación postula.
En el nivel superior se hallan las familias de géneros, divididos en: editoriales (guías de viajes, revistas de viajes y turismo, etc.), institucionales (folletos, anuncios de destinos turísticos, páginas web institucionales, etc.); comerciales (anuncios comerciales, catálogos de viajes, folletos de hoteles, páginas web de agencias, etc.); organizativos (billetes, reservas, cartas, facturas, contratos, informes, etc.); legales (normativas, reglamentos, etc.); científicos y académicos (artículos y libros de sociología, antropología del turismo, etc.); informales (foros y blogs de viajeros).
Inmediatamente después se ubica la categoría de macrogénero, es decir, combinaciones de géneros con valor formal y funcional autónomo. Las páginas web son, dentro de esta jerarquización, macrogéneros, ya que aglutinan distintas secciones (guías prácticas, secciones reservadas a los profesionales, foros, normativas, blogs, etc.) que contribuyen a la realización de un resultado único y autónomo.
Los géneros se caracterizan por sus dimensiones comunicativas y pragmáticas, además de por sus rasgos léxico-gramaticales; los subgéneros, por su parte, se definen mediante una especificación temática.
Por último, los cibergéneros son nuevos géneros que aparecen en internet y están en continuo cambio (Shephred y Watters 1998: 99). No hay univocidad en la definición del cibergénero ni en el nombre al que se recurre para identificarlos: son géneros emergentes para Bellés (2003), textos electrónicos para López Alonso y Séré (2003) y géneros digitales para Bolaños (2003). Bolaños y Posteguillo (2004: 221-233), centrándose en la textualización, consideran que el discurso digital en general y los géneros digitales en particular presentan los siguientes rasgos: el uso de personificaciones, una utilización excesiva de la voz pasiva, eufemismos, hipérboles, verbosidad, afirmaciones engañosas, lenguaje redundante, acrónimos, abreviaturas informales y contracciones, uso del presente y, por último, sentido del humor.
Ahora bien, en el presente trabajo, dejando a un lado el análisis de la textualización y de la contextualización, me centro en la segunda fase, es decir, la organización de
regularidades discursivas e identifico también los movimientos retóricos que se cumplen en las páginas que examino. 3. METODOLOGÍA 3.1. Objetivos El objetivo de mi investigación ha sido el de averiguar la existencia en los usuarios de modelos mentales –que en la perspectiva ciberpragmática y de análisis del discurso para la web se traducen en géneros– activados con la finalidad de procesar páginas web institucionales y comerciales de turismo (de ahora en adelante, PIT y PCT respectivamente). Mis objetivos han sido, en concreto, los siguientes:
a) corroborar la existencia de expectativas acerca de: i) PIT y PCT (para lo cual he dejado a los usuarios libertad para elegir los objetos web que consideraban más oportunos); ii) la ubicación de los objetos en cada una de las páginas;
b) emplear (siguiendo el principio del DCU) una forma activa de investigación de simple evaluación, más que deductiva. Tal objetivo se persiguió haciendo posible que los usuarios construyesen una página web a través del “selecciona, mueve y ubica”;
c) realizar la encuesta en línea para que los usuarios pudiesen contestar en su ambiente natural, que (supuestamente) es el mismo desde el que acceden a la Red;
d) coleccionar datos heterogéneos con respecto a otros factores de variabilidad, en concreto, factores como el género sexual, la franja de edad de los usuarios y su experiencia en el uso de internet;
e) comparar los datos obtenidos de la encuesta con las PIT y PCT existentes, con trabajos sobre usabilidad y con estudios acerca de esquemas de visualización de la página web;
f) esbozar un modelo de análisis de los cibergéneros PIT y PCT
Para alcanzar los objetivos mencionados, he procedido por pasos sucesivos: he realizado un estudio preliminar a partir del cual he creado la encuesta que se ha suministrado en línea. Por último, he elaborado sistemas de almacenamiento y evaluación de los resultados obtenidos. A continuación describo en detalle cada una de las fases del proceso. 3.2. Estudio preliminar: detección de los objetos web de las PIT y de las PCT En una primera fase de la investigación, llevé a cabo un estudio preliminar con el fin de explorar y definir los objetos web que aparecerían en la encuesta. Accedí a las páginas institucionales de las comunidades autónomas de España y recopilé en un archivo Excel todos los objetos web que aparecían en ellas, es decir: logo; área principal; eslogan; galería fotográfica; mapa web; idiomas; contactos; buscar; enlaces externos; newsletter; blog; inicio; facebook; multimedia (webcam, visita virtual); historia y cultura; destinos; alojamiento; gastronomía; restaurantes; itinerarios; planifica tu viaje; eventos en agenda; números útiles; profesionales; transportes; actividades; normativa; noticias de actualidad; mapas turísticos; reserva; ofertas; mapas gps; oficinas de turismo; agencias de viaje; glosario.
De la misma forma, accedí a veinte páginas web comerciales españolas y creé un archivo de objetos web que estaba compuesto por los siguientes elementos: logo; área principal; inicio; ayuda; catálogos; quiénes somos; opiniones; guía; medio de transporte; tipo de viaje; hoteles; avión+hotel; buscar fechas; ofertas; idiomas; eslogan; multimedia; newsletter; útiles (tiempo, cambio de divisa, etc.); contactos; venta telefónica; pedir presupuesto; galería fotográfica; área cliente. 3.3. Creación de la encuesta Para la realización informática de la encuesta fue contratada la sociedad Hexagongroup que creó la página web interactiva en java y se ocupó de elaborar el sistema de almacenamiento de los datos recibidos.
Fig. 1 – Visualización de la PIT interactiva
Además de la página blanca a rellenar con los objetos web considerados adecuados
entre todos los que la rodean, hay un apartado de how to con las instrucciones para proceder en la encuesta. En el margen inferior derecho, se pide a los usuarios que indiquen el sexo, la franja de edad y su habilidad y experiencia de uso de internet porque, como apunta Thelwall (2001), los cambios demográficos en el uso de la Red desde los principios de la informática (cuando tenía una base predominantemente masculina) hasta hoy (donde internet puede contar con una base mucho más amplia de usuarios) tienen un efecto importante en el desarrollo de expectativas.
Una vez que los usuarios hubieron completado las dos páginas (de PIT y de PCT), los datos se enviaron por correo electrónico y, al recibirlos, se almacenaron y elaboraron a través de un sistema creado en Access mediante el cual se procedió a la realización del informe final. 3.4. El informe
La realización del informe final en Excel es obra del programador informático Armando Mariottini.
Fig. 2 – Visualización de una página del informe final
El informe se compone de: la columna A, con los objetos web que aparecían en la
encuesta; las columnas B y C contienen, respectivamente, los números de las ocurrencias de los objetos seleccionados por las PIT y por las PCT; una representación de la página blanca de la encuesta en la que figuran las posiciones elegidas por cada objeto en las PIT y en las PCT. En la parte derecha del informe se hallan los filtros de análisis: de hecho, se puede acceder tanto a los datos generales como a los parciales según el género, la franja de edad y el uso de internet. Los resultados se pueden visualizar por ocurrencias, por valores porcentuales o por tonalidad. 3.4. Suministración y datos de los encuestados Para suministrar la encuesta usé todos los canales telemáticos disponibles: el envío a listas de distribución, el pedido a través de Facebook, el pedido a los alumnos tras colgar el enlace en mi página personal de la Universidad y, por último el envío por correo electrónico a colegas y amigos. En mi investigación han participado 56 usuarios repartidos del modo siguiente: 35 mujeres y 21 hombres, divididos por franja de edad (13 entre los 18 y los 25 años, 12 entre los 26 y los 30, 14 entre los 31 y los 40, y 17 con más de 40 años) y por el uso de internet (29 declaran tener una habilidad suficiente, 18 mediana y 9 excelente). 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y ANÁLISIS 4.1. Selección de los objetos web Los resultados de la encuesta han corroborado la hipótesis inicial, según la cual los usuarios tienen expectativas sobre qué objetos van a encontrar en cada una de las páginas web examinadas y que estas son coherentes con el propósito de la página misma. Además, los resultados concuerdan con la taxonomía propuesta por Broder (2002), a cuyo juicio los
objetos web se adscriben a tres tipos: los de navegación, los informativos y los comerciales. Si se observa la Fig. 3, se puede comprobar cómo los objetos web seleccionados, tanto en las PIT como en las PCT, son los de diseño general (logo, eslogan, home, área principal, idiomas) y los de ayuda a la navegación (mapa web, buscar). Las dos categorías de páginas, sin embargo, se diferencian con respecto a los objetos web más específicos: en las PIT encontramos los de noticias e información general acerca de los destinos (actividades, eventos en agenda, gastronomía, historia y cultura, galería fotográfica, visita virtual), los que permiten planificar un viaje por cuenta propia (itinerarios y destinos, alojamiento, restaurantes, mapas gps y turísticos, glosario, enlaces externos, oficinas de turismo, normativa, números útiles y transportes) y los de interacción con el usuario (blog, facebook, newsletter –esta última se encuentra también en las PCT–).
De la misma forma, las PCT se configuran como páginas compuestas por objetos web más relacionados con la función transaccional (área cliente, avión + hotel, hotel, buscar fechas, catálogos, ofertas, guía, pedir presupuesto). En la relación comercial que se establece entre los usuarios y las agencias, parece tener mucha importancia el conocimiento y el contacto directo con los vendedores, como demuestra la elección de objetos web como los siguientes: quiénes somos, contactos, venta telefónica. Por último, los usuarios consideran importantes también las opiniones de los clientes anteriores, es decir, el enlace a los foros donde se comenta la (in)satisfacción por la calidad del servicio recibido.
Fig. 3 – PIT y PCT
4.2. Ubicación de los objetos web y movimientos retóricos en las PIT La encuesta ha proporcionado dos resultados distintos. Por un lado, ha demostrado que los usuarios tienen modelos mentales estables con respecto a la tipicidad de la página mientras que, por otro lado, la posición de los objetos en la arquitectura de cada una de ellas alterna expectativas más estables con otras más móviles. Examinémoslas con mayor detalle.
En las PIT, como muestra la Fig. 4 que se halla a continuación, resulta más estable la posición de los objetos generales, relacionados con el diseño de la familia de género página web (logo, eslogan, idiomas, home), así como los relacionados con la navegación (buscar, mapa web), mientras que hay porcentajes más reducidos en lo que atañe a la posición de los objetos web que otorgan a la página su carácter especializado.
Fig. 4 – Porcentajes de las posiciones elegidas para los objetos web de las PIT
A partir de las selecciones de los objetos web (Fig. 3) y del porcentaje más alto de las
posiciones elegidas para cada uno de ellos (Fig. 4), he reconstruido (la tendencia hacia) el modelo mental de la PIT
Fig. 5 – Modelo mental PIT: arquitectura
El contenedor formal del modelo mental que acabo de presentar consta de distintas
secciones, tales como la cabecera, el cuerpo y el cierre, que se caracterizan por precisos y diferentes movimientos retóricos que permiten considerarlo como cibergénero. La cabecera
es la parte en la que se realiza el movimiento retórico de la autopresentación; de aquí la presencia del logo, del nombre y del eslogan que hacen que la autopresentación se realice a través de los canales visual, verbal y formular. El cuerpo se puede dividir en tres subsecciones: cuerpo superior, donde se encuentra la información técnica; cuerpo mediano, donde se halla la información temática, auto-construida, hetero-proporcionada y, por último, interpersonal; cuerpo inferior, dedicado a la información profesional. El cierre es la sección en la que finaliza la visita del usuario con la planificación auto-construida del viaje. Veamos en detalle el esquema.
Fig. 6 – Modelo mental PIT: género
4.3. Ubicación de los objetos web y movimientos retóricos en las PCT En las PCT, tanto la selección de los objetos como la posición de los mismos, parecen ser más estables y dan lugar a porcentajes que, en algunos casos, ya indican un mayor grado de consolidación.
Fig. 7 – Porcentajes de las posiciones elegidas para los objetos web de las PCT
Tanto para las PCT como para las PIT, partiendo de los objetos seleccionados y de la
posición que ha obtenido el porcentaje más alto, he reconstruido (la tendencia hacia) el modelo mental de los usuarios.
Fig. 8 – Modelo mental PCT: arquitectura
Detallo acto seguido las secciones y respectivos movimientos retóricos que se cumplen
en cada una de ellas. En primer lugar, la cabecera, en la que se realiza el movimiento retórico de la presentación, tanto auto como hetero, mediante la publicación de los apartados Quiénes somos y Opiniones (además del logo, nombre y eslogan). Segundo, el cuerpo que, aquí también, se puede dividir en tres subsecciones: cuerpo superior, donde se encuentra la información técnica; cuerpo mediano, donde se halla la proposición temática hetero-proporcionada; cuerpo inferior, dedicado a la personalización e implicación del usuario. El cierre es la sección en la que finaliza la visita del usuario con la transacción. Veamos en detalle el esquema.
Fig. 9 – Modelo mental PCT: género
5. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA CON ESTUDIOS Y APLICACIONES
ANTERIORES 5.1. Comparación con “Eyetrack III” Los estudios desarrollados por los investigadores del Eyetrack III, que evaluaron los movimientos del ojo de los usuarios a la hora de entrar en las páginas de inicio de las noticias, han evidenciado un patrón común que, en parte, se corrobora también en mi encuesta en línea. Tal como muestra la Fig. 10, los ojos primero se fijan en la parte superior
izquierda de la página, luego se quedan en esa área antes de ir de izquierda a derecha y, solo después de leer con atención la porción superior de la página por algún tiempo, los ojos exploran más abajo (Outing y Ruel, 2004). Mis resultados corroboran los de Eyetrack en la medida en que concluyen que las áreas de página web más elegidas para los objetos son la superior (donde aparecen el logo y el eslogan) y la columna izquierda (que es donde Eyetrack III coloca preferentemente los botones de navegación).
Fig. 10 – Comparación entre Eyetrack III y la encuesta online PIT y PCT
5.2. Comparación con trabajos de usabilidad Los resultados de la encuesta se pueden comparar también con las indicaciones sobre usabilidad. Brink, Gergle y Wood (2002), por ejemplo, subrayan que también la arquitectura de la web tiene que resultar de fácil acceso para los usuarios y diseñan una jerarquía de la información para páginas web comerciales que respete las indicaciones de usabilidad (Fig. 11). La jerarquía que proponen, basándose en un estudio empírico, coincide con la del género PCT que he esbozado en el apartado § 4.2, ya que consta de una secuencia vertical de cuatro secciones horizontales. La primera sería la cabecera y aparece constituida por la página de inicio o homepage, es decir el logo y el eslogan de la empresa. La segunda sería una sección de presentación (Quiénes somos, Opiniones). La tercera estaría formada por las cualidades del producto y por la ofertas. Por último, la cuarta sección quedaría reservada a la parte comercial (vid. también Rodríguez Abella, 2010).
Fig. 11 – Jerarquía de PC (Brink, Gergle y Wood, 2002)
Los resultados no coinciden, en cambio, en lo que atañe a la posición de los elementos
en las columnas izquierda y derecha, ya que en las PC examinadas por Brink, Gergle y Wood (2002) la mayoría de los elementos se ubican en la columna izquierda, mientras que en mi diseño del cibergénero PCT (y también PIT, sobre el que no he encontrado trabajos anteriores con los que poder comparar los resultados) la mayoría de los objetos web se hallan en la columna derecha. Trabajos futuros, basados también en investigaciones de tipo etnográfico que tengan en cuenta la procedencia de los encuestados, revelarán si tal diferencia se puede atribuir a variables inter-culturales (páginas comerciales americanas vs. páginas comerciales de turismo españolas), a variables de género o, si, sencillamente se debe a factores de realización de la encuesta, ya que esta prevé una mayor cercanía de los objetos web a la columna derecha de la página.
Fig. 12 – Arquitectura PC (Brink, Gergle y Wood, 2002)
5.3. Comparación con trabajos que exploran la arquitectura de tipologías diferentes de páginas web Bernard (2001 y 2002) ha examinado, a través de investigaciones empíricas, la estabilización de la ubicación de los objetos web de las páginas en general y, más en concreto, de las del comercio electrónico. Este autor concluye que los usuarios esperan que: 1) los enlaces internos a la web se coloquen en la parte superior izquierda, 2) los enlaces externos se hallen en la zona derecha o también en la inferior izquierda, 3) el enlace Home se ubique en la esquina superior izquierda o en la parte central inferior de la página, 4) el mapa web se encuentre en la zona central superior y, por último, 5) los anuncios estén en la cabecera. Por lo que se refiere a las páginas web de comercio electrónico, el autor resume las tendencias en el gráfico que mostramos en la Fig. 13.
Fig. 13 – Objetos web en las PC-e (Bernard, 2002)
El hecho de que los datos obtenidos por Bernard discrepen de los que se desprenden de mi encuesta, es una muestra de que no se pueden generalizar las expectativas de los usuarios al entrar en una página, como si en todas ellas el usuario esperara encontrar los mismos elementos ubicados de forma similar en la página. Por el contrario, el estudio presentado aquí ha revelado la tendencia hacia un modelo mental propio de las PCT que difiere del modelo para otras páginas. Mi expectativa, de hecho, es que este modelo propio de las PCT refleja la cualidad de cibergénero, ya que es distinto e independiente de los demás cibergéneros afines, como son las páginas de comercio electrónico. Si, como apuntan Orlikowski y Yates (2002), el propósito de un género no es la motivación individual de comunicarse, sino el ser construido y reconocido socialmente por la comunidad pertinente de usuarios y ser utilizado en situaciones típicas donde el género resulta inherente y necesario, entonces no cabe duda de que nos encaminamos hacia un cibergénero autónomo de las PCT, donde los elementos de las páginas corroboran las expectativas del modelo mental de sus usuarios.
6. MODELO DE ANÁLISIS De acuerdo con el planteamiento que he ido esbozando a lo largo de este artículo, voy a proponer un modelo de análisis de los cibergéneros PIT y PCT.
El esquema se basa en el concepto de cibergénero, una categoría operativa que debe tener en cuenta tanto el contenido de la página (la textualización, en términos de Bhatia, 1993, 2004 y 2008) como la forma, su arquitectura (y organización), ya que, por lo que se refiere a los cibergéneros, son centrales para alcanzar los propósitos comunicativos; no solo la realización y el uso de la forma estrictamente lingüística (verbal), sino también la visual y multimedia. Solo de la combinación más relevante (mayor usabilidad, mayor funcionalidad, menor esfuerzo del usuario) entre las formas verbal, visual, multimedia y el contenido se construyen y fijan géneros discursivos.
Ahora bien, el modelo que propongo para el análisis de los cibergéneros PIT y PCT, es un modelo aglutinador de las dimensiones que acabo de mencionar, es decir de la arquitectura de la página (selección y ubicación de los objetos en el espacio-web), organización retórica (identificación de las secciones y de los movimientos retóricos que corresponden a cada una de ellas), análisis de las elecciones micro-lingüísticas.
Creo, en efecto, que la estrecha relación entre forma, contenido y expresión alcanza su auge en los cibergéneros y que en estos más que en otros (con obvias excepciones, por ejemplo la poesía), es indispensable considerar debidamente, dentro del análisis lingüístico y pragmático, la organización de la página. Insisto en que es la organización de la página el elemento que distingue este macro-género de otros de tipo tradicional; es la arquitectura del medio que amolda la organización retórica y los contenidos de los emisores y que traza horizontes de espera en los usuarios. 7. CONSIDERACIONES FINALES Los resultados obtenidos a través de la encuesta online orientada al usuario suministrada a personas diferentes por género sexual, edad y experiencia con internet, a pesar del carácter pionero y de unos límites que presenta (el exiguo número de encuestados, la imposibilidad de medir las dimensiones de los objetos ni de superponerlos y la imposibilidad de interactuar con los usuarios con la finalidad de asegurarse de que hubiesen entendido las instrucciones) ha proporcionado resultados interesantes y merecedores de profundizaciones ulteriores. Los usuarios que navegan por la Red albergan expectativas sobre la tipología y la arquitectura de las páginas que propician la construcción modelos mentales, que en los términos de la ciberpragmática y del análisis del discurso mediado, son cibergéneros. Los resultados sugieren que los usuarios poseen modelos mentales claros y diferenciados acerca de la tipología de páginas web. Por eso, a pesar de la libertad de selección, hay un amplio consenso en la elección de los objetos web que caracterizan las PIT y las PCT. Las expectativas, además, son congruentes con el propósito de la página web: informativa en el primer caso y persuasivo-transaccional en el segundo. Dentro de la macro-estructura de las páginas, ha sido posible también identificar secciones (y subsecciones), cada una de las cuales se caracteriza por movimientos retóricos (Bhatia, 1993, 2004 y 2008) específicos con los que se ha propuesto un modelo de análisis de los géneros examinados.
Por lo que atañe a la arquitectura de cada página, es decir, a la posición que cada objeto ocupa en ella, los resultados demuestran que, en general, hay modelos mentales menos estables entre los usuarios pero, más en concreto, que las expectativas oscilan entre una mayor movilidad y una mayor estabilidad según el objeto en cuestión. Son más estables las
posiciones indicadas para las PCT que aquellas para las PIT, y son más estables los objetos relacionados con el diseño del macro-género página web y con la navegación.
Se está abriendo camino a la construcción y a la consolidación de géneros turísticos nuevos que se caracterizan y se distinguen no solo desde el punto de vista del contenido, sino también de la organización de la información que todo lingüista interesado en el análisis de género debe tener en cuenta. Tal aseveración, como es obvio, necesitaría confirmaciones ulteriores que me propongo conseguir en trabajos futuros, tanto a través de ampliaciones horizontales, es decir, a partir de un número más elevado de encuestas, y analizándolas desde perspectivas distintas (como por ejemplo la etnográfica), como verticales o diacrónicas, esto es, observaciones continuas a lo largo del tiempo ya que, como muestran los estudios de Bernard (2001 y 2002), los modelos mentales acerca de las páginas web se desarrollan, se fijan y evolucionan a lo largo del tiempo.
BIBLIOGRAFÍA Alcaraz Varó, Enrique (2000), El inglés profesional y académico, Madrid, Alianza Editorial.
Alcaraz Varó, Enrique, José Mateo Martínez y Francisco Yus Ramos [eds.] (2007), Las lenguas profesionales y académicas, Barcelona, Ariel.
Askehave, Inger y John M. Swales (2001), «Genre identification and communicative purpose: a problem and a possible solution», Applied Linguistics, 23/2, pp. 195-212.
Bartlett, Frederic (1932), Remembering, Cambridge, Cambridge University Press.
Bellés, Begoña (2003), «New emerging genres: the case of cybergenres» [Comunicación presentada en el transcurso del I Congreso de Lenguas para Fines Específicos (AELFE) (Madrid: Universidad Politécnica: Septiembre de 2002)].
Berkenkotter, Carol y Thomas Huckin (1995), Genre Knowledge in Disciplinary Communication: Cognition/Culture/Power, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum.
Bernard, Michael (2001), «Developing schemas for the location of common web objects», Usability News, 3/1. Accesible en: http://surl.org/usabilitynews/31/web_object.asp [Fecha de consulta: 9 de enero de 2011].
Bernard, Michael (2002), «Examining user expectations for the location of common ecommerce web objects», Usability News, 4/1. Accesible en: http://www.surl.org/usabilitynews/41/web_object-ecom.asp [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Bernard, Michael y Ashwin Sheshadri (2004), «Global Examination of Users’ Mental Models for E-Commerce Web Layouts», Usability News, 6/2. Accesible en: http://www.surl.org/usabilitynews/62/web_object_international.asp [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Bhatia, Vijay (1993), Analysing Genre Language Use in Professional Settings, Londres, Longman.
Bhatia, Vijay (2004), Words of written discourse, Londres, Continuum.
Bhatia, Vijay (2008), «Towards critical genre analysis», Bhatia et alii [eds.], pp. 166-177.
Bhatia, Vijay, John Flowerdew y Rodney Jones [eds.] (2008), Advances in Discourse Studies, New York, Routledge.
Bolaños, Alicia (2003), «Dificultades y estrategias de la localización de sitios Web comerciales del inglés al español», en Posteguillo et alii [eds.], pp. 241-263.
Bolaños, Alicia y Santiago Posteguillo (2004), «Digital genre analysis, Internet discourse and English for Specific Purposes», en Fortanet et alii [eds.], pp. 217-240.
Breitenbach, Craig y Doris Van Doren (1998), «Value-added marketing in the digital domain: enhancing the utility of the internet», Journal of Consumer Marketing, 15/6, pp. 558-575.
Brink, Tom, Darren Gergle y Scott Wood (2002), Designing web sites that work: Usability for the web, San Diego, Academic Press.
Broder, Andrei (2002) «A taxonomy of web search», SIGIR Forum, 36/2, pp. 3-10.
Cai, Leixia, Jaclyn A. Card y Shu T. Cole (2004), «Content delivery performance of world wide web sites of US tour operators focusing on destinations in China», Tourism Management, 25/2, pp. 219-227.
Calvi, Maria Vittoria (2006), Lengua y comunicación en el español del turismo, Madrid, Arco Libros.
Calvi, Maria Vittoria, Cristina Bordonaba, Giovanna Mapelli y Javier Santos (2009), Las lenguas de especialidad en español, Roma, Carocci.
Calvi, Maria Vittoria, Giovanna Mapelli y Javier Santos López [eds.] (2008), Lingue, culture, economia. Comunicazione e pratiche discorsive, Milano, FrancoAngeli.
Calvi, Maria Vittoria (2010), «Los géneros discursivos en la lengua del turismo: una propuesta de clasificación», Ibérica, 19, pp. 9-32.
Clavel, Begoña y Sergio Maruenda [eds.] [en prensa], Multiple Voices in Academic and Professional Discourse: Current Issues in Specialised Language Research, Teaching and New Technologies, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.
Doolin, Bill, Lois Burgeus y Joan Cooper (2002), «Evaluating the use of the web for tourism marketing: a case study from New Zealand», Tourism Management, 23/5, pp. 557-561.
Fiormonte, Domenico (2010), «Scrivere e produrre», en Numerico et alii [eds.], pp. 71-117.
Fortanet, Inmaculada, Juan Carlos Palmer y Santiago Posteguillo [eds.] (2004), Linguistic Studies in Academic and Professional English, Castellón, Universitat Jaume I (Col.lecció Estudis Filologics, 17).
García Izquierdo, Isabel (2005), «El género y la lengua propia: El español de especialidad», en García Izquierdo [ed.], pp. 117-134.
García Izquierdo, Isabel [ed.] (2005), El género textual y la traducción. Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas, Bern, Peter Lang.
García Izquierdo, Isabel (2007), «Los géneros y las lenguas de especialidad (I)», en Alcaraz Varó et alii, 119-125.
Gentner, Dedre y Albert Stevens [eds.] (1983), Mental Models, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.
Gulliksen, Jan, Inger Boivie y Bengt Göransson (2006), «Usability professionals-current practices and future development», Interacting with Computers, 18/4, pp. 568-600.
Ho, Chang-Iuan y Yi-Ling Lee (2007), «The development of an e-travel service quality scale», Tourism Management, 28/6, pp. 1434-1449.
Huang, Jimmy, Andrea Chou, Suravee Rongraung y Anik Sharma (2008), «User centric design: who should be in the center of the design?», Pacific-Asia Conference on Information Systems, Suzhou (China). Accesible en: http://www.pacis-net.org/file/2008/PACIS2008_Camera-Ready_Paper_188.pdf [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Jauss, Hans Robert (1969), Perché la storia della letteratura?, Napoli, Guida.
Johnson-Laird, Philip (1983), Mental Models, Cambridge, Harvard University Press.
Jokela, Timo (2004), «Evaluating the user-centredness of development organisations: conclusions and implications from empirical usability capability maturity assessments», Interacting with Computers, 16/6, pp. 1095-1132.
Lin, Cing Torng (2010), «Examining e-travel sites: an empirical study in Taiwan», Online Information Review, 34/2, pp. 205-228.
López Alonso, Covadonga y Arlette Séré (2003), Nuevos géneros discursivos: los textos electrónicos, Madrid, Biblioteca Nueva.
Loureda Lamas, Óscar (2003), Introducción a la tipología textual, Madrid, Arco/Libros.
Mariottini, Laura [en prensa], «Lenguaje y Nuevas Tecnologías: análisis de los blogs de abogados», en Clavel y Maruenda [eds.].
Mayans, Joan (2002), Género chat o cómo la etnografía puso un pie en el ciberespacio, Barcelona, Gedisa.
Mullen, Theo (2000), «Travel’s long journey to the web», Internet Week, 835, pp. 103-106.
Nielsen, Jakob (2008), «Bridging the designer-user gap», Useit.com. Accesible en: http://www.useit.com/alertbox/designer-user-differences.html [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Nielsen, Jakob (2010), «Mental Models», Useit.com. Accesible en: http://www.useit.com/alertbox/mental-models.html [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Norman, Donald (1983), «Some observations on mental models», en Gentner y Stevens [eds.], pp. 7-14.
Norman, Donald (2002), «Emotion and design: Attractive things work better», Interactions Magazine, 9/4, pp. 36-42.
Numerico, Teresa, Domenico Fiormonte y Francesca Tomasi [eds.] (2010), L’umanista digitale, Bologna, il Mulino.
Orlikowski, Wanda y JoAnne Yates (2002), «Genre systems: Structuring interaction through communicative norms», Journal of Business Communication, 39/1, pp. 13-35.
Oulasvirta, Antti (2004), «Task demands and memory in web interaction: a levels of processing approach», Interacting with Computers, 16/2, pp. 217-241.
Outing, Steve y Laura Ruel (2004), «The Best of Eyetrack III: What We Saw When We Looked Through Their Eyes». Accesible en: http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Posteguillo, Santiago, Elena Ortells, José Ramón Prado, Alicia Bolaños y Amparo Alcina [eds.] (2003), Internet in Linguistics, Translation and Literary Studies, Castellón, Universitat Jaume I (Col.lecció Estudis Filològics, 16).
Posteguillo, Santiago, María José Esteve y M. Lluïsa Gea-Valor [eds.] (2008), The Texture of Internet. Netlinguistics in Progress, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.
Rachman, Zulfikar y Harold Richins (1997), «The status of New Zealand tour operator web sites», Journal of Tourism Studies, 8/2, pp. 62-77.
Rodríguez Abella, Rosa María (2010), «La lengua de la promoción turística en www.turismodecanarias.com». [Comunicación presentada en el transcurso del congreso Confini mobili. Lingua e cultura nel discorso del turismo (Milán: 10-12 de noviembre de 2010)].
Roth, Sandra, Peter Schmutz, Stefan L. Pauwels, Javier A. Bargas-Ávila y Klaus Opwis (2010), «Mental models for web objects: Where do users expect to find the most frequent objects in online shops, news portals, and company web pages?», Interacting with Computers, 22, pp. 140-152.
Rouse, William y Nancy Morris (1986), «On looking into the black box: prospects and limits in the search for mental models», Psychological Bulletin, 100/3, pp. 349-363.
Santa-Maria, Luis y Mary Dyson (2008), «The effect of violating visual conventions of a website on user performance and disorientation. How bad can it be?», SIGDOC’08, pp. 47-54.
Sanz Álava, Inmaculada (2006), «El correo electrónico profesional: ¿género, subgénero o cibergénero?». Accesible en: http://www.unizar.es/aelfe2006/ALEFE06/1.discourse/25..pdf [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Shaik, Dawn y Kelsi Lenz (2006), «Where’s the search? Re-examining user expectations of web objects». Accesible en: http://surl.org/usabilitynews/81/webobjects.asp [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Shephred, Michael y Carolyn Watters (1998), «The evolution of cybergenres», en Sprague [ed.], pp. 97-109.
Sperber, Dan y Deirdre Wilson (1986), Relevance. Communication and Cognition, Oxford, Blackwell.
Spool, Jared (2008), «The wheres and whens of users’ expectations». Accesible en: http://www.uie.com/brainsparks/2008/06/08/uietips-article-the-wheres-and-whens-of-users-expectations/ [Fecha de consulta: 20 de enero de 2011].
Sprague, Ralph [ed.] (1998), Proceedinds of the 30th Annual Hawii International Conference on System Sciences, Los Alamitos, CA, IEEEE- Computer Society.
Swales, John M. (1990), Genre Analysis, Cambridge, Cambridge University Press.
Sweeney, Susan (2008), Ways to Promote Your Tourism Web Site, Gulf Breeze, Maximum Press.
Taiwo, Rotimi [ed.] (2010), Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language Structures and Social Interaction, Hershey (EE.UU.), IGI Global.
Thelwall, Mike (2001), «Commercial Web site links», Electronic Networking Applications and Policy, 11/2, pp. 114-124.
Thurow, Shari y Nick Musica (2009), When Search meets Web Usability, Berkeley, New Riders.
Unger, Christoph (2002), «Cognitive-pragmatic explanations of socio-pragmatic phenomena: The case of genre», EPICS I Symposium (Sevilla: 10-12 de abril de 2001). Accesible en: http://cogprints.org/5439/1/CogPragExpl.pdf.
Unger, Christoph (2006), Genre, relevance, and global coherence: The pragmatics of discourse type, New York, Palgrave Macmillan.
Vredenburg, Karel, Scott Isensee y Carol Righi (2002), User-Centered Design: An Integrated Approach, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall PTR.
Wan, Chin-Sheng (2002), «The web sites of international tourist hotels and tour wholesalers in Taiwan», Tourism Management, 23/2, pp. 155-260.
Yus, Francisco (2001), Ciberpragmática. El uso del lenguaje en Internet, Barcelona, Ariel.
Yus, Francisco (2008), «Weblogs: Web Pages in Search of a Genre?», en Posteguillo et alii [eds.], pp. 118-142.