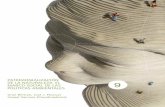población y turismo rural en territorios de baja densidad ...
Posmodernidad y Turismo zapping
Transcript of Posmodernidad y Turismo zapping
A R E N A S Revista Sinaloense de Ciencias Sociales
Número 21 Publicación trimestral de la Maestría en Ciencias Sociales.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa. Nueva época. Octubre-Diciembre, Otoño del 2009,
Mazatlán, Sinaloa, México.
*LA TEORÍA CRÍTICA Y LA REFLEXIÓN *INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES
DIRECTORIO
Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dr. José Alfredo Leal Orduño, Secretario General. M.C. Giova Camacho Castro, Director de la Facultad de Ciencias Sociales. Dr. José Luis Beraud Lozano, Coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Consejo Editorial: Dr. Luis Astorga; Dr. José Luis Beraud; MC Pedro Brito; Dr. Nery Córdova; Dr. Segundo Galicia; Dr. Ernesto Hernández Norzagaray; MC René Jiménez Ayala; Dr. Arturo Lizárraga; MC Roxana Loubet; Dr. Carlos Maciel; Dr. Arturo Santamaría; Dr. Liberato Terán. Dirección Editorial: Nery Córdova Edición y Diseño Editorial Pedro Humberto Rioseco Gallegos Ilustraciones de ARENAS 21: Obra pictórica de Angelina Arias. A R E N A S. Revista Sinaloense de Ciencias Sociales. Año 7, Nueva Época, número 21, publicación trimestral de la Universidad Autónoma de Sinaloa, editada por la Facultad de Ciencias Sociales y la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo Regional. Domicilio: Ángel Flores s/n, Centro, Culiacán, Sinaloa, CP 80000. Domicilio en Mazatlán: Av. De los Deportes s/n, Ciudad Universitaria, CP 82127. Mail: [email protected] http://faciso.maz.uasnet.mx/editorial Tel. (669)981-21-00 y 981-07-62. *No están prohibidos el uso y la reproducción de los textos, citando debidamente autoría y publicación. *La UAS y la Facultad de Ciencias Sociales no necesariamente comparten las reflexiones y las opiniones expresadas por los autores.
4
CONTENIDO Presentación…………………………………..…............7 LA INVESTIGACION y la teoría crítica Sergio Raúl GONZÁLEZ NÁVAR……………...........9 IMAGINARIOS Y VIEJOS ECOS SOCIALES: “hombre nuevo”, “moral”, “revolución” María Florencia GRECO……….……………………..20
EL CIUDADANO: sujeto de enunciación Virginia LÓPEZ VILLEGAS…..………….................32 LA DISCOGRAFIA y la encrucijada digital Cristian Daniel TORRES OSUNA….………………..48
POSMODERNIDAD Y TURISMO zapping: Hall y Bauman vistos por Gilberto Giménez Víctor Vladimir SÁNCHEZ MENDOZA………….....64 IDENTIDAD Y GENERO: su complejidad Nathyely Lilian NAVA CRUZ………………………...72 LAS “NARCAS” sinaloenses Ernestina LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA………….…..83 NOTAS TEORICAS: la interpretación de la “narcocultura” Jorge Abel GUERRERO VELASCO………………..96
5
LA SOCIALIZACION en el bachillerato Yolanda Jackeline ORTEGA AYÓN……………108 LA LECTURA y el aprendizaje significativo Loyda Ángela TIRADO RAYGOZA…………….116 DINAMICA INMOBILIARIA y vivienda en Mazatlán Norma Rachel RODRIGUEZ ZAMUDIO………128 REFLEXIONES sobre la revista ARENAS Carlos MACIEL SÁNCHEZ, “Kijano”…………141
7
PRESENTACIÓN
Este número lo dedicamos en su mayor parte, y especialmente, a las reflexiones teóricas y proyectos de investigación en curso de los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Como ejercicio y relación con la esfera del conocimiento y las ideas, y avalados y apoyados por tutores y miembros de los comités académicos respectivos, los alumnos de la Maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en Desarrollo Regional, expresan también de esta forma su compromiso y su preocupación, no sólo por la formación curricular, sino por las problemáticas específicas que han previsto estudiar e investigar.
Se trata, claro está, de un abanico de temas como objetos de estudio que tienen que ver con algunos de los diversos e ingentes problemas de las realidades socioculturales, económicas y políticas que se registran en la sociedad, en sus estratos y sectores, que los estudiantes del posgrado han sabido observar y detectar y que asedian y aquejan con variada sintomatología a la población. Así, ideas, teoría, investigación, ciencia, estudio, análisis, reflexión, praxis, amén de los ecos heurísticos que gravitan en el mundo social, en tanto sustancia cognoscitiva de la cotidianeidad de una institución de educación superior, son una prueba fehaciente y notoria de que es factible el quehacer académico con rigurosidad, disciplina, altura de miras, intención de excelencia, en un marco por supuesto de responsabilidad teórica y libertad de pensamiento.
Como podrá deducirse, la temática central que se aborda en ARENAS 21, lo representan los propios proyectos de indagación en los que se han involucrado los jóvenes investigadores del amplio campo multidisciplinario de las ciencias sociales. Aunque en anteriores ediciones han colaborado estudiantes de diferentes carreras, posgrados y escuelas de la UAS, la presente ha sido una edición convocada en especial para los maestrantes de la Facultad. Han respondido a la convocatoria. Sin embargo, incluimos además algunos trabajos ad hoc en torno a otros escenarios del trabajo teórico y empírico de las disciplinas sociales y humanísticas, que son por principio de naturaleza histórica y contextual.
Los textos que abren esta entrega, colaboraciones de colegas de otros centros universitarios, resultan oportunos y refuerzan la reflexión metodológica. El doctor Raúl Sergio González Návar, de la Facultad de Trabajo Social, se inmiscuye en temáticas y categorías de investigación como un reto del enfoque frankfurtiano de la “teoría crítica”, para el
8
estudio de los fenómenos de la sociedad y la cultura. Y entre la tesitura del análisis formal del discurso, María Florencia Greco, catedrática argentina de la Universidad de Buenos Aires, desde aquellas lejanas tierras sudamericanas evoca las representaciones ideológicas de partidos y estamentos de la vieja izquierda, a través de conceptos como “hombre nuevo”, “moral” y “revolución”, consignados en textos simbólicos enarbolados por grupos de talante revolucionario. Y la doctora Virginia López Villegas, de la UNAM, que realiza una estancia académica en Mazatlán en el Posgrado de la Facultad, puntea aspectos de una amplia investigación sobre el ciudadano como sujeto de estudio y enunciación.
Luego viene un arcoíris temático, hilado por los maestrantes. Asuntos relativos a la industria discográfica en la globalización; posmodernidad y turismo zapping; identidad y género; las “narcas” en Sinaloa; teoría e interpretación del “narco”; el proceso de socialización en el bachillerato; lectura y aprendizaje significativo; y la dinámica de cierto tipo de vivienda en Mazatlán. Son algunas aristas temáticas en que se encuentran trabajando los universitarios del posgrado. Cerramos con una recreación-reflexión del artista plástico, el doctor Carlos Maciel, “Kijano”, sobre la significación de ARENAS como medio especializado en el contexto intelectual en la UAS.
Las ilustraciones, como ha ocurrido en anteriores ediciones en que hemos invitado a creadores de la región, son parte de la prolífica obra de la reconocida y talentosa pintora Angelina Arias, docente de talleres de arte y activa promotora cultural, que ofrece muestras de varias facetas y períodos creativos, llenos de fuerza y sensualidad y que nunca dejan de sorprender. Impacta la obra. Más que eso: asombra. Y hasta conmociona. Tanto por los gestos y los detalles expandidos en la etérea geografía estética de su universo de color, en el vigor de los tonos del magma y de los fondos del espíritu, como por la intensidad de sus intenciones y afanes artísticos. En Ella la vena del arte se entinta, fluye, se eleva y se cristaliza entre el garbo onírico de la danza y la pasión de la sangre y de las figuras --bajo la paciencia de un oficio de pinceles y la urgencia vital de una mujer--, pintadas de ensueño con los colores de la sensibilidad del alma.
En esta entrega concluimos un período de reflexión y análisis. Iniciamos una nueva etapa. A quienes han colaborado en la revista, autores de la UAS, de otros centros académicos del país y del extranjero, nuestro reconocimiento y gratitud.
Nery Córdova
9
LA INVESTIGACION y la teoría crítica
Raúl Sergio GONZÁLEZ NÁVAR♦
Resumen
Nuestra intención, aquí, es traducir algunas categorías de la teoría crítica1 en elementos metodológicos de investigación y señalar diversos algunos temas relevantes de esta corriente de pensamiento. El precedente es un texto de Habermas: “La teoría de la acción comunicativa”,
♦ Doctor en ciencias sociológicas por la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba. Autor del libro Teoría y práctica de la discapacidad y compilador de Pensar la discapacidad y Exclusìón y Democracia: retos y oportunidades. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008 y de PROMEP. 1 Jürgen Habermas (2002). Teoría de la acción comunicativa, Barcelona, Taurus.
10
publicado en la revista Sin Fronteras2, donde analiza las que considera ideas esenciales de tal enfoque teórico. Como referencia contextual, un fin de la teoría crítica es la liberación de la sociedad y del ser humano de la colonización y cosificación que induce e impone el sistema capitalista,3 conformado por los subsistemas económico y político, cuyos ejes de acción son el dinero y el poder. La racionalidad comunicativa, al contrario, plantea que dos o más actores sociales, políticos o económicos (o combinados), puedan intercambiar ideas y argumentos que les permitan llegar a consensos para planear y desarrollar acciones conjuntas y alcanzar determinados objetivos. De modo que constituye una herramienta efectiva de democratización de la sociedad y sus organismos e instituciones.
En una perspectiva metodológica, la racionalidad comunicativa
implica, entre muchos otros fundamentos, que los investigadores consideren con particular atención a las opiniones y percepciones que los actores sociales tienen acerca de sus problemas e intercambien ideas con ellos para que los estudios no se queden en la mera descripción externa e impersonal de los fenómenos. Esto significa trascender e ir más allá de estadísticas y cuestionarios para acceder a lo que algunos denominan investigación dialógica, donde la comunicación con los sujetos resulta un factor epistemológico crucial. En la medida en que se establecen nexos con un sinfín de involucrados, se pueden conocer y reflexionar sobre las percepciones, representaciones e imaginarios de los actores sociales que constituyen una de las dimensiones centrales de cualquier investigación.
Es en esa tesitura donde se inscribe la investigación-acción, donde los actores participan en el proceso de descubrimiento y análisis de sus problemas para actuar y solucionarlos. En todo caso los sujetos concretos, históricos, deben ser agentes en la generación del conocimiento social, lo cual no anula la posibilidad de aplicar otros métodos.
De la categoría sistema, se desprende la urgencia de contextualizar los problemas sociales en los marcos de la política y la economía que siempre tienen relaciones e influencia sobre cualquier grupo o sociedad. La manera en que los actores sociales se vinculan e interactúan con los subsistemas político y económico, determinará parte de sus acciones.
2 Sin Fronteras, año 1, número I, enero-junio de 2009, México, Red Temática Internacional de cuerpos Académicos Familia y Desarrollo Humano. 3 Puede afirmarse que todo sistema complejo tiene esa configuración y tendencia.
11
Incluso la ausencia o deformación de las relaciones comunicativas con esas dos esferas, son de relevancia para la reflexión social, pues indican procesos de exclusión y/o autoritarismo, como el caso de la participación política y social de los ciudadanos en México que es muy débil; en contraparte existe una sólida clase política, casi intocable por la acción ciudadana, a la que en general se subordina y se le imponen decisiones e intereses ajenos. Esto indica una casi nula racionalidad. La investigación de los procesos de diálogo democráticos, no sólo en la sociedad política, sino en las instituciones e interacciones sociales es tema permanente en la teoría crítica. La familia, los organismos sociales, la empresa y las instituciones, pueden ser evaluadas desde la lógica de la racionalidad comunicativa en sus afanes de democratización y humanización.
Las necesidades y problemas sociales no son un producto generado por los individuos que por motivos personales dejan a un lado sus valores o se hacen indolentes ante las circunstancias adversas; la problemática social es, en gran parte, un producto sistémico que el mundo político y económico ha estimulado e impuesto instalando sus principios de egoísmo, competencia, poder, acumulación y consumismo, por ejemplo. El análisis de la manera en que el sistema introduce y legitima estos antivalores es objeto axial de reflexión de la teoría crítica, así como la manera en que desde los medios masivos oficiales se les critica, ocultando que es el sistema quien en el fondo los produce.
Habermas, heredero y representante a la vez de la Escuela de Frankfurt, parte de la teoría tradicional de la acción de Max Weber para la construcción de la teoría de la acción comunicativa. Weber advierte sobre la importancia de que la investigación social se interrogue acerca de las motivaciones de los actores sociales para descubrir sus objetivos y motivaciones, los cuales clasifica en racionales con relación a sus fines, valores o afectividades; y en otra vertiente, por la influencia de líderes carismáticos, donde la voluntad del dirigente dispone el fin y el rumbo de la acción. Se infiere, en un sentido metodológico, que la racionalidad comunicativa debe complementarse con la teoría clásica de la acción de Weber, por lo cual es consecuente preguntarse: ¿Cuál es la finalidad implícita de tal o cual actor político, económico o social en un escenario determinado? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Qué tipo de objetivos maneja? En los espacios económico y político, estas cuestiones resultan de verdadero interés para entender la cuestión social porque casi siempre subyacen intenciones ocultas.
12
Aunque las acciones sean consideradas racionales, valorativas, emotivas o carismáticas, no se puede afirmar que siempre sean positivas para la sociedad; por ejemplo, en el primer caso, las acciones racionales, pueden ser diseñadas para planear un asalto bancario o un fraude; o acciones u objetivos valorativos, podrían fundamentar actos de discriminación debido a que alguna persona o grupo se siente superior a otro; o acciones emotivas, pueden inspirar un acto de terrorismo en nombre de Dios. En todo caso, la indicación metodológica es descubrir los motivos implícitos, y hasta velados, en las acciones sociales, políticas y económicas, para entender mejor los fenómenos que se estudian.
En otra línea de análisis las acciones estratégicas se definen por la participación de dos o más actores que en un escenario determinado desean alcanzar el mismo objetivo, por lo cual pueden entrar en conflicto de intereses y compiten por vencer al adversario; son de relevancia porque reconocen la realidad del disenso y las contradicciones sociales, es decir, que no existe grupo social que no tenga algún tipo de competencia (abierta o soterrada) por los recursos sociales posibles. Metodológicamente se puede reflexionar sobre las estrategias que se siguen para alcanzar sus objetivos. En nuestro medio las acciones comunicativas del sistema casi siempre están dirigidas a mantener el status quo, lo cual implica la limitación de la participación y los derechos sociales de diversos colectivos como comunidades urbanas y rurales, o de las llamadas minorías sociales como adultos mayores, mujeres o personas con discapacidad, a través de la manipulación y la desinformación. Es necesario desvelar esas estrategias para analizar la manera en que se generan, se desarrollan y los resultados que obtienen. En el caso mexicano los avances en el reconocimiento a los derechos sociales de grupos vulnerables vienen casi siempre de influencias o presiones de organismos internacionales.
En el caso de la investigación de las acciones comunicativas, desde la perspectiva del método, es necesario establecer al menos dos niveles: el del investigador o analista, y el de los actores que desarrollan un proceso comunicativo interno o externo. Los investigadores registran el proceso y dialogan con los actores, mientras éstos interaccionan intersubjetivamente. No debe confundirse la interpretación del investigador con la percepción de los sujetos; es importante establecer la diferencia entre el relato de los actores y la hermenéutica del investigador. No se debe confundir al observador con lo observado, ni lo observado con el observador; la realidad que se construye con las
13
percepciones y representaciones de los sujetos debe procesarse con objetividad y distinguirse del análisis interpretativo de los resultados. Este es un principio general, que puede parecer obvio, pero que con frecuencia se transgrede en las investigaciones de campo.
Para que exista diálogo en los estudios sociales, deben darse condiciones mínimas: argumentos sólidos y comprobables, comprensión intersubjetiva y cierto nivel de confianza (no hay diálogo en la guerra o en las elecciones políticas). La racionalidad comunicativa se rompe cuando hay imposición o violencia. Podemos ejemplificar con el caso de un grupo ecologista que presenta una serie de demandas a la autoridad municipal relacionadas con el manejo de las basuras. El gobierno del municipio puede ignorarlos, reprimirlos o entablar el diálogo (también pueden presentarse combinaciones perversas). Las dos primeras opciones carecen de racionalidad comunicativa y son autoritarias; sólo el diálogo entraría en la lógica comunicativa, que tiene tres opciones de solución: aceptación total; aceptación parcial; o imposición de decisiones (lo cual también depende de los recursos disponibles); y sólo las dos primeras reconocen el diálogo y quedan dentro de la acción comunicativa. Este ejemplo supone que las demandas ecologistas son lógicas, racionales y fundamentadas, sin lo cual todo ese proceso no tendría razón de ser.
En ese sentido la equidad comunicativa es un valor democrático pues no debe ser el estatus social o el poder de uno de los actores lo que determina la solución de los conflictos, sino la efectividad, la validez y la lógica de los argumentos; éstos son los que debe inclinar el fiel de la balanza. También las leyes, los derechos humanos, el interés colectivo, la defensa del medio ambiente, la libertad, la seguridad, entre otros, son argumentos de validez en el diálogo y la acción social. De otra parte, es necesario apuntar que la acción comunicativa no aparece en forma espontánea; es el producto de luchas, movimientos, denuncias y acciones colectivas que apremian al Estado y la esfera económica a establecer procesos comunicativos horizontales (dialógicos). El estudio de esos procesos en las acciones y movimientos sociales es fundamental para medir el desarrollo de la democracia en cualquier sociedad.
En atención a lo anterior, siempre desde la perspectiva del método podemos preguntar: ¿De qué manera se dan las acciones comunicativas entre los actores sociales, políticos y económicos? ¿Hay diálogo social (horizontalidad)? ¿Qué prevalece: la racionalidad comunicativa o el autoritarismo? En toda acción comunicativa es necesario establecer si se
14
desean el diálogo y los acuerdos, o si hay indicios de competencia intolerante para ganar la discusión por imposición. En las acciones colectivas siempre se deben valorar esos aspectos. Por ejemplo una elección política y los debates entre candidatos contendientes, no pueden considerarse como diálogos, pues su finalidad es siempre demostrar la superioridad de una posición sobre otra.
En otro orden de ideas, mientras que para Weber la pérdida de valores de la modernidad se origina por la crítica a las religiones, y por otra parte, las enormes burocracias públicas y privadas del capitalismo producen severas limitaciones a la libertad de los individuos; para Horkheimer (de la primera generación de la teoría crítica), las relaciones sociales se mercantilizan por el capitalismo, el cual suplanta los verdaderos intereses de autorrealización de las personas e impone a los seres humanos el sello del valor de cambio para que asuman su vida y trabajo como una mercancía que se intercambia por dinero. Se presentan de esta manera diagnósticos similares, pero con causas diversas, por lo que sus alternativas difieren.
Asimismo, la cultura de masas, dicen los primeros teóricos críticos, aparece cuando el capitalismo se apropia de la cultura convirtiéndola en consumo y diversión dirigida, promoviendo la producción de bienes culturales en masa y anulando el disfrute personal, lo cual fortalece la cosificación y colabora en la legitimación del sistema.
Por inferencia metodológica la cultura, como manifestación de legitimidad y sustentación sistémica, debe ser investigada para descubrir los procesos de adaptación y subordinación que proyecta el sistema hacia los individuos, lo cual implica conocer sus vertientes históricas, políticas y sociales, así como la manera en que se asumen, perciben y practican las actitudes mercantilistas y consumistas dominantes.
Una propuesta significativa de Habermas como estudioso de la cultura y la comunicación es que el foco de la investigación social se desplace del conocimiento sobre el sojuzgamiento de la sociedad, al plano comunicativo interpersonal e interacciones sociales (enfocado al parecer a las relaciones de poder), lo que podría traducirse en las siguientes preguntas: ¿Qué opinan los actores sociales acerca su situación y de los problemas sociales que les afectan? ¿Cómo representan y explican su existencia, sus problemas y necesidades sociales? ¿Cómo son sus relaciones comunicativas cara a cara?
15
Al contrario de lo que plantea el célebre autor de Teoría y crítica de la opinión pública sobre los focos de investigación, se considera que aunque sea a través de las investigaciones de las acciones comunicativas y de cómo se estudie la sociedad, siempre se llegará al problema de la subordinación del la sociedad a los subsistemas, aunque el método sea el de la racionalidad comunicativa. Esto sucede inclusive en las sociedades con mayor desarrollo democrático, pues siguen existiendo formas de exclusión a colectivos históricamente estigmatizados por su situación de dependencia económica o ausencia de organización social.
La comunicación horizontal, el diálogo, se genera en la esfera social, en el mundo de la vida, donde hay manifestaciones de solidaridad, ayuda y comunicación, aspectos que por supuesto también deben ser objeto de investigación; esos procesos se producen en el barrio, la comunidad, con los compañeros de trabajo, con la familia; así aparecen nuevos tópicos de análisis y reflexión, ¿Cómo aparece la solidaridad? ¿Qué formas organizativas adopta? ¿Cuáles grupos sociales son los que mayormente la expresan? ¿Existen redes sociales en torno a ella? La comunicación, factor central en esos procesos, es un objeto significativo para la investigación social. Una de las finalidades básicas de la acción comunicativa es la realización de acciones colectivas, las cuales se expresan en dos contextos extremos: el democrático y el autoritario (este sería la antítesis de la racionalidad comunicativa); es obvio que existen infinidad de puntos intermedios que deben analizarse casuísticamente a través de las diferentes posturas, acciones y opiniones de los actores participantes, pero sobre todo, de la disposición de los poderes político y económico para dialogar. En todo caso los aspectos normativos (jurídicos, sociales o culturales) son nodales para la argumentación y construcción de consensos.
Además de los múltiples problemas sociales, Habermas señala otros situados en los distintos ámbitos del mundo de la vida; problemas en la reproducción de la cultura: pérdida de sentido, inseguridad en la identidad colectiva y ruptura de tradiciones; problemas en la sociedad: pérdida de legitimación, anomia y pérdida de motivación; problemas personales: crisis de orientación, alienación y psicopatologías; todos estos conceptos, en conjuntos o individualmente pueden utilizarse como categorías para la problematización de la realidad o como hipótesis de investigación histórica, social o cultural.
16
Existen otros dos espacios significativos para el análisis social: la vida privada y la vida pública, donde los ciudadanos pueden ejercer su libertad para sus proyectos de vida; esas áreas, si se organizan bajo la racionalidad comunicativa, son reductos para la defensa del mundo de la vida, pues en ambos se tiene mayor poder de opinión y decisión; también las acciones de comprar y votar pueden ser ejercidas para la libertad, la defensa de la vida independiente y contra la colonización, si se aplican reflexión, crítica, rechazo a los estereotipos y se fomentan actitudes contra el consumismo. Entonces surgen otras preguntas: ¿Cómo se utiliza y organiza la vida privada en esta época? ¿Qué se hace en el tiempo libre? ¿Cómo funciona y maneja la opinión pública? ¿Cómo se compra? ¿Qué se compra? ¿Cómo se vota? ¿Por qué se vota? Estas preguntas y otras, constituyen sugerentes líneas de investigación desde la óptica de la teoría del Instituto de Investigación Social de Frankfurt.
La cosificación de los individuos, dice Habermas, considera todas las partes de la estructura social (política, economía y mundo de la vida, además de las esferas de la vida privada y de la opinión pública), implica la legitimación de la expoliación en el trabajo, de la sumisión política y del consumismo como forma de vida. ¿Cómo funciona esa dominación? ¿Cuál es su mecánica y dinámica? ¿De qué forma se manifiestan sus estructuras y procesos? ¿Cuáles son los estatus y roles de los actores sociales? ¿Cómo se manifiestan la exclusión y la discriminación y qué papel juegan en ese contexto? Reflexionar estas preguntas es básico para caminar hacia la emancipación social.
El autor alemán afirma que se compensa la dominación del trabajo a través de las políticas sociales y el consumo; este último al considerar las empresas las opiniones de los consumidores, siempre y cuando no afecten sus intereses. Los ciudadanos son neutralizados a través de la democracia de masas y el estado social los convierte en consumidores y clientes de sus servicios acotando las posibilidades de conflicto social. Los sistemas de tipo asistencial, terapéutico y educativo colaboran en la colonización de la sociedad imponiendo los valores sistémicos y nunca critican las estructuras colonizadoras; afianzan la dominación y controlan las contradicciones sociales. La juridización (juicios, procedimientos), hace más difícil el cumplimiento de los derechos sociales; hay una tendencia hacia la sustitución del juez por el terapeuta social, el cual no aplica la acción comunicativa (el diálogo y el consenso entre los actores sociales), individualizando y personalizando los problemas, excluyendo del análisis la influencia del sistema.
17
En función de lo anterior se deduce que es necesaria la investigación de las políticas sociales y de los procesos de asistencia para verificar la manera en que se diseñan y son aplicados y así comprender los mecanismos de subordinación de la población para el mantenimiento de los intereses de las élites dominantes; de otra parte se requiere la construcción y prueba de acciones comunicativas tendientes a desenmascarar las formas de control que aparecen como actividades benefactoras del Estado.
Además de los movimientos sociales tradicionales que aparecen por motivos elementales de sobrevivencia, defensa de recursos o tradiciones, surgen los llamados nuevos movimientos sociales, que impulsan la igualdad de derechos, la autorrealización personal, la participación social y los derechos humanos; es el caso de los movimientos antinucleares, ecologistas y pacifistas; también aparecen nuevas comunidades en los escenarios sociales como las mujeres, los homosexuales, las personas con discapacidad, las etnias, etc., que dan origen al concepto de diversidad que agrupa a las llamadas minorías sociales o grupos marginados, cuyas necesidades, problemas y demandas es necesario conocer y analizar.
La racionalidad comunicativa, como se anotó anteriormente, es un indicador de la vida democrática de una sociedad, y para determinar su presencia se pueden plantear algunas preguntas centrales: ¿Hay comunicación efectiva entre la sociedad, el mercado y el Estado? ¿Hay participación de la sociedad en las grandes decisiones económicas y políticas? ¿Hay representación de los diferentes grupos sociales? En las comunidades y grupos sociales pueden plantearse las mismas preguntas con diferente alcance, por supuesto, pero desde la racionalidad comunicativa la pregunta es ¿Cuál es el grado y tipo de comunicación que se manifiesta en entre los actores económicos, sociales y políticos y en qué medida se establecen procesos de diálogo democrático para alcanzar consensos y acciones colectivas?
Resumiendo tenemos los siguientes lineamientos metodológicos y temáticos de investigación:
-Una parte relevante de la investigación social son las ideas, opiniones, percepciones de los actores sociales
-Esa parte cualitativa debe complementarse con otra cuantitativa basada en datos estadísticos y monográficos
18
-Las ideas y opiniones de preferencia deben ser producto de un diálogo entre investigadores y sujetos sociales
-Los resultados de las investigaciones deben beneficiar a los grupos investigados
-La investigación-acción, donde un grupo del colectivo investigado participa en el diseño, desarrollo del estudio y se beneficia con sus productos, es el método ideal
-Los problemas sociales deben enmarcarse en la problemática política y económica que los contextualiza
-Además de contexto, es necesario determinar, comprender y examinar las relaciones entre los actores sociales, políticos y económicos
-La cosificación de los individuos y la colonización del mundo de la vida pueden expresarse a través de los conceptos discriminación y exclusión, que tienen como base la desigualdad social
-Otro tema destacado de investigación crítica es la manera en que la sociedad ha asumido y aceptado el individualismo, la intolerancia, el egoísmo, la competencia, la acumulación y el consumismo derivados de los subsistemas económico y político
-Una importante línea de investigación es descubrir los verdaderos objetivos de los grupos, organizaciones y comunidades para saber hasta qué punto son racionales, valorativos, emotivos o carismáticos desde la teoría de la acción de Weber
-En los movimientos sociales y acciones colectivas es fundamental determinar quiénes son los adversarios de los actores sociales que se investigan
-Otro factor central en los casos que se mencionan en el punto anterior, es analizar y reflexionar sobre las formas de comunicación entre los mismos actores sociales y, en un segundo momento, con sus adversarios
-Esas formas de comunicación (racionalidad comunicativa) se valoran desde su estructura lógica, argumentos, comprensión intersubjetiva y disposición al consenso; la violencia y la imposición destruyen ese proceso
-La equidad comunicativa en cualquier grupo u organización social es un indicador de vida democrática
-Los consensos se construyen sobre bases normativas, como los derechos humanos, el cuidado del ambiente, las garantías individuales, la libertad o la seguridad, es necesario en cada caso analizar cuál es la normatividad aplicable (jurídica, social y cultural)
19
-Si lo que se investiga son movimientos sociales es necesario identificar si son tradicionales (motivados por necesidades de supervivencia o defensa básica de derechos), o de nuevo cuño, como los ecologistas, adultos mayores, mujeres o personas con discapacidad
-Un principio básico es que la racionalidad comunicativa no se presenta en forma espontánea entre la sociedad, la política y la economía; en realidad es producto de denuncias, luchas, movimientos que logran hacer que las autoridades políticas y en su caso actores económicos (empresas) se sienten en las mesas de negociación con los ciudadanos para dirimir sus diferencias
-En toda sociedad, organización e institución es relevante saber si impera el diálogo o el autoritarismo.
-Para la teoría crítica es esencial analizar las formas de opresión política y económica en cada sociedad o comunidad.
-Los problemas que se mencionaron a nivel de cultura, sociedad y personales pueden utilizarse como categorías para la problematización de la realidad o como hipótesis de investigación.
-Tres categorías para el análisis social: racionalidad de los saberes del grupo social, nivel de solidaridad y grado de autonomía individual.
-Finalmente otro principio del método puede ser la valoración democrática de una sociedad, organización o institución por el análisis de la racionalidad comunicativa que se manifieste entre sus actores sociales
Estos lineamientos y tópicos no son exhaustivos. La riqueza de la teoría de la acción comunicativa da para mucho más; y es preciso señalar que cada uno de los factores requiere de análisis y reflexión específicos, independientemente de la construcción de categorías y subcategorías para la realización de las investigaciones correspondientes.
Indudablemente la teoría crítica sigue siendo una poderosa herramienta para la reflexión social y análisis de desigualdad expresada en la exclusión y la discriminación que prevalece en toda América Latina.
.
20
IMAGINARIOS Y VIEJOS ECOS SOCIALES: “hombre nuevo”, “moral”, “revolución”
María Florencia GRECO♥ ♥ Catedrática de Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Licenciada en Ciencia Política, y Maestra en Análisis del Discurso. Cursa el Doctorado en Ciencias Sociales en la UBA. Becaria CONICET. Es autora, entre otros, del libro Grandes maestros de la filosofía, Ed. Capital Intelectual, Buenos Aires, 2008.
21
Resumen En este trabajo analizamos los imaginarios sociales constitutivos de
la práctica política de la guerrilla argentina de los ‘70, en particular, la del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). A través del análisis discursivo de lo que se leía en ese momento histórico, rastreamos distintas huellas para reflexionar en torno al documento “Moral y proletarización” de esa organización. Con énfasis en los elementos dialógicos e interdiscursivos, visualizamos cómo se construye, en los textos, un universo discursivo que interpela a ese hombre nuevo “encargado” de hacer y vivir la revolución.
Introducción
Analizamos dos textos literarios que tuvieron una importante recepción en la militancia revolucionaria de los sesenta y setentas en Argentina: Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovski, publicado en 1935 en la URSS; y Reportaje al pie del patíbulo, de Julius Fucik, escrito en 1943 y publicado post mortem en Alemania en 1950. Ambos contribuyeron a producir imaginarios sociales revolucionarios dominados por la construcción de modelos de militantes heroicos, dispuestos a sacrificarlo todo para conseguir la victoria. Si, como dice Baczko en Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas (2005), todo poder necesita rodearse de un campo simbólico que lo legitime, estudiar los imaginarios es central para el análisis de las practicas sociales. A través de ellos, una colectividad construye su identidad y, por tanto, se constituye como tal.
Para analizar los imaginarios sociales, tomamos como herramienta de trabajo la noción de memoria discursiva elaborada por Courtine en su trabajo “Análisis del discurso político (el discurso comunista dirigido a los cristianos)” publicado en la revista Langages en 1981. Desde esta perspectiva, los discursos se encuentran unidos verticalmente por una memoria que se actualiza en el acto enunciativo. Más allá de los distintos momentos en que fueron producidos los discursos, hacemos especial hincapié en aquellos lugares comunes que constituyen la materialidad textual, los preconstruidos interdiscursivos que forman parte de estas memorias: las memorias del sacrificio revolucionario. Consideramos los aportes realizados por la teoría de enunciación (Benveniste, 1982) y de la argumentación en la lengua (Ducrot, 1986; Anscrombe, 1998; García Negroni, 1988), su reformulación en la escuela francesa de análisis del
22
discurso (Amossy, 2005), y el ángulo propio de la lingüística crítica (Hodge y Kress, 1993) para identificar la forma en que son presentados participantes y procesos en la estructura textual. Sin conocer este universo discursivo –que nos permite abordar el objeto “imaginario social”- sería difícil comprender las condiciones que hicieron posible la emergencia de un discurso como el de “Moral y proletarización” del PRT, tanto la novedad que trae consigo, así como lo pasado que se actualiza en su enunciación.
El imaginario revolucionario y la literatura
Tanto Así se templó el acero como Reportaje al pie del patíbulo, comparten una característica: ambos se encuentran en los límites entre realidad y ficción, fuertemente atravesados por el género autobiográfico. La muerte sacrificial de Fucik y la dura vida de Korchaguin --que es el protagonista de la novela de Ostrovski, personaje que representa la vida del autor en el texto-- vida entregada en todo momento a los designios y mandatos del Partido, marcan un camino a seguir para todos los que quieran militar en esta causa: para triunfar en esta guerra, la guerra revolucionaria, es necesario entregarse “de cuerpo y alma”. Quien no actúe de esta forma es descalificado, condenándolo al vacío de una existencia servil a la dominación burguesa y a su perpetuación. En este sentido, cabe aclarar que desde la lectura retrospectiva de los setentas, ambos discursos son victoriosos en un doble sentido: tanto en lo colectivo –en un caso, la consolidación de la revolución rusa; en el otro, la derrota del nazismo- como en lo individual (ambos personajes se entregaron al Partido hasta las últimas consecuencias). De ahí la fuerza prescriptiva que tenían para la militancia de izquierda su lectura y emulación.
Los héroes admirados por Korchaguin, personaje principal de Así se templó el acero, tienen una característica predominante: son seres sacrificados que dan todo por la causa revolucionaria. En el documento “Moral y Proletarización” del PRT, la moral revolucionaria atañe a todos los aspectos de la vida, incluso a los más íntimos. Así lo expresa un personaje, para quien “lo personal” es “nada en comparación con lo común”. En un dialogo que mantiene con una compañera del Partido, vemos cuáles son los presupuestos que explican una decisión pasada:
-Quiero que me contestes una pregunta –dijo Rita-. Aunque es cosa del pasado, creo que me lo dirás: ¿por qué rompiste entonces nuestros estudios y nuestra amistad?
(…)
23
-Pienso que lo sabes todo, Rita. Ocurrió hace tres años, y ahora yo únicamente puedo condenar a Pavka por ello… En general, Korchaguin ha cometido en su vida errores pequeños y grandes, y uno de ellos fue ese sobre el que preguntas. (…) De ello, no toda la culpa es mía, parte es de El Tábano, de su romanticismo revolucionario. Los libros, en los que se describía brillantemente a los revolucionarios valientes y fuertes de espíritu y de voluntad, temerarios e infinitamente abnegados por nuestra causa, dejaban en mí, a la par que una impresión indeleble, el deseo de ser como ellos. Y mi cariño por ti lo abordé a lo Tábano. Ahora me da risa, pero aún más, pena.
-¿Quiere esto decir que hoy has cambiado de opinión acerca de El Tábano?
-¡No, Rita, en lo fundamental no! Ha sido descartada únicamente la tragedia innecesaria de la operación torturante, para poner a prueba la voluntad. Pero, me quedo con lo principal en El Tábano, con su valentía, con su resistencia ilimitada, con ese tipo de hombre que sabe soportar los sufrimientos sin mostrárselos a todos y a cada uno. Estoy por ese tipo de revolucionario para el que lo personal no es nada en comparación con lo común (Ostrovski, 1990).
A la pregunta de Rita, el protagonista sólo puede responder en
tercera persona, produciendo un efecto de distanciamiento a lo realizado en otro tiempo. La responsabilidad de aquellas decisiones –de las que en el presente el personaje toma distancia- es El Tábano, personaje idealizado en el pasado. En este enunciado, el “romanticismo revolucionario”, que en otro tiempo obnubilaba al personaje en cuestión, tiene un valor negativo. Si bien el sacrificio, la valentía y la temeridad siguen siendo propiedades heroicas dignas de ser admiradas e imitadas aún, no así “la tragedia innecesaria de la operación torturante, para poner a prueba la voluntad”. En el momento en que se produce este dialogo, el objeto del relato, esta “tortura innecesaria”, es presentado como digno de risa, aunque como se encarga de aclarar el personaje, más aún de pena, de ahí el distanciamiento, el desconocimiento que provoca lo relatado. Sin embargo, más allá de esta transformación al interior del pensamiento del personaje, hay algo que se mantiene y que parece que el tiempo no podrá transformar: para el revolucionario ideal de Korchaguin, “lo personal” sigue siendo “nada en comparación con lo común”.
Tanto es así que nunca dejará de luchar, ni cuando su cuerpo parezca dejar de responder a su voluntad. Gracias a las imborrables secuelas de la guerra, la única forma que encontró Korchaguin para seguir siendo fiel al llamado partidario fue escribiendo una literatura tan revolucionaria como la que había marcado su ingreso a la lucha bolchevique. Su novela será su forma de intervenir en la profundización
24
del proceso revolucionario. La historia de Korchaguin finaliza con la aprobación del texto por el Partido: “’Novela calurosamente aprobada. Se pasó a publicación. Le felicitamos por la victoria’. Su corazón latía presuroso. He aquí que el sueño dorado habíase convertido en realidad. Había sido roto el anillo de hierro y otra vez, con un arma nueva, volvía a las filas y a la vida” (Ostrovski, 1990). En este último párrafo está la moraleja principal de la historia. A pesar de todas las dificultades, de tener su cuerpo prácticamente paralizado e inutilizado, mediante la voluntad inquebrantable del héroe se puede (y debe) seguir luchando. En esta perspectiva, la literatura es un arma más para servir a la revolución, pero sólo cuando no queda otra opción. El Partido se transforma en el significante amo que da sentido al resto de las cosas.
Veamos algunos pasajes de Reportaje al pie del patíbulo,“escrito en la prisión de la Gestapo, en Pankrác, durante la primavera de 1943”. Haciendo una suerte de balance sobre su vida, el enunciador representa su relato mediante el significante “testimonio”: como relato de lo ocurrido y también, sobre todo, un legado a seguir en el presente.
Has tardado mucho en llegar, muerte. Y pese a todo, yo había esperado poder vivir aún la vida de un hombre libre, poder trabajar mucho, y amar mucho y cantar y recorrer el mundo. (…) Amaba la vida por su belleza, y fui al campo de batalla. Os he querido, hombres, y era feliz cuando sentíais mi amor, y sufría cuando no me comprendíais. Aquel a quien hice daño que me perdone, y al que consolé que me olvide. Este es mi testimonio para ustedes, camaradas, para todos aquellos que he querido. Si creen que las lágrimas borrarán el triste torbellino de la pena, lloren un momento. Pero no se lamenten. He vivido por la alegría, y por la alegría muero, y sería un agravio poner sobre mi tumba el ángel de la tristeza. (…) También hoy a la misma hora millones de hombres combaten en la última batalla de la libertad humana, y miles y miles caen en ese combate. Soy uno de ellos. Y ser uno de ellos, uno de los combatientes de la última batalla, es hermoso (Fúcik, 1965). El personaje construye una relación de causalidad entre “amar la
vida por su belleza” e “ir al campo de batalla”. La alegría es motivo tanto de su vida como de su muerte: es un combatiente más de los millares que caen en la “última batalla de la libertad humana”, lo que en una suerte de estetización de la política es calificado como algo “hermoso”.
25
Más adelante, en un dialogo mantenido con “el padre”, uno de sus compañeros de celda, podemos ver los argumentos que darían sentido al relato, y a los modelos de militantes construidos:
-Construyes pequeños monumentos –repetía el padre al oír algunas de mis pinturas de caracteres.
Es que yo quisiera que no fueran olvidados los camaradas que con tanto valor y fidelidad han luchado, aquí y fuera de aquí, y que cayeron. Pero también querría que tampoco se olvide a quienes viven y nos han ayudado no menos fiel y valientemente en las condiciones más difíciles. Para que de los sombríos corredores de las prisiones salgan a plena luz personalidades como la de Kolinsky y de ese policía checo. No para su gloria, sino para que sirvan de ejemplo a otros. Porque el deber humano no termina con esta lucha, y ser hombre continuará exigiendo de cada uno un corazón valeroso en tanto los hombres no sean realmente hombres (Fúcik, 1965).
Su relato está atravesado por un fuerte deseo: el recuerdo de todos aquellos que “fiel y valientemente” han luchado y ayudado en las condiciones más difíciles. Lo que los une es la entrega, más allá de las terribles circunstancias. Y esto, como dice, debe servir de ejemplo a otros. La humanidad exige valentía: para ser hombres, verdaderos hombres, hay que entregarse y luchar hasta el último momento por la victoria, que no es otra sino la victoria del hombre sobre su negación.
Ambos textos están cruzados por la oposición debilidad-dureza, central para la construcción subjetiva del militante ideal. En Así se templó el acero, “ser de mantequilla” equivale a “blandura de intelectual” (Ostrovski, 1990). Frente a esta “blandura” –que podría ser también “blandura pequeño burguesa”- podemos contraponer “la dureza del combatiente” que sigue, pese a todo, hasta las últimas consecuencias. En Reportaje al pie del patíbulo, la contraposición debilidad-dureza no se relaciona tanto con una pertenencia de clase, sino con un tipo de comportamiento. Dada la particular situación de enunciación, Fúcik no se ensaña con los “pequeño burgueses” sino con un enemigo más cercano, los “traidores” que, desde su perspectiva, pueden ser tanto de extracción obrera como burguesa. Así, el verdadero sacrificio no sería morir sino traicionar. En ese momento es cuando se lo pierde todo. Desde la perspectiva del enunciador, todos los calificativos y acciones adjudicados a los personajes que representan la figura del traidor tienen una significación negativa. En todos estos casos se termina poniendo en cuestión, en última instancia, la humanidad de cada uno de ellos,
26
construyéndose en contraposición un concepto de hombre que los excluye. En contraparte, fortaleza y temeridad son construidas como los valores más importantes. Entonces, ser un “hombre puro” -como para el PRT es el “hombre nuevo”- implica ser un “combatiente fuerte y valiente” en todas las circunstancias, por más duras que éstas sean. El valor principal es la virilidad, la dureza.
En esta configuración identitaria, el Partido ocupa un lugar central. Ambos textos, por medio de diferentes recursos discursivos, construyen una relación asimétrica, cercana a una representación divina e indiscutible, entre militante y Partido. Desde este lugar puede comprenderse la importancia que cobra el signo “disciplina” como el modo imperativo de interpelación. El “Partido” es representado como depositario del saber y la verdad. Pareciera que sin ese sentido colectivo, superior, la vida no tiene valor.
Este sentido de pertenencia también refuerza otro tópico argumental (Ducrot, 1988; García Negroni, 1998a): los camaradas, los militantes revolucionarios son intercambiables, reemplazables. Contrario al lugar común con el que se discute, el encarcelamiento y ejecución de militantes del Partido no implica su destrucción pues “dos o tres aparecían en su lugar” (Fúcik, 1965). De este modo, se continúa reforzando la entidad abstracta y todopoderosa de la organización. El sacrificio individual, en este contexto, sólo puede ser victoria aunque el final sea la misma muerte: el Partido es indestructible, y su triunfo se lo representa como un destino inexorable.
En el texto de Ostrovski, la moral y la noción de amor -unida a la monogamia y a la heterosexualidad- se encuentra también absorbida por lo político-partidario. El Partido media y da sentido a las relaciones interpersonales y a los sujetos. El protagonista de la novela será el encargado de impartir moral y justicia, condenando tanto el amor “libertino” como cualquier otra conducta que no se corresponda con el mundo ascético que desea y construye para su propia cotidianeidad como para la del resto de sus compañeros. En Reportaje al pie del patíbulo también privan el deber y entrega a la estructura partidaria. La familia y el amor, a pesar de ocupar un lugar central en la estructura narrativa, siguen siendo “nada en comparación con lo común”. El amor más grande es la vida después de la muerte que sólo puede posibilitar la entrega a la lucha por la liberación de la humanidad.
“Hombre nuevo”, “moral” y “revolución” en el PRT-ERP
27
Ahora veamos cómo se relacionan estos lugares comunes de los textos literarios analizados con los que se despliegan en el documento “Moral y Proletarización”, escrito en 1972 por Julio Parra, seudónimo de Luis Ortolani, dirigente en ese momento del PRT-ERP. Analizamos las posiciones enunciativas que lo constituyen, las creencias y lugares comunes que lo cruzan; en fin, las formas que asume ese “hombre nuevo” en la materialidad textual. A partir de lo analizado en los dos textos previos, se advierte cómo el otro documento está impregnado de subjetividades convocadas desde aquellos otros discursos, anteriores, que contribuyeron a la conformación de la identidad revolucionaria.
Una cuestión interesante es la posición de verdad que ocupa el enunciador, lo que permite explicar las sucesivas rupturas al interior de la organización: en 1968 con la fracción denominada “morenista”, en 1970 con las tendencias “proletarias” y “comunista” y en 1972 con el sector que luego se denominará ERP-22 de agosto. Esta posición de verdad, aparte del porte cientificista, tiene un fuerte componente moralista, lo que dificulta aún más la posibilidad de discutir y argumentar en su contra. En el discurso del PRT el “otro” enemigo es un “pequeño-burgués”, un “traidor”, un “cobarde” y, por tanto, la respuesta no puede ser otra que la eliminación lisa y llana. Cualquier intento de diálogo puede ser peligroso. En esta relación de polémica y antagonismo con los otros construye su propia identidad.
Como también pudimos ver en los textos, la construcción de este militante ideal es presentada como condición necesaria para la victoria. El “hombre nuevo”, encarnación de la moral revolucionaria, es el único “capaz de luchar y vencer en esa guerra”, la “Guerra Revolucionaria”.
La construcción de una nueva moral se pone de relieve como una herramienta tan valiosa para la victoria revolucionaria como la lucha ideológica, económica y política-militar, se vincula a ellas y a la inversa: esta nueva moral sólo podrá construirse en la práctica de la guerra. Pero entendiendo ‘práctica de la guerra’ (…) como la organización de la totalidad de nuestra vida en torno a la guerra con el pueblo, con nuestros compañeros, con nuestra pareja y nuestros hijos con la familia y la gente que nos rodea en general, con el enemigo (Ortolani, 2004-2005).
El conector “pero” es el que marca un cambio en la orientación argumentativa. Contrario al lugar común aquí discutido, la guerra revolucionaria sólo podrá efectuarse (y con éxito) a través de esta nueva moral. La “moral revolucionaria” -construida como sinónimo de “moral
28
de combate”- es, desde esta perspectiva, la única que puede allanar el camino hacia la “moral socialista de mañana”.
Como también vimos en Ostrovski y Fúcik, para poder producir una verdadera transformación social se presenta como paso ineludible cambiar, ser otro: “… desintegrar nuestra personalidad individualista y volverla a integrar, hacerla de nuevo sobre ejes proletarios revolucionarios” (Ortolani, 2004-2005). El adversario no es sólo externo, también aparece como una amenaza latente al interior de la organización. De ahí la necesidad de precisar algunas cuestiones, en especial lo que toca a la estrategia política y a la moral militante. Desde el discurso del PRT, sólo por medio de la proletarización podría lograrse tal cambio. Quien no se corresponda con ese modelo de militante ideal, nunca dejará de ser lo que siempre fue: un pequeño burgués y, por tanto, un enemigo.
Fundamentada la importancia de la proletarización para construir esta nueva moral, el enunciador pasará a detallar “el individualismo en las organizaciones revolucionarias”. Ser individualista significa ir contra la revolución, que es construido como sinónimo de estar en contra de la clase obrera y del pueblo. A partir de ese momento, comienza a caracterizar cada una de las “desviaciones pequeño-burguesas”. Nos detendremos en el llamado “temor por sí mismo”. Dentro de las seis “desviaciones”, es la más castigada en el texto. Teniendo en cuenta que la revolución del PRT-ERP es una revolución armada, el temor es el principal enemigo. Al igual que el resto de las así llamadas desviaciones, es una propiedad característica y privativa del individualista, que es la moral propia del régimen burgués:
El temor por perder la vida o de resultar gravemente amputado física y mentalmente, lo corroe consciente e inconscientemente. Al encontrarse en momentos difíciles (…) ante la amenaza inmediata de una muerte real o simulada, el individualista tenderá a ser débil. Lo que en la práctica cotidiana aparecía como defectos menores de compañeros aparentemente excelentes, se revelará en esos momentos en toda su magnitud, como el verdadero cáncer de cualquier organización, la lacra que puede llevar al desastre a los revolucionarios mejor intencionados (Ortolani, 2004-2005).
El “verdadero cáncer”, “lacra” (aunque puedan parecer “compañeros excelentes”) da cuenta no sólo de la gravedad de incurrir en tal error, sino lo que le espera al que incurra en él: para que el cáncer no
29
se esparza, mejor extirparlo, mediante la proletarización/moralización o la lisa y llana expulsión.
La centralidad otorgada a la moral no es privativa del PRT-ERP; también se observa en Así se templó el acero y Reportaje al pie del patíbulo. Si en el texto de Ostrovski cada uno de los infractores será penado por el Partido y por Korchaguin -su más fiel representante y censor-, en el texto de Fúcik, las figuras del héroe y del traidor son las estructurantes del relato. En ambos discursos, para poder triunfar en esta revolución entendida como guerra, es necesario entregarse en todo momento al Partido, nunca traicionar, ser en todo momento un hombre íntegro; en fin, en términos de Fúcik, un hombre, sin más. Este régimen de sumo control sobre los cuerpos y los comportamientos, instaura un orden al interior de la organización donde la vigilancia sobre sí y sobre los otros ocupa un lugar central y definitivo. De ahí que no alcance con la proletarización. La “vigilancia” sobre sí y sobre los otros es fundamental para el desarrollo exitoso del proceso revolucionario.
En el mismo sentido que en Así se templó el acero, para “Moral y proletarización” la única forma posible de amor socialista es la pareja monogámica y heterosexual, en clara polémica con la “revolución sexual” de los sesenta. Ese tipo de comportamiento “libertino” es propio de la moral burguesa e individualista que se quiere destruir. “El único camino hasta el poder obrero y el socialismo”, como se titula un conocido documento de la organización, no sólo es la lucha armada, sino también su contraparte necesaria, la proletarización y la puesta en práctica, en forma cotidiana, de esta “nueva” moral, de esta “nueva” subjetividad.
Algunas palabras finales
Hemos podido dar cuenta de varias cuestiones que hacen al imaginario social constitutivo de la identidad colectiva de la organización aludida. En primer lugar, los tipos de identidades que se construyen en los textos perretistas. El vínculo identitario que se termina conformando en “Moral y Proletarización” es una identidad que se constituye como la única poseedora de la verdadera línea revolucionaria y, por lo tanto, el enemigo; y el exterior constitutivo es ocupado por otras organizaciones de izquierda o camaradas del partido “oposicionistas” que vendrían a encarnar al propio enemigo de clase por no concordar completamente con la línea del partido –que es la línea “proletaria” -. El valor de verdad que tiñe la enunciación hace que cualquiera que se manifieste en contra de ella pase a ocupar el lugar de adversario o, lo que es lo mismo, “pequeño-
30
burgués”, descalificando, de esta forma, su enunciación, su palabra. Esta despersonalización de los contradestinatarios -propia de la doble destinación que caracteriza al discurso político- contribuye a ampliar semánticamente su alcance y aumenta el grado de potencialidad discursiva. En última instancia, quien no cumpla con las prerrogativas del “Moral y proletarización”, no será otra cosa que un adversario, un burgués, aunque “parezca” un “excelente compañero”.
El “hombre nuevo” del PRT no es otro que el hombre proletario pero encuadrado, con conciencia de clase, y dispuesto a entregar su vida a la revolución. Este “hombre nuevo” setentista reproduce muchos de los lugares comunes del imaginario revolucionario. El discurso de tal izquierda de los 60 y 70, si bien intentó diferenciarse de la “vieja izquierda”, por medio del análisis discursivo vimos cómo se reiteran mandatos y creencias de la identidad revolucionaria tradicional. En lugar de producir un discurso emergente, nuevo (Muñoz y Raiter, 1999), se limitó a ser un discurso opositor dentro de la red, legitimando, contra su pretensión, al imaginario del que decían diferenciarse y, por consiguiente, al lazo social que el mismo produce (Muñoz y Raiter, 1999).
Bibliografía Amossy, Ruth y Herschberg Pierrot, Anne (2005), Estereotipos y
clichés, Eudeba, Buenos Aires. Anscombre (1998), “Pero/Sin embargo en la contra-argumentación
directa: razonamiento, genericidad y léxico” en Signo & Seña. Revista del Instituto de Lingüística; Número 9.
Baczko, Bronislaw (2005), Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Nueva Visión, Buenos Aires.
Benveniste, Emile (1982), Problemas de lingüística general, Ed Siglo XXI, México.
Carnovale, Vera (2006); “Postulados, sentidos y tensiones de la proletarización en el PRT-ERP” en Lucha Armada en la Argentina, N° 5.
Ciriza, Alejandra y Rodríguez Agüero, Eva (2004/2005), “Militancia, política y subjetividad. La moral del PRT-ERP” en Políticas de la memoria, N° 5, Cedinci, verano.
Courtine, Jean-Jaques; “Análisis del discurso político (el discurso comunista dirigido a los cristianos)”, Langages, N° 62, Junio 1981.
Ducrot, Oswald (1986), El decir y lo dicho; Editorial Piados; Barcelona.
31
García Negroni, María Marta (1988), “La destinación del discurso político: una categoría múltiple” en Lenguaje en contexto, Vol. I, números 1/2.
Guglielmucci, Ana (2006), “Dar la vida y la muerte por la revolución. Moral y política en la praxis militante” en Lucha Armada en la Argentina, N° 5.
Hodge, R. y Kress, G. (1993), Language as Ideology, Londres, Routledge.
Oberti, Alejandra (2004/2005); “La moral según los revolucionarios” en Políticas de la memoria N 5, Cedinci.
Corpus Fucik, Julius, Reportaje al pie del patíbulo, Ed. Lautaro, Buenos Aires,
1965. Ortolani, Luis (Parra, Julio), “Moral y proletarización” en Políticas de la
memoria N° 5, Cedinci, 2004/2005. Ostrovski, Nikolai, Así se templó el acero, Ed. Porrúa, México, 1990.
32
EL CIUDADANO como sujeto de enunciación
Virginia LÓPEZ VILLEGAS♦
♦ Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La investigación se inscribe en el macroproyecto: “Diversidad, cultura nacional y democracia en los tiempos de la globalización: las humanidades y las ciencias sociales frente a los desafíos del siglo XXI”. Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación.
33
Introducción
Las investigaciones que se inscriben en cada una de las disciplinas que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tienen como telón de fondo un lenguaje de significación: la cultura política como eje de estudio para contribuir a la transformación social del país.
Cultura política es el punto de partida donde se inserta el Seminario de Comunicación Mediática y Política, propuesta que nos permite analizar los procesos de comunicación como columna vertebral en la formación de las ciudadanías, de los fundamentos de ser ciudadano; ciudadanos conscientes de su rol social, sus derechos y responsabilidades; procesos de comunicación promotores o no de una cultura política. De ahí la importancia del estudio de los medios de comunicación en su función de transmisores y traductores de significados culturales.
La investigación
Al participar en este seminario apuntamos a entender a los ciudadanos como sujetos sociales, sujetos de enunciación conscientes de su rol social; en sus derechos y deberes que reflexiona en la toma de decisiones; acción social mediada por el o los lenguajes y como producto social que permite recrear estructuras mentales gracias a las cuales los hombres se han vinculado, colaborado y producido socialmente (Uribe Villegas, 1984). El lenguaje es uno de los elementos que explican la realidad humana.
El lenguaje en su forma más simple, pero a la vez compleja: el discurso. Por ejemplo el lenguaje escrito, la prensa o el lenguaje audiovisual en tanto problemas de traducción de significados sociopolíticos y culturales. Para Max Weber, la sociedad se constituye por acciones emanadas de la relación humana y la interacción comunicativa; acciones dotadas de sentidos y significados que se comparten vía lenguajes –oral, escrito, gestual, proxémico-, esenciales en la comunicación interpersonal o colectiva; lenguajes de los medios masivos de comunicación que hacen a una sociedad específica, en su proceso de identidad, de construcción nacional en la que el lenguaje es extensivo a cada uno de los miembros que la conforman: sus ciudadanos.
34
Una nación no puede construirse sin una red de comunicación que la sostenga y esta red de comunicación, en nuestra perspectiva, son los lenguajes –sistemas de significación- que permiten convertir las experiencias lingüísticas en actos de habla que compartimos. La Nación que se construye sobre una identidad específica cifrada en los códigos sociales y culturales vigentes. Códigos de significación social que permiten cifrar o descifrar mensajes –en el consenso o disenso– y que permiten a la sociedad, colectividades, grupos y personas que se identifiquen en sí mismas. Lenguajes que incorporan una mundivisión, una visión del mundo –el imaginario colectivo- expresado como una clave importante de la identidad.
El discurso es una práctica enunciativa en una interacción comunicativa del sujeto hablante y del sujeto oyente, que desempeñan un rol inserto en la gama de relaciones que conforman la estructura social: el discurso está constituido por condicionamientos históricos, culturales, ideológicos, económicos. Entonces se trata de una práctica social de sentidos y significados, al quedar el acto lingüístico inserto en el contexto social donde se desarrolla la comunicación (López Villegas, 1984).
El sentido y significado, amén de la perspectiva lingüística o pragmática, son partes de un proceso, de la construcción discursiva que se elabora en la interacción, en la comunicación, y en una sociedad y una cultura donde se comparten creencias, valores y educación de manera diferenciada, situación que refleja las definiciones contextuales.
El sentido no se encuentra; sino se construye. Los objetos no tienen sentido a menos que exista un sujeto que les atribuya uno. La atribución del sentido que el sujeto dé a los objetos es arbitraria, aunque cuando varios sujetos convergen o coinciden en una visión, el sentido se transforma en significado socialmente aceptado, y facilita la interacción. La comunicación sólo es posible entonces cuando un grupo comparte una perspectiva y, por tanto, una amplia gama de significados.
Así, la identidad nacional depende de un sustrato mental; de un conjunto de visiones del mundo, de actitudes ante la vida, de comportamientos inter-individuales regidos por la coerción social reconocida por Durkheim. Hay que advertir que estructuras e instituciones tienen un contexto psicológico y una proyección del pensamiento. Para que una institución opere es necesario no sólo que exista físicamente, sino que es sea actuante en el pensamiento de los co-societarios; esto es lo que los identifica, lo que constituye su identidad.
35
Se trata del enunciador-destinatario que traduce el conocimiento lógico, el saber comprendido, el conocimiento tradicional transmitido de generación en generación; así como las experiencias sociales e individuales en valores compartidos además de un entorno cognitivo que hace posible la comunicación. Tomando este planteamiento, la hipótesis de la investigación que abordamos es que el hablante-enunciador, el destinatario-oyente, son sujetos sociales cognitivos, afectivos que elaboran, reelaboran o construyen el mensaje.
Ducrot (1972) compara un enunciado como una puesta en escena y señala al discurso como un campo de posibilidades a personas o grupos. Y exige implícita o explícitamente un alocutorio, lo que proporciona estructura al diálogo; y será el discurso conformado por enunciados donde se revele su organización y correspondencia con el contexto, para darle sentido.
Es a partir de esta puesta en escena de la realidad social por el enunciador en forma de discurso, como se brinda a los ciudadanos un campo de posibilidades para la interpretación y reconstrucción de ese discurso. Este no aparece en una sociedad, comunidad o grupo como una unidad autónoma, sino que el tema o el hecho social del que se habla, se integra por puntos de vista que ya han sido revisados, lo que se ha dicho o analizado sobre un hecho social concreto. En consecuencia, de cada problema social se producen infinidad de discursos.
Un enunciado es un continuo de incertidumbre o de ambigüedad al encontrarse en él valores de verdad o falsedad; un enunciado puede ser verdadero-falso según su correspondencia o no a los hechos que describe, su adecuación a las circunstancias en las que se emite (Austin, 1982) y a las condiciones de su producción.
Para Searle (1986) hablar de una lengua (dicotomía lengua-habla de Saussure) consiste en realizar actos de habla. Por ejemplo hacer afirmaciones, dar órdenes, plantear ideas, hacer promesas, referir, predicar. En el acto de habla el hablante comunica al oyente más de lo que dice, basándose en la información de fondo compartida, tanto lingüística como extralingüística, sustentada en la comprensión, razonamiento e inferencia (Ch. S. Pierce, 1986).
Chomsky (1970) plantea la dicotomía competencia-actuación, en referencia al uso lingüístico: la competencia corresponde al conocimiento, al entendimiento de su lengua; esto es un atributo del enunciador y destinatario; la actuación es su uso en situaciones
36
específicas; en el aspecto de la Gramática Generativa el concepto de actuación se relaciona con la productividad discursiva: la interpretación.
Estos planteamientos metodológicos sustentan una segunda hipótesis: el ciudadano –sujeto enunciación- traduce, construye su propio discurso, como práctica social de producción de sentidos y significados que corresponden al desciframiento de su realidad y que lo lleva a una toma de decisiones.
De modo que desarrollaremos lo que entendemos por discurso político. La expresión textual de éste no se da de una manera aislada, sino dentro de una complicada red de relaciones de poder o de dominación; es el discurso de las instancias que dan formas a la estructura del Estado, y que se genera y procesa dentro de la escena política.
El discurso político (en términos estrictos) como característica de las ideologías políticas, prescribe acciones para la organización institucional de la sociedad como un todo, con el propósito de hallar aprobación para tal modo de organizar (Morris, 1986). Su uso obviamente es indispensable en las sociedades democráticas y ni siquiera es prescindible en las sociedades totalitarias. Se caracteriza por proponer fines y valores (Weber), medios y objetivos deseables para la sociedad.
En general el discurso político presenta dos ejes o polos simultáneos:
1. Cuando el énfasis está en los valores comunitarios o universales (como los términos: democracia, pueblo, libertad) donde el enunciador hace un uso retórico, metafórico.
2. Cuando el énfasis está en lo pragmático y las acciones de un determinado proyecto. El discurso se vuelve un instrumento merced al cual se trata de lograr la aprobación específica de programas.
Las modalidades que presenta el discurso político cubren desde el “simple informe administrativo” hasta la arenga política. En estas modalidades se dan tendencias correlativas; así aunque el informe administrativo tiende a ser “neutral” encierra un propósito ideológico. La arenga tiende a estar cargada ideológicamente pero aún así al mantener la forma y el gesto puede estar ideológicamente vacía. El discurso político puede informar, pero también argumentar, y es por tanto deliberativo y polémico, exhorta, incita o frena y por ello es estratégico y coyuntural.
37
Un texto político supone un trabajo particular, una manipulación, de la expresión. Esta provoca y es provocada por un reajuste de su contenido –en el ámbito semántico, sintáctico-; ahí encontramos el arte retórico y el campo fértil del análisis semiótico. El emisor de un discurso enfoca su atención en las relaciones de sus destinatarios, tendientes a provocar respuestas, calculadas con un velado propósito de lograr objetivos tan disímbolos y opuestos como la dominación o la cooperación.
En la antigüedad la retórica fue una herramienta que permitía que quienes la dominaran consiguieran el fin deseado, dentro de una situación discursiva. Tenía y aún tiene la intención pragmática de convencer al interlocutor sobre una idea o causa; la intención de persuadir, aprobatoria o desaprobatoriamente (convencer, persuadir, argumentar, manipular); y en caso de ser efectiva, presenta consecuencias en los patrones de comportamiento o decisiones de los miembros de la comunidad.
Además el emisor de un texto político –gobierno, partidos políticos, candidatos- emplean todos los medios de propaganda y publicidad a su alcance para ponerse en interacción con los gobernados; textos que con frecuencia descansan en datos estadísticos exagerados o, cuando menos, lejos de corresponder a la realidad.
El discurso político –como enunciación- sirve tanto a la tendencia conservadora como a la tendencia reconstructiva de lo social: puede retardar crisis políticas, cimentar y deshacer prestigios, producir en la población reacciones favorables o desfavorables en torno a un suceso nacional o internacional. En él se estructuran signos y símbolos que se traducen a la realidad sociopolítica y cultural, entendida como traducción de sentidos y significados. En el contexto nacional el discurso político para unos es vacío, para otros, una trampa, para otros más, demagogia; para algunos no es nada fortuito; sino el encadenamiento de acciones de acuerdo a un programa político establecido.
Comunicación es entonces comunión de sentidos y significados que traducen conocimientos, experiencias, valores compartidos; así como un entorno cognoscitivo compartido que hace posible la comunicación. Si tomamos este planteamiento, entonces la hipótesis o eje central de la investigación es que tanto el hablante o enunciador, como el destinatario, son sujetos sociales que no sólo Comunican, sino que son sujetos sociales afectivos que reelaboran y reconstruyen el mensaje.
La pragmática como disciplina trata de construir una teoría que explique la interconexión de distintos tipos de procesos extralingüísticos
38
que hacen posible la comunicación humana. Su objeto, el análisis de los elementos que hacen posible la comunicación como principios, conocimientos y estrategias que construyen el saber: la competencia comunicativa que determina el uso del lenguaje (Escandell Vidal, 1993; Bertucelli, 1995). Es la ciencia que estudia las relaciones entre los signos y sus intérpretes. Se ocupa de los hechos extralingüísticos (emisor, destinatario, intención comunicativa) de hablante y oyente; y son en la perspectiva de la investigación sujetos reales con conocimientos, creencias y actitudes mediadas a través del discurso y su interpretación.
Así, para la visión pragmática, el sentido no existe a priori. Es una construcción constante, un proceso donde los actores –hablante, oyente- producen y reproducen el discurso en su construcción o representación de la realidad. La investigación apunta a entender a los ciudadanos como sujetos de enunciación que construyen y reflexionan en la toma de decisiones, acción mediada por el lenguaje, donde la condición humana evoluciona a partir de un interjuego de certidumbre y ambigüedad y que se traduce en sentido y significados de su entorno social.
En suma, describir el discurso como práctica social es entender que el discurso es socialmente constitutivo así como que está socialmente construido: “Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez instrumento que crea la vida social”.1
¿Qué entendemos por ciudadano?
Montesquieu en El espíritu de las leyes menciona: “antes que todas las leyes están las leyes naturales, así llamadas porque se derivan únicamente de la construcción de nuestro ser, para conocerlas bien, ha de considerarles al hombre antes de existir en sociedades; el hombre en estado natural, no tendría conocimientos, pero sí la facultad de conocer”2. Y de ser, de pensar, de construir sentidos y significados.
Los hombres al organizarse, al formas grupos y comunidades, fueron perfilando las leyes llamadas generales. “La ley en general, es la razón humana en cuanto se aplica al gobierno de todos los pueblos de la 1 Helena Casamiglia B. y Amparo T. Valls. Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Editorial Ariel, SA. Barcelona. 2 MONTESQUIEU, Charles Louis. Del espíritu de las leyes. Porrúa. Col. “Sepan cuantos”. No. 191. Tercera Edición. México. 1977.
39
tierra; y las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser otra sino las cosas particulares en que se aplica la razón humana”3.
Aristóteles en Ética Nicomaquea, decía: “son ciudadanos quienes tienen parte en una ciudad: pero la ciudad ha de estar correctamente administrada… La ciudad, en efecto, es por naturaleza una pluralidad… siendo la ciudad… una pluralidad, es por la educación como hay que darle unidad y solidaridad…”.4 La educación como emancipación de hombres y mujeres, capaces de hacer valer sus derechos, su opinión.
Para Constant en Principios de política5, la democracia es una respuesta a la cuestión de quién debe ejercer el poder público –lo debe ejercer la colectividad- y de manera particular el individuo que es anterior a la sociedad. La sociedad debe poner al servicio de la colectividad a sus instituciones que guardan su libertad. Para el autor sólo existen dos poderes: el legítimo, que expresa la voluntad general, y el ilegítimo, con el uso de la fuerza contra la voluntad expresada en la voluntad general.
Si la estructura social está conformada por subestructuras -una de ellas, la subestructura política, cuya actividad es relativa a la organización del poder-, ¿cómo perciben entonces los ciudadanos su entorno político? En principio la cultura política democrática se sustenta en la noción de ciudadanía, entendida en individuos-sujetos sociales libres e iguales ante la ley que conforman el sujeto de la cosa pública y de la legitimación del poder; la fuente primaria y última del poder es la voluntad del pueblo: la ciudadanía con derecho universal e individual; un proceso democrático no sólo traduce la voluntad general, sino la acción de individuos que actúan y comunican en grupos, comunidades y sociedades.
El ciudadano es la figura de la escena pública, pero también lo es en la escena privada; si en esta última se defienden los intereses personales, en la primera –como ciudadanos- se debe ser responsable y solidario garantizando la convivencia social y la participación en organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, asociaciones no gubernamentales para hacer oír su voz. Su presencia atraviesa los discursos construidos a partir del entorno social. Formación de ciudadanos que colaboran en el fortalecimiento de la igualdad, la democracia y la justicia social; fundamentos del ser ciudadanos a través
3 Ibidem p. 6. 4 ARISTÓTELES. Ética Nicomaquea o Política. México. Porrúa. 1977. 5 CONSTANT, Benjamín. Principios de política, Madrid, Aguilar, 1970.
40
de su participación o movimientos sociales, redes que se forman a partir de la sociedad civil. El ciudadano como parte activa de la democracia exige transparencia en la función social de las instituciones; al poder legislativo, ejecutivo y judicial le pide rendición de cuentas, la decisión de los electores y el juicio de la ley; que reconozca los derechos sociales y culturales de cada uno de los individuos, de las comunidades, de las regiones. El sistema político impone un sentido; los individuos son privados de la construcción del sentido y es a través de su participación en movimientos sociales que busca incidir en tal construcción.
Para Eliseo Verón6, los fenómenos sociales deben verse bajo la forma de materias significantes. A esta dimensión significante de los hechos o fenómenos sociales lo nombra semiosis social y su estudio implica tomar cualquier fenómeno como producción de sentido, es decir que se manifiesta en el discurso, tanto en el sujeto enunciador, como en el destinatario. Este discurso parte de un soporte material, que son los fenómenos sociales que generan o construyen discursos en un intento de comprender, explicar y analizar dichos fenómenos. Este producir sentido implica significarlos como campos semánticos, campos conceptuales o de ideas en el discurso, entendidas como la actualización por el sujeto o sujetos (hablante-oyente), asumidas en los diversos discursos que atraviesan la sociedad. Son los conceptos, ideas, valores, enunciados por un sujeto o sujetos (Greimas, 1982). Estos conceptos, ideas, valores, aparecen como sustrato o contenido en los diferentes temas discursivos que reflejan la realidad social; estos temas son los elementos sustantivos de los discursos sociales.
Los fenómenos o hechos significantes, objetos de este estudio, son: • Realidad nacional. • Movimiento ciudadano de resistencia civil pacífica. • El movimiento social representado por la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO). • Movimiento indígena- Campesino, Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) • Movimiento del pueblo de Atenco. • Grupos guerrilleros. • Sociedades de convivencia. • Derechos humanos.
6 VERÓN, Eliseo. La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona, Gedisa, 1998.
41
El estudio se realizó a través de la lectura del periódico “La
Jornada” durante septiembre y diciembre de 2006. El análisis de una sola fuente –diario de circulación nacional- si bien no es representativo de la pluralidad de pensamiento de los diferentes grupos sociales del país, sí es significativo, al dar en su lectura discursiva una percepción de la realidad social, económica y política que comparten sus lectores; esos conceptos, ideas, valores y también creencias aparecen como sustrato o contenido en los diferentes temas discursivos que reflejan la realidad del país, ya que toda producción de sentido es necesariamente social. La semiosis aparece como un todo de significación en cada uno de los hechos.
Temas: Realidad Nacional
Agravios por el gobierno panista de Vicente Fox que fueron de continuismo con el priísmo neoliberal y el fraude electoral; Problemas sociales, económicos: desigualdad, pobreza, concentración del capital, migración, reducción del ingreso, inseguridad; Problemas políticos: Clima de desconfianza e incertidumbre en el gobierno, surgimiento de formas de organización social, como movilizaciones contra el desafuero, defensa de los trabajadores; La izquierda en México y América Latina; Las luchas regionales en defensa de los recursos naturales; El movimiento de Resistencia Civil Pacifica y su reclamo de transparencia electoral; El dominio del poder económico, político, religioso por grupos conservadores; Los poderes fácticos en México: económicos, medios de comunicación, iglesia; La Ley Televisa; Prevalece en el país un ambiente tendiente a la privatización de la salud, seguridad social, educación; Propuesta de reformas estructurales tendientes a la privatización del sector energético: PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad; Vicente Fox y su empeño en modificar la Ley Federal del Trabajo; Surgimiento de nuevas formas de expresión y organización social; El movimiento social oaxaqueño: Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); el movimiento social en Atenco, Estado de México; Bases de apoyo del EZLN en busca de la autonomía de los pueblos indígenas.
Además,
Desprestigio de las instituciones políticas, incluyendo partidos políticos, Cámaras Legisladoras, Órganos electorales; Pérdida de la credibilidad en los órganos de Justicia incluyendo la Suprema Corte de Justicia; El uso de la fuerza pública por el estado: Represión; El Tratado de Libre Comercio (TLC), EEUU, Canadá y México; El abandono por
42
parte del Gobierno Federal del Campo Mexicano; El Estado Mexicano y los Derechos Humanos; Derechos humanos: desaparición y muerte de mujeres; La seguridad y el narcotráfico; Libertad de presos políticos y la no militarización del país; Participación ilegal de los poderes fácticos, el ejército y la Iglesia que participaron en el proceso electoral; El sexenio de fox y el carácter laico del Estado; Corrupción electoral; Capacidad de convocatoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y las demandas del pueblo y la ciudadanía; Vicente Fox y el gasto publicitario; Legitimidad y fragmentación del poder político mexicano; Elecciones; Felipe Calderón Hinojosa, Candidato del Partido Acción Nacional es declarado Presidente; La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valida las elecciones celebradas el 2 de julio de 2006 por el Instituto Federal Electoral (IFE); El Cardenal Norberto Rivera y la política; Campañas mediáticas contra AMLO; Desatención de la cultura, la industria editorial y el cine; Las elecciones celebradas el 2 de Julio de 2006 son consideradas un fraude electoral; Derechos humanos: detenciones arbitrarias, encarcelamiento selectivo, tortura; Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone a los mexicanos desconocer a Calderón como Presidente, construir un gobierno legítimo y coordinar la resistencia civil; Crisis Institucional: el gobierno de facto y el poder legitimo; Fox y Calderón acordaron el envío de fuerzas públicas a Oaxaca.
Los conceptos, ideas, creencias, valores, son: Democracia Empresarios desapariciones Ciudadanía Economía Incomunicación Gobierno Conflictos Estado proyecto de nación Rezago Legitimidad Elecciones trabajo Régimen Pluralidad Desempleo Neoliberalismo Igualdad Negociación Autonomía Credibilidad Salario Ingobernabilidad Inconformidad Inflación Congreso Legalidad Pobreza Orden Fraude Riqueza Política Descontento Marginación Presupuesto Crisis Educación crisis política Repudio Privilegios Usurpación proyecto nacional medios electrónicos Institucionalidad División Información Estado de derecho Desigualdad Pueblo Transparencia
43
violencia Sindicato conflicto poselectoral resistencia civil cuerpos represivos campaña mediática represión Neutralidad Revolución tráfico de influencias Instituciones movimiento social movimiento de resistencia civil pacífica
educación pública Resistencia
pluralidad reforma agraria Injusticia derechos humanos Tortura costo político poder miedo Fascismo iglesia Detenciones Lucha
Temas: Movimiento Ciudadano de Resistencia Civil Pacífica Destacan los siguientes aspectos:
Elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006; El Movimiento de Resistencia Civil Pacifica frente al procesos electoral; Oposición plural frente a lo que se considera fraude electoral; La resistencia civil vista por los medios masivos de comunicación; El Presidente del Instituto Federal Electoral, Luís Carlos Ugalde, y los demás consejeros electorales, Gobernación y la Policía Federal Preventiva encubrieron irregularidades en las elecciones; La intervención en el proceso electoral a favor del candidato del PAN, Felipe Calderón, de empresarios, medios de comunicación, clero y ejército; Desconocimiento de Felipe Calderón como presidente y reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador; La Convención Nacional Democrática convoca a la Convención Indígena Nacional; Las instituciones del Estado y los pueblos indígenas; Los plantones, bloqueos carreteros, el conflicto oaxaqueño, el conflicto de Atenco, los conflictos de los trabajadores mineros son un reflejo de las crisis de representación política del país; El Tribunal Electoral y las Elecciones del 2 de julio; La derecha mexicana e internacional vinculada al país tratan por todos los medios que la izquierda no llegue al poder; AMLO convoca a un Congreso Constituyente; La posibilidad de recuperar la institucionalidad de la República en manos de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Los campamentos establecidos en el Zócalo capitalino planean acciones a seguir frente al último informe presidencial de Fox y su orden de posible desalojo de dichos campamentos; Sufragio efectivo-respeto al voto, no al fraude electoral; Repudio popular a Fox; Fox y educación pública; La Convención Nacional Democrática (CND): su objetivo es no sólo unificar y reunir las diferentes corrientes de izquierda, sino también los diferentes sectores sociales que anhelan la transformación social.
44
Asimismo, son contemplados los puntos:
Propuso AMLO crear la figura del pueblo o los servidores públicos; Rechazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las peticiones ciudadanas para investigar el voto público en los comicios del 2 de julio; El TEPJF validará las comisiones y declarará presidente electo a Felipe Calderón; La Sala Superior del TEPJF valida las elecciones celebradas el 2 de julio de 2006 de acuerdo a los resultados presentados por el IFE; El TEPJF debe velar por la integridad de la República y sus Instituciones; Felipe Calderón es declarado Presidente; Descomposición de las instituciones; Colapso del Estado de derecho. Las elecciones sucias pero válidas; El resultado de la elección no será gobernabilidad; TEPJF cómplice de la imposición política; Negativa del IFE al conteo de votos; CND y la resistencia civil pacífica; CND declara “Presidente” legítimo a AMLO; Las decisiones del CND: resistencia civil, elección de los integrantes de un comité encargado de la organización del plebiscito y el constituyente; Creación del Frente Amplio Progresista (FAP); CDN y los grandes problemas del país; El Cardenal Norberto Rivera hace un llamado a todos los mexicanos a reconocer a Felipe Calderón como Presidente de México; IFE y los recursos de queja; El Frente Amplio Progresista y el Movimiento Ciudadano; Los retos de la CND y el Movimiento Ciudadano; La Ley de desarrollo Social Impulsada por la CND no prosperará debido a los intereses del PRI y el PAN; La CND es el reflejo de la crisis social impulsada por los últimos gobiernos priístas y panistas; El cardenal Norberto Rivera y el poder político; El conservadurismo en México y el poder político; AMLO presenta frente a Asamblea Ciudadana a los integrantes de su gabinete; Protesta de AMLO el día 20 de Noviembre de 2006 en la Plaza de la Constitución como Presidente Legítimo de México; El movimiento de protesta y rebeldía contra el fraude electoral busca la conformación de una nueva república; AMLO recorrerá los 20 mil 500 municipios del país para convocar a todos los ciudadanos a ser representantes del gobierno legítimo; Campañas políticas y mediáticas contra AMLO; El Movimiento de Resistencia Civil Pacífica y su reclamo de transparencia; La organización de la sociedad en rebeldía; La resistencia pacífica como lucha popular; Un nuevo proyecto de nación; Y finalmente, El dominio del poder económico, religioso, político por los grupos conservadores de México.
Los conceptos, ideas, valores, creencias son:
elección presidencial gobierno movilización Social
45
Voto Instituciones reconciliación nacional Ciudadanía convergencia
ciudadana derechos civiles
Corrupción Imposición derechos políticos estado de derecho Organización unidad Democracia Ciudadanía desarrollo social Legalidad Inestabilidad fallo electoral Legitimidad confianza Deber Validez Veredicto Sospecha Lucha anular elecciones Pobreza Revolución equidad Marginación Propuesta Certeza Vulnerabilidad Marcha Legalidad voto público Pluralidad Independencia relaciones ciudadanas Tolerancia Imparcialidad Confrontación Rebeldía objetividad Investigación Desacato Transparencia Violación Prudencia Pluralismo poderes fácticos Autoridad incredulidad
institucional vacío informativo
Desobediencia verdad jurídica Gobernabilidad bloques verdad popular Público crisis política sufragio efectivo Privado crisis de represión declarar comicios Política sufragio público simulación acuerdo político Soberanía Coalición voluntad ciudadana derecho a la movilización
Normalidad Participación
Contradicciones Colapso Consenso Alegato vacío legal Desastre resistencia civil pacífica golpe de Estado
Temas: Movimiento indígena-campesino. Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Respecto de esta gran temática, resaltan los siguientes puntos:
La Convención Nacional Indígena (CNI) decidió desconocer a Felipe Calderón como Presidente de la República; La CNI reconoce a Andrés Manuel López Obrador como Presidente Legítimo; Propuesta de la CNI tendiente a reactivar el movimiento indígena-campesino; La CNI aprueba reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia
46
indígena, garantizar el derecho a la autonomía y la determinación de los pueblos, proteger tierras, territorios y recursos naturales; La CNI plantea al Estado respetar los convenios y tratados internacionales relacionados con los pueblos indígenas; Creación en Chilpancingo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG); El II Encuentro Indígena Peninsular ratificó a la VI Declaración de la Selva Lacandona y su adhesión al Congreso Nacional Indígena; El Segundo Encuentro Indígena Peninsular plantea el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
Los conceptos, ideas, valores son: comunidades indígenas Cambio Rebelión país nuevo Violencia Izquierda identidad Esperanza Ultraderecha Historia presos políticos Construir culturas indígenas violación de derechos
humanos Igualdad
Refundar Libertad Demandas Educación Organización Estrategias Desconocer Democracia la otra campaña
Legitimidad Justicia Derechos Simulación Conflicto lucha de los de abajo
Fortalecimiento Movilización solos no sabemos nada juntos lo sabemos todo
Instituciones Doblegar medios de comunicación alternativos
Sectarismo Leyes persecución Marginación Justo pueblos indios Discriminación Digno Derrocar despojo de tierras Neoliberalismo Derrotar apoyo Sindicalismo Represión Lucha Colofón
A manera de conclusión cabe mencionar que la esencia de la participación de la sociedad civil - de comunidades, pueblos, personas de distintos ámbitos y sectores- que se hacen visibles, presentes a través del
47
discurso que generan -campos de significación social- debería traducirse en programas de acción para la elaboración de políticas públicas que retomen las voces ciudadanas, las propuestas de la sociedad civil en los ámbitos social, económico, político y cultural. Así como su expresión en los ámbitos del Poder Legislativo, Ejecutivo, Federal y Estatal. BIBLIOGRAFÍA: ARISTÓTELES. Ética Nicomaquea... Porrúa. “Sepan cuantos”, México, 1977. ARISTÓTELES. Retórica, Madrid, Gredos, 1990. AUSTIN, J. L. Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 1982. BENVENISTE, E. Problemas de lingüística general, México, Siglo XXI, 1971. BERISTAIN, H. Diccionario de Retórica y Poética, México, Porrúa, 1985. BERTUCELLI, Marcella. ¿Qué es la pragmática? Barcelona, Paidos, 1995. BORDIEU, Pierre.? ¿Qué significa hablar?, Madrid, Akal, 1985. CHOMSKY, N. Aspectos de la teoría de la sintaxis, Madrid, Aguilar, 1970. CONSTANT, Benjamín. Principios de política. Madrid, Aguilar. 1970. DE SAUSSURE, F. Curso de lingüística general, México, Nuevomar, 1982. DEALY, J. Los fundamentos de la semiótica, México, Iberoamericana, 1996. DIJK, T. V. El discurso como estructura y proceso. Barcelona, Gedisa, 2003. DURKHEIM, Emile. Las reglas del método sociológico. México, 1994. ECO, Umberto. La estructura ausente. España, Lumen, 1978. ESCANDEL V., Introducción a la pragmática. Barcelona, Anthropos, 1993. GREIMAS, A.J. Semiótica. Diccionario razonado… Madrid, Gredos, 1982. LÓPEZ Villegas, Virginia. “Hacia un marco de referencia de la
pragmatolingüística” en Fernández C. F. y Yépez Hernández, Comunicación y teoría social, México, FCPyS-UNAM, 1984.
LOZANO, Jorge. Et. Al. Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. México, Rei, 1993.
MONTESQUIEU, Charles Louis. Del espíritu de la leyes. México, Porrúa 1977. MORRIS. Signo, lenguaje y conducta. Buenos Aires, Argentina, Losada, 1986. PERELMAN, Chain. Tratado de retórica. Madrid, Editorial Gredos, 1980. REBOUL, Oliver. Lenguaje e ideología. México FCE, 1986. SANDERS P., Ch.. La ciencia de la semiótica, Argentina, Nueva visión, 1986. SCHLIESSEU, Lauge (1975). Pragmática lingüística, Madrid, Gredos, 1987. SEARLE, J. R. (1969). Actos de habla, Madrid, Cátedra, 1986. URIBE Villegas, Oscar. Problemas de lenguaje. México, IISUNAM, 1984. VERÓN, Eliseo. La semiosis social, fragmentos de una teoría, Gedisa, 1998.
48
LA INDUSTRIA DISCOGRAFICA y la nueva encrucijada digital
Cristian Daniel TORRES OSUNA♠ Una industria en jaque
♠ Egresado de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Cursa un posgrado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid.
49
Es indudable el fuerte impacto socioeconómico y cultural que se desprende de los diversos productos culturales. La producción que rodea nuestras vida constituye una importante fuente de trabajo para creadores, interpretes, empresarios, empleados y trabajadores independientes de empresas productoras, industriales, de medios, de comercialización mayorista y minorista, de agencias de publicidad, instituciones culturales, etc.” (Stolovich, L., Lescano, G., Mourelle, J. 1997). Abarcan todas las fases de su desarrollo e impulsan la economía global.
Las industrias culturales (IC) influyen de manera tajante y directa sobre los imaginarios colectivos de los pueblos. Ofreciendo visiones concretas del mundo, representaciones que moldean la construcción identitaria en cualquier nivel educativo de la población, “las industrias culturales hacen posible comunicaciones simbólicas, sus contenidos participan activamente de las matrices culturales que subyacen en las relaciones sociales, sus formas de funcionamiento hacen que se configuren, desdibujen o desplacen las fronteras entre los distintos grupos sociales” (García Canclini, N. 2006).
Dentro de la cada vez mas reafirmada importancia de las industrias culturales se enmarca nuestro objeto de estudio. Abordar sus configuraciones precisa una breve revisión de las distintas etapas más representativas de su desarrollo.
A partir de las fusiones de los grandes grupos multimedia a mediados de los ochenta, se comenzó a advertir una Industria Discográfica (I.D.) dominada por 5 majors (BMG, EMI, Sony, PolyGram y Universal) que producían y distribuían mas del 90 por ciento de todas las ventas de fonogramas (LPs, cassettes, CDs, discos singles y videoclips) (Burnett, 1996). Tal dominio del mercado se remonta a principios del siglo XX, cuando la llamada Victor Talking Machine y Columbia, después BMG y Sony respectivamente, se dividían el mercado estadounidense, mientras que British Gramophone Company, que pasaría a ser Electrical & Musical Industries (EMI) controlaba el resto del mundo. Luego de la década de los cincuentas, época del gran consumismo desatado con la postguerra, la expansión de la nueva cultura de la juventud y la plena gestación del estallido del rock, sobre todo en Estados Unidos, el mercado de la música creció 1,000 por ciento entre 1954 y 1973 (Yudice, George. 1999). El surgimiento de la nueva configuración en grupos multimedia y el acelerado crecimiento en la década de los ochenta, se complementó con una nueva lógica de
50
producción, confeccionando con certeza lo que será vendido, reduciendo la incertidumbre intrínseca del producto. Las majors arriesgan con grandes inversiones en pocas producciones que les aseguran recuperar la inversión y jugosas ganancias. Para amortizar un CD, se tienen que vender al menos 250,000 unidades (Burnett, R. 1999).
La contraparte de los grupos transnacionales en cuanto a estructura y funcionamiento, se configura a cargo de las Indies o Pymes, que sin contar con el poder de inversión y distribución de las grandes, se limitan a encontrar nuevos posibles éxitos masivos, explotarlos hasta donde se los permitan para después vender las licencias de los contratos a las Majors, que superan por mucho las carencias de las pequeñas y medianas empresas. Las grandes utilizan formulas estandarizadas de éxito (producción y distribución masiva, con grandes campañas de marketing), previamente “test-adas” para lanzar al estrellato con poco margen de error, a los noveles artistas salidos del semillero de las Pymes. De tal forma que “la industria de la música se basa en una constante dialéctica entre el lanzamiento del joven artista y la gestión del artista consagrado, entre el lanzamiento del hit del momento y la explotación del catalogo de éxitos” (Flichy, 1982; Miége, 1989, en Bustamante, 2007).
Al igual que para el resto de sectores culturales, para la I.D. ha sido crucial la relación con las nuevas tecnologías, que han estimulado su periódica estructuración y por ende su crecimiento. Rememorando, el LP que expandiera su popularidad de forma intensiva entre las décadas de los cincuenta y setenta, se vio finiquitado como el primer gran soporte por la introducción de la cinta magnética o Casete, suplantando al disco de vinilo con una entrada masiva al mundo musical durante la década de los setenta. Permitiendo un salto cualitativo en el desarrollo de la estereofonía y la aparición del Walkman de Sony, en ocho años vendió 35 millones de unidades, constituyendo “el primer aparato sonoro expresamente para el mercado consumista” (Morita, et al. 1986).
Aproximadamente una década más tarde al igual que el pionero de la música grabada, el casete fue sustituido por uno de los grandes avances de la novedosa tecnología digital. El CD creado por las compañías Sony y Philips en 1979, representa un soporte que estimuló un mercado que decaía. Además de poder escuchar música en algún reproductor, presentaba la posibilidad de almacenarla en cualquier ordenador. Un firme monarca de la década de los noventa, introducido al mercado para hacerle frente al descenso de ventas de finales de la década anterior. Con
51
la intención de impulsar el mercado y aumentar las ventas como con el CD, la industria se planteó una nueva transición de soporte con miras a la nueva década, el DVD que aunque se introdujo con mayor espacio para almacenar no solo música, sino películas, archivos de texto, imágenes, etc. Se quedó corto en su tarea de aliciente para la I.D que enfrentaba ya realidades tecnológicas diferentes.
Los distintos soportes (con excepción del DVD que no logró consolidarse) a lo largo del desarrollo de la industria fonográfica, han sido en su tiempo y espacio grandes impulsores del sector. En esa correlación entre tecnología e industria extendida hasta el presente siglo, las desigualdades son cada vez más pronunciadas y gestan una transformación profunda de la industria musical en todas sus fases (creación, producción, reproducción, distribución, comercialización). Nueva era en que emergen nuevos soportes, formas de producir, distribuir, comercializar y consumir. Procesos que sitian una industria que pierde mercado sin pausa forzada a reestructurarse, para subsistir en un ambiente que le demanda mayor permeabilidad a la innovación tecnológica y sus particularidades. Asegurar su subsistencia actual y venidera en los nuevos escenarios de la música son tópicos prioritarios.
La I.D. en la actualidad.
Es consenso generalizado el impacto de la I.D. a nivel global aún en tiempos de crisis. Es “uno de los sectores más potentes y de mayor crecimiento de la economía mundial, no sólo como un sector particular dentro del conjunto de las I.C., sino también como irrigador de productos que son utilizados por el resto de estos sectores, y como componente de otros sectores industriales tales como la electrónica de consumo, la publicidad y las telecomunicaciones” (Burnett, 1996, en Calvi, 2006).
Dentro del modelo editorial la I.D. se configura con las siguientes particularidades socio-económicas y comunicativas;
•Fuente de creación de identidades sociales, resultado de sus productos comunicativos que a través de procesos de mediación, brindan representaciones del mundo (Género, Melodía, Diseño gráfico, Marketing y en ocasiones mensajes ocultos).
•Es un sector no condicionado por la lengua, permeable e innovador de tecnología.
•Reproducible, internacionalizable.
52
•Utiliza aparatos mediadores forzadamente ( walk man, disc man, CD Rom, mp3 player, ipod, etc.)
•El trabajo colectivo es dominante.
•Existe un mercado oligopolista. Las compañías independientes arriesgan e innovan con artistas; fungiendo como “incubadoras de éxitos” a nivel regional y nacional, y como comercializadoras de licencias a las majors, que capitalizan a escala los proyectos incubados para buscar éxitos masivos. “Las grandes multinacionales atraen a las independientes por que pueden distribuir discos” (Negus, K. 1999).
•Majors produce con formulas de éxito preestablecidas, homogeneízan el mercado, en detrimento de una I.D. más diversa. Una gran cantidad de géneros musicales existentes no encuentran cabida en sus catálogos, salvo los más estandarizados.
•Industria en proceso de reestructuración, debido a la caída gradual de sus ventas y a la entrada del nuevo panorama digital.
La siguiente tabla* resume y compara las particularidades de desarrollo y modelos de negocio entre Majors y Pymes:
Majors Pymes Conglomerado multimedia diversificado con intereses en el negocio.
Empresas con poca o ninguna diversificación.
Gran empresa con un importante número de filiales.
Empresario Individual. Empresa predominantemente nacional con ninguna o pocas filiales.
Importante participación en el mercado mundial.
Insignificante participación en el mercado mundial.
Empresa líder en los principales mercados territoriales.
Participación escasa o importante en el mercado nacional, pero raramente líder.
Productos homogéneos, pensados para su comercialización en el mercado internacional.
Productos concebidos en función del mercado nacional, eventualmente exportados.
Importante participación de productos internacionales en el volumen global de negocios.
Escasa participación de las exportaciones en el volumen de negocios.
Generalmente distribuidor. Grandes Raramente distribuidor. Géneros
53
El Nuevo Panorama Digital
Según los informes de la IFPI1, sobre todo en los últimos 5 años del presente siglo se ha agudizado un declive constante de las ventas de fonogramas en el mundo. Tras este impacto sin precedente y gradual, la caída de la facturación por concepto de unidades vendidas parece no tener vuelta atrás, el mercado global de la música se redujo unos 8 mil millones de dólares. Al 2006 la I.D. se valuaba en poco menos de 32 mil millones, a diferencia de los 40 mil millones de finales de los noventa.
En 2008, en expansión de las tecnologías digitales, el informe se desarrolla en exclusiva en un ambiente de apuesta por los nuevos modelos de negocio digital, careciendo de datos sobre el mercado tradicional off line, que permitan constatar y realizar un seguimiento de la crisis en los formatos tradicionales. Una posible estrategia ante “los pronósticos para la supervivencia de la industria musical en su forma actual no son optimistas” (Yudice, George. 2007).
Tal disminución en las ventas, según las asociaciones (IFPI, RIAA2) que agrupan a las transnacionales y algunas independientes, 1 Federación Internacional de la Industria Discográfica. Representa la industria mundial de grabaciones musicales; agrupa a 1400 miembros de más 75 países y tiene afiliados nacionales en otros 49 países del mundo.
2 La Recording Industry Association of America (RIAA), es una asociación estadounidense que representa a la industria discográfica y es la que certifica los discos de oro y platino en los Estados Unidos.
Estrellas. especializados Segmento producto-mercado bien estructurado e independiente del segmento finanzas/estrategias.
Segmento producto-mercado más o menos independiente; segmento finanzas/estrategias poco constituidos
Predominio de criterios comerciales. Predominio de criterios estéticos. Grandes presupuestos para la promoción global y multimedial de sus productos
Bajo presupuesto de promoción. Difusión basada mayoritariamente en relaciones personales.
Estrategias de tipo blockbuster. *Palmeiro, César. 2005. La industria del disco.
Estrategias de ventas regulares.
54
atribuyen este fenómeno de crisis a lo que consideran piratería comercial de CD, las copias privadas de estos, así como las descargas de las plataformas P2P. Escenarios que junto con la transferencia de archivos entre reproductores de sonido (mp3, Ipod, etc.), convulsionan a una industria que se esfuerza por no perder el poder de mercado y expansión que experimentó en las décadas pasadas, obligada a reestructurarse y buscar nuevas estrategias de acción, adentrándose mal y tarde mediante las nuevas tecnologías (que la han superado por mucho en cuanto a desarrollo), a la exploración de un novedoso y peculiar fenómeno digital en expansión. Además de representar un aparente giro económico para la I.D., la revolución digital engloba nueva fases de distribución y consumo de música grabada; presenta escenarios complicados y particularidades que hasta hoy no han sido comprendidos del todo y representan un reto para la I.D. que ensaya nuevas estrategias de desarrollo.
Consumo y nuevos modelos de negocio de la música on line
Las nuevas redes digitales como se ha venido constatando, han obligado a repensar al conjunto de las I.C. forzando un panorama novedoso y complejo que se desarrolla vertiginosamente, escapando de la comprensión total por parte de las industrias como de los usuarios. La I.D. en particular, desarrollada con fuerza durante varias décadas en el modelo tradicional offline ha cambiado. Las multinacionales intentan con empeño superar la crisis constante. Mediante políticas restrictivas para “intentar mantener bajo su control el negocio de la música online, con un grado de concentración todavía mayor que el ostentado en el offline” (Buquet, G. 2003), en la red el 80% del catalogo mundial en venta se encuentra en dos grandes plataformas comerciales.
En este panorama se trabajan diferentes estrategias que van desde nuevas formas de producción, distribución y consumo, inherentes al internet que brinda la posibilidad de enviar y recibir archivos de sonido y otros, creados y provistos por las compañías discográficas (majors o pymes) o por la nueva ola de artistas sin contrato, que mediante software especializado (pro tools, cool edit, etc.) realizan sus maquetas digitales.
Los contenidos y sus características de distribución y consumo en la red se han venido configurando de la siguiente manera:
Negocio Online
“Los nuevos modelos de negocio que las compañías discográficas están desarrollando se basan principalmente en la descarga o recepción de
55
música en Internet previo pago a través de las plataformas comerciales, en los anuncios publicitarios presentes en las mismas, y también en la descarga o recepción de música en dispositivos móviles, como teléfonos, reproductores de MP3 e incluso agendas electrónicas” (Calvi, Juan, 2006) Modelo de negocio a través de las descargas desde sitios web como I-tunes (el mayor comercializador internacional de música digital) o las aproximadas 350 plataformas distribuidas en el mundo (IFPI, 2008).
Los primeros proveedores de contenidos musicales aparecen en 2001, MusicNet y Pressplay fueron ensayos de las majors que carecieron de éxito por la necesidad de agotar el stock físico y sus temores a la nueva era digital, pero constituyeron un trampolín para que a partir del 2003 surgieran Itunes y Napster, con un catalogo de discos completos de un artista o solo algunos temas ya sea a móviles u ordenadores. Novedad en el nuevo mercado digital que posibilita escuchar un fragmento de los temas, seleccionar y comprar los de mayor agrado a diferencia del mercado tradicional off line, que encierra gran incertidumbre al tener que adquirir el producto en su totalidad.
Según datos de las dos plataformas de mayor auge, al 2006 había más de 20 millones de abonados en el mundo (Apple inc.,2006; Napster Inc., 2006), negocio sin precedente en la I.D. que incentiva además la venta de reproductores, servicios de ADSL y teléfonos móviles. “La industria de la música junto a los sectores de la electrónica, las telecomunicaciones y las empresas de software, están aprovechando las características que ofrecen las nuevas redes y tecnologías digitales, dados sus reducidos costes de almacenamiento, distribución y comercialización y la mayor extensión geográfica que estas posibilitan, para establecer nuevos mercados musicales digitales” (Calvi, J. 2006).
El despegue de los servicios de distribución y comercialización de la música online según datos referenciales y poco fiables, provistos por plataformas y asociaciones que salvaguardan los intereses de la I.D. (IFPI, RIAA, Apple, Napster, etc.), está paliando los efectos de la crisis, que desde su óptica provoca el auge de los sistemas p2p y la constante suma de usuarios que prefieren la aparente gratuidad de la música.
En este entorno digital las formas de distribución y comercialización se presentan con variantes de negocio, que van del pago directo del usuario por descarga al pago indirecto por medio de la publicidad, nuevas formas de acceso a la música que desarrollamos en la siguiente tabla:
56
Los precios de los discos y canciones ofertados online varían de acuerdo a la plataforma y mercado nacional, se sitúan entre 0.50 céntimos de dólar y 1.50 dólar por canción; 8 y 12 dólares álbum completo y; 10 y 15 dólares por cuota mensual suscripción (Calvi, J. 2006). Ingresos que se distribuyen de manera similar a la tradicional offline, con la particularidad de que hoy se integran nuevos actores de peso a la cadena.
Reparto de utilidades modelo online*
Como se observa en la ilustración, los agentes que han surgido en la transición digital tienen obtienen un gran porcentaje en la distribución de las utilidades, mientras que la brecha entre lo que perciben las compañías discográficas y los artistas se encuentra desequilibrada. Sea el modelo offline u online u otro, el artista siempre obtiene menores ganancias con respecto a los demás integrantes de la cadena de valor y las grandes majors continúan controlando el mercado. Creadores e intérpretes del producto cultural, los menos retribuidos por su trabajo, representan una balanza desequilibrada, que sin embargo incentiva al músico a realizar conciertos en vivo, u otras estrategias de las que obtiene mayores ganancias.
A pesar de las adversidades de la crisis actual, la industria discográfica mundial, se muestra optimista y apuesta por lo digital. Según su informe 2008, el mercado se encuentra en crecimiento gradual y acelerado, suponiendo ya el 15% del mercado musical global con una cifra de negocio de 2,9 mil millones de dólares, aumentando a un 38% durante 2007, los datos del actual informe de la IFPI han dejado de lado a la industria tradicional y su cada vez más acentuada dificultad para sostenerse, centrándose en aportar datos alegres sobre el auge y el impacto del mercado digital que se afianza según el informe, “la industria fonográfica no recupera por esta vía la totalidad de la perdida debido a la enormidad de los intercambios persona a persona (peer to peer o P2P) y más aun el intercambio de CDs entre amigos” (Yúdice, George, 2007), además de la caída constante de ventas físicas.
P2P “peer to peer”
Actualmente es la forma de distribución de música digital más usada, el “peer to peer” traducido como intercambio entre pares, nos permite enviar y recibir música mediante un servidor descentralizado en el que todos los agregados son servidores y usuarios. Limewire, Kazaa, Gnutella y Ares entre otros, son softwares de par a par siendo este ultimo uno de los más representativos del auge p2p.
57
Redes iniciadas con Napster en 1999, plataforma madre de las redes de intercambio obligada a cerrar sus servidores, y pagar a las empresas discográficas 26 millones de dólares por daños y otros 10 millones de dólares por futuras licencias. Acciones pioneras por parte de la I.D. en contra de los sistemas p2p, Napster después del juicio fue comprado en 2002 por la empresa Roxio Inc., convirtiéndose en plataforma comercial.
En la actualidad un firme ejemplo del impacto de las plataformas de intercambio es Ares; software gratuito con una gran aceptación de los usuarios debido a su rapidez de búsqueda y descarga, inició con un número de usuarios de menos de 10.000, tan solo 3 años después contaba con aproximadamente un millón de agregados. Al igual que la mayoría de estos nuevos sistemas, ha desarrollado un “programa que permite contactos descentralizados entre los usuarios, lo que evita poner cualquier servidor central por parte de la empresa que promueve el software.; asi, los usuarios descargan el programa y automáticamente están preparados para descargar transmitir archivos de y hacia otros usuarios de la red” (Buquet, G. 2003), a diferencia de Napster que desde un servidor centralizado almacenaba y distribuía los contenidos.
Este intercambio de archivos vía P2P asciende a unos 4,000 millones de discos compactos al año, superando por mucho al mercado digital en oferta y diversidad de contenidos, modelo en el que las plataformas distribuyen sólo los catálogos de las compañías disqueras, con las que tienen acuerdos a diferencia de las redes de intercambio que crecen en contenidos a medida que se integran más usuarios.
El motivo principal del auge de estos sistemas es la gratuidad. Los usuarios se rehúsan a pagar por algo que pueden conseguir gratis. En el 2002 la población que utilizaba archivos mp3, que no estaría dispuesto a pagar por descarga o streaming de archivos musicales subía al 84% (cyberatlas.internet.com, 25/02/02). La gratuidad es relativa desde el momento en que se paga por el equipo informático, servicios de internet y en países como España el controvertido canon digital. Pero son costes que tendrían que afrontarse también en el modelo de pago por descarga.
Ante el inminente impacto de la revolución hacker y la preferencia del consumidor por el modelo gratuito sobre el de pago, las empresas multinacionales en conjunto con asociaciones como la IFPI y la RIAA han desarrollado estrategias restrictivas contra los P2P a partir de la segunda mitad de la década pasada:
58
•En 1998 se aprobó en el Congreso de los EE.UU. la Digital Milenium Copyright Act (DMCA) que dejaba claramente establecido que cualquier movimiento de archivos digitales a través de la red, sin previa autorización por el propietario de los derechos de los mismos, sería considerado un delito (Halbert, 1999 en Bustamante, 2003).
•Las compañías EMI, WMG, Universal, Sony y BMG, en 2001 pusieron en práctica la DMCA y demandaron a través de la RIAA a Napster y mp3.com. resultado que obligo a las compañías a compensar económicamente a las transnacionales y cerrar sus plataformas.
•Las transnacionales en conjunto con las asociaciones que defienden sus intereses, además de grandes empresas de informática como AT&T, France Telecom o Telefónica, intentaron desarrollar un sistema de archivos digitales encriptado con marcas de agua. Planteando así herramientas técnicas que ayudaran a marginar el problema de la música ilegal en internet. Ha sido un fracaso, no ha podido desarrollar un sistema encriptado inviolable, descompuesto rápidamente por hackers de la Universidad de Princeton (www.wired.com, 29/04/02).
•Incursión por parte de las Majors en el mercado digital a partir del 2001 con la aparición de la primera plataforma de distribución y comercialización de contenidos musicales.
•Acciones de las Asociaciones que velan por los intereses de las empresas discográficas en conjunto con los gobiernos; El caso España con el canon digital, en marcha desde Junio de 2008, aplicando tarifas que regulan la remuneración compensatoria por copia privada en el entorno digital, para todos los autores y titulares de derecho afectados por la aparición de nuevas tecnologías digitales, que facilitan la reproducción de sus obras y prestaciones. Se encuentra que CD y el DVD están gravados con un canon digital de 0,17 y 0,44 euros, respectivamente, mientras que los teléfonos móviles o PDA que dispongan de MP3, con 1,10 euros, y los MP3 y MP4 con 3,15 euros; El caso francés donde el gobierno aprobó un proyecto de ley, para luchar contra las consideradas descargas ilegales. Prevé un mecanismo para convencer a los internautas de que deben abandonar esta práctica si no quieren enfrentarse a una sanción. La idea básica es que los usuarios de Internet que descarguen archivos puedan verse sancionados con la suspensión de su conexión a la Red. Antes de que eso ocurra, se advertirá al considerado infractor por mensaje electrónico. Si persiste en su práctica, se le enviará una carta certificada, de manera que el abonado tenga constancia por escrito de la
59
actitud que se le reprocha. Si continúa en su empeño, el implicado perderá su conexión a Internet durante un periodo que oscila entre tres meses y un año. (www.odai.org, 28/01/09) Reino Unido, Suecia y Bélgica han contemplado propuestas similares.
“La IFPI procura generar dos tipos de información respecto a la piratería. Por una parte, que la piratería reduce el volumen de negocio legítimo, y por otra que se está combatiendo el problema con bastante éxito. Es decir, por una parte busca convencer a los ministerios de justicia y a los departamentos de policía de todos los países, que el problema es grave y que se necesita colaboración. Por otra parte, los informes de IFPI necesitan presentar un buen panorama de negocios con predicciones de crecimiento continuo para congraciarse con los accionistas” (Yúdice, George, 2007).
Lo cierto es que la aparente gratuidad es la opción más viable para la gran mayoría de los usuarios, que prefieren descargar contenidos de las plataformas p2p. Descargas que las asociaciones que cuidan los intereses de las majors y algunas Pymes vinculan con la piratería, crimen o terrorismo internacional, una exageración si ejemplificamos en el plano offline lo que ocurre en la red de intercambio online; si yo usuario compro un CD físico y después decido regalarlo o intercambiarlo por otro con algún amigo en la calle, estaría cometiendo un crimen según la concepción legal de las asociaciones. Nos encontramos ante un panorama contradictorio, con muchas aristas y vacios legales que hasta el momento no ofrecen vías alternativas convincentes para cambiar las prácticas de consumo musical.
El volumen de música descargada en línea supera la compra por más de 1,000% (NPD Group 2007), un crecimiento anual acelerado que constituye sin duda el mayor reto de la industria discográfica, según Kusek “pareciera que se trata de un problema evidente –que la música se encuentra gratis [en internet] y por lo tanto dejaron de comprar. Pero ese no es el verdadero problema, “la distribución gratuita” es una bendición y no una maldición… el problema más bien es el deseo indefectible -y todavía seriamente contra- deductivo, y más allá de la comprensión de los empresarios miopes del modelo música 1.0 de los usuarios de controlar a cualquier costo el ecosistema que las grandes empresas fonográficas mantienen restringido. Una vez que se entienda ese deseo se puede monetarizar lo que la gente hace realmente con la tecnología. Lo hacen porque les gusta la música y los artistas, no porque quieren causar daño;
60
sencillamente no se les ha dado suficientes opciones para que se comporten de otra manera” (Kusek, en Bustamante 2007).
Nuevos artistas sin contrato en la red
El colectivo de músicos noveles que sin contrato alguno apuestan por la red, está en constante crecimiento por razones variadas; por un lado el abaratamiento de la producción. Basta dominar un software de creación de sonidos digitales como el Fruit loops o el Garaje Band de Mac, que cuentan con una biblioteca de instrumentos suficiente para crear un tema musical o una maqueta completa. O bien programas de edición como el pro tools o cool edit en los que se graba la música ejecutada en tiempo real; el instrumento envía el sonido conectado a una consola comunicada con el ordenador, que a su vez registra las ondas producidas en el software de edición. Otra razón para el auge de los músicos autoproducidos, es la dificultad de acceso a una disquera que los represente. Aun cuando la propuesta musical sea buena, existe una gran oferta musical imposible de cubrir por parte de las compañías discográficas que reducen constantemente sus catálogos. O bien la renuencia y el desagrado de los acuerdos porcentuales con que las discográficas cierran los contratos.
Parte de estos músicos opta por el modelo COPYLEFT, licencia que “supone una clara alternativa al control de los derechos de autor por la entidades de gestión, ya que permite la autoedición y autogestión por los músicos de su propia obra. De esta forma no hay condiciones ni precios impuestos por un tercero que no ha participado en el trabajo intelectual, como ocurre en el modelo de difusión y distribución de la música a través de editores y productores fonográficos, en los que los precios son fijados exclusivamente por las compañías discográficas y los derechos son recaudados y administrados por las entidades de gestión” (Asociacion de Musica en Internet, 2006).
Los creadores-distribuidores nacidos de la era digital hacen circular su música de forma gratuita a través del internet, la mayoría de veces utilizando sitios de webcasting como Myspace.com o Youtube.com, o mediante páginas web especializadas como Vitaminic.com, Artistshare.net o Musicalibre.es; se oferta un catalogo de canciones y géneros cada vez mayor, dejando abierta la posibilidad de pagar o no por la música descargada, una aportación simbólica fija o voluntaria según el ofertante, destinada a cubrir los gastos de producción y distribución.
61
Mas allá de comerciar con la música combinando la red con el “marketing callejero” (Negus, K. 1999), donde la promoción se desarrolla distribuyendo la música a organizadores de fiestas, uso de redes de boca a boca y colocación de pegatinas en lugares públicos, con el logotipo y las direcciones web del creador; se apuesta por obtener reconocimiento de los escuchas que se convierten en asistentes potenciales a los conciertos, posibilidad de mayor rentabilidad para los artistas sin contrato, pues dividen ganancias con la sala de concierto (Entradas y Consumiciones).
Este modelo de distribución gratuita o de aportación simbólica ha sido puesto a prueba con éxito comercial por artistas de renombre como David Bowie, U2 o Paul McCartney, con ganancias mayores de las que obtenían en sus compañías discográficas; aunque “estos artistas ya habían alcanzado el éxito comercial previamente en el mercado discográfico tradicional y son conocidos a nivel mundial” (Calvi). Rentabilidad online que resulta casi imposible para los músicos sin disquera. La mediación discográfica es necesaria para distribuir y promover los productos, si se quiere alcanzar grandes audiencias y beneficios económicos.
Nos encontramos ante un panorama que abre la diversidad de oferta, posibilitando la circulación de géneros alternativos como el Heavy Metal o Punk Rock y sus ramificaciones, que muchas veces no encuentran cabida en los catálogos de las compañías discográficas Majors o Pymes, y ante la posibilidad de cubrir la demanda de usuarios que no gustan de la oferta estandarizada de la I.D. que ofrece “un medio para racionalizar y ordenar las actividades de los consumidores y el público” (Negus, K. 1999:65). Por otro lado, “la idea de que la red permitirá que los artistas sean retribuidos directamente por su trabajo sin la mediación de las compañías discográficas que los produzcan, distribuyan y promocionen, es muy difícil de sostener” (Calvi, J, 2006).
Consideraciones Finales
La industria discográfica se caracteriza por ser la de mayor impacto y aportación económica dentro del conjunto de industrias culturales en el mundo, además de ser la única que hace presencia en lugares públicos como supermercados, centros comerciales, tiendas departamentales, hospitales, fiestas, iglesias. Sectores como el cine, el teatro, la televisión o el videojuego necesitan en gran medida de la ID para desarrollarse, en síntesis, desde cualquier enfoque, el funcionamiento de los países no sería el mismo sin música.
62
No obstante, aunque la demanda de productos culturales no cesa y aumenta, las ventas de unidades disminuyen afectando a una industria en jaque. Se han producido cambios significativos sin precedentes, propiciados por los avances de la telemática en las grandes fases que recorren a los sectores culturales en general y al musical en particular. La piratería industrial con la copia masiva y las descargas online a través de plataformas P2P, afectan a Majors y PYMES, modificándolas desde la creación hasta la comercialización de productos, situando a los actores culturales en una encrucijada donde la innovación tecnológica y las condiciones económicas y del mercado, están forzando una reestructuración hacia desconocidos escenarios que implican nuevas configuraciones; nuevos actores, modelos de negocio, cambios en la oferta y la demanda, en comportamientos de los usuarios y en la forma de concebir la I.D. por parte de los gobiernos y expertos en materia cultural.
Es innegable que una industria con influencia de tal magnitud, requiere para su estudio de la cooperación de parte de los actores culturales ligados al sector. Es necesaria la participación directa de organismos gubernamentales, empresas, artistas y centros de investigación en las tareas de coordinación, ampliación y organización de información; esto permitiría contrastar y evaluar las complicaciones de los nuevos escenarios y los recursos para poner en marcha nuevas gestiones y políticas congruentes con la realidad actual y sus particularidades, permitiendo un mejor aprovechamiento y desarrollo de la ID y por ende de la cultura de los países del mundo.
Bibliografía
--Buquet, G., 2003. “Música on line: Batalla por los derechos, lucha por el poder” en Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación; las industrias culturales en la era digital, Gedisa, Barcelona.
--Burnett, R., 1996, The global jukebox: The international Music Industry, New York, Routledge.
--Bustamante, E., 2003. Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: las industrias culturales en la era digital. Gedisa, Barcelona.
--Calvi, Juan C., 2006. La industria de la música, las nuevas tecnologías digitales e Internet. IX Congreso IBERCOM.
--García Canclini, Nestor G., 1999. Las industrias culturales en la integración de América Latina, Editorial Universitaria, Buenos Aires.
--Flichy, P., 1982. Las multinacionales del audiovisual. G. Gili. Barcelona.
63
--IFPI, 2008. Digital Music Report. --Negus, Keith. 1999. Los géneros musicales y la cultura de las
multinacionales. Paidos. --Palmeiro, C., 2005. La industria del disco. Economía de las PyMEs de la
industria discográfica en la ciudad de Buenos Aires. Observatorio de industrias culturales, Subsecretaría de gestión e industrias culturales. Buenos Aires.
--Yúdice, George. 1999, La industria de la música en la integración América Latina en Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Grijalbo.
--Yúdice, George. 2007. La transformación y diversificación de la industria de la música en la cooperación cultura-comunicación en Iberoamérica. AECI.
64
“POSMODERNIDAD” Y TURISMO zapping: Hall y Bauman vistos por Gilberto Giménez Víctor Vladimir SÁNCHEZ MENDOZA♦
♦ Egresado de la carrera de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales. Estudia la Maestría en Ciencias Sociales en la UAS.
65
Los sociólogos admiten que la identidad implica, por definición, la relativa estabilidad en el tiempo de un sujeto de acción, sin la cual la interacción social sería inconcebible, así como la previsibilidad de los comportamientos y la capacidad de asumir o asignar compromisos y responsabilidades. Pero algunos autores posmodernos han polemizado en torno a una “concepción fuerte” de identidad, que resalta ante todo por su capacidad de permanecer en el tiempo, contraponiéndole una “concepción débil” que acentúa su fragilidad y flexibilidad en la así llamada “sociedad posmoderna”.
En efecto, desde la estrecha relación de su concepción de la cultura, estos autores posmodernos destacan el carácter fragmentado, fluido, hibrido, electivo y en exceso reflexivo de las identidades posmodernas. Atribuyen estas características a la velocidad de los cambios originados por la globalización y la revolución tecnológica de las comunicaciones que les sirve de cimiento. Estos cambios habrían erosionado la estabilidad de las bases sociales y culturales que antes sustentaban a la identidad.
A continuación realizamos un breve resumen de las tesis de dos autores de esta corriente: Stuart Hall y Zygmunt Bauman, a partir de la mirada crítica, rigurosa, puntual y sistemática de Gilberto Giménez Montiel, a partir de su más reciente obra Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, publicado en 2007, y quien es uno de los investigadores y teóricos más importantes en materia de teoría y análisis de la cultura del mundo actual.
En su obra, “The questions of cultural identity” traducida al español (1992), Stuart Hall intenta reconstruir las características de la identidad individual en las sociedades premodernas y en las modernas, subdividiendo estas últimas en diferentes fases. En las sociedades premodernas las identidades tenían como sustento las estructuras tradicionales relacionadas principalmente con la religión. La posición de las personas en la sociedad y su identidad derivaban de la posición adquirida por nacimiento, la cual se consideraba como reflejo de dios.
Pero con la llegada de la modernidad, las ideas cerca de la identidad cambiaron radicalmente. Dichas ideas habrían tenido tres fases sucesivas, cada una de las cuales se caracteriza por el predominio de una concepción particular de la identidad: el sujeto del racionalismo (“siglo de las luces”); el sujeto sociológico; y el sujeto posmoderno (Giménez, 2007).
66
Según Hall el sujeto racionalista surge entre los siglos XVI y XVIII, y tiene por sustento la filosofía de Descartes condensada en el célebre apotegma: “Cogito, ergo sum”. Se trata de un individuo “indivisible” dotado de una identidad “única” y autónoma, y que ya no es considerado como parte de una realidad más amplia (“la gran cadena del ser”). Se le bautizó como “el sujeto de las luces” (Giménez, 2007).
El sujeto sociológico, que implica una concepción más amplia del sujeto y de la identidad individual, habría comenzado a desarrollarse en el siglo XIX. Ya no se trata de un sujeto cartesiano que se consideraba como único y separado de otros individuos, sino de alguien relacionado con la sociedad a través de procesos grupales y de normas colectivas. Según Hall esta concepción se explica por los cambios sociales producidos, como la industrialización y la urbanización que introdujeron mayor complejidad en la sociedad (Giménez, 2007). Un ejemplo teórico sería el interaccionismo simbólico.
El sujeto posmoderno “emerge en la modernidad tardía o era posmoderna, que se caracteriza crecientemente por la presencia de identidades fragmentadas” (Giménez, 2007). Los individuos ya no poseen una representación unificada, sino más bien diversas identidades a veces contradictorias o no resueltas. Esta fragmentación tiene múltiples motivos, vinculadas a la aceleración del cambio en las sociedades de la modernidad tardía. A la vez, un factor crucial para la producción de las identidades fragmentadas habría sido “un efecto de supermercado cultural”, debido a la movilidad creciente en el mundo, al progreso de las comunicaciones y al “marketing global de estilos, lugares e imágenes” (Giménez, Ibid).
En consecuencia, los individuos no tienen esa obligación de desarrollar identidades basadas en el lugar donde viven, sino que pueden seleccionar en una amplia gama de identidades en oferta en el mercado. Y la globalización tiende a producir una gran homogeneidad en torno al consumismo. Alineándose con la teoría posmoderna, Hall sostiene que la identidad se ha descentrado. Las personas ya no perciben en su identidad un núcleo o un centro basados en la clase social o en la nacionalidad.
Sygmunt Bauman, por su lado, es un psicólogo polaco que produjo numerosos estudios y ensayos sobre identidad, globalización y posmodernidad. Es catalogado por muchos como uno de los mejores intérpretes de la sociedad posmoderna. Este autor va más lejos que Hall al afirmar que la identidad no sólo se ha fragmentado, sino también ha
67
perdido toda base estable. Esto quiere decir que los individuos pueden cambiar de identidad cuando y donde quieran.
La hipótesis de esta teoría tiene que ver con el transito de una modernidad dura y sólida, que consistía en maquinas pesadas, a una modernidad liviana y liquida. El autor utiliza metáforas no tan casuales como “modernidad liquida o amor liquido” para expresar que en estos tiempos de rápido cambio global se erosionan las fronteras nacionales, y las identidades se encuentran en continúo movimiento o evolución.
Bauman invoca otras metáforas para ilustrar el contraste entre la condición moderna y la posmoderna en relación con la identidad. Es aquí donde plantea el proceso de evolución o el progreso de la identidad de este actor social que es el visitante estadounidense de cruceros, iniciando con el peregrino como un antecedente histórico.
--El peregrino, el paseante callejero, el vagabundo y el turista
Ubica al peregrino como un primer escalón de esta transformación. Compara la identidad moderna con la del peregrino quien es “planea su viaje y tiene una sola meta: llegar a su destino. En su caminar, el peregrino considera al mundo que lo rodea como si fuera un desierto libre de distracciones. Además, en el desierto puede hacer un alto y mirar hacia atrás para ver sus huellas y medir el camino recorrido.” (Giménez; 2007). Explica este autor que ocurre algo semejante en la formación de la identidad moderna: las estrategias de vida de la gente se basan en una clara percepción de lo que quieren llegar a ser y todos los esfuerzos se dirigen a alcanzar la identidad deseada.
Giménez destaca que para Bauman, la posmodernidad es “un mundo inhóspito para los peregrinos”. Estos necesitan de muchas autenticidades en el mundo, mientras que la posmodernidad siembra por doquier apariencias e incertidumbres, haciendo imposible toda peregrinación entendida como estrategia de vida. Por su lado, Scoot Lash al definir el posmodernismo como “un régimen de significación” muy idiosincrático (Lash, 1990), en las sociedades posmodernas el cambio ocurre tan rápido que nadie puede estar seguro de que ciertas posiciones particulares estén estáticas, pese a su gran dinamismo dentro de la sociedad.
La gente cambia de identidad a voluntad. Casi a diestra y siniestra. Y se tiende a no comprometerse a fondo con una identidad que muy pronto puede transformarse en vieja. Nos referimos en seguida a tres estrategias o caminos simbólicos de vida posmoderna, que ayudan a construir la
68
identidad del sujeto de la actualidad, el que vive deslumbrado por la modernidad y la fugacidad de su estancia. Estos son: el “paseante callejero”, el vagabundo y el turista, hasta llegar a uno de los fines en este ensayo: valorar si el visitante de cruceros es el prototipo de turista posmoderno, que sería el turista zapping.
Giménez, autor del libro Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, refiere que el paseante callejero (de acuerdo a un concepto de Flaneur), es el sujeto “que vaga sin propósitos ni rumbo fijo por las calles de la ciudad, entreteniéndose libremente con el espectáculo de la vida urbana” (Giménez; 2007). Los shopping malls son sus lugares favoritos: allí puede pasearse comprando y comprar paseándose; y allí puede encontrar una oferta infinita de productos o servicios para consumir lo que quiera y construirse la identidad que quiera para cambiarla al día siguiente, si así lo desea. Mientras, el vagabundo era, en el pasado, “un individuo que se movía constantemente de un lugar a otro rehusando ligarse a un sitio determinado” (Giménez). Los movimientos del peregrino eran imprevisibles, y provocaban desconfianza de las autoridades. A donde fuera, el vagabundo era siempre un extranjero que no tenía un lugar estable en la tierra. Del mismo modo, en el mundo posmoderno pareciera que no queda más que vagar de identidad sin radicar de planta en ninguna de ellas.
En contraste, el turista también “se mueve de lugar en lugar, pero contrariamente al vagabundo, sabe adónde quiere ir. Sin embargo no viaja para lograr un fin último, como el peregrino, sino sólo para adquirir nuevas experiencias, para ver algo diferente o hacer algo que no ha hecho antes” (Giménez). De modo semejante, el individuo posmoderno puede dedicarse a ensayar nuevas identidades, buscando siempre algo nuevo que probar. Desde la perspectiva sociológica, el concepto de “turista” se define como “cualquier persona que visita un país que no sea el de su residencia habitual por cualquier motivo excepto el de mantener una ocupación remunerada procedente por el país visitado” (Lickorish, 1997). El turista sería un cuarto escalón.
Este sería el marco teórico referencial básico de los actores que participan en este proceso de evolución del peregrino al turista zapping. Sustentado éste en el tránsito de las sociedades premodernas y modernas con énfasis en la identidad y la cultura. Así, consideramos que resulta de especial interés el estudio de la problemática. La línea de especialización que se inclina este ensayo es la del turismo especialmente la que tiene que ver
69
con el turismo de cruceros. La cultura del turista zapping se puede mirar como un escalón final en la búsqueda de identidad del crucerista, como resultado del proceso de evolución de los actores inmiscuidos. Y partimos también del hecho de que la actividad de cruceros es uno de los segmentos más dinámicos de la industria turística en el mundo. En este siglo, el segmento crucerista ha experimentado un crecimiento promedio anual superior al 9%, según datos de Cruise Industry News, 2008.
México goza de una posición estratégica en la industria de cruceros, derivada de sus atractivos turísticos y de su cercanía al principal país emisor de turistas, que es Estados Unidos, lo que le ha permitido lograr, en el periodo 1989‐2008, una tasa de crecimiento media anual en el arribo de turistas de 9.4%. En 2007, a los distintos puertos del país arribaron alrededor de 6.4 millones de turistas de cruceros. De esta cantidad, 2.9 millones de cruceristas tuvieron como destino los puertos del litoral del Pacífico, mientras que otros 3.5 millones visitaron los puertos del Caribe y Golfo de México. Los principales destinos en México atienden diferentes itinerarios y se integran en las rutas del Golfo de México‐Caribe, Mar de Cortés y el Pacífico Mexicano. En esta zona incluye a los cuatros grandes puertos: Ensenada, Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta. Cabo San Lucas y Puerto Vallarta muestran, en el periodo 2003‐2007, el mayor ritmo de crecimiento de este grupo de puertos, con 13.4% y 11.6%, respectivamente, de acuerdo a datos de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Turismo en el 2008. El impacto económico, la promoción turística y el intercambio cultural que tienen que ver con la actividad de los cruceros turísticos, resultan muy importantes para su estudio y valoración.
--La cultura zapping
Pero nos interesa también el estudio del fenómeno de la cultura zapping. Además, el término zapping ha venido a nombrar una actividad novedosa: la del tele-espectador que recorre la programación televisiva, compuesta por varias decenas y hasta por algunos centenares de canales, deteniéndose apenas un par de segundos en cada una de ellos. El ciclo parece no tener fin, ya que después de haber completado el recorrido, en unos dos o tres minutos se vuelve a comenzar el ciclo de modo casi compulsivo (González, 2006).
Esta tendencia excede lo que es una manera de ser espectador de la televisión. Si se observa con atención, se reconocen pautas de conducta social o cultural a las que cabe muy bien el nombre de zapping. Dicha
70
cultura se caracteriza por ver muchas cosas en poco tiempo, fijando la atención con levedad en cada una de ellas (González; 2006). Es aquí donde encaja esta característica del turismo zapping con la identidad del visitante de cruceros, porque durante su corta estancia que dura alrededor de ocho horas en el destino turístico, tiene que visitar muchos lugares en poco tiempo; el resultado es una escasa relación e interacción entre este actor y el entorno, y a la vez genera una pobre percepción de la cultura.
El zapping no es un fenómeno que se explica sólo por posibilidad tecnológica de pasar canal tras canal de televisión, sino que es la manera de satisfacer una necesidad que es anterior y más profunda. El zapping “existe porque es un rasgo constitutivo intrínseco del hombre posmoderno que padece del deseo de abarcar todo, de poseer todo al mismo tiempo, de que nada se le escape y de un deseo de sensaciones e imágenes que se intenta llenar con el control remoto” (González, 2006). Es decir, el visitante de cruceros por su estancia tan corta desea abarcar todo en sus visitas pero, a la vez, no abarca ni profundiza en nada. Por esa fugacidad o liquidez que caracteriza a la sociedad moderna se identifica al visitante de cruceros, dado por su identidad posmoderna, en el que desarrolla su modo de vida, y cuando realiza una visita a un destino turístico con el rol del visitante de cruceros, genera el mismo ambiente de rapidez y fugacidad.
El turista zapping es “un espectador deslumbrado por todo y por nada, excitado e indiferente a la vez.” (González). Y respecto de la organización de los servicios turísticos, las empresas, los servicios turísticos y los guías de turistas han seguido esta tendencia y este estilo general. El turista posmoderno “busca darse un atracón de sensaciones, sufre bulimia de la novedad, de la impresión fugaz que no deja huella” (González), durante las pocas horas de visita a los destinos turísticos.
En el recorrido de cualquier tour es posible estar frente a los monumentos principales de la ciudad, hacer una visita a la catedral, pasar donde vivió y murió algún personaje, entrar al mercado, recorrer la zona dorada y visitar los comercio de artesanías, joyerías, restaurantes y ropa, y hasta realizar viajes a pueblos curiosos, exóticos o folclóricos de los alrededores. Todo esto es fugaz. Este escenario provoca un arduo y obsesivo consumismo por parte de los cruceristas, además que se trata de un elemento primordial en ese afán también por arroparse con alguna identidad, por fugaz, laxa y leve que la misma pudiera ser.
71
El turismo es “otra manera de responder al zapping como elemento que integra la personalidad del hombre posmoderno consistente en una necesidad continuada de estímulos” (González). Las ciudades modernas ofrecen posibilidades para satisfacer a los hombres y mujeres de la llamada posmodernidad.
Conclusiones:
En una sociedad posmoderna, las identidades se vuelven viejas, además se fragmentan y se diluyen rápidamente en el tiempo, y no hay conciencia clara de cuándo desaparecen. Podríamos decir que la identidad es como un proceso de negociación o tensión entre los factores que definen a los actores sociales, y se caracteriza por ser situacional, referencial y de contexto. Identidad acaso negociable. No hay identidades rígidas pero sí constantes. En suma, el crucerista y el turista zapping, extensiones y expresiones de ambos, pueden mostrarse, inclusive como excitados e indiferentes a la vez. Fugaces en todo, efímeros acaso en su cultura y en propia vida
Bibliografía: --Giménez, Gilberto (2007). Estudios sobre la cultura y las
identidades sociales, Ed. CONACULTA-ITESO, México. --González Viaña, Maria del Carmen (2006). Turismo y Ciudad:
nuevas tendencias, Editorial turística, Buenos Aires. --Lickorish, Leonard et al. (1997). Una Introducción al Turismo,
Ed. Síntesis, Madrid. --SCT. SECTUR, 2008. Agenda para la competitividad de los puertos
de cruceros en México, 2008. Gobierno Federal, SCT y SECTUR.
72
IDENTIDAD Y GENERO: su construcción y complejidad
Nathyely Lilian NAVA CRUZ♣
En este trabajo nos acercamos al proceso de construcción social de la identidad de género, como aproximación teórica de una investigación más amplia, que tiene que ver con las prácticas de género
♣ Egresada de comunicación. Estudiante del Posgrado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS.
73
que transmite la educación primaria en Mazatlán, en el caso específico de las escuelas “Gabriela Mistral” y “Jaime Torres Bodet”.
Por lo pronto, respecto del proceso de la construcción social, echamos un vistazo a tres teorías: la diferencia natural, la socialización del género y la construcción social del género y el sexo, a partir de Anthony Giddens (2001), en especial la segunda posición, y lo que se refiere a socialización primaria y socialización secundaria, de acuerdo a ideas de Peter Berger y Tomas Luckmann (1994), que implican una exploración del individuo en el mundo que lo rodea. Ambas son significativas. La primera se da a partir del seno familiar, donde existe una distinción en función a lo que es considerado propio de cada sexo; posee un sentido preparatorio para que el infante, posteriormente en una segunda etapa, interactúe en la calle y parques con vecinos y amigos de barrio y colonia, con familiares de sus amigos, compañeros de escuela y maestros; y estos últimos son cruciales por la relación educador-educando, donde el docente se convierte en una figura de autoridad con todo y costumbres arraigadas, el llamado currículum oculto, que habrá de influir en la formación de la identidad. De acuerdo a Gilberto Giménez la gente hace comparaciones para encontrar semejanzas y diferencias y así identificarse como miembro de un grupo.
¿Cómo se construye la identidad de género? Desde que nacemos, cargamos una serie de reconocimientos que según la sociedad, nos identifican como hombre o mujer. Conforme crecemos, adquirimos gustos por actividades recreativas que están condicionadas. Una niña no utiliza juguetes rudos, de guerra, de construcción, automóviles o deportivos; de la misma manera, los niños no deben jugar con muñecas que despiertan el “instinto maternal” como alimentar, arrullar o cambiar el pañal, barbies estereotipadas como mujer ideal, el uso de utensilios de cocina, de belleza; es decir, se visualizan múltiples prácticas de género.
Desde casi el inicio de la vida se introduce una diferenciación entre un sexo y otro. Con ello arranca la construcción de la identidad de género, que pasa a ser el resultado de la interiorización distintiva que marca la cultura. La diferenciación de sexos y roles asignados será algo que los individuos enfrentarán durante su existencia. Los infantes internalizan estas manifestaciones como referentes de la realidad, lo exteriorizan en sus juegos y luego las llevan a cabo a lo largo de las etapas de su vida. Berger y Luckmann (1994), en La construcción social de la realidad, exponen que por medio del proceso de socialización
74
primaria, los niños se convierten en miembros de la sociedad, y son educados de tal forma que empiezan a idealizar su papel como hombre o mujer. Giddens enfatiza la diferencia entre hombres y mujeres a partir de los conceptos “sexo” y “género”. Con la cuestión “sexo” aludimos, dice,
“a las diferencias anatómicas y fisiológicas que definen el cuerpo del varón y el de la mujer. Por el contrario, el género afecta a las diferencias psicológicas, sociales y culturales que existen entre hombre y mujer. El género tiene que ver con los conceptos de masculinidad y feminidad construidos socialmente, no tiene por qué ser una consecuencia directa del sexo biológico de un individuo” (Giddens, 2001).
Es erróneo considerar las cuestiones de género como propias de las mujeres, según Martha Lamas. En realidad, el género
“afecta tanto a hombres como a mujeres, que la definición de feminidad se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que género se refiere a aquellas áreas –tanto estructurales como ideológicas– que comprenden relaciones entre los sexos… (Y) No se trata de dos cuestiones que se puedan separar” (Lamas, 1996). Por ello propone como regla: “tratar de hablar de los hombres y las mujeres como sexos y dejar el término género para referirse al conjunto de ideas, prescripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino”.
La investigadora reconoce que a veces es complicado usar la categoría género, pero ilustra con un ejemplo claro dónde es clave pensar si se trata de algo construido social y simbólicamente o de algo biológico. “Por ejemplo: si se dice, "la menstruación es un problema de género", ¿es algo construido o algo biológico? Obviamente es algo biológico; entonces es un problema de sexo, y no de género. En cambio, decir "las mujeres con menstruación no pueden bañarse", hace pensar que esa idea no tiene que ver con cuestiones biológicas, sino con una valoración cultural, y por tanto es de género (Lamas, 1996).
Estos modelos sociales en función del sexo y del género, si bien afectan a hombres y mujeres, es sobre estas últimas que tiene mayor impacto, aunque no podemos dejar de lado el papel que juega el sexo masculino. La diferenciación de los sexos también afecta a los hombres. Según la AFP, el 18% de los 106 millones de habitantes de México nunca llora1; quiere decir que les inhibe la sensibilidad. Es común la
1 Información con base al estudio realizado por la consultora privada Mitofsky, especializada en estudios de mercado y de opinión pública.
75
frase “los hombres no deben llorar”; llorar sería un sentimiento asociado a la cobardía. Los conceptos de sexo y género dan pie a la construcción de la identidad. Veamos los enfoques expuestos por Giddens (2001):
1) La teoría de la diferencia natural: “Algunos autores sostienen que hay ciertos aspectos biológicos humanos –que van desde las hormonas hasta los cromosomas, pasando por el tamaño del cerebro y la genética- que son responsables de las innatas diferencias de comportamiento que hay entre mujeres y hombres…los factores naturales son responsables de la desigualdad entre géneros que caracteriza a la mayoría de las sociedades… Las teorías de la diferencia natural suelen basarse en datos del comportamiento animal, señalan los críticos, y no en evidencias del comportamiento humano antropológico o históricas, que suelen presentar variaciones según la época y el lugar”.
2) La teoría de la socialización del género: “aprendizaje de determinados roles con la ayuda de agentes socializadores como la familia y los medios de comunicación. Este enfoque establece una distinción entre sexo biológico y género social: un bebé nace con el primero y desarrolla el segundo. A través del contacto con diversos agentes de socialización, tanto primarios como secundarios, niños y niñas van interiorizando poco a poco las normas y expectativas sociales que se considera corresponde a su sexo… según esta perspectiva, las desigualdades de género aparecen porque los hombres y las mujeres son socializados en roles diferentes”. Aunque este enfoque no toma en cuenta la capacidad de los individuos para rechazar o modificar lo que la sociedad espera de él.
3) Teoría de la construcción social del género y el sexo: “En vez de considerar el sexo como algo determinado biológicamente y el género como algo que se aprende culturalmente, señalan que debemos considerar ambas cosas productos construidos socialmente… podemos dar a nuestro cuerpo significados que cuestionen lo que generalmente se considera “natural”. Los individuos pueden optar por construir y reconstruir sus cuerpos como gusten: con prácticas que van desde el ejercicio, la dieta, el piercing y la moda personal hasta la cirugía plástica y las operaciones de cambio de sexo”.
76
Una vez delineados los enfoques, haremos especial énfasis en la teoría de la socialización del género. Sus principales críticas se centran en decir que esta teoría no toma en cuenta la capacidad del individuo como ser pensante, pero veremos cómo es que la construcción de la realidad no es decisión de los individuos, y que más se conforma a partir de la interacción con otros.
Según Berger y Luckmann, el punto de partida lo constituye la internalización que es definida como “la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí” (Berger y Luckmann, 1994). El individuo acepta el mundo tal cual es, no lo cuestiona, asume el mundo que ya estaba habitado por otros. Este proceso es el de socialización: “la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de él”.
Precisan los autores: “La socialización primaria es la primera etapa por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad”. Suele ser la más importante, nace en una estructura social en la que encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y que le son impuestos. Existe una carga emotiva: “La sociedad presenta al candidato a la socialización ante un grupo predefinido de otros significantes a los que debe aceptar”.
Así, agregan los autores, esta primera etapa de socialización crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva que va de los “roles” y actitudes de otros específicos, a los “roles y actitudes en general”. Cuando ese “otro” se ha generalizado, el niño presenta una socialización exitosa (alto grado de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva). Se identifica con una sociedad, por lo que adquiere una identidad, misma que le adjudica un lugar en el mundo.
En el proceso se está expuesto a la socialización deficiente:
“Por ejemplo, un varón puede internalizar elementos “inadecuados” del mundo femenino, porque su padre está ausente durante el periodo crucial de la socialización primaria que administran exclusivamente su madre y sus hermanas mayores…su “afeminamiento” resultante puede ser “visible” o “invisible”; en cualquiera de los dos casos, existirá asimetría entre la identidad que se le adjudica socialmente y su identidad subjetivamente real… Es evidente que una sociedad proporcionará mecanismos terapéuticos para tratar esos casos
77
“anormales… los niños socializados exitosamente ejercerán, como mínimo, cierta presión sobre “los equivocados” (Ibid).
En esta primera etapa de socialización se forma lo que Giménez (2007) llama identidad individual que resulta trascendental en la vida de los individuos. Empero, éste es un proceso que continúa durante la socialización secundaria basada en la interacción, básicamente en el contexto escolar que dará pie a la formación de la identidad colectiva.
¿Qué es la identidad? Dice Gilberto Giménez
“La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto, hacer comparaciones entre las gentes para encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas. Cuando creemos encontrar semejanzas entre las personas, inferimos que comparten una misma identidad distinguible de las otras personas que no nos parecen similares” (Giménez, 2007). Y citando a Stephen Frosh (1999), Giménez explica que “para desarrollar sus identidades, la gente echa mano de recursos culturalmente disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo. Por consiguiente, las contradicciones y disposiciones del entorno sociocultural tienen que ejercer un profundo impacto sobre el proceso de construcción de la identidad" (Ibid).
Giménez también diferencia la identidad individual de la identidad colectiva, la cual necesita ser reconocida por los demás, pues desde el punto de vista
“de los sujetos individuales, la identidad puede definirse como un proceso subjetivo (y frecuentemente autoreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo” (Ibid).
Sobre la identidad colectiva (diferente y semejante a la identidad individual), Giménez, retomando a Melucci (2001), dice: “puede concebirse como la capacidad de un actor colectivo para reconocer los efectos de sus acciones y para atribuir estos efectos así mismo” (Ibid). Esta identidad colectiva es la que se forma en la convivencia entre individuos, en la socialización secundaria, específicamente en el proceso de escolarización.
78
Las identidades individuales- dice Giménez- se adquieren y se forman mediante el aprendizaje. Además del proceso de socialización ya expuesto en base a los teóricos Berger y Luckmann, para Giménez, es necesaria la distinción entre agencias formales (y discretas) de socialización (padres, maestros, autoridades...) y agencias difusas (celebraciones conmemorativas, publicidad de los media, usos y costumbres...) que, en conjunto ejercen una influencia sobre los sujetos inculcándoles o proponiéndoles "modelos de identidad".
En este contexto, Giménez incluye las aportaciones de Kath Woodward (2000) acerca de la socialización por medio de las agencias difusas. Woodward explica que las identidades individuales se forman mediante el mecanismo de interpelación: “Este mecanismo opera a través de símbolos e imágenes de nuestro entorno que nos invitan a reconocernos en ellos y a identificarnos con el grupo que designan”.
La autora se plantea la siguiente pregunta ¿Pero cómo la gente puede reconocerse en ciertas imágenes y no en otras? Giménez apunta que la tesis central de Woodward es que las identidades se aprenden en el proceso de interacción social y explica las siguientes teorías en relación a la socialización.
• “Se apoya en los interaccionistas simbólicos (George H. Mead) para afirmar que una parte crucial del desarrollo humano consiste en imaginar cómo podrían vernos los demás para ajustarnos a ello”.
• “Se apoya en la teoría “dramatúrgica” de Erving Goffman (1959) para afirmar que la identidad se forma y se desarrolla representando en forma convincente determinados roles de conformidad con las expectativas sociales, exactamente como hace un actor de teatro”.
En torno a la teoría dramatúrgica, anota Goffman que en la vida todo está basado en una actuación; la actuación es “toda actividad de un individuo que tiene lugar durante un periodo señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos” (Goffman, 1959).
En su actuación el individuo necesita una dotación expresiva que es empleada intencional o inconscientemente: la fachada (front). “La fachada se convierte en una representación… cuando un actor adopta un rol social establecido, descubre por lo general, que ya se le ha asignado una fachada particular…Además, si el individuo adopta una tarea que no
79
solo es nueva sino que no está bien establecida en la sociedad, o si intenta cambiar el enfoque de la tarea, es probable que descubra que ya existen varias fachadas bien establecidas, entre las cuales debe elegir” (Ibid).
De esta manera, a la llegada de un nuevo integrante de la familia, los padres preparan el escenario para recibir al bebé. Decoran el cuarto de acuerdo a lo que la sociedad dice que corresponde al sexo que se espera: azul para niños; rosa para niñas. Crean el medio en el que el individuo desarrollará su actuación. Además adquirirá la forma de comportamiento que la sociedad indica como correcto. En ciertos movimientos feministas se busca romper con tal fachada. Y se apoya, acota Giménez, en
“la teoría psicoanalítica de Freud para afirmar que la identidad se adquiere desde la más temprana edad, mediante el control de los sentimientos y deseos inconscientes relacionados con la búsqueda del placer y la sexualidad, y mediante la identificación con el padre o la madre, según el sexo”.
De modo que la formación de la identidad dependerá de la interacción con otros, donde el aspecto cultural es de trascendencia: “El concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades solo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subcultura a las que se pertenece o en las que se participa” (Ibid).
¿Qué pasa cuando el infante ingresa al sistema escolarizado? En este nuevo contexto, los niños se ven sujetos a otras modificaciones. El proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad, es el de la socialización secundaria: “Es la internalización de submundos institucionalizados o basados sobre instituciones” (Berger y Luckmann, 1994). Requiere la adquisición de vocabularios específicos de “roles”. No es necesario un lazo emotivo. Por ejemplo, definen a “los maestros como funcionarios institucionales con la tarea formal de transmitir conocimiento específico” (Ibid). Son fáciles de sustituir, a diferencia de la madre.
La estigmatización adquirida durante la socialización primaria, es llevada al contexto escolar donde se refuerza esa diferenciación entre un sexo y otro. Una de las manifestaciones esenciales se localiza en el color de uniforme: rosa para niñas y azul para los niños; un componente de la lista de útiles escolares para los de primer ingreso consiste en cuentos, donde padres de familia seleccionan cuentos de hadas para las niñas y de superhéroes para los niños y se emplean como material didáctico.
80
En lo que respecta al profesor frente al aula, en ocasiones la didáctica incluye actividades entre niños y niñas que consisten en obtener más puntos que el sexo opuesto, generando una competencia para mostrar cuál de ellos es “el mejor académicamente”, como si fuera un método para medir las capacidades. Y qué decir de las prácticas docentes en las que el profesorado pide ayuda a niñas para barrer y a niños para actividades que impliquen fuerza o destreza. Además, en algunas escuelas primarias, en los talleres de educación artística, las niñas acaso siguen realizando actividades como bordado y los niños enfocados a trabajos de carpintería o pintura, que sin duda reproducen las prácticas de género.
En el caso de la asignatura de educación física, también se observa claramente la identidad de género. Es decir, existe una clasificación relacionada con las características físicas y habilidades propias de los hombres y las mujeres. Se piensa que las niñas no son para juegos rudos, pues esto corresponde a los niños; basta con observar que son estos últimos quienes juegan en las canchas deportivas, mientras que las niñas se limitan a observar. De ninguna manera significa que las niñas no realicen alguna actividad deportiva durante la clase, pues es común ver que los profesores confrontan equipos formados por grupos de niñas y grupos de niños para juegos de diferentes competencias deportivas.
Por otra parte, las profesoras y los profesores coadyuvan en esta construcción desigual de la identidad, pues se supone que son los encargados de educar a los niños e inculcarles la cultura y valores. Es posible que esas diferenciaciones manifiestas en el proceso de enseñanza- aprendizaje se produzcan de manera inconsciente, por no tener los elementos necesarios para emplear didácticas que impliquen equidad entre los sexos. O tal vez esa diferenciación responda a los valores y costumbres arraigadas de los profesores, su currícula oculta, la que sin duda dejará marca sobre los educandos.
En este sentido, Giroux (1995) menciona que en la escuela podemos encontrar un doble currículum. El currículum oculto difiere de aquel llamado abierto y formal. En este último, son implícitos los propósitos declarados en las razones de ser de la escuela, mismos que se reflejan en el plan escolar o programas de estudio. El currículum oculto se entiende como “aquellas normas, creencias y valores no declarados, implantados y transmitidos a los alumnos por medio de reglas subyacentes que estructuran las rutinas y las relaciones sociales en la escuela y en la vida en las aulas” (Giroux, 1995).
81
Elizabeth Vallance (1973), describe al currículo oculto como “esas consecuencias educacionalmente significativas pero no académicas de la educación que ocurren sistemáticamente pero que no son hechas explícitas en ningún nivel de las racionalidades públicas de la educación (…) referidas más ampliamente al control social de la función de la educación” (citada por Giroux). Y agrega: “Los debates acerca del currículum oculto han sido importante no sólo porque señalan aspectos de la vida escolar que vinculan a las escuelas con la sociedad, sino también porque han expresado la necesidad de generar un nuevo conjunto de categorías en las cuales se analice la función y los mecanismos de la escolarización”.
Se han realizado diversas investigaciones siguiendo la línea de educación y estudios de género, encaminados a describir que es lo que sucede en el contexto escolar y las prácticas docentes. En este caso, observamos ese espacio de interacción, tomando en cuenta que el entorno cultural en el que se desenvuelve el infante influirá en la formación de su identidad. La educación primaria es un escenario de socialización individual y colectiva que da pie a que se visualicen representaciones del género. Sabemos, como hemos mencionado, que las prácticas de género vienen desde el seno familiar; sin embargo, la escuela es un escenario rico en elementos de estudio, considerando que entre sus funciones está la de orientar a los individuos en su formación profesional y personal.
La identidad se construye sólo en la medida en que se confronta con otras identidades en el proceso de interacción social. Pero tal construcción no es una operación simple; es un proceso complejo, pues existen otros factores no menos importantes que la educación formal del seno familiar o la escuela. Por ejemplo, las agencias difusas de socialización citadas por Giménez como los medios masivos de comunicación que en su programación o en su publicidad, proponen una serie de imágenes acerca de cómo debería ser el hombre y/o la mujer, mismos que los sujetos adaptan como modelos de identidad.
Erick Erikson, desde la psicología social, arguye: “Al nacer, el niño abandona el intercambio químico intrauterino por el sistema del intercambio social de su correspondiente sociedad, donde sus gradualmente crecientes capacidades encuentran las oportunidades y las limitaciones de su cultura” (Erikson, 1992). Es de reconocer que actualmente en su lucha por conseguir la igualdad entre ambos sexo, la mujer ha incursionado en diversos sectores que antes eran considerados propios del hombre como la participación en la vida política, deportiva y
82
el mercado laboral. Este último es el logro más significativo tomando en cuenta la idealización sobre la mujer de sólo ser ama de casa. Sin embargo falta por avanzar, pues habrá que cuestionarse en qué áreas y en qué tipos de empleo ha logrado incursionar y bajo qué condiciones.
Respecto a los tipos de empleo, Rodríguez Pérez (2007) indica: “El incremento de mujeres que participan en el mercado laboral tiene lugar sobre todo en empleos de tiempo parcial y en puestos de trabajo sin protección social. La distribución del ingreso sigue siendo desigual entre los géneros. Así mismo, las mujeres tienen que adaptarse cada vez más a la cultura y hábitos institucionales predominantemente masculinos, en vez de poder modificarlos…Hoy se reconoce la necesidad de enriquecer la perspectiva de género, actualizar enfoques y acciones que respondan a las expectativas de mujeres y hombres para lograr un nuevo trato y nuevas condiciones de equidad para toda la sociedad”.
Además, aún cuando ya ha roto su vida rutinaria ingresando al sector productivo, históricamente la mujer ha desempeñado el rol del sexo débil, subordinada al hombre. Preguntamos: ¿Podrán las escuelas de educación básica dejar de lado las viejas prácticas de género? ¿Tienen las instituciones educativas los elementos necesarios para incluir en sus programas la igualdad entre hombres y mujeres como asignatura? Esas, y muchas otras cuestiones sustantivas, nos faltan, estudiar y responder.
Bibliografía Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1994). La construcción social de la
realidad. Amorrortu. Buenos Aires. Erikson, Erik. (1992). Identidad. Juventud y crisis. Santillana. Madrid. Giddens, Anthony (2001). Sociología. Alianza Editorial. Madrid. Giménez, Gilberto (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades
sociales. CONACULTA. México. Giroux, Henry (1995). Teoría y resistencia en educación. Siglo XXI.
México. Goffman, Erving (1959). La presentación de la persona en la vida
cotidiana. Amorrortu. Buenos Aires. Rodríguez Pérez, Beatriz E. (2007). “Democracia de género”. Revista
Afirmativa. ISMUJERES. Culiacán, México. Lamas, Marta (1996). “La perspectiva de género”. Revista la tarea.
83
LAS “NARCAS” sinaloenses
Ernestina LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA♦
♦ Egresada de la carrera de Sociología. Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Desarrollo Regional de la Facultad en Ciencias Sociales.
84
Sinaloa, entidad señalada como una de las regiones epicentro del narcotráfico en México y el mundo, es definida inclusive hasta en la web como sinónimo de violencia.1 El tráfico se remonta a la década de 1910, pero es en la década de los setentas cuando alcanza el auténtico auge en producción y tráfico, así como la fama y el estigma de estado narco que hasta la actualidad posee.
El tipo ideal que de narcotraficante se ha formado en el imaginario colectivo, es el hombre rudo, fuerte y violento; los narcotraficantes sinaloenses han contribuido a reforzar esa idea. Los narcos más famosos que han existido en México han sido de origen sinaloense, sin embargo hay protagonistas que han pasado casi desapercibidas en la historia del narco, y no porque no participen activamente, sino porque son mujeres. Esto contraviene lo señalado. En este trabajo echamos un vistazo al papel de la mujer sinaloense y su relación con el mundo del narcotráfico.
La teoría de género
La teoría de género podría ser un marco, o una perspectiva pertinente, para reflexionar en torno a las mujeres sinaloenses vinculadas al narcomundo. A pesar de la diversa producción teórica sobre género, como muchos otros tópicos vistos desde las ciencias sociales, éste no ha quedado exento de interpretaciones limitadas o falsas concepciones. Por ejemplo Durkheim, en Las reglas del método sociológico, dice que cuando se quiera definir algo primero se deben descartar conceptos erróneos o “groseramente formados” (Durkheim, 2000).
El género es en primera estancia un fenómeno producto de la cultura, con repercusiones en toda la esfera social, dado que: “la cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso lo cotidiano” (Lamas, 2000). Es también un constructo simbólico, establecido sobre los datos de la diferencia sexual, que define lo femenino, masculino y otros tipos de identidades (Scott, 1999). Si bien se reconoce una conexión entre sexo y género, no se da de una manera sencilla y directa, ya que por su naturaleza social en el género intervienen factores de tipo histórico, cultural, económico, político, religioso (Cucchiari: 2000).
1 Hernández, Irving (2008). “Narcotráfico, terror y muerte: referencias sobre Sinaloa en la web Sinónimo de violencia”. Ríodoce, año 7. No. 318. Lunes 02/03/2008.
85
Estos factores hacen que el género no sea una constante mantenida a través del tiempo y del espacio, dando lugar a que las características adjudicadas a lo femenino, masculino y homosexual; han ido y pueden cambiar a la par que cambia una sociedad; lo anterior le concede al conocimiento que se tiene del género un estatus de preparativo y relativo según la sociedad que se trate. Como en el caso de las mujeres sinaloenses, las cuales, se afirma, poseen una femineidad diferente a las del resto del país.
Existen varios factores en la socialización y construcción del género. Primero, los símbolos y mitos culturalmente disponibles sirven como representaciones en torno a los hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y transexuales. Los mitos culturales determinarán que símbolos serán catalogados como femeninos, masculinos, etc.
Los conceptos normativos establecen interpretaciones del significado de los símbolos culturales. Son expresados en doctrinas religiosas, políticas, educacionales, científicas, familiares y legales; por lo general toman forma de una oposición entre hombre y mujer. Cuando se habla de conceptos normativos se hace referencia a que los símbolos culturales se han convertido en leyes que rigen el comportamiento sexual. Como ejemplo, a un niño le está prohibido jugar con muñecas.
Las organizaciones e instituciones legitiman los conceptos normativos y se encargan de sancionar a quienes no los cumplen. Ejemplos: la familia, la escuela, la religión, centros de trabajo, el Estado.
Otro aspecto o factor es la identidad subjetiva o reproducción del género, que con la suma todos los anteriores realizan los individuos. Es decir, el cómo se asumen individualmente las personas: hombre, mujer, homosexual, bisexual, travesti. La identidad de género es la primera identidad que asume una persona (Smith, 1991); y se asumen como hombres, mujeres u homosexuales, antes que sinaloenses, oaxaqueños, sonorenses o mexicanos.
Butler pregunta “¿Cómo puede ser el género a la vez una cuestión de elección y una construcción cultural?...el cuerpo es experimentado como un modo de llegar a ser…Que no se nazca mujer, sino que se llegue a serlo no implica que este llegar a ser atraviese un sendero de libertad desencarnada hasta la encarnación cultural. Uno es desde luego su cuerpo desde el principio, y sólo posteriormente llega a ser su género” (Butler, 2000). El autor sintetiza la mecánica de la interacción que siguen los elementos de género punteados por Scott: para asumir una identidad de
86
género, los individuos son influidos por los símbolos y mitos culturales, que les son proporcionados por las organizaciones e instituciones, y éstas a su vez, se valdrán de conceptos normativos para constreñir a los individuos dentro de la identidad que les ha sido asignada.
La construcción del género
En una visión de género no se puede dejar fuera la noción del poder, dominación y por tanto, la desigualdad entre los sexos. Al ser un elemento de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, el género se torna en la manera primaria de relaciones de poder (Scott, 1999; Lamas, 2000). A pesar de los avances en conocimiento y tecnología, la mayor parte del mundo sigue viviendo en estructuras de tipo patriarcal2, es decir el varón a la cabeza de las instituciones de poder: El estado, la familia, la empresa, y las mujeres en una posición de subordinación a su autoridad (Lagarde, 1993). Pese a esta situación, existen sin embargo espacios que son del dominio de la mujer, como la cocina, la crianza de los hijos, e incluso las aulas de instrucción básicas. Pero la mayoría de estos espacios son una extensión de otro con mayor jerarquía, que por lo general está a cargo de un varón. ¿Cómo se legitimó el patriarcado con tal fuerza que prácticamente domina todo el mundo? No es una pregunta fácil de responder, ni tampoco lo que ocupa específicamente a este trabajo, pero que sí es importante comentar para entender la forma patriarcal bajo la cual funciona el narcotráfico.
El narcotráfico sigue la lógica de género. Más aún, la violencia intrínseca en dicha actividad le exige que así sea. La fuerza del hombre satisface esta petición, pero la vulnerabilidad de la mujer satisface otras para la sobrevivencia de la actividad, como veremos más adelante.
Relación género- narcotráfico.
Aunque el involucramiento de la mujer en el narcotráfico ha ido numéricamente en aumento en fechas recientes3, su participación se remonta a los primeros años de la actividad. Lo anterior lo muestra de cierta forma Luis Astorga con sus indagaciones en los archivos del College Park, Maryland; el archivo General de la Nación (AGN); y la
2 De patriarcado tal como lo describe Alonso: “la organización social primitiva en que la autoridad se ejerce por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes lejanos del mismo linaje” (citado por Lagarde, 1993) 3 Investigación propia: la revisión de diarios locales, nacionales e internacionales.
87
Hemeroteca Nacional en la Ciudad de México. Un caso es el de Ignacia Jasso, viuda de González, alias “La Nacha”, de Chihuahua, otrora muy famosa; y el de Dolores Estévez Zulueta, “Lola la Chata”, a quien Astorga nombra como “La traficante más grande de la época” (2003). Sinaloa, para 1950, contaba con figuras como doña Jesús Coronel Quintero, de Santiago de los Caballeros en el municipio de Badiraguato y Manuela Caro. Está última mantuvo el control del opio en Culiacán por más de veinte años (Montoya, 2008).
El narcotráfico exige a quienes se inscriben en sus filas valentía, fuerza, violencia, audacia y vigorosidad, y pues tales atributos no se corresponden con los que la organización del género ha asignado a los roles femeninos. Sin embargo, la mujer está presente en el narcomundo. No existen bandas de narcotraficantes mujeres, ni comandadas por mujeres4, pero en casi todas las bandas masculinas se fortifica también la presencia de mujeres. Lagarde arguye: “…las mujeres narcos no funcionan solas, siempre actúan al lado de hombres que las protegen y que las usan. Ellos son más hábiles y por ser hombres, se considera que tienen los atributos para enfrentar a la policía o al ejército” (1993). Según esta misma autora hay dos tipos de mujeres ligadas a las drogas:
--Las que son detenidas por cometer el delito al lado de sus hombres y son detenidas y apresadas junto con ellos. La mayoría de las mujeres se enganchan al negocio aún contra su voluntad, por lealtad a su pareja o familiares varones. --Las que son conminadas al delito por el hombre preso. En esta categoría se encasilla la mayoría de las denominadas “mulas”: “llevan la droga dentro de su cuerpo: en la vagina o el estómago” (Ibíd).
Ilícita o no, el narcotráfico es una actividad económica más y como
tal está permeada de la lógica patriarcal del género. En consecuencia, cuenta con una jerarquía de roles delimitada donde la mujer ocupa casi siempre los roles más bajos y menor remunerados. Aunque en números la participación de la mujer ha aumentado, cantidad no es sinónimo de calidad, y pensando al narcotráfico como un negocio o un oficio más se puede decir que “un resultado importante del estudio de género relativo a las profesiones es el reconocimiento de que la base de género en las identidades laborales es notablemente duradera y no se modifica
4 Sólo casos atípicos como el de Sandra Ávila Beltrán o el de las mujeres mencionadas por Astorga
88
fácilmente por el incremento de mujeres y hombres en un determinado grupo ocupacional (Jill K Conway, Susan C. Bourque y Scott, 2000).
Entonces, se puede colegir que aunque existan más mujeres narcas, esto no quiere decir que modifiquen las estructuras estereotípicas de género. “… al narcomundo como un sistema esencialmente machista, donde se reproduce en forma caricaturesca el “orden” social instaurado artificialmente sobre las bases del supuesto de la superioridad masculina. Por lo tanto, es común que en el mundo del narcotráfico se construyan las relaciones de género a partir de un conjunto de actitudes y comportamientos que discriminan y marginan a las mujer por su sexo” (Ovalle, Giacomello, 2008). A continuación se exponen los roles y niveles de participación que tienen las mujeres en el narcotráfico (Ibíd).
En un trabajo de investigación que consistió en el análisis a 32 estudios sobre mujeres involucradas en la economía de las drogas Maher y Hudson (2007) encontraron los siguientes patrones de comportamiento:
--La economía de la droga es estratificada y jerárquica, La lógica de género presente en el narcotráfico, se hace sentir en la subordinación de la mujer en la división del trabajo, así se le asignan los roles más bajo y mal pagados. La limitada disponibilidad de oportunidades para una mejor posición las hace competir entre ellas mismas. La mujer ocupa varios roles en la economía de las drogas, pero la sustentabilidad de estos roles es significativamente impactada por el género. Las mujeres casi siempre son subordinadas a la autoridad de algún varón. Las mujeres jóvenes son relativamente menos poderosas e independientes. --El ingreso primario de la mujer a la economía se hace a través de algún vínculo con un hombre. El estereotipo de la mujer no concuerda con el que se ocupa para el tratamiento del negocio, por lo que siempre ocupan del patrocinio de un hombre. La introducción al mundo del narco es a través de un miembro familiar varón o los padres. Las mujeres también se envuelven en las drogas emparentándose a hombres. Las mujeres en las drogas son dependientes o interdependientes a un hombre. En las calles no hay independencia femenina. Ellas dependen del hombre para que le dé protección de la violencia callejera. Y esta misma violencia es aliciente para que jovencitas se relacionen con hombres mayores. --Los roles femeninos en la economía de la droga tienen cualidades sexuales. Las mujeres hace uso de su “sex appel” y atractivo físico para negociar sus roles en el mercado de las drogas. Las mujeres compiten entre ellas por belleza. Las mujeres jóvenes hacen uso de su sexualidad
89
para movilizar dinero, drogas, comida y protección. Los hombres usan el sexo como un arma para mantener controladas a sus empleadas. --Los vínculos familiares y de parentesco son un importante recurso para que las mujeres puchadoras incrementen su capital social. El éxito de las puchadoras tiene una fuerte conexión social, y esto da acceso a recursos materiales como negocios legítimos y hogares. El éxito en el mercado de la droga se dibuja en los mismos recursos familiares y de parentesco, usados en las actividades del mercado lícito. La mayoría de las mujeres crecen en un ambiente de drogas, dándoles esto, una preparación para que luego se ocupen ellas del negocio. --Los atributos femeninos y el sexismo institucionalizado sirven como ventaja a las mujeres. Los narcos creen a las mujeres menos sospechosas ante la policía. Las mujeres son menos perseguidas por los policías. --Las mujeres son muy versátiles y suelen jugar roles tanto en la economía de la droga como en el hogar. Las mujeres de orígenes de clases medias tienen niveles de venta de droga más bajos, por lo general combinan este trabajo con otro legal y con su papel de madres. La venta de droga incrementa sus ingresos, lo cual da más estabilidad económica a sus hijos y familias, de hecho el mantenimiento de estos lo usan como justificación a su involucramiento en el mercado de las drogas.
En general la participación de las mujeres en la economía de las drogas se mueve en los patrones mencionados, siendo el rasgo distintivo su ocupación en los roles más subordinados, como reproducción de la situación del sistema social. Pero casos como el de “La Chata”, “La Nacha” o “La Reina del Pacífico”, Sandra Ávila, muestran que en ciertas condiciones la mujer puede escalar y llegar a ocupar niveles relevantes.
Impartición de justicia, prisión y género
La pena para quienes cometen delitos contra la salud en México es cárcel. Pero la lógica del género se encuentra presente también en el aparato de justicia (Lafarge, 1993). Bajo el lema de “igualdad jurídica”, se disfraza otra forma de opresión de la mujer.
El delito es visto en la mujer casi como una enfermedad, como algo en contra de su naturaleza. En cierto sentido, al momento que se les juzga esto parece pesar mucho, y en variadas ocasiones son castigadas más por ser mujer (que rompe con su sometimiento), que por ser delincuentes. Se resume que por la determinación diferencial de los delitos por género, la administración de la justicia varía patriarcalmente.
Astorga da un ejemplo al narrar la detención de la Chata:
90
“De todas las personas detenidas en la casa de La Chata “la tristemente célebre traficante de drogas”, “la reina del hampa en México”, en el 158 de la calle Teseo, colonia Prado Churubusco, sólo ella y José Manuel Dávila Cabrera fueron sentenciados. La primera a 11 años y seis meses de prisión por posesión y tráfico de heroína y cohecho. El segundo recibió tres años. Los demás fueron absueltos” (2003).
Pero no sólo son juzgadas con mayor rudeza por las instituciones de justicia, sino también por la opinión pública. Los periódicos, la radio y la TV, suelen sobresaltar las noticias de las mujeres delincuentes. “La Reina del Pacífico” relató su experiencia al periodista Julio Scherer:
“Yo no oculto mi vida. Digo lo que soy. Pero el gobierno sí la oculta. Dice lo que no soy. Todavía le sirvo para su propaganda. La Reina del pacífico, personaje a lo Pérez Reverte, en una cárcel mexicana, nada menos, un gol, como diría Felipe Calderón, expresión que lastima, frívola en la dolorosa realidad cotidiana. La tragedia, la lista de muertos que crece todos los días, no es asunto del fútbol. Pero mi imagen pública se irá gastando hasta agotarse. El gobierno no podrá probar que soy delincuente porque no lo soy. Entonces enfrentará su propia disyuntiva: la cárcel, la infamia que no podrá ocultar mi libertad” (Scherer, 2008: 75).
Curiosamente cuando Calderón anunció su guerra contra el narco, “La Reina…” fue su primera gran captura.
El castigo de la cárcel no sólo recae en la mujer, sino sobre todos sus cercanos. La mujer presa, tiene a su familia presa, sobre todo a los hijos; si la cárcel los separa, sufren el distanciamiento, los momentos perdidos; si la cárcel les permite vivir juntos, sufren el encierro por igual. Son expuestos a la convivencia forzada con extraños. “En el régimen de convivencia forzada, las presas recrean en la cárcel, las relaciones familiares, las amistades y las enemistades, las obediencias y las transgresiones al poder (Ibíd). Se puede decir que las presas hacen un traslado del hogar a la casa. A veces la estancia en la cárcel proporciona cierta estabilidad, preferible a hogares disfuncionales o inexistentes.
“Narcas” sinaloenses
El caso de la mujer sinaloense debe ser tratado aparte. Las dos mujeres que han sido denominadas como “reinas” en el narcomundo y las más famosas de México son de origen sinaloense: Sandra Ávila Beltrán y Laura Elena Zúñiga Huízar; esta última fue detenida junto a su pareja, Ángel Orlando García Urquiza, del Cártel de Juárez, el 23 de diciembre del 2008. La noticia se dio a conocer en los principales periódicos y
91
noticieros del mundo entero, y globalmente se dio a conocer la situación de la “narcomiss”. Estos dos casos ejemplifican cómo la participación de la mujer sinaloense en el negocio puede ser activa como pasiva. Se deduce la gran permeabilidad que el narcotráfico ha tenido en la sociedad sinaloense, que ha llegado a ser visto como algo común.
Muchos son los testimonios de los sinaloenses que al salir de su estado e ir a otras regiones a nivel nacional o internacional, han recibido comentarios relacionándoles con el narcotráfico debido a su lugar de nacimiento5. Incluso hace poco salió a la luz el corrido “no tengas miedo porque soy de Sinaloa”, el cual es autoría y éxito de un grupo regional llamado “Los Buitres”, en él, un hombre le pide a su novia no le tenga miedo por ser de Sinaloa y sentir gusto por la música de banda, recibir llamadas sospechosas a sus múltiples celulares, tener una camioneta de lujo, y porque de su pantalón salga una escuadra con diamantes.
La identidad sinaloense es concebida como diferente a la de cualquier otro mexicano. Nacayama (1991) hace una comparación entre sinaloenses y sonorenses:
“Sonorenses y sinaloenses son iguales en apariencias: decididores, broncos, generosos, incultos, alegres, apáticos, confiados y sueños de una franqueza que raya en la grosería…”. En especial, según Nakayama, como podría ser una
caracterización de cierto tipo de “narco” mediano, típico o común, el sinaloense
“…goza con burlar la ley eludiéndola mediante la influencia política o la clásica mordida… es el extrovertido que muestra su ansia de vivir, de seguir exprimiendo jugo a la vida, así tenga que enajenar la cosecha antes de iniciar la siembra, los poblados son bulliciosos, llenos de ruido, de euforia y su música folklórica…Vive en un círculo mágico de tambora, de carreras de caballos y de mujeres…El sinaloense ha alcanzado una triste fama de matón, la que se ha venido justificando con un alto índice de asesinatos que se registran en la entidad…pertenecen a la clase campesina, o a los estratos inferiores de la población urbana, lo cual indica claramente que es la falta de cultura lo que les impulsa a tomar esa actitud de muy valiente…los apretados son los nuevos ricos: comerciantes, agricultores y muchas personas que cultivaron una plantita llamada Solfia o adormidera…En Sinaloa casi todos procuran vestir bien… así que las mujeres se ven más gráciles y vaporosas…El sinaloense tira el dinero con una facilidad asombrosa, sin importar el
5 Experiencias personales, de familiares y amigos.
92
mañana…Característica muy notable de las gentes de Sinaloa es la de proferir palabrotas en forma sistemática y sin motivo alguno” (Ibídem). Los rasgos aludidos, presentes en la mayoría de los sinaloenses,
son las que lo hacen identificar con algún estereotipo del narco. Se le puede explicar de alguna manera: la cultura del narcotráfico penetró con tal fuerza que terminaría por fusionarse con la cultura dominante; o en otros términos, la cultura sinaloense misma transformada y construida, entre historia, mito, realidad y leyenda, como la “cultura del narco”.
La mujer sinaloense es reconocida por su belleza y coquetería, y tal vez esto es la característica que las distingue. Y social y culturalmente se le enseña que explotar su belleza y llamar la atención en lo que más sea posible. Ser coqueta no es pecado, sino una virtud. Arturo Santamaría atribuye esta particularidad de Sinaloa, a que “en Sinaloa el culto a la belleza y al erotismo de sus mujeres es un tema dominante” (1997). Las sinaloenses, sin dejar de exigirles el trabajo doméstico y otras tareas, son vistas como una bella manifestación de la naturaleza, como conjunción de naturaleza-mujer-seductora. Poseer belleza y seducción serían los mejores atributos que puede poseer una mujer: “En Sinaloa la cualidad que más se ha admirado en sus mujeres, cuando ésta se hace explícita, escrita, cantada, esculpida o plasmadas en pintura es la belleza” (Ibíd).
La socialización en la coquetería da a la mujer sinaloense una actitud de género menos sumisa y hasta cierto punto altanera. Sin embargo, no dejan de ser víctimas de la lógica de género, ya que ninguna, por ejemplo, ha logrado ser un importante líder político; son pocas las empresarias destacadas y más bien son valoradas por su belleza, equiparándolas con objetos. En las filas del “narco” han logrado destacar, con la gran cantidad de puchadoras y mulas, y con tener a una “reina” en el negocio, según la etiqueta pública. De ella se dice: “La seguridad, el donaire le viene de su estirpe sinaloense, de su pertenencia a una dinastía de narcos. Y la nobleza de esa dinastía la otorgan la inmensa fortuna y la audacia de haber erigido imperios de la nada” (Ronquillo, 2008).
Destaca sobre todo la belleza: “¡Qué decir de la belleza de la reina…! Hay que imaginarla a los diecinueve años, un verdadero portento, con la intensa mirada de sus ojos negros, los rasgos de muñeca fina de su rostros, ese cuerpo trazado con curvas de arrolladora sensualidad. Los senos redondos de quienes la miraban. Le gustaba ejercer esa forma de dominio sobre los hombres, a los que consideraba una parvada de seres indefensos ante su sonrisa. Bastaba una palabra suya para provocar ansiedad y hasta temor en muchos de ellos” (Ibíd).
93
A continuación damos una mirada al corrido “Las cabronas”, del grupo “Los buitres”. La primera estrofa dice: “son muchachas muy bonitas traen la sangre de pesados se sabe son sinaloenses que les gusta el contrabando la siembran y la cosechan y mandan al otro lado” Junto a la belleza, su modo de entrar al negocio concuerda con el patrón de Maher y Hudson, ya que lo hacen por vínculos familiares: “Sangre de pesados”. Para reafirmar su gusto por la participación en el narco se rescata su origen y se les atribuyen roles jerárquicamente bajos.
“No son buenas pal noviazgo pero hacen buenos negocios saben cocinar el polvo que compran varios mañosos traen armas de gran calibre son hijas de poderosos”
Aquí se mira más la lógica de género, ya que parece que las mujeres dedicadas al narco por insubordinarse a lo estipulado en su rol, son castigadas sin la oportunidad de tener una relación de pareja; a cambio son recompensadas con el éxito en el negocio, sin olvidarse del parentesco. “Una hummer las traslada son camionetas blindadas diez gentes son guardaespaldas y unas patrullas pegadas se organiza una pachanga en honor de las muchachas”
En esta estrofa encontramos el derroche y la algarabía. Destaca otro patrón de género, la necesidad de resguardo físico a través de una figura masculina. Y en los versos siguientes, el liderazgo y el respeto lo adquieren por mostrar comportamientos de hombres y de “buitres”: “(y estas sin son chingonas buitres) sencillas y de respeto les gusta mucho la banda toman whisky del 18 para afinar la garganta las cabronas son alegres
94
cantan corridos de mafia tienen rasgos muy bonitos y el gobierno las conoce mandan clave a los retenes para que no les estorben ellas pagaron la cuota hay reparto de millones”
Conclusión
La participación de la mujer sinaloense en el narcotráfico, probablemente, es un caso especial de estudio. En los tres Centros Contra las Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE), la mayoría de la población femenina se encuentra reclusa por delitos contra la salud6. Es decir, el papel activo de la mujer sinaloense en al narco es significativo. La revisión del fenómeno permite advertir que ese papel activo siempre ha existido, pero ha sido minimizado por la organización de género, presente en la esfera del narcotráfico y la sociedad en general.
En Sinaloa la mujer relacionada con el narco, curiosamente y ya sea en un papel pasivo o activo, no ha sido tan condenada o satanizada como en otras regiones del país, gracias a la “normalidad” que la actividad ha adquirido. Las mujeres “narcas” sinaloenses, creemos, portan una identidad que fusiona cultura, sociedad, historia y tradición. Y así, desde la teoría de género se puede entender también el fenómeno. Podemos decir en un primer momento que la mujer sinaloense no ha escapado a ser permeada en la cultura de lo ilícito y la transgresión.
BIBLIOGRAFÍA
Astorga, Luis (2003). Drogas sin fronteras, Grijalbo, México. Butler, Judith (2000). “Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig
y Foucault”, en Marta Lamas. El género la construcción cultural de la diferencia sexual, UNAM.
Conway, Jill K, Et al (2000). “El concepto de género” en Marta Lamas. El género la construcción cultural de la diferencia sexual, UNAM.
Durkheim, Emilio (2000). Las reglas del método sociológico, Ediciones Quinto Sol, México, México.
Foucault, Michel (2005). Vigilar y castigar nacimiento de la prisión, Siglo XXI, 34º, México.
6 Información proporcionada por Juan Ramón Valenzuela Subdirector del CECJUDE Mazatlán.
95
Giacomello, Corina (2007) Rompiendo la zona del silencio, Ediciones Dipon, Gato azul, Colombia.
Hernández, Roberto, Et al (2003) Metodología de la investigación, Mc Graw Hil.
Lagarde, Marcela (1993). Los cautiverios de las mujeres, madreesposas, monjas, putas, presas y locas, Colección posgrado, UNAM, México.
Lamas, Marta (2000). El género la construcción cultural de la diferencia sexual, Universidad Nacional Autónoma de México.
Loret de Mola, Carlos (2001). El negocio: la economía de México atrapada por el narcotráfico, Grijalbo, México.
Montoya, Arias. (2008). “EL narcocorrido, Culiacán a través de su historia” en Revista ARENAS, No. 17, Otoño 2008, UAS.
Nakayama, Antonio (1991). Entre sonorenses y sinaloenses afinidades y diferencias, Difocur-Instituto Sonorense de Cultura, Culiacán.
Ortner, Sherry B, Whitehead Harriet (2000). “Indagaciones acerca de los significados sexuales ” en Marta Lamas. El género la construcción cultural de la diferencia sexual, UNAM.
Ovalle, Lilian, Giacomello Corina (2008). “La mujer y el narcomundo: imágenes tradicionales y alternativas”, Revista ARENAS, no. 17, otoño 2008, UAS, México.
Ravelo, Ricardo (2008). Herencia maldita, el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico, De bolsillo, México.
Ronquillo, Víctor (2008). La reina del pacífico y otras mujeres del narco”, Planeta, México.
Santamaría, Arturo (1997). El culto a las reinas de Sinaloa y el poder de la belleza, UAS, Culiacán, Sinaloa.
Scherer, García , Julio (2008). La reina del pacífico, Grijalbo, México. Scott, Joan (1999). Gender and the politics of history. Columbia
University, New York.
96
NOTAS TEORICAS: la interpretación de la narcocultura
Jorge Abel GUERRERO VELASCO•
Introducción El fenómeno del narcotráfico forma parte de la cultura popular de
Sinaloa. Desde la perspectiva de la interpretación de la cultura (descripción densa), trataremos de identificar los elementos y contenidos simbólicos, imaginarios colectivos y mitologías que intervienen en el
• Egresado de las carreras de Sociología y Comunicación. Estudia la Maestría en Ciencias Sociales.
97
proceso de interacción de los actores sociales imbuidos en la cultura del narcotráfico en algunos escenarios rurales del Sur de Sinaloa.
Algunas cuestiones sobre el fenómeno del “narco” se inscriben en la interpretación de la cultura. ¿Cuál es el proceso de socialización e interacción mediante el cual los actores sociales construyen y son construidos socialmente en el fenómeno de la “narcocultura”?, ¿es posible interpretar cuáles son los contenidos en tanto significados culturales o sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas? ¿Cuál y cómo es la dialéctica del fenómeno cultural del “narco”?
El sistema cultural y la Narcocultura
Nuestro estudio se orienta al sistema cultural. Este, como lo refiere Parsons, se ordena en torno a las características de “complejos de significado simbólico”. El tráfico de enervantes ilícitos en Sinaloa dio pie a la construcción de formas de interacción social y producción simbólica. Pensamos que la “narcocultura” (usamos el concepto en general de acuerdo con los argumentos trabajados en la Cátedra UNESCO de la UNAM sobre las drogas ilícitas y que han sido expuestos, entre otros, por Nery Córdova, Corina Giacomello, Gabriela Polit, José Manuel Valenzuela y Luis Astorga), tiene que ver en cuanto fenómeno, en parte, con los complejos de significado simbólico, es decir, los códigos con los que se estructuran, así como los conjuntos de símbolos que se utilizan “y las condiciones de su empleo, mantenimiento y cambio, como partes de sistemas de acción” (Parsons, 1971).
El proceso de mantenimiento y cambio del habitus y los contextos, variables que se han adaptado en el tiempo, queda estampado en plena posmodernidad, en donde la cultura de masas le imprime una dimensión mediática al fenómeno del llamado narcotráfico. El narcotráfico es un fenómeno que ha ido estableciendo históricamente un entramado de relaciones, pautas, símbolos, significaciones y formas de interacción social entre los actores implicados y que hoy sobrevive en el contexto de la globalización, con sus acentuaciones y su identidad regional (Nery Córdova, 2006).
Sobre la cultura abrevamos, claro está, de la teoría de Geertz: “creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en
tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la
98
explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie” (Geertz, 1973).
Aclara Geertz que lo que define al trabajo de interpretación de la cultura es cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en términos de, para emplear el concepto de Gilbert Ryle, “descripción densa”. En consecuencia, la etnografía será la herramienta a través de la cual obtendremos los datos, aunque a diferencia del paradigma positivista de asignarle una propiedad cuantitativa al termino “datos”, en este caso, “los datos” obedecen no a complejos o básicos estadísticos sino a interpretaciones de interpretaciones “lo que nosotros llamamos nuestros datos son realmente interpretaciones de interpretaciones de otras personas sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan y sienten” (Geertz).
La etnografía es descripción densa: la capacidad del investigador estará a prueba ante la telaraña de la cultura. Es por esto que se afirma:
“Lo que en realidad encara el etnógrafo…es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o entrelazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explicitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después” (Geertz).
La urdimbre entrelaza y superpone tramas de significaciones. La labor etnográfica se convierte en una empresa delicada y difícil, de lento cocimiento, donde las significaciones pueden ser confundidas. De modo que la interpretación se vuelve un elemento fundamental, el verstehen de Weber ante el hecho social de Durkheim: hay una simbiosis que espera ser interpretada en sus significaciones.
La cultura es un documento activo, público…Y aunque contiene ideas, “la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta”. Y está presente, dice Geertz, a través del fenómeno social aun siendo incorpórea: “la cultura es pública porque la significación lo es”. En tal sentido, “comprender la cultura de un pueblo supone captar su carácter normal sin reducir su particularidad”.
En este sentido Geertz retoma de Paul Ricoeur:
“No el hecho de hablar, sino lo `lo dicho’ en el hablar, y entendemos por `lo dicho’ en el hablar esa exteriorización intencional
99
constitutiva de la finalidad del discurso gracias ala cual el sagen –el decir- tiende a convertirse en Aussage, en lo enunciado. En suma, lo que escribimos es el noema (`el pensamiento, el `contenido’ la intención) del hablar. Se trata de la significación del evento de habla, no del hecho como hecho” (Geertz).
Observar, registrar, analizar son imperativos; interpretar es la parte fina. Hay que interpretar para explicar. El análisis cultural es conjeturar significaciones, estimar las conjeturas y llegar a conclusiones explicativas partiendo de las mejores conjeturas, y no el descubrimiento del continente de la significación y el mapeado de su paisaje incorpóreo. El trabajo etnográfico se plantea una doble tarea:
“consiste en descubrir las estructuras conceptuales que informan los actos de nuestros sujetos, lo “dicho” del discurso social, y en construir un sistema de análisis en cuyos términos aquello que es genérico de esas estructuras, aquello que pertenece a ellas porque son lo que son, se destaque y permanezca frente a los otros factores determinantes de la conducta humana. En etnografía, la función de la teoría es suministrar un vocabulario en el cual pueda expresarse lo que la acción simbólica tiene que decir sobre si misma, es decir, sobre el papel de la cultura en la vida humana” (Geertz).
En la etnografía de las interacciones sociales en ciertos espacios de la sierra de Sinaloa, implica dilucidar conceptos como “integración”, “símbolo”, “ideología”, “ethos”, “identidad”, “metáfora”, “estructura, “rito”, “cosmovisión”, “actor”, “función”, “sagrado”, y desde luego la “cultura”, entretejidos en el cuerpo etnográfico de la descripción densa.
Lo anterior implica el desarrollo de un cuerpo teórico que explique la codificación de la interpretación, una serie de estructuras sistémicas que establecen cuáles son las reglas y variables. De manera que, anota el teórico, no es solamente interpretación lo que se desarrolla en el nivel más inmediato de la observación; también se desarrolla la teoría de que depende conceptualmente la interpretación. Habría que explicar que si bien las formas de la sociedad son la sustancia de la cultura, Esta sustancia implica un análisis racional y cualitativo, por tal, el método debe considerar el apego a los hechos concretos, aun tratándose artefactos culturales incorpóreos. Y estos hechos inmateriales son construcciones que rigen al hombre través del entramado de significaciones, forman parte de la brecha entre animalidad y conciencia:
“Considerar las dimensiones simbólicas de la acción social -arte, religión, ideología, ciencia, ley, moral, sentido común- no es apartarse
100
de los problemas existenciales de la vida para ir a parar a algún ámbito empírico de formas desprovistas de emoción; por el contrario es sumergirse en medio de tales problemas. La vocación esencial de la antropología interpretativa no es dar respuestas a nuestras preguntas mas profundas, sino darnos acceso a respuestas dadas por otros, que guardaban otras ovejas en otros valles, y así permitirnos incluirlas en el registro consultable de lo que ha dicho el hombre” (Geertz, 1973).
Esas dimensiones simbólicas son mediaciones que cohesionan al hombre con el sistema cultural, lo rigen, forman parte del derecho natural o positivo que provee el sentido pertenencia, solidaridad y coerción. La importancia que tiene la simbología en la interpretación de la cultura es que nos provee de significaciones que rigen la conducta de los hombres. Esos programas culturales están expresados en múltiples formas, en el caso de los actores oriundos de las zonas serranas dedicadas a la cosecha de drogas, no sólo son estas acciones las que los definen, lo es también su vestido (las botas, el cinto piteado, los jeans, los sobreros, las armas, las camionetas, la forma de hablar, los ritos), no son solo artefactos ornamentales, son artefactos culturales que actúan como mecanismos de control, porque están orientando la acción, la intersubjetividad. Parece más que claro que el pensar no consiste sólo en “sucesos que ocurren en la cabeza…”. Los símbolos y signos que pudieran parecer banalidad o superficialidad, en realidad cumplen la función de faros que guían la navegación del hombre a través del sistema cultural.
Concomitante, el entramado o telaraña de significaciones construidas por el hombre, se han constituidos en sistemas organizados que dan sentido del orden al sistema cultural, es decir, las fuentes simbólicas del narcotráfico son estructuras organizados en sistemas de símbolos que establecen patrones que rigen el comportamiento de los actores, hay organicidad y cohesión social.
Este sentido que rige al sistema social es en sí mismo el que lo perpetúa y le da sentido a las emociones que, sin proponérselo son el elemento culminante de la construcción social, el hombre es en sí un artefacto cultural. La importancia en la producción simbólica del narcotráfico es que tenemos que interpretarlas en su dimensión significativa y no solo histórica o como herencia dada, o con un sentido funcionalista primigenio, sino como elementos o piedras angulares del cual toma el individuo la capacidad de ser hombre.
La cultura que rodea al narcotraficante le provee de performatividad a través de los símbolos como elementos que la guían.
101
Hay una comunión entre naturaleza y la ética, pero ella se da a través de ese elemento mediador: la cultura. Nada escapa a la socialidad: lo aprehendido y lo innato toman forma, en lo que se denomina artefactos culturales. Así como la cultura es una serie de significaciones, una urdimbre que el hombre ha tejido y construido, “con los hombres ocurre lo mismo: desde el primero al último ellos también son artefactos culturales”. Y al plantearse así al hombre mismo, su animalidad se vuelve una parte de ese artefacto, “no sólo las ideas sino también las emociones son artefactos culturales del hombre” (Geertz).
El rito, el mito, el arte, la música (el corrido, las historias de narcotraficantes, el culto a Malverde) son elementos simbólicos públicos que modelan al narcotraficante, que racionalizan su vida, que le dan un grado intelectual a lo que a simple vista parece poco complejo o carente de sustancia, incluso superficial o vacuo; así como la matemática tiene sus usos afectivos, la poesía sus usos intelectuales; en todo caso la diferencia es solo funcional, no sustancial.
La religión o hecho social inmaterial como sostenía Durkheim, dota de simbología y es también una construcción social, la cual provee de los principios elementales que rigen la vida de los individuos, sin negar la idea de Durkheim (de lo inmaterial) debemos tener en cuanta que
“la religión nunca es meramente metafísica. En todos los pueblos, las formas, los vehículos y objetos de cultos están rodeados por una aureola de profunda seriedad moral” (Geertz, 1973).
En occidente predomina la idea sobre que el sentido moral de la religión está dotado de una ética positiva, de armonía y búsqueda de emociones y sentimientos profundos como el “amor”, la justicia, el respeto, los cuales estarían supuestamente dados de manera divina o por iluminación de entes superiores a individuos excepcionales y puritanos; sin embargo, la religión obedece a condiciones sociales fundamentadas en la realidad social, sin duda intrínseca a la religión es su naturaleza moralista como señala Durkheim. En los símbolos de lo profano, en el mundo de los drogas la Santa Muerte o Malverde retratan la naturaleza de la realidad social en donde fueron construidos. La muerte como objeto de mediación de lo ilegitimo legitimado (hacedora de peticiones malintencionadas) y por otro lado el bandido (el salteador de caminos, el bandido generoso, el Ángel de los pobres, el santo de los narcos) como estampa de lo ilegal, pero legitimo al grupo social.
102
El ethos y la cosmovisión actúan en una correlación que le darán significado al hecho social, tal como cita Geertz a Weber: “los hechos no están sencillamente presentes y ocurren sino que tienen una significación y ocurren a causa de esa significación”.
En nuestro caso de investigación los aspectos morales y estéticos (vestido, idiosincrasia, moral, religión, ritos) de las comunidades de sembradores están relacionados a la cosmovisión de los actores (de las instituciones, del gobierno, de la política, del derecho, de la vida y de la muerte, del mundo, la otredad, la trascendencia social). La subjetividad está anclada en la realidad y en los imperativos estructurales. “Los mitos y ritos sagrados los valores se pintan, no como preferencia humana subjetivas, sino como las condiciones impuestas implícitamente en un mundo en una estructura particular” (Geertz, 1973). A la interrelación entre cultura y estructura social se le desprenden dos formas de integración; la integración lógico significativa y la causal-funcional.
La interacción social
Si bien la interpretación cultural se basa primordialmente en la interpretación de lo simbólico, un concepto que encaja en nuestro estudio es el de interacciones sociales: “para poder ´comunicarse´ simbólicamente, los individuos deben observar códigos comunes, organizados culturalmente como los del lenguaje, que se integran en sistemas de interacción social” (Parsons, 1971). El sociólogo Anthony Giddens, la define la interacción de esta forma:
“es el proceso mediante el cual actuamos y reaccionamos ante lo que nos rodea. Muchos aspectos aparentemente triviales de nuestro comportamiento cotidiano, una vez analizados, revelan complejos e importantes aspectos de la interacción social” (Giddens 1989).
El estudio de las interacciones sociales es básico para entender las significaciones que nos lleven a una interpretación de la cultura. Como dice Parsons, los sistemas sociales están constituidos por estados y procesos de interacción social entre unidades actuantes.
Otros elementos que influyen en las interacciones sociales son el tiempo y espacio; es decir, toda interacción social esta localizada en un tiempo y espacio específico. Según Giddens “toda interacción está localizada porque ocurre en un lugar concreto y está zonificada”. La zonificación obedece a espacios que son concebidos como zonas de actuación formal y zonas de interacción informal, esta regionalización es
103
similar al escenario de teatro y tras bambalinas, tal como lo habíamos mencionado anteriormente. En nuestra investigación etnográfica pretendemos observar el espacio rural en donde interactúan los actores implicados del fenómeno de la “narcocultura” y analizar cómo conciben estos espacios en función de la zonificación.
Para el sociólogo Luis Astorga, existe una dimensión de análisis referente al narcotraficante: la mitología. Sin embargo dice que el análisis no se puede dar si no desprendemos la noción dominante sobre el supuesto de la perversidad intrínseca del narcotráfico. Y acerca de la dificultad de elaborar un estudio sobre el fenómeno del narcotráfico, Astorga sostiene que una significación accesible es la mitología.
“La distancia entre los traficantes reales y su mundo y la producción simbólica que habla de ellos es tan grande, que no parece haber otra forma, actual y factible, de referirse al tema sino de manera mitológica, cuyas antípodas estarían representadas por la codificación jurídica y los corridos de traficantes. Así, el código empleado en este trabajo para su retraducción tampoco escaparía a la naturaleza del mito, en el sentido de Levi Strauss” (Astorga 1995).
Esos artefactos culturales serían, entre otros, los narcocorridos. Forman parte del ethos: “Los corridos de traficantes son solo una parte de un universo simbólico que crea y recrea las visiones éticas y estéticas de ciertos grupos sociales”, es decir: “Los corridos son una vía indirecta para explorar su código ético y su mitología” (Astorga, 1995).
Espacio y habitus
Los espacios donde se registra el fenómeno del narcotráfico revisten proclividad al desarrollo de esta actividad; es decir, los actores sociales han asimilando roles y comportamientos que se ajustan a la geografía del lugar, “autosuficiencia con relación al ambiente” (Parsons). Se convierte en la fuente directa de la explotación de los recursos (naturales y sociales) que permiten la estabilidad de ese sistema. La sierra es un escenario clave entre las actividades ligadas a la producción de enervantes, dada las características que ofrece, ya que “han sido zonas con condiciones naturales propicias y una enredada orografía que han facilitado la siembra de la amapola y la mariguana” (Córdova, 2005).
Por otra parte el ínfimo nivel de especialización en la división social del trabajo infiere una solidaridad que cohesiona de tal forma que hay una homogeneidad de valores y pautas de interacción social como lo señala Durkheim en su concepto de solidaridad mecánica.
104
El siguiente concepto que utilizaremos en nuestro trabajo será el de habitus de Pierre Bourdieu. Sobre el habitus es que los sujetos producirán sus prácticas, sin embargo, los sujetos no son libres en sus elecciones. El habitus es el principio no elegido de todas las elecciones. Es una disposición, que se puede reactivar en conjuntos de relaciones distintos y dar lugar a un abanico de prácticas distintas.
"Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transponibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en tanto que principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para conseguirlos, objetivamente 'reguladas' y 'regulares' sin ser para nada el producto de la obediencia a reglas, y siendo todo esto, objetivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un jefe de orquesta" (Bourdieu, 1980).
Es decir, las condiciones sociales y estructurales, definen en buena parte la socialidad y la elección de los actores, de alguna forma, dichas elecciones ya han sido determinadas previamente. Por esta razón se le refiere como el principio no elegido de todas las elecciones.
Por otra parte, Luis Astorga aduce a la teoría integracionista de la desviación de Howard Becker (Howard S. Becker, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, New York, the Free Press, 1973), en el sentido de cuando una etiqueta como “desviado” es tomada como valida en sí misma, en realidad se están aceptando los valores del grupo que hace el juicio. La desviación, dice, es una creación social. Y sostiene que el “narco” aprende socialmente las pautas desviadas en su propio entorno social y como gradualmente va siendo socializado en dichas reglas.
“El individuo empieza entonces a participar en una “subcultura” organizada en torno a esa actividad. Asimila y recrea la visión que se genera en ese mundo; se reconoce y o reconocen como miembro; su identidad es creada y modelada a imagen y semejanza de sus colegas. El rechazo las instituciones y reglas morales del mundo convencional tienden a formar parte de los racionamientos que hacen los grupos desviados de su propia práctica...” (Astorga 1995).
En las sociedades poco segmentadas o simples (premodernas, primitivas, ágrafas), la solidaridad viene como consecuencia de la coincidencia de individuos en las mismas aspiraciones y móviles
105
(semejanzas), rasgo este debido a la inexistente especialización. Otra característica es que el derecho que norma a esta sociedad es de tipo represivo (penal) (Durkheim 1893). A quien se revela contra las normas se le castiga ejemplarmente, pues ofende a la comunidad. Véanse las ejecuciones en zonas de la sierra de Sinaloa, lo que Durkheim sostiene como elemento característico de este tipo de sociedad: la vendetta.
Sin embargo, Durkheim es consciente de que la solidaridad orgánica perfecta es casi imposible, este motivo hace que proponga el fortalecimiento de la densidad moral. También es posible que ambas sociedades o tipos de solidaridad se diferencien menos en la realidad social es decir que no están tan separados una de de la otra. Sin embargo son categorías de análisis que nos ayudan a cualificar el nivel de complejidad de las interacciones sociales y las pautas en la socialización en las comunidades representativas del narcotráfico.
La identidad y la interacción social
Gilberto Gíménez sostiene que sin el concepto de identidad
“no se podría explicar la menor interacción social, porque todo proceso de interacción implica, entre otras cosas, que los interlocutores implicados se reconozcan recíprocamente mediante la puesta en relieve de alguna dimensión pertinente de su identidad (Gíménez 2005).
En ese sentido agrega que “que la identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura, la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores” (Gíménez 2005), esto implica que lo subjetivo se ve formado dentro de la propia cultura, pero a su vez es diferenciado de los otros sujetos culturizados. Una tesis central, en Giménez:
“…la identidad se predica en sentido propio solamente de sujetos individuales dotados de conciencia, memoria y psicología propias, y sólo por analogía de los actores colectivos, como son los grupos, los movimientos sociales, los partidos políticos, la comunidad nacional y, en el caso urbano, los vecindarios, los barrios, los municipios y la ciudad en su conjunto” (Gíménez, 2005).
Afirman Berger y Luckmann que el individuo construye colectivamente a la sociedad, sin embargo esto no implica que afuera de su subjetividad no exista un mundo materialmente objetivo; hacen alusión a una dialéctica entre ambas realidades y afirman que: “ya que la sociedad existe como realidad tanto objetiva como subjetiva, cualquier
106
comprensión teórica adecuada de ella debe abarcar ambos aspectos” (Berger & Luckmann, 1944). Es decir, la sociedad se entiende como parte de un continuo proceso dialéctico: “externalización, objetivación e internalización”. Y puntualizan que el individuo no nace siendo miembro de la sociedad: nace “con una predisposición hacia la socialidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad (Berger & Luckmann 1944)”.
En su caso, el traficante de drogas internaliza los valores y la ética de su comportamiento. En la internalización se constituye la que será la base de la comprensión de los semejantes y a partir de él “la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y social ((Berger & Luckmann, 1944). Existe un proceso ontogenético por el cual se realiza: la socialización. Al hablar de socialización hay que señalar que ésta se encuentra en períodos. El primero es la socialización primaria, en la niñez, y en ella el individuo se “convierte en miembro de la sociedad”.
Otro concepto clave de la socialización es el establecimiento del “otro generalizado”, una fase decisiva. “Implica la internalización de la sociedad en cuanto tal y de la realidad objetiva en ella establecida, y, al mismo tiempo, el establecimiento subjetivo de una identidad coherente y continua. La sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan subjetivamente en el mismo proceso de internalización. La cristalización se corresponde con la internalización del lenguaje” (Berger & Luckmann). Los autores dicen que el lenguaje es el instrumento más importante de la socialización. La siguiente etapa es la socialización secundaria, definida como la internalización de “submundos” basados en instituciones. Su alcance y carácter se determinan por la complejidad de la división del trabajo y la distribución social del conocimiento.
Sin embargo los submundos internalizados en esta segunda etapa de la socialización son realidades que se contrastan con lo aprehendido en la socialización primaria. Es aquí donde los contenidos internalizados previamente enfrentan continuas amenazas. Esto provoca el desarrollo de procedimientos de mantenimiento de la realidad. Y para salvaguardar cierto grado de simetría de entre la realidad objetiva y subjetiva. Existen dos tipos generales de mantenimiento de la realidad: mantenimiento de rutina y mantenimiento de crisis. La socialización no es finita sino que se sigue dando en el individuo. La identidad es un elemento clave de la realidad subjetiva y se halla en una relación dialéctica con la sociedad. Es decir, la identidad se forma y es producto de procesos sociales. “Una
107
vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones sociales” (Berger & Luckmann, 1944).
Hay un flujo dialéctico de fuerzas que se afectan unas a otras, que actúan entre sí y se corresponden, se construyen y reconstruyen, se mantienen o se reemplazan, y el resultante es una mezcla donde lo objetivo y subjetivo han cristalizado en el ser del ente social, la identidad y el mundo. La estructura social de las comunidades serranas ligadas al narcotráfico permea a los actores, pero son los actores quienes se construyen a sí mismos, van cristalizando a través de la socialización de los valores y la ética, los símbolos y significados, las significaciones y la identidad del ser y el saberse narco.
El símbolo del bandolero como modelo en la ética del narcotraficante es fiel a la realidad social de la que fue construido. Es el caso de Malverde. La sobrevivencia de este icono del narco y su permanencia se pueden entender en relación con la compleja construcción de un fenómeno histórico y sociocultural que implica, entre otros factores y aspectos, acciones individuales y colectivas, grupales y sociales, actos de resistencia, de sobrevivencia, agresiones y desviaciones sociales diversas, en una sociedad donde sigue gravitando un amplio mundo de transgresiones populares, sociales e institucionales. Dice Hobsbawm (1972): “el bandolerismo como expresión de (la) resistencia colectiva ha sido muy común en la historia, sobre todo porque, en estas circunstancias, disfruta de considerable apoyo por parte de todos los elementos de su sociedad tradicional, incluso de quienes tienes el poder”.
BIBLIOGRAFIA
Astorga, Luis (1995). Mitología del narcotraficante en México. México. Plaza y Valdes
Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1994). La construcción social de la realidad. Argentina. Amorrortu.
Cordova, Nery (2005). La narcocultura: simbología, transgresión y medios de comunicación. Tesis de doctorado. UNAM.
Durkheim, Emilio. (1992). La división del trabajo social. México, Ed. Colofón. Geertz, Clifford. (1973). La interpretación de las culturas. Barcelona. Gedisa. Giddens, Anthony. (1989). Sociología. México, Editorial Alianza. Giménez, Gilberto (2005). La cultura como identidad….
http://vinculación.conaculta.gob.mx/capacitacióncultural/b_virtual/tercer/ Goffman, Erving. (1959). La presentación de la persona en la vida
cotidiana. Buenos Aires. Amorrortu. Hobsbawm, Eric. (1972). Bandidos. Barcelona. Editorial Crítica.
108
LA SOCIALIZACION en el bachillerato
Yolanda Jacqueline ORTEGA AYÓN♣ ♣ Estudió la licenciatura en Comunicación. Integrante de la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad.
109
Las investigaciones sobre el aprovechamiento escolar ofrecen
diversas explicaciones acerca de su comportamiento. Algunas constituyen reseñas muy precisas respecto de las situaciones de enseñanza-aprendizaje; otras son estudios exploratorios orientados a la identificación de los factores que inciden en el aprovechamiento y, son precisamente éstos los que proporcionan una explicación coherente acerca de la influencia de los factores que se supone están asociados con las variaciones del aprovechamiento escolar. Los retos actuales del rendimiento escolar, sus costos sociales y económicos, obliga a replantear los estudios hacia nuevas variables que forman parte del ambiente escolar, en este caso particular, de los jóvenes de preparatoria.
En este trabajo tomamos como unidad de análisis los espacios organizativos de los centros educativos, que constituyen la principal forma de asociación de los jóvenes. Estos espacios son llenados por múltiples organizaciones; surgen en un territorio común y cobran importancia por sus funciones y su capacidad de generar identidades propias, que se expresan culturalmente. Y buscamos explicar de manera asertiva cómo la “socialización” y los agentes socializadores inciden en el rendimiento escolar de los preparatorianos.
Entre la educación impartida y los medios masivos, en particular Internet, en ocasiones se contraponen provocando que los estudiantes de bachillerato vean afectados sus resultados educativos. Los valores que fundamentan la percepción individual definen las acciones a realizar. Se puede asumir que todo está interrelacionado. Así, la apreciación y desenvolvimiento en sociedad se ha modificado en relación al entorno y al referente previo que se posea. En lo concerniente a la formación debe verse en su unidad: toda formación implica un desarrollo y a su vez éste conduce a una demanda de una formación superior; por ello el perfil del estudiante, ya sea activo o pasivo, delimitará su actividad escolar. El rendimiento académico es un indicador obviamente del nivel de aprendizaje alcanzado. Intervienen variables externas al sujeto: calidad del maestro, ambiente de clase, familia, programa educativo. Y variables psicológicas o internas: actitud hacia la asignatura, inteligencia, personalidad, autoconcepto del estudiante, motivación. En suma, el rendimiento académico depende de la situación material y social, que deben ser tomadas en cuenta al evaluar el nivel de aprendizaje.
110
¿En qué consiste el proceso de socialización? Como relación amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector, implica un proceso de interacción con otros miembros de la sociedad, en el que los individuos se adaptan sin violar los roles previamente establecidos.
Por mor de la socialización se aprenden los modelos culturales de la sociedad; son asimilados e internalizados, para convertirlos en las propias reglas personales de vida. En este caso, el estudiante interactúa con su entorno social y escolar, tanto con personas cercanas o autoridades (padres y maestros), como con sus pares (otros estudiantes) y adquiere valores, necesidades materiales y afectivas, estilos de vida, roles.
El individuo aprende de inicio por imitación e intuición, pero se necesita que las relaciones humanas se establezcan a través de la comunicación. “El individuo no nace miembro de una sociedad: nace con una predisposición hacia la sociabilidad, y luego llega a ser miembro de una sociedad” (Berger y Luckman, 1968). Requiere de agencias socializadoras que lo ayuden a insertarse en la sociedad. Primero en la familia y como socialización primaria ocurre la comunicación. El individuo se adapta y convive con quienes lo rodean. La realidad social de la familia se impone junto con los estándares de participación, represión, diálogo y tolerancia. En un principio el niño lo único que conoce es lo que se le ha enseñado en el entorno familiar; al mismo tiempo, aprende a establecer su rol, a realizarse en presencia de otros, a internalizarlos y apropiarse de ellos. A través de la identificación con los otros significantes se vuelve capaz de identificarse a sí mismo: poco a poco y sin saberlo, subrepticia pero realmente, va adquiriendo los rasgos potenciales de una identidad. En la percepción individual, la familia con el paso del tiempo se va modificando, ya no es completamente cerrada y sus facultades en la formación se van trasladando a otros agentes socializadores, como la escuela y los medios.
Basándose en estas teorías y relacionándolas con el universo de la enseñanza media superior se puede observar que la adolescencia es una etapa en la cual empieza a existir un pensamiento lógico formal, cuando es posible pensar en ideas y abstracciones y no sólo en objetos reales y tangibles. Al haber una intersubjetividad y al entrar en contacto con otras subjetividades, el vínculo entre individuo y sociedad permite un cambio interno hacia el análisis y la reflexión. Las ideas y el pensamiento hacen posible el intercambio de opiniones, las discusiones entre compañeros de
111
clase, sus iguales, o bien entre miembros de distintas jerarquías como los maestros y, desde luego, los padres. Y no existe sólo armonía; también se da una “relación de lucha y conflicto” (Weber, 1964).
La familia, la escuela y la iglesia han sido las instituciones socializadoras por excelencia. Ellas han tenido a su cargo –entre otros muchos asuntos- la misión de formar a niños y jóvenes en deberes y derechos y les han ayudado a diferenciar entre lo que es socialmente aceptable y lo que no lo es; entre lo que pueden hacer y lo que deben evitar; entre sus libertades y sus limitaciones; entre lo bueno y lo malo, creando códigos deontológicos que en cierto modo han regido la conducta social. Pero esta actividad formativa de esas instituciones no ha quedado exenta de fuertes críticas. Algunos autores, especialmente los insertos en la corriente marxista --como Antonio Gramsci, Louis Althusser y Michel Foucault, cuyo pensamiento tuvo gran influencia tanto en Europa como en América Latina--, califican a dichas instituciones como “aparatos ideológicos de Estado”, que tienden a reforzar el status quo y la ideología dominante del Estado capitalista. En México, Javier Esteinou ha sido uno de los investigadores críticos que más ha trabajado dentro de esta corriente de pensamiento en relación con los medios de comunicación (Corona, M.A., 1998).
--Resocialización y cambios
En este contexto, nos referimos, retomando a Weber, a la temática de la acción social, entendida como “toda acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones de los otros” (Weber; 1964); de modo que la manera mediante la cual los demás afectan al individuo como tal, hacen que modifiquen su perspectiva interna, su realidad subjetiva. La motivación de la acción social es el “sentido mentado” del individuo.
La socialización secundaria requiere la adquisición de vocabularios específicos de “roles”, lo que significa la internalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional. Al mismo tiempo se adquieren “comprensiones tácitas”, evaluaciones y coloraciones afectivas de estos campos semánticos. Los “submundos” internalizados en la socialización secundaria son en general realidades parciales que contrastan con el “mundo de base” adquirido en la socialización primaria. Sin embargo, también ellos constituyen realidades más o menos coherentes, con componentes normativos, afectivos y cognoscitivos (Berger y Luckman; 1968). Esta socialización nace de la necesidad de ampliar el grupo del
112
cual somos parte, proporcionando más representaciones, no sólo como hijo o hermano, y ampliar el espectro para ser estudiante, novio, trabajador, televidente, usuario de internet, público.
La identidad es elemento clave en la realidad subjetiva. Es la identificación, la empatía con algo, con sus reglas, la que pone en práctica el individuo. “Se forma por procesos sociales, se halla en relación dialéctica con la sociedad”. En casos individuales se pueden llegar a mostrar distintos “tipos de identidad” y son las estructuras de plausibilidad las que las forman, en tanto que comparten historia. Debido a que no hay una completa socialización se puede llegar a re-socializar: interpretar el pasado a través del presente. Por ello se debe considerar a la identidad y a todos los factores, ya sean objetivos o subjetivos, que intervienen en el desempeño escolar.
--Socialización en la escuela
A medida que el niño crece la escuela comienza a transformarse en el centro de su vida social, en un espacio que origina una nueva sociabilidad y una lógica propias. Según Durkheim (1975) se establece una correlación entre socialización y escuela: “la educación cumple la función de integrar a los miembros de una sociedad por medio de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría haber accedido de forma espontánea”. Mediante la escuela como institución, el individuo adquiere nuevas pautas de conducta, que son comunes con las de sus compañeros y que le permiten insertarse en la sociedad. La escuela resulta primordial, pues permite construir no sólo una subjetividad, sino una intersubjetividad en la interacción cotidiana.
Si formar una persona es el objeto de la educación, y si educar es socializar, es posible individualizar socializando (Durkheim 1975). La experiencia escolar hace que la importancia socializadora que se constituye en la escuela permita promover y reforzar la cultura. El clima escolar y las relaciones sociales entre alumnos y maestros, suelen ser decisivos en la formación y el aprendizaje.
La escuela plantea una norma, un parámetro que los que asisten a ella deben cumplir. Por tanto, el fracaso escolar se instaura cuando alguien no puede adaptarse a los requerimientos que la escuela demanda. Esto no pone sólo en evidencia las carencias de los alumnos sino las de la misma institución, para abordar la diversidad de situaciones que los que aprenden plantean (Dabas, 1998). Y la totalidad de nuestros conocimientos los vamos adquiriendo con experiencias propias, aunadas
113
al papel de la escuela; la socialización en el ambiente escolar es básica, así como la subjetividad que llegamos a construir, aun cuando no siempre sea la adecuada. El modo en que se realiza esta “socialización” no es a través de los contenidos, sino mediante las prácticas escolares.
Socialización en los medios masivos
La comunicación es intrínseca al ser humano. Facilita el intercambio de conocimientos, experiencias, y para que este proceso se realice se requiere un canal mediante el cual se difunda el mensaje.
“Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio” (Berger y Luckman; 1968). En la actualidad, se observa cómo a partir de que la tecnología se ha convertido en algo prioritario en la cotidianidad de las personas, modifican su construcción social de la realidad, se establecen nuevos roles, conceptos, actividades que van produciendo una “internalización” para que se sea parte de la sociedad. Los medios de comunicación se han llegado a convertir en agencias de socialización, cuyos adeptos se incrementan día a día; los medios electrónicos tienen gran incidencia en la educación, información y entretenimiento.
En estos tiempos de la modernización, los roles pierden importancia social con la llegada de nuevas tecnologías que facilitan el desempeño de actividades domésticas, por ejemplo. El tiempo libre se puede utilizar para hacer otras actividades que fomenten la recreación y el pensamiento propio. El estilo de vida es alterado, antes para difundir una noticia se tardaban meses. Ahora las nuevas tecnologías de la información, los transportes y las comunicaciones permiten el funcionamiento y la interacción de manera instantánea. Se economiza tiempo, se optimiza esfuerzo, pero en contra de la modernización en ocasiones y bajo las perspectivas de los detractores del cambio, se sacrifica calidad por cantidad. Definitivamente el cambio modifica el modo de vida de la sociedad.
Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el mundo actual los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin precedentes. Los diarios, las revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televisión, son usados por una cantidad muy significativa y creciente de personas para satisfacer, principalmente, las necesidades de información y entretenimiento, dedicando un número muy grande de horas a ver, escuchar o leer los mensajes. Respecto de los niños, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente al televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto socializador, planteándose que
114
una buena parte de la construcción social de la realidad está determinada por los medios de comunicación masiva.
Se puede considerar que muchos de los rasgos atribuidos a los jóvenes indican un exceso de expectativas desagradables. Tienen más miedos, preocupaciones y ansiedad debido al ambiente en que se desenvuelven. Por ello buscan satisfacer su necesidad de verse como alguien mejor, tener aceptación social, aunque en función de eso cambie sus valores y su forma de ser. El individuo que se encuentra en conflicto con su cultura busca adaptarse a alguna que se acerque más a sus necesidades. Es ahí donde el papel socializador de los medios tiene mayor influencia en los estudiantes de preparatoria. Si no se es suficientemente reflexivo pueden llegar a convertirse en seres de pensamiento colectivo, pero con ego individualista, incapaces de mirarse o entenderse social y colectivamente, ya que se vende la filosofía de ser una persona única y exitosa, sin tomar en cuenta que a todos se transmite esa misma ideología.
La educación ha incorporado el uso de tecnologías como apoyo para la impartición de los cursos. Estudiantes y maestros utilizan Internet para buscar información, generalmente investigar sobre cualquier tema que requieran. En el caso de los jóvenes, el objetivo de búsqueda de información en la red pierde importancia en favor del interés que manifiestan por chatear, la realización de sitios de álbumes fotográficos virtuales (blogs), la inclinación por los juegos y la música; en general, los jóvenes bachilleres buscan relacionarse y conectarse con otras personas. Navegar por internet aporta indudables beneficios, tanto a nivel individual como grupal, pero también Internet trasmite contenidos ilícitos y nocivos e incluso facilita en ocasiones acciones delincuenciales. Es necesario investigar los factores que intervienen en el aprovechamiento escolar, para asegurarse que el bajo aprovechamiento no se deba a conflictos de uso disfuncional de las tecnologías.
Conclusiones
Al estudiar acerca de la socialización que se da en los estudiantes y como las distintas agencias llegan a afectar su perspectiva e identidad, es necesario reconocer que la preparatoria es un espacio que estimula la participación autónoma; y que las necesidades de los estudiantes se ven satisfechas a manera de convivencia, desarrollo de capacidades de interrelación con otros individuos, formación y adaptación de nuevas ideas. Aunadas con la formación que reciben, mediante los medios de
115
comunicación masiva crean una conciencia colectiva que permite que se adapten a nuevos roles en un mundo productivo y social. Y hacen posible que se construya un pensamiento, distintos papeles, nuevas capacidades, valores, vocaciones y asumir nuevos y posibles escenarios futuros.
Actualmente, cuando se van modificando los antiguos modelos educativos en los cuales “el maestro decía y los alumnos escuchaban”, estamos frente a un modelo en que la construcción del conocimiento se permite mediante una retroalimentación continua. Cada vez es más importante profundizar en el papel de la subjetividad de los individuos. La educación debe ser concebida de forma que el estudiante se desenvuelva como persona, fomente su espíritu crítico y se favorezca el desarrollo de la creatividad. Debe ser un proceso donde se complemente la explicación y la comprensión del mundo social.
Por ello se requiere desarrollar las capacidades analíticas de vivir en una sociedad con todos los aspectos que lo caracterizan, en la educación como un fenómeno global y la subjetividad a la que cada individuo está sujeto al vivir en sociedad.
BIBLIOGRAFÍA Berger, Peter y Thomas Luckman (1968) La construcción social de la
realidad, Amorrortu. Buenos Aires. Dabas, Elina (1998), Redes sociales, familias y escuela, Paidós,
Argentina. Durkheim, Emilio (1975), Educación y Sociología. Colofón, México Gómez Palacio, Carlos (1998), Comunicación y Educación en la era
digital retos y oportunidades, Diana, México. Nisbet, Robert, et al (1979), Cambio social, Alianza Editorial, Madrid. Stagner, Ross (1974) Psicología de la personalidad, Trillas. México. Weber, Max. (1964) Economía y Sociedad. Esbozo de sociología
comprensiva. FCE, México.
116
LA LECTURA y el aprendizaje significativo
Loyda Ángela TIRADO RAYGOZA♥
Resumen
♥ Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UAS. El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio, como parte del programa que como estudiante cursa en la Maestría en Ciencias Sociales.
117
En este proyecto buscamos alcanzar un triple propósito: formular un marco teórico específico sobre el proceso de la lectura y su inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje; examinar los aspectos teóricos y conceptuales que fundamentan la comprensión lectora, y explicar las implicaciones que tiene la comprensión de textos en la adquisición y construcción del aprendizaje significativo.
Introducción
Para la elaboración de un marco teórico específico que permita explicar la relación entre el proceso de la lectura, la comprensión de textos y el aprendizaje significativo realizamos una básica revisión bibliográfica, orientada a recuperar las aportaciones teóricas clásicas y valorar los planteamientos actuales en torno a la lectura y el aprendizaje. En lo referente a la lectura se consideraron las concepciones de Cassany, Garrido, Smith, Goodman, Gómez Palacio, Coll, Carrión Fos, entre otros. Y respecto de la comprensión e interpretación nos basamos en Kaufman, Vega, Kintsche y Van Dijk. Y para la exploración del aprendizaje significativo partimos de Ontoria, Ausubel, Novak, Freire.
Si bien nuestra postura general de cierto modo es ecléctica, se hace hincapié en los rasgos teóricos de los enfoques metodológicos que articulan el proceso de la lectura, la comprensión e interpretación de textos y el aprendizaje significativo. Con el escrutinio de estas concepciones y procesos se procura tomar conciencia de los mecanismos que intervienen en la comprensión y su inclusión en el aprendizaje significativo, que ha de tener espacio en el marco normativo y curricular de cualquier sistema de enseñanza.
--Estudios previos sobre lectura y comprensión lectora
Son muchas las voces que en las últimas décadas se han levantado para señalar que la lectura es un proceso mediante el cual el lector construye significados mientras interactúa con el texto. Smith (1989) ha señalado que “la lectura no es una actividad pasiva sino que involucra variados y complejos procesos intelectuales”. Cooper (1986) asegura que la comprensión se basa en la idea de que el lector interactúa con el texto e interrelaciona las ideas del mismo con sus experiencias previas para así elaborar el significado. Goodman sostiene que la lectura es una “conducta inteligente” y el cerebro el centro de la actividad intelectual. Los autores expresan el punto de vista de la psicolingüística y la didáctica sobre la lectura, vista como eminentemente intelectual.
118
Otras investigaciones han pretendido mostrar a la lectura como un proceso de interacción compleja entre el lector y el texto. Soslayando la lectura como un producto de inteligencia o de percepción, Colomer y Camps (1996) la ubica como un proceso psicológico específico, formado habilidades desarrollables a partir de un cierto grado de maduración de cada una de ellas: leer significa comprender en el sentido de que se trata de un proceso complejo, de apoderarse de algunas ideas contenidas en el texto y de asociar esas ideas con las que ya se poseían.
Clemente y Domínguez (1999) definían a la lectura "como una actividad múltiple, compleja y sofisticada, que exigía coordinar una serie de procesos de diversa índole, siendo la mayoría de ellos automáticos y no conscientes para el lector". Distinguían entre microprocesos (procesos de bajo nivel) y macroprocesos (procesos de alto nivel) que estaban implícitos en la comprensión del texto. Afirmaban que después de la identificación de las palabras, intervenían otras habilidades (construir proposiciones, ordenar ideas, relacionarlas entre ellas y comprender el significado global del texto).
No obstante, desde entonces, las concepciones acerca de la lectura han recorrido un largo camino, tanto desde la lingüística como de la psicología: los estudios sobre los usos de la lengua y las funciones psíquicas superiores han arrojado mucha luz sobre el proceso de la lectura. Ésta ya no se ve más como un simple proceso psicológico específico, sino que, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, se trata de uno de los procesos generales de representación de la realidad con que cuentan los seres humanos.
Recientemente, empezó a circular una buena cantidad de publicaciones en torno a la nueva forma de entender el proceso de lectura. Y varios de esos estudios parten de una misma preocupación: la interacción entre el lector y el texto. Los estudios centran su atención en las estrategias de lectura: a) la utilización de los conocimientos previos y su relación con el texto; b) la comprensión del propósito de la lectura; c) la realización de inferencias, hipótesis, predicciones, interpretaciones y comprobaciones en el transcurso de la lectura; d) la capacidad, al finalizar la lectura, de recordarla, resumirla e integrarla a los propios esquemas de conocimiento.
Para Lomas (1999) "la investigación sobre la lectura se ha encaminado a la descripción pormenorizada de lo que el lector tiene que saber y saber hacer para leer un texto". Esto supone conocimiento sobre
119
la lengua, actitudes e intereses del lector, inferencias, indicación de ideas principales, predicciones, estrategias para resolver la pérdida de la comprensión, entre otras. Para otros, como Van Dijk y Kintsch (1983), la atención se ha centrado en la descripción de los procesos cognitivos que subyacen a la comprensión en las diferentes estrategias que utilizan los alumnos en la construcción del significado.
El proceso de la lectura empieza antes de ver el texto físicamente. En realidad principia cuando el lector comienza a planear su lectura ya que es el momento en que surgen sus expectativas sobre lo que va a leer. El lector piensa en su objetivo, el tema, el tipo de texto, lo que busca, las posibilidades que el texto le ofrece; se plantea asimismo la razón por la que va a leer. Esto significa que " antes de leer el texto podamos anticipar hipótesis" sobre él (Cassany, Luna y Sáenz, 1994). Smith (1989) destacan la importancia del conocimiento previo o del mundo del lector para que se produzca la lectura eficaz. No sólo en la lectura sino en cualquier proceso de aprendizaje humano, únicamente podemos dar sentido al mundo a partir de lo que ya conocemos.
Smith, basándose en estudios científicos sobre el proceso de la percepción visual y del desarrollo del conocimiento, deja claro que cualquier aprendizaje humano tiene como base, nuestra teoría interna del mundo y sobre ella se conforma y desarrolla toda la estructura cognitiva. En consonancia, Grellet (1981) aborda la enseñanza de la destreza lectora proponiendo ejercicios y materiales para estimular el desarrollo de la lectura como un proceso autónomo y activo, intentando entrenar al alumno en estrategias que van desde las actividades de predicción e inferencia, previas a la lectura, a las de análisis e interpretación más detalladas. En síntesis, los especialistas de la materia hoy en día tienen como una de sus mayores preocupaciones: explicar el proceso de la comprensión de la lectura.
--El proceso y las estrategias de la comprensión lectora
Al leer un texto, la mente realiza un conjunto muy diverso y complejo de operaciones mentales. Cada una de estas operaciones está constituida, a su vez, por otros componentes y procesos que han sido objeto de investigación durante las últimas décadas. García (1993) presenta la comprensión de un texto como un procesamiento ascendente de información, que va desde los estímulos gráficos a la interpretación del significado del texto, y parece que para que se originen procesos
120
superiores es preciso que se produzcan previamente algún tipo de procesamiento en los niveles inferiores.
Para Emilio García no basta el reconocimiento y decodificación de signos gráficos o letras escritas (procesamiento perceptivo visual) y la identificación fonológicas de palabras (procesamiento fonológico) y lo que éstas significan (procesamiento léxico) para entender el proceso de la comprensión lectora. Estas operaciones aunque necesarias, no son suficientes para alcanzar una lectura comprensiva. Se requiere también poner en juego conocimientos de tipo sintáctico que ponen en relación las palabras, constituyendo unidades mayores como las oraciones y frases con una determinada estructura y no otra (procesamiento léxico).
Además, el lector tiene que comprender el significado de la oración y el mensaje (procesamiento semántico) y el contenido del texto integrándolo con los conocimientos previos del sujeto (procesamiento textual). Para que con la integración de todas las informaciones disponibles, el lector, logre construir una representación semántica propia del texto (interpretación del texto). Como se aprecia, la actividad lectora implica una interacción muy compleja entre diversos procesos receptivos, cognitivos y lingüísticos en el lector, y una interacción entre lector con su información previa, conocimientos, esquemas, objetivos, expectativas y la información dada del texto.
Este proceso interactivo no avanza en secuencia lineal desde los niveles perceptivos visuales hasta la interpretación global del texto. Por el contrario, el lector experto infiere información desde varios niveles, integrando información perceptiva visual, léxica, sintáctica, semántica y plasmática. Esta explicación del proceso de comprensión lectora enfatiza la idea de que el lector interactúa con el texto y relaciona las ideas del mismo con sus experiencias previas para así elaborar el significado.
Por otra parte, al leer hacemos uso de estrategias. De acuerdo con Poggioli (1989): “Una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo”. En el dominio de la cognición se han distinguido dos grandes tipos de estrategias: cognitivas y metacognitivas. De acuerdo con Brown y Campione (1988), las estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, elaborar, organizar, utilizar información, resolviendo los problemas y tomando decisiones adecuadas ante las exigencias que se plantean; mientras que las estrategias metacognitivas son procedimientos relacionados con la planificación, supervisión y evaluación de los procesos cognitivos.
121
Uno de los factores que condicionan la comprensión son los procesos cognitivos y metacognitivos que el sujeto realiza a leer. Tales procesos requieren distintos grados de conciencia, atención, planificación y control por parte del sujeto. Así, normalmente, los componentes fonológicos, léxicos y sintácticos se producen automáticamente, ajenos a la conciencia de lector; mientras que los niveles de comprensión de enunciados de interpretación de textos exigen más recursos cognitivos.
Cuando se lee un texto se ejecutan muchas operaciones mentales y para poder alcanzar el significado del texto es necesario que una parte de tales operaciones pasen desapercibidas al sujeto y sin exigirle recursos atencionales. Parece como si ciertos niveles de procesamiento operasen de forma casi automática, lo cual posibilitaría, dadas las limitaciones de nuestra capacidad de procesamiento y de memoria operativa, dedicar los recursos a los niveles superiores, más conscientes y reflexivos.
La lectura es una actividad estratégica. El buen lector pone en juego procedimientos o estrategias para obtener un resultado. Tales estrategias o destrezas son susceptibles de ser mejoradas, de convertirse en objeto de proceso de enseñanza-aprendizaje, para optimizar los niveles de comprensión. Si la comprensión es la meta de la actividad lectora es importante que los lectores evalúen si se está logrando. Por ejemplo, un lector experto planifica la actividad lectora, es selectivo al dirigir su atención a los diversos aspectos del texto, supervisa su propia comprensión, y afina progresivamente la interpretación del texto.
--Concepción cognitiva y aprendizaje significativo
El aprendizaje es un proceso de desarrollo de estructuras cognitivas. De acuerdo con Ausubel una estructura cognitiva es una “construcción hipotética”, es decir una entidad brinda una explicación para determinados comportamientos. Y según Ontoria, se usan “para designar el comportamiento de un tema determinado y su organización clara y estable, y esta conexión con el tipo de conocimiento, su amplitud y su grado de organización”.
Para Ausubel la estructura cognitiva de una persona es el factor que decide el grado de significación del material nuevo y de su adquisición y retención. Ontoria afirma: “las ideas nuevas solo pueden aprenderse y retenerse útilmente si se refieren a conceptos o proporciones ya disponibles que proporcionan las anclas conceptuales. La potenciación de la estructura cognitiva del alumno facilita la adquisición y retención de conocimientos nuevos” (p.38). Si el nuevo material entra en conflicto con
122
la estructura cognitiva o si no se conecta con ella, la información no puede ser incorporada ni retenida. El lector debe reflexionar activamente sobre el material nuevo, pensando en enlaces y semejanzas, y reconciliando diferencias o discrepancias con la información existente.
La formación y el desarrollo de la estructura cognitiva depende del modo como son percibidos los aspectos psicológicos del mundo personal, físico y social. Incluso las motivaciones dependen de la estructura cognitiva y un cambio de motivación implica un cambio de estructura cognitiva. Dice Ontoria (1987): “los cambios que se producen en la estructura cognitiva provienen por las alteraciones en la misma estructura y por la fuerza de las necesidades, motivaciones, deseos, tensiones, aspiraciones”. En la perspectiva cognitiva, aprender implica atribuirle un significado, construir una representación mental del mismo. Constituye, pues, un proceso reflexivo, que trata de una incorporación consciente y responsable de hechos, conceptos, situaciones, experiencias, etc., lo que además potencializa el desarrollo de diferentes actitudes (crítica y toma de decisiones) y procesos (reflexión, asimilación e interiorización).
Por ello, cuando se habla de la actividad mental del alumno, se está aludiendo al hecho de que éste construye significados, modelos o representaciones mentales de los contenidos a aprender. En esta selección y organización de la información en el establecimiento de relaciones hay un elemento imprescindible: el conocimiento previo que el alumno posee en el momento de iniciar el aprendizaje. Según Coll (1998): “cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace a partir de una serie de conceptos, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como referente de lectura e interpretación y que determina qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas”.
La importancia del conocimiento previo en la realización de nuevos aprendizajes es un principio aceptado en la actualidad, pero han sido sobretodo Ausubel, Novak y Hanesian quienes más han contribuido a popularizarlo con sus trabajos sobre el aprendizaje significativo. Al respecto, estos autores plantean dos condiciones como las necesarias para que un alumno pueda llevar acabo aprendizajes significativos (1998):
El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su estructura interna -significación lógica, que exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara-, como desde la posibilidad de asimilarlo -significación psicológica,
123
que requiere la existencia, en la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y vinculados con el material de aprendizaje-.
El alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente; es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe. Esta segunda condición subraya la importancia de los factores motivacionales.
Aunque el material de aprendizaje sea en potencia significativo, lógica y psicológicamente, si el estudiante tiene una disposición a memorizarlo repetitivamente, no lo relacionará con sus conocimientos previos y no construirá nuevos significados. Por otra parte, el mayor o menor grado de significación del aprendizaje dependerá en parte de la fuerza de esta tendencia a aprender significativamente: el alumno puede conformarse con establecer relaciones más bien puntuales entre sus conocimientos previos y el nuevo material de aprendizaje o puede, por el contrario, tratar de buscar el mayor número de relaciones posibles.
En estas condiciones intervienen elementos que corresponden no sólo a los alumnos -el conocimiento previo-, sino también al contenido del aprendizaje -organización interna y relevancia- y al profesor -que tiene la responsabilidad de ayudar con su intervención al establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de aprendizaje-. El hecho interesante a destacar es que en la propia definición del concepto de aprendizaje significativo encontramos los tres elementos implicados en el proceso de construcción del conocimiento en la escuela: el alumno, el contenido y el profesor.
El aprendizaje va a ser más o menos significativo en función de las interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que aporta cada uno de ellos -alumno, contenido y profesor- al proceso de aprendizaje. Aunque el alumno es el responsable último del aprendizaje, puesto que es quien construye o no los significados, es imposible entender el proceso mismo de construcción al margen del contenido a aprender y de los esfuerzos del profesor por conseguir que el alumno construya significados relacionados con dicho contenido.
Para Novak y Gown (1998:73), “en el aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia con conceptos existentes en la estructura cognitiva y, por tanto, se produce una interacción mínima o nula entre la información recientemente adquirida y la ya almacenada”. Instruidos a través de una enseñanza memorística, los alumnos no tienen intenciones de asociar el nuevo conocimiento con la estructura de conocimientos que
124
ya posee en su estructura cognitiva. Se produce pues, una memorización mecánica o repetitiva de datos, hechos o conceptos.
Caso contrario, el aprendizaje significativo, tiene lugar cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos o nueva información y los conceptos y conocimientos existentes. Así, el alumno construye su propio conocimiento, y además está interesado y decidido a aprender. A diferencia del aprendizaje memorístico, donde la incorporación de los nuevos conocimientos se produce de forma arbitraria sin relación alguna con la experiencia, el aprendizaje busca incorporar de forma sustantiva la nueva información a la estructura cognitiva del alumno sosteniendo una estrecha relación con la experiencia y afectividad del educando. En Ausubel lo trascendente del aprendizaje significativo consiste en que los pensamientos expresados simbólicamente de modo no arbitrario, se unen a los conocimientos ya existentes en el sujeto.
La clave del aprendizaje significativo estriba en relacionar el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del alumno. Por tanto, la eficacia está en función de su significatividad. No obstante, su adquisición requiere ciertas condiciones. El material debe ser potencialmente significativo: que el material de aprendizaje pueda ser puesto en conexión objetivamente con la estructura cognitiva de un determinado individuo. “El nuevo material debe permitir una relación intencionada y sustancial con los conocimientos e ideas de los alumnos” (Ausubel, 1998). Por “relación sustancia” debe entenderse la relación que se establece con algún aspecto específicamente relevante de la estructura cognitiva del alumno, como alguna imagen, símbolo ya significativo, un concepto o proposición. Se trata de la relación que se establece con sentido y significado de las estructuras previas.
Otro de los requisitos básicos que sustentan la enseñanza lo constituye la significatividad psicológica del material, es decir, que este pueda, significar algo para el alumno y le lleve a tomar la decisión intencionada de relacionarlo con sus propios conocimientos. “El material tiene potencial de significatividad psicológica cuando puede conectarse con algún conocimiento previo del alumno en el proceso de aprendizaje significativo” (Ausubel et. al., 1998). Se puede decir, entonces, que la significatividad psicológica supone una disponibilidad en relación a los contenidos relevantes de las estructuras cognitivas de los diferentes alumnos. En otras palabras, el alumno tendrá en su estructura cognitiva ideas incluyentes con las cuales podrá relacionar el nuevo material.
125
Además del potencial de significatividad psicológica y lógica del material, se necesita otra condición básica; una actitud favorable del alumno para aprender significativamente, es decir, una intención de dar sentido a lo que se aprende y se relaciona, no arbitrariamente, el nuevo material de aprendizaje con sus conocimientos adquiridos previamente y con los significados ya construidos. El aprendizaje significativo es el resultado de una interacción del nuevo material o información con la estructura cognitiva preexistente en el individuo.
Ausubel distingue, en función del grado de complejidad, tres tipos básicos de aprendizaje significativo: aprendizaje de representaciones (reconocimiento de signos y asignación de significado); de conceptos (diferenciación de objetos, situaciones y propiedades de los signos); y de preposiciones (integración de los signos en unidades mayores).
Conclusiones
La lectura es uno de los aprendizajes más importantes que realizamos en la vida. De ella depende la adquisición de otros aprendizajes, tanto formales como informales. También, el saber leer guarda estrecha relación con el desarrollo del pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como las reflexivas y críticas. Una persona que aprende a leer es un individuo que aprende a desarrollar su propio pensamiento, a profundizar en los análisis; genera ideas, las relaciona, las analiza, las compara con otras, así como con experiencias anteriores. Deduce, infiere y comprende.
La lectura es herramienta axial para conviertirse en ser pensante, reflexivo, autónomo, con mayores posibilidades de integrarse a la vida académica y laboral. Como dice Lomas, “…leer, comprender y escribir son acciones lingüísticas, cognitivas y socioculturales cuya utilidad trasciende el ámbito de lo escolar y de lo académico al insertarse en los diferentes ámbitos de la vida personal y social”. Cuando aprender a leer implica comprender, leer deviene en una acción e instrumento útil para aprender con significación.
De acuerdo con Torres (1993): “educar en la comprensión lectora implica estimular el desarrollo de las capacidades para recibir, interpretar, discriminar y juzgar la información recibida”. Y dicho proceso inicia con el conocimiento previo que aporta el lector y la información que proporciona el material escrito. Y termina con la formulación constante de predicciones e hipótesis que se va confirmando a partir de diversos índices textuales–sintácticos, morfológicos, semánticos y contextuales.
126
Por otra parte, comprender un texto no es cuestión de todo o nada. La comprensión siempre puede aplicarse y, además, lo que comprendemos se relaciona con los objetivos que presiden la lectura. No es lo mismo, leer un cuento para conocerlo, que leerlo para contestar después unas preguntas precisas acerca del mismo o para poderlo explicar después a otros que no lo han leído. La lectura comprende varios niveles y responde a distintas necesidades. Y son precisamente éstas las que determinan nuestra actitud frente a la lectura y nuestra tolerancia respecto de posibles faltas de comprensión.
La perspectiva cognitiva, abandona la posición pasiva del profesor como instructor o transmisor de aprendizajes, en el caso del aprendizaje de la lectura, el maestro adopta el rol de facilitador o guía, cuyo principal papel consiste asegurarse de que los estudiantes tengan la oportunidad de leer. En palabras de Smith “Solo puede aprenderse a leer leyendo, la lectura es una experiencia de vida, se aprende con la práctica” (1999:70). Por tanto, el maestro, es quien debe propiciar las debidas situaciones para que el alumno se sienta impulsado a leer.
Un texto escrito es significativo cuando despierta la necesidad de responder preguntas, cuando impele a relacionar lo que ya se sabe con lo nuevo para darle un sentido. El aprendizaje es la modificación de lo que ya conocemos como consecuencia de atender al mundo que nos rodea. A través de la lectura prestamos atención nueva al mundo, encontramos nuevas preguntas y, si leemos eficazmente, encontraremos en el texto la respuesta, es decir, se producirá la comprensión y se ampliará por tanto nuestro conocimiento del mundo.
Bibliografía
Ausubel, D. P.; Novak, D. J.; Hanesian, (1998). Psicología educativa.
Un punto de vista cognoscitivo. Paidós, Madrid. Braslavsky, B. (1992), La querella de los métodos de lectura. FCE,
México. Cairney, T. (1992). La enseñanza de la comprensión lectora. Morata,
Madrid. Cassany, Daniel, Luna, Martha, Saénz, Gloria (1994). Enseñar lengua.
Graó, Barcelona.
127
Clemente L., María y Domínguez, Ana (1999). La enseñanza de la lectura. Enfoque Psicolingüístico y sociocultural. Pirámide, Madrid.
Cooper, J. (1986). Cómo mejorar la comprensión lectora. Visor, Madrid.
Freire, Paulo (1991). “La importancia del acto de leer”, en Lectura, redacción e investigación. Siglo XXI, México.
Gallart, Isabel. “Aprender a leer, leer para aprender”, en Psicología y educación, cuadernos de pedagogía. Ed. Ciss Praxis España.
García, Emilio (1993). La comprensión de textos. Modelo de procesamiento y estrategias de mejora. Ed. Complutense, Madrid.
Garrido, Felipe (1989). Como leer en voz alta. Fundación Mexicana de la Lectura. México.
Grellet, F., (1981). Developing Reading Skills. Cambridge University Press, Cambridge.
Lomas, Carlos (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística. Paidós. Barcelona.
Mialaret, G. (1998). El aprendizaje de la lectura. Spa, México. Morles, A. (1989). “El desarrollo de las habilidades para comprender la
lectura y la acción docente”, en Puente, A. et al. Psicología cognoscitiva. McGrall Hill, Interamericana, Venezuela.
Novak, J. D. y Gown, D. B. (1998). Aprendiendo a Aprender. Martínez Roca, Barcelona.
Ontoria, Antonio, et al. (1987). Construcción del conocimiento desde el aprendizaje significativo, en evaluación como proceso formativo. Notas escolares, Madrid.
Poggioli, L. (1989). Estrategias cognoscitivas: una revisión teórica y empírica”, en Puente, et al. Op. Cit,. McGrall Hill, Venezuela.
Ríos, P. (1989). “Metacognición y comprensión de la lectura”, en Puente, et al. Psicología cognoscitiva. McGraw Hill, Venezuela.
Smith, Frank (1990). Para darle sentido a la lectura. Visor (Aprendizaje LXIII). Madrid.
Smith, Frank (1999). Comprensión de la lectura. Análisis psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje. Trillas. México,
Torres, Rosa María. (1993). (Qué y Cómo) ¿Es necesario aprender? UNESCO/IDRC, Santiago.
Van Dijk, T. y Kintsch, W. (1983). Estrategias para la comprensión del discurso. Nueva York, Academia Press.
Vega, M. et al. (1991). Lectura y comprensión: una perspectiva cognitiva. Alianza, Madrid.
128
DINAMICA INMOBILIARIA y vivienda en Mazatlán
Norma Rachel RODRÍGUEZ ZAMUDIO♥ ♥ Licenciada en Comunicación por la Universidad de Durango. Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio: “Los desarrollos inmobiliarios de Mazatlán en la estrategia del desarrollo sostenible que exigen los mercados globales”.
129
Introducción
La tendencia de las prácticas urbanas en cuestión de habitabilidad que se observan a nivel local reflejan por un lado la urgencia de obtener seguridad a toda costa, lo cual se ha trasladado a la búsqueda de vivir en “islas amuralladas”, ligado al factor de la identidad con el aumento de la segregación en la era de la globalización; y ello ha dejado de ser tendencia exclusiva de las clases pudientes pues incluso la clase media- baja pugna por acceder a las mismas condiciones. Aunque en esta ocasión nos referiremos sólo a los desarrollos inmobiliarios de Mazatlán clasificados como viviendas de interés alto y turística residencial, que se ofertan a nacionales con ingresos altos, pero también con una tendencia muy marcada hacia los consumidores canadienses y estadounidenses que están jubilándose (los “Baby Boomers1 Tales conglomerados de vivienda han modificado el paisaje urbano de la ciudad.
Para comprender grosso modo la dinámica del sector inmobiliario tomamos como base la concepción propuesta en Monroy Ortiz, et al, (2008): la vivienda de interés medio alto, la de interés alto y la venta de suelo para desarrollos turísticos de interés alto y que en términos de mercado, localización y costo, clasifica como vivienda de interés alto, son aquellas de tipo vertical que se sitúan en las zonas turísticas, céntricas y de mayor plusvalía dentro de la ciudad, en regiones con patrimonio natural como playas, lagunas costeras, y zonas de conservación (entre las principales características); y en algunos casos se incluye el patrimonio histórico.
Mientras la categoría referida a la venta de suelo para desarrollos turísticos de interés alto, son los ubicados en zonas turísticas y que también gozan de patrimonio natural, siendo un mercado dominado predominantemente por población foránea.
Por otro lado, existen los llamados megaproyectos que aunque carecen de una categorización exacta, en su mayor están relacionados con procesos de desarrollo inmobiliario. Audefroy (2008) los distingue por su tipo de financiamiento: los apoyados por el Estado y los financiados por el sector privado, aunque algunos comparten ambos financiamientos, 1 Se denomina “Baby Boomers” a las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente existen más de 77 millones con edad de 42 a 62 años (Andrade, 2007).
130
diferentes a los promovidos por la inversión privada en torno a las finalidades habitacionales, comerciales, agroganaderos, industriales, turísticas, ambientales y mixtas. Para este caso interesan los turísticos, que se distinguen por ubicarse en zonas costeras y destacadas zonas urbanas, construidos en grandes extensiones de suelo, pues su crecimiento es horizontal, ofertan viviendas con valores agregados como la localización y las reservas naturales, campos de golf, marinas, clubes de playa, spa, centros comerciales; por ende podemos clasificar a estos megaproyectos turísticos como desarrollos de vivienda turística residencial de alta calidad, para sectores con altos ingresos económicos. La denominada vivienda de interés alto y turística residencial, de tipo vertical u horizontal, dirigida a grupos sociales con alto poder adquisitivo, es la que identificamos como “desarrollos inmobiliarios”.
Sin embargo dejemos claro que dicha tendencia de reproducción habitacional, si bien es notable en la localidad, no es un fenómeno exclusivo ni siquiera de México, sino que se refleja en nuestra sociedad como una representación fraccionada de lo que sucede en las sociedades desarrolladas, las cuales inevitablemente irradian sus tendencias hacia las menos desarrolladas, entre otras cosas por la interconexión tecnológica y la inmigración fluctuante e incesante con prácticas desprendidas de la globalización. No debemos olvidar esa liga estrecha con las prácticas de sociedades más desarrolladas, y que se hacen presentes en la nuestra incluso a nivel de la habitabilidad. Claro ejemplo es la influencia ejercida por la cultura estadounidense en México, sobre todo en la región norte del país, y donde Mazatlán debido a su ubicación geográfica no queda exenta. A propósito de lo anterior señalemos la conceptualización de (García Canclini) sobre los “productos simbólicos globales” que en este caso se refieren al estilo de vida inclinado a la “americanización” y que es inciden sobre casi todos los aspectos de la vida social, cultural y económica. Así, no queda fuera la adopción de formas de habitabilidad residenciales que confieren simbólicamente a través de rejas y murallas la sensación de seguridad y distinción, ya sea en viviendas de interés alto del tipo vertical o cotos turístico-residenciales horizontales, quizá debido a la urgencia por una parte: ante la necesidad de adquirir seguridad, pero también distinción, a través de la habitabilidad, arrastrando con ello, entre otros aspectos, el aumento de segregación y exclusión.
Pero este mismo fenómeno involucra roles específicos de los actores y factores mucho más complejos como el hecho de que la producción de los desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, responde a la
131
lógica de la disputa de la renta ya abordada desde el siglo XIX y que los conflictos que se generan no son nuevos. Marx advertía desde 1861, que en Londres la propiedad de edificios urbanos era casi exclusivo de media docena de grandes terratenientes que alquilaban sus propiedades con rentas altísimas. Decía Marx:
“El monopolio de la propiedad de la tierra es una premisa histórica, y que sigue siendo el fundamento permanente del modo capitalista de producción, así como de todos los modos de producción anteriores que se basan en la explotación de las masas de una u otra forma” (Marx, 1981).
Son precisamente las consecuencias de estos conflictos generados a partir de la disputa por la renta del suelo, las que todavía en la primera década del siglo XXI conducen a afirmaciones como la de Virilio (2006) sobre que “la catástrofe más grande del siglo XX ha sido la ciudad, la metrópolis contemporánea de los desastres del Progreso”. Pero este desastre hoy debemos ligarlo a lo que Guibernau (1996) define como globalización, es decir “la intensificación de relaciones sociales de ámbito mundial que vinculan lugares distantes de tal manera que los sucesos locales están influidos por acontecimientos que suceden a millas de distancias y viceversa”. Y es que aquí “lo local y lo global se entrecruzan y forman una red en la que ambos elementos se transforman como resultado de sus mismas interconexiones” (Ibid).
También Sassen y Bell advierten sobre el poder de irradiación que una ciudad global logra sobre otras de menor nivel y es que precisamente con la globalización se ha dado no sólo una interconexión, sino también el agravamiento de diversos problemas como la segregación, que brota ya sea en las sociedades desarrolladas o no, entre quienes tienen los recursos para formar parte del proceso y quiénes no. Este dualismo se ha convertido en un rasgo creciente en las sociedades contemporáneas y se manifiesta mundialmente con problemas que son parte de un mismo fenómeno. De modo que se hacen presentes en las agendas de las organizaciones mundiales --pobreza, desempleo, violencia, equidad de género, conflictos ambientales, habitabilidad, calidad de vida-- y demás aspectos que afectan a poblaciones tanto en los países desarrollados como subdesarrollados, y que al final se reflejan en un espacio determinado: a nivel de las ciudades, por ser el territorio donde los individuos llevan a cabo la interacción social fundamental. Es la ciudad entonces el espacio social por excelencia en la cual se manifiesta tal fenómeno. Y México y Mazatlán no podían ser la excepción.
132
Dentro de esta crisis, hay un propensión clara a la segregación manifiesta en la habitabilidad que desde finales de los años 90 del siglo XX advierte García Canclini (1999):
“En la dos últimas décadas el crecimiento cuantitativo de migrantes y el aumento de la inseguridad impulsan a atrincherarse en barrios cerrados y bajo sistemas deslocalizados de vigilancia, que van asemejando el uso del suelo y la fragmentación de las interacciones al modelo estadounidense”.
Virilio ha señalado que la “Metropolarización también tan ilusoria nos conduce al resurgimiento de la ciudad-Estado, de la que América del Norte nos da ejemplo con sus casi treinta millones de enclaustrados en sus ciudades privadas so pretexto de inseguridad social (…) Ocurre lo mismo en el subcontinente latinoamericano, en San Pablo, en Bogotá o en Río de Janeiro, donde las pandillas asolan las ciudades, (…) pero sobre todo revelacionarias de un caos total del antiguo “derecho de ciudad” que refuerza la urgencia de un cerco, de un campo encerrado y, al fin, de un Estado policíaco en el que se privatizan las “fuerzas del orden”, como lo han sido, una tras otra, las empresas públicas: transportes, energía, puestos de telecomunicaciones...”
Liguemos a ello lo que Guibernau ya establecía sobre que “Las sociedades modernas producen cierto tipo de inseguridad ontológica como consecuencia de la incertidumbre y la fragmentación que se desarrollan en su centro…un individuo ontológicamente inseguro se siente precariamente diferenciado del resto del mundo, de modo que su identidad y su autonomía están siempre en cuestión”.
Estas son características que pueden encontrarse en la localidad, aún y cuando no es una gran urbe, e independientemente de la constante lucha entre lo tradicional y lo moderno. Para el caso de Mazatlán se involucran factores como la migración, la necesidad de seguridad, aunque no exactamente bajo los mismos preceptos, pues recordemos que este fenómeno es un producto manifiesto que con la globalización ha permeado localmente, por la ventaja que le conceden sus zonas de influencia, debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos. Se ha impregnado el modo de vida, a tal grado en que los propios habitantes demandan la reproducción urbana de este modelo de vivienda, ya no sólo por parte de la clase económicamente pudiente sino también por parte de otros sectores sociales.
Pero dentro de la catástrofe que Virilio considera es la ciudad y que hemos acotado respecto a la habilitabilidad ¿cuál es la importancia del
133
sector inmobiliario como actividad económica? En tal sentido plasmamos algunas ideas que en los años 70 del siglo XX teóricos como Topalov y Lefebvre retomaron de la concepción marxista para construir sus modelos de análisis en el espacio urbano francés y explicar la producción de viviendas desde la lógica de los promotores inmobiliarios capitalistas; parten ya no de la teoría clásica sino de la teoría de la renta del suelo urbana en las sociedades capitalistas desarrolladas, durante la transición de la era industrial a la postindustrial. Esta nueva construcción se dio a partir del análisis marxista de los tres tipos de renta: absoluta, diferencial y monopólica, y que después fueron adecuadas a lo urbano en la medida de lo posible.
Así, la importancia del sector inmobiliario radica principalmente en que se trata de una actividad económica donde intervienen diversos capitales: el capital de promoción inmobiliaria, el capital de construcción y el capital bancario, con el objetivo de incorporar valor al suelo, dándole el status de mercancía para ingresar en la circulación del mercado una vez culminado el proceso de producción. Con ello podrá generar ganancias extraordinarias a través de la oferta- demanda, en diferentes modalidades, siendo las más importantes: viviendas de uso familiar, oficinas, mega desarrollos turísticos y centros comerciales.
Para obtener esas ganancias extraordinarias, se requiere la intervención de actores que vayan incorporando valor a través de la adaptabilidad del terreno, la construcción, la promoción y venta de la mercancía producida. Estos actores son: el propietario inicial del suelo, el desarrollador inmobiliario, la fuente de financiamiento, el promotor inmobiliario y el comprador. Cabe destacar que indistintamente del tipo de desarrollo inmobiliario que se edifique, los agentes participantes serán los mismos, pues la ausencia de alguno no permitiría la generación y disputa por plusvalía y ganancias.
La dinámica global inmobiliaria propuesta por Lefebvre (1970) considera dos sectores: el primero, respecto a la producción industrial que trabaja para el mercado de bienes no duraderos (mobiliario) y el segundo, lo inmobiliario y su producción de bienes inmuebles:
“Este segundo sector absorbe los choques. En caso de depresión, el capital afluye hacia él (…) En la medida en que el circuito principal, es decir, el de la producción industrial de bienes “mobiliarios”, detiene su crecimiento, los capitales se invierten en el segundo sector, el del inmobiliario. Incluso puede ocurrir que la especulación de los bienes raíces se convierta en la fuente principal, lugar casi exclusivo de
134
“formación de capital”, es decir, de realización de plus-valía. Mientras que baja el grado de plus-valía global formada y realizada en la industria, crece el grado de plus-valía formada y realizada en la especulación y mediante la construcción inmobiliaria”.
Topalov encuentra diferencias para explicar la producción del espacio urbano a partir de la producción agrícola, pero logra la construcción de un concepto propio de renta absoluta partiendo de la de Marx, en la que sin embargo advierte contradicciones y dificultades. Quedando como a continuación, una renta absoluta en la construcción:
“La producción capitalista de edificios genera, en las relaciones de producción dominantes que caracterizan a la ciudad moderna, una primera plusganancia sectorial que puede transformarse en renta absoluta. Esa plusganancia sectorial está constituida por el excedente del valor por encima del precio de producción de los edificios. La construcción se caracteriza, en el conjunto de los países capitalistas, por una bajo desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción” (Topalov, 1984). Además, define la renta diferencial como “la renta absoluta, produce, pues, un efecto sobre el precio y sobre la acumulación, lo que demuestra que la propiedad privada del suelo no es necesaria para el modo de producción capitalista”.
Respecto de la renta basada en un precio monopólico, agrega: “ya no está determinado por las condiciones de la producción, sino por las de la circulación. (…) ya no hay precio regulador. (…) Todas las ciudades del mundo capitalista tienen sus barrios donde los precios de monopolio saltan a la vista. (…) Pero lo más aparente no es siempre lo más significativo; a escala de cada aglomeración tomada en su conjunto, tales fenómenos tienen por lo general un alcance limitado. Solo afectan a una fracción muy minoritaria de la oferta y a zonas geográficamente delimitadas” (Ibid).
Sumado a estos tres tipos de rentas que intervienen en el sector existe un componente que se identifica como factor primordial para la obtención de plusganancias: la naturaleza y la oportunidad latente para convertirse en elemento monopolizable por los capitalistas a partir de la apropiación espacial de ciertas porciones del planeta. Lo cual es aplicable a la condición de las playas como producto natural y su relación con la apropiación de terrenos contiguos a éstas por parte de capitalistas nacionales y extranjeros. Estos obtienen plusganancias generando productos inmobiliarios, y cuyo valor primordial es creado sin esfuerzo alguno; aunque, cierto, poseen una porción de tierra con características especiales, en comparación con otras localidades a partir de la
135
explotación de las playas como recurso natural, ubicado localmente y de carácter limitado que otorga una ventaja competitiva.
Por ello los desarrollos inmobiliarios encuentran su clave para fijar la renta más que en la renta absoluta y la diferencial: la monopólica. Y sin olvidar la interconexión de lo “glocal”. En el caso de Mazatlán, al igual que en diversas ciudades del mundo, se siguió el modelo especulativo de la tierra, hasta que predios anteriormente sin valor alcanzaron por fin rentas altas. Esta lógica especulativa demuestra cómo se anticipó el crecimiento del puerto hacia la zona norte de la ciudad, en el denominado “Nuevo Mazatlán”, que atraviesa parte de la franja costera y que en la actualidad alberga una cifra importante de proyectos sobre viviendas de alto nivel y de tipo turístico residencial.
Para demarcar más claramente los llamados precios de monopolio, es ilustrativa la definición de Topalov en base a S. Jaramillo de los tipos de precios monopólicos; el que nos importa es el referido a la segregación social de la vivienda privilegiada, en este caso la de alto nivel y turística residencial:
“Caracterizados por una diferenciación indefinida según la escasez relativa de unas ubicaciones imperfectamente sustituibles, los precios que se forman en los mercados superiores dejan de tener relación con el precio de producción y evolucionan principalmente con las fluctuaciones de la demanda proveniente de las categorías sociales privilegiadas. Llamaré a este tipo de precio, siguiendo a S.Jaramilo, precio monopólico de segregación social” (Topalov, 1984).
Además, señala que “las zonas donde se concentra la construcción de viviendas caras se limitan a un escaso número de barrios” y este aspecto lo observa desde el París burgués de finales del siglo XIX y que a hasta la fecha han permeado bajo el modo capitalista de producción dentro de la lógica global.
En el caso de Mazatlán, al ser una zona turística costera, su división social del espacio se ha especializado en la residencia de lujo a partir del 2005, año en que se observa la activación en la producción de viviendas de alto nivel de forma vertical, que se erigen frente a las playas y desde más de una década atrás en la del tipo turística residencial. Fluctuando entre los precios más altos en las viviendas y las mejores zonas (arriba de los 200 mil dólares) con los más bajos en las peores zonas (por debajo de los 70 mil pesos). Estos, como contraste reflejan el dualismo con los asentamientos donde se aloja la clase trabajadora. Este
136
dualismo si bien puede encontrarse en cualquier ciudad, se remarca en las localidades del litoral del Pacífico mexicano, como Cabo San Lucas, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta.
Justamente la producción de los desarrollos inmobiliarios en Mazatlán se sujeta a los precios monopólicos aprovechando los atributos especiales de las playas de acuerdo a su zona de localización. Se pueden dividir en cuatro zonas clave: la que comprende la avenida Olas Altas y Paseo Claussen; la segunda correspondiente a Avenida del Mar; la tercera, la Zona Dorada que comprende la Avenida Gaviotas y Camarón Sábalo; y la cuarta el denominado “Nuevo Mazatlán” que se extiende por la Avenida Sábalo-Cerritos. En estas cuatro zonas los precios se fijan de acuerdo a las ventajas competitivas de cada una, pero que comparten un atributo común: las playas.
Bajo la demarcación del “cinturón” representado imaginariamente por el malecón y las zonas de playa, es como se establecen estos complejos habitacionales; y si bien forman parte de un proceso que sirve para la activación del capital financiero en el ramo inmobiliario, también refleja que en sociedades como la nuestra todavía existe la omisión de la legalidad, superponiendo los intereses económicos sobre el bienestar social y ambiental. Y existe una predilección de los promotores inmobiliarios por la edificación, incluso sobre la zona federal marítimo terrestre, que aunque es de uso público ha sido acaparada por el sector privado sin respetar ninguna reglamentación al respecto. Esta situación deja claro el papel que el Estado desempeña en este proceso: aún existen barreras políticas, culturales y sociales que obstaculizan el potencial y viabilidad de construir una ciudad bajo estándares de sustentabilidad y legitimidad, que pudiesen conducir a posicionar el puerto como un destino turístico competitivo, ya no al nivel de la globalización regionalizada que incluyen a Estados Unidos y Canadá, sino a una escala internacional de mercados realmente globales. Por lo pronto, bajo la dinámica actual el alcance como destino está demarcado para ofertarse en mercados poco competitivos económicamente y cada vez más lejos en cuanto a gestar nuevos mercados, visitantes y compradores potenciales que pudieran incorporar la sostenibilidad como un estilo de vida.
Ante este panorama, los desarrollos inmobiliarios de Mazatlán de interés alto y turístico residencial de tipo vertical u horizontal, que buscan dirigirse a los grupos sociales con alto poder adquisitivo en el mercado nacional, estadounidense y canadiense, tienen una respuesta limitada, en
137
función de que Mazatlán es una localidad atractiva en tal mercado, porque ofrece altas posibilidades de obtener plusganancias; la infraestructura pública está dada y en los casos en que no es así el Estado interviene realizándolas y autorizando condiciones y facilidades; la inversión se dará donde exista la seguridad de un rápido retorno del capital: “El capital sólo invertirá donde ya se dan condiciones de rentabilidad. No invertirá en otra parte” (Topalov, 1979).
Así que los fondos públicos se hacen cargo del coste global de la infraestructura; en realidad el costo de urbanización para el capital privado en este aspecto resulta mínimo, en comparación con otras zonas geográficas del país. En contraste, en los países altamente desarrollados que poseen una cultura postmoderna, donde antes que nada importa la calidad de vida, se requiere cubrir una serie de normas y requisitos donde se incorporan estándares de desarrollo sostenible, las que en la mayor parte de América Latina son inaplicables.
La localización de Mazatlán, así como el resto de las ciudades costeras del noroeste del Pacífico mexicano, ha resultado estratégico para penetrar en el mercado estadounidense y canadiense, haciendo fácil la adquisición para ahorradores potenciales y recién jubilados (babyboomers), pues mientras en su país de origen no podrían acceder al mercado inmobiliario de estas características, sucede todo lo contrario en México. Y por supuesto en Mazatlán, que como valor agregado resulta una opción muy atractiva, combinando varios factores (sol, playa, cultura, y sobre todo vivienda de alto nivel, servicios públicos y de salud baratos).
Ahora bien, es necesario que lo anterior se readapte a los cambios que la crisis económica actual ha generado respecto a la dinámica de compra que se seguía; cabe señalar que esta situación durante 2009 se ha reconfigurado, primero debido al colapso en la economía de los compradores potenciales extranjeros, lo que llevó a paralizar la adquisición de desarrollos inmobiliarios en la localidad y que incluso está redireccionando a éstos para adquirir inmuebles dentro de sus propios países, debido al abaratamiento de esos bienes durante los últimos meses; la urgencia del propio sector bancario por recuperar o restablecer el equilibrio financiero está otorgando facilidades para la obtención de “viviendas de segunda mano”. Aunado a ello otro factor que interfirió muy recientemente fue la emergencia sanitaria del brote de influenza humana. Hoy el comportamiento de los compradores de bienes inmuebles en la localidad al menos por parte de los BabyBoomers se ha concentrado
138
de forma inesperada en la vivienda de segunda mano. Los precios en ésta están muy por debajo de las viviendas de interés alto y turística residencial y como estrategia para reactivar la compra inmobiliaria se han intensificado las campañas al interior del país en busca de atraer compradores nacionales con perfil económicamente alto para suplir la desaceleración de la demanda en el sector.
Conclusiones
La tendencia habitacional abordada esclarece el hecho de que si bien se contienen similitudes al menos respecto a la necesidad de seguridad que los individuos demandan, independientemente de su nacionalidad y dejando de lado otros aspectos de su etnicidad, también en otro nivel se advierte que a pesar de que Mazatlán no es una “ciudad global”, puede contener semejanzas a menor escala con las grandes urbes, debido al flujo de interconexión de lo local y global. Bajo la realidad discrepante éstos aparecen como destellos irradiados de las metrópolis post-industriales, donde la homogeneización del espacio público se ha dado de forma muy distinta a la nuestra, y que ofertan desarrollos inmobiliarios sostenibles, lo que no sucede a nivel de las sociedades en vías de industrialización. Salta a la luz también el conflicto de las plusganancias en la renta del suelo que recae en varios agentes, pues desde la época de Topalov es el capital el que controla el proceso de producción contemporánea, lógica que hasta hoy prevalece.
No podemos entonces dejar pasar que la globalización y su gran tendencia descentralizadora, en sintonía a la vez con tendencias contrarias como es la concentración de poder en pocas manos, a nivel político, económico e incluso ideológico, va de la mano con la dinámica que sigue este modelo habitacional, donde sin duda hay una la relación estrecha del capital privado y la participación determinante del Estado. Esta que ha sido decisiva para la concertación de los proyectos y trámites con la dotación de los permisos e infraestructura pública. Topalov (1984) dice:
“El Estado contribuye, pues, a la creación de las condiciones socializadas de la formación de los espacios residenciales. Pero no puede tratarse de una acción autónoma: se articula necesariamente con la lógica de los agentes privados de la producción de viviendas. (…) En particular, cuando la forma dominante de la producción de la vivienda sea la promoción inmobiliaria capitalista, el sistema productivo generará efectos claramente autónomos en los cambios de uso de suelo. En ese caso, y dentro de unos límites que revelarán periódicamente las crisis de sobreproducción”.
139
Si bien el poder de empresas privadas que atraen inversiones de extranjeros, en su momento ha dinamizado el crecimiento económico, en épocas como la actual la han paralizado. Las inversiones en este sector desde 2005 provocaron un auge en la reproducción de la vivienda de interés alto y turística residencial intensificándose velozmente como una tendencia factible para el flujo de migrantes de los Baby Boomers que arribaban al puerto como turistas, en busca de oportunidades rentables para situarse como residentes temporales o permanentes en viviendas que emanaban su atractivo frente al paisaje costero y otras zonas de alta plusvalía como el centro histórico. Han reconfigurado no sólo el espacio físico de la ciudad sino otros aspectos que van más allá de lo urbano, como podrían ser, a decir de Smith, la identidad local y también étnica.
Cabe apuntar que a diferencia del flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos o Canadá, los Baby boomers no se sitúan como una minoría étnica, donde se da la negación para su establecimiento o rechazo, sino que se han ido asentando y fortaleciendo como una comunidad étnica de características imperialistas, que goza de apertura a su establecimiento, incluso con la concesión de la ciudadanía y desde primera instancia, a nivel genérico, una aceptación gradual de su cultura.
En este sentido, en cuanto al factor identidad implícito en la habitabilidad, podemos decir que también se gesta un choque inevitable entre la identidad de los actores locales y los migrantes atraídos por el desarrollo inmobiliario, dibujando potenciales conflictos sociales. Es explicable que en el flujo migratorio, por cuestiones económicas o sociales de norte a sur o viceversa, la exclusión está más viva que nunca. “La compresión temporal de las telecomunicaciones interactivas ha prefigurado ampliamente los perjuicios de una saturación espacial y demográfica de nuestras aglomeraciones metropolitanas, denunciada por ciertos urbanistas”, señala Virilio (2006). Por un lado está la concentración económica y por otro la creciente exclusión social que, a decir de Virilio, “tras la desagregación de las grandes aglomeraciones geopolíticas ha llegado el tiempo de la declinación del Estado-nación y el comienzo de un repliegue táctico sobre las metrópolis”.
Bibliografía --Andrade, Rodolfo (2007). “La Ola de Inversión llamada Baby
Boomers”, Rev. Be, boom económico, No.1, enero, Instituto de Desarrollo Económico, UABC, México.
140
--Audefroy, Joel (2008). “Construcción de riesgos: los megaproyectos en México”, revista Ciudades, no. 79, julio-septiembre, Red Nacional de Investigación Urbana, Puebla, México.
--García Canclini, Néstor (1999). La Globalización Imaginada. Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina.
--Guibernau, Montserrat (1996). Los Nacionalismos. Ariel, Barcelona. --Lefebvre, Henri (1970). La Revolución Urbana, Alianza Ed., Madrid. --Marx, Karl (1981). El Capital. Tomo III/ Vol.8, Siglo XXI, Madrid. --Monroy Ortiz, Rafael, (2008). “Capital inmobiliario y transformación
del territorio”, Ciudades, no. 79, julio-septiembre, Puebla, México. --Sassen, Saskia (1996). ¿Perdiendo el control? Ed. Bellatera,
Barcelona. --Smith D. Anthony (1991). National Identity, University of Nevada,
1991, USA. --Topalov, Christian (1979). La Urbanización capitalista, algunos
elementos para su análisis, Col. Diseño: Ruptura y Alternativas, Edicol, México.
--Topalov, Christian (1984). Ganancias y Rentas Urbanas, Elementos Teóricos, Siglo XXI, Madrid.
--Virilio, Paul (2006). Ciudad Pánico, el afuera comienza aquí, Libros del Zorzal, Buenos Aires.
141
ARENAS: UNA PARADOJA MARINA
Carlos MACIEL SANCHEZ, “Kijano”•
Según los sabios de la lengua, “la arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas”, pero la arena puede manifestarse de múltiples maneras. Por ejemplo: según el tipo de roca de la que proceda, la arena puede variar mucho en su apariencia, así la humilde y poco • Artista plástico. El doctor Carlos Maciel es coordinador general de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAS. El texto fue expuesto durante la presentación de los números 19 y 20 de ARENAS, evento en el que participaron con sus reflexiones los doctores Víctor Antonio Corrales Burgueño, rector de la UAS, y José Manuel León Cristerna, investigador de la Facultad de Trabajo social, así como la escultora y maestra Elva García.
142
agraciada arena volcánica es de color negro o prietita como se guste, mientras que la arena de las playas con arrecifes de coral suele ser blanca o caliza. Esta última, gusta de manifestarse finamente triturada, molidita una vez que ha pasado por la mágica digestión del pez loro. Pero la arena puede ser transportada por el viento y transformarse en la rimbombante arena eólica, que no obstante la etérea sutileza de su nombre puede provocar el terrible fenómeno conocido como calima. Y ocurre que la arena es llevada y traída por el agua, para ser depositada luego en forma de playas, dunas o médanos. En los desiertos, a semejanza de lo que alguna vez ocurrió con los peces y el pan a voluntad del señor Jesucristo, la arena se multiplica, y es además de estos desolados lugares el tipo de suelo más abundante. Sin embargo nuestras ARENAS con mayúsculas, es de otro tipo. Es poco común, pues sólo se puede acumular con voluntad, disciplina e inteligencia. Es una arena peligrosa, subversiva, amalgamada por ideas y razones. Es un nombre de puerto y playa y olor de mar; es un calificativo venturoso y también simbólico y paradójico, ya que mientras ARENAS obliga a pensar y reflexionar, el nombre contradice al objeto referido, material por excelencia para el descanso, el solaz, la ascidia y la placentera holganza. ARENAS debe leerse como algo inusitado, en la brevedad de vida de las revistas en este país llamado México, donde leer y pensar no es precisamente el pan de cada día.
ARENAS, Revista Sinaloense de Ciencias Sociales, como la Venus de Boticcelli con su mórbida belleza, nace en una fresca primavera de 1997. Doce años de una existencia llena de vicisitudes y turbulencias. Veinte números se dice poco. Pero en la realidad en un país como el nuestro es una proeza. Más aún si se toma en cuenta la calidad y la variedad de los contenidos. Juntar tantas partículas de roca disgregada no ha sido tarea fácil; ha sido necesario conciliar intereses diversos, buscar coincidencias, dirimir puntos de vista encontrados, suavizar, atenuar, ser pacientes los unos con los otros, redactar, discutir, sonreír y a veces hasta reñir, resarcir heridas, retirarse a ratos de la plana de los viejos fundadores, pero sobre otras muchas dificultades ha sido necesario buscar y, por sobre todas las cosas, encontrar los medios materiales para su publicación. Hay que decir que las ARENAS que hoy nos convocan, son persistentes, por no decir tercas, tan obstinadas que aún y cuando de abril del 97 a marzo del 2004, sólo se habían hecho 5 números, y se suponía por los siglos de los siglos desperdigadas, ocurrió que desde esta última primavera del cero cinco, a la fecha, y de la mano del poeta y amigo,
143
Nery Córdova, han aparecido 15 números más. En el derivar de estos años, ha quedado atrás también el viejo formato de los tiempos brezhnevianos para dar paso a una publicación más interesante, con más luz y menos negrura, no sólo en contenidos sino además en lo formal. Tenemos ahora una edición muy cuidada estéticamente.
Claro, hay limitantes, como ocurre con frecuencia. Los recursos de la Facultad o los obtenidos mediante los PIFIS, no son del todo suficientes para cubrir los gastos que implica toda obra impresa, gastos que van desde su edición hasta su distribución. Es común que los directores de este tipo de revistas, creo no equivocarme tampoco con el de ARENAS, suelen ser también ayudantes, secretarias o secretarios de sí mismos, redactores, correctores de estilo, editores, distribuidores y a veces hasta diseñadores. Y claro: los esfuerzos y las virtudes se olvidan o minimizan, pero los peros, errores o descuidos lógicos ante tanta responsabilidad se magnifican entre los andares que nunca faltan de los gnomos de la envidia y la mezquindad.
Se dice fácil, pero cultivar una revista, juntar tantos granos de minerales, durante 12 años, no es cosa sencilla en un país, donde ya todos lo sabemos porque es lugar común, se lee tan poco y se escribe tan mal. Más complicado todavía es hacerla bien, mantener un nivel de calidad boyante contra todos los vientos y augurios de tormenta. A estas ARENAS le han salido rocas en el costado, en una nueva época ya desde números anteriores, estrena presentación: dos en uno; uno atrás otro adelante. Una publicación bajo el cuidado y la constancia de una dirección inteligente, no sólo ha hecho terraplén sólido en Mazatlán, sino que ha desperdigado sus ARENAS por otros territorios y latitudes, y al mismo tiempo ha atraído la simiente cultural no sólo de los sinaloenses, sino de otros hombres y mujeres que representan ARENAS de la cultura y de la ciencia.
Cierro los ojos y me salpico el rostro de ARENAS. Ante mí pasan las ideas, los pensamientos y las disquisiciones intelectuales de autores de Europa, Sudamérica y de instituciones de México; o como en esta entrega reciente, del colombiano Francisco Thoumi; de la ecuatoriana Gabriela Polit; de la brillante comunicóloga Jenny Guerra González; de los académicos José Manuel León Cristerna y Carlos Zavala Sánchez o de Joaquín López, cronista del bucólico pueblo de
144
Teacapán, quien efectúa un leve acercamiento al gran mito regional: Don Chuy Malverde.
En esta mirada nos referimos sólo a los dos primeros textos del número derecho de la portada, el 19, y no al 20 que se encuentra de cabeza, ambos ilustrados con esculturas de cuerpo entero y torsos de Elva García, quien con el erotismo de las redondeadas formas de una chica suculenta que con su aspecto de santa abraza a un fortachón impúdico de poca vestimenta, nos recuerda que el mundo es la expresión sublime de dos granitos de arena que a la voz de creced y reproducíos, terminaron formando una montaña de arena, o de criaturas según se vea.
El 19 que era como mirar y levitar en un ensueño, reúne siete ensayos y un poema. En sus mas de 140 páginas se dan cita Francisco Thoumi, quien al refirirse a Colombia se pregunta porqué algunos países producen drogas, para responder que a diferencia de lo que muchos suponen, el narcotráfico en el país sudamericano más que causa es un efecto en la perspectiva del desarrollo histórico y económico.
Thoumi, especialista colombiano de la conflictiva del tráfico mundial de los estupefacientes, ex alto funcionario de la ONU en esa materia, presenta un sistemático y apretado resumen de la evolución histórica y social de las drogas en el país sudamericano. Colombia, como realidad histórica, como símbolo pero también como estigma es presentado por su autor como un referente obligado para todos aquellos que a nivel mundial deseen adentrarse en el entendimiento y explicación del flagelo de las drogas y el narcotráfico.
Thoumi señala que el conflicto de las drogas en Colombia al paso del tiempo ha terminado por permear todos los procesos políticos, económicos y sociales del país. Es un fenómeno que a su vez ha estado determinado por los distintos momentos de violencia política, como el de 1930 y 1940, que culminara con el acuerdo de liberales y conservadores para alternarse las dádivas del poder. Y esto llevó a la despolitización de los partidos y a la cancelación de toda posibilidad de reformar la vida política y social del país al margen de los grupos de poder.
Desmovilizados algunos, pertrechados otros aún con viejas armas de los desconfiados liberales, se retiraron a las selvas esmeraldas del país donde echaron raíces las FARC en 1964. Surgieron un sinnúmero de organismos guerrilleros desde las vinculadas a la teología de la liberación como el Ejército de Liberación Nacional, hasta la constitución del M-19 por universitarios, después de las cuestionadas elecciones de 1970.
145
En la medida que el proceso de descomposición política y social se acentuaba, al día de hoy, drogas ilegales y guerra interna se encuentran superpuestas, generando entre ambas un complejo fenómeno que requiere una solución conjunta a los problemas de los cultivos ilícitos, la guerrilla y los paramilitares. Después de largas confrontaciones y derramamiento de sangre, parece ser que la actitud de los colombianos con respecto a las drogas ilícitas ha cambiado, puesto que una buena parte ve en ellas la causa de la profunda crisis que actualmente vive el país.
Las drogas ilegales, señala el autor, que han trastornado la naturaleza del conflicto interno colombiano: en el mejoramiento de la capacidad militar --de derecha e izquierda--, las que además ahora se disputan el control de las zonas de cultivo de la coca y la amapola y de las rutas de exportación.
Nos dice que las drogas ilegales han agravado la debilidad del Estado, corrompiendo aún más al sistema político. Los narcotraficantes han financiado campañas políticas y al menos desde finales de la década de 1970 han ejercido influencia sobre los políticos. La industria de las drogas promovió una cultura y una mentalidad que valora la riqueza más que ninguna otra cosa. Señala que el avance de los últimos veinte años muestra que es imposible entender el desarrollo socioconómico y político de Colombia sin definir el papel que ha jugado la industria ilegal. Como se puede ver algunas similitudes con nuestro país, en su realidad nacional y local, son meras coincidencias con lo planteado por Francisco Thoumi.
En la misma línea que el trabajo anterior, aunque desde la perspectiva del análisis de la ficción tenemos el texto de Gabriela Polit sobre tres obras de Elmer Mendoza, en las que la autora dice encontrar los lejanos ecos de Fedor Dostoievsky, y en las que el castigo, más que consecuencia del crimen, lo encontramos vinculado a la literatura de narcos. Y es precisamente en este contexto, en el que se inscriben las indagaciones y los trabajos de la investigadora ecuatoriana Gabriela Polit, quien ha seguido desde hace tiempo la huella cultural del “narco”, como parte de los espejos, las resonancias y los ecos de la vida en lo que se refiere a sus referentes literarios (ARENAS, 2009;5). Gabriela Polit recurre a los esquemas sociológicos de Durkheim (1985), el primer sociólogo que comprende el crimen no sólo como algo normal en las sociedades modernas, sino como indispensable para su funcionamiento. Aquí tal vez no esté de más señalar que, mucho antes que Durkheim, desde el siglo decimonónico, ya el viejo Marx había desarrollado toda
146
una línea de pensamiento en torno al significado económico y social de la delincuencia desde tiempos inmemorables, a la que veía como consecuencia y necesidad en el desarrollo de todas las sociedades.
La autora parte además de la idea, correcta desde luego, que tanto las élites locales y los Estados están involucrados en el negocio. En consecuencia el fenómeno del narcotráfico se vuelve el detonante que muestra un poder corrupto y mentiroso y señala la falta de recurso ético y de autoridad moral en el ejercicio de la ley (ARENAS, 2009;40).
Es justamente en este horizonte en el que ubica el análisis de la obra de Elmer Mendoza, en particular la crónica Cada respiro que tomas y dos de sus novelas, Un asesino solitario y El amante de Janis Joplins. En Elmer, señala la autora sudamericana, el crimen articula la crítica a la sociedad mexicana contemporánea. No existe en su narrativa juicio de valor que condene o exima de culpa a sus criminales; los crímenes son hechos como cualquier otro en una sociedad en la que el Estado que impone la ley es sobre todo, una institución corrupta. Los personajes principales de sus obras no son ni narcos, ni capos del negocio, no son víctimas ni victimarios. Son hombres y mujeres comunes, amantes del rock, aficionados al béisbol y conocedores del mundo de la televisión.
En Elmer las palabras representan un universo complejo de su obra; el lenguaje es el punto de encuentro con el otro: la atmósfera que da verosimilitud al relato. Es en el lenguaje donde más se nota la relación de su literatura con la crónica, y donde reside su verdadera propuesta estética. La importancia de esta condición permite reconocer el compromiso que tiene con el presente que narra, y sólo desde ahí podemos afirmar que la suya es literatura del narcotráfico. De lo anterior se infiere que el castigo, no obstante los ecos que de Dostoievsky se desprendan, es consecuencia no del crimen sino del narco, que hace posible a una literatura poderosa y universal como la de Elmer Mendoza.
Finalmente me gustaría referirme a la magia del poema y a la palabra fácil del poeta que escudriña el alma de las esculturas de Elva García, o para ser más precisos, el alma de la escultora. Cito al editor, ensayista y director de ARENAS, Nery Córdova, que dice:
“Como visible contraste a los aquelarres de la fiereza, la fuerza y la violencia social, en esta doble entrega de ARENAS nos permitimos el lujo de mostrar otra faceta de la condición humana, la que tiene que ver con las acciones sublimes de la
147
creación. Esfuerzo y genialidad de protagonistas que llegaron al mundo para hacer patente al discurso sublime; al éxtasis transformado en materia; a la inspiración arropada con las huellas y tactos de la sensibilidad.
148
A R E N A S Revista Sinaloense de Ciencias Sociales
Número 21
Se terminó de imprimir en los talleres Gráficos Once Ríos Editores,
Río Usumacinta No. 821, Col. Industrial Bravo,
Culiacán, Sinaloa. Tel. (667)712-29-50.
149
Este número lo dedicamos en su mayor parte, y especialmente, a las reflexiones teóricas y proyectos de investigación en curso de los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Como ejercicio y relación con la esfera del conocimiento y las ideas, y avalados y apoyados por tutores y miembros de los comités académicos respectivos, los alumnos de la Maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en Desarrollo Regional, expresan también de esta forma su compromiso y su preocupación, no sólo por la formación curricular, sino por las problemáticas específicas que han previsto estudiar e investigar.