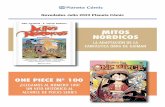Las minas de Riotinto en época julio-claudia
Transcript of Las minas de Riotinto en época julio-claudia
Las minas de Riotinto en época Julio-Claudia / [Juan Aurelio Pérez Macías, Aquilino Delgado Domínguez (eds.)]. -- Huelva : Universidad de Huelva, 2007 248 p. ; 24 cm. – (Collectanea (Universidad de Huelva) ; 107) ISBN 978-84-96826-06-9 1. Minas y recursos mineros – Huelva – 0218 A.J.C.-0414 (Período romano) 2. Huelva – Restos arqueológicos romanos I. Pérez Macías, Juan Aurelio II. Delgado Domínguez, Aquilino III. Universidad de Huelva. II. Título. III. Serie. 622(460.354)”-02/04”:904 904:622(460.354)”-02/04”
2007©
Servicio de PublicacionesUniversidad de Huelva
©
Juan Aurelio Pérez Macías
Aquilino Delgado Domínguez
(Eds.)
TipografíaTextos realizados en tipo Garamond de cuerpo 10, notas en Garamond
de cuerpo 8/auto y cabeceras en versalitas de cuerpo 8.
PapelOffset industrial ahuesado de 80 g/m2
Papel ecológico, exento de cloro
EncuadernaciónRústica, cosido con hilo vegetal
Printed in Spain. Impreso en España.
I.S.B.N.978-84-96286-06-9
Depósito legalH-195-2007
ImprimeArtes Gráficas Bonanza, S.L.
C O L L E C T A N E A
107
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia,
grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.
C.E.P.Biblioteca Universitaria
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
7
Índice
La zona minera deL suroeste de hispania en época JuLio-cLaudia.Genaro Chic García ........................................................................................ 11
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia.Juan Aurelio Pérez Macías y Aquilino Delgado Domínguez ............................... 37
pizarras inscritas deL cerro deL moro y de marismiLLa.Helena Gimeno Pascual y Armin U. Stylow ................................................... 185
moLibdeno en escorias metaLúrgicas de riotinto: distribución geoLógica deL moLibdeno en Los yacimientos mineraLes.Gobain Ovejero Zappino ............................................................................... 195
dos estatuas romanas en eL museo minero de riotinto
Thomas G. Schattner ..................................................................................... 207
inscripciones monumentaLes de La corta deL Lago.Helena Gimeno Pascual y Armin U. Stylow .................................................. 227
evidencias sobre eL origen y composición de Las materias
primas cerámicas de cerro deL moro (nerva) a partir de Las
reacciones de formación de Las fases de cocción.Juan Carlos Fernández Caliani y Juan Aurelio Pérez Macías............................ 235
La zona minera deL suroeste de hispania
en La época JuLio-cLaudia*
genaro chic garcÍa Universidad de Sevilla
* Este trabajo ha sido realizado en el marco de actividad del Grupo de Investigación HUM 323, financiado por la Junta de Andalucía.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
11
“Nadie en el mundo debería tener dinero excepto yo, y yo lo quiero para otorgárselo a los soldados”. Esta frase, puesta en boca de Caracalla por Casio Dión (78.36.3), es reveladora de una manera de pensar que dominó durante mucho tiem-po la mente de los hombres de gobierno que aspiraban al poder absoluto1. El mismo autor nos había referido ya antes que César estimaba que para hacer la guerra sólo se necesitaban dos cosas: hombres y dinero (42, 49, 4), en la línea de lo que el Bellum Alexandrinum (66, 2) atribuye a Craso. El propio Octaviano se había valido de un ejército privado para hacerse valer en la vida política romana a la muerte de su pro-tector2.
Es verdad que el concepto de dinero como una sustancia todopoderosa imper-sonal había comenzado a formarse en la mente de los antiguos griegos al menos desde Jenófanes, en el siglo VI a.C., y que ello había influido poderosamente en la mentalidad general y había contribuido al desarrollo del individualismo3, pero no es
1 Cf. Polibio, 9, 10,11: “Atesorar el oro y la plata puede ser razonable, porque es imposible aspirar a crear el imperio universal si no se deja a los demás en la impotencia al tiempo que se acapara todo el poder”. Lo que vale para un pueblo vale, evidentemente, igual para un jefe militar. Véanse las palabras puestas en boca de Agripa por Casio Dión (52, 28, 1): “nosotros no podemos vivir sin soldados ni éstos servir en el ejército sin que se les pague” El supuesto discurso está haciendo alusión en esta parte a la política fiscal que, en el año 29 a.C., se aconseja a Octaviano que siga. Es significativo que entre los medios con los que el emperador ha de pagar a esos soldados se destaque a las minas (52, 28, 4). Véase también Tac., Hist., IV, 74: nam neque quies gentium sine armis neque arma sine stipendiis neque stipendia sine tributis haberi queunt.
2 Señala K. VERBOVEN, en The Economy of Friends. Economic Aspect of Amicitia and Patronage in the Late Republic, Bruselas, 2002, p. 153, que “las guerras civiles de la República Tardía fueron en gran medida asuntos privados, y aunque se obligó a ciudades y provincias a contribuir y pagaron muy por encima de los impuestos ordinarios, los generales siempre estaban cortos de fondos, lo que les obligaba a obtener dinero en efectivo suficiente pidiéndoselo prestado de forma gravosa a los aliados, amigos y parientes”.
3 Sostiene R. SEAFORD, en Money and the Early Greek Mind. Homer, Philosophy, Tragedy, Cambridge, 2004, pp. 12-13, que “la emergencia de la multiplicidad desde la unidad en la cosmología es premone-taria (en la cosmogonía mítica hesiódica), pero el advenimiento del dinero transforma la unidad en algo general y en una unidad cada vez más abstracta, impersonal (no-mítica) que continúa subyacente a la aparente multiplicidad…. Un resultado es que el llamado ‘nacimiento de la individualidad’ rastreado por otros en los textos de este periodo es incomprensible sin atender a la monetización”. Véase lo expuesto por nosotros en “Trajano y el arte de comerciar”, en J. GONZÁLEZ (ed.), Trajano. Emperador de Roma, Roma, 1998, p. 99.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
12
menos cierto que ni éstos ni los romanos tuvieron una palabra precisa para definirlo4. El dinero es divino y es humano al mismo tiempo (hoy más que nunca) y el hecho de que en Roma los cuños se guardasen durante mucho tiempo en los templos de los dioses hasta la época de Trajano5 y de que conservase el nombre derivado de Juno Moneta (“la avisadora”) es un signo indiscutible de lo primero, pero lo cierto es que su aparición fue transformando, aunque muy lentamente, la mentalidad de las gentes, haciendo surgir una fe inmaterial que, sin embargo, era inmanente al hombre, por mucho que se apoyase en la trascendente de los dioses.
Entendemos, como Seaford -de quien lo tomamos- que el modelo antropológico de órdenes transaccionales a largo plazo y a corto plazo que Bloch y Parry identifican en las diversas sociedades premodernas6 puede situarnos en disposición de entender las profundas transformaciones que se produjeron en Roma al final de la República y que tanta trascendencia tuvieron sobre la zona que ahora pretendemos estudiar. Se trata de “un modelo de dos órdenes transaccionales relacionados pero separados: por un lado están las transacciones relacionadas con la reproducción del orden social o cósmico a largo plazo; por otro una “esfera” de transacciones a corto plazo relaciona-das con la arena de la competición individual ... En cada caso este orden transaccional a largo plazo tiene que ver con el esfuerzo por mantener un orden estático y eterno. En cada uno, sin embargo, el reconocimiento cultural se da también explícitamente para un ciclo de cambios a corto plazo asociado con la apropiación individual, la competición, el goce sensual, el lujo y la vitalidad juvenil”. La relación entre los dos órdenes –emocional y racional- no es sólo de oposición, sino que “bienes que derivan del ciclo de corto plazo se convierten en el orden transaccional a largo plazo... los dos ciclos se representan orgánicamente como esenciales entre sí. Esto es así porque su relación constituye la base para una resolución simbólica del problema propuesto por el hecho de que las estructuras transcendentales sociales y simbólicas deben ambas depender del, y negar al, transeúnte individual”. En este marco, “la adquisición indi-vidual es una meta legítima e incluso laudable; pero tales actividades son consignadas a una esfera separada con que está ideológicamente articulada con, y subordinada a, una esfera de actividad relacionada con el ciclo de reproducción a largo plazo ... Si
4 “Los términos ‘riqueza’, ‘dinero’, y ‘moneda’ son conceptualmente distintos, aunque puede haber mucho solape respecto a qué se refieren. Nosotros tendemos a pensar en ‘riqueza’ y ‘dinero’ como sinóni-mos, pero sólo porque tendemos a pensar en la riqueza como algo mensurable e intercambiable. Podemos decir por ejemplo ‘ella tiene mucho dinero’, cuando de hecho ella tiene muy poco dinero pero mucha riqueza que puede transformarse fácilmente en dinero. El término ‘dinero’ se ha extendido bastante más allá de la acuñación en la que tiene su origen etimológico… Los griegos tienen varias formulas que puede significar dinero (así como otras cosas) pero ninguna palabra que sea precisamente equivalente a nuestro ‘dinero’, aunque ellos usan ciertamente lo que nosotros llamamos el dinero” (R. SEAFORD, op. cit., p. 15).
5 J. BENNET, Trajan, Optimus Princeps, Londres y Nueva York, 1997, p. 126. Son conocidas las tendencias teocráticas y absolutistas de Trajano que explican una ruptura como ésta con la antigua tra-dición.
6 M. BLOCH y J. PARRY, Money and the Morality of Exchange, Cambridge, 1989, pp. 23-30.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
13
lo que se obtiene en el ciclo individualista a corto plazo se transforma para servir a la reproducción del ciclo a largo plazo, entonces se vuelve moralmente positivo... Pero hay siempre igualmente la otra posibilidad -y esto evoca la censura más fuerte-, la po-sibilidad de que la implicación individual en el ciclo a corto plazo se convierta en un fin en sí misma que ya no está subordinada a la reproducción del ciclo más grande; o, peor aún, que los individuos avaros desvíen los recursos del ciclo a largo plazo para sus propias transacciones a corto plazo”
Este modelo, aplicado a los antiguos griegos por Sitta von Reden y por Leslie Kur-ke7, entendemos que se puede aplicar igualmente a la República romana. Si el orden a largo plazo está representado en dichos estudios por el don-contradón que ofrece sus mejores virtualidades en los ámbitos religioso y evergético, el orden a corto plazo está representado por el comercio impersonal, basado en una acuñación que había permitido, con su asombroso poder igualitario –como dice Seaford- “el reconoci-miento de la polis como una institución que controlaba la justicia y la prosperidad”, indicando “un paso de la autoridad sobre la justicia social de los dioses a la polis”8. De alguna manera el dinero, representado en su forma mobiliaria prácticamente sólo por la moneda acuñada, separa la economía de prestigio de la nobleza de la economía de mercado de las clases más dinámicas e individualistas cuyo mejor ejemplo romano nos lo brindan los publicanos. En este sentido Ferrer Maestro ha puesto de manifies-to con claridad cómo evolucionan, en paralelo y al mismo tiempo entremezclándose (pensamiento contradictorio, que aquí se ejemplifica muy bien), estos dos tipos de economía: la básicamente prestigiosa de la aristocracia y la que tiende al mercado financiero impersonal, como es la de los publicanos9.
Sabido es que la dictadura de César primero y especialmente el principado de Au-gusto después muestran una clara faz tiránica en el sentido más clásico de la palabra. Perteneciente Octaviano a la aristocracia de los grandes caciques de Roma, se alzará sobre ellos con el apoyo del pueblo, al que procurará favorecer de la mejor manera posible pero sin contar con él a la hora de tomar decisiones. Para ello se valdrá de la tradición prestigiosa aristocrática de la práctica evergética, que genera una deuda moral entre los favorecidos, los cuales se verán impelidos por ello a devolver en la medida de lo posible. El secreto del poder estable, pues, desde el punto de vista de una economía de prestigio, está en situarse a un nivel semejante al de los dioses, de forma que sea imposible rivalizar con quienes tanto tienen y tanto pueden dar. Un jefe militar (imperator) que lo pretenda debe, por consiguiente, convertirse en el úni-co que disponga de tal cantidad de riquezas que nadie pueda competir con él en el
7 S. VON REDEN, Exchanges in Ancient Greece, Londres, 1995; L. KURKE, Coins, Bodies, Games, and Gold, Princeton, 1999.
8 VON REDEN 1995, p. 175. 9 J.J. FERRER MAESTRO, La República participada. Intereses privados y negocios públicos en Roma,
Castellón de la Plana, 2005, especialmente en pp. 37-59.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
14
mantenimiento de una fuerza armada, base de su poder10. Por eso cuando César, en 49 a.C., había prohibido –aprovechando la tradición- que nadie poseyese en moneda de plata más de 60.000 HS, nos dice Cassio Dión11 que lo había hecho no sólo por restaurar los niveles de crédito financiero12 sino también, y sobre todo, para que nin-guno retuviese su riqueza toda junta, por miedo a que se pudiese tramar una rebelión durante su ausencia.
Pero esa legislación era muy difícil de aplicar si no se contaba con el apoyo de un delator, pues, como recuerda M.H. Crawford13, el metal amonedado no se censaba y por tanto no era controlable la tesaurización. Por tanto había que recurrir a otros medios más efectivos para poner el control de la mayor parte de la riqueza y de su utilización en una sola mano. Y uno de esos medios era evitar en la medida de lo posible la concentración de dinero en manos privadas, como eran las que constituían las grandes sociedades de publicanos. Es, como señala Ferrer Maestro, lo que hizo César al suprimir la recaudación de los impuestos de Asia por publicanos, sustitu-yendo el diezmo por una tasa fija (stipendium, pecunia certa) y reduciendo el total a recaudar14 y, sobre todo, Augusto, al “crear una nueva organización administrativa15, con cuerpos de funcionarios que paulatinamente se irían ocupando de aquellas áreas de gestión que hasta entonces habían estado exclusivamente en manos de la iniciativa privada”. Entendía en este sentido A. D’Ors16 que la lex Julia de collegiis tenía el senti-do antimonopolista de muchas otras medidas que se habrían de tomar después.
10 Parece haber acuerdo en admitir que, a mediados del siglo I d.C. el ejército se llevaba buena parte de los ingresos del Estado imperial romano (en torno a unos 450-500 millones de HS). Cf. K. HOPKINS, “Rome, Taxes, Rent and Trade”, Kodai, 6/7, 1995-96, pp. 45-48. Cf. Suetonio, Domiciano, 7.2: “Prohibió la reunión en un mismo campamento de varias legiones y recibir en la caja de depósitos militares más de mil sestercios por soldado, por creer que L. Antonio, que había aprovechado para suble-varse contra él la reunión de dos legiones en los mismos cuarteles de invierno, tuvo también en cuenta la importancia de este depósito”.
11 41, 38, 1-2. 12 Cree CL. NICOLET, “Les variations des prix et la ‘théorie quantitative de la monnaie’ à Rome,
de Cicéron à Pline l’Ancien”, Annales ESC, 26, nº 6, nov.-dic. 1971, p. 1225, “que Cicerón, como sus contemporáneos, había establecido de manera bastante clara la relación de causalidad entre la falta de metales preciosos y como consecuencia de especies amonedadas, el alza de los tipos de interés, y la baja simultánea de los precios”, aunque no se encuentran en ninguno de ellos reflexiones sobre la evolución secular de los precios, y esencialmente se limitan a contemplar el de la tierra que era a la vez una inversión refugio y una inversión de prestigio. La tierra era en realidad el capital prestigioso por excelencia, del que el Estado exigía la posesión para todas las relaciones financieras que podía establecer con los ciudadanos, y por ello existía para los órdenes superiores la obligación de poseer en tierras una cierta proporción de su fortuna. En pp. 1214-1218 ha hablado el mismo autor de la vieja ley de César, emitida en los años de crisis de 49-47 a.C., que limitaba los tipos de interés y obligaba a tener 2/3 del capital al menos invertido en tierras italianas (Cf. Tac., Ann., 6, 16. Suet., Tib., 48) con objeto de hacer que el dinero circulase.
13 «Le problème des liquidités dans l’antiquité classique», Annales ESC, 1971, p. 1230.14 Dión, 42,6,3; Apiano, BC, 5,4; Plutarco, Caes., 48.15 Suetonio, Aug. 37.16 La ley Flavia Municipal (Texto y comentario), Roma, 1986, p. 162.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
15
En conexión con esto se encontrará el control directo, de forma progresiva, de las minas que permitían disponer de metales amonedables: oro, plata y bronce. Llegados a este punto, debemos volver a recordar que la única manera de hacer efectivo el dinero era la acuñación pues, como bien han puesto de manifiesto diversos trabajos, entre los que destacamos los de Andreau, la banca destinada a la inversión productiva aún no había hecho su aparición y no había instrumentos negociables ágiles para la generación del crédito en esta época17. De modo que si no se contaba con metales preciosos efectivos difícilmente se podía llevar a cabo una tarea de envergadura. De ahí el miedo a la amortización de la plata y el oro en objetos de lujo y, más aún, el que generaba la fuga de los mismos metales como mercancía hacia regiones exteriores, que exportaban a cambio artículos demandados por los ricos del Imperio para atender a su luxuria personal18. Y todo indica que estaba acertado F. De Martino cuando señala que la política monetaria de los emperadores “estaba dominada por la disponibilidad de reservas metálicas y la única manera posible de responder a la demanda del merca-do, cuando éstas disminuían, era la depreciación19”.
Ya durante en el siglo II a.C. la República había temido que alguien se aprove-chara de los recursos de las minas de la recién derrotada Macedonia para tramar la rebelión20, lo que A. Mateo21 interpreta en el sentido de que había particulares que las explotaban y que contra estos se dirigía la medida de cierre de la explotación. Los trabajos de gran extensión, en superficie y profundidad, sólo podían ser atendidos por entidades que concentrasen grandes capitales, pues los gastos podían llegar a ser su-periores a lo que cualquier particular era capaz de atender. Hay labores, en particular, como las relativas al desagüe de las zonas profundas, que eran costosísimas y ningún
17 J. ANDREAU, Banques et affaires dans le monde romain (IVe siècle av. J.C.-IIIe siècle ap. J.-C.), París, 2001, p. 224, nos recuerda que “Drinkwarter piensa que la ausencia de préstamos de Estado ha limitado mucho las posibilidades de los feneratores. Ésta ha impedido el desarrollo de un medio financiero de muy alto nivel independiente de la elite terrateniente, medio cuyos intereses habrían consistido ante todo en asuntos de dinero. Desde el punto de vista económico, la ausencia de deuda pública explica que las empresas financieras y el sistema de crédito no se hayan transformado en Roma como lo ha hecho en la Europa moderna”.
18 Algo generalizado en la mentalidad antigua que aún vemos operar con toda fuerza tanto en la época medieval (Cf. P. SPUFFORD, Dinero y moneda en la Europa medieval, Barcelona, 1991, p. 489) como en la moderna, como señala J.H. ELLIOTT, Europa en la época de Felipe II, Barcelona, 2001, pp. 63-65. Son muchas las referencias contra el lujo, desde el punto de vista moral (cualitativo), que se pueden ale-gar. Más cuantitativo se muestra Plinio el Viejo cuando dice que la India se lleva ella sola 50 millones de sestercios al año (N.H., 6, 101), y junto con Arabia al menos 100 millones (N.H., 12, 84). Cf. P. VEYNE, “Rome devant la prétendue fuite de l’or: mercantilisme ou politique disciplinaire?”, publicado en Annales, 2, 1979, y recogido en La societé romaine, París, 1991, pp.163-215.
19 Historia económica de la roma antigua, II, Los Berrocales del Jarama, 1985, p. 448.20 Diodoro, 31, 8, 6. Cf. Liv. 45, 18, 4: ne ipsos quidem Macedonas id exercere posse; ubi in medio
praeda administrantibus esset, ibi numquam causas seditionum et certaminis defore21 Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana, Santiago de
Compostela, 2001, p. 60, n. 86.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
16
pequeño explotador, de los que presumiblemente pagaban sus tributos a las compa-ñías arrendatarias de los distritos mineros22, podía atender. Sabemos que más tarde se encargará el Fisco imperial de ello, cuando sustituya en su labor a las compañías de época republicana23. No parece que ni siquiera estas labores fuesen importantes en la zona minera del Suroeste antes de la época imperial, a juzgar por los datos facilitados por la Arqueología24, no obstante lo cual, como señala Pérez Macías25, “la fecha de Carbono 14 obtenida de la madera de la noria de Riotinto que se encuentra en el Bri-tish Museum, aporta una cronología del siglo IV a.C., y puede indicar que la intro-ducción de tales mecanismos de desagüe pudo efectuarse antes de la romanización”, lo que es coincidente con los datos ofrecidos por las minas de Cartagena26 y, lo que es más interesante, por los estudios isotópicos que muestran una actividad importante en Riotinto desde el año 366 a.C.27
No obstante, parece que durante toda la época Republicana la explotación de esta zona estuvo bastante limitada y haber permanecido en manos indígenas de una manera mucho más destacada que en el sector de Sierra Morena, que es el que parece más importante para Roma cuando lo defiende contra las incursiones lusitanas de mediados del siglo II a.C. estableciendo la base de Corduba28. Más adelante, Sertorio se moverá por la zona del SO peninsular desde donde se disputa con los senatoriales
22 Esta tesis, desarrollada ampliamente por A. MATEO en la obra antes citada, y que ofrece mucha luz para comprender el sistema de explotación de las minas hispanas, no es incompatible con lo ex-puesto por J. ANDREAU, “Recherches récentes sur les mines a l’epoque romaine. I. Proprieté et mode d’exploitation”, en Revue Numismatique 31, 1989, pp. 86-112, cuando acepta (pp. 91 ss.) la existencia simultánea de arrendamientos a pequeños industriales y a grandes sociedades. FERRER, La República participada, p. 41, n. 48, señala que “la estabilidad alcanzada por estas sociedades pudo permitirles aco-meter trabajos de una envergadura superior a la capacidad de empresarios individuales o de sociedades ordinarias”.
23 Un interesante resumen puede verse en J. MANGAS y A. OREJAS, “El trabajo en las minas en la Hispania romana”, en VV.AA., El trabajo en la Hispania romana, Madrid, 1999, en particular en p. 290. A. WILSON, “Machines, power and the Ancient Economy”, JRS, 92, 2002, p. 18, estima con razón que la escala de inversión de capital que el mantenimiento de la infraestructura minera representa es colosal. Y sólo el Emperador estaba en condiciones de hacer frente a tales inversiones al haber impedido, por razones ideológicas, la concentración de capital ajeno que hubiese sido imprescindible.
24 C. DOMERGUE, Les mines de la péninsule Ibérique dans l’Antiquité romaine, Roma, 1990, pp. 185-186.
25 Las minas de Huelva en la antigüedad, Huelva, 1998, p. 209.26 C. DOMERGUE, obra citada, p. 167.27 K.J.R. ROSMAN, W. CHISHOLM, S. HONG, J.-P. CANDELONE, y C.F. BOUTRON, “Lead
from Cartaginian and Roman Spanish Mines Isotopically Identified in Greenladn Ice Dated from 600 B.C. to 300 A.D.”, Environemental Science & Technoloy, 31, 1997, p. 3416. Algunas monedas de la época, tanto cartaginesas como sirias y macedonas, también pueden testimoniar la explotación en esta época. Véase FCA. CHAVES TRISTÁN, “Aspectos de la circulación monetaria de dos cuencas mineras andalu-zas: Riotinto y Castulo (Sierra Morena)”, Habis, 18-19, 1987-88, p. 619.
28 Polibio, 35, 2. Cf. A. STYLOW, “Apuntes sobre el urbanismo de la Corduba romana”, en W. Trillmich y P. Zanker (eds.), Stadtbild und Ideologie, Munich, 1990, pp. 259-282.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
17
las minas de la región andaluza29. Y F. Chaves entiende que la explotación minera de la zona se potencia después de la derrota de Sertorio al tiempo que avanza nota-blemente la romanización en toda la parte meridional30, con un fuerte proceso de monetización de la economía y un desarrollo de la alfabetización que iban a tener grandes repercusiones en la transformación de las formas sociales y políticas de la vida en la región31.
Los intereses gaditanos, testimoniados en las ánforas con tipología propia, se muestran con fuerza en la zona32, y en 61 a.C. C. Julio César, realiza una incursión de saqueo en la zona lusitana acompañado por un insigne personaje gaditano que ha alcanzado la ciudadanía romana en la época anterior: L. Cornelio Balbo, quien aporta los barcos. Pocos años después la ocupación de la Galia por César, y en particular la del territorio véneto (57 a.C.) por su legado P. Licinio Craso (asistido luego por el propio César, al que acompañaba como consejero L. Cornelio Balbo), supuso la rup-tura definitiva del orden económico internacional del mundo atlántico, comenzando para Roma una política que iba a durar ya hasta que el interés se desplazase clara-mente de nuevo hacia Oriente a partir de Domiciano33. No por casualidad cuando Pompeyo se dirija a ese Mediterráneo oriental tradicionalmente rico en plata y oro, después de que César pase el Rubicón, éste, su enemigo –que ya dispone de las minas
29 C. DOMERGUE, “Un temoignage sur l’industrie miniere et métallurgique du plomb dans la region d’Azuaga (Badajoz) pendant la guerre de Sertorius”, XI Congreso Arqueológico Nacional, Mérida, 1968, Zaragoza, 1970, p. 614. Véase nuestro trabajo “Q. Sertorius, procónsul”, en Reunión sobre epigrafía hispánica de época romano-republicana, Zaragoza, 1986, pp.171-176, donde se contempla el tema de los glandes de honda marcados por los contendientes y su relación con las zonas mineras. Sobre los primeros contactos con la zona de Huelva y los llamados lusitanos véase también un pequeño trabajo anterior sobre “La actuación político-militar de Q. Sertorio durante los años 83 a 80 a.C.”, en Actas del I Congreso an-daluz de Estudios Clásicos, Jaén, 1982, pp. 168-171. Entendemos que el interés de Sertorio por las minas queda patente en el relato de Estrabón (3, 4, 6 (158-159)) en el que se nos dice que elige Dianium como base, entre otras circunstancias, porque “tiene cerca unas minas de hierro que rinden bastante”. En 74 a.C. Pompeyo escribiría al Senado: “Cansado de escribir y de enviar legados, agoté todos mis recursos y créditos personales, mientras vosotros apenas me habéis dado, en un espacio de tres años, la subsistencia de uno. ¡Por los dioses inmortales!, ¿pensáis que puedo suplir al Tesoro público o mantener un ejército sin víveres y sin dinero?” (Salustio, Hist., 2, 98).
30 FCA. CHAVES, “De la muerte de Sertorio al paso del Rubicón: Un período oscuro para la nu-mismática del sur hispano”, La moneda al final de la República: entre la tradició i la innovació, Barcelona, 2005, pp. 106-109. Cf. A. ARÉVALO GONZÁLEZ, “Las acuñaciones ibéricas meridionales, turdetana y de Salacia en la Hispania Ulterior”, en Historia monetaria de Hispania Antigua, Madrid, 1998, p. 210.
31 P. SÁEZ, “Transformaciones agrarias de la República al Imperio en la zona meridional hispana”, en J. MANGAS (ed.), Italia e Hispania en la crisis de la República romana, Madrid, 1998, p. 103. G. CHIC, “La romanización de las ciudades púnicas: La aportación de la numismática”, en Mª P GARCÍA-BELLIDO y L. CALLEGARIN (eds.), Los cartagineses y la monetización del Mediterráneo occidental, Madrid, 2000, p. 154.
32 Para la zona minera de Huelva véase J.A. PÉREZ MACÍAS, J.M. CAMPOS CARRASCO y N. VIDAL TERUEL, “Producción y comercio en el Oeste de la Bética según la producción anfórica”, Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano. Actas del Congreso Internacio-nal. Sevilla-Écija, 17-20 de diciembre de 1998, Écija, 2001, p. 428.
33 Véase nuestro trabajo “Roma y el mar: Del Mediterráneo al Atlántico”, en V. Alonso Troncoso (co-ord.): Guerra, exploraciones y navegación: del Mundo Antiguo a la Edad Moderna, Ferrol, 1995, pp. 55-89.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
18
de oro pirenaicas- se dirigirá hacia Hispania y conseguirá arrebatarle las ricas fuentes de aprovisionamiento metálico de la región meridional, especialmente Cartagena y la región de Sierra Morena. Como ha puesto de relieve F. Chaves34, en su reciente estudio sobre la relación entre guerra y disposición de moneda en la Guerra Civil en Hispania, “el vencedor es el que más numerario consiguió manejar directamente”. Y el 87’34% de la producción monetaria realizada en el suelo de la Península Ibérica estuvo en posesión de César. No entramos aquí en el sufrimiento que durante dichas guerras experimentó la zona de Sierra Morena, pero sí destacaremos que parece evi-dente que el agotamiento empezó a hacerse sentir durante las mismas y fue necesario buscar nuevas fuentes sustitutivas de aprovisionamiento de metales amonedables.
Como ha señalado J.A. Pérez Macías35, a partir de César el panorama del SO cam-bia radicalmente en el plano político-administrativo y, con él, muy posiblemente en los demás. Es lo que parecen evidenciar los cognomina de algunas ciudades de la Bae-turia Céltica, Seria Fama Iulia (Jerez de los Caballeros, Badajoz), Nertobriga Concor-dia Iulia (Valera la Vieja, Fregenal de la Sierra, Badajoz), Contributa Iulia Ugultania (Fuente de Cantos, Badajoz), etc. En este sentido es muy interesante observar que, si sobreponemos el mapa de la política territorial de César y Augusto que nos ofrece Mª L. Cortijo Cerezo36 con el las zonas mineras de Sierra Morena y la Faja Pirítica del SO, encontraremos que esta últimas se encuentran ahora totalmente desprovistas de núcleos habitacionales privilegiados, mientras que ya en época flavia37, al finalizar el período que ahora contemplamos, la primera zona vacía se ha reducido muy notable-mente, lo que entendemos que puede deberse al retroceso de la minería en la misma que nos atestigua la Arqueología38. O sea, que las zonas de extraterritorialidad propias
34 “Guerra y moneda en la Hispania del Bellum Civile”, en E. Melchor, J. Mellado y J.F. Rodríguez Neila (eds.), Julio César y Corduba. Tiempo y espacio en la campaña de Munda (49-45 a.C.), Córdoba, 2005, pp. 209-235.
35 J.A. PÉREZ MACÍAS, El Cerro del Moro (Nerva, Huelva). Campaña arqueometalúrgica de 1984, Nerva, 1990, p. 43.
36 La administración territorial de la Bética romana, Córdoba, 1993, p. 190.37 Mª L. CORTIJO, obra citada, p. 205.38 La misma relación se observa entre las zonas ocupadas por villae, dedicadas a la explotación agra-
ria, y las ocupadas por las turres, constituidas como sistema defensivo de los distritos mineros. Véase en P. MORET «Les maisons fortes de la Bétique et de la Lusitanie Romaines», REA. 97, 3-4, 1995, pp. 527-564. J.R. CARRILLO DÍAZ-PINES, «Panorama actual de la arqueología romana en la Campiña de Córdoba. (Tipología y jerarquización de los asentamientos)», II Encuentros de Historia Local. La Campiña, vol. I, Córdoba, 1991, pp. 107-111, resalta el hecho de que, en la Campiña cordobesa, estas turres, de época temprano-imperial, pronto se convirtieron en lugares pacíficos de ocupación que terminarían dan-do paso paulatinamente a las primeras villae (no ya simples casae) hacia 60 d.C., de forma similar a lo ocurrido en la zona de Jaén, estudiada por M. Roca et alii, «Aportaciones al proceso de romanización en el Alto Guadalquivir», I Jornadas Internacionales d’Arqueologia Romana. 1. Documents de Treball, Granollers, 1987, pp. 502-509. Véase también L. IGLESIAS GARCÍA, «Sistemas de control en distritos mineros durante el Alto Imperio: el área minera de Riotinto (Huelva)», en A. Morillo Cerdán, Arqueología militar romana en Hispania,. Anejos de Gladius, 5, Madrid, 2002, pp. 407-418.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
19
de los saltus imperiales y, en este caso, de los distritos mineros39 disminuyeron, cam-biando el sentido del control del territorio provincial40.
Es ahora evidente que la romanización avanza decididamente sobre la gaditaniza-ción anterior de Hispania, máxime cuando la propia Gades se convierte en municipio de ciudadanos romanos en 48 a.C. y algo más tarde, bajo Augusto, entra plenamente en los esquemas romanos, posiblemente incluso a nivel de organización de su te-rritorio siguiendo en esquema de los municipia fundana41, y con seguridad en las formas de comportamiento sociales y económicas, como se trasluce por ejemplo en la tipología de sus ánforas42. El ordenancismo romano se ha ido haciendo más racional en su contacto con el helenismo, y la geometrización del territorio se impone decidi-damente en las zonas del sur de la Península sobre las gentilicias43.
No parece caber duda de que en ese empuje hacia el helenismo en su versión romana tuvo mucho que ver el fabuloso botín obtenido tras la conquista de Egipto, un país que explotaba desde época faraónica las ricas minas de oro de la Tebaida y Nubia44. Señala De Martino45 que, tras ella y la posterior reorganización de Hispania y hasta 6 a.C., se emitieron 80 tipos de aurei y unos 400 de denarii. Con ellos, que hi-cieron subir el precio de la tierra y bajar el del dinero a interés46, se pudieron financiar grandes obras y proyectos, no sólo en Roma sino un poco por todo el Imperio. En 27 a.C. el consumo de metales preciosos para la acuñación era tan alto que fue preciso fundir estatuas de plata erigidas en honor de Augusto por sus partidarios y por los súbditos provinciales para transformar el metal en moneda47. Por ello no tiene nada de extraño que en 25 a.C., tras haberse producido la reestructuración provincial de las Hispanias, el emperador en persona se hiciese cargo de la campaña que habría de
39 J. BURIAN, “Einige Bemerkungen über die Exterritorialität der hispanischen Bergwerke und der afrikanischen Domänen in der Kaiserzeit”, Studia antiqua A. Salac... oblata, Praga, 1955, pp. 51 ss.
40 J.A. PÉREZ MACÍAS, en “Metalla y territoria en el Oeste de la Baetica”, Habis, 33, 2002, pp. 407-431, distingue entre el territorio ocupado por las minas de hierro, de fácil explotación y que siguen una evolución distinta de las de metales como el cobre o la plata, y el ocupado por las minas dedicas a estas labores, a la hora de plantear la presencia o ausencia de ciudades con estatuto romano y mayor de-dicación a la agricultura. Algo similar había sido señalado por J. MANGAS y A. OREJAS en “El trabajo en las minas”, p. 254.
41 G. CHIC GARCÍA, “La ordenación territorial en la Bahía de Cádiz durante el Alto Imperio Ro-mano”, en G. Chic et alii, Gadir-Gades. Nueva prespectiva interdisciplinar, Sevilla, 2004, pp. 71-105.
42 Véase, para nuestra zona, el trabajo de J.M. CAMPOS CARRASCO, A. PÉREZ MACÍAS, N. VIDAL TERUEL, “Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Huelva. Balances y perspectivas”, en D. BERNAL y L. LAGÓSTENA (eds.), Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.), BAR Internacional Series 1266, Oxford, 2004, pp. 125-160.
43 Hemos tratado por extenso de este y otros temas de interés para la comprensión de este período en Historia económica de la Bética en la época de Augusto, Sevilla, 1997 y a ella nos remitimos.
44 Diodoro, 3, 12.45 Historia económica de la Roma Antigua, p. 435. 46 Suet., Aug., 41, 1. Cf. Cass. Dio, 51, 21, 5. Elevación de los precios al doble: Oros., 6, 19, 19.47 Casio Dión, 53, 22, 3.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
20
lleva a los astures a extraer su oro para el emperador48, aunque esta operación habría de llevar algún tiempo: el dedicado a la organización de los trabajos. Se completaba así la política atlántica en Hispania.
La imagen del emperador quedaba ya ligada de forma permanente al metal in-corruptible, símbolo de lo divino, y cuya finalidad práctica era en realidad más bien escasa en el mundo cotidiano si no giraba en torno al prestigio. Pero las bases de esta economía estaban precisamente en el prestigio y por ello no tiene nada de particular que, como nos dice Estrabón (3.2.10) la mayor parte de las minas de oro estuviesen bajo control imperial directo. Cosa que no pasaba con las de plata, cuya propiedad nos dice que había pasado a manos de particulares.
¿Cómo entender esto, vista la tendencia clara a evitar la concentración de capitales en manos privadas? ¿No eran las societates publicanorum, en palabras de Ferrer49, “el elemento sustitutivo de una inexistente banca financiera especializada en el préstamo de inversión”? Sin duda, y por ello, como se ha señalado antes, entraron en fuerte declive a partir de Augusto. Para resolver este dilema, A. Mateo50 ha propuesto que se entienda que las societates se encargaban en realidad no de la explotación directa, sino de cobrar los derechos de ocupación a los particulares, con lo cual el Estado lo que había hecho ahora era prescindir de estos intermediarios y sustituir el impuesto por una venta a los propios ocupantes, poniendo a disposición del erario una mayor liquidez inmediata al tiempo que desarrollando la posibilidad de mermar el poder de las grandes sociedades de publicanos. Y estima que esto sólo podría haber sucedido en un momento en que el Erario pasase por momentos de grave dificultad y las minas se hubiesen vuelto poco productivas. Cosa esta última que sabemos que sucedió en esta época, tanto en el caso del distrito minero de Cartagena como en el de Sierra Morena51, aunque en éste la decadencia se prolongó más tiempo. También sabemos que hacia 10-9 a.C. comenzaron a manifestarse ciertas dificultades económicas, lo que tuvo un claro reflejo en la disminución de las acuñaciones52, que evidenciaba un descenso en el abastecimiento de metales amonedables, especialmente de plata, pues-to que no parece que hayan llegado recursos más abundantes de Macedonia o Egipto,
48 Floro 2, 33: Itaque (Augustus) exerceri solum iussit. Sic Astures nitentes in profundo opes suas atque divitias, dum aliis quaerunt, nosse coeperunt.
49 La República participada, p. 124.50 Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería, pp. 66-71. El autor expone en su obra los
precedentes de esta interpretación.51 J. MANGAS y A. OREJAS, “El trabajo en las minas”, pp. 224, 236, 238 y 243. C. DOMERGUE,
Les mines, pp. 210-211. No sabemos si la rectificación de fronteras, que hace pasar las zonas de Castulo y de Cartagena a la Citerior Tarraconense tiene algo que ver con esto, aunque nos inclinamos a pensar que no.
52 T. FRANK, ESAR, V, p. 32. M. GIACCHERO, “Le cause inmediate e remote della crisi finanziaria tiberiana: Tacito e Suetonio sulla inopia rei nummariae”, Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, LXXXI, 1979, pp. 70-72. F. DE MARTINO, Historia económica de la Roma antigua, p. 435.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
21
mientras las principales minas minorasiáticas estaban agotadas53, y las famosas de Laurión en franca decadencia54.
En un mundo como éste que contemplamos la falta de rendimiento de un yaci-miento minero no se solucionaba con un imposible avance tecnológico (imposible dada la mentalidad de la época, con una concepción del tiempo que no valoriza el futuro) sino con la búsqueda de nuevos centros de explotación. La zona del SO, aleja-da de zonas habitacionales importantes pero con un alto potencial productivo, debió atraer al Estado para iniciar en ella una explotación directa, como señaló Chaves55. Hoy sabemos que lo que en principio se buscó fue sobre todo la extracción de plata que contenían las jarositas de la zona, lo que sería, en palabras de Pérez Macías56, una novedad en Riotinto, y traerá consigo la minería interior por medio de pozos y galerías, así como el descubrimiento de los sulfuros de cobre. Para la copelación será necesario, dada la pobreza de las galenas locales, importar plomo57 y, mercurio para obtener algún oro por amalgama58.
Si la Arqueología nos había permitido considerar cualitativamente el gran salto que se da en la inversión de recursos en determinadas minas productoras de plata
53 Estr. 13, 1, 23; 13, 4, 5; 14, 5, 28.54 C. E. CONOPHAGOS, Le Laurium antique et la technique grecque de la production de l’argent,
Atenas, 1980. K.J.R. ROSMAN, W. CHISHOLM, S. HONG, J.-P. CANDELONE, y C.F. BOUTRON, “Lead from Cartaginian and Roman Spanish Mines Isotopically Identified in Greenladn Ice Dated from 600 B.C. to 300 A.D.”, Environemental Science & Technoloy, 31, 1997, p. 3413, señalan que “sólo las minas cercanas a Cartagena y Mazarrón se estima, por los montones de escorias y trabajos, que han pro-ducido 2-3 veces más plata que las minas griegas de Laurión…. Los testimonios históricos sugieren que la producción de plata de otras regiones, comparada con la de España, fue relativamente pequeña (Galia 6%, Italia y Cerdeña 8 %, los Cárpatos 10 % y los Balcanes 23 %), registrando sólo cambios de poca monta en las producción entre la Edad del Hierro y el Imperio Romano”.
55 FCA. CHAVES TRISTÁN, “Aspectos de la circulación monetaria”, p. 634. 56 El Cerro del Moro (Nerva, Huelva). Campaña arqueometalúrgica de 1984, Nerva, 1990, p. 44.57 Lingotes de Carthago Nova y de L Aurunc.L.l. At. C. DOMERGUE, Mines, p. 195.58 En el filón sur de las minas de Tharsis, como recoge C. DOMERGUE (Les mines, p. 58, con cita de
I. PINEDO VARA, Piritas de Huelva, Madrid, 1963, p. 215.) “se han encontrado vestigios de mercurio que pueden proceder de operaciones de amalgama practicadas por los Antiguos”. Esta amalgama no sería necesaria, lógicamente, cuando el oro se podía obtener por simple lavado, lo que no parece ser el caso ni aquí ni en las minas cordobesas, donde también se produjo. Véase respecto a la producción de oro en esta zona el trabajo de F. GARCÍA PALOMERO, “Yacimientos de la Faja Pirítica Ibérica (F.P.I.)”, en E. RO-MERO MACÍAS y J.A. PÉREZ MACÍAS (eds.), Metallum. La minería suribérica, Huelva, 2004, pp. 13-27. No sabemos, con todo, cuándo empezaría a extraerse. Según las investigaciones de A. HARTMANN y P. KALB, “Investigaciones espectro-analíticas sobre hallazgos hispánicos de oro”, Archivo de Prehistoria levantina, XII, 1962, pp. 93-98) y otras más recientes M.A. ONTALBA, B. GÓMEZ TUBÍO, M.A. ORTEGA-FELIÚ, M.A. RESPALDIZA, M. L. DE LA BANDERA, G. OVEJERO, A. BOUZAS, y A. GÓMEZ-MORÓ, “External beam PIXE spectrometry for the study of punic yewellery”(en prensa)) en algunas de las piezas de orfebrería consideradas del taller gaditano de los siglos V-IV a. C. (tras el de-nominado “hundimiento tartésico), el oro contiene un elemento traza (Pd) no presente en la orfebrería contemporánea del Suroeste, indicando un posible origen extrapeninsular.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
22
(como las de Riotinto59) u oro (como Las Médulas60), cuyas obras de explotación requerían una acumulación de capital que sólo el fisco imperial estaría en condicio-nes de aplicar, hoy los estudios geológicos realizados tanto sobre los hielos árticos de Groenlandia, como sobre turberas suecas61, suizas62 y gallegas, no sólo han con-firmado las inmensas emisiones de gases del trabajo romano del plomo (usado en la copelación de la plata), del cobre (cuyo empleo principal en la Antigüedad fue la amonedación) y del mercurio (empleado en la amalgama del oro), sin parangón hasta el siglo XVIII, sino que nos han permitido usar magnitudes cuantificables, aunque sólo sea de una forma aproximada63. Así, la espectrometría de los isótopos de plomo localizados en capas del hielo ártico en 22 perforaciones hasta una profundidad de más de mil metros, que corresponde a un periodo de ocho mil años, permite un es-tudio del clima del hemisferio norte, ya que las burbujas de aire atrapadas en el hielo revelan la composición de la atmósfera existente desde hace 200.000 años. Según el equipo pionero en estos estudios64, se alcanzaron las 80.000 Tm/año en la época de comienzos del Imperio. Se calcula así, por el tipo de isótopos estudiados, que el 70 % del plomo producido entre 150 a.C. y 50 d..C. (época de Claudio) procede de las minas de la zona de Riotinto (Huelva)65, adonde se trasladaba el plomo de Sierra Mo-rena, fundamentalmente, para dejar libre mediante la copelación enormes cantidades de plata. En esta zona, como en todo el Cinturón Ibérico de Piritas, se buscó sobre
59 Cf. A. BLANCO Y B. ROTHEMBERG, Exploración arqueometalúrgica de Huelva, Barcelona, 1981, pp. 174-175.
60 J. SANCHEZ PALENCIA, L.C. PÉREZ, A. OREJAS, Mª D. FERNÁNDEZ-POSSE y J. FERNÁNDEZ MANZANO, “Las Médulas”, en A. Orejas (dir.), Atlas historique des zones minières d’Europe, Luxemburgo, 1999, Dossier III.
61 I. RENBERG, M.W. PERSSON, y O. EMTERYD, Nature, 368, 1994, pp. 323-326.62 Véase W. SHOTYK, D. WEISS, P.G. APPLEBY, A.K. CHEBURKIN, R. FREI, M. GLOOR,
J.D. KRAMERS, S. REESE, y W.O. VAN DER KNAPP, “History of atmospheric lead deposition since 12,370 14C. yr BP from a peat bog, Jura Mountains, Switzerland”, Science, 281, 1998, pp. 1635-1640, donde señalan que el período de mayor minería romana fue el de la República tardía y el alto Imperio (400 a.C. a 37 d.C.), con producción que declina en el siglo III d.C. A comienzos del siglo V d.C. la minería romana ha colapsado.
63 Estas reflexiones más generales, salvo ligeros matices, han sido expuestas anteriormente en nuestro trabajo “Marco Aurelio y Cómodo: El hundimiento de un sistema económico”, Actas del II Congreso Internacional de Historia antigua: La Hispania de los Antoninos (98-180), Valladolid, 2005, pp. 574-578.
64 S. HONG, J.,P. CANDELONE, C.C. PATTERSON, y C.F. BOUTRON, “Greenland Ice Evidence of Hemispheric Lead Pollution Two Millenia Ago by Greek and Roman Civilizations”, Science, 265, 1994, pp. 1841-1843. La cita es de p. 1841: “Un máximo de unas 80.000 toneladas métricas al año (aproximadamente la cifra lograda en tiempos de la Revolución Industrial) se alcanzó durante el floreci-miento del poder romano y su influencia hace unos 2000 años. .... La producción de plomo decreció lue-go en picado durante el declive del Imperio romano, cayendo a un mínimo de sólo unos pocos miles de toneladas durante la época medieval, antes de subir de nuevo a partir de 1000 d.C con el descubrimiento de minas de plomo y plata de la Europa Central”.
65 K.J.R. ROSMAN, W. CHISHOLM, S. HONG, J.-P. CANDELONE, Y C.F. BOUTRON, “Lead from Cartaginian and Roman Spanish Mines Isotopically Identified in Greenland Ice Dated from 600 B.C. to 300 A.D.”, Environemental Science & Technoloy, 31, 1997, pp. 3413-3416.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
23
todo la plata (y algún oro)66 y, subsidiariamente, el cobre (aunque no siempre fuese así). Ello sucedió especialmente a partir de la época de Augusto67. Los investigadores españoles que han estudiado la turbera de Penido Velo (Lugo)68 estiman acertada la opinión de J.O. Ngriau69 de que entre los siglos I y II d.C. (con un máximo en el siglo I) el 40 % de la producción mundial de plomo procedía de Hispania70, lo cual nos pone sobre la pista de la enorme cantidad de plata que la Bética producía a comienzos del Imperio.
Posiblemente los estudios sobre la contaminación por mercurio71 nos pongan so-bre la pista de una parte de la producción del oro, ya que sabemos que era usado para la purificación a través de la amalgama, especialmente cuando el oro se recupera como subproducto en el afinado de otros metales, como nos señala un texto de Estra-bón72 que nos hace ver que no sólo se utilizaba la técnica de copelación y licuación73. C. Martínez Cortizas y su equipo nos señalan que si el nivel de mercurio antrópico encontrado en la turbera de Penido Vello aumenta un 30 % en la etapa republicana romana, sube luego durante el Imperio, cuando se introdujo el refinado del cinabrio, al 80 %, para descender luego bruscamente74.
66 F. CABALLERO-INFANTE Y SUAZO, Áureos y barras de oro y plata encontrados en el pueblo de Santiponce al sitio que fue Itálica, Sevilla, 1898, nos habla de un tesorillo de 135 áureos, comprendidos entre Nerón y Marco Aurelio, que fueron encontrados en Italica junto con una barra de plata, de 3.875 g., y otra de oro, de 3.702 g.
67 J.A. PÉREZ MACÍAS, Las minas de Huelva en la antigüedad, Huelva, 1998, pp. 212-213.68 A. MARTÍNEZ CORTIZAS, X. PONTEVEDRA POMBAL, J.C. NÓVOA MUÑOZ y E.
GARCÍA RODEJA, “Four thousand years of atmospheric Pb, Cd y Zn deposition recorded by the ombrotrophic peat bog of Penido Vello (Northwestern Spain)”, Water, air, and Soil Pollution, 100, 1997, pp. 387-403.
69 Lead and Lead Poising in Antiquity, Nueva York, 1983.70 Según recogen K.J.R. ROSMAN ET ALII, art. cit., p. 3413, “los minerales ingleses tenían una
cantidad de plata muy baja y no podían competir con los depósitos hispanos de plata enriquecida. Nriagu estima que la producción de plata en Gran Bretaña fue una décima parte de la de España en el período 50 a.C. a 500 d.C”.
71 A. MARTÍNEZ CORTIZAS, X. PONTEVEDRA POMBAL, E. GARCÍA RODEJA, J.C. NÓVOA MUÑOZ, y W. SHOTYK, “Mercury in a Spanish Peat Bog: Archive of climatic Change and Atmospheric Metal Deposition”, Science, 284, 1999, pp. 939-942. Datos tomados de la turbera de Penido Vello, en Galicia (43º 32’ N, 7º 34’ W).
72 G. CHIC GARCÍA, “Estrabón y la práctica de la amalgama en el marco de la minería sudhispáni-ca: un texto mal interpretado”, La Bética en su problemática histórica, Granada, 1991, pp. 7-29; también en “Economía y política en la época de Tiberio. Su reflejo en la Bética”, Laverna, 2, 1991, pp. 76-128. El texto, corregido de acuerdo con nuestra propuesta, ha sido recogido en la edición de los libros III-IV de la Geografía de Estrabón realizada por la editorial Gredos (Madrid, 1992).
73 O. DAVIES, Roman mines in Europe, Oxford, 1935 (r. Nueva York, 1979), p. 51. 74 Art. cit., p. 941: “Esta evolución [que resulta en el gráfico] concuerda con la historia de la minería
y metalurgia del Hg en España. Se piensa que la minería en la región de Almadén ha comenzado en 430 a.C. en el periodo celta. Es entonces cuando el Hg
ANT [antrópico] por vez primera llega a ser significativo,
representando un 10 a 15 % de HgT. Un agudo incremento hasta el 30 % de Hg
T se produce durante
la primera fase de la explotación romana (el período Republicano, en el que no hay refino del mineral); en ejemplos que corresponden al Imperio Romano, cuando fue introducido el refinado del cinabrio, los
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
24
El otro metal susceptible de ser amonedado es el cobre. También aquí hemos reci-bido ayuda de la Geología aplicada a los hielos de Groenlandia. Los investigadores75, aparte de poner de relieve que la contaminación acumulativa antigua atmosférica a partir del cobre antes de la Revolución Industrial era de un orden de magnitud ma-yor que el que va desde entonces hasta el presente, han estimado que las emisiones de cobre a la atmósfera alcanzaron entre 2.100 y 2.300 toneladas métricas anuales en el apogeo durante el Imperio Romano, en concreto hace unos 2.000 años. Y les llama poderosamente la atención la alta variabilidad que se da en el registro de datos durante el período romano, variando en gran manera en cortos periodos de tiempo (décadas) como consecuencia de cambios pronunciados en la necesidad de cobre, especialmente para la acuñación76.
Estos datos han dado pie a M. Kelly77 para hacer una serie de reflexiones acerca de este cobre -cuyo uso primario antes de la aparición de la industria eléctrica en los 1.870 fue para la acuñación- señalando que “la producción romana alcanzó unas 15.000 toneladas anuales en torno al siglo I d.C., un nivel que no sólo excede en gran medida la producción medieval, sino que no se iguala de nuevo hasta el comienzo del siglo XIX”. El alto grado de urbanización logrado, sobre todo en las zonas de más fácil acceso por medio de la navegación (tanto exterior como interior) implicaba una división del trabajo que hacía recurrir con frecuencia a compras de lo necesario en pequeñas cantidades, lo que suponía la necesidad de moneda divisionaria que evitase acudir a la plata y, más aún, al oro, reservados para las inversiones principales (sobre todo en tierra) y para el comercio de lujo, además de para su tesaurización como me-tales de prestigio (especialmente el oro, de carácter inalterable). El recurso al cobre, transformado en bronce o latón con aleaciones desde César, proporcionaba un medio
valores de HgANT
se elevan al 80 % de HgT. El Hg
ANT desciende con la caída del Imperio Romano en el
siglo IV d.C., aumenta durante el período Germánico, decrece durante la conquista Islámica de España, y crece de nuevo tras el establecimiento del reino Islámico, cuando fue introducida la metalurgia por vez primera. Desde el final de la reconquista de Almadén por el reino cristiano, Hg
ANT ha dominado a Hg
T y
ha crecido sin parar”. En la actualidad la producción está prácticamente detenida por la mala prensa que ha adquirido la contaminación por mercurio y su negativo impacto ecológico.
75 S. HONG, J.-P. CANDELONE, C.C. PATTERSON y C.F. BOUTRON, “History of Ancient copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times Recorded in Greenland Ice”, Science, 272, 1996, pp. 246-249. En este experimento se realizaron 23 taladros en la parte central de Groenlandia, en Summit (72º 34’ N, 37º 37’ W: a 3238 m. de altura sobre el nivel del mar). Fueron seleccionadas 20 secciones en el hielo datado entre hace 2960 y 470 años (desde profundidades de 619,3 a 129,3 m) con vistas a cubrir las civilizaciones griegas y romanas, las épocas bárbara y medieval, y el Renacimiento.
76 Siguen en esta apreciación finalista a J.F. HEALY, Mining and Metallurgy in the Greek and Roman World, Londres, 1988. Sabemos, por otro lado, por el estudio de S. KLEIN Y H. M. VON KAENEL, “The early Roman Imperial Aes coinage: metal análisis and numismatic studies”, Schweizerische Numismatische Rundschau, 79, 2000, pp. 53-106, que las técnicas del refinado del metal del cobre avan-zaron rápidamente durante el período augusteo.
77 “Division of Labour in the Long Run: Evidence from Small Change”, www.ucd.ie/economic/sta-ff/mkelly/copper.pdf
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
25
relativamente barato y resistente para un uso continuado. El Estado, que necesitaba el oro y la plata para sus grandes pagos, suministró también abundante cantidad de sestercios, dupondios, ases y otras monedas de más pequeño valor para facilitar la vida cotidiana de la mayor parte de la población, cuyo poder de compra nunca fue muy elevado y que mantuvo estable el precio del dinero durante los dos primeros siglos del Imperio, debido a que la moneda fue suficiente en general gracias a las periódicas emisiones que quedan reflejadas en el registro geológico78.
El trabajo conjunto de mineralogistas e historiadores nos permite ir más lejos en la precisión de los datos. S. Klein, Y. Lahaye, G.P. Brey y H.-M. von Kaenel han rea-lizado, con una muestra de las monedas halladas en el Tíber, un estudio de las fuentes del cobre empleado en los ases y los cuadrantes a partir de la composición isotópica del plomo contenido y, por primera vez en un estudio de este tipo, también de la del propio cobre79. En él los autores concluyen, en primer lugar, que el cobre empleado en las monedas no procedía de un único depósito, sino que era el resultado de una mezcla. Por otra parte los autores advierten una interesante evolución cronológica. En cuanto a los ases, las emisiones augusteas tempranas (del 16 al 6 a.C.) derivan fundamentalmente de una mezcla de cobre procedente de los depósitos de Cerdeña y el sudeste hispano (Sur de Almería), con una ratio aproximada de 80:20. La Toscana aporta una contribución marginal. A partir de ese momento Cerdeña tiende a perder su preponderancia como suministradora de cobre en favor de Hispania. En los ases tardíos de Augusto (10-12 d.C.) y en los ases tempranos de Tiberio (15-23 d.C.) la relación entre los principales centros suministradores, el sudeste hispano y Cerdeña, pasa a aproximarse al 50:50. Durante las acuñaciones tempranas de Tiberio se advier-te también el recurso a otras fuentes de aprovisionamiento en el sudeste hispano, con la inclusión de la zona norte de Almería, y la primera constatación del empleo por parte de Roma, al menos en lo que a moneda concierne, del cobre de Chipre. En los abundantes ases tardíos de Tiberio (34-37 d.C.) o sea tras la expropiación de Sexto
78 R. DUNCAN-JONES, en Money and government in the Roman Empire. Cambridge, 1994, pp. 25-28, señala que la inflación probablemente no llegó, durante el Alto Imperio, antes de Marco Aurelio, al promedio del 1 % anual. Ello no implica, por supuesto, la inexistencia de alzas ocasionales, derivadas tanto de la escasez como de la especulación. Así, Plinio (NH, 33, 164) señala que “los precios de los pro-ductos que he indicado hasta ahora varían, no lo ignoro, según los lugares. Cambian también casi todos los años, cambios debido bien al transporte marítimo, bien al precio de compra, o al hecho de que algún poderoso adjudicatario ha podido acaparar el mercado. No he olvidado que, bajo el emperador Nerón, el citado Demetrio fue acusado así, ante los cónsules, por todos los comerciantes de aromas. A pesar de todo he creído necesario indicar los precios corrientes en Roma, a fin de dar una idea del valor de las cosas”.
79 “The early Roman Imperial Aes Coinage II: Tracing the Copper Sources by Analysis of Lead and Copper Isotopes -Copper Coins of Augustus and Tiberius”, Archaeometry 46.3, 2004, pp. 469-480. Los trabajos que contienen estos datos nos los ha dado a conocer, como muchos otros de los referentes al es-tudio isotópico utilizados en este trabajo, Joaquín de la Hoz Montoya, a quien queremos dejarle patente nuestro agradecimiento desde estas líneas.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
26
Mario80, la situación cambia por completo. Estos ases proceden en su totalidad de los depósitos suroccidentales de la Península Ibérica, Sevilla (Sierra Norte) y, fundamen-talmente, la región de Riotinto81, aunque no es de descartar una posible aportación de Chipre. Un caso aparte del de los ases representa el de los cuadrantes. En la mayoría de los ejemplares estudiados, la zona de Riotinto aparece como origen casi exclusivo ya desde época de Augusto, precediendo al perfil que en el caso de los ases sólo se asume a finales del reinado de Tiberio. Tenemos, por tanto, un interesante contexto cronológico para estudiar el despegue del distrito minero onubense, que coincide con los datos suministrados por la Numismática82 y la Arqueología83.
Todos los estudios realizados en los distintos campos de investigación tienden a poner de relieve pues que, al menos en la Península Ibérica y sobre todo en su Cin-turón Pirítico, la gran época fue la de Augusto y, sobre todo la de Tiberio, con quien también empiezan a funcionar de manera efectiva las minas de oro leonesas y con quien comienza a tomar alas un intervencionismo (observable, por ejemplo, en la confiscación de las minas del cordobés Sexto Mario, de la que posiblemente quede reflejo en Cerro Muriano84) que nos evidencia al mismo tiempo el miedo del empe-rador a no controlar los resortes fundamentales de la producción minera dirigida a las acuñaciones, así como su deseo de no permitir concentraciones de capital que le pudiesen hacer sombra a la propia. Y si la Bética podía permitirse elevar una imagen de oro de 400.000 sestercios a Augusto en Roma85, en la propia Bética durante el
80 Véase nuestro trabajo “Economía y política en la época de Tiberio. Su reflejo en la Bética”, Laverna, 2, 1991, pp. 76-128, en el que se contempla la amplia política emisora de cobre de Tiberio en estos últi-mos años de su reinado, que rompe la tónica restrictiva de los años anteriores. Varias cecas locales bética habían dejado ya de funcionar y no se recuperarán.
81 Como amablemente nos comunica J.A. Pérez Macías, las diferencias isotópicas se deben principal-mente a la génesis de los minerales (vulcanismo, hidrotermal, etc.). Todos los minerales con una génesis similar -vulcano-sedimentaria para los sulfuros polimetálicos del suroeste- y de una región geológica formada en la misma edad -devónico para los depósitos del suroeste- tienen composiciones isotópicas parecidas. Dicho de otro modo, podemos distinguir por los isotopos los minerales de Murcia (Cartagena y Mazarrón), los de la Alta Andalucía (Jaén), y los del Suroeste, pero es muy difícil y arriesgado poder identificar la mina cuando sus minerales tienen un origen común, como puede ser el caso de las de Huelva y Portugal , Riotinto, Tharsis, Cueva de la Mora, Buitrón, Sotiel Coronada, Santo Domingos o Aljustrel. Quede testimonio de nuestro agradecimiento al citado colega, que ha tenido la deferencia de leer este manuscrito y hacernos llegar interesantes sugerencias y advertencias. En cualquier caso, los errores que se puedan encontrar en este trabajo son de exclusiva responsabilidad de su autor.
82 FCA. CHAVES, “Aspectos de la circulación monetaria”, pp. 625-628.83 J. A. PÉREZ MACÍAS (El Cerro del Moro, p. 45), entiende que si algunos yacimientos se dejan de
explotar en este momento se debe al interés de Tiberio de concentrar las labores minero-metalúrgicas en la zona de Corta del Lago, en Riotinto.
84 F. PENCO VALENZUELA y S. RODERO PÉREZ, “El antiguo distrito minero de Cerro Muriano: Resultados preliminares de las intervenciones arqueológicas de urgencia llevadas a cabo en el yacimiento del Cerro de la Coja, Cerro Muriano (Obejo)”, en E. ROMERO MACÍAS y J.A. PÉREZ MACÍAS (eds.), Metallum. La minería suribérica, Huelva, 2004, pp. 168-170.
85 CIL, VI, 31267 = ILS, 103. Esta basa se halló en el Foro de Augusto, donde posiblemente se colocó en el momento de la inauguración solemne de este lugar, el año 2 a.C.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
27
gobierno de éste y de su sucesor se elevaron el 36 % de todas las estatuas (y sin tener en cuenta los tituli sacri) de los emperadores y de sus familias erigidas durante los siglos I y II86. Y lo mismo sucede con la primera gran fase de monumentalización de las ciudades importantes87. No debe ser por casualidad, desde luego, que el primer templo del culto imperial de Emerita Augusta coincida con el auge minero de la época de Tiberio88. Los datos para considerar a Onuba como colonia son, sin embargo, muy escasos89.
El acceso al trono de Gayo César Germánico, apodado Calígula, suponía en cierto modo una recuperación de la política helenístico-alejandrina de César y Antonio (de quien era descendiente) y ello iba a repercutir a medio plazo en el desarrollo de la Bética. Más favorable a las provincias que su antecesor, este emperador retomó la po-lítica atlántica y planeó una obra que luego iba a comenzar realmente su tío y sucesor Claudio: la conquista de Britania, a la que Augusto había renunciado por considerarla poco rentable90. Aparte de que los abastecimientos de las tropas de ocupación se iban a hacer en parte desde la Bética, las minas de plomo argentífero, aunque de poco valor como abastecedoras de plata, iban a dejarse sentir en las zonas productoras del sur peninsular, como señalará Plinio el Viejo91. Luego volveremos sobre esta idea. Ahora queremos llamar la atención sobre la importancia que, también de cara al Atlántico,
86 F.J. NAVARRO, “La presencia del emperador en las ciudades de la Hispania romana”, en C. Castillo, F.J. Navarro y R. Martínez (eds.), De Augusto a Trajano. Un siglo en la historia de Hispania, Pamplona, 2000, p. 42.
87 J.A. GARRIGUET MATA, “El culto imperial en las tres capitales provinciales hispanas: fuentes para su estudio y estado actual del conocimiento”, AAC 8, 1997, p. 62.
88 J.C. SAQUETE, “Materiales epigráficos procedentes del área del gran templo de culto imperial de Augusta Emerita: una revisión necesaria”, Habis, 36, 2005, pp. 277-297. El mismo autor, en “L. An-tonio L.f. Quir. Vegeto Turdulo y Estrabón 3.1.6 sobre la romanización en la Beturia Túrdula”, Habis, 29, 1998, pp. 117-129, había puesto anteriormente de relieve la persistencia durante largo tiempo del elemento indígena, por encima de las entusiastas proclamas tempranas de Estrabón acerca de la equipa-ración de los túrdulos con los más romanizados turdetanos.
89 Se limitan a los proporcionados por un lingote de cobre, de 97 kgs., encontrado junto a la isla de Planier, del que F. LAUBENHEMEIR-LEENHARD (Recherches sur les lingots de cuivre et de plomb d’époque romaine dans les régions de Languedoc-Roussillon et de Provence-Corse, París, 1973, p. 36-37), ofrece la lectura IMPANTONI / PRIMVLISILONIS / CCXCVII / PROCOLONO / BENSIS. Puede estar haciendo referencia al tipo de colonato minero que conocemos por las leyes de Vipasca. Cfr. G. CHIC y P. SÁEZ, “La epigrafía de las ánforas olearias béticas como posible fuente para el estudio del colonato en la Bética”, Producción y Comercio del Aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso Internacional, Madrid, 1983, p 206.
90 Estrabón (IV, 5, 3 (200)) explica la falta de interés económico de la conquista en época de Augusto. Y Tácito (Agric., 13, 3) constata el voluntario olvido de la misma: ac longa oblivio Britanniae etiam in pace: consilium id divus Augustus vocabat, Tiberius praeceptum. Por otro lado D.S. PEACOCK nos advierte acerca de la temprana aparición en Britania, ya en la época de Augusto y por tanto bastante antes de su conquista por Roma, de un producto como el aceite que era símbolo de la romanidad (“Amphorae in Iron Age Britain: a Reassessment”, en Cross-Channel trade between Gaul and Britain in the pre-roman Iron Age, Londres, 1984, p. 40. Véase también P.R. Sealey, Amphoras from the 1970 Excavations at Colchester Sheepen, Oxford, 1985, pp. 19 y 146).
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
28
tiene para esta zona la conquista de Mauritania tras el asesinato en 40 d.C. de su pa-riente (también descendiente de Marco Antonio) el rey Ptolomeo. Su padre, Juba II, había sido un hombre muy ligado a los intereses del emperador y al mundo púnico hispano, pues nos consta que fue patrono y duovir quinquennalis tanto de Cádiz92 como de Cartagena, donde también lo fue su hijo Ptolomeo93, llegado al trono en 23 d.C.. Roma apetecía las riquezas de este vasallo, en particular su púrpura94, su marfil y su madera de cidro95, pero es posible que también apeteciese sus posibles intereses mi-neros. Decimos esto porque K.J.R. Rosman, W. Chisholm, S. Hong, J.-P. Candelone y C.F. Boutron96 observan en su estudio de las trazas isotópicas en el Ártico una fuerte subida en la producción de plomo poco después del año 36 d.C. que estiman que bien podría ser de la zona de Cartago Nova, donde el rey mauritano tenía intereses.
Lo cierto es que, mientras tanto, Riotinto sigue cobrando importancia y es posible que su cobre se utilizase en las acuñaciones locales de la zona, que van a concluir hacia el año 4097.
91 NH, 34, 164.92 P. Rufo Festo Avienio, Ora Maritima, vv. 257-283.93 CIL, II, 3417. Por las monedas podemos saber que fue duovir quinquenal junto con Gn. Atellius, y
también por las monedas llegamos a conocer que repitió el cargo el hijo de aquel rey y Cleopatra Selene, Ptolomeo, quien compartió duovirato con C. Laetilius Apalus (A. Delgado, Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, Sevilla, 1876, tomo III, p. 69.). También es igualmente interesante que este mismo C. Laetilius fuese honrado por los piscatores et propolae (revendedores) cartageneros, lo que podría ser un indicio de la preocupación por los temas pesqueros por parte de las autoridades, lo cual sería el motivo principal para mantener estrechas relaciones con los reyes mauritanos. Cf. E. GOZALBES CRAVIOTO, “Relaciones comerciales entre Carthago Nova y Mauritania durante el Principado de Augusto”, Anales de la Universidad de Murcia, 40, nº 3-4, pp. 13-26.
94 Sobre la posible existencia de factorías en Cartagena, véase A. OREJAS y S. RAMALLO, ”Cartago Noua: La ville et le territoire. Recherches récentes”, De la terre au ciel. Paysages et cadastres antiques, t. II, París, 2004, p. 91. En este trabajo se expone también lo fundamental de lo que se sabe referente a la evolución de la ciudad y de sus minas.
95 E. GOZALBES CRAVIOTO, Economía de la Mauritania Tingitana (Siglos I a.C. -II d.C.), Ceuta, 1997, pp. 177-195. Cf. Pinio, NH, 5, 1,14-16 y 6, 36, 201.
96 “Lead from Cartaginian and Roman Spanish Mines Isotopically Identified in Greenladn Ice Dated from 600 B.C. to 300 A.D.”, Environemental Science & Technoloy, 31, 1997, p. 3413.
97 FCA. CHAVES TRISTÁN, “Nuevas aportaciones al estudio metalográfico y metrológico de las cecas de época imperial en la Ulterior”, Numisma, XXVIII, 150-155, 1978, pp. 337-357. Para esta autora la Colonia Romula emplea prácticamente sólo cobre, en algún caso impurificado con algo de hierro, lo que lleva a pensar en un posible suministro desde la zona de Riotinto. Otras cecas utilizan bronces con proporciones variables de estaño y frecuentemente plomo en cantidades que van de 1 al 25 %. En el caso de la Colonia Patricia predomina la proporción del 10 % de estaño. L. BERROCAL RANGEL, “Etnogénesis y territorio: jefaturas, estatalización y moneda entre los pueblos betúricos”, La moneda hispánica. Ciudad y territorio. Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIV, 1995, p. 119, llama nuestra atención sobre el hecho de que en la propia Baetica, en el batolito de Los Pedroches, en la Beturia túrdu-la, el estaño se acumula masivamente. Las emisiones broncíneas locales se organizan sobre los patrones metrológicos romanos. Véase también P.P. RIPOLLÉS Y J.M. ABASCAL, “Metales y aleaciones en las acuñaciones antiguas de la Península Ibérica”, Saguntum, 29, 1995, pp. 148-149. Sobre el uso del plomo argentífero hispano para dar color agradable al cobre, véase Plinio, N.H., 34, 20, 95.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
29
La conquista de Britania, considerada por Claudio como una victoria sobre el Océano98, es de gran importancia para la Península Ibérica, especialmente para la Bé-tica (pero también para la Lusitania), debido a las necesidades de aprovisionamiento del ejército desplazado, como nos muestra el yacimiento del centro militar de Col-chester Sheepen, cuyos materiales se concentran entre los años 43 y 60/61 y donde el 63’5% de los contenidos de las ánforas tenía un origen bético, destacando el aceite de forma notable99, aunque otros productos, como el mosto cocido o arrope también llegaron a partir de 43 a la isla100. Mientras tanto, los artículos del Atlántico seguían afluyendo al Mediterráneo, como parece mostrar el pecio de Port-Vendres 2, de esta época claudia, en el que además de productos elaborados de la Bética se han encon-trado lingotes de estaño de una forma singular, con asa -que ya era conocida en unas fichas de plomo de la Bética que llevan la marca CELTE101- y en los que aparece el nombre de un liberto de la emperatriz Mesalina, que los editores estiman que debería proceder de Lusitania (pero también se daba en el valle de los Pedroches, Córdoba), aunque posiblemente alcanzando el Guadalquivir por Celti (Peñaflor), lo que coin-cide con el hallazgo de las fichas mineras. Y sobre todo existe la posibilidad de que el plomo británico, tan poco útil para la extracción de plata, llegase ocasionalmente al Suroeste de la Península para utilizarse en los costosos procesos de copelación. Esta es al menos la opinión de K. Butcher y M. Ponting102, quienes estiman que si las jarosi-tas de la zona de la zona de Riotinto eran la principal base de los denarios de la época, el análisis isotópico de varios de ellos permite aventurar el empleo de dicho plomo.
Nadie puede dudar, en cualquier caso, del interés por la producción minera de este emperador, que en 47 concedió las insignias triunfales a Curcio Rufo por haber abierto una mina de plata en Germania pese a que fue de poco provecho y dura-ción103; que hizo incursiones en Tracia o el Nórico104 encaminadas a la provisión de fondos para cubrir las necesidades que requería la acuñación de monedas; y que favoreció a ricas familias béticas, sobre todo cordobesas, como la de los Annaei o
98 Suetonio, Claud., 17. Puede verse al respecto lo que dice J. MARKALE en Druidas. Tradiciones y dioses de los celtas, Madrid, 1989, p. 164: “Se conserva al menos la huella de un ritual de conjura del mar. Estrabón cuenta que los cimbros, es decir de hecho los celtas, «amenazan y rechazan con sus armas la ola que sube» (7, 2). El ritual lo confirma Aristóteles, que en su Moral a Eudemo (3, 1) se burla de los pobres celtas «que toman sus armas para marchar contra las olas». Evidentemente se trata de una ceremonia pro-piciatoria que los griegos no comprendieron y que adjudicaron a la inseguridad bárbara”. Calígula aparece ridiculizado por ello en Suetonio, Calig., 46.
99 P.R. SEALEY, Amphoras from the 1970 Excavations at Colchester Sheepen, Oxford, 1985, pp. 19 y 146. 100 R. MORAIS y C. CARRERAS, “Geografia del consumo de les Haltern 70”, Culip VIII i les àmfo-
res Haltern 70, Gerona, 2003, p. 106.101 Mª.P. GARCÍA Y BELLIDO, “Nuevos documentos sobre minería y agricultura roma-
nas en Hispania”, Archivo Español de Arqueología, 59, nº 153-154, 1986, p. 15. Recuérdese la marca ΥΠΟΚΕΛΤΩΝ ΠΕΡI ΗΡΑΚΛΕIΔΗΝ sobre los lingotes de plomo del pecio Bagaud 2.
102 “The roman denarius under the Julio-Claudian emperors: mints, metallurgy and technology”, Oxford Journal of Archaeology, 24 (2), 2005, p. 194.
103 Tac. Ann. 11, 20.104 V.M. SCRAMUZZA, The Emperor Claudius , Roma, 1971 [1940], p. 164; Tácito Ann. 11, 20.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
30
los Annii, que parecen haber estado ligadas a la explotación de las minas105. Tanto la riqueza como el talento de L. Anneo Séneca fueron proverbiales, y entendemos que se encuentra detrás de la política de promoción de sus clientelas a través del servicio a la Annona de Roma106, impulsado por la política de apoyo a los ricos que fabricasen barcos y los pusiesen durante seis años al servicio de los abastecimientos imperiales promovida por Claudio107 . El número de senadores béticos, en todo caso, subió notablemente durante su reinado108 (posiblemente el más favorable para la Bética) poniendo las bases de la promoción flavia posterior. Ni que decir tiene que la conquista de Mauritania, tan ligada desde siempre a la zona onubense, no iba sino a favorecer este avance.
La época de Nerón nos ofrece un especial interés a los estudiosos de la economía romana. Desde hace más de treinta años se viene discutiendo, como señalaba J. An-dreau109, si hubo un deliberado interés, al hacer la reforma monetaria del año 64, por intervenir en la economía o no. Durante mucho tiempo hemos pensado que sí, pero la aportación de nuevos datos proporcionados por los analistas que han tratado las monedas de la época nos hacen cambiar de opinión, al menos en la radicalidad de los planteamientos, pues una cosa es que las reformas monetarias tengan repercusiones económicas en una línea que puede haber sido incluso deseada, y otra distinta que estos planteamientos económicos sean las causas de dichas reformas. “No hay que ol-vidar nunca –nos dice sabiamente Cl. Nicolet110- que un taller monetario antiguo que debe, comoquiera que sea, asegurar su aprovisionamiento de metal (incluso si altera los títulos o juega con los pesos) no funciona nunca como las «fábricas de billetes»
105 P. LEAL LINARES, La Bética bajo Claudio. Una perspectiva económica, Écija, 2005, pp. 229 y 310-315. Cf. A. CABALLOS RUFINO, “Los recursos económicos de los notables de la Bética”, en M. NAVARRO CABALLERO y S. DEMOUGIN, Élites hispaniques, Burdeos, 2001, p. 87.
106 Cf. C.R. WHITTAKER, “Trade and the aristocracy in the Roman Empire”, Land, City and Trade in the Roman Empire, Aldershot, 1993, p. 61.
107 No parece ser una casualidad, desde luego, que las medidas imperiales en favor de los abastece-dores y transportistas, que tanto favorecen a los béticos, se den sólo dos años después del año 49 en que Séneca casa en segundas nupcias con la hija de Pompeyo Paulino, quien fue elevado a la prefectura de la Annona. Posiblemente ahí se encuentre la respuesta a la sorpresa de M. MAYER (“Aproximación a la religión cívica en Hispania bajo los flavios”, Ktema, 24, 1999, pp. 341-345) al encontrar a Claudio en el juramento a las divinidades previsto para un magistrado en la Lex Irnitana, que este autor resuelve señalando que él preconizaba el movimiento de concesión del ius latii a los hispanos, favorecidos por las medidas aludidas. Sobre las mismas puede verse lo que expusimos en nuestra Epigrafía anfórica de la Bética. II. Los rótulos pintados sobre ánforas olearias. Consideraciones sobre la Annona, Écija, 1988, p. 55 y, sobre todo, en “Comercio, fisco y ciudad en la provincia romana de la Bética”, J. GONZÁLEZ (ed.), Ciudades privilegiadas en el Occidente romano, Sevilla, 1999, pp. 33-59.
108 P. LEAL LINARES, La Bética bajo Claudio, p. 307.109 “L ’Etat romain face au monde de la banque et du crédit (fin de la République et Haut Empire)”,
Etats, Fiscalités, Economies, París, 1985, pp. 3-11, recogido en Patrimoines, échanges et prêts d’argent. L’Économie romaine, Roma, 1997, p. 204.
110 «La pensée économique des Romains. République et Haut-Empire», Rendre à César, París, 1988, p. 164.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
31
modernas, menos aún como las creaciones de moneda escriptural que constituyen, en nuestros días, los sistemas de crédito”.
Por su parte F. de Martino111 había llamado la atención acerca de que “si en las épocas de Augusto y de Tiberio no se advierte falta de metales preciosos y las monedas de oro siguieron teniendo una alta tasa de oro fino, ya antes de Nerón se manifiestan los primeros síntomas de depreciación. Sobre la base de los datos de West112 y Bo-lin113, Perelli114 ha llamado la atención sobre el hecho de que el áureo desciende con Tiberio y Calígula a 7, 75 gr., con Claudio a 7, 70 y con Nerón, antes de la reforma, a 7,65. Con la reforma, el áureo desciende a 1/45 de libra (7,39 gr.) y el denario, después del 60, a pesos decrecientes (3,41-3,38 gr.)”. Pero es que, además, el denario, que se había mantenido bastante estable en su pureza hasta este momento, pasa a ser una aleación buscada en la que el contenido de cobre delata un interés por ahorrar plata que se manifiesta evidente115.
El trabajo, recientemente publicado, de K. Butcher y M. Ponting116 señala que los análisis efectuados muestran que Nerón empezó a agregar, por lo menos ya en 61 d.C., cobre a la plata de algunas de sus monedas aunque el aumento sustancial de la mezcla es del año 64, cuando se alcanzaron 1 parte de cobre por 4 partes de plata; un tipo de moneda que encontramos empleada después, bajo Vespasiano y Trajano. No obstante Nerón elevó el contenido de plata muy al final de su reinado, hasta 1 parte de cobre por 9 partes de plata. Una opinión así está corroborada por el hecho de que los tres denarios de Otón se mantuvieron en esta línea más prestigiosa y también tienen contenidos de plata del 90%.
Otro hecho notable es que la plata utilizada en los denarios neronianos post-refor-ma es distinta de la empleada anteriormente hasta la época de Claudio117, dominando
111 Historia económica de la Roma antigua, II, p. 439.112 Gold and Silver Coin Standards in the Roman Empire, Nueva York, 1941.113 State and Currency in the roman Empire to 300 A.D., Estocolmo,1958.114 “La riforma monetaria di Nerone: una questione di metodo”, RSI, 1975, pp. 726 ss.115 M. GIACCHERO, “Note storiche di numismatica giulio-claudia. II. La riforma monetaria di
Nerone nel De beneficiis di Seneca e in Plinio il Vecchio”, Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, LXXXI, 1979, p. 86, señala que Nerón redujo el fino del denario en un 12’5 % y el del áureo en un 11’2 % y redujo el peso tanto del áureo (4’50 %) como del denario (7’63 %), cuya relación interna de valor oficial (1:25) mantuvo. E. LO CASCIO, en “La riforma monetaria di Nerone: l’evidenza dei repostigli”, MEFRA, 92, 1980, p. 457, eleva el porcentaje de pérdida de fino del denario a un 14’4. De esta manera el denario, sin llegar a ser una moneda fiduciaria, se convertía en una moneda sobrevaluada y garantizada por el Estado con relación al oro.
116 “The roman denarius under the Julio-Claudian emperors”, p. 178.117 Señalan K. BUTCHER y M. PONTING “The roman denarius under the Julio-Claudian empe-
rors”, p. 188, que “las monedas de Augusto tienen los contenidos de oro más altos (media de 1.1%), y alguno de los denarios de Tiberio y Claudio tienen contenidos de oro de más del 0.5%. Sin embargo, los contenidos de bismuto varían considerablemente. Alguno de los denarios tiene ambos altos, el oro y el bismuto, característicos de plata de las menas de jarosita, mientras que los denarios con altas proporciones de oro y bajas de bismuto probablemente estén hechos de plata fundida y copelada de las menas oxidadas (aunque no se pueden excluir aquí las ‘menas secas’). Éste es particularmente el caso de las monedas de Nerón post-64 que se agrupan estrechamente entre el 0.5% y 1% oro y menos de 0.05% bismuto”.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
32
al principio en estos denarios la plata jarosítica, propia de Riotinto, y luego de plata oxidada, cuyas zonas productoras estaban más ampliamente distribuidas, siendo las más notables en explotación en la antigüedad las atenienses de Laurión, dentro de la provincia de Acaya. Una provincia a la que Nerón concedió en 67 la inmunitas118 después de haber saqueado en 64 sus templos, como los de todo el Imperio y la pro-pia Roma, en busca de metales preciosos susceptibles de ser amonedados, igual que había hecho Augusto en 27 a.C.119 Esta situación lleva a los citados investigadores a concluir120 que “las emisiones de Nerón de la corona cívica de 61 d.C., y todos los denarios post-64 [incluidos los de Otón], fueron producidas de fuentes de lingotes diferentes a las usadas en los 70 años precedentes”.
Si ya no hay abundante copelación como antaño en la zona del Suroeste, es lógico pensar que ello debió de afectar a los distritos que hasta entonces le habían facilitado gran cantidad de plomo para la operación, entre los que podemos suponer que se encontraban los de Sierra Morena, de la que ahora desaparecen, como antes se indicó, las turres protectoras y en partes de cuya zona se debió producir la reordenación del territorio manifiesta en época flavia a la que antes se ha aludido121. ¿En qué medida afectó esto a familias como la de Séneca? No lo sabemos. Lo que sí parece claro es que ya a Otón, frente a Corduba, le vemos favorecer abiertamente a Emerita y a la comercial Hispalis122, utilizando medios de adición de población propios del mundo helenístico123, lo que venía a ser un respaldo en el segundo caso a la realidad de una ciudad que, como nos dice Estrabón124, desde la constitución de la colonia Romula rápidamente había ido desbancando en el plano comercial a Corduba y Gades. C.
118 Plin., NH, 4, 10, 2.119 Tácito (Ann. 15, 45) describe la situación: “En tanto, para sacar dineros fue necesario saquear a
Italia, arruinar las provincias y pueblos confederados y las ciudades llamadas libres. Entraron también los dioses en el número de esta presa, despojándose en Roma los templos y sacando de ellos todo el oro que por triunfos y por votos se había ofrecido y consagrado en todas las edades del pueblo romano por pros-peridad o por miedo; y en Asia y en Acaya, no sólo se arrebataban de los templos los dones ofrecidos a los dioses, sino hasta sus mismas estatuas, habiendo enviado a estas provincias a un liberto de César llamado Acrato, y a Secundo Carrinate; aquel, hombre acomodado y pronto para cualquier maldad; y éste, docto en las letras griegas, aunque solo en la lengua, sin vestir el ánimo de las buenas artes a que endereza aque-lla doctrina. Se dijo que Séneca, por librarse de la infamia y acusación que se le hacía de este sacrilegio, pidió licencia para retirarse a una heredad suya bien apartada, y que negándosela, fingiéndose enfermo de la gota, no salió más de su aposento”. Otra exigencia de plata en grano, oro sin acuñar y acuñaciones recientes la realizó Nerón en 68, ante el levantamiento de Víndex (Suet., Ner., 44. 2).
120 Pág. 189.121 En el geógrafo Ptolomeo encontramos que Sisapo, la productora de mercurio, no pertenece ya al
conventus Cordubensis de la Baetica, sino que ha pasado a la Provincia Citerior Tarraconensis.122 Tácito, Hist., I, 78: Eadem largitione civitatum quoque ac provinciarum animos adgressus
Hispalensibus et Emeritensibus familiarum adiectiones, Lingonibus universis civitatem Romanam, provinciae Baeticae Maurorum civitates dono dedit. Emerita había sido la capital de su provincia y se debía beneficiar, como Hispalis, del tráfico de metales de la zona SO.
123 La politografía. Cf. C. PRÉAUX, El mundo helenístico. Grecia y Oriente (323-146 a. de C.), Barcelona, 1984, p. 199.
124 III, 2, 1 (141).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
33
Castillo125 ha puesto de manifiesto cómo el papel de Córdoba como suministradora de senadores126 fue pasando claramente a Sevilla, lo que no entendemos sino como un signo de los nuevos tiempos, tan llenos de promesas para el futuro.
Los indicios arqueometalúrgicos apuntan, por tanto, a que se vieron muy mer-mados hacia este momento los yacimientos jarosíticos que se venían explotando en la región de Riotinto. Un texto de Plinio127, que ya O. Davies entendió que se podía estar refiriendo a esta zona128, puede estar confirmando cuanto venimos diciendo:
argenti vena in summo reperta crudaria apellantur. finis antiquis fodiendi solebat esse alumen inventum; ultra nihil quaerebatur. Nuper inventa aeris vena infra alumen nullam finem spei fecit.
“los antiguos llamaban crudaria a las venas de plata que encontraban en la superficie del yacimiento. El fin de la cava solía ser para los de antes llegar a la capa de alumen. Pero recientemente el descubrimiento de vena de cobre por debajo de esta capa de alumen da esperanzas de una explotación inagotable”.
Admitido que el alumen se refiere a los sulfatos de hierro129, y admitido que, como ha mostrado A. Mateo130, el texto se refiere a la época de Nerón, no es difícil adivinar por qué este emperador –que parece haber emitido un volumen inferior de denarios que de áureos131- rompió la pausa en la emisión de bronces que se venía dando desde 42 o 43 y se puso a emitir con este metal a partir, por lo menos, de 62132, aunque la inmensa mayoría corresponden a los años 64-67133.
125 “Los senadores béticos. Relaciones familiares y sociales”, Tituli, 5, 1982, p. 479: En el siglo II no será ya Corduba sino Italica, Hispalis y sus alrededores las que ocupen un papel destacado como patrias de senadores. W. ECK, “Itálica. Las ciudades de la Bética y su aportación a la a la aristocracia imperial romana”, Italica MMCC, Sevilla, 1997, p. 210, estima que “en todo caso a finales del reinado de Nerón algunas familias béticas estarían ya tan sólidamente arraigadas en el Senado, que desde ese momento sería natural su posterior ascenso y la atracción tras sí de otras familias de su más estrecho ámbito regional.”
126 «Con Córdoba hay que poner en relación una parte importante de los senadores béticos de época julio-claudia: los Annaei, los Iunii, los Duilii y los Aponi». J.M. BLÁZQUEZ, “Hispania en época julio-claudia”, Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, 1988, p. 225. El mismo autor, en p. 226, pone de relieve cómo en esa época era un centro cultural importante.
127 NH, 33, 98.128 Roman mines in Europe, Oxford, 1935 (r. Nueva York, 1979) p. 112.129 DOMERGUE, Les mines, p. 57, acepta, siguiendo a K.C. BAILEY (The Elder Pliny’s Chapters on
Chemical Subjects, 2, Londres, 1929, p. 233), que los romanos habrían denominado alumen a todos los minerales que contenían sulfato de hierro, y entiende que, aceptando esto, la apreciación de Plinio se cumple en Riotinto, donde la base de la zona de cimentación es rica en sulfatos de hierro.
130 Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana, p. 198.131 Plinio, NH, 33,67, habla del descubrimiento de minas de oro en época de Nerón: (aurum) inve-
nitur aliquando in summa tellure protinus rara felicitate ut nuper in Delmatia principatu Neronis singulis diebus etiam quinquagenas libras fundens.
132 Ese año nos dice Tácito (Ann., 15, 19) que “nombró a tres hombres consulares, a saber, Lucio Pisón, Decenio Gémino y Pompeo Paulino, para que asistiesen a las administraciones de los vectigales públicos, culpando a los príncipes, sus antecesores, de que con sus grandes gastos habían excedido de las rentas del imperio”.
133 J. DE LA HOZ MONTOYA, “Patrones en la distribución de los asses de Nerón en el occidente del Imperio”, Scripta antiqua in honorem Ángel Montenegro Duque et J.M. Blázquez Martínez, Valladolid, 2002, pp. 321-341.
La zona minera deL suroeste de hispania en La época JuLio-cLaudia
34
En adelante esas riquezas inagotables de cobre iban a ser explotadas de forma sistemática en época flavia, alcanzando las explotaciones mineras de la zona su mayor esplendor en los años sucesivos, y no nos cabe duda de que la transformación expe-rimentada en la provincia tiene mucho que ver con los acontecimientos esbozados arriba, que creemos que pueden arrojar bastante luz sobre la política del último de los julio-claudios y la época inmediatamente posterior. Habrá que analizar cuáles fueron las fuentes de la plata en esa época, que al final se cerraría con la conquista por Trajano de las ricas minas de Dacia. Pero eso no nos corresponde tratarlo ahora.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
Juan aureLio pérez macÍas
Universidad de HuelvaaquiLino deLgado domÍnguez
Museo Minero de Riotinto
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
37
i. introducción
Las minas de Riotinto fueron, sin ningún género de dudas, uno de los distritos mineros más importantes del mundo antiguo. La explotación de los minerales de sus depósitos ofrece así uno de los panoramas más completos para poder seguir la evolución de las técnicas mineras y metalúrgicas desde que la producción de metales comenzó a tener una significación económica en las sociedades antiguas, desde la Edad del Bronce a la Edad Media.
Pero Riotinto no es más que la marca de fábrica de una de las comarcas mine-ralizadas de mayor envergadura, el Cinturón Ibérico de Piritas. En esta zona, que se extiende en forma de banda desde la provincia de Sevilla (Aznalcóllar) hasta el Alentejo Litoral en Portugal (la Sierra de Caveira)1, son muy abundantes los depó-sitos de sulfuros masivos polimetálicos y los lentejones manganesíferos. Algunos de ellos alcanzaron fama mundial cuando a fines del siglo XIX el capitalismo europeo, francés primero y británico después, se interesó por su explotación ante las expectati-vas económicas que la industria europea generaba, y nombres como los de Riotinto, Cueva de la Mora, Sotiel Coronada, Buitrón, y Tharsis, desencadenaron una gran competencia entre estas compañías para controlar el mercado de piritas; franceses, escoceses, ingleses, y en menor medida españoles y portugueses, iniciaron la explota-ción sistemática de estos cotos mineros, primero por minería de interior (contrami-na) y posteriormente a cielo abierto (corta), generando un rico patrimonio minero (instalaciones y poblados mineros, ferrocarriles, embarcaderos, etc.), e incidiendo en la exploración minera en gran escala en todo el suroeste ibérico, muchas veces no co-ronada por el éxito, que ha convertido a la provincia de Huelva, donde se encuentran la mayor cantidad de yacimientos mineros, en uno de los mejores referentes de la minería contemporánea2.
1 Un nuevo yacimiento de sulfuros masivos, Las Cruces, oculto bajo la cobertera terciaria, descubierto en 1994 extiende el extremo oriental mineralizado conocido de la Faja Pirítica unos 12 km al Este de los yacimientos de Aznalcóllar, cf. G. OVEJERO ZAPPINO, “Las Cruces. Descubrimiento, minería, hidrometalurgia y medio ambiente de un nuevo proyecto de Cobre/Faja Pirítica Ibérica”, Metallum. La Minería Suribérica (E. Romero y J.A. Pérez, eds.), Huelva (2004), 225 ss.
2 A pesar de que la bibliografía sobre el Cinturón Ibérico de Piritas es ingente, existen pocas obras de conjunto, y entre ellas es de merecida referencia I. PINEDO VARA, Piritas de Huelva. Su historia, minería, y aprovechamiento (Madrid, 1963).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
38
Este pasado minero, que se extiende en mayor o en menor grado por todos los ámbitos de la provincia, ha condicionado de forma evidente su desarrollo demográ-fico, social, económico, y cultural, que se condensa en una amplia bibliografía que abarca todos los aspectos que rodearon a la explotación de estos minerales, geología, sistemas de extracción, formas de fundición, uso y ocupación del territorio, modos de vida e idiosincrasia de la cultura minera, etc., que bien merecen una compilación que destaque su valor cultural3. No es nuestra intención desarrollar aquí una intro-ducción histórica de su minería preindustrial, lo que nos obligaría a tratar cuestiones sobre las que todavía no existe un pronunciamiento claro, sobre todo en lo que se refiere a los momentos más primitivos de la minería4, pero el desarrollo de la explo-tación en época romana es bien conocido gracias a una serie de factores que pasamos a comentar5.
Después de un largo período a lo largo de la Edad Media, en el que las minas no tuvieron una producción significativa, el interés por los restos mineros, metalúrgicos y arqueológicos que se encontraban en Riotinto, aparece en las primeras inspeccio-nes que se realizaron en el siglo XVI para considerar la posibilidad de retomar su explotación6. Las mejores expectativas de la mina de Guadalcanal (Sevilla) hicieron abandonar este proyecto, pero los grandes escoriales siguieron provocando patéticas descripciones, como la que realiza R. Caro, más acostumbrado al mármol italicense7. Menos terroríficas serían las opiniones de técnicos de la época, como P. Carranza, que vuelve a insistir en que fue la plata el metal más explotado en época romana8. Los minerales americanos merecían en este tiempo toda la atención, y las minas de
3 Hasta el momento sólo contamos con una historia de largo recorrido de la minería onubense, la realizada por M. FLORES CABALLERO sobre Riotinto: Las antiguas explotaciones de Río Tinto, Huelva (1981); La rehabilitación borbónica de las minas de Río Tinto, 1725-1910, Huelva (1983); La venta de las minas de Río Tinto, Huelva (1981); y Río Tinto, la fiebre minera del siglo XIX, Huelva (1983). Desde un punto de vista tecnológico L.V. SALKIELD, A technical history of the Río Tinto mines: some notes on explotation from pre-Phoenician times to the 1950s, London (1987).
4 J. A. PÉREZ MACÍAS, La metalurgia extractiva prerromana en Huelva, Huelva (1996); y M. HUNT ORTIZ, Prehistoric Mining and Metallurgy in South West Iberian Península, B.A.R. International Series, 1118, Oxford (2003).
5 Una breve recopilación bibliográfica de la explotación antigua en J. A. PÉREZ MACÍAS, “Apuntes para una historia de las investigaciones sobre la minería y la metalurgia en el suroeste peninsular”, Mineração no Baixo Alentejo, Castro Verde (1996), 28 ss.
6 Entre estas visitas destaca la del clérigo Diego Delgado, enviado por Felipe II, que en 1556 recorre toda la comarca y llega a la conclusión de que en Riotinto se había producido plata en la antigüedad. El informe de D. Delgado en I. PINEDO VARA, Piritas de Huelva…., 71.
7 R. CARO, Antigüedades y Principado de la Ilustrísima ciudad de Sevilla y Chorografía de su antiguo convento jurídico o antigua Chancillería, Sevilla (1624), 210-211.
8 P. CARRANZA, El ajustamiento y proporción de las monedas de oro, plata y cobre, Madrid (1629), cap. III, parr. II.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
39
Huelva, intensamente explotadas en época romana, se consideraron agotadas, sin que merecieran siquiera un breve comentario de A. Barba9 o J. de Arce10.
Habrá que esperar al siglo XVIII para que el nuevo impulso de la Ilustración haga reverdecer el interés por la explotación de los minerales de Riotinto. Ésta es la época en la que se produce el intento más serio para reabrir las minas, en la parte menos trabajada en época romana, en el denominado Filón Sur. Los trabajos comenzaron con las concesiones realizadas por L. Wolters, inventor de un curioso traje para la inmersión submarina, y continuaron con su sobrino S. Tiquet. A la muerte de este último se hizo cargo de los trabajos uno de sus directivos, F. Tomás Sanz, con el que la minería de Riotinto volvió a alcanzar cotas de producción importantes11. Del despegue de la minería en su tiempo de gerencia da idea la creación del pueblo de Riotinto junto a Filón Sur, y la exploración de todas las labores romanas, entre ellas la denominada Cañería de Nerva, en la que se descubrió la placa honorífica dedicada por el procurador Pudens al emperador Nerva12.
La concesión de Riotinto va a pasar después por varias manos, como el Marqués de Remisa, con el que se inician las tostaciones al aire libre (teleras), para acabar finalmente en una explotación directa por del Estado. La intensificación de los traba-jos mineros, y la frecuente aparición de material arqueológico, lleva a los ingenieros españoles a bucear en la historia de su minería y la metalurgia, y entre esos trabajos destaca la monografía de R. Rúa Figueroa, la primera historia técnica de Riotinto13, que da cuenta de las monedas que se encuentran en la mina, de las escorias y otros productos metalúrgicos, como el arseniuro de hierro (metal blanquillo, speiss), y de las distintas galerías de desagüe de época romana.
9 A. ALONSO BARBA, Arte de los Metales, Madrid (1690), reimp. Huelva (1985). Sólo después de su experiencia americana sentiría interés por las escorias de Riotinto, especialmente el metal blanquillo, con el que realizó pruebas para recuperar oro.
10 J. ARCE, Quilatador de plata, oro y piedras, Valladolid (1572), reimp. Valencia (1985).11 D. AVERY, Not on Queen Victoria’s Birthday, London (1974). Lamentablemente su versión cas-
tellana, Historia de las minas de Río Tinto, Barcelona (1985), carece de las magníficas ilustraciones del original.
12 La inscripción fue dada a conocer por el propio F. TOMÁS SANZ en Memoria antigua de Romanos nuevamente descubierta en las minas de Riotinto, Sevilla (1762). Otros estudios más recientes sobre la misma en Mª. D. FERNÁNDEZ POSSE y F. J. SÁNCHEZ PALENCIA, “Riotinto: la antigua memoria desde la actualidad”, Clásicos de la Arqueología de Huelva, 6, Huelva (1996); y J. REMESAL RODRÍGUEZ, “Epigrafía y política en el siglo XVIII. La inscripción dedicada a Nerva hallada en Riotinto (CIL II, 956)”, Florentia Iliberritana, 9 (1998), 499 ss.
13 R. RÚA FIGUEROA, Ensayo sobre las minas de Riotinto, Madrid (1859). Contienen también interesantes noticias los trabajos de otros técnicos: F. ELHUYAR, “Relación de las minas de cobre de Río Tinto”, Revista Minera, V (1854), 106 ss.; J. ESQUERRA BAYO, Memoria sobre las minas nacionales de Riotinto, Madrid (1852); y C. DE PRADO, Las minas de Riotinto, Madrid (1875). Por esta época algunos autores británicos comienzan a sentir interés por las minas de Riotinto, cf. J.L. THOMAS, Notes on the mines of Río Tinto, London (1861), y estas informaciones debieron pesar para que el capital británico conociera sus potencialidades.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
40
Los graves problemas financieros con los conflictos civiles que vive España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, descapitalizaron las propiedades mineras, cada vez más faltas de tecnología para un aprovechamiento óptimo de la explotación, y en 1873 un Estado arruinado vende las minas de Riotinto a un consorcio británico formado por Hugh Matheson, que crea la Río Tinto Company Limited, cuyas inver-siones en maquinaria, en mayores recursos humanos, etc, acabaron por convertir a Riotinto en una de las importantes minas del mundo14. Contrariamente a lo que se piensa, la afluencia de directivos y operarios británicos al staff de la compañía minera, va a favorecer que hoy día conozcamos muchos pormenores y peculiaridades de las explotaciones romanas de Riotinto. La compañía continuó en principio con el siste-ma de trabajo en interior (contramina) de la explotación española de la primera mitad del siglo XIX, pero a fines de siglo y comienzos del XX se incrementa el volumen de extracción con un nuevo tipo de minería a cielo abierto (cortas-opencast system), que hoy imprime carácter paisajístico a toda la comarca del Andévalo. La apertura de estas grandes cortas trajo consigo la parcial destrucción de muchas manifestaciones mine-ras romanas, como el poblado romano principal, seccionado por la Corta del Lago (Cortalago/Llano de los Tesoros), el poblado Orientalizante de Cerro Salomón/Que-brantahuesos por la Corta Salomón, etc, y en las paredes y bancos de las cortas fueron apareciendo también gran cantidad de labores romanas, de las que se recuperaron algunos objetos singulares, entre ellos las ruedas hidráulicas de Filón Norte y Masa Planes, aunque no faltaron hallazgos más menudos, herramientas de hierro, cuerdas, trípodes, etc. Por fortuna para el patrimonio histórico de Riotinto, la mentalidad vic-toriana de los directivos británicos puso a salvo la mayor parte del material arqueoló-gico, y se creó para ello un pequeño museo arqueológico en la barriada de Bellavista, lo que permitió salvaguardar la mayor parte de los hallazgos15. A veces, la aparición de material arqueológico no era fortuita, sino que se buscaba intencionalmente para acrecentar los fondos museográficos; así sucedió cuando comenzaron a aparecer las primeras tumbas romanas junto a la aldea de La Dehesa, y se comproban los hallazgos que se entregaban al museo. La excavación de tumbas romanas se convirtió en un in-centivo al dinero que se ganaba en los tajos de la mina, y muchas veces eran realizadas por niños, que obtenían algunas ganancias con la excavación del extenso cementerio romano y con la recolección de piñas en los terrenos de la compañía. De ahí que la colección de ungentaria y lucernae del museo fuera de las más importantes, pues todos estos objetos proceden de los ajuares funerarios del sector de la necrópolis romana que se encuentra en los alrededores de La Dehesa.
Pero la mejor contribución de la compañía a la historia de la minería en Riotinto, se originó por la alta competencia de su personal técnico, que dedicó muchas de sus
14 C. E. HARVEY, The Rio Tinto Company. An economic history of a leading international mining concern 1873-1954, Cornwall (1981)
15 Mucho de este material arqueológico se daría a conocer por N. G. NASH, The Río Tinto Mine. Its History and Romance, London (1904).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
41
horas libres al estudio de los restos romanos. Entre ellos, la geología, la química y la ingeniería auxiliaron a la investigación arqueológica, adelantándose en muchos años al nacimiento de la arqueometría. Como en otras muchas cuestiones, Riotinto iba a marcar las pautas de nuevas orientaciones que se harían corrientes con el paso del tiempo. En este tipo de estudios ocupan un lugar destacado los trabajos de D. Willia-ms, R. E. Palmer, y L. V. Salkield.
D Williams ofreció por primera vez una explicación geológica de la minería ro-mana16. Las masas de piritas del suroeste ibérico contienen entre 43-50% de azufre, con altos contenidos de hierro y cantidades variables de cobre, cinc, plomo, plata, y oro (sulfuros polimetálicos). El porcentaje de plata no supera en general las dos onzas por tonelada y el oro tiene indicios que no sobrepasan los dos gramos a la tonelada. La mayoría de las masas de mineral estaban cubiertas por crestones rojizos de óxidos e hidróxidos de hierro, que tenían un espesor medio de veinticinco metros, y estaba compuesto por gossan, un óxido de hierro con 50% Fe O
2. En el gossan han queda-
do retenidas por su resistencia a la oxidación ciertas cantidades de oro, 2 gramos a la tonelada, y plata, unos 40 gramos a la tonelada. Estas monteras de gossan cubrían una gran extensión sobre las masas Lago, Salomón, Quebrantahuesos, Dehesa, Mal Año, Cerro Colorado, San Dionisio, Filón Sur, y Planes. Los estudios geológicos de Williams descubrieron una capa muy rica en minerales de plata en la base de las monteras oxidadas (jarositas). Estos minerales suelen ser de carácter terroso y no son uniformes, se sitúan generalmente en las zonas de los respaldos de la mineralización, en los contactos con las rocas de caja, donde pueden alcanzar el metro de potencia. Estos niveles con enriquecimiento en minerales de plata habrían sido así los preferen-temente minados en época romana y convirtieron a Riotinto en una de las mejores minas de plata de la antigüedad. Algunas partidas de este mineral (argentiferous ore) fueron exportadas por Río Tinto Company Limited en los años 1887/88. Los estu-dios de Williams venían a dar una explicación a los estudios metalúrgicos realizados años antes por los técnicos españoles, que ya habían planteado que la plata fue el metal de mayor producción en época romana en Riotinto.
Estas conclusiones serían confirmadas por R. E. Palmer17, quien dedicó su aten-ción a los restos de minería romana que iban apareciendo a medida que avanzaban los trabajos de minería a cielo abierto en cada una de las cortas. Todos los trabajos de extracción romana se encuentran efectivamente en la base de la montera de gossan, por encima del enriquecimiento secundario rico en minerales de cobre. Sus apuntes incluyen plantas y secciones de algunas labores, sistemas de entibado, etc., entre las
16 D. WILLIAMS, “The geology of the Río Tinto Mines, Spain”, Bulletin of the Institution of Mining and Metallurgy, 355 (1934), 593 ss. Del mismo autor “Gossanized-brechia-ores, Jarosites and Jaspers at Río Tinto, Spain”, Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, 71(1950), 1 ss. D. Williams nos ha legado también un pequeño manuscrito titulado Notes on Ancient History and Museum Exhibits at Río Tinto, escrito en 1932 y depositado en el archivo de la Fundación Río Tinto.
17 R. E. PALMER, “Notes on some ancient mining equipments and system”, Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, 35 (1927), 299ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
42
que destaca una galería de desagüe de la masa San Dionisio (Corta Atalaya), y el sis-tema de ocho parejas de norias descubierto en Filón Sur.
La dedicación de L. V. Salkield al estudio de la metalurgia antigua y sus atinadas conclusiones, fue la primera piedra para llegar a conocer la realidad productiva de Riotinto en época imperial, aunque sus intereses no quedaron circunscritos al dis-trito minero de Riotinto, sino que llegó a extender sus muestreos a otras minas del suroeste peninsular18. En sus aportaciones destacó que las escorias antiguas pueden ser clasificadas con relación a su contenido en cobre. Cuando el cobre es superior a 0,5% y el plomo y la plata no tienen significación porcentual, las escorias pueden ser consideradas cupríferas, resultado del tratamiento de minerales de cobre. Si, por el contrario, el contenido de cobre es inferior al 0,5% y tiene porcentajes significativos de plomo y plata, las escorias serían argentíferas. Con esta sencilla regla, y con los cubicajes y analíticas realizadas por Río Tinto Company Limited de los escoriales romanos, llegó a estipularse que la metalurgia romana habría dejado sobre el terreno cercano a las masas 1.000.000 toneladas de escorias de cobre y 15.300.000 tonela-das de escorias de plata. De esta forma quedaba en evidencia que durante la época romana el mineral más apreciado era el de plata, y esto explicaría la envergadura de los trabajos mineros romanos descubiertos en todas las masas de Riotinto. De la situación de los escoriales parece evidente que los minerales con índices de plata se minaron en la zona de Filón Norte (Lago, Salomón y Dehesa), mientras los de cobre lo fueron en la masa Planes. La ratio 1/15 en los volúmenes de escorias de plata y cobre se mantenía también en otras minas onubenses, Cueva de la Mora, Tharsis, Sotiel Coronada, y Buitrón.
La explotación británica de Riotinto, que convertiría a estas minas en un referente mundial, trajo también consigo que se realizaran los primeros estudios arqueométri-cos de la minería en España y un vivo interés por la investigación y la salvaguarda del patrimonio arqueológico de las minas, que, aunque incompatible en principio con el desarrollo de los trabajos mineros, recogió unos datos preciosos sin los cuales la reconstrucción de la historia y la minería antigua sería hoy tarea imposible. Las bases sobre nuestro conocimiento de Riotinto eran firmes después de estos primeros trabajos de técnicos españoles y británicos, pero la investigación en Riotinto se movía a los ritmos que imponían las compañías mineras, y cuando en tiempos de la Dic-tadura de Franco se crea un consorcio hispano-británico, La Compañía Española de Minas de Río Tinto, esta investigación dio un giro en el que la Universidad de Sevilla estuvo profundamente implicada. Este nuevo impulso estuvo a cargo de J. Mª Luzón Nogué, cuya vocación al estudio de la minería antigua llega por su nacimiento en Riotinto, y por mediación suya la de su maestro, Antonio Blanco Freijeiro, con los que el Departamento de Prehistoria y Arqueología asume los retos que la arqueología andaluza necesitaba. Los estudios técnicos realizados con anterioridad ofrecían pocos
18 L.V. SALKIELD, “Ancient slags in the South West of Iberian Peninsula”, Minería Hispana e Iberoamericana. Contribución a su estudio, León (1970), 85 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
43
referentes cronológicos y arqueológicos de los asentamientos en las minas y de los depósitos del Museo de Bellavista, y a esta tarea dedicaron su atención.
Esta nueva orientación se inicia con la publicación de algunos materiales del Mu-seo de Bellavista y los recogidos en superficie –a punta de navaja– en Cerro Salomón, que demostraban la existencia de un período de explotación protohistórica de época Orientalizante19. En otros trabajos posteriores se ahondó en la cronología de la explo-tación prerromana20 y en aspectos poco conocidos de la sociedad minera romana21. Por su parte, J.Mª Luzón dedicará su atención hacia algunos materiales arqueológi-cos, como las lucernas22 y las herramientas mineras23, y a los ingenios de desagüe24. Por mediación suya otros investigadores pudieron tener acceso a estos materiales, y entre ellos destaca el estudio de las Sigillatas y Paredes Finas por F. Mayet25.
A fines de la década de los años 1960 una nueva compañía comienza sus trabajos en Riotinto, Río Tinto Patiño, para la explotación del gossan que se encontraba in situ y aquel que se había depositado en grandes escombreras (stock de gossan) des-pués de desmontarlo para la explotación de las piritas. Las operaciones de minería afectarían especialmente a Filón Norte, y ello obliga a la realización de las primeras excavaciones de urgencia en los terrenos de la compañía. La primera de ellas se realizó en Cerro Salomón, y aportó datos muy significativos del asentamiento Orientalizan-te, materiales tartésicos, cerámicas fenicias, y lo que es más importante, la prueba de la producción de plata con una escoria característica, la de sílice libre, que luego se ha hecho habitual en otros contextos protohistóricos26. La segunda excavación fue en el poblado romano más extenso de Riotinto, aquel que se extendía desde el Llano de los Tesoros hasta Corta del Lago, sobre las rocas de caja (pizarras) que bordeaban las ma-sas de Mal Año, Dehesa y Lago. La excavación documentó un hábitat perfectamente planificado, con estancias cuadrangulares trazadas a cordel, pero de materiales edili-cios bastante pobres, con muros de mampostería sin mortero, con algunas refacciones de los siglos III y IV d.C. En el transcurso de esta campaña apareció casualmente una
19 A. BLANCO FREIJEIRO, “Antigüedades de Riotinto”, Zephirus, XIII (1962), 31 ss.20 A. BLANCO y J. Mª LUZÓN, “Pre-Roman silver miners at Río Tinto”, Antiquity, 43 (1962),
31 s.21 A. BLANCO y J. Mª LUZÓN, “Mineros antiguos españoles”, Archivo Español de Arqueología, 39
(1966), 79 ss.22 J. Mª LUZÓN NOGUÉ, “Lucernas mineras de Río Tinto”, Archivo Español de Arqueología, 40
(1967), 138 ss.23J. Mª LUZÓN NOGUÉ, “Instrumentos mineros de la España Antigua”, La Minería Hispana e
Iberoamericana, León (1970), 121ss.24 J. Mª LUZÓN NOGUÉ, “Sistemas de desagüe en las minas romanas del suroeste peninsular”,
Archivo Español de Arqueología, 41 (1968), 101ss.25 F. MAYET, “Parois Fines et céramique sigillée de Río Tinto”, Habis, 1 (1970), 139 ss.26 A. BLANCO, J.Mª LUZÓN, y D. RUIZ, Excavaciones Arqueológicas en Cerro Salomón, Riotinto,
Huelva (Sevilla, 1970). Otras noticias de esta excavación en “Panorama tartésico en Andalucía Occidental”, Tartessos y sus problemas, Barcelona (1969), y “Resultados de las excavaciones del primitivo poblado de Riotinto (Huelva)”, Huelva, Prehistoria y Antigüedad, Madrid (1975), 235 ss. Sobre la relación de estas primitivas explotaciones y el puerto de Huelva J.Mª LUZÓN NOGUÉ, “Tartessos y la Ría de Huelva”, Zephirus, XIII (1962), 97 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
44
tumba de incineración con la lápida funeraria, de L. Iulius Reburrinus, de Olisipo, que se identificó con la marca L.I.R. de las lucernas mineras más abundantes en el Museo de Bellavista27.
En las labores de excavación participaron también algunos arqueólogos británi-cos, como B. Jones28, que realizó una limpieza del sector de necrópolis romana en las inmediaciones de La Dehesa. Se interesó también por la zona del poblado romano que había sido seccionada por la Corta del Lago, donde realizó un primer análisis estratigráfico que destacó su potencia y la superposición de distintos niveles con es-tructuras romanas.
Todos estos trabajos habían servido para fijar que en Riotinto comienzan a ex-plotarse los minerales de plata desde época Orientalizante (Cerro Salomón) y que durante el dominio romano el cenit de las explotaciones se alcanzó en épocas flavia y antonina, entre fines del siglo I d.C. hasta el tercer cuarto del siglo II d.C., que el siglo III fue una época de crisis, y que en el siglo IV se produjo un ligero repunte de la producción. Esta evolución estaba avalada principalmente por el estudio de la circulación monetaria.
La fusión de las dos compañías mineras que operaban en Riotinto en una sola, Río Tinto Minera S.A., de capital hispano-británico, dio un nuevo impulso a la in-vestigación de la historia de la minería y la metalurgia antiguas. Con este objetivo la compañía minera auspició y financió un proyecto de investigación sobre la minería antigua en la provincia de Huelva, el Proyecto Arqueometalúrgico de la Provincia de Huelva, dirigido por B. Rothenberg, del Institute for Archaeometallurgical Studies, y A. Blanco Freijeiro, de la Universidad de Sevilla. Para el desarrollo de este proyecto fue esencial la participación de los profesores del Seminario de Prehistoria y Ar-queología de la Universidad de Sevilla, sobre todo J.Mª Luzón, que participó en las primeras campañas de prospección y sin cuyo conocimiento del terreno no se habrían investigado algunos de los sitios inventariados más significativos, como la mina de Cuchillares. Participaron también en los trabajos R. Corzo, M. Bendala y A. Jiménez, y en el estudio de las muestras metalúrgicas se contó con la ayuda de H.G. Bach-mann, P. Craddock y R. F. Tylecote. La conjunción de estos dos equipos, uno más dedicado a la arqueología y otro con amplia experiencia en arqueometría, permitió plantear unas conclusiones contrastadas de la minería en la historia antigua de la pro-vincia de Huelva. Como resultados más importantes se encuentran el descubrimiento de una minería muy primitiva en Cuchillares, la primera excavación de una mina protohistórica en la Península Ibérica en Chinflón, y el muestreo de muchos escoria-les de las minas. Por lo que refiere a Riotinto, los análisis de las escorias y el estudio de las cerámicas que se encuentran asociadas a ellas en los escoriales, ofreció un panora-ma productivo en el que se pudo evaluar el ritmo de la producción desde el Bronce Final hasta el siglo II d.C. La excavación que mejor ayudó a trazarla fue la limpieza
27 J.Mª LUZÓN y D. RUIZ, “El poblado minero romano de Riotinto”, Habis, 1 (1970), 125 ss.28 B. JONES, “The roman mines at Río Tinto”, Journal of Roman Studies, 70 (1980), 146 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
45
de perfiles en el yacimiento de Cortalago, en el que se vislumbró la capacidad minera y metalúrgica que Roma impuso en la mina desde época republicana, y el avance que ésta experimenta con Augusto, momento en el que a la producción de plata se une la producción de cobre, un síntoma de que el amplio programa de reformas de Augusto tuvo también un importante eco en la minería de la Bética29. Dentro de este proyecto se efectuaron también excavaciones en Quebrantahuesos30 y Cortalago31.
Con este trabajo de conjunto la minería antigua de la provincia de Huelva tenía ya unos cimientos sobre los que había de insistir en trabajos posteriores; las conclu-siones se realizaron a partir de materiales de superficie, pero la Exploración Arqueo-metalúrgica de Huelva demostró que los escoriales podían ser objeto de excavación y que los materiales arqueológicos que en ellos se encuentran ayudan a definir cro-nológicamente los distintos períodos de producción. Las escorias y los escoriales co-menzaron así a ser considerados como elementos de gran interés en el estudio de los asentamientos mineros y metalúrgicos, pues de ellos se obtenían unos datos que no existían en otros componentes del registro arqueológico. La importancia de esta obra superó el marco geográfico para el que fue concebida, el suroeste hispano, y dentro de la arqueología española es hoy un referente en cuanto a métodos y objetivos en el estudio de los yacimientos metalúrgicos. Inauguró un nuevo panorama en la inves-tigación española, la aplicación de técnicas arqueométricas, que con posterioridad se han hecho frecuentes.
Todos estos datos sobre la minería y la metalurgia de Riotinto fueron compilados en las obras de C. Domergue sobre la minería hispana de época romana. Estos tra-bajos incorporaron también a la minería romana de la provincia de Huelva al coto minero de Tharsis, escasamente conocido y que, como en época moderna, competía con Riotinto por la envergadura de sus manifestaciones mineras y metalúrgicas32. Su catálogo de minas ofreció también una perspectiva más amplia de la minería romana, exhaustiva, y que incorporaba todas las minas, la Zarza, Perrunal, los Silillos, Laguna-zo, etc., por pequeñas que fueran, como los Silillos, Cabezas del Pasto, etc.33
Río Tinto Minera había sido la heredera de las compañías anteriores, y continuó con la producción de plata, oro y cobre. Las reservas de oro y plata (gossan) y las bajas leyes de los minerales de cobre, auguraban un negro horizonte a la minería de
29 A. BLANCO y B. ROTHENBERG, Exploración Arqueometalúrgica de Huelva, Barcelona (1980). Su versión en inglés B. ROTHENBERG y A. BLANCO, Studies in ancient mining and metallurgy in south West Spain, London (1980).
30 M. PELLICER CATALÁN, “El yacimiento protohistórico de Quebrantahuesos (Riotinto, Huelva)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 15 (1983), 59 ss.
31 F. AMORES CARREDANO, “El yacimiento arqueológico de Cortalagos (Riotinto, Huelva): Datos para una síntesis”, I Congreso Nacional Cuenca Minera de Río Tinto, Nerva (1988), 741 ss.
32 Salvo indicación expresa todas las referencias a C. DOMERGUE en Les mines de la Peninsule Ibérique dans l’antiquité romaine, Collection de l’École Française de Roma, 127, Roma (1990).
33 C. DOMERGUE, Catalogue des mines et fonderies antiques de la Péninsule Ibérique, Madrid (1989)
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
46
Riotinto, cuyas reservas no se habían agotado, pero los intereses de mercado podían hacerla poco rentable e incluso ruinosa. En sus más altas esferas, los directivos de la compañía comprendieron que se encontraban al final de un ciclo, y que El Dorado español perdía día a día su antiguo esplendor, a medida que iban decreciendo sus re-servas de gossan para la minería de la plata y el oro, el verdadero sostén de la minería, pues las alzas y las bajadas del precio del cobre en los mercados internacionales no permitían su mantenimiento.
Con vistas ya de la oscura perspectiva que se cernía sobre la minería de Riotinto, desde la compañía minera comenzaron a surgir propuestas para paliar en parte el declive económico de la comarca. Los trabajos desarrollados por el proyecto arqueo-metalúrgico de la provincia de Huelva habían puesto de manifiesto que Riotinto era uno de los yacimientos más importantes del mundo para adentrarnos en el conoci-miento de la evaluación de la minería y la metalurgia a lo largo del tiempo, y esto fue considerado como un activo escasamente explotado. El ánimo de los consejeros delegados, de los directivos, y de los ingenieros, acostumbrados hasta esa fecha a con-templar la rentabilidad de las operaciones de minería, fue tozudamente socavado por la ilusión que B. Rothenberg ponía en la defensa del patrimonio minero de Riotinto, y como un caso insólito en la minería española la compañía creó un Departamento de Patrimonio Histórico, que se encargaría de documentar y rescatar todos los vestigios arqueológicos que existían o aparecieran en el transcursos de los trabajos mineros. Su responsable, J. P. Hunt, relacionado con la investigación arqueológica de Riotinto desde años atrás, aportaría el entusiasmo y la competencia para que el proyecto fuera creíble. La cordura, suavizando las lógicas disputas entre arqueólogos e ingenieros de minas, la imponía siempre P. Hidalgo Bellot, de quien dependía en última instancia este departamento. El resultado fue la idea de crear un museo en Riotinto y poner en marcha un nuevo proyecto de investigación, el Proyecto Riotinto.
El Proyecto Riotinto intentaba aunar la investigación desarrollada hasta la fe-cha en los yacimientos arqueológicos y los primeros pasos de un museo y de una puesta en valor no bien entendida en su verdadera proyección en esos momentos. Las investigaciones arqueológicas continuaron desde estos años en el coto minero de Riotinto con excavaciones puntuales en los distintos puntos que ofrecían interés, el poblado de Tres Cruces-Planes, el poblado de Marismilla, el asentamiento de Cerro del Moro (Arenillas)34, en los minados romanos de Corta del Lago35, y el poblado de Cortalago36. Se trataba en primer lugar de obtener una información sobre el período de laboreo y estado de conservación de los restos, de cara a una puesta en valor con
34 J. A. PÉREZ MACÍAS, El Cerro del Moro (Nerva, Huelva). Campaña arqueometalúrgica de 1984 (Nerva, 1990); y P. T. CRADDOCK, I. C. FREESTONE, y M. HUNT, “Recovery of silver from speiss at Río Tinto”, IAMS Newsletter, 10-11 (1987), 8 ss.
35 L. WILLIES, Roman mining at Rio Tinto, Bulletin of the Peak District Mines Historical Society, 13/3 (1997).
36 B. ROTHENBERG y J.A. PÉREZ, “Excavaciones en Corta del Lago (Riotinto, Huelva)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1985, II (1986), 329 ss. De los trabajos en los escoriales destaca P. T.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
47
relación a las operaciones mineras que desarrollaba entonces la compañía minera en los stocks de gossan. Estas excavaciones no se plantearon con la suficiente amplitud y extensión que cada caso requería, pero ofrecieron un primer balance del patrimo-nio arqueológico de Riotinto. Además de estas intervenciones sistemáticas, la atenta vigilancia que se realizaba desde el Departamento de Patrimonio Histórico permitió desarrollar también algunas campañas de excavaciones de urgencia, como la del sec-tor de necrópolis situada bajo el stock de gossan37, y el rescate de diverso material arqueológico de colecciones particulares de la comarca, como la necrópolis de cistas de La Parrita38 y el dolmen de la Lancha39, ambos situados en el término municipal de Nerva. La investigación se completó con la recogida de materiales de superficie en el asentamiento de Cerro del Ochavo en Nerva, que a veces se ha confundido con el Cerro del Moro, cuya cronología de los siglos XVI y XVII, hacía viable su identifica-ción con la Aldea de Riotinto, el poblado donde estableció sus cuarteles el clérigo D. Delgado en su famosa visita a las minas de Riotinto40.
Con el apoyo de la campaña de sondeos geológicos realizada por Río Tinto Mine-ra S.A. y dirigida por F. García Palomero, la última propuesta del Proyecto Riotinto afectó a una evaluación más acorde del tonelaje de los escoriales romanos de Filón Norte. Es evidente que se ha perdido gran cantidad de toneladas de escorias, que se emplearon sistemáticamente como balasto en las líneas férreas y en el firme de las pistas que unían las distintas cortas y los departamentos de la mina, pero existía una enorme descompensación entre la cantidad de escorias y los tonelajes que se propo-nían de los originales minerales de plata. Estos sondeos demostraron que las cifras de escorias eran sensiblemente menores, unas 6.000.000 toneladas, y que no existía una distribución tan uniforme de los escoriales de plata y los escoriales de cobre, pues muchos de ellos contenían ambos tipos de escorias. Se comprobó también que mucho del metal de las escorias se había lixiviado hacia el sustrato de pizarras de los escoriales, que se encontraba enriquecida en plata y cobre en sus niveles superiores41.
CRADOCCK, I.C. FREESTONE, N.H. GALE, N.D. MEEKS, B. ROTHENBERG, y M.S. TITE, “The investigation of a small heap of silver smelting debris from Rio Tinto, Huelva, Spain”, Furnaces and Smelting Technology in Antiquity, British Museum Occasional Paper, 48 (1985), 199 ss. Estos tra-bajos se completaron también con el estudio de los procesos metalúrgicos por M. HUNT ORTIZ en “Consideraciones sobre la metalurgia del cobre y del hierro en la época romana en la provincia de Huelva, con especial referencia a las minas de Río Tinto”, Habis, 18-19 (1988), 601 ss., y “Metalurgia antigua de la plata, el cobre, y el hierro en las minas de Riotinto”, I Congreso Nacional Cuenca Minera de Riotinto, Huelva (1988), 171 ss.
37 J. A. PÉREZ MACÍAS, “Excavaciones de urgencia en la necrópolis del Stock de Gossan (Riotinto, Huelva)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1985, III (1986), 187 ss.
38 J. A. PÉREZ y C. FRÍAS, “La necrópolis de La Parrita (Nerva, Huelva) y los inicios de la metalur-gia de la plata en Minas de Riotinto”, Cuadernos del Suroeste, 1 (1990), 11 ss.
39 J. A. PÉREZ, J.P. LORENZO, y R. FERNÁNDEZ, “Dólmenes de la cabecera del río Tinto en Huelva y Sevilla”, Huelva en su Historia, 2 (1988), 23 ss.
40 J. A. PÉREZ MACÍAS, “El Cerro del Ochavo”, Nervae (1986), 5 ss. 41 B. ROTHENBERG, F. GARCÍA, H.G. BACHMANN, y J. GOETHE, “The Río Tinto enigma”,
Minería y Metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, I, Madrid (1990), 57 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
48
Con la creación del Museo de Huelva en la década de los años setenta, mucho material arqueológico de Riotinto iría parar a las vitrinas y fondos de este museo, y sólo quedó en poder de la compañía parte de su colección arqueológica, aunque sin las debidas medidas de vigilancia y protección, lo que ha llevado a la pérdida de su rica colección numismática. Todos estos materiales y los que se iban recuperando en las intervenciones arqueológicas que se realizaban en Riotinto formaron un primer contenido del actual Museo Minero.
En 1987 la compañía Rio Tinto Minera S.A. crea Fundación Rio Tinto para el Estudio de la Minería y de la Metalúrgia, institución Benéfico-Docente, con carácter de Fundación Cultural privada sin ánimo de lucro y de naturaleza permanente, que tiene como fin la conservación y restauración del Patrimonio Histórico generado por la minería desde la prehistoria en la Cuenca Minera de Riotinto.
Esta institución fue dotada de un importante patrimonio (arqueológico, indus-trial, documental, bibliográfico) que desde su creación ha venido rehabilitando y restaurando. Hoy gran parte de este patrimonio se ha materializado en el Museo Minero de Riotinto, situado en el antiguo hospital británico; en el Archivo Histórico, ubicado en la antigua Agencia de Trabajo; en el Ferrocarril Turístico Minero o en la Mina a cielo abierto de Peña de Hierro.
En 1992 se crea también el proyecto Parque Minero de Riotinto que tiene como fin por un lado permitir la sostenibilidad y sustentabilidad del patrimonio restaurado mediante el turismo cultural, difundiendo el patrimonio generado por la actividad minera desde el calcolítico hasta casi la actualidad y por otro que el turismo suponga una alternativa económica en una comarca con un alto índice de paro.
El interés de Río Tinto Minera S.A. en la creación del Museo Minero quedó de manifiesto con la cesión de un edificio, el antiguo Hospital de Riotinto, entonces en desuso ante la inauguración del Hospital Comarcal de Riotinto por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. A esta nueva ubicación fueron trasladados los escasos fondos del Museo de Bellavista, cuya colección había mermado por la desidia y el abandono. Se realizó un primer catálogo de estos fondos con la ayuda de la Dele-gación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. La colaboración se brindó también desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, que facilitó las licencias muni-cipales e hizo de puente entre la compañía privada y la Consejería de Cultura, a quien correspondía la propiedad y tutela efectiva de todo este patrimonio arqueológico. El diálogo y la colaboración fue fluida por las tres partes, y el Museo Minero fue dando sus primeros pasos, a veces contracorriente de la población, que en estos años conflic-tivos de la década de los ochenta no entendía bien el interés de la compañía minera y de los organismos públicos en la defensa del patrimonio arqueológico. A pesar de todo ello, este proyecto de Museo Minero en Riotinto continuó con una andadura lenta pero segura, con el apoyo firme de la Fundación Riotinto, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Riotinto. Las reivindicaciones a la compañía minera quedaron relegadas a otros aspectos, y pasados unos años el Hospital se convirtió finalmente en Museo. Con este sano espíritu de colaboración muchos ingenieros, técnicos y mineros fueron realizando donaciones de algunas reliquias de la mina, que hasta ese
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
49
momento habían guardado celosamente como prendas de un pasado glorioso que se estaba apagando poco a poco.
Las últimas intervenciones arqueológicas en los yacimientos arqueológicos de Riotinto se realizan a partir de la creación de la Fundación de Río Tinto. Entre sus patronos se encontraban algunas personas vinculadas a la historia económica y a la historia de la minería, y se produjo un importante impulso en el rescate y estudio del patrimonio de la historia de la mina, casi siempre por el procedimiento de urgencia para evitar que los últimos trabajos mineros de envergadura que se desarrollaban en Riotinto pudieran afectarlo. En unos casos, las excavaciones pudieron documentar yacimientos escasamente conocidos, favoreciendo su protección, y en otros se realiza-ría su documentación antes de que la minería los hiciera desaparecer. Este impulso en la investigación contó con la complicidad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que marcó las directrices y financió la mayor parte de los trabajos. Entre estos trabajos destacan los desarrollados en los restos de minería romana42, en el hábi-tat de Cortalago43, y en el poblado de la Edad del Bronce de Tres Águilas44.
Desgraciadamente, desde que Río Tinto Minera cedió sus actividades a otra com-pañía, la actitud cambió radicalmente, hasta el punto de que no conocemos cómo se encuentran los yacimientos arqueológicos ante la imposibilidad de su inspección. La Consejería de Cultura, La Fundación Río Tinto, y el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto han continuado con sus esfuerzos para la defensa de este patrimonio, y se ha realizado la declaración de Bien de Interés Cultural como Sitio Histórico (Decreto 236/2005 de 25 de Octubre). Pero la investigación y puesta en valor de este patrimo-nio necesita el desarrollo de un proyecto sistemático por el interés que presentan los restos mineros y arqueológicos, ya que el largo período de explotación la convierte en el mejor exponente de la historia de la minería, donde pueden entenderse los comple-jos fenómenos económicos, técnicos y sociales de la producción minera.
A pesar de todo ello, la labor callada que ha venido desarrollando Fundación Riotinto, a veces incomprendida, y otras con escasos medios, ha supuesto la consoli-dación del Museo Minero y de los fondos que custodia. Entre ellos merece destacar los amplios muestreos de escorias procedentes de Riotinto y de otras minas de la pro-vincia de Huelva, carente de significación en un expositor, pero materia prima indis-pensable para indagar los pormenores y los entresijos que propiciaron la explotación industrial que se llevó a cabo en algunas minas de Huelva desde época romana.
42 J.A. PÉREZ, F. GÓMEZ, G. ÁLVAREZ, y E. FLORES, Documentación de la minería antigua en las minas de Riotinto, Huelva (1991). Véase también: G. ÁLVAREZ y F. GÓMEZ, “Cuevas del Lago. Minería extractiva antigua en Riotinto”, I Congreso Nacional Cuenca Minera de Riotinto, Nerva (1998), 727 ss.; y J. A. PÉREZ, F. GÓMEZ, G. ÁLVAREZ, y E. FLORES, “La minería antigua en la Franja Pirítica Ibérica”, Vipasca, 5 (1996), 11 ss.
43 Un resumen de estas excavaciones en J.A. PÉREZ MACÍAS, Las minas de Huelva en la Antigüedad, Huelva (1998)
44 J.A. PÉREZ MACÍAS, La producción de metales en el Cinturón Ibérico de Piritas durante la prehis-toria y antigüedad, Salamanca (1996).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
50
Existe una conciencia asumida de que en una comarca donde la minería ha des-empeñado un papel capital en el desarrollo económico y social, el turismo cultural es una alternativa que ayuda a paliar en parte esa crisis de identidad que supone la paralización de la actividad minera, y los esfuerzos de las administraciones públicas, locales, autonómicas y estatales, y de la Fundación Río Tinto están abriendo nuevos caminos de expectativas muy halagüeñas, pero la oferta debe diversificarse, más aún teniendo en cuenta el rico patrimonio arqueológico, geológico e industrial de Rio-tinto. La puesta en valor de parte de ese patrimonio puede llevarnos a potenciar otras áreas que siempre estuvieron involucradas en la explotación e historia de esta mina. No debe olvidarse que Riotinto en cuanto historia de una mina es más comarca que pueblo, y que muchas localidades de la zona están también marcadas por el orgullo y el estigma de la cultura de la mina.
Éste es precisamente el sentido que queremos aportar con el estudio de los yacimientos más importantes de la región, Cortalago (Riotinto) y Cerro del Moro (Nerva), que marcaron un nuevo rumbo en la minería romana en Riotinto en tiempos de Augusto y Tiberio, entre fines del siglo I a.C. y mediados del siglo I d.C., y son los que presentan mejores condiciones para un tratamiento que permita su puesta en valor por el excelente estado de conservación de los restos. En ambos asentamientos, pero también en otros de los que se tratará de pasada, se encuentran las claves que explican las grandes acumulaciones de escorias romanas de plata, cobre y hierro.
Estos yacimientos no son todos los asentamientos romanos de Riotinto. Impor-tantes estructuras romanas se encuentran también junto al pantano de Marismilla, en el Arroyo de Tres Cruces, en la Barriada de Bellavista, en el Cerro Castillejo, en el Pico Teja, etc45. Demuestran la fuerza que Roma desplegó en la administración de este distrito minero de la Bética, sólo comparable a los de Laurium en Ática y de Populonia en Etruria. Las líneas que siguen no pretenden otra cosa que revalorizar la política que desde el principado de Augusto y con sus sucesores va a convertir a Riotinto en el área minera más importante de Hispania junto con las minas de oro del noroeste. Las claves nos las ofrecen algunos materiales arqueológicos exhumados en estos yacimientos, de los que pueden extraerse una serie de conclusiones sobre el transfondo y maneras en los que se llevó a cabo el plan de reforma augustea de la minería hispánica, asunto en el que, como veremos, Riotinto tiene aún registros que permiten completar un panorama todavía confuso y lleno de interrogantes.
Los últimos datos publicados sobre la actividad metalúrgica en la zona en época romana son contradictorios con lo que conocemos de la geología y génesis de las mi-neralizaciones. Los análisis de isótopos de plomo de las capas de hielo ártico revelan
45 Muchos de estos asentamientos fueron recogidos por J.Mª LUZÓN NOGUÉ, “Antigüedades romanas en la provincia de Huelva”, Huelva, Prehistoria y Antigüedad, Madrid (1975), 269ss. Su relación con los yacimientos mineros en J. A. PÉREZ MACÍAS, “El poblado minero de Riotinto. Determinantes de su dispersión”, Arqueología Espacial, 10, Teruel (1986), 135 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
51
que la mayor parte del plomo contenido en ellas procedería de Riotinto46, que se convierte así en el mayor centro productor de metales del mundo antiguo, o lo que es lo mismo en el más contaminante. Sin embargo, todos los estudios geológicos, mineros y metalúrgicos desarrollados hasta la fecha coinciden en el dato de que los minerales de las masas de Riotinto eran pobres en plomo, y que en época romana el plomo necesario para las fundiciones de los minerales de plata por copelación debería importarse de otras cuencas mineras hispanas, como lo indican los lingotes con la estampilla de Nova Carthago encontrados en la mina. Si esa contaminación en plomo de las capas de hielo ártico procediera de las fundiciones romanas de Riotinto, el isótopo de plomo debería coincidir no con el de los minerales de Riotinto sino con el de otras minas peninsulares, como las de la región de Cartagena, que abastecían de plomo a Riotinto. Ésta es una cuestión sobre la que deberá incidir la investigación futura, pero que de todas formas nos informa de la intensa actividad que alcanzó esta mina en época romana.
Con este estudio de los niveles de contaminación que provocaron en el mundo antiguo las fundiciones de minerales se relaciona también otra propuesta similar, la que apunta la contaminación de los sedimentos del río Tinto en el III milenio a.C. como consecuencia de las fundiciones de minerales en Riotinto47.
ii. eL praesidium de cerro deL moro.Como ha quedado explicado en páginas anteriores, la prospección y excavación
del asentamiento del Cerro del Moro (Nerva, Huelva), se insertaba en una segunda fase del Proyecto Arqueometalúrgico de la Provincia de Huelva, el Proyecto Río Tin-to, que tenía como objetivo el estudio en profundidad de la historia de la minería y metalurgia antigua en Riotinto, conocida en sus aspectos generales, pero falta de planteamientos individualizados de cada uno de los yacimientos arqueológicos del entorno de las mineralizaciones48. Se trataba en suma de investigar el detalle de la producción metalúrgica en Riotinto, desde sus inicios hasta época romana. La me-todología de trabajo se cimentó en la prospección e inventario de los yacimientos arqueológicos cercanos a las minas, y la excavación de los que pudieran aportar datos significativos sobre las técnicas mineras y metalúrgicas y la producción de metales. La dirección de estos trabajos corrió a cargo de B. Rothenberg, que con el auxilio de técnicos del Reino Unido y de los distintos departamentos de Río Tinto Minera, fue
46 K. J. R. ROSMAN, W. CHISHOLM, S. HONG, J.P. CANDELONE, y C. F. BURTON, “Lead from Carthaginian and Roman Spanish Mines Isotopically Identified in Greenland Ice Dated from 600 B.C. to 300 A.D.”, Environmental Science and Technology, 31 (1997), 3413 ss.
47 M. LEBLANC, J.A. MORALES, J. BORREGO, y F. ELBAZ-POULICHET, “4.500 Year old mi-ning pollution in Southwestern Spain: long-term implications for modern mining pollution”, Economic Geology, 95 (2000), 655 ss.
48 No vamos a insistir en la descripción de las mineralizaciones, remitimos para ello a F. GARCÍA PALOMERO, Caracteres geológicos y relaciones morfológicas y genéticas de los yacimientos del Anticlinal de Riotinto, Huelva (1980).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
52
completando una rica base de datos y un banco de muestras con los que esbozar la historia antigua de Río Tinto.
Muchos de los yacimientos se conocían gracias a los trabajos de J.Mª Luzón No-gué49, pero a este inventario de partida se irían sumando otros que se descubrieron en prospecciones micro-espaciales, de noticias orales, e incluso de la información que brindaban los aficionados de la comarca. Las excavaciones comenzaron en el sector de Tres Cruces y continuaron en el de Marismilla, relacionados con la explotación romana de la Masa de Planes y con la producción de cobre, para cuyo conocimiento se realizó también un pequeño sondeo en el escorial de San Carlos, de donde procedía uno de los objetos más singulares de las colecciones de Riotinto, el jabato de bronce estudiado por A. Blanco Freijeiro50. En años posteriores se plantearon campañas de excavación en el Cerro del Moro y en el poblado de Corta del Lago, donde los traba-jos tuvieron más continuidad, con la limpieza de perfiles en la sección de la estratigra-fía de escorias y la excavación en extensión de las estructuras romanas imperiales.
El yacimiento de Cerro del Moro era ya conocido en la bibliografía arqueoló-gica de Riotinto, aunque su relevancia no sería destacada hasta la intervención del Proyecto Río Tinto. Es un asentamiento que se sitúa fuera de la zona mineralizada, relativamente alejado de las masas minerales. Su ubicación es en altura, sobre uno de los cerros que bordea el río Tinto a su paso por las inmediaciones del casco urbano de Nerva. Esta situación había ocasionado que se le prestara escasa atención, que se había centrado hasta ese momento en el extenso hábitat que se extendía en los costados de Corta Dehesa y Corta Lago, llamado también Llano de los Tesoros, y en su necró-polis aledaña, de donde procedían la mayor parte de los materiales arqueológicos del Museo de Bellavista. En realidad, este gran asentamiento estaba relacionado con la explotación de las masas de Filón Norte (Salomón, Dehesa y Lago), donde se había concentrado la producción de plata, mientras que el Cerro del Moro, Marismilla, y Tres Cruces, próximos a los escoriales de cobre de la margen derecha del Río Tinto, no habían merecido tanta atención (figura 1).
El interés por este asentamiento se debía a las informaciones que nos brindaron J. P. Lorenzo, y R. Fernández, aficionados de Nerva, que habían recogido algunos materiales en la superficie del yacimiento, sobre todo monedas y algunos entalles de anillos, que manifestaban la verdadera naturaleza de ese hábitat51. Hoy la mayor parte
49 J. Mª LUZÓN NOGUÉ, “Antigüedades romanas en la provincia…..50 A. BLANCO FREIJEIRO, “A caça e seus dioses na protohistoria peninsular”, Revista de Guimarâes,
LXXIV (1964), 339 ss.51 Muchos de estos hallazgos los darían a conocer en la revista de fiestas de Nerva: L. M. RODRÍGUEZ y
J.P. LORENZO, “Arqueología, las antiguas civilizaciones al descubierto”, Nervae (1984); J.P LORENZO y L.M. RODRIGUEZ, “Hallazgos epigráficos romanos en Nerva”, Nervae (1986), 10 ss.; J.P. LORENZO y L.M. RODRÍGUEZ, “Nuevos hallazgos arqueológicos”, Nervae (1987); L. M. RODRÍGUEZ y J.P. LORENZO, “Un ejemplo del auge comercial de las minas romanas: el Cerro de las Arenillas y sus mo-nedas”, Nervae (1988); J.P. LORENZO y Mª RUFO, “El vidrio romano: dos piezas de la necrópolis de Marismilla (Nerva)”, Nervae (1990).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
53
de estos materiales se encuentran depositados en los fondos del Museo Minero de Riotinto, donde han ido recalando también otros materiales procedentes del mismo, lucernas, sigillatas, pesas de telar, glandes de plomo, etc., producto de algunas exca-vaciones clandestinas y de la acción indiscriminada de los buscadores de detectores de metales.
En la bibliografía de Riotinto existe una cierta confusión con otro asentamiento cercano, el llamado Cerro del Ochavo, donde también se ha cebado la actuación clan-destina, aunque el material numismático y cerámico no es de época romana; ochavos y cerámicas sevillanas de las series Azul sobre Blanco (Yayal Blue on White) nos in-forman que el asentamiento corresponde a los siglos XVI-XVII. Podría relacionarse con los restos de la antigua Aldea de Riotinto, antecedente de Nerva, que dependía de la jurisdicción de Zalamea del Arzobispo (hoy Real), que en esa época formaba parte del señorío eclesiástico del Arzobispo de Sevilla, a quien pagaban anualmente los habitantes de la Aldea de Riotinto un diezmo de caparrosa (sulfato de hierro), que se recogía en verano en las orillas del río Tinto, un producto muy apreciado como tintura.
Contiguo al Cerro del Ochavo, pero más cercano a la orilla del río Tinto, que fluye a sus pies, se encuentra el Cerro del Moro, también conocido como Cerro de las Arenillas, donde todo el material es de cronología romana. Las primeras re-ferencias a este yacimiento se deben a O. Davies, quien lo describe así: “…On the hill inmediately to the south-east of Nerva is a Roman village fortified with a rude wall. Inside the enclosure are house-fundations, and I found a few sherds, a piece of glass, a fragment of coal, and some slag probable from a smithy. There are no signs of Pre-Roman or Post-Roman occupation. The site may have been an agricultural village unconnected with the mines which are some distance away…”52. Dos indicaciones merecen nuestra atención, la referencia de una muralla tosca y la recogida de escorias que se asocian a una herrería. Sobre la primera, los restos del muro observado por Davies se conservan todavía en pie y no tienen más que 60 cm de anchura, grosor poco habitual en las murallas, y no rodea todo el yacimiento, pues parte de él queda fuera de la superficie que circundaba. Este muro corresponde a la limitación de una antigua parcela rústica, sin relación alguna con el asentamiento romano anterior, ya que, como se indicará más adelante, cabalga directamente sobre las estructuras romanas. La mención de las escorias es un dato igualmente interesante, aunque desconocemos por qué las creyó relacionadas con el hierro y con la existencia de una herrería; quizás sea debido a que al catalogar el asentamiento como dedicado a la agricultura, esas escorias podían responder a la herrería que abasteciera de instrumental agrícola a sus habitantes. Los materiales arqueológicos hubieran dado para un más amplio comentario, pero no se detuvo en ellos, salvo para anotar que no había nada pre-romano y de época posterior a la ocupación romana, pues para él la principal población minera de la zona eran los restos del poblado de Cortalago, en la ladera del Cerro Salomón, de donde procedían
52 O, DAVIES, Roman mines in Europe, Oxford (1935), 158.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
54
la mayor parte de los materiales que pudo estudiar en el Museo de Bellavista, inscrip-ciones, monedas, etc.
No vuelven a encontrarse referencias hasta los trabajos de prospección de J.Mª Luzón, quien sitúa perfectamente el yacimiento, pero equivoca su topónimo al deno-minarlo Cerro del Ochavo: “...También a la salida de Nerva, al Este del Filón Planes, hay otro pequeño poblado en el que hemos tenido ocasión de ver muros, restos de columnas y piedras talladas, etc. Algo más al Sur en el borde opuesto del dique de Marismilla, está el Cerro del Ochavo o Cerro del Moro, lugar en el que la gente de Nerva busca monedas antiguas después de las lluvias. Al parecer se trata de una pequeña guarnición rodeada por una muralla que todavía se ve. En la parte más alta hay algunos pozos hechos por los buscadores de tesoros…”53. Aún muchas gentes de la comarca confunden el nombre de estos cerros, y para evitar equívocos, en el Proyecto de Río Tinto se optó por ca-talogarlo como Cerro de Arenillas (RT-103), la referencia de los planos militares de escala 1: 25.000. Como en otras cuestiones de arqueología onubense, J. Mª Luzón fue pionero al señalar el componente militar del asentamiento.
La abundancia de materiales en superficie ha hecho que el Cerro del Moro sea uno de los yacimientos de Riotinto donde más se ha cebado la acción clandestina. Dentro de ella hay que distinguir los coleccionistas de monedas, que han peinado sistemáti-camente todo el cerro a la búsqueda de monedas de plata, y las rebuscas de los vecinos de Nerva, quienes ante la calidad de algunos materiales, sigillatas itálicas decoradas, vidrios millefiori, denarios, etc., han excavado en el sector del yacimiento donde era más frecuente la aparición de estos materiales, los restos de un edificio singular, con muros de mayor anchura que el resto de las estructuras que se encuentran en el asen-tamiento, sobre el que nos ocuparemos en las páginas que siguen, hasta el punto de que algunas de las terreras de estas excavaciones tienen más de dos metros de altura.
A lo largo de los últimos años hemos ido conociendo algunos de los materiales ex-humados, que forman en orden de importancia una rica colección numismática, un conjunto bastante novedoso de placas de pizarra con inscripción, entalles, y diverso material metálico, en el que destacan ponderales, balas de plomo y lingotes de hierro. Todos estos materiales vienen a incidir en la importancia de esta edificación dentro del caserío de la población. Gracias a las gestiones realizadas desde el Museo Minero, muchos de ellos engrosan hoy el depósito de sus colecciones.
Otros datos del asentamiento se conocen también gracias a la aparición casual de diverso material arqueológico en algunas de las obras de infraestructuras emprendidas en los alrededores de Nerva. Así sucedió, por ejemplo, en las obras que se han llevado a cabo en las distintas ampliaciones del campo de Fútbol, donde ha sido frecuente la aparición de sepulturas, algunas de ellas excavadas por los vecinos a medida que iban apareciendo, y de ellas proceden algunos materiales que expresan bien la calidad de algunos de los productos que llegaban al Cerro del Moro para el abastecimiento
53 J.Mª LUZÓN NOGUÉ,” Antigüedades romanas en la provincia de Huelva…, 316.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
55
de las gentes que lo habitaron54. Entre estos materiales queremos destacar aquí una botella de vidrio blanquecino decorada al exterior con relieves de motivos vegetales, y un ánfora romana recogida por Carlos Cerdán y depositada en el Museo Provincial de Huelva. A falta de la excavación sistemática de esta necrópolis, todo indica que es el lugar de enterramiento del poblado de Cerro del Moro, aunque en algunas tum-bas localizadas en la ribera izquierda del Tinto se encuentran también sepulturas de cronología más tardía, como los enterramientos en ánforas del tipo Beltrán II-B con tapaderas de cerámica común africana, que hay que situar a lo largo de la primera mitad del siglo II d.C.55; esta cronología es la que ofrece el poblado de Marismilla, que se emplaza en la margen derecha. Se trataría así de una necrópolis con una amplia cronología, con tumbas de época tardo-republicana y comienzos de época imperial que hay que relacionar con el Cerro del Moro, y tumbas de época alto-imperial de la población de Marismilla. Es decir, desde mediados del siglo I d.C., ya abandonado el Cerro del Moro, continuaría como necrópolis del poblado minero-metalúrgico que se extiende desde la Masa Planes hasta el escorial de San Carlos (Marismilla).
ii.1. las campañas de 1983 y 1984.
Antes de comentar las dos campañas de la intervención arqueológica es necesario señalar que el yacimiento se encuentra profundamente afectado por la erosión. Esta erosión se ha visto facilitada por su situación junto a la zona de calcinaciones de minerales al aire libre (teleras), los terreros de Cerda y Tejonera. Los gases sulfurosos de estas tostaciones arrasaron toda la cubierta vegetal y precipitaron un fenómeno de erosión que ha desfondado parte del yacimiento, limpiando las cabeceras de los muros de las edificaciones romanas, cuyo trazado puede seguirse en superficie. El sedimento arqueológico se ha mantenido sólo en aquellas partes donde los muros romanos forman compartimentos estancos que han frenado la acción de las aguas pluviales. La potencia del yacimiento aumentó por esto en las zonas de ladera, donde se ha ido acumulando el material que procede de las partes altas, que se encuentran totalmente descarnadas y donde aflora el sustrato de rocas volcánicas y pizarras.
Los trabajos en el Cerro del Moro se desarrollaron en las campañas de 1983 y 1984, la primera de prospección arqueológica superficial y la segunda de sondeos estratigráficos. Contaron con la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la financiación de Río Tinto Minera S.A., que además nos auxilió con el personal técnico en topografía. La intervención, dirigida por J. A. Pérez Ma-cías, contó además con investigadores del Institute for Archaeometallurgical Studies, B. Rothenberg, Philip Andrew, Andy Curlis, Nicole Parson, Creig Meredith, David
54 Esta necrópolis ha sido parcialmente investigada, cf. Mª L. DE LA BANDERA, A. DOMÍNGUEZ, M. CAMACHO, y M. LEÓN, “Diagnóstico arqueológico de urgencia en Marismilla y su entorno (Nerva, Huelva)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/2001, III-1 (2004), 545 ss.
55 F. MARTÍNEZ y J.P. LORENZO, “Hallazgo de tres ánforas romanas en la necrópolis de Marismilla”, Nervae (1989).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
56
Gale, y del British Museum Research Laboratory, Paul Craddock y Brenda Craddock. Las labores de gestión y administración corrieron a cargo de John P. Hunt.
En la primera campaña en el Cerro del Moro en el año 1983 se realizó una pros-pección arqueológica superficial por sectores, para determinar las potencialidades del yacimiento en el marco de la producción metalúrgica antigua en el área de Riotinto, el objeto de estudio del proyecto de investigación. Según los datos de partida, las informaciones de O. Davies y J.Mª Luzón, el yacimiento no parecía haber jugado un papel fundamental en el tratamiento de los minerales, pues se consideró un asen-tamiento rústico con una herrería destinada al abastecimiento de este metal a los diferentes asentamientos mineros y metalúrgicos del distrito minero. Sin embargo, la calidad de algunos materiales conocidos (entalles, monedas, sigillatas, etc.) hizo necesaria su prospección para poder avanzar en el conocimiento de su funcionalidad dentro del poblamiento romano de esta cuenca minera.
Para la prospección se dividió toda la superficie del Cerro del Moro en una serie de sectores de muestreo con los que poder evaluar la extensión del mismo por las estructuras que se veían en superficie. No entraremos a detallar cada uno de los ha-llazgos en cada sector, lo que alargaría excesivamente este trabajo, y los valoraremos de forma conjunta en el estudio de los materiales de las campañas desarrolladas en el asentamiento. La situación de los sectores es la que sigue (figura 2):
A.- Dado que hasta ese momento se habían concentrado todas las excavaciones clandestinas en una zona del yacimiento, se definió en ella un sector. Comprendía los restos de lo que se llamaba “Casa Grande”, que se sitúa a media ladera en la falda oeste del cerro.
B.- El tramo de estructuras que se desarrollan entre el sector A y la cumbre del cerro se denominó sector B. El sector quedaba definido desde el punto de vista urba-nístico por una serie de muros formando casamatas.
C.- Corresponde a la parte más alta del cerro, que forma una pequeña meseta de forma almendrada. La erosión ha arrasado la mayor parte de las estructuras y ha hecho desaparecer su relleno arqueológico. Por su situación en altura debería haber ocupado un área de privilegio dentro del asentamiento, pero sus condiciones de con-servación son pésimas.
D.- La ladera alta de la falda Este no estaba tan afectada y se caracterizaba además por la abundancia de escorias de sangrado, aquellas que O. Davies catalogara como de hierro. Las escorias y los restos de estructuras no podían ser considerados como un verdadero escorial de producción industrial, pero indicaban que algunos edificios del asentamiento estaban relacionados con el procesamiento de mineral.
E.- En la ladera debajo de la falda Oeste seguían aflorando restos de estructuras romanas y se estableció en este lugar un nuevo sector para diferenciarlas de los edifi-cios con escorias del sector D.
H.- La ladera media de la pendiente Norte, la que da cara al embalse de Maris-milla, estaba surcada por grandes barrancadas de las aguas superficiales, que habían erosionado la mayor parte del sedimento de la zona superior, pero a intervalos se veían trozos de muros transversales al cerro que indicaban que el hábitat se había desarrollado también en esta ladera.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
57
F.- En un sector de la ladera Este, a cota más baja que el D, también existían algu-nas edificaciones aisladas, con plantas casi completas.
G.- Se estableció en la ladera meridional, muy afectada también por la erosión. En esta zona se encuentra el muro que O. Davies interpretara como muralla. Su autopsia en superficie da la impresión de corresponder a un muro de circunvalación, pero a media ladera corta el asentamiento en diagonal, con lo que quedaban fuera del mismo los sectores D y F. Por el lado contrario, en la pendiente Norte del sector H, cruza toda la ladera y se pierde en el embalse de Marismilla. Nos define, en definitiva, un área de tendencia rectangular que dejó fuera muchas de las edificaciones romanas y alberga en su parte norte una gran superficie sin edificaciones. La anchura de este muro es de 60 cm, y con estos datos de su prospección podía descartarse su función defensiva y adscribirlo a la delimitación de una parcela agrícola de cronología inde-terminada.
Los resultados de esta primera intervención evidenciaron la alta cronología del asentamiento, con un volumen importante de materiales cerámicos de fines del siglo I a.C. y comienzos del siglo I d.C., cronología bien asentada por la Sigillata Itálica. Sin embargo, también se recogieron algunas piezas de cerámica turdetana con decora-ción a bandas de color rojo vinoso, y, careciendo todavía de referencias estratigráficas concretas, se asignaron a una ocupación anterior, pre-romana o romano-republicana, que se habría extendido por lo menos hasta época de Augusto56. Quedaba claro, no obstante, que el asentamiento no perduró en la segunda mitad del siglo I d.C., y que podía reflejar mejor que ningún otro la incidencia de las reformas augusteas en esta mina. Además, el análisis preliminar del pequeño escorial descartaba en principio que se tratara de una herrería. Con todo ello, el asentamiento sería valorado de otra forma, no como un simple hábitat rústico, sino como un asentamiento de probable origen prerromano que alcanzó su esplendor a comienzos de época imperial, y su investigación futura podría ofrecer las claves para comprender el desarrollo de la in-dustria metalúrgica desde época de Augusto, tal como ya demostraban los estratos de escorias de la sección de Cortalago. Era, pues, un complemento perfecto a este último yacimiento, donde, dada su naturaleza industrial, era imposible acercarse a otros as-pectos ligados a la producción de metales, la economía, las vías de abastecimiento, la urbanística de los poblados mineros, etc.
Para continuar con la investigación del asentamiento se planteó una segunda campaña en el año 1984, que pretendía en primer lugar un análisis estratigráfico en cada uno de los sectores de prospección del año 1983, y en segundo lugar conocer la realidad metalúrgica del escorial catalogado en el sector D. Esta segunda campaña se proyectó como excavación con sondeos estratigráficos, que se trazaron en cada uno de los sectores definidos en la prospección superficial de la campaña anterior, que
56 B. ROTHENBERG, “Miners’ tombs help date early work at Río Tinto”, IAMS Newsletter, 7 (1984), 1 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
58
debían resolver la posición de las cerámicas turdetanas y de la fase más antigua de la ocupación con relación a la fase imperial. Como la mayor parte de las estructuras afloraban en superficie se realizó también la topografía de las mismas para obtener una planta completa del esquema urbano del yacimiento.
Al haber sufrido el sector A la mayor incidencia de las excavaciones clandestinas, que habían dejado sobre el terreno grandes terreras, se estimó que esa zona no ofre-cería datos estratigráficos de interés, ya que sería normal la existencia de estratigrafías invertidas, y por esto no se juzgó necesario la realización de un corte estratigráfico. Tampoco en el sector C, la pequeña meseta que corona el cerro, donde la erosión ha-bía sido mayor, era posible obtener una secuencia completa, pues afloraba en muchos puntos la roca, y se dejó sin sondear.
En el sector B, definido por las estructuras en forma de casamatas, se realizaron dos pequeños sondeos, B1 y B2, cada uno de ellos en las esquinas de dos habitaciones. En el cuadrado B1 pudo localizarse el vano de acceso a una de las estancias, y la estra-tigrafía estaba formada por cinco estratos superpuestos que alcanzaron una potencia máxima de 1,10/1,20 m. El material cerámico es homogéneo en todos los estratos, y no existen divergencias tipológicas reseñables. No había, como pudimos comprobar en los dos sondeos, horizontes claros de pavimentación, por lo que es probable que una vez abandonado el asentamiento hubiera servido de cantera de materiales, y las estructuras fueron colmatándose con rellenos procedentes de la parte superior de la colina, formando una estratigrafía con perfiles que buzaban en el sentido y gradua-ción de la pendiente (figuras 15 y 16).
El área más extensamente excavada fue el sector D (figuras 17 a 22), donde se en-contró un pequeño escorial, y al sondeo inicial se fueron incorporando ampliaciones, hasta D7, que formaron un espacio de excavación irregular que se fue adaptando con los diferentes cortes al desarrollo horizontal del escorial. La planta definitiva del edifi-cio, con tres estancias, no coincide con la típica vivienda de época romana, vertebrada a partir de un pequeño patio, atrio o peristilo, y podría identificarse con un pequeño taller (officina), sobre cuyo significado nos extenderemos más adelante al comentar los estudios metalúrgicos realizados sobre las muestras de escorias recogidas. Desde el punto de vista estratigráfico se documentó una sola fase de ocupación definida por dos unidades estratigráficas sedimentarias, el relleno de las irregularidades de la roca, donde apoyan directamente las estructuras, y otra de abandono o destrucción, de donde procede la mayor parte del material arqueológico exhumado. No existen huellas de pavimentaciones y es bastante probable que el suelo de cada una de las estancias fuera de tierra apelmazada, que sirvió además para regularizar la superficie de la roca. En aquellos cuadrados que se encontraban en el inicio de la ladera, como D3, las acumulaciones estratigráficas fueron más ricas, en algunas ocasiones de hasta tres niveles sucesivos, el relleno de la roca y la formación de un pavimento de tierra, un segundo relleno para una nueva pavimentación, y finalmente los niveles de des-trucción y acumulación de materiales desde zonas más altas del yacimiento. A pesar de la superposición de pavimentos, el material cerámico no ofrece grandes diferencias cronológicas, y es imposible determinar la fecha exacta de estas refacciones. Las di-
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
59
mensiones de los sondeos tampoco ayudaron a precisar estas pequeñas remodelacio-nes, que no afectaron estructuralmente a las edificaciones, sino al pobre sistema de ensolado, que hubo de repararse frecuentemente.
Otro pequeño sondeo en el sector E (figura 23 y 24), en el comienzo de la ladera poniente, vendría a confirmar estas conclusiones estratigráficas. Se realizó en la esqui-na de un edificio del que no pudimos averiguar su planta completa con los restos de muros que afloraban en superficie.
En el sector F los resultados fueron más esperanzadores, aunque no se realizó nin-gún corte estratigráfico. Se topografiaron las estructuras y pudo obtenerse la planta completa de dos edificaciones aisladas, cuya estructura se encuentra representada en otras partes del yacimiento, particularmente en el sector A, por debajo de los restos de la “Casa Grande”. Se trata de una planta simple compuesta en los dos casos por dos habitaciones adosadas de planta rectangular, una más grande y otra la mitad de su anchura. Por delante de la habitación mayor en un caso y de la habitación menor en el otro, tienen una pequeña estancia. Los edificios del sector A tienen también esta estructura de habitaciones adosadas rectangulares, aunque su planta es más compleja, a esas habitaciones se adosa una tercera estancia rectangular, de menor longitud que las anteriores y dividida por muro medianero; estas estancias parecen formar parte de uno de los lados de una estructura de mayores dimensiones, pues tras un pasillo ciego, aparece otra crujía con la misma disposición, de la que se pudo dibujar la primera estancia rectangular de muro medianero.
La estratigrafía de la ladera sur se investigó mediante el sondeo G1 (figuras 25 a 28), que por las propias características de la erosión del asentamiento ofreció la mayor potencia estratigráfica de todos los cortes excavados. No obstante, los niveles siguen el buzamiento de la ladera, formados claramente después del abandono del yacimiento. A pesar de ello, el corte fue planteado para resolver la posición del muro que se identificó como muralla con respecto a las estructuras romanas. En una de las secciones del corte este muro montaba transversalmente sobre los muros romanos, confirmándonos, como ya intuíamos por su planta, que era posterior a la fase de ocu-pación romana y que no tenía nada que ver con ella. En la ladera norte se practicaron dos pequeños cortes, H1 y H2 (figura 29).
Después de esta campaña de excavación en el yacimiento, las excavaciones de urgencia que tuvieron que desarrollarse en los terrenos de Río Tinto Minera S.A., especialmente Cortalago, que se vería seriamente amenazado por las últimas opera-ciones de minería ligadas al beneficio del gossan para la producción de plata y oro con modernos procesos de cianuración, impidieron que estos esperanzadores resultados de las dos campañas en el Cerro del Moro tuvieran continuidad en un proyecto con mayores intenciones. Pero por encima de todo ello, la visión sobre el asentamiento había cambiado sustancialmente: de simple hábitat rústico, como se le consideró an-teriormente, pasó a convertirse en un asentamiento clave para comprender las refor-mas mineras de comienzos de época imperial y del nuevo aparato administrativo que rigió los destinos de las minas de Riotinto, que permitió que la producción de metales alcanzara sus mayores cotas de producción en época de la dinastía flavia.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
60
ii.2. los materiales arqueológicos.II.2.1. Sigillata Itálica.-Conspectus 11.157 (figura 3, 4 y 5).Goudineau 1558, Haltern 1 de los Servicios 1A, Oberaden 1B, y Atlante VII.
Forma abundante en los contextos augusteos de los campamentos del Lippe, con los característicos sellos rectangulares en dos líneas, como los de Tettivs Samia, también presente en el Cerro del Moro. Su producción arranca de los años 25-20 y alcanza el 10 a.C.
-Conspectus 12.1 (figura 3, 6 y 7).Forma Goudineau 15, Haltern 1 Servicio 1B, Oberaden 1B, y Atlante VIII. Se
fecha entre las producciones medias de la Sigillata Itálica, a partir del 25-20 a.C., en época de Augusto.
-Conspectus 13.1 (figura 25, 3 a 6).Forma 7 de Goudineau, Haltern 7 del Servicio IB, Oberaden 9A, y Atlante XVI59.
Es un tipo que define los niveles augusteos de los campamentos del Rhin y Lippe.-Conspectus 14.1 (figura 17, 6, y figura 23, 7).Corresponde a los tipos Goudineau 13,14, y 16, a la forma Haltern 7 del Servicio
IB, a Oberaden 5A, y a Atlante XX. Sus variedades más antiguas se fechan a partir de los años 25-20 a.C., pero alcanza su mayor difusión a partir de los años 15-10 a.C., de plena época augustea en los horizontes cerámicos de los campamentos de Dangs-tetten, Oberaden y Haltern. En Dangstetten algunas de estas copas están selladas por el alfarero aretino Philologus, cuyo sello también se encuentra en el Cerro del Moro sobre un fondo perteneciente a esta forma.
-Conspectus 22.1 (figura 3: 1 a 3).Corresponde a la forma Goudineau 27, al tipo 8 del Servicio II de Haltern, a
Oberaden 8, y Atlante XXV. Es uno de los tipos más característicos de la sigillata fa-bricada en Arezzo; su producción comienza en el 20/10 a.C. y se extiende hasta épo-ca de Tiberio y en el principado de Claudio. Se han establecido diferentes subtipos dentro de la forma, uno antiguo que sigue el modelo de Oberaden, el de esplendor de Haltern, y los más tardíos de tiempos de Tiberio y Claudio, según posean decora-ción a ruedecilla o decoración de relieves. En sus dimensiones el mayor predominio corresponde a las pequeñas tazas de 7 a 8 cm de diámetro, aunque también abundan los vasos de 6 a 9 cm, y son más raros los de diámetros superiores a estas medidas.
Nuestros ejemplares siguen el modelo de los tipos más antiguos, de época augustea.
57 Todas las referencias a esta clasificación en E. ETTLINGER, B. HEDINGER, B. HOFFMANN, PH. M. KENRICK, G. PUCCI, K. ROTH-RUBI, G. SCHNEIDER, S. VON SCHNURBEIN, C.M. WELLS, y S. ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, Conspectus Formarum Terra Sigillatae Italico Modo Confectae, Bonn (2002).
58 Esta tipología en C. GOUDINEAU, La céramique arétine lisse, Fouilles de l’École Française de Rome à Bolsena (Poggio Moscini), 1962-1967, IV, Paris (1968).
59 Las referencias a Atlante en G. PUCCI, “Terra Sigllata Italica”, Atlante delle forme ceramiche, II. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (Tardo ellenismo e primo impero), Roma (1985), 359 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
61
En superficie también se ha recogido un fragmento de copa decorada de la forma Dragendorff I, con una metopa de florecillas que enmarca la zona decorada (figura 1, 9). Estas formas decoradas pueden relacionarse con un fragmento de sello rectan-gular en el exterior de un galbo con el nombre de Tigranus en relieve (figura 4), cuya fase de producción se sitúa entre el 10 a.C. y el 10 d.C.60, el momento de mayor esplendor del alfarero M. Perennius61. En la Península Ibérica se han localizado sus producciones en Ampurias, Tarragona, Celsa, Huesca, Bilbilis, y Herrera de Pisuer-ga62. En Herrerra de Pisuerga un vaso de la forma Drag. XIII firmado Tigrani lleva este mismo friso de florecillas63.
Los sellos recogidos en el yacimiento son abundantes, y entre los que ofrecen una lectura clara se encuentran (figura 4):
-Antiochus. ANTIOCI. Fragmento de copa. Cartucho rectangular de 7 por 7 mm.
Alfarero itálico que trabajó aproximadamente en el cambio de Era (Oxé, Comford y Kenrich, 104). Escasamente documentado en la Península Ibérica.
-Philologus. PHL (C. Umbricius Philologus?). Fragmento de copa. Cartucho rec-tangular de 6 por 4 mm. Nexo PH (Oxé, Comford y Kenrich, 1304). No docuentado en la Península Ibérica.
-Arretinus. AREI. Fragmento de copa. Cartucho rectangular de 7 por 5 mm.Alfarero de localización incierta que trabajo entre el 15 a.C. y el 15 d.C. (Oxé,
Comford y Kenrich, 1324)-S.E. SE con punción entre ambas letras. Fragmento de copa con sello rectangular
de 6 por 5 mm. -Umbricius. VMBRI. Fragmento de copa. Cartucho rectangular de 17 por 4,5
mm. Nexo VM. Alfarero aretino cuyo período de producción se extendió entre el 10 a.C. y época
de Tiberio (Oxé, Comford y Kenrich, 2385), a la que pertenecen los sellos in planta pedis. Sus productos abundan en la Península Ibérica, Tarragona, Elche, Ampurias, Barcelona, Alicante, Conimbriga, Braga, y Mérida.
60 H. DRAGENDORFF y C. WATZINGER, Arretinische Reliefkeramik mit Beschreibung der Sammlung in Tübingen, Reutlingen (1948).
61 Las referencias a esta clasificación de los sellos en A. OXÉ, H. COMFORT y PH. KENRICH, Corpus Vasorum Arretinorum. A Catalogue of the Signaturas, Schapes and Chronology of Italian Sigillata, Second edition completely revised and enlarged by Ph. Kenrick, Bonn (2000).
62 El catálogo más completo sobre los alfareros itálicos documentados en la Península Ibérica en M. BELTRÁN LLORIS, Guía de la cerámica romana, Zaragoza (1990), 64 ss, con toda la bibliografía sobre los hallazgos. Como complemento veánse los estudios sobre dos yacimientos cercanos, Mérida, cf. B. PÉREZ OUTERIÑO, Sellos de alfarero en Terra Sigillata Italica encontrados en Mérida, Cuadernos Emeritenses, 3, Mérida (1990), e Itálica, cf. M. R. PUIG OCHOA, “Marcas de alfarero en Terra Sigillata procedentes del Teatro romano de Itálica”, XIII Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza (1975), 939 ss.
63 C. PÉREZ GONZÁLEZ, Cerámica romana de Herrera de Pisuerga (Palencia, España), Santiago de Chile (1989).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
62
-Eros. Fragmento de fondo de copa. Cartucho rectangular de 12,5 por 8 mm, con leyenda en dos líneas divididas por barra central.
Con este nombre se conocen varios alfareros itálicos, aretinos (Oxé, Comford y Kenrich, 1513), del Valle del Po (Oxé, Comford y Kenrich, 642), y de Puteoli (Oxé, Comford y Kenrich, 641). En Mérida la segunda línea se completa con EPOI, fre-cuente en otros alfareros de origen griego.
-Iulius. IVLI. Fragmento de fondo de copa. Sello circular de 12 mm de diámetro orlado con laurea (Oxé, Comford y Kenrich, 838).
Alfarero de la zona de Puteoli, del que se conocen sellos en Mérida, Baelo, Elche, y Conimbriga. En Mérida se fecha su producción en el cambio de Era.
-T. Rufrenus Rufius. Fragmento de pátera. Sello rectangular en dos líneas separadas por barra central. Nexo RVF.
Alfarero aretino cuya producción se inicia en el 10 a.C., al que corresponde su marca en rectángulos radiales, y se extiende hasta el 15 d.C., momento en el que se imponen los sellos in planta pedis (Oxé, Comford y Kenrich, 1602). En Hispania sus productos se han localizado en Tarragona, Ampurias, Sevilla, Valencia, y Mérida.
-L. Tettius Samia. L. TETTIVS SAMIA. Fragmento de fondo de una pátera con los sellos en disposición radial. Sello rectangular en dos líneas con barra central (fi-gura 19, 1).
El alfarero aretino L. Tettivs Samia trabajó entre el 20 a.C. y el 5 d.C. (Oxé, Comford y Kenrich, 1968), y las marcas radiales marcan el inicio de producción en Magdalenensberg. Se conocen sus productos en Tarragona, Ampurias, Ibiza, Alcaçer do Sal, y Iuliobriga. También está documentado en algunos de los castella del sur de Portugal64.
En superficie se ha localizado también un fragmento de fondo de copa con un sello muy rodado e ilegible in planta pedis.
Además de las monedas, la sigillata itálica nos ofrece un primer acercamiento a la cronología del Cerro del Moro. El predominio de las formas clásicas que se imponen a partir del 20 a.C., nos aporta una fecha aproximada de la conditio de este asenta-miento en una fecha cercana a los años 20-19 a.C. No están presentes las formas más antiguas de las sigillatas itálicas, ni otras cerámicas tardo-republicanas, como las campanienses, que pudieran indicar una ocupación anterior. La falta de formas evo-lucionadas, típicas de la etapa final del reinado de Tiberio hasta Claudio, nos ofrecería también una datación de la fecha de abandono en época tiberiana. En este sentido es significativo el bajo porcentaje de sellos in planta pedis, que se imponen en estos vasos a partir del 15 d.C., a comienzos del reinado de Tiberio. El apogeo de este comercio de sigillatas itálicas correspondería así a un período que podemos situar de forma preliminar entre el 25/20 a.C. y el 20/25 d.C., con un período de máxima vitalidad de las importaciones itálicas entre el 10 a.C. y el 15 d.C.
64 M. G. PEREIRA y M. MAIA, “Os castella do Sul de Portugal e a Mineração da Prata nos Primórdios do Impero”, Mineração no Baixo Alentejo, Castro Verde (1996), 61 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
63
Hay que destacar, no obstante, que este abundante comercio de sigillata itálica insinua unos gustos en el consumo cerámico muy relacionados con los asentamientos militares65 o las grandes ciudades hispanas, Tarraco, Emporiae, etc., porque suponen un nivel adquisitivo que en estos primeros momentos está reducido a ambientes co-merciales o militares de origen itálico66.
ii.2.2. anforas. El conjunto de ánforas del Cerro del Moro procede de las producciones de los
establecimientos alfareros de la Bahía de Cádiz. El impulso que adquiere la economía de la Bética a partir de la segunda mitad del siglo I a.C., que se ha relacionado con las necesidades de abastecimiento del ejército y de los poblados de Sierra Morena67, adquiere plena confirmación en el asentamiento de Cerro del Moro. Entre este grupo de recipientes anfóricos se encuentran las siguientes formas:
-Haltern 70 (figura 6).El ánfora más numerosa proporcionalmente en el asentamiento de Cerro del
Moro es el tipo Haltern 70. Es un ánfora con borde exvasado de sección rectangular, asas con fuerte acanaladura central, panza con tendencia cilíndrica, cuello cilíndrico, y pivote macizo con muñón central. Se definiría como tipo a partir del estudio del pecio de Port Vendres II, retomando la clasificación que se le otorgó en el estudio de la cerámica del campamento renano de Haltern68.
Las pastas de los bordes, asas y pivotes correspondientes a esta forma son de co-loración siena o anaranjada, con desgrasantes de cuarzo y feldespato y texturas hojal-dradas en sección. Los perfiles de las embocaduras son ligeramente salientes, biselados o almendrados al interior.
Es un tipo de ánfora originaria de la Bética, y característica del período julio-claudio, aunque fue imitada en otros lugares. Fue identificada por primera vez en los campamentos de la frontera del Rhin. Loeschcke las clasificó con los tipos Haltern
65 A este respecto las cerámicas de Herrera de Pisuerga y otros campamentos: C. PÉREZ GONZÁLEZ, Cerámica romana de Herrera de Pisuerga (Palencia, España)........; V. GARCÍA MARCOS,” Importación de Sigillata Itálica y producciones locales de tradición itálica en la Meseta Norte y Noroeste peninsu-lar”, Unidad y diversidad en el arco atlántico en época romana, BAR International Series, 1371, Oxford (2005), 87 ss.; y S. CARRETERO VAQUERO, “Producción y consumo en el ámbito militar durante el Alto-Imperio en el Noroeste Peninsular”, Unidad y diversidad en el arco atlántico en época romana, BAR International Series, 1371, Oxford (2005), 109 ss.
66 La sigillata itálica no se hará corriente en la mayor parte de los asentamientos hasta épocas de Tiberio y de Claudio, como sucede entre otros asentamientos en Numancia, cf. Mª V. ROMERO CARNICERO, Numancia I. La Terra Sigillata, Madrid (1985).
67 G. CHIC y E. GARCÍA, “Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Sevilla. Balance y perspectivas”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d. C.), I, BAR International Series, 1266 (2004), 279 ss.
68 D. COLLS, R. ETIENNNE, B. LEQUÉMENT, B. LIOU, y F. MAYET, L’épave Port Vendrés II et le commerce de la Betique a l’époque de Claude, Archaeonautica, 1 (1977). Un estudio completo de estos recipientes en la obra colectiva Cala Culip VIII i les ámfores Haltern 70, Monografies del Casc, 5, Girona (2003).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
64
7069 y Oberaden 8570, y la consideró como una forma preclaudia dada su ausencia en el campamento de Hofheim. Esta cronología preclaudia se atestigua en otros asen-tamientos, como Camulodunum (Camulodunum 185)71 y Vindonissa (Vindonissa 583)72. Posteriormente, F. Zevi73 y M. Beltrán74 reunieron esta forma con otras de procedencia hispana, agrupando distintos tipos de la tabla tipológica de Dressel, los 7 a 11, aunque algunos autores consideraron que la forma Dressel 10 era distinta de las formas 7-9 y 11 y se advirtió que Haltern 70 correspondía también a una forma diferente.
Su área de producción se ha situado en el valle del Guadalquivir y en la franja litoral gaditana, en Hispalis75, Orippo76, Puente Melchor77, Venta del Carmen78, y Puerto de Santa María79, y en Pinguele80. Pronto fue imitada en talleres galos81 y de la Lusitania82.
El contenido de estos envases aparece generalmente sobre rótulos pintados post cocturam (tituli picti), que hacen referencia a derivados de la uva, sapa83 y defrutum84,
69 Todas las citas a las cerámicas de este campamento van referidas a S. LOESCHCKE, Keramische Funde in Haltern. Ein Beitrag zur Geschichte der augusteischen Kultur in Deutsland, Mitteilungen der Altertums Kommission für Westfalen, V, Bonn (1909).
70 En adelante todas las referencias a las cerámicas de este campamento en S. LOESCHCKE, Das Römerlager in Oberaden, II. Die römische und belgische Keramik, Ch. Albrecht edit., Dortmund (1942).
71 C. F.C. HAWKES y M.R. HULL, Camulodonum. First Report on the excavations at Colchester, 1930-1939, Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London, 14, Oxford (1947)
72 E. ETTLINGER y CH. SIMONET, Die römische Keramik aus dem Schutthügel von Vindonissa, Veröffentlichungen der Gesellschaft pro Vindonissa, III, Bâle (1951).
73 F. ZEVI, “Appunti sulle anfore romane, I. La Tavola Tipológica de Dressel”, Archeologia Clasica, XVIII (1996), 208 ss.
74 M. BELTRÁN LLORIS, Ánforas romanas en España, Zaragoza (1970).75 E. GARCÍA VARGAS, “Ánforas romanas producidas en Hispalis: primeras evidencias arqueológi-
cas”, Habis, 31, 2000, pp. 235 ss.76 C. CARRERAS MONFORT, “Producción de Haltern 70 y Dressel 7-11 en las inmediaciones
del Lacus Ligustinus (Las Marismas, Bajo Guadalquivir)”, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae, I, 2001, Écija, pp. 419 ss.
77 E. GARCÍA y Mª. L. LAVADO, “Ánforas alto, medio y bajo imperiales producidas en el alfar de Puente Melchor (Villanueva, Paso a nivel: Puerto Real, Cádiz)”, Spal, 4 (1995), pp. 215 ss.
78 D. BERNAL CASASOLA (edit), Excavaciones Arqueológicas en el alfar romano de Venta del Carmen Los Barrios (Cádiz), Madrid, 1988.
79 E. GARCÍA VARGAS, “Producción de ánforas romanas en el sur de Hispania: República y Alto Imperio”, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae, I, Écija, 2001, pp. 57 ss.
80 J. A PÉREZ MACÍAS, “La figlina de Pinguele (Bonares, Huelva, España)”, Archéologie e Historie Romaine, 8. Vivre, Producire, et Échanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, Montagnac (2002), 417 ss.
81 A. DESBAT y B. DRAGEAUX, “La production d’amphores à Lyon”, Gallia, 54 (1998), 1 ss.82 C. FABIÃO, “Centros oleiros da Lusitania. Balanço dos conhecimientos e perspectivas de inves-
tigação”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.), I, BAR International Series, 1266 (2004), 379 ss.
83 J.L. MASSY y F. VASELLE, “Commerce des amphores à Amiens”, Cahiers Archèologiques de Picardie, 3, 1976, pp. 153 ss.
84 R. LEQUÈMENT y B. LIOU, “Un nouveau document sur le vin de Bètique”, Archaeonautica, 2 (1979), pp. 183 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
65
como jarabe de vino, en el que se conservan algunos frutos, como las aceitunas -olivae nigrae ex defruto-85, y vino con miel -mulsum vetus-86. Algunos de estos rótulos localizados en Londres hacen referencia a muria87, con lo cual parece que también se utilizaron para el transporte de productos salsarios de la bahía de Cádiz.
Para García Vargas tanto defrutum como sapa no son propiamente vinos, sino arrope que se obtiene de la cocción del mosto, lo que detiene la fermentación e impi-de que el azúcar se transforme en alcohol; las diferencias entre uno y otro las explica Plinio aclarando que para obtener sapa la cocción reduce la tercera parte del volumen del mosto, mientras que en el defrutum se reduce la mitad, medidas que no deberían ser exactas, pues otros autores antiguos indican otras proporciones88. Podía consu-mirse por sí mismo, o se utilizaba como conservante de aceitunas (olivae nigrae ex defruto); para conservar las aceitunas en defrutum Columela proponía dejarlas treinta días en sal para que eliminasen el alpechín, y después limpiarlas y envasarlas con arrope recubriéndolas con hinojo o laurel89. Para G. Chic el defrutum como mosto cocido fue muy utilizado como edulcorante dado el alto precio de la miel, y apunta su descripción como confitura en el Digesto90. El consumo de arrope de mosto con-tinuó en la Edad Media, y es conocida la anécdota sobre las costumbres de los hijos del califa almohade, acusados de beber vino, contrario a la ley islámica, a quienes se justificó explicando que sólo consumían arrope (rubb)91.
Otros autores, sin embargo, han propuesto que también serviría para el envasado de vinos, y esta opinión es coherente con la anterior, pues no puede comprenderse que zonas con fuerte implantación de la viticultura, como lo está indicando el propio ingrediente de mosto del defrutum, no comercializaran también su producción de vinos, y en este sentido el rótulo pintado que referencia mulsum vetus estudiado por M. Beltrán indica claramente que los productos envasados en este tipo de ánforas se
85 S. MARTIN-KILCHER, Die römischen amphoren aus Augst und Kaiseraugst, Augst (1994), 2, 392.
86 M. BELTRÁN LLORIS, “Ánforas béticas de la Tarraconense: bases para su estudio”, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae, II, 2001, Écija, 441 ss.
87 C. CARRERAS MONFORT, Economía de la Britania romana: la importación de alimentos, Col.lecció Instruments, 1, Barcelona (2000).
88 Estas cuestiones están bien tratadas en E. GARCÍA VARGAS, La producción de ánforas en la Bahía de Cádiz….., con toda la discusión y bibliografía sobre este asunto. También en E. GARCÍA VARGAS, “Las ánforas de vino bético alto imperial: formas, contenidos y alfares a la luz de algunas novedades arqueológicas”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.), I I, BAR International Series, 1266 (2004), 507 ss.
89 E. GARCÍA VARGAS, La producción de ánforas en la Bahía de Cádiz.....90 G. CHIC GARCÍA, “Degustatio o Recognitio”, Archéologie e Historie Romaine, 8, Vivre, Produire e
Échanger: Reflets méditerranéens, Mélanges offerts à Bernard Liou, Montagnac (2002), 235 ss.91 M. MARÍN, “La vida cotidiana”, El retroceso territorial de al-Andalus, almoravides y almohades, siglos
XI al XIII, Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, VIII, Madrid (1997), 385 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
66
extendía a otros productos de la uva92, arrope de mosto, aceitunas envasadas en arro-pe, vino con miel, y, probablemente, vino como defienden otros autores93.
Los ejemplares más antiguos conocidos se fechan a mediados del siglo I a.C. en el pecio de Madrage de Giens, con formas que siguen de cerca las producciones del tipo Dressel 1. Ejemplares de cronologías parecidas también se han localizado en Albinti-milium, Tarraco, y Lugdunum, y su uso se extiende a época flavia, como se infiere del pecio de Cala Culip. En época flavia está también presente, además de en Lyon94, en Estrasburgo95, y en yacimientos británicos, York, Chester, etc.96. Perduran escasa-mente en el siglo II d.C., con formas muy evolucionadas de largos cuellos y cuerpos de menores dimensiones, que se han reconocido también en la forma Verulamium 19087. En su evolución tipológica se han realizado algunas propuestas, como las realizadas por S. Martin-Kilcher en los ejemplares de Augst, entre los que establece cuatro fases evolutivas desde Augusto hasta época flavia, y por J. Baudoux, quien ha establecido cinco variantes, desde los bordes cortos y poco exvasados de Augusto-Ti-berio, bordes más altos con Tiberio-Claudio, y los bordes altos y exvasados de épocas neroniana y flavia97. Su período de máximo esplendor se extiende a lo largo del prin-cipado de Augusto y la dinastía julio-claudia98.
Las vías de comercialización parecen seguir una ruta costera desde sus centros de producción en el Bajo Guadalquivir y costas gaditanas por vía marítima a lo largo de la costa mediterránea, desde donde llega a Italia. Alcanza también la frontera renana tomando el corredor del Rodano y Rhin. Por la vía marítima llega a Britannia, las costas africanas, y al Mediterráneo oriental.
Es precisamente en la zona minera del Cinturón Ibérico de Piritas, la zona más próxima a Cerro del Moro, donde encontramos este tipo de ánforas, que caracteri-za los niveles julio-claudios. Entre estos centros mineros destacan los de Riotinto y Tharsis. En Riotinto es abundante en el asentamiento de Cerro del Moro y en la estratigrafía del escorial de Corta del Lago99. En Tharsis en el hábitat romano de
92 M. BELTRÁN, “Mulsum Bético. Un nuevo contenido de ánforas Haltern 70”, Actas do 3º Congresso de Arqueología Peninsular, Porto (2000), 323 ss.
93 B. LIOU, “Las ánforas béticas en el mar. Les épaves en Mediterranée a cargaison d’amphores de Bétique”, Congreso Internacional Ex Baeticae Amphorae, III, Écija, 2001, pp. 1061 ss.; y R. ÉTIENNE y F. MAYET, Le vin hispanique, Paris (2000).
94 Sobre estas producciones galas B. DRANGÉAUX y A. DESBAT, “Les amphores du dépotoir flavien de Bas-de-Loyase á Lyon”, Gallia, 47 (1988), 115 ss.
95 J. BAUDOUX, Les amphores du nord-est de la Gaule (territoire français). Contribution á l’ historie de l’economie provinciale sous l’Empire Romain, Dossier d’Archéologie Française, 52 (1996).
96 C. CARRERAS MONFORT, Economía de la Britania romana: la importación de alimentos…….97 J. BAUDOUX, Les amphores du nord-est de la Gaule (territoire français)…..98 C. CARRERAS MONFORT, “Haltern 70: a review”, Journal of Roman Pottery Studies, 10 (2000),
85 ss.99 J.A. PÉREZ MACÍAS, Las minas de Huelva en la Antigüedad.....
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
67
Filón Sur100. Su exportación a la mayor parte de los centros mineros del suroeste está documentada por los hallazgos superficiales en la mina de El Soldado101 y mina de Buitrón102. Su presencia también está confirmada en la mina de Aljustrel103 y en los poblados mineros de Munigua104. Estos datos abogan por una relación de depen-dencia entre la zona minera del Andévalo y los centros de producción de la Bahía de Cádiz. Los vici mineros, cuyo número se incrementó a partir de época augústea, serán así el mercado más cercano y de mayores potencialidades para esta producción. Hay que señalar que el número de establecimientos minero-metalúrgicos son numerosos, y aunque no todos alcanzaron las proporciones de los conocidos de Riotinto y Thar-sis, toda esta población viviría en exclusiva para la exploración y explotación minera, y que la zona, dado su interés estratégico, no contó con un plan de colonización agrícola que hubiera remediado los problemas de abastecimiento105.
-Dressel 7-11 (figura 7).En menor número se encuentran las embocaduras de ánforas correspondientes a
la familia de las formas clasificadas por Dressel en los tipos 7 a 11.Atendiendo a consideraciones de contenido, cronología y procedencia, que hace a
veces difícil distinguir con claridad unas formas de otras, este grupo de ánforas fueron agrupadas por Beltrán en su forma I Hispánica106, y Zevi107 las incluyó también en una misma forma. Como ya se ha comentado en este grupo incluyó también la for-ma Haltern 70, ya considerada tipo diferente por Callender108, cuya caracterización posterior en el Pecio de Port Vendres ha permitido separarla del grupo. Las dificulta-des para poder distinguir a partir de simples embocaduras cada uno de los tipos, ha llevado a que los investigadores prefieran catalogarlas como Dressel 7-11 para evitar falsas atribuciones. García Vargas ha realizado un meritorio esfuerzo de caracteri-zación de cada una de estas ánforas y de sus tipos, y desliga de este grupo la forma Dressel 11, que considera más tardía y producida en talleres de mayores dimensiones
100 J.A. PÉREZ, F. GÓMEZ, G. ÁLVAREZ, E. FLORES, M. L. ROMÁN, y J. BECK, “Excavaciones en Tharsis (Alonso, Huelva). Estudios sobre la minería y metalurgia antiguas”, Boletín de la Asociación de Amigos de la Arqueología, 28 (1990), 500.
101 J.A. PÉREZ, F. MARTÍNEZ, y C. FRÍAS, Fundos metalúrgicos y vías romanas en el Cinturón Ibérico de Piritas. Explotaciones romanas en Campofrío, Huelva (1990).
102 A. BLANCO y B. ROTHENBERG, Exploración Arqueometalúrgica.......103 L. TRINDADE y A.M. DIAS, “Ânforas romanas de Aljustrel”, Vipasca, 4 (1995), 11 ss.104 M. GRIEPENTROG, “Bergbau im Umland von Munigua. Neue Ergrbnisse zur
Wirtschaftsgrundlage der Stadt”, Provincial-römische Forschungen. Festschrift für Günter Ulbert zum 65. Geburtstag, Espalkamp (1995), 238 ss.
105 J. A. PÉREZ MACÍAS, “Metalla y territoria en el oeste de la Baetica”. Habis, 33 (2002), 407 ss.106 M BELTRÁN LLORIS, Ánforas romanas en España…….107 F. ZEVI, “Appunti sulle anfore romane. La Tavola Tipologica del Dressel”...108 M. H. CALLENDER, Roman Amphorae with an index of stamps, London (1965).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
68
que se dedican a la venta de ánforas109. En este mismo sentido Peacock y Williams consideraron a la forma Dressel 8 como tipo independiente110.
A parte de estas consideraciones de orden tipológico, se está de acuerdo en rela-cionarlas con la comercialización de los derivados de la industria pesquera de la Bahía de Cádiz, una identificación de forma y producto que favoreció que fuera copiada en otros alfares hispanos111. Las anotaciones al margen de Callender, Zevi, Beltrán, Pea-cock, García Vargas, y Lagostena112, mantienen consenso a la hora de considerar que este grupo de ánforas procede de las fábricas de salazón de las costas gaditanas, que a partir de las reformas de Augusto iniciaron un proceso de expansión de su industria conservera. Los precedentes inmediatos de estas ánforas son las formas tardo-republi-canas producidas en las mismas costas gaditanas.
Según las propuestas de E. García Vargas, a quien seguimos en estos comentarios, la forma Dressel 7 es una de las más antiguas y su tipo se hace derivar de las formas republicanas Dressel 1. Se ha reconocido su producción en los alfares de San Fer-nando, en las Gallineras junto con las Dressel 9 y 10, y Cerro de los Mártires junto con las Dressel 8 y 9. Su cronología se sitúa desde los últimos años del principado de Augusto, y sería la forma más antigua en compañía de la Dressel 10. La Dressel 8 se produjo también en los alfares de Olivar de los Valencianos, Puente Melchor y Villanueva, pero su cronología es más tardía que la forma anterior, pues no hacen aparición hasta los primeros años del principado de Tiberio.
Las Dressel 9 y 10 se encuentran más emparentadas morfológicamente con las ovoides gaditanas, con las que conviven algunos años, en unos momentos en el que las ánforas ovoides adquieren gran predicamento en los centros costeros italianos (ánforas tirrenas y adriáticas) y en las primeras producciones de las ánforas béticas de aceite (Oberaden 83). Su cronología se inicia desde los momentos iniciales del principado de Augusto, y en los alfares de Las Gallineras y Cerro de los Mártires (San Fernando), están presentes antes del cambio de Era, y hacia la mitad del siglo I d.C. se fechan los ejemplares del alfar de Buenavista y Villanueva (Puerto de Santa María). Otras pro-ducciones de esta forma se han identificado en los alfares de Olivar de los Valencianos y Puente Melchor (Puerto Real), e incluso en Jerez de la Frontera. Dentro de este grupo la forma Dressel 10 es uno de los primeros tipos, ya reconocidos en los más an-tiguos campamentos del Rhin (Oberaden 81), y a comienzos de la Era en el pecio Botí. Su producción sólo se ha constatado en los alfares de Las Gallineras (San Fernando). Nuestros ejemplares pueden encuadrarse en estas formas tempranas.
109 E. GARCÍA VARGAS, La producción de ánforas en la Bahía de Cádiz.....110 D.P.S. PEACOCK y D.F. WILLIAMS, Amphorae and the roman economy. An introductory guide,
London (1986). 111 Otros talleres hispanos en C. ARANEGUI GASCÓ, “La producción de ánforas romanas en
el País Valenciano. Estado de la cuestión”, Archivo de Prehistoria Levantina, XVI (1981), 529 ss.; y V. REVILLA CALVO, Producción cerámica y economía rural en época romana. El alfar de l’Aumedina, Tivissa (Tarragona), Barcelona (1993).
112 L. LAGOSTENA BARRIOS, Alfarería romana en la Bahía de Cádiz, Cádiz (1996).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
69
Todas estas producciones de la Bahía de Cádiz se han relacionado con las elites sociales gaditanas, que basan su poderío económico en estas industrias, uno de los pilares de la economía de la Bética en el siglo I d. C., que se adelantó en el tiempo y abrió camino a las producciones agrícolas del Valle del Guadalquivir. En ellas con-centrarían también sus esfuerzos algunas societates (Puente Melchor y las Gallineras), que se encargarían tanto de la producción de ánforas como de la comercialización de las salazones, cuyos establecimientos han dejado vestigios de mayor envergadura que los demás yacimientos113.
-Oberaden 83/ Dressel 20 (figura 8, 6 y 7).A pesar del predominio de las ánforas Haltern 70 y de las Dressel 7-11, también
hemos recogido en el Cerro del Moro dos ejemplares de embocadura que correspon-den a la forma Oberaden 83, de Augusto-Tiberio, la forma Dressel 20 temprana.
Esta forma de ánfora de aceite bético quedó establecida en el número 20 de la tabla anfórica de Dressel. La primacía que alcanzó este producto en el comercio con Roma y con otras provincias del imperio114, queda de manifiesto en el Monte Tes-taccio, una colina artificial formada con los desechos de estas ánforas durante más de doscientos años115. El estudio tipológico de esta forma fue iniciada por Pelichet, quien ordenó la evolución en función del perfil del labio116, clasificación que sería completada más tarde por Tchernia, que distingue formas julio-claudias, flavias y antoninas117, Rodríguez Almeida, que estableció tres subtipos, Julio-Claudio/Traja-no, Antonino, y del siglo III d.C.118, y Martin-Kilcher a partir de las excavaciones de Augusta Rauricorum119, con tipos iniciales desde época de Augusto hasta las últimas formas de mediados del siglo III d.C.
El perfil de nuestro ejemplar se acerca a las formas de época augusteo-tiberiana. Tipificadas en los campamentos renanos en las formas Oberaden 83 y Haltern 71, el borde de este momento es de perfil redondeado y con tendencia a la verticalidad, y se atestigua en estos campamentos desde el 15 a.C., en Oberaden, en Haltern, Ais-lingen, Augst, Rödgen, etc. El prototipo de estas formas tempranas se ha establecido
113 L. LAGOSTENA BARRIOS, Alfarería romana en la Bahía de Cádiz…….114 Sobre las rutas comerciales del aceite bético: G. CHIC GARCÍA, “Rutas comerciales de las ánforas
olearias hispanas en el occidente romano”, Habis, 12 (1981), 223 ss.; J. REMESAL RODRÍGUEZ, La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania, Madrid (1986); M. PONSICH, Aceite de oliva y salazones de pescado, Madrid (1986); y P. BERNI MILLET, Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en Cataluña, Barcelona (1998).
115 E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Il Monte Testaccio: ambiente, storia, materiali, Roma (1984).116 E. PELICHET, “A propos des amphores romaines trouvées á Nyon”, Zeitschrift für Schweizerische
Archäologie und Kunstgeschichte, 8 (1946), 189 ss.117 A. TCHERNIA, “Amphores et marques d’amphores de Bétique á Pompei et á Stabies”, Mélanges
de l’École Française de Rome, LXXVI/2 (1964), 419 ss.118 E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, “Bolli anforari di Monte Testaccio”, Bulletino della Commissione
Archaeologica, LXXXVI (1977), 199 ss.119 S. MARTIN KILCHER, Die römischen amphoren aus Augst……
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
70
en las ánforas tardo-republicanas de aceite itálico (Brindisi), aunque su cuerpo ovoide entra de lleno en el predominio de estos cuerpos en los comienzos del siglo I d.C., tanto en las olearias (Oberaden 83), como en las de defruto (Haltern 70) y en las de salazones (Dressel 9 y 10).
Este tipo de borde se encuentra también en el alfar de Pinguele (Bonares, Huel-va)120, que marca las primeras producciones agrícolas de la campiña de Huelva en la primera mitad del siglo I d.C. Resulta interesante constatar como la reactivación de la minería en la zona de Riotinto en los últimos años del siglo I a.C., coincide con la constatación de que ha comenzado a formalizarse en las zonas de campiña la pro-ducción agrícola en gran escala. En este alfar, próximo al oppidum de Ilipla (Niebla), se hornearon materiales de construcción, cerámicas comunes, y ánforas, Haltern 70, Dressel 7-11, Beltrán II-A, y Beltrán II-B, pero existen nítidas difererencias entre las ánforas Dressel 7-11 del Cerro del Moro, cercanas a las formas gaditanas, y las de la figlina de Pinguele, que debió comenzar su actividad en un momento ligeramente posterior, en época claudia. La mayor parte del abastecimiento que llega al Cerro del Moro procedería de la Bahía de Cádiz (San Fernando) y del Valle del Guadalquivir, como también parece atestiguar la circulación monetaria del yacimiento, que nos está indicando una línea de comercio en el eje Hispalis-Gades (Italica-Ilipa-Hispalis-Orippo-Carissa-Gades)121.
Si atendemos a la frecuencia cuantitativa de estos bordes, hemos de considerar que en la base alimenticia de esta población el consumo de aceite estaba en sus etapas iniciales, que no alcanza la importancia que tiene el arrope de vino ni las salazones de pescado, que eran por entonces los productos preferidos. El aceite tiene todavía esca-sa incidencia, o lo que es lo mismo su producción se desarrollaría más tardíamente, aunque con el paso del tiempo llega a desbancar a estos productos béticos que ha-bían abierto el camino del comercio de la producción del Valle del Guadalquivir. Las salazones y los derivados del vino de la Bahía de Cádiz primaron en estos primeros momentos sobre las producciones oleícolas de las márgenes del Guadalquivir y de la cuenca del Genil.
Resulta paradójico constatar que este consumo de aceite bético de la población de la cuenca de Riotinto no continuó ni se incremento en época posteriores, ya que la forma clásica del ánfora Dressel 20 está ausente en todos los asentamientos mineros de la zona122. No quiere decir esto que no hubiera consumo de aceite, pues éste podía llegar desde comarcas más cercanas, como la campiña de Huelva, donde muchos
120 J.M CAMPOS, J.A. PÉREZ, y N. VIDAL, “Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Huelva. Balance y perspectivas”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d. C.), I, BAR International Series, 1266 (2004), 125 ss.
121 Sobre estas vías P. SILLIÉRES, Les voies de communication de l’Hispanie méridionale, Paris (1990).
122 J.A. PÉREZ, J.M. CAMPOS, y N. VIDAL, “Producción y comercio en el Oeste de la Bética según la circulación anfórica”, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae, I, Écija (2001), 427 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
71
asentamientos rústicos de época romana contaron con sus almazaras (torcularia), y desde aquí pudo comercializarse en otro tipo de contenedores.
-Lomba do Canho 67/Ovoide tardo-republicana (figura 9, 2).Un borde engrosado de cuello moldurado puede encuadrarse dentro del tipo de
las ánforas ovoides tardo-republicanas de la Clase 67 del asentamiento portugués de Lomba do Canho123. Estas ánforas se relacionan con el grupo de ánforas de cuerpos ovoides que predominan a fines del siglo I a.C. y en los comienzos del siglo I d.C., entre ellas la denominada ovoide gaditana124 y la tipo Sala I125, para las que se admite un origen surhispano. Todos estos tipos de ánforas, al que responden también algu-nas formas de la familia Dressel 7-11, Haltern 70, y Oberaden 83, se caracterizan por los cuerpos ovoides, que ponen de moda las ánforas ovoides itálicas.
El estudio de estas ánforas y la clasificación propuesta por C. Fabião sugiere su relación con las ánforas ovoides tardo-republicanas, características de la segunda mi-tad del siglo I a.C. y el primer cuarto del siglo I d.C., presentes ya en Albintimilium en estratos del 50 a 30 a.C., Belo, Cerro del Mar, Baetulo, Mallorca, Ampurias, etc. Sus tituli picti y los residuos nos indican que eran contenedores para el envasado de productos de las industrias de salazones, pero algunos ejemplares se han relacionado también con el comercio de la uva126. Los hallazgos del Cerro del Mar127 y los fallos de hornos de algunos ejemplares de Sala, le llevan a considerar que existieron dos centros de fabricación, uno en la zona surhispánica, relacionado con el comercio gaditano de salazones, y otro en el Norte de África.
La forma Lomba do Canho 67 no es abundante en los alfares de la Bahía Ga-ditana, donde únicamente se ha documentado en Laguna Salada (Puerto de Santa María)128.
-Dressel 12 (figura 8, 3 a 5).Existen también un tipo de embocaduras que pueden catalogarse como pertene-
cientes a la forma Dressel 12. Se trata de bordes de sección triangular y labio apun-tado, ligeramente inclinados al exterior, claramente diferenciados de los bordes de las formas Dressel 7-11, aunque la composición de la pasta es análoga a esas formas.
123 Todas las referencias a estas ánforas en C. FABIÃO, Sobre as ânforas do acampamento romano da Lomba do Canho (Arganil), Cadernos da Uniarq, 1, Lisboa (1989).
124 E. GARCÍA VARGAS, La producción de ánforas en la Bahía de Cádiz..... 125 J. BOUBE, “Les amphores de Sala a l’époque mauretanienne”, Bulletin d’ Archéologie Marocaine,
XVII (1988), 193 ss.126 G. CHIC GARCÍA, “Acerca de un ánfora con pepitas de uva encontrada en la Punta de la Nao
(Cádiz), Boletín del Museo de Cádiz, 1 (1978), 37 ss.127 O. ARTEAGA MATUTE, “Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Mar (Campaña de 1982)”,
Noticiario Arqueológico Hispano, 23 (1985), 214 ss. 128 L. LAGOSTENA BARRIOS, Alfarería romana en la Bahía de Cádiz…….
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
72
Las ánforas Dressel 12 se inician en contextos tardo-republicanos, de cronología paralela a las ovoides, y anteriores por tanto a la familia Dressel 7-11, pero tuvo una larga vida, que alcanzó el siglo II d.C. Es una forma que se produjo también en los alfares de la Bahía de Cádiz, en Puerto de Santa María y Puerto Real129.
-Cádiz E2 (figura 9, 1).Uno de los ejemplares anfóricos del Cerro del Moro remite por su morfología al
tipo Cádiz E2 de las ánforas de tradición púnicas de la Bahía de Cádiz. Es una embo-cadura cilíndrica, con el borde indicado al exterior por una acanaladura y al interior por un ligero engrosamiento, que lo aleja de las formas más abundantes, de borde de perfil almendrado al interior.
La denominación del tipo fue realizada por A. Muñoz, quien les asignó un origen gaditano, en cuyos talleres se definiría en el siglo IV a.C. a partir de modelos púnicos del Mediterráneo Central130. La forma alcanzó gran desarrollo en la segunda mitad del siglo III y comienzos del siglo II a.C., momento al que corresponde la máxima pujanza de los talleres de Torre Alta en San Fernando131, y continúa en pleno siglo II a.C., convirtiéndose en producciones que testimonian la importancia que adquieren las industrias gaditanas en el abastecimiento de los ejércitos romanos acantonados en Hispania, como pone de manifiesto la presencia de esta forma en los campamentos del cerco numantino132.
ii. 2.3. lucernas.-Dressel 4 (figura 5, 3 a 7).Entre las lucernas que mejor definen la tipología de las lámparas del asentamiento
se encuentra la forma Dressel 4, cuya cronología se ha situado en época de Augus-to. Fueron denominadas lucernas de tipo delfiniforme por la suave transición entre el rostro, en forma de yunque, y el depósito133, y Vogelkopflampe por el tipo de decoración en el rostrum, un motivo en forma de cabeza de ave, según las definiera Loeschcke en su estudio de las cerámicas de Haltern. Son junto a los tipos anteriores de Dressel (1-3) los primeros ejemplares de lucernas de producción itálica; su zona de producción se ha situado en la Italia central tirrénica y alrededores de Roma, y su cronología se inicia en torno al año 50 a.C. y se prolonga hasta el 15 d.C., con una
129 E. GARCÍA VARGAS, La producción de ánforas en la Bahía de Cádiz.....130 A. MUÑOZ VICENTE, “Las ánforas prerromanas de Cádiz. Informe preliminar”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/1985, II, Sevilla (1987), 471 ss.131 G. DE FRUTOS y A. MUÑOZ, “Hornos púnicos de Torre Alta (San Fernando, Cádiz)”,
Arqueología en el entorno del Bajo Guadiana, Sevilla (1994), 393 ss.132 E. SANMARTÍ, “Sobre un nuevo tipo de ánforas, de época republicana, de origen presumible-
mente hispánico”, Ceramiques grecques i helenistiques á la Península Ibérica, Barcelona (1985), 133 ss.133 C. FERNÁNDEZ CHICARRO, “La colección de lucernas antiguas del Museo Arqueológico de
Sevilla”, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, XIII-XIV (1956), 61 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
73
época de máximo florecimiento en época de Augusto134. A. Morillo, que ha dedicado un estudio completo a este tipo de lucerna, señala que es la primera variedad de lucer-na romana fabricada fuera de la Península Itálica, tanto en el limes renano como en el campamento de la Legio IIII Macedonica en Herrera de Pisuerga (Palencia)135.
Este tipo de lucerna forma el conjunto más numeroso y característico del asenta-miento de Cerro del Moro, donde es muy escasa la lucerna de volutas. Convive con otros tipos tardo-republicanos que describiremos a continuación. En nuestros ejem-plares las pastas son amarillentas, muy depuradas y mal cocidas, tanto que algunas se deshacen al tocarlas. Esto pudiera ser un indicio de su fabricación local que imita los ejemplares importados, pero tal posibilidad no puede ser considerada sin una excavación en extensión del asentamiento. Un buen conjunto de ellas aparecieron amontonadas junto a un muro del cuadrado B-1, lo que podría interpretarse como consecuencia de la caída de un estante donde estuvieran colocadas para su exposición. En algunos de nuestros ejemplares se aprecian también las acanaladuras que comuni-can el pico y el depósito y las volutas cuya forma semejan la cabeza de un pájaro; en otras esta decoración no aparece debido a la erosión de las piezas. Otros ejemplares más menudos no llevan esta decoración, pero responden bien a la forma del tipo.
Un dato que nos parece de interés subrayar es que es una forma de la que se ha constatado su producción en los campamentos del Rhin. Se ha documentado en Haltern, en Xanten (Vetera I), y en Oberaden. Su cronología no se extiende hasta época de Tiberio, pues no se encuentra en Vindonissa, datado en esta época, ni en el campamento de Hofheim, de época claudia, por lo que Ricci ha situado su pro-ducción entre el 20 a.C. y el 10 d.C.136. No faltan tampoco opiniones que llevan los inicios de su producción a época cesariana y la extienden hasta época de Augusto, cronología que puede confirmarse en el Cerro del Moro, cuya ocupación según la cir-culación monetaria abarca los principados de Augusto y Tiberio, al igual que ocurre en Herrera de Pisuerga; los mapas de distribución demuestran su comercio costero y fluvial a Liguria, Campania, Apulia, Cerdeña, la Galia narbonense y lugdunense, Raetia (Lorenzberg), Hispania (costa mediterránea, y Valles del Ebro, Guadalquivir y Guadiana), Mauritania Tingitana, África proconsular, y Cirenaica137.
A partir de los hallazgos de Astorga, León, y Herrera de Pisuerga, A. Morillo ha relacionado la presencia de este tipo de lucerna con las guarniciones militares de épo-
134 C. PAVOLINI, “Le lucerne romane fra il III sec. A.C. e il III sec. D.C.”, Céramiques hellénistiques et Romaines, II (P. Levêque y J.P. Morel, edit., Paris, 1987), 139 ss.
135 A. MORILLO CERDÁN, Lucernas romanas en la región septentrional de la Península Ibérica. Contribución al conocimiento de la implantación romana en Hispania, Montagnac (1999).
136 M. RICCI, “Per una cronología delle lucerne tardo-republicana”, Revista de Studi Liguri, XXXIX, 2/4 (1973), 168 ss.
137 A. MORILLO CERDÁN, Cerámica romana de Herrera de Pisuerga (Palencia, España). Las lucer-nas, Santiago de Chile (1992).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
74
ca de Augusto y Tiberio138. La mayor parte de los hallazgos hispanos se concentran en Herrera de Pisuerga y en Ampurias, y algunos hallazgos del suroeste peninsular, como los de la necrópolis alentejana de Valdoca en Aljustrel son interpretados también como signo de la presencia de una guarnición militar en el distrito minero, tal como nos describen las leyes de Vipasca139. Se han relacionado por ello estas producciones con la existencia de talleres alfareros, como el instalado en Herrera de Pisuerga, don-de el figulus L. Terentius abastecía de lucernas y de terra sigillata itálica a la legio IIII Macedonica140, y se ha planteado la posibilidad de que hubiera otros talleres locales o regionales que abastecieran los mercados civiles comarcales o regionales alejados del radio de comercio centro-itálico. En nuestro caso esto es viable, pero tenemos que considerar que el registro cerámico del Cerro del Moro evidencia un flujo importante de productos itálicos, testimoniados por los sellos alfareros de terra sigillata itálica de origen mayoritariamente aretino. De todos modos, están bien atestiguadas en el valle del Guadalquivir, Itálica, Carmona, y en otras zonas mineras hispanas, como la Bienvenida141.
-Loeschcke III (figura 5, 1).Otro tipo de lucerna presente en el Cerro del Moro es la forma Loeschcke III, una
lucerna de volutas cuya característica más reseñable es el asa plástica de forma triangu-lar, que recibe una decoración de tipo geométrico o vegetal. Se corresponde a los tipos Dressel 12 y 13, diferenciación tipológica que se apoya en el número de rostra. Nues-tro ejemplar procede de la prospección superficial y sólo conserva la típica asa con una decoración de palmeta griega. Existe ya en los contextos augusteos de Haltern junto a la forma Dressel 4, y su uso se extiende hasta momentos flavios, con un máximo de producción centrado en la primera mitad del siglo I d.C. Su fabricación en Hispania se ha constatado en Tarazona142, Mérida143, y Herrera de Pisuerga144.
138 Además de las obras ya citadas de A. Morillo, veáse también A. MORILLO CERDÁN, “Conquista y estrategia: el ejército romano durante el período augusteo y julio-claudio en la región septentrional de la Península Ibérica”, Arqueología Militar Romana en Hispania (A. Morillo Cerdán, Coord.), Madrid (2002), 77 ss.
139 Todas las citas a las tablas de Aljustrel en C. DOMERGUE, “La mine antique d’Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca”, Conimbriga, 22 (1983), 5 ss.
140 C. PÉREZ GONZÁLEZ, Cerámica romana de Herrera de Pisuerga (Palencia, España): la terra sigillata, Santiago de Chile (1989).
141 C. FERNÁNDEZ, I. SODAS, y A. CABALLERO, “Lucernas romanas de la Bienvenida (Ciudad Real)”, Oretum, III (1987), 262 ss.
142 M. T. AMARE, I.J. BONA, y J.J. BORQUE, “Avance al estudio de un posible alfar romano en Tarazona: I, las lucernas”, Turiaso, IV (1983), 93 ss.
143 G. RODRÍGUEZ MARTÍN, Materiales de un alfar emeritense: paredes finas, lucernas, sigillatas, y terracotas, Cuadernos Emeritenses, 11, Mérida (1996).
144 A. MORILLO CERDÁN, Cerámica romana de Herrera de Pisuerga…..
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
75
-Ricci G (figura 5, 2, y figura 20, 8). Lucerna de cuerpo delfiniforme y decoración acanalada en el disco145. Pasta grisá-
cea. Es un tipo de cronología amplia, que en Albintimilium se fecha entre el 130 a.C. y el 30 a.C. Es común en otros establecimientos mineros, como Cerro del Plomo146 y la mina Diógenes147.
Sobre la dispersión de estas lucernas en el asentamiento conviene subrayar que la forma Dressel 4 es la exclusiva en las zonas A y B, mientras los ejemplares Ricci G proceden de los cuadrados de la zona D. En el sondeo B1 se localizó un conjunto apilado de unas ocho pequeñas lucernas Dressel 4 en estado muy fragmentario, que hacen pensar que estaban colocadas en un estante de almacén o tienda.
ii.2.4. paredes finas.Salvo un fragmento de cubilete de la forma Mayet III (figura 24, 3), dentro de la
cerámica de Paredes Finas no se ha recuperado ningún fragmento lo suficientemente completo para adscribirlo a una forma determinada, aunque los bordes, con ligeras diferencias en el acabado de los labios, responden a cubiletes encuadrables en las for-mas XII-XVII de Mayet148 (figura 26, 2 a 6).
Son significativos algunos fragmentos de galbos con decoración de espinitas a la barbotina, que caracterizan a las producciones noritálicas de los contextos augusteos y tiberianos149, y que influyen en las primeras producciones hispanas.
El fragmento más completo es un cuenco decorado con perlitas a la barbotina (figura 11, 5), un tipo de decoración que recoge Mayet en las variantes de su forma XXXVIII, para el que se encuentran paralelos en el mismo Riotinto150, Depósito de Capote151 y en Baelo152, en contextos de época de Claudio. Este tipo de vasos con decoración de perlitas se conocen en algunos alfares de la bahía gaditana, donde se han documentado en conjuntos en los que predominan las ánforas Dressel 7-11 y cerámicas comunes de tipos semejantes a los recogidos en el Cerro del Moro153.
145 M. RICCI, “Per una cronología delle lucerne tardo-repubblicana…. 146 C. DOMERGUE, ”El Cerro del Plomo, mina El Centenillo (Jaén)”, Noticiario Arqueológico
Hispano, XVI (1971), 267 ss.147 C. DOMERGUE, “La mine antique de Diógenes (province de Ciudad Real)”, Mélanges de la Casa
de Velázquez, 3 (1967), 29 ss.148 F. MAYET, Les céramiques à parois fines dans la Péninsule Ibérique, Paris (1975).149 A. RICCI, “Ceramica a pareti sottili”, Atlante delle forme ceramiche, II. Ceramica fine nel bacino
Mediterráneo Tardo Ellenismo e primo Imperio, Roma (1985), 231 ss.150 F. MAYET, “Parois Fines et céramique sigillée de Río Tinto.....151 L. BERROCAL y C. TRIVIÑO, El Depósito Alto-Imperial de Castrejón de Capote (Higuera la Real,
Badajoz), Memorias de Arqueología Extremeña, 5, Badajoz (2003). 152 C. DOMERGUE, Belo I. La Stratigraphie, Paris (1973). Véase también J. REMESAL, “Les vases a
Paroi Fine du Musée Archeologique Nacional de Madrid provenant de Baelo (Bolonia, Cadiz)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XI (1975), 6 ss.
153 J. J. DÍAZ, M. SÁEZ, R. MONTERO, y A.I. MONTERO, “Alfarería romana en San Fernando (Cádiz). Análisis del proceso productivo cerámico en el hinterland insular de Gades”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.), II, BAR International Series, 1266, Oxford (2004), 567 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
76
ii.2.5. rojo pompeyano (figura 11, 6 a 8, y figura 27, 2 y 3).Las cerámicas de engobe rojo pompeyano comenzaron a ser conocidas en la biblio-
grafía arqueológica a partir de los estudios cerámicos de los campamentos del Rhin, y serían tipificadas por S. Loeschcke en las cerámicas de uno de estos campamentos, el de Haltern, como tipo 71 (Pompejanisch-rote Platten), que incluía un servicio forma-do por dos formas, platos bastante planos con engobe espeso de color rojizo al interior y tapaderas de borde ligeramente saliente sin esta decoración. Estos platos se utilizarían para cocinar tortas, que una vez cocidas podían separarse fácilmente de las paredes debido al engobe rojo. Para servirla en la mesa se utiliza la tapadera tras darle la vuelta, pues los platos estarían ahumados y sucios por el contacto con el fuego del hogar.
La pasta, de tipo volcánico, se acerca a otras producciones cerámicas de Cam-pania, y G. Pucci relacionaría estos vasos con las cumanae testae de los escritores latinos154, vasos muy populares entre las cerámicas romanas de cocina, que posterior-mente se identificarían con las patinae155, forma que servía también para nombrar un guiso típico de la cocina romana156. En el fondo interior tiene generalmente bandas concéntricas torneadas en grupos de estrías, que servían para separar el guiso del fondo. La patina es uno de los platos más utilizados en la cocina romana y de ellas existen muchas variantes; el elemento principal eran los huevos batidos, que exigía una cocción a fuego lento. En nuestros fragmentos sólo se conservan bordes y no es posible averiguar si las tenían.
Los estudios más completos de estas formas han sido realizados por Goudineau157, Peacock158, y Wynia159. Sólo una de las formas (Luni 5) presenta marcas de alfarero, generalmente el nomen Mar(ius) seguido de otro cognomen, lo que ha sido interpreta-do como forma procedente de los talleres de Marius y de los esclavos que trabajan con él, Felix, Hector, Plotus, Turbo, Decimus, Socrates, y Eutyches. Guodineau ha planteado que estas producciones se habrían iniciado alrededor del 220 a.C. y su final lo hace coincidir con la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.
Dentro de los hallazgos hispanos Aguarod establece dos tipos de pasta, una, rica en elementos graníticos, que cree originaria de la zona de Etruria y fecha entre co-mienzos del siglo II a.C. y fines de la República, y otra, con elementos de arenas volcánicas, que procedería de la zona de Campania, y que se impone desde la segunda mitad del siglo I a.C. hasta fines del siglo I d.C., momento en el que cesan su produc-
154 G. PUCCI, “Cumanae Testae”, La Parola del Passato, XXX (1975), 368 ss.155 M. GRÜNEWALD, E. PERNICKA, y S.L.WYNIA, “Pompejanisch-Rote Platten-Patinae”,
Archäologisches Korrespondenblatt, 10 (1980), 259 ss.156 J. ANDRÉ, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris (1981).157 C. GOUDINEAU, “Note sur la céramique à engobe interne rouge-pompéien”, Mélanges
d’Archéologie et d’ Historie, 82 (1970), 159 ss.158 D. S. P. PEACOCK, “Pompeian Red Ware”, Pottery and Early commerce. Characterization and
Trade in Roman and Later Ceramics, Southampton (1977), 147 ss.159 S.L. WYNIA, “Töpfersignaturen ant Pompejanischroten platten: quantité negligeable”, Berischten
van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 29 (1979), 425 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
77
ción los talleres campanos situados en la zona de Pompeya y Herculano. Ha señalado que en los ejemplares de Bilbilis se aprecian las huellas dejadas en el interior por los cuchillos con los que cortaban las raciones160.
La gran difusión que alcanzaron estas formas de la cerámica campana se ha rela-cionado con su uso por parte de las legiones romanas, como se ha comprobado de manera clara en Germania, donde estos vasos deberían formar parte de los ajuares de los soldados, y con las vías de comercialización de los vinos itálicos, ya que en los pecios republicanos aparecen sus ánforas y los platos de engobe rojo pompeyano junto a otros productos itálicos, Campaniense A y B, vasos de Paredes Finas etruscos, lucernas centro-itálicas, etc. El éxito de estos platos originó una rápida imitación en todos los lugares, destacándose ya desde época augustea los ejemplares originarios de Novaesium y Vetera I (Xanten), a los que habría que añadir los de los talleres galos, britanos e hispanos a partir de época claudia.
Para su clasificación hemos seguido la propuesta de Aguarod, que opta por la establecida por C. Cavalieri para las cerámicas de Luni161, donde este tipo de vasos se conocen ya en sus formas antiguas desde comienzos del siglo I a.C., fabricados en la Toscana, y se hacen corrientes en la segunda mitad del siglo I a.C. en los talleres de la Campania. En el Cerro del Moro existen tres formas relacionadas con este tipo de cerámica, dos platos y un modelo de tapadera, todas ellas con el desgrasante de origen volcánico de la Campania.
La primera forma corresponde a la forma 4 de Aguarod (Haltern 75B, Oberaden 22, Luni 2/4), clasificada por M. Vegas en su tipo 15B162. Es un plato de base plana y paredes divergentes con el borde biselado al interior y saliente al exterior, con engobe espeso de tonalidad rojiza al interior. Por los restos conservados, el tamaño de estos platos alcanza cerca de los 40 cm de diámetro, y el engobe es de color rojizo intenso y espeso. Es una forma presente en los campamentos renanos, en Haltern, Oberaden y en Magdalenensberg. Su difusión en Hispania ha sido estudiada por C. Aguarod, que lo documenta en numerosos yacimientos del Valle del Ebro, Osca, Celsa, Cesaraugus-ta, Bilbilis, Emporiae163. En Pollentia164 e Hispalis165 está presente hasta época augustea
160 C. AGUAROD OTAL, Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, Zaragoza (1991).
161 C. CAVALIERI MANASSE, “Ceramica a vernice rossa interna”, Scavi di Luni, II. Relazione preli-minare delle campagne di scavo 1972-1974, Roma (1977), 114 ss.
162 M. VEGAS, Clasificación tipológica preliminar de algunas formas de la cerámica común romana, Barcelona (1964).
163 C. AGUAROD OTAL, “La cerámica común de producción local/regional e importada. Estado de la cuestión en el valle del Ebro”, Cerámica comuna romana d’época Alto-Imperial a la Península Ibérica. Estat de la qüestió, Barcelona (1995), 129 ss.
164 M. VEGAS, “Vorläufiger Bericht über römische Gebrauchskeramik aus Pollentia”, Bonner Jahrbücher, 63 (1963), 275 ss.
165 J. M. CAMPOS CARRASCO, Excavaciones Arqueológicas en la ciudad de Sevilla, Sevilla (1986).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
78
y comienzos del siglo I d.C.; su uso continua en tiempo de Tiberio y Claudio, mo-mento en el que alcanza su máxima difusión en otros centros hispanos, Saguntum166, Valeria167, Ercavica168, y Conimbriga169, lo que explica el éxito de esta forma. Con una cronología augusto-tiberiana se documenta también en algunos yacimientos de la Galia, como Vienne170.
Otra forma de rojo pompeyano recogida en superficie es de la forma 6 de Aguarod (Luni 5). Es también un plato que alcanza los 40 cm de diámetro, de base plana, pero con el cuerpo convexo, borde de tendencia entrante y labio ligeramente engrosado al interior. El engobe y la pasta presentan las mismas características que el tipo anterior. Está también presente en el Valle del Ebro, Celsa, Caesaraugusta, Bilbilis, Emporiae, Ilerda, Calagurris, Tarraco, Iluro, etc. La forma también se encuentra en Conimbriga, Pollentia, Clunia, Ercavica, Valentia171, Lacipo172, etc. Es un tipo que perdura mu-cho más que el anterior, existe en los campamentos del Rhin desde época augustea, Haltern (Haltern 75ª), Oberaden (Oberaden 21), y Hofheim, y perdura hasta época de Vespasiano, momento en el que cesaría su producción debido a la erupción del Vesubio y la desaparición de Pompeya, su área de fabricación. Fuera de la Península Ibérica es la forma más abundante de los platos de rojo pompeyano, a partir de la cual se realizaron las imitaciones locales.
Este tipo de vasos tuvieron mucha aceptación en las zonas de acuartelamientos, como demuestran los hallazgos de Santarém (Scallabis Praesidium Iulium)173.
ii.2.6.cerámicas comunes
-Cerámicas comunes de mesa.Son pocos los tipos de esta clase cerámica, y se distinguen por las pastas, de tonos
claros y coloraciones blanquecinas o amarillentas.La forma más abundante es la jarra de pie en anillo, cuerpo ovoide con asa de sec-
ción plana que muere en el borde, cuello estrangulado, y boca ligeramente acampana-da con borde engrosado al interior. Tiene una gran diversidad de tipos en la forma de
166 C. ARANEGUI GASCÓ, Excavaciones en el Grau Vell (Sagunto, Valencia), Valencia (1982).167 M. OSUNA, F. SUAY, J.J. FERNÁNDEZ, J.L. GARZÓN, S. VALIENTE, y A. RODRÍGUEZ,
Valeria romana, I. Arqueología Conquense III, Cuenca (1978).168 M. OSUNA RUIZ, Ercavica, I. Arqueología Conquense, I, Cuenca (1976).169 A. MONTINHO, “Céramiques à engobe rouge non grésé, I. Les pompejanischen Platten et leurs
imitations”, Fouilles de Conimbriga, VI, Céramiques diverses et verres, Paris (1976), 51 ss.170 A. PELLETIER, “Construction augustéene et dépotoir tibérien dans le Sanctuarie Métroaque de
Vienne (Isére)”, Revue Archéologique Narbonnaise, IX (1976), 115 ss.171 A. RIBERA LACOMBA, La arqueología romana en la ciudad de Valencia, Valencia (1983).172 R. PUERTAS TRICAS, Excavaciones Arqueológicas en Lacipo (Casares, Málaga). Campañas de
1975 y 1976, Excavaciones Arqueológicas en España, 125, Madrid (982). Otros hallazgos malagueños en E. SERRANO RAMOS, Cerámica común romana: siglos II a.C. al VII d.C. Materiales importados y de producción local en el territorio malacitano, Málaga (2000).
173 A. Mª ARRUDA y C. VIEGAS, “As cerâmicas de engobe vermelho pompeiano da Alcaçova de Santarem”, Revista Portuguesa de Arqueología, 5/1 (2002), 221 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
79
rematar el borde, escalonado para recibir tapadera, biselado, y de labio plano (figura 9, 5, y figura 28, 1).
Algunas formas casi completas de jarras tienen la base plana, cuerpo ovoide, cue-llo estrangulado, cuello estrecho desarrollado más ancho en su parte media, y borde saliente (figura 10, 1).
Mención aparte merecen los morteros. El mortarius es una forma cerámica co-rriente en el registro arqueológico de época romana, y su uso se ha relacionado con la trituración de especias para la elaboración de salsas. Como tal tiene precedentes en el mundo griego y cartaginés. A las formas iniciales de importación itálica, suceden desde comienzos del siglo I d.C. piezas que vienen caracterizadas por la existencia de estrías internas que favorecían la frotación.
Estas formas con estrías interiores se reconocen como de producción bética174, que se han relacionado con las alfarerías de la costa gaditana, aunque hasta el momen-to el elenco de las cerámicas comunes torneadas en estos alfares no es muy conocido, debido a que la investigación se ha centrado en las formas anfóricas175.
Todos los fragmentos de mortaria de este asentamiento repiten el mismo tipo, un recipiente de más de 30 cm de diámetro, estriado al interior, pie en anillo, cuerpo mol-durado al exterior y borde engrosado con pestaña interior ((figura 9, 3, y figura 22, 1).
Los paralelos en el campamento de Hofheim han llevado a fecharlos en época de Claudio, fecha que ofrecen también los paralelos más cercanos a Riotinto, en el depósito votivo de Castrejón de Capote en Higuera la Real (Badajoz)176 y la ciudad de Mirobriga177.
Las formas más antiguas, de tipología similar a los ejemplares de Cerro del Moro, se han encontrado en los Castillones, Munigua178, Lacipo, Italica179, Sevilla180, y Cor-doba181. En la lusitania aparecen en los niveles preflavios de Conimbriga182, en Braga,
174 M. A. SÁNCHEZ, “Producciones importadas en la vajilla culinaria del Bajo Guadalquivir”, Cerámica comuna romana d’época Alto-Imperial a la Península Ibérica. Estat de la qüestió, Barcelona (1995), 251 ss.
175 L. LAGOSTENA y D. BERNAL, “Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Cádiz. Balance y perspectivas”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.- VII d.C.), I, BAR International Series, 1266 (2004), 39 ss.
176 L BERROCAL y C. RUIZ, El Depósito Alto-Imperial de Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz).....
177 M. PASTOR, J.A. PACHÓN, y J. CARRASCO, Mirobriga. Excavaciones Arqueológicas en el Cerro del Cabezo (Capilla, Badajoz), Mérida (1992).
178 M. VEGAS, “Römische Keramik des 1. Jahrhunderts n. Chr.”…179 M. BENDALA GALÁN, “Excavaciones en el Cerro de los Palacios”, Italica (Santiponce, Sevilla),
Excavaciones Arqueológicas en España, 121, Madrid (1982), 29 ss.180 C. ROMERO y J.M. CAMPOS, “La villa romana del Cortijo de Miraflores. Sevilla”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/1986, III (1987), 321 ss181 A. GARCÍA y BELLIDO, Los hallazgos cerámicos del área del templo romano de Córdoba, Anejos
de Archivo Español de Arqueología, V, Madrid (1970).182 J. ALARCÃO, M. DELGADO, y F. MAYET, Fouilles de Conimbriga, VI, Céramiques diverses et
verres (Paris, 1976).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
80
donde se encuadran en el tipo IIA183, en contextos tardo-republicanos de Mesas de Castelinho184 y Castelo de Lousa185, y en niveles de Augusto-Tiberio de Abul186.
A partir de la segunda mitad del siglo I d.C. aparece otro tipo con visera exterior, definido bien en su forma por los ejemplares del vertedero de la Calle Constantino de Mérida187, que configura un tipo que se va a mantener hasta época bajo-imperial, con ejemplos conocidos entre otros yacimientos en la villa de Cártama188 y en la ne-crópolis de Punta Umbría189.
-Cerámicas comunes de cocina.Se caracterizan por las pastas de coloraciones grises o rojizas y por los bordes
ahumados por efecto de la cocción de los alimentos. Dentro de estas cerámicas se encuentran dos formas, las ollas y las tapaderas.
Las ollas, de cuerpos ovoides o globulares, y bocas cerradas presentan tres for-mas predominantes: las ollas de borde saliente (figura 11, 1 a 3), las ollas de borde en forma de gancho (figura figura 21, 3, y figura 22, 2), y las ollas de borde vuelto horizontal (figura 27, 8). Las ollas de borde saliente son de cuerpo globular, cuello estrangulado y borde vuelto al exterior. Las ollas de borde gancho tienen el cuerpo de tendencia ovoide, cuello estrangulado y el borde en forma de gancho, que M. Vegas considera el tipo más frecuente en todo el Mediterráneo en época tardo-republicana y tiempos augusteos190, con perfiles muy semejantes a la forma Mayet III de Paredes Finas, fechados en época de Augusto.
-Cerámica de almacenamiento.Las formas de almacenamiento están representadas por los bordes de dolia, todos
ellos con características tipológicas similares, bocas estrechas de bordes engrosados e indicados al exterior (figura 21, 2, y figura 9, 5). La particularidad más reseñable es una o dos molduras exteriores cerca de la embocadura, seguramente para facilitar la
183 R. MORAIS, “Os almofarices béticos em Bracara Augusta”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareross y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.- VII d.C.), II, BAR International Series, 1266 (2004), 567 ss.
184 C. FABIÃO y A. GUERRA, “As ocupações antigas de Mesas de Castelinho (Almodóvar). Resultados preliminares das campanhas de 1990-92”, Actas V Jornadas Arqueológicas, II, Lisboa (1993), 275 ss.
185 J. WAHL, “Castelo de Lousa. Ein Wehrgehöft caesarisch-augusteischer Zeit”, Madrider Mitteilungen, 26 (1985), 163 ss.
186 F. MAYET y C. TAVARES, L’Atelier d’amphores d’Abul (Portugal), Paris (2002).187 M. DE ALVARADO y J. MOLANO, “Aportaciones al conocimiento de las cerámicas alto-impe-
riales en Augusta Emerita: el vertedero de la calle Constantino”, Cerámica comua romana d’época Alto-Imperial a la Península Ibérica. Estat de la qüestió, Barcelona (1995), 281 ss.
188 E. SERRANO y A. DE LUQUE, “Memoria de la segunda y tercera campaña de excavaciones en la villa romana de Manguarra y San José”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 8 (1980), 223 ss.
189 J. M. CAMPOS, J. A. PÉREZ, y N. VIDAL, Las cetariae del litoral onubense en época romana, Huelva (1999).
190 M. VEGAS, Clasificación tipológica preliminar de algunas formas de la cerámica común romana…
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
81
sujeción de una tapadera. Las pastas son cuidadas, de tonalidades grisáceas o sienas, con abundantes desgrasantes finos, parecidas a las de los recipientes anfóricos.
La mayor parte de estos recipientes se han localizado en la parte superior del yaci-miento, en los sondeos de los sectores C, G y H.
ii.2.7. cérámicas grises.Algunos fragmentos de fondo corresponden a producciones de cerámicas grises
a torno que imitan a las series de Terra Sigillata (figura 26, 1). Estas cerámicas se han detectado en los asentamientos contemporáneos de la Baeturia, como Capote, donde han sido valoradas como imitaciones de la cerámica fina de mesa romana de importación191.
ii.2.8. cerámicas turdetanas pintadas.Entre las cerámicas comunes que aparecen en el Cerro del Moro también abun-
dan las cerámicas ibéricas (figura 12). Se caracterizan por sus pastas de coloraciones limonado-amarillentas y abundante desgrasante fino. Dentro de sus formas lisas, sin decoración, predominan:
-Urnas de cuellos acampanados y bordes engrosados triangulares de perfil bilobu-lado o trilobulado (figura 22, 3).
-Cuencos hemisféricos de borde diferenciado por engrosamiento interior del la-bio, y los pies indicados en anillo (figura 22, 4).
-Cuencos esféricos achatados de borde engrosado al interior (figura 22, 5).-Cuencos en forma de casquete esférico con el borde biselado al interior (figura
10, 2 y 3).Dentro de las cerámicas pintadas con franjas de color rojo vinoso destacan asimismo
las urnas, con una banda ancha que cubre todo el exterior del borde, dos bandas finas en el contacto entre la panza y el cuello, y tres bandas finas en la panza (figura 12).
Esta cerámica de tradición turdetana perdura en muchos asentamientos de la Bé-tica hasta bien entrado el siglo I d.C, como ocurre en Córdoba192.
ii.2.9. Vidrios. La forma más común en los recipientes de vidrio es el cuenco de costillas vertica-
les, una de las formas más abundantes en los repertorios de los vidrios romanos. Son vasos a molde, de forma semiesférica, con el borde ligeramente engrosado, y cuya característica más notoria es la serie de costillas verticales que adornan el exterior del cuerpo (figura 13).
191 L BERROCAL y C. RUIZ, El Depósito Alto-Imperial de Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz)……
192 La cerámica ibérica pintada todavía tiene unos buenos porcentajes en los niveles augusto-tibe-rianos de los yacimientos béticos, cf. J. JIMÉNEZ, “El templo romano de la calle Claudio Marcelo en Córdoba: aspectos cronológicos, urbanísticos y funcionales”, Colonia Patricia Corduba, una reflexión arqueológica, Córdoba (1996), 129 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
82
Su cronología se ha situado en el siglo I d.C., y su definición tipológica fue reali-zada por Isings193, quien distinguió tres subtipos, uno en el que las nervaduras llegan hasta la base, otro de mayor profundidad y nervaduras que llegan al fondo, y un tercero en el que las nervaduras ocupan únicamente la panza. En su estudio de los vidrios de Vindonissa, Berger considera que aquellos que tienen ranuras horizontales al interior, como nuestros ejemplares194, son anteriores al 30-40 d.C. Harden los considera como las formas más antiguas del Mediterráneo Occidental, como reflejo de las copas de barniz negro y de los vasos de plata tardo-helenísticos195.
En la Península Ibérica es abundante en la costa levantina, en la Bética, y en los campamentos de la Meseta196.
ii.2.9. pesas de telar.La excavación del Cerro del Moro también ha aportado algunos ejemplares de
pesas de telar, de formas trapezoidales con dos perforaciones para la sujeción. Desde el punto de vista espacial este tipo de instrumentos sólo han aparecido en los sondeos realizados en la parte más alta del cerro, en las áreas E y H (figura 30, 7 y 8). Sobre la localización de estos objetos volveremos a tratar más tarde a propósito de las áreas funcionales del asentamiento.
ii.3. Los materiaLes metaLúrgicos.El pequeño escorial del sector D, estudiado por el Laboratorio de Investigación
del Museo Británico, aporta también importantes resultados para comprender las operaciones metalúrgicas que se llevaron a cabo en el Cerro del Moro197. Estas fun-diciones se relacionan con pruebas de ensayo para intentar recuperar plata de un subproducto metalúrgico del tratamiento de los minerales de plata, el arseniuro de hierro o metal blanquillo (speiss). Los análisis de estas escorias revelaron que estaban relacionadas con la metalurgia de la plata, pues el índice de plomo sugiere procesos de copelación, y el alto porcentaje de hierro nos indicaría también que en ese mineral el hierro era un componente mayoritario. Los porcentajes (% en peso) de tres muestras analizadas fueron los siguientes:
193 C. ISINGS, Roman glass from dated finds, Archaeologia Traiectina, II , Groningen (1957).194 L. BERGER, Römische Gläser aus Vindonissa, Veröffentlichungen der Gesellschaft pro Vindonissa,
IV, Bâle (1960).195 J.W. HARDEN, Roman and Pre-Roman Glass in the Royal Notario Museum, Toronto (1975).196 A. FUENTES, J. A. PAZ, y E. ORTIZ, Vidrio romano en España. La revolución del vidrio soplado,
Cuenca (2001).197 P. T. CRADDOCK, I. C. FREESTONE, y M. HUNT, “Recovery of silver from speiss at Río
Tinto…
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
83
SiO2
Al2O
3 FeO CaO K
2O PbO BaO
24,0 4,7 60,4 1,4 1,2 1,7 2,8
23,0 4,1 60,5 1,8 0,9 2,6 2,9
34,73 5,2 45,6 0,4 0,9 2,5 4,2
La ratio de elementos es muy uniforme en las tres y su composición fayalítica, que caracteriza a las escorias metalúrgicas, en las que la sílice y el óxido de hierro se han utili-zado como fundentes, presenta un tenor de ferrosilicato, propio de las escorias férricas si no fuera por el alto índice de plomo, que las relaciona con procesos en los que el plomo ha servido como colector de plata para formar plomo argentífero (copelación).
El examen microscópico de las muestras pudo detectar también dentro de las fases fayalíticas de la escoria pequeñas drusas de material más complejo en los que se distinguían los siguientes compuestos: plomo con algo de antimonio, cobre con antimonio, antimoniuro de plomo, antimoniuro de cobre, arseniuro de hierro, y antimoniuro de plomo con restos de sulfuro. Las fases ricas en plomo eran las que presentaban mayores cantidades de plata, que llegaban a alcanzar tenores de 30-50% Pb, 26-45% Sb, 2-15% Fe,1-12% As, 3% Cu, y 1% Sn; la concentración de plata dentro del plomo es de 1,8% Ag.
En el Cerro del Moro se localizaron también fragmentos de speiss, lo que indicaba un tratamiento relacionado con la metalurgia de la plata198:
Fe As Sb Pb Mo Sn Ag
72,7 8,6 7,2 0,6 0,1 0,6 <200
72,4 20,0 6,6 0,5 0,12 0,5 <200
Estos análisis documentaron la presencia de molibdeno, un mineral no detectado hasta ese momento en la mayoría de las publicaciones sobre las mineralizaciones de Riotinto. Un estudio de la presencia de este mineral en las masas polimetálicas del suroeste se ofrece también como otro de los apartados de este libro.
Se propuso en consecuencia que estas escorias podían responder al tratamiento de una de las escorias de la metalurgia de la plata, el metal blanquillo (speiss), un arseniuro de hierro, para poder recuperar la plata que había quedado retenida en esta fase metalúrgica. En función de esta hipótesis se propuso el tratamiento del metal blanquillo dentro del esquema general de la producción de plata en época romana en Riotinto. Se suponía que el mineral de plata era la jarosita, un sulfato de hierro hidratado rico en plata. En primer lugar se tostaría el mineral para eliminar la mayor cantidad posible de sulfuro, y después se reduciría con la adición de plomo, poco
198 En todas estas tablas de análisis, salvo el oro y la plata, que se expresan en onzas troy por tonelada de mineral (oz/T) o en gramos a la tonelada (g/T), el resto de elementos se indican porcientos.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
84
abundante en las mineralizaciones de Riotinto y que ayudaría a recuperar mayor cantidad de plata, y óxidos de hierro y sílice como fundentes, que retendrían la mayor parte de la ganga.
Del mineral de partida, la jarosita, conocemos los análisis de D. Williams, que las describe como una capa de mineral muy rica en metales preciosos en la base de las mon-teras del gossan. Estas capas son terrosas y en ocasiones pueden alcanzar hasta el metro de espesor en los respaldos de la mineralización, en los costados de los cerros, en el con-tacto con las rocas de caja (pizarras o rocas volcánicas). No son uniformes, ni en colo-rido ni en composición, y se llegaron a distinguir tierras jarosíticas de distintos colores, amarillo, rojo, gris, y negro, siendo las grises las más pobres. Algunas muestras recogidas en Masa de Salomón (Filón Norte) se compararon con el contenido del gossan:
Cu Fe Pb As S Sb Bi Au Ag
Gossan 0,11 60,63 2,43 0,97 0,13 1,97 0,02 0,17 2,68
Negra 0,13 2,57 1,19 0,01 1,25 2,92 0,03 1,09 83,43
Amarilla 0,08 23,42 4,17 0,75 0,78 1,95 0,03 0,76 50,69
Gris 0,03 0,82 0,57 0,03 0,34 0,76 0,60 0,21 24,48
De esta primera fundición se obtendrían tres productos: la escoria, formada bási-camente por silicatos de hierro con ciertas cantidades de los minerales reducidos, entre los que destacaría especialmente plomo, añadido como colector y que puede alcanzar medias superiores al uno por ciento; el speiss, arseniuro de hierro, con arsénico, anti-monio, plata, etc; y el plomo argentífero, que ha logrado retener la mayor parte de la plata del mineral. La escoria se desecharía en los vacies, y el plomo argentífero, que ha-bía concentrado la plata era el producto más apreciado y se oxidaba en vasos (copelas) para poder liberar la plata. La copelación del plomo argentífero parte del principio de que la temperatura de fusión del plomo es más baja que la de la plata. Calentando este compuesto en esos vasos el plomo se licuaba y podía ser eliminado sucesivamente, con lo que el resto que iba quedando en los vasos aumentaba la cantidad relativa de plata al tiempo que disminuía el plomo. Al final de esta oxidación del plomo se obtenía plata bruta, que conservaba todavía algo de plomo, en torno al 0,4% Pb, pues no es posible eliminarlo al completo, y podía conservar también algo de cobre y oro, aunque la mayor parte de estos metales se concentraban en la fase de óxido de plomo eliminada. Del refino de la plata bruta podía obtenerse plata de más ley.
Un primer comentario a este tipo de mineral es que los contenidos de arsénico y antimonio son relativamente bajos como para formar arseniuro de hierro. El mineral no es un arseniuro, sino un sulfato de hierro hidratado. Por propia génesis, el cobre tiene también una baja composición, que al ser más soluble que el hierro tiende a concentrarse en el nivel hidrostático, en la zona de enriquecimiento secundario.
Los autores de este estudio proponen que el speiss retendría también algo de plata que podía reaprovecharse. El tratamiento de esta escoria exigiría una fase previa de
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
85
trituración y tostación para separarle la mayor cantidad posible de arsénico, y después se reduciría con fundente silíceo. En esta reducción habría que añadirle también plo-mo, que sería el encargado de captar la plata en el proceso de reducción para formar plomo argentífero. El resultado serían también esos tres productos, plomo argentí-fero, que se copelaría para liberar la plata, arseniuro de hierro, ahora sin cantidad apreciable de plata, y silicatos de hierro. De la oxidación del plomo argentífero se obtendría plata bruta, que se podía refinar, y el speiss y la fayalita se arrojarían a la escombrera de escorias.
Con este esquema de la fundición de estos minerales de plata se ajustaba el apro-vechamiento de la plata, y suponía en definitiva que existen dos tipos de escorias en este proceso, las que se producen por la reducción de los minerales y las que producen en la reducción del speiss. Las escorias aparecidas en el sector D del Cerro del Moro se asignaron a la reducción del speiss, y en consecuencia se concluyó que el pequeño escorial de Cerro del Moro respondía a una instalación metalúrgica experimental que tenía que ver con el tratamiento de este material. Las reducidas dimensiones del esco-rial y su ubicación en un área de habitación que no era específicamente metalúrgica hacían factible esta propuesta, pues los grandes escoriales de producción de plata se encuentran en la zona de Filón Norte (Masa Lago, Masa Salomón, y Masa Dehesa). Se estimó el tratamiento del speiss aduciendo que los análisis que realizaron algunos ingenieros españoles de esta escoria arrojaron un enriquecimiento en plata de unos 2800 gramos a la tonelada.
Así como hemos objetado la relación entre la jarosita y la formación de metal blanquillo por la falta de correlación de sus elementos, los análisis que conocemos del speiss tampoco justifican claramente su tratamiento.
El speiss aparece ya descrito por los metalurgos alemanes Agrícola y Ercker como subproducto del tratamiento de sulfuros con alto contenido en arsénico o antimonio, de minerales en forma de arseniuros o antimoniuros. En Riotinto el speiss es denomi-nado metal blanquillo y es una escoria muy reconocida por los ingenieros españoles de los siglos XVIII y XIX, cuando la mina fue Asiento de la corona. También algunos químicos británicos intentaron explicarla.
Este residuo metalúrgico había sido ya identificado en los siglos XVI y XVII entre las escorias romanas de Riotinto: “hállanse también en aquellos campos entre jarales y malezas muchas planchas grandes de á diez arrobas más ó menos, de un metal (a que se ha dado el nombre de blanquillo) parte de ellas debajo de tierra, otras descubiertas y enteras, como si ahora salieran de la fundición; las cuales según dicen plateros, fundidores y mineros, eran la última escoria, y capa que hacían las fundiciones de metales después de haber sangrado los hornos, y echado de sí las primeras escorias que producen semejantes fundiciones, unas que semejan a las que llaman mocos de herreros, otras más pesadas y tupidas al modo del esmalte negro, que gastan los plateros..”199.
199 P. CARRANZA, El ajustamiento y proporción de las monedas de oro, plata y cobre….., cap. III.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
86
El metal blanquillo debería ser abundante en los escoriales, ya que Alonso Barba distingue tres tipos de escorias, blanquillo, escoria cobriza y escoria negra. Con el metal blanquillo realizó algunos ensayos para recuperar el oro que retenía:”…Son sin numero las pruebas y ensaies que hice de los blanquillos en la villa de Valverde en el camino de el condado de Niebla, y…que alcance de las partes que se compone, que son antimonio, azufre y plomo; en algunos cobre; en todos ierro, algún oro, y plata….”. Nos describe también el procedimiento para sacar oro de los blanquillos:” …Con este principio, y conocimiento de que el blanquillo tenía mucho ierro lo eche en agua de piedra lipis, que es finíssima capa-rrosa, y tomo muy buen color de cobre, y echele azogue y pusele a cozer….hizo luego mucha pella, aunque por ser la superficie sola, la que estava convertida en cobre, aun tenía mucho ierro, y desazogada salió en pasta, o piña negra, que hechado sobre vaño de plomo y refinado dexo cantidad considerable de oro…”. Este método utiliza la caparrosa como reactivo para lixiviar el oro, que después concentra por amalgama y refina por copelación. A pesar del éxito de sus experimentos, sus trabajos no tendrían continuidad200.
Para R. Rúa Figueroa el metal blanquillo era una prueba de la desargentización de los cobres grises de Riotinto:” El antiguo beneficio de minerales argentíferos hasta ahora no descubiertos en aquel término ú originarios de otras comarcas, aparece elocuentemente revelado en la existencia de las escorias conocidas con el nombre de metal blanquillo, y que, en mi concepto, no son otra cosa que matas procedentes del tratamiento de cobres grises con agregados plomizos para la extracción de la plata que contuvieron. La análisis de este producto comparada con la del mineral que actualmente se beneficia, servirá para fundar mi creencia..”201. A continuación ofrece el análisis de dos muestras:
Si Cu Fe Pb Sb Ag As S Ca
0,1 2,79 51,83 17,02 3,60 0,03 21,50 2,3 0,41
1,0 1,23 59,80 - 10,24 0,03 25,10 2,1 -
Estas proporciones se ajustan bien con un arseniuro de hierro, rico en antimo-nio, cobre y plomo, razón por la cual relaciona este producto con el tratamiento de minerales complejos de tipo arseniuro o antimoniuro de cobre. La disparidad en la proporción de plomo en las dos muestras, la explica considerando que la que no tiene plomo “procede sin duda de que el número 2 habrá sido refundido para extraer plomo: operación efectuada á últimos del siglo pasado con algunas cantidades de ese metal..”202. Refuerza su argumento con el análisis de un fragmento de “cobre negro” (negrillo), procedente de la limpieza de la galería de desagüe romana conocida como Galería de San Luis, en el Filón Sur, que arrojo una concentración de 1,12 onzas de plata por
200 Mª R. GARCÍA FERNÁNDEZ, Encuentro con Alvaro Alonso Barba (1569-1662), Ilustre metalúr-gico de la villa de Lepe en la Andaluzía, Huelva (1997), 89-90.
201 R. RÚA FIGUEROA, Ensayo sobre las minas de Riotinto…, 92.202 R. RÚA FIGUEROA, Ensayo sobre las minas de Riotinto…, 93.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
87
quintal, unos 623,9 gramos a la tonelada de mineral. El bajo enriquecimiento en plata de las muestras de metal blanquillo, 0,03% Ag, unos 300 gramos a la tonelada, no era posible procesarlo con la tecnología de la época, pero ya nos señala que se rea-lizaron intentos para aprovecharlo, al menos para recuperar el plomo. Rúa Figueroa ya conocía que en algunos ensayos de metalurgia moderna realizados en Freiberg se obtenía una mata similar en la fusión de minerales argentíferos secos, no calcinados y sin la adición de piritas203.
Otras muestras fueron analizadas en 1884, en los primeros años de los trabajos de Rio Tinto Company, y una de ellas la referencia M. Flores Caballero en su estudio de los archivos de la compañía204:
Fe Au As Sb Cu Ni Co Ag
58,15 23,10 0,77 7,43 0,02 0,008 0,014 0,001
Los trabajos metalúrgicos desarrollados por Río Tinto Company nos ofrecen tam-bién algunos datos interesantes de este residuo. Desde las primeras actividades de extracción de esta compañía se mostró interés por el estudio de los escoriales roma-nos. Los análisis de las escorias antiguas comenzaron casi a la par que la compañía emprendía la modernización de los sistemas de extracción. Se conservan cartas desde 1882 en las que el laboratorio de la compañía informaba al jefe químico G. Douglas de los resultados de estos análisis, en las que destacan los intereses de los mismos, los contenidos en cobre, plata, y oro en ellas; se ensayó incluso con una tipología preliminar de las escorias (small lump y large lump). A partir de la dirección de W.J. Browning estos trabajos de investigación se intensificaron. El técnico analítico W. A. Jenkin informaba puntualmente a G. Douglas, quien a su vez mantenía al corriente al General Manager, y éste finalmente enviaba copia a la sede central de Londres. Uno de los informes más completos se envío a G. Douglas en 16 de Octubre de 1911, en el que Jenkin intentaba explicar el mineral que había dado origen a tanta acumulación de escorias, y señalaba a cuerpos minerales complejos de tipo fahlerz (sulfoarseniuros y sulfoantimoniuros), minerales de cobre que contenían ciertas cantidades de plomo, plata, y zinc, de los que subrayaba que tenían casi un 60% de metales preciosos. Una de las muestras que se aportan como ejemplo de este mineral complejo arrojó la si-guiente composición:
Cu S Sb As Fe Zn Bi Si Ag
36,97 25,98 25,96 1,70 4,30 3,95 0,02 0,72 39,60
203 Sobre los sistemas de tratamientos de los minerales en esta época M. ORTÍZ y E. ROMERO, “La metalurgia en las minas de Riotinto, desde su rehabilitación al alquiler del Marqués de Remisa (1725-1849) y la obtención de indicadores ambientales de consumo de combustible en los procesos metalúrgi-cos”, Boletín Geológico y Minero, 115 (2004), 103 ss.
204 M. FLORES CABALLERO, Las antiguas explotaciones de Río Tinto…, 55.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
88
En los minerales de la base de la montera de gossan, que se consideraban ricos en plata (argentiferous ore) las cantidades de arsénico y antimonio eran significativa-mente bajas:
Pb S Fe As Sb Cu Ag Au
37,02 17,92 10,54 0,79 1,69 0,07 1435 39,7
G. Douglas siguió preocupado por el speiss y envió nuevas muestras a los labora-torios. En una carta fechada el 1 de Noviembre de 1911 se le remitieron los análisis y un pequeño croquis a mano alzada en el que Jenkin explicaba la formación del speiss dentro del horno. Tres de estos análisis no hacían sino confirmar los porcentajes ya conocidos:
Fe As S Cu Sb
65,49 22,40 1,88 2,02 3,84
68,20 20,39 1,73 1,63 4,21
68,90 18,75 2,78 1,32 6,54 El muestreo sistemático de los escoriales se llevó a cabo en los años 1924 y 1925
y los trabajos estuvieron supervisados por G. Douglas, que preparó el plano de la localización de todos los escoriales, su extensión y su relación con las distintas masas minerales. Se topografiaron y analizaron un total de 20 escoriales, y se calculó el to-nelaje total de escorias en unos 20.000.000 de toneladas. La analítica de las muestras permitió distinguir los escoriales que se debían a las fundición de minerales de cobre y aquellos otros, más extensos y con mayor volumen de escorias, que estaban relaciona-dos con el tratamiento de minerales argentíferos. Hoy día los nuevos trabajos de cubi-cación realizados por Río Tinto Minera S.A. han aquilatado el verdadero volumen de los escoriales, pero este trabajo de comienzos de siglo XX fue fundamental para que comenzáramos a distinguir desde el punto de vista analítico las escorias de cobre y las escorias de plata, cuya caracterización realizaría más tarde L.V. Salkield.
En los informes de G. Douglas se hacen también unas atinadas observaciones sobre los minerales que se habían beneficiado en estas fundiciones de plata y cobre. Para las fundiciones de minerales de plata propuso que el gossan pudo ser objeto de explotación, pues la mayor parte de los trabajos mineros romanos se encontraban en la montera gossanizada. El mineral más rico en plata se localizó en el contacto entre los sulfuros (pi-ritas) y el gossan, entre los pisos 6 a 16 de las masas Salomón y Dehesa, cuyas muestras arrojaron un enriquecimiento en plata de unos 5.740 gramos a la tonelada. También en la Masa Lago existía una capa de minerales ricos en plata, pero de menor envergadura que las encontradas en las masas anteriores. En el Cerro Colorado, que se encontraba completamente perforado de pozos romanos, en ocasiones de más de 20 metros de pro-fundidad, se buscaba ese nivel rico en plata en el contacto entre el pórfido y el gossan,
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
89
que estaba atravesado de vetillas de sulfuros en forma de stockwork. Los indicios de plomo en las escorias de plata los explica comentando que, aunque no en abundancia, se encontraba en el contacto entre el muro de rocas porfíricas y los sulfuros masivos a lo largo de la superficie de Filón Norte, Filón Sur y Masa San Dionisio.
En cuanto a los minerales de cobre, propuso que el mineral más empleado sería la tetraedrita (cobre gris), que era abundante en la zona de enriquecimiento secundario, y que predominaba en la Masa Salomón, Masa Dehesa, Masa San Dionisio, y Masa Filón Sur.
La preocupación por los análisis de escorias y piezas antiguas generó una inte-resante correspondencia entre el laboratorio y G. Douglas, que no cesaba de enviar muestras a Jenkin para su análisis. Se analizaron además otras muestras metalúrgicas procedentes de los escoriales, plomo argentífero, speiss, litargirio, plomo refinado, y plata copelada. Para Jenkin el speiss era la prueba más evidente del tratamiento de esos minerales complejos, pues las muestras de speiss coincidían en composición con los fragmentos de plomo argentífero recogidos. La analítica de metal blanquillo que se presenta en estos informes es la siguiente:
Fe As Sb Pb S Cu Si Ag Au
63,90 18,75 6,54 2,43 2,78 1,32 0,35 99,2 39,7
En una carta fechada 24 de Abril de 1924 se remitía el resultado del análisis de una pieza metálica que se identificó como plomo argentífero (It is argentiferous lead), y en ella se destacaban los valores de antimonio, cobre, plomo, y plata, que se encon-traban también en esos minerales complejos:
Pb Bi Sb Cu Ag
88,5 1,25 4,27 2,94 919
Según su esquema del tratamiento de estos minerales se obtendrían tres productos metalúrgicos, el plomo argentífero, que posteriormente debería oxidarse para liberar la plata, el speiss (metal blanquillo), que se formaba en el horno por encima de éste y retenía la mayor parte del arsénico y antimonio, y la escoria, que se hacía sangrar fue-ra de la cámara de reducción. Era pues un producto relacionado con el tratamiento de minerales de plata, y al ser una escoria de aspecto casi metálico se realizaron algunos intentos de reaprovecharlo en la construcción de campanas, pero su fuerte concentra-ción en arsénico, difícil de eliminar y que hace al hierro quebradizo, fue siempre un obstáculo que no permitía su correcta fundición.
Esta escoria mereció también la atención de L.V. Salkield205, que la describe como una aleación de hierro níquel con arsénico o antimonio. Se produciría durante la fun-
205 L.V. SALKIELD, “Ancient slags in the South West of the Iberian Península…, 88.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
90
dición de minerales oxidados que contenían también pequeñas cantidades de sulfuro. Nos presentó los resultados de dos muestras de este material, una procedente de los escoriales de cobre y dos de los escoriales de plata. La muestra de los escoriales de cobre es rica en cobre, plomo y plata:
Cu Si Fe As Sb S Pb Ag Au
21,6 7,1 18,9 8,2 1,9 4,7 9,1 3.798 34
Esta composición no concuerda con los análisis anteriores, pues el cobre es alto, y hierro y arsénico son bajos como para ser considerada metal blanquillo. Creemos que es una mata cobriza de un mineral rico en plata, un sulfoarseniuro de cobre plumbo-argentífero. Las matas de fundiciones cupríferas se distinguirían así de estos residuos de la metalurgia de la plata por el mayor valor del cobre. Sin embargo, la mata de cobre se produce por la desulfuración de minerales de cobre en una fundi-ción sin fundentes, y serviría de concentrado para una fase posterior de reducción, mientras que el metal blanquillo es una escoria que se obtiene en la fase de reducción con fundentes206. Existen pues diferencias entre las matas de cobre y el speiss, y esta muestra no puede ser considerada con propiedad como metal blanquillo, aunque tenga porcentajes de arsénico y antimonio. Las muestras de metal blanquillo de los escoriales de plata sí representan el porcentaje característico de este residuo y coincide con los análisis anteriores:
Cu Si Fe As Sb S Pb Ag Au
1,32 0,35 66,3 18,75 6,57 2,38 2,43 111 8,5
1,4 0,9 62,4 24,6 6,69 2,42 1,63 168 11,0
El Proyecto Arqueometalúrgico de la Provincia de Huelva (H.A.P.) también regis-tró speiss en algunos de los escoriales de Filón Norte:
Fe As Sb Pb Mo Sn Ag
35,5 39,0 19,5 2,3 0,5 4,3 1,0
50,5 40,5 6,0 0,83 0,15 1,7 0,27
52,5 38,0 7,2 0,80 0,5 0,8 0,07
La única referencia al enriquecimiento en plata del metal blanquillo procede de un informe publicado por Rúa Figueroa sobre las inspecciones que mandó realizar
206 Matas de cobre de similares características se conocen en fundiciones protohistóricas del suroeste, como Monte Romero, cf. A. BLANCO y B. ROTHENBERG, Exploración Arqueometalúrgica de Huel-va…, 86, (HP145A).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
91
Felipe IV en estas minas, comisionando para ello a Gregorio López de la Madera y al capitán Tomás Cardona. Cardona realizó algunos análisis de metal blanquillo, y detectó en algunas muestras hasta 2.800 gramos de plata a la tonelada y pequeñas cantidades de cobre. Recomendó por esto al Consejo Real que se recuperara la plata de esta escoria, pero finalmente el proyecto fue desechado por la dificultad de esta operación207.
Desde luego, la mayor parte de los análisis demuestran que el metal blanquillo rara vez estaba enriquecido en plata, pues ni las muestras de Rúa Figueroa ni las de Salkield dan pie para considerarlo. Hay que sumar a ello que la presencia de cobre en algunos de estos análisis entra en contradicción con la composición de los minerales que se consideraron de partida, las jarositas, que según las analíticas de Williams eran muy pobres en arsénico (0, 97% As), bismuto y antimonio. ¿Cómo puede derivarse un arseniuro de hierro (metal blanquillo) del tratamiento de las jarositas, cuando en éstas el porcentaje de arsénico no es representativo? ¿Cómo no ha aparecido este producto en los registros metalúrgicos prerromanos de Cerro Salomón y Cortalago si se estaba explotando también el mismo mineral ? Es decir, existen todavía muchas interrogantes con respecto al metal blanquillo y las dificultades expuestas para su tratamiento son bajo nuestro punto de vista una seria objeción para pensar que pudo ser reaprovechado en época romana para extraerle plata. Tampoco sería descarta-ble retomar la vieja idea propuesta por Rúa Figueroa, que siempre vio en el metal blanquillo un producto de la metalurgia de minerales complejos, sulfoarseniuros de cobre-plomo ricos en plata, que es la composición que mejor se ajusta a los peque-ños glóbulos de mineral complejo que aparecen en las escorias del Cerro del Moro. Hay que tener en consideración que los minerales beneficiados en época antigua en Riotinto pudieron ser variados, desde el gossan enriquecido en plata que aparece en algunos yacimientos tartésicos208, hasta la galena recogida en contextos protohistó-ricos de Huelva209. No parece que sea éste el caso de las jarositas, de las que no existe prueba firme de su minería en época prerromana, pero que es citada de manera muy recurrente desde las publicaciones de D. Williams.
El fragmento de plata bruta recogido en el Cerro del Moro, que referenciaremos más adelante, tiene un contenido de cobre de 0,12%, que no coincide con la com-posición original de los minerales propuestos, las jarositas, en las que el cobre no se detecta. Necesariamente el mineral de partida contendría cantidades significativas de cobre, que no aparecen, como hemos visto por los análisis, en las jarositas.
Un planteamiento más panorámico de la producción de metales en Riotinto en la antigüedad también ofrece algunas claves para poder explicar esta metalurgia
207 R. RÚA FIGUEROA, Minas de Riotinto: estudios sobre la explotación y beneficio de sus minerales, Coruña (1868).
208 J. FERNÁNDEZ JURADO, “Metalurgia de la plata en época tartésica”, Minería y Metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, I, Madrid (1989), 157 ss.
209 F. GONZÁLEZ, L. SERRANO, y J. LLOMPART, El emporio fenicio precolonial de Huelva (ca. 900-770 a.C.), Madrid (2004).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
92
de Cerro del Moro. Los trabajos desarrollados hasta la fecha en la sección de la escombrera de escorias antiguas de Corta del Lago y en otros escoriales de la zona, han podido determinar que en época augústea se asiste a una diversificación de la producción metálica, y Riotinto pasó de ser una mina que hasta ese momento había producido plata a centro productor de plata y cobre. Este dato nos parece de sumo interés teniendo en cuenta que esta cronología es en la que se desenvuelve el Cerro del Moro, así como su situación espacial, más próxima a los escoriales de cobre del área Planes/Marismilla. A partir de época de Augusto comenzó a beneficiarse así la zona de sulfuros secundarios, muy rica en minerales de altas leyes en cobre, los “negrillos” de la literatura minera, rica en calcosina, pero en la que también existían minerales más complejos, sulfoarseniuros y sulfoantimoniuros de cobre, entre ellos la tetraedrita o cobre gris. Conocemos por R. Rúa Figueroa que algunas partidas de estos minerales eran argentíferas, y no debe desecharse por ello que las escorias de Cerro del Moro correspondan al tratamiento de estos minerales para la producción de plata y cobre, que comienza en Riotinto justo en estos momentos. Minerales parecidos pudieron explotarse desde el II milenio a.C., pues la escorificación del crisol de la necrópolis de La Parrita en Nerva contiene también esos tres elementos, plomo, plata y cobre210.
Una muestra de estas escorias del Cerro del Moro ha sido analizada en los Servi-cios Generales de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Huelva por Fluo-rescencia de Rayos X, y sus contenidos se ajustan también al tratamiento de estos minerales complejos, con plomo, antimonio, arsénico, y cobre:
Na Mg Al Si P S Cl K Ca
0,38 0,32 7,01 23,7 0,44 0,77 0,18 1,01 0,83
Ti Mn Fe Cu Zn As Mo Sn Sb Pb
0,25 0,01 49,1 0,25 0,01 0,40 0,01 0,48 1,71 4,76
En la campaña de sondeos de Río Tinto Minera en Filón Norte también se obtu-vieron algunos datos de interés de la composición de las escorias y de los minerales beneficiados. F. García Plomero ha clasificado en dos grupos las escorias de plata de acuerdo con su contenido de cobre, unas de bajo contenido, inferior a los 130 ppm Cu (0,01 % Cu) y 7.700 ppm Pb (0,77% Pb), y otras con contenido alto, 2.080 ppm Cu (0,20% Cu) y 15.600% Pb (1,16% Pb). Estima que las escorias de bajo contenido en cobre “proceden del tratamiento del gossan de los sulfuros masivos, en la zona basal con alto contenido en Ag, pero en zonas situadas muy por encima de la zona de Cementación (posibles zonas de las Jarositas) dado su bajo contenido en Cu”. Las escorias con contenidos más altos en cobre “sólo pueden proceder de zonas topográficamente
210 J. A. PÉREZ y C. FRÍAS, “La necrópolis de La Parrita (Nerva, Huelva) y los inicios de la meta-lurgia de la plata” …, 14.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
93
más bajas, en la transición del gossan a los Sulfuros Masivos-Zonas de Cementación“211. Como venimos comentando, el tenor de cobre en las escorias del Cerro del Moro las identificaría con las escorias del segundo tipo, cuya composición las acerca a las mineralizaciones del enriquecimiento secundario. Dentro de la lista que presenta F. Rambaud de los minerales de la zona de enriquecimiento secundario se encuentran gran variedad de minerales de cobre (calcosina, covelina, galena, tetraedrita, etc,), ricos en cobre y, a veces, en plata y plomo, mientras que en los minerales de la base del gossan predominan los minerales de plata (pirargirita, freibergita, jarosita, plum-bojarosita, querargirita, argentojarosita, y selenojarosita)212.
De todas formas, el tamaño del escorial del Cerro del Moro indica que este asen-tamiento no es un centro metalúrgico, las áreas metalúrgicas de Riotinto en época ro-mana se concentraron en Filón Norte (escorias de plata) y Planes/Marismilla (escorias de cobre). ¿Cómo catalogar entonces a esta fundición?
Parece evidente que según el reducido tamaño del escorial del Cerro del Moro no nos encontramos ante una verdadera área de tratamiento industrial de los minerales, y es posible que sean producto de pruebas de ensayo o de fundiciones de bondad en el tratamiento de determinados cuerpos de minerales cuya metalurgia no estuviera desarrollada. Son claras las dificultades de reducción de estos minerales complejos, sulfoarseniuros o sulfoantimoniuros, cuyo tratamiento no está constatado hasta ahora en las capas de escorias de tiempos precedentes en Riotinto. Este primer apunte nos lleva a considerar que la metalurgia desarrollada en el Cerro del Moro viene a signifi-car una experiencia piloto en el tratamiento de minerales que quieren beneficiarse y sobre los que todavía no existe un conocimiento empírico de sus modos de reducción. Desde este punto de vista el escorial del Cerro del Moro sería el testimonio de la actividad de metalurgos especializados en un asentamiento no metalúrgico, pero del que depende toda la administración minera del distrito de Riotinto desde época de Augusto, donde se ensaya con el tratamiento de otros cuerpos minerales descubier-tos, probablemente de la zona de enriquecimiento secundario en minerales de cobre, que comienza a ser minada a partir de estos momentos. A esta propuesta se sumaría también el planteamiento descrito que relaciona estas escorias con la recuperación de la plata del metal blanquillo, pues en todo caso estaríamos en presencia de una planta experimental donde se prueban nuevos recursos metalúrgicos para optimizar los niveles de producción.
Pero además de todo esto, creemos que del examen detenido de todo el registro arqueológico del Cerro del Moro pueden plantearse otras vías de explicación de esta producción metalúrgica. La aparición de plata bruta en el yacimiento otorgó validez al planteamiento de la desplatación del metal blanquillo, ya que esta plata era la
211 F. GARCÍA PALOMERO, “Yacimientos de la Faja Pirítica Ibérica (F.P.I.)”, Metallum. La minería suribérica, Huelva (2004), 25.
212 F. RAMBAUD, El Sinclinal carbonífero de Riotinto (Huelva) y sus mineralizaciones asociadas, Me-morias del Instituto Geológico y Minero, LXXI, Madrid (1969).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
94
prueba evidente de la metalurgia de la que procedían esas escorias, la producción de plata. Así defendido, el razonamiento es correcto, pero hay que tener presente que el fragmento de plata no se encontró en la zona de tratamiento metalúrgico, sino precisamente, y esto es de subrayar, en la zona de almacenamiento, donde se recogió un tesorillo de monedas que ofrece otras perspectivas de análisis. Efectivamente, el estudio de la circulación monetaria ofrece garantías para considerar que en este yaci-miento se están acuñando monedas de bronce que copian un patrón de la moneda de Castulo, para ser utilizada como moneda de cuenta dentro del propio distrito minero. Esto habría hecho necesario el metal para la fabricación de la moneda, sobre todo cobre. Existe también una gran abundancia de denarios de cobre forrados, que copian modelos oficiales romanos, pero con unas leyendas que, como ya se ha anotado, de-notan la existencia de una oficina con escasa pericia en la lengua latina. Esto nos lleva a pensar en la existencia de una ceca local, para abastecimiento interno, que pone en circulación monedas de bronce. Unos juegos de ponderales de plomo recogidos en el asentamiento muestran también los divisores para el peso de los distintos metales utilizados en estas amonedaciones. No vamos a insistir en las acuñaciones de moneda que se realizan en los campamentos y en otros recintos de tropas, ya suficientemente conocidas.
A pesar de todo ello, no existen pruebas concluyentes sobre la fabricación de mo-nedas en el mismo Cerro del Moro, donde no se han recogido cuños. Esta perspectiva es precisamente la que otorga coherencia a la fundición del Cerro del Moro, donde llegarían algunas partidas de mineral complejo, cobre grises ricos en plata y plomo, que permitieran la producción de pequeñas cantidades de cobre y plata. Esta alter-nativa, de producción de plata y cobre para cubrir las necesidades del asentamiento, tiene desde luego más sentido que plantear fundiciones de ensayo con el metal blan-quillo o minerales complejos, pues estas fundiciones podrían haberse efectuado a pie de mina, en las áreas metalúrgicas de Filón Norte (Cortalago) o en las márgenes del río Tinto, donde se fueron formando los grandes escoriales que han dado fama a la explotación romana de Riotinto.
Desde este punto de vista, somos partidarios de considerar al pequeño escorial del Cerro del Moro como una parte de una officina del asentamiento, donde se funden partidas de mineral de cobre-plomo-plata para cubrir las necesidades del asentamien-to.
A pesar de que es ésta nuestra primera valoración ante una perspectiva más ge-neral del asentamiento, creemos que serían necesarios nuevos análisis metalúrgicos y excavaciones de mayor extensión para poder ahondar con mayor seguridad en este problema, que con los trabajos preliminares desarrollados hasta ahora sólo pueden defenderse a modo de hipótesis de trabajo.
ii.4. otros materiaLes deL museo minero.El yacimiento nos había mostrado ya sus peculiaridades, pero la campaña de son-
deos estratigráficos nos abría todavía más interrogantes, que sólo podrían resolverse
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
95
con excavaciones más amplias en área abierta. Desde entonces, por desgracia, no ha merecido mayor atención de la investigación, pero en los últimos años el Museo Mi-nero de Riotinto ha podido ir recuperando toda una serie de materiales arqueológicos que se encontraban en colecciones particulares, que nos confirman incluso algunas hipótesis iniciales que no se publicaron por la falta directa de indicadores. Así sucede, por ejemplo, con su carácter militar, aspecto sobre el que nos extenderemos más ade-lante, que quedaba en evidencia por el consumo de productos cerámicos, la mayor parte importados y con claros reflejos en los campamentos augusto-tiberianos de la frontera renana, sobre todo Oberaden y Haltern.
Tanto en las colecciones privadas de la zona como en los fondos del Museo Mine-ro de Riotinto, se encuentran también muchos materiales que proceden de interven-ciones clandestinas o de hallazgos superficiales. Entre estos materiales se encuentran los siguientes:
ii.4.1. los tesorillos de la “casa grande”. Los hallazgos fortuitos en el Cerro del Moro explican por sí solos la importancia
del asentamiento. Muchos de estos hallazgos se realizaron en la denominada popular-mente “Casa Grande”, cuya significación dentro del conjunto urbano queda patente en todos estos hallazgos y en su técnica edilicia, que destaca de la tónica general de la construcción del asentamiento por la amplitud de sus espacios y por el mayor grosor de sus muros, que alcanza anchuras de un metro cuando en el resto de edificios no sobrepasa los 60 cm. La aparición de estos materiales ha hecho que sea el sector del yacimiento más castigado por las excavaciones clandestinas, y una buena prueba de ello son los conjuntos que vamos a comentar a continuación.
Uno de estos hallazgos consistía en un entalle de anillo, un pequeño tesorillo de bronces imitaciones de monedas de Cástulo, denarios tardo-republicanos, un pen-diente de oro, y un fragmento de plata (lámina 1)213.
El entalle está realizado en ágata214, con unas dimensiones de 12 x 9 x 1 mm, con grabado que representa una cornucopia, cetro y pátera. Las cornucopias son uno de los elementos más usuales entre las representaciones figuradas de época romana y su origen es griego, remitiéndose a la época clásica. Es una figuración muy representada en el siglo I a.C., a partir de su uso como reverso en algunas monedas ptolemaicas, y alcanzó gran popularidad en época tardo-republicana e imperial. Suele acompañar a personajes masculinos y femeninos, como atributo de abundancia, honor, paz, libera-lidad, de la diosa Ceres, etc. En este caso la cornucopia está flanqueada por otros dos símbolos, el cetro, símbolo de poder, que acompaña a dioses o soberanos, y la pátera,
213 FCA. CHAVES TRISTÁN, “Hallazgo de monedas en Riotinto (Huelva)”, Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza (1986), 863 ss.
214 Sobre éste y otros entalles del Cerro del Moro F. MARTÍNEZ, P. PAVÓN, y J. P. LORENZO, “Aportación al estudio de los entalles romanos: tres piezas del Cerro del Moro (Nerva, Huelva)”, Cuader-nos del Suroeste, 2 (1990), 147 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
96
como símbolo religioso relacionado con las libaciones de carácter sacrificial. En las monedas las asociaciones de cornucopia y pátera portadas por un personaje femenino hacen alusión a abstracciones divinizadas, Felicitas, Concordia, Pietas o Hilaritas. La cornucopia como signo de la Fortuna y de la Abundantia aparece en las monedas de César, Octavio y M. Antonio, y como expresión de la abundantia de la Pax Augusta. En algunos ases de Nerón, la cornucopia y la pátera acompañan a la figura del Genius Augusti en el momento de realizar una libación en el ara. El cetro y la pátera son sig-nos de Júpiter en algunos reversos de las monedas de Caracalla.
Aunque el empleo de anillos-sello se encuentra ya en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, no se harán frecuentes hasta época helenística, momento en el que dejan de ser una contramarca personal del soberano y se difunden a otras esferas sociales. A famosos talladores les estuvo permitido representar el rostro de Ale-jandro, y Plinio comenta también que Augusto utilizó como sello una representación de una esfinge, la imagen de Alejandro, y su propio retrato, todos ellos obra de su tallista Dioscúrides. En época augusta alcanzaron fama otros talladores, Hilo, hijo de Dioscúrides, Solón y Aulos. Normalmente iban engarzados en anillos de oro, plata y bronce, aunque también se ha documentado su uso como adorno de vasijas, muebles o calzado, o como sellos para la decoración de la cerámica. Su abundancia en el Cerro del Moro y su aparición sin ningún tipo de engarce justifica un pequeño depósito de una tienda o almacén.
El pequeño tesorillo de bronces de Cástulo se encontró en superficie y las monedas estaban tan deterioradas que al cogerlas se desmoronaban en las manos. Se recogieron un total de 89 monedas, entre ellas dos denarios215. Uno de ello tiene anverso con cabe-za galeada con la leyenda ROMA en el exergo y en el reverso una cuadriga a la derecha; su peso es de 1,28 gramos, y es un denario acuñado en la ceca de Roma en el siglo II a.C. El segundo denario es de la serie de los aerati, con alma de cobre y forro de plata, y representa en el anverso a Valetudo de pie, apoyándose en una columna y llevando en la mano una serpiente, y en el reverso a Salus a la derecha; su peso es de 2 gramos, el módulo 17 mm., y es una imitación de un denario republicano del año 49 a.C. La mayor parte de las monedas de bronce eran frustas, pero algunas de ellas presentaban representaciones que permiten su identificación. Los denarios republicanos se conside-raron una perduración normal, que tiene paralelos en otras monedas del yacimiento, y la imitación es una copia de mala calidad del denario del año 49 a.C. de M. Acilius (RRC, 442), con detalles burdos de labra y leyenda ilegible, reducida a una serie de trazos, que se ha interpretado como grabada de una persona que no sabía latín.
En el conjunto de monedas de bronce sólo una tenía una tipología distinta a las demás. Se trata de una moneda bastante deteriorada, pero por lo que resta de la leyen-da se ha catalogado como una moneda de Bailo, con leyenda púnica, y con cronología de fines del siglo II a.C. y principios del siglo I a.C.
215 Recogemos aquí las conclusiones del estudio de estas monedas en FCA. CHAVES TRISTÁN, “Hallazgo de monedas en Riotinto (Huelva)”….
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
97
A pesar del estado de deterioro, el resto de los ejemplares pertenecían a piezas de Castulo con cabeza masculina a la derecha en el anverso y toro a derecha con creciente en el reverso. Se señalan varios datos que apuntan a que no fueron acuñadas en el taller de Cástulo, como aquellas en las que no se ha grabado el creciente en el toro, aquellas otras en las que se ha obviado la leyenda, los diámetros alejados de los patro-nes originales, y la diferencia de peso con respecto a la serie castulonense216.
La moneda de Castulo es abundante en las zonas mineras, la Loba, Diógenes, Valderreprisa, y La Bienvenida, etc.217 .
Para Mª P. García Bellido la presencia de estas monedas de Cástulo en estos ambientes mineros no puede interpretarse como consecuencia de las relaciones co-merciales de unas minas con otras, para las que siempre se prefiere la plata, sino tes-timonio de mineros que emigran de unas zonas a otras, y estas monedas pudieran ser un reflejo de que las minas de Sierra Morena y Cartagena estaban en crisis, lo que les obligaba a emigrar a otros distritos en los que ahora comienza la explotación indus-trial; en la mayoría de los yacimientos mineros las monedas están muy desgatadas, lo que supone un largo uso, pues el abastecimiento de monedas en las minas, situadas en zonas montañosas y alejadas de los centros urbanos, era difícil, y el Estado facilita su provisión con acuñaciones locales, en algún caso a nombre de minas sin control directo del Estado, como sucede en las minas de Noricum218.
Se ha apuntado que en Castulo deberían existir grupos sociales con experiencia en la explotación minera, con una infraestructura tradicional y con posibilidades de captar mano de obra especializada, una baza importante ante las autoridades roma-nas, que debían cuidar del buen funcionamiento de las minas. La moneda de Castulo sería una garantía para la contratación, pues era moneda conocida entre los mineros. En el asentamiento minero de La Loba la mayor parte de las monedas proceden de cecas locales y ninguna de ellas de un taller oficial de Roma, pues los habitantes de los distritos mineros preferían el uso de monedas conocidas en los ambientes de po-blación autóctona que trabaja en las minas. Cástulo tendría tradición en acuñar, lo que confería a sus monedas una segura aceptación, proporcionando así una moneda útil para el pago de los salarios, pues estos salarios iban a parar a manos indígenas, que no exigían piezas oficiales, y la moneda de Castulo se convertiría así en la seña de identidad de las poblaciones mineras que habían tenido relación con la explotación de sus minas219.
216 Estas consideraciones en FCA. CHAVES TRISTÁN, “Hallazgo de monedas en Riotinto (Huel-va)”….
217 A. AREVALO, “La circulación monetaria en las minas de Sierra Morena: El distrito de Córdoba”, Numisma, 273 (1996), 51 ss.
218 Mª P. GARCÍA BELLIDO, Las monedas de Cástulo con escritura indígena. Historia monetaria de una ciudad minera, Barcelona (1982).
219 FCA. CHAVES y P. OTERO, “Los hallazgos monetales”, La Loba (Fuenteobejuna, province de Cordoue, Espagne). La mine et le village minier antiques, J.Mª Blázquez, C. Domergue, y P. Silliéres (dir.), Bordeaux (2002), 163 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
98
Pero por encima de estas consideraciones, ¿ supone esto que el abastecimiento de numerario de bronce se llevó a efecto en el propio distrito minero ?
El pequeño lingote de plata es de plata bruta (lámina 1), con una composición de 84% Ag, 1,75% Au, 15,4% Bi, 0,12% Cu, 0,14% Pb, y 0,01% Fe.
Un segundo importante hallazgo en esta estructura estaba formado por otros dos entalles, un fragmento de camafeo, un denario, algunos fragmentos de cerámica gris imitación de sigillata, sigillatas itálicas, barniz rojo pompeyano, un colgante-amuleto de hueso en forma de pie, y pequeñas tablillas de pizarra con inscripciones de las que se trata en otro apartado de este libro (lámina 1).
Uno de los entalles es de color acaramelado y tiene unas dimensiones de 13 x 11 x 2 mm. El motivo es una cigarra de pie tocando el diaulos, la flauta con los tubos ligeramente curvados hacia arriba. El segundo de los entalles es de cornalina de to-nos acastañados, translúcida, y con dimensiones de 14 x 11 x 1 mm. Representa a un personaje de pie, desnudo, con una cinta en la cabeza, que se recoge en la nuca a modo de moño (nudus). En ambas manos sostiene una clámide en actitud grotesca. La significación de todos estos elementos hay que valorarla con relación al resto de materiales exhumados o recogidos en el yacimiento, que reflejan una alta capacidad adquisitiva de sus habitantes, relacionados directamente con la explotación y admi-nistración del área minera de Riotinto a partir del impulso que aportó la reformas de Augusto en este distrito minero.
El denario tiene en el anverso cabeza de Mutinus Titinus a derecha, y en el anverso pegaso a derecha y debajo en cartela Q. TITI. Es también un denario republicano, acuñado en torno al 88 a.C. (RRC, 341/2).
Sin relación con estos hallazgos, las excavaciones clandestinas en este edificio han proporcionado otros ejemplares de entalles y un fragmento de camafeo. Entre estos destacan las siguientes representaciones: cabeza de Apolo, Apolo de pie ante trípode, Hércules de pie, Marte desnudo apoyándose en escudo, y Pegaso. La iconografía de estos entalles se puede relacionar también con la imaginería que después de la muer-te de César despliegan sus herederos, especialmente Augusto220, para simbolizar los éxitos de su política. Hércules fue símbolo de la familia Antonia, que procedería de un hijo de Hércules llamado Antón; su significación con Roma y con el ejército está representada en el Ara Maxima, situada en el Campus Martius221. Apolo, la encarna-ción de Augusto, enlaza con la leyenda de que su madre Atia lo había engendrado de Apolo en forma de serpiente; el mismo atribuyó su victoria a la ayuda recibida de Apolo y Diana (Apollo Actius), y a su veneratio se debe la construcción del templo de Apolo y Diana junto a la Domus Augusta en el Palatino. La simbología de Marte con el ejército y con Augusto está bien recogida en sus programas monumentales, en el mismo Forum Augustum y su templo de Mars Ultor222.
220 Sobre esta guerra de imágenes P. ZANKER, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid (1992).221 F. COARELLI, Il Campo di Marzio: dalle origini alla fine della Repubblica, Roma (1977).222 P. ZANKER, Forum Augustum, Tubinga (1968).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
99
El camafeo es de pasta vitrea. La base es de color negro, sobre la que se dispone una capa de pasta vítrea blanca tallada, que representa la prte inferior de una figura masculina togada. La parte conservada es de 1,6 cm de largo, 0, 9 de ancho, y 0,5 cm de grosor.
En los alrededores de este edificio se han recogido gran cantidad de monedas, y en las colecciones privadas de la zona los materiales del Cerro del Moro que más abundan son las monedas. No es nuestro propósito realizar un estudio de la circu-lación monetaria en el asentamiento, sino presentar algunos hallazgos que justifican el interés de este asentamiento. Entre las monedas que hemos podido localizar se encuentran las siguientes (lámina 2)223:
-Bronce de Augusta Emerita. Módulo: 34/4. Peso: 19,75 gramos. RPC, 25.-Bronce de Gades. Módulo: 25/2. Peso: 2,92 gramos. CNH, 58/59.-Bronce de Castulo con reverso frusto. Módulo: 20/2. Peso: 3,39 gramos.-Bronce de Asido. Módulo: 28/4. Peso: 10,48 gramos. CNH, 9.-Bronce de Augusta Emerita. Módulo 27/4. Peso: 11,24 gramos. RPC, 25. -Bronce de Carissa (¿?). Frusto en el anverso, y jinete con rodela a la derecha en el reverso. Módulo: 17. Peso: 3,38 gramos.
-Bronce de Iptuci. Módulo: 12/2. Peso: 3,08 gramos. CNH, 1/4.-Bronce de Corduba. Módulo: 15/2. Peso: 1,75 gramos. RPC, 129.-Bronce de Corduba. Módulo: 23/3. Peso: 3,08 gramos. RPC, 129.-Bronce de Irippo. Módulo: 21/2. Peso: 3,08 gramos. RPC, 55.-Bronce de Oba (¿?). Anverso: Cabeza masculina a la derecha. Reverso: leyenda púnica (¿?) y caballo (¿?). Módulo: 13. Peso: 1,86 gramos. CNH, 2/4.
-Bronce de Ilipa. Módulo: 29/3. Peso: 11,05 gramos. CNH, 4.-Bronce de Corduba. Módulo: 26/5. Peso: 9,41 gramos. RPC, 129.-Bronce de Corduba. Módulo: 31,6. Peso: 19,2 gramos. RPC, 129.-Bronce de Ilipa. Módulo: 32. Peso: 17,3 gramos. CNH, 4.-Bronce de Corduba. Módulo: 25/5. Peso: 8,43 gramos. RPC, 129.-Bronce de Castulo. Anverso: Cabeza de varón a la derecha. Reverso: Toro miran-do a la derecha, encima creciente. Módulo: 22/5. Peso: 8,43 gramos.
-Bronce de Ebora. Módulo: 24/6. Peso: 12,6 gramos. RPC,51.-Bronce del Noroeste. Módulo: 24/6. Peso: 8,56 gramos. RPC, 2.-Bronce del Noroeste. Módulo: 24/6. Peso: 8,56 gramos. RPC, 4.-Bronce de Italica. Módulo: 26/9. Peso: 11,29 gramos. RPC, 61.-Bronce de Italica. Módulo: 29/5. Peso: 13,75 gramos. RPC, 64.-Bronce de Osset. Módulo: 25/2. Peso: 9,47 gramos. RPC, 58.
223 Para las referencias de las monedas: RRC, cf. M.H. CRAWFORD, Roman republican coinage, Cambridge (1974); RIC, cf. H. MATTINGLY y E. A. SYNDEHAM, The Roman Imperial Coinage, London (1923); RPC, cf. A. BURNETT, M. AMANDRY, y P.P. RIPOLLÉS, Roman Provincial Coina-ge, I. From the death of Caesar to the death of Vitellius, London (1982); y CNH, cf. L. VILLARONGA, Corpvs Nvmmvm Hispaniae ante Avgvsti Aetatem, Madrid (1994).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
100
-Sestercio de oricalco de Claudio I. Contramarca: NCAPR. RIC, 116. -Denario de bronce forrado de plata. Módulo: 17/2. Peso: 2,02 gramos. RRC, 463.
-Denario de ceca móvil de César (49-48 a.C.). Módulo: 20/2. Peso: 2,25 gramos. RRC, 443.
-Denario de Augusta Emerita. Módulo: 17/3. Peso: 3,05 gramos. RIC, 286.-Denario de Augusta Emerita. Módulo: 17/2. Peso: 3,76 gramos. RIC, 307.-Denario de bronce forrado de plata de la ceca móvil de César (46-45 a.C.). Mó-dulo: 17/3. Peso: 2,86 gramos. RRC, 468.
-Denario de la ceca móvil de César (49-48 a.C.). Módulo: 19/9. Peso: 3,19 gra-mos.RRC, 443.
-Denario de la ceca móvil de M. Antonio (32-31 a.C.). Módulo: 17/3. Peso: 3,05 gramos. RRC, 544/14.
-Denario de la ceca móvil de M. Antonio (32-31 a.C.). Módulo: 17/2. Peso: 2,95 gramos. RRC, 544/35.
-Denario de la ceca móvil de M. Antonio 32-31 a.C.). Módulo: 17/3. Peso: 3,05 gramos. RRC, 544/37.
-Denario de la ceca móvil de M. Antonio (32-31 a.C.). Módulo: 17/2. Peso: 1,96 gramos. RRC, 544.
El sestercio de Claudio puede ser una pieza perdida después de abandonado el yacimiento, pero la ocupación del asentamiento pudo llegar hasta los comienzos del reinado de Claudio224. La ausencia de sigillatas gálicas, que comienzan a popularizarse en su reinado, nos señala que se abandonaría en una fecha cercana a los primeros años de la década de los años cuarenta del siglo I d.C.
Todos estos materiales presentan una serie de interrogantes que están relacio-nados con la explicación de por qué se produce en este asentamiento una copia de monedas de bronce de otro centro minero como Cástulo, para la que debemos signi-ficar en primer término el lugar de aparición. Antes de nada conviene señalar que la singularidad de este edificio, y otros materiales arqueológicos procedentes del mismo, como las tablillas de pizarra con inscripción, descartan que se trate de los ahorros per-sonales de un argentarius u otro personaje influyente en la mina, ya que estos materia-les indican que este edificio, de características específicas que lo diferencian del resto de las estructuras documentadas en el yacimiento, fue un lugar de almacenamiento dentro de un área del asentamiento. En este almacén se guardaban algunos materiales suntuosos y se archivaban los recibos de algunos productos, etc. Podemos plantear
224 Sobre la contramarca NCAPR, interpretada como N(eronis) C(aesaris) A(ugusti) PR(obrata), H. MATTINGLY, Coins of Roman Empire in the British Museum, I. Augustus to Vitelius, London (1923), p. XXXIV. Un resumen de las distintas interpretaciones y cronología en: FCA. CHAVES TRISTÁN, “Contramarcas en las amonedaciones de Colonia Patricia, Colonia Romula, Italica, Iulia Traducta, y Ebora”, Acta Numismática, 9 (1979), 43; y C. BLÁZQUEZ CERRATO, Circulación monetaria en el área occidental de la península ibérica. La moneda en torno al “Camino de la Plata”, Archéologie et Historie Romaine, 6, Montagnac (2002), 304.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
101
también que en el mismo yacimiento se están acuñando monedas de bronce según el modelo castulonense, con las que quizás hay que relacionar una serie de ponderales, que podrían haber sido utilizados para ajustar el valor y peso de las monedas, aunque estos ponderales también pueden relacionarse con el peso de los pequeños lingotes de plata bruta encontrados en este edificio.
En definitiva, no creemos que estos “tesorillos” correspondan a ocultamientos de particulares, sino que nos están indicando que es un edificio de carácter público dentro del asentamiento. En este sentido sería la caja con la que la autoridad puede hacer frente a los gastos en la administración minera, con monedas de bronce muy conocidas en ambientes mineros de Sierra Morena para afrontar la capacidad adqui-sitiva de los mineros en estos almacenes de la mina, y monedas de plata, que deben estar destinadas preferentemente para satisfacer el stipendium de los soldados que se encontraban en la mina. De todos modos, resulta interesante comprobar cómo den-tro de las minas una moneda hispánica sirve para suplir la falta de numerario oficial romano de bronce. La variedad en el módulo y peso, con escasa relación con los originales, puede ser consecuencia de su circulación exclusivamente local, para regu-larizar los pagos en el distrito minero, y para que la población que vive en la mina, sea cual sea su condición, pueda adquirir en la mina los artículos que necesita. Serían así unas monedas que salen de las oficinas oficiales y retornan a los almacenes públicos, posibilitando un movimiento ligado estrechamente al desarrollo de los trabajos en la mina y de la vida cotidiana y abastecimiento de la población minera.
Esto nos lleva a plantear que es una amonedación oficial ante las necesidades de la mina, y que la administración minera es la que se encarga directamente del abas-tecimiento de la mina, pues si los almacenes hubieran estado en manos privadas, de particulares o de una sociedad, la moneda con la que se pagaban esos artículos no hubieran tenido valor fuera del distrito minero. Es, por tanto, la administración de la mina la que pone en circulación la moneda, otorgando un valor que no tiene, pero que a fin de cuentas siempre volverá a ella si controla los mecanismos de abasteci-miento, ya que la población minera deberá pagar con ella los artículos que se nece-sitan. El fabricante de las monedas procedería sin duda de la comarca castulonense, e imita monedas que conoce bien. Pudiera pensarse también que el Cerro del Moro representa la sede de una sociedad, la societas castulonensis, que a fines del siglo I a.C., diversifica sus inversiones e inicia las producciones industriales en Riotinto, pero si estas monedas significaran el asiento de la sociedad de Cástulo no se entiende cómo no emite los valores y las series originales y se limita a imitarlas, pero sin mantener los tipos completos y los pesos correspondientes.
Por estos momentos Riotinto debería ser una empresa estatal, y los trabajos de otras zonas mineras deben ser considerados dentro de un marco histórico de reacti-vación económica, que genera la creación de nuevos establecimientos, como el Cerro del Moro, de explotación de nuevas mineralizaciones, como el enriquecimiento se-cundario en minerales de cobre de sus masas (negrillos), y de una nueva política mi-nera que atrae a poblaciones de otras zonas hispanas, lo que convertirá a Riotinto en uno de los mayores distritos mineros del mundo antiguo o, al menos, en el centro en
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
102
el que se sobrepasaron los niveles de arranque de mineral conocidos hasta entonces, cuya fundición, corresponda o no a una fase de producción, acumuló una cantidad de escorias que no tiene paralelos en ningún coto minero coetáneo.
La moneda nos sirve así como testimonio de traslados o emigraciones de pobla-ciones a un distrito minero en alza, pero esta arribada de gentes no debió limitarse a mineros y a técnicos, como los que acuñan la moneda castulonense, sino a especialis-tas experimentados en la ingeniería minera que sería precisa para desarrollar sistemas de explotación complejos, el pozo y la cámara de extracción, las galerías de desagaüe, etc. La moneda es útil para conocer las relaciones del asentamiento, pues además de este uso de moneda de bronce de Cástulo, otras monedas del Cerro del Moro confir-man también la circulación de otras monedas de bronce de cecas hispanas, que nos detallan las vías comerciales que convergen en el asentamiento, y otras de plata que patentizan el valor adquisitivo de parte de su población.
Entre las primeras hay que señalar el predominio de las monedas de Mérida (Au-gusta Emerita), la capital de la Lusitania, y de Córdoba (Colonia Patricia), la capital de la Bética, que forman los conjuntos más homogéneos como centros provinciales, y las del Bajo Guadalquivir, Itálica y Alcalá del Río (Ilipa). Tanto Italica como Ilipa desempeñarán un importante papel en la comunicación de esta zona minera con Mérida y Córdoba225, pues la primera se encuentra en la salida del camino que desde Riotinto se dirige al Guadalquivir, para enlazar con la Vía de la Plata en su recorrido Hispalis-Emerita, y Alcalá del Río es el único punto vadeable del Guadalquivir (Vado de las Estacas), cuya posición estratégica es bien conocida desde los acontecimientos que pusieron fin a la conquista del Valle del Guadalquivir por las tropas romanas en los últimos episodios de la Segunda Guerra Púnica226. La importancia de este impor-tante puerto queda de manifiesto por la enorme circulación de su numerario, que sobrepasa en amplias zonas al de las capitales provinciales.
Junto a las monedas de estas cuatro cecas, hay que añadir asimismo un predomi-nio de las emisiones de algunas cecas del conventus gaditanus, de Gades, Asido, Oba, Iptuci, Carissa, y Bailo, lo que a nuestro entender debe relacionarse con el papel que seguiría desempeñando el puerto gaditano en la exportación de los metales que salen de las minas de Sierra Morena y en el abastecimiento alimentario de los poblados mineros.
En su conjunto las monedas de estas cecas hispanas nos están señalando las vías a través de las cuales se lleva a cabo el abastecimiento de esta zona minera y de la salida de los metales que en ellas se producen, unas redes de comunicación con el Bajo Gua-dalquivir a través de Italica e Ilipa, para enlazar por vía marítima y terrestre con la ba-hía gaditana. Sorprende, sin embargo, la ausencia de monedas de las cecas de Huelva o Niebla, los lugares tradicionales a los que se ha otorgado una gran importancia en la salida de los productos mineros del Andévalo, y que según conocemos para el siglo
225 Sobre estas vías P. SILLIÉRES, Les voies de communication de l’Hispanie meridionale…. 226 J. MILLÁN LEÓN, Ilipa Magna, Sevilla (1989).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
103
II d.C., al menos Huelva capitalizaría la exportación e importación hacia Riotinto227. Probablemente, aún en esta época se seguía manteniendo un eje de comunicación más dinámico con el Guadalquivir a través de Itálica; este papel de Itálica con rela-ción a los metales del suroeste pudo haber sido uno de los motivos de su fundación, aunque pocos autores lo han indicado.
Con relación a estas vías de comunicación a través de las cuales se vehicula el metal de la zona minera de Huelva y por las cuales llega el abastecimiento a estas minas, resulta chocante que los hallazgos de lingotes de procedencia hispana en los pecios mediterráneos siempre sean de cobre, estaño o plomo, y hasta el momento no se ha producido ningún hallazgo de lingote de plata bruta, cuando en muchas minas hispanas, como las de la zona de Cartagena, Linares, o el Andévalo el mayor empeño de la minería romana se dirigió a la producción de plata. Esta plata se destinaría a la amonedación, pero, ¿se empleó la plata de Riotinto en las monedas de Mérida acu-ñadas por P. Carisio?
Esas monedas de Mérida y Córdoba tendrían que ver con las rutas comerciales de los metales y con el control del fisco sobre la producción de plata y cobre, pues algunos datos, como la circulación monetaria en la cuenca de Riotinto apuntan en esa dirección. Para el caso de Mérida contamos con una evidencia más tardía que indica claramente el papel que desempeña la capital de la Lusitania en la administración de los distritos mineros hispanos, el procurator Saturninus, que desde Mérida dirigía la administración de distritos mineros que no estaban en esta provincia228. Sea como fuere, desde Córdoba se llevaría a cabo el suministro de esta cuenca minera, como el de la moneda oficial de Roma para hacer frente a determinados pagos, a la vez que intervendría directamente en la exportación de metal hacia Roma. La relación con Mérida estaría en ese caso mediatizadas por la dependencia del legado imperial, al que correspondería el control militar de la zona y la protección de la producción de plata, cuyos caminos de salida desde las minas pudieron no ser los mismos que los de los lingotes de cobre.
El intercambio con Córdoba pudiera relacionarse también con el comercio de plomo de sus minas con destino a la copelación de los minerales de Riotinto, donde este metal era escaso. Los datos diponibles indican la exportación de plomo desde las minas de Cartagena, pero las minas del conuentus condubensis estaban más próximas y tenían una importante producción229. En época republicana estaban en manos de
227Así se deduce de algunos lingotes de cobre procedentes de Onoba (¿?), cf. F. LAUBENHEIMER-LEENARDT y H. GALLET DE SANTERRE, Recherches sur les lingots de cuivre et de plomb d`époque romaine de Languedoc, Roussillon et de Provence-Corse, Revue Archéologique Narbonnaise, Supplements, 3 (1973).
228 P. LE ROUX,”Procurateur affranchi in Hispania: Saturninus et l’activité minière”, Madrider Mitteilungen, 26, (1985), 218 ss.
229 Estas minas en C. DOMERGUE, Les mines …, y J. GARCÍA ROMERO, Minería y metalurgia en la Córdoba romana, Córdoba (2002).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
104
sociedades y publicanos, S.BA, S.C., S.C.C., S.S, C.P.T.T. Caenici, y SOC. AERAR (CIL II2/7,334) 230.
Aunque no sean tan numerosas, otras monedas recogidas en el Cerro del Moro tienen interés especial, confirman en ciertos casos las conclusiones que se derivan del estudio de otros materiales y ofrecen argumentos para comprender una realidad que conocemos bien en épocas flavia y antonina. Es conocido que la moneda de plata se emplea generalmente para el pago a los soldados. Resulta por ello que algunos dena-rios de Marco Antonio y Julio César, verdaderas monedas para la soldada de los le-gionarios, han podido llegar aquí con soldados. En este mismo sentido cabría inter-pretar la presencia de monedas que salen fuera del marco de las relaciones comerciales y administrativas del asentamiento. Los bronces de la caetra pueden ser considerados una moneda traída por tropas asentadas en el yacimiento, pues este tipo de monedas se han relacionado con el asentamiento militar de la Legio VI Victrix en Lugo, e igual sucedería con los denarios legionarios de Julio César y Marco Antonio. Las monedas de tipo caetra son acuñaciones militares, que se asocian a emisiones ordenadas por el propio emperador al final de las campañas de las Guerras Cántabras en el año 9 a.C., para completar la soldada (moneta castrensis). La gran concentración de ejemplares localizados en Lucus Augusti ha llevado a situar en este lugar la ceca. La circulación de estas monedas constata la presencia de tropas en lugares determinados o señalan su paso por los núcleos de población o sus proximidades231. Las monedas cesarianas con anverso de elefante responden también a la acuñación de una ceca militar móvil del año 49 a.C., durante su enfrentamiento con los pompeyanos en Galia e Hispania232.
Han sido también muy abundantes los hallazgos de monedas partidas, aunque desgraciadamente la mayor parte de ellas son frustas. Este tipo de monedas han apare-
230 Sobre estas inscripciones C. DOMERGUE, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l’antiquité romaine…,261-263; A.U. STYLOW(Ed.), Corpus Inscriptionum Latinorum, II2, Inscriptiones Hispaniae Latinae, pars VII, Conventus Cordubensis, Berlín (1995), 168, 202 y 216; y F. J. SÁNCHEZ-PALENCIA y A. OREJAS, “Minería en la Hispania romana”, Hispania, El legado de Roma, Zaragoza (1998), 103 ss. Estas concesiones cordobesas, el papel de Córdoba en la exportación de metales de Sierra Morena, y la sede en ella de la Societas Sisaponensis en A. VENTURA VILLANUEVA, “El teatro en el contexto urbano de Colonia Patricia (Córdoba): ambiente epigráfico, evergetas y culto imperial”, Archivo Español de Arqueología, 72 (1999), 57 ss., y A. VENTURA VILLANUEVA, “Ambiente epigráfico del teatro”, El teatro romano de Córdoba (A. Ventura, C. Márquez, A. Monterroso, y M.A. Carmona, Eds), Córdoba (2002), 101 ss.
231 L. SAGREDO, “Lucus Augusti y las monedas de la caetra”, Hispania Antiqua, XIX (1995), 37 ss. Véase también L VILLARONGA, “Emisión monetaria augustea con escudo atribuible a P. Carisio y a la zona norte de hispania”, IX Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza (1970), ss., y C. GONZÁLEZ, E. ILLARREGUI, y A. MORILLO, “Reflexiones sobre las monedas de la caetra procedentes de Herrera de Pisuerga (Palencia)”, La moneda hispánica: ciudad y territorio, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIV, Madrid (1995), 199 ss.
232 Sobre estas monedas cesarianas FCA. CHAVES TRISTÁN, “Guerra y moneda en la Hispania del Bellum Civile”, Jvlio César y Cordvba: tiempo y espacio en la campaña de Mvnda (49-45 a.C.), E. Melchor Gil -J. Mellado Rodríguez-J.F- Rodríguez Neila (Eds.), Córdoba (2005), 207 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
105
cido en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica y se han puesto en relación con el movimiento de tropas233.
ii.4.2. precintos de plomo.Han sido abundantes los hallazgos de este tipo de objetos en los alrededores de
la “Casa Grande” (lámina 3). Están formados por dos discos, uno de ellos de mayor diámetro, que generalmente no sobrepasan los dos centímetros de diámetro, y otro menor, unidos por un eje central. Se habían formado a partir de un pequeño tubo de plomo, que al aplastar los extremos serviría como remache de cierre de algún tipo de contenedor no cerámico. Suelen ser de un centímetro de altura. Este tipo de remaches de plomo son bien conocidos por los hallazgos realizados en el Cerro del Plomo de la Mina Centenillo (Jaén), pero a diferencia de ellos en ninguno de nuestros ejemplares hay referencias epigráficas o figuras en relieve, son todos lisos.
Estos precintos de plomo de El Centenillo se conocen desde que a comienzos del siglo XX se produjeron los primeros hallazgos en esta mina, e investigadores como Contreras234, Tamain235, Domergue236, y García-Bellido237 se han ocupado de ellos. Se han interpretado como sellos para sacos, y se ha realizado una catalogación de sus leyendas y figuras, que muestran semejanzas con los llamados plomos monetifor-mes238. Estas leyendas y figuras se imprimirían en frío, después del cierre del sello, de tal modo que forman con los dos remaches anverso y reverso. El remachado pudo realizarse con un instrumento parecido a unas tenazas, con unos prensores redondos que daban la forma redondeada sobre la que luego se podían acuñar las figuras y leyendas. La figura es siempre una cabeza masculina que mira a derecha, que se ha re-lacionado con las series monetales de Obulco y Castulo. En los reversos pueden llevar numerales que nos indican cantidades, referidos al peso de la mercancía contenida en esos envases sellados. Estas leyendas llevan también estampilladas las letras S.C., que se han interpretado como S(ocietas) C(astulonensis), la sociedad minera que explotaba estas mineralizaciones en época republicana. En otras minas de Sierra Morena se han encontrado otros precintos de plomo, como los de las minas de Castuera (Badajoz) y de la mina Santa Bárbara (Córdoba), con leyenda S. BA, de controvertida interpreta-ción, lo que evidencia la pujanza de estas sociedades mineras en época tardo-republi-
233 C. BLÁZQUEZ CERRATO, “Consideraciones sobre hallazgos de monedas partidas”, La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIV, Madrid (1995), 297 ss.
234 R. CONTRERAS, “Precintos de plomo de las minas hispano-romanas de El Centenillo”, Oreta-nia, 6 (1960), 290 ss.
235 G. TAMAIN, “Los precintos o sellos de plomo del Cerro del Plomo de El Centenillo (Jaén)”, Oretania, 8/9 (1961), 104 ss.
236 C. DOMERGUE, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l’antiquité romaine……237 Mª P. GARCÍA-BELLIDO, Las monedas de Castulo con escritura indígena. Historia numismática
de una ciudad minera (Barcelona, 1982).238 A. CASARIEGO, G. CORES, y F. PLIEGO, Catálogo de plomos monetiformes de la Hispania
Antigua, Madrid (1987).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
106
cana, algunas de ellas conocidas también por las estampillas de los lingotes de plomo, como la Societas Argentarium Fodinarum Montis Ilucronensis de Mazarrón (Murcia) o la Societas Sisaponensis de Córdoba239.
En el Cerro del Moro estos precintos son anepígrafos y no llevan ningún tipo de figura, pero resulta interesante constatar que además de la imitación de la moneda de Castulo, estos precintos de plomo establecen también una línea de relación con esa zona minera y con la Societas Castulonensis, que fue la sociedad minera que más utili-zó este tipo de precintos. Estas evidentes relaciones entre estos dos distritos mineros en época de Augusto y Tiberio pueden indicarnos un traslado de técnicos mineros desde una zona a otra, cuyas causas intentaremos ahondar, pues no hay, hoy por hoy, ningún argumento directo que demuestre que fue la societas castulonensis la que se encargó de la explotación de los minerales de Riotinto en los comienzos de la época imperial. A juzgar por la aparición de estas marcas mineras, el radio de actuación de esta sociedad se extendió por los distritos mineros de las minas de galena argentífera de las provincias de Jaén y Córdoba (Santa Eufemia, El Centenillo, Fuente Espy, y Posadas), mientras en las minas de plomo argentífero de la Serena actuaba la S(ocietas) BA.
ii.4.3. lingotes de hierro. Del Cerro del Moro proceden dos lingotes de hierro de forma paralelepípeda,
con longitudes de 23 cm y secciones cuadrangulares de 6 por 5 cm y 6 por 4 cm (figura 14, 1 y 2). Estos lingotes pudieron llegar al Cerro del Moro y al distrito de Riotinto desde otras zonas mineras, y serían materia prima con la que la herrería local abastecería las necesidades de hierro del asentamiento. Puede pensarse en primer lu-gar que estas necesidades son mayores en cuanto a la elaboración de instrumental de hierro para las operaciones de minería, pero de la existencia de una herrería de estas proporciones no hay constancia arqueológica en el registro metalúrgico del asenta-miento. Los hallazgos de estas barras de hierro en época romana se han relacionado con el abstecimiento de las herrerías campamentales240.
Algunos pecios testifican el comercio de estos tipos de lingotes de hierro desde el siglo I a.C. Este es el caso de los restos del barco de Antique Bagaud 2 (Var)241, que llevaba un cargamento de ánforas de vino itálico (Dressel 1-A y 1-C), cerámicas cam-panienses, cerámicas comunes, y lingotes de estaño e hierro. La carga de hierro estaba
239 C. DOMERGUE, “Production et commerce des métaux dans le monde Romaine: l’example des métaux hispanique d’après l’ épigraphie des lingots”, Epigrafia della produzione e della distribuzione, Roma (1994), 61 ss. Para la Societas Sisaponensis véanse también A. VENTURA VILLANUEVA, “Susum ad montes S(ocietatis) S(isaponensis): nueva inscripción tardorrepublicana de Corduba”, Anales de Arqueo-logía Cordobesa, 4 (1993), 49 y ss., y sus trabajos ya refenciados.
240 Una visión general sobre el uso del hierro en época romana en C. DOMERGUE, “Fer et societé”, Le Fer, Paris (2004), 206 ss.
241 L. LONG, “ L’épave antique de Bagaud 2 “, VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina, Cartagena (1982), 93 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
107
formada por dos tipos de lingotes, unos paralelepípedos, de unos 3 kilos de peso, y unas dimensiones de 31,5/0,60/0,50 cm, y otros en forma de barras de extremos apuntados, con un peso ligeramente inferior, de unos 2 kilos, y unas dimensiones pa-recidas, 54,5/0,30/0,28 cm. El peso total de estos lingotes se estima que podía alcan-zar las diez toneladas. Otros pecios con cargamentos de hierro son más tardíos, como los de Fos-Saint Gervais I y Fos-Saint-Gervais II, fechados en el siglo II d.C.242.
Un importante conjunto de barras de hierro se han encontrado también en los pecios de Saintes-Maries-de-la-Mer, en el delta del Ródano243. En esta zona se han documentado unos 90 pecios, ocho de los cuales tenían un cargamento de barras de hierro. Su cronología se ha situado entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. Se han llegado a distinguir hasta seis formas de lingotes, con unas longitudes que varían de los 0,30 cm en los más pequeños a los 0,90 cm en los más largos. El origen de esta producción de hierro se ha situado en la Montaña Negra, donde hubo una importante produc-ción siderúrgica, y el hierro pudo ser embarcado en la región de Narbona. Su destino habrían sido los campamentos del Rhin a través de la vía fluvial del Rodano, para la que se habrían utilizado barcos más pequeños. En algunos de estos barcos el tonelaje de hierro ofrece unas cifras altas que revelan su valor comercial, 20 toneladas de Sa-intes-Maries-de-la-Mer 2 y 50 toneladas de Saintes-Maries-de-la-Mer 9.
Este comercio de lingotes-barras de hierro era necesario para el abastecimiento de los campamentos del limes renano-danubiano. En todos los campamentos una de sus partes fundamentales es la fabrica, la herrería donde se reparan y se elaboran las armas que forman la impedimenta del soldado legionario, las corazas, umbos de escudo, jabalinas, lanzas y espadas244. Se ha supuesto que el abastecimiento de hierro a las legiones procedería mayoritariamente de las regiones cercanas, de las comarcas francesas, belgas y suizas, en cuyas minas había destacamentos para labores de vigi-lancia y de asesoramiento técnico245. Algunas regiones mineras se especializaron en la producción de hierro para las legiones, y en ese sentido se ha propuesto que las minas de hierro de Noricum servirían para el abastecimiento de las tropas de Panno-nia. La mayor parte del hierro llegaba al campamento en forma de metal, en barras, que debían ser tratadas para la fabricación de útiles y armas. Estas fabricae han me-recido atención tanto en la planta de las edificaciones como en los tipos de hornos empleados y su importancia queda de manifiesto en el hecho de que los soldados que
242 L. MONGILAN, “Une épave romaine chargé de fer et de plomb dans le Golfe de Fos-Saint-Gervais I”, Les mines et la métallurgie en Gaule et dans les provinces voisines, Caesarodunum, XXII (1987), 171 ss.
243 L. LONG, CHR. RICO y C. DOMERGUE, “Les épaves antiques de Camargue et le commerce maritime du fer en Mediterranée nord-occidentale (1er s. av. J.C./1er s. apr.J.C.)”, Africa Romana, XIV (2001), 141 ss.
244 M.C. BISHOP, The military fabrica and the production of arms in the principate, The production and distribution of Roman military equipment, BAR International Series, 275,Oxford (1985).
245 A. R. MENÉNDEZ ARGÜIN, Las legiones romanas de Germania (s. II-III): aspectos logísticos, Écija (2004).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
108
trabajaban en ellas estaban exentos (immunes) de otros servicios de la milicia, como las guardias rutinarias o los ejercicios de parada.
En algunos de estos campamentos se han encontrado estos lingotes de hierro que se utilizaron en las herrerías militares para el abastecimiento de instrumental de hierro, como en Strageath y Newstead246. El tamaño y peso de los lingotes o barras de hierro de estos castra británicos son variables, los de Strageath varían desde los 30 a 34 cm de largo, 6 a 7 cm de ancho, y 5,7 a 7,4 kilos, y las de Newstead son de 34 a 39 cm de anchas, 50 a 60 cm de largas, y de 6 a 7 kilos de peso.
El hallazgo de estos lingotes de hierro son, pues, otro elemento que une Cerro del Moro con los asentamientos campamentales del Rhin y Lippe, pero desconocemos su procedencia. El hierro que se produjo en Riotinto en época romana era de mala cali-dad, fácilmente oxidable, con mucho arsénico247, una producción de emergencia para surtir de herramientas a los mineros, mientras estos lingotes sugieren el abastecimien-to de otras zonas mineras, con minerales de mayor pureza (magnetitas y oligistos), para la fabricación de útiles que requerían mejores cualidades siderúrgicas. El centro siderúrgico más cercano se encuentra en el Guadalquivir, en Munigua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla), donde el registro metalúrgico, con escorias de sangrado y forja y sin escorias de herrería, indica que toda su producción se comercializaba en lingotes248.
ii.4.4. glandes de plomo.Procedentes del Cerro del Moro ingresaron en el Museo Minero de Riotinto cua-
tro glandes de plomo, con dos formas predominantes, la fusiforme almendrada y la fusiforme bicónica, con pesos que oscilan entre los 50 y los 70 gramos, y medidas de 4/4,7 de largo y 1,3/1,8 de anchos (lámina 3).
Estos proyectiles se han relacionado con el empleo de honderos en los ejércitos romanos, aunque no faltan autores que defienden que sirvieron como balas de piezas de artillería (tormenta), del tipo de las catapultas249.
Las primeras unidades de honderos encuadradas en un ejército regular conocidas son las empleadas por los asirios como demuestran los relieves de Nínive donde se pueden reconocer grupos de honderos. Pero será en los ejércitos de la antigüedad clásica donde se emplearon ampliamente unidades de honderos. Entre los más des-tacados estaban distintos pueblos mediterráneos según nos describe Plinio, como los fenicios, quienes fueron consideraron sus inventores (N.H., VII, 57), los rodios, muy empleados por diversos estados griegos por su efectividad, y por último los famosos
246 D. SIM e I. RIDGE, Iron for the eagles. The iron industry of Roman Britain, Gloucester (2002).247 M. HUNT ORTIZ, “Consideraciones sobre la metalurgia del cobre y del hierro en la época ro-
mana en la provincia de Huelva, con especial referencia a las minas de Río Tinto…….248 T. G. SCHATTNER, Munigua. Cuarenta Años de Investigaciones, Sevilla (2003). Una puesta al
día de su producción de hierro en T. G. SCHATTNER, G. OVEJERO, y J. A. PÉREZ, “Avances sobre la producción metalúrgica en Munigua”, Habis, 36 (2005), 253 ss.
249 E. W. MARSDEN, Greek and Roman Artillery, London (1971).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
109
honderos de Baleares (N.H., III, 10, 77), quienes según Timeo de Tauromenion de-bían su nombre al verbo griego balein (arrojar), que debido a su habilidad también han sido considerados los inventores de la honda250. Los funditores baleares fueron empleados ampliamente en las Guerras Púnicas (Liv., XXI, 22), y una vez compro-bada su efectividad serían utilizados por los romanos como tropa auxiliar251.
La glande plúmbea presentaba la ventaja de que reconcentraba su peso en un vo-lumen más pequeño que el de los proyectiles de cerámica, y a esto habría que añadir que además de aumentar el alcance su diminuto tamaño la hacía casi invisible y por tanto casi imposible de ser detenida con un escudo252. El plomo era un metal fácil de encontrar en el mundo antiguo, no necesita de una gran capacidad tecnológica, pues funde a 327º, y en cuanto a los moldes en un momento de necesidad se podía hacer un simple agujero en el suelo donde verter plomo. El empleo de distintos moldes permitía obtener glandes de distintos pesos para poder ser utilizados por los funditores según la trayectoria, distancia y potencia con la que quisieran golpear. El impacto de una glande de plomo era considerado tan peligroso como el de una flecha por los da-ños que causaban, en numerosos casos mortales pues estaban dirigidos normalmente a zonas vitales.
Este tipo de proyectiles de plomo abundan en Hispania en dos momentos con-cretos del siglo I a.C.253, en los enfrentamientos de las tropas senatoriales y el ejército sertoriano, y en las luchas de cesarianos y pompeyanos254, aunque su uso se extendió hasta la mitad del siglo I d.C. En algunos yacimientos aparecen con el nombre del general que comanda los ejércitos, Metelo en Azuaga (Badajoz)255, Sertorio en San Sixto (Encinasola, Huelva)256, Sertorio en Numancia257, Cneo Pompeyo en el Cerro
250 Serv. 1, 309; Florus 3, 8; Veget. De Re Mil I, 16251 A. PLANAS y J. MADRID, La Útil Honda Balear Nutrida de Plomo, Ibiza (1994). El ejército
romano ya empleaba como tropa auxiliar honderos etruscos e italiotas, cf. J GUILLÉN, Urbs Roma. Vida y costumbres de los Romanos III, Religión y Ejército, Salamanca (1985).
252 Onos. XIX, 3.; César en De Bello Civile III, 62-63 describe cómo los pompeyanos se ponían a salvo de los glandes de sus funditores con protecciones de mimbre en los cascos.
253 M. GARCÍA y L. LALANA, “Algunas glandes de plomo con inscripciones latinas y púnicas ha-llados en Hispania”, Acta Numismática, 21-23 (1993), 101 ss.
254 Sobre sus leyendas e intenciones propagandísticas A. U. STYLOW, “Fuentes epigráficas para la historia de la Hispania Ulterior en época republicana”, Jvlio César y Cordvba: tiempo y espacio en la campa-ña de Mvnda (49-45 a.C.), E. Melchor Gil -J. Mellado Rodríguez-J.F- Rodríguez Neila (Eds.), Córdoba (2005), 247 ss.
255 C. DOMERGUE, “Un temoignage sur l’industrie minière et metallurgique du plomb dans la region d’Azuaga (Badajoz) pendant la guerre de Sertorio”, XI Congreso Nacional de Arqueología (Zaragoza, 1970), 608 ss.
256 G. CHIC GARCÍA, “Q. Sertorio Procónsul”, Actas de la Reunión sobre Epigrafía hispánica de época romano-republicana, (Zaragoza, 1986), 171 ss.
257 J. GÓMEZ-PANTOJA y F. MORALES, “Sertorio en Numancia: una nota sobre los campamen-tos de la Gran Atalaya”, Arqueología Militar Romana en Hispania (A. Morillo Cerdán, Coord.), Madrid (2002), 303 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
110
de la Camorra y Cerro de las Balas en Osuna258, o algunos de Córdoba259, aunque suelen ser más abundantes los anepígrafos, como los que aparecen en el Cerro del Plomo260, Lomba do Canho261, y en algunos lugares relacionados con las campañas de la Guerra Cántabra262.
La cronología del Cerro del Moro, de un momento posterior a estas luchas del siglo I d.C., impide relacionarlos con estas contiendas civiles, y en este sentido confir-man un establecimiento militar, pues conocemos por los estudios de los campamen-tos que las entradas de los acuartelamientos estaban protegidas con piezas de artillería que se fijaban sobre plataformas (ballistaria). Este tipo de piezas se pueden relacionar con algún tipo de almacén que estaría situado en la denominada “Casa Grande”.
ii.4.5. ponderales de plomo.En los fondos del Museo Minero de Riotinto ingresaron un conjunto de peque-
ños ponderales de plomo que debían formar parte de un juego de pesas. Sus medidas y peso son los siguientes (lámina 3):
-Pesa de plomo de forma rectangular con un peso de 498 gr =18,63 onzas. Di-mensiones 5 cm x 3,2 cm x 3,2 cm.
-Pesa de plomo de forma cúbica con un peso de 156,8 gr = 5,7541 onzas. Dimen-siones 2,7 cm x 2,5 cm x 2,5 cm.
-Pesa de plomo de forma troncocónica, presenta un orificio con un peso de 49,2 gr = 1,8055 onzas. Dimensiones 3,5 cm x 1,8 cmx 0,4 cm.
-Pesa de plomo de forma troncocónica, falta la parte superior donde iría el ori-ficio, con un peso de 74,1 gr =2,7192 onzas. Dimensiones 4,9 cm x 1,7 cm x 0,8 cm.
-Pesa de plomo de forma troncocónica, en la parte superior presenta un orificio, y tiene un peso de 61,2 gr = 2,2458 onzas. Dimensiones 6,2 cm x 0,7 cm x 1,6 cm.
-Pesa de plomo de forma troncocónica, con orificio, falta parte de la parte inferior y en la parte posterior presenta inserciones para aliviar peso a la pondera. Peso 89,3 gr = 3, 2770 onzas. Dimensiones 1,9 cm x 5,6 cm x 2,9 cm x 0,8 cm.
-Pesa de plomo de forma troncocónica, con un orificio en la parte superior. Peso 61,87 gr = 2,2447 onzas. Dimensiones 4,9 cm x 1,9 cm x 1,3 cm.
258 R. CORZO SÁNCHEZ, “Munda y las vías de comunicación en el Bellum Hispaniense”, Habis, 4 (1973), 241 ss.
259 S. PEREA YÉBENES, “Dos nuevas glandes incriptae de la provincia de Córdoba”, Arx, 2/3 (1997), 161 ss.
260 C. DOMERGUE, ”El Cerro del Plomo, mina El Centenillo (Jaén)……..261A. GUERRA, “Acerca dos proyectéis para funda de Lomba do Canho (Arganil)”, O Arqueólogo
Portugués, 5 (1987), 129 ss.262 J.A. OCHARÁN y M. UNZUETA, “El campo de batalla de Andagoste (Cuartango, Álava). Un
precedente de las Guerras Cántabras en el Pais Vasco”, Unidad y diversidad en el arco atlántico en época romana, BAR International Series 1371, Oxford (2005), 77 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
111
-Pesa de plomo de forma troncocónica. Peso 17,70 gr = 0,6 495. Dimensiones 1,90 cm x 1,1 cm x 0,8 cm.
-Pesa de plomo de forma cúbica. Peso 13,6 grs = 0,5 onzas = 1 semiuncia. Di-mensiones 1,6 cm x 1,55 cm x 0,65 cm.
-Pesa de plomo de forma de botón. Peso 71, 9 gr = 2,6385 onzas. Dimensiones 2,7 cm x 1,4 cm.
-Pesa de plomo de forma de botón de 21,1 gr = 0,7743 onzas. Dimensiones 1,7, x 1 cm.
-Pesa de plomo de forma de botón de 27,28 gr = 1 onza. Dimensiones 2,6 cm x 0,7 cm.
-Pesa de plomo de forma de botón; fragmentada a la mitad. Peso 10,9 gr = 0,4 onzas. Dimensiones 3,1 cm x 1,2 x 0,6 cm.
-Pesa de plomo en forma de botón con una inserción en el medio. Peso de 7,4 gr = 1/10 onzas. Dimensiones 1,4 cm x 0,7 cm.
-Pesa de plomo con forma de paralelepípedo rectangular con unas dimensiones de 1,1 cm x 0,8. Peso de 3, 4 gr = 1/12 onzas.
-Pesa de plomo que presenta una pequeña asa de hierro en la parte superior. Peso 155,5, gr = 5,7 onzas. Dimensiones 6 cm x 4,5 cm x 1,9 cm.
ii.4.6. azadones de hierro.En el Museo Minero de Riotinto se encuentran dos azadones de hierro del Cerro
del Moro (figura 14, 3 y 4), cuya tipología se acerca a las encontradas en el campa-mento de Oberaden, una forma poco usual en las azadas empleadas en las faenas agrícolas263. A pesar de su estado de oxidación, están formados por una plancha de tendencia trapezoidal, de 16 por 15 cm en uno y de 17 por 16 cm en otro, con un vástago superior perforado para su enmangue. Este tipo de instrumentos informan de los distintos trabajos que realizaban los soldados. Según Vegetius (De Architectura, II, 11) dentro del cuerpo de la legión había artesanos, carpinteros, albañiles, cons-tructores de carros, herreros, pintores, etc., que se encargaban de la construcción de los edificios campamentales, de preparar las máquinas de asedio y de artillería, etc. Su importancia era tal que Frontino (Strat., IV, 7, 2.0) nos comenta que el general Domitius Corbulo, de época claudia, refería que era preciso vencer al enemigo con la azada, con las obras.
ii.4.7. Brida de caBallo.En el yacimiento del Cerro del Moro fue hallada en superficie una roseta de brida
de caballo, en bronce con damasquinados de plata (lámina 3). Está formada por un anillo de bronce de 3,6 cm de diámetro por 0,80 cm de ancho, decorado en su parte
263Sobre estos instrumentos D. WHITE, Agricultural implements of the Roman world, Cambridge (1967). Los encontrados en los campamentos en A. JOHNSON, Roman Forts of the 1st and 2nd centuries AD in Britain and German Provinces, London (1983).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
112
superior por dos hileras concéntricas de hojas de olivo de plata, y la parte inferior, sin decoración, está bruñida en aquellas zonas que tuvo contacto con las tiras de cuero del atalaje. En este anillo se engarzan tres vástagos de 6,5 cm de largo por 0,4 cm de ancho, compuestos por una lámina de bronce que está curvada en la zona donde se une con el anillo. Su parte superior presenta una decoración de hojas de olivo de plata similar a la descrita, y la parte inferior, sin decorarión, es donde se insertaría la correa de cuero de la jáquima. Para ayudar a la sujeción de la correa tiene dos peque-ñas puntas broncíneas.
ii.4.8. fichas de juego.Uno de los hallazgos más frecuentes en el Cerro del Moro son las fichas de juego
(lámina 3), algo que contrasta con el resto de los yacimientos de la comarca de Rio-tinto, donde no han aparecido hasta ahora.
En el Museo Minero de Riotinto se conservan 11 fichas de juego provenientes del yacimiento. Son todas de pasta vítrea con forma hemiesférica, de diferentes colores (negro, azul, verde, blanco, y ocre claro) y sus medidas oscilan entre los 1,8 cm de diámetro por 0,6 cm de alto de la mayor hasta los 0,8 cm por 0,5 cm de la de menor tamaño (lámina 3). Este tipo de fichas se utilizaban en el ludus latrunculorum, un entretenimiento muy corriente en los establecimientos militares264.
ii.5. urbanÍstica y funcionaLidad.Muchos de los materiales descritos hasta el momento abogan por un importante
componente militar en el asentamiento, pero son sus edificios los que más remiten a los modelos de arquitectura militar.
Antes de pasar a comentar las características de las plantas arquitectónicas que hemos podido topografiar casi al completo con las cabezas de los muros que afloran en superficie, es conveniente también que analicemos la situación del asentamiento, al menos en dos apartados que definen las diferencias que lo afrontan con el resto de los poblados mineros que se encuentran en la cuenca minera de Riotinto, su lejanía relativa de la zona mineralizada y su posición en altura.
La elección del lugar donde se asienta el Cerro del Moro nos revela en primer lu-gar un desinterés por la minería y la metalurgia. Aunque son varias las masas que con-forman el coto minero de Riotinto, Masa Sur (Filón Sur), Masa Lago, Masa Salomón y Masa Dehesa (Filón Norte), Masa Atalaya (Filón San Dinisio), y Masa Planes (Filón de los Planes), el Cerro del Moro se encuentra alejado de las mismas, unos 2 km de la más cercana, la Masa de los Planes, y a unos 3 km de las principales masas explotadas en época romana para la metalurgia de la plata, las situadas en Filón Norte. No es un hábitat minero-metalúrgico, y para acceder a las minas habría que vadear al río Tinto, pues todos los yacimientos romanos de la mina se encuentran en su margen derecha,
264 S. CARRETERO VAQUERO, “El ludus latrunculorum, un juego de estrategia practicado por los equites del Ala II Flavia”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, LXIV (1998), 117 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
113
en las inmediaciones de los minerales, mientras el Cerro del Moro está en la margen izquierda (figura 1).
Con relación a los distintos caminos que salen de la mina, hacia Onoba, Hispalis, Pax Iulia, y Augusta Emerita, el Cerro del Moro ocupa una posición que le permite controlar la vía hacia Italica e Ilipa Magna, que discurre en sus proximidades. Con el resto de los caminos no existe siquiera comunicación visual, pues la llamada Sierra del Mineral (Cerros Quebrantahuesos, Salomón, Colorado y Atalaya) y la Sierra de Tres Águilas constituyen unos obstáculos naturales que impiden una rápida intervención en estos caminos. Su situación sobre la vía del Guadalquivir no pensamos que sea fortuita, sino directamente relacionada con la entrada y salida del distrito minero en dirección a Corduba, la capital de la provincia, por Italica, Ilipa e Hispalis. Desde el Guadalquivir debería llegar la mayor parte del abastecimiento alimentario de la bahía gaditana, cuyo recorrido podemos seguir por las monedas del conventus hispalensis (Hispalis y Orippo) y conventus gaditanus (Gades, Oba, Iptuci, y Carisa) que aparecen en el Cerro del Moro.
En segundo lugar, la elección del sitio recayó sobre un cerro de pronunciadas pendientes junto al curso del río Tinto, aunque no sea el de mayor altura. Se incre-mentan con esta situación las posibilidades de defensa, lo que obligó al desarrollo de un urbanismo en ladera y terrazas que requería mayores esfuerzos de diseño y, sobre todo, de construcción, más dificultosa que si el lugar del hábitat se hubiera establecido en las suaves laderas que bajan desde la Sierra del Mineral hasta el río Tinto. Se sacrificaron en este caso las ventajas que ofrece un hábitat en penillanura, con cómodos accesos a los distintos puntos del distrito minero por un asentamiento en altura, en el que hubieron de tallarse en la roca algunas terrazas que permitieran levantar edificios de gran aparato, como la “Casa Grande”. Las cualidades defensivas y de control de esta situación en altura ya fueron destacadas por otros investigadores que describieron el yacimiento, como los comentarios referidos de O. Davies y J.Mª Luzón.
Pero aparte de esta situación en altura, la configuración del asentamiento es la de un poblado abierto, sin vallum para implementar la defensa. Aunque no puede descartarse totalmente la existencia de una muralla, porque la extensión de la inter-vención arqueológica no permite por ahora conclusiones firmes, sí hemos podido constatar que los muros que se consideraron como muralla no tienen relación alguna con la ocupación romana.
Como norma general a todas las estructuras se encuentra la uniformidad de la técnica edilicia, con muros de piedra local (pizarras y vulcanitas) y aglutinante de barro, perfectamente escuadrados y con una cuidadosa trabazón de los mampuestos. Los pavimentos documentados son todos de tierra apelmazada, aunque también se han localizado en superficie algunas teselas cúbicas que indican que algunos de ellos pudieron ser de más calidad. Las cubiertas serían con tegulae e imbrices, muy abun-dantes en todos los sectores del yacimiento, y que incluso se reutilizan, en pequeña cantidad, en el alzado de algunos muros.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
114
No se ha recogido ningún tipo de ladrillo, en sintonía con la introducción de este material en Hispania, sólo frecuente a partir de época flavia265. Incluso en los niveles flavios y antoninos de Cortalago el ladrillo no se emplea en los muros, que siguen siendo de mampostería con barro como en el Cerro del Moro. Sólo se usan en estos momentos en las pavimentaciones, en las que también se emplean los morteros típi-camene romanos, el opus signinum y el opus caementicium, este último con lechadas de cal y caementa de escoria.
El área total que albergan estas estructuras se desarrolla en un espacio rectangular alargado de 313 m por 75 m (2,3 hectáreas). Para la descripción de las estructuras utilizaremos la signatura de los sectores de prospección donde se encuentran, seguida de un número para individualizar a los edificios (figura 2). El espacio de habitación parece circunscribirse a la parte alta del cerro, en la que existe una diferencia de cota de -5 m entre los edificios de la meseta superior y los de las laderas.
En las laderas de poniente y oriente la pendiente del cerro es menos acusada, y aunque existen diferencias de cota de casi 30 m, los edificios se van escalonando desde las partes más bajas hasta la zona superior. En los sectores A y F se encuentran algunos edificios con plantas más nítidas de formas ortogonales. Esto ha sido posible porque se ha tallado la roca para conseguir superficies más planas, que van formando plata-formas a distintas alturas. Es en estos sectores del yacimiento, de más cómodo acceso, donde los edificios tienen connotaciones militares, con plantas que recuerdan a los alojamientos de tropas en los campamentos, aunque carecen de la regularidad que aquéllos presentan. La construcción de estos edificios no se ha realizado siguiendo un esquema de los castra, pues carecen del esquema planificado por sus viales. La cons-trucción se amolda a la disposición del terreno, pues una construcción ajustada a un espacio rectangular con sus vías que se cruzan en ángulo recto (principalis, quintana, decumana y praetoria) es imposible por el lugar elegido, con un espacio reducido en la meseta superior, y unas laderas muy abruptas que hubieran obligado a grandes obras de explanación. Salvando la meseta superior, donde existe un racimo de edificios adosados unos a otros, en el resto del cerro las edificaciones se fueron adaptando a la topografía, formándose en algunos lugares grandes espacios con vacíos de edificación. Los edificios quedan aislados del resto de las estructuras en aquellas zonas donde el afloramiento del sustrato impedía una fijación de unos ejes que delimitaran el plano previo de las estructuras a los mismos.
La tipología militar de los edificios queda de manifiesto por los paralelos que nos ofrecen las fuentes escritas que nos detallan las formas de los asentamientos de marcha y de invernada de las tropas, y los ejemplos de los campamentos hispanos y germanos del siglo I a.C. y primera mitad del siglo I d.C. Entre éstos se encuentran
265 M. BENDALA, L. ROLDÁN, y C. RICO, El ladrillo y sus derivados en época romana, Madrid (1999).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
115
los relacionados con las guerras civiles, Cáceres el Viejo de Metelo, Renieblas IV de Pompeyo, Renieblas V de Titurio, Oberaden, Haltern, y Xanten (Vetera I)266.
Los campamentos más antiguos de Numancia, Renieblas I/III demuestran que esa característica planta cuadrangular de los campamentos de época imperial puede modificarse cuando el lugar elegido para la castramentatio no ofrecía unas condi-ciones favorables y en ese caso sus formas se adaptan a las condiciones del terreno. En Renieblas III se eligen las laderas más suaves del cerro para ir acomodando los distintos barracones de soldados. El alojamiento se concibe como unas edificaciones rectangulares alargadas compartimentadas para formar las estancias de los soldados (hemistrigia) y edificaciones rectangulares con dobles hileras de barracones para los soldados (strigia). A veces estos barracones forman espacios en forma de U, con un gran espacio libre en el centro.
El edificio A-1 está formado por estancias rectangulares adosadas en batería, una primera de 11,5 m por 5 m, una segunda de igual dimensión, una tercera, menor que las anteriores, de 6,50 m por 3,20 m, dividida a su vez en dos cubículos, uno de 4,5 por 3,20, y otro más pequeño de 1,60 m por 3,20 m, un pequeño pasillo ciego (ala), y al lado contrario otra habitación rectangular, de igual disposición que la tercera, ge-minada en dos cubículos, uno mayor de 4,5 m por 3,20 m y otro menor de 1,60 por 3,20 m (figura 31). La forma del edificio sigue de cerca las partes de los contubernia de las tropas de caballería, aunque no podemos presentar el desarrollo completo de la edificación.
Hyginio nos define estos contubernios de tropas de caballería, compartimentados en tres habitaciones, el cubículo para estancia y dormitorio de los soldados (papilio), la habitación donde se guarda el equipamiento (arma), y el establo para los caballos (iumenta). En los campamentos numantinos los contubernios de mayores dimensio-nes, de 25 por 25 pies o de 25 por 20 pies, fueron interpretados por Schulten como el alojamiento de los equites romani. Otras barracas de tropas de caballería incluían esas tres habitaciones en un espacio cuadrangular de 20 por 20 pies, o 20 por 16 pies, donde Schulten situó los equites sociorum. El alojamiento de los mandos, decuriones, se encuentra siempre en una esquina de los barracones y puede alcanzar los 25 por 25 pies. En las divisiones internas el establo es una estancia rectangular que ocupa la mitad de la superficie, mientras la otra mitad se divide en dos habitaciones, una para alojamiento y otra como almacén de los soldados. Las barracas de las turmae de caba-llería estaban formadas por strigae de habitaciones dobles de igual dimensión, de 10 por 10 pies, una para la vivienda y dormitorio de los soldados y otra como establo.
266 Para los campamentos republicanos J. PAMMENT SALVATORE, Roman Republican Castra-mentation. A reappraisal of historical and archaeological sources, BAR International Series, 630, Oxford (1996). Para los campamentos imperiales H. VON PETRIKOVITS, Die Innenbauten römischer Legio-nslager, Opladen (1975), y A. JOHNSON, Roman Forts of the 1st and 2nd centuries AD in Britain and German Provinces…... Un ejemplo de campamento imperial de cohortes auxiliares en A. RODRÍGUEZ COLMENERO, Aquis Querquennis. Campamento romano y ciudad-mansión viaria, Ourense (1992)
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
116
El edificio A-2 es de similares característica que el anterior, pero no ha sido posible definir la longitud y anchura de los tres cubículos.
Uno de los edificios más importantes de todo el conjunto es la construcción A-3 (figura 31), la llamada “Casa Grande”, cuyas características constructivas y la calidad de los hallazgos siempre llamaron la atención de los clandestinos, hasta tal punto que es el edificio sobre el que han cebado más las excavaciones. Sus medidas aproximadas son de 32,20 m por 36,40 m. Debemos recordar que en él se localizó el pequeño te-sorillo de monedas de Cástulo, los entalles, camafeos, los lingotes de hierro, glandes, etc. También aquí se recogieron las placas de pizarra inscriptae que se estudian en este mismo trabajo. La disposición del mismo es la de un edificio de planta cuadrangu-lar, con entrada geminada con machón central en el testero sur, patio central, y dos hileras de habitaciones cuadrangulares en los testeros rodeando a este patio central. La anchura de los muros perimetrales es de 0, 97 m y los muros que dividen las habitaciones de 0,80 m, lo que lleva a pensar que esas habitaciones estaban dotadas de un piso superior. A pesar de que su planta no puede seguirse en su totalidad, sus dimensiones y forma son muy semejantes a los principia de los castra.
Los principia son uno de los edificios más importantes de los castra, la plana mayor de mando, aunque a veces se ha confundido con la casa del comandante (praetorium). En algunos fuertes de tropas auxiliares se combinan estos dos edificios, fórmula corriente también en algunos campamentos augusteos, como Rödgen en Germania. Los principia son edificios de planta cuadrangular, con una entrada por-ticada en uno de sus lados que daba acceso a un gran patio. El patio está rodeado en los lados de sus costados por habitaciones simples o dobles. Estas habitaciones se han interpretado como armamentaria, como depósitos de armas y como habitaciones de almacenamiento. En el campamento de Lambaesis en una de estas habitaciones apa-recieron unas 6.000 balas de terracota y en otras aras dedicadas por el custos armorum y el curator operis armamentarii. En otros campamentos se han encontrado en estas habitaciones depósitos de armas, estacas de hierro, cuchillos, zapapicos, cadenas, etc. En el testero opuesto a la entrada existe a veces un gran salón transversal, que algunas inscripciones reconocen con el término basilica. Este término sugiere que en esta sala se llevaban a cabo ceremonias religiosas, administrativas y judiciales por parte del comandante de la guarnición. En algunos campamentos del siglo III d.C. esta sala aparece compartimentada en pequeñas habitaciones que harían las veces de oficinas y almacenes administrativos. Detrás de esta sala, sobre el muro de cierre enfrentado a la entrada, se abren habitaciones, generalmente en número de cinco. La central y más grande tiene una significación especial, se encuentra situada en el eje axial del edificio y estaba destinada a capilla, sacellum, para las ceremonias religiosas y los sacrificios, el culto imperial, el culto a los signa (Rosaliae signorum), la fiesta del aniversario de la unidad (natalis signorum), sacrificios al dios de la guerra (armilustrium), etc. En este sacellum se guardaban las imágenes de los emperadores divinizados y los estandartes de la unidad. En ocasiones sirve también de tesoro de la unidad, donde se custodiaban las soldadas y los ahorros de los soldados. La contabilidad correspondía a los signiferi, que descontaban del stipendium la comida, las vestimentas, etc. El resto de las habita-
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
117
ciones laterales a esta capilla albergaban oficinas relacionadas con la administración y el abastecimiento de la guarnición, especialmente tabularium, el archivo, del que era responsable un escribiente jefe (cornicularius), asistido por un delegado que levantada actas (actuarius), y otros escribientes auxiliares (librarii). Algunos ejemplos de princi-pia incorporan también a la entrada un gran vestíbulo de planta basilical, que algunas inscripciones describen como basilica equestris exercitatoria, que serían propias de los principia de unidades de caballería, alae y cohortes equitatae.
Un tipo de edificio similar se encuentra representado en los almacenes de los campamentos, una planta que conocemos bien en uno de los campamentos me-jor conservados, Novaesium (Neuss). El Codex Theodosianus (De Erogatione Militaris Annonae, VII, 4, II) nos detalla que el actuarius daba al suceptor los recibos (pittacia authentica) cada día, cada dos días o al final del tercer día, para retirar los artículos de estos almacenes267. Las pizarras escritas de este yacimiento, que se archivarían en el tabularium de este edificio, pueden corresponder a los asientos contables de los productos que se retiraban del almacén.
En definitiva, el contexto arqueológico y la planta de este edificio nos llevan a interpretarlo como la edificación central del asentamiento, desde el que se lleva a cabo la administración y el abastecimiento de la población minera. Sus materiales, entalles, copias de monedas de Cástulo, copias de denarios republicanos, denarios legionarios, pizarras escritas, glandes, ánforas, etc., son un fiel reflejo de su funcionalidad, archivo, caja militar, almacén de armas, almacén de alimentos, etc.
Sobre los productos de almacenamiento es significativa la presencia de distintos tipos anfóricos. En los ambientes militares se han intentado relacionar los distintos ti-pos de ánforas de esos asentamientos con los hábitos alimenticios y el abastecimiento de los contingentes militares. La dieta del soldado romano estaba fundamentada en el trigo como elemento principal, sal, aceite, vino, carne, y queso, pero ya en los campa-mentos de Numancia comienzan a adquirir importancia en la dieta de los soldados los productos salsarios de la Bahía de Cádiz268. Las ánforas vinarias tienen una baja representación en los asentamientos del siglo I a.C., como sucede en Cáceres el Viejo o Lomba do Canho, donde la mayor parte de los ejemplares están relacionados con la producción de salazones. En época tardo-republicana llega, pues, a estos estableci-mientos un mayor volumen de salazón de pescado, mientras en contextos anteriores, como sucede en algunos castella de la zona de Riotinto, las ánforas vinarias Dressel 1A eran las exclusivas. Con el despegue de la economía de las producciones de las uillae maritimae y uillae rusticae gaditanas y del Valle del Guadalquivir en época augustea, la dieta experimenta los mismos cambios que se detectan en los campamentos del limes
267 G. RICKMAN, Roman Granaries and Storage buildings, Cambridge (1971), 383.268 P. A CARRETERO POBLETE, “Las producciones cerámicas del tipo Campamentos Numan-
tinos y su origen en San Fernando (Cádiz): los hornos de Pery Junquera”, Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d. C.), II, BAR International Series, 1266 (2004), 427 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
118
germánico, donde las salazones, el defruto, el vino, y el aceite béticos están amplia-mente representados. La importancia de las salazones béticas también está atestiguada por el incremento de las alfarerías anfóricas gaditanas. Dentro de estas producciones gaditanas el bajo porcentaje de las formas Dressel 12, Ovoide, y Cádiz E2 puede re-presentar los primeros momentos del asentamiento, antes de que las formas Haltern 70 y Dressel 7-11 acaparen los mercados. El predominio exclusivo de estos últimos recipientes en este asentamiento nos indica que los salsamenta, el defrutum, y el vi-num del entorno gaditano abrieron las rutas comerciales a la producción de aceite del Guadalquivir, tímidamente representada todavía en el Cerro del Moro por los escasos ejemplares Oberaden 83. Todos estos recipientes apuntan a que la mayor parte del abastecimiento llega de la zona de San Fernando, pero las oligarquías gaditanas con-trolaron todas las producciones agrícolas y pesqueras de la Bahía de Cádiz y sus elites estuvieron cada vez más representadas en la política y en las líneas de abastecimiento de Roma269.
El sector B está formado también por un edificio compartimentado en casamatas (figura 32), con dos hileras de habitaciones de 4,60 por 4,90 m cada una, con muros de 0,45 m de anchura. Se conserva en algunos puntos un muro de cierre de 0,97 m, pero desconocemos su forma completa. Esta disposición en casamatas es característi-ca de la edilicia militar270, en construcciones de distinta funcionalidad, el hospital, los almacenes, la plana mayor, los barracones de los soldados, etc. En algunos puntos se conserva un muro perimetral de 0,97 m., y la planta completa sería la de una de estas hileras de habitaciones gemelas comunicadas.
Este modelo aparece en los barracones (contubernia), edificios largos y estrechos, formados por estancias para el alojamiento de ocho soldados (decuria). Para Higinio (De mun. cast., 1) los barracones de los soldados debían estar formados por ocho papi-lones de 10 por 10 pies, y dos dobles para los centuriones. La estancia estaba formada por una habitación doble, una habitación para vivienda y dormitorio de los soldados (papilio), y otra para guardar los pertrechos (armis). Las medidas que otorga Higinio a cada una de estas dos estancias, es de diez pies (3 por 3 metros) para el papilio y 5 pies (1,5 por 1,5 m) para el armis, en una relación de 2/1. El tamaño de estas estan-cias ofrece, sin embargo, grandes variaciones, que se han interpretado con relación a las clases de tropas que las ocuparon. En los campamentos numantinos se muestra claramente esta enorme variedad, papilones simples, de 6 por 6 m, que se interpetaron como el alojamiento de los triarii, y contubernios rectangulares o cuadrangulares de
269 G. CHIC GARCÍA, “Portus Gaditanus”, Gades, 11 (1993), 105 ss. Las líneas de comercio gadi-tano están bien representadas por la circulación monetaria, cf. FCA. CHAVES y E. GARCÍA, “Gadir y el comercio atlántico a través de las cecas occidentales de la Ulterior”, Arqueología en el entorno del Bajo Guadiana, Sevilla (1994), 375 ss.
270 Esta disposición se mantiene incluso en algunas edificaciones bajo-imperiales, como el palacio de Cercadilla en Córdoba, donde forman dos alas anteriores a los edificios de aparato, cf. R. HIDALGO, “Análisis arquitectónico del complejo monumental de Cercadilla (Córdoba), Colonia Patricia Corduba. Una reflexión arqueológica, Córdoba (1996), 235 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
119
menores dimensiones, de 5,8 m por 4,5 y de 2 por 3,6 m, se interpretaron como el alojamiento de los hastati, aunque predominan los de 5,8 por 4,5 y los de 4,5 por 3 m. En los campamentos de época augustea las medidas de estas camaretas eran de 6,22 por 3,3 m, y en algunos de los campamentos de cohortes auxiliares, como el de Aquis Querquennis en Baños de Bande (Ourense), los cubículos de los soldados, con el esquema tradicional de dos habitaciones geminadas comunicadas entre sí, tienen unas dimensiones de 3 por 3 m. En los campamentos de Renieblas Schulten asoció a los centuriones las habitaciones de 6 por 6 metros, mientras en Oberaden éstas tenian unas dimensiones de 9 por 8 metros, y en Haltern 9 por 9 metros.
El pequeño apile de lucernas Dressel 4 localizado en el cuadrado B1 nos puede se-ñalar la existencia en este punto de talleres o tiendas, pero habrá que esperar a conocer mejor su registro arqueológico para poder determinar si se trata de un contubernio o tiendas y talleres.
En la meseta superior, en el conjunto de las estructuras visibles no se observan alineaciones en torno a calles. La comunicación entre cada una de las unidades se rea-lizaría por pasos estrechos, que en algunas ocasiones, debido a la fuerte inclinación de las laderas serían en rampa (clivi). El aspecto general de esta zona es el de una serie de edificios adosados unos a otros, con un aprovechamiento máximo de la superficie en los sectores C, D y E. Pero la erosión ha afectado más a las estructuras y es imposible determinar una planta completa. En algunas estancias los paramentos están formados por dos muros adosados, para formar un banco interior.
En los sectores G y H una serie de muros paralelos entre sí y transversales a la lade-ra van formando distintas estancias sin que podamos definir alguna forma completa. Estos muros transversales a la ladera forman pequeñas estancias con otros de desarro-llo perpendicular. La adaptación a la ladera obliga a abandonar una disposición orto-gonal, como es característica de otros sectores del yacimiento, y los ángulos rectos se abren o se cierran para dar paso a cubículos de tendencias trapezoidales. Unicamente en esta parte del asentamiento, y en especial en el sector C puede intuirse la existencia de una calle central, en la parte más alta, de dirección Este-Oeste, en la que terminan los muros transversales que recorren ambas laderas. No sería, sin embargo, una calle de trazado rectilíneo, pues algunos muros no permiten dibujar un recorrido lineal. En todo caso, no tendría una anchura superior a los 3 m.
No obstante, estos sectores son el único lugar del asentamiento en el que la trama urbana, muy túpida y falta de regularidad, permite plantear la existencia de un área doméstica, con casas muy apiñadas para aprovechar todo lo posible el espacio dispo-nible, y algunos pasillos estrechos (semitae) entre ellas. Las casas formarían bloques compactos sin estancias articuladas en torno a un espacio central abierto (atrium). Los materiales arqueológicos, con ponderales de arcilla, dolios, y lucernas Ricci G, ofrecen contraste con otros sectores del asentamiento, y pueden servir de argumento para defender la existencia de un barrio civil, relacionado con los técnicos en minería y metalurgia, que probablemente llegaron de la zona castulonense. Los campamen-tos incluían algunos edificios de características parecidas a las domus, destinadas a vivienda de los tribunos (scamnum tribunorum) y a vivienda del jefe de las tropas
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
120
(praetorium), pero los materiales arqueológicos no nos llevan a plantear esa posibi-lidad, pues predominan los materiales domésticos característicos de otros poblados mineros, como las lucernas Ricci G, pesas de telar, etc, y no los que definen el menaje militar, como las lucernas Dressel 4.
En esta misma área, en el sector D (figura 32), se encuentra un taller metalúrgico donde se encontró el pequeño escorial, el edificio D-1. Su planta no está completa, pero es un edificio en forma de U, con patio central y cubículos alrededor. Esta forma es la que tienen también las fabricae militares y las officinae civiles para el tratamiento del metal y mineral271. La proximidad espacial de este taller a esta zona sugiere que estos talleres estuvieron en manos de técnicos civiles y no de técnicos militares.
En la ladera Oeste existen también dos edificaciones que siguen este mismo es-quema de edificios de divisiones tripartitas, F-1 y F-2 (figura 32), aunque el módulo de las habitaciones en mayor que en A-1 y A-2. Ambas tienen unas dimensiones similares, son edificios de planta rectangular de 11,20 m por 9 m. Internamente están formados por dos habitaciones adosadas, una mayor de 9 m por 8 m y otra mediana de 9 m por 3,20 m. En los dos casos al exterior de ese edificio rectangular se adosa una tercera habitación de 3,20 m por 1,80 m, pero su disposición es diferente en los dos edificios, en F-1 se encuentra junto en uno de los lados menores de la habitación mediana, mientras en F-2 está en el lado más largo de la habitación mayor.
Una planta de esquema similar se encuentra en los barracones de tropas de caba-llería, en uno de los laterales, y sus mayores dimensiones se han interpretado por ser las estancias de los decuriones.
La extensión del asentamiento puede ofrecernos algunos datos sobre la categoría de la unidad militar que se estableció en Riotinto en época de Augusto. Normalmen-te los campamentos de tropas auxiliares tienen unas dimensiones uniformes, Aquis Querquennis, que se supone que fue ocupado por la Cohors I Gallica, unas 3 ha, unos 27.000 m2, el de Ciudadela, donde se acuarteló la Cohors I Celtiberorum, unas dimen-siones de 172 por 140 m, unas 2,4 ha.272, en la ocupación de Herrera de Pisuerga por el Ala Parthorum su superficie se ha estimado en unas 6 ha, 300 por 200 m273, y en Petavonium, el cuartel del Ala II Flavia Hispanorum 150 por 130 m274. Con los para-lelos que nos ofrecen estos campamentos podríamos estimar la población del Cerro del Moro entre 600 y 700 habitantes.
271 Un ejemplo de taller metalúrgico es el excavado en Aljustrel, identificado con una officina de tos-tación de mineral, cf. B. CAUUET, C. DOMERGUE, y C. DUBOIS, “La production de cuivre dans la province romaine de Lusitanie. Un atelier de traitement du minerai à Vipasca”, Économie et territorie en Lusitanie romaine, Collection de la Casa de Velázquez, 65, Madrid (1999), 279 ss.
272 Sobre estos campamentos véase también J.M. CAAMAÑO GESTO, “Los campamentos romanos de Galicia”, Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad, Madrid (1996), 113 ss.
273C. PÉREZ GONZÁLEZ, “Los asentamientos militares en Herrera de Pisuerga”, Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad, Madrid (1996), 91 ss.
274 R. MARTÍN VALLS y G. DELIBES, Sobre los campamentos de Petavonium, Studia Archaeolo-gica, 6, Valladolid (1975).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
121
En definitiva, en el Cerro del Moro las plantas de los edificios tienen poca rela-ción con las formas de la arquitectura doméstica romana, responden a otro modelo, bastante alejado del concepto de domus, más propio de los asentamientos militares. La urbanística de los poblados mineros no es bien conocida, pero algunos ejemplos nos señalan sus diferencias. Uno de los pocos asentamientos donde ha sido posible determinar el urbanismo de estas poblaciones mineras es el hábitat de La Loba, que aunque de fechas más antiguas que el Cerro del Moro, demuestra ya que el modelo doméstico está muy influenciado por el mundo itálico, de donde proceden las casas de atrio, de atrium testudinatum y de atrium tetrastilum, mientras que sus sencillas fábricas edilicias, sin pavimentaciones y tejados de tégulas e ímbrices, nos muestran que es hábitat de trabajo, donde no existe intencionalidad de reflejar el estatus de prestigio de sus habitantes275.
El problema que presenta el Cerro del Moro es que no existe ningún elemento epigráfico que pueda ofrecernos pistas sobre el destacamento de soldados asentado en el mismo. Esto no quiere decir que no existan suficientes elementos que corro-boren este asentamiento militar, pues las legiones julio-claudias dejan tras de sí un material anónimo, manufacturas (tégulas, etc) de origen legionario sin firma que ha hecho difícil en ocasiones que conozcamos los cuerpos establecidos en algunos campamentos de la época, como Oberaden276. En este sentido, la aparición de di-verso material latericio con sellos de la Legio X Gemina en Petavonium ha planteado el problema de su datación277. Esta práctica de sellar el material de construcción no se hará frecuente hasta época flavia, como demuestran los hallazgos de la legio VII Gemina en León278.
Es posible asignar a este contingente militar la categoría de una vexillatio. Las vexi-llationes tuvieron una composición muy variada, podían formarse con soldados elegi-dos de varias legiones y tropas auxiliares para operaciones especiales. Las más grandes alcanzaban los 1.000 soldados (vexillatio miliaria), aunque podían ser más reducidas, como las de 100 hombres. Sus estandartes no llevaban el aquila ni otros signos mi-litares, sino una bandera ondulante (vexillum), de la que reciben su denominación. Las dimensiones del establecimiento se acercan a las que tendría el establecimiento de una vexillatio quingenaria.
275 P. SILLIÉRES, “Architecture et Urbanisme à la Loba”, La Loba (Fuenteobejuna, province de Cor-dove, Espagne). La mine et le village minier antiques, J.Mª Blázquez, C. Domergue, y P. Sillières (dir.), Bordeaux (2002), 163 ss.
276 Para Oberaden Mª P. GARCÍA BELLIDO, “Las monedas hispánicas en los campamentos del Lippe. Legio prima (antes Augusta) en Oberaden ?”, Boreas, 19 (1996), 247 ss.
277 La discusión sobre estos materiales en J. WAHL, “Ein Ziegelstempel der legio X gemina aus dem Alenkastell bei Rosinos de Vidriales (Prov. Zamora)”, Madrider Mitteilungen, 25 (1984), 72 ss., y R. MARTÍN, Mª V. ROMERO, y S. CARRETERO, “Marcas militares en material de construcción en Petavonium”, Arqueología Militar Romana en Hispania (A. Morillo Cerdán, Coord.), Madrid (2002), 137 ss.
278 A. GARCÍA BELLIDO, “Estudios sobre la Legio VII Gemina y su campamento de León”, Legio VII Gemina, León (1970), 569 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
122
Hemos utilizado el término praesidium para definir este asentamiento porque nos parece el más adecuado para caracterizar este acuartelamiento de tropas en el distrito de Riotinto, aunque desconocemos si todo el yacimiento responde a la ocupación militar o si ésta estuvo circunscrita a una parte del mismo. De todas formas, todos los edificios responden a un modelo de arquitectura muy conocida en los campa-mentos, lo que nos indicaría que aunque tenga sectores de asentamiento civil su construcción fue planificada por técnicos militares. El problema principal con el que nos enfrentamos es que no se conoce muy bien la forma de estos praesidia279, que aparecen frecuentemente en las fuentes, pero que han merecido poca atención de los investigadores280. Algunas citas de las fuentes han sido recogidas por Y. Le Bohec, para quien la palabra praesidium designa en principio a los hombres, a la guarnición, y sólo posteriormente se aplica a la fortificación que abriga a los soldados281. Salvo que trabajos posteriores permitan definir mejor la forma de los edificios y se constate que el asentamiento es un castrum, en este mismo sentido lo utilizamos nosotros, para definir un asentamiento en el que se produce el acuartelamiento de los soldados que se encuentran en estas minas, y que se diferencia de los del entorno por su carácter militar.
Nos parece, sin embargo, que la administración de las minas de Riotinto pudo estar dirigida en estos momentos por un prefecto, tal como se ha señalado para los cotos mineros del noroeste282. Este prefecto sería el encargado, como conocemos para el caso de los campamentos, de buscar y asegurar las provisiones en el distrito minero, utilizando a los soldados en misiones de busca de abastecimientos283, de garantizar el control de todo el distrito minero y de las vías de comunicación, y fiscalizar la producción.
279 Las fuentes indican la existencia de estos presidia en ciudades importante como Tarraco o Empo-riae, pero la rápida monumentalización de las mismas en época augustea impide conocer como eran estos acuertelamientos, cf. M. PFNNER, “Modelle römischer Stadttentwicklung am Beispel Hispaniens und der westlichen Provinzen”, Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, München (1990), 59 ss.
280 Es significativo que no exista ninguna entrada con este término en el diccionario de Daremberg y Saglio. En Paulys Realencyclopäe der Classichen Altertumswissenschaft, Stuttgart (1954), 1563-1565, se recogen las alusiones a este término y se señala sus abundancia como estación caminera o como posta militar en el Itinerario Atnonino y en la Tabula Peutingeriana.
281 Y. LE BOHEC, El ejército romano, instrumento para la conquista de un imperio, Barcelona (2004). Las referencias son abundantes en Tácito, Agr.: XIV, 5; XVI, 1; y XX, 3.
282 C. DOMERGUE, “Les explotations auriferes du Nord-Ouest de la Penínsule Ibérique sous l’occupation romaine”, La minería hispana e iberoamericana. Contribución a su investigación histórica, I, León (1970), 151 ss.
283 J. REMESAL RODRÍGUEZ, La Annona Militaris y la exportación de aceite bético a Germa-nia…..
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
123
iii. Vici mineros, castella y Viae.Mientras el Cerro del Moro ejemplifica el modelo de hábitat relacionado con la
administración minera y el control militar de la misma, el poblado minero-metalúr-gico de Cortalago es el asentamiento donde se llevan a cabo las operaciones mineras y metalúrgicas, que se habían concentrado aquí desde el siglo VI a.C.
En este momento comienzan a diversificarse los lugares de hábitat y de explota-ción minero-metalúrgica, que habían estado concentrados desde época Orientalizan-te en la zona de Filón Norte (Corta del Lago), y que se mantiene en época imperial como principal vicus minero de la comarca, pero a partir de ahora se complementa con nuevos núcleos que explotan otras masas minerales, los poblados de Marismilla-Planes-Tres Cruces, relacionado con la explotación de Filón Sur y Filón de los Planes, el de Bellavista, dedicado a la explotación de Masa San Dionisio (Corta Atalaya), y el Cerro del Moro, que alejado de la zona de las mineralizaciones sería el centro logísti-co, de almacenamiento de los productos que llegan a estas minas desde el exterior y desde el que se distribuye a los distintos hábitats, donde mineros y metalurgos viven y trabajan a pie de bocamina (figura 1). Entre estos productos almacenados se encon-trarían los alimentos, que se reconocen en la tipología de las ánforas y en las placas de pizarra, productos de lujo, como los entalles de anillo, de uso doméstico, sigillatas itálicas, lucernas, etc., y algunos industriales, como los lingotes de hierro.
Para que comprendamos bien las verdaderas dimensiones de los cambios que se operan con la reforma de Augusto, es necesario que comprobemos cómo se encon-traba este distrito minero en época republicana. Desde al menos el siglo VI a.C. toda el área industrial de Riotinto se había trasladado a Cortalago desde la cumbre de Cerro Salomón, que fue perdiendo importancia como núcleo de habitación y trabajo metalúrgico desde fines del siglo VII a.C. La acumulación estratigráfica en este punto supera los 10 m de potencia en algunas zonas, con estratos que albergan capas de escorias y estructuras de habitación. Con algunas intermitencias, esta zona siguió en uso hasta la segunda mitad del siglo II d.C., momento en el que la minería entró en una profunda crisis284, de la que no se recuperaría sino tímidamente hasta el siglo IV d.C. y comienzos del siglo V, en el que desaparecen todos los signos de metalurgia y poblamiento hasta el siglo XII285.
Una importante reactivación se detecta en la segunda mitad del siglo III a.C., con estratos en los que comienzan a aparecer las grandes lupias plano-convexas de escorias
284 Siempre se ha explicado esta crisis por el agotamiento de los minerales, pero para el caso de Rio-tinto su larga historia de producción y el que estos minerales se explotaran también en tiempos de Rio Tinto Company Limited, parece contradecirlo. Una explicación más coherente, de crisis general del sis-tema económico romano, es la que ofrece G. CHIC, “Marco Aurelio y Cómodo. El hundimiento de un sistema económico”, Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua “La Hispania de los Antoninos (98-180)”, Valladolid (2005), 567 ss.
285 J.A. PÉREZ MACÍAS, “Cerro Salomón y la minería hispanomusulmana en Gharb-al-Andalus”, Arqueología Medieval, 6 (1999), 19 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
124
de plata y las ánforas gaditanas del Círculo del Estrecho. Este nuevo impulso minero, muy mediatizado por el comercio gaditano, coincide en el tiempo con la presencia bárcida en la Península Ibérica y los preparativos de la Segunda Guerra Púnica. Con la intermediación de Cádiz, la política bélica de los Barca hizo que Riotinto volviera a ser la mina que había sido en el período Orientalizante. Esta alza en el ritmo de producción ya no decaería con el final de la guerra y el triunfo de Roma, y con esos precedentes Riotinto fue uno de los pocos cotos mineros del Suroeste Ibérico que mantuvo una cota de producción destacable en época republicana.
En estos siglos la plata siguió siendo el único metal que se produce en estas minas, y se creó una infraestructura militar en el camino que comunicaba este distrito con la campiña de Huelva y el oppidum de Ilipla (Niebla), unas directrices heredadas posiblemente del entramado comercial púnico-gaditano. Conocemos algunos de los castella que nos definen este camino286, uno situado en el comienzo de esta vía, en el Cerro Castillejo, en la divisoria de los términos municipales de Minas de Riotinto y El Campillo, un fortín de planta poligonal con cubículos adosados al interior de la muralla y un gran patio abierto en su parte central. Su cronología republicana está asegurada por la preponderancia de las ánforas Dressel 1-A. El segundo se encuentra en el lugar de El Castillejo, junto a la Rivera de Valverde, con estructuras muy pare-cidas al anterior. Y un tercero en Valpajoso, en las proximidades de Niebla, donde se repite este esquema, en el que se conserva todavía el hueco del aljibe central, de pare-des reforzadas con mampostería y sillares al modo del opus africanum, y un pequeño foso en uno de los laterales, totalmente excavado en el sustrato de pizarra. El material cerámico más común en los tres es el ánfora Dressel 1-A, forma que predomina tam-bién en los estratos de escorias republicanas de Cortalago. El desarrollo del camino que nos delinean estos fortines se dirige claramente hacia Niebla, una estación de destino desde la que era fácil la comunicación tanto con el Valle del Guadalquivir como con el estuario del Tinto-Odiel, por una vía que más tarde aparece recogida en parte en la ruta 23 del Itinerarium Antoninianum287.
Este trazado debería seguir el entramado viario que se estableció en este distrito minero desde, al menos, el siglo III a.C., el momento en el que el comercio gaditano monopolizó el abastecimiento, y en el que Niebla era una pieza fundamental, como se deja ver en otras cuestiones, como el predominio de aparejos de opus africanum en las construcciones pre-romanas y republicanas de esta ciudad288.
286 Sobre la utilización de estos castella en la conquista y explotación de Hispania A. JIMÉNEZ DE FURUNDARENA, “Castellum en la conquista de Hispania Romana: su significado militar”, Hispania Antiqua, XIX (1995), 161 ss.
287 Esta ruta y toda la bibliografía sobre las vías romanas de la provincia de Huelva en J. M. RUIZ ACEVEDO, Las vías romanas en la provincia de Huelva, Huelva (1998).
288 M. BELÉN y J. L. ESCACENA, “Niebla (Huelva). Excavaciones junto a la Puerta de Sevilla (1978-1982). La Cata 8”, Huelva Arqueológica, XII (1990), 167 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
125
El sistema de pequeños recintos fortificados que protegen la vía de comunicación de los distritos mineros se encuentra bien reflejado en otra zona minera cercana, La Serena (Badajoz)289, y es probable que algunos de los localizados en la provincia de Córdoba respondan a un esquema parecido290. En la provincia de Huelva sólo cono-cemos hasta ahora los casos señalados, lo que coincide con el registro arqueológico de estas minas, pues una explotación minero-metalúrgica sólo está constatada en la comarca de Riotinto, en Cortalago (Riotinto)291 y en el escorial de la Umbría de Pa-lomino de Aracena (CILA I, 52)292, con ánforas Dressel 1-A y lingotes de plomo de tipología republicana. En otras minas importantes Tharsis, Sotiel Coronada, Cueva de la Mora, y Buitrón, los contextos cerámicos más antiguos corresponden a época de Augusto/Tiberio.
Estos cambios en la minería onubense de época augustea se encuentran en otros aspectos importantes para la correcta administración de estos territorios mineros. Son especialmente significativos en dos apartados, el trazado de un nuevo sistema viario y en la protección de estos caminos con fortines desde los que el ejército podía asegurar los abastecimientos y el comercio de los productos metálicos.
Y es precisamente en estos momentos cuando se observa también en Riotinto el interés en la explotación industrial de los minerales, cuyo ejemplo más claro es la creación del asentamiento militar de Cerro del Moro, en el que se dibuja per-fectamente el papel que la política de Augusto otorgó al ejército en la reactivación, administración, y control de este centro minero, cuya consecuencia más inmediata será una explotación de mayor envergadura de los minerales de plata y, en especial, el comienzo de la producción de cobre por el minado de los sulfuros secundarios de la zona de cementación.
Si el Cerro del Moro es el mejor asentamiento en el que se explican los porme-nores de esta reforma de la minería en Riotinto a partir de Augusto, existen también otros asentamientos que completan este panorama, tanto en esta mina como en co-marcas de la provincia. El Cerro del Moro es el reflejo de la administración militar de la mina, pero se construyen además toda una serie de fortines que delimitan perfecta-mente el metallum como territorio independiente de las tierras que lo rodean. A esta época pueden asignarse los fortines de Pico Teja (Riotinto) y Sierra de San Cristóbal
289 P. ORTIZ y A. RODRÍGUEZ, “Culturas indígenas y Romanización en Extremadura: castros, oppida, y recintos ciclópeos”, Extremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economía y Poblamiento, Cáce-res (1998), 247 ss. Sin entrar ahora en una discusión de la propuesta, la relación de estos recintos con la explotación minera está bien justificada en Mª P. GARCÍA BELLIDO, “Las Torres-recinto y la explota-ción militar del plomo en Extremadura”, Anas, 7/8 (1995), 187 ss.
290J. FORTEA y J. BERNIER, Recintos y fortificaciones ibéricos en la Bética, Salamanca (1970); y J.R. CARRILLO DÍAZ-PINES, “Turres Baeticae: una reflexión arqueológica”, Anales de Arqueología Cordo-besa, 10 (1999), 33 ss.
291 Sobre Cortalago J.A. PÉREZ MACÍAS, Las minas de Huelva en la Antigüedad……292 La mina de Palomino en A. BLANCO y B. ROTHENBERG, Exploración Arqueometalúrgica
de Huelva…., y J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, I. Huelva, Sevilla (1989), 108.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
126
(Nerva), situados en cerros aislados en el contorno de las mineralizaciones293. No conocemos su planta completa, pero su situación en altura, con buena visibilidad, debe relacionarse con castella vinculados al asentamiento de Cerro del Moro. Sus cro-nologías tampoco las podemos precisar en todos los casos, salvo su filiación romana por los materiales de construcción (tégulas), pero en uno de ellos, el Cerro de San Cristóbal, las cerámicas itálicas y sudgálicas (marmorata) sugieren su construcción a comienzos del siglo I d.C. y su perduración en la segunda mitad del siglo I d.C. El esquema de control militar de Riotinto pudo fijarse a partir de un praesidium (Cerro del Moro) y de estos castella en el perímetro del distrito minero.
El metallum de Riotinto se conformó así en época augustea como un distrito milita-rizado, pero quedan por resolver las competencias que tuvo este destacamento militar. Se ha propuesto la participación de los soldados en las labores de minería y algunos tex-tos pueden confirmarlo294, pero no pensamos que el Cerro del Moro sea un asentamien-to exclusivamente militar (castrum), sino un asentamiento planificado conforme a los usos de arquitectura militar. El paralelo de algunos elementos del registro arqueológico con los documentados en el distrito minero de Cástulo sugiere una relación directa con ese centro, de donde pudieron proceder los técnicos e ingenieros que permitieron estos cambios en la minería y la metalurgia de Riotinto bajo la supervisición de una autoridad militar (praefectus) y el auxilio de un destacamento de soldados (vexillatio).
Hemos explicado la existencia de una serie de fortines republicanos como argu-mento de un camino que debía conducir a Ilipla (Niebla), pero tales fortificaciones se abandonaron, sin que ningún elemento nos indique que perduraron hasta tiempos de Augusto. La razón de ello puede encontrarse en la construcción de nuevas vías, una con dirección a Huelva (Onoba), otra hacia Beja (Pax Iulia), otra con destino a Tejada la Nueva (Tucci), y otra con destino hacia Mérida (Augusta Emerita). Es probable que estos caminos existieran anteriormente, pero en esta época se acondi-cionan con los usos de la caminería de época romana. El camino hacia Huelva estaba todavía practicable en la segunda mitad del siglo XIX, y su recorrido fue descrito por R. Rúa Figueroa, quien nos apunta los siguientes lugares que atravesaba: Umbría del Retamar, Fuente del Mal Año, Collado de Peñacarbo, Llanos del Valle, Punto de la Chaparrita, Calleja de los Cercados de Mellado, Huerta del Santísimo, Baquillo de León, Tintillo, Fuente de la Murta, Los Pilones, Las Minillas, Callejón del Dolor, Valverde del Camino, Beas, y Palos295. A pesar de las repoblaciones de eucaliptos y
293 Estos fortines en J. GONZÁLEZ y J.A. PÉREZ, “La Romanización”, Huelva y su Provincia, II, Cádiz (1986), 249 ss.; y L. IGLESIAS GARCÍA, “Sistemas de control en distritos mineros durante el Alto Imperio: el área minera de Riotinto (Huelva)”, Arqueología Militar Romana en Hispania (A. Morillo Cerdán, Coord.), Madrid (2002), 407 ss.
294 Mª P. GARCÍA-BELLIDO, “Labores mineras militares en Hispania: explotación y control”, Ar-queología Militar Romana en Hispania (A. Morillo Cerdán, Coord.), Madrid (2002), 19 ss.
295 R. RÚA FIGUEROA, Ensayo sobre la historia de las minas de Riotinto …...Sobre estas vías J.M. RUIZ ACEVEDO, Las vías romanas en provincia de Huelva…., y P. SILLIÉRES, Les voies de communi-cation de l’Hispanie meridionale…
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
127
de los aterrazamientos, aún hoy se puede seguir en algunos tramos, como los con-servados a la altura de Zalamea la Real y Valverde del Camino, con trincheras per-fectamente cortadas en la pizarra y los dos carriles que dejan las huellas de los carros, y partes enlastradas con sección curva y márgenes en zonas de vaguada, como en el lugar de Cantarrranas de Valverde del Camino. Al intenso tráfico de este camino se deben las refacciones, ya que a veces el surco de las llantas metálicas de las ruedas de los carros alcanzaba tal profundidad que era preciso rellenarlos con cantos de cuarzo. La envergadura de esta obra, con numerosas trincheras en las laderas de los cerros de más de 100 m de longitud y unos 2 m de profundidad, y la perfección de la construc-ción sólo puede explicarse por la intervención de estos destacamentos de soldados296. La existencia de más de un centenar de monedas de Castulo en la Colección Cerdán, muy desgastadas, nos sirve también como elemento de valoración de esta vía de co-municación entre Riotinto y Huelva a partir de Augusto. Estas monedas deberían proceder de la zona de Riotinto, donde tenemos atestiguadas amonedaciones con el patrón de Castulo297.
Este tipo de vía encarrilada se empleo también en el trazado de otro camino que se dirigía por el poblado de Santa Eulalia (Almonaster la Real) y Arucci (Aroche) hacia Pax Iulia (Beja, Portugal), de la que se conservan algunos tramos a la altura de la necrópolis de La Dehesa (Riotinto)298, en otro que toma rumbo a Campofrío299, con probable destino a Augusta Emeríta (Mérida), de la que también hay tramos encarrilados en la Cuesta de los Dolores (Campofrío), y en la que se dirigía a Ituci, con tramos encarrilados en las inmediaciones de la carretera de Berrocal a la Palma del Condado. En este entramado viario se conocen también algunos castella de cro-nología julio-claudia, en la vía hacia Ituci el Cerro del Drago y Castejón de Naja en Berrocal300, y el Castrejón del Campo de Tejada301, cerca ya de Tejada la Nueva, en los que predominan, como en el Cerro del Moro, las ánforas Haltern 70. En la vía hacia Aroche los castella de Pico Teja y Sierra del Colmenar302, próximos a Santa Eulalia (Almonaster la Real). Y en el camino hacia Mérida una turris o castellum a la altura del vado del Odiel junto al Puente Viejo de Campofrío.
296 Sobre las construcciones militares de vías R. CHEVALIER, Les Voies Romaines, Paris (1997) y I. MORENO GALLO, Vías romanas. Ingeniería y técnica constructiva, Madrid (2004).
297 Mª P. GARCÍA BELLIDO, Las monedas de Cástulo con escritura indígena……., 138.298 B. JONES, “Roman mines at Río Tinto”…..299 J. A. PÉREZ, F. MARTÍNEZ, y C. FRÍAS, Fundos metalúrgicos y vías romanas en el Cinturón
Ibérico de Piritas. Explotaciones romanas en Campofrío, Huelva (1990). Un estudio de esta vía con más detalles en J.A. PÉREZ, T. RIVERA, D. GONZÁLEZ, I. RIVERA, y L. MATA, Estudio histórico del Puente Viejo del Odiel y de la calzada romana de Campofrío, Delegación Provincial de Cultura de Huelva, inédito.
300 J. GONZÁLEZ y J.A. PÉREZ, “La Romanización”……301 J. FERNÁNDEZ P. RUFETE, y C. GARCÍA, “Análisis de la cultura tartésica según Tejada la
Vieja (Escacena) y Huelva”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1991, I, Cádiz (1993), 267 ss.302 M. BENDALA, A. COLLANTES, T. FALCÓN, y A. JIMÉNEZ, Almonaster la Real, Huelva
(1991).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
128
Los paralelos en el suroeste peninsular reflejan este control militar de los distritos mineros. Un destacamento de soldados aparece recogido en las Tablas de Aljustrel303. En la zona minera de Ossa Morena está por realizar un inventario exhaustivo de to-das las minas trabajadas en época romana, y la densidad de los yacimientos mineros que se extienden desde la provincia de Jaén hasta el mediodía portugués complica la interpretación de toda una serie de recintos militares, cuya relación con la explotación minera ha sido discutida en ocasiones. Por citar tan sólo algunos ejemplos conocidos podemos señalar los recintos del Bajo Alentejo304, de cronología augustea, correspon-dientes al lapsus temporal del Cerro del Moro, y que han sido considerados como deductiones augusteas relacionadas con las minas de plata de la zona surportuguesa305, y los del Alto Alentejo306, algunos de ellos próximos a explotaciones mineras, como los Castelinhos de Rosario, cercanos a la mina de Mocissos, cuyo registro cerámico, ánforas Haltern 70, ovoides gaditanas, y Dressel 7-11, coincide en todos ellos con los recintos que venimos comentando. Uno de los mejor conocidos, el Castelo de Lousa307, sobre el Guadiana, refleja de manera fidedigna todo este aparato militar que se implantó en época augustea en el suroeste peninsular, como forma de asegurar las explotaciones mineras, las explotaciones agrícolas, y para mantener el control de los circuitos comerciales. La disposición anárquica de estos castillos romanos hace difícil comprender su lectura espacial, pues rara vez en los planos de dispersión se encuentran referencias a los distintos yacimientos mineros y los principales ejes de comunicación, y la discusión que emana de sus intentos de explicación, villas fortificadas o castillos militares308, carece de argumentos sólidos de justificación, pero en definitiva su inci-dencia debe arrastrar tanto al proceso de colonización que se inicia con la creación de las dos colonias de la zona (Pax Iulia y Emerita Augusta) como con el comienzo de una explotación sistemática de los cotos mineros. De este modo, deben responder a ambos factores, pero para el caso de la provincia de Huelva existe una vinculación directa con la delimitación espacial de los distritos mineros y con el control de los caminos que aseguran las comunicaciones de las minas más importantes.
En Hispania hay constancia de que algunas obras de comunicación fueron obra de las legiones, como el puente de Martorell y miliarios de Zaragoza, en los que aparece la firma de las legiones IIII, VI y X. También sabemos por Estrabón (Geo., IV, 6, 11) que por las mismas fechas la visita de Agripa a Galia tuvo como objetivo la adecua-ción de su red viaria.
303C. DOMERGUE, “La mine antique d’Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca”…..304 M. MAIA, “Os castella do Sul de Portugal”, Madrider Mitteilungen, 27 (1986), 195 ss.305 M. G. PEREIRA y M. MAIA, “Os castella do Sul de Portugal e a Mineração da Prata nos Pri-
mórdios do Impero”…306 R. MATALOTO, “Fortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecámara da Romanização dos
campos”, Revista Portuguesa de Arqueología, 5/1 (2002), 161 ss.307J. WAHL, “Castelo de Lousa. Ein Wehrgehöft caesarisch-augusteischer Zeit”….308 P. MORET, “Les maisons fortes de la Bétique et de la Lusitaine romaines”, Révue des Études An-
ciennes, 97-3/4 (1995), 527 ss. Sobre el carácter militar de estos recintos se manifiesta C. FABIÃO, “O pasado Proto-histórico e Romano”, Historia de Portugal antes de Portugal (José Mattoso coord.), I, Lisboa (1993), 77 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
129
Con ello estamos de acuerdo con la línea de explicación de Mª P. García Bellido sobre los recintos ciclópeos de otra zona minera de interés en Ossa Morena, La Serena de Badajoz, al señalar el papel que desempeñó el ejército y la política de M. Agripa en la reactivación de la minería del suroeste ibérico. Además de su arquitectura de-fensiva, se destacan sobre todo por la presencia de cerámicas que son frecuentes en los ambientes campamentales del Rhin, cerámicas finas decoradas que en la Península Ibérica sólo se conocen en campamentos militares, como el de la Legio IIII Macedoni-ca en Herrera de Pisuerga, y en ciudades portuarias, como Emporiae y Pollentia309.
Nos parece así que el ejército fue una pieza fundamental en el despegue de estas minas desde el punto de vista administrativo y de fiscalización310. Su participación en las labores de extracción y fundición es más discutible, pero la polémica que está generando este asunto enriquece nuestras lecturas de este proceso histórico. Este planteamiento cuadra con todo lo que venimos comentando y con lo que nosotros proponemos para explicar la creación de un asentamiento planificado por militares en el Cerro del Moro. Después de un largo período de conquista y guerras (lusitanas) y de los conflictos civiles del siglo I a.C., en los que la inseguridad no fue el mejor ambiente en el que pudo desenvolverse la actividad minera, lo que explica el escaso desarrollo de la minería republicana en todo el suroeste, esta política de administra-ción y control militar de los distritos mineros, cuya extensión a todo el suroeste nos explican estos recintos fortificados, se insertaría así en un plan más ambicioso que pudo ser responsabilidad del mismo Agripa311, con Emerita Augusta como cabecera, pero con un marco más amplio, promoviendo la explotación agrícola con adsigna-tiones viritanae312 y dirigiendo la explotación minera con destacamentos militares. En los dos casos la estabilidad del sistema económico está reforzada por la presencia del ejército, sin grandes acuartelamientos (castra), sino con praesidia y castella para el establecimiento de destacamentos (vexillationes), en muchos casos de tropas auxiliares (auxilia) y escuadrones de caballería (turmae). El patronazgo de Agripa en Carthago Nova también pudiera estar relacionado con las minas de plata de la región murcia-na313.
309 Mª P. GARCÍA BELLIDO, “Las Torres-recinto y la explotación militar del plomo en Extrema-dura......
310 Las razones de la presencia del ejército en las minas en P. LE ROUX, “Exploitations minières et armées romaines: essai d’interpretation”, Minería y Metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, II, Madrid (1989), 171 ss.
311 J. M. RODDAZ, “Agripa y la Península Ibérica”, Anas, 6 (1993), 111 ss. La intervención de Agri-pa en la minería queda patente en los lingotes del pecio Comacchio, cf. C. DOMERGUE, “Les lingots de plomb de l’epave romaine de Valle Ponti (Comacchio)”, Epigraphica, 49 (1987), 109 ss.
312 Este parece ser el sistema preferido de reparto en toda esta zona, cf. J. A. PÉREZ, N. VIDAL y J.M. CAMPOS, “Arucci y Turobriga. El proceso de Romanización de los Llanos de Aroche”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 24 (1997), 189 ss.
313 M. KOCH, “Agrippa und NeuKarthago”, Chiron, 9 (1979), 205 ss. Su evergesía en la monumen-talización de la ciudad en S. F. RAMALLO y E. RUIZ, El teatro romano de Cartagena, Murcia (1998).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
130
A este esquema creemos que corresponde también el comienzo de la migración de poblaciones de Lusitania y Gallaecia a las minas del suroeste314, que aparecen amplia-mente recogidas en la epigrafía de Riotinto, en paralelo a los ciudadanos adscritos a la tribu Galeria en las comarcas agrícolas del suroeste315. Con esto la política de Augusto en estos distritos mineros se sustenta en el ejército, pero a la vez incrementa la de-mografía de las minas favoreciendo una migración de mano de obra libre (peregrina) desde otras zonas hispanas, que continuará a todo lo largo del siglo I d.C.
En esta misma dirección debe interpretarse el asentamiento de Cerro del Moro, que supuso toda una novedad en el planteamiento de la política minera de Roma en las minas del Cinturón Ibérico de Piritas (Zona Surportuguesa) después del bajo ritmo de producción de época republicana. Es evidente la primacía que se otorgó al ejército en la organización y control de estos centros mineros, pero es más compli-cado poder detectar si esta maquinaria militar desempeñó iguales funciones en la ingeniería minera y en las explotaciones. No existen suficientes evidencias de que correspondieran al ejército las labores de extracción y fundición de los minerales, aunque es cierto que la experiencia castrense en las obras de ingeniería pudo utilizarse en determinados aspectos de la logística minera, galerías de desagüe comunes, etc. En principio el papel del ejército estaría destinado a asegurar los suministros, vías de comunicación, y la administración, y ya hemos detallado la envergadura de las obras que probablemente se llevaron a cabo con su concurso, especialmente en las nuevas vías de comunicación con Onoba, Pax Iulia, y Augusta Emerita, y sus labores de vigilancia en los castella del propio distrito minero y aquellos que se construyeron en estos caminos. En este sentido, estaríamos ante distritos mineros militarizados en lugar de una minería llevada a cabo por militares. El Cerro del Moro también puede ofrecernos argumentos que apoyan esta hipótesis.
En resumen, el Cerro del Moro nos ha ofrecido un conjunto de evidencias que muestran las novedades con las que la política imperial afrontó una nueva etapa de la producción metálica en Riotinto, iniciándose el camino a un sistema de admi-nistración directa de la minería que convertiría a esta mina en una de las mayores productoras de metales en épocas flavia y antonina, que con respecto a la época de Augusto/Tiberio sólo presenta nuevos cargos administrativos, procuratores metallo-rum, la procuratela que ejercen los libertos imperiales.
iv. concLusiones.Desconocemos cuál fue el régimen administrativo de las minas de Riotinto en
época republicana. Aunque se ha indicado que probablemente las minas fueron ad-ministradas directamente por el Senado, no existe ningún dato que lo confirme feha-
314 A. BLANCO y J. Mª LUZÓN, “Mineros antiguos españoles”…….., y J. GONZÁLEZ FER-NÁNDEZ, Corpus de inscripciones latinas de Andaulcía, I. Huelva ……, 21.
315 A. CANTO DE GREGORIO, Epigrafía romana de la Beturia Céltica (E.R.B.C.), Madrid (1997), 237.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
131
cientemente, y no podemos descartar que, al igual que en otras minas hispanas, Roma utilizara un sistema de administración indirecto de gestión por medio de publicani o societates publicanorum316. Si las minas que más producción alcanzaron en época republicana, las de las regiones de Cástulo y Cartagena, estaban en manos de estas sociedades, no entendemos cómo una mina como Riotinto, con unas cotas muy bajas en época republicana, podía despertar el interés de Roma para no ceder su adminis-tración a alguna societas o a los publicani.
Las potencialidades de las minas del suroeste adquieren valor desde la rebelión sertoriana, momento en el que hubo un gran esfuerzo por controlar las riquezas de esta zona. No parece, sin embargo, que esto afectara al régimen de explotación, pues las medidas proteccionistas sólo se manifiestan, por ahora, en la proliferación de caste-lla. El verdadero cambio creemos que hay que situarlo con Augusto, que, según todo lo comentado a propósito del Cerro del Moro, pudo iniciar un sistema de gestión directa por medio del ejército, que llevaría a cabo labores de planificación minera y metalúrgica, y la protección y control de la producción.
Los conflictos civiles del siglo I a.C. fueron una de las causas que propiciaron que cada vez más el ejército fuera el instrumento de cada uno de los caudillos. En esa línea Augusto entendió perfectamente el papel del ejército para extender su poder personal. Las legiones acabaron convertidas en ejército personal de Augusto, que después de las reformas administrativas gobernaba las provincias imperiales, mientras las del pueblo romano se transformaron en provincias inermes. Para controlar la fidelidad del ejér-cito asegura el stipendium y recompensa a los soldados eméritos con los repartos de tierras de su política colonial. Por ello el abastecimiento de metal para el pago a los soldados se convirtió en una de sus grandes preocupaciones, del mismo modo que el abastecimiento de alimentos permitió la adhesión de la plebe urbana.
Tras la batalla de Actium Octavio reforma el ejército reduciendo el número de las legiones desde 50 a 28. El ejército asumirá desde entonces la defensa de las fronteras y de las zonas vulnerables, sustituyendo a la autoridad civil en aquellos puntos de interés estratégico. En el 27 a.C. el Senado concedió el mando de todo el ejército a Augusto, que lo convirtió en su principal instrumento político y económico, hasta el punto que el desastre de Varo y la pérdida de tres legiones lo sumió en un profundo decaimiento (Suetonio, Aug., XXIII, 4). Con Augusto y con Tiberio el ejército fue una pieza fundamental del sistema, y estos emperadores serían los únicos que testaron cantidades a sus soldados, lo que da idea de la estima en que los tenían.
En la última fase de conquista de Hispania participaron al menos siete legiones, la I, la II Augusta, la IIII Macedonica, la V Alaude, la VI Victrix, la IX Hispana, y la X
316 El papel de estos publicanos en el arrendamiento del publicum en J. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal en la España romana (Republica y Alto Imperio), Huelva (1980). Como arrendatarios de los impuestos de las minas A. MATEO, Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana, Santiago de Compostela (2001).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
132
Gemina317. Algunos autores han propuesto que también participó la XX318. Las legio-nes II y V serían enviadas a Germania, y según Estrabón (Geo. III, 4, 20) y Tácito (Ann. IV, 5,1) después de las Guerras Cántabras sólo permanecieron en Hispania tres legiones, la IIII Macedonica, la VI Victrix y la X Gemina. Estas tropas estaban bajo el mando de dos legados, uno con las Legiones VI y X entre los astures y otro con la IIII en la zona meridional cántabra319. A partir de este momento la disposición del ejército está relacionada con el comienzo de la explotación minera en el noroeste, aunque es-tas legiones actuaron también en regiones alejadas del frente cántabro-astur, en toda la mitad norte de la Península Ibérica, en construcciones de puentes, de murallas y vías de comunicación.
La arqueología y la epigrafía ha permitido situar los castra de estos cuerpos antes de que abandonaran Hispania camino del limes renano-danubiano, la Legio IIII en Herrera de Pisuerga (Palencia), la Legio VI en León, y la Legio X en el primer campa-mento de Rosinos de Vidriales (Zamora)320.
Aunque se produjera una importante reducción de efectivos después de la paci-ficación completa de Hispania, es evidente que Augusto reservó todavía una parte de este ejército, que los acontecimientos en las fronteras obligaron a sus sucesores a disminuir.
Entre los aspectos de la política de Augusto en Hispania se ha subrayado que fue Agripa el verdadero impulsor de sus reformas. Agripa visita la Península Ibérica entre los años 20 y 19 a.C. para sofocar una rebelión de los cántabros. Es el que termina definitivamente con la Guerra Cántabra, desmoviliza tropas y crea nuevas ciudades, como Asturica Augusta, donde asienta a eméritos de la Legio II Augusta, y Zarago-za, en cuya fundación intervienen veteranos de la legio IIII Macedonica, la legio VI Victrix, y la legio X Gemina. Su mano en el impulso de las explotaciones mineras se ha resaltado a propósito de los sellos en los lingotes del pecio Comacchio, que nos indican claramente el control que ejerce sobre la producción, y el control de los dis-tritos mineros por el ejército en las numerosas obras de fortificación que se conocen en los alrededores de las minas. Es evidente que a pesar de la paz alcanzada en tierras hispanas tras la batalla de Munda, que liquida los enfrentamientos civiles en la Pe-nínsula Ibérica, muchas zonas todavía presentaban importantes focos de rebelión o bandidaje. En los primeros años de gobierno de Octavio no cesan las operaciones de
317 P. LE ROUX, L’ Armée Romaine et l’Organization des provinces Ibériques d’Auguste a l’Invasion de 409, Paris (1982).
318 S. PEREA YÉBENES, “¿Estuvo la legión XX en Hispania?”, Les légions de Rome sous le Haut-Em-pire, Lyon (1998), 581 ss.
319 A. MORILLO CERDÁN, “Conquista y estrategia: el ejército romano durante el período augus-teo y julio-claudio en la región septentrional de la Península Ibérica”, Arqueología Militar Romana en Hispania (A. Morillo Cerdán, Coord.), Madrid, (2002), 67 ss.
320 Un resumen de las distintas posturas en J. Mª SOLANA SÁINZ, “Las unidades militares perma-nentes en Hispania entre los años 68 y 193 a.C.”, Arqueología Militar Romana en Hispania (A. Morillo Cerdán, Coord.), Madrid (2002), 95 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
133
los legados, especialmente en la Lusitania, Cn Norbanus Flaccus en los años 36 y 35 a.C., L. Marcius Philippus en el 34 a.C., y Ap. Claudius Pulcher en el 33 a.C. El im-pulso definitivo a la pacificación de la zona había comenzado anteriormente, durante la praetura de César en la Ulterior, que inaugura una política atlántica que sería una constante en sus campañas de conquistas en las Galias e Islas Británicas, completada posteriormente por sus sucesores321. A esta época corresponden los asentamientos militares en la línea del Tajo, como Praesidium Iulium (Santarém) y Aritium Praeto-rium322. Asegurada la zona, comienza la Guerra Cántabra en el 29 a.C., y tras finalizar la guerra la fundación de Emerita en el Guadiana con veteranos de las legiones XX, V y X se ha interpretado como un intento de reforzar el control militar de la zona323. Se ha propuesto además que soldados de estas legiones fueron enviados a reforzar la población de las colonias, como parecen indicar las diversas series de acuñaciones locales con el aquila y los vexillia.
Los castella del Alentejo, de La Serena, y de algunas minas onubenses, estratégicos por su situación en las cuencas mineras meridionales, seguirían el discurso de esta política militar a partir del 19 a.C. y pueden ser obra de la política reorganizadora de Agripa, muy significativa en Mérida324. Para el caso de Riotinto todos los datos apuntan a que fue el ejército el encargado de administrar el distrito minero y de ase-gurar los abastecimientos y la infraestructura minera, especialmente la construcción y control de las vías de comunicación.
Desconocemos, no obstante, la procedencia de estos soldados y la categoría de la unidad, pero ciertos elementos del registro arqueológico del Cerro del Moro, espe-cialmente las lucernas tipo cabeza de ave, ofrecen paralelos con las producciones de la figlina legionis de la IIII Macedonica. En esta legión se enrolaron soldados de ciudades próximas al distrito minero de Riotinto, como nos señalan los epígrafes funerarios de cuatro soldados de esta legión muertos en Mogontiacum (CIL. XIII, 6854, 6858, 6865, y 6856)325, que eran oriundos de Nertobriga (Sierra del Coto, Fregenal de la Sierra, Badajoz). En otras localidades cercanas, como Burguillos, hay también testi-monios de soldados de la Legio II (CIL II, 985)326. Esto hace suponer que el ejército tenía cierta actividad en la zona como para realizar el dilectus de reclutas. Lo mismo podría argumentarse de los testimonios de algunos decimani que sirvieron en Hispa-nia, muchos de los cuales provienen de la Bética.
321 G. CHIC GARCÍA, “Roma y el Mar: del Mediterráneo al Atlántico”, Guerra, exploraciones y nave-gación: del mundo antiguo a la Edad Moderna (V. Alonso Troncoso coord.), Ferrol (1995), 55 ss.
322 J. ALARCÃO, Portugal romano, Lisboa (1987). 323 A. GARCÍA BELLIDO, “Del carácter militar activo de las colonias romanas de la Lusitania y
regiones inmediatas”, Homenagem ao Prof. Dr. Mendes Correa, Porto (1956), 299 ss.324 J. M. RODDAZ, “Agripa y la Península Ibérica”…..325 J. M. ROLDÁN HERVÁS, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la
España antigua, Salamanca (1974), 198.326 J. M. ROLDÁN HERVÁS, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la
España antigua…, 194.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
134
Las estructuras documentadas en el Cerro del Moro, al menos por lo que cono-cemos de los muros que se encuentran visibles en superficie, no corresponden a la característica disposición castramental de época romana, suficientemente conocida, ya que no se ha identificado su elemento fundamental, el vallum, pues como ya se ha comentado los restos de la supuesta muralla es posterior a la ocupación romana y no circundan el asentamiento. Puedo argüirse que hubo un vallum de madera, a la manera de los campamentos no permanentes, pero la extensión de las construcciones en piedra, nos lleva a considerar que si hubiera estado dotado de una muralla ésta no habría sido una simple empalizada de madera con foso.
Resulta, por otro lado, muy arriesgado poder identificar en las estructuras algu-nas de las partes de los campamentos, pero en las fórmulas edilicias adoptadas los paralelos con los tipos de construcciones militares son evidentes, de tal forma que se puede reconocer la autoría de la arquitectura militar en las mismas, contubernios, caballerizas, almacenes, etc., pero sin que se reproduzca su plan más definido, ni en el callejero (via quintana, via principalis, via decumana, y via pretoria) ni en algunos edificios (horrea, valetudinarium, etc.). Nuestra interpretación es que es un asenta-miento diseñado por militares.
A nuestro entender la clave se encuentra en la relación de lo que está ocurriendo en este distrito de Riotinto con lo que sucede en otros distritos mineros hispanos, en especial los de Sierra Morena. Ya hemos apuntado algunas de las semejanzas que unen a este asentamiento con el Cerro del Plomo (El Centenillo, Jaén), donde operaba la Societas Castulonensis, que se extiende desde la copia de sus cuños monetales al uso de determinados útiles muy frecuentes en esa zona minera, como los precintos de plomo. Ya Francisca Chaves señaló las semejanzas de ambos distritos mineros, y propuso que esa sociedad pudo explotar también algunas minas de este sector, como Sotiel Corona-da, donde se usaron ingenios de desagüe idénticos, los tornillos de Arquímedes327. Por encima de estos paralelos, es la cuenca minera castulonense la que explica la industria-lización y la militarización de los distritos mineros onubenses en época augustea. Las excavaciones realizadas por C. Domergue en el Cerro del Plomo han permitido distin-guir las distintas etapas de producción, y de ellas nos interesa especialmente aquella que coincide con la cronología del Cerro del Moro. Durante la época julio-claudia se asiste a un fuerte hiatus en los niveles de ocupación de ese yacimiento jiennense, cuyo declive se hace coincidir con las contiendas civiles entre pompeyanos y cesarianos, que marcan un período de decadencia y abandono, del que no se recupera sino tímidamente hasta la segunda mitad del siglo I d.C328. Resulta evidente que tiene que existir una relación directa entre el abandono de la minería de la zona de Cástulo y el impulso que detecta-mos en la minería del suroeste, más aún cuando ciertos elementos invitan a considerar que la organización minera de Cástulo está muy presente en el Cerro del Moro.
327 FCA. CHAVES TRISTÁN, ”Aspectos de la circulación monetaria en dos cuencas mineras anda-luzas, Riotinto y Cástulo (Sierra Morena)”, Habis, 18-19 (1988), 613 ss.
328 C. DOMERGUE, ”El Cerro del Plomo, mina El Centenillo (Jaén).....
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
135
No es posible plantear con los datos que manejamos un traslado de la Societas Castulonensis a las zonas mineras de Huelva, pues ningún documento epigráfico lo confirma por ahora. Si no es esta sociedad minera la que administra Riotinto, sí pudieron ser técnicos en minería y metalurgia. El Cerro del Moro se entendería así como un asentamiento mixto, donde se asentó el contingente militar que administra la mina y los técnicos y mineros que impulsaron un nuevo tipo de minería en esta zona, cuyos resultados ya hemos explicado anteriormente desde el punto de vista minero y metalúrgico. Con un conocimiento tan limitado del Cerro del Moro sólo podemos ofrecer hasta el momento esta línea de argumentación, y no descartamos que cuando se realicen estudios más continuados en el yacimiento estas hipótesis pueden cambiar, pero hoy por hoy resulta difícil admitir que el Cerro del Moro sea simplemente un asentamiento militar.
Estrabón nos describe que las minas hispanas de plata eran explotadas en su tiem-po por particulares, pero es evidente que la política imperial se había interesado tanto por las minas de oro como por las de plata y cobre. Dos lingotes de plomo, estampi-llados con los nombres de la Colonia Augusta Firma Astigi (Aug. Firm/Ferm) y Nova Carthago han servido de base para defender las concesiones de minas de las ciudades en época augustea, pues el lingote astigitano sería posterior a la deductio coloniae, realizada en tiempos de Augusto. C. Domergue nos señala algunos paralelos en otras partes del Imperio, las minas de hierro de Etruria, o el ocre de Lemnos, concedido por el Senado a la ciudad de Atenas. Las inscripciones de las Galias nos informan también que algunas minas eran explotadas por particulares, otras por ciudades, y algunas de ellas por el Concilium Provinciae329. La ausencia de minas en el territorio astigitano ha llevado a considerar que esta colonia había recibido tierras en la órbita de otra ciudad330, pero también debemos considerar que esta colonia ocupaba un punto crucial en la comercialización de los metales de la Sierra de Córdoba, tanto hacia Hispalis como hacia Malaca331. En época de Tiberio se encuentran más refe-rencias a la intervención del emperador en las minas de cobre, bien en forma de con-fiscaciones, como las de S. Mario en Sierra Morena (Tácito, Ann, VI, 19), como en donaciones o herencias, como las minas de C. Salustio Crispo o las de Livia (Plinio, N.H., XXXIV, 3)332.
329 R. SABLAYROLLES, “L’administration des mines de fer en Gaule romaine”, Minería y Metalur-gia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, II, Madrid (1989), 157 ss.
330 G. CHIC GARCÍA, Historia económica de la Bética en época de Augusto, Écija (1997), quien nos señala otros casos, como el de la Colonia Claritas Iulia Ucibi (Espejo, Córdoba), a la que se asignaron tierras en la zona de Mérida.
331 E. MELCHOR GIL, “La red viaria romana y la comercialización de los metales de Sierra More-na”, Rutas, ciudades, y moneda hispánica, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XX, Madrid (1999), 311 ss.
332 G. CHIC GARCÍA, “Economía y política en la época de Tiberio. Su reflejo en la Bética”, Laver-na, 2 (1991), 76 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
136
El Cerro del Moro también puede indicarnos cuándo el Fisco se habría hecho con el poder de gestionar directamente la administración de las minas. Para C. Domergue desde la época de Augusto se habrían producido cambios importantes en los sistemas de explotación de las minas, como las minas de oro de tierras astures, que serían ex-plotadas directamente por el Estado, inicialmente por prefectos imperiales, y a partir de época flavia por procuratores metallorum.
Nosotros defendemos que asumió también el control de algunas minas situadas en tierras públicas, entre las que se encontraban los distritos mineros de la Bética. Hay que distinguir claramente el tipo de producción, y parece que la producción de hierro estuvo más liberalizada, como demuestra el caso de las minas galas. El interés de Tiberio en las minas de cobre es así una continuidad lógica de la política del Fisco de retirar la concesión de las minas de cobre a particulares y ciudades. Esta política, iniciada por Augusto en las minas de oro y plata, se habría completado en tiempos de Tiberio con las minas de cobre, aunque no parece que cambiara el sistema admi-nistrativo, pues se conoce que algunas minas y canteras eran administradas por un prefecto, como sucede en las canteras de Mons Casius y Mons Claudianus.
Aunque algunos investigadores han defendido que las procuratelas mineras fue-ron una creación de Augusto333, todas las inscripciones de procuratores de las minas hispanas recogidas por C. Domergue son posteriores a época flavia. En las minas de oro se considera que este cambio en la administración de las minas de oro del Noroeste sucedió en época de Vespasiano, cuando se creó una procuratela ducenaria para Asturias y Galicia (Procuratoris Augusti per Asturicam et Gallaeciam), auxiliado en cada mina por beneficiarii procuratoris334. Esta generalización del control de las zonas mineras por los procuradores imperiales también se constata en las minas de plata de Dalmacia y Panonia, administradas por el procurator argentarium Pannoniarum et Dalmaticum335.
Los datos de los metalla de Riotinto confirman también estas conclusiones, pero nos demuestran que ya desde época de Augusto el Fisco se encargó directamente de la administración de las minas de plata, y a ello obedece la creación del Cerro del Moro, donde el destacamento militar pudo estar bajo el mando de un prefecto, que sería el administrador de la explotación. Es el momento en el que asiste a la reactivación de la
333 D. CAPANELLI, “Aspetti dell’amministrazione mineraria ibérica nell’etá del Principato”, Mine-ría y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, II, Madrid (1990), 138 ss.; y J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, “Administración de las minas en época romana. Su evolución”. Minería y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, Madrid (1989), 119 ss.
334 F. J. SÁNCHEZ-PALENCIA y A. OREJAS, “La minería del oro del Noroeste peninsular. Tec-nología, organización y poblamiento”, Minería y Metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba (1994), 147 ss.
335 S. DUŠANIĆ, “Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Su-perior”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II-6, Berlín (1977), 52 ss.; y S. DUŠANIĆ, “The roman mines of Illyricum: organisation and impact on provincial life” Minería y metalurgia de las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, II, Madrid (1990), 148 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
137
producción de plata y al comienzo de la producción de cobre. La inactividad que se constata en otros distritos mineros de producción argentífera, como el castulonense, quizás explique este interés por las minas del suroeste de cara a abastecer las amone-daciones de plata de Emerita (RIC, 1-25)336.
Pero con el conocimiento del que partimos de las explotaciones y el poblamiento romano en las minas del suroeste, el asentamiento de Cerro del Moro adquiere una importancia que no queda reducida a la comarca de Riotinto. Las prospecciones efectuadas en las masas minerales más extensas, Tharsis, Sotiel Coronada, Cueva de la Mora, Buitrón, Santo Domingos, y Aljustrel, no han detectado hasta ahora asen-tamientos similares al Cerro del Moro, y las pruebas de las guarniciones militares en estas minas se han fundamentado exclusivamente en la mención a soldados en las ta-blas de Aljustrel. Incluso, el registro arqueológico de aquellas minas en las que se han realizado estratigrafías de la zona de hábitat y de las fundiciones, como los efectuados en Filón Sur de Tharsis, nos indica que las explotaciones imperiales comienzan en una fecha ligeramente posterior, y en muchos casos en tiempos de Tiberio, al que corresponden los primeros estratos con las sigillatas itálicas de Tharsis.
Si observamos el desarrollo de esta minería con una más amplia perspectiva, se visualiza que esta nueva etapa de la minería suribérica no comenzó en todas las minas al mismo tiempo. Riotinto sí mantiene unos niveles aceptables de producción en época republicana, pero los testimonios republicanos sólo se conocen en otras minas próximas a Riotinto (Umbría de Palomino). Si hubo explotación republicana en el resto de las minas, ésta sería escasa, y en Tharsis, otro de los yacimientos mejor cono-cidos desde el punto de vista arqueológico, los niveles de ocupación romana arrancan de estratos de época imperial, que asientan directamente sobre unidades estratigrá-ficas de época Orientalizante. En definitiva, la explotación republicana se centró en los cotos del Alto Guadalquivir (Cástulo), en la Sierra de Córdoba, y en las minas de la región murciana (Cartagena y Mazarrón). En el suroeste sólo Riotinto tiene actividad reseñable, y es a partir de esta mina desde la que comienza la exploración y explotación sistemática de las minas del Cinturón Ibérico de Piritas. Y no será hasta el principado de Tiberio cuando esa explotación se encuentre generalizada a todo el conjunto de minas.
Desde este punto de vista, la creación del Cerro del Moro como establecimiento militar a comienzos del segundo decenio a.C. otorga al mismo un nuevo enfoque, pues la envergadura del hábitat y el acuartelamiento militar fuera del hábitat minero-metalúrgico principal (Cortalago) debe entenderse como el asentamiento desde el que se lleva a cabo el control de toda la zona minera al oriente del Guadiana, y desde el que se centraliza la administración militar de todo este sector minero. Es decir, si
336 También se han atribuido amonedaciones de aureos y denarios a Zaragoza (RIC, 26a-49) y Cór-doba (RIC, 50a-153), pero esta asignación es muy discutida por otros investigadores, que consideran que estas monedas se acuñaron en las Galias, cf. M.H. CRAWFORD, Coinage and Money under the Roman Republic, London (1985), 257.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
138
no existe un yacimiento de características similares en toda esta zona es porque desde él se realiza la planificación de las explotaciones en el resto de minas. El conocimiento del territorio de todos estos metalla no es todo lo satisfactorio que desearíamos, pero sí se conocen algunos castella en otras minas.
Castella como los reseñados en la zona de Riotinto se conocen en el Castillejo (Paymogo), junto a la Rivera de la Malagón, en el eje viario de las minas de esa zona con explotación romana (Romanera, El Carmen, Vuelta Falsa, y Los Silillos) con el coto minero de Tharsis, que debería ser otro importante nudo de comunicaciones. Precisamente en la ruta 23 del Itinerarium Antoninianum337, que recoge un camino que iba desde Tharsis (Ad Rubras) hasta la desembocadura del río Guadiana (Ab ostio fluminis Anae), una de sus mansiones recibe el nombre de Praesidium, de clara con-notación militar338. La construcción de este camino también habría que asignarlo a comienzos de época imperial, cuando se inicia la explotación del distrito minero de Tharsis después del hiatus en época republicana339.
Estos cambios en la minería en tiempos de Augusto, con el ejército como garante de la explotación y el abastecimiento, va a suponer un paso adelante para que algunas de estas minas acaben convertidas en coloniae partiariae tal como propone C. Domer-gue en la interpretación de las tablas de Aljustrel. Desde luego, esta organización mi-litar nos define perfectamente los límites del metallum de Urium, pero desconocemos bajo qué régimen jurídico se desenvuelve la explotación y las concesiones mineras. Es probable que la administración de las minas estuviera en manos de un praefectus, y que la no mención de una sociedad minera sea un signo de la desaparición de los publicanos en el arriendo de estas concesiones, pero ¿cómo y quién se encarga de la extracción de los minerales ? El régimen de arrendamiento de las minas que cono-cemos en el siglo II d.C. en las leyes de Aljustrel, la conductio de los pozos mineros administratados por una procuratela imperial, es el único que se nos ocurre, ya que ni Augusto ni Tiberio intervinieron directamente en la producción y la comerciali-zación, que dejaron siempre en manos privadas, salvo en los momentos de crisis340. La explotación de las societates habría dado paso a arrendamientos individuales de conductores en distritos militares gobernados por el jefe militar y sus subalternos, como un beneficiarius para la contabilidad fiscal y los aprovisionamientos341, lo que
337 J. M. ROLDÁN HERVÁS, Itineraria Hispanica. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid (1975).
338 M. BENDALA GALÁN, “Ab ostio fluminis Anae …”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 11/12 (1987), 129 ss.; y M. BENDALA, F. GÓMEZ, y J. M. CAM-POS, “El tramo de la calzada romana Praesidio-Ad Rubras del IA 23 (en la actual provincia de Huelva)”, II Congreso de Arqueología Penínsular, IV, Madrid (1999), 237 ss.
339 J.A. PÉREZ, F. GÓMEZ, G. ÁLVAREZ, E. FLORES, M. L. ROMÁN, y J. BECK, “Excava-ciones en Tharsis (Alonso, Huelva). Estudios sobre la minería y la metalurgia antiguas”, Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 28 (1990), 5 ss.
340 G. CHIC GARCÍA, “Economía y política en la época de Tiberio. Su reflejo en la Bética”……..341 C. CARRERAS, “Los Beneficiarii y la red de aprovisionamiento militar en Britannia e Hispania”,
Gerion, 15/1 (1997), 151 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
139
pudo desembocar más tarde en una administración más civil, con la reducción de los contingentes militares una vez que se aseguraron las explotaciones y se minimizó el problema de inseguridad con la política de colonización del suroeste peninsular desa-rrollada por Augusto. En ese momento el ejército sigue en las zonas mineras, tal como lo indican los bronces de Aljustrel, pero en destacamentos más reducidos, lo que ha ocasionado que su impronta arqueológica sea a veces muy velada, y la administración pasa a una autoridad civil, el procurator metallorum, una figura que la epigrafía de las zonas mineras tiene documentada solamente a partir de época flavia.
Pero resulta imprescindible conocer cuándo se operó este cambio. Aunque no fal-tan ejemplos de la existencia de procuradores en algunas explotaciones mineras desde época de Augusto, la mayor parte de los investigadores se decantan por su implan-tación en época flavia, lo que favoreció que las cuencas mineras del suroeste ibérico alcanzaran sus mayores cotas de producción en el último cuarto del siglo I d.C. y en la primera mitad del siglo II d.C. Para el caso de Riotinto este cambio pudo estar detrás del abandono del Cerro del Moro, el acuartelamiento militar, el traslado de los con-tingentes de soldados que quedaron a otro lugar (Marismilla), y la concentración de la población minera en el hábitat por excelencia del distrito de Riotinto, Cortalago, situado en las inmediaciones de Filón Norte.
Si ambos fenómenos están relacionados, la estratigrafía de Cortalago nos ofrece más elementos de apoyo para determinar ese momento de cambio. En los estratos de escorias y estructuras de habitación que forman la sección estratigráfica, los ni-veles correspondientes a época de Augusto-Tiberio, la etapa de ocupación del Cerro del Moro, corresponden a escombreras de escorias de plata, que van sepultando las estructuras de habitación abandonadas de la etapa republicana. En estos estratos el registro cerámico coincide en parte con el de Cerro del Moro: ánforas Dressel 7-11, lucernas de cabeza de ave, y sigillatas de imitación de Peñaflor342. La presencia de estas cerámicas de tipo Peñaflor, que no se han documentado en el Cerro del Moro, nos señala un más bajo poder adquisitivo de las gentes que laboraban con los minerales de la zona, y son un factor de diferenciación con los productos cerámicos que llegan al Cerro del Moro, que señalan unos gustos más selectivos y de más alto precio. Es decir, durante esta época parte de las estructuras republicanas sirvieron de vacie de escorias. La actividad edilicia no vuelve a aparecer hasta época de Claudio, momento en el que sobre los niveles de escorias anteriores se configura una nueva zona de hábitat, que se mantuvo sin grandes cambios hasta avanzado el siglo II d.C., hasta Adriano/Antonio Pio. ¿Supone todo esto que durante el principado de Claudio se dio el cambio que terminó con la implantación de la figura del procurator metallorum? No podemos asegurarlo, pero todos estos datos apuntan a que en época de Claudio hubo un cam-bio notable en la organización interna del distrito minero, que queda aquí como una nueva línea de investigación a desarrollar.
342 Estos estratos en J. A. PÉREZ MACÍAS, Las minas de Huelva en la antigüedad…..
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
140
Estos cambios que se producen en época de Claudio, que establece en Cortalago el lugar central del distrito minero una vez abandonado el Cerro del Moro, nos infor-man de que el ejército ya no seguiría desempeñando el papel que hasta ese momento tenía, pero por el momento no hay ninguna constancia de que esto signifique un cambio en el sistema administrativo de las minas de Riotinto.
No podemos asegurar si estos cambios suponen efectivamente un giro en el sis-tema de administración de estos distritos mineros, pero sí parece evidente que se produjo una reducción de los efectivos militares en las minas del suroeste, cuando muchos castella se abandonan también definitivamente, ya que sus registros cerámi-cos no alcanzan la época de Claudio. Como el Cerro del Moro, fueron una forma de plantear la colonización y explotación del territorio que a mediados del siglo I d.C. ya estaba superada y de ahí su desaparición.
La manifiesta intervención imperial en los cotos mineros del suroeste puede com-prenderse con las reformas que Augusto emprende en Hispania continuando la po-lítica inacabada de César. Desde un punto de vista general, el final de la conquista permite el licenciamiento de grandes contingentes de soldados, con los que se fundan nuevas colonias, como Mérida (25 a. C.), los repartos de tierras, y mientras duró el tesoro capturado en Egipto tras la batalla de Actium, las concesiones de dinero al pue-blo y al ejército, lo que puso en circulación gran cantidad de moneda de oro y plata. Cuando se acabó este dinero, la política imperial se dirige al control de las cuencas mineras y a la puesta en explotación de nuevos distritos mineros, como las minas de oro de Gallaecia y Noricum, lo que aseguraba el abastecimiento de oro para emitir moneda. La generosidad del princeps con los soldados también se manifiesta en los donativa que deja en su testamento para la tropa, 300 sestercios para cada soldado según Tácito (Annales, 1, 36, 4).
Pero la reforma monetaria de Augusto supuso también la aparición de nuevas monedas de bronce, el sestertius y el dupondius, lo que obligaba a mejorar las explo-taciones de cobre y a buscar nuevas zonas de extracción. El impulso de las amoneda-ciones de plata (denarius), que en Hispania se acuñan en Augusta Emerita, obliga a extender el control imperial a las minas de plata, y así se ha explicado el cambio de los límites de la provincia Ulterior, provincia pública, de la que quedan fuera las zonas con yacimientos de plata de las provincias de Jaén (Cástulo) y Almería, que pasan a formar parte de la Citerior, bajo gobierno imperial. Las ciudades también contribuye-ron al aumento de la circulación monetaria, ya que se permitió la emisión de moneda para favorecer el comercio local y regional, una medida a la que también responde la construcción de la Via Augusta343.
343 Sobre la impronta de estas reformas de Augusto en Hispania: G. CHIC GARCÍA, “Aspectos económicos de la política de Augusto en la Bética”, Habis, 16 (1985), 277 ss.; y M. BENDALA GA-LÁN, “El plan urbanístico de Augusto en Hispania.precedentes y pautas macroterritoriales”, Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, München (1990), 25 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
141
Para F. J. Sánchez Palencia el impulso minero que se dio en Hispania desde el Principado de Augusto está relacionado con otra serie de medidas tomadas por el Princeps, en especial sus reformas monetarias y el incremento de la burocracia admi-nistrativa y militar, que aumentaron considerablemente los gastos del aparato im-perial. Muchas minas, como las de oro del Noroeste Peninsular, serán explotadas directamente por el fiscus para garantizar la acuñación de moneda de oro, que Augus-to fijo como patrón de todo el sistema monetario. Pero el control de la producción metálica se extendería a otras minas, como las de plata y cobre. La plata era la moneda preferida para satisfacer el stipendium del ejército, y junto con el oro eran las monedas de las grandes operaciones de capital en tierras y en objetos de lujo. El cobre, y sus aleaciones con zinc (latón), para las pequeñas transacciones. La minería se encontraba así estrechamente unida a la evolución del sistema monetario344.
En el suroeste esta política imperial abarca a las minas que formaban parte de las tierras públicas de la Bética. En este panorama, el Cerro del Moro y los yacimientos mineros de la cuenca de Riotinto nos muestran que esta nueva política minera no tuvo en cuenta esta división administrativa entre las provincias públicas e imperiales, y que el ejército fue el vehículo que garantizó el incremento de las explotaciones.
Como conocemos por otras parcelas de la economía romana, en época de Augusto las provincias públicas contribuían también en su política de abastecimiento, con frumentationes que se ingresaban en el Aerarium Saturni. Sólo desde Claudio o Nerón el emperador acapara los tributos de todas las provincias, y la annona distribuye esos productos a Roma y al ejército. Se piensa que este acaparamiento del emperador era compensado al erario con donaciones de dinero. Para el caso de la producción de me-tales en minas que se encontraban en una provincia pública, la política imperial podía asegurar y fomentar una producción que se destinaría a la fabricación de moneda de plata en la capital de la provincia imperial (Mérida).
Este tipo de organización de la minería que se inicia con las reformas políticas de Augusto encuentra reflejo en otros sectores de las producciones béticas, como el acei-te, que ha dado pie a que se califique como una expansión económica de depredación militar que facilitó el abastecimiento de Roma345. Desde tiempos de Tiberio surgie-ron dificultades en este abastecimiento, y el emperador tuvo que ofrecer subvenciones a los comerciantes. A pesar de estas medidas, las garantías no parecían suficientes para los comerciantes que colaboran con esta política imperial, temerosos ante las requisiones obligatorias, aunque fueran compensadas (indictiones), que suponían una política de precios a la baja.
Claudio se vio obligado a conceder privilegios fiscales y jurídicos a los que co-laboraran con el Estado. En esta época se documenta un servicio relacionado con
344 F. J. SÁNCHEZ PALENCIA, La explotación de oro de Asturias y Gallaecia en la Antigüedad, Madrid (1975).
345 La política imperial en el comercio del aceite en G. CHIC GARCÍA, “Un factor importante en la economía de la Bética: el aceite”, Hispania Antiqua, XIX (1995), 95 ss.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
142
el abastecimiento del ejército, a copiis militaribus, desempeñado por un liberto. La utilización de libertos imperiales para el desempeño de tareas administrativas comien-za en época julio-claudia, pero no será hasta época flavia cuando estas funciones se estructuren en nuevos cargos.
Continuaron los mismos problemas, hasta tal punto que Nerón concedió las mis-mas exenciones fiscales a los terratenientes que se integraran en el servicio de la anno-na, lo que llevaría a que Vespasiano instaurara el control de la annona imperial, que a partir de este momento se encargará del suministro de aceite. Se considera que fue Vespasiano el que incrementó los controles fiscales sobre las ánforas olearias, y creó la figura de los procuratores ad frumentum comparandum. Ya hemos comentado que en la administración de las minas aparecen los procuratores metallorum.
Un mayor intervencionismo de la política imperial en la producción de aceite que también se detecta en producción de metales, en la que la figura de los procuratores me-tallorum significa el control definitivo de los distritos mineros por funcionarios impe-riales. Un largo camino que se iniciaría en época augustea eliminando y sustituyendo el papel que hasta ese momento había desempeñado la administración minera por medio de societates, por una nueva administración militar que favoreció la seguridad y el abas-tecimiento de los cotos mineros, los traslados de obreros y técnicos desde unas cuencas mineras a otras, etc., pero que en definitiva no conllevó grandes cambios en los siste-mas de explotación, que seguirían en manos privadas bajo la inspección militar, y cuyo resultado directo sería la puesta en valor de los cotos mineros del suroeste, olvidados por la minería de las societates, que se había concentrado en las ricas minas de galena argentífera del Sureste Ibérico y Sierra Morena. Aunque la intervención imperial en las minas de plata-cobre esté constatada en Riotinto desde época de Augusto, en esos momentos el metal que determina el mayor interés de la política imperial es la plata. Sólo a partir de Tiberio este mismo camino debieron seguir otras minas de plata-cobre, como la de Tharsis, y otras de cobre según nos informan Plinio y Tácito.
Significativamente, el abandono del Cerro del Moro se produjo a comienzos del principado de Claudio, que concentra además todas las actividades minero-meta-lúrgicas y administrativas en Cortalago, aunque desconocemos qué cambios acom-pañaron o estuvieron detrás de esta medida, pero que podemos interpretar como un intento de incrementar el intervencionismo imperial en la producción, rebajando la tutela militar, favoreciendo las inversiones privadas, e introduciendo como adminis-tradores civiles a libertos imperiales.
Con la utilización de los libertos imperiales para el cargo de procuratores metallo-rum en época flavia, de quien dependerán en adelante los destacamentos de soldados de las minas, se culminará este proceso de privatización de las minas a favor del fiscus, y se asegurarán las explotaciones mediante leyes mineras, haciendo caducar las explotaciones inactivas que eran ahora la preocupación de la política imperial para mantener el abastecimiento en metal para las amonedaciones. Esta misma iniciativa se detecta en la recuperación por Vespasiano de los subsiciva usurpados346.
346 Mª J. CASTILLO PASCUAL, Espacio en orden. El modelo gromático-romano de ordenación del territorio, Logroño (1996).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
143
El Cerro del Moro nos ofrece así todo un conjunto de materiales que expresan cúal fue el trasfondo por el que se rige la reforma de la administración de las minas en época de Augusto y del papel que desempeñó el ejército en la misma, tanto en la organización de las cuencas mineras como en la creación de un sistema de comunica-ciones desde y hacia cada uno de los distritos mineros. Pero resulta más difícil explicar el abandono de este hábitat después de una corta ocupación durante los principados de Augusto y Tiberio. ¿Es que el afianzamiento de la estructura productiva de la Bética hizo innecesario el control militar de los distritos mineros y esto posibilitó la reducción de los contingentes militares?
Por esto es de sumo interés conocer por qué y cómo se produjo el abandono del Cerro del Moro. Si bien es verdad que pocos datos podemos ofrecer sobre la entidad de la unidad militar que ocupó el asentamiento ante la falta de referencias epigráficas, si estaba formado por soldados de una o varias legiones, la evolución del estable-cimiento militar en Hispania después de las Guerras Cántabras puede aportarnos algunas hipótesis. Es evidente que una vez liquidada la fase de conquista, las legiones que permanecieron se concentraron en el sector noroeste, tanto para disuasión ante posibles insurrecciones como de control y defensa de la producción minera de la zona. Estas legiones asentadas en la Citerior participaron también en la realización de distintas obras, pero con los conflictos de Germania a lo largo de la época julio-clau-dia se produce una reducción de los efectivos. En el 39 d. C. la legio IIII Macedonica se envía desde sus bases hispanas hasta Mogontiacum (Maguncia), la legio X Gemina recala finalmente en Pannonia en época de Nerón, y la Legio VI Victrix en Germania en época flavia. De la protección de los distritos mineros del noroeste y de las vías de comunicación se encargarán a partir de este momento tropas de auxilia, cohortes y alae. Así consta por las menciones a la Cohors I Gallica, la Cohors I Celtiberorum, y el Ala II Parthorum347.
De otras unidades que participaron en la conquista se desconoce su paradero has-ta que se las mencione en Germania. Veteranos de la Legio V Alaudae participaron en la fundación de Emerita, y los de la Legio II Augusta en la fundación de Acci. Estas dos legiones fueron trasladadas posiblemente a la frontera renana, donde se encontraban en el 14 d.C., a la muerte de Augusto, cuando se produjo una sublevación de las tro-pas estacionadas en Pannonia y Germania que tuvo que ser sofocada por Germánico (Tacito, Ann., 1, 37).
La calidad de los materiales exhumados o recogidos en el Cerro del Moro, mo-nedas, entalles, camafeos, tablillas de pizarra, etc., obliga a pensar que el abandono no fue paulatino, sino súbito, y que la mayor parte del menaje doméstico y adminis-trativo quedó en el yacimiento. Si el asentamiento hubiera sido abandonado poco a
347 Sobre estas cohortes de auxiliares A. MORILLO CERDÁN, “Hispania en la estrategia militar del Alto Imperio: movimientos de tropas en el arco atlántico a través de los testimonios arqueológicos”, Unidad y diversidad en el arco atlántico en época romana, BAR International Series, 1371, Oxford (2005), 19 ss
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
144
poco, con tiempo, estos materiales no se hubieran localizado, habrían acompañado a sus habitantes.
El final del Cerro del Moro como asentamiento coincide en el tiempo con otros rastros de abandono del dispositivo militar de la zona, los castella, la mayor parte de los cuales dejan de ser habitados en estos momentos. Existe, por tanto, un panorama general que estaría demostrando que ya desde época de Tiberio los problemas en Ger-mania obligan a disminuir los efectivos en Hispania. Los problemas continuarían y en tiempo de Calígula la IIII Macedonica marcha al Rhin. La conquista de Britannia en época de Claudio obligaría aún más a la recomposición del mapa militar con la apertura de un nuevo limes, y la administración militar de los distritos mineros pierde importancia frente a los problemas de fronteras.
Esta reducción de los efectivos militares en la mina habría hecho innecesario un establecimiento de las características del Cerro del Moro. Los soldados que permane-cieron en las minas se asentarían en alguno de los vici mineros de la zona, y también dejaron algunos rastros que mencionaremos a continuación. Como en los distritos mineros del noroeste, en las minas meridionales del relevo se harían cargo las tropas auxiliares, como la Cohors Seruia Iuuenalis de Cástulo (CIL II, 3272)348, que ha sido considerada una unidad irregular. Estas cohortes de auxiliares se reclutaban en las provincias imperiales, pero en momentos de peligro o en situaciones extremas el reclutamiento podía efectuarse en una provincia pública, como ocurre en la Bética, donde hay constancia de una Cohors V Baetica durante el periodo de las incursiones de los Mauri349.
El hábitat que más se beneficiaría de esta nueva situación es el poblado de Cor-talago, que a partir de época de Claudio se convierte en el hábitat más importante de las minas. Sobre los niveles de escorias arrojadas de época de Augusto y Tiberio que colmatan las estructuras republicanas, se diseñará un nuevo poblado en el que concentrará toda la vida económica, religiosa y cultural de la comarca de Riotinto, que no será abandonado hasta el último tercio del siglo II d.C., cuando la crisis eco-nómica acaba con el período de mayor esplendor de la minería en Riotinto. De aquí proceden la inscripción y las estatuas de época claudia que se estudian en este trabajo, que deberían formar parte de un recinto de representación de la familia imperial, que explican perfectamente el lugar que ocupa este poblado dentro del conjunto de los asentamientos de estos metalla.
El papel que adquiere Cortalago a partir de Claudio confiere al abandono del Cerro del Moro otra lectura, ya que nos estaría indicando que con este emperador se produjo una reestructuración del asentamiento minero-metalúrgico de toda la co-marca. Detrás de ella pudiera encontrarse asimismo un cambio en el sistema de admi-nistración de las minas, y la aparición de las figuras de los procuratores metallorum. Es
348 J. M. ROLDÁN HERVÁS, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España antigua……, 229.
349 J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, “Cohors V Betica”, Habis, 25 (1994), 179 ss.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
145
precisamente este emperador el que aumenta el número de procuratelas imperiales en manos de sus libertos, pero no parece que por el momento existan pruebas firmes de ello, pues el abandono repentino pudo tener otras causas. La conquista de Britannia en época de Claudio si podría explicar el abandono del acuartelamiento del Cerro del Moro, obligando de camino a cambiar el sistema de administración.
Pero todavía en el siglo II d.C. hay constancia de la presencia de soldados en estas minas del suroeste, tal como nos informan los bronces de Aljustrel. Para el caso de Riotinto existen varias evidencias, no suficientemente valoradas, que permiten ras-trear la continuidad de estos destacamentos militares. Uno de ellos es el famoso jabalí de Riotinto, actualmente en paradero desconocido, pero del que se han conservado muchas copias que se han utilizado como regalo simbólico de la explotación romana de estas minas. Lo encontró en 1925 Mr. Kenworthy, Jefe Mecánico de Río Tinto Company Limited, en el Escorial de San Carlos, uno de los escoriales de cobre de la margen izquierda del río Tinto, junto al asentamiento de Marismilla, muy cercano al Cerro del Moro. Fue estudiado por A. Blanco Freijeiro350, lo que nos ahorra su descripción. Es conocida la relación de este animal con el dios Marte, especialmente como signo legionario desde época republicana, en la que aparece formando parte de los signa militaria junto al lobo (Quirinus), Minotauro (Jupiter Feretrius), y el Caballo (Jupiter Stator)351. Tras la unificación de estos signos en el Aquila, se convertiría en el emblema de algunos cuerpos legionarios. Con la llegada del Imperio las insignias legionarias adquirieron un carácter sacro, como simboliza la construcción del templo de Mars Ultor en Roma, que sirvió para guardar las insignias recuperadas en Parthia. En época imperial el aquila es el estandarte común de todas las legiones, y dentro de ellas las cohortes tendrán sus signos específicos. En las tropas de infantería (pedites) el portaestandarte recibe el nombre signifer, mientras en las de caballería (equites) el soldado que lleva el estandarte es el imaginifer. Cada centuria también contaba con un signifer, que además era el responsable de la caja militar y de la administración de la centuria, el que descontaba de la soldada los costes de mantenimiento. Incluso los pequeños destacamentos tenían su abanderado, el vexillarius.
A partir de este momento los estandartes militares recibirán la misma considera-ción que las estatuas de los dioses, y entre las fiestas de las distintas unidades militares tiene gran predicamento el dies natalis aquilae, el día de la fundación del cuerpo, el día que se le habían asignado las insignias que lo identificaban. No extraña así que todos los destacamentos sientan una veneración por sus signos y lo utilicen en sus emblemas, como es el caso de los jabatos (aprunculi) de la Cohors I Gallica. En una inscripción de Villalís, de época de Marco Aurelio y Lucio Vero, los soldados de esta cohorte (Cohors I Gallica Equitata Civium Romanorum) realizan una dedicación en el aniversario de su fundación (ILS, 9129), ob natalem aprunculorum, ya que su emble-
350 A. BLANCO FREIJEIRO, “A caça e seus dioses na protohistoria peninsular…...351 A. DOMASZEWKI, Die Religión des römischen Heeres, Trier (1895).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
146
ma era el jabato352. El jabato era también el emblema de otros cuerpos, las legiones I Italica, II Adiutrix, y XX Valeria Victrix353. Como emblema legionario también apare-ce en algunos resellos militares de las monedas de la Legio X Fretensis.
No obstante, el hallazgo del jabato de bronce en el escorial de cobre del yacimien-to de Marismilla cuenta con otros elementos que justifican el acuartelamiento de las tropas en este lugar. De aquí procede también una pequeña estatuilla en bronce de Marte, que M. Oria ha relacionado con los cultos de los soldados destacados en la mina354.
Otro objeto que podría relacionarse con estos destacamentos militares en las mi-nas es la mano de bronce procedente de Riotinto que se encuentra depositada en el Museo provincial de Huelva. Tanto M. Oria355 como S. Perea356 la relacionan con el culto a Júpiter Dolicheno, una advocación de origen oriental que adquirió gran pre-dicamento entre los soldados, especialmente a partir del siglo III d.C. Sin embargo, en Hispania sólo existe una inscripción que puede aludir al culto militar de Júpiter Dolicheno procedente de Saldanha.357
La mano es utilizada como símbolo de Dios por sus propiedades benefactoras y profilácticas en las religiones de origen oriental. El agujero que presenta en la muñeca era para ensartarla en un asta de madera para procesionarla. S. Perea fecha la mano de Riotinto entre la segunda mitad del siglo II y el primer cuarto del siglo III d.C., y la relaciona con devotos civiles, con gentes de procedencia oriental, los negotiatores sirios, que pudieron estar vinculados con el comercio en las explotaciones mineras, pero hay que tener presente que en esas fechas de fines del siglo II y comienzos del siglo III d.C. las minas estarían prácticamente abandonadas como demuestran las excavaciones en Cortalago. Una explicación más lógica sería relacionarla con el con-tingente de soldados de la mina, atestiguados desde época republicana como hemos comprobado a lo largo de este trabajo, y muy significativa en los primeros años del siglo I d. C., ya que la existencia de comerciantes de procedencia oriental hasta ahora no tiene confirmación epigráfica. Por todo ello, tampoco podría descartarse que la mano formara parte de un estandarte militar de las tropas asentadas en Riotinto. Por
352 J. M. ROLDÁN HERVÁS, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España antigua…...
353 A.J. REINACH, “Signa militaria”, Dictionaire des Antiquités Grecques et Romaines, Daremberg y Saglio Dir., Paris (1877-1919), 1037 ss.
354 M. ORIA SEGURA, ”Dioses romanos en bronce en la Bética occidental. Propuesta de interpre-tación”, Arqueología en el entorno del Bajo Guadiana, Sevilla (1994), 441 ss.
355 M. ORIA SEGURA, “Testimonios religiosos en las minas de Riotinto: algunas reflexiones”, Spal, 6 (1997), 205 ss.
356 S. PEREA YÉBENES, “Las manos de Júpiter Dolicheno: un nuevo ejemplar en Riotinto (Huel-va)”, Hispania Antiqua, XIX (1995), 217 ss.
357 Mª J. MORENO PABLOS, La religión del ejército romano: Hispania en los siglos I-III, Graeco-Romanae Religionis Electa Collectio, 7, Madrid (2001).
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
147
influencia de los cultos orientales y por el carácter sagrado de la mano se ha explicado también su presencia en los estandartes militares358.
Entre los soldados asentados en Hispania se encuentran muchas referencias al culto de Júpiter Optimo Máximo, quienes prefieren una divinidad asociada al poder imperial y a Roma, aunque este culto se encuentra extendido en otros ambientes. Dadas las escasas referencias al culto a Dolicheno en la Península Ibérica, y en especial dentro de las tropas acantonadas en la misma, entre las que la advocación de Júpiter era la de Optimus Maximus (I.O.M.), cabe preguntarse si esa mano de bronce de Rio-tinto no formó parte de un estandarte militar.
El collegium salutare de Riotinto (AE, 302)359, bajo la protección de I.O.M., tam-bién podría ser otra prueba de este destacamento militar. Las asociaciones militares se conocen ya desde época de Augusto, eran asociaciones funerarias sólo autorizadas a los veteranos, pero con Septimio Severo se extendió la costumbre de estos colegios a cada uno de los estamentos de las legiones y tropas auxiliares360.
En resumen, el Cerro del Moro es un asentamiento clave que puede explicar las no-vedades que impone la monarquía militar del Princeps en el aprovechamiento minero de las tierras hispanas. Pero, desgraciadamente, no ha merecido la atención que se me-rece, y muchas de las cuestiones que hemos planteado nos generan más preguntas que respuestas. Con estas páginas no hemos pretendido sino avanzar algunas hipótesis que susciten nuevas propuestas, que lo rescaten de un olvido injustificado en una comarca que, abandonada la actividad minera, pretende aferrarse a su rico patrimonio y con-vertirlo en su principal activo turístico. Desde luego, las condiciones de conservación de los yacimientos romanos de la zona ofrecen unas posibilidades de investigación y de puesta en valor que bien merecen más consideración por parte de todos.
358 A.J. REINACH, “Signa militaria”….359 Sobre la inscripción de este colegio funeraticio A. BLANCO FREIJEIRO, “Antigüedades de Rio-
tinto…., y J.Mª SANTERO SANTURINO, Asociaciones populares en Hispania Romana, Sevilla (1978).360 S. PEREA YÉBENES, Collegia militaria, Madrid (1999).
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
148
Figura 1. El distrito m
inero de Riotinto en época rom
ana.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
151
Figura 4. Cerro del Moro, sellos de Sigillatas Itálicas.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
155
Figura 8. Cerro del Moro, ánforas Dressel 7-11, Oberaden 83 y Dressel 12.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
156
Figura 9. Cerro del Moro, ánforas ovoides, Cádiz E2, y cerámicas comunes.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
158
Figura 11. Cerro del Moro, cerámicas comunes, Paredes Finas y Rojo Pompeyano.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
161
Figura 14. Cerro del Moro, lingotes de hierro y azadones.
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
179
Figura 32. Cerro del Moro, edificios de los sectores B, D y F.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
180
Lámina 1. Cerro del Moro, entalles, camafeo y denario.
Los metalla de riotinto en época JuLio-cLaudia
182
Lámina 3. Cerro del Moro, precintos de plomo, glandes, ponderales, brida de caballo y fichas de juego.
PIZARRAS INSCRITAS DEL CERRO DEL MORO Y DE LA MARISMILLA
heLena gimeno pascuaL
armin u. styLow
Centro CIL IIUniversidad de Alcalá1
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto BBF2003-04778 subvencionado por el Ministerio de Educación y Cultura.
185
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Entre los hallazgos más llamativos de las minas romanas de Riotinto están las siete plaquitas siguientes (a-g), que fueron descubiertas en el curso de las excavaciones efectuadas en 1984 en el espacio de la llamada Casa Grande del Cerro del Moro, el edificio de más entidad y envergadura de dicho yacimiento. La octava (h) se halló en 1985 en superficie, en el poblado cercano de Las Marismillas. Todas son de pizarra local, de colores que varían entre el negro, verde y gris, predominando este último, con diferentes tonos, y de un espesor que oscila entre 0,5 y 2 cm, y no presentan ningún indicio de haber sido preparadas para su utilización como soporte epigráfico, aparte, quizás, de reducirlas al formato deseado. Son pues típicos ejemplos del uso de materiales comunes, existentes en el lugar y utilizables ad hoc2. La incisión de las inscripciones, efectuada por medio de un stilus metálico, es más o menos profunda (lo es menos, en general, en los garabatos, las líneas de zig-zag, etc., que en las letras auténticas, lo que plantea la posibilidad de que esas plaquitas fueran utilizadas, antes o después de su uso “oficial”, para entretenemiento). El escaso número de hallazgos producidos no debe extrañar puesto que solamente una inspección atenta permite discernir los finos trazos de las incisiones, los cuales muchas veces no se perciben sin una luz adecuada. No es imposible pues que en el futuro el número de esas plaquitas aumente.
Debido al carácter frágil del material lítico, la mayoría de ellas están rotas por uno o más de sus lados y no siempre es posible distinguir entre fracturas antiguas y modernas, y casi en ningún caso cabe afirmar con seguridad que se conserve íntegramente la plaquita, o al menos su texto. Este hecho, añadido a la fácil exfoliación de la pizarra, que hace perder capa a capa de la superficie inscrita, hasta hacer desaparecer las últimas huellas de la grabación, dificulta enormemente la lectura y, a fortiori, la interpretación de los textos.
Donde los rasgos que se aprecian corresponden claramente a letras, éstas suelen estar nítidamente diseñadas, y sus formas no contradicen en absoluto las fechas establecidas para el yacimiento del Cerro del Moro por los datos arqueológicos, es
2 Cf., sin ir más lejos, las pizarras inscritas del distrito minero de Belmez y Villanueva del Duque (Córdoba): J. García Romero, Las placas del Sauzón y el Manchego: instrumentos de administración en el trabajo metalúrgico, Florentia Iliberritana 8, 1997, 535-585, o los ostraca cerámicos del asentamiento militar de Bu Njem (Tripolitania): R. Rebuffat – R. Marichal, Les ostraca de Bu Njem (Libia). Suppléments de Libya Antiqua VII, Tripoli 1992.
186
pizarras inscritas deL cerro deL moro y de La marismiLLa
decir, épocas augústea y tiberiana. Son, evidentemente, productos de manos expertas en escribir según los modelos de la cursiva antigua, características de la cual serían la E de dos trazos verticales paralelos y una F parecida, de trazo y medio; tampoco desdice de esas fechas la forma de la A en una de las pizarras(e), cuyo travesaño está sustituido por un tracito vertical situado abajo entre los dos trazos oblicuos.
Todas las piezas descritas a continuación en el catálogo se conservan en el Museo Minero de Riotinto, donde en varias ocasiones las hemos podido estudiar y fotografiar.
(a) Inv. n. 973. Pizarra de color negro. 7 x 9,5 x 0,8/1. Letras 1/2; puntos triangulares.
RufioSe•xto sessisaest(ima-) • p(ondo?) • IS(i. e. libra et selibra?) •Cf. J. a. pérez macÍas, El Cerro del Moro: campaña arqueometalúrgica de 1984
(Nerva, Huelva), Nerva 1990 [Nervae, Monografía n. 1] 53 (sólo foto) (J. garcÍa romero, Las placas del Sauzón y el Manchego: instrumentos de administración en el trabajo metalúrgico, Florentia Iliberritana 8, 1997, 554; de allí Hispania Epigraphica 7, 1997, 352) e id., Las minas de Huelva en la Antigüedad, Huelva 1998, 213.
A pesar de su forma irregular, parece que la plaquita se conserva íntegra, puesto que la inscripción se adapta a esa forma. Las letras E y F son de dos trazos verticales. Sessis es probablemente forma vulgar de sexis = 6 asses, o sea, un importe de dinero. La quinta letra de la l. 3 podría parecer R, pero el supuesto rabo de esa R es un rayado de la pizarra. El último elemento de esa línea, compuesto por un trazo vertical y otro, curvo y algo alejado, difícilmente puede interpretarse como una D, para la que la distancia entre los dos trazos sería muy grande; por eso hemos optado por leer IS, unidad y media, lo que, en relación con p(ondo), resultaría en un peso de libra y media. Aunque desconocemos el desarrollo exacto de la abreviatura aest(ima-), ni siquiera si es verbo o substantivo, su relación con un valor expresado en efectivo parece innegable.
187
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
(b) Inv. n. 972. Pizarra de color verde. 6 x 15 x 2. Letras 0,5/1,3.Accepi hordeim(odios) XIXCf. A. U. styLow, Archäologischer Anzeiger 2004/2, 343 (sólo foto).La plaquita se conserva entera. La letra A presenta el travesaño suelto y vertical, la
E es de dos trazos verticales. No hay interpunción.Es un recibo por la entrega de 19 modios (aprox. 200 litros) de cebada.
(c) Inv. n. 974. Pizarra de color verde (6) x (5,5) x 1. Letras 0,4/0,6. No se aprecia interpunción.
[- - -]COR[.]+CIO +++[- - -]
[- - -] aest(imatione?) eadem [- - -?]
[- - -]IOA+++ VAE+[- - -?]
[- - -]+ETIO +[- - -]
5 [- - -]RIVS [- - -?]La plaquita parece conservar borde original arriba, quizás también abajo y por la
izquierda; está rota por la derecha. Letra E de dos líneas verticales. – 1 la primera + es una línea descendente, las siguientes son líneas diagonales, dos ascendentes y dos descendentes, quizá una M, que luego pudo ser borrada. – 3 las tres primeras cruces son o EI o IE, la cuarta un trazo ascendente y otro descendente, difícilmente A. – 4 la primera + es una línea horizontal de la parte superior de una letra, quizá F o T, la otra N o R mejor que M.
En línea 2 se repiten las mismas letras de la pizarra (a) aest(---) lo que, junto con la palabra eadem, nos hace proponer el desarrollo aest(imatio?) o, tal vez mejor, aest(imatione?).
188
pizarras inscritas deL cerro deL moro y de La marismiLLa
d) Inv. n. 4314. Pizarra de color gris, rota arriba y dañada a la izquierda (4,5) x (9,3) x 1,8/1,3. Letras 0,6 (l. 2), 1,1 (l. 3).
- - - - - -?+A++[- - -]ineritm(odi-) XXIIExcepto por arriba la inscripción parece conservarse entera. Letra E de dos líneas
verticales. – 1 las + son líneas verticales. – 2 es el futuro del verbo inesse (no creemos que sea la desinencia de un verbo que viniera desde la línea anterior), podría tener un sentido obligatorio, que algo debe contener 22 modios.
189
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
(e) Inv. n. 4315. Pizarra gris, rota arriba y a la izquierda (3,5) x (3,7) x 0,5. Litt. 0,4/0,5.
- - - - - -[- - -]++II++[- - -]+INVM[- - -]IA
1 la primera + fue E o L, la segunda es una línea oblicua ascendente incisa en la parte inferior de la caja; los dos trazos verticales que siguen podrían ser una E, la tercera cruz es un trazo recto en la parte superior –una interpunción, una marca?- y el último elemento fue una L o una I. – 2 + es una línea ascendente muy débil, quizá el resto de una V, [v]inum? – 3 la letra A con travesaño vertical y prolongado hacia abajo.
(f ) Inv. n. 4313. Pizarra gris, rota en todo su contorno (4) x (5,8) x 0,3. A la izquierda dos signos indefinidos, parecidos a dos O anguladas o a dos X no terminadas. Detrás hay un espacio en blanco y a continuación dos letras, D S. Debajo de ello una línea en zig-zag y en la esquina inferior derecha otro signo ovalado que no cierra por la parte superior (O?). Litt. 0,7/1. Según la autopsia de C. Domergue con una cara detrás, que nosotros no vemos.
190
pizarras inscritas deL cerro deL moro y de La marismiLLa
g) Inv. n. 4317. Pizarra gris, rota en todo su contorno (3) x (2,5) x 0,4. +++No podemos identificar claramente estos signos como letras. La primera + es
un trazo recto de cuya parte media arranca una panza que no cierra. Parece una h minúscula. Si los dos trazos siguientes fuesen letras, entonces habría que leer LA.
h) Inv. n. 2310. Pizarra gris, posiblemente rota por la izquierda (4,3) x (4,5?) x 0,8. Litt. 0,4.
+S+ +++++++D++++++++ + EAVNA SAOM1. la primera + es la parte derecha de una letra redonda, la segunda es como una F
con los trazos horizontales a la izquierda. Ni en esta línea ni en la siguiente podemos definir los demás restos de letras.
191
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
concLusiones
El exiguo número de las pizarras conservadas y el número todavía menor de textos inteligibles, a lo que se une la gran disparidad que presentan entre sí y sin paralelos conocidos, sólo permite sospechar que se trata de componentes de un archivo de contabilidad. Partiendo del texto de la pizarra (b) cabe deducir que desde un almacén se repartían contra recibo unas determinadas cantidades de ciertos géneros, en este caso diecinueve modios (unos 200 litros) de cebada (tal vez también vino, si nuestra lectura de la pizarra (e) es acertada), se supone que para las necesidades del personal minero o de la propia administración. Sorprende, desde luego, que no haya constancia de la identidad del receptor de ese reparto, si no es que el destino era tan evidente que era innecesario especificarlo. De un contenido de veintidos modios parece hablarse en la pizarra (d), sin que sepamos tampoco en este caso de qué producto se trata.
Por otro lado, hay dos documentos donde aparece la abreviatura aest(- - -), a desarrollar como aest(imatio) o como una forma del verbo aestimare. La pieza clave para el entendimiento puede ser la pizarra (a), donde a un individuo llamado Rufius Sextus (no se puede dudar de que el nombre esté en dativo) se le abona o carga la cantidad de seis asses (sessis debe de ser una grafía vulgar por sexis), el equivalente -aest(- - -)- de libra y media (IS, si leemos e interpretamos correctamente las siglas) de un género no especificado. Aestimatio y el verbo aestimare son términos bien atestiguados en el lenguaje jurídico romano (p. ej. en la aestimatio litis, la fijación de la cuantía del litigio) y en todo tipo de transacciones privadas y públicas donde se trata de establecer el valor o el precio de algo. Por lo tanto, a menudo son utilizados en relación con medidas y/o importes de dinero3. A Rufius Festus se le tasaba pues la cantidad de libra y media de un género indeterminado -desde luego no muy caro- que él parece haber entregado, en seis asses. Una vez más desconocemos qué papel desempeñaba ese Rufius Festus y quién tasaba y recibía el producto en cuestión.
En la misma forma abreviada aest(- - -) aparece el término en la pizarra (c), seguido por eadem, lo que significa que más adelante en ese documento se había fijado ya la relación entre una cierta cantidad de un producto y un determinado precio. Como el resto del texto es ininteligible y desconocemos el contexto de la transacción, nada más podemos añadir sobre la función de ese archivo/almacén.
3 Cf., p. ej., Cicerón, Verr. 4, 188: cum ... id ... frumentum senatus ita aestimasset, quaternis HS tritici modium, es decir que el senado, en la aestimatio frumenti provinciarum (el trigo que puso a disposición de los gobernadores provinciales bien en especie bien en dinero correspondiente), fijó el justiprecio en cuatro sestercios por modio de trigo. Numerosos ejemplos en Thesaurus linguae Latinae, s. v. aestimatio, 1092 ss., y aestimo, 1096 ss.
moLibdeno en escorias metaLúrgicas romanas de riotinto.distribución geoLógica deL moLibdeno
en Los yacimientos mineraLes
gobain oveJero zappino
Cobre Las Cruces S.A.
195
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
La cuestión: moLibdeno en escorias metaLúrgicas Las investigaciones sobre residuos antiguos de época romana, procedentes del tra-
tamiento de minerales de cobre y plata de los yacimientos polimetálicos de Río Tinto, han puesto de relieve la presencia de molibdeno en análisis realizados sobre restos metalúrgicos (speiss1) provenientes del Cerro del Moro (0,1 a 0,12% Mo) y de Filón Norte (0,15 a 0,5% Mo). Dichos residuos contienen también valores elevadísimos en As (18,6 a 40,5%) y Sb (6% a 19,5%)
Se plantea la cuestión de la procedencia geológica de los minerales tratados. Para intentar responder a la misma hemos realizado una búsqueda de la presencia de mo-libdeno en los yacimientos del entorno próximo, mediante la consulta de estudios geológicos, metalogénicos y mineros publicados (recogidos en la relación bibliográfi-ca al final de esta nota) así como de datos no publicados de investigaciones mineras en las que hemos participado directamente a lo largo de varios años.
Primeramente, esbozaremos unas consideraciones generales introductorias sobre el molibdeno en la corteza y en los yacimientos minerales; seguidamente, analizare-mos la presencia y distribución geológica del molibdeno en los yacimientos de sulfu-ros masivos polimetálicos de la Faja Pirítica Ibérica (FPI), en los que se encuadra el yacimiento de Río Tinto.
La abundancia de arsénico y antimonio lleva a suponer que dichas escorias po-drían proceder del tratamiento metalúrgico de minerales de plata (sulfoarseniuros y sulfoantimoniuros) procedentes de los niveles de “negrillos” de las minas de Río Tinto, pero plantea también la cuestión de su posible procedencia de los niveles su-prayacentes de jarositas (situadas en los niveles inferiores de la montera de gossan).
eL moLibdeno en Los yacimientos mineraLes: conceptos básicos
El término molibdeno procede de la palabra griega “molybdos”. Hasta el siglo XVIII este término designaba indistintamente el plomo y la galena (sulfuro de plo-mo), así como otros minerales con apariencia de minerales de plomo e incluso el gra-fito. En 1778 un químico sueco lo descubre y aísla como elemento químico. Al final del XIX se utiliza como aditivo en la fabricación de acero y su despegue comercial se produce a partir de 1910.
1 El speiss o metal blanquillo es un subproducto metalúrgico constituido por arseniuro de hierro procedente del tratamiento de minerales de plata.
196
moLibdeno en escorias metaLúrgicas romanas de riotinto
El molibdeno no aparece en estado nativo en la naturaleza, sino siempre asociado a otros elementos químicos. El mineral más importante como mena de extracción del molibdeno es la molibdenita (MoS
2). De mucha menor importancia están la wulfeni-
ta (PbMoO3); la powellita [Ca(Mo,W)O
4]; y la ferrimolibdita (Fe
2Mo
3O
12.8H
2O).
El molibdeno es uno de los elementos menos comunes en la naturaleza. La con-centración media de molibdeno en las rocas de la corteza oscila de 1 a 2 ppm (Bureau of Mines, 1985). Ello explica que habitualmente no forme parte de los análisis muti-elementales de rutina de muchas operaciones mineras, ya que aunque esté presente como elemento traza en diversos yacimientos, no aporta beneficios económicos como subproducto pero tampoco penalizaciones como contaminante en concentrados mi-nerales vendibles a fundiciones. Incluso el contenido de molibdeno en los yacimien-tos en los que este metal se extrae como mena primaria (pórfidos molibdeníferos) o como subproducto (pórfidos cupríferos) las leyes se sitúan por debajo del 0,5% Mo.
Principalmente, el molibdeno evoca los grandes yacimientos de pórfidos cuprífe-ros de la cordillera americana circumpacífica2. En estos grandes depósitos de baja ley de cobre, los minerales sulfurados (calcopirita, bornita, calcosina, pirita y molibed-nita) se hallan finamente diseminados, en bajas concentraciones, en las masas de los intrusivos graníticos. En estos depósitos cupríferos, la molibdenita, con leyes muy bajas, entre 0,02 y 0,08% (200 a 800 ppm MoS
2), se recupera como un subproducto
del procesamiento de la mena de cobre. Los depósitos en los que el molibdeno es la mena principal presentan leyes algo más altas, entre 0,2 y 0,5 de molibdenita (2.000 a 5.000 ppm MoS
2) (H. Sillitoe, 1980; US Bureau of Mines, 1985)
La molibdenita, además de su presencia minoritaria (pero recuperable industrial-mente) en los pórfidos cupríferos, se presenta como mena de molibdeno asociada a otros tipos de depósitos principales3: calizas silicatadas y tactitas en la aureola de intrusivos graníticos; vetas de cuarzo; diques pegmatíticos y aplíticos; y depósitos estratiformes en rocas sedimentarias.
En suma, el molibdeno como mena explotable aparece principalmente asociado a fenómenos hidrotermales de alta temperatura relacionados con actividad magmática granítica y subvolcánica. En forma de trazas (no recuperables industrialmente), apa-rece en numerosos yacimientos de todo el mundo y en variados tipos de yacimientos minerales, como los sulfuros masivos volcanogénicos, como veremos a continuación para el caso del la Faja Pirítica Ibérica . En el caso de trazas, al no constituir el mo-libdeno una mena económica no es frecuente encontrar una analítica completa y estadísticamente representativa de su presencia, de sus concentraciones ni de su mi-neralogía.
2 Desde las Monatañas Rocosas (Utah, Arizona), pasando por Sierra Madre (México) a la Cordillera de los Andes (Chile, Argentina)
3 “Mineral Facts and Problems” Bureau of Mines, Bulletin 675. United States Department of the Interior, 1985
197
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
eL moLibdeno: eLemento traza en Los yacimientos de suLfuros masivos deL suroeste ibérico (faJa pirÍtica ibérica)Los sulfuros masivos piríticos de la Faja Pirítica Ibérica (FPI) son yacimientos
volcanogénicos polimetálicos (Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au, Sn) originados en cuencas submarinas del Paleozoico superior. Forman depósitos estratiformes de pirita masiva con diseminación de minerales de metales base (Cu, Pb, Zn), soliendo presentar a la base de la mineralización pirítica masiva a semi-masiva un reticulado de vetillas mineralizadas (stockwork) que representaría los conductos fisurales de alimentación de la mineralización. La mineralización primaria u original (pirita, esfalerita, calco-pirita, galena) ha experimentado en su afloramiento un intenso proceso de alteración meteórica. Este proceso ha originado en la parte superficial del terreno (condiciones oxidantes), la formación de una montera de hierro o gossan ferruginoso con con-centraciones residuales de oro y plata (con sus mayores concentraciones a la base del gossan). Por debajo del gossan y bajo el nivel freático (condiciones reductoras) se ha formado una mineralización secundaria (también conocida como zona de cementa-ción o de enriquecimiento supergénico) con formación de minerales sulfurados de cobre de alto contenido en cobre, principalmente calcosina, conocida en las minas de la FPI como el “negrillo”4.
Morfológicamente, por tanto, la reconstitución virtual completa de las distintas zonas geológicas de un yacimiento completo alterado en superficie sería esquemáti-camente, de techo a muro:
· gossan ferruginoso, con óxidos e hidróxidos de hierro · mineralización secundaria, con enriquecimiento supergénico en sulfuros de cobre · mineralización primaria, con sulfuros de cobre, plomo y zinc· stockworck pirítico-cupríferoTanto el gossan como la zona de enriquecimiento secundario en cobre derivan
de la mineralización primaria, más o menos transformada desde el punto de vista químico-físico y mineralógico. Por tanto, en aquellas dos zonas se encontrarán prác-ticamente los mismos elementos químicos presentes en la mineralización primaria. Sin embargo, su concentración variará con respecto a la mineralización primaria. Esta concentración dependerá del grado de movilidad (solubilidad) de los elementos químicos así como de las condiciones ambientales. Así, en el gossan se producirá de forma natural una tendencia general a la concentración o enriquecimiento residual de elementos poco móviles (Au, Ag, Pb, Sb, Bi, Mo, ...) y una pérdida de elementos más solubles o volátiles (Zn, As, Cd, Hg,…), pero permanecerá grosso modo el conjunto de elementos químicos que caracterizan la mineralización primaria.
El tratamiento metalúrgico de las menas geológicas producirá a su vez transforma-ciones en la presencia y concentración de los elementos de los productos obtenidos, así como, eventualmente, la introducción de fundentes de otra procedencia geológi-ca. Por tanto, al interpretar los resultados analíticos de los residuos metalúrgicos debe tenerse en cuenta todas estas variables.
4 La calcosina presenta un aspecto con frecuencia terroso de color negro.
198
moLibdeno en escorias metaLúrgicas romanas de riotinto
La mineralogía y la analítica química de las mineralizaciones de la FPI están muy bien conocidas, debido fundamentalmente a su importante industria minera, de-sarrollada a lo largo del último cuarto del siglo XIX y durante todo el siglo XX, así como por los numerosos estudios científicos. Existe, por tanto, un alto conocimiento del reparto espacial y de las concentraciones (leyes) de los minerales y de los metales beneficiados (piritas, Cu, Zn, Pb, Ag, Au, Sn), así como de determinados elementos en trazas (As, Sb, Bi, Cd y Hg principalmente), debido a su carácter penalizante en los concentrados vendibles que los contienen. Desde el punto de vista científico, se han estudiado también otros elementos como el Ni, Co o el Se, V y Cr, así como los ratios entre ellos, por lo que podrían aportar a dilucidar el origen de la mineraliza-ción. Sin embargo, respecto al resto del cortejo de otros elementos traza, entre ellos el molibdeno, la información es mucho más escasa.
Concretamente, con respecto al molibdeno hemos consultado una amplia biblio-grafía publicada además de la consulta de varios archivos de prospección y minería, así como notas de campo recogidas en investigaciones mineras por el firmante de esta nota.
La gran mayoría de los estudios clásicos publicados en los últimos cuarenta años por diversos autores, muchos de ellos profesionales de empresas mineras de la FPI (geólogos, ingenieros de minas, químicos, metalurgistas), no aportan información sobre el molibdeno: los frecuentes listados analíticos de multi-elementos de las mi-neralizaciones no incluyen simplemente este elemento5. Estos estudios consisten en general en tesis y artículos de simposios especializados6. Tampoco hemos encontrado referencias a análisis de molibdeno en los documentos técnicos del archivo de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, hoy día conservado en el Instituto Geológico y Minero de España.
La analítica multi-elemental más completa frecuentemente aportada por estos es-tudios abarca hasta 21elementos, en los que no figura el molibdeno: As, Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Ga, Hg, In, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Ta, Te, W, Zn.
Las referencias publicadas que hemos localizado sobre el molibdeno proceden de cuatro fuentes: Doetsch (1957), BRGM (1994), Marcoux et alt (1996) y Capitán (2006). En cuanto a las referencias no publicadas los datos disponibles proceden de las investigaciones sobre el yacimiento cuprífero de Las Cruces, descubierto en 1994 y estudiado por más de 300 sondeos geológico-mineros y 200.000 determinaciones analíticas (Doyle et alt., 2002; Ovejero 2004a).
5 Incluso en algunos títulos tan prometedores inicialmente, como el del estudio de Kersabiec et alt (1976), en que se aportan un completo listado de análisis elementos traza o menores tampoco incluye el molibdeno.
6 Los estudios consultados han sido: PINEDO VARA (1963); RAMBAUD (1969); STRAUSS (1970); CARVALHO ET ALII. (1971); AYE (1974); LÉCOLLE (1977); ROUTHIER (1978); GARCÍA PALOMERO (1980); SOLER (1980); IGME (1982); LECA (1983); MINISTERIO DE INDUSTRIA (1988); OLIVEIRA ET ALII (1993); ITGE (1996); PONS ET ALII (1996) ; y SERRANTI (1997)
199
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Pasamos a continuación a interpretar la información disponible sobre el molibde-no teniendo en cuenta, siempre que sea factible, la relación con el As y Sb.
El estudio más antiguo, el de Doetsch (1957) sobre el yacimiento de pirita de Herrerías, ofrece detalles interesantes. El estudio aporta la analítica de 24 elementos sobre aproximadamente un centenar de muestras7. Los valores de molibdeno oscilan entre 0,001 a 0,05% (10 a 500 ppm) con una sola muestra con 0,2% (2.000 ppm). El molibdeno aparece descrito como molibdenita dentro de la pirita.
El estudio del BRGM (1994), con la participación de catorce autores, es el que aporta una información más completa, incluyendo varios yacimientos de la FPI. La información se basa en dos series de datos, una sobre sulfuros; otra sobre los gossans derivados de los sulfuros:
· análisis químicos de sulfuros masivos y stockworks8 de 26 yacimientos: Algares, Aljustrel, Angostura, Aznalcóllar, Chaparrita, Concepción, El Buitrón, La Joya, La Romanera, Las Herrerías, Lomero Poyatos, Montinho, Neves Corvo, Ntra. Sra. del Carmen, Peña de Hierro, Rio Tinto, San Miguel, San Platón, San Tel-mo, Santa Ana, Sao Domingo, Sierrecilla, Sotiel, Tharsis, Tinto Santa Rosa y Torrerita9
· análisis químicos de gossans de 4 yacimientos: Angostura, Chaparrita, Peña de Hierro y San Miguel10
Nuestro examen de estas tablas parece mostrar con respecto a la distribución geo-lógica del molibdeno las siguientes tendencias:
· Los valores más frecuentes de molibdeno en los sulfuros masivos polimetálicos oscilan entre 20 y 60 ppm. Los valores por encima de 100 ppm (hasta 350 ppm) tienden a corresponder a zonas de stockwork. Si esto es así, contradeciría la observación de Marcoux (que recogemos más abajo), que postula la no dife-rencia apreciable en contenido de molibdeno entre las masas y los stockworks infrayacentes.
· Los valores de molibdeno en el gossan tienden a ser superiores que los valores en las masas de sulfuros: 89 ppm de media sobre veinte muestras. Este aspecto tendría su explicación en el hecho de la baja movilidad del molibdeno por con-
7 La relación figura en el Anexo 1: Cuadros II a V con resultados de análisis espectrales en % en peso, DOETSCH (1957)
8 El estudio no diferencia al referirse a los sulfuros si se tratan de sulfuros primarios o secundarios. Creemos que la mayoría, si no todos, deben referirse a sulfuros de la mineralización primaria, dada la dificultad de encontrar restos de sulfuros secundarios que no hubieran sido ya explotados a finales del siglo XIX y primeros del XX. En este sentido, el yacimiento intacto de Las Cruces (Sevilla), descubierto en 1994 a 150 m de profundidad, es único a la hora de proporcionar información completa respec-to a la mineralogía de sulfuros primarios y secundarios (DOYLE ET ALII, 2002; OVEJERO, 2004a; CAPITÁN, 2006).
9 La relación figura en el Anexo 2: Tablas 2a – Chemical analyses of the South Iberian massive sulphi-de mineralization y 2b – Location of the samples, BRGM (1994).
10 La relación figura en el Anexo 3: Tabla 1 – Chemical analyses of gossans, BRGM (1994)
200
moLibdeno en escorias metaLúrgicas romanas de riotinto
traposición a otros elementos más solubles (como el Cu o Zn), lo que explicaría la concentración residual del Mo en el gossan11.
Marcoux et alt (1996) citan solo en una ocasión la presencia de molibdeno (p. 121), pero sin aportar valores analíticos cuantitativos. Indica que los contenido en Mo (así como los de Ni, Co, Au, As, Bi y W) presentan contenidos similares tanto dentro las masas de pirita como en los stockworks subyacentes. No aporta informa-ción sobre el contenido de Mo en gossans. Respecto al Sb indica un mayor enriqueci-miento en las masas que en el stockwork. Respecto al reparto del As y Sb otros autores (Pons et alt., 1996), si bien no incluyen el Mo en los elementos analizados, indican una relación de altas concentraciones de aquellos dos elementos (y también del Pb, Ag, Tl y Bi) con las zonas más elevadas en Zn y más pobres en Cu.
Capitán (2006) estudia en profundidad los gossans de Riotinto, Tharsis y Las Cruces, poniendo en evidencia la abundancia relativa de molibdeno en Riotinto, la pérdida proporcional en Tharsis y el enriquecimiento en Las Cruces, aportando las siguientes concentraciones promedio en los gossans basadas en la geoquímica de roca total: 2,53 a 9,47 ppm (Tharsis), 48,04 ppm (Riotinto) y 21,52 ppm Mo (Las Cruces)12
Por último, en lo referente a la información del yacimiento de Las Cruces (Do-yle et alt., 2002; Ovejero 2004a), éste yacimiento, preservado bajo 150 metros de sedimentos marinos miocenos, presenta una metalogenia y un perfil de alteración comparable a los yacimientos de Rio Tinto u otros similares de la FPI13.
Los valores medios en Mo, As y Sb obtenidos en el gossan de Las Cruces (y más concretamente en la parte basal del mismo, enriquecida en oro y plata), así como en la zona de enriquecimiento supergénico en cobre, se muestran en la tabla siguiente:
% Cu
ppm Mo
% As
% Sb
% S
Gossan (parte basal con Au y Ag) 0,16 40 0,20 0,20 9
Zona enriquecimiento supergénico (Cu) (1) 6,57 24 0,41 0,04 41
(1): Para valores menores de cobre (entre 1 y 4% Cu), el contenido en molibdeno se redu-ce, oscilando entre 8 y 10 ppm Mo.
11 En un ambiente oxidante con un pH<4 el Mo tendría un comportamiento inmóvil (ROSE ET ALII., 1979). Estas condiciones se habrían producido en la oxidación superficial de las masas de sulfuros de la FPI.
12 Los valores corresponden a la media de los distintas litofacies de gossan13 El yacimiento de Las Cruces ha estado emergido previamente a su enterramiento posterior bajo
los sedimentos marinos miocenos. Durante la etapa de exposición continental pre-Mioceno superior ha desarrollado un perfil típico de alteración meteórica, con la formación de un gossan con concentraciones de metales preciosos a su base, una zona infrayacente de enriquecimiento secundario en sulfuros de cobre (calcosina dominante), pasando en profundidad a los sulfuros primarios y, más abajo, a un stockwork bien desarrollado.
201
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Se observa por tanto en Las Cruces, al igual que hemos constatado para los datos del BRGM (1994) sobre otros yacimientos de la FPI, un enriquecimiento residual en el gossan de los elementos menos móviles (Mo, Sb) y un empobrecimiento en los más solubles (Cu, As, S).
concLusiones
Las escorias metalúrgicas de plata del Cerro del Moro, así como las de Filón Nor-te, con contenidos en molibdeno procederían de los yacimientos minerales de Rio Tinto. Tanto el molibdeno, como otros elementos traza y elementos mayores y me-nores de las escorias están geológicamente presentes en los yacimientos de Rio Tinto y los restantes yacimientos de sulfuros de la Faja Pirítica Ibérica (FPI).
Respecto al molibdeno se aprecia en la información manejada una relativa caren-cia de resultados analíticos, así como ciertas discrepancias entre autores en cuanto a la distribución relativa de sus concentraciones. En todo caso, puede constatarse que el molibdeno está presente en todas las zonas geológicas de un yacimiento clásico de la FPI, esto es, de muro a techo: (a) el stockwork, (b) la mineralización primaria pirítica polimetálica con esfalerita, galena y calcopirita, (c) la mineralización secundaria pirí-tica con enriquecimiento secundario en calcosina y (d) el gossan.
Los valores medios más elevados (>100 ppm Mo) corresponderían al stockwork. Las mineralizaciones primaria y secundaria presentarían valores entre 20 y 60 ppm. El gossan presentaría un enriquecimiento residual (debido a la baja movilidad de este elemento) con respecto a los sulfuros primarios y secundarios. Los valores de muestras puntuales citados en BRGM (1994) para los gossans de varios yacimientos dan un amplio espectro de entre 7 y 325 ppm Mo ; mientras que en el yacimiento de Las Cruces, los valores del gossan para muestras estadísticamente representativas, oscilan entre 5 y 63 ppm Mo.
Tanto el molibdeno, como el arsénico y antimonio, así como otros elementos de los yacimientos se encuentran presentes en las escorias metalúrgicas. A juzgar por los resultados analíticos de J. A. Pérez Macías y A. Delgado Domínguez estos ele-mentos presentan concentraciones mucho más altas que en los propios yacimientos minerales. A la vista de los datos analíticos el molibdeno en las escorias habría experi-mentado un factor de concentración de al menos 100 veces su contenido natural en los yacimientos. Lo mismo cabe aplicar para el arsénico (100 a 200 veces) y para el antimonio (de 30 a 100 veces).
En conclusión, se puede afirmar que las menas tratadas provienen de los yaci-mientos de Rio Tinto o de su entorno, si bien no resulta factible diferenciar la proce-dencia de las mismas de entre el gossan argentífero o de la mineralización secundaria cuprífera, ya que los procesos metalúrgicos habrían modificado y distorsionado gran-demente las concentraciones originales geológicas.
202
moLibdeno en escorias metaLúrgicas romanas de riotinto
BIBLIOGRAFÍAGeneralROSE, A. W., HAWKES, HERBERT E. y WEBB, JOHN S. (1979): Geochemistry
in Mineral Exploration, Academic Press.SILLITOE, R. H. (1980), Types of porphyry molybdenum deposits, Mining Magazine,
June 1980.V.V.A.A. (1985), (1985): Mineral Facts and Problems, Bulletin 675, United States,
Department of the Interior, Bureau of Mines.Faja Pirítica IbéricaAYE, F. (1974): Géologie et gîtes métallifères de la moyenne vallée de l´Odiel (Huelva-
Espagne), Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).CAPITÁN SUÁREZ, M. A. (2006): Mineralogía y geoquímica de la alteración superfi-
cial de depósitos de sulfuros masivos en la Faja Pirítica Ibérica. Tesis Doctoral. Dpto. de Geología. Universidad de Huelva.
CARVALHO, D., GOINHAS, J.A.C. y SCHERMERHORN, L.J.G. (1971): “Prin-cipais jazigos minerais do Sul de Portugal”, I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geología Económica, Livro-Guia da Excursao, nº 4. Madrid/Lisboa.
BRGM (1994): The massive sulphide deposits of the South Iberian Pyrite Province: geo-logical setting and exploration criteria, Documents du BRGM 234, Orléans.
DOETSCH, J. (1957): “Esbozo geoquímico y mineralo-genético del criadero de pi-ritas “Las Herrerías”. Puebla de Guzmán (Huelva)”. Boletín del Instituto Geológico y Minero de España, T. LXVIII, (227-306)
DOYLE, M. G. Y OVEJERO ZAPPINO, G. (2002): “Descubrimiento y evaluación del yacimiento cuprífero “Las Cruces”. Faja Pirítica Ibérica, España,. Actas del XI Congreso Internacional de Industria, Minería y Metalurgia, Zaragoza.
GARCÍA PALOMERO, F.(1980): Caracteres geológicos y relaciones morfológicas y ge-néticas de los yacimientos del Anticlinal de Riotinto, Instituto de Estudios Onuben-ses, Huelva.
IGME – Instituto Geológico y Minero de España- (1982): Síntesis geológica de la Faja Pirítica del SO de España, Memorias del IGME, T. 98.
ITGE - Instituto Tecnológico GeoMinero de España- (1996): Simposio sobre los sul-furos polimetálicos de la Faja Pirítica Ibérica, Boletín Geológico y Minero, 107/ 3, 4, 5 y 6.
KERSABIEC, A.M. y ROGER, G. (1976): Sur la distribution de quelques éléments en traces dans l´encaissant des amas pyriteux de la partie centrale de la province de Huelva (Espagne), Bulletin du Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
LECA, X. (1983): Cadre geólogique des minéralisations de Neves Corvo. Baixo-Alentejo, Portugal, Mémoire du BRGM,121.
LÉCOLLE, M.(1977): La ceinture sud-ibérique: un exemple de province a amas sulfurés volcano-sédimentaires, Thèse, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).
MARCOUX, E. AND LEISTEL, J.M. (1996): “Mineralogy and Geochemistry of
203
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
massive sulphide deposits. Iberian Pyrite Belt”. Boletín Geológico y Minero, Vol. 107/3 y 4, (317-326)
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (1988): Estudio general de los yaci-mientos de sulfuros en el suroeste de España. Síntesis de los trabajos realizados en la Reserva del Estado Zona de Huelva, Dirección General de Minas.
OLIVEIRA, VICTOR M.J, MATOS, JOAO X., MARQUES BENGALA, J.A., NO-LASCO SILVA, M.C., SOUSA, PEDRO, O. y TORRES, LUIS M.M. (1993): “Lagoa Salgada, um novo depósito na faixa piritosa ibérica. Bacia terciária do Sado”. Estudos, Notas e Trabalhos, I.G.M., 35, 55-89.
OVEJERO ZAPPINO, G. (2004a): “Las Cruces: Descubrimiento, minería, hidro-metalurgia y medio ambiente de un nuevo proyecto de cobre. Faja Pirítica Ibé-rica” En Metallum. La Minería Suribérica. Emilio Romero Macías, Juan Aurelio Pérez Macías (Eds.)
OVEJERO ZAPPINO, G. (2004b): “Sondeos de investigación minera, hidrogeo-lógica y geotécnica del yacimiento cuprífero de Las Cruces (Faja Pirítica Ibérica, España)”. XII Curso de Sondeos. Escuela Universitaria Politécnica de Linares. Uni-versidad de Jaén.
PON, J.M, AGMALM, G. y MAESTRE, A.J. (1996): “Modelo de zonación de Cu, Pb, Zn y Ag en el yacimiento de sulfuros masivos polimetálicos “Los Frailes”. Su aplicación en la realización de un modelo de bloques zonado”. Boletín Geológico y Minero, 107/3 y 4, (663-672).
RAMBAUD PÉREZ, F. (1969): El Sinclinal Carbonífero de Río Tinto (Huelva) y sus mineralizaciones asociadas, Memorias del Instituto Geológico y Minero de Espa-ña, LXXI.
ROUTHIER, P., AYE, F., BOYER, C., LÉCOLLE, M., MOLIÈRE, P., PICOT, P. ET ROGER, G. (1978): La ceinture sud-ibérique a amas sulfurés dans sa partie espagnole médiane, Mémoire du BRGM, 94.
SERRANTI, S., FERRINI, V., Y MASI, H. (1997): Micro-PIXE analices of Trace Ele-ments in Ore Minerals from the Neves-Corvo Deposit (Portugal): Preliminary Report, SEG Neves Corvo Field Conference, Lisboa.
SOLER, E. (1980): Spilites et métallogénie. La province pyrito-cuprifère de Huelva. (SW Espagne), Sciences de la Terre, Mémoire 39.
STRAUSS, G. K. (1970): Sobre la geología de la provincia piritífera del Suroeste de la Península Ibérica y de sus yacimientos, en especial sobre la mina de pirita de Lousal (Portugal), Memoria del Instituto Geológico y Minero de España. 77.
V.V.A.A. (1998), Mining Development Strategies with a focus on the case of the Iberian Pyrite Belt: Technical Journey, World Mining Congress Lisboa.
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
thomas g. schattnerInstituto Arqueológico Alemán de Madrid
207
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Fig. 1a.b. Estatua masculina y femenina en el Museo de Riotinto.(IAA MadridNeg.Nr. R116-00-9 R 115-00-6 (Foto A. Oepen))
208
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
estatua mascuLina
Procede del asentamiento de Cortalago de una capa de escorias próximas a los restos de un edificio con un pequeño ábside en la cabecera.
Altura 1,40 m, con los pies aproximadamente 186 m. Anchura 0,65 m. Profundi-dad 0,4 m. Con su cabeza, la estatua era mayor que el tamaño natural.
Mármol calcítico (ESPINOSA et. al. 2002) de granulación fina y de color blanco que adquirió una pátina de tonalidad marrón-rojiza-verde debido a su larga estancia entre las escorias.
Falta la cabeza, gran parte del brazo derecho, y el antebrazo izquierdo, que estuvo unido por medio de una espiga, cuyo hueco es visible. Los pies fueron seccionados del cuerpo por la máquina que descubrió las estatuas. Además, pies y cuerpo encajan per-fectamente en el sitio de la ruptura, de modo que la asociación está fuera de dudas1. Toda la superficie de la estatua, y especialmente el tronco, está corroído, resultado sin duda de los efectos ácidos del escorial, donde permaneció durante tanto tiempo. Además, se observan ligeros desperfectos por toda la superficie.
Se trata de una figura masculina vestida solamente con un manto colocado so-bre el hombro izquierdo, que envuelve las espaldas, y cae sobre la mitad inferior del cuerpo casi hasta el suelo, cubriendo así las piernas y dejando el tronco desnudo. El brazo izquierdo extendido hacia adelante en un gesto relajado, está completamente cubierto de paño. Con el antebrazo izquierdo recoge un rodillo de tela (‘balteus’), que cae por el lado de la figura y cuyo borde forma un zigzag pintoresco. El brazo derecho estuvo bajado, y tal vez ligeramente inclinado hacia adelante conforme indica la posición del resto existente, y también de un puntello que se distingue en los pliegues del manto.
Es un ejemplar característico de las estatuas de tipo ‘manto sobre las caderas’ (Hüf-tmantelstatuen), recientemente estudiadas en exhaustivo por parte de Andreas Post (POST 2004). Como expone este autor, el tipo de estatuas resulta ser una creación genuinamente romana del siglo I a. C., a partir, sin embargo, de diferentes modelos de estatuas griegas, que alcanza su apogeo durante la época julio-claudia. Debido a su carácter claramente idealizante y divinizante, el tipo está reservado en principio a estatuas erigidas post mortem. Calígula será el primer emperador que se hace represen-tar en esta postura en tiempos de vida. Con el emperador Claudio esta costumbre se difunde en el ambiente imperial y oficial. Al mismo tiempo, en el ámbito particular, observamos una disminución del uso de estas estatuas con ‘manto sobre las caderas’ en el ambiente funerario, en el que habían sido colocadas hasta entonces (POST 2004: 293). Todas las estatuas de este tipo tienen normalmente un tamaño ligera-mente superior al natural (POST 2004: 177. 273).
La ponderación de la estatua resulta de la pierna izquierda de sostén, y conse-cuentemente de la pierna derecha exonerada. Las dos están bastante juntas lo que
1 Agradezco a mi amigo el Prof. Juan Aurelio Pérez Macías el haberme llamado la atención sobre estas estatuas, y de haber propuesto su discusión científica en el ámbito de esta publicación. Se trata aquí de una versión abreviada, cuya publicación más extensa está prevista en el próximo volumen de la revista Madrider Mitteilungen,
209
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
proporciona, de partida, una postura un tanto estrecha e insegura. La razón de todo ello resulta del poco espacio disponible encima del plinto, que es de dimensiones pequeñas. Una gran parte del plinto es ocupado por el soporte en forma de tronco de árbol, que tiene considerable anchura. Observando la estatua frontalmente, vemos, que su pierna izquierda de sostén se encuentra casi en el eje medio del cuerpo2. Así, desde un punto de vista óptico y técnico, la pierna de apoyo cumple de forma muy clara la función de sostener la estatua. Con ello contrasta el gran volumen del tronco, que oculta un tanto los pies. El espacio encima del plinto es tan pequeño, que entre pies y tronco incluso parece existir un cierto conflicto. Así, por la estrechez de la pos-tura resulta un poco exagerada la gran apertura del lado izquierdo de la estatua, con el paño estirado en un pliegue curvado muy largo desde el pié derecho hasta el brazo izquierdo, porque entra en conflicto con el punto de gravedad del cuerpo, que de esta forma parece desplazarse continuamente hacia este lado abierto.
Los brazos y piernas de la figura muestran una disposición en X. Es decir, que se corresponden tanto las siluetas verticales de la pierna derecha y del brazo izquierdo, como las siluetas curvadas del manto caído del brazo hasta el tronco en el lado iz-quierdo con la línea curva del balteus en el brazo derecho, que sobresale de la silueta y interrumpe la verticalidad, creando volumen y haciendo aparecer la estatua envuelta en un espacio amplio, en el lado derecho.
Es interresante observar que, el movimiento destacado, iniciado en la postura de las piernas, no da lugar ni a una distribución ponderada de los pesos en el cuerpo, ni a una contraposición de las líneas, ya que ni el incarnato, la musculatura del tronco o del pecho, la línea alba, o la línea de hombros la reflejan. Todo lo contrario, el tronco y toda la figura está estáticamente equilibrada horizontalmente y orientada frontal-mente hacia el observador, mostrando pocos movimientos, como si el peso del cuerpo descansase repartido en partes iguales sobre las dos piernas. Consecuentemente, la postura del brazo derecho, perdido, no se refleja en la disposición del cuerpo ni en su musculatura.
Lamentablemente, el estado de conservación del tronco no permite observar la calidad de ejecución de los altibajos, que determinan el integumento3. Sólo constata-mos el saliente de la musculatura de los pechos, el arco torácico, y la preponderancia de la musculatura de la cadera. Los segmentos de músculos y carnes, sin embargo, pa-recen haber sido grandes y poco diferenciados. La forma de tránsito de un segmento a otro es difícil de evaluar, pero parece haber sido continuo, sin grandes resaltes, como es costumbre en la estatuaria de época imperial (POST 2004: 324–325). El tronco en sí tiene una forma en V. La ligera elevación existente en el hombro izquierdo resulta del manto colocado allí.
2 Es una forma que encontramos también en la estatua del “emperador de las termas” (Thermenherrscher) del Museo Nazionale delle Terme en Roma, véase POST 2004: 22 Taf. 2 a).
3 Para este término, que incluye tanto la superficie visible de la piel como también la estructura sub-yacente portadora del peso del cuerpo como el esqueleto y la musculatura, véase POST 2004: 15.
210
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
Como expone Post, las estatuas de tipo ‘manto sobre las caderas’ derivan de ciertos modelos, existentes en la estatuaria griega, de las cuales este autor distingue un núme-ro total de 16 (POST 2004: 21–160). Con relación a una adscripción del ejemplar de Riotinto deben destacarse las siguientes características:
- pierna izquierda de sostén, y pierna derecha exonerada,- brazo izquierdo completamente cubierto de paño.Estas características las encontramos reunidas en el modelo, reconstruido, de una
estatua masculina, que supuestamente representaba Agathodaimon, es decir Bonus Eventus (POST 2004: 113–121. 283 Abb. 25). Se trata de un tipo homogéneo, por las características expuestas, que son más bien raras, también por el hecho de llevar el manto en la forma griega del himation.
Hay que considerar que, normalmente, las estatuas de tipo ‘manto sobre las ca-deras’ tienen la pierna derecha como pierna de sostén, y el hombro y brazo izquierdo descubiertos. De cara a ello, la combinación de ambas características en la estatua de Riotinto es única, y lleva a suponer la existencia de una estatua correspondiente, el mencionado Agathodaimon perdida, del siglo IV a.C., de la cual existen algunas representaciones y variantes (v. referencias en notas POST 2004: 114). De las copias romanas Post enumera (POST 2004: 115–121):
1) un Germánico en el Louvre (POST 2004: Taf. 51 ab) fechado en época de Calígula,
2) estatua en Chatsworth House (POST 2004: Taf. 51 c), fechada en época de Claudio,
3) estatua en Roma, Villa Borghese (POST 2004: Taf. 51 d), fechada en época de Trajano,
4) estatua en Apollonia, Libia (McALEER 1978: 35 n° 14 pl. 12,1Ć2), fechada en época de Claudio (POST 2004: 476 n° X 1), o en época de Trajano (Mc-ALEER 1978: xix).
5) estatueta de Lar en Sarrebruck (KUNCKEL 1974: 79 n° P2 Taf. 14), fechada en época de Tiberio.
Entre ellas, el Germánico del Louvre es el ejemplar de referencia debido a su alto grado de calidad de ejecución. Comparada con ésta en los detalles de elaboración, la estatua de Riotinto ofrece tanto similitudes como divergencias.
Las similitudes se observan en la manera como la pierna de sostén está arqueada hacia fuera, y en el contorno absolutamente vertical del muslo de la pierna exonerada. Además, es idéntica la manera de cubrir la pierna exonerada con las telas, resaltando el contorno vertical exterior, y cubriendo casi por completo el contorno interior del muslo. Más similitudes consisten en la forma un tanto estrecha del tronco, sobre todo de su cintura, y además en la poca profundidad de la estatua en general.
De las divergencias cabe destacar la posición de los pies, que en el ejemplar de Riotinto es mucho más estrecha, con el pie exonerado más cercano al pie de sostén. En contrapartida, el pie exonerado del Germánico está mucho más girado y torcido4,
4 En su forma actual, expuesta en el Louvre, la estatua tiene los pies reconstruidos, véase POST 2004: 478.
211
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
y en consecuencia, todo el cuerpo muestra una ponderación más fuerte y destacada, que conlleva la correspondiente contracción del contorno del lado de la pierna de sostén, y el correspondiente alargamiento del contorno del lado exonerado. Estas contracciones y alargamientos no se observan en la estatua de Riotinto, los contornos del tronco no las reflejan. Como apuntamos anteriormente, el tronco tiene una forma en V, aparentando de esta manera un tronco atlético, que sin embargo, se encuentra desconectado del movimiento del cuerpo iniciado en la postura de las piernas.
Con relación a las cinco estatuas listadas, paralelas en su postura, el ejemplar de Riotinto se asemeja más a las plásticas n° 3 en Roma, Villa Borghese, y n° 4 en Apol-lonia, Libia debido al motivo del pié exonerado orientado recto hacia el observador, y no torcido. Sobre su nivel de calidad de ejecución no cabe duda, pero no se puede comparar con las mejores estatuas, el Germánico del Louvre (n° 1) o la estatua en Chatsworth House (n° 2), sino con la provinciana figura de Apollonia, Libia (n° 4).
Uno de los méritos de la obra de Andreas Post consiste en haber observado que el drapeado de los paños sigue unos esquemas claramente clasificables por tipos. Así, consiguió establecer toda una gramática de las formas, que seguidamente exponemos, aplicándolas a la estatua de Riotinto.
El contorno del manto en la parte inferior del cuerpo sigue el esquema K5c (POST 2004: 163 Abb. 2), que se destaca por una vertical acentuada en el lado derecho del cuerpo, y una línea curva del dobladillo del manto desde la mitad de la pierna hasta el codo izquierdo, tapando las dos rodillas.
Por el drapeado del manto el ejemplar de Riotinto sigue el esquema V (POST 2004: 167 Abb. 5 Schema V), que se caracteriza por el paño colocado encima del hombro izquierdo, del que cae en una línea bastante vertical cubriendo así no sola-mente todo el brazo hasta el codo, sino envolviendo toda la parte izquierda del cuer-po. Se trata de la manera griega de llevar el manto/himation. De esta forma se puede reconstruir la forma original del paño, que extendido tendrá forma rectangular, es decir con cuatro puntas o caídas. De entre los esquemas, es el que más paño necesita (POST 2004: 241).
Sobre el tamaño del paño necesario para el manto de este tipo de estatuas, como expone Post, se pueden reconstruir sus medidas en nueve veces la anchura del cuerpo (9 x 0,65 m = 5,85 m) para las partes delantera y posterior del cuerpo, tres veces la anchura del cuerpo para los lados (3 x 0,65 m = 1,95 m), y además el paño necesario para que se produzcan los cinco pliegues mencionados encima de la pierna derecha (POST 2004: 243). Resulta así un total de más de ocho metros de paño necesarios para un manto de este tipo.
La combinación de contorno K5c con drapeado esquema V (Schema V) es ca-racterístico para estas estatuas, que siguen en ello el modelo descrito de una estatua de Agathodaimon/Bonus Eventus. Asimismo, resulta característica la representación del paño por encima de la pierna derecha, exonerada, con cinco pliegues marcados y curvados, que culminan entre las piernas por delante del sexo (POST 2004: 243 Schnitt S15). La manera de drapear estos elementos en nuestro ejemplar encaja per-fectamente en el grupo 2 (POST 2004: 245 Gruppe 2), representado también por la
212
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
estatua mencionada en la lista del Germánico en el Louvre n° 1, y que se destaca por el paño ceñido a la pierna exonerada creando superficies planas que contrastan con los pliegues tensos sobre ella y la situación un tanto aislada de un pliegue por delante del sexo. Resulta interesante la afirmación de Andreas Post de que se trata de una forma observable desde época tiberiana, que se encuentra sin embargo en varias clases de las estatuas “manto sobre las caderas”, siendo por la tanto independiente del tipo utilizado (POST 2004: 245).
El balteus es de tipo simple (POST 2004: 197 Abb. 11 Balteus W1a), es decir sin tornear el rodillo, cuyos pliegues así están orientados de forma paralela. El balteus está formado por un único lienzo de paño. Para el drapeado del paño que cae a partir del antebrazo izquierdo hasta la altura del soporte no hemos encontrado paralelos en los esquemas expuestos por A. POST (POST 2004: 206 Abb. 13 y 209 Abb. 14). Esta observación encaja en las estatuas del esquema V (Schema V), ya que ninguna de ellas sigue un modelo común del drapeado (POST 2004: 247), por lo que también en ello el ejemplar de Riotinto se encuadra perfectamente.
El agrupamiento de la estatua de Riotinto entre los ejemplares del esquema V (Schema V) según A. Post resulta claro. Pero como expone este autor (POST 2004: 248), las adscripciones tipológicas conseguidas no siempre tienen repercusiones cro-nológicas inequívocas, ya que los tipos de drapeado son intercambiables, y se han utilizado independientemente de los tipos de estatuas. Las combinaciones posibles de las diferentes partes del drapeado llegan hasta el extremo de que la forma de la caída de los pliegues resulta ser completamente independiente del tipo de estatua, es decir, de su postura, y de la repartición de pesos en el cuerpo de ellas. Aún siendo así, las estatuas no son pasticci, sino copias dependientes de un original, variadas según las exigencias específicas del contexto de su colocación, de la calidad de ejecución, etc. (POST 2004: 271Ć273). El resultado final de las estatuas del esquema V permite, eso sí, un cierto acercamiento a la estatua de Agathodaimon, es decir de Bonus Eventus, que es el modelo original, ya que todas estas estatuas son muy homogéneas, están bien conservadas, y forman así un grupo coherente. De ahí que podemos suponer que la cabeza perdida de la estatua de Riotinto estaba girada a la derecha, ya que de todas las demás que conservan la cabeza ésta también está girada en esa dirección (POST 2004: 118).
Para su datación disponemos de toda una serie de criterios derivados de las ads-cripciones tipológicas obtenidas. El drapeado del manto en el esquema V se usa du-rante todo el siglo I d. C. (POST 2004: 307). Copias romanas de la estatua de Aga-thodaimon/Bonus Eventus existen a partir de la época tiberiana (POST 2004: 283), lo que proporciona un terminus post quem para nuestro ejemplar. Ya más concreto, el contorno K5c es característico para el período entre Calígula y la época alta de Clau-dio (POST 2004: 309). Lo mismo se confirma para el corte del manto en la forma S15 (POST 2004: 312). Una datación claudia también parece indicada por el manto en sí, cuyas grandes cantidades de paño son típicas de esa época (POST 2004: 309). Asimismo, el soporte en forma de tronco de árbol tiene paralelos en época claudia (véase p. ej. POST 2004 2004: Taf. 58 ab y otros más).
213
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
A estos argumentos de carácter tipológico, se juntan los criterios estilísticos, que coinciden en una fecha en época de Claudio. Son ellos el contraste entre el paño ceñi-do a la pierna con los pliegues profundos del manto, que crea de esa manera el famoso efecto de luz y sombra en la superficie de las estatuas claudias. Siguiendo en esa línea de observaciones, las aristas vivas y agudas de los pliegues indican una fecha en la época temprana de Claudio, ya que en la época alta las aristas son más altas aún, pero redondeadas. En esa misma tendencia encaja también la observación que las piernas parecen transparentarse por debajo del paño (POST 2004: 324Ć325). Lamentable-mente, el estado de conservación del tronco no permite un análisis estilístico.
Resumiendo todo parece indicar una fecha en época de Claudio (41 a 54 d. C.) para el ejemplar de Riotinto, aunque algunos de los argumentos favorecen una fecha en la época temprana de su imperio (41 a 45 d. C.)5. De esta manera, la datación coincide con el apogeo de este tipo de estatuas (POST 2004: 294. 327).
aneJo
Estatuas de tipo “manto sobre las caderas” (Hüftmantelstatue) de la Península Ibérica no consideradas por A. Post en su catálogo (POST 2004: 389–515)6.
SegóbrigaDos o tal vez tres estatuas o fragmentos hallados en el curso de las excavaciones
entre 2000 y 2005 en la basílica.J. M. Noguera Celdrán, J. M. Abascal Palazón, y R. Cebrián (2005): Hallazgos
escultóricos recientes en el foro de Segóbriga, in: V. Reunión sobre escultura romana en Hispania, Preactas, pp. 53-61. Murcia.
Els Munts (Altafulla)Museo de Tarragona. Estatua hallada en 1970 en las termas de la villa Els Munts,
Altafulla (Tarragona).M. Berges, Nuevo informe sobre Els Munts, Estudis Altafullencs 1, 1977, pp. 27-
47; buena ilustración en Madrider Mitteilungen 41, 2000, Tafel 73b.
MéridaMuseo Nacional de Arqueología, Inv. n°. 120. Estatua hallada en 1902 en la zona
de la plaza de toros.A. García y Bellido, El Culto a Mithras en la Península Ibérica, p. 63 Fig. 14, Ma-
drid 1948; buena ilustración en Revista de Arqueología, n° 225, p. 49, Madrid 2001.
5 Como es sabido, desde el punto de vista estilístico, el imperio de Claudio se divide en dos épocas, una temprana, y una alta, para las respectivas características véase p. ej. ANDREAE 1993; ANDREAE 1994; TRILLMICH 2000; POST 2004: 324–325.
6 Agradezco la ayuda de M. Osmers en la elaboración de la lista.
214
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
Calahorra?Frgto. quizás perteneciente al tipo, hallado en el entorno de Calahorra antes de
2003.I. Rodá – A. Álvarez, Fragmento de escultura romana hallada en la zona de Cal-
ahorra,Kalakorikos, vol. VIII, pp. 269–274, Calahorra 2003.Misma procedencia que la anterior.
estatua femenina
Altura 1,75 m. Anchura 0,7 m. Profundidad 0,4 m. Con su cabeza, la estatua era pues mayor que el tamaño natural.
Mismo mármol calcítico que la anterior.Falta la cabeza, gran parte del brazo derecho, y el antebrazo izquierdo. Ligeros
desperfectos por toda la superficie.Inédita, mencionada por LÓPEZ 1998.La figura está orientada de frente, teniendo en la pierna izquierda su sostén, de
modo que la pierna derecha es la exonerada. Toda ella sigue una curva ligera en S. Está vestida con chitón, stola y manto (palla), una combinación frecuente en la es-tatuaria femenina de la Bética (LÓPEZ 1998). El chitón tiene la manga abotonada sobre los brazos7. La stola está sujeta por institae, sin que sea posible determinar un material diferente de éstas, que pueden ser también de metal o de cuero8. La figura parece haber llevado el manto de modo que le cubriera la cabeza. A favor de ello hablan una serie de argumentos: 1) las quebraduras visibles alrededor del hueco para la inserción de la cabeza, que no son muy destacados, pero claramente visibles sobre todo en la zona de ambos hombros, 2) los pliegues en la parte posterior, es decir en la espalda de la figura, ya que hay líneas de pliegues que deben de haber tomado su origen en aquella parte del manto que cubría la cabeza, 3) el conjunto de pliegues del manto que caen sobre el hombro izquierdo, que de la misma manera deben de haber tomado su origen en paños pertenecientes al manto por encima de la cabeza.
De esta manera, la estatua pertenece a un tipo representado por la famosa estatua de Livia en la gliptoteca Ny Carlsberg de Copenhague, creado en época de cambio de era (por último JOHANSEN 1994), a partir de estatuas como la Hera Borghese (POULSEN 1951; LUNDGREEN 2002) o la Kore Albani (SCHRÖDER 1993; LÓPEZ 1998). Sobre todo estatuas del tipo de la Hera Borghese9, fueron amplias fuentes de inspiración y sirvieron de modelo para toda una serie de creaciones roma-nas (ZANCANI MONTUORO 1933; DELIVORRIAS 1993: 227).
7 Debido a este detalle se trata claramente de un chitón, y no de una túnica (SCHOLZ 1992: 94). Como expone A. Filgis, la estatuaria romana del retrato femenino copia fielmente el modelo de chitones griegos, sin que eso permita extraer conclusiones correspondientes sobre la apariencia de las matronae en la vida pública de las ciudades romanas (FILGIS 1997: 157–166).
8 FILGIS 1997: 160 cuya definición seguimos aquí.9 Derivadas a su vez de la Nemesis de Rhamnounte, véase por último DELIVORRIAS 1993: 223.
215
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Siendo así, se observan una serie de correspondencias entre todas ellas, como es la colocación de las piernas y como consecuencia de eso la posición de la figura, la inte-resante caracterización de la vestimenta por la textura del tejido, que en el tronco y en las piernas se adhiere al cuerpo, cuyos miembros translucen como si el tejido estuviese mojado, cuando en otras partes del cuerpo, entre las piernas o por delante del vientre se desenvuelve sin embargo de forma voluminosa ganando una destacada plasticidad10. Además, y como motivo característico, el paño del manto, que cubre las espaldas y en-vuelve la figura, está recogido para formar un rodillo (‘balteus’). Éste se extiende desde el lado derecho por toda la anchura de la estatua hasta el lado izquierdo, donde se apoya en el antebrazo izquierdo, que sirve de sostén, y cae a partir de allí en vertical, acabando en un zigzag pintoresco formado por el borde del manto. El antebrazo izquierdo recogía a su vez no solamente este lienzo, sino también el paño del lado izquierdo. Así, el brazo izquierdo sostiene el peso de los dos lienzos de tela. Como es costumbre, de las puntas del manto hay colgados pequeños pesos (lacinae) cuyo efecto es el de estirar el paño para producir de esta manera una caída de los pliegues elegante. Uno de los pesos es claramente visible por debajo de la rodilla izquierda, el otro se encuentra al principio de la línea de zigzag en esa misma caída vertical de pliegues.
Estilísticamente se trata de un trabajo de calidad. El escultor ha sabido sacar par-tido del contraste descrito entre el tejido de las partes superior e inferior del cuerpo, que es el contraste entre la textura de los tejidos, es decir entre el tejido fino del chitón, y el tejido más grueso, por supuesto, de la stola (FILGIS 1997: 160). Toda la amalgama de vestidos y ropas alrededor del cuerpo está, además, envuelta en el man-to, que se estira en la parte trasera por la diagonal según el tirón del brazo izquierdo, creando una superficie plana y poco diferenciada. En la zona del hombro izquierdo, el manto cae de la cabeza formando un hinchado de paños, que por el carácter distinto de los pliegues contrasta, a su vez, con la superficie movida de pequeños pliegues de la stola.
En el tronco, los dos tejidos del chitón y de la stola se sobreponen creando formas interesantes, ya que el observador es llamado una vez más a distinguir un tejido del otro y “leer” la estatua desde esa perspectiva. En algunas zonas del cuerpo la super-posición es claramente visible, especialmente en la zona de los pechos, donde la stola por su tejido más grueso se acumula entre los senos formando bolsas, estirándose al mismo tiempo sobre los senos a partir de pliegues arconados situados en la zona del arranque de éstos. Por su forma en medio círculo, estos pliegues acentúan la forma redonda del seno. Otra zona interesante en el tronco es la del ombligo, porque es visible igual que los pezones a pesar de estar cubierto con dos tipos de paños. Intere-santemente, en la zona del ombligo apenas hay pliegues, adheriendo por eso el paño completamente al integumentum.
Ya en la parte inferior del cuerpo vemos este efecto en la manera como la anatomía de la rodilla se perfila por debajo de la vestimenta. El efecto del tejido sobre la piel
10 Compárense las estatuas de Hera reunidas en BIEBER 1977: pl. 29; para la Kore Albani véase CONTICELLO 1961.
216
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
del cuerpo, la antítesis entre la figura humana de carne y hueso desnuda y el cuerpo cubierto con paños y tejidos, la ambivalencia entre las dos es el tema predilecto del arte griego-romano, ya que produce una sensualidad y una tensión entre los dos elementos asombrosa, que la estatua de Riotinto refleja bien11. Encima del rodillo se observa una acumulación de paño expresada por los respectivos pliegues apoyados de forma individualizada debido a la línea un tanto oblicua del rodillo.
En la zona de los pechos observamos, además, que éstos no se encuentran a la mis-ma altura, como tampoco los hombros. Pecho y hombro izquierdos están ligeramente levantados en relación al derecho, correspondiendo de esta forma a la distribución del peso en el cuerpo, que es sostenido principalmente por la pierna izquierda, invirtien-do así la convención normal de la ponderación de época clásica griega, por la cual debería de estar más levantado el hombro derecho. Junto con esto, el tronco está lige-ramente girado, de modo que la parte izquierda se encuentra más cercana al observa-dor que la derecha. Estos detalles muestran un movimiento inherente a la figura, que puede incluso llevar a la impresión de que está representada en movimiento, y de cara a la posición de las piernas puede estar dando un paso, puede estar caminando12. En la duda, que si realmente lo está, o si está más bien parada, reside uno de los efectos llamativos de la estatua que atraen la atención del observador. Además, la torsión del tronco junto con la posición de las piernas produce en el observador una impresión de volumen tridimensional del cuerpo, por el cual éste se convence de que se trata de una figura en bulto redondo completo. Esto, sin embargo, no es el caso. Una vista lateral muestra que la figura apenas tiene profundidad, que por el contrario posee una frontalidad acentuada, que le proporciona incluso el carácter de un alto-relieve, ya que la vestimenta forma una especie de fondo por delante del cual se encuentra la escultura, un tanto expuesta en la anchura del fondo. Se trata de un rasgo común a otras estatuas romanas, con muchos ejemplos en la Bética, en las que la parte de atrás normalmente apenas está ejecutada (TRILLMICH 2000).
Como elementos formales y estilísticos para fechar la estatua disponemos de tres argumentos que apuntan hacia una fecha en época del Emperador Claudio: 1) los acabamientos de los surcos de los pliegues en forma de ganchos con bordes redon-deados, sin que estos ganchos resulten de la caída del paño natural, por lo que se trata de una forma meramente ornamental y decorativa, 2) la frecuencia de pequeñas hendiduras en superficies lisas del tejido que parecen haber sido producidas por im-presiones dactilares en el tejido (Daumendruckfalten); por conservar la marca de esa huella, el tejido debe de imaginarse de una consistencia un tanto tiesa e inflexible, y 3) el efecto de luz y sombra que se produce en la superficie de la estatua como resultado del contraste entre superficies lisas y la profundidad de los surcos de los
11 LÓPEZ 1998: 152 destaca estas características para época claudia en general.12 Esta impresión es generada también por otras de las estatuas citadas de la Hera Borghese, como
por ejemplo la Hera del Palatino (BIEBER 1977: pl. 29 fig. 162), cuyo plinto incluso está orientado en la dirección del paso.
217
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
pliegues. Los tres argumentos son característicos para el conocido estilo claudio de representar tejidos (ANDREAE 1993; ANDREAE 1994: 236; TRILLMICH 2000: 208). Para resolver la cuestión de si pertenece a la época claudia temprana o a la alta, los siguientes argumentos, recientemente trabajados por Andreas Post (POST 2004: 324–325), pueden favorecer una datación tardía, es decir el período entre el 45 y 54 d. C., aunque hay que tener en consideración que ellos han sido elaborados para otro tipo de figuras, estatuas masculinas con “manto sobre las caderas” (Hüftmantels-tatuen), lo que diminuye un tanto su valor explicativo13. Los argumentos son: 1) el ya citado contraste entre el paño liso sobre la pierna exonerada, y el paño estirado entre las piernas, lo que produce altibajos acentuados en los pliegues, que bajo el efecto de la luz crea un juego interesante de luces y sombras, 2) el carácter un tanto pesado y monótono de la vestimenta, y 3) perfiles altos y redondeados de las aristas de los pliegues. A estos argumentos en favor de una datación tardía podemos añadir la observación del movimiento inherente al que toda la figura está sometida, ya que se trata de una característica que aquí ya se manifiesta y que en época neroniana se fortalecerá (WEST 1933: 231).
Para su datación en época de Claudio otros argumentos menos característicos se suman, como el uso del trépano, conocido en la Bética justamente a partir de este pe-ríodo (LÓPEZ 1998: 174) y visible en algunos de los pliegues cortos del chitón, sobre todo en la zona junto a los pies, zona característica para el empleo de este instrumento en esta época (LÓPEZ 1998: 149). También la referida calidad de la ejecución puede ser considerada hasta cierto punto, ya que es en época claudia cuando un nivel alto de calidad es alcanzado por doquier (LÓPEZ 1998: 164).
Resumiendo, estamos ante una figura femenina vestida con el manto cubriéndole la cabeza. ¿Quién será? De un modo general tanto la representación de un perso-naje concreto, como también la de una figura ideal o divina sería posible. Para una respuesta disponemos, por un lado, del elemento de la stola que lleva puesta, y por el otro del hecho que lleva zapatos cerrados. Éstos en realidad se parecen a unas medias por su maleabilidad, ya que se adaptan perfectamente al pié. Se trata del cal-ceus muliebris. Como expone A. Filgis con base en muchos ejemplos (FILGIS 1997: 157–164), cuando los dos elementos, stola y zapato, aparecen combinados, podemos suponer con toda probabilidad que la figura en cuestión es una persona retratada14. Según Varrón (Men. 155), la stola debió de ser acompañada por el calceus muliebris. Éste era el calzado que se llevaba en actos oficiales fuera de casa (FILGIS 1997: 159 con notas). Por lo comentado, tenemos pues que completar la estatua con una cabeza que retrataba a un personaje. A favor de esta línea de argumentación también habla el hueco redondo para la inserción de la cabeza, trabajada a parte, que de por sí, ya es característico para estatuas de personas.
13 Sobre la dificultad de transposición de estos argumentos a otros tipos de estatuas, que no siempre es posible, véase FILGIS 1997: 3.
14 Para el caso de estatuas con stolae y sandalias, véase FILGIS 1997: 159.
218
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
concLusiones
i. El examen formal y estilístico de las dos estatuas nos ha llevado hasta este pun-to, en el que podemos afirmar la contemporaneidad de las dos estatuas en época del Emperador Claudio. Según la tendencia, la estatua masculina se fechará en la época temprana (41 – 45 d. C.), y la femenina en la época alta (45 – 54 d. C.). La coinci-dencia de fechas puede indicar que las estatuas hayan sido levantadas o en el mismo momento o una poco después de la otra. Sobre la pregunta clave, si pueden haber estado juntas, formando incluso, tal vez un grupo, sin embargo hay que matizar.
Así, la estatua femenina tiene el plinto cortado en ángulo recto en su lado izquier-do (fig. 2) y consecuentemente en ortogonal de cara a la parte de frente y de atrás, lo que requiere claramente la agregación al lado de otra placa semejante, es decir, de otro plinto, ya que la forma habitual de apertura en un zócalo para insertar un plin-to es irregular y redondeada. La argumentación es consistente e incluso forzosa, de modo que obtenemos a partir de esto un testimonio para la existencia de otra estatua al lado izquierdo de la estatua femenina. Podemos afirmar con certeza que la estatua femenina formaba parte de un grupo con al menos una estatua más. En relación al zócalo o pedestal necesario para estas dos estatuas resulta que éste tendría que tener una apertura lo suficientemente grande para poder encajar dos plintos uno al lado de otro. Pedestales para dos estatuas son extremamente raros como expusieron por último A.U. Stylow y A. Ventura, en toda la Península Ibérica sólo se conocen cuatro (STYLOW – VENTURA 2005: 29). De este modo, aunque no se puede descartar la posibilidad de que cada una de las estatuas de nuestro supuesto grupo haya sido colocada en su pedestal aislado, cabe pensar mejor que las dos estatuas hubiesen formado parte de un grupo con más estatuas. Para éste se necesitaría normalmente un zócalo hecho en mampostería que después sería revestido con placas de mármol que mencionarían cada personaje representado por inscripciones colocadas debajo de cada estatua (STYLOW – VENTURA 2005: 29 n. 10). Parece que en el lugar de hallazgo de las estatuas de Riotinto hay constancia de un zócalo de facción irregular de pizarra, que puede haber constituido un pedestal. Lamentablemente desconoce-mos su tamaño.
Como el plinto de la estatua femenina por el lado derecho tiene la forma normal, es decir un tanto redondeada y desigual (fig. 2), resulta que en este lado no seguía una estatua del mismo modo que en el lado izquierdo. Así, de colocarse en dicho zócalo también la estatua masculina, tendríamos un único zócalo para un mismo grupo de estatuas, en el que unas encajen con el plinto de una determinada manera, y otras en otro. Esta solución parece poco probable.
Lamentablemente, el plinto de la estatua masculina está demasiado fragmentado para poder cuestionarlo al respecto. En todo caso, de formarse un grupo con las dos estatuas, visto desde el observador, tendríamos la estatua femenina a la izquierda, y la estatua masculina a la derecha. Esa secuencia sería, desde luego, poco corriente, ya que normalmente en este tipo de grupos la persona más importante se encuentra a la izquierda, como es sabido, siguiendo a la derecha después las otras figuras conforme a su importancia. La suposición de un grupo formado por la estatua masculina a la
219
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
izquierda, y la estatua femenina a la derecha implica los problemas de la colocación de plintos expuesto arriba.
Aún así, de cara a la contemporaneidad con la estatua masculina, resulta teórica-mente posible que ésta pueda haber sido la segunda estatua deducida a partir de las observaciones expuestas. El argumento se basaría sobre la falta de otras estatuas pro-cedentes de Riotinto. Ese argumento, sin embargo, es de poca fuerza en un Imperio romano cuyos espacios públicos estaban repletos de estatuas (p. ej. PÉKARY 1985). Además, como veremos más abajo, del sitio minero de Tharsis proceden nada menos que dos estatuas de las características de las de Riotinto, de modo que la falta de más testimonios plásticos es a todas luces un argumento ex nihilo, y así flojo.
Un argumento fuerte para la reconstrucción de un grupo escultórico a partir de las dos estatuas de Riotinto sería que el conjunto de hallazgos formase parte de un complejo cerrado, es decir cuyos elementos tuviesen la misma procedencia y la misma datación. Aunque la procedencia está dada, la cronología lamentablemente no.
Como exponen A. U. Stylow y Helena Gimeno en este volumen, los otros hallaz-gos son tres inscripciones. Mientras una de ellas procede claramente de un pedestal para una estatua de Claudio, las otras dos se fechan en un momento bastante poste-rior, en la segunda mitad del siglo I d. C. o a principios del siglo II d. C. Todas son placas de revestimiento, es decir pueden haber revestido el mencionado zócalo.
Como lugar de colocación de las estatuas como de las inscripciones, estos autores presumen, y con razón, que todo el complejo puede haber tenido su procedencia en algún lugar público como una plaza o el foro.
Sin embargo resulta tentador relacionar la inscripción de Claudio con la estatua masculina. Los indicios así lo piden. La datación obtenida por análisis tipológico y estilístico coincide perfectamente con aquella obtenida a través del examen minucio-so de la inscripción, cuyas indicaciones permiten hasta la determinación de fechas concretas para su colocación: entre el 6 o 12 de enero al 24 de enero del año 42 d. C. Resultaría normal reconstruir la estatua masculina de Riotinto con un retrato de un miembro de la familia julio-claudia. Los ejemplos de tipo ‘manto sobre las caderas’ de correspondiente cronología y que se conservan lo suficiente muestran retratos de Claudio, Tiberio, Germánico y del Divo Augusto (POST 2004: 294–295). Cual-quiera sería posible, pero entre estos miembros de la familia julio-claudia es, sin duda, el emperador Claudio quien con más probabilidad estaría representado. Estamos en el año siguiente a la muerte de Calígula y a la correspondiente ascensión al poder. Como todos los emperadores al principio de su poderío, Claudio sentía la obligación de hacerse conocer en el Imperio, y de divulgar su imagen. Que lo hiciera en esta for-ma ideal y divinizada es frecuente, como bien lo demuestran todas las estatuas suyas en forma de “manto sobre las caderas reunidas por A. Post (POST 2004). Pero a falta de pruebas, la cuestión tiene que quedar, lamentablemente, en abierta.
Reconstruir la estatua con un retrato de un personaje privado se puede descartar del todo, pero en relación con la fecha de época claudia parece difícil, ya que, desde luego, su lugar de colocación sólo podría ser, en ese momento, un contexto particular (no publico) o sepulcral (BALTY 1988: 43; POST 2004: 293).
220
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
Resumiendo, podemos concluir que de llegar a reconstruirse un grupo en una u otra forma habría que aportar más argumentos, y de haber existido con sus retratos correspondientes encajaría bien en toda la conocida serie de representaciones de la familia de Claudio, cuyos ejemplos han sido reunidos por último por D. Boschung (BOSCHUNG 2002).
II. La colocación de una estatua imperial en un ámbito público corresponde a la normalidad. De entre estos ámbitos públicos, sin embargo, hasta la fecha no conocía-mos la colocación de una estatua de tipo “manto sobre las caderas” en una población minera. Del catálogo de sitios con estatuas de este tipo resalta el puerto de Roma (POST 2004: 350 Nr. 12) como aquel que más se asemeja al poblado minero de Rio-tinto debido a su carácter industrial 15. De los lugares mineros en la Península Ibérica con estatuas conocemos los siguientes:
- Aljustrel, pedestal de estatua fechado a finales del siglo II d. C. o del siglo III d. C. para un procurador restitutor metallorum, es decir para un procurator meta-llorum por los colonos de Vipasca. Llama la atención que el homenajeado mis-mo procedió a la inauguración de la estatua (WICKERT 1931; DOMERGUE 1983: 31),
- Tharsis, estatua thoracata procedente de las minas de Tharsis fechada en época de Trajano (ACUÑA 1975: 98 n° 22 fig. 70–72),
- Tharsis, retrato de Calígula y estatua mayor que el natural (HERTEL 1982: 260 n° 1 Taf. 40. 41).
III. Aunque no sea posible determinar la cantera con exactitud, a través del estu-dio de los mármoles ha de buscarse sin embargo en la zona entre Aroche y Almadén de la Plata (ESPINOSA et. al. 2002: 340), y podemos suponer un mismo origen del mármol de ambas estatuas
Pero no se entiende, de hecho, aquella afirmación en el estudio petrográfico, por el que se asume un origen distinto para la escultura femenina por un lado, y para su plinto por el otro (ESPINOSA et. al. 2002: 337. 340), ya que toda la figura está trabajada en una sola pieza de mármol. Esta conclusión se apoya en la existencia de cuarzo como elemento distintivo, que en la muestra extraída del plinto se encontró y en la muestra extraída de la estatua no. El error muestra los limites de dichos estudios por un lado, y la complejidad geológica del mármol por otro, ya que por lo visto pue-de tener composiciones diferentes dependiendo del lugar de extracción de la muestra, un hecho que los mismos autores de este estudio describen como característica que se puede presentar en una misma cantera (ESPINOSA et. al. 2002: 338. 340).
15 Puertos son conocidos lugares de colocación de estatuas imperiales, véase PÉKARY 1985: 50.
221
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
bibLiografÍa.ACUÑA 1975
P. ACUÑA FERNÁNDEZ, Esculturas militares romanas de España y Portugal. I Las esculturas thoracatas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Roma 1975.
ANDREAE 1993
B. ANDREAE, Auftraggeber und Bedeutung der Dirke-Gruppe, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Römische Abteilung, vol. 100, pp. 113–114 con Taf. 24–28, Mainz 1993.
ANDREAE 1994
B. ANDREAE, Zur Einheitlichkeit der Statuenausstattung im Nymphäum des Kai-sers Claudius bei Baiae, en: V. M. STROCKA (ed.) (1994): Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.), Umbruch oder Episode? Internationales in-terdisziplinäres Symposion aus Anlaß des hundertjährigen Jubiläums des Archäo-logischen Instituts der Universität Freiburg i. Br., 16–18. Februar 1991, Mainz, pp. 221–244.
AURIGEMMA 1940/41
S. AURIGEMMA, Sculture del Foro vecchio di Leptis Magna raffiguranti la Dea Roma e principi della casa dei guilio-claudi, Africa Italiana, vol. 8, pp. 1–94, Roma 1940/41.
BALTY 1988
J. Ch. BALTY, Groupes statuaires impériaux et privés de l’époque julio-claudienne, en N. BONACASA – G. RIZZA (eds.), Ritratto ufficiale e ritratto privato. Atti della II Conferenza Internazionale sul Ritratto Romano, Roma, 26–30 Settembre 1984, pp. 31–46, Roma 1988.
BIEBER 1977
M. BIEBER, Ancient copies. Contributions to the History of Greek and Roman Art, New York 1977.
BOSCHUNG 2002
D. BOSCHUNG, Gens Augusta. Untersuchungen zu Aufstellung, Wirkung und Bedeu-tung der Statuengruppen des julisch-claudischen Kaiserhauses, Mainz 2002.
CONTICELLO 1961
B. CONTICELLO, Kore, in: Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale IV, Roma, p. 391 fig. 461.
DELIVORRIAS 1993
A. DELIVORRIAS, Der statuarische Typus der sogenannten Hera Borghese , en: H. BECK – P.C. BOL (1993): Polykletforschungen, 221–252. Berlin.
DOMERGUE 1983
222
dos estatuas cLaudias en eL museo de riotinto
C. DOMERGUE, La mine antique d’Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vi-pasca, Publications du Centre Pierre Paris (E.R.A. 522), vol. 9, Collection de la Maison des Pays Ibériques, vol. 12, Paris, 1983.
ESPINOSA et. al. 2002
J. ESPINOSA – R. VILLEGAS – F. AGER – B. GÓMEZ TUBÍO, Estudio ar-queométrico mediante análisis petrográfico y químico de dos esculturas romanas del Museo de Riotinto (Huelva), en: Actas I Congreso del GEIIC, Conservación del Patrimonio, evolución y nuevas perspectivas, pp. 335–341 HUELVA 2002.
FILGES 1997
A. FILGES, Standbilder jugendlicher Göttinnen, Köln 1997.
GARCÍA Y BELLIDO 1949
A. GARCÍA Y BELLIDO, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949.
GROSS 1962
W. H. GROSS, Iulia Augusta. Untersuchungen zur Grundlegung einer Livia-Ikonogra-phie, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologis-ch-Historische Klasse, Dritte Folge Nr. 52, Göttingen 1962.
HERTEL 1982
D. HERTEL, Caligula-Bildnisse vom Typus Fasanerie in Spanien, Madrider Mitte-ilungen, vol. 23, pp. 258–295, Mainz 1982.
JOHANSEN 1994
F. JOHANSEN, Catalogue Roman Portraits I. Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen 1994, p. 102 n° 39.
KUNCKEL 1974
H. KUNCKEL, Der römische Genius, 20. Ergänzungsheft der Römischen Mitteilun-gen, Heidelberg 1974.
LÓPEZ 1998
I. M. LÓPEZ LÓPEZ, Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de colecciones cordobesas, Córdoba 1998, p. 77.
LUNDGREEN 2002
B. LUNDGREEN, Aphrodite ‚Hera Borghese’, en: M. MOLTESEN et. al. (2002): Catalogue Imperial Rome II Statues Ny Carlsberg Glyptothek, pp. 42–46.
McALEER 1978
J. PHILIP MCALEER, A catalogue of sculpture from Apollonia, Supl. Libya Antiqua 6, Tripoli.
PÉKARY 1985
Th. PÉKARY, Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschaft dargestellt an-hand der Schriftquellen. Das römische Herrscherbild III. Abteilung, Berlin 1985.
POST 2004
223
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
A. POST, Römische Hüftmantelstatuen. Studien zur Kopistentätigkeit um die Zei-tenwende. Münster 2004.
POULSEN 1951
F. POULSEN, Catalogue of Ancient Sculpture in the Ny Carlsberg Glyptothek, Copen-hagen 1951, p. 368 n° 531.
SCHOLZ 1992
B. SCHOLZ, Untersuchungen zur Tracht der römischen matrona, Köln 1992.
SCHRÖDER 1993
St. SCHRÖDER, Catálogo de la escultura clásica del Museo del Prado. I. Los retratos, Madrid 1993, pp. 136–139 n° 34.
STYLOW – VENTURA 2005
A.U. STYLOW – A. VENTURA VILLANUEVA, Doppelstatuenpostamente und virtuelle Statuen. Neues zu Lukans Vorfahren mütterlicherseits und zu CIL II 195 aus Olisipo, Chiron, Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigra-phik des Deutschen Archäologischen Instituts, vol. 25, pp. 23–48, München 2005.
TRILLMICH 2000
W. TRILLMICH, Étude du togatus trouvé dans le temple central de Belo, en: J. N. BONNEVILLE – M. FINCKER – P. SILLIÈRES – S. DARDAINE y J.-M. LABARTHE (2000), Belo VII. Le capitole, Madrid, pp. 205–209.
WEST 1933
R. WEST, Römische Poträtplastik I, München 1933.
WICKERT 1931
L. WICKERT, Bericht über eine zweite Reise zur Vorbereitung von CIL II Suppl. 2, Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten der Preussischen Akademie der Wis-senschaften, phil.-hist. Klasse, vol. 32, pp. 9–12, Berlin 1931.
ZANCANI MONTUORO 1933
P. ZANCANI MONTUORO, Repliche romane di una statua fidiaca, Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma, vol. 61, pp. 25–58, Roma, 1933.
inscripciones monumentaLes de La corta deL Lago
heLena gimeno pascuaL
armin u. styLow
Centro CIL IICentro CIL II Universidad de Alcalá 1
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto BBF2003-04778 subvencionado por el Ministerio de Educación y Cultura.
227
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
En el año 1988, entre las escorias de plata que cubrían las estructuras de la Corta del Lago, el asentamiento romano más importante de Riotinto a partir de época claudia y que parece haberse amortizado después de finales del siglo II, se encontra-ron fragmentos de varias placas marmóreas de revestimiento junto con un bloque compuesto de piezas de pizarra –probablemente el núcleo de un pedestal de estatua- y otras placas de caliza también de revestimiento. Junto a ellos, dos estatuas, una de varón y otra de mujer, ambas enterradas boca abajo. Todo el conjunto, incluidas las inscripciones, presentaba muestras de haber sido destruidas intencionadamente. Más tarde, el vertido de escorias, ahora de cobre, prosiguió sobre esa capa (pérez macÍas 1998, 218).
Las estatuas y los fragmentos marmóreos que fue posible salvar de la destrucción por las máquinas se conservan en el Museo Minero de Riotinto, donde los pudimos estudiar en 2003. Las fotografías fueron tomadas por J. Patterson del DAI Madrid.
1. INV.N. 6182, 6183, 6184 (fig. 1; neg. DAI Madrid n. R 73-03-1)Cuatro fragmentos de una placa de mármol blanco, que conserva margen a la
derecha, donde está pulida. Dos de los fragmentos, con inscripción, casan y forman un conjunto que está roto arriba, por la izquierda y abajo y mide (25,5) x (36) x 1,5/(0,8) cm; el grosor varía pues por detrás están comidos por el mineral agresivo. Igualmente casan otros dos fragmentos, pequeños, que son del margen derecho, pero no tienen rastros de letras. Las letras, de buena factura, miden 5,5 cm (l. 2), 4,5 (l. 3), 4 (l. 4); los signos de interpunción son triangulares. El texto se puede restituir de la siguiente forma:
[Ti(berio) Claudio Caesa]ri [Aug(usto) Germ(anico)] pontifici [maximo t]rib(unicia) • potestat[e ] [patri patr]iae • co(n)s(uli) • I[I]5 [- - -]++[- circ. 3 -]+[- - -] - - - - - -?
cf. buero 1988, 62; pérez macÍas 1998, 140. 218.El numeral de l. 4 lleva una línea superpuesta. Las formas de las letras, capitales
con mínimas influencias de la scriptura libraria, son indicativas de una datación en época julio-claudia avanzada, que concuerda a la perfección con la restitución del
228
inscripciones monumentaLes de La corta deL Lago
nombre y los títulos del emperador Claudio (con los de Calígula no se llenaría la pri-mera línea, para los de Nerón faltaría espacio). Se observa una ordinatio muy cuidada del texto que evita las separaciones de palabras y muestra una marcada tendencia a escribir los títulos por entero (lo que puede ser un indicio de que nos encontramos en los momentos tempranos del reinado). Por lo tanto no creemos que, al principio de la l. 4, hubieran abreviado p(atri) dejando espacio para una posible cifra de iteración de la tribunicia potestas (que a su vez redundaría en una cifra de iteración más alta en el consulado), quedando excluida a fortiori la posibilidad de que hubiesen mencionado las aclamaciones imperiales. Nótese además que en la l. 4 las palabras están muy espa-ciadas. De las consideraciones precedentes resulta una datación muy precisa: Claudio entró en su segundo consulado el 1 de enero de 42 y asumió poco después, entre el 6 y el 12 de enero, el título de pater patriae, encontrándose todavía con su primera tribunicia potestas (por lo tanto no numerada) que terminó el 24 de enero2. La estatua con su pedestal le fue puesta pues entre el 6 o 12 y el 24 de enero de 42.
En l. 5 habría estado el nombre de la persona o institución responsable de la erec-ción del monumento. Como en esa época temprana no habrá existido una comuni-dad autónoma con administración propia, cabe sospechar que el dedicante haya sido un funcionario estatal, posiblemente un procurator. Los restos de letras conservados no contradicen esa hipótesis. Las dos primeras ++ son los bucles superiores de letras como B, P o R, y la tercera + es el travesaño superior de una E, F o T, con menos
2 Para las fechas, cf. D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, 2ª ed., Darmstadt 1996, 90 s.
229
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
probabilidad el remate de una C o G. Se podría restituir, p. ej., pr[oc(urator)] e[ius], seguido o no por una o dos siglas como d(edit), p(osuit), d(edit) d(edicavit) o d(e) s(uo). En la parte izquierda de la línea habría estado el nombre del dedicante, único probablemente, con la indicación de su status Aug(usti) l(ibertus) o lib(ertus).
2. INV. N. 6185 (fig. 2; neg. DAI Madrid n. R 73-03-7)Una segunda placa de mármol blanco, muy exfoliada por delante y por detrás,
conserva el borde inferior y está rota en cinco fragmentos. El conjunto mide (17,5) x (17) x (0,7)/1,2 cm. Las letras alargadas de 6 cm de altura, con clara influencia de la scriptura libraria, pertenecen claramente a una época posterior a las de la primera placa, segunda mitad del s. I o principios del s. II. La interpunción es triangular.
- - - - -[- - -]ens • +[- - -]
La + fue B, D, E o L. Partiendo de la idea de que estamos delante de otra placa de revestimiento de un pedestal (¿imperial?), el resto del texto conservado debería corresponder al dedicante de la estatua. Si se trata de la comunidad antigua de Rio-tinto o sus órganos administrativos, [- - -]ens podría ser una adjetivo derivado de un topónimo y sería posible resolver bien [- - -]ens(es) (los ciudadanos de la comunidad) o [- - -]ens(ium), entendiéndose delante ordo o d(ecreto) d(ecurionum). Sin embargo, nos parece más probable que las letras pertenecen al final de un cognomen latino ter-minado en –ens como Clemens, Crescens o Pudens, ¿de un funcionario imperial? En este caso, su nomenclatura completa de tria nomina, con la indicación de su status, habría ido por delante, porque después del cognomen no cabe más que una fórmula dedicatoria como d(ono) d(edit) o d(edit) d(edicavit).
230
inscripciones monumentaLes de La corta deL Lago
3. INV. N. 6186 (fig. 3; neg. DAI Madrid n. R 73-03-5)Una tercera placa de mármol blanco, muy exfoliada por delante y sobre todo por
detrás, conserva borde sólo por la izquierda y está fragmentada en cuatro partes. Mide (25) x (10) x (0,6/0,8) cm; las letras, 4 cm (l. 1 y 2), 6 (l. 4).
- - - - - -?M[- - -]+[- - -]PV[- - -]- - - - - -?
La + de l. 2 es P o R. No es probable que se conserve un resto de letra debajo de, y alineado a, la P de l. 3, que parece apreciarse en la fotografía. Las formas de las letras, hasta donde se puedan determinar dado el estado de la placa, tienen un estilo pareci-do al de la segunda placa y son, por lo tanto, probablemente de la misma cronología. Incluso coincide la altura de las letras de l. 3 con la de la única línea conservada de aquella. Sería pues muy atractivo juntar las dos piezas y restituir el nombre Pu[d]ens de la conocida placa de bronce de un pedestal dedicado por ese procurator a Nerva3. Pero hay serios argumentos en contra de esa restitución: El ancho resultante sería
3 CIL II 956; ILS 276; J.González Fernández, Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía, I. Huelva, Sevilla 1989, 29.
231
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
relativamente exiguo, y chocaría que el nombre del procurator se hubiera escrito con letras más grandes que la titulatura imperial que, por otro lado, sería fácil de suple-mentar en las líneas precedentes: m[aximo] y [trib.] p[ot.]. Mientras que el segundo argumento pudiera invalidarse suponiendo que también las primeras líneas con el nombre del emperador hubiesen estado en una escritura más grande, parece insupe-rable el hecho de que después del cognomen del procurator no es posible restituir Aug. lib. seguido por la mención del cargo. Con todo, la función de ambas placas puede haber sido idéntica.
Si las placas y las estatuas proceden del mismo sitio, de donde fueron removidas por la fuerza para acabar en un escorial, ese sitio puede haber sido un lugar publico, como p. ej. una plaza o foro, pero también el local oficial (praetorium) del represen-tante imperial en ese distrito minero, o sea, del procurator, sin que se puedan descartar otras posibilidades.
evidencias sobre eL origen y composición de Las materias primas cerámicas de cerro deL moro (nerva) a partir de Las
reacciones de formación de Las fases de cocción.
Juan carLos fernández caLiani
Juan aureLio pérez macÍas
Universidad de Huelva
235
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
1. introducción
En los capítulos anteriores se ha demostrado el papel que desempeñó el asenta-miento de Cerro del Moro en la reactivación del coto minero de Riotinto en época augustea, hasta convertirse en el principal centro productor de plata y cobre de la Bética a fines del siglo I a.C. y en los comienzos del siglo I d.C. La administración imperial de estas minas tuvo que ocuparse de asegurar el abastecimiento alimentario de la población, dedicada principalmente a las actividades minero-metalúrgicas, en un entorno desprovisto de suelos agrícolas que garantizaran el suministro.
La colonización agrícola de la Campiña de Huelva quizás estuvo motivada por esa necesidad de abastecimiento de la zona minera de El Andévalo, donde se suce-dían a cortos intervalos de tiempo una gran cantidad de asentamientos mineros. Las prospecciones realizadas en la zona han permitido testimoniar la existencia de figlinae en las cercanías de puertos fluviales, como la de Pinguele en Bonares, en la que se elaboran distintos recipientes anfóricos, cerámicas comunes y algunos materiales de construcción, indicativos de que estos alfares, de similares características a los de las uillae del Guadalquivir y las cetariae gaditanas, eran los encargados de fabricar los envases en los que se comercializaba la producción de las villas rústicas cercanas. Las formas anfóricas siguen modelos de la época, Haltern 70 para el defrutum y Dressel 19/20 para el aceite, aunque se encuentran también formas de ánforas para salazones (Dressel 7/11, Dressel 14 y Beltrán IIB), que probablemente se destinaron a las in-dustrias salazoneras de la ría de Huelva. Así pues, vino, aceite, cereales y salazones ya formaban parte de las producciones de los asentamientos de la Campiña y la Costa, y en un volumen importante que generaba la necesidad de contar con alfarerías que fabricaran los recipientes para su comercialización.
En este capítulo se presentan los resultados de un estudio petrográfico de tres frag-mentos representativos de la cerámica hallada en el asentamiento minero de Cerro del Moro: un ánfora Dressel 7/11, un ánfora Haltern 70 y un mortarius. Se pretende deducir la composición mineralógica original de las materias primas cerámicas, a partir de las reacciones de formación de las fases de cocción más características, con la finalidad de conocer su procedencia geológica y geográfica más probable.
2. materiaL y métodos
La composición mineralógica de las fases cristalinas esenciales que constituyen los fragmentos de cerámica se determinó por difracción de rayos-X (DRX), en un equipo
236
evidencias sobre eL origen y composición de Las materias primas cerámicas de cerro deL moro
Bruker D8 Advance, empleando radiación Kα del Cu monocromada, a 30 mA de in-tensidad y 40 kV de tensión. Para ello, se prepararon muestras de polvo (Ø< 63 µm) desorientado que se rodaron entre 5 y 60º de 2Θ, a una velocidad de 2º/min, y de agregados orientados secados a temperatura ambiente, que fueron explorados entre 3 y 20º de 2Θ a una velocidad de 1º/min.
El tratamiento informático de los difractogramas se realizó con el programa Ma-cDiff 4.2.5, usando los ficheros JCPDF (Joint Committee for Powder Diffraction File) para la identificación de las fases.
El análisis semicuantitativo de las fases presentes se realizó sobre los difractogra-mas de polvo, a partir de la medida del área integrada (intensidad) de los efectos de difracción más característicos de las fases identificadas (Schultz, 1964), aplicando poderes reflectantes corregidos para un difractómetro con rendija automática.
El análisis mineralógico se completó con observaciones de probetas pulidas en un microscopio electrónico de barrido JEOL JMS-5410, usando un voltaje de ace-leración de 20 kV, lo que permitió analizar aspectos microestructurales y reconocer fases accesorias que se encuentran en proporciones indetectables por DRX. Estas fases minoritarias previamente se localizaron en imágenes de electrones retrodisper-sados, y fueron identificadas mediante análisis químicos puntuales efectuados con un espectrómetro de energías dispersadas de rayos-X (EDAX) acoplado al microscopio electrónico de barrido.
3. resuLtados
Las muestras 11 (mortarius) y 7-11 (ánfora Dressel 7/11) presentan un color amarillo pálido homogéneo (Fig. 2), tanto en el borde externo como en el inter-no, correspondiente con los códigos cromáticos 2.5Y 8/2 y 2.5Y 8/3 de la carta de Munsell, respectivamente. En cambio, la muestra 70 (ánfora Haltern 70) presenta un color gris rosado (5YR 7/2) en el centro, y amarillo anaranjado (5YR 7/6) en los bordes.
Figura 2. Aspecto de los fragmentos de cerámica en corte fresco.
237
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Al microscopio electrónico de barrido (Fig. 3), se observa que las muestras 11 y 70 presentan una textura similar, caracterizada por una matriz muy fina y relativamente porosa, en la que se encuentran distribuidos de forma irregular abundantes granos de cuarzo heterométricos, de tamaño variable entre limo y arena media (Ø< 0,5 mm), de morfología angulosa o subangulosa y baja esfericidad. La diferencia textural más notable entre ambas muestras es el contraste granulométrico entre la matriz y los granos desgrasantes de cuarzo (en la muestra 70 es más acusado).
La muestra 7-11 es bastante distinta desde el punto de vista textural y microes-tructural, ya que presenta una estructura de tipo celular, marcada por abundantes poros y agregados de aspecto esquelético. La granulometría de esta muestra es mucho más uniforme y presenta mayor porosidad que el resto de los fragmentos. Los granos de cuarzo son más redondeados, tienen mayor esfericidad, y son notablemente más finos (Ø< 0,1 mm).
Los fragmentos de cerámica analizados presentan una composición mineralógica global muy similar en términos cualitativos (Tabla 1).
Tabla 1Composición mineralógica semicuantitativa de los fragmentos de cerámica
Fases cristalinas Muestra 11 Muestra 7-11 Muestra 70
Cuarzo ++++ ++++ ++++
Anortita ++ +++ +++
Diópsido +++ +++ +++
Gehlenita + ++ -
Hematites - + ++
Zircón + + +
Apatito + + -
Rutilo + + +
Barita + - +
Titanita + + -
Monacita + + -
Ilmenita + + +
Casiterita - + +
Oro - + -
Muy abundante (++++); abundante (+++); escaso (++); trazas (+); no detectado (-)
238
evidencias sobre eL origen y composición de Las materias primas cerámicas de cerro deL moro
Figura 3. Aspecto general de las cerámicas al microscopio electrónico de barrido. A) muestra 11; B) muestra 7-11; y C) muestra 70. Escala de las barras: 1 mm
C
A
B
239
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Las fases cristalinas fundamentales, que aparecen en abundantes proporciones y están presentes en todos los difractogramas (Anexo), son cuarzo, feldespatos y piroxe-nos. Además de estos componentes mineralógicos esenciales, en la muestra 7-11 se han detectado contenidos relevantes de gehlenita (Ca
2Al
2Si
2O
7), un sorosilicato per-
teneciente al grupo de la melilita, y de hematites (Fe2O
3), que aparece concentrado
en los bordes de la muestra 70. Así mismo, al microscopio electrónico de barrido se han identificado una amplia gama de minerales pesados accesorios, tales como zircón, apatito, rutilo, barita, titanita, monacita, ilmenita, casiterita, y excepcionalmente oro en la muestra 7-11 (Fig. 4a). También se han reconocido restos fósiles de composi-ción silícea, pertenecientes a diatomeas (Fig. 4b).
A
B
Figura 4: Fotomicrografías de un cristal de oro nativo (A) y de una diatomea (B).
240
evidencias sobre eL origen y composición de Las materias primas cerámicas de cerro deL moro
El patrón de DRX que presentan los feldespatos es compatible con la anortita (CaAl
2Si
2O
8), por lo que esta plagioclasa cálcica es el feldespato dominante. No obs-
tante, los análisis químicos puntuales por EDAX han revelado también la presencia de una fase con una composición próxima a la de los feldespatos alcalinos. Esta fase podría ser amorfa, ya que en los difractogramas no se ha registrado la presencia de sanidina [(K,Na)(Si,Al)
4O
8], que es el feldespato alcalino estable a alta temperatura.
Los piroxenos identificados pertenecen a la serie isomorfa diópsido (CaMgSi2O
6)-
hedenbergita (CaFeSi2O
6), si bien los análisis químicos puntuales por EDAX han
detectado ciertos contenidos de aluminio. Según esto, los piroxenos podrían tener la composición fassaítica típica de los piroxenos cerámicos (Dondi et al. 1998).
En cuanto a las fases accesorias, son minerales resistentes, de elevado peso espe-cífico y punto de fusión, que aparecen en cristales micrométricos diseminados en la pasta cerámica. Algunos de estos minerales, como el oro y la casiterita, se han hallado únicamente como inclusiones en los cristales de cuarzo.
De otro lado, en la matriz se han observado cristales de filosilicatos desfoliados a lo largo de sus planos basales, probablemente debido a la deshidroxilación que tiene lugar durante el proceso de cocción de la pasta cerámica. Los espectros de EDAX muestran que estas fases laminares están compuestas básicamente por silicio, alumi-nio y potasio, por lo que posiblemente podrían tratarse de illitas deshidroxiladas.
Finalmente, la proporción de fases amorfas no parece muy significativa en las muestras estudiadas, tal como evidencia el discreto ruido de fondo de los difractogra-mas, y la presencia de abundantes poros sin rellenar por la fase vítrea.
4. discusión
Reacciones implicadas y temperatura de cocción estimadaIndependientemente de los granos de cuarzo que actuaron como desgrasantes, las
fases cristalinas fundamentales de las pastas cerámicas son aluminosilicatos cálcicos, tales como anortita, gehlenita y piroxeno de composición fassaítica, que representan los productos finales de ciertas reacciones en estado sólido entre carbonatos y mine-rales de la arcilla (Peters & Iberg, 1978).
La calcita (CaCO3) se descompone entre 830 y 870ºC según Boynton (1980),
dependiendo del tipo de atmósfera y tiempo de cocción, mientras que la descarbona-tación completa de la dolomita [CaMg(CO
3)
2] tiene lugar a temperaturas de cocción
variables entre 900 y 1000ºC (Lagzdina et al. 1998). Estas reacciones de descarbona-tación desprenden dióxido de carbono gaseoso que, en buena parte, es responsable de la porosidad que presentan las pastas cerámicas.
Durante la cocción cerámica los carbonatos probablemente reaccionaron con illi-ta [KAl
2(Si
3Al)O
10(OH)
2], uno de los filosilicatos más comunes de la arcilla, en pre-
sencia de sílice libre, para formar plagioclasa de composición anortítica, de acuerdo con la siguiente reacción:
KAl2(Si
3Al)O
10(OH)
2 (illita) + 2CaCO
3 (calcita) + 4SiO
2 =
2KAlSi3O
8 + 2Ca
2Al
2SiO
8 (anortita) + 2CO
2 + H
2O
241
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Según Cultrone et al. (2001), esta reacción de devolatilización tiene lugar a una temperatura de cocción de aproximadamente 900ºC, si bien la illita deshidroxilada puede permanecer hasta 950ºC (Peters & Iberg, 1978). El aluminosilicato potásico resultante de esta reacción debe corresponder a la fase amorfa, composicionalmente similar al feldespato potásico, que se ha detectado por SEM-EDAX. Esta fase pro-bablemente no tuvo tiempo suficiente para organizar su estructura y cristalizar a alta temperatura como sanidina.
La cristalización de los piroxenos también comenzó a una temperatura próxima a 900ºC. Probablemente, los piroxenos diopsídicos se originaron a expensas de dolo-mita, según la siguiente reacción de descarbonatación:
CaMg(CO3)
2 (dolomita) + 2SiO
2 = 2CaMgSi
2O
6 (diópsido) + 2CO
2
No obstante, es posible que parte del aluminio liberado por las reacciones de des-estabilización de los filosilicatos de la arcilla, se haya incorporado a la estructura de los piroxenos, dando lugar a composiciones fassaíticas.
La gehlenita es otra fase de cocción cuya formación tiene lugar a partir de los mi-nerales primarios de la arcilla y los carbonatos, mediante la siguiente reacción (Peters & Iberg, 1988):
KAl2(Si
3Al)O
10(OH)
2 (illita) + 6CaCO
3 (calcita) =
3Ca2Al
2SiO
7 (gehlenita) + 6CO
2 + 2H
2O + K
2O + 3SiO
2
Según los ensayos de cocción realizados por Cultrone et al. (2001), la cristaliza-ción de gehlenita se produce a partir de 800ºC, y su descomposición tiene lugar a partir 1050ºC por reacción con la sílice libre, para formar wollastonita (CaSiO
3). La
ausencia de este silicato cálcico, y de otras fases de alta temperatura como sanidina y mullita, es indicativo de que probablemente no se superó 1000ºC durante el proceso de cocción.
Por consiguiente, las reacciones de formación de las fases de cocción presentes en los fragmentos estudiados (anortita, diópsido y gehlenita), a partir de fases silicatadas y carbonatadas, sugieren que la temperatura estimada de cocción probablemente es-tuvo comprendida entre 900 y 1000ºC.
Posible composición y origen de la materias primas cerámicasComo se ha discutido anteriormente, la neoformación de aluminosilicatos cálci-
cos durante la cocción cerámica implica reacciones en estado sólido entre filosilicatos de la arcilla, como illita y esmectitas, con carbonatos como calcita y/o dolomita. Por consiguiente, la materia prima para la fabricación de estos productos cerámicos de color crema probablemente fueron arcillas comunes carbonatadas o margas.
La composición mineralógica de las cerámicas es compatible con la composición de los materiales arcillosos ricos en carbonatos que abundan en el extremo occidental de la cuenca del Guadalquivir, lo cual confirmaría que el abastecimiento a la zona
242
evidencias sobre eL origen y composición de Las materias primas cerámicas de cerro deL moro
minera se realizaba desde los asentamientos rústicos de la Campiña de Huelva. En concreto, las arcillas y margas azules de la Formación Arcillas de Gibraleón (Civis et al, 1987) están compuestas esencialmente por filosilicatos (illita y esmectitas), carbo-natos (calcita y dolomita), cuarzo y feldespatos (Galán & González, 1993). La coc-ción de estos materiales a temperaturas del orden de 900-1000ºC, en una atmósfera oxidante, es compatible con la asociación de fases de cocción que se ha reconocido en las cerámicas analizadas.
Así pues, probablemente se tratan de materiales autóctonos, a los que debieron añadir de forma intencionada granos de cuarzo como desgrasante. La morfología angulosa de los granos de cuarzo, su tamaño y distribución irregular, así como la presencia de inclusiones de algunos minerales como oro y casiterita, sugieren una pro-cedencia distinta a la arcilla. En las terrazas del río Tinto existen abundantes cantos de cuarzo, en algunos de los cuales se han encontrado indicios de oro (Moya, 1940), que podrían haber sido utilizados para esta finalidad.
Las diferencias microestructurales y composicionales que presentan las cerámicas podrían estar relacionadas con la naturaleza y granulometría del material usado como desgrasante, así como con el rudimentario proceso de cocción y con la posición que ocuparon los vasos en el horno.
5. concLusiones
La asociación de fases de cocción identificadas (anortita+diópsido±gehlenita) permite sugerir como materia prima utilizada para la fabricación de los recipientes anfóricos de Cerro del Moro unos materiales arcillosos, de composición ilítico-es-mectítica, con altos contenidos en carbonatos, cuyos afloramientos más próximos se localizan en la Campiña de Huelva. La temperatura estimada de cocción estuvo comprendida entre 900 y 1000ºC, y como material desgrasante se utilizaron granos de cuarzo, que probablemente procedían de los materiales aluviales del mismo sector. Aunque no se puede precisar la localización geográfica de las canteras, presumible-mente las arcillas se extraían en las inmediaciones de los talleres alfareros que existían en la zona, concretamente en los términos de Niebla y Bonares.
referencias
Boynton, R.S. (1980). Chemistry and Technology of Lime and Limestone. Wiley, New York.Civis, J., Sierro, F.J., González Delgado, J.A., Flores, J.A., Andrés, I., Porta, J. &
Valle, M. (1987). El Neógeno marino de la provincia de Huelva: antecedentes y definición de unidades litoestratigráficas. En: Paleontología del Neógeno de Huelva, Civis, J. (editor), Universidad de Salamanca, 9-21.
Cultrone, G., Rodríguez-Navarro, C., Sebastián, E. Cazalla, O. & De la Torre, M.J. (2001). Carbonate and silicate reactions during ceramic firing. European Journal of Mineralogy, 13, 621-634.
Dondi, M., Ercolani, G., Fabbri, B. & Marsigli, M. (1998). An approach to the chemistry of pyroxenes formed during the firing of Ca-rich silicate ceramics. Clay Minerals, 33, 443-452.
243
Las minas de riotinto en época JuLio-cLaudia
Galán, E. & González, I. (1993). Contribución de la mineralogía de arcillas a la in-terpretación de la evolución paleogeográfica del sector occidental de la Cuenca del Guadalquivir. Estudios Geológicos, 49, 261-275.
Lagzdina, S., Bidermanis, L., Liepins, J. & Sedmalis, U. (1998). Low temperature dolomitic ceramics. Journal of European Ceramic Society, 18, 1717-1720.
Moya, M. (1940). Investigaciones auríferas en la provincia de Huelva. Informe inédito, Archivo IGME, 13 pp.
Peters, T & Iberg, R. (1978). Mineralogical changes during firing of calcium-rich brick clays. Ceramic Bulletin, 57, 503-509.
Schultz, L.G. (1964). Quantitative interpretation of mineralogical composition from X-ray and chemical data for the Pierre Shale. U.S. Geol. Survey Prof. Paper, 391C.
244
evidencias sobre eL origen y composición de Las materias primas cerámicas de cerro deL moro
anexo
Difractogramas de polvo desorientado (abreviaturas minerales: Qz= cuarzo; Pl= plagioclasa anortítica; Px= piroxeno diopsídico; Gh= gehlenita; Hm= hematites).
Se acabó de imprimir Las minas de Riotinto en época Judio-Claudia el 25 de abril siendo la festividad de San Marcos en los talleres
de Artes Gráficas Bonanza y estando al cuidado de laedición el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Huelva