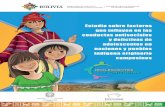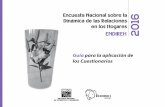LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE ...
AEDIPr, t. XI, 2011, pp. 369–406
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS *
Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ Catedrático de Derecho internacional privado
Universidad de Santiago de Compostela
SUMARIO: I. Introducción. II. La presencia de los sistemas legitimarios en la PR: texto originario y evolución. III. La PR como favorecedora de la (más amplia) libertad de testar. 1. Neutralidad de la ley rectora de la sucesión por causa de muerte. 2. Elementos presuntamente favorecedores de un mayor ámbito de libertad: A) La residencia habitual como punto de conexión objetivo; B) La professio iuris; C) Los pactos sucesorios; D) La cláusula de orden público. IV. Legítimas y ley sucesoria en la PR. La pervivencia de los problemas clásicos. 1. El sistema legitimario como competencia natural de la ley sucesoria. 2. La sucesión intestada. 3. La sucesión testamentaria. 4. La sucesión contractual. V. Conclu-siones.
RESUMEN: El presente artículo versa sobre la regulación de las legítimas en la Propuesta de regla-
mento sobre sucesiones y testamentos y en el texto final del Reglamento. El autor considera este asunto como clave en la comprensión de la libertad testamentaria. En este sentido, critica la solución clásica y tradicional que separa la lex negotii de la ley sucesoria, colocando las legítimas dentro del ámbito de aplicación de la ley sucesoria y localizando esta última en el momento de la muerte del causante. Esta solución significa en la práctica que el testador (o quienes realizan un pacto sucesorio) no conoce cuál es el alcance de su real libertad dispositiva en el momento en que otorga testamento (salvo que realice una professio iuris). A resultas de todo ello, una diferencia entre la ley sucesoria y la ley sucesoria “hipotéti-ca” o “anticipada” (la ley que habría sido aplicable a la sucesión del causante si hubiese fallecido el
* El presente trabajo se enmarca en la ejecución del Proyecto de Investigación Ref. DER2010–15162 (subprograma JURI), subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el FEDER. Cuenta también con una Ayuda del Programa de consolidación y estructuración de unidades de Investigación competitivas subvencionado por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y el FEDER, y fue ejecutado parcialmente durante mi estancia en el British Institute of Interna-tional and Comparative Law, en los meses de enero y febrero de 2012, como Visiting Research Fellow. Su contenido se corresponde con la ponencia presentada en el VI Seminario Internacional de Derecho Internacional privado, desarrollado el 22 y 23 de marzo de 2012 en la UCM de Madrid, y tiene como objeto propio el análisis de las legítimas en la Propuesta de Reglamento sobre sucesiones y testamentos. Estando ya en imprenta fue aprobado el texto del Reglamento. Dado que el tenor final del mismo se corresponde con el último texto de la Propuesta que he manejado (PR 2012), todo lo aquí defendido vale igualmente en relación con el Reglamento. Tan solo he de advertir que las referencias hechas a la nume-ración del texto de la PR 2012, no se corresponden obviamente con lo que a la postre es la numeración del Reglamento, tanto en lo que atañe a sus considerandos, cuanto al articulado.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
370
mismo día en que la disposición fue realizada) conduce a la aplicación de la ley más restrictiva, dando por hecho que, de ordinario, el testador dispuso ajustándose a la ley sucesoria hipotética. Esta insatisfac-toria situación afecta no solamente a las cuotas legitimarias sino también a sus modalidades, el efecto de la desheredación, el efecto de la preterición, o a la obligación de computar o reintegrar donaciones u otros pagos anticipados en defensa de la legítima, entre otros tópicos a los que el presente artículo presta atención. El autor subraya que las consecuencias de este modelo son especialmente peligrosas en el ámbito de los pactos sucesorios y considera que la norma especial sobre ley aplicable a la validez sustan-tiva de disposiciones por causa de muerte no es suficiente para resolver la brecha potencial entre la voluntad del testador y los límites impuestos por la ley sucesoria. Como se señaló, el único instrumento eficiente para luchar contra esta situación es la posibilidad prevista por el Reglamento de realizar una profesio iuris. Sin embargo, la professio iuris tal cual está diseñada por el texto final es muy limitada. La posibilidad de elección de la ley nacional (incluso si esa nacionalidad puede ser la del momento de realizar la elección o la del momento de la muerte; incluso si puede ser cualquiera de las nacionalidades que se posee en los casos de nacionalidad múltiple) muestra una muy restrictiva operatividad de la professio iuris. Además, nadie está obligado a hacer una tal elección, y quienes están planificando su sucesión no siempre están al tanto de esa posibilidad. En definitiva, el autor considera que el tratamiento de las legítimas en el Reglamento no garantiza en modo alguno ni la previsibilidad y seguridad jurídica ni la estabilidad de los intereses del causante.
PALABRAS CLAVE: SUCESIONES INTERNACIONALES – LEY APLICABLE – REGLAMENTO COMUNITARIO
– LIBERTAD DE DISPOSICIÓN POR CAUSA DE MUERTE – LEGÍTIMAS. ABSTRACT: The current paper deals with the rules on forced heirship in the Regulation on Succes-
sions and Wills. The author considers this a nuclear topic for a correct understanding of the deceased’s testamentary freedom. In this regard, he criticizes the classical approach assumed by the Regulation, splitting the lex negotii from the lex successionis and placing forced heirship under the scope of the lex successionis, this being fixed at the time of the deceased’s death. In practice, such an approach means that unless a professio iuris is made, the testator (or the individuals involved in an agreement as to succession) does not know what the actual extent of his testamentary freedom is at the time he makes his will. As a result of this option, if, as it usually happens, the testator disposes under the hypothetical lex sucessionis (v.gr., the law which would have been applicable to the succession of the author of the disposition, had he died on the day such disposition was made), a difference between the lex succes-sionis and the hypothetical lex successionis will be solved in favour of the most restrictive of the two of them. This is an unsatisfactory situation that affects not only the shares on forced heirship, but a whole range of issues, such as the modalities of shares, the effect of disinheritance, the effect of the “preterición” (that is, the testator did not refer at all in his will to someone who happens to be a forced heir under the lex successionis), the obligation to restore or account for gifts, advancements or legacies when determining the shares of the different beneficiaries, etc. The author underlines that the outcome of this approach is particularly dangerous in the field of agreements as to succession, and considers that the special rule on the applicable law to substantive validity of dispositions of property upon death is insufficient to solve the potential gap between the testator’ will and the limits imposed by the lex succes-sionis. As noted, the only efficient instrument to fight this situation is the possibility of making a profes-sio iuris, provided by the Regulation itself. However, the professio iuris as defined on the Regulation is very limited, as only the law of the nationality may be chosen (even if this nationality may be the one at the time of making the choice or at the time of death; even if it may be any of the nationalities someone possesses in cases of multiple nationality. Furthermore, no one is obliged (or even aware of the possibil-ity) to make such choice of law. In short, the author considers that the treatment of forced heirship in the Regulation does not guarantee neither the foreseability nor the legal certainty or the stability of the deceased’s interests.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
371
KEYWORDS: INTERNATIONAL SUCCESSIONS – APPLICABLE LAW – EU REGULATION – FREEDOM TO DISPOSE OF PROPERTY UPON DEATH – FORCED SHARES.
I. Introducción
1. El título de la presente ponencia presupone una cierta precomprensión de
una institución típicamente sucesoria y un cierto acuerdo en que esa institución puede ser objeto de regulación en un Reglamento comunitario que claramente no tiene competencia para regularla en sus aspectos sustantivos1.
Desde la primera perspectiva (concepto manejable de legítima), cumple seña-lar que lo que es perfectamente conocido para el jurista español puede que no lo sea para los juristas de otras latitudes. En España existe una idea común de sis-tema legitimario2, incluso aunque algunos Derechos civiles no lo contemplen o lo hagan de manera meramente formal. Una idea común que nos permite operar con el concepto de legítima en un doble sentido: como límite a la facultad de disponer sobre los propios bienes y como derecho a percibir por cualquier título una cierta cuantía del patrimonio del causante o su valor.
Desde la segunda perspectiva, sustantiva, si se quiere definir así, debe admi-tirse que la selección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales tiene una influencia directa en el ámbito de libertad que se concede a las personas para disponer por causa de muerte, así como, correlativamente, en el reparto de la herencia entre los potenciales beneficiarios. En este sentido, las soluciones de Derecho internacional privado (DIPr) sobre ley aplicable a la sucesión por causa de muerte pueden ser más o menos neutrales en cuanto a cómo se configura aquel doble sentido al que me he referido en el párrafo anterior (legítima como límite a la libertad de disponer mortis causa y como derecho frente a la suce-sión). Un sistema de determinación de la ley aplicable puede ser más o menos neutral a la hora de fijar los límites a la voluntad del causante y los derechos de los potenciales beneficiarios.
En la sucesión testada o paccionada, tanto en un plano meramente interno, cuanto en un plano internacional, las legítimas son el catalizador que determina
1 Competencia que también se ha puesto en tela de juicio respecto del propio Reglamento (Vid. críti-camente C. Stumpf, “EG–Rechtssetzungskompetenzen im Erbrecht”, Europarecht, 2007, pp. 291–316). Hay no obstante, alguna norma sustantiva especial, como la relativa a la los conmorientes (art. 23 PR) y, evidentemente, no puede descartarse la eficacia indirecta de la PR sobre los Derechos sustantivos (Vid. Ch. Baldus, “Hacia un nuevo Derecho sucesorio europeo”, Anales de la Academia Matritense del Nota-riado, t. 49, 2009, pp. 419–438, pp. 437–438; A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers réserva-taires sous l’empire du futur règlement européen?”, Travaux du Comité français de droit international privé, Années 2008–2010, París, 2011, pp. 263–281, pp. 263 y 274, entre otras).
2 L. Arechederra Aranzadi, “Los sistemas legitimarios ante el Derecho interregional”, RDP, 1976, pp. 503–515, p. 506.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
372
la relación entre lo que el testador o los contratantes quieren hacer y lo que real-mente pueden hacer; o entre lo que han decidido y los efectos de esa decisión. Y esta relación tiene, como de todos es sabido, dos momentos críticos e interrela-cionados: el momento en que se otorga testamento o celebra pacto sucesorio y el momento en que se abre la sucesión, que es el de la muerte del causante. A lo que en sucesiones meramente internas es un riesgo asociado al paso del tiempo y a la posible modificación legislativa, se suma en DIPr un potencial conflicto móvil, o meramente una descoordinación entre lo que el disponente cree poder hacer y lo que la ley aplicable, que bien puede estar indeterminada en el momento de disponer, le permitirá. Es este el factor que introduce la ma-yor complejidad en la ecuación entre lo querido por testador y/o pactantes y los concretos efectos de su voluntad. Aspectos que de forma clara vinculan mayor o menor libertad de disposición y mayor o menor seguridad o certeza en que lo dispuesto será efectivo.
En la sucesión intestada, en sistemas similares a los del Cc3, las legítimas tie-nen o pueden tener un efecto sobre actos de disposición efectuados por el cau-sante durante su vida. A pesar de que el causante no haya dispuesto nada para después de su muerte, el derecho a percibir por cualquier título una cierta cuantía del patrimonio del causante o su valor puede haberse visto afectado por dona-ciones y otros actos inter vivos del causante; y éstos por esa razón (por afectar a las legítimas) pueden estar sujetos a algún grado de ineficacia.
2. El propósito del presente trabajo es evaluar cómo influyen las soluciones
previstas por la Propuesta de Reglamento en materia sucesoria4 (en adelante, PR) en la libertad de disposición testamentaria de causante, en la libertad de quienes realizan un pacto sucesorio, o en la del mero disponente a través de ac-tos inter vivos5. Para ello, haré en primer lugar una exposición meramente des-criptiva de cómo presenta la PR el tema en sus distintas dimensiones, poniendo
3 Hay autores que defienden la inoperatividad de la legítima en la sucesión intestada. En este trabajo
parto de lo contrario. Vid. T.F. Torres García, “Legítimas, legitimarios y libertad de testar”, Derecho de sucesiones Presente y futuro. XII Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, Murcia, 2006, pp. 185–186, para el debate y para la defensa de la tesis de la que aquí parto, es decir, que la legítima es plenamente operativa en la sucesión ab intestato.
4 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de suce-siones y a la creación de un certificado sucesorio europeo, de 14 de octubre de 2009, Bruselas, 14.10.2009, COM (2009) 154 final; 2009/0157 (COD).
5 El punto de partida puede resumirse en la afirmación que extraigo del documento de trabajo que acompañó a la propuesta, según el cual “All Member States except for the UK (specifically, England and Wales) grant a compulsory share of the inheritance to close family members, regardless of any testa-mentary dispositions by the deceased” Brussels, 14.10.2009, SEC(2009) 411 final, Commission Staff working document, Accompanying the Proposal (p. 4).
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
373
de manifiesto las diferencias entre el texto primigenio (PR) y la última versión que hemos conocido (en adelante, PR 20126). En segundo lugar, analizaré si tales soluciones tienen algún tipo de sesgo o favor (v.gr., favoreciendo la mayor libertad de testar o limitándola y favoreciendo, correlativamente, los “derechos” de personas allegadas al causante7) o si, por el contrario, pueden calificarse de neutrales; es decir, si parten de la idea de que resulta igualmente aceptable tanto que el testador/pactante posea la más amplia libertad para disponer de sus bienes para después de la muerte, cuanto que la tenga enormemente reducida. Si es igualmente aceptable que los efectos de los actos de disposición efectuados en vida por una persona sean inmunes a los eventuales derechos legitimarios o, por el contrario, que se vean afectados por ellos. Esta evaluación la haré a partir de la verificación de la idea defendida por la reciente mejor doctrina, según la cual la PR contemplaría una concepción liberal de las sucesiones internacionales, alimentando la libertad de disposición y favoreciendo unas soluciones “orienta-das a debilitar los derechos legitimarios nacionales y reducir su eficacia”8. En tercer término, y antes de concluir, haré un chequeo de las soluciones propuestas desde la perspectiva de su capacidad para resolver problemas típicos de desen-cuentro entre la voluntad del causante o pactantes y la ley que regirá en última instancia los límites a esa voluntad. Me apoyaré en esta labor en ejemplos ex-traídos de la práctica interregional española, la cual resulta especialmente idónea para ilustrar los problemas objeto de estudio, al contar con sistemas legitimarios fuertes (v.gr., el del Cc), amplios pero flexibles (los 4/5 del Derecho vizcaíno configurados como legítima colectiva), o meramente formal sin contenido pa-trimonial concreto o inexistente (como los del Fuero Nuevo o el Fuero de Aya-la). Evidentemente no estoy pensando en que la PR haya de aplicarse a estos casos9, sino en modelos que pueden extenderse a las situaciones internacionales,
6 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la propuesta de Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconoci-miento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo (COM(2009)0154 – C7–0236/2009 – 2009/0157(COD)).
7 Debo desde este momento advertir de que si ya dentro de un sistema concreto sucesorio puede ser impropio hablar de “derechos” hasta que la sucesión no se abre, en la sucesión internacional, donde precisamente la cuestión que más nos preocupa es cuál ha de ser ese sistema concreto, hablar incluso de “expectativas jurídicamente relevantes” puede resultar excesivo.
8 A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship? Balancing Party Autonomy and the Pro-tection of Family Members”, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2010, pp. 605–610, p. 606; igual-mente en A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., p. 264.
9 Aunque he abordado el tema desde antiguo, siempre lo he dejado abierto a expensas de una necesa-ria mayor profundización y análisis sectoriales, más allá de tomar una posición general. Entre las últimas manifestaciones sobre este asunto, creo que asumiendo también una posición abierta y matizada E. Zabalo Escudero, “El sistema español de Derecho interregional”, La aplicación del Derecho civil cata-lán en el marco plurilegislativo español y europeo. L’aplicació del dret civil català en el marc plurile-gislatiu espanyol i europeu (A. Font i Segura, coord.), Barcelona, Atelier, 2011, pp. 17–30, pp. 27–29.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
374
que tienen la virtud de ser concretos; de plantear los problemas basados en con-flictos de intereses perfectamente delimitados.
II. La presencia de los sistemas legitimarios en la PR: texto originario y evolución
3. Hablaré en este epígrafe de mera presencia y no de regulación de las legí-
timas en la PR, pues me referiré a aspectos de distinta índole, no todos ellos integrantes de una regulación propiamente dicha. Esta presencia era importante y significativa, como vamos a ver. Antes de describirla, creo de interés señalar que ya desde los estudios previos10, el Libro Verde de sucesiones y testamentos11 y el resto de la tramitación legislativa, he percibido una mayor atención a la segunda dimensión de la que hablé en la introducción (la de los derechos de allegados, fundamentalmente familiares próximos al causante) que a la primera (límites a la voluntad del causante), al menos desde una perspectiva tópica. Esta atención o cuidado por la protección de los derechos de familiares y allegados no se identi-fica de forma necesaria con las legítimas, pero creo que así se ha venido conci-biendo en todo el proceso de la PR.
4. En los cdos. 18 y 20 del texto de 2009 se aludía a la professio iuris, a la que
me referiré de seguido, en un contexto en el que las legítimas aparecían clara-mente; en el primero, con las cautelas necesarias para “respetar las expectativas legítimas de herederos y legatarios”; en el segundo, se abogaba por favorecer la validez de los pactos sucesorios atendiendo a criterios de vinculación alternati-vos, pero inmediatamente aparecía la cautela: “…Deben preservarse las expecta-tivas legítimas de terceros”. Resulta claro que en ambos casos no necesariamente estamos contemplado sistemas legitimarios stricto sensu. La redacción puede hacernos pensar en una mera descripción no técnica sobre legítimas expectativas que puedan garantizarse al margen de la institución de las legítimas. No obstan-te, dos datos nos indican que los sistemas legitimarios (aunque no sólo la idea de legítima) estaban detrás de las cautelas reproducidas. Por un lado, el cómo se tradujo el cdo. 20 en el texto articulado atestigua que sí se estaba pensando en legítimas en sentido estricto. En efecto, el art. 18.4º PR establecía que “La apli-cación de la ley prevista en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de los
10 H. Dörner y P. Lagarde, Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de con-flits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l’Union Européenne, (Étude pour la Commission des Communautés Européennes Direction générale Justice et Affaires intérieures). Rapport Final: Synthèse et Conclusions 18 septembre/8 novembre 2002, délivré par Deuts-ches Notarinstitut (Institut Notarial Allemand), lo ponen de manifiesto en su recomendación nº 9 sobre la professio iuris; eso sí, para quitarle importancia.
11 COM (2005) 65 final, no publicado en el DO.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
375
derechos de cualquier tercero que no sea parte en el pacto y que, en virtud de la ley designada conforme a los arts. 16 o 17, tenga un derecho de reserva u otro derecho del cual no pueda ser privado por la persona de cuya sucesión se trate”. En otras palabras perfectamente comprensibles para los conocedores del art. 9.8º Cc, las legítimas de la ley sucesoria (arts. 16 o 17 PR) aquí descritas como “derecho de reserva”, probablemente derivado de una traducción del francés, limitarán los efectos del pacto12. Por otro lado, la estricta limitación de la pro-fessio iuris a la nacionalidad del causante (y no, v.gr., también a la residencia habitual del mismo13) se ha explicado como un intento de no favorecer la huída hacia otras leyes que pudieran defraudar las legítimas expectativas que sólo pueden ser de los legitimarios14. Ello es coherente con la explicación que la PR otorga al art. 17; una posibilidad de elección limitada, que comienza haciendo alusión a los mecanismos de “reserva hereditaria” y la “protección de los inter-eses legítimos de las personas próximas al causante, sobre todo el cónyuge y los hijos supérstites”15.
5. Las legítimas aparecían también dentro del ámbito de aplicación de la ley
sucesoria, de forma explícita y de forma implícita. El art. 19.2º.i PR establecía que “La ley designada en virtud del capítulo III regirá la totalidad de la suce-sión… [y] en particular: la parte de libre disposición, las porciones de bienes de que el testador no puede disponer y las demás restricciones a la libertad de dis-poner por causa de muerte, incluidas las atribuciones asumidas sobre la sucesión por una autoridad judicial o por otra autoridad en favor de personas próximas al
12 Ciertamente sólo respecto de terceros legitimarios, solución ajena a nuestro art. 9.8º Cc y, si no en-
teramente satisfactoria, sí más depurada y aceptable (S. Álvarez González e I. Rodríguez–Uría Suárez, “La ley aplicable a los pactos sucesorios en la Propuesta de Reglamento sobre sucesiones”, Diario La Ley, nº 7726, lunes de 31 de octubre de 2011, nº 23).
13 Como prevé en su art. 5.1º el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a las sucesiones por cau-sa de muerte, de 1 de octubre de 1989 (en adelante Convenio de La Haya); o incluso aun mucho más amplio abanico de leyes potencialmente elegibles, como propone A. Dutta, “Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation”, RabelsZ, 2009, pp. 547–606, p. 579.
14 E. Lein, “The Commission Proposal for a Regulation on Succession”, Yearb. Priv. Int’l L., vol. 11, 2009, pp. 107–141, p. 132; “Una forma elegante de prevenir la objeción de fraude a la ley sobre la legítima”, señala P. Lagarde, “Présentation de la proposition de règlement su les successions”, Succes-sions internacionales. Réflexions autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse, Actes de la 22e Journée de droit International privé du 19 mars 2012 à Lausanne, (A. Bonomi y C. Schmid (éds), Ginebra, Zurich, Basilea, 2010, pp. 11–21, p. 18. Críticos con esta visión, A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., 2011, pp. 268, 271–272 y 291, en los debates; también J. M. Fontanellas Morell, “La professio iuris sucesoria a las puertas de una reglamentación comunita-ria”, Dereito, vol. 20, 2012, pp. 83–129, esp. pp. 90–91. Resulta imprescindible para conocer la historia, los fundamentos y la operatividad de la professio iuris sucesoria la monografía de este mismo autor, La professio iuris sucesoria, Madrid, 2010.
15 Que esta tutela o protección pueda canalizarse a través de otros mecanismos que, además, siempre aparecen de la mano de las legítimas (vid. el art. 19.2º.i PR) no desmiente la interpretación que efectúo.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
376
difunto”. En el apartado siguiente (art. 19.2º.j) se incluía en esta ley “…la impu-tación y la reducción de las liberalidades, así como su toma en consideración a la hora de calcular las partes de la herencia”, aspectos todos centrales en cualquier sistema legitimario16.
6. En todo caso, la más llamativa alusión a las legítimas no derivaba ni de su
capacidad explicativa de soluciones concretas (professio iuris) ni de su incardi-nación (tradicional, por otro lado) en el ámbito de aplicación de la ley sucesoria, sino de su extraña inclusión en la regla relativa al orden público. Pasando por alto la desgraciada literalidad de la versión española17, el art. 27.2º PR venía a sancionar que una mera diferencia en la regulación de las legítimas no podría ser por sí sola razón para excluir la ley extranjera por razones de orden público18.
7. En el texto de la PR 2012, la presencia formal de la legítima ha cambiado.
Continúa presente en el cdo. 18, de una forma menos equívoca que en la PR, al referirse a las “legítimas expectativas de los legitimarios…”; desaparece del cdo. 20 y del art. 18.4º (y su equivalente art. 19 ter), y pasa a integrar un consideran-do genérico (cdo. 18 terdecies), donde se apela a la ley sucesoria como garante de “…derecho a la legítima o a cualquier otro derecho del que [una persona] no puede verse privada por la persona de cuya herencia se trate”. Esta garantía pre-valecería, en su caso, frente a la ley rectora de la admisibilidad y validez sustan-tiva de testamentos y pactos sucesorios. Sigue presente en el art. 19.2º.i, con una terminología ahora si cabe más clara, al afirmarse que la ley sucesoria se aplica-rá a “la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la disposición mortis causa”; continúa implícita en el art. 19.2º.j (“…obligación de reintegrar o computar las liberalidades, los adelantos o los legados a fin de de-
16 J.L. Lacruz Berdejo, en J. L. Lacruz Berdejo y F. de A. Sancho Rebullida, Elementos de Derecho
civil. Derecho de Sucesiones, Barcelona, Bosch, 1981, pp. 480–488, 509–515; T.F. Torres García, “La legítima en el Código Civil”, Estudios de Familia y de Sucesiones (S. Álvarez González, ed.), Santiago de Compostela, 2009, pp. 297–321, p. 303. Elimino a efectos explicativos la discusión sobre la ley a la que se refiere el art. 19. Considero que es la ley sucesoria podríamos llamar “general”, ya derivada del art. 16 ya del art. 17 y no, v.gr., la ley o leyes derivadas del art. 18 regulador de los pactos sucesorios. Algo que hoy está claro en la literalidad del nuevo art. 19 PR 2012: “La ley determinada en virtud de los arts. 16 o 17…”.
17 El art. 27.2º PR establecía que “En particular, la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento solo podrá considerarse contraria al orden público del foro si sus disposicio-nes relativas a la reserva hereditaria son diferentes de las disposiciones vigentes en el foro”, cuando quería decir (y así se reflejaba en las otras versiones lingüísticas) exactamente lo contrario, que una diferencia en las disposiciones relativas a la legítima no podría considerarse contraria al orden público. Vid. infra, nos 20 a 22.
18 Volveré sobre este tema más adelante (vid. infra, nº 22, nota 50). Baste ahora señalar que la litera-lidad de las distintas versiones (salvo la española) no era uniforme (no en lo esencial reflejado en el texto), lo que dio pie a diversas interpretaciones.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
377
terminar las cuotas sucesorias de los distintos beneficiarios”); y desaparece del art. 27.2º como matización al orden público.
III. La PR como favorecedora de la (más amplia) libertad de testar
1. Neutralidad de la ley rectora de la sucesión por causa de muerte
8. Como más atrás señalé, la idea de que la PR se orienta hacia la ampliación
del ámbito de libertad de disposición del causante es una característica que se ha vinculado a sus soluciones particulares. A mi juicio, y a salvo lo que diré sobre la posibilidad de elección de ley, la PR es más bien neutral sobre este concreto aspecto. Es más, la PR no modifica la visión absolutamente clásica de la ley aplicable a la sucesión, donde una ley sucesoria fuerte posee un ámbito de apli-cación amplio en el que se incluyen sin fisuras las legítimas. Esta solución tradi-cional no es, en la práctica, ninguna concesión de un grado mayor de libertad al causante sino, en la mayoría de los casos problemáticos, lo contrario. Como muy bien sabemos en España, que las legítimas se rijan por la ley sucesoria y que esta sea la ley equis del causante en el momento de la muerte hace que en el caso de conflicto móvil19 prevalezca la legítima más amplia; la que más recorta la liber-tad de disposición, siempre que testador o pactantes se hubieren ajustado, como suele ser habitual, a la ley potencialmente aplicable en el momento de disponer o “ley sucesoria anticipada”20.
9. Quede constancia en este momento de que esta descripción sobre el sistema
de la PR está desprovista de valoración. Es decir, no creo que a priori sea mejor
19 Utilizo el término en sentido no técnico, meramente descriptivo, siendo consciente de que, obvia-
mente, fijado expresamente el momento crítico del punto de conexión, el problema del conflicto móvil, precisamente, se evita (J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, 6ª ed., Cizur Menor, 2011, p. 135).
20 Forma gráfica de referirme a la ley que sería aplicable a la sucesión si el testador u otorgante de pacto sucesorio falleciese en el momento de testar u otorgar el pacto (también denominada “hipotética ley sucesoria”). Debo, no obstante, poner de manifiesto que puede no ser infrecuente el otorgamiento de testamentos que no se ajustan a la ley sucesoria anticipada. La conocida situación de Handeln unter falschen Recht (que no lo es tal en materia sucesoria) hace que el testador disponga conforme a una ley que no es la que sería aplicable en ese momento y que puede que sea, llegue a ser, o no la ley sucesoria. En estos casos, la solución tradicional de ley aplicable es en la práctica enteramente neutral. En Derecho interregional español encontramos numerosos ejemplos de testamentos otorgados bajo una “presunta” ley sucesoria anticipada, con soluciones dispares en cuanto a su tratamiento: vid. SAP Vizcaya 19 de febrero de 2001, JUR\2001\137301; SAP Vizcaya 15 de junio de 2001, AC\2001\1587; SAP Vizcaya 25 de enero de 2002, AC 2002, 175; SAP Vizcaya de 31 de mayo de 2007, JUR\2007\349744; SAP Zaragoza 21 de enero de 2008, AC\2008\825; SAP Madrid 17 de marzo de 2008, JUR\2008\190431; SAP Vizcaya 25 de noviembre de 2008, JUR\2009\201980; SAP Lugo 12 de noviembre de 2009, AC\2010\48.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
378
o peor la identificación de la ley sucesoria a través de una norma de conflicto materialmente orientada. De hecho, ni es la tónica del Derecho comparado, ni en los esfuerzos de codificación internacional de la materia ha sido una orientación especialmente visible ni, probablemente, fuese de recibo en el contexto de la PR, como diré más adelante en relación con la solución que la PR preveía para los pactos sucesorios21.
Efectivamente, creo que el punto de partida indefectible para abordar este te-ma es el de considerar que el art. 16 PR (ley sucesoria igual a ley de la última residencia habitual del causante) es una norma neutra en los términos que a con-tinuación analizaré; que la professio iuris sí introduce un elemento tanto de orientación material, cuanto, lo que considero más importante, de seguridad jurídica; que el resto de la regulación articulada para la sucesión testamentaria o paccionada es igualmente neutra a los efectos que nos interesan; y que es difícil determinar el alcance del orden público mas, en todo caso, la modificación expe-rimentada por el art. 27 PR, suprimiendo la alusión específica a las legítimas, ha de entenderse (si es que hubiera que analizarla en los términos que nos ocupan) como la reducción de la libertad dispositiva y no al contrario. Sigo en esta expo-sición el esquema explicativo del profesor Andrea Bonomi, aunque no llegue a sus mismas conclusiones, en parte, como veremos, porque las soluciones de la PR 2012 no son las mismas que las de la original PR.
2. Elementos presuntamente favorecedores de un mayor ámbito de libertad
A) La residencia habitual como punto de conexión objetivo 10. Sin duda la residencia habitual es un punto de conexión que en sí mismo
puede considerarse más flexible que la nacionalidad, que el domicilio o que el lugar de situación de un bien inmueble, por referirme a los que de forma clásica imperan en el Derecho comparado como determinantes de la ley sucesoria. No puede negarse que, v.gr., es más fácil cambiar de residencia habitual que de na-cionalidad y que el lugar de situación de un bien inmueble es difícilmente modi-ficable. Sin embargo, no creo que ello signifique que la opción por la ley de la última residencia habitual sea una especie de oferta al particular para que pueda trasladar su residencia con vistas a situarse bajo un régimen sucesorio más favo-rable a libertad de disposición22.
21 Vid. infra, nos 16 a 19. 22 A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship?...”, loc. cit., 2010, p. 607. Vid., no obs-
tante, una visión más equilibrada –poniendo de manifiesto las ventajas y desventajas de la residencia habitual como punto de conexión decisorio de la ley sucesoria– en A. Bonomi, “Choice–of–law Aspects of the Future EC Regulation in Matters of Succession – A Firts Glance at the Commission’s Proposal”, Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2010, pp. 157–171, pp. 163–165, donde, por cierto, se hace un
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
379
Al margen de los aspectos ciertamente tenebrosos que tiene elegir la última23 residencia habitual pensando en hacer testamento con mayor libertad de disposi-ción, lo cierto es que no parece que la posibilidad de ampararse en una ley me-nos estricta vaya a modificar los hábitos de quienes tienen capacidad para cam-biar de residencia en espera de la parca Átropos. Seguramente seguirán buscan-do el clima benigno y el menor coste de vida; en fin, la felicidad en vida y no la seguridad de que su libérrima voluntad será respetada tras su muerte. Ahora bien, reconozco que esta postura es tan válida como la contraria, mientras no esté avalada por unas estadísticas que a día de hoy no existen.
11. En todo caso –y esto sí es relevante en la defensa de mi opinión–, no debe
olvidarse que en los, a mi juicio, escasos supuestos en los que se produzca el hecho del cambio con fines “sucesorios” el nuevo art. 16.2º PR 2012, nos señala que la residencia habitual está tutelada por la ley manifiestamente más vinculada (cláusula de excepción24). Las maniobras del causante no se deberían limitar al cambio de residencia habitual, sino que debería asegurarse de que no habría dejado tras de sí una ley mas estrechamente vinculada a su sucesión.
12. Distinto sería el supuesto si la residencia habitual fuese operativa dentro de
la professio iuris. Tal caso se parecería ya a aquéllos que en nuestro Derecho inter-
breve pero muy nítido análisis sobre los tópicos en los que se basa la mala reputación de la nacionalidad en el Derecho internacional privado comunitario. Vid. también sobre este aspecto P. Kindler, “From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future EU Regulation on International Successions and Wills”, Liber Amicorum Kurt Siehr, op. cit., pp. 251–258, donde parece que la idonei-dad de la conexión a la residencia habitual se justifica en parte por la existencia a su lado de la posibili-dad de professio iuris. Muy interesante es también la defensa que de la “residencia habitual” como conexión determinante de la ley sucesoria efectúa A. Dutta, RabelsZ, 2009, pp. 562 ss. De los argumen-tos que utiliza, más que el de señalar la mera tendencia o moda en DIPr comunitario, me parece destaca-ble el que pone el énfasis en que la “nacionalidad” (como clásica alternativa) haría que la intensidad de la unificación conflictual fuese menor, al ser un criterio que en última instancia depende de cada Estado Miembro. Especialmente crítico con la solución se muestra K. Schurig, “Das internationale Erbrecht wird europäisch– Bemerkungen zur kommenden Europäischen Verordnung”, Festschrift für Ulrich Spellenberg zum 70. Geburtstag, Múnich, 2010, pp. 343–353, pp. 346–347.
23 Subrayo el calificativo aquí especialmente connotativo, ni siquiera podríamos hablar propio sensu de un “turismo sucesorio”, porque el causante se habría de mudar… para “quedarse”, para “no volver”. Este dato también creo que es contrario a poder percibir una analogía con la jurisprudencia del TJ en materia societaria o en materia de nombre de las personas físicas (A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship?...”, loc. cit., p. 607, nota 16). La situación es calificada por H. Dörner y P. Lagarde, Rapport Final, 2002, p. 71, como “plutôt théorique”. También P. Lagarde en los debates subsiguientes a la exposición de A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., p. 284.
24 “Si, de forma excepcional, quedara claro a partir de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el difunto mantenía una vinculación manifiestamente más estrecha con un Estado distinto del Estado cuya ley se aplicaría de conformidad con el ap. 1, la ley aplicable a la suce-sión será la de ese otro Estado”. Vid. también el nuevo considerando 12 (ter) que parece estar contem-plando de forma implícita esta situación.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
380
regional español han motivado el recurso al fraude a la ley (o, al menos, la polé-mica sobre el mismo). Cambiarse de residencia habitual durante un tiempo y testar eligiendo expresamente la ley de esa nueva residencia habitual como ley sucesoria recordaría bastante al supuesto en que los causantes habían cambiado su residencia de Bilbao a Sopelana, haciendo declaración de adquisición de la vecindad civil foral, con unas legítimas mucho más flexibles que las del Código civil25. Es estos casos, sin duda la residencia habitual junto con la posibilidad de su elección como ley sucesoria favorecería esa mayor libertad de disposición. Sin perjuicio de que vuelva sobre este asunto, baste ahora señalar que, mientras que en el Derecho in-terregional la idea de recurrir al fraude de ley debe a mi juicio desterrarse, en el marco de la PR existe una específica previsión de su potencial operatividad26.
B) La professio iuris 13. La posibilidad de que el causante elija la ley rectora de su sucesión es, sin
duda, un elemento de flexibilidad y un elemento de liberalidad que le permite, si lo estima oportuno y se dan las circunstancias apropiadas, optar por un régimen de mayor o menor libertad de testar. Contrariamente a lo que he señalado en torno a la ley de la última residencia habitual y a su secuela, la ley más estre-chamente vinculada, la professio iuris es tanto un elemento de flexibilización cuanto un elemento de materialización importante en la búsqueda de la ley suce-soria27. Desde el momento en que se permite la elección de ley existe una poten-
25 El paradigma en nuestra práctica judicial lo constituye la STS 5 de abril de 1994 (RJ 1994, 2933), que declaró la existencia de un fraude a la ley en la adquisición de la vecindad civil vizcaína para esca-par a las legítimas del Cc. Los comentarios a esta sentencia fueron generalmente críticos: entre otros, T.F. Torres García, 1994, CCJC, pp. 789–800; E. Zabalo Escudero, “El fraude de ley en el Derecho interregional. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994”, Poder Judicial, pp. 397–402; J. M. Arriola Arana, “Vecindad civil y nulidad de testamento”, Revista Jurídica del Nota-riado, enero–marzo 1995, pp. 9–51; muy crítico, R. Durán Rivacoba, “Igualdad jurídica, orden público y fraude de ley en los conflictos interregionales”, Poder Judicial, nº 35, 1994, pp. 67–105, p. 85 y pp. 95–104; I. Maguregui Salas, “El fraude a la ley en el Derecho interregional”, Estudios de Deusto, 1995, pp. 133–149, pp. 145–147. Mi opinión al respecto es desde hace tiempo la ausencia de operatividad del fraude a la ley en el Derecho interregional (S. Álvarez González, Estudios de Derecho interregional, 2007, pp. 62–71; en parecidos términos, A. Font i Segura, Actualización y desarrollo del sistema de Derecho interregional, Santiago de Compostela, 2007pp. 143 ss, pp. 147–148). Aunque la STS de 14 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 4445) va en esta misma dirección, no llega a dar el paso definitivo.
26 Según el cdo. 12 quater “Ningún elemento del presente Reglamento debe ser óbice para que un órgano jurisdiccional aplique mecanismos concebidos para luchar contra la elusión de la ley, tales como el fraude de ley (fraude à la loi) en el contexto del Derecho internacional privado”. A. Bonomi, “Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni”, Riv. dir. int. pr. proc., 2010, pp. 876–914, p. 892, y “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., pp. 271–272, se muestra escéptico res-pecto de la potencial utilización de las nociones de fraude a la ley o abuso de derecho en el contexto comunitario, si bien su razonamiento se limita a la professio iuris a la que me referiré de inmediato.
27 La autonomía conflictual siempre lo es y especialmente en su configuración unilateral. Vid. en este sentido J.D. González Campos, “Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
381
cial opción entre dos o más leyes. Y en lo que atañe al tema que me ocupa, ello es especialmente importante dado que esa elección no se verá constreñida o limi-tada por las legítimas que otra ley pueda establecer. Es decir, la ley elegida de-terminará también el sistema legitimario.
El art 17 PR permitía a cualquier persona “designar la ley del Estado cuya nacionalidad posee para que rija la totalidad de la sucesión”. La norma era realmente simple y planteaba dudas sobre cuestiones importantes como el momento crítico en el que la nacionalidad se poseía o cómo habrían de abor-darse los supuestos de doble nacionalidad28. La PR 2012 aclara dichos aspectos en un sentido claramente liberal: “Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posee en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento […]. Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección”. Además, la posibilidad que abre a una posi-ble elección tácita (“La elección deberá hacerse expresamente en una declara-ción en forma de una disposición mortis causa o habrá de resultar de los térmi-nos de una disposición de ese tipo”) es un elemento a mi juicio especialmente idóneo para la tutela de las expectativas de quien, aun no siendo consciente de la posibilidad de elección de ley, sí dispone de forma cierta (haciendo alusión a instituciones típicas, terminología igualmente típica, repartos porcentuales ajustados a las legítimas previstas…) conforme a su ley nacional. Cualquiera que sea la interpretación adecuada de esta nueva posibilidad, lo cierto es que abre el abanico de posibilidades para quien quiera realizar testamento o cele-brar un pacto sucesorio29, pues, al menos, podrá optar por la ley de su naciona-lidad y, potencialmente, otra30.
règles de droit international privié, Cours général”, R. des C., t. 287, 2000, pp. 358–360, entre otras; S. Álvarez González, “Breves notas sobre la autonomía de la voluntad en Derecho internacional privado”, Soberanía del Estado y Derecho internacional. Homenaje al Profesor Carrillo Salcedo, Granada, 2005, pp. 137–153, p. 140; en relación al tema que nos ocupa, S. Álvarez González, “La professio iuris y la sucesión internacional en una futura reglamentación comunitaria”, Estudios Jurídicos en Memoria del Profesor José Manuel Lete del Río, Cizur Menor, Civitas, Thomson Reuters, 2009, pp. 17–49, p. 22–25. No se desmiente esta afirmación por el hecho de que haya sido considerada como una solución “mate-rialmente más neutra” entre la libre elección (sin limitación apriorística de leyes) y la ausencia total de elección; se trata en este caso de una valoración relativa. En tal sentido se manifiesta J. M: Fontanellas Morell, Dereito, 2011, p. 91; vid. de este mismo autor La professio iuris sucesoria, Madrid, 2012, pp. 249 ss. y 273 ss. en lo que se refiere a la presencia de los dos tipos de intereses a que me refiero.
28 E. Lein, Yearb. Priv. Int’l L., 2009, pp. 133–134; A. Bonomi, “Le choix de la loi applicable à la succession dans la proposition de règlement européen”, Successions internacionales. Réflexions autour du futur règlement européen…, op. cit., pp. 23–55, pp. 38–41; A. Bonomi, “Prime considerazioni sulla proposta di regolamento...”, loc. cit., pp. 895–896.
29 O, incluso, como determinante de la sucesión intestada, situación que a los meros efectos expositi-vos voy a despreciar, aunque professio iuris y sucesión intestada son, a mi juicio, plenamente compati-bles (S. Álvarez González, “La professio iuris”, 2009, pp. 31–32, respecto de la regulación en el Conve-
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
382 14. Dicho esto, y admitida esa lógica mayor libertad de testar, lo cierto es que
esta professio iuris tiene también algunas limitaciones prácticas. En un supuesto simple, testador con una nacionalidad distinta de la de su actual residencia habi-tual, los términos de la opción no son del todo claros, puesto que la alternativa a la opción por la nacionalidad actual, es la ley de la última residencia habitual, que por hipótesis, se desconoce con total seguridad. En la práctica, se me puede objetar, sí existe una residencia habitual actual que es la alternativa evidente a la opción por la ley nacional. Y esa será evidentemente la referencia que tendrá el testador a la hora de optar: ley de su residencia habitual actual o ley de su nacio-nalidad actual si son distintas. Pero en términos de sistema, la opción es entre un régimen seguro y uno potencial. En estos términos, el valor añadido de la profes-sio iuris no es tanto material sino de seguridad jurídica y de previsibilidad: la professio iuris asegura cuál será la ley sucesoria, pero no asegura que esa ley sea más favorable a la libertad del causante que la que sería aplicable en defecto de elección (repito, en la concepción del sistema)31.
Sin duda la opción real es mayor en los supuestos en los que existe una do-ble nacionalidad actual. En los casos en los que se “opte” por la ley de la na-cionalidad (o potenciales leyes en casos de plurinacionalidad) en el momento del fallecimiento, el tema se traslada a una apuesta sobre el futuro, que puede ganarse, o no.
15. Por último, es preciso señalar que la mayor libertad que otorga la profes-
sio iuris puede canalizarse (de ordinario así será) hacia la ley que permita un mayor margen de disposición por ser las legítimas menos rigurosas, pero tam-bién puede canalizarse hacia leyes que otorguen otras posibilidades igualmente atractivas para el testador, como pueda ser un régimen de legítima colectiva en vez de un régimen de legítima individual, con independencia de la extensión de
nio de La Haya de 1989, y p. 35, en relación con la opinión –en este caso dividida– de los Estados miembros consultados en el proceso de elaboración del Reglamento).
30 No es objeto de este trabajo profundizar la regulación de la professio iuris, sino cómo influye en el régimen de la libertad de testar y en el correlativo límite planteado por los sistemas legitimarios, por lo que en el texto plantearé una hipótesis simple del testador que tiene una sola nacionalidad.
31 De hecho, la parte sustancial de los razonamientos de A. Bonomi, “Le choix…”, loc. cit., pp. 32–34, creo que ha de leerse en estos términos, por más que el citado autor ponga el énfasis en la mayor libertad. Ello es especialmente claro en A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship?...”, loc. cit., 2010, p. 608; id., Riv. dir. int. pr. proc., 2010, p. 890; id., Liber Amicorum Kurt Siehr, 2010, pp. 157–171, p. 166, e id., “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., p. 267. Para P. Lagarde, la in-mensa ventaja de la professio iuris sería la “seguridad jurídica” (“Vers un Règlement communautaire du droit international privé des régimes matrimoniaux et des successions”, Pacis Artes. Obra homenaje al Profesor Julio González Campos, t. II, Madrid, 2005, pp. 1687–1708, p. 1704). Previsibilidad sobre la ley aplicable y estabilidad en los intereses del causante son también los dos tópicos principales que apareja a la professio iuris A. Dutta, RabelsZ, 2009, p. 571.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
383
aquélla32, un régimen que permita una conmutación de la legítima en metálico en vez de uno presidido por una concepción de la legítima como pars bonorum; un régimen que permita el testamento por comisario en vez de uno que lo prohíba; en fin, muchos otros aspectos sucesorios que tienen que ver con la ampliación de las facultades del disponente en un sentido no necesariamente vinculado a la extensión o amplitud de las legítimas que nos ocupan.
C) Los pactos sucesorios 16. La regulación que el art. 18 PR hacía de los pactos sucesorios también fue
considerada una muestra del carácter liberal de la PR y su apuesta por el incre-mento de la libertad de disposición por causa de muerte33. Con independencia de los importantes problemas que alguna de sus soluciones planteaba34, no puede negarse que tanto la regla de validación contenida en su párrafo primero para las sucesiones que afectan a una sola sucesión, cuanto la conexión alternativa a cualquiera de las leyes de la residencia habitual de los pactantes en las sucesio-nes que afectan a más de una sucesión eran soluciones favorables a la validez de los pactos y, desde ese punto de vista suponían un instrumento accesorio en ma-nos de las personas para regular su sucesión. En ambos casos, el resultado mate-rial (validez del pacto) “gobierna” la localización, en palabras de Julio González Campos35. En el primer supuesto (art. 18.1º PR) la solución jerarquizada orien-tada favor validitatis venía a asimilarse a la ya prevista por el art. 9 del Convenio de La Haya de 1989. En el segundo (art. 18.2º PR), la conexión alternativa se separaba abierta y contundentemente de la solución acumulativa del art. 10 del mismo Convenio. En cualquiera de los casos, las partes podían elegir la ley apli-cable al pacto de entre las que les permitía el art. 17 PR (professio iuris).
17. Este panorama ha cambiado sustancialmente en la PR 2012. La regla de
validación ha desaparecido (art. 19 ter.1)36 y la alternatividad de la ley aplica-
32 Sobre la diferencia entre legítima colectiva, individual o mixta, vid. T.F. Torres García, 2009, pp.
320–321. 33 A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship?...”, loc. cit., 2010, pp. 608–609; id., Riv.,
2010, pp. 902 y 904–905; id., “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., pp. 268–270. 34 Vid. un análisis completo del art. 18 PR en S. Álvarez González e I. Rodríguez–Uría Suárez, 2011,
passim. 35 J. D. González Campos, R. des. C., 2000, pp. 345 ss. 36 Como se había propuesto desde diferentes sectores. Vid. nuestras reservas sobre el art. 18.1 PR,
en S. Álvarez González e I. Rodríguez–Uría Suárez, 2011, nos 13 a 15; ya antes, I. Rodríguez–Uría Suárez, “La Propuesta de Reglamento sobre sucesiones y testamentos y su posible aplicación al Derecho interregional: especial consideración de los pactos sucesorios”, AEDIPr, t. X, 2010, pp. 639–665, esp. p. 650. Al margen de nuestra opinión, la valoración de esta regla había sido discutida: mientras que el Proyecto de Informe Lechner abogaba igualmente por su supresión (Vid. Proyecto de Informe Lechner sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
384
ble a los pactos sucesorios se ha transformado en una conexión cumulativa en cuanto a la admisibilidad del pacto y una remisión a la ley más estrechamente vinculada en cuanto a su validez sustantiva y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su disolución (art. 19 ter.2). La posibili-dad de elección de ley al pacto sucesorio sigue presente en los mismos térmi-nos formales que en la PR (art. 19 ter.3, que remite al art. 17), con la consi-guiente extensión real de las posibilidades de elección, derivada de que el ac-tual art. 17 acrecienta dichas posibilidades: es decir, para el supuesto de pactos sucesorios ley nacional (cualquiera de ellas en casos de multinacionalidad) en el momento de la elección o en el momento del fallecimiento de cualquiera de los pactantes.
Esta cierta modificación del contenido de la regulación de la ley aplicable a los pactos sucesorios parece dirigirse hacia una restricción de su posible validez: se elimina la alternatividad in favorem validitatis en caso de conflicto móvil para los pactos que afectan a una sucesión, y se elimina la alternatividad igualmente in favorem validitatis en los que afectan a más de una sucesión. La nueva orien-tación sustantiva (restrictiva) innegable se corrige, no obstante, por la posibili-dad abierta de pacto de lege utenda en ambos tipos de pacto. Algo que realmente también implica una posibilidad potencial de elegir de entre varias leyes la más favorable al pacto.
18. Sin embargo, en lo que atañe a la real libertad proporcionada a la persona
o personas de cuya sucesión se trata respecto de la libre disposición de sus bie-nes, en lo que atañe a la presencia de los sistemas legitimarios, este juego de tira y afloja sustancial en la determinación de la ley aplicable (lato sensu hablando37) a la validez del pacto apenas tiene relevancia. La razón es obvia: el sistema legi-timario es patrimonio de la ley sucesoria; no de la ley rectora del pacto (sea cual sea la extensión que le demos a su ámbito de aplicación38). Dicho con otras la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo, [COM(2009)0154 – C7–0236/2009 – 2009/0157(COD)], p. 33), para el Max Planck merecía una opinión muy favorable (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Com-ments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession –en adelante Max Planck Comments–, nº 156); A. Bonomi, “Prime considerazioni sulla proposta di rego-lamento...”, loc. cit., pp. 902–904, también la avala, especialmente para los pactos sucesorios.
37 No forma parte del actual discurso determinar concretamente el ámbito de aplicación de la norma específica sobre ley aplicable a los pactos sucesorios.
38 Respecto de la solución de la PR 2009, ya manifestamos nuestras dudas en S. Álvarez González e I. Rodríguez–Uría Suárez, 2011, nº 9. A. Bonomi, Riv., 2010, p. 903, alertaba de los problemas de difícil delimitación que la Propuesta planteaba y el Max Planck recomendaba que se aclarase la delimitación del ámbito de aplicación entre los arts. 16 y 17 por un lado y el art. 18 por otro (Max Planck Comments,
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
385
palabras, el pacto sucesorio válido por verse favorecido por la orientación ma-terial del art. 18 PR, o el pacto sucesorio válido tras superar las trabas del art. 19 ter PR 201239, se verá potencialmente afectado por una ley también poten-cialmente distinta: la ley sucesoria determinada por los arts. 16 y 17 PR/PR 2012. Desde este punto de vista, el sesgo de la orientación material en la bús-queda de la ley aplicable al pacto sucesorio es indiferente para los sistemas legitimarios40.
19. La única diferencia entre el texto de 2009 y el de 2012 en este sentido
es, a mi juicio, regresiva. Mientras que en la PR las legítimas de la ley suceso-ria suponían un límite al pacto sucesorio que solo tutelaba “los derechos de cualquier tercero que no sea parte en el pacto” (art. 18.4º PR), la PR 2012 elimina tal referencia y la sustituye por un silencio que habrá que interpretar en términos genéricos de ámbito de aplicación de la ley sucesoria. Y en estos términos, el art. 19.2º.i es meridianamente claro: corresponde a la ley determi-nada en virtud de los arts. 16 o 17 regular “…la parte de libre disposición, las legítimas y demás restricciones a la disposición mortis causa…”. La diferen-cia, pues, es que el actual texto no hace diferencia en cuanto a potenciales legi-timarios que hayan participado en el pacto y los que no lo hayan hecho. En todo caso, las legítimas, todas las legítimas o las legítimas de todos, son las que determina la ley sucesoria, lo que la convierte en una Espada de Damocles sobre el pacto41.
D) La cláusula de orden público 20. El orden público en materia sucesoria siempre ha estado llamado a jugar
un papel relativamente importante a la luz de las notables diferencias que existen en los distintos sistemas sucesorios en Derecho comparado. Dicho esto, es preci-
nº 152 y 154). Hoy, el tema está más claro con la novedad de los arts. 19 ter y 19 quater, lo que no resuelve todos los problemas, como veremos más adelante.
39 De nuevo me permito simplificar, suprimiendo matices, en aras a una mayor claridad de la idea. 40 Los pactos sucesorios serían “neutros” en relación a la protección de los familiares, que dirá A.
Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship?...”, loc. cit., 2010, p. 609; id., Riv. dir. int.pr. proc., 2010, pp. 905–906, aunque la reserva del anterior art. 18.4º PR, pudiese afectar a las legítimas de los pactantes con especial trascendencia en los pactos renunciativos (lo destaca A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., pp. 269–270). Hoy son neutros en relación a las legítimas.
41 Esta idea ya la consideramos clave en nuestro comentario al art. 18 PR (S. Álvarez González e I. Rodríguez–Uría Suárez, 2011, nos 22 y 23). La nueva solución se explica así en el Considerando 18 terdecies PR 2012: “La ley que, en virtud del presente Reglamento, rija la admisibilidad y la validez sustantiva de una disposición mortis causa y, en relación con los pactos sucesorios, los efectos vinculan-tes entre las partes, no debe menoscabar los derechos de ninguna persona que, en virtud de la ley aplica-ble a la sucesión, tenga derecho a la legítima o a cualquier otro derecho del que no puede verse privada por la persona de cuya herencia se trate” (la cursiva es añadida).
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
386
so añadir de inmediato que en lo que atañe a las legítimas la peculiaridad de nuestro sistema plurilegislativo y la radical diferencia entre los distintos sistemas legitimarios españoles conceden poco o ningún espacio a la excepción de orden público para oponerse a la aplicación de leyes extranjeras con un sistema legiti-mario cuyos efectos resulten incompatibles con los principios indisponibles que gobiernan esta materia en nuestro ordenamiento jurídico. Como antes señalé, estos principios van desde la más amplia libertad de disposición mortis causa hasta su extensa limitación42.
Ello no excluye en absoluto la necesidad de valorar en qué medida el orden público puede afectar a la eficacia de los derechos legitimarios (o la ausencia de los mismos) prevista por la ley sucesoria. Ello es, además, un imperativo insos-layable, siquiera por la existencia durante algún tiempo de una extraña cláusula que creo que sorprendió a la gran mayoría de los comentaristas y que tomó posi-ción sobre un aspecto particular del orden público: el de su relación con las legí-timas43.
21. En efecto, el art. 27.2º PR, señalaba que “En particular, la aplicación de
una disposición de la ley designada por el presente Reglamento no podrá consi-derarse contraria al orden público del foro por el solo motivo de que sus disposi-ciones relativas a la reserva hereditaria son diferentes de las disposiciones vigen-tes en el foro”44. Esta especie de cláusula especial negativa de orden público venía a ratificar algunas opiniones manifestadas al respecto, como la del Grupo Europeo de Derecho Internacional Privado, taxativa en su respuesta a la pregun-ta 10 del Libro Verde Sucesiones y Testamentos45, e iba en la dirección manifes-tada en la mayoría de las respuestas al Libro Verde y al estudio de Derecho
42 Vid. M. Aguilar Benítez de Lugo y H. Aguilar Grieder, “Orden público y sucesiones (I y II), Bol.
Inf. Mº Just., nos 1984 y 1985, pp. 853–882 y 1123–1147, en especial en lo que aquí me interesa, pp. 873–879.
43 Menos interés creo que suscita la ausencia en el art. 27.1º PR del tradicional adverbio “manifies-tamente”, parece que fruto de un olvido y no de una voluntad de ampliar su ámbito de actuación (Vid. en este mismo número del AEDIPr, A. Wysocka, “The Public Policy Clause in the EU Succession Regula-tion”).
44 Esta es la versión que más se corresponde con el original del resto de las lenguas. La versión espa-ñola original (vid. supra, nota 17) claramente era errónea. En este apartado, me refiero especialmente al art. 27.2º PR, consciente de que el apartado primero, la que podríamos denominar cláusula general de orden público, puede ser también operativa: “La aplicación de una disposición de la ley de un Estado especificada por el presente Reglamento solo podrá ser rehusada si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro”. Tenor del actual art. 27 PR 2012, que incorpora el adverbio “manifiestamente”, cuya ausencia en la primera versión de la PR había sido oportunamente advertida en los primeros comentarios (E. Lein, Yearb. Priv. Int’l L., 2009, p. 125).
45 Respuesta taxativa y negativa, claro. Vid. “Réponse du Groupe européen de droit international pri-vé au livre vert de la Commission européenne sur les successions et testaments”, http://www.gedip–egpil.eu/documents/gedip–documents–15rlv.html.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
387
comparado realizado para la Comisión46. La cláusula era claramente un freno a la intervención de los sistemas legitimarios como obstáculos a la aplicación de leyes extranjeras y, desde este punto de vista, ¿una señal liberal?
22. A mi juicio, la complejidad que introducía en la aplicación pura y simple
de la cláusula ordinaria de orden público convertía al art. 27.2º PR en una regla conflictiva47. Por un lado se interpretó (y creo que esa fue la primera impresión de todos) como una norma que impedía activar el orden público en materia de legítimas frente a leyes extranjeras más liberales que la ley de foro48; pero lo cierto es que en su literalidad, la situación contraria también tendría cabida; es decir, la cláusula podría impedir que la ley del foro, basada en la absoluta liber-tad de testar, pudiese activar la excepción de orden público contra la ley suceso-ria extranjera que restringiese esta de manera amplia49. Desde este punto de vis-ta, el art. 27.2º PR volvería a ser neutro: impediría la acción del orden público en las dos direcciones: frente a leyes que otorgasen una absoluta libertad de testar, pero también frente a leyes que previesen un estricto sistema legitimario con un mínimo (o sin él) margen de maniobra a la libertad de disposición del causante.
Por otro lado, el hecho de que el propio precepto suscitase interpretaciones claramente divergentes en cuanto a su alcance entre comentaristas tan cualifica-dos como Heinrich Dörner y Andrea Bonomi50 era un indicio de que el precepto
46 H. Dörner y P. Lagarde, Rapport Final, p. 59, con matizaciones en los casos austriaco, alemán y, en menor medida, francés.
47 Muy gráfico H. Dörner, “Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum Internationalen Erb– und Erbverfahrensrecht – Überblick und ausgewählte Probleme”, Zeitschrift für Erbrecht und Vermö-gensnachfolge (ZEV), 2010, pp. 221–228, habla de una regla no fácilmente digerible por algunos Esta-dos Miembros (p. 226); de “ambigua” la califica A. Wysocka, AEDIPr, 2011, cit.
48 E. Lein, Yearb. Priv. Int’l L., 2009, p. 125; A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirs-hip?...”, loc. cit., 2010, pp. 609–610; H. Dörner, ZEV, 2010, pp. 216–217.
49 Imaginemos la situación en un foro presidido por la total libertad de disposición mortis causa en-frentado frente al caso del testador sometido al Derecho foral vizcaíno con un solo hijo, que es legitima-rio nada menos que en cuatro quintos de la herencia (art. 55 LDCFPV). P. Mayer ya se hacía la pregunta sobre si la libertad de disposición mortis causa es para los sistemas que no conocen la legítima un valor de idéntica protección que la protección de la familia para los que la conocen (en A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., débats, p. 283).
50 El primero consideraba, v.gr., que la regla estaba en contradicción con la concepción legitimaria alemana, especialmente a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 19 de abril de 2005 (http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/2005/4/19, con texto en alemán y en inglés) el segundo, realizaba una interpretación mucho más matizada, incidiendo en la literalidad de la norma y en el concepto de “modalidades relativas a la legítima”. En concreto, no cabría recurrir al orden público cuando la legítima prevista por la ley extranjera fuese más reducida que la del foro, se articulase como usufructo en vez de nuda propiedad, como pars valorum en vez de pars bonorum, planteara dife-rencias de cálculo, ejercicio de la acción de reducción… etc. (A. Bonomi, “Testamentary Freedom or Forced Heirship?...”, loc. cit., 2010, p. 610; y especialmente A. Bonomi, “Le choix…”, loc. cit., p. 36 y A. Bonomi, “Prime considerazioni sulla proposta di regolamento...”, loc. cit., p. 893), pero el orden público podría ser operativo cuando la ley extranjera no previese ninguna protección de los allegados o
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
388
podría generar más problemas de los que pretendía resolver. Pienso que una cláusula ordinaria de orden público como la que en estos momentos prevé el texto de 2012, es más que suficiente51. Su supresión, en todo caso, hace desapa-recer un argumento favorable (cualquiera que fuera su interpretación más ade-cuada) a la consideración de que la PR se orienta hacia la concesión de mayor libertad de disposición al causante.
IV. Legítimas y ley sucesoria en la PR. La pervivencia de los problemas clásicos
1. El sistema legitimario como competencia natural de la ley sucesoria
23. Haciendo un balance provisional de lo que hasta este momento hemos vis-
to, podemos decir que, en lo que atañe al papel que desempeñan las legítimas en una sucesión internacional, la PR en los dos textos que he manejado (2009 y 2012) introduce una novedad importante, la posibilidad de professio iuris de su art. 17, y una solución neutra y, en cierto modo, clásica y continuista en su es-tructura: la aplicación de una ley que se localiza temporalmente en el momento del fallecimiento del causante. Que sea la ley de su residencia habitual (en vez de, v.gr., su ley nacional, como en nuestro art. 9.8º Cc, o la de su último domici-lio) no cambia sino la identificación del sistema legitimario, que no se hace en función de su contenido más o menos restrictivo de la libertad de disposición, sino, podríamos decir, en función de la proximidad de la ley aplicable.
24. Estas soluciones básicas, a las que se han añadido en la PR 2012 algunas
otras reglas particulares que identifican otras leyes al lado de la ley sucesoria52, plantean problemas de aplicación también clásicos que inciden en la cuestión de base que está detrás de todo sistema legitimario: la tensión entre la libertad de alguno de ellos o cuando previese una legítima o similar condicionada a situaciones de necesidad. Debe hacerse notar que esta interpretación matizada era tributaria de una literalidad muy nítida en la versión francesa, italiana o portuguesa, pero menos clara en otras lenguas: “modalités concernant la réserve héréditaire…”; “le modalità da quella previste in relazione alla legittima…”; “modalidades relativas à legítima…”; “Pflichtteilsanspruch…”; “clauses regarding the reserved portion…”; “disposiciones relativas a la reserva hereditaria…”.
51 Th. M. De Boer, “Unwelcome Foreign Law: Public Policy and Other Means to Protect the Fun-damental Values and Public Interests of the European Community”, The External Dimension of EC Private Internacional Law in Family and Succession Matters, ed. por A. Malatesta, S. Bariatti y F. Pocar, Padua, Cedam, 2008, pp. 295–330, p. 311, sin referirse expresamente al texto de la PR, pero sí al caso concreto de las legítimas; en igual sentido A. Wysocka, AEDIPr, 2011, cit.; el Deutsches Notarins-titut, en su estudio realizado para la Comisión en 2002, concluyó también que una cláusula general de orden público es suficiente Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l’Union Européenne, p. 74.
52 Nuevos arts. 19 bis y 19 quater, por ejemplo.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
389
disposición del causante y los límites impuestos por la ley. Cuando existe certeza sobre la ley, la voluntad puede acomodarse a esos límites. Algo que no puede ocurrir cuando esa ley no está definida en el momento de disponer. La concien-cia de esta situación invita de forma ineludible a hacer uso de la professio iuris si se quiere tener certeza de que lo que se decide se corresponde con lo que puede decidirse53. De no ser así, porque no se tiene conciencia de la posibilidad o por-que el contenido de la ley nacional “actual” no resulta interesante para el causan-te, ni la posibilidad de professio iuris a la ley nacional al momento del falleci-miento ni la conexión objetiva (residencia habitual en el momento del falleci-miento o ley más estrechamente vinculada) superan las dosis de incertidumbre que hoy acompañan a las sucesiones internacionales. Dosis de incertidumbre que la PR debería tratar de erradicar y no erradica.
Como más atrás señalé, en los siguientes epígrafes analizaré las soluciones propuestas por la PR desde la perspectiva de su capacidad para resolver proble-mas típicos de desencuentro entre la voluntad del causante o pactantes y la ley que regirá en última instancia los límites a esa voluntad en la sucesión intestada, en la sucesión testada y en la sucesión paccionada.
2. La sucesión intestada
25. Aunque a primera vista pudiera parecer que la sucesión intestada no puede
plantear problemas entre una voluntad del causante no manifestada con efectos mortis causa y el destino final de sus bienes, lo cierto es que los sistemas legiti-marios despliegan sus efectos incluso ante esta forma de delación54. Intrínseca-mente unido al sistema legitimario se encuentra uno de los aspectos más contro-vertidos de la PR o, al menos, uno de los que más ruido ha hecho en el Reino Unido, constituyéndose en razón eficiente de que tal país no participe en el futu-ro reglamento: el claw–back o posibilidad de que la ley sucesoria afecte a la eficacia de los actos de disposición del causante efectuados en vida55. Es perfec-
53 Hablo en términos de ley aplicable y excluyo los supuestos de cambio del contenido de la ley su-
cesoria que podrían afectar tanto a sucesiones internacionales cuanto a sucesiones nacionales. Desprecio pues el llamado conflicto internacional transitorio de mi razonamiento (J.C. Fernández Rozas y S. Sán-chez Lorenzo, op. cit., pp. 142–143), puesto que no tiene una incidencia particular.
54 No puede desconocerse, incluso, que para algunas opiniones existe un modo de delación sucesoria, distinta de la sucesión abintestato, testamentaria y paccionada, que sería concretamente la legitimaria, forzosa o contra testamento (J.L. Lacruz Berdejo, op. cit., pp. 53 y 434–436, para el sistema del Cc).
55 Las mayores preocupaciones en el Reino Unido han girado en torno a este problema, a la falta de idoneidad de la conexión objetiva (residencia habitual en la PR de 2009) y a la configuración del certifi-cado sucesorio europeo. Vid., al respecto, E. Lein, “Legal consequences of the Decision by the UK Not to Take Part in the Adoption of an EU Regulation on Succession”, Policy Department C – Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Parlamento Europeo, accessible en http://www.europarl. europa. eu/ document/ activities/cont/201003/20100329ATT71518/20100329ATT71518EN.pdf, última consulta, 23 abril 2012.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
390
tamente comprensible que los sistemas que parten de una plena libertad de testar, y singularmente el inglés, no conciban que una ley sucesoria, futura y no siem-pre de fácil previsión, pueda echar por tierra los actos libremente realizados por el causante durante su vida56.
El tenor de la PR 2012 establece en su art. 19.2.j PR que la ley designada por los arts. 16 y 17 regirá “la obligación de reintegrar o computar las liberalidades, los adelantos o los legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distin-tos beneficiarios”57. Obviamente, el problema es común a los diferentes tipos de delación de la herencia. Su tratamiento en este momento (sucesión intestada) es meramente coyuntural.
Esta solución es, probablemente, el fruto de un punto de partida (puesto que se trata de un texto ligeramente evolucionado respecto del de la PR58) cuya idea básica no llegó a cambiarse, a pesar de que tal posibilidad de cambio estuvo
56 Muy significativo el informe “The EU’s Regulation on Succession”, elaborado por el European
Union Committee de la House of Lords, 2010 (accessible en http://www.publications. parlia-ment.uk/pa/ld200910/ldselect/ldeucom/75/75.pdf); igualmente, J. Harris, “The Proposed EU Regulation on Succession and Wills: Prospects and Challenges”, Trust Law International, vol.22, 2008, 181–235, esp. pp. 195–200. La idea de fondo ha tenido alguna repercusión en reformas del Derecho de sucesiones como la alemana, en la que el § 2325.3 BGB establece un régimen de computación de donaciones que se reduce progresivamente un 10% anual, hasta las realizadas más allá de los 10 años anteriores al falle-cimiento (Vid. E. Arroyo i Amayuelas, “La reforma del derecho de sucesiones y de la prescripción en Alemania”, InDret, 2010, pp. 8–9). El CCCat también ha establecido un plazo de 10 años en cuanto a las donaciones computables (salvo las imputables a la legítima) que justifica en la tendencia a limitar y restringir la legítima (art 451–5 CCCat).
57 El art. 1.3.f) de la PR 2012 excluye del ámbito de aplicación del mismo “los derechos de pro-piedad, intereses y bienes creados o transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo me-diante liberalidades, propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, pla-nes de pensiones, contratos de seguros y transacciones de naturaleza análoga, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 19, apartado 2, letra j)”. No obstante esta proposición general, muy condicionada por otras igualmente generales sobre el ámbito de aplicación de otros instrumentos (significadamente el Reglamento 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales –RR I), es susceptible de matización respecto de tipos de donaciones como la donación propter nuptias, con título suficiente para someterse a la ley de los efectos del matrimonio [A. Remiro Brotóns, “Comentario al art. 10.7º Cc”, Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, M. Albaladejo (dir), t. I, Jaén, 1978, p. 341; con más alternativas P. Jiménez Blanco, “El Derecho aplicable a las donaciones”, REDI, 1997, pp. 63–89, pp. 73–77] o la donación mortis causa, cuya inclusión dentro del ámbito de la ley suceso-ria parece lo más razonable (P. Jiménez Blanco, 1997, pp. 78–79; y muy especialmente J.M. Fontane-llas Morell, “Las donaciones mortis causa ante la reglamentación comunitaria de las sucesiones”, en este tomo del Anuario, infra, pp. 465 –484); A. Bonomi, “Successions internationales: conflits de lois et de juridictions”, Recueil des Cours de L’Academie de La Haye de Droit International (R. des C.), t.. 350, 2011, pp. 71–418, pp. 284–285, aboga también por una primera consulta de la ley sucesoria y, eventualmente, en función de lo que esta disponga, la ley rectora de la donación inter vivos. Y todo ello con independencia de que los trabajos comunitarios en curso sobre regímenes económico–matrimoniales o efectos patrimoniales de las uniones registradas sigan la misma tónica.
58 El art. 19.2.j PR hablaba de “la imputación y la reducción de las liberalidades, así como su toma en consideración a la hora de calcular las partes del a herencia”.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
391
presente tanto en las propuestas doctrinales cuanto en los propios trabajos nor-mativos.
27. La aplicación de la ley sucesoria al cómputo, imputación, eventual reduc-
ción y colación de donaciones es en la doctrina española un lugar común en la difícil delimitación entre la ley rectora de las donaciones y la ley sucesoria59. Esta fuerza expansiva de la ley sucesoria, que prevalece en este aspecto sobre la ley rectora del negocio jurídico inter vivos, ha tratado de moderarse o modificar-se en relación con el tema que nos ocupa. En el actual proceso de elaboración del futuro Reglamento comunitario se ha defendido una alternativa a la aplica-ción pura y dura de la ley sucesoria: la aplicación cumulativa con ley sucesoria anticipada identificada en el momento de la donación60. También se ha propues-to, sin más, la aplicación de la ley sucesoria anticipada61. Téngase en cuenta que ninguna de estas propuestas le conceden margen alguno a la ley rectora de la propia donación, aparentemente, por la coyuntural razón de que la ley rectora de la sucesión sería más estable y menos manipulable que la del negocio jurídico (en principio la ley elegida por las partes).
Como acabo de señalar, esta preocupación también ha estado presente en los trabajos vinculados a la PR. En sendos documentos, de 8 de diciembre de 2011 (de la Presidencia al Coreper/Consejo) y de 12 diciembre de 2011 (Nota de la Presidencia a Consejo) se incide en la importancia de lo que se denomina reinte-gración de liberalidades. En el segundo de dichos documentos se propone lo siguiente: “Una opción sería que el tercero que hubiera recibido una liberalidad tuviera la posibilidad de oponerse a una reclamación de reincorporación de la liberalidad a la muerte del donante si esa persona no hubiera podido prever tal reclamación con arreglo a la legislación aplicable a la sucesión del donante en caso de que este hubiera fallecido el día en que hizo la liberalidad. Esta excep-ción se combinaría, si fuera necesario, con una disposición transitoria. La excep-
59 A. Remiro Brotóns, 1978, pp. 345–346; P. Jiménez Blanco, 1997, p. 88; no está claro en A. Borrás
Rodríguez, “Comentario al art. 10.7º Cc”, Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, 2ª ed., t. I. vol. 2, M. Albaladejo y S. Díaz Alabart (dirs.), Madrid, 1995, p. 709, en relación con la afectación de la legítima.
60 MPI Comments, nos 178–180; en similares términos que A. Dutta, RabelsZ, 2009, p. 583 61 A. Bonomi, R. des C., 2011, pp. 276–277, con diversas referencias. Creo, no obstante, que esta no
puede ser una solución distinta de la propuesta del MPI, dado que la ley sucesoria anticipada podría tener a lo sumo una función de veto, pero si el régimen de la legítima es indiscutiblemente objeto de la ley sucesoria, es ésta la que prima facie debe decidir sobre cómputo, la imputación, reducción o cola-ción. Es decir, traduciendo esta hipotética regla a nuestra problemática, si la ley sucesoria anticipada es el Cc y la ley sucesoria la inglesa, el régimen sucesorio de las donaciones efectuadas en vida por el causante es el de la ley inglesa (no el del Cc). Y si la situación se invierte, el régimen sería el del Cc, pero ahora sí, la ley inglesa actuaría con función de veto.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
392
ción no se aplicaría a los herederos que hubieran recibido liberalidades en vida del donante”. La preocupación, sin embargo, no se ha traducido en norma.
28. Las consecuencias no son nada alentadoras desde el punto de vista de la
seguridad y previsibilidad jurídicas y desde la perspectiva del respeto a la volun-tad del causante. Un ejemplo gráfico nos ilustrará esta afirmación. La SAP Bar-celona 4 de noviembre de 200362 planteó, entre otros, la discusión sobre la natu-raleza colacionable de unas donaciones que habían sido realizadas por la causan-te cuando tenía vecindad civil navarra, habiendo adquirido con posterioridad la vecindad catalana con la que falleció. La impugnación del carácter colacionable de las donaciones se basó en la vecindad navarra; no queda claro si por conside-rarla ley aplicable a las donaciones ex art. 10.7º Cc o quizá –por emplear la misma ratio de las propuestas descritas en el párrafo anterior– por considerar aplicable una especie de ley sucesoria anticipada. En cualquier caso, la AP no tuvo dudas en aplicar la ley sucesoria (vecindad civil del causante en el momen-to del fallecimiento) de forma incondicional: “…es claro que abriendo la suce-sión […] con arreglo al Codi de Successions, Llei 40/1991 de 30 de diciembre, por entender que la causante tenía vecindad civil catalana en el momento de su fallecimiento […] siendo aplicable una determinada legislación a una sucesión, se aplica ésta a todas las cuestiones que puedan plantearse sin excepción alguna, por lo que, en consecuencia, será de aplicación el art. 355 del Codi de Succes-sions en su redacción vigente en la fecha del fallecimiento de la testadora”. Cámbiese la ley navarra por la inglesa y manténgase la catalana como ley suce-soria de la última residencia habitual del causante y la solución básica propor-cionada por la PR sería la misma: una afectación de la libertad del causante en relación con actos de disposición realizados en vida “conforme” a una ley (dejo en el aire cuál) que aparentemente las consideraba intocables.
29. Para concluir este apartado, me gustaría hacer alusión a otra posibilidad en
la que el sistema legitimario afecta o puede afectar a otros actos de disposición realizados en fraude de la legítima63. De nuevo me serviré de dos ejemplos de la práctica española para ilustrar el problema. La STSJ Cataluña 7 de abril de 201064 consideró que el “contrato de pensión vitalicia inmediata” concertado por
62 AC\2003\1818. El ejemplo parte de la existencia de un testamento, pero los términos del debate y la solución otorgada por la AP son perfectamente extensibles como antes señalé a la sucesión intestada. Esta sentencia fue ratificada por la STS 14 de septiembre de 2009, RJ\2009\4445, al rechazar el recurso de casación interpuesto contra ella.
63 J.L. Lacruz Berdejo, p. 516. Por razones expositivas he preferido no diferenciar las consecuencias de donaciones realizadas en fraude y los supuestos que tradicionalmente se reconducen a los mecanis-mos de imputación, reducción, colación…, aun siendo consciente de que las consecuencias para la eficacia de la donación pueden ser distintas.
64 RJ\2011\407.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
393
el causante con una entidad financiera, siendo la prima única idéntica al capital muerte y la única beneficiaria una de sus hijas, se había realizado en fraude de las legítimas de los demás descendientes y ordenó computar la prima a efectos de su cálculo. Por su parte la SAP Illes Balears 4 de octubre de 199765 declaró la inoficiosidad de las ventas efectuadas por el causante a su esposa, en relación con la legítima de la hija; no hubo discusión sobre el régimen jurídico. Se dio por supuesto que “la nulidad (sic) de las escrituras públicas de compraventa lo son en cuanto afecten por inoficiosas a dicha cuota hereditaria”.
Internacionalizando estos dos supuestos, cabe preguntarse por el papel que ju-garía aquí la lex contractus (eventualmente distinta de la ley sucesoria) en uno y otro caso. De ser el sistema legitimario (ley sucesoria) el determinante de la existencia del fraude y de sus consecuencias, cabe preguntarse también por la llamativa diferencia con la regulación de la acción pauliana en DIPr. Como es bien sabido, en este último caso, las posturas sobre le ley aplicable son diversas y, sobre todo, tienen en cuenta los intereses de las distintas leyes aplicables y de los distintos participantes (ponderación de los intereses del acreedor defraudado y del tercero de buena fe, por ejemplo) para plantear soluciones complejas que parten, en todo caso, de la preexistencia de un crédito66. En el caso de la tutela de la legítima, no existe el crédito preexistente al acto, sino apenas una expecta-tiva (y puede que ni siquiera eso: es el caso del tomador del seguro o el vendedor de cuya ley sucesoria anticipada al momento de realizar el negocio no prevea legítimas y que fallece bajo una ley sucesoria que sí las establece). Sin embargo, la competencia de la ley sucesoria parece ser indiscutida.
30. A mi juicio, se debería proveer un mecanismo para evitar esta extensión
desmesurada de la ley sucesoria. La professio iuris vuelve a ser un instrumento que podría amortiguar los problemas que planteo, pero dependerá de los casos y no siempre será eficaz. Una simple variación en el caso típico que aterra a los británicos es más que elocuente: en vez de un inglés, pensemos en el español que reside habitualmente en el Reino Unido y que allí se vuelca en actividades filan-trópicas y charities para terminar regresando a España a pasar sus últimos años, donde fallece. Una ley española (efectivamente puede ser más o menos respe-tuosa con la libertad de testar, en función de qué ley española sea la aplicable)
65 AC 1997, 2162. 66 Vid. al respecto la muy interesante recensión que realiza L. Carballo Piñeiro, REDI, 2011, pp. 359–
364, sobre las monografías de E. Rodriguez Pineau, Integridad del patrimonio y protección del crédito: las acciones pauliana y revocatoria en el tráfico internacional, Pamplona, Cívitas, 2010 y I. Pretelli, Garanzie del crédito e conflitti di leggi. Lo statuto dell’azione revocatoria, Nápoles, 2010. Su postura puede verse en L. Carballo Piñeiro, “Acción pauliana e integración europea. Una propuesta de ley apli-cable”, REDI, 2012–1, pp. 43–72.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
394
determinará el alcance de tales actos, sin que al causante se le haya dado otra oportunidad que no sea la de elegir la propia ley española.
3. La sucesión testamentaria
31. La PR no contenía ningún tipo de solución específica para la sucesión tes-
tada. La ley sucesoria se aplicaría a la sucesión en los términos y con el alcance previsto por el art. 19 PR sin distinción sobre el carácter testado o intestado de la sucesión. Las legítimas vendrían determinadas por la ley designada por los arts. 16 y 17 PR.
La PR 2012 introduce una variante a modo del conocido Errichtugsstatut67 para sustraer a la ley sucesoria determinados aspectos que quedarán sujetos a la ley sucesoria anticipada. Esta última se aplicará a la “admisibilidad y validez sustanti-va” (art. 19 bis), entendiendo por tal los siguientes extremos: a) la capacidad de la persona que realice la disposición mortis causa para realizarla; b) las causas espe-cíficas que impidan a la persona que realice la disposición disponer en favor de determinadas personas o que impidan a una persona recibir bienes sucesorios de la persona que realice la disposición; c) la admisibilidad de representación a los efec-tos de realizar una disposición mortis causa; d) la interpretación de la disposición; e) el fraude, la coacción, el error o cualquier otra cuestión relativa al consentimien-to o la intención de la persona que realice la disposición.
La nueva norma responde así a las voces que habían pedido una solución para los testamentos similar a la que se preveía en el citado art. 18 PR para los pactos sucesorios68. La razón aparente no es otra que la de solventar las consecuencias negativas de un cambio de residencia habitual entre el momento de testar y el del fallecimiento, cuando el testador hubiera ajustado sus disposiciones a la ley de dicha residencia en el momento de testar y la posibilidad de que este cambio afecte a la validez del testamento69.
32. Sin embargo, en lo que ahora me interesa, cabe señalar que la nueva nor-
ma no supone una quiebra sustancial del modelo de identificación de la ley apli-cable y, consiguientemente, no combate de forma radical la posible discrepancia
67 Con distinto alcance, lo tenemos en el art. 9.8, regla segunda del CC o en el art. 26.5º EGBGB (vid.
más ejemplos en A. Bonomi, R. des C., 2011, pp. 310–312). 68 Max Planck Comments, nº 151; O. Remien, “La validité et les effects des actes à cause de mort”, Suc-
cessions internacionales. Réflexions autour du futur règlement européen…, loc. cit., pp. 57–68, pp. 59–60; A. Bonomi, R. des C., 2011, p. 316, considera que el juego de esta ley sucesoria anticipada debería restrin-girse a los supuestos de pactos sucesorios con disposiciones irrevocables o testamentos mancomunados.
69 Situación que vamos a considerar como la ordinaria, aunque la práctica del Derecho interregional español muestra, v.gr., que no es infrecuente la disposición testamentaria conforme a una ley que no se corresponde con la ley sucesoria anticipada (vid. la advertencia efectuada supra nº 8, nota 20).
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
395
entre lo que el causante desea y lo que la ley le permite hacer a la postre. Lo que se sustrae a la ley sucesoria para llevarlo a esta ley sucesoria anticipada no evita la aparición de problemas clásicos, como los derivados de unas legítimas poten-cialmente más amplias en la ley sucesoria (que afecten a las disposiciones testa-mentarias), o los vinculados a las situaciones de preterición o desheredación, como instituciones de protección de la legítima70.
33. La consecuencia de localizar la “ley aplicable a las legítimas” (por decirlo
de forma gráfica) en el momento de la muerte (sea la que sea, nacionalidad, do-micilio, residencia habitual del causante…) es que ante un eventual conflicto móvil se produce la tutela del sistema legitimario más amplio (del que mayores restricciones a la voluntad de testar prevea) como un efecto lógico o natural del comportamiento de la persona que otorga un testamento que, de ordinario, respe-tará las legítimas de la ley sucesoria anticipada. Si las legítimas previstas por la ley sucesoria son más amplias, éstas prevalecen; si son menos amplias, las dis-posiciones que se han ajustado a las más amplias de la ley sucesoria anticipada quedan incólumes. Ello, no obstante, es independiente de que exista o no una ley sucesoria anticipada con mayor o menor contenido regulativo (salvo que tam-bién incluyese las legítimas, claro). Es la consecuencia natural del comporta-miento de un testador que ajusta su comportamiento (sus disposiciones) a lo que la ley le permite en el momento de disponer, cuando quien decide los límites de ese comportamiento es una ley futura que aún no conoce71.
34. La preterición es una situación indisolublemente unida a la institución de
la legítima72 y no puede desligarse de la ley sucesoria aplicable a aquélla. La desheredación es igualmente una consecuencia directa del sistema legitimario y tiene una presencia específica en el art. 19 PR 2012: “La ley determinada en virtud de los arts. 16 o 17 regirá la totalidad de la sucesión… 2. Dicha ley regirá, en particular […] e) la desheredación y la descalificación por conducta”73.
35. Una simple ojeada a lo que regula la ley sucesoria (art. 19 PR) y lo que
regula la ley sucesoria anticipada (art. 19 bis), nos pone de manifiesto que la
70 T.F. Torres García, 2009, p. 303. 71 La solución del art. 9.8º Cc es un ejemplo paradigmático de esta consecuencia potencialmente ne-
gativa para las previsiones del testador (L. Arechederra Aranzadi, RDP, 1976, p. 513; A. Font i Segura, “La sucesión hereditaria en Derecho interregional”, ADC, 2000, pp. 23–81, pp. 46 ss.).
72 J.L. Lacruz Berdejo, pp. 517–527, que recoge gráficamente la terminología pandectística del siglo XIX, al hablar de “derecho de legítima formal” o “tutela de la legítima formal”.
73 Eludo la circunstancia de que, en algunos sistemas (v.gr., en el Cc francés o el Cc italiano) des-heredación e indignidad son figuras asimiladas. Vid. al respecto, M.P. García Rubio y M. Otero Crespo, “Capacidad, incapacidad e indignidad para suceder”, Tratado de Derecho de sucesiones, t. I, M.C. Gete Alonso y Calera (dir.), Cizur Menor, 2011, pp. 225–273, pp. 245–246.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
396
validez del testamento y/o sus disposiciones no queda salvaguardada por la ley sucesoria anticipada cuando, v.gr., el testador omitió toda alusión a un legitima-rio (previsto como tal por la ley sucesoria) que no lo era de acuerdo con la ley sucesoria anticipada. Ejemplo simple sería el del testamento efectuado “confor-me” a la ley inglesa al que se termina aplicando la ley española de la última resi-dencia del causante. El resultado puede ser el de la SAP Murcia (Sección 5ª), nº 331/2011 30 noviembre de 201174, para un caso distinto del que aquí nos plan-teamos75, pero con un resultado igualmente conflictivo entre lo que la testadora quiso y lo que la ley determinó: otorgamiento de testamento con nombramiento de heredero y preterición de sus tres hijos, cuando la ley sucesoria anticipada era la inglesa; admisión del reenvío a la ley española (Cc en concreto) reducción de la institución al tercio de libre disposición y afirmación del carácter de legitima-rio de los hijos con sus correspondientes derechos de dos tercios de la herencia. El resultado de aplicar una ley distinta a la que el testador tuvo en mente puede que frustre parcialmente su voluntad o que incluso lo haga de forma total. Ello dependerá de los mecanismos que la ley sucesoria prevea para abordar la prete-rición; la diferencia que pueda establecer entre preterición intencional o errónea; los remedios que oscilen entre la reducción de las atribuciones realizadas en testamento y la ineficacia total del testamento con la consiguiente apertura de la sucesión intestada, etc. De nuevo un ejemplo extraído de nuestro Derecho inter-regional ilustrará el problema: el del testador sujeto al Fuero de Ayala en el mo-mento de testar que instituye heredero a un tercero dejándole todos los bienes sin nombrar a sus hijos en su testamento, y luego muere con vecindad civil común o con vecindad civil navarra. En ambos supuestos, la aplicación de la ley sucesoria a las legítimas (al sistema legitimario) conllevaría la nulidad de la institución de heredero (Ley 271 FN) o la anulación de las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial (814 Cc, si partimos de que la preterición no fue intencio-nal)76. En el caso del Cc se produciría no solo una consecuencia de ineficacia formal, sino también la ordinaria material, puesto que la legítima tiene un conte-nido material del que carece la navarra77. De nuevo, cambiemos el testador suje-to al Fuero de Ayala por un inglés residente en Londres que tras testar traslada
74 AC\2011\2337. 75 Es distinto porque la ley sucesoria fue determinada mediante la aceptación del reenvío de la ley in-
glesa a la ley española (y no mediante el cambio de residencia habitual que es la hipótesis que manejo sobre la PR), pero equivalente en el sentido de que existe una discrepancia entre lo que la testadora podía hacer (y de hecho hizo) conforme a la ley sucesoria anticipada (su ley nacional cuando testó) y el resultado de la aplicación de la ley sucesoria. De los datos del caso doy por hecho que nombró heredero a un no legitimario con preterición de sus tres hijos.
76 L. Arechederra Aranzadi, RDP, 1976, p. 511. 77 Vid. al respecto, A. Font i Segura, “Los arts. 134 LDCFPV y 9.8 CC en el marco constitucional”,
Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco, Bilbao, 1999, pp. 407–425, p. 421–422, y nota 54, donde describe las relaciones con otros Derechos civiles españoles como ley sucesoria.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
397
su residencia a Pamplona (primer supuesto) o a Madrid (segundo), para darnos cuenta de que la solución no es en absoluto satisfactoria78.
36. La desheredación es otra de las cuestiones directamente vinculadas a las
legítimas sobre las que pende la ausencia de previsibilidad derivada del momen-to crítico en el que se determina la ley aplicable; momento del fallecimiento del causante, potencialmente muy separado del momento de otorgar testamento. Es estos términos, al testador que se basa en una causa tipificada por la ley suceso-ria anticipada para desheredar a uno de los legitimarios sólo le queda esperar a que o bien esa ley sucesoria anticipada coincida con la ley sucesoria, o bien a que la ley sucesoria, siendo otra, prevea la misma causa de desheredación, o no prevea legítima alguna o, lo que será realmente infrecuente, que la ley sucesoria admita una interpretación laxa de las causas de desheredación y pueda producir-se una adaptación impropia entre ambas leyes79. Hablo de adaptación impropia porque en sentido estricto no hay ni ha habido dos leyes aplicables en dos mo-mentos distintos. La ley sucesoria anticipada es una mera ficción, salvo en las materias que expresamente regula el art. 19 bis PR 2012 (ninguna de las cuáles tiene que ver ni con la legítima ni, consiguientemente, con la desheredación que son competencia de la ley sucesoria). Y, sin embargo, la tipicidad de las causas de desheredación en los distintos sistemas hace que de ordinario la deshereda-ción se haya de concebir con cierta dosis de formalismo: “la desheredación –señala el art. 849 Cc– sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde”; “La desheredación debe hacerse en testamento,
78 Todo ello sin introducir la duda, que considero relevante, que cómo considerar la preterición en
ambos casos, si intencional o no intencional. En este contexto no me resisto a reproducir el el art. 16.3. c) inciso segundo del Proyecto de Reforma del Título preliminar del Cc español, de 14 noviembre de 1962 establecía que “La preterición sobrevenida no anulará la anterior institución de heredero o el tes-tamento, según sea el ordenamiento jurídico del que se trate, sin perjuicio de las reducciones que proce-den”. Una norma material especialmente concebida para solventar los problemas de conflicto móvil, que difícilmente encontraría cobijo en la competencia de la UE, pero que no desdeciría de otras, como la citada relativa a los supuestos de conmoriencia (cit. supra, nota 1).
79 Aunque no sea imposible concebir la admisión de una cierta equivalencia entre causas distintas de desheredación. A. Vaquer Aloy, hace referencia a diversas resoluciones judiciales en las que la interpre-tación de algunas causas de desheredación previstas en el antiguo art. 370 del Código de sucesiones de Cataluña (en concreto la prevista por el apartado 3 del art. 370 CS: “Haber maltratado de obra o injuria-do, en ambos casos gravemente, al testador o a su cónyuge”) se habría relajado e interpretado conforme a la que luego sería la nueva causa introducida por el art. 451–17 e) CCCat: “La ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario” (Vid. “Freedom of Testation, Compulsory Share and Disinheritance Based on Lack of Family Relationship”, The Law of Succession: Testamentary Freedom. European Perspectives, M. Anderson y E. Arroyo I Amayuelas (ed.), Groningen, European Law Publishing, 2011, pp. 101–103). Obviamente, el caso es particular puesto que se trata de dos causas de la misma ley, una de las cuáles puede considerarse, precisamente, una evolución o adaptación a las nuevas exigencias sociales del viejo Derecho.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
398
codicilo o pacto sucesorio y requiere la expresión de una de las causas tipifica-das por el art. 451–17 y la designación nominal del legitimario desheredado”, señala, a su vez el art. 451–18 CCCat.80
37. Para concluir este apartado debo hacer referencia a una novedad que con-
sidero positiva en la nueva redacción del art. 19 bis PR 2012 y que puede ayudar a resolver un problema motivado por el carácter ritual de algunas disposiciones testamentarias relativas a las legítimas. No es infrecuente encontrar en los testa-mentos disposiciones que concluyen con frases de este tenor: “… dejando a sal-vo las legítimas que por ley pudieran corresponder”; o “dejando a salvo la legí-tima estricta”; o similares. Interpretar qué quiso el testador con tales fórmulas es, según la última versión de la PR, algo que corresponde a la ley sucesoria antici-pada. El tema de la ley aplicable a la interpretación del testamento no es pacífico en relación con el art. 9.8º Cc que, como es bien sabido, también consagra un potencial reparto entre ley sucesoria y ley sucesoria anticipada81. El peso tradi-cional de la ley sucesoria se proyecta sobre la interpretación del testamento in-cluso en los sistemas que, como el nuestro, conceden un papel más o menos relevante a la ley sucesoria anticipada82. A mi juicio, la solución prevista por el art. 19.bis PR 2012 es aceptable. De nuevo ejemplos extraídos de nuestra prácti-ca interregional creo que sirven para ratificar esta opinión.
La SAP Vizcaya 7 de abril de 200983 muestra un caso en el que el testador había otorgado testamento conforme a la ley sucesoria anticipada (común, Cc), haciendo uso de la posibilidad abierta por el art. 831 Cc, y atribuyendo al cón-yuge “…la facultad de distribuir a su prudente arbitrio, la herencia del testador entre sus hijos y descendientes comunes haciendo también las mejoras que esti-
80 Estas exigencias pueden ser más o menos rígidas: por ejemplo el art. 479 del Código civil suizo, por poner un ejemplo de ley extranjera establece que “1. L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne. […3.] si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la consé-quence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation”
81 Por la ley sucesoria anticipada, con un razonamiento convincente, A. Calatayud Sierra, “Conflictos interterritoriales entre los Derechos sucesorios españoles”, Revista de Derecho Civil Aragonés, 1999, pp. 169–198, p. 185; por la ley sucesoria (momento del fallecimiento) recientemente J. Carrascosa Gonzá-lez, Prontuario básico de Derecho sucesorio internacional, Granada, 2012, p. 70.
82 Es el caso de la EGBGB. La interpretación del testamento se somete a la ley sucesoria, salvo en el caso de conflicto móvil (el que nos estamos planteando) cuando está en tela de juicio la propia validez de la disposición testamentaria, en cuyo caso se acude a la ley sucesoria anticipada. En todo caso, se plantea la necesidad de interpretar las normas de la ley sucesoria de la mejor manera posible para dar cabida a la voluntad del testador, tanto cuando testó conforme a una ley sucesoria anticipada como cuando testó conforme a una presunta (falsa) ley sucesoria anticipada (R. Birk, Münchener Kommentar zum Bürger-liches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht Internaciontaes Wirtschaftsrecht Art. 25–248 EGBGB, 5ª ed., Múnich, 2010, p. 125, nos 90–91; H. Dörner, “Internationales Erbrecht”, Staudinger Kommentar, EGBGB/IPR, Berlín, 2007, pp. 203–207, nos 262, 268 y 274)
83 JUR\2009\321667. Casada por la STSJ País Vasco 26 de noviembre de 2009, RJ\2010\2613.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
399
me convenientes, pero respetando las legítimas estrictas y las mejoras y demás disposiciones del causante”. El cónyuge supérstite también era nombrado alba-cea y administrador de la herencia. Al amparo de la ley sucesoria, que por cam-bio de la vecindad civil del causante entre el otorgamiento del testamento y su fallecimiento era el Fuero de Vizcaya, la viuda usó de las facultades otorgadas como si se tratase de un poder testatorio sometido al Derecho foral vizcaíno, dividiendo la comunicación foral, adjudicándose la mitad de su valor, apartando de la herencia del marido a dos de sus hijos y donando los bienes a otros dos. La AP de Vizcaya, interpretó las disposiciones testamentarias a la luz del Cc (ley sucesoria anticipada), lo que, evidentemente, fue más respetuoso con la voluntad del causante expresada en testamento. Cierto es, que el supuesto (el “tránsito” ideal del sistema legitimario del Cc al del Derecho foral vizcaíno) lo permitía. El juego conjunto de los aps. c) y d) del art. 19 bis PR 2012 (la admisibilidad de representación a los efectos de realizar una disposición mortis causa y la inter-pretación de la disposición) impediría una conducta como la que realizó la viuda en este caso.
Este art. 19 bis también creo que habría deparado una mejor solución al caso resuelto por la SAP Vizcaya 17 de abril de 200284, al interpretar los testamentos otorgados por cónyuges de vecindad civil vizcaína aforada, en los que, presun-tamente por error provocado por la deficiente información proporcionada por el notario, nombraron heredero universal a uno de sus hijos y legaban la “legítima estricta” a sus dos hijas85. A los efectos del discurso que me interesa, podemos analizar el supuesto dando por hecho que el testamento conforme al Cc reflejaba lo más parecido a lo que los testadores querían (y realmente habrían podido) hacer que era apartar a dos de sus hijos y nombrar su único heredo al otro. La AP de Vizcaya aplicó sin mayores matices la ley sucesoria, Derecho foral Viz-caíno y, en interpretación del contenido del testamento a su sombra, consideró que no había habido apartamiento de ninguno de los sucesores forzosos (algo que era cierto), que no se había excluido la legítima de la parte actora (el hijo instituido heredero universal de todos los bienes, derechos y acciones), cosa que también era cierto, pero invalidó el cuaderno particional (que había sido objeto de impugnación) y distribuyó el caudal hereditario repartiendo sus cuatro quintas partes (legítima de la ley sucesoria) entre los tres hijos a partes iguales, otorgán-dose el quinto restante de libre disposición al hijo instituido heredero universal. El resultado ni respetó el reparto conforme a la “legítima estricta” del Cc, ni,
84 JUR 2002, 221444. 85 En la SAP Madrid 25 de junio de 2007, JUR\2007\25816, el demandante, que ejercita una acción
de responsabilidad civil contra el Notario, arguye que los padres introdujeron la cláusula sobre legítima estricta ante la errónea información proporcionada por el Notario, según la cual no podrían privar a sus otras dos hijas de la porción correspondiente a la legítima estricta del Cc.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
400
posiblemente, conforme a la voluntad de los causantes dentro de las facultades que les otorgaba el Derecho foral vizcaíno: apartar a sus dos hijas y declarar heredero universal a su hijo. De nuevo la interpretación de los testamentos con-forme a la ley sucesoria anticipada86 que consagra el nuevo art. 19 bis PR 2012, habría posibilitado una solución más acorde con la voluntad expresada en el testamento: adjudicación de siete novenos al hijo instituido heredero y un nove-no a cada una de las hijas (su “legítima estricta” según el Cc).
4. La sucesión contractual
38. Los pactos sucesorios son en cierta medida mucho más sensibles a la ac-
ción de las legítimas que la sucesión testada o intestada. En estas últimas puede decirse que, al menos en teoría, el causante tiene la opción de ser causante testa-dor hasta que fallece o deja de tener capacidad para testar. De este modo, en sus manos está adaptar sus últimas voluntades a lo que la ley sucesoria le permite, bien otorgando su primer testamento o bien modificando uno anterior otorgado “conforme” a una ley distinta. Es cierto que sabemos que eso no es así en la generalidad de los casos y que la conciencia de cuál es la ley sucesoria no es algo intuitivo. Cuando se realiza un acto de anticipación sucesoria (testamento, pacto) se toma una conciencia que suele desaparecer frente a posteriores cam-bios. Pero el sistema lo posibilita en teoría. Sin embargo en la sucesión contrac-tual esta posibilidad, siquiera teórica, no existe. Al menos no existe como deci-sión individual por parte del causante, que ha visto comprometida su voluntad con otra u otras personas con las que ha concertado un pacto sucesorio.
La estabilidad de un pacto sucesorio puede verse afectada por las legítimas en la misma medida que la de las disposiciones de un testamento tal cual expuse en el epígrafe anterior. Basta con que ley sucesoria anticipada y ley sucesoria no sean la misma y que entre ellas no exista la equivalencia necesaria en cuanto a al alcance de la libertad de disposición. Si las legítimas de la ley sucesoria se han visto afectadas por el pacto (en todas sus dimensiones, no meramente en la cuan-titativa) el pacto verá corregida su eficacia. Como expuse más atrás87, el tránsito de la PR a la PR 2012 ha unificado el régimen de testamento y pactos suceso-rios, haciendo desaparecer del primitivo art. 18 una visión favorable a la validez del pacto (desaparición de la regla de validación y de la alternatividad in favo-rem validitatis) y una referencia explícita a la ley sucesoria cuya eficacia “pro-tectora” se proyectaba sólo sobre terceros ajenos al pacto.
86 Dando por hecho como mera hipótesis que esta era el Cc. Sin duda aquí cabría otro tipo de análisis
basado, v.gr., en el error (sobre la ley aplicable y el alcance de la autonomía de disposición) que obvio. 87 Vid. supra, nos 17 a 19
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
401
39. En este contexto, una diferencia ha de ser destacada en relación con la su-cesión testamentaria, ya que la ley sucesoria en los pactos que afectan a dos su-cesiones puede ser distinta para cada uno de los causantes y e incluso distinta, cualquiera de ellas, a la que rige su “admisibilidad, su validez sustantiva y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su disolu-ción”: v.gr., un pacto de institución recíproca puede estar regido por la ley de la residencia habitual común de los instituyentes en el momento de realización del mismo y la ley sucesoria (las leyes sucesorias) pueden ser las de la última resi-dencia habitual de cada uno de ellos o las de sus respectivas leyes nacionales elegidas en los términos del art. 17 PR. Y las tres pueden ser distintas.
Sin duda, puede alegarse que los problemas motivados por esta situación for-man parte de una estructura regulativa asumida o amortizada: si se concede tal protagonismo a la ley sucesoria, necesariamente se ha de contar con ellos y, singularmente, con la sorprendente consecuencia de que un mismo pacto suceso-rio que afecte a dos sucesiones pueda tener una potencial asimetría en función de quién fallezca antes o después y, lo que ahora me ocupa, que esa asimetría si siquiera sea conocida o prevista en el momento de conclusión del pacto. Tres ejemplos, vinculados a otros tantos tipos de pacto sucesorio, ilustrarán un pro-blema que tiene distinta intensidad en función del pacto: un pacto de renuncia anticipada a la legítima, uno de institución recíproca y un pacto de institución con entrega inmediata de bienes sujeta a determinadas cargas o condiciones.
40. En el primero de los supuestos, la realización de pacto de renuncia antici-
pada a la legítima, por ejemplo previsto en el art. art. 50 de la Compilación Ba-lear (pacto de definición), parece que debería ser el que menos problemas habría de plantear, dado que nos encontramos con una sola sucesión implicada (una sola lex successionis) y el alcance de la ley sucesoria anticipada asegura (como en el resto de los casos) su admisibilidad, los efectos vinculantes entre las partes, las condiciones para su disolución y su validez sustantiva. Y, aunque es cierto que “validez sustantiva” es un concepto con un contenido más reducido del que podría parecer a primera vista (en la PR 2012 es el de los cinco puntos del art. 19 quater), realmente a la legítima que se renuncia es a la de la única sucesión im-plicada. Es verdad que la ley sucesoria determinará el alcance de la legítima, pero lo lógico es pensar que esa es a la que se ha renunciado, sea cual sea su alcance y con independencia de que este alcance sea mayor o menor que el de la ley sucesoria anticipada88.
88 Vid. un análisis de este supuesto a la luz de la PR (2009) en el trabajo de R. Merkle, “Qualification
und Anknüpfungszeitpunkt des Erb–/Pflichtteilsverzicht im IPR”, Festschrift für Ulrich Spellenberg, op. cit., pp. 283–298, pp. 293–298.
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
402
La conclusión anterior es, no obstante, discutible. La redacción del art. 18.4º PR (2009) la avalaba89, pero su desaparición hace que la apelación a las legíti-mas de la ley sucesoria pueda ser hecha tanto por los “terceros” al pacto cuanto por los propios pactantes, salvo que consideremos que la caída del art. 18.4º PR pueda compensarse con la mención de “efectos vinculantes entre las partes” del art. 19 quater PR 2012. De no ser así, no puede descartarse que el legitimario renunciante exija su legítima conforme a la ley sucesoria cuando, llegado el ca-so, ésta sea muy superior a los beneficios que la renuncia le pudiera haber repor-tado: v.gr., renunció a cambio de muy poco, porque la legítima prevista por la ley sucesoria anticipada era mínima o nula y la ley sucesoria prevé una legítima muy amplia. Por supuesto que, en tal caso, dentro de la ley sucesoria habría que proceder a la correspondiente adaptación de la situación, v.gr., trayendo lo reci-bido por el renunciante a la herencia, o mediante la operatividad de sus cláusulas generales sobre el abuso de Derecho, la doctrina de la sujeción a los propios actos, u otros mecanismos. El resultado puede no ser en modo alguno satisfacto-rio. El resultado es, en todo caso, insatisfactorio desde la perspectiva de la tan reclamada seguridad y previsibilidad jurídica.
41. En un plano muy similar, pacto que afecta a una sola sucesión, Bertrand
Ancel nos proporciona otro ejemplo igualmente gráfico de las disfunciones que para el pacto tiene que las legítimas estén regidas por la ley sucesoria (cuando ésta es distinta de la ley sucesoria anticipada): el pacto sucesorio de renuncia anticipada a la acción de reducción “al amparo” de una ley que lo permite sin contemplar el acrecimiento de la legítima, mientras que la ley sucesoria sí prevé dicho acrecimiento90. El resultado es que (incluso siendo las cuotas legitimarias idénticas) la ampliación de la libertad de disposición del causante pretendida por el pacto queda en agua de borrajas por merced de la ley sucesoria.
42. Lo mismo cabe señalar de la buena ventura de un pacto de institución re-
cíproca de heredero. Como antes señalé, la ley sucesoria anticipada aplicable a la admisibilidad, los efectos vinculantes entre las partes, las condiciones para su disolución y su validez sustantiva, no alcanza a las legítimas, por lo que, en caso de ley sucesoria distinta, los verdaderos efectos del pacto pueden ser unos u otros para el supérstite en función de quién fallezca antes. Este mero hecho no es
89 S. Álvarez González e I. Rodríguez Uría–Suárez, nos 22 y 23. 90 B. Ancel, en A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers...”, loc. cit., débats, p. 289. Un buen
ejemplo lo constituiría también una renuncia a la legítima conforme a Derecho gallego (donde la cuota repudiada pasa a incrementar la parte de libre disposición y no la cuota del resto de legitimarios, según el art. 239 de la Ley de Derecho civil de Galicia), con un Cc como ley sucesoria, donde el art. 985 Cc, viene a significar que la parte del renunciante incrementa la cuota de sus colegitimarios (por supuesto, salvado el obstáculo mayor de la prohibición de este tipo de pactos por el Cc). La libertad que el causan-te compró al renunciante es cero.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
403
en sí mismo catastrófico desde el punto de vista de la previsibilidad jurídica siempre que el resultado sea previsible desde el momento del pacto. No olvide-mos que estamos tratando con situaciones privadas internacionales cuyo ADN no puede reconducirse al cien por cien a una situación doméstica. Mas lo que no es de recibo es que el alcance del pacto (simétrico o no en función de las legíti-mas de la ley sucesoria de cada pactante, similares o distintas), no es de recibo, digo, que el verdadero alcance del pacto pueda quedar sujeto a una ley sucesoria que no sólo no es conocida en el momento del pacto, sino que puede cambiar con suma facilidad tras la conclusión del mismo. En un pacto de este tipo, hasta tres leyes distintas pueden estar definiendo la fisonomía del pacto: la rectora del propio pacto (ex art. 19 bis PR 2012) y las futuras leyes sucesorias que, en lo que a este trabajo afecta, regularán las legítimas. Y estas dos últimas pueden cambiar a voluntad de cada pactante: basta con una professio iuris posterior al pacto; o simplemente con revocar una efectuada con anterioridad al mismo, o con un mero cambio de residencia habitual, en ausencia de professio iruis91. Y no estoy pensando necesariamente en un cambio voluntario motivado por un intento de restringir los derechos sucesorios del otro tras haber pactado (situación que para realizarse implicaría la premoriencia de quien hace la professio iuris: ¡una tétrica apuesta por morirse antes!), sino sencillamente en cualquier cambio que afecta decisivamente al contenido del pacto; a sus efectos propios92.
43. El último ejemplo es igualmente representativo del sinsentido que tiene
llevar las legítimas a la ley sucesoria y situar ésta en el momento de la muerte del causante o dejarla a su albur cuando ha mediado un pacto de institución con entrega inmediata de bienes sujeta, v.gr., a determinadas cargas o gravámenes: entrega de vivienda con la obligación de cuidad del instituyente hasta su falle-cimiento; entrega de la empresa familiar con obligación de gestionarla, capita-lizarla y promover su conservación como unidad. Unas legítimas de una ley sucesoria distinta que afecten al pacto pueden hacer decaer la finalidad econó-mica del mismo.
V. Conclusiones
44. Releyendo lo que hasta este momento he escrito no puedo sino ratificar
una valoración crítica de cómo la PR regula, contempla o comoquiera que se
91 Creo que en cierto modo A. Bonomi, R. des C., 2011, pp. 309–310, está contemplado este peligro, cuando propone que en materia de pactos sucesorios el pacto de lege utenda o acuerdo de elección de ley rectora del pacto se extienda a toda la sucesión.
92 Y, vuelvo a repetir, no creo que las consecuencias nocivas derivadas de las situaciones descritas se corrijan con la aplicación de la ley sucesoria anticipada a los aspectos de validez formal (así lo ve A. Dutta, RabelsZ, 2009, 587).
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
404
pretenda describir, el tema de las legítimas en las sucesiones internacionales. Una crítica que puede llamar la atención si tenemos en cuenta que, en términos objetivos, dicha regulación es absolutamente homologable a las soluciones de Derecho comparado. Que las legítimas son inequívocamente un aspecto a regu-lar por la ley sucesoria es una afirmación tan asentada que ni siquiera ha mereci-do la pena discutir sobre ella en la larga lista de publicaciones que en estos últi-mos años han abordado las iniciativas comunitarias en este ámbito; esencialmen-te el Libro verde Sucesiones y testamentos y la PR. Y la ley sucesoria, hasta ahora, es una y la misma con independencia del tipo de delación de la herencia ante el que nos encontremos: sea intestada, testada o paccionada. Y más: esa ley sucesoria, como regla, se localiza temporalmente en el momento de la muerte del causante. Otro dogma difícil de cuestionar. A lo sumo, la tan aplaudida espe-cialización normativa solo ha servido para morder una parte del ámbito de la ley sucesoria en los casos en los que ha existido un acto de anticipación sucesoria: un testamento o un pacto sucesorio, cuya “validez” será regulado por la ley su-cesoria anticipada. Pero las legítimas siguen siendo competencia de la ley suce-soria; ¿qué otro contenido más propio podría tener? Las soluciones de la PR son, en cuanto al modelo, clásicas y continuistas.
45. La ventaja que debería tener un modelo clásico es que ya conocemos al-
gunas de sus carencias. Ya sabemos qué es lo que no resuelve. Y, curiosamente, una de las cosas que no resuelve o no lo hace convenientemente es aquélla a la que aludía al comienzo del trabajo: definir claramente la relación entre lo que el testador o los contratantes quieren hacer y lo que realmente pueden hacer; o entre lo que han decidido y los efectos de esa decisión. Estoy hablando de segu-ridad jurídica. El cómo la PR aborda el tema de las legítimas no es garantía de seguridad y previsibilidad jurídicas para quien pretende organizar de forma anti-cipada su sucesión y tampoco lo es para los potenciales o expectantes legitima-rios. Y, si se quiere juzgar en términos materiales o sustantivos, lejos de ser libe-ral es restrictiva (vid. supra, nº 33) para la libertad de disposición mortis causa.
46. En este contexto, debe adelantarse desde ya que la PR sí introduce un ins-
trumento idóneo para garantizar esta seguridad jurídica: es la professio iuris. Más allá de los debates sobre la amplitud con que deba concebirse la posibilidad de que el causante elija la ley rectora de su sucesión (y yo me sumo a quienes piensan que la oferta de la ley nacional es demasiado restrictiva), cuando se ejer-cita esta posibilidad, la aleatoriedad sobre la correspondencia entre lo que quiere el causante y lo que puede hacer desaparece desde el primer momento; su volun-tad solo se sujeta a eventuales cambios en la ley nacional elegida, que son in-herentes a cualquier sucesión meramente interna; que no son cuestión de la re-glamentación conflictual del tema.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS
405 47. Mas, en ausencia de ejercicio de una professio iuris, cualquier acto de an-
ticipación está sujeto a la circunstancia futura e incierta de cuál será la ley apli-cable a la sucesión; una ley aplicable que determinará el sistema legitimario, como eventual límite a lo que el causante haya dispuesto en testamento o pacto sucesorio. Si, además, tenemos en cuenta que el punto de conexión determinante es la residencia habitual en el momento del fallecimiento, fácilmente se com-prende la potencial aleatoriedad de las disposiciones realizadas con anterioridad. Que la última redacción del la PR introduzca el correctivo de la ley manifiesta-mente más estrecha con el difunto (sic) no cambia la estructura del modelo, sino meramente uno de sus elementos. Tampoco me detendré sobre si esta novedad es o no positiva, aunque sospecho que más que la convicción de que la ley más estre-chamente vinculada es la más apropiada para regular la sucesión, en la decisión de añadir esta solución pudo encontrarse el aluvión de críticas que la conexión resi-dencia habitual había suscitado. Algunas de ellas, realmente pertinentes.
48. No alivia este panorama el establecimiento de una ley aplicable a la vali-
dez de los actos de anticipación sucesoria, distinta de la ley sucesoria. Los aspec-tos que se integran en esa “validez” no llegan a subvertir el modelo: las legítimas son competencia de la ley sucesoria, la que sea, localizada en el momento de la muerte y no en el momento de la disposición. Además de los muy incómodos problemas de inadaptación que indudablemente aparejará la potencial disocia-ción entre ley sucesoria y ley sucesoria anticipada, el límite de las legítimas pa-rece infranqueable, no sólo en cuanto a la determinación de su extensión cuanti-tativa formal, sino también, tal cual considero y tal cual se desprende de los ejemplos de los que la doctrina se ha servido, en cuanto a todo lo que rodea al sistema legitimario y sirve de garantía al mismo.
49. He de reconocer que la alternativa a las soluciones descritas no es fácil de
articular. Una generosa professio iuris puede contribuir sin duda a fortalecer la seguridad jurídica. En su ausencia (porque a nadie se le puede obligar a elegir ley aplicable a su sucesión), la opción radical que evita los problemas que hemos analizado es convertir la ley sucesoria anticipada en los casos de actos de antici-pación sucesoria en única ley sucesoria. Hacer primar el carácter negocial de testamento y pactos sucesorios frente al personal que traduce la idea de una ley vinculada con el causante, que hace total abstracción de si éste ha testado o cele-brado un pacto sucesorio o no. La primera propuesta (professio iuris generosa) se enfrenta a los temores de quienes la ven como un instrumento del que el cau-sante va a hacer uso para buscar la forma de reducir las expectativas de sus seres más próximos; de someterse, de manera “ilegítima”, a la ley que menores legí-timas prevea. La segunda, apenas cuenta con propuestas significativas entre la
ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011
406
doctrina, aunque existen93. Su análisis no es objeto de este trabajo. Me conformo con haber puesto de manifiesto con claridad los problemas que he descrito, en absoluto novedosos, y con denunciar que estos problemas, típicos y conocidos de numerosos sistemas en el Derecho comparado, no son resueltos por la PR.
93 En España de forma contundente, L. Arechederra Aranzadi, pp. 513 passim.