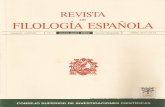Proceso investigador sobre Cámara Oscura - Parque de las ...
Sobre las huelgas docentes
Transcript of Sobre las huelgas docentes
SOBRE LAS HUELGAS DOCENTES1
Julián Gindin2
En 1925 y 1926 los salarios de los docentes bonaerenses fueron pagados con un considerable retraso. La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires reaccionó radicalizando sus posiciones y amenazando con convocar a la suspensión de las actividades escolares en el mes de mayo de 1926. Habría sido, de concretarse, el primer paro docente provincial. Ante esta situación el gobierno pagó la deuda pero castigó a la Asociación dejando cesante a su presidente, David Kraiselburd3.
A la asamblea ordinaria de la Asociación de diciembre de ese año, contrariando la práctica habitual, no asistió ninguna autoridad gubernamental. El Ministro de Gobierno se limitó a enviar un telegrama saludando la Asamblea. Inclusive el cónclave no pudo realizarse en Bahía Blanca, como estaba previsto, porque el gobierno se negó a pagar los pasajes de los delegados. El ambiente estaba crispado y la Asamblea dividida, los viejos dirigentes gremiales se oponían al curso tomado recientemente por la Asociación. Ante más de 140 delegados, David Kraiselburd dijo “… prefiero mil veces que se diga que al Presidente de la Asociación de Maestros lo han castigado por insubordinado y no que al presidente lo han ascendido por sumiso o por complaciente”. Explicó que la dirección de la Asociación había emprendido una campaña “de transformación de algunos valores” presentes en la base docente y se preguntó retóricamente:
“¿Dónde está escrito eso de que el magisterio tiene que ser una profesión de sacrificio? Es que, a nuestro juicio el error viene desde muy atrás; cuando el alumno entra a las escuelas normales se le inculca ante todo el ‘espíritu del sacrificio’. El magisterio, se le dice, es un sacerdocio y como tal debe abrazarlo aquel que tiene realmente vocación; que en esta profesión los emolumentos, la faz económica no debe interesar; no tiene mayor importancia. Y lo curioso del caso es que los que pregonan tales principios y los consignaron en sus obras piadosamente aceptan jubilarse con sueldos fabulosos”.
Y más adelante, al referirse a los métodos empleados por la entidad gremial, continuó:
“Entendíamos que las protestas, los telegramas al gobernador, las solicitudes carecían de eficacia, por eso la Comisión Central resolvió no elevar más notas al gobierno y propiciar un movimiento que fuera la expresión espiritual de los propósitos que animaban al magisterio. Al efecto se acordó que un día del mes de mayo los maestros de toda la provincia suspendieran sus tareas en muda pero expresiva síntesis de protesta por la desconsideración con que les trataban”.
1 El presente texto retoma, con nuevo material, algunos argumentos que desarrollé en Gindin (2008). Tuve
la posibilidad de presentar una versión preliminar de este trabajo en una reunión del cuerpo de delegados de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Les agradezco a los presentes en aquella oportunidad el rico debate del que pude participar, así como a Andrea Blanco, Adriana Migliavacca, Julia Soul y Pedro Muñoz los comentarios realizados a una versión preliminar del presente capítulo.
Este trabajo fue escrito con el apoyo de la Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 2 Universidade Federal Fluminense – Brasil. 3 Una década después, Kraiselburd sería funcionario del gobierno de Manuel Fresco. No es mi intención
aquí reconstruir su trayectoria.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
Hasta la segunda mitad de la década del ‘50 la paralización colectiva de las actividades docentes fue un fenómeno esporádico, enfrentó gran oposición dentro del gremio y, al menos en algunos casos que han sido reconstruidos, acabó con los huelguistas o sus líderes en la calle. Las paralizaciones y huelgas, algunas de las cuales fueron llevadas adelante inclusive en el siglo XIX, no creaban tradición, no se incorporaban al repertorio de acciones colectivas del gremio, nunca abarcaban varias provincias y raramente lograban ser masivas4.
Las huelgas docentes constituyen un fenómeno relativamente tardío, si se piensa que los docentes públicos tenían reivindicaciones laborales prácticamente desde siempre. De hecho, las demandas previsionales, de incremento salarial, pago en fecha, equiparación salarial, estabilidad, escalafón y, más en general, regulación de la carrera docente, son típicamente laborales y eran comunes en las primeras décadas del siglo XX. Pero las formas de presión sobre las autoridades eran casi exclusivamente protocolares: entrevistas, gestiones personales, cartas, etc. Todo esto cambió en el trienio 1957-1959. Desde entonces, la primera vez que aparecen de manera generalizada, las huelgas docentes afirman su presencia en el escenario laboral y educativo argentino.
Me interesa resaltar lo siguiente: la consolidación de las huelgas como forma de presión gremial expresa la maduración de algunas condiciones que permitieron al magisterio enfrentarse abierta y colectivamente a las autoridades. Esto lo muestra claramente el citado discurso de Kraiselburd. Lo nuevo no era el gremio, ni las demandas, ni la existencia de cuadros radicalizados. Lo nuevo es que la base del magisterio estaba dispuesta a una medida de presión colectiva que consideraba más “eficaz” para protestar “por la desconsideración con que les trataba”: paralizar las actividades docentes.
Huelgas, negociación y tradición sindical docente (1957-2003)
En 1957 fueron a la huelga los docentes de Santa Fe, luego los de la ciudad de Buenos Aires, un año después los de la provincia de Buenos Aires y en 1959 los de Tucumán. En Córdoba, también hubo un fuerte proceso de movilización por estos años. Para 1960 aparece un fenómeno asociado, también novedoso: los paros docentes nacionales. En este contexto se formaron cientos de cuadros docentes que crearon nuevas organizaciones docentes o reconfiguraron las existentes y confluirían en la década siguiente con una camada de activistas formados en las huelgas de 1969-1972 para crear la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Es en este periodo en el que las huelgas aparecen y se consolidan como forma de presión gremial.
Las huelgas son, como fenómeno general, parte del proceso de negociación laboral. En efecto, los conflictos están orientados a lograr una negociación laboral con el o los empleadores que los trabajadores consideren satisfactoria. Una organización que no puede garantizar paz laboral en algunos contextos, particularmente después de una negociación colectiva favorable, queda desacreditada como agente de la negociación colectiva. Naturalmente, esto puede hacerse de diferentes formas. No es lo mismo la paz laboral lograda mediante patotas sindicales que mediante el debate democrático entre los trabajadores.
Antes de entrar en las huelgas docentes en el periodo 2003-2010, es interesante subrayar elementos estructurales e históricos que contribuyen a explicar las características de la conflictividad laboral docente en Argentina:
4 En la ciudad de Buenos Aires hubo dos paros docentes en las primeras décadas después de la
independencia, en el siglo XIX. Demandaban libertad de cátedra y mejores salarios (Narodowsky, 1996). Las principales huelgas en la primera mitad del siglo XX fueron las de Mendoza (1919), Santa Fe (1921) y Corrientes (1938/1939).
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
1- El empleo público no valoriza capital
El trabajo docente en el sector estatal no es empleado para valorizar capital y por eso la huelga, en su sentido tradicional, no se puede ejercer afectando negativamente las ganancias del empleador. El principal “costo” de las huelgas para los gobiernos es en términos de la desvalorización de su imagen ante la sociedad, no de cuentas fiscales. Por esto la disputa se torna inmediatamente pública, con los docentes y el gobierno luchando por influenciar favorablemente a la población afectada. La generación de inestabilidad política o los cortes de ruta son maneras contemporáneas de incrementar la presión sobre los gobiernos, pero la difusión de los problemas laborales docentes por la prensa como medio de sensibilizar a la opinión pública y por esta vía presionar al gobierno puede encontrarse prácticamente desde siempre. Del otro lado, para los gobiernos es una opción racional dejar que el malestar en el gremio se transforme en conflicto, inclusive si significa la pérdida de jornadas de trabajo, apostando al desgaste ante la sociedad y a la división del gremio antes que a una negociación previa.
2- Una tradición confrontadora y relativamente democrática
El peronismo, que contribuyó a dar un sentido de dignidad, una organización y una fuerza inédita a la clase trabajadora, enfatizó ideas como las de lealtad, organicidad y disciplina, pero no la de democracia sindical. La democracia sindical fue bandera de sectores opuestos al peronismo o de la derrotada izquierda peronista. En la docencia, el peso de dirigentes no peronistas o peronistas de izquierda, los vasos comunicantes con el movimiento estudiantil, el peso ideológico del liberalismo y la propia experiencia de fragmentación y debilidad organizacional contribuyeron a consolidar, por lo menos en sectores significativos del gremio, una tradición que es más democrática que la tradición hegemónica en el sindicalismo argentino5. Esta tradición fue forjada en el periodo 1957-1976 y sería ratificada en la década de 1980 en medio de movilizaciones, construcción de entidades únicas por provincia y fuertes disputas por la conducción del movimiento sindical docente. Es una tradición que cobija a corrientes sindicales enfrentadas, pero cuando el sindicalismo docente se mira a sí mismo en el espejo de los grandes sindicatos argentinos del sector privado el contraste es evidente.
La manera en que se consolidó el sindicalismo docente argentino hace difícil a los sindicatos enfrentarse al gobierno sin contener y abrir espacios al activismo sindical, que muchas veces es crítico y sobre el que la dirección sindical tiene pocos mecanismos de control (menos, por lo menos, que en el sector privado). En este sentido, en el magisterio, la confrontación y cierto nivel de democracia sindical van de la mano6.
La desmovilización docente y la existencia de organizaciones más consolidadas en la mayoría de los distritos tal vez habrían permitido, en la década de 1990, una reestructuración profunda de la tradición y las prácticas sindicales docentes. En efecto, este parece ser el caso de Formosa, donde la relación de la entidad de base de CTERA con los gobiernos provinciales
5 No quiero extenderme en este punto. El peso en la historia del sindicalismo docente de los socialistas,
comunistas, peronistas de izquierda e inclusive de la izquierda trotskista, y la influencia del movimiento estudiantil (donde estas mismas corrientes han tenido presencia) socializa a los actuales o futuros cuadros y dirigentes en una cultura político-sindical que rechaza el verticalismo y valora las ideas de respeto a las minorías y las formas democráticas (directas o indirectas) de toma de decisiones. El peso ideológico del liberalismo normalista, cada vez menor, actuó en el mismo sentido. Un sindicalismo organizacionalmente débil tiende, manteniendo todas las otras condiciones constantes, a ser más democrático estructuralmente y por defecto. Porque necesita de los activistas y porque no hay en su seno una distancia jerárquica significativa entre bases y dirigentes. Esto no puede generalizarse a todas las experiencias sindicales. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), por ejemplo, que es un sindicato poco democrático, tuvo un papel muy importante en los paros generales contra el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). 6 Esto no puede generalizarse a todas las experiencias sindicales. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), por ejemplo, que es un sindicato poco democrático, tuvo un papel muy importante en los paros generales contra el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
justicialistas es estrecha por lo menos desde entonces. De cualquier manera, a los fines de este trabajo, interesa destacar que los sindicatos de base de CTERA de las provincias más grandes (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba) fueron opositores a los gobiernos de la década del ’90, que lo mismo vale para entidades de menor porte pero de mucha presencia en CTERA (como la ATEN de Neuquén) y que en algunos casos este papel le cupo a organizaciones que quedaron fuera de la Confederación (como el CISADEMS de Santiago del Estero o ATECH del Chaco). Por esto puede decirse que la tradición sindical confrontadora y relativamente democrática ratificada en la década de 1980 sobrevivió a los ‘90.
3- Los conflictos docentes se politizan relativamente con más facilidad
Interesa recordar un debate clásico en la historia del movimiento obrero. Se trata de la tensión entre la defensa de los intereses específicos de la base gremial -que es lo que caracteriza la actividad normal del sindicato- y las demandas políticas más amplias. La propia naturaleza del sindicato (una organización de trabajadores que desarrollan determinada actividad) lo lleva a tener posiciones “corporativas”. Básicamente a demandar mejoras económicas para su base. Por esto Lenin describió como “economicista” al sindicalismo en el libro ¿Qué hacer?
En el caso de los docentes, como el Estado concentra funciones económicas y políticas respecto del gremio7 y el propio sistema educativo es un proyecto estatal, siempre fue natural la vinculación de los docentes con legisladores y políticos y relativamente fácil la politización de las reivindicaciones laborales. La consecuencia es simple: a los docentes les es más fácil que a la mayoría de los asalariados culpar a los gobiernos por su situación laboral y así politizar parcialmente sus reivindicaciones económicas.
4- Marco legal para la acción sindical inexistente o deficiente
Algunas organizaciones docentes identificadas con el peronismo obtuvieron la personería gremial, que es la figura por la cual el estado reconoce a una entidad sindical como mayoritaria y le da derechos sindicales plenos, entre 1945 y 1953. De cualquier manera la ley de asociaciones sindicales no estableció consideraciones especiales para las organizaciones del sector público y la ley de negociaciones colectivas directamente no rige para este segmento de asalariados. Esto obedece básicamente a que organizar al magisterio y regular las condiciones por las cuales negocia colectivamente no eran prioridades del primer peronismo. Cuando fueron sancionados los estatutos docentes, en la segunda mitad de la década del ‘50, el ambiente político era más liberal, los dirigentes docentes antiperonistas habían sido rehabilitados por la “revolución libertadora” y la mayoría de las organizaciones (algunas de las cuales estaban siendo creadas) no tenían personería gremial. El resultado fue una regulación del trabajo bastante detallada (los estatutos docentes), que protegió a la docencia del despido arbitrario pero que no estableció atribuciones especiales para las entidades docentes reconocidas8.
5- Políticas gubernamentales poco negociadoras frente a la conflictividad
7 Quiero decir: el estado regula la actividad docente, paga los salarios y al mismo tiempo gobierna la sociedad y es responsable frente a ella por el sostenimiento y las características del sistema educativo. 8 Por el contrario, en el sector privado la regulación de la actividad sindical y de las condiciones laborales
está fuertemente articulada a través de la mencionada figura de la personería gremial. Un ejemplo puede aclarar el punto. Las docentes de la provincia de Buenos Aires tienen la misma escala salarial, pese a que actúan en la provincia distintas organizaciones con personería gremial (UDA, SUTEBA, AMET, UDOCBA y FEB). Y también la tenían en la década del '60, cuando aún la FEB no tenía personería. Y si eligen afiliarse a uno u otro sindicato sus condiciones laborales no varían. Esto no pasa en el sector privado. Si los trabajadores de logística de un supermercado, considerados mercantiles, quieren ser camioneros, es porque pretenden ser encuadrados en otra actividad donde el sindicato único que negocia los salarios ha logrado remuneraciones más altas.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
Frente a la conflictividad laboral docente, los gobiernos del periodo 1957-2003 parecen haber oscilado entre ‘dejar hacer’ y desconocer, reprimir o dificultar la acción de los sindicatos. Las políticas negociadoras institucionalizadas han sido raras. Entre 1974 y 1976 el gobierno promovió a la Unión de Docentes Argentinos (UDA) contra la CTERA, dándole la personería gremial y garantizándole recursos; con la dictadura instaurada en 1976 sobrevino una represión generalizada y en los ’90 la principal política gubernamental para lidiar con la conflictividad laboral docente fue una bonificación por asistencia perfecta aplicada por la mayoría de las provincias: el presentismo.
Se creó una situación particular. El mecanismo más primario de control laboral, que es el despido selectivo de activistas, quedó limitado (por lo menos en los periodos democráticos) no por el encuadramiento de las organizaciones docentes en una legislación específica que protegiera a los activistas sino por la estabilidad laboral garantizada vía estatutos para los docentes titulares. Diferentemente, en el sector privado, una política empresarial sistemática de despidos selectivos horada la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, particularmente en los sectores menos organizados y con menor tradición sindical. Por otra parte, se dificultó la consolidación de una tradición sindical negociadora en las organizaciones docentes que, además, no fueron fortalecidas con el proyecto de hacerlas partícipes de la paz laboral en el sector educativo. En parte debido a esta situación, el resultado fue un activismo protegido del despido, una tradición confrontadora en muchos distritos y un escenario sindical poco regulado. Estos elementos ayudan a entender por qué en el sector público es más común que los conflictos involucren huelgas y que las huelgas tiendan a ser más largas9.
2003-2010: Conflictividad y negociación colectiva en un nuevo contexto político
La asunción de Néstor Kirchner a la primera magistratura en el 2003 y la ratificación de su proyecto de gobierno con la llegada al poder de su esposa, Cristina Fernández, marcan el inicio de una nueva etapa para el sindicalismo docente que aún está vigente. Se trata de un periodo cuyo antecedente inmediato fue una gran recesión económica y una profunda crisis política que desembocó en la insurrección espontánea de diciembre del 2001 y se extendió a lo largo del 2002. Cabe una breve caracterización del kirchnerismo, al menos en los aspectos en que permite iluminar las características de la conflictividad laboral docente.
El kirchnerismo encarnó, fundamentalmente en sus primeros años, la recomposición del régimen político a partir de políticas, y particularmente de un discurso, de ruptura con las políticas de mercado hegemónicas en la década de 1990. Las demandas sociales fueron legitimadas por el gobierno que se ubicó a la centroizquierda del espectro político basándose fundamentalmente en el Partido Justicialista, lo que obligó a la redefinición de toda la centroizquierda, que se había mantenido fuera o había salido del justicialismo en la década del ‘90. El régimen político se recompuso y el ímpetu instituyente del 2001/02 arreció. El gobierno de Cristina Kirchner continuó ubicándose en la centroizquierda y enfrentó a una oposición de derecha fortalecida. Interesa destacar que, en la alianza que sostiene al gobierno nacional, los gobernadores y sindicalistas justicialistas ocupan ideológicamente el lugar más conservador, mientras los movimientos sociales y las corrientes políticas no justicialistas tienen un lugar subordinado pero cuentan con acceso a los recursos públicos y una capacidad inédita de incidir en algunas políticas públicas.
9 Las explicaciones “idiosincráticas” de las características del sindicalismo docente en el sector público, que
tienden a argumentos del tipo “como son los docentes” son insuficientes para explicar por qué los sindicatos de docentes del sector público son mucho más confrontadores que sus pares del sector privado, pese a que la base social es similar e inclusive muchos docentes del sector privado trabajan también en el sector público.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
En términos económicos, el periodo 2003-2010 se caracterizó por un fuerte crecimiento10 y las cuentas fiscales se vieron fortalecidas. El crecimiento económico y las políticas laborales permitieron una caída del desempleo y una fuerte suba del empleo registrado, aunque un segmento significativo de los asalariados continúa siendo empleado fuera de la ley. Este es el principal mérito gubernamental en materia laboral, porque el crecimiento de los salarios reales -muy difícil de calcular después de 2006, cuando la estimación oficial de la inflación cayó en descrédito- es modesto.
Se ha tratado de una etapa prácticamente sin paros generales11. Los paros generales expresan siempre un grado de oposición significativo del movimiento sindical a los gobiernos y son paros políticos por excelencia. Las corrientes sindicales que habían organizado los paros generales contra Carlos Menem y Fernando de la Rúa han pasado a ver al gobierno nacional como una palanca para sus avances políticos y sindicales, no como parte de sus problemas. Esto cabe también inclusive para algunos sectores clasistas y se ha expresado en la reciente crisis de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Sin embargo, en la base del movimiento sindical, la inflación y la caída del desempleo, entre otros elementos, promovieron importantes conflictos laborales. En este contexto, la conflictividad laboral docente es significativa. Antes de describirla, importa colocarla en perspectiva: la conflictividad docente es “significativa” cuando se la compara con el nivel de conflictividad laboral de otros gremios y con el del propio magisterio en otros períodos. Esto es: la calificación surge de una constatación histórica y no de un juicio político o ético. Considerando los indignantes niveles de desigualdad social y las pésimas condiciones laborales de la amplia mayoría de los trabajadores asalariados lo llamativo no es la “alta conflictividad docente” sino, inversamente, la baja conflictividad laboral del conjunto de la clase trabajadora.
Al mirar el escenario de la conflictividad laboral en el periodo 2006-2009, puede verse que la enseñanza es el tercer sector con más conflictos con paros (detrás de la Administración Pública y el sector Salud) pero concentra más de la mitad de las jornadas individuales no trabajadas. Esto se debe a que hay muchos huelguistas por conflicto, porque prácticamente no hay paros “por sector”, ciudad, nivel o escuela: los conflictos son provinciales y de ellos participan miles de trabajadores12. Las jornadas individuales no trabajadas permiten ver el peso de la conflictividad docente en términos de la cantidad de trabajadores involucrados y la extensión de las medidas de fuerza13.
Conflictos laborales desagregados por rama 2006-2009
10 Un 8.8% en 2003, un 9.0% en 2004, un 9.2% en 2005, un 8.5% en 2006, 8.7% 2007 y 6.8% en 2008. En el
2009 el PIB prácticamente no creció (0.9%), pero retomó su tendencia anterior en el 2010.
11 La CTA ha convocado a paros generales para rechazar los asesinatos de los militantes Carlos Fuentealba
(2007) y Mariano Ferreyra (2010). En mayo del 2009 organizó otro paro nacional para, entre otros puntos, exigir
medidas del gobierno ante las consecuencias de la crisis económica. Es normal que ante las convocatorias a paro de
la CTA sindicatos docente afiliados a la central no realicen paros sino que definan alguna otra modalidad de
participación.
12 Hipotéticamente podría haber huelgas por sector, pese a que tienen el mismo empleador. De segmentos del gremio no contemplados o desfavorecidos en alguna negociación salarial global, por ejemplo. 13 En este caso vale lo mismo un paro nacional de ferroviarios (que es un gremio chico) que un paro docente
en una provincia pequeña o un paro nacional metalúrgico de 24 horas que un plan de lucha docente con paros progresivos en una provincia mediana. Si en vez de mirar las jornadas individuales no trabajadas se considera la capacidad de articulación entre trabajadores que tienen diferentes empleadores o la incidencia política, económica y sindical de la medida, los hipotéticos paros de ferroviarios y metalúrgicos tienen un valor superior a las hipotéticas paralizaciones docentes que usé como ejemplo.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
Conflictos con paro
Jornadas Individuales No
Trabajadas
% %
Adm.Pública 1157 33,9 6.094.759 18,7
Salud 518 15,2 5.901.987 18,1
Enseñanza 443 13,0 17.235.842 52,8
Transporte 405 11,9 360.312 1,1
Industria 283 8,3 1.319.919 4,0
Agua y Energía 116 3,4 112.243 0,3
Construcción 96 2,8 75.844 0,2
Minas y canteras 96 2,8 426.761 1.3
Total 3.413 100 32.667.467 100
Fuente: Chiappe y Spaltemberg (2010), con información de la base de Datos de Conflictos Laborales, Dirección de Relaciones del Trabajo / Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Nota: Me limito a reproducir los datos relativos a las actividades en que hubo más conflictos con paro.
Entre 2006 y 2009 el 5,6% de los conflictos docentes fueron organizados por “autoconvocados”; menos que en el sector privado, donde un 9,2% de los conflictos fue organizado por fuera del sindicato (Chiappe; Spaltemberg, 2010). Considero que esto expresa una mayor necesidad de los gremios docentes de contener el activismo y la pluralidad sindical existente en algunos distritos (donde un sindicato puede canalizar las presiones de un sector de la base docente y convocar a una medida de fuerza, mientras otro no). Este dato estadístico puede complementarse con las siguientes informaciones: algunas de las experiencias más vigorosas de docentes autoconvocados realizadas después del año 2000 acabaron incorporándose como oposición interna a las entidades de base de CTERA (Buenos Aires y Chubut), separándose del principal sindicato y organizando una nueva entidad de base de CTERA (San Luis) o constituyendo una entidad paralela después de no poder disputar la conducción de la entidad de base de CTERA en elecciones (Salta)14.
Como puede verse en el siguiente cuadro, los trabajadores de las industrias manufactureras y del transporte, que son el corazón del movimiento sindical argentino, no llegaron a paralizar las actividades un día por cada trabajador empleado en el periodo considerado. Los trabajadores de la educación lo hicieron más de 15 veces por trabajador. Este indicador permite ponderar la conflictividad laboral en relación al conjunto de los trabajadores empleados en una actividad y en este caso un paro de los cientos de miles de docentes, por ejemplo, vale lo mismo que uno de los pocos miles de mineros. También de esta manera (esto
14 Muchos de los “autoconvocados” del SUTEBA en el conflicto del 2001 luego de avanzar en las elecciones
internas (2003) convocaron a medidas de fuerza como “seccionales disidentes” y es probable que los próximos conflictos en Salta no sean organizados por la Asamblea Provincial Docente (autoconvocados) sino por el recientemente creado Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta, liderado por el antiguo referente de los trabajadores autoconvocados.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
es, independientemente del hecho de que los docentes sean “muchos”) puede verse que la conflictividad laboral docente es alta.
Jornadas Individuales No trabajadas c/1000 asalariados por actividad (2006-2009)
Actividad Jornadas Individuales No trabajadas c/1000 asalariados
Industria Manufacturera 8.54,1
Transporte, almacenaje y comunicaciones 902,3
Actividades primarias 3.114,1
Administración pública y defensa 4.978,5
Servicios sociales y de salud 8.951,8
Enseñanza 15.390,1
Fuente: Chiappe y Spaltemberg (2010), con información de la base de Datos de Conflictos Laborales, Dirección de Relaciones del Trabajo / Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Nota: Me limito a reproducir los datos relativos a las actividades en que hubo más conflictos con paro.
Las huelgas y paralizaciones docentes son provinciales y tiene demandas fundamentalmente salariales. Los grandes conflictos nacionales docentes (contra la reforma educativa de 1970/71, la huelga nacional por tiempo indeterminado de 1988, la lucha contra las transferencias en 1992 y la carpa blanca de 1997/99) siempre han trascendido las reivindicaciones laborales y han significado, por lo menos parcialmente, un enfrentamiento político con los gobiernos. En el contexto político actual esta situación no puede reeditarse.
La docencia del sector público está organizada en dos federaciones de sindicatos provinciales, la CTERA (que es la entidad hegemónica) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)15. Además, actúan dos sindicatos nacionales que tenían presencia en las escuelas medias y técnicas que dependían del gobierno nacional (UDA y AMET). Tanto por su peso sindical como por las posiciones políticas de sus dirigentes, que se sumaron más o menos críticamente al kirchnerismo, CTERA es el principal interlocutor del gobierno nacional16. El hecho de que el estado nacional no emplee docentes y la buena relación entre el gobierno y la CTERA explican que se trate, exceptuando la dictadura militar, del periodo con menos paros nacionales desde la creación de CTERA. Nótese que sólo un paro fue dirigido a presionar al gobierno nacional.
Paros nacionales de la CTERA (2003-2010)
15 La única organización provincial de peso no federada es la ATECH (Chaco), ex entidad de base de CTERA. 16 Desde mediados de los ‘90 los dirigentes de las organizaciones de Formosa, Salta y Córdoba se
mantuvieron identificados con el justicialismo; mientras los de Misiones y Tucumán próximos al radicalismo. Los dirigentes de Santa Fe, Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, identificados con la conducción de CTERA, participaban del Frente Grande. Estos tres segmentos, liderados por el último, integran la dirección actual de la CTERA.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
Año Paros CTERA Causa/demandas
Mayo/ 2003
-- --
2004 -- --
2005 20/5 Ley de financiamiento
2006 -- --
2007 9/4 y 4/10 Asesinato Carlos Fuentealba
2008 21/10 Conflicto C. A. B. A.
2009 -- --
2010 -- --
Fuente: Elaboración propia
CTERA tiene como estrategia no confrontar y capitalizar la buena relación con el ejecutivo. El gobierno nacional, por otro lado, aparece como un actor de la negociación y no del conflicto, debido al escenario político nacional y a que no gestiona directamente ningún segmento del sistema educativo. Inicialmente actuó impulsando la discusión salarial, aceptando como legítimas las demandas docentes, presionando al sector privado -lo que actuó un como efecto de demostración en el sector público-, inyectando dinero extra en los ingresos docentes y acudiendo a resolver con dinero nacional las crisis provinciales. Posteriormente, el kirchnerismo asumió posiciones públicas más conservadoras respecto de los salarios y la conflictividad docente.
Satisfaciendo demandas sindicales, el gobierno nacionalizó parcialmente la discusión salarial. De este modo, un estado nacional con recursos y buena relación con la federación nacional docente, pero que no administra escuelas, presiona a los gobernadores, a través de la ley de financiamiento, a aceptar un piso salarial nacional.
A partir de la reglamentación de la ley de financiamiento se establecieron negociaciones colectivas a escala nacional y se generalizó el procedimiento en las provincias. A partir del 2008 el piso salarial nacional es establecido por medio de negociaciones paritarias nacionales, paritarias de las que participan las cuatro organizaciones nacionales docentes (CEA, CTERA, UDA y AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP). La negociación laboral docente se ha desdoblado en una etapa nacional, donde básicamente se negocia el piso salarial nacional17, y una provincial, donde se continúa negociando.
La consolidación de las negociaciones colectivas a escala nacional y en las provincias fue contemporánea de una actitud del gobierno nacional más crítica en lo que hace a las huelgas docentes. En el 2008, a poco de ser electa presidenta, Cristina Fernández de Kirchner recibió al dirigente docente Hugo Yasky y criticó los métodos de lucha del gremio. En 2010, la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 94/10 estableció que los días de paro sean descontados, lo que ya había sido aplicado por algunos gobiernos pero que aparece así como una política estatal orgánica para limitar las huelgas docentes luego de haber generalizado los mecanismos de negociación colectiva. Los datos del periodo 2006-2009 no indican que la
17 De 840 en 2006, 1.040 en 2007, 1.290 en 2008 y 1.490 en 2009. En el 2010 el piso salarial nacional fue de
1.740 hasta julio y de 1.840 en adelante.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
cantidad de paros docentes ni la cantidad de jornadas individuales no trabajadas haya caído significativamente, pero esto sí puede haber ocurrido en 2010. En cualquier caso, se necesita un poco más de tiempo para evaluar los efectos de esta nueva política de gestión de la conflictividad laboral docente.
Conflictos docentes provinciales (2006-2009)
Año
Conflictos docentes provinciales c/paro
Jornadas Individuales trabajadas (en miles)
2006 47 2.468
2007 77 3.142
2008 60 2.657
2009 72 3.275
Fuente: Chiappe y Spaltemberg (2010), con información de la base de Datos de Conflictos Laborales, Dirección de Relaciones del Trabajo / Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La conflictividad en las provincias
La situación en las provincias es muy heterogénea. CTERA tiene presencia en todos los distritos, pero en algunos sus organizaciones de base comparten la representatividad del magisterio con otras organizaciones (como es el caso de la C. A. B. A. y las provincias de Buenos Aires y Corrientes) o inclusive son minoritarias (como sucede en Santiago del Estero, Chaco y probablemente San Luis). Por otro lado, entre los sindicatos afiliados a la CTERA hay direcciones políticas muy distintas. Además, en diferentes provincias ha habido experiencias de autoconvocatorias docentes. En el periodo 1999-2001 grupos significativos de docentes en Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires no se sentían representados por los sindicatos y convocaron a acciones gremiales de manera independiente. Las autoconvocatorias son parte de la tradición sindical del gremio y en los años siguientes se reeditaron en San Luis, Salta y Chubut18.
Con algunas excepciones, como las huelgas de San Luis en 2004 y Santa Cruz en 200719, los conflictos docentes han sido básicamente económicos. Las luchas sindicales siempre tienen predominantemente este carácter, pero se encuentra más acentuado en la actualidad que en la década del ‘90. Los elementos que fomentan esto son básicamente políticos: no hay una agenda regresiva y clara de reformas por parte del gobierno (que permitió en algunas provincias en los ‘90 articular frentes en defensa de la educación pública) y en el contexto político descripto, no hay planes de lucha unificados por parte de los asalariados ni movilización popular contra el gobierno nacional.
Si los conflictos salariales han sido dominantes, cabe también señalar la existencia de conflictos previsionales. Éstos son económicos, pero tienen algunas particularidades. Exigen que la mayoría de los docentes se preocupen por su situación futura y son, en este sentido,
18 Ver sobre las autoconvocatorias docentes, Migliavacca (2009). 19 Las describí sucintamente en Gindin (2008). Seguramente hubo otros conflictos, tal vez con menor
visibilidad nacional, que tuvieron un carácter político relativamente acentuado.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
más difíciles de organizar. Tal vez puedan incorporar el debate sobre las condiciones de trabajo de una manera más clara, porque se pone en agenda el desgaste que provoca el ejercicio de la docencia en las actuales condiciones.
Al mirar el peso de la conflictividad docente en cada provincia nos encontramos con un escenario heterogéneo. El seguimiento realizado por la Dirección de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que estoy citando, permite clasificar las provincias según una estimación que relaciona la cantidad de jornadas individuales no trabajadas en cada jurisdicción con el total de docentes que trabajan en ella.
Provincias según grado de conflictividad docente (2006-2009)
JINT por docente (total periodo) (*)
Bajo grado de conflictividad
Misiones 0,50
Sgo. del Estero 0,74
San Luis 2,23
La Pampa 2,65
Chubut 3,62
Tucumán 4,98
La Rioja 6,25
Formosa 7,09
Medio grado de conflictividad
Mendoza 9,53
Santa Fe 11,86
San Juan 12,54
Capital Federal 14,46
Córdoba 16,48
Salta 21,08
Buenos Aires 22,00
Río Negro 25,01
Alto grado de conflictividad
Jujuy 34,16
Catamarca 34,25
Tierra del Fuego 34,85
Santa Cruz 35,38
Corrientes 37,66
Entre Ríos 41,52
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
Chaco 43,58
Neuquén 58,53
Fuente: Chiappe y Spaltemberg (2010), con información de la base de Datos de Conflictos Laborales, Dirección de Relaciones del Trabajo / Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
(*) Las jornadas individuales no trabajadas están ponderadas por la cantidad de docentes de cada distrito.
Podría suponerse que la existencia de unicidad sindical favorece la negociación y consecuentemente desestimula la conflictividad, pero distritos con sindicatos únicos o claramente hegemónicos se encuentran en los tres estratos. Provincias que tienen una tradición relativamente más larga de negociación colectiva institucionalizada mediante paritarias (como Mendoza) no tienen índices de conflictividad especialmente bajos. No parece haber, tampoco, relación clara con la evolución salarial. Algunas provincias vieron incrementados fuertemente sus salarios en el periodo posterior a la implementación de fuertes planes de lucha (como es el caso de Santa Cruz), pero en otros casos un incremento igualmente fuerte coexistió con tasas bajas de conflictividad (como en La Pampa)20. La relación política con los gobiernos tal vez presente una mayor correlación. Probablemente diferentes elementos tengan distinto peso en cada realidad provincial.
A los fines del presente texto interesa destacar que los principales distritos, que son los que explican la alta incidencia estadística y la visibilidad del fenómeno, se encuentran en un nivel medio de conflictividad (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal). También que los principales dirigentes de CTERA desde 1995 hasta el 2010 han tenido como sindicato de origen a entidades que actúan en provincias que muestran, entre 2006 y 2009, un nivel medio o alto de conflictividad: Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Juan21. Esto confirma que, pese a la heterogénea realidad gremial del magisterio, en los segmentos más significativos (sea por el peso específico del propio distrito o por su proyección en la conducción de la CTERA) existe una tradición sindical confrontadora.
La tradición sindical confrontadora, el contexto inflacionario y el marco legal que protege a los activistas del despido contribuyen a entender el índice relativamente alto de conflictividad docente en el periodo 2006-2009. Pero son insuficientes y es necesario subrayar otros tres elementos.
En primer lugar, el contexto político y laboral, menos agresivo que el del periodo precedente (1991-2002), promueve una relación menos conservadora con el empleo, en el sentido de que los docentes ya no sienten que “al menos tienen empleo”.
En segundo lugar, la profunda insatisfacción con las condiciones de trabajo. Esto es importante destacar porque las condiciones laborales fuera de la docencia no son un lecho de rosas, pero en el magisterio esta insatisfacción puede canalizarse más fácilmente como paralización colectiva debido a la referida tradición y a la protección del empleo. La insatisfacción laboral no es algo nuevo en la docencia. Sin embargo, parece haberse incrementado por las dificultades sociales y culturales para ejercer el trabajo docente. Las
20 El Ministerio de Educación lleva adelante un detallado seguimiento de la evolución salarial en las
provincias. Puede consultarse en http://www.me.gov.ar/cgecse/salarios.html. 21 Tomo como muestra a los dirigentes que ocuparon los primeros cuatro cargos de la CTERA (Secretario
General, Adjunto, Gremial y de Organización) en las cinco juntas ejecutivas electas en el periodo 1995-2010.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
tensiones laborales, el cansancio y el estrés hacen de las medidas de fuerza un canal de expresión del “malestar docente”.
Finalmente, cada vez tienen más peso dentro del gremio nuevas generaciones de docentes en las cuales la ética, asociada al viejo discurso normalista, está más y más erosionada. Se trata de un proceso de largo plazo y que se compone de la deslegitimación de las recompensas simbólicas como atractivo de la actividad, la erosión de la imagen docente como modelo de conducta cívica y la consolidación de la posición del docente como trabajador de base de sistemas burocráticos dirigidos por expertos (Gindin, 2011). El “espíritu de sacrificio” del que se quejaba Kraiselburd en 1926 ya no opera desalentando demandas gremiales; muy por el contrario, la idea de que la educación es una cuestión de interés público y de la máxima importancia para el desarrollo de la nación (que también tiene cierto origen normalista) acaba legitimando, entre los propios trabajadores, reivindicaciones laborales. Porque si la educación es prioridad, también deberían serlo los que con su trabajo la sostienen.
La huelga como forma de lucha
Cuando los gobiernos descalifican las huelgas docentes no lo hacen porque consideren que los salarios son justos, sino porque las huelgas perjudicarían a los alumnos, y particularmente a los de origen más humilde. Lo dice la citada resolución del Consejo Federal de Educación22 y lo dijo un poco menos directamente Cristina Fernández de Kirchner al asumir su mandato23. Esta crítica a las huelgas docentes la realizan gobiernos, especialistas y agencias internacionales, desde la izquierda y desde la derecha. Muchos preferirían, como en tiempos de Kraiselburd, “jubilarse con sueldos fabulosos” mientras el magisterio acepta su situación con “espíritu de sacrificio”. Cuestionan que, preocupados por sus intereses sectoriales, los docentes no actúen en función del interés social en la educación cuando dejan a sus alumnos sin clases. En el otro extremo, cuando los docentes logran participar en procesos en los que superan sus reivindicaciones sectoriales para disputar lo que debe ser el sistema educativo o la organización económico-social del país, la crítica se invierte: la lucha está “politizada” por intereses ajenos al del gremio. Considero que pocos segmentos asalariados sufren tanto estas dos presiones simultáneas como los docentes.
Todas estas tensiones se expresan también dentro del propio magisterio. Merece ser reproducida una parte de la encuesta realizada a docentes públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires:
Opiniones de los docentes porteños sobre las huelgas docentes (2007)
¿Qué piensa en general de las huelgas docentes? %
22 Entre los considerandos puede leerse “Que la suspensión de clases por motivos de diferente índole, es
señalada por diversas investigaciones como un obstáculo para la inclusión y calidad educativa y para el cumplimiento efectivo del calendario escolar. Que resulta evidente que esa discontinuidad se produce con mayor frecuencia en las escuelas públicas de gestión estatal, a las que asisten, en general, los sectores más carecientes de nuestra sociedad”. 23 Dijo Cristina Fernández de Kirchner: “Debemos encontrar aquellos que siempre hemos defendido a la
educación pública, porque además, hoy, cuando se producen brechas de equidad en la sociedad son precisamente los sectores más vulnerables, los más pobres, los que van a la escuela pública. Los que tienen plata pueden mandar a sus hijos a una universidad privada o a un colegio privado. Los que no tienen nada los mandan cuando pueden a la escuela pública, entonces todos los que formamos y forman parte de la escuela pública debemos encontrar formas dignas de lucha por los derechos que cada uno tiene pero esencialmente defendiendo con inteligencia a la escuela pública”.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
En contra
No es una forma de acción propia de los docentes 3,7
23,6 No sirve porque finalmente los más afectados son los alumnos
16,3
No sirve porque enfrenta a los docentes con los padres y la opinión pública en general
3,6
A favor
Es una forma de acción legítima según las circunstancias 38,6
76,4
Es una forma de acción legítima pero existen otras más adecuadas
25,7
Es la forma de acción más adecuada que tienen los docentes para hacer valer sus intereses
12,1
Nota: no se incluye un 1,7% de docentes que no contestaron o no optaron por ninguna de las opciones. La muestra, que estuvo compuesta por 395 casos seleccionados aleatoriamente, es representativa de 36.925 docentes.
Fuente: Donaire (2009)
El principal argumento de quienes se oponen a los paros es que, efectivamente, “No sirven porque finalmente los más afectados son los alumnos” y uno de cada cuatro docentes considera que el paro “Es una forma de acción legítima pero existen otras más adecuadas”. Probablemente se refieran a formas de acción que no afecten el dictado de clases.
Esta información está basada en respuestas (racionalizaciones) de docentes frente a una encuesta; no significa, por ejemplo, que el 23 % de los docentes porteños no realice paros. Pero es interesante subrayar que la idea de que no corresponde a los docentes parar ya no tiene peso y es esta preocupación por los “alumnos” el principal argumento que los docentes encuentran para relativizar la necesidad o rechazar los paros.
La legitimidad de la huelga es mayor entre los docentes del sector público que entre sus pares del sector privado. En la ciudad de Buenos Aires un 3,7% de los profesores entiende que la huelga “no es una forma de acción propia de los profesores”, pero el porcentaje cae a 2,4% si se consideran los maestros de primaria del sector público y a 0% si se lo hace con los de secundaria. De la misma manera, un 16,3% estima que los paros no sirven porque finalmente los más afectados son los alumnos, pero el porcentaje vuelve a caer a 10,4% y a 9,5% si se consideran exclusivamente a los docentes primarios y secundarios del sector público.24 Considero esta diferencia un ejemplo ilustrativo de cómo la práctica influencia en la conciencia, porque el menor rechazo de los docentes públicos a las huelgas parece deberse simplemente a que ellos las organizan con mayor frecuencia.
Naturalmente, las formas de lucha son favorecidas y limitadas por las circunstancias. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser “otras formas de lucha”? El horizonte gremial debe ser la búsqueda de medidas que incrementen la presión sobre los gobiernos para lograr una negociación favorable. (De nada sirve “otra forma de lucha” que invisibilice el conflicto o lo descomprima). Hay dos experiencias que considero emblemáticas: la Carpa Blanca de la Dignididad Docente y los cortes de ruta del magisterio neuquino.
La Carpa Blanca sólo fue posible en un contexto muy particular: es difícil que hubiera sido posible en escala provincial y la simpatía que generó dependía del rechazo social al gobierno de Menem. Fue el período de más paros docentes nacionales en los últimos veinte
24 Le agradezco a Ricardo Donaire haberme facilitado estos datos desagregados.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
años y la acción directa de la CTERA fue articulada con una campaña pública muy exitosa que, con la demanda de una ley de financiamiento educativo, logró la solidaridad y el apoyo social a la lucha docente. Esta articulación virtuosa entre medidas de fuerza puntuales y una fuerte campaña pública contribuye a explicar el éxito gremial de la medida: con ella se logró un adicional en el salario de cientos de miles de trabajadores en un contexto económico recesivo25.
No es casual que sea en uno de los sectores más radicalizados del magisterio argentino, en Neuquén, donde se hayan consolidado como parte del repertorio de la acción colectiva medidas de fuerza más duras que las huelgas docentes: los cortes de ruta. Es importante no olvidar que Neuquén fue uno de los escenarios desde donde emergió el movimiento de desocupados y los “piquetes” como método de presión (con las puebladas de Cutral-Có y Plaza Huincul). Los docentes cortaron las rutas en las principales luchas, en 1997, 2003, 2006 y 2007. Cortar las rutas, además de dar mayor visibilidad al conflicto, pretende tocar los resortes económicos de la provincia (el circuito petrolero o el turístico, por ejemplo) y por esa vía resolver la debilidad estructural de las huelgas docentes, el hecho de que no afectan económicamente a su empleador26.
Elementos para un balance político
El balance general de las luchas docentes en términos de resultados económicos no me parece especialmente complicado. Sin las huelgas, la situación del magisterio tendría menos visibilidad y el grado de recomposición salarial en el periodo 2003-2010 hubiera sido menor. El sindicalismo docente argentino no tiene el poder y la capacidad de lobby del sindicalismo mexicano (por ejemplo) para lograr acuerdos satisfactorios sistemáticamente sin tensar la cuerda de la negociación laboral en las calles. En este sentido específicamente económico la conflictividad laboral en las provincias y la existencia de segmentos de dirigentes y activistas a la izquierda de la dirección de CTERA probablemente favorezca al magisterio de conjunto, particularmente en la negociación nacional. Porque el gobierno tiene incentivos para fortalecer a su principal interlocutor en el movimiento sindical docente (la dirección de CTERA) otorgando incrementos salariales que éste pueda defender ante su base como conquistas importantes. El balance político es entonces más complicado.
Cualquier balance político debe partir de considerar la siguiente situación: vivimos en sociedades ideológicamente heterogéneas donde conviven ideas contradictorias pero que de cualquier manera son, en términos generales, sociedades conservadoras. Nadie discute el derecho a la propiedad privada, la nacionalización del comercio exterior ni la expropiación de las grandes empresas. Sociedades en las que la clase trabajadora se encuentra, mayoritariamente, poco organizada, dividida (entre trabajadores de planta y tercerizados, entre argentinos y extranjeros, etc.) y sin conciencia de su potencial fuerza. Una clase trabajadora que participa del conservadurismo ideológico y está completamente integrada a la sociedad de consumo. Desde el punto de vista del sindicalismo docente clasista, tal vez lo importante sea cómo y en qué medida la actividad sindical de los docentes contribuye a la
25 La izquierda gremial criticó a la Carpa Blanca por dos cuestiones que considero injustificadas. En primer lugar, criticó que el resultado económico del conflicto (el Incentivo Docente) fue una suma insuficiente, en negro y por un plazo determinado. En segundo lugar, que se trató de un conflicto del cual los docentes de base no participaron, limitándose a verlo por televisión. A la primera cuestión la considero exagerada porque es regla que los resultados de las luchas sindicales sean parciales, y lo dominante fue la nacionalización de la discusión salarial y un incremento en el salario de bolsillo en un contexto recesivo en el que no había inflación. La segunda crítica omite señalar los once paros nacionales decretados durante el conflicto (se trató de la etapa con más paros nacionales docentes desde 1992). Desde mi punto de vista el principal problema de la Carpa Blanca era su fuerte articulación con la Alianza entre el FREPASO y el radicalismo, que llevaría al gobierno al infausto Fernando de la Rúa en 1999. 26 Sobre los conflictos del magisterio neuquino y su cultura gremial, ver Petruccelli (2005, 2008).
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
construcción de una clase trabajadora organizada, unida, consciente de su fuerza e ideológicamente, identificada con la realización de reformas lo suficientemente profundas como para cambiar radicalmente su papel subordinado en la sociedad contemporánea.
Para esto se necesita un fuerte sindicalismo docente que, al mismo tiempo, tenga como horizonte la superación de sí mismo. Un fuerte sindicalismo docente que organice a los trabajadores de la educación, que apuntale su activismo político, que muestre que es posible ir a un conflicto duro y ganar, que también pueda elaborar un conflicto en el que pierda, al que los gobiernos no puedan desestimar y que eduque políticamente a su base. Al mismo tiempo, un sindicalismo docente que tienda a superarse. Con esto quiero decir: un sindicalismo que pugne por ser parte de la trascendencia del corporativismo que es, en cierta medida, inherente a la propia organización de un sector subalterno de la sociedad, los trabajadores en sindicatos. Que contribuya a que los docentes sean más solidarios con los otros gremios y con otros sectores explotados de la sociedad, que gane el apoyo de la sociedad (y particularmente de sus alumnos y los padres de sus alumnos), que participe en procesos y frentes sociales y políticos con un horizonte político superador del actual estado de cosas. Puede parecer innecesario, pero aún así quiero insistir: esto es tan difícil de lograr porque nuestra sociedad (con hendijas y contradicciones, es cierto) funciona para que no se logre.
¿Cómo hacer un balance de las huelgas docentes en este contexto?
1- La docencia es un sector sindical que realiza muchos paros. Cuando la sociedad, y los trabajadores dentro de ella, discuten sobre huelgas reales, cotidianas, concretas, frecuentemente están discutiendo huelgas docentes.
Es posible que, en determinados contextos, el uso de la huelga la deslegitime, o que genere el rechazo de trabajadores que se encuentran en peores condiciones laborales (con el argumento de “siempre se quejan” o “de qué se quejan”). Es parte de la disputa ideológica y considero que el papel de la conflictividad docente es, desde este punto de vista, esencialmente positivo. Recordemos que los docentes son cientos de miles, están en todas las ciudades y pueblos y son mayoritariamente mujeres. ¿Cuántos hijos han escuchado a sus madres docentes quejarse de que “no aguantan más”? ¿Cuántos las han visto realizar paros o sumarse a las movilizaciones? Es difícil movilizar evidencias empíricas sobre la cuestión, pero probablemente los docentes tengan un papel muy importante en la reproducción de la huelga como forma de lucha de los asalariados. Con los paros docentes cientos de miles de trabajadores, en todos los rincones del país, les han explicado a su familia, a sus vecinos y a sus amigos que consideran injustas sus condiciones laborales y que por ello van a paralizar colectivamente sus actividades.
2- ¿Qué peso tiene en las huelgas docentes el hastío con el propio trabajo? ¿Qué peso tiene que los docentes “no aguantan más”? Es difícil saberlo, pero la estabilidad laboral puede favorecer que la profunda insatisfacción con las condiciones laborales se exprese en huelgas salariales. Esta motivación es en realidad un engranaje más de los problemas del sistema educativo, no es salarial, y es estratégico que los sindicatos puedan incorporarla a su agenda de reivindicaciones. Quiero decir: incorporarla como parte de una propuesta superadora de las condiciones en las que el proceso educativo se realiza.
Se trata de un problema importante. Pocos trabajadores se desempeñan con relativa autonomía sobre su tarea en áreas que la sociedad considera sensibles y sobre la gestión de las cuales siente que tiene derecho a participar. Los docentes, por el contrario, tienen una responsabilidad respecto de la producción y la reproducción social del conocimiento. Así es reconocido por la sociedad y esta debería ser una palanca para que la lucha docente crezca, no para que se deslegitime.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
3- En el debate público, es común que quienes critican el “corporativismo” de las demandas docentes lo hagan desde un liberalismo algo superficial que no cuestiona el rol del Estado en la reproducción de una sociedad injusta y sí se muestra pronto a criticar el papel de los sindicatos como “grupos de presión”. Desde este punto de vista, a los docentes corresponde cumplir el mandato definido por los expertos en educación y los gobiernos, y será eventualmente otro gobierno el que, expresando un nuevo consenso social, modifique lo que debe ser enseñado, cómo o en qué condiciones. Los docentes (continuaría el argumento) tienen una mayor capacidad de organización que los padres y los alumnos y no deberían aprovecharla para torcer a su favor los lineamientos de una política equilibrada definida por el Estado. Esta visión legitima la acción estatal independientemente de cuál sea y deslegitima la acción de todos los grupos subordinados en cualquier contexto. Todavía más: el razonamiento está enteramente construido sobre la idea de que el Estado representa el interés común. La teoría social y la historia demuestran que esa idea es falsa.
Desde la izquierda el corporativismo es un problema clásico, pero diferente. Porque era a la izquierda a la que le preocupaba que algunos segmentos de la clase trabajadora, ante la posibilidad real de negociar un mejor nivel de vida vía la negociación sindical, se desentendieran parcialmente de la situación colectiva de la clase trabajadora.
Por esto último es preocupante que la conflictividad laboral no se encuentre articulada a demandas políticas unificadoras y sea básicamente económica. Esta es una limitación derivada de ciertas condiciones estructurales de la lucha gremial y del actual contexto político, por lo que hay límites claros a las prácticas sindicales contemporáneas que se proponen trascender el corporativismo. Pero no hay que dejar de tomar nota de las dificultades para consolidar campañas políticas o laborales unificadoras, no ya por medio de declaraciones públicas sino con acciones conjuntas y procesos de articulación de mediano plazo, porque superar esas dificultades es estratégico.
4- En los conflictos los trabajadores se movilizan y participan de la vida sindical. Ellos contribuyen decisivamente a la construcción de un colectivo con intereses diferenciados (los trabajadores vs. el empleador) que en el caso del magisterio tiene un potencial politizador relativamente mayor que en el sector privado, porque el empleador es el estado.
Sobre esta caracterización general, y pese a que las experiencias sindicales provinciales son muy heterogéneas, en Santa Cruz, Neuquén y, en menor medida, en otros contextos, los sindicatos actúan parcialmente como actores políticos. Considero que los casos de Neuquén y Santa Cruz son extremos y que el elemento dominante, conforme argumenté, es la existencia de un hiato significativo entre la gran capacidad de los sindicatos de organizar conflictos laborales y las dificultades para articularse con otros sectores laborales o sociales.
De cualquier manera, esta proyección más política de sectores del sindicalismo docentes es sostenida por un activismo sumado al sindicato y fogueado en las huelgas docentes. Un activismo que discute y cuestiona políticas que no son específicamente laborales y que participando de la vida sindical adquiere una perspectiva política. Considero este un capital de la mayor importancia en el sindicalismo docente.
En: Pensar las prácticas sindicales docentes (Gindin comp.). Buenos Aires: Herramienta/AMSAFE Rosario,
AGMER, ADOSAC, 2011.
Bibliografía
Chiappe, Mercedes y Ricardo Spaltenberg (2010): “Una aproximación a los conflictos
laborales del sector docente en Argentina durante el período 2006-2009”, en “Asociaciones y
Sindicatos de Trabajadores de la Educación”, Seminario Internacional de la Red de
Investigadores sobre Asociativismo y Sindicalismo Docente, Río de Janeiro, IUPERJ, 22 y 23 de
abril de 2010.
Donaire, Ricardo Martin (2009): La posición social de los docentes en la actualidad. Una
aproximación a partir del estudio de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, Tesis de
Doctorado en Ciencias Sociales, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.
Gindin, Julián (2008): “Sindicalismo docente en América Latina: algunas
consideraciones generales” y “Sindicalismo docente en Argentina: una nueva etapa”, en
Sindicalismo docente en América Latina. Experiencias recientes en Bolivia, Perú, México, Chile y
Argentina (Gindin comp.), Rosario, Ediciones de AMSAFE Rosario.
Gindin, Julián (2011): Por nós mesmos. As práticas sindicais dos professores públicos na
Argentina, no Brasil e no México, Tesis de doctorado en Sociología, Rio de Janeiro,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Migliavacca, Adriana (2009): La protesta docente en la década de 1990. Experiencias de
organización sindical en la provincia de Buenos Aires, Tesis de Maestría en Política y Gestión de
la Educación, Luján, Universidad Nacional de Luján.
Narodowsky, Mariano (1996): “El lado oscuro de la luna”, en Historia de la Educación
en debate (Cucuzza comp.). Buenos Aires, Miño y Dávila.
Petruccelli, Ariel (2005): Docentes y piqueteros. De la huelga de ATEN a la pueblada de
Cutral Có. Buenos Aires, El cielo por asalto / El Fracaso.
Petruccelli, Ariel (2008) “Las maestras piqueteras. Notas sobre la Asociación de
Trabajadores de la Educación de Neuquén” en Sindicalismo docente en América Latina.
Experiencias recientes en Bolivia, Perú, México, Chile y Argentina (Gindin comp.), Rosario,
Ediciones de AMSAFE Rosario.