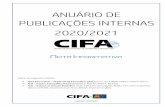Las fronteras internas urbanas en el Caribe
Transcript of Las fronteras internas urbanas en el Caribe
CIUDADES FRAGMENTADAS
Ha sido posible gracias al apoyo de:
Fundación Ford.
Fundación Heinrich Boell
Universidad Iberoamericana
Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA)
Autores:
Haroldo Dilla Alfonso
Maribel Villalona Núñez
Andrea C. Catenazzi
Carlos García Pleyán
Julio César Corral
Jorge Lizardi Pollock
Dominique Mathon
Hiran Marquetti Nodarse
René González Rego
Diseño y portada:
Roddy A. Pérez
www.audiovisualdominicana.com
Impreso por:
Yan Impresos
809-227-1553
Fotos:
Carlos García Pleyán, Julio Corral, Haroldo Dillla Alfonso
Derechos Reservados, Grupo de Estudios Multidisciplinarios Ciudades y Fronteras.
agosto 2007
ISBN 978-9945-8604-1-2
EEste libro ha sido el resultado de una red de intercambiosacadémicos organizada por el Grupo de Estudios Multidisciplina-rios Ciudades y Fronteras, que culminó en un taller teórico interna-cional, en noviembre del 2006, en la sede de la UniversidadIberoamericana (UNIBE). El grupo estuvo compuesto por más deuna decena de académicos de República Dominicana, PuertoRico, Haití, Cuba y Argentina, la mayor parte de los cuales pudie-ron asistir al taller y presentar las ponencias que integran este vo-lumen. Una parte significativa de los académicos concurrentes–Andrea Catenazzi, García Pleyán, Dominique Mathon, MaribelVillalona y Julio Corral- ya habían participado en reuniones orga-nizadas por nuestro equipo y habían publicado en un libro prece-dente denominado Intermediación urbana en América Latina(FLACSO, Santo Domingo, 2004), y que tuve el honor de coordi-nar.
Este libro es el segundo que publica Ciudades y Fronteras.Está referido a un tema central de sus preocupaciones teóricas: lasfronteras internas que cruzan los espacios nacionales, y en particu-lar las ciudades en la actual fase de la mundialización capitalista.
Mundialización capitalista y fragmentaciones territoriales.Joseph Schumpeter (1944) señaló como un rasgo distintivo del sis-tema capitalista —su “hecho esencial”— su involucramiento per-manente en un proceso de “destrucción creativa”, lo que hatenido su más contundente demostración histórica en el plano es-pacial. Como anota Lefebvre (1974), la transformación del territo-rio —es decir, una secuencia interminable y vertiginosa deprocesos de des-territorialización y re-territorialización—, ha sidouna condición histórica para la sobrevivencia y la reproduccióndel capitalismo. En el contexto de la globalización esa capacidadno sólo se amplifica, sino transcurre de una manera cualitativa-mente diferente.
El debate teórico sobre la globalización y sobre los nuevosroles urbanos es notablemente denso y complejo; su simple recre-ación desborda los objetivos de esta presentación. No es nuestraintención hacerlo, sino solamente puntualizar algunos de sus con-tornos para obtener algunas definiciones funcionales que hanguiado el debate de este taller.
cfCiudades Fragmentadas 7
Un primer acercamiento a una definición funcional de laglobalización es entenderla como la fase actual de la mundializa-ción capitalista y del proceso de formación de un sistema/mundo,tal y como ha sido reclamado por Wallerstein (1998). Aun cuandose trata de un proceso eminentemente multidimensional, en lamisma medida en que opera como una transformación sistémica,habría que reconocer que tiene un punto de partida fundamentalen los procesos de concentración y centralización del capitalmundial y en los cambios tecnológicos en las esferas de las comu-nicaciones, el transporte, la información y la sustitución de mate-riales, lo cual ha dado lugar al surgimiento de una economíaglobal, entendida como “una economía en que la actividad es-tratégicamente dominante funciona como unidad a nivel plane-tario… Un sistema dinámico expansivo y (a la vez) un sistemaexcluyente de sectores sociales, territorios y países”. (Borja y Cas-tells, 1998).
A partir de aquí, y desde un enfoque sistémico, se trataríadel tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación y de regula-ción social dentro del sistema capitalista (Aglietta, 1979; Dunford,1988; J. Esser and J. Hirsch, 1994), que Harvey (1990) señalizabacomo una tendencia adaptativa hacia un esquema de acumula-ción flexible:
It rests on flexibility with respect to labour processes,labour markets, products and patterns of consumption. It ischaracterized by the emergence of entirely new sectors of pro-duction, new ways of providing financial services, new marketsand above all greatly intensified rates of commercial, techno-logical and organizational innovation. It has entrained rapidshifts in the patterning of uneven development, both betweensectors and between geographical regions.
Las implicaciones de este fenómeno para nuestro tema deanálisis son cruciales; ante todo porque la globalización generaun intenso proceso de regionalización, una nueva geografía ba-sada en la manera peculiar en que se engarzan las dimensioneslocal y global en este nuevo contexto. Como ha anotado Harvey(1996), la proclividad del capital para eliminar las barreras espacia-les ha estado siempre mediada por la palpable paradoja de quesolamente puede hacerlo mediante la producción de espacios
CiudadesyFronteras8
fijos (fixed spaces): “More and more —argumenta Harvey— capi-tal is embedded in space as landed capital, as capital fixed in theland, creating a ´second nature´ and a geographically organizedresource structure”.
Ello ha determinado una contradicción histórica entre sudeseada movilidad y su necesaria fijación. Durante décadas, elcapital internacional tuvo fuertes razones de anclaje y fijación enlas sociedades receptoras, bien por el atractivo de los recursos na-turales —tierra, subsuelo, ubicación geográfica— o construidos(mercado interno, mano de obra, ventajas fiscales localizadas,amparos legales, etc.), o bien porque tenía que atenerse a reglasde juego fijadas por los Estados nacionales. E indudablemente,era una situación que mitigaba la asimetría de su fuerte movilidaden relación con otros factores concurrentes “localizados”, comoel propio Estado nacional o la fuerza de trabajo.
Hoy las razones para el anclaje son menores y la asimetríaha llegado a una cota superior. Aun cuando fracciones muy rele-vantes del capital mundial siguen requiriendo al “espacio fijo”para su realización, se han producido cambios dramáticos —tec-nológicos, políticos, etc.— que incrementan su movilidad y sus ca-pacidades de negociación frente a los actores locales, cuyosespacios de regateo se han visto seriamente disminuidos. Esta asi-metría es, sin lugar a dudas, el principal factor que estimula el sur-gimiento de nuevas regiones económicas, en algunos casos concarácter transnacional, así como de lo que Goetz (1993) ha lla-mado “el nuevo localismo”; es decir, la fragmentación territoriala partir de una serie de sucesivas inserciones y exclusiones y de laformación de secuencias escalonadas de subordinaciones terri-toriales.
Aunque a primera vista hay en este comportamiento mu-chos rasgos usuales en la evolución histórica del llamado TercerMundo —y muy particularmente de América Latina—, cuya inser-ción al mercado mundial ha sido siempre fragmentada y discon-tinua, los Estados nacionales han carecido de capacidadessuficientes para corregir los desequilibrios con políticas de asigna-ciones.1
cfCiudades Fragmentadas 9
1 El tema ha sido frecuente en los debates teóricos. Las ciencias sociales latinoa-mericanas, por ejemplo, han dado cuenta de este fenómeno de manera soste-nida y destacada mediante debates sobre el desarrollo regional desigual, elcolonialismo interno o las alternativas desde las regiones.
Pero hay una distinción cualitativa que no nos permite ha-blar de este fenómeno como una simple continuidad, y es que “lolocal/regional” deja de ser concebido y explicado como una ex-tensión subordinada de “lo nacional”, sino como parte de una se-cuencia de eslabones que se originan y desembocan en loscircuitos internacionales (Jessop, 1994). O al decir de Castells,(1998) “como forma específica de segmentación de la economíaglobal”.
De igual manera, la regionalización implica el engarza-miento de los fragmentos locales en cadenas de subordinacionesque se inician en las zonas dinámicas directamente vinculadas almercado internacional y terminan en regiones virtualmente des-conectadas, estructuralmente irrelevantes, que sólo pueden ofre-cer la disposición a absorber externalidades negativas y laprovisión eventual de mano de obra barata. La asimetría, por con-siguiente, se reproduce dentro de los espacios nacionales, y la re-lación entre ellos es regida por el intercambio desigual.2
La pertinencia del tema. En qué medida estas fracturaspueden ser referidas teóricamente como fronteras internas —esdecir, como demarcaciones simbólicas o materiales—, es un temaque necesita una discusión mayor y en lo que no parecen coinci-dir los propios autores de este libro.
Hay, sin embargo, al menos tres áreas de coincidencia dela mayoría de ellos:
-Pueden existir innumerables usos metafóricos del con-cepto de “frontera”, pero la extensión desmedida de suuso puede conllevar a una degradación del concepto,que terminaría designando demasiadas cosas como paracreer que designa efectivamente algo. Las fronteras aquí
CiudadesyFronteras10
2 El concepto de intercambio desigual, que será utilizado de manera destacadaen este estudio, sigue de cerca —aunque de una manera laxa— la formulación deEmmanuel (1972) y se refiere a las condiciones en que ocurre el intercambio demercancías entre la periferia capitalista y las economías metropolitanas. En esen-cia, este concepto argumenta acerca de la tendencia creciente por parte de laperiferia de suministrar mayores cantidades de trabajo y productos de este a cam-bio de cantidades constantes por la parte metropolitana, lo cual genera un pro-ceso de transferencia neta y regular de plusvalor desde la periferia hacia el centro.
están siempre referidas a la relación de grupos sociales,pero en un contexto espacial. El espacio, por consiguiente,es un dato sustantivo de la discusión.
-Las fronteras internas designan clivajes socioespaciales,fracturas, rupturas; pero también contactos asimétricos.Recordando a Bauman (2004), esos contactos ponen enrelación a seres y comunidades en desventaja –territoriali-zados- y a una elite que pudiéramos llamar ”extraterrito-rial”.
-Son datos en construcción y permanente cambio, loque Pleyán remite (siguiendo a Renard) a la trilogía de lí-mite/discontinuidad/frontera.
Los autores, sin embargo, han sido menos explícitos a lahora de evaluar la calidad de estos intercambios “transfronteri-zos”. Si asumimos un intercambio desigual, entonces habría queconsiderar la existencia de transferencias netas de valores de unaparte a la otra; sólo que en ningún caso se explica cómo. Esto,evidentemente, habla del estado aún incipiente del conoci-miento acumulado.
La cuestión no es adjetiva. Como anotábamos antes, laglobalización conduce a la estratificación y a la segregación degrupos sociales con una intensidad inédita desde las experienciasdel capitalismo decimonónico, cuando el capital generaba susinmensas huestes laborales de reserva. Pero a diferencia de este,ahora la separación va acompañada del relegamiento de los po-bres —como consumidores o productores— hasta tornarse franjasdemográficas irrelevantes política y económicamente. ¿Es la ima-gen catastrófica de “un día sin mexicanos” una simple metáforasentimental o revela una situación real? ¿Que pasaría en SantoDomingo si mañana desapareciera súbitamente el populoso“arco noroeste” que refiere Villalona? ¿O si sucediera lo mismo res-pecto a Citi Soleil, en Puerto Príncipe, o a Atarés en La Habana?En otras palabras, ¿cuál es la capacidad de negociación que tie-nen los “territorializados”, más allá de las luchas que puedan de-rivarse de sus inalienables derechos a existir y a hacerlo
cfCiudades Fragmentadas 11
dignamente?
La estructura del libro y los necesarios reconocimientos. Ellibro posee once capítulos que incluyen esta presentación, cincoestudios de ciudades (San Juan, Santo Domingo, Santiago de losCaballeros, Puerto Príncipe y La Habana), dos estudios específicossobre regionalización en Cuba y dos comentarios críticos referidosexclusivamente a los cinco estudios iniciales.
Estos dos últimos comentarios, a cargo de García Pleyán yCatenazzi, recrean lo suficiente el contenido de cada artículocomo para repetir aquí el ejercicio. Solo quisiera precisar quecada uno de ellos refleja tanto el perfil profesional específico decada autor como las prioridades reconocidas en cada espacionacional. Así, para poner un ejemplo, la planificación estatalpuede aparecer repudiada por sus degeneraciones tecnicistas yburocráticas en el acucioso ensayo de Lizardi, pero reclamada enel análisis de Mathon sobre Puerto Príncipe, donde el vacío estatalgenera formas perversas de control violento por parte de bandasarmadas.
Estos evidentes contrastes dotan al libro de una sinergiaparticular, que invita a una lectura comparada para entender nosolo la situación del tema que nos convoca en el Caribe, sino tam-bién la multiplicidad de enfoques y de niveles de desarrollo del de-bate en cada país.
Tanto el taller como el libro han sido posibles gracias alapoyo de la Fundación Ford— que desde el año 2005 ha sido unpuntal básico de Ciudades y Fronteras- y en particular allí quere-mos agradecer a la responsable de programa, Cristina Eguizábaly su amable y diligente asistente Erandyn Trinidad. La FundaciónHeinrich Boell, por su parte, apoyó la asistencia de los investigado-res de Cuba y de Haití, y en particular queremos reconocer elapoyo de Silke Helfrich, Lenin Barreras y Marina Sandoval.
CiudadesyFronteras12
La Universidad Iberoamericana, que ofreció sus excelentesinstalaciones para las actividades mencionadas. La realización deltaller en esta universidad permitió, además, efectuar una activi-dad pública a la que concurrieron varias decenas de personas, asícomo una serie de talleres docentes con estudiantes de arquitec-tura, bajo la dirección de la profesora de esa institución e investi-gadora de Ciudades y Fronteras, Maribel Villalona,co-coordinadora de este libro. Esta fue una experiencia inolvida-ble y queremos agradecer a estos estudiantes sus valiosas ense-ñanzas.
Este taller se beneficio de la hospitalidad del Centro de In-vestigaciones Económicas para el Caribe (CIECA), institución queha representado a Ciudades y Fronteras durante varios meses ycon la que en la actualidad esta última sostiene una estrecha re-lación basada en la comunidad de puntos de vista y en la identi-ficación de metas compartidas.
También deseo agradecer la colaboración de diferentespersonas que intervinieron en la confección del libro, como sonlos casos de Alfredo Prieto en la corrección de estilo. Roddy A.Pérez en el diseño, Yan Severino en la impresión y Yamile Matosen la organización del taller internacional.
Finalmente, quiero hacer una especial dedicatoria. Haceya algunos años tuve el privilegio de realizar una investigación en
cfCiudades Fragmentadas 13
el barrio El Condado en la ciudad cubana de Santa Clara. Allítenía lugar la experiencia de desarrollo comunitario más auténticaque ha habido en Cuba. Un resultado de ella fue la transformaciónde un barrio considerado peligroso, con altos niveles de alcoho-lismo y marginalidad social, en una comunidad que comenzó acreer en el futuro. Quiero dedicar este libro a su gente, y en espe-cial:
-A Gladis, la santera del barrio que con su estatura moralsupo traer a los santos al barrio y ponerlos a trabajar para la felici-dad de la gente común. Hace años falleció, pero la puedo ima-ginar sentada junto a la Ceiba que cobijaba su modesta casa.
-A Papito, ex boxeador que hizo de la cultura su nuevo ringde combate por su patria chica. Creo que nadie era capaz dereír tanto y tan bien.
-A Luisito, el Dr. Luis Fonticiella, el gran animador que supoatrapar la imaginación del barrio. Una de las personas imprescin-dibles.
Ellos hicieron ciudad…
CiudadesyFronteras14
Referencias bibliográficas
Aglieta, Michael (1979). A Theory of Capitalism Regulation, NewLeft Books, Londres.
Bauman, Zygmunt (2004). La globalización: consecuencias huma-nas, Fondo de Cultura Económica, México.
Borja, J. y M. Castells (1998). Local y global, Taurus, Madrid.
Bookman, Milica (1991). The Political Economy of Discontinuous De-velopment, Praeger, Nueva York.
Castells, Manuel (1989). La ciudad informacional, Alianza Editorial,Madrid.
Dunford, M. F. (1988). Capital, the State and Regional Develop-ment, Pion Limited, Londres, 1988.
Emmanuel, Arghiri (1972). El intercambio desigual, Siglo XXI Edito-res, México.
Esser, Josef and J. Hirsch (1994) “The Crisis of Fordism and the Di-mensions of a Post-Fordist Regional and Urban Structures”,en Post Fordism (edit. por A. Amin), Blackwell Publishers, Ox-ford.
Harvey, David (1990). Los límites del capitalismo y la teoría mar-xista, Fondo de Cultura Económica, México.
______(1996). Justice, Nature and the Geography of Difference,Blackwell Publishers, Oxford.
Schumpeter, Joseph (1944). Capitalism, Socialism and Democracy,George Allen and Unwin, Londres.
Jessop, Bob (1994). “Post Fordism and the State”, en Post Fordism(edit. por A. Amin), Blackwell, Oxford, pp. 126-161.
Lefebvre, Henri (1974). The Survival of Capitalism, George Allen andUnwin, Londres.
cfCiudades Fragmentadas 15
00 22SAN JUAN
FRONTERAS ELUSIVAS ENUNCIACIÓN DEL URBANISMO EN LA ZONA METROPOLITANA
Jorge L. Lizardi Pollock
EEn 1952, a diez años de la fundación de la Junta de Plani-ficación del Gobierno de Puerto Rico, su presidente, Rafael Picó,felicitaba a los integrantes de la institución por haber sabido esti-mular un crecimiento urbano ordenado de San Juan y por haberideado estrategias para proteger a la capital de la conurbacióncapitalina, con la temida destrucción de sus paisajes emblemáti-cos.3 La formulación de un Plan Regional del Área Metropolitanade San Juan cuatro años más tarde (1956) sería, pues, la mejor ex-presión del optimismo —o la ingenuidad— de esta década.4 Susartífices estuvieron convencidos de que, con el nuevo instrumento,se lograría corregir el “crecimiento avasallante” de la huella cons-truida, que amenazaba con transgredir los límites aceptables delespacio urbanizable. Del mismo modo, creyeron en el poder de laplanificación para desmaterializar las incipientes geografías de laexclusión que apenas tomaban forma con los primeros desplaza-mientos de las elites hacia las periferias —caracterizadas entoncespor su aspecto rural— la multiplicación de los arrabales urbanos yla creación de los primeros complejos residenciales públicos. Unaciudad más democrática, inclusiva y tolerante a la diversidad so-cial sería, pues, la mejor muestra del acierto político de la inaugu-ración de un “Estado Libre Asociado” a los Estados Unidos deAmérica.
Han transcurrido cincuenta años de la creación del primery más ambicioso plan de ordenamiento de ocupación de suelosde San Juan. Sin embargo, en el presente no podemos sino pre-guntarnos qué papel desempeñaron los planes, los ejercicios dezonificación y los deseos de orden de aquellos entusiastas funcio-narios. Las pesadillas de la conurbación y, con ellas, las complejasgeografías de la exclusión, se concretaron con una facilidad pas-mosa. En 1956, los límites del suelo urbanizado de San Juan, per-ceptibles en distintos planos y fotos aéreas, coincidían con elJardín Botánico al sur, el futuro expreso de Trujillo Alto al este, yPuerto Nuevo al oeste. Apenas cincuenta años más tarde, los ur-banistas no logran ponerse de acuerdo sobre los lindes metropo-litanos.
cfCiudades Fragmentadas 19
3 Junta de Planificación de Puerto Rico, Una década de planificación, 1942-52,Junta de Planificación, Oficina de Servicios del Gobernador, San Juan, 1953. 4 Eduardo Barañano, Plan Regional del Área Metropolitana de San Juan,: Junta dePlanificación de Puerto Rico, San Juan, 1956.
¿Se descompuso la zonificación del 56 al grado de ser irre-conocible? Ciertamente, la huella de las construcciones saltó de122 kilómetros cuadrados en 1962, a 251 kilómetros en 1995. Dehecho, no es posible contar con indicadores fehacientes que es-timen lo que se ha sumado durante los últimos diez años de cons-trucción, pero a juzgar por los informes de la Junta dePlanificación, no es descabellado afirmar que la mancha de hor-migón ya debe haber alcanzado los 300 kilómetros cuadrados. Enesa “masa avasallante” se acomodan sólo 1,5 millones de habi-tantes a lo largo de urbanizaciones distendidas, de muy baja den-sidad, y con escasa integración espacial y social entre ellas. Elcarácter espacial de la propiedad típica, con sus 300 a 500 metroscuadrados y menos de un 50 por ciento de ocupación del lote,no promueve sino el crecimiento horizontal y la utilización inefi-ciente de los más de 1 000 kilómetros cuadrados que comprendenla conurbación contemporánea.5
Ahora bien, mirados de cerca, los ejercicios de la planifi-cación del territorio parecen ser responsables directos del efectopredatorio de los desarrollos residenciales; es decir, sí ha estadoplanificado este conjunto distendido que llamamos Zona Metro,que hoy ocupa más del 10% del territorio, que se caracteriza porhaber desalentado la integración, la tolerancia o la participaciónen los procesos democráticos dejados a la suerte del caudillismo,el paternalismo y la dependencia. La experiencia urbana promo-vida por las estrategias de las pasadas décadas se tipifica por unaespecie de parcelación del territorio que se traduce en cambian-tes pero marcadas fronteras físicas y culturales entre unos grupossociales y otros. En otras palabras, esta fragmentación tiene comobase tanto los planes como las prácticas que fundaron las diversasinstituciones rectoras del orden urbano desde, al menos, la dé-cada del 60. Tal vez, lo que mejor significa la constitución de ba-
CiudadesyFronteras20
5 De acuerdo con el borrador del 2006 del Plan de Usos de Terrenos de la Junta dePlanificación, el área que comprende actualmente la zona metropolitana es demás de 1 010 kilómetros cuadrados (390 millas). Esto es lo que se considera tambiénel área urbanizada, que si bien no es igual a la huella que ocupan las construccio-nes, sí lo es al total de terrenos, casi en su totalidad comprometidos por el desarro-llo.
rreras es el intento de someter a los llamados “caseríos” públicosa un estado de sitio militar permanente y el intento de demarcar“comunidades especiales”, enfatizando aún más su marginalidad.Por mencionar un ejemplo, entre un barrio popular como Caimitoy la vecina urbanización Montehiedra, integrada por familias conrecursos millonarios, parece haberse articulado no sólo una mura-lla física, sino también un gigantesco foso cultural que estructurareinos divergentes en el seno de un único país. Pero también sonfronteras urbanas aquellas configuraciones que convierten al pe-atón en una especie de paria en un universo donde el automóvilse ha convertido en la principal referencia para el desarrollo delespacio urbano.
¿Cómo explicar tanto la balcanización como la insistenciaen los ejercicios previos de planificación de un territorio de apenas3 500 millas (5 632 kilómetros) cuadradas? ¿En dónde estriba elaberrante desvarío? ¿En el intelecto o en la voluntad de los quehacen ciudad? Más importante aún: ¿qué acercamientos nospermitirían entender las elusivas fronteras urbanas y las difíciles ne-gociaciones entre los habitantes a cada lado? Las causas quecondujeron al escenario del presente representan una incógnitaaplastante si consideramos que el territorio de Puerto Rico se haplanificado, una y otra vez, a lo largo de los últimos cincuentaaños. Y en efecto, en días recientes se ha dado a conocer unnuevo Plan de Usos de Tierras que en muchos de sus aspectoscoincide con el publicado en 1956.6 Insisto: no parece haber sidopor ausencia de planificación que el área metropolitana lucecomo un conjunto desmembrado cultural y físicamente. De ma-nera irónica, a mayor esfuerzos por planificar el desarrollo, másmarcadas parecen ser las fronteras sociales y físicas. Por esa razón,este ensayo tiene como propósito enunciar algunas perspectivasdesde las que sería posible cuestionar los instrumentos de la plani-ficación moderna y sus consecuencias contemporáneas.
cfCiudades Fragmentadas 21
6 Precisamente la postura oficial del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistasde Puerto Rico insiste en la similitud del nuevo plan con los innumerables documen-tos estatales producidos en la década del 60 y 70. Véase Entorno, no. 3, San Juan,julio de 2006, pp. 34-36.
La revisión de la mirada sobre las fronteras urbanas queaquí se propone se relaciona con un conjunto de temas que con-sistentemente se omiten en la discusión pública acerca de la ciu-dad. El primero es el problema de la producción misma del sabersobre los territorios urbanos, las condiciones en las que se produceese conocimiento, los compromisos en los cuales los llamados“consultores” incurren a través de sus contrataciones con el Estadoy las consecuencias de su dependencia a las instituciones guber-namentales. En otras palabras, tenemos que buscar respuestas enlas maneras en que el diseño de la ciudad es condicionado por lasrelaciones de poder que fijan la concepción del mismo. El se-gundo tema es el del vacío de autoridad y los límites institucionalesque caracterizan a la planificación, en la medida en que la crisisde la disciplina se interrelaciona con las contradicciones de los sis-temas democráticos. Es innegable que los dirigentes electos delpaís buscan legitimar su mandato mediante la producción de“obra pública”. Esa correlación tiene más relevancia para el es-pacio urbano que las instituciones responsables por su dirección.En tercer lugar, pero igualmente responsable de la morfología dela ciudad, debe subrayarse la a-historicidad del saber arquitectó-nico acerca de los antiguos centros urbanos. La política pública seha comprometido con normativas rígidas —que desconocen loscambios históricos— sobre la conservación del patrimonio edifi-cado o paisajístico. Irónicamente, en lugar de proteger y garanti-zar la permanencia de las poblaciones en esos centros, haoperado el efecto contrario: la despoblación y la descomposiciónde su tejido y su marginación como posibilidad urbana. Como ex-plicaré más adelante, la resistencia a los cambios en política pú-blica tiene que ver menos con las necesidades de ocupación delsuelo urbano y más con la legitimidad cultural del Estado Libre Aso-ciado.7
En suma, este ensayo intenta explorar y discutir cómo lasfronteras físicas del desarrollo urbano se producen desde los ám-bitos mismos del conocimiento. También tiene como propósitopromover reflexiones sobre las conflictivas dinámicas entre el saberurbano, las estructuras de poder y la naturaleza fragmentada o elestablecimiento de divisiones espaciales que fungen, en ocasio-
CiudadesyFronteras22
7 Al respecto, véase mi ensayo “Pensar el espacio, construir identidades “tropica-les”: reflexiones en torno a la memoria, el poder y la arquitectura en el Caribe”, enCarlos Pabón, ed., El pasado ya no es lo que era: la historia en tiempos de incerti-dumbre, Ediciones Vértigo, San Juan, 2005, pp. 87-108.
nes, como verdaderos cotos regionales. Dicho de otro modo: elpresente esfuerzo tiene como norte proponer algunas explicacio-nes sobre la relación entre el conocimiento y la constitución e in-estabilidad de las fronteras humanas y culturales, que handemolido la tolerancia a la heterogeneidad social de la que en elpasado se jactaban las autoridades de Puerto Rico. Tal vez de esemodo podríamos construir alternativas a los fatigados e impoten-tes discursos de la planificación moderna del territorio urbano.
El mito de la ausencia de planificación. Contrariamente alo que pudiera pensarse, no hay tal cosa como ausencia históricade planificación, porque los gobiernos de la isla siempre han for-mulado políticas públicas sobre la arquitectura y el espacio ur-bano. En todo caso, podemos subrayar un fenómeno contrario:el insistente solapamiento de reglamentaciones, prácticas y ex-periencias que tienden a profundizar la fragmentación del territo-rio.
De una parte, las Leyes de Indias desde fines del siglo XVI,y por espacio de dos siglos, ordenaron el emplazamiento y la mor-fología de los primeros asentamientos urbanos.8 Asimismo, es inne-gable en los incipientes entramados urbanos del presente lainfluencia de los bandos de buen gobierno que se emitieron entrefines del siglo XVIII y mediados del XIX.9 A esos anacrónicos cuer-pos de reglamentaciones le deben los actuales Códigos de OrdenPúblico mucho más de lo que desearían ver los alcaldes de muni-cipios como San Juan, Ponce y Mayagüez, entre otros. Más aún,
cfCiudades Fragmentadas 23
8 Sobre este tema, vale recordar la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias,Consejo de la Hispanidad, Madrid, 1943, 3 vols.; también José Alcina Franch et al.,Ciudad hispanoamericana: el sueño de un orden, Ministerio de Obras Públicas,Madrid, 1989.
9 Más importante y específica para Puerto Rico sería la Colección de disposicionesoficiales referentes a obras públicas, Tipografía del Asilo de Beneficencia, Madrid,1896; los bandos urbanos publicados por Francisco Ramos en el Prontuario de dis-posiciones oficiales, Imprenta González, San Juan, 1866. Para conocer las medidasantes del siglo XIX, basta consultar la obra de Aída Caro Costas, El cabildo o régi-men municipal puertorriqueño en el siglo XVIII, Instituto de Cultura Puertorriqueña,San Juan, 1965 y 1974, 2 vols.
las instrucciones para los ensanches, el embellecimiento y la reali-neación de calles de los centros urbanos del entre-siglos puedenaún percibirse con claridad a lo largo de proyectos mayormenteinconclusos en todos los municipios de la isla.10 Esas lógicas de en-sanche operaron al menos hasta el 1930, cuando la arrabalizaciónde las periferias de las ciudades tomó visos de desastre humano.11
El urbanismo de la segunda mitad del siglo XX estuvo deter-minado, en primer lugar, por la creación de un Comité de Diseñoen el Departamento de Obras Públicas y la Junta de Planificación,creada como una dependencia más del poder ejecutivo de laisla. De una manera casi premonitoria, el “último de los tutores”12
estadounidenses, el planificador y gobernador Rexford G. Tugwell,afirmaba en 1951 que
If a program of reconstruction was to be undertaken, and ifthe government was to undertake it, foresight, judgment, theparceling out of available resources, and effective coordinationwere necessary. If there was to be growth, it ought to be orderlygrowth, not a proliferation of miscellaneous efforts many ofwhich might cancel out others. […] We felt that DevelopmentPlan ought to include the financing of the future as well as its
CiudadesyFronteras24
10 Véase María de los Ángeles Castro, “Los moldes imperiales: ordenamiento urbanoen los bandos de policía y buen gobierno de Puerto Rico. Siglos XVII y XIX”, Cuader-nos de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, no. 12,1985, pp. 11-36. Más recientemente, la Real Orden e Instrucción para la Ejecuciónde los Planos de Nuevas Alineaciones fue publicada íntegramente por Aníbal Se-púlveda en su Puerto Rico urbano: atlas histórico de la ciudad puertorriqueña, De-partamento de Transportación y Obras Públicas, Directoría de Urbanismo, San Juan,2004, vol. 2, pp. 31-33.
11 Junta de Planificación, Oficina de Información, The Little Mud: Album of Six Pho-tographs Taken in El Fanguito, Imprenta del Gobierno, San Juan, 1943.
12 Véase Norberto Barreto Velázquez, El último de los tutores: la oposición enfren-tada por el gobernador Rexford G. Tugwell, 1941-1946, tesis de Maestría, Universi-dad de Puerto Rico, Departamento de Historia, Río Piedras, 1993.
laying-out in space. This was a very practical conclusion formthe failure of so many so called Master Plans. There were hun-dreds of spatial designs, for American cities, especially whichhad been drawn up by consultants but which the politicians hadput away in their files and forgotten.13
En ese sentido, la Junta y el Comité de Diseño tuvieron un poderindiscutible para ordenar el desarrollo de un territorio entonces fun-damentalmente agrícola, al menos hasta la creación de la institu-ción más influyente en la dirección de la ocupación de los suelosdesde el 1975: la Administración de Reglamentos y Permisos(ARPE).
Según el proyecto de ley que dio forma a esta nueva ins-tancia de ordenación urbana, la Administración de Reglamentosy Permisos aliviaría la carga administrativa de la Junta, para queesta pudiera desempeñar cabalmente su rol “primordial de orien-tar y coordinar el desarrollo integral” de las ciudades y de los sue-los agrícolas.14 Al menos en teoría, ARPE asumiría laresponsabilidad burocrática de la Junta de Planificación al ha-cerse cargo de evaluar y aprobar nuevas consultas de construc-ción siguiendo la política que estableciera la última. Lajustificación de esa decisión se basó en la idea de que, por tenerque concentrarse en la aprobación de permisos de nueva cons-trucción, la junta de planes había marginado su papel rector, po-sibilitándose así una conurbación que ya en la década del 70 sehabía convertido en un problema que exigía una atención ur-gente.
Los discursos de “buenas intenciones”, sin embargo, con-trastan con los resultados. No sólo en esta década ya se había de-
cfCiudades Fragmentadas 25
13 Rexford G. Tugwell, The Place of Planning in Society: Seven Lectures with SpecialReference to Puerto Rico, Puerto Rico Planning Board, San Juan, 1951, p. 63.
14 Administración de Reglamentos y Permisos. Creación P. del Senado 1076, 24 dejunio de 1975.
finido un modelo que desembocó en la multiplicación de incomu-nicadas parcelas de desarrollo. Irónicamente, el proceso burocrá-tico que meticulosamente comenzó a atender ARPE reforzó esadirección, privilegiando una y otra vez los intereses privados porencima de las necesidades de espacios públicos. Hasta el pre-sente, es suficiente presentar a la institución un memorial explica-tivo que describa el proyecto y la localización de los terrenos, unacopia del cuadrángulo topográfico, un plano de la finca con suscolindancias y un estudio de viabilidad económica. Con respectoa su impacto en la región, a un constructor le basta con someterun informe sobre los modos en los cuales el proyecto afectaría elambiente natural —árboles, quebradas y fauna—, y demostrar laadecuación geográfica del emplazamiento. Las agencias no re-quieren ningún tipo de consideración sobre las relaciones delnuevo desarrollo con las áreas circundantes, no exigen aporte al-guno a la calidad de los espacios públicos del sector, atención ala interrelación con los sistemas colectivos de transporte, ni muchomenos un estudio del aumento del tránsito de vehículos privadosen el área.
Ocurre, de hecho, todo lo contrario: la reglamentaciónpromueve la construcción de complejos amurallados con contro-les de acceso dobles y hasta triples, en la medida en que reco-noce que esto aumenta su viabilidad económica y dispara lasinversiones de capital; obliga a un mínimo de dos estacionamien-tos por cada residencia de tres cuartos o más; y permite áreas ver-des o comunitarias de ridícula extensión para maximizar lasganancias de los inversionistas mediante la producción de unmayor número de propiedades. Debo subrayar, además, que losestudios de impacto ambiental los preparan consultores privados,mientras que los “técnicos” del Estado sólo corroboran que se hacumplido con el trámite, sin preocuparse ni por su rigurosidad niveracidad.15 Como si fuera poco, el Estado basa sus análisis yotorga el visto bueno empleando planos de zonificación que nohan sido revisados en décadas, concebidos en un contexto histó-rico distante del presente en demasiados sentidos; y mucho menosse ha cuestionado la validez de un instrumento de orden que atodas luces promovió la incongruente morfología urbana del pre-sente.
CiudadesyFronteras26
15 Véanse las instrucciones de Consulta de Ubicación Privada, de la Junta de Pla-nificación, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Expediente digital enwww.jp.gobierno.pr.
De otro lado, la incapacidad del Estado de orientar el cre-cimiento de la ciudad en función de las necesidades públicas,condujo a la municipalización de las gestiones de ordenamientoterritorial en la década del 80.16 La Ley de Municipios Autónomos,que orquestó la cesión de poderes, pretendía fortalecer la capa-cidad de los municipios para revitalizar y redesarrollar sus dilapi-dados cascos urbanos. Igualmente, prometía a los municipios quecumplieran con los requisitos, el poder de planificar el uso limitadí-simo de sus recursos en conjunto con una relativa independenciafiscal, a cambio del compromiso de concentrar su capital cultural,humano y social en los centros urbanos.
Sabemos, sin embargo, que pocos fueron los municipiosque lograron obtener su autonomía y los necesarios planes de or-denamiento del territorio exigidos por la ley. Peor aún, el estable-cimiento de planes y políticas restrictivas al desarrollo en lospueblos que han logrado ser autónomos parece estar relacio-nado con el desplazamiento de los desarrollos de vivienda fuerade sus fronteras, hacia los espacios donde no operan las limitacio-nes a la construcción. San Juan, por ejemplo, ha disminuido enpoblación en las últimas tres décadas y se realizan mucho menosconsultas para nuevas construcciones que en Dorado o Canóva-nas, por mencionar sólo algunos. Ponce también ha perdido ha-bitantes consistentemente. En contraste, los municipios vecinos,carentes de controles, han ganado decenas de nuevas urbani-zaciones y centros comerciales. Dicho de otro modo, la Ley deMunicipios Autónomos parece haber provocado una barreraentre territorios de desarrollo y zonas condenadas a la depresióneconómica. Como si fuera poco, la des-reglamentación para laconstrucción de nuevas unidades de vivienda que impulsó el go-bierno de Pedro Roselló (1993-2000), agravó la diáspora de los des-arrolladores hacia zonas urbanas incomunicadas, en especialaquellos empeñados en construir urbanizaciones de lujo, si-guiendo el modelo de los exitosos complejos de Palmas del Maren Humacao y Montehiedra en la zona rural de Caimito.
cfCiudades Fragmentadas 27
16 Al respecto, véase José Punsoda Díaz, “Planificación urbana y ordenación terri-torial: peligros y oportunidades en la Ley de Municipios Autónomos”, en LeonardoSantana Rabell y Mario Negrón Portillo, eds., La reforma municipal: retos y oportu-nidades, Escuela Graduada de Administración Pública, Facultad de Ciencias So-ciales, UPR, Río Piedras, 1993, pp. 141-161.
No en balde, la construcción del Tren Urbano, la obra máscara de infraestructura jamás concebida para Puerto Rico, ha sidotambién, el más aparatoso de los desastres económicos.17 Carecíade un público en los inicios de su gestión y lo sigue careciendo alpresente.
Un último intento de reorientar el desarrollo urbano se tra-dujo en la creación en el 2002 de la Directoría de Urbanismo, ads-crita al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Estainstitución prometió un cambio significativo en la dirección de lastendencias suburbanas al tratar de enmendar uno de los máscomplejos problemas de nuestras ciudades: cambiar de las peri-ferias hacia los centros urbanos el cauce de las inversiones priva-das. 18 Dicho de otro modo, la ley 212 no paralizaba el avance delos suburbios, pero, a través de incentivos económicos, pretendióreorientar los intereses de los desarrolladores de comercios, ofici-nas o viviendas hacia los cascos municipales.
La Ley 212 y la Directoría fue criticada porque no obligabaa ningún tipo de reconstrucción específica, no prohibía tajante-mente las nuevas urbanizaciones sobre suelos con potencial agrí-cola y se enfocaba en los centros tradicionales en lugar deabordar las zonas como Santurce y Río Piedras. Sin embargo, elverdadero talón de Aquiles de la Directoría fue su dependencia aincentivos contributivos y a la promesa de agilizar la aprobaciónde permisos de construcción para promover el redesarrollo y lapluralidad social en centros urbanos densos y diversificados.19 ElGobierno de la Isla se caracteriza, como todos los demás gobier-nos latinoamericanos, por su permanente crisis fiscal. Pesa más en
CiudadesyFronteras28
18 Véase Ley no. 212, 29 de agosto de 2002. Ley para la Revitalización de los CentrosUrbanos.
Comité Timón Puerto Rico 2025, Puerto Rico 2025: una nueva visión para el futuro dePuerto Rico, Oficina del Gobernador, San Juan, 2002, p. 47, o Plan de usos de te-rrenos. Perfil regional, región metropolitana, borrador preliminar [sic], Junta de Pla-nificación, San Juan, 2006, p. 68. Si los datos de la Junta de Planificación estáncorrectos, menos del 5% de la fuerza trabajadora del área metro, aproximada-mente 26 000 trabajadores, se transportan en autobuses o en tren.
sus decisiones la necesidad inmediata de agenciarse dinero paracostear gastos operativos que la creación de una “ciudad habi-table”.
Del mismo modo, la agilización de los permisos de cons-trucción supone modernizar instituciones como ARPE y la Junta dePlanificación. Ambas han convertido su ineficiencia histórica en larazón principal para legitimar sus abultadísimas nóminas de em-pleados. Con el mito de la falta de planificación, han logrado cre-cer en sus nóminas y dominar más presupuestos sin que esto hayasignificado ningún cambio en las prácticas de balcanizar, pormedio de urbanizaciones cerradas, el territorio sin urbanizar. Dichode otro modo, la medida que creó al fin una Directoría de Urba-nismo supone que dos de las instituciones responsables de la frag-mentación serían capaces de revertirla.
Finalmente, las instituciones como el Instituto de CulturaPuertorriqueña han puesto su grano de arena en el proceso de in-versión de los significados de los centros urbanos. Hasta 1940, viviren los centros tradicionales,—y en especial en los alrededores delas plazas urbanas—, era sinónimo de abundancia económica ypoder social. Hoy, vivir en estos centros representaría lo contrario:la más extrema de la marginación. Entre otros, la creación y es-fuerzos del Instituto, tuvo como norte la preservación del patrimo-nio edificado de los cascos urbanos ante la inminentedilapidación de sus estructuras a partir de la década del 60. Esesta y no otra institución, que reclamó la responsabilidad de velarpor la preservación de la arquitectura “histórica” de los centros
cfCiudades Fragmentadas 29
19 Según la Ley 212, se aspiraba a imponer “la creación de instrumentos que [hicie-ran] rentable la inversión privada en los centros urbanos, con garantía por parte delgobierno de que se reducirán al máximo los trámites gubernamentales. Se [impo-nía] un acuerdo de sociedad entre el Gobierno central, los municipios y el sectorprivado; socios en el desarrollo del gran proyecto del siglo XXI, la ciudad habita-ble.” Dicho de otro modo, en los cascos urbanos el Gobierno otorgaría a los inver-sionistas y desarrolladores de nuevas edificaciones exenciones sobre sus gananciasque, dependiendo del caso, podrían igualar el monto total de la inversión. Asi-mismo, se comprometía a atender de forma especial y expedita los trámites deconstrucción para evitar las pérdidas monetarias por los consabidos atrasos eneste proceso.
“tradicionales” sin tomar en cuenta que la “historicidad” de la ar-quitectura, es una construcción cultural sujeta a cambios constan-tes. Por ello, en lugar de conservar, profundizaron el proceso dedescomposición. Fuera del éxito que lograron con el viejo SanJuan, la historia de su fracaso se repite pueblo tras pueblo.
Es difícil de explicar como el ICP ha tenido el efecto con-trario al de sus objetivos. No obstante, es posible afirmar, por unaparte, que su obsesivo celo no tiene otro propósito que garantizarla permanencia de los símbolos culturales del Estado Libre Aso-ciado.20 En ese sentido, el redesarrollo y la habitabilidad de los cen-tros urbanos no han sido precisamente su prioridad. Si lo fuese ellose reflejaría en la eficiencia y flexibilidad de su estructura de per-misos para intervenir, remodelar y habilitar estructuras “históricas”.Del mismo modo, la conservación “puntillosa” del patrimonio edi-ficado justifica el enorme número de empleados de la institución.Pretender de esa institución una mayor flexibilidad es atentar con-tra su plantilla de empleados públicos, convertidos hoy en una es-pecie de policía de la integridad de los edificios históricos, aun sincontar con recursos suficiente para garantizarla. El efecto a largoplazo ha sido promover una especie de muralla política contralos intentos de redesarrollo de los centros urbanos —irónicamente,en nombre de esos mismos centros.
En suma, el proceso de balcanización del territorio dePuerto Rico no se deriva de la falta de política. Evidentemente,esa ausencia es un mito conveniente que tiende a excusar a losque sí tienen responsabilidad sobre el entramado de las ciudadescontemporáneas. Los escollos estriban en la incongruencia y elanacronismo de decenas de leyes, medidas y reglamentos arqui-tectónicos que se suman al faccionalismo del Estado, sostenido amenudo por los sindicatos de trabajadores públicos, a la subordi-nación al capital privado que caracteriza la gestión de las agen-cias gubernamentales y a los límites intelectuales de unatecnocracia que constantemente toma decisiones sobre el en-
CiudadesyFronteras30
20 Margarita Flores, “La lucha por definir la nación: el debate en torno a la creacióndel Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1955”, Revista del Centro de InvestigacionesHistóricas, no. 10, San Juan, 1998, p. 176.
torno construido que responde más a los intereses de la agenciaque a las carencias públicas. Ese conjunto rector de agencias y re-glamentos a menudo se contradice. Como antes se señalara, enlugar de favorecer el interés público privilegia los privados, carac-terizados por lógicas capitalistas más que humanistas. Si a esta re-alidad le sumamos los sinsabores de la política partidista,generalmente dominada por personas con escasa cultura urbanay demasiado comprometidas con sus clientes o acreedores, loshistóricos silencios de los colegios de ingenieros y arquitectos, laescasa producción intelectual de los “urbanistas” y los historiado-res —estos últimos abordan la ciudad como tema de desde bienlejos y en contadas ocasiones—, entonces tenemos en gran me-dida garantizado el desigual resultado que podemos ver a diarioen nuestras calles. En fin, producir un mito acerca de la falta deplanificación ha sido más que conveniente. Evita que se asignenresponsabilidades históricas o se desafíen instituciones que hanmonopolizado la gestión urbana, formidablemente resistentes ala desintegración de sus fronteras conceptuales.
Condiciones para la producción del conocimiento. Detodas las contradicciones que promueven la balcanización delterritorio, la ignorancia o escasa producción intelectual acerca
cfCiudades Fragmentadas 31
del desarrollo urbano ante un patrón de ocupación de suelos ex-cluyente, parece ser la más perversa. Esto me ha quedado másclaro que nunca porque en días recientes me propuse dos tareas:bosquejar una historia intelectual de la política pública sobre eldesarrollo urbano y reconstruir los pasos seguidos por la distensiónurbana que ha llevado al olvido del cuerpo y de la comunidadcomo referencia central en la producción de la ciudad. No sólo esexigua e incapaz la cantidad de estudios de la ciudad respecto ala rapidez y complejidad del desarrollo; los instrumentos con losque el Gobierno pretende dar cuenta del mismo son tan incon-gruentes como insuficientes.
La Junta de Planificación, por citar un ejemplo, dependede herramientas arcaicas de representación de los usos de los sue-los, como antes había señalado. Los informes sobre la geomorfo-logía de las zonas urbanas se basan en conocimientos superficialeso en inventarios obsoletos de tierra, como muy bien ha denun-ciado en días recientes el geógrafo José Molinelli Freytes.21
Una vez más, el recientemente publicado Plan de Usos deTerrenos (PUT) con el que el Estado de Puerto Rico pretende garan-tizar el uso sustentable y democrático de los recursos, es una mues-tra de la cortedad de los instrumentos y acercamientos a lasgeografías urbanas de la exclusión. El “plan” apenas es un mapade identificación de usos, peligrosamente parecido a los que segeneraron a toda prisa en los años 60 para garantizar transferen-cias de partidas monetarias del tesoro federal de los Estados Uni-dos a las arcas del Gobierno de Puerto Rico.22 Peor aún, en lugarde plantear buenas interrogantes y respuestas sobre las tenden-cias de cambio demográfico y de ocupación del territorio, el Plande Usos basa la nueva “territorialización” en un diagnóstico queapenas describe como la sociedad se relaciona con su espaciourbano. De hecho, ¿puede considerarse una metodología razo-nable de investigación aquella que no ha tenido como base el es-tablecimiento o identificación de vacíos de conocimiento? El PUT,
CiudadesyFronteras32
21 Eduardo Molinelli, “Ponencia presentada en vistas públicas sobre el Plan de Usosde Terrenos de Puerto Rico”, Junta de Planificación, San Juan, 27 de marzo de 2006.
22 Leonardo Santana Rabell, “Planificación y política durante la administración deLuis Muñoz Marín: un análisis crítico”, Análisis. Revista de Planificación, San Juan,1984
lamentablemente, pretende regular el desarrollo urbano sin haberexplicado antes qué papel desempeñaron los ejercicios moder-nos de planificación en la conformación de este laberinto repletode murallas físicas y humanas que llamamos Zona Metropolitana.
A este estado de la situación se suman dos hechos frus-trantes para cualquier investigador. En primer lugar, la dispersión einaccesibilidad de los documentos oficiales hacen extremada-mente difíciles los esfuerzos de reinterpretación histórica. En se-gundo, los archivos o bibliotecas —que deberían contar con unacervo significativo— no tienen demasiada información sobre laque labrar visiones alternas sobre el proceso de construcción inte-lectual y física de los entornos urbanos contemporáneos. Paramuestra, un botón: en el Archivo General de Puerto Rico, los do-cumentos del Fondo de Obras Públicas no llegan sino hasta la dé-cada del 40 y de una forma muy incompleta. ¿Acaso no es de losaños 50 en adelante que hemos experimentado la brutal transfor-mación de las zonas urbanas?
Por otra parte, somos uno de los pocos países en los queninguna institución estatal se dedica a la investigación sistemáticadel cambio en las ciudades. No contamos con un centro de estu-dios urbanos o facultades en las universidades que prioricen eneste tipo de investigación. La Junta de Planificación, la única ins-titución que de tanto en tanto da cuenta de este desarrollo, con-funde un conjunto de síntomas con un buen diagnóstico. Si bienlas escuelas de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y laUniversidad Politécnica abordan el escabroso asunto, lo hacende de manera tangencial, dentro del cúmulo de los restantes cur-sos, sin fomentar investigaciones demasiado profundas. Tampocotenemos un sistema de becas u otros medios para apoyar estetipo de trabajo intelectual, del que dependería la imaginabilidadde modelos alternos de desarrollo. Sólo encuentran fondos los es-fuerzos dirigidos a preservar algunos hitos arquitectónicos que, sibien no carecen de interés, no representan sino una ínfima frac-ción del entorno construido. De hecho, estos hitos o espacios seconservan porque han dejado de significar lo que eran original-mente y no porque promuevan prácticas arquitectónicas de nin-
cfCiudades Fragmentadas 33
gún tipo.
Las investigaciones de arquitectos como Jorge Rigau, laspublicaciones de Carimar, o el esfuerzo de Enrique Vivoni Faragepara crear el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Univer-sidad de Puerto Rico y algunas de sus publicaciones, no son instru-mentos que sirvan para reinventar la cultura urbana. Aparte delanzar poca luz sobre las geografías urbanas de la exclusión, estastienen como principal objetivo la protección de un patrimonio quese vincula fundamentalmente a grupos de edificios asociados alas clases dominantes puertorriqueñas. Dicho de otro modo, pro-mueven la conservación o estudio de edificios excepcionales, alos que adjudican una ficticia representatividad.
¿Cuántos investigadores y críticos de la arquitectura tene-mos? ¿Cuántos estudiantes universitarios se proponen estudiar for-malmente el devenir de la ciudad y su arquitectura? ¿Cuántaspublicaciones periódicas discuten a fondo procesos de desarrollourbano y las diversas experiencias arquitectónicas que lo acompa-ñan? ¿Dónde están los libros que abordan críticamente lo quehacen los arquitectos y los urbanistas contratados por el Estado enfunción de revisar unas prácticas hegemónicas? Salvo contadasexcepciones, la producción del conocimiento sobre las ciudadesdeja un profundo sentido de abandono. En ese sentido, no es di-fícil explicar por qué, cuatrienio tras cuatrienio, escuchamos pro-puestas públicas para la arquitectura y la ciudad que,evidentemente, parten del desconocimiento de lo acontecido ose basan en un saber extremadamente fragmentado e incom-pleto.
Irónicamente, los especuladores urbanos, los desarrollado-res de vivienda y los realtors o vendedores a comisión de propie-dades inmuebles conocen mejor las lógicas del desarrollo urbanoque la mayor parte de los urbanistas o arquitectos. De hecho, estedominio y la capacidad de establecer pautas de ocupación desuelo les fueron adjudicados a los inversores desde la década del50. Como bien planteaba el presidente de la Junta de Planifica-ción de Puerto Rico, el geógrafo Rafael Picó, al asignar a los cons-tructores de hogares o complejos comerciales la responsabilidadentera del desarrollo, el Gobierno podía concentrar sus esfuerzos
CiudadesyFronteras34
en la construcción de un sistema de infraestructura que apoyarala inversión de capital privado en la producción de bienes mue-bles e inmuebles. Aunque aparentemente simbiótica, en esta re-lación el Estado terminó por asumir una postura subordinada a lasnecesidades de los inversionistas de la construcción, en la medidaen que muy pronto se convirtieron en uno de los pilares fundamen-tales del crecimiento económico.
Democracia partidista y planificación urbana. Como anteshabía señalado, desde la creación del Instituto de Cultura Puerto-rriqueña y la Junta de Planificación, la política pública en torno alurbanismo se comprometió con un cuerpo rígido de medidas, enespecial para atender las urgencias de los centros urbanos “tradi-cionales”. Sin embargo, cada generación, cada coyuntura exigereflexión y cambio sobre el entorno edilicio heredado y por hacer.Lo contrario es negar el cambio histórico. Para que se hubieseoperado un cambio significativo en política pública a la par deldesarrollo económico y cultural, hubiésemos necesitado unaagencia con suficiente poder legal y económico, capaz de im-plementar medidas radicales de diseño urbano basadas en elcuestionamiento de los lineamientos hasta ahora rectores de laproducción del espacio. Además, esa misma institución tendríaque haber sido autónoma políticamente en aras de garantizar undesempeño competente en el área de coordinación e integra-ción del quehacer de las instituciones; y suficiente en la negocia-ción —ya que no es posible la conciliación— entre los interesespúblicos y privados.
Sin embargo, los clientelismos de los partidos políticos impi-den una renovación de las prácticas urbanísticas. La memoria delos líderes del patio es corta, de cuatro años, y por razones obvias.El ciclo electoral imprime una siniestra lógica a toda decisión quedesfavorezca a algunos de los actores que intervienen en la cons-titución de los tejidos urbanos. De una parte, los caudillos políticosintentan evitar que los desarrolladores de nuevos proyectos seafecten con intentos de reordenamiento, pues estos son impor-tantes voces públicas, colaboradores políticos y promotores deempleos y capital. De otra, las decisiones respecto a las políticasurbanas que impliquen enajenar las bases electorales popularesse evitan con mucha viveza. En parte, esto explica que agencias
cfCiudades Fragmentadas 35
como el Departamento de la Vivienda, dirigido por políticos deturno, promuevan vivienda suburbana subsidiada en complejoscon controles de acceso; es decir, el costo político ha pesado his-tóricamente más que la necesidad de fomentar otro tipo de des-arrollo urbano. Y esa misma lógica del “costo político” torpedea laproducción del conocimiento crítico de la experiencia arquitectó-nica y urbana durante las pasadas décadas. De hecho, el cuerpode leyes que define la “ética gubernamental” impide a los inves-tigadores vinculados a las unidades del sistema público universita-rio contratarse como asesores en materia de ciudad. De esamanera, quienes producen los informes sobre impacto ambiental,social y cultural de los nuevos proyectos son los consultores priva-dos del Estado o de los propios desarrolladores de vivienda y co-mercios.
Como se ha sugerido, la Junta de Planificación y la Agen-cia de Reglamentos y Permisos —que el Estado estableció conmucha pompa en los años 40 y luego en los 70— han excusado suincapacidad de dirigir el desarrollo urbano tras innumerables infor-mes y publicaciones. Sin embargo, estos extensos documentos nopasan de ser, las más de las veces, simples inventarios de suelos,de infraestructura o permisos de ubicación y construcción, caren-tes de análisis rigurosos, hipótesis y supuestos teóricos innovadoresque reorienten el diseño urbano y arquitectónico.
Los métodos que emplean para generarlos responden,fundamentalmente, a los criterios empleados para producir indi-cadores de desarrollo en las décadas del 40 y 50. De hecho, laeducación de los planificadores parece sujetarse a la falta de tec-nócratas que caracterizó a la isla en los inicios de su “revolución in-dustrial”; no a las evidentes señales de la era del pos-industrialismo,que no sólo marca profundamente a las ciudades de los EstadosUnidos sino también a las nuestras. Asimismo, subrayé que informescomo el recién publicado Plan de Usos de Suelo de Terreno —oantes que este, la Declaración de Impacto Ambiental del Tren Ur-bano del 1995, sólo por mencionar dos ejemplos— me parecentan inhábiles de explicar la situación contemporánea del áreametro como de predecir y conducir los próximos veinte años de suexpansión horizontal.23
CiudadesyFronteras36
Insisto: la Junta de Planificación, ARPE o el DTOP intentansatisfacer unas carencias con instrumentos que aún serían inca-paces de explicar los inicios del radical cambio económico que segeneró en Puerto Rico entre 1940 y 1980. No en balde, el desarro-llo parece estar dictado, fundamentalmente, por esfuerzos priva-dos, sujetos a las lógicas del mercado, a las consideraciones entorno a la eficiencia en la inversión de capital y a la rápida obso-lescencia de los entornos construidos. Pero, ¿qué se puede espe-rar cuando las agencias públicas son presa de la voracidad de lapolítica partidista? ¿Qué voluntad de cambio pueden tener losempleados de estas agencias si el alcance de sus esfuerzos estarádeterminado por las próximas elecciones partidistas?
El laberinto de las relaciones de poder. El lamento cons-tante de los arquitectos y urbanistas del patio es este, precisa-mente: “el Gobierno no recluta suficientes profesionales de laciudad y de la arquitectura para determinar el futuro urbano delpaís”. Sin embargo, al parecer es todo lo contrario, porque abun-dan en los informes de la contraloría pública del Estado los contra-tos con firmas de arquitectos, planificadores, urbanistas oingenieros civiles. En las últimas décadas esto se ha convertido enuna navaja de doble filo.
De una parte, la particular formación académica de los inge-nieros y de los arquitectos no garantiza el dominio de los instru-mentos del urbanismo. Aunque hay algunos con una buena dosisde conocimiento y de sensibilidad hacia las necesidades urbanas,es más que palpable el efecto que tiene dejar en manos de des-conocedores los asuntos vinculados a la infraestructura peatonaly de transporte, del espacio público, y del re-desarrollo urbano.Además, por la naturaleza de la ciudad, los acercamientos inter-disciplinarios son inexcusables. ¿Cómo garantizar estos acerca-mientos en un universo dominado por la lógica y la estéticaingenieril? La relación entre los arquitectos y el Gobierno tiende acomprometer políticamente a los primeros con un cliente pode-roso que les impide asumir posturas autónomas, ya sea porque
cfCiudades Fragmentadas 37
23 Véase, por ejemplo, Declaración de impacto ambiental final, tren urbano, áreametropolitana de San Juan, Departamento de Transportación y Obras Públicas,Autoridad de Carreteras, Federal Transit Administration, San Juan, 1995.
pierden los contratos de diseño o no consiguen nuevos. En ese sen-tido, la relación de poder entre el arquitecto o el urbanista con elGobierno ha sido tradicionalmente asimétrica, aquí, en Europa,en América o en donde sea. Ni siquiera la Bauhaus, fundada porWalter Gropius en Alemania y que tanto admiramos, pudo libe-rarse de los vaivenes de la política partidista, y fue víctima de lamisma —en este caso, de los fascistas. Es difícil decir cuantas cosastuvo que callar u otorgar un individuo como Gropius para tratarde salvar a la Bauhaus de la represión cultural desatada por el na-zismo.
En tercer lugar, por las mismas herencias históricas, no abun-dan los políticos con sensibilidad arquitectónica ni urbana. Muchosni siquiera entienden la estrecha y fundamental relación entre ar-quitectura, identidad y gobernabilidad. Por la misma lógica delpartidismo “democrático”, los políticos privilegian el desarrolloeconómico inmediato, el gesto espectacular que rinde frutos elec-torales, en lugar de un urbanismo coherente y sustentable a largoplazo, un urbanismo que garantice la gobernabilidad de un paísindómito. Si los políticos encuentran demasiada resistencia en unarquitecto para satisfacer lo que les parece una necesidad inme-diata, buscan a otro, tal vez más sumiso y menos talentoso. ¿Cómoconvencer a los que hacen la política y contratan a los diseñado-res de que la administración pública y su presupuesto están ínti-mamente comprometidos con la forma, las prácticas y lossignificados de la ciudad? ¿Cómo convencerlos de que hacer ciu-dad y urbanismo no es, simplemente, trazar líneas y dibujos en unplano?
La subordinación del arquitecto al cliente fue la que quiso evi-tar, entre otras cosas, Rexford G. Tugwell cuando creó un Comitéde Diseño en los años 40. Tugwell centralizó todo el quehacer ar-quitectónico del Gobierno en torno al Comité, y, durante untiempo, alrededor de la figura de Henry Klumb. El Comité tuvo unaproducción de dudoso “éxito”, como el nuevo Plan Maestro de laUniversidad de Puerto Rico, escuelas, alcaldías y, sobre todo, pro-yectos de vivienda pública, entre cientos de creaciones. Clara-mente, esta centralización, aunque representa ahorros, implica asu vez serios peligros, en la medida en que los diseños estatales de-pendían de una sola persona y esta, a su vez, del gobernador. La
CiudadesyFronteras38
centralización del diseño en una sola institución no garantiza laexcelencia.
Identidad, cultura y cambio urbano. La ciudad es la tra-ducción más concreta de las relaciones sociales en el espacio ysu significación. Por lo mismo, el urbanismo es, sin duda, parte dela cultura humana. No obstante, esa consideración no debe per-petuar la enorme ingerencia que sobre los centros históricos tieneninstituciones como el Instituto de Cultura y la Oficina Estatal parala Preservación Histórica o las oficinas o institutos locales. Esto hacastrado los ejercicios de reinterpretación urbana, que debieronen un momento gozar de mucha libertad en el estudio y la formu-lación de soluciones ingeniosas, de mucha independencia en elproceso de construcción de posibilidades modernas para la reo-cupación de los centros. Además, no debemos perder de vistaque los esfuerzos por conservar los inmuebles históricos tienen tam-bién su propia historicidad. Durante el tiempo en que se iniciaronlos primeros trabajos de conservación en San Juan, cuando se es-tablecieron los primeros reglamentos y leyes para la conservacióndel patrimonio, y cuando se aprobó la ley de Municipios autóno-mos, eran otras las preocupaciones: la acelerada destrucción delos inmuebles históricos para sustituirlos por estacionamientos o edi-ficios “modernos y funcionales”, pero también la nostalgia por unmundo irremediablemente perdido (irónicamente, la Ley de Mu-nicipios Autónomos parece tener mucho de nostalgia y menos deurbanismo). De hecho, no era un asunto de preocupación el co-lapso de la población de los centros urbanos en las décadas del50 y el 60 sino la destrucción de sus inmuebles históricos.
Sin embargo, en el presente la despoblación o arrabaliza-ción y la búsqueda de espacios para el re-desarrollo sí es una ur-gencia. Centros urbanos como los de Mayaguez, Cabo Rojo,Ponce, incluso, el mismo San Juan, han perdido la mayor parte desu población El centro urbano de Mayagüez es uno de los casosmás representativos. Actualmente tiene menos población que lareportada por Juan Manuel Ubeda en el año 1877 (6 861 en 2000,en oposición a los 9 967 de aquel entonces). El despoblamiento deVega Baja es aún más dramático: de los 5 536 habitantes quetenía en el año 1950, hoy apenas hospeda a 890. Asimismo, el cen-tro urbano de Cabo Rojo presenta un cuadro desolador, con
cfCiudades Fragmentadas 39
menos de 900 habitantes cuando llegó a tener unos 4 500 en ladécada del 50.
Y San Juan, de más de 18 000 habitantes en su casco, hoytiene apenas unos 4 000. En contraste, la distendida zona metropo-litana de San Juan alcanza 760 kilómetros cuadrados y alberga losrestantes 1,5 millones de personas. Fuera del viejo San Juan, loscentros históricos tienen ya poco de centralidad: han venido a re-presentar uno de los espacios más marginales, pues vivir en el cen-tro se asocia con los extremos de la marginalidad y la decadenciasocial.
La histórica debilidad institucional. En el presente, algunos líderesse jactan de contar con la asesoría de expertos en urbanismo. Sinembargo, antes, otros gobernadores, senadores o alcaldes forma-ron equipos de trabajo o reclutaron asesores en materia urbana.La Directoría de Urbanismo, creada en el 2002, está subordinadaal DTOP-ACT, por lo cual carece del poder necesario, y probable-mente correrá una suerte parecida a la de la Junta de Planifica-ción. Dirigida por los burócratas escogidos por los políticos deturno, continuará aprobando el patrón de la distensión en funciónde un crecimiento económico inmediato. Esta distensión, para ga-rantizar el máximo de beneficios, tiende a profundizar, mediantefronteras literales, la separación entre los sectores populares y aco-modados. Los controles de acceso, las barreras o murallas que en-vuelven las nuevas “ciudadelas” —a pesar de su evidenteineficacia contra la delincuencia—, son símbolos de estatus quemultiplican el valor de las propiedades que componen estos con-juntos.
La cultura urbana de las últimas décadas. Es evidente quela dependencia del auto, los embotellamientos, el tiempo perdidoen el ir y venir buscando servicios y satisfaciendo la necesidad deesparcimiento se han asumido con una naturalidad desalenta-dora. El auto es una de las más apreciadas posesiones personalesy una extensión del espacio privado de los individuos, que se des-plazan sin generar más significados que el del tránsito en la ciu-dad. La suburbanización, por su parte, es casi absoluta comoexperiencia y no se cuestiona porque durante más de tres gene-raciones la mayoría de los puertorriqueños no conocen práctica-
CiudadesyFronteras40
mente otra cosa. Esto genera una pregunta que los urbanistas noparecen tener muy en cuenta en otros países, en la medida enque su experiencia es otra: ¿Cómo hacer deseable la vida en unentorno urbano denso y diverso? ¿Cómo legitimar un cambio deparadigma?
Un cambio en los modelos del desarrollo urbano enfren-tará, pues, una resistencia feroz de la ciudadanía que se refugiatras muros, vallas y portones; una ciudadanía que, en su inmensamayoría, es una indiscutible aliada de los desarrolladores de nue-vos complejos de vivienda suburbanos. Asimismo, las personasacostumbradas a vivir en los primeros cinturones suburbanos seopondrán a un cambio en zonificación y re-desarrollo, como bienilustra la lucha por convertir a Miramar y a Sagrado Corazón enuna “zona histórica” que entorpecerá todo cambio, o los esfuer-zos de los vecinos de Baldrich y University Gardens por controlar elacceso a sus calles.
¿Un problema de relaciones públicas? El problema de cultura yrelaciones públicas entre el urbanismo y la ciudadanía se extiendea los políticos, a los jefes y a los burócratas de las agencias queimpactan el entorno urbano (estos son y piensan muchas vecesigual que el común de los ciudadanos). Durante décadas ha pre-dominado la lógica de un estado de emergencia en cuanto aldesarrollo económico y la infraestructura. Los gobernantes y sussubordinados han sido víctimas y victimarios del discurso de la ur-gencia inaugurado en la década del 30 y perpetuado por el po-pulismo –indistintamente, de los partidos políticos que gobiernen elpaís. Como si fuera poco, la imparable distensión del suburbioagrava enormemente la necesidad de la inversión en infraestruc-tura vial, eléctrica, hidráulica y sanitaria. En ese contexto, cambiarel paradigma y las prácticas augura un desastre de proyecciónpública. ¿Cómo convencer a la gente de que la inversión en unainfraestructura de espacios públicos, de transportación colectiva,de redesarrollo de la ciudad y de intenso ornato no es una pér-dida de dinero, un capricho, una inversión inútil de capital? En esesentido, abordar el difícil problema de la representación —y aúnmás difícil, la cuantificación o el deseo por otra ciudad— es unode los tantos ejercicios necesarios al entendimiento de la urbe y ala finalización de las fronteras que fomentan la profunda intole-rancia, que dan al traste con los sueños de una sociedad demo-crática.
cfCiudades Fragmentadas 41
EEn este artículo abordamos el fenómeno de las fronterasinternas urbanas a partir de una relectura de la progresión deSanto Domingo, con la intención de establecer las relaciones que,desde el origen mismo de esta ciudad, han existido entre los mo-delos de ocupación territorial adoptados y el distanciamientoentre estratos sociales diferenciados. Estratos que, en el caso deSanto Domingo, han coexistido en ocasiones como mundos para-lelos, aparentemente inconexos. Este fenómeno fue generandofronteras infranqueables entre estos grupos, incrementadas conla modernidad, la entrada de la democracia durante el siglo XX,y en general con la expansión urbana y la retracción y la espe-cialización del espacio público que esta produjo. Esta última hasido la variable causal principal y la consecuencia manifiesta dela profundización de las fronteras internas a las que aquí aludimos.
A fin de lograr una comprensión acabada del fenómenodescrito, el análisis de la progresión urbana se acompaña de losmodelos económicos, las políticas de Estado y las influencias forá-neas que marcaron cada período, para finalmente llamar la aten-ción sobre la posibilidad que brinda la renovación urbana integralen la solución de los conflictos propiciados por las fronteras inter-nas, en el entendido de que aún las más acertadas políticas socia-les no serían suficientes para remediar el conflicto en su ordenfísico, ni para lograr los niveles de gobernabilidad y sostenibilidaddeseados.
La capital de las Indias: el espacio público disolviendofronteras (1502-1844). Como es sabido, la conquista ibérica delnuevo continente fue de naturaleza eminentemente urbana. Apesar de estar sostenida por actividades propias del ámbito rural,como la explotación agraria y minera, la colonización centró supoder en las ciudades, y el caso de la Isla Española no fue una ex-cepción. Desde los años de su fundación (1498-1502), la estruc-tura física de Santo Domingo, “primada de las Américas y capitalde las Indias”, albergaba funciones propias de una ciudad capi-
cfCiudades Fragmentadas 45
tal, ya que concentraba las funciones administrativas, religiosas yciviles,24 lo que además de pautar una clara diferencia entre lacapital y el resto del territorio —dados los elevados índices de pri-macía de la primera—, en lo interno de la urbe se reflejó en un sis-tema colonial de clara estratificación social, que segregaba lapoblación a partir de factores como la raza, la ocupación, la ri-queza y el género, avalados por principios institucionales y filosófi-cos.
En este marco, queda establecida una clara distinciónentre habitantes (residentes) y vecinos (ciudadanos),25 estos últi-mos una minoría blanca que disfrutaba de derechos y privilegiospropios de una sociedad organizada de acuerdo con los princi-pios de “limpieza de sangre” para el acceso a los cargos públicosy la participación en las actividades económicas y de control dela colonia. Un modelo de organización social totalmente nuevoen estas tierras, porque, como apuntara Juan Bosch en 1986:
En la sociedad indígena, situada en la línea correspon-diente a los pueblos que vivían en la etapa del Neolítico Supe-rior, no había clases sociales, porque todavía no se habíaentrado en la etapa de disolución de la propiedad comunal y,por tanto, no se había llegado a la propiedad privada y a lasclases sociales como tales. Sin embargo, la conquista de nues-tra isla determinó una “lucha de clases” entre españoles e in-dios, por una parte, y por otra, entre conquistadores conorígenes sociales diferentes, resultando en el establecimientode la encomienda y en la regulación de la propiedad de la tie-rra.
De esta manera, al ordenamiento segregado resultante deuna base ideológica se superpuso otro sustentado en la acumula-ción de riquezas, un factor que influyó en la distribución, ocupa-ción y propiedad de los suelos urbanos y en la localización
CiudadesyFronteras46
25 Otra acepción empleada para referirse a la segmentación en el Santo Domingocolonial es la empleada por Oviedo: “personas principales” y “hombres ricos”. Estosúltimos eran los agricultores encomenderos, jerárquicamente por debajo de las“personas principales” que tenían importancia por su rango en la sociedad de losconquistadores o por los cargos que desempeñaban en la burguesía del imperio,condiciones que con frecuencia coincidían en una misma persona (Bosch,1986).
24 Aún antes de que surgiera el concepto de ciudad capital, de origen barroco.
jerarquizada de los servicios y equipamientos urbanos —comer-cios, iglesias, mercados y espacios públicos— para privilegio dedeterminadas zonas y en detrimento de las demás. Tal esquematerritorial sería utilizado para acentuar las jerarquías sociales entoda la América conquistada (Cicerchia,2002).
En el caso específico de Santo Domingo, la estratificaciónsocial se tradujo en una segregación espacial en la que los habi-tantes o ciudadanos de menores ingresos vivían al norte (desde lafundación de la ciudad y vinculados a los trabajos pesados, por-tuarios o de extracción de piedras para la construcción de unacantera localizada en la parroquia Santa Bárbara) o al oeste(hacia 1790), mientras que los vecinos o ciudadanos26 con altopoder económico y social ocuparían la franja centro-este.27
Esta zonificación de tipo social se vería reforzada por la to-pografía del lugar —accidentada al norte—, y aunque con levesvariantes, marcaría la tendencia de la organización sociogeográ-fica de la ciudad hasta bien entrado el siglo XX. Según Luís Jeró-nimos, en 1650 la ciudad de Santo Domingo tenía “400 casas depiedra buenas, muchas de paja de boxio y como 500 vecinos;más de 2 000 negros y mulatos y otros 2 000 en labores de labrazay crianza”( Sánchez,1992).
Sin embargo, hasta las últimas décadas del siglo XIX ,mo-mento en que la ciudad supera el perímetro amurallado, las distin-ciones sociales eran salvadas en alguna medida por la secuenciade espacios públicos de escala renacentista —contenida e ín-tima—, propia para la socialización que ha caracterizado hasta eldía de hoy el centro histórico de la ciudad, y que le concedió el
cfCiudades Fragmentadas 47
26 Los ciudadanos o “gente principal” estarían después relacionados con el nego-cio de la caña de azúcar, que trae esclavos africanos, también excluidos social-mente. Hacia 1683, existían en la parte española de isla 24 000 esclavos,concentrados mayormente en la ciudad de Santo Domingo, donde para enton-ces sólo había 11 000 habitantes (Sánchez, 1992).
27 Amparo Chantada (1998) hace una extensa discusión sobre este tópico, espe-cialmente durante el período colonial. Señala que existió una estratificación fun-cional y social del espacio identificable en cuatro órdenes habitacionales distintosy jerarquizados. Sugiere, además, que entre 1586 y 1790 también en el suroeste dela ciudad hubo asentamientos marginales, o arrabales, en una zona expuesta afuegos de artillería desde el mar.
derecho a la ciudad de ser conocida como “la primera ciudadrenacentista del mundo” (Goitia,1968). Sus plazas e iglesias parro-quiales, conectadas por una retícula vial de escala humana, co-munes a toda la población, fueron las determinantesfundamentales del contacto ciudadano, en contraste con las uni-versidad y los clubes sociales, de acceso restringido durante laépoca. De esta manera, la cantidad y calidad del espacio pú-blico exterior le otorgaban calidad a la vida urbana de una ciu-dad que, si bien estratificada socialmente, fue concebida depuertas afueras; o sea, pensada para salir y encontrarse en la callecon los demás.
Sin embargo, los aspectos morfológicos, presentes duranteel período colonial y con permanencia en la ciudad que supera elcasco antiguo (1890) durante el siglo XX, no son precisamente losque se corresponden con una ciudad gregaria, sino los que acen-túan la dualidad socioespacial y ponen distancia entre poblacio-nes de diferentes estratos sociales, como la dicotomíacentro-periferia y el policentrismo, reducido al área central, queen localizaciones diferentes, pero cercanas, aloja las funciones yservicios fundamentales de la ciudad y el país en edificaciones yespacios que constituyen los elementos primarios nodales de ladinámica urbana. Aunque con una diferencia fundamental entrela estructuración territorial colonial y la heredada del siglo XX: lacercanía física entre el centro y la periferia coloniales, y la necesi-dad de la población de acceder a los servicios comunes de en-tonces, generaba una constante movilidad pendular de losciudadanos de los bordes al centro. Este factor, unido a la calidaddel espacio público y a los medios de locomoción empleados,propiciaba el permanente contacto visual y funcional entre po-blaciones de diferente condición económica y social —cosa que,como veremos, no ocurre del mismo modo en la ciudad de hoy.
La capital del Estado-nación: expansión del tejido y segre-gación morfológica (1844-1961). El período de calma y prosperi-dad que trajo consigo la declaración de la independencia deHaití en 1844 y el nacimiento de la República, unido a los procesosde industrialización del país de 1870, basados en la producciónazucarera, produjeron una dinámica económica de tal magnituden la ciudad, que va a desatar sucesivas oleadas migratorias de
CiudadesyFronteras48
población rural hacia la urbe. Ello tuvo varias consecuencias im-portantes como la expansión del tejido construido, el incrementode población dentro del casco amurallado hasta su colmatación,la fractura del límite amurallado, el desarrollo de áreas popularesy marginales en la periferia norte, dentro y fuera del casco, dondese asentarán población emigrante y trabajadores del ingenio “LaFrancia” y el retiro de las elites económicas hacia zonas residen-ciales fuera del casco colonial, en busca de mejor aire y más es-pacio, pero sin que ello implique su renuncia al control del suelo yla economía del centro.
La salida de la población con recursos del centro históricodio origen al sector de Gascue28 (1930), al sur del territorio y aloeste de la ciudad amurallada, una urbanización de corte mo-derno basada en viviendas aisladas y ventiladas que se posansobre espacios fluidos y ajardinados y que alojará a las familias declase acomodada. Esta tipología edificatoria se convertiría en elparadigma del bienestar familiar en la República Dominicana yeste modelo de desarrollo urbano se consideraría de gran valorambiental por estar adaptado al clima local. Sin embargo, existeun aspecto poco valorado que, a nuestro juicio, marca una dife-rencia respecto al espíritu de la ciudad colonial original, y es pre-cisamente la sustitución del espacio público tradicional, la callecontenida y la plaza pública de escala humana, que permitía lasocialización de las diferentes clases sociales en la época colonialy hasta el día de hoy en el centro histórico, por la calle arbolada,un espacio de excepción para el viajante motorizado y para elpeatón, pero ideado más para la circulación, la contemplación yla valoración ambiental que para la interacción social.
Gazcue alojaría más tarde los principales símbolos delpoder político y cultural de la nación y los edificios que los alber-gan. En el imaginario colectivo, su modelo de desarrollo urbano ysu población serían asociados con la riqueza, la educación y lasbellas artes.
cfCiudades Fragmentadas 49
28 El Vedado en La Habana, Cuba, y El Condado de San Juan, Puerto Rico, per-tenecen al mismo tipo de urbanización y se corresponden con el mismo períodohistórico.
Paralelamente, en la periferia norte de la ciudad amura-llada se proyectarían barrios populares o villas tipo ensanche(1931), inspiradas en el desarrollo urbano de corte democráticoque Idelfonso Cerda proyectara en la Barcelona decimonónica:La Cuadrícula del Enxampla. Una cuadrícula tipo damero, de blo-ques cerrados y regulares de 100 metros por 100 metros, con mo-destas viviendas adosadas de un nivel y esquinas comerciales enlos chaflanes. Un modelo con tan mala adaptación a las condicio-nes locales, que los interiores de manzana, pensados para alber-gar pequeños huertos familiares, terminarían convirtiéndose encuarterías para alojar a una población emigrante de escasos re-cursos procedente del interior del país, que a partir de entonces vi-viría relegada del derecho de vista y de vía, o en condición“parte atrás”, acepción ya popular en la República Dominicanareferida a la vivienda sin derecho de vista al espacio público, niacceso al vial.
A este tipo de desarrollo pertenecen los sectores Villa Fran-cisca, Villa Juana, Villa Consuelo y el Ensanche la Fe, barrios quetendrán como centro una parroquia, un parque, un mercado pú-blico, una estación de transporte formal o informal y las vías co-merciales. Lo exiguo del espacio público en estos barrios—especialmente en los interiores de manzana—, provocará quelos habitantes hagan uso intensivo de calles y aceras, convirtiendoa estas en una extensión del espacio privado o del espacio co-mercial, en los casos donde el comercio informal se apropia del es-pacio público. En el imaginario colectivo, el espacio terciarizadoy la condición identitaria de la población de “las villas” serían aso-ciados con el comercio minorista, los almacenes de productos detodo tipo, los servicios terciarios, el deporte, y más tarde con la de-lincuencia.
La primera mitad del siglo XX pauta dos modelos de des-arrollo urbano, entre los que además de una diferencia social,existe una diferencia morfológica y una evidente segregación fí-sica, reforzada por el antiguo aeropuerto General Andreus. Loca-lizado en el centro geográfico del actual Distrito Nacional,29 era elvacío que hacía evidente la distancia social y física existente entredos tipos diferenciados de desarrollo. Su plasmación espacial se-rían dos arcos concéntricos y que hemos convenido en llamar:
CiudadesyFronteras50
29 EL General Andreus estaba localizado en el centro de la ciudad de hoy, en losterrenos que ocupan los sectores Mira Flores y Naco.
Arco suroeste: al desarrollo que alojó las viviendas aisladade las clases alta y media alta de los que “huían de la ciu-dad”, representada en ese momento por el centro histórico.Un esquema siempre relacionado con el mar, el ocio y con lossímbolos del poder, representados por los principales centrosinstitucionales del Estado y los más importantes centros edu-cativos del país, todos localizados aún hoy en este arco.30
Arco noroeste: al desarrollo que alojó inmigrantes y obre-ros de clases media baja y baja que “migraban a la ciudad“,y que desde sus viviendas adosadas y poco ventiladas, o desdelas cuarterías de centros de manzana, mantendrían una rela-ción con las fuentes productivas de la ciudad, en sus diferen-tes momentos históricos, ya fuera el puerto (siglo XVI), lospotreros (siglo XVI), las industrias en las riberas del río
cfCiudades Fragmentadas 51
30 El centro institucional de Gazcue, que aloja, entre otros, el Palacio Nacional deGobierno, la Policía Nacional, el Banco Central, la Embajada Americana, la Plazade la Cultura. El Centro de los Héroes, al oeste, que aloja el Ayuntamiento del Dis-trito Nacional, las dependencias del Congreso Nacional, las oficinas de CatastroNacional, la Secretaria de Pasaportes, entre muchas otras. En ese arco, se encuen-tran además en la actualidad todos los campos universitarios de la ciudad: UASD,UTESA, O&M, INTEC, PUCAMAIMA y UNPHU.
Evolución de Santo Domingo, República Dominicana
Ozama (siglo XIX),31 el área industrial de la avenida MáximoGómez, los mercados Nuevo y Modelo o el comercio popular—formal e informal— de las avenidas comerciales Duarte yMella.
Paradójicamente, hasta los años 60 del siglo XX la divisiónsocioespacial que alejaba estos dos arcos no constituyó una frac-tura infranqueable. Y, de hecho, no imposibilitó la multiplicidad deusos de los espacios urbanos, ni la existencia de una dinámica car-gada de movimiento, sobre todo por el papel que asumieronhasta esa fecha dos espacios urbanos muy definidos:
-El primero es el centro histórico, núcleo religioso, finan-ciero, de negocios, comercial y cultural de más importan-cia, lo que unido a su carácter plural y a la alta calidad desus espacios públicos, lo hicieron permanecer como unacentralidad común a ambos desarrollos.
-El segundo es el paseo del litoral marino, en el tramoconocido como malecón de Santo Domingo, al sur deGazcue, que ofrecía un marco natural y público de granescala, del que hasta entonces se apropiaba la poblaciónde la ciudad sin importar su condición social.
Ambos espacios suplían a los habitantes de unas condicio-nes que, como bien ha señalado Borja (2003), resultan indispensa-bles para la existencia del sentido de ciudadanía, en su acepciónmás apropiada: el derecho a centralidad accesible y simbólica, asentirse orgulloso del lugar en el que se vive y a ser reconocido porlos otros, a la visibilidad y a la identidad, además del derecho a dis-poner de equipamientos y espacios públicos cercanos, es unacondición indispensable de la ciudadanía.
CiudadesyFronteras52
31 Como el ingenio “La Francia” (1876), Molinos Dominicanos y las Industrias Barceló,entre otras que surgirían más tarde.
La “capital democrática” de fronteras políticas estructura-das (1961-1978). Que una ciudad sea el centro del poder político,económico y social de un país, tiene consecuencias; entre ellas lasapetencias que desata su suelo en locales y foráneos, la relaciónentre la migración y su crecimiento desmedido y el hecho de queelevar una protesta ante las autoridades estatales o el dominiodel territorio nacional siempre implicará, en términos reales y sim-bólicos, la ocupación de esa “ciudad principal”. Es por ello quepara 1965 el territorio que aloja a Santo Domingo, a cuatro siglosy medio de su fundación, había sido “tomado” en cuatro impron-tas militares diferentes: la española (1502-1822 y 1861-1865), la fran-cesa-haitiana (1806-1811 y 1822-1844), y la estadounidense(1916-1924). Estas acciones, sin duda, incidieron en la configura-ción física y social de la ciudad; pero ninguna con la magnitud al-canzada por los hechos ocurridos durante la década del 60, luegode la muerte del dictador Leonidas Trujillo (1961).
Para entonces, en respuesta al cese de las restricciones im-puestas por el régimen a la libre migración desde el campo a laciudad, se produjo una avalancha migratoria de una poblaciónde escasos recursos proveniente del interior del país, que comenzóa alojarse en el extremo norte de la ciudad sobre un farallón “nourbanizable”, localizado en la margen occidental de la confluen-cia de los ríos Ozama e Isabela. Allí, en el sentido noroeste, se com-pletaría poco a poco un segundo arco marginal y periférico queluego agruparía sectores como La Ciénaga, Los Guandules y LaZurza, cuya pobreza extrema, niveles de riesgo, insalubridad y se-gregación los convertirían en emblemas de la lucha contra la mar-ginalidad urbana extrema en el ámbito local.32
Por otro lado, la ocupación en masa de tierras y propieda-des de la familia Trujillo permitiría que grandes residencias fueranocupadas por una población de escasos recursos que las subdivi-dían en pequeñas piezas (Valdez 2002). Esto dio pie a un “archi-piélago de islas” de asentamientos informales que, insertadas enla ciudad formal, ocupan pequeñas pero importantes áreas deterritorio urbano. Estas islas de pobreza e ilegalidad se consolida-rían desde entonces, permaneciendo en la mayoría de los casosinamovibles hasta el día de hoy.
cfCiudades Fragmentadas 53
32 Instituciones sin fines de lucro como Ciudad Alternativa, El Centro Juan Montalvo,así como universidades de prestigio e instituciones del Estado, han trabajado en labúsqueda de solución de la condición de estos barrios.
El factor de la marginalidad consolidada dentro del tejidourbano es una de las condiciones de más difícil manejo que here-damos de ese convulso período histórico: lejos de erradicarse, seha consolidado. Pero puede que el hecho más trascendente deeste período —en lo referido a la segmentación socioespacial dela ciudad— lo constituya la guerra civil de abril del 1965, una gue-rra urbana que buscó restaurar el depuesto gobierno del profesorJuan Bosch de 1963 y culminó con una segunda invasión nortea-mericana y con la separación de la ciudad en dos zonas infran-queables durante el período de ocupación: el centro histórico—que seguía siendo el principal centro financiero, comercial y cul-tural del país—, tomado por los constitucionalistas, y el resto de laciudad, que permanecería bajo el control norteamericano. Estehecho puso de manifiesto la “amenaza” que representaba el queel centro financiero estuviera en una zona tan vulnerable como elcentro histórico y aceleró su abandono por parte de las familiascon más recursos (Sánchez, 1992. Valdez, 2002), cuyas casas en elcentro histórico también habían sido, en muchos casos, ocupadaspor las turbas antitrujillistas.
Durante los primeros años de gobierno de Joaquín Bala-guer33 (1966-1978) se tomarían medidas respecto a esa vulnerabi-lidad del centro financiero y se daría paso al tipo de fronterainterna que caracteriza la ciudad de hoy, la frontera escenográ-fica, utilizada como un mecanismo de defensa. Este período, mar-cado por los enfrentamientos políticos y la necesidad estatal deproyectar una imagen de democracia, estabilidad política y des-arrollo, se sustentó en un modelo de desarrollo industrial sustitutivode importaciones. Como tal, estaba garantizado por una seriede factores como los altos registros en los precios del azúcar en elmercado preferencial norteamericano, la creación de nuevas ins-tituciones crediticias, el auge del sector de la construcción comolínea de inversión prioritaria —tanto del Estado como del sector pri-vado— y la creación de incentivos para la industrialización. En elplano espacial, un efecto inmediato fue el establecimiento delParque Industrial de Herrera, al oeste de la ciudad, y el conse-cuente asentamiento informal de habitantes recién llegados en suentorno.
CiudadesyFronteras54
33 Abogado, asesor de Trujillo, que había vivido varios años en Francia en la dé-cada de los 30 mientras hacia un doctorado en ciencias políticas. Es muy probableque pudiera conocer y valorar la impronta de Haussman.
La migración, los suelos revalorizados, los incentivos a laconstrucción y el uso de la vivienda como prebenda política, des-ataron desde 1966 la especulación del suelo urbano y la expan-sión de la ciudad mediante dos modelos de desarrollosimultáneos: el de generación periférica y el de creación de nue-vas ciudades. Empleado para la construcción de la ciudad for-mal —estatal o privada—, este último se ha caracterizado porurbanizar terrenos del extrarradio urbano, anteriormente rurales, ypor el trazado de avenidas que los vinculan al centro urbano, ge-nerando plusvalía en terrenos de bajo costo y disgregando lasfunciones primarias, dado que se limitará a cubrir el déficit de vi-viendas sin proveer de fuentes de trabajo cercano a familias quedeberán desplazarse diariamente al centro en busca de servicios(Villalona, 2004).
En paralelo, y dialogando constantemente con este mo-delo, está la ciudad informal, que a partir de un desarrollo espon-táneo por generación periférica, va a alojarse en zonas de riesgoy difícil acceso y en las brechas que abre la vía que conecta laciudad tradicional con las nuevas urbanizaciones (Villalona, 2005).De este modo, surge lo que hoy podemos llamar “un anillo periur-bano”,34 estructura formada por fragmentos disímiles e inconexos,como los pequeños poblados preexistentes en el extrarradio ur-bano, las nuevas urbanizaciones formales y los asentamientos in-formales, todos carentes de servicios básicos y de cualquierelemento de cohesión mas allá de la vía que los origina.
En términos morfológicos y funcionales, el Estado daríacontinuidad al modelo de ciudad iniciado durante el período dela dictadura (1930-1961), en el que elementos asociados a los prin-cipios del movimiento moderno se incorporan a la experiencia ur-bana: la estructuración del tejido a partir de grandes vías y laadopción del principio del zonnig irían definiendo de manera pro-gresiva áreas de especialización funcional, residenciales, institu-cionales, culturales, turísticas y de ocios, consolidando a su vez ladicotomía centro periferia, el policentrismo del centro y su hege-monía.
cfCiudades Fragmentadas 55
34 Que va desde Haina hasta Los Mameyes, pasando por los asentamientos VillaMella, Los Tres Brazos , Pajarito, etc.
Por otro lado, la expansión del tejido urbano había conti-nuado hacia el noroeste con urbanizaciones de clases alta ymedia alta que ocupan el vacío dejado por el antiguo aero-puerto, ya trasladado. Allí se alojaría, además, el nuevo centro fi-nanciero, comercial y de negocios de la ciudad, esta vez“protegido” por la Avenida 27 de Febrero (años 70), una vía pri-maria que atraviesa la ciudad de Este a Oeste y que va a constituirla primera frontera escenográfica del Santo Domingo moderno,surgida a nuestro juicio como un resultado de la simbiosis entre laadopción de la estrategia militar y estética aplicada por Hauss-man en el París barroco, la arquitectura en serie y el espacio fluidomodernos y la tecnología disponible.
Sin dudas la Avenida 27 de Febrero, lo mismo que otras víasconstruidas o ampliadas en esa época, mejorarían la conectivi-dad de la ciudad con su nuevo centro de desarrollo y financiero;pero lo que la hace especial a los fines de este estudio es que através de ella se perpetuó una estrategia de control “invisibiliza-dora” del hábitat de la población en desventaja y de su pobreza.Mediante barreras espaciales y visuales se posibilita el eventualacordonamiento de los mismos barrios populares “peligrosos” quela vía fractura y debilita socialmente (Villa Francisca, Villa Consueloy el resto de sectores populares del norte), impidiendo en definitivaque, en caso de insurgencia, el norte pueda llegar al sur.
El manejo formal del proyecto consistió en la colocaciónde una hilera de “edificios pantallas”, homogéneos y anónimos, acada lado de la vía, que cortaron la visión a los barrios. Estos edi-ficios, presentados como sinónimos de progreso, alojarían a fami-lias de la clase media, traídas de otros contextos, dejando de ladoy en condición de “parte de atrás” a todo lo que no se deseabaquedara expuesto.
El carácter estratégico y político de esta movida, al quehemos venido aludiendo, se evidencia en el hecho de que en lasproximidades de los sectores Don Bosco, Gazcue, La Esperilla yNaco, de clases media y alta, pertenecientes a lo que hemos es-cogido llamar el arco noroeste, la vía no es flanqueada por edifi-cios de este tipo sino que se deja a los inversionistas privados laposibilidad de capitalizar libremente la plusvalía que esta genera,dado que la condición social de esa zona, homologada a amboslados de la vía, no ameritaba fronteras.
CiudadesyFronteras58
Esta desafortunada operación se repetiría años más tardescon la construcción al norte de la ciudad de la Avenida John F.Kennedy, que separaría el área residencial de Naco —comodecía, de clase media alta— de los barrios del norte. Esta avenida,junto su prolongación Avenida Expreso Quinto Centenario, cons-tituyó una valla infranqueable que segmentó el sector Villa Juanaen dos partes, una a cada lado de la vía, con un manejo formalde los bordes muy similar al de la Avenida 27 de Febrero. Por úl-timo. la Avenida Méjico (de los años 80) haría que los sectores VillaFrancisca y San Carlos corrieran la misma suerte y, al igual que elresto de estas operaciones, su realización implicó desalojos de po-blación original, su traslado hacia la periferia y sus distanciamien-tos de sus fuentes de empleo. Los traumas de estas medidas aúnhoy permanecen en la memoria de la población afectada.
Si observamos el trazado de estas “fronteras escenográfi-cas”, veremos que todas tienen dirección este-oeste y ningunanorte-sur, lo cual tiene sentido si recordamos que se trata de dis-tanciar dos arcos concéntricos, originados precisamente de la di-cotomía norte-sur. En otras palabras, hay una evidenciaconsistente de intencionalidad en esta fragmentación del espaciourbano.
Llegaría hasta tal punto la visión escenográfica de la ciu-dad, que para la celebración del quinto centenario del “descubri-miento y evangelización de América”, en 1992, durante otro de losperíodos de gobierno de Joaquín Balaguer, se construyeron murosde concreto para ocultar la pobreza del barrio Santa Bárbara enel entorno de la Plaza España (en el Centro Histórico) y del sector“Los Mameyes” en el entorno del Faro a Colón, ambos escenariosde las celebraciones. Estos muros serían popularmente conocidoscomo los “muros de la vergüenza”.
El acierto de las políticas urbanas durante los gobiernos deJoaquín Balaguer estaría en la reserva de espacio y la posteriorconstrucción de grandes parques urbanos, un tipo de operaciónque también se origina en el barroco europeo. Si bien no tienen laescala para el establecimiento de relaciones primarias, abren laposibilidad al contacto entre habitantes de diferentes clases so-ciales. Sus mayores desaciertos fueron el no haber enfrentado la
cfCiudades Fragmentadas 59
raíz de la pobreza, capitalizándola en muchos casos desde unaperspectiva paternalista (de la que la política de viviendas fue pa-radigmática) y la presunción de que la producción de riquezasmediante el modelo de crecimiento industrial de sustitución de im-portaciones podría, por sí mismo, eliminar los desequilibrios que ter-minó acrecentando en el contexto de la ciudad capital, igualque en el resto de la nación.
En La urbanización de la pobreza, Wilfredo Lozano (1997) cita aSaga, quien ya en 1985 señalaba que “el sector manufactureroha transformado el espacio nacional, pero de manera que pre-senta un dilema. La política del Gobierno ha dado preferencia ala eficiencia entregada, con el resultado de que las disparidadesen la economía nacional y regional son hoy en día un obstáculoprincipal para un desarrollo equilibrado (…) se ha seguido el mo-delo neoclásico estático suponiendo que el crecimiento permiterelocalizaciones automáticas que reducirán los desequilibrios (…)la realidad dominicana muestra sin duda que no ha habido(como resultado de este modelo) flujo de capital de las regionesricas a las regiones pobres (…) sin exagerar se puede constatarque la industrialización a través de la sustitución de importacionestiene la responsabilidad principal de la macrocefalia y de los des-equilibrios espaciales del país”. Si a esto se agrega otra idea ma-nejada por Lozano, en el sentido de que la matriz de apropiaciónespacial del modelo industrial sustitutivo se aloja en la herencia delmodelo primario exportador —que tiende a la centralización—, entanto deposita en las ciudades principales la dirección comercialy política de la economía tradicional de exportación, se puedeconcluir que el carácter centralizador del modelo industrializadorsustitutivo se encuentra, efectivamente, condicionado por unaherencia histórica que fortalece la centralización del sistema eco-nómico en uno o dos puntos de localización urbana (Yunen, 1985;Lozano, 1997). Los desequilibrios que surgen como resultado deesta concentración de fuentes de empleo y servicios en los prin-cipales centros urbanos nacionales, especialmente en Santo Do-mingo, y del abandono del campo, serían arrastrados más allá dela crisis de los años 80, que pautó el fin de este modelo.
Metropolización e instalación de la pobreza en Santo Do-mingo. Las últimas dos décadas del siglo XX fueron el escenariode la transición hacia una economía de servicios basada en el tu-
CiudadesyFronteras60
rismo, las remesas enviadas por los dominicanos de la diáspora ylas zonas francas industriales, tres fenómenos vinculados con lamovilidad poblacional que tuvieron como consecuencia el au-mento de la migración hacia el exterior del país y la movilidad po-blacional dentro la nación desde la mayor parte de losasentamientos humanos hacia los nuevos polos de producción,no siempre localizados en la gran ciudad. Esto, unido a la atrac-ción que esos polos ejercen sobre los ciudadanos haitianos queemigran a este país en condición desfavorecida, ha incidido en elcreciente proceso de reconfiguración de la geografía social re-gional y nacional que actualmente acontece.
A la entrada del tercer milenio, la República Dominicanaentra en la economía mundial y juega a la apertura de los merca-dos. El está país sumido en grandes desequilibrios sociales, con ins-tituciones aún débiles y con un territorio descentralizado pero nodesconcentrado en términos de las inversiones ni del ejercicio delpoder, y con una estructura macrocefálica comandada por elárea metropolitana de Santo Domingo, que continúa concen-trando las inversiones y la tercera parte de la población del país.
En su búsqueda de solución a estos desequilibrios, el Es-tado ha manejado dos visiones:
-La necesidad de descentralizar el país y el territorio conel argumento de propiciar una política de abajo-arriba quepueda hacer más cercana la relación del Estado con losmás necesitados.
-La estrategia neoliberal de mantener estable las condi-ciones macroeconómicas a través de la aplicación de me-didas propias de este modelo y la intención expresa delEstado de “eliminar la brecha económica y tecnológicaentre sus ciudadanos”, entendida esta última como la víamas expedita para erradicar la pobreza, “uno de los obje-tivos del milenio”.
La primera medida ha conducido a la creación de nuevasprovincias y municipios en todo el territorio nacional a través de la
cfCiudades Fragmentadas 61
aprobación de la Ley de División Político-administrativa del DistritoNacional (2001), que cambió la geografía legal del conglomeradourbano de Santo Domingo, desmembrándolo en un distrito nacio-nal y una provincia Santo Domingo, dividida a su vez en siete mu-nicipios. Esta división, hecha sin una planificación acabada quepreviera el manejo coordinado del territorio por parte de las loca-lidades y la mancomunidad de los servicios e infraestructuras co-munes, ha generado la segmentación del territorio en elimaginario colectivo, colocando en posición privilegiada a unaslocalidades respecto a las otras. Pero la deseada descentraliza-ción real del poder del Estado no se ha producido aún y las prin-cipales inversiones siguen concentradas en el Distrito Nacional oen su entorno inmediato.
La segunda medida es aún más abstracta y por tanto difícilde evaluar, salvo a través de la evidencia de lo contradictoria queha sido inversión pública estatal respecto a su intención expresa.Si tomamos en cuenta que “desde la celebración de la Cumbrede Desarrollo Social (Dinamarca, 1995), el Estado dominicano asu-mió oficialmente el compromiso de superar la pobreza y lo ratificóen la Cumbre del Milenio (2000), en la que los países miembros delsistema de las Naciones Unidas se comprometieron a reducir la po-breza a la mitad para el año 2015, por lo que se considera apre-miante usar eficientemente los recursos destinados a implementarlas políticas sociales para lograr este objetivo y se requiere que elgasto social estatal se focalice en los más pobres o vulnerables,identificados en el espacio territorial donde viven… tal y como se-ñalara Anstey Martínez en el prólogo del informe de Focalizaciónde la Pobreza (ONAPLAN, 2005).35 A pesar de ello, las inversionesestatales ejecutadas en Santo Domingo durante la última década—las principales del país—, no parecen haber respondido coneste compromiso. Por el contrario, parecen reforzar el hecho deque a pesar de que las estadísticas regionales de los últimos cin-cuenta años dan cuenta de que la República Dominicana ha sidoel país de mayor crecimiento económico de toda América Latinay del Caribe, en cuanto al índice de aprovechamiento del creci-
CiudadesyFronteras62
35 El documento no señala que se requiere aumentar el gasto social estatal y diceque el programa de focalización de la pobreza no tiene, en el caso local, la inten-ción de atacar las causas de la pobreza, sino otorgar ayudas directas a la pobla-ción identificada.
miento económico para el desarrollo humano —o lo que es lomismo el aprovechamiento social de la riqueza económica— seencuentra en el penúltimo lugar de la región (Castells, 2006). Estoes resultado, principalmente, de que de acuerdo con la corrienteneoliberal gobernante, el Estado ha dejado a un lado —o almenos minorado— las inversiones en políticas, programas y servi-cios sociales para privilegiar grandes proyectos de infraestructuraque pretenden transmitir una imagen de “país en progreso” y “di-namizar” la economía. En la mayoría de los casos, estos proyectossólo logran hacer tangible y aún más legible esa gran brecha so-cial que pretende erradicar.
El siglo XXI encuentra a Santo Domingo con 1 400 kilóme-tros cuadrados de extensión; una población de 2 731 294 habitan-tes, más una población flotante de unos 500 000 habitantes;dividido administrativamente en un Distrito Nacional y una provin-cia con siete insipientes municipios, no homologados, sin instru-mento de planificación de escala metropolitana, ni mecanismosde cohesión alguno. Y, en cambio, con altos niveles de primacíaresultado de una estructuración nacional macrocefalia que sigueprovocando grandes desequilibrios en todo el territorio nacional ydentro de la urbe. El más crucial entre ellos, la pobreza, es unaproblemática típicamente urbana. (Villalona, 2004).
Podríamos resumir que los elementos que inciden en laevolución urbana del Santo Domingo de hoy son la división polí-tico-administrativa y la consecuente administración desagregadade los suelos; la reducción de los programas sociales y de viviendapública que, como en el resto de América Latina, están siendopaulatinamente sustituidos por políticas urbanas estatales ligadasa programas sectoriales de infraestructura; el predominio del mo-delo cultural norteamericano, reflejado en el consumismo cre-ciente y en el cambio de ideales y costumbres de la sociedaddominicana y, por último, en el predominio de un modelo de ciu-dad que emula la ciudad norteamericana a través de las inter-venciones urbanas estatales y privadas, la reducción del espaciopúblico de calidad y el privilegio franco del vehículo sobre el pe-atón. En lo que la sociedad norteamericana no se emula, es en ladeficiencia de los servicios públicos básicos, tan básicos como elagua, la energía eléctrica, la educación de calidad, los servicios
cfCiudades Fragmentadas 63
de salud, la seguridad ciudadana, y los espacios públicos, ni en laprivatización de estos servicios, ya sea por parte del Estado —quedelega su administración a empresas privadas— o la privatizaciónpor cada familia que puede costear el servicio ofertado por el sec-tor privado. Esta privatización familiar de los servicios es un nuevoelemento agregado a las variables que inciden en la segmenta-ción social entre sectores de abundancia y de pobreza extremas,sectores cada vez más distanciados por la geografía, la infraes-tructura o el urbanismo del miedo y de barricadas.
Lejos de fundamentar sus acciones en la solución de estosproblemas, las acciones del Estado parecen incrementarlas me-diante los actuales programas sectoriales de infraestructura esta-tales antes señalados, conocidos localmente como“megaproyecto”, característicos de los períodos 1996-2000 y 2004-2006. Grandes proyectos presentados a la opinión pública comomedios para dinamizar la economía, proporcionar una imagen deprogreso, mejorar la movilidad interna y posibilitar la inversión ex-tranjera. Pero de lo que se trata es de proyectos hiper que no for-man parte de ningún plan conocido, comprometen seriamentelos recursos del país y no parecen ser prioritarios. Refuerzan los des-equilibrios sociales y, en todos los casos, las fracturas urbanas, porsu topología siempre mega, su localización, siempre en Santo Do-mingo y sus programas, nunca vinculados con la microeconomía.Estos megaproyectos han planteado desde islas artificiales pararesidencias privadas frente a nuestro litoral marino —aunque elproblema nacional y urbano nunca ha sido el déficit de suelos—hasta la concesión de áreas públicas para la construcción de en-claves residenciales y comerciales privados, la construcción deuna línea de metro soterrada, a todas luces insostenible para lanación.
El primer megaproyecto, ejecutado entre 1996 y 2000, esun viaducto que combina túneles y vías elevada pensadas paragarantizar un acceso rápido en el sentido este-oeste, desde el ae-ropuerto hasta las zonas industriales de Herrera y Haina, loabledeseo que sin embargo se maneja de tal manera que lo que pro-voca es la ampliación de las fracturas norte-sur “originales” (rese-ñadas antes como fronteras escenográficas), al tiempo quesepara al vehículo privado (arriba), de peatones y vehículos detransporte público (abajo). Los resultados sociales y económicos
CiudadesyFronteras64
de estos proyectos, así como la estructura física resultante, dejanclaro que el Estado está poniendo literalmente por encima las ne-cesidades de unos pocos ciudadanos respecto a las necesidadesde los otros, que constituyen la mayoría.
Mientras, la clase social alta continúa retrayéndose del es-pacio público y pasa a hacer vida social en los centros comercia-les, los clubes privados o los enclaves turísticos de altos estándares.La violencia urbana va en aumento, crece la agorafobia, quehará instalar altas verjas en residencias, condominios y residencia-les privados, produciendo una ciudad totalmente fracturada, di-fícil de entender como totalidad, que niega su naturaleza de polisy reproduce y produce el desarraigo identitario y territorial de sugente.
Colofón. La violencia e inseguridad urbana que en mayoro menor grado está presente en todas las ciudades del mundo, seha acrecentado en Santo Domingo durante los últimos años, enbuena medida como una reacción a los grandes contrastes so-ciales y territoriales y a la marginalidad en que permanece granparte de su población. Las medidas de control policial adoptadaspor el Estado son, a todas luces, costosas e insuficientes para erra-dicar estas prácticas, de no estar acompañadas de políticas inte-grales de desarrollo humano y de proyectos de regeneración detejido urbano que contribuyan a construir un Estado más estable.Cuando una zona se caracteriza por sus elevados índices de po-breza, la desigualdad y la falta de justicia social, es evidente queestán dadas las condiciones para la proliferación de la delincuen-cia. Al sentirse cotidianamente amenazadas, las personas se re-pliegan cada vez más a su individualidad, lo cual hace que sevaya perdiendo la convivencia urbana en el barrio y en la ciudad,convivencia que solía contribuir a procesos de socialización e in-tegración social urbana y a que los ciudadanos no se sintieran aje-nos a su propio hábitat.
A pesar de todo lo expuesto, la ciudad de Santo Domingo—hoy fragmentada social, legal y espacialmente— no está con-denada a negar el sentido gregario originario de la ciudad, sino amultiplicarlo. El reto real consiste en establecer una dialéctica po-sitiva entre centralidades y movilidad y en hacer del espacio pú-blico el hilo de Ariadna que nos conduzca por lugares productores
cfCiudades Fragmentadas 65
de sentido y unidad. (Borja,2003). Un sentido que puede recupe-rarse mediante la renovación urbana integral y la redistribución delas riquezas, si en el proceso se renueva el modo en el que partici-pan de este conflicto dos de los principales actores hacedores defronteras de Santo Domingo: el Estado y la ciudadanía. El primero,por la ausencia de programas sociales y de intervenciones urba-nas que partan de planes más integrales; el segundo que con suapatía lo permite y con sus miedos levanta, en muchos casos, fron-teras aun allí donde no las hay.
Referencias bibliográficas
CiudadesyFronteras66
CiudadesyFronteras68
Borja, Jordi (2003). “La ciudad es el espacio público”, en Espaciopúblico y reconstrucción de ciudadanía (coord. por Patri-cia Ramírez Kuri), FLACSO, México.
Cicerchia, Ricardo. El orbe americano. Una historia social de laciudad latinoamericana. Ciudad y ciudadanos. Aportespara la enseñaza del mundo urbano, Paidós SAICF, Bue-nos Aires, 2002.
Chantada, Amparo (1998). Del proceso de urbanización a la pla-nificación urbana de Santo Domingo, Editora San JuanS.A., Santo Domingo.
Chueca Gotilla, Fernando (1968). Breve historia del urbanismo,Alianza Editorial S.A., Madrid, 1987.
Lozano Wilfredo (1997). La urbanización de la pobreza, FLACSO,Santo Domingo.
ONAPLAN (2005). Focalización de la pobreza en la reforma domi-nicana, Santo Domingo.
Rodríguez, Jorge y Miguel Villa (1998). “Distribución espacial de lapoblación, urbanización y ciudades intermedias: hechosen su contexto”, en Ciudades intermedias en América La-tina y el Caribe: propuestas para una gestión urbana,CEPAL, Santiago de Chile.
Sánchez Córdova, René (1992). Santo Domingo 1496-1991, Ayun-tamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo.
Taller de Ideas, Equis Intec (2001). Proyecto Ciudad Santo Do-mingo. Documento diagnóstico, Ayuntamiento del DistritoNacional, Agencia Española de Cooperación Internacio-nal, AECI, Santo Domingo.
Valdez, Cristóbal (2002). Ideas urbanas para Santo Domingo 2002,Ayuntamiento del Distrito Nacional, Amigo del Hogar,Santo Domingo.
Vegara, Alfonso y Juan L. De las Rivas (1996). Urbanismo de
ideas. Sinergia de una Escuela de Arquitectura, Diputa-ción Floral de Vizcaya.
Villalona, Maribel (2004). “Dentro o fuera. Bordeando los límitesde Santo Domingo, en Intermediación urbana en laCuenca del Caribe (edit. por Haroldo Dilla), FLACSO,Santo Domingo.
cfCiudades Fragmentadas 69
LLa ciudad de Santiago de los Caballeros, segunda ciudadde importancia de la República Dominicana, con 600 000 habi-tantes, se ha estructurado históricamente a partir de un modelode agregación de partes o sectores territoriales. Modelo por elcual, de manera simultánea o complementaria y con el aval (for-malización legal) o no (ocupación ilegal) del gobierno local, losactores sociales incorporan paulatinamente territorios a la tramaexistente: el sector inmobiliario, mediante la conformación de ur-banizaciones; el Gobierno central, a través de intervenciones conconjuntos habitacionales o prolongaciones viales; y las comuni-dades pobres, con sus tradicionales “invasiones”, han sido los ar-tífices de los procesos de agregación territorial sustituyendo latierra agrícola por tierra urbana.
Bajo esta modalidad de organización de lo urbano, elayuntamiento ha desempeñado un papel de actor pasivo y per-misivo frente al accionar de los otros actores sociales. Estos se hanconvertido en los gestores y orientadores de la dinámica adop-tada en la construcción de la ciudad. Por tratarse de una inicia-tiva que ha tenido su origen en los intereses propios de un sectordeterminado, este modelo de intervención en el territorio se hafundado en una base no planificada de la parte agregada —ba-rrios, urbanizaciones, conjuntos residenciales— en relación con eltodo. Los territorios se han agregado en función de las oportuni-dades que se les ha presentado a los gestores (condiciones delmercado, financiamientos disponibles, disponibilidad de terrenos,entre otras), más que por las aspiraciones (inexistentes) planifica-das o no de las autoridades locales.
Este modo de interpretar y actuar sobre el territorio ha ge-nerado, indudablemente, un conjunto de fronteras que expresanlas relaciones establecidas entre el poder público y el privado.Dado que es un modelo de agregación de partes, las formas deorganización y apropiación del territorio urbano han variadosegún el poder que han adquirido los actores sociales frente alpoder del ayuntamiento. Cada porción del territorio de la ciudadde Santiago, especialmente a partir de la década del 60 (Sánchezy Yunen, 1998), se ha originado por el dominio del poder de la ges-tión de los actores sociales sobre el poder de la administración yplanificación del ayuntamiento,
cfCiudades Fragmentadas 73
Este tipo de relaciones ha incidido tanto en las causas ymodalidades de construir dichas fronteras como en los impactosgenerados en la configuración de la ciudad. El predominio de lagestión privada sobre la planificación de lo público, como es estecaso, ha fortalecido la conducta de la territorialidad del actor par-ticular (la parte) en detrimento del actor colectivo (el todo). Aquel,en tanto organismo vivo (grupo social, munícipes, ciudadanos, in-versionistas, empresas inmobiliarias, entre otros) ha reclamadopara sí un área espacial determinada y la ha definido frente a losmiembros de su mismo grupo (Hall, 1973). Este movimiento con-ductual, al no estar planificado por parte del defensor legal de lopúblico (el ayuntamiento), no ha tenido una instancia previa deevaluación del “reclamo” y, menos aún, del territorio “definido”.
Cuando un urbanizador o un “invasor” ha generadoamanzanamientos en la trama urbana existente o en sectores ru-rales colindantes con la ciudad, ha establecido las fronteras entrelo público y lo privado. Ha reclamado (ejercido su derecho de pro-piedad) para sí un territorio, aunque posteriormente lo haya ven-dido, y lo ha definido (establecido legal o ilegalmente) frente a laciudadanía y al gobierno local.
Este modo de construir fronteras, inherentes a la naturalezamisma de la ciudad (en tanto producto colectivo con un régimenpolítico-administrativo determinado), si bien establece los límitesentre lo propio y lo común, genera ventajas al gestor en tanto de-fiende lo propio (propiedad privada) sobre lo común (espacio pú-blico), el continente (la parte en sí) sobre el contenido (lascualidades de las partes en relación con el todo), la urbe (manchaurbanizada) sobre la civita (vida ciudadana) (Folch, 1990) y elpoder que se quiere tener sobre el organismo (sociedad) que sequiere ser. Estas opciones preferenciales, donde lo individual con-figura lo colectivo, alientan a reflexionar sobre el destino de la ciu-dad y de sus instituciones democráticamente establecidas. Es esteel motivo principal por el cual se presenta, en este caso, una refle-xión sobre el tema de la frontera pública-privada.
¿Por qué las autoridades locales se han mantenido pasivasfrente al modelo vigente que orienta la construcción de la ciu-dad? ¿Quién o quienes han sido los principales excluidos? ¿Quéimpactos han generado estas fronteras sobre el comportamiento
CiudadesyFronteras74
global de la ciudad? ¿La manifestación de los intercambios entrelo público y lo privado han sido similares en todos los sectores ur-banos? ¿Se han comportado de la misma manera a través deltiempo? ¿Quién ejerce el real dominio sobre la ciudad? ¿Lo pú-blico? ¿Lo privado? ¿Cuál es el papel del gobierno local en esteproceso de generación de fronteras? ¿La pérdida de poder delgobierno local trae consecuencia negativas para la situación ac-tual y futura de la ciudad de Santiago de los Caballeros?
Para responder estas interrogantes, este artículo se ha es-tructurado en tres partes:
-En la primera se reflexiona sobre las características y al-cances que denota la frontera espacio público-espacioprivado.
-En la segunda se analizan las tipologías de fronteras in-ternas observadas en la ciudad de Santiago de los Caba-lleros, su comportamiento histórico y los impactos queproducen en los intercambios entre lo público y lo privado.
-En la tercera se concluye respecto al papel de los go-biernos locales y de la ciudadanía en la administración delterritorio urbano frente al comportamiento de las tipologíasde fronteras y al modo de concebir la frontera público-pri-vado como forma de pensar la planificación y gestión ur-bana y como práctica de poder.
La frontera entre el espacio público y el espacio privado.Un dilema no resuelto entre lo propio y lo común. La relación es-pacio público-espacio privado se establece a partir de la demar-cación de dos ámbitos de poder de naturaleza jurídica y socialdiferentes. Mientras el espacio público es de todos y se le concibebajo la tutela legal del gobierno local (ayuntamiento), el privadoes individual, aunque regulado en sus formas de uso y ocupaciónpor parte del mismo gobierno local. Esta particularidad la generauna frontera (línea municipal o de propiedad) que divide dos te-rritorios diferentes entre sí y articula el juego de los derechos y de-beres que origina el intercambio entre ellos. Desde estaperspectiva, la frontera se comporta como un espacio indicativoo marco referencial del compromiso contractual entre las partesque ejercen un dominio sobre los dos territorios en contacto.
cfCiudades Fragmentadas 75
Esta división de poderes y territorios que genera una fron-tera, determina en cada parte dividida tanto la aspiración al tipode organismo (o sociedad) que se quiere ser (López Quintás, 1975)y al poder que se quiere tener, como al nivel de cumplimiento delcompromiso que se quiere asumir. En la vida cotidiana de la ciu-dad, el actor privado se inclina en muchos casos a demostrar quetiene un poder individual que prevalece sobre el ser colectivo, in-cumpliendo en su compromiso de no invasión de los derechos ciu-dadanos. El “cierre” de una calle con barreras que permiten laentrada y la salida a un conjunto habitacional, como resultado dela voluntad de los vecinos, es el mejor ejemplo.
Sin embargo, este comportamiento es disímil en el contextoglobal de la ciudad, debido a que ese mismo actor social, en otroscasos, sí asume su compromiso de respetar el derecho de lo pú-blico. Estas diferencias en los comportamientos es consecuenciade que la frontera entre el espacio público y el espacio privado nosólo establece las diferencias entre “nosotros” y “ellos”, sino quetambién vincula el pasado con el futuro y los beneficios entre elmercado existente y las oportunidades del nuevo mercado cre-ado (Smith, 1996).
Cada nuevo amanzanamiento que se construye en la ciu-dad genera nuevas relaciones de intercambio público-privado,que pueden continuar con el modelo del pasado o crear nuevasmodalidades hacia el futuro. Treinta años atrás, la ciudad de San-tiago concebía urbanizaciones abiertas y vinculadas a la tramaurbana. Hoy se les concibe cerradas en sí mismas, controladas porelementos físicos y vinculadas en un solo punto (el acceso) con latrama urbana. En el pasado, se promovía el vínculo entre lo pri-vado y lo público; actualmente —y esa es la tendencia hacia el fu-turo.. se elude ese vínculo por temor a la “invasión” (delincuencia)de lo público hacia lo privado o por protección frente a las con-diciones inseguras de vida manifiestas en el espacio público.
Por otra parte, los beneficios que generan ciertos usos paraunos pocos pueden generar nuevas oportunidades para muchos,o más bien para quienes se encuentran fuera del mercado formal.Las fronteras de las zonas francas son un ejemplo de ello. En el mo-mento de su concepción (la década de los 70) generaba benefi-cios dentro del espacio privado, pero en los últimos quince años
CiudadesyFronteras76
ha devenido una oportunidad para el mercado informal que, ensu entorno, vende productos a las personas que laboran en esoscomplejos industriales (Corral et al., 2003).
Estas modalidades de intercambio en el ámbito de la fron-tera público-privada, la definen también como un espacio de in-tersección entre distintos componentes de un mismo sistemaeconómico. El actor privado de la empresa formal y el actor delsector informal de la economía se interpretan en esa intersecciónno como un aspecto aislado de la vida urbana, sino como com-ponentes propios de la base económica de la ciudad.
Sin embargo, aunque forman parte del mismo sistema, in-ciden de manera desigual en la conformación y desarrollo de lasfronteras internas de la ciudad. Es así cómo aparecen fronteras le-gales y fronteras ilegales, dentro de lo que Hardoy (1993) deno-minó la ciudad legal y la ciudad ilegal. Gross (1993) añadió a estadenominación de la desigualdad, los conceptos de ciudad men-tal y ciudad real o ciudad dominante y ciudad dominada. Entanto línea que separa, la frontera actúa como borde o comofrente de las desigualdades que se manifiestan en el contexto glo-bal de la ciudad. Como borde, como línea de contención entrelo seguro y lo inseguro, entre el orden capaz de controlar cualquierdesajuste futuro (Gross, 1993) y el desorden actual que agudiza lasupervivencia futura. Como frente, en tanto línea de avancehacia la conquista de lo desconocido o hacia la generación denuevas oportunidades de acceso al mercado de tierras y a la in-fraestructura y servicios públicos.
Aunque aparentemente estas funciones son distintas, la fronterapúblico-privada pone en contacto a grupos sociales o activida-des en condición desigual. En el caso señalado para la zonafranca, las condiciones de precariedad en las que actúan los ac-tores del sector informal de la economía son diferentes a las con-diciones de infraestructuras y servicios en las cuales sedesempeñan los actores del sector privado de la economía for-mal. Por otra parte, esta misma frontera genera intercambios des-iguales (económicos, laborales, culturales) según el tipo de actorprivado que intercambia con el público. La violación a los linde-ros establecidos en barrios y urbanizaciones, cuyas veredas soninvadidas por los propietarios con jardineras, árboles, escaleras,
cfCiudades Fragmentadas 77
depósitos de basura, que impiden el paso normal del ciudadanoque por allí circula, a pesar de que el sector público le brinda alpropietario los servicios y las infraestructuras básicas correspon-dientes, favorece al privado (individuo) y perjudica al ciudadano(colectivo).
¿Cómo compatibilizar estas históricas desigualdades? Si noha sido posible revertirlas, ¿pueden ser atenuadas? ¿La costumbrede desatender lo público, en tanto espacio de todos…pero a suvez de nadie, está tan arraigada en la cultura ciudadana de losdominicanos que hace imposible pensar en cambios hacia rela-ciones más equitativas entre lo público y lo privado? ¿Es el marcolegal, resultado de esa misma cultura, un instrumento que inducea que esto perviva en el tiempo?
La propia Constitución de la República (2006) es un ejem-plo. Aunque establece como finalidad principal del Estado “la pro-tección efectiva de los derechos de la persona humana y elmantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse pro-gresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justi-cia social, compatible con el orden público, el bienestar generaly los derechos de todos”, no establece ninguna norma, que per-mita garantizar esos fines, respecto a la inviolabilidad del espaciopúblico, aunque sí lo hace respecto a la inviolabilidad del domici-lio (espacio privado). ¿Se trata de una reducción o una omisiónen los derechos sociales? ¿ Por qué se enfatiza la protección de loprivado y no se menciona la protección de lo público? Si estaCarta Magna o Ley de leyes no valora ni defiende lo público frentea lo privado, ¿qué esperar de las normas municipales? o, más aún,¿qué esperar de la práctica municipal que no se preocupa porlos controles de este intercambio desigual? ¿Es que lo público sepuede violar porque no es de nadie? ¿O porque el ciudadano nolo reclama para sí?
Aunque en los últimos cuarenta y seis años, el municipio deSantiago ha pasado de un 49% de población urbana en 1960 aun 81% en el 2002 (ONE, 1960 y 2002), denotando una marcadatendencia de la población a vivir en la ciudad. El marco legal seha quedado en el pasado y no se ha ajustado a los tiempos ac-tuales. Esta situación está presente en la propia Constitución de laRepública Dominicana en la norma correspondiente al derecho
CiudadesyFronteras78
de propiedad. Allí no establece ninguna consideración respectoa declarar de interés social la dedicación de la tierra urbana afines útiles, aunque si lo refiere a la tierra rural.
¿Es que aún no se reconoce el valor que representa la ciu-dad como la manifestación natural de vivir en sociedad? Y, den-tro de ella, ¿las connotaciones que tienen las fronteras espaciopúblico-espacio privado en las relaciones de poderes que se ge-neran en ese y no en otro territorio? Aunque no se desconoce elvalor de proteger la inviolabilidad del domicilio, por un lado, y delinterés social de la dedicación que se imprima a la tierra rural, porotro, se requiere poner un énfasis similar en la inviolabilidad del es-pacio público y en el interés sobre las actividades que se impon-gan en la tierra urbana.
Dentro del soporte legal que regula la conformación y des-arrollo de la frontera espacio público-espacio privado, ¿por qué elayuntamiento se ha mantenido como un actor pasivo y no proac-tivo, a pesar que es el que tiene la potestad de regular la interac-ción entre el dominio público y el dominio privado?
De acuerdo con la Ley Nº 3455 del año 1953, en su artículo31 se le otorga al ayuntamiento la atribución de “ordenar, regla-mentar y resolver cuanto fuere necesario o conveniente para pro-veer a las necesidades del municipio y a su mayor bienestar,prosperidad y cultura”. Para ese fin, los ayuntamientos tienen laautoridad para “establecer los límites de las zonas urbanas y subur-banas de las ciudades (frontera urbano-rural)… y modificarloscuando hubiere lugar a ello… establecer normas y planos regula-dores para la urbanización, el ensanche y la zonificación de lasciudades…(ejecutar) la apertura, la construcción, la reparación,la alineación, el enderezamiento, la ampliación, la prolongación,la supresión o la clausura de caminos vecinales e intermunicipales,calles, avenidas, paseos, parques, plazas, jardines u otras vías pú-blicas de su dependencia, así como de las correspondientes ace-ras y contenes y cunetas…reglamentar las formalidades ocondiciones a que deben sujetarse las obras que se ejecuten enlos predios colindantes a las vías públicas y que puedan afectar-las”.
cfCiudades Fragmentadas 79
Tres palabras claves garantizan legalmente el accionar efi-caz y eficiente del ayuntamiento: ordenar, reglamentar y resolver.
-Ordenar lo existente y lo futuro es ordenar las relacionesde poder entre lo público y lo privado y las relaciones entrelas partes (urbanizaciones, barrios) y el todo (ciudad).
-Reglamentar las actuaciones de unos y otros, es esta-blecer las reglas de juego para asumir los compromisoscontractuales de ambos.
-Finalmente, resolver los conflictos entre lo público y lo pri-vado asegura la prosperidad y el bienestar de los actoresen particular y de la ciudad y los ciudadanos en general.
Es este el espíritu presente en algunas ordenanzas munici-pales, como es el caso de la Guía Normativa de OrdenamientoAmbiental Urbano de Santiago de los Caballeros (2004), cuandoexpresa en su artículo 1: “La presente Guía Normativa tiene porobjeto orientar el ordenamiento espacial de la ciudad de San-tiago de los Caballeros, considerando patrones de sustentabilidadambiental y desarrollo con equidad social para una mejor calidadde vida de sus habitantes”.
Aunque cincuenta y un años separan a la Ley 3455 de laGuía Normativa, el interés por proteger lo común se ha mantenidoen el tiempo. Ambos instrumentos legales se focalizan en lo ope-rativo, concibiendo la frontera espacio público-espacio privadocomo una línea que divide intervenciones diferenciadas, segúnlas potencialidades, limitaciones y aptitudes de los territorios urba-nos. Para ello apelan a la zonificación del territorio, aunque la ley3455 lo sustenta en áreas funcionales y la Guía Normativa recurrea lo mismo en unidades ambientales (Corral,1990).
Estas reflexiones demuestran cabalmente que lo comúntiene un soporte legal que lo ampara frente a lo propio. Sin em-bargo, ese soporte legal es difícil de aplicar dentro de una culturaciudadana que ejercita el poder de violar o desatender todo lo es-tablecido formalmente. De allí que el comportamiento ciudadanono sea el mismo en el contexto de la ciudad, sino que varíe segúnlas particularidades del actor privado y las desavenencias o des-interés del actor público (ayuntamiento).
CiudadesyFronteras80
La frontera definida (legal) y la frontera difusa (ilegal): doscaras de la desigualdad entre lo público y lo privado. La dinámicade construcción de las fronteras espacio público-espacio privadotiende en Santiago de los Caballeros a consolidar la aspiración atener más territorios en el poder privado que en el público. De allíse entiende que en los últimos cuarenta y seis años la ciudad deSantiago de los Caballeros haya disminuido la proporción de es-pacios destinados al uso público (calles, avenidas, plazas) en re-lación con el ocupado por el espacio privado. Mientras en 1960 el25% de la tierra urbana correspondía al espacio público, en el2006 esto disminuyó al 15% (Corral, 2006).
¿Se han privatizado los espacios públicos? ¿Por qué se handestinado menos terrenos para espacios públicos? ¿No deberíaser a la inversa, previendo el crecimiento demográfico y el rol deSantiago como ciudad de intermediación de la región del Cibao(Corral, 2004)? ¿Qué intereses movilizan este avance del querertener sobre el querer ser? Bajo esta dinámica, ¿no se acentúa aúnmás el intercambio desigual que favorece al espacio privadosobre el público y que lo induce a que siga violando las disposicio-nes municipales de control de las fronteras entre ambos?
Esta manifestación de la modalidad de segmentación delterritorio está relacionada con la competitividad económica de laciudad en el contexto globalizado y con la competitividad de laseguridad espacial urbana en beneficios de los grupos dominan-tes y la estratificación social de un territorio de inmigrantes. El po-sicionamiento histórico de Santiago como centro nodal de laregión del Cibao genera intereses entre los diversos actores —sec-tor inmobiliario, inversionistas— que fundan su aspiración en la ren-tabilidad de la tierra urbana propia. De allí que, al no ser rentableel espacio público para lo propio, se consolide la cultura de laoferta de territorios privados en detrimento de los espacios públi-cos. Esta visión se afianza aún más cuando se ofrece al consumi-dor de la ciudad espacios privados con todos los servicios que legarantizan la seguridad individual y de su grupo familiar. La rela-ción rentabilidad-seguridad privada garantiza un bienestar (ya an-helado por la Constitución de la República y por la Ley Nº 3455),que no lo garantiza la relación déficit de servicios-inseguridad, quees la oferta del espacio público.
cfCiudades Fragmentadas 81
En este marco de relaciones de poderes para atraer al ciu-dadano hacia la inversión de recursos y tiempo en lo privado, enlugar de lo público, aquel se ve favorecido por la pasividad de unayuntamiento ignorante y desinteresado frente a esta realidad.Históricamente, su papel en la toma de decisiones respecto a lasprioridades de la ciudadanía y de lo que requiere el espacio pú-blico, siempre ha sido oscilante entre la defensa de lo común (vidaciudadana) y la promoción de los intereses del sector privado odel Gobierno central (expansión territorial). Cuando se ha tratadode planificar la expansión de territorios, el ayuntamiento ha sidoun actor consciente y promotor. Por el contrario, cuando se ha tra-tado de promover una ciudad para los hombres en comunidad yno para los hombres en circulación (López Quintás, 1975), ha sidoun actor pasivo, o más bien sus prioridades se han inclinado hacialo propio (intereses políticos o personales) y no hacia lo común (in-tereses ciudadanos).
Ya en el proceso de expansión urbanística de fines del sigloXIX, se observaba esta dicotomía. En ese momento histórico, comoseñala Edwin Espinal (2005), “se emprendieron iniciativas de impor-tancia en provecho del mejoramiento vial, como la disposiciónde fijar linderos uniformes para las fachadas de las nuevas cons-trucciones (1890)...”. Esto significaba “dar línea de calle a los quevayan a fabricar (edificaciones)…” (p. 55).
Por otra parte, frente a la entrada del ferrocarril desde LaVega, los terrenos destinados a la expansión de la ciudad se pla-nifican en relación con ello. Dejan libres los terrenos del este yorientan la expansión urbana hacia el oeste. Esta fue la percep-ción “que en 1887 fue visualizada por Teófilo Cordero Bidó, presi-dente del Ayuntamiento, como el sitio hacia el que se prolongaríael grado de extensión que de día a día va tomando esta ciu-dad…” (p.99).
Algo similar ocurrió con “el primer gran empeño en la ur-banización de Santiago”, fuera de sus límites originales, impulsadoen 1901 por el sector privado a través de la ejecución del Ensan-che Eliesco. Más allá del aporte que representó para el creci-miento citadino futuro, se trató de una expansión que mantuvo lacorrelación con la trama urbana existente.
CiudadesyFronteras82
La otra cara del ayuntamiento se expresa a través de laselección de las prioridades en la cuales invertir el presupuesto mu-nicipal. “Justo en 1880, la ciudad tenía sus calles sucias, con char-cos, la asediaban los robos y las prostitutas y el ayuntamientohabía preferido invertir en el local de una gallera, antes que arre-glar el cementerio, construir un puente sobre el arroyo Nibaje yuna casa consistorial y organizar el colegio y la policía municipa-les” (p. 60).
Sin embargo, cuando la ciudadanía aliada al sector pri-vado presiona por requerimientos que resultan de beneficios detodos los ciudadanos, el ayuntamiento reacciona y atiende los te-rritorios reclamados por todos. Como lo expresa Edwin Espinal,para 1880: “…la prensa llamaba la atención sobre la carencia deun paseo público y la patente necesidad de contar con tal sitio derecreo…” (p.76). “La falta de un lugar donde pasar alegrementehoras que hoy transcurren en el fastidio por la ausencia de centrosde divertimento…” se concretó en 1886 con el apoyo conjuntodel ayuntamiento, el Gobierno central y “los hombres pudientes yentusiastas de Santiago” (p.77).
La pasividad del ayuntamiento en la defensa de los intere-ses comunes se ha visto avasallada también cuando el generadorde la frontera espacio público-espacio privado ha sido el Go-bierno central. Durante el período 1986-1996, como lo señala Sán-chez y Yunén (1998):
La ciudad recibió posiblemente el mayor número de inter-venciones públicas que se ha verificado de manera simultánea,sin coordinación entre sí y de espaldas a la gestión del go-bierno municipal. La visión oficialista de la ciudad mantuvolos criterios “tracistas” de la antigua perspectiva de los planesindicativos, con la diferencia de que esos planes ni siquierahan sido formulados ni debatidos previamente en las instanciaslocales que deben conocerlos y aprobarlos. Da la impresiónde que a partir de 1986, el Gobierno central de entonces deci-dió iniciar obras a diestra y siniestra poniendo en las manosde contratistas privados toda la capacidad de decisión sobre lasuerte de esos proyectos. Los resultados de estas accionessobre el espacio urbano rememoran los efectos de la urbani-zación trujillista de fines de la década del 50 (p. 18).
cfCiudades Fragmentadas 83
De acuerdo con estas pinceladas históricas, la ciudad deSantiago de los Caballeros se ha encontrado siempre frente al di-lema entre lo propio y lo común, entre lo que es próximo y lo quees distante, dilema que se agudiza en un modelo de construcciónde la ciudad que se fundamenta en la agregación de territorios,ya que, con el tiempo, se vuelve inmanejable porque se pierde lavisión de lo global frente a la presencia cotidiana e insistente de loparticular. En relación con ello, se observan en la ciudad dos tiposde fronteras que separan el espacio público-espacio privado: lafrontera definida y la frontera difusa.
Aunque se diferencian entre sí por las razones y modalida-des de su configuración y por los actores que la han impulsado,presentan algunos rasgos comunes que afianzan la cultura de laviolabilidad del espacio público. Mientras la frontera definida esimpulsada por los urbanizadores y el sector inmobiliario, está apro-bada legalmente por el ayuntamiento y orientada a la inserciónde grupos sociales de niveles medios y altos y de dominicanos au-sentes, la frontera difusa es promovida por agentes comunitarios opúblicos, no está aprobada legalmente por el ayuntamiento y seorienta a satisfacer la demanda de los sectores pobres y margina-dos de la propia ciudad y de las ciudades y pueblos de su entornoregional.
La frontera definida alude a lo formalmente establecidopor la demarcación entre la vía pública y las edificaciones. Setrata de agregaciones territoriales (urbanizaciones, ensanches)planificadas por los sectores inmobiliarios o urbanizadores y ges-tionadas por ellos ante el ayuntamiento para su aprobación legal,de acuerdo con lo establecido en la ley Nº 675 del año 1944 sobreUrbanización, Ornato y Construcciones. La propia Ley estableceuna clara definición entre lo propio y lo común, cuando en su ar-tículo 1, Inciso A, señala el destino que se dará al terreno y su divi-sión en sectores (residenciales, industriales, comerciales, públicos,de recreo, etc.); en su inciso C, “…el trazado y arreglo convenientede avenidas, calles, plazas, plazoletas y obras similares…”, y, en suinciso D la “…la formación de manzanas de acuerdo con la cate-goría de edificaciones previstas…(y la) subdivisión de cada man-zana en solares, según la clase de urbanización…”.
CiudadesyFronteras84
Asimismo, se establece una delimitación fija a través deverjas que “se construirán de manera que no afecten la regulari-dad del trazado de las aceras y calles ni la armonía del conjunto.De preferencia, serán de modo que permitan la vista sobre los jar-dines de las viviendas” (Art. 11) y “las edificaciones no podrán re-alizarse en los barrios residenciales, a menos de tres metros de laalineación de las aceras…” (Art. 13).
Este marco legal, aunque se haya formulado hace sesentay dos años, no sólo aún tiene vigencia en el espíritu de su alcance,sino que establece la formalidad que debe imperar entre la se-paración de lo público de lo privado. Su claridad en que las rela-ciones de poder entre lo público y lo privado no afecten laregularidad del trazado de las aceras y calles ni la armonía delconjunto, es una perfecta manifestación de la promoción de unintercambio igualitario y en condiciones iguales entre las partes.Con esta regla del juego claramente establecida no debería en-tenderse el irrespeto al compromiso contractual que se originadesde el sector privado. Esto se establece en el artículo 6 de lamisma Ley, cuando en todo proyecto o urbanización la personao entidad que lo somete al ayuntamiento:“…se entenderá depleno derecho que lo hace renunciando a favor del dominio pú-blico, en el caso de que el proyecto sea aprobado, de todos losterrenos que figuren en el proyecto destinado a parques, aveni-das, calles u otras dependencias públicas”.
Este tipo de frontera es propio de las zonas urbanas dondehabitan sectores sociales de niveles medios y altos. Correspondena las urbanizaciones, ensanches y residenciales localizados sobretodo en los cuatro puntos cardinales. Actualmente, este tipo defronteras ocupa el 67% (4 033 ha) del territorio urbano; sin em-bargo, hasta 1960 esta tipología de fronteras ocupaba el 100%(500 ha) del área urbana. Esto significa que con el desarrollo de laeconomía fundamentada en las zonas francas, el comercio, losservicios educativos, gubernamentales y financieros y la construc-ción (Corral, 2004), además de las urbanizaciones que se fuerongenerando, la ciudad atrajo mano de obra de su contexto regio-nal que se localizó en las zonas periféricas, en las cañadas y de-bajo de los puentes (Sánchez y Yunen, 1998), incrementando laproporción de territorios fundados con fronteras difusas.
cfCiudades Fragmentadas 85
Por lo general, las fronteras definidas se construyen en urba-nizaciones cuyos residentes, en un promedio de un 60%, provienende otros barrios de la ciudad o, de ciudades pequeñas próximasa Santiago, tales como La Vega, Salcedo, Montecristi, etc. (Ojeda,2005). Residentes que han optado por radicarse allí porque losconsideran lugares tranquilos (gente amigable, buenos servicios,poco tránsito, entre otras condiciones), seguros (sin barrios margi-nales en el entorno) que se constituyen en una oportunidad parainvertir, más aún pensando en la estabilidad en el asentamiento.Sin embargo, su proyección social está basada en el individua-lismo u orientación del yo ante el nosotros, instancia que los limitaa la participación en el contexto familiar o comunitario, mas noen el ciudadano (Ojeda, 2005). De allí se entiende el interés de ga-rantizar su espacio privado en espacios protegidos que asegurenla razón de su motivación por radicarse allí (tranquilidad y seguri-dad).
Es por ello que, en la mayoría de los casos, se establecencontroles por parte del sector privado para garantizar la seguri-dad. La presencia de servicios de seguridad personal o residencial(watchmen), así como las barreras de control o los pilotines paraevitar el estacionamiento de vehículos o la circulación de transe-úntes, forman parte de los diferentes sistemas individuales o com-binados que se utilizan para “proteger la frontera” y evitar elingreso del público a lo privado. No sucede lo mismo desde el sec-tor público, en el que, por ausencia o deficiencias en los mecanis-mos de control aplicados por el ayuntamiento, se facilita laapropiación o invasión de lo privado hacia lo público. Además delos elementos de seguridad que introducen en el espacio público,en muchos casos los actores privados “extienden” (formal o fun-cionalmente) su propiedad a través de jardines, marquesinas, vo-ladizos, etc.
Es que la raíz de esta situación se manifiesta claramente enlas debilidades de control por parte del gobierno local, ya que elmarco legal vigente le otorga toda la potestad para ello. Esa hasido la razón de la creación de las Oficinas de Planeamiento Ur-bano, que han surgido en el marco de la Ley Nº 6232 del año 1963,precisamente porque:
CiudadesyFronteras86
…el crecimiento de las poblaciones del país ha venido pro-duciéndose sin una adecuada orientación… (y) debido a estacircunstancia se han ejecutado caprichosamente numerosasobras de carácter permanente en lugares que no correspondena sus respectivos usos y que, en consecuencia, lejos de llenara cabalidad la función para la que fueron concebidas, han re-sultado lesivas al desarrollo urbano…y por tanto resulta im-postergable el establecimiento de un proceso racional dePlanificación Urbana que oriente, regule y encauce armónica-mente el desarrollo de nuestras poblaciones.
Una de las funciones de la OPU establecidas en el artículo5 de esta ley, alude precisamente a “…revisar y controlar el aisla-miento, habitabilidad, estética y demás aspectos funcionales detodos los proyectos de edificaciones, urbanizaciones, encau-zando los demás trámites requeridos para su aprobación…”
Aunque las disfuncionalidades urbanas ya se percibíandesde hace cuarenta y tres años, cuando se lee el Considerandode la Ley, parecería como si se la estuviera redactando actual-mente. Las razones expuestas entonces, son las consecuenciasque se observan en los momentos actuales. Es como si la historiade la vida urbana se hubiese estancado en el tiempo. Más aún, yaen 1944 la Ley Nº 675 de Urbanizaciones, Ornato y Construccionesestablecía medidas de seguridad pública o de protección a laciudadanía, bajo el espíritu de proteger lo común de lo propio:“Todo edificio, obra o construcción que constituya un peligro parala seguridad de los habitantes o un estorbo público, o afecte demanera notoria el ornato o la belleza de una ciudad (Cap. III, ar-tículo 30), será reparado o demolido por el ayuntamiento si el pro-pietario no lo hiciere previa notificación del caso”. Algo similar seestablece para los árboles o arbustos “…cuyas raíces o ramasocasionen o puedan ocasionar daños a las avenidas o calles, sis-tema del acueducto, cloacas y alcantarillas…” (art. 33). Final-mente, faculta a los ayuntamientos a promulgar ordenanzas paraque determinen “…zonas, sectores, vías o sitios públicos en loscuales no puedan ser instaladas factorías, industrias u otros esta-blecimientos donde funcionen fábricas, máquinas, calderas, apa-ratos o artefactos peligrosos o excesivamente ruidosos o
cfCiudades Fragmentadas 87
molestosos para el público, o donde se fabriquen o utilicen mate-riales o productos peligrosos o dañinos para el público” (art. 34).
¿Por qué ha cambiado el espíritu de ciudad y ciudadanía?¿Por qué durante la centralidad del poder en manos del dictadorTrujillo se alentaba legalmente la protección del ciudadano?¿Qué razones culturales inciden en que bajo un régimen demo-crático se defienda más lo propio que lo común?, ¿no debería seral revés de lo que acontece en un régimen autoritario? ¿Por quéla defensa de lo público no la ejercen ni el ciudadano ni el ayun-tamiento? ¿El marco legal vigente debería ser más exigente y pu-nitivo con las violaciones a los derechos públicos?
Las características del intercambio en la frontera definidapresenta a grupos sociales que tienen un comportamiento deabandono del espacio público, en tanto es un espacio común decirculación de vehículos, transeúntes, servicios e infraestructuras,más que de vivencia comunitaria. Un ejemplo es la escasa viven-cia que se le otorga a los espacios verdes, destinados pararecreación, y a la cantidad de metros cuadrados que se destinanpara ello. Esto último ha tendido a reducirse en los últimos cua-renta y dos años. Mientras en 1960 el promedio de área verde porhabitante era de 1,28 metros cuadrados, en el 2002 disminuyó a0,32 metros cuadrados. (CEUR, 2005).
Esto tiene su origen en el carácter distante que imponenlos grupos sociales que allí habitan. La distancia personal y socialde lo privado (lo propio) respecto a lo público (lo del otro) tiendea ser mayor que en el caso de los grupos sociales pobres y margi-nados. Por esta razón, la demarcación de la frontera se establecede la manera más precisa posible para evitar el contacto con lopúblico. Más aún, a través del tiempo las ordenanzas municipalesdel ayuntamiento de Santiago han alentado este tipo de distan-cias. De acuerdo con un estudio elaborado por Suárez y Estrella(2002), en 1961 estableció en avenidas la distancia de más de10.00 m de las edificaciones respecto a la línea de propiedad (Re-solución 1258) y en 1964 en la urbanización La Trinitaria la fijó en8.00 m (Resolución 1364).
De una manera más ampliada hacia el resto de la ciudad,en la formulación de la Guía Normativa (1998) y en su Actualiza-ción y Reformulación (2004), el ayuntamiento definió nuevamente
CiudadesyFronteras88
las distancias sociales autorizando la construcción de las edifica-ciones a más de 5,00 m en las urbanizaciones que se inserten enla trama urbana existente y en 3,00 m en las urbanizaciones quese ejecuten en las áreas prioritarias definidas para ello (artículos21 y 37).
Esta modalidad de relación con la frontera, se funda-menta en la intención de que el actor privado se aleje lo máximoposible del círculo de implicación, compromiso o “envolvimiento”con el ciudadano que transita por el espacio público. Es una dis-tancia analizada desde la proxemística (Hall, 1973) por la cual unsujeto vislumbra si se ve amenazado por el otro, y, frente a ello,puede adoptar una acción o actitud evasiva o defensiva. El res-peto a la distancia establecida por las ordenanzas municipales,depende de la transacción o voluntad de involucrarse con lo pú-blico. Lo que alienta el marco legal municipal es proteger y preser-var la “esfera privada”, especialmente en este tipo de sectoressociales donde el “yo” de los habitantes (por su condición econó-mica o por sus pertenencias) se siente expuesto a peligros. De allíque recurra, además de lo establecido en las ordenanzas, a dis-tintas modalidades de protección como las señaladas previa-mente.
Los impactos del intercambio se traducen en una fronteradefinida que genera un modelo de vecindad en donde las rela-ciones se establecen selectivamente en función del estatus socialde los vecinos, más que por una relación espacial entre lo privadoy lo público. Sin embargo, este comportamiento no se observa ala inversa cuando ni el ciudadano “consumidor” del espacio pú-blico ni el ayuntamiento sienten la amenaza desde el sector pri-vado.
Por tratarse de grupos sociales fundado en la selectividadde las relaciones, el orden es más importante que la implicaciónmutua, aunque en determinadas situaciones sea violado o alte-rado por intereses propios. Según un análisis realizado por Ojeda(2005) a promotores del sector inmobiliario y a representantes deentidades públicas (Ayuntamiento y Obras Públicas) de Santiago,las disposiciones municipales se violan tanto por la aceptación delas autoridades gubernamentales de control, como por los meca-nismos existentes:
cfCiudades Fragmentadas 89
Esta es una ciudad violada, al parecer no sólo por los pro-motores directos de los procesos de urbanización, sino tam-bién por otros agentes y sectores que intervienen en la gestiónde la ciudad…la OMPU (Oficina Municipal de PlaneamientoUrbano)…plantea que no existen mecanismos de seguimientoluego de la aprobación del proyecto (de urbanización), sólo(se realizan) operativos sectoriales y la atención de quejas.Esto es implementado por siete inspectores para toda la ciu-dad, con limitaciones de transporte (p.151).
Por su parte, Obras Públicas, instancia de aprobación pos-terior al otorgamiento de la no objeción de la OMPU y, ante-rior a la aprobación definitiva de planos en el ayuntamiento,expresa que no se da seguimiento a los proyectos que aprue-ban, al no existir mecanismos de supervisión por falta de pre-supuesto para ese fin (p.152).
La realidad aceptada de las violaciones ha llegado al ex-tremo de existir en Obras Públicas “un furgón” en dónde se depo-sitan los expedientes que han incurrido en violaciones graves(violación de linderos, inicio y desarrollo de urbanizaciones sinaprobación previa, construcciones ilegales) a modo de borrón ycuenta nueva (Ojeda, 2005). Si estas son las reglas del juego den-tro de los organismos que deben velar por el derecho al espaciopúblico, ¿qué esperar de los ciudadanos que adquieren propie-dades en estas áreas donde prevalecen las fronteras definidas?¿Quién puede ejercer la autoridad moral para hacer valer esosderechos? ¿Bajo qué condiciones?
La frontera definida ha sido la razón de la conformaciónoriginaria de Santiago, hasta tal punto, que su casco histórico aúnse conserva como tal. Es la expresión más clara del orden y no al-tera el intercambio entre lo público y lo privado. Tal intercambio sealienta o desalienta en la medida que lo dominante en el espacioprivado es el uso residencial. Por el contrario, cuando predominael uso comercial, financiero o recreativo, el nivel de intercambio sehace más intenso.
La frontera difusa se atribuye a la falta de precisión y defi-nición de las demarcaciones entre la vía pública y las edificacio-nes. Se expresa generalmente en aquellas zonas urbanas donde
CiudadesyFronteras90
viven predominantemente los grupos sociales más pobres y mar-ginados. Es difusa no sólo por las indefiniciones en la demarcación,sino también porque los que allí habitan prolongan sus vivenciashacia el espacio público, configurando un espacio público-pri-vado integrado. Es por ello que no existe un control ni del lado delo privado ni del lado de lo público. La generación de la fronterase ha realizado de manera informal, ya que en la mayoría de loscasos se trata de barrios cuyos pobladores han invadido terrenosde propiedad pública o privada. Son zonas que, como señalanSánchez y Yunen (1998), se han generado a partir de la décadade los años 70 con la apertura de la zona franca de Santiago,que “utilizó principalmente la mano de obra inmigrante desde loscampos y pueblos vecinos. Estos nuevos residentes urbanos se es-tablecieron en las zonas periféricas del norte y del sur de la ciudad,pero también aumentaron la densidad poblacional en las barria-das cerca del casco urbano” (p.16).
La oportunidad laboral y la oferta de servicios urbanos enla ciudad de Santiago de los Caballeros incidieron para la gene-ración de este tipo de fronteras. Aunque son barrios reconocidospor el propio ayuntamiento —en los cuales invierte un promedioanual del 20% del presupuesto destinado a obras municipales(Lora, 2005)—, se han conformado sin ningún tipo de diseño, ni pla-nificado por los actores sociales, ni aprobado por el ayuntamiento.Se localizan predominantemente en las zonas periféricas del sur,suroeste, oeste y noroeste, ocupando el 33% (1 202 ha) de la su-perficie total del territorio urbano.
Por lo general, son barrios cuyos residentes, en un prome-dio de un 80%, provienen de otros barrios de la ciudad y en un 20%de otras ciudades pequeñas próximas a Santiago, como Dajabón,Montecristi, Santiago Rodríguez, etc. Residentes que han optadopor radicarse allí porque se tratan de lugares próximos a los servi-cios que ofrece la ciudad, o porque se les ha presentado unaoportunidad laboral o familiar (Ojeda, 2005 y Malagon, 2005).
La frontera difusa genera un espacio continuo entre lo pri-vado y lo público, que es aceptado socialmente por los gruposque allí residen. De aquí que popularmente sus habitantes lo de-nominen espacio comunitario. Esto tiene su razón en que allí seconjugan la ausencia de espacios verdes y la reducida dimensión
cfCiudades Fragmentadas 91
de los solares y, por ende, de las viviendas, en las que habitanestos sectores pobres.
Las características del intercambio en la frontera difusapresentan a grupos sociales que tienen un comportamiento dedefensa del espacio público, en tanto es un espacio común deconvivencia de los vecinos entre sí y con los ciudadanos que porallí transitan. La distancia personal y social entre lo privado y lo pú-blico es mínima o simplemente no existe. Más aún: la propia GuíaNormativa (2004) autoriza para estos barrios (unidades de Conser-vación Activa y de Rehabilitación Sectorial) la construcción deedificaciones sin retiro, en la distancia que debe mediar entre laedificación y la línea de propiedad (Artículos 21 y 37).
La modalidad de generar la frontera difusa no estableceuna distancia social entre lo privado y lo público; esto es, entre ladistancia de la edificación con el espacio público. El hecho deque los sectores sociales pobres y marginados están habituadosgeneracionalmente a no disponer de espacios propios y exclusi-vos, sino más bien “espacios de supervivencia”, implica que nuncaadquirieron la práctica de usar el espacio para refugiarse de losotros. De allí que no recurran a barreras para separarse de losdemás (público).
Los impactos del intercambio se traducen en una fronteradifusa que genera un modelo de vecindad que se rige por la con-tinuidad del espacio más que por el estatus social de cada uno delos habitantes. El vivir normalmente en forma abigarrada suponeun alto grado de interacción sensorial. Los sectores pobres y mar-ginados gustan del aire libre, porque viven en viviendas con un ex-cesivo número de personas. El entretenimiento y el disfrute de susactividades ocurre en el espacio público. Las autoridades munici-pales, muchas de ellas habitantes de estas zonas urbanas, no hansido capaces de formular reglas específicas para sus patrones deconducta corriente.
La mutua implicación y la participación en las cosas de losdemás se manifiestan cotidianamente en el espacio público. Poresta razón, para los grupos pobres y marginados no existen fronte-ras, o más bien son difusas. En este tipo de grupos sociales es másimportante el intercambio, la implicación mutua y la interacción
CiudadesyFronteras92
permanente que el orden. Desde le punto de vista formal, el des-orden de la organización espacial impera en los barrios en los cua-les se establecen las fronteras difusas. Parte de ese desorden sonlas violaciones a las líneas de propiedad, que son más reiteradasque en el caso de las fronteras definidas. Es que la escasa dispo-nibilidad de espacios para la expansión de sus viviendas los obliga,por ejemplo, a construir escaleras en la vía pública.
La frontera difusa genera un intercambio donde se enfa-tiza más el contenido (la vida comunitaria) que la estructura. Noimporta tanto las condiciones de las líneas de edificación, la dis-posición de la infraestructura y los servicios, sino el intercambio quedicho espacio genera y se manifiesta especialmente en activida-des de recreación (juego de dominó, bailes, vitilla, béisbol, “bebe-deras”, entre otros).
Conclusiones. La convivencia de dos tipos de fronterasque definen las relaciones de poder entre el espacio público y elespacio privado, son los modos de expresión de diferentes mane-ras de percibir y actuar en la ciudad. Sin embargo, tienen encomún el vínculo con un ayuntamiento que se ha comportadohistóricamente de manera contradictoria entre el dejar hacer y elcontrolar ese hacer y entre el preservar lo común y alentar lo pro-pio.
A pesar de estas dicotomías, el ayuntamiento siempre ha incli-nado su balanza a favor del espacio privado. La mejor prueba esque la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, en sus cua-renta y tres años de existencia, nunca ha formulado un plan paraestructurar y preservar lo común, pero siempre ha desarrollado latramitación de planos para alentar lo propio y generar recursos(por el pago de las tasas de no objeción al uso del suelo) para susarcas municipales.
Del análisis presentado en este ensayo se derivan tres con-clusiones que permiten no sólo desentrañar la realidad de la ciu-dad de Santiago de los Caballeros, sino también evaluar estecomportamiento en el resto de las ciudades dominicanas:
-La ciudad de Santiago de los Caballeros se carac-teriza por un dominio de fronteras formalmente estableci-
cfCiudades Fragmentadas 93
das, lo que incrementa la distancia social y personal entresus ciudadanos. Esto se acentúa aún más con la concep-ción de una ciudad en circulación, donde prevalece unespacio público para circular y no para estar. El incrementode los parqueos, de los automóviles en circulación, del des-orden en el transporte público de pasajeros —cuya expre-sión son los “conchos”—, es el ejemplo cabal de estedominio por el cual se busca acentuar lo privado en detri-mento de lo público. Esto significa acentuar lo propio endetrimento de lo común.
-En cien años Santiago ha modificado su respeto a la fron-tera público-privado, pasando de una ciudad agradablepara la estancia en al ámbito público a una escasamenteatrayente para el ciudadano, quien prefiere los espacioscerrados, seguros y privados. Por ello el intercambio entre loprivado y lo público se realiza a través de actividades co-merciales (colmados, plazas, mercados, etc.) en puntos ais-lados de la ciudad.
-Las fronteras se han construido para evitar el encuentroentre los ciudadanos. No sólo hay menos espacios, sino quelos que existen no se usan —plazas, parques— o se usanpara el tránsito cotidiano (calles). Este dominio de fronterasincrementa los niveles de control de parte del sector pri-vado ante la ineficiencia en el control de la seguridad porparte del gobierno local.
-Las fronteras difusas, consecuencia de la ausenciade ofertas planificadas por parte del sector privado y delayuntamiento, generan una mayor inversión en infraestruc-tura y servicios de parte del gobierno local. Estas fronteras,propias de los sectores sociales pobres y marginados, sehan establecido de manera espontánea y desordenada.Esto trae aparejado el aumento en los costos de los servi-cios públicos, ya que los barrios donde estas se insertan tie-nen una mayor extensión de vías y calles. Esto implica una
CiudadesyFronteras94
mayor inversión en infraestructuras y servicios —red deagua potable, alcantarillado, pavimento, recogida dedesechos sólidos—, que si se hubiese realizado de maneraplanificada. El porcentaje de la inversión en los espaciospúblicos (calles) de un barrio de fronteras difusas (Hoya delCaimito, Rincón de Oro, La Mosca, entre otros) varía entreun 30% y 35% respecto al total de la inversión del mismo(Corral, 2005). Por el contrario, en una urbanización de lasfronteras formalmente establecidas (Cerros de Gurabo III,los Jardines Metropolitanos, Las Colinas, entre otros) estaproporción varía entre un 18% y un 22%. No obstante, estetipo de fronteras disminuye la distancia social entre el sec-tor privado y el público por el alto sentido comunitario quecaracteriza a los grupos sociales que allí viven.
-El ayuntamiento aún no ha asumido su rol de planifica-dor y gestor de fronteras como un modo de anticiparse alos acontecimientos de la realidad urbana. La convivenciade dos tipos de fronteras —en una impera el orden formalsin convivencia ciudadana (frontera definida) y en otra eldesorden formal con convivencia ciudadana (frontera di-fusa)— constituye un ejemplo demostrativo del poder quehan asumido los actores sociales frente al poder del ayun-tamiento. Cada grupo ha construido a su manera cadaporción del territorio agregado a la ciudad. En tal sentido,ha reclamado lo propio a costa de la degradación o indi-ferencia de lo común. Esto ha obligado al ayuntamiento aactuar como un colaborador de las acciones impulsadaspor los gestores sociales. Como no planifica, actúa sobrelos ya planificado por los otros. De esta manera, se vuelveun actor coyuntural, particularizado y “enfrascado” en lasrealidad es cotidianas.
Aunque la convivencia de dos tipos de fronteras no dejade ser una riqueza de la vida ciudadana, representa un desafíopara la gestión del gobierno local. El ayuntamiento, además deprever la dinámica futura de la ciudad, si quiere rescatar lo común
cfCiudades Fragmentadas 95
debe favorecer la convivencia en el ámbito de las fronteras defi-nidas y el reordenamiento del desorden físico y funcional de lasfronteras difusas. De esta manera, se busca que la frontera defi-nida defina nuevas modalidades de convivencia entre lo públicoy lo privado, y que la frontera difusa se vuelva más concreta en sudefinición formal.
CiudadesyFronteras96
Referencias bibliográficas
Ayuntamiento Municipal de Santiago (2004). Actualización y re-formulación de la Guía Normativa para el OrdenamientoAmbiental Urbano de Santiago de los Caballeros, Ayunta-miento de Santiago, Santiago de los Caballeros, RepúblicaDominicana.
Centro de Estudios Urbanos y Regionales (2005). Los espacios pú-blicos de la ciudad de Santiago de los Caballeros, ponen-cia presentada en el ciclo Debates Urbanos, organizadopor el Centro León y el CEUR/PUCMM en marzo del 2005,documento inédito.
Congreso Nacional de la República Dominicana (2006). Constitu-ción de la República Dominicana, Santo Domingo, Repú-blica Dominicana.
Corral, Julio César et al. (2003). “El trabajo infantil urbano en San-tiago de los Caballeros”, en Trabajo urbano peligroso deniños, niñas y adolescentes en República Dominicana, OIT-IPEC, Costa Rica.
(2004). Retos y desafíos de la ciudad de San-tiago de los Caballeros en los procesos de intermediaciónurbana, en Globalización e intermediación urbana (comp.Haroldo Dilla), FLACSO, Santo Domingo, República Domini-cana.
(2005). Análisis comparativo de costos de ur-banización entre distintas tipologías de trazados de la ciu-dad de Santiago de los Caballeros, Pontificia UniversidadCatólica Madre y Maestra, Santiago, República Domini-cana, documento de trabajo inédito.
(2006). Desafíos en el uso y ocupación delsuelo y el medio ambiente urbano, ponencia presentadaen el Seminario Aproximaciones al Ordenamiento Territorialde la Ciudad de Santiago de los Caballeros, organizadopor el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago enjunio del 2006, documento inédito.
cfCiudades Fragmentadas 97
Espinal Hernández, Edwin (2005). Historia social de Santiago de losCaballeros 1863-1900, Fundación Manuel de Jesús TavarezPortes Inc., Santo Domingo, República Dominicana.
Folch, Ramón (1990). Ecología urbana y desarrollo sustentable, enDocumentos Ambiente Nº 2, Facultad Latinoamericana deCiencias Ambientales, La Plata, Argentina.
Gaceta Oficial Nº 6138 de fecha 31 de agosto de 1944. Colecciónde Leyes de 1944. Ley Nº 675 del 14 de agosto de 1944sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones,Santo Domingo, República Dominicana.
Gaceta Oficial Nº 7521 de fecha 29 de enero de 1953. Colecciónde Leyes de 1952. Ley Nº 3455 de Organización Municipal,Santo Domingo, República Dominicana.
Gaceta Oficial Nº 8751 de fecha 6 de abril de 1963. Colección deLeyes de 1963. Ley Nº 6232 de Creación de las Oficinas dePlaneamiento Urbano. Santo Domingo, República Domini-cana.
Gross, Patricio (1993). Historia y futuro de la planificación urbana.El caso de las ciudades chilenas, en Medio ambiente y ur-banización Nº 43-44, Instituto Internacional de Medio Am-biente y Urbanización, Buenos Aires, República Argentina.
Hall, Edward (1973). La dimensión oculta. Enfoque antropológicodel uso del espacio, Instituto de Estudios de AdministraciónLocal, Madrid.
Hardoy, Jorge Enrique (1993). “El futuro de la ciudad latinoameri-cana”, en Medio ambiente y urbanización, Nº 43-44, Insti-tuto Internacional de Medio Ambiente y Urbanización,Buenos Aires, República Argentina.
López Quintás, Alfonso (1975). Hacia un estilo integral del pensar.Metodología, antropología, Facultad de Filosofía y Letrasde Palma de Mallorca, España.
Lora, Juan (2005). Pobreza urbana e inversión municipal, PontificiaUniversidad Católica Madre y Maestra, Santiago, Repú-blica Dominicana, documento inédito.
CiudadesyFronteras98
Malagón, Angela (2005). Lineamientos de políticas de desarrollopara el fortalecimiento de la base económica de los po-bres urbanos. Caso Santiago de los Caballeros, PontificiaUniversidad Católica Madre y Maestra, Santiago, Repú-blica Dominicana, documento inédito.
Oficina Nacional de Estadísticas. Censos Nacionales de Poblacióny Vivienda de 1960 y 2002, ONE, Santo Domingo, RepúblicaDominicana.
Ojeda, Elvia (2005). Estrategias culturales para la planificación ygestión de los procesos de urbanización formal en la ciu-dad de Santiago, Pontificia Universidad Católica Madre yMaestra, Santiago, República Dominicana, documento in-édito.
Sánchez, José R. y Yunen, Rafael Emilio (1998). “Santiago de losCaballeros: evolución de su desarrollo urbanístico”, en Ciu-dades iberoamericanas, Santiago de los Caballeros, Agen-cia de Cooperación Española, Madrid.
Smith, Neil (1996). Mapping the Gentrification Frontier in the NewUrban Frontier, Routledge, Londres-Nueva York.
Suárez, José Darío y Estrella, Mauricio (2002). Compilación y diag-nóstico de la Normativa Municipal 1961-2002 del Ayunta-miento del Municipio de Santiago. PARME-CDES, Santiago,República Dominicana, documento inédito.
cfCiudades Fragmentadas 99
EEl desarrollo de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y mástarde del área metropolitana, ha sido un proceso diferenciado,pero continuo, de estructuración de un sistema urbano basadoen la desigualdad social y la exclusión. De ello ha resultado unafragmentación del espacio que genera fronteras en la ciudad. Lasegregación se presenta como una de las manifestaciones deesta fragmentación en tanto “pone a distancia ciertos grupos”(Baires, 2006). Induce una “concentración de un subgrupo de lapoblación que comparte una misma característica (…) en ciertasporciones del espacio” y llega a constituir zonas relativamente ho-mogéneas (Séguin, 2006). Si bien las formas y los mecanismos se-gregacionistas en el tiempo no son los mismos, en el caso haitianola “permanencia histórica” de la segregación traduce no sólo laincapacidad en dar respuestas a los diferentes problemas ligadosal crecimiento de la ciudad misma, sino refleja también el papeldel Estado en la (re)producción de la exclusión. Da cuenta del ca-rácter profundamente excluyente de la sociedad haitiana y delarcaísmo del sistema de dominación. Esta exclusión, además dearraigarse en condiciones específicas de producción y reproduc-ción de la pobreza, traduce un sentimiento profundo, una percep-ción negativa de la población respecto a sus condiciones de vida.Este sentimiento de exclusión se hace eco de la fractura crecienteentre los diferentes grupos sociales (MEF y MPCE, 2003). Sin em-bargo, leer y comprender la inscripción de la formación social hai-tiana en el espacio urbano, implica regresar en el tiempo parasituar los puntos/áreas donde ha ido cristalizando la segregación;o sea, restituir el pasado de la ciudad para entender mejor el pre-sente. Esta comprensión del pasado facilitará la lectura de lasfronteras internas y de su evolución.
Para los fines de este análisis, se partirá de una cronologíaestablecida por Godard (1982) que permite relacionar el creci-miento de Puerto Príncipe con diferentes fases importantes dedesarrollo de la nación haitiana. Este vínculo entre modelo de des-arrollo, crisis y crecimiento de la ciudad es de primera importancia,ya que estos (modelo de desarrollo, crisis) constituyen factores im-pulsores del crecimiento urbano. El objetivo es identificar los pro-cesos de segregación que surgen después de la independenciadel país, ver como se inscriben en el espacio urbano y analizar losefectos que producen.
cfCiudades Fragmentadas 103
Hacia la estructuración de las primeras formas de segre-gación. Fundada en 1749, Puerto Príncipe se estructura según unmodelo bipolar (centro comercial y centro administrativo). En elespacio urbano se refleja toda la tensión, la “desigualdad social”inducida por un sistema colonial basado en la segregación racialy la explotación servil del hombre. La ciudad-capital, al igual queotras, será el teatro de las luchas intensas de un pueblo por su liber-tad; de la ruptura brutal, marcada por el sello de la destrucción de“todo” lo que puede recordar el insoportable pasado. De su pa-sado, sólo permanecerán el trazado y la doble centralidad.
Después de la independencia, el espacio haitiano en suconjunto se organiza para responder a las necesidades de un Es-tado-nación en construcción. Se estructuran nuevas relaciones so-ciales y de dominación que se plasman en el espacio. El modeloeconómico dominante de promoción de las exportaciones agrí-colas tradicionales favorecía la aparición de una oligarquía y eldesarrollo de una intensa actividad regional (Anglade, 1982). Losconflictos, las luchas internas, la necesidad de salvaguardar la in-dependencia, etc., llevaron a la puesta en duda de Puerto Prín-cipe como capital, lo que no fue un aliento para su desarrollourbano.36 De aquí resultó un crecimiento más bien lento de la ciu-dad-capital (Godard, 1982), pese al éxodo rural que tendría unainfluencia creciente sobre la evolución del espacio urbano metro-politano.
El acceso al suelo: un mecanismo fundador de segrega-ción. Durante esta primera fase de crecimiento se observa undoble proceso: la densificación del centro y la extensión de la ciu-dad más allá de sus límites originales. Progresivamente —y en au-sencia de intervención por parte de las autoridades— lapoblación se apropia del espacio, lo transforma y crea un patrónde urbanización basado en una “segregación residencial, social yfuncional’ (Godard, 1982). Esta organización de la ciudad eviden-cia una lógica de apropiación y transformación del espacio dife-renciada según las categorías sociales. Pone de manifiesto laexistencia de diferentes procesos y mecanismos de segregación.
CiudadesyFronteras104
36 Se cuentan durante este período, entre otros eventos, varios incendios quedestruyen barrios enteros. Véase Corvington, G (2003), quien señala en el prólogoa la primera edición de su libro la influencia sobre Puerto Príncipe de orientacio-nes políticas a veces opuestas a los diferentes regímenes que han gobernado elpaís a lo largo del siglo XIX.
cfCiudades Fragmentadas 107
El acceso al suelo y a la vivienda aparece como uno de losmecanismos fundacionales de la segregación. Las característicastopográficas (físicas) del sitio, por su parte, condicionan la exten-sión de la ciudad, además de desempeñar un papel determi-nante en la accesibilidad al suelo. La parte baja de la ciudad—insalubre, pantanosa y sujeta a inundaciones debido a las ca-racterísticas del sitio—, será ocupada por las familias pobres, mien-tras que la parte alta, más seca, se convierte progresivamente enel lugar de residencia privilegiado por la burguesía. Una tendenciaque se confirmará durante las etapas sucesivas de crecimientodel conglomerado.
La puesta entre paréntesis de la soberanía del país con laocupación norteamericana (1915-1934) dio lugar a un doble pro-ceso: por un lado, el ritmo de crecimiento de la capital haitiana seaceleró; por otro, se reforzó la centralización y, con ello, la prima-cía de Puerto Príncipe.
La centralización es, ante todo, un proyecto político delocupante cuya finalidad principal es destruir las bases de los mo-vimientos políticos y militares regionales y controlar el país.37 El pro-yecto de espacio está sustentado por nuevos órdenesadministrativo, económico, político y militar. Todo concurre haciaal desarrollo de la capital para satisfacer a las exigencias del pro-yecto de “modernización” del ocupante. Un nuevo modelo eco-nómico vigente hasta 1967,38 ligado a la ocupación y sustentadoesencialmente en la exportación agroindustrial y mineral —sisal,aceites esenciales, azúcar y bauxita— se implementa e impone37 Castor, S. (1971) además de analizar las causas profundas de la ocupación nor-teamericana (expansión económica y política, factores estratégicos de orden ge-opolítico, etc.) muestra cómo la situación de inestabilidad, de crisis política yeconómica sirvieron de pretexto para la ocupación. Además, subraya el impactode esta ocupación sobre el cuerpo social: “Esta intervención extranjera alteró ytruncó el proceso histórico, imponiendo al cuerpo social haitiano un injerto quevino a entorpecer su desarrollo natural, más que impulsar su crecimiento”.
38 Cadet (1996) considera tres grandes etapas en la evolución del sistema econó-mico haitiano. La primera (1804-1915) la domina un modelo de promoción de lasexportaciones agrícolas tradicionales. Durante la segunda (1915-1967), el modelodominante es el de la promoción de exportaciones agroindustriales y minerales.La tercera (1967-1994) se basa en la promoción de la exportación industrial y turís-tica.
al país. Puerto Príncipe se convierte en un carrefour: todo, o casitodo, converge o parte de este centro de decisión y de control.Ello conducirá a una reducción progresiva del peso de las regiones(Anglade, 1982).
La migración intraurbana como proceso de distancia-miento. Las inversiones realizadas en las infraestructuras y los servi-cios contribuyeron a mejorar la situación urbana de la capital,aumentando por consiguiente sus atractivos. La densificación delcentro continúa mientras prosiguen las migraciones sucesivas de laburguesía hacia la periferia de Puerto Príncipe. Petionville, al prin-cipio un lugar de residencia de verano de la burguesía, se con-vierte en el sitio de asentamiento principal de esta categoríasocial, que va dejando progresivamente sus primeros “refugios”,como los barrios de Turgeau, Bois Verna, etc. Esta estrategia dedistanciamiento, privilegiada por la burguesía, constituye uno delos procesos de segregación más frecuentes durante las diferentesfases del crecimiento de Puerto Príncipe.
Obviamente, a medida que se acelera el crecimiento dela aglomeración, los problemas urbanos se amplifican, más aúncuando las infraestructuras urbanas construidas se deterioran porfalta de mantenimiento. Aumenta la presión sobre los servicios ylas carencias se generalizan. A raíz de ello, surge el problema delacceso a estos servicios, lo que favorece nuevas formas y procesosde segregación.
Por otro lado, la presión sobre el suelo varía según el nivelde ingreso de las categorías sociales; el centro es más denso quela periferia. La fractura socioeconómica se cristaliza entoncestanto en el distanciamiento físico como en la estructuración delhábitat. El contraste se lee, se vive. Densidad, dimensión de loslotes, calidad del hábitat, acceso a los servicios son, entre otros, al-gunos de los elementos característicos. La segregación se vuelvemás patente y conduce a una “territorialización” de las diferenciassociales, creando así una ruptura, una frontera.
De la consolidación de la segregación hacia un modelomás difuso. Inducida por factores económicos, sociales, políticos ydemográficos, la “explosión urbana” de Puerto Príncipe (Godard,1982) favoreció la consolidación del modelo urbano que se había
CiudadesyFronteras108
venido estructurando desde la independencia. Y a ello contribu-yeron decisivamente nuevos factores como la implantación,desde fines de los años 60, de maquilas en algunos barrios de lacapital, principalmente en Delmas y en Carrefour; la agudizaciónde la crisis de la agricultura con la caída de los precios del café ydel cacao en el mercado internacional; y, finalmente, el cierre delos puertos provinciales dictado la dictadura duvalierista, lo queprovocó una baja sustancial de la actividad económica en lasprovincias y sus ciudades costeras.
La relativa modernización de la capital, una mejor cober-tura de los servicios, así como las probables oportunidades de em-pleo ligadas a la instalación de las maquilas, aumentaron laatracción por la ciudad-capital, que recibió aportes importantesde migrantes rurales y urbanos. Su población pasó de 143 594 ha-bitantes en 1950 a 493 983 habitantes en 1982. Los espacios resi-duales se densificaron, y la ciudad se extendió para conformaruna aglomeración llamada área o zona metropolitana de PuertoPríncipe.39
Entre 1971-1982, la población del área metropolitana (Port-au-Prince, Petionville, Carrefour y Delmas) se duplicó y hacia esteúltimo año tenía 719 581 habitantes. Empero, ni la estructura eco-nómica, ni las infraestructuras podían soportar este importanteflujo migratorio. La presión sobre los servicios básicos, ya deficien-tes, aumentó, a la vez que se incrementaron las situaciones dife-renciadas de acceso a los servicios.
Los barrios pobres son los que más padecen la carenciade servicios. La segregación socioespacial conduce a una situa-ción de acceso restringido o desigual a los recursos colectivos (Sé-guin, 2006). En muchos barrios pobres, la ausencia de los serviciosbásicos favorece la emergencia de prácticas como las tomas ile-gales –de agua y electricidad— y de una red privada de serviciosfundadas en la especulación. Todo ello no hace sino aumentar lafractura socioeconómica y reforzar la exclusión de las categoríasenerando así fronteras menos visibles.
cfCiudades Fragmentadas 109
39 Esta llamada área metropolitana no tiene ningún estatuto legal que la rija, y suexistencia y funcionamiento resultan, esencialmente, de la dinámica (apropia-ción/transformación) de sus habitantes.
Los diferentes flujos migratorios (éxodo rural, desplazamien-tos internos) producen mutaciones importantes de los espacios ur-banos:
-Abandono por parte de la burguesía de algunos barriosresidenciales y la generación de procesos concomitantesde degradación (por falta de mantenimiento) de las lujosascasas gingerbread y densificación de su habitación debidoa la ocupación multifamiliar de una misma casa y su subdi-visión.
-Consolidación entre el centro y la periferia de una zonaintermedia mixta ocupada esencialmente por la clasemedia y algunas familias de la burguesía.
-Expansión de los espacios de pobreza. Si bien puedenaparecer colindando con los barrios ricos, por lo general seubican en los terrenos insalubres, los barrancos y otras zonasde riesgo.
En el terreno de las actividades económicas, también seevidencian formas y mecanismos de segregación. Mientras que elBord de Mer y su periferia inmediata hasta el Champ de Mars con-centran lo esencial de la actividad comercial (grandes tiendas ocomercios formales), en los mercados (Vallière, Hyppolite, Croixdes Bossales etc.) que rodean el centro se encuentran los vende-dores de productos agrícolas, importados y de contrabando; esdecir, una inmensa mancha de informalidad de la que algunos su-permercados de clase media huyen para instalarse en las alturasde Petionville.
Un modelo más complejo y difuso… pero no menos visible.Si al principio la segregación residencial, funcional y organizacio-nal era visible y fácilmente determinable en términos empíricos,conforme va creciendo el espacio metropolitano y se va profun-dizando la crisis se observa la emergencia un modelo urbano másdifuso y complejo. La dimensión socioeconómica de la segrega-ción se acentúa al amplificarse la “urbanización de la pobreza”. El“apartheid de clase” se amplifica conforme se va acelerando eldeterioro acelerado de las condiciones y de la calidad de vida
CiudadesyFronteras110
de la población. Ello favorece la emergencia de estrategias indi-viduales, a veces colectivas, en un esfuerzo generalizado de so-brevivencia.
El acceso a los servicios básicos, a las infraestructuras, alsuelo y a la vivienda se vuelve más difícil para los más pobres, locual se muestra dramáticamente en el acceso al agua. Un estudioreciente subraya que sólo el 10% de las familias pobres tiene unatoma domiciliaria de agua (Egset, 2003). Cabe apuntar que de-bido a la situación generalizada de carencia, la segregación re-side tanto en las modalidades para acceder al agua como en elprecio pagado.
Según los resultados del cuarto censo general de pobla-ción y del hábitat (IHSI, 2006), en el año 2003 el espacio metropo-litano concentraba más del 50% de la población urbana del paísy ocupaba una superficie de más de 15 000 ha. La tasa promediaanual de crecimiento de población metropolitana indica unagran vitalidad en el ritmo de urbanización (4.77%). Sin embargo,como lo muestra la Tabla 1, se observan diferencias. Mientras Pe-tionville y Delmas conocen tasas de crecimiento altas, Puerto Prín-cipe tiene la tasa media anual de crecimiento más baja (2.39%).Ello muestra las características de la evolución del área metropo-litana. Por un lado, se observa una saturación del espacio acom-pañada de un proceso continuo de densificación. Por otro, laextensión hacia las periferias prosigue siguiendo los mismos ejes decrecimiento, aunque con algunos cambios en las modalidadesde población. Para ilustrarlo, se puede mencionar las invasionesde terrenos como mecanismo de acceso al suelo que hacen suaparición después de la caída de la dictadura duvalierista en1986.
cfCiudades Fragmentadas 111
Fuente: IHSI. Censos 1982 y 2003. Cálculos efectuados a partir de los datos deIHSI.
Si el modelo de segregación residencial persiste, su lecturase vuelve más difícil debido a la ocupación progresiva por los ba-rrios pobres de los espacios residuales —barrancos, invasión de te-rrenos baldíos, etc.— situados cerca de los barrios ricos.
Un conocido estudio (MTPTC/PNUD/CNUEH-Habitat,1998)identifica doce tipos diferentes de tejido urbano en el área metro-politana, a partir de cuatro criterios: el nivel de ingresos, la densi-dad, la tipología de los lotes y el hábitat. Al analizar la distribuciónespacial de estos diferentes tejidos, se evidencia la complejidadde la organización espacial y la mezcla social que ocurre en los es-pacios identificados formalmente como barrios, indicando así laexistencia de múltiples fronteras, unas menos visibles que otras, enmicroespacios. Ilustra, a su manera, las semejanzas de las lógicasque presiden a la extensión de la urbanización.
Por otro lado, el modelo urbano evidencia el arcaísmo delsistema de dominación y su incapacidad para generar mejorescondiciones de vida para la población. Da también cuenta de laincapacidad para construir un espacio urbano motor del desarro-llo económico y social. La “integración perversa” citada por Go-dard (1994) es la expresión en el espacio de la crisis sistémica y delcaos urbano. Resultan del proceso de evolución fundamental-mente regresivo, al cual ha sido sometido el espacio urbano me-tropolitano. La realidad social y económica condiciona lasinteracciones, así como la calidad de las relaciones entre los resi-dentes de estos espacios diferenciados. Sin embargo, la fracturasocial y económica puede generar y de hecho genera situacionesde tensiones y de conflicto. Esta es la situación durante 1986-2006, período en que el país ha conocido una crisis muy profunda.
CiudadesyFronteras112
Impactos del binomio crisis/exclusión sobre el área metro-politana. Por definición, las crisis son momentos de perturbaciones,de “desequilibrios económicos” (Bouvier-Ajam et al., 1975), “mo-mentos de tensión extrema, (…) de conflicto, de cambio; cuandolas regulaciones y retroacciones del sistema no son suficientes ono funcionan” (Brunet, 1993). Cuando un sistema político se mues-tra incapaz de resolver los desequilibrios o las disfunciones, y tam-poco puede responder a las demandas de la población, la crisisse generaliza a las diferentes esferas de la sociedad con los mis-mos ritmos, las mismas temporalidades. La crisis se convierte enuna “Gran crisis” que atañe al conjunto de la sociedad (Hector,2000). En este sentido, la ciudad como producto social y econó-mico, como espacio donde se condensan los diferentes compo-nentes de la sociedad, sufrirá de una forma u otra los efectos dela crisis. El impacto y los efectos de esta sobre el espacio ocurriránen función del nivel de organización y de estructuración del sis-tema urbano.
Como sistema donde interactúan instituciones, actores yactividades económicas, la ciudad puede entrar en crisis a partirde su propia inercia, lo que se puede ver particularmente agra-vado cuando existen altos niveles de exclusión (Choay, 2005). Másallá de una relación de causa-efecto o de la mera transposiciónespacial de una crisis multidimensional, cabe resaltar la interac-ción dinámica que prevalece en el binomio crisis/exclusión y el es-pacio urbano. En otros términos, y refiriéndonos al caso haitiano,la crisis genera exclusión; pero esta a su vez alimenta la crisis, per-mite su reproducción y ampliación, provoca un efecto multiplica-dor, así como el estallido sucesivo de múltiples crisis. Su impacto ysus efectos sobre el área metropolitana de Puerto Príncipe seránmás fuertes porque el sistema urbano está desorganizado, frag-mentado y en definitiva resulta inoperante. Desde este punto devista, el binomio crisis/exclusión favorecerá la aceleración del pro-ceso de “des-estructuración” del espacio y la exacerbación delas contradicciones. Ello revela la profundidad de la crisis urbanay los límites de la racionalidad que prevaleció en la desorganiza-ción del espacio metropolitano. ¿Hasta dónde el modelo urbanodel caos podrá contener las contradicciones de un sistema a laderiva?
cfCiudades Fragmentadas 113
Los barrios precarios, las luchas políticas y la estructuracióndel movimiento popular urbano. Lugar de concentración de másdel 50% de la población urbana del país, el área metropolitanade Puerto Príncipe será uno de los principales polos de movilizaciónpolítica y social de estas dos décadas, marcadas por la caída dela dictadura duvalierista el 7 de febrero de 1986. Esta fecha signi-fica una ruptura con el poder autoritario, caracterizado por la vio-lencia y el terror de Estado. Su símbolo es el macoutismo, términoque designa las bandas paramilitares de la dictadura duvalierista.En su origen se encuentra un movimiento social reivindicativo dederechos y libertades (espacios democráticos) articulado a parirde las demandas de modernización económica e integración realde los pobres a la comunidad nacional (Héctor 2000,). Su particu-laridad es la emergencia de un movimiento popular con sus pro-pias aspiraciones y objetivos. El año 1986 apunta a la “reiteración”de demandas que han cruzado la historia social del país, en el sen-tido que, al igual que los períodos de movilización anteriores, hacehincapié en la necesidad de cambios cualitativos a nivel político,económico y social; es decir, la “modernización de la sociedad”(Héctor, 2004).
Para Gilles (1991), este movimiento popular ha resultado deuna peculiar forma de penetración del capitalismo, que destruyólas relaciones sociales no capitalistas pero no condujo al desarrollodel sistema. Lo integran actores desplazados de su posición en laestructura tradicional por este “auge modernizador”. Se trata deartesanos que sufren el impacto de la liberalización de la econo-mía, migrantes rurales que se han instalado en el área metropoli-tana, individuos de la clase media baja que no logran integrarseal circuito formal. Son, en su mayoría, residentes de los barrios po-pulares. Ello se explica por los efectos de la crisis económica y porel hecho de que no se ha construido una nueva sociedad despuésde la destrucción del sistema social tradicional.
La crisis del modelo económico basado en las maquilas yel turismo —puesto en práctica en los años 70—, condujo a un pro-ceso de desindustrialización (Cadet, 1996) y, con ello, a una agra-vación de la situación ya crítica del empleo. El impacto social deesta crisis consistirá en la degradación de las condiciones de viday una acentuación de la pobreza. Sin embargo, y pese a esta de-gradación continua de las condiciones socioeconómicas, el con-
CiudadesyFronteras114
tenido político domina la movilización y traduce las aspiracionesdel pueblo haitiano de una sociedad democrática.
Manifestaciones, intensivos movimientos de protesta popu-lar, dechoukay,40 etc., marcarán la vida (el cotidiano) de los ha-bitantes de Puerto Príncipe entre 1986 y 2006. Los primeros añosde la transición (1986-1990) se caracterizaron por su inestabilidadpolítica, los “picos de violencia y las polarizaciones extremas”.Smarth (1998) trata de explicar la violencia de la reacción postdu-valierista (dechoukay, pè Lebrun) y la vehemencia del discurso delos representantes de las organizaciones populares por la “coha-bitación forzada” de la población de los barrios populares con losTonton Macoute. La desaparición de los Tonton Macoute a partirde su dechoukay conduce a la extinción de las llamadas estruc-turas comunitarias del régimen duvalierista desde fines de los años70, los Consejos de Acción Comunitaria, una de cuyas finalidadesera ejercer un control político represivo. Con el dechoukay,desaparece una forma de control de los barrios y emergen otrascuyas características irán cambiando a medida que la crisis seagudiza.
En el origen de las organizaciones populares está todo elmovimiento social, el movimiento asociativo iniciado por las ONG,la Iglesia a través de las comunidades de base llamadas TKL, etc.(Smarth, 1998). El contexto de movilización/reivindicación, domi-nado por el sector popular, favorece la emergencia de una mul-titud de organizaciones populares, entre las que se destacan loscomités de barrio, creados por los habitantes de las comunidadespara mejorar las condiciones de vida en estos espacios de miseria.
En otros términos, las demandas de democratización, jus-ticia social, participación, y en general de modernización de lasociedad, cristalizaron en el espacio urbano metropolitano y se ar-ticularon de manera no estructurada a una demanda al “dere-cho a la ciudad”.
cfCiudades Fragmentadas 115
40 Expresión que en creole significa “desarraigar”, utilizada para caracterizar losactos violentos y de destrucción contra los esbirros de la dictadura.
Pero este ámbito alentador y prometedor se irá compli-cando al ritmo de las crisis políticas. Las iniciativas comunitarias nologran por sí solas mejorar las condiciones de vida de la población,ni reducir la fractura socioeconómica. Las reivindicaciones socia-les, económicas y políticas de modernización quedarán en granparte insatisfechas. La crisis urbana se agudiza; el caos se instalacomo lógica de funcionamiento de la ciudad. La violencia latentehace su irrupción en el espacio metropolitano.
Crisis violencia y ciudad. En su origen, la violencia estuvo li-gada al contexto político, en particular a las diferentes crisis quehan marcado la transición democrática. Desde 2004 ha alcan-zado niveles muy altos. Regulada por las diferentes crisis políticasque la han alimentado, conoció también momentos de ruptura; esdecir, cambios en su finalidad, sus víctimas y sus actores. Es difícilestablecer cuándo y cómo se produjo esta ruptura —sólo un estu-dio sobre el tema pudiera hacerlo. Sin embargo, vale recordar quecon el golpe de Estado de 1991, se verifica un nuevo auge a laviolencia represiva. Miles de personas fueron asesinadas en los ba-rrios populares, principalmente en Cité Soleil. Ello ocasionó oleadassucesivas de migración de gentes aterrorizadas hacia otros barriosmenos inseguros y más tranquilos. Por esta vía continuó la exten-sión de la zona metropolitana, así como la densificación de los ba-rrios, sobre todo los situados en la periferia “alta”.
El regreso de Jean Bertrand Aristide, en 1994, no logró de-tener el incremento de la violencia. Al contrario, la situación sedegradó más y siguió complicándose. Cabe agregar, además,el envío continuo por el Gobierno de los Estados Unidos de de-portados —haitianos o de origen haitiano— y de criminales con-denados en ese país. La novedad de la situación reside en laproliferación de las armas. Como subraya un estudio reciente:
Hay al menos una docena de distintos tipos de grupos ar-madas en posesión de números y calibres variados de armascortas y livianas.: OPs, baz armés, zenglendos, antiguo ejército(FADH), antiguos paramilitares (FRAPH), la exguardia presi-dencial, fugitivos de prisiones, milicias de autodefensa, gruposcriminales organizados, compañías privadas, etc. Cada uno deellos tiene apoyos locales. Sus alianzas son fluidas y sus moti-vaciones recorren un amplio espectro que va desde la depreda-
CiudadesyFronteras116
ción hasta la autoprotección, siempre en relación con gruposlocales. Muchos de estos grupos consolidaron sus poderes debase entre febrero y diciembre de 2004. El control local de laviolencia es ahora una condición para el liderazgo efectivo(Muggah, 2005).
En este contexto de crisis política, de Gran crisis, nacen envarios barrios populares grupos armados como la armada roja(armée rouge) de Cité Soleil. Estos grupos ejercen el control sobreterritorios delimitados y aterrorizan las comunidades, en lo queconstituye una forma ilegítima —pero efectiva— de control de losterritorios.
El estudio citado (Muggah, 2005) considera que alrededorde 1 600 personas han sido asesinadas desde la salida de Aristideen el 2004. También revela las consecuencias de la violencia ar-mada sobre la población civil. El clima de inseguridad y el recru-decimiento de actos violentos disminuyen la movilidad de losciudadanos dentro del área metropolitana, y perjudican tanto lasactividades económicas como el acceso a los servicios públicos.Tiene repercusiones sobre la economía y sobre la calidad de vidade la población en general. Esta se angustia, siente miedo. En au-sencia de soluciones oficiales, busca las suyas propias. El “miedoal otro”, ya latente debido a la fractura socioeconómica, au-menta; la confianza desaparece; emergen nuevas formas de es-tigmatización y discriminación; finalmente, asistimos a una mermade los mecanismos de solidaridad que habían estado presentesen los barrios populares.
Los bandidos que operan de día y de noche han tomadocomo rehén al centro, lugar de concentración de la mayor partede las actividades económicas y sociales del país con el consi-guiente impacto negativo sobre estas, y en particular sobre los pe-queños comerciantes, dada la pérdida del crédito/proveedor. Sepone así de evidencia la interacción entre el sector formal y el in-formal. Ello acarrea procesos de descapitalización de los peque-ños comercios del sector informal, la disminución de la movilidad,la reducción en el horario de trabajo, la afectación del transporteinterregional —que, en gran parte, abastece Puerto Príncipe deproductos agrícolas— y aumentos de los precios de los productosbásicos. Se observa también una caída en la tasa de frecuenta-
cfCiudades Fragmentadas 117
ción del centro de la ciudad, convertida en una zona con un altoíndice de criminalidad. Las actividades económicas en el áreametropolitana son, por lo tanto, tributarias de la inseguridad, locual no hace sino agudizar la crisis económica, aumentar la vulne-rabilidad y el nivel de pobreza de las familias.
Las mujeres, pilar de la supervivencia cotidiana, constitu-yen la categoría más vulnerable, de acuerdo con los pocos datosdisponibles (reportes de organismos de derechos humanos, perió-dicos, encuestas, etc.) para este período. Los enfrentamientosentre “bandas” rivales propician un clima de terror y producen víc-timas dentro de la población. En este contexto, la violencia vienea ser un modo de relación extrema y se impone como vida coti-diana en una ciudad desestructurada. El miedo y el sentimientode inseguridad se generalizan en el conjunto de la sociedad.
De ello surgen formas de adaptación, respuestas individua-les, pero también mutaciones espaciales mayores. Una es el incre-mento de los desplazamientos de familias hacia barriosconsiderados más seguros, lo que conduce, en algunos casos, a lacreación de nuevos asentamientos. Otra es que las bandas crimi-nales, huyendo de la persecución policíaca, se instalan en barriosde la periferia “alta” de la ciudad. En resumen, se genera un cam-bio en la estructura de barrios consolidados, y se llega a situacio-nes de tensiones, conflictos acentuados, crisis y exclusiones.
observa que la inestabilidad política y las diferentes crisispor las que ha pasado el país han agudizado la situación econó-mica. El efecto ha sido mayor en el área metropolitana, justa-mente una acentuación de lo que lo que Godard (1994) habíadenominado una “contracción y segmentación del Puerto Prín-cipe útil”.
En el período 1986-2006 se observa una disminución sustan-cial de la contribución del sector secundario al PIB, mientras quela participación del sector terciario conoce un aumento cons-tante, con una extensión y un peso creciente del sector informal.Esto se traduce no sólo en el aumento de su peso en la estructuradel empleo —como indican las cifras: 42% de los empleos en 1982y 55% en 1999—, sino también en una presencia creciente y visible
CiudadesyFronteras118
en el espacio urbano.
Aparte del reforzamiento de la tendencia a la concentra-ción de las actividades económicas informales en el centro (y quede hecho deviene un inmenso mercado callejero), se observa sudifusión (Delmas, Petionville, Carrefour) en el espacio urbano me-tropolitano obstaculizando el tráfico peatonal y vehicular con suocupación del espacio de circulación.42 A estos puestos fijos hayque agregar los vendedores ambulantes.
Un caso muy marcado de reconversión espacial ocurre enPetionville, tradicionalmente un área residencial de clases altas ymedias que, según se dijo, había venido recibiendo migrantes po-bres del centro. Ahora también ocurre el asentamiento de nego-cios y comercios que dejan el centro para instalarse en esta partemás segura. Ello provoca un cambio en la función del centro dePetionville, que deja de ser residencial.
La lógica de la expansión del comercio informal es clara:proporcionar un servicio de proximidad, buscar un lugar con opor-tunidades de venta, constituir una alternativa o completar el co-mercio formal. Por ello, se concentra en ejes con tráficoimportante y cercanos a los servicios —escuelas, clínicas, oficinasde la administración pública, iglesias, etc.— y a los comercios.Existe una cierta racionalidad en su distribución espacial: se ob-serva una suerte de especialización por calle, particularmente enlo que se refiere al centro de Puerto Príncipe. Sin embargo, estadifusión se ha visto afectada por la crisis, la inestabilidad política y,en particular, el auge de la violencia, de consecuencias enormessobre el sector informal —incendios, robos, saqueos, situacionesde pánico, agresiones, etc. De 1986 a 2006 se han contado por lomenos cuatro incendios en mercados importantes del área me-tropolitana (Salomón, Mac Donald, Tête Boeuf, Hyppolite), conenormes pérdidas materiales y financieras. En algunos casos, estos
CiudadesyFronteras120
42 Sólo en Petionville se cuentan quince “sectores de mercado”, ubicados en elcentro y su periferia. Más de seis mil vendedores desarrollan ahí su actividad comer-cial de menudeo (Experco International, Daniel Arbour et Associés, 2003).
mercados han sido reconstruidos, pero en otros los vendedoreshan reinstalado su negocio sobre los restos del siniestro.
La recesión del sector secundario tendrá otro efecto en lapérdida de un número importante de empleos y, por consiguiente,un aumento de la tasa de desempleo urbano. Según datos re-cientes (1999-2000), el área metropolitana tiene una tasa dedesempleo abierto superior a otras ciudades del país y a la propiamedia nacional (Lamaute, 2004). Cadet (1996) subraya que entre1981 y 1984 (período de inicio de la crisis económica) más de 7000 empleos se perdieron en el sector de la maquila, sobre todoen la rama electrónica. Pero el período 1991–1994 (golpe de Es-tado y embargo económico) es el más significativo con la pérdidade 30 000 empleos (1991-1992) asociada a la desindustrialización.En 1994, se contaba con sólo 4 000 empleos en las maquiladoras.Muchas dejaron el país para instalarse en República Dominicana,Jamaica o Costa Rica (Laumate, 2004).
Por otro lado, el turismo —ya en crisis desde los años 80-,sufrió duramente el impacto de la inestabilidad, en particularcuando Haití comenzó a ser considerado “un destino a evitar” porlos Estados Unidos, Francia y Canadá. Esta disminución de la ac-tividad turística ha provocado el cierre de varios comercios deproductos artesanales y paralizado la instalación hotelera capita-lina.
Los cambios profundos que se operan en la economía hai-tiana, su incapacidad para reestructurarse y modernizarse, crista-lizan en el espacio metropolitano, cada vez más desorganizado yque se transforma al ritmo de las múltiples iniciativas individuales.La desorganización de la ciudad se acentúa. Los ejes mayores yestructurantes del área metropolitana se han convertido en mer-cados, creando así una competencia funcional en la utilizacióndel espacio. Ello contribuye a exacerbar los conflictos y las tensio-nes ya existentes en una sociedad en crisis y fragmentada. Cierta-mente, estamos en presencia de dos ciudades que seyuxtaponen (Godard, 1994), pero la dependencia de una res-pecto a la otra da lugar a la estructuración de un binomio cohe-
cfCiudades Fragmentadas 121
rente que refleja el arcaísmo de un sistema de dominación y laexistencia de un callejón sin salida en el marco del actual modeloen crisis.
Una lectura de las nuevas fronteras. En el área metropoli-tana, la frontera social se lee en el espacio a lo largo de su evolu-ción mediante indicadores como la accesibilidad diferenciada alos servicios básicos, al suelo, a la vivienda, etc. La acentuaciónde la fragmentación y la segregación social, como afirma Pedraz-zini (2005), amenazan la cohesión social, y esta a su vez incide ne-gativamente sobre las primeras: se trata de un círculo vicioso.Desde aquí, la situación particular de crisis prevaleciente duranteestos veinte años, y en particular la irrupción de la violencia y dela inseguridad, confluyen en la emergencia de nuevas fronterasinternas, a veces menos visibles y más difíciles de captar.
A diferencia de las fronteras resultantes de la segregaciónresidencial —cuya lectura se puede emprender a partir de la exis-tencia de una discontinuidad espacial/territorial—, las fronterasque se arraigan en las relaciones y diferencias socioeconómicasresultan menos visibles. Son como “un límite interno de la socie-dad”, según el grado de participación en la sociedad de los indi-viduos, de una colectividad o de un grupo.
En diferentes momentos de la historia, han ocurrido cam-bios a partir de las mutaciones sociales y económicas conocidaspor el país. Las fronteras no desaparecen sino se modifican y trans-forman. Constituyen el reflejo de un sistema fundamentalmenteexclusivo y de la incapacidad e irresponsabilidad del laissez-fairedel Estado. También tienen una dimensión simbólica, en la medidaque son reconocidas por diferentes actores o sectores de la pobla-ción. Contribuyen a reforzar las diferenciaciones existentes en lasociedad haitiana. Materializan de alguna manera el distancia-miento, la concentración, la estigmatización, pero también la in-terdependencia. En este sentido, traducen la fragmentaciónsocioeconómica de la sociedad, pero al mismo tiempo la “frac-tura” causada por la polarización extrema inducida por la crisis. Yen consecuencia, el recrudecimiento de la violencia es, de algunamanera, un signo de la fractura social.
CiudadesyFronteras122
Los cambios en las representaciones y símbolos se leen confuerza en los espacios sociales que se construyen. Por un lado, seleen en los muros que rodean las casas privadas, en el agrupa-miento y concentración de población en situación económicay/o social similar, en los barrios cerrados, servidos por compañíasde seguridad privadas, y en la obtención de armas para defen-derse. Y, finalmente, en el recurso de la fuga migratoria. Se tratade formas para “protegerse del otro”, que se acerca más con elcrecimiento de la ciudad.
En los barrios precarios la situación es diferente. No hay ma-neras de cerrar el barrio, ni de recurrir a servicios de seguridad.Ante los ataques de los zenglendo (bandidos) la población orga-niza brigadas de vigilancia para defender sus territorios y poblacio-nes.
Si estas respuestas diferenciadas frente a un mismo pro-blema traducen a su manera la separación entre las diferentescategorías en la sociedad y apuntan con fuerza a la existenciade fronteras internas poco visibles, ponen también énfasis en unproblema común: la inseguridad. Pese a la distancia introducidapor la frontera social, existe interdependencia. Y en todos loscasos, las respuestas implican inevitablemente más violencia sinque exista un Estado que asuma su función básica: “Cuando hayarmas, relataba una habitante de un barrio pobre en un docu-mento publicado por OXFAM (2006), hay más víctimas. Antes eranlos macoutes y los soldados desmovilizados quienes tenían lasarmas. Ahora la gente que vive en tu propio vecindario ejerce laviolencia”
Por la vía de la violencia los grupos armados pueden llegara tomar el control de ciertos servicios, como las fuentes de aguade la Centrale Autonome Metropolitaine d’Eau Potable (CAMEP)y apropiarse de los ingresos generados por la venta del agua,como fue el caso en Drouillard. La cohesión social desaparece.Las formas de solidaridad ligadas a la supervivencia se desvane-cen. La frontera adquiere otra dimensión que se inscribe en las re-laciones de fuerza.
cfCiudades Fragmentadas 123
Referencias bibliográficas
Anglade, Georges (1982). Atlas Critique d’Haïti, ERCE & CRC.
Baires, Sonia (2006). “División social del espacio urbano y emer-gencia de los barrios cerrados en el Área Metropolitana deSan Salvador”, en Séguin, Anne-Marie (2006), La segrega-ción socioespacial urbana: una mirada sobre Puebla,Puerto España, San José y San Salvador, FLACSO, San José.
Brunet, Roger et al. (1992). Les mots de la géographie, dictionnairecritique, RECLUS – La Documentation Française, París.
Cadet, Charles (1996). Crise, paupérisation et marginalisation dansl’Haïti contemporaine, UNICEF, Puerto Príncipe.
Castor, Suzy (1971). La ocupación norteamericana de Haití y susconsecuencias (1915-1934), Siglo XXI, México.
Choay, Françoise, Merlin, Pierre (2005). Dictionnaire de l’urbanismeet de l’aménagement, PUF- Quadrige, París.
Corvington, Georges (2003). Port-au-Prince au cours des ans, tomeII, CIDIHCA, Puerto Principe.
Egset, Willy and Sletten Pal (2003). La pauvreté en Haïti. Un profilde la pauvreté à partir des données de l’enquête, ECVH,Fafo, mimeo.
Godard, Henri R. (1983). Port-au-Prince. Les mutations urbainesdans le cadre d’une croissance rapide et incontrôlée, Uni-versité de Bordeaux III–UER de Géographie, París.
___________ (1991). Port-au-Prince : les transformations récentesde l’espace urbain, en Hector Cary y Jadotte Hérard, Haïtiet l’après Duvalier.: Continuités et ruptures, tome I, EditionsHenri Deschamps-CIDHICA, Puerto Príncipe.
CiudadesyFronteras124
___________ (1994). «Port-au-Prince (1982-1992) : un système ur-bain à la dérive, en Problèmes d’Amérique Latine», no. 14,La ville et l’Amérique Latine juillet- septembre, La Docu-mentation Française, París.
Groupe Frontière, Christiane Arbaret-Schultz, Antoine Beyer, Jean-Luc Permay, Bernard, Reitel, Caterine Selimanovski, Chris-tophe Sohn y Patricia Zander, «La frontière, un objet spatialen mutation», EspaceTemps.net, Textuel, 29 de octubre de2004. http://espacetemps.net/document842.html
Hector, Cary (2004). « Haïti: de la “transition interminable » à la« démocratie introuvable » (1986-2003), en Itinéraires, edi-tion spéciale bicentenaire décembre 2004, CREHSO, Fa-culté des Sciences Humaines, UEH.
Hector, Michel (2000). Crises et mouvements populaires en Haïti,CIDIHCA, Puerto Príncipe.
Lamaute-Brisson, Nathalie (2005). “Los migrantes del área metro-politana de Puerto Príncipe: dos o tres cosas que sabe-mos”, en Bodson, Paul, Vivir en la ciudad: lo cotidiano dela inserción urbana en México, América Central y el Ca-ribe, Paul Bodson, Allen Cordero, Pía Carrasco, primera edi-ción, San José.
Muggah, Robert (2005). Securiting Haiti’s Transition: ReviewingHuman Insecurity and the Prospect for Disbarment, Demo-bilization and Reintegration, Small Arms Survey, Ginebra.
MTPTC/PNUD/CNUEH-Habitat (1998). Plan directeur d’urbanisme,vol. 6, secteur habitat, elaboré par Lavalin International.
OXFAM (2006). “The Call for Tough Arms Controls”, Voices of Haiti.Control Arms Campaign, enero.
Pedrazzini, Yves (2005). La violence des villes, Enjeux Planète, París.
Séguin, Anne-Marie (2006). La segregación socioespacial urbana:una mirada sobre Puebla, Puerto España, San José y San
cfCiudades Fragmentadas 125
Salvador, FLACSO, San José.
Smarth Luc (1998). Les organisations populaires en Haïti. Une étudeexploratoire de l’aire métropolitaine de Port-au-Princ, Cres-dip- CIDIHCA, Puerto Principe.
CiudadesyFronteras126
SSi se parte de la idea de que el “espacio geográfico” esuna categoría que se construye socialmente y se presenta antenosotros como el resultado de una historia (memoria) precedente,podemos asumir que muestra la cualidad de aproximarse a la to-talidad y a la síntesis de la diferenciación de la sociedad, de dis-criminar sus peculiaridades y los contextos de las relaciones y dela reproducción social. Esto permite valorar la pertinencia de utili-zar dicha categoría geográfica en el tema de la diferenciaciónsocioespacial en áreas urbanas, y tener en cuenta que toda ciu-dad, vista en un momento determinado, constituye un reflejo dela sociedad en que se desarrolla. Sus conflictos espaciales devie-nen un reflejo del funcionamiento de esa organización social.
No debe olvidarse que todo espacio urbano es el resul-tado de un proceso de diferenciación socioespacial, que obe-dece a los procesos económicos y sociales ocurridos en el pasadoy el presente. La ciudad fortalece y/o reacomoda las diferenciasheredadas en todo su proceso histórico de consolidación espa-cial, a la vez que pueden re-emerger o emerger nuevas disparida-des de manera coyuntural. Estas disparidades, evocan unasituación de fragmentación espacial/territorial mediante líneasque separan y ponen en contacto dos o más unidades socio ge-ográficas, relativamente homogéneas en su interior y diferencia-das con la(s) adyacente(s).
De esta forma, como todo asentamiento humano en eltranscurso de conversión en gran ciudad, La Habana no ha pre-sentado un proceso de asimilación espacial continuo ni homogé-neo. En ello han incidido diversos factores que van desde losnaturales hasta los socioeconómicos. De hecho, en el transcursode su desarrollo histórico-espacial puede plantearse la presenciade espacios urbanos diferenciados, que han cumplido, o cum-plen, una función determinada en respuesta a los procesos socia-les vividos en el pasado y el presente.
La etapa colonial (siglos XVI al XIX). Durante sus dos pri-meros siglos de existencia —la ciudad fue fundada a comienzosdel siglo XVI— no fue perceptible una diferenciación espacial, porlo que la trama urbana se manifestaba como una mezcla de cla-ses. El estatus social y económico de sus pobladores se expresabamediante la opulencia de las viviendas, sin importar su ubicaciónespacial.
cfCiudades Fragmentadas 129
En el siglo XVIII la ciudad comenzó a experimentar uncrecimiento más acelerado, sobre todo durante su segunda mitady principalmente en torno al puerto. Entonces comienza produ-cirse un proceso de diferenciación socioespacial, a partir del sur-gimiento de barrios ubicados fuera de los lindes trazados por lamuralla defensiva circundante (barrios de extramuros). Las razoneseran varias: la aglomeración de establecimientos productivos y deservicios comerciales en torno al puerto, y la construcción de víasde comunicación que sirvieron de ejes a la formación de asenta-mientos humanos y a la colonización del entorno urbano. Pero,sobre todo, por la fuerte estratificación que se advertía en la socie-dad urbana e implicaba la coexistencia de barrios residencialescon predominio de ricos comerciantes y terratenientes y barriosde menores recursos, donde se van a alojar las clases más humil-des.
Estas tendencias van a cristalizar en el siglo XIX y se refle-jarán en cinco rasgos principales del desarrollo espacial urbano:
-El inicio de la expansión del casco urbano sobre la peri-feria. Los terrenos inmediatos a la muralla se incorporan a diversasfunciones sociales (industriales, recreativas y residenciales) que enlo sucesivo van ganando espacio y magnitud urbana.
-El desarrollo de nuevos patrones espaciales de segrega-ción urbana. Las familias de los sectores altos y medios inician unpaulatino éxodo desde el viejo casco urbano colonial, expan-diendo la ciudad a partir de nuevas consideraciones urbanísticasy modelos arquitectónicos, entre las que se destacan los “pueblosde temporada” en zonas periféricas.
-El desarrollo de viales establece una dirección de impor-tancia en el crecimiento de la ciudad hacia el oeste.
-Se agudiza de forma creciente el proceso de margina-ción social de las clases de menos recursos económicos, alocupar en el centro antiguo las casas, fábricas y comerciosabandonados por sus dueños.
-La aparición en escala relevante de las viviendas impro-visadas.
CiudadesyFronteras130
cfCiudades Fragmentadas 131
La república prerrevolucionaria (1902-1958). Durante losprimeros años del siglo XX comienza a destacarse el carácter co-mercial y administrativo que asume la zona central de la ciudadbajo el giro de las actividades financieras y comerciales, princi-palmente con los Estados Unidos. En consecuencia, el centro ur-bano tradicional fue afectado por la instalación de sucursalesbancarias, oficinas de seguros, edificios administrativos, etc. Almismo tiempo, la ciudad siguió estructurándose en torno a unacomposición social heterogénea que definiría la conformacióndel espacio social capitalino. Así, en 1904, según Llanes (1978), “casi una tercera parte de la población de la ciudad vivía en casasinsalubres, sin contar los que se alojaban en los mercados: Colón,Plaza del Vapor, por no tener siquiera un techo bajo el que gua-recerse”.
En zonas como El Vedado —un lugar de asentamientode la clase alta desde fines del XIX—, si bien se trató de conservaruna estricta segregación a favor de los grupos sociales de mayo-res recursos, esto no se logró, dada la coexistencia de lujosos in-muebles con viviendas de madera y precarias, a lo que se une lacongelación especulativa de solares yermos en espera de su re-valorización. Este fenómeno se materializó posteriormente en ladécada de los 50 con la construcción de torres de viviendas parala propiedad horizontal.
Dadas estas razones de “mezcla social”, se torna nece-sario para las clases pudientes la búsqueda de nuevas zonas deexpansión hacia territorios “no contaminados socialmente” y “convalores paisajísticos”, siguiendo las directrices costeras hacia eloeste y este, direcciones que se constituyen en ejes fundamenta-les del asentamiento de los grupos poblacionales de mayores in-gresos.
Albert Einstein, quien a finales de 1930 visitó la ciudad,percibió en ella una situación de contrastes que colocaba “clubeslujosos al lado de una pobreza atroz, que afecta principalmentea las personas de color” (citado por Altshuler, 1990). Estas personasvivían principalmente en ciudadelas —también llamadas solares ycuarterías—, que consistían en edificaciones con muchas habita-ciones agrupadas en torno a un patio central y servicios sanitariosy de agua comunes. En ellas campeaba el hacinamiento y la pro-miscuidad, en contraste con las sólidas mansiones de las clasessociales de mayores recursos que ya comenzaban a proliferar.
132 CiudadesyFronteras
Entre 1945 y 1958 se acentuó el proceso de diferencia-ción socioespacial capitalino al coincidir este intervalo de tiempocon el de mayor auge de su proceso de urbanización, conti-nuando el desarrollo del modelo de segregación ya existente:
-Extensión hacia el oeste de las parcelaciones más ex-clusivas. Así por ejemplo, se compactó el barrio de Miramar, zonaque presentaba baja densidad habitacional, calles bien trazadasy manzanas más grandes en el que se asentaban elementos de lamás alta aristocra cia.
-Diseminación de repartos residenciales hacia zonas deinterés urbanístico, caracterizadas por una buena estructura urba-nística y por la presencia de viviendas individuales con alto conforty estética, ocupadas por una extensa clase media en la capital.
-Se extienden hacia la periferia aquellas parcelacionesdesarrolladas donde el bajo valor del suelo urbano —dadas las li-mitaciones del medio físico y las distancias al centro— condicionóque no tuvieran mayor demanda inmobilia ria. Esta situación pro-movió la ocupación de los mismos por grupos sociales de bajos in-gresos e inmigrantes provenientes del centro histórico en erosión ode otras zonas del país. En general, se trataba de zonas con vivien-das de bajo valor arquitectónico y con una urbanización mal es-tructurada.
Al mismo tiempo, se produce la proliferación de los ba-rrios marginales, fundamentalmente en los espacios que queda-ban libres de urbanización, así como en áreas que presentabancondiciones no idóneas para el hábitat, en ocasiones próximos aindustrias o proyectos de construcción, dada la posibilidad de en-contrar algún empleo casual. El componente poblacional de estosasentamientos se nutría de la combinación de fuertes corrientesinmigratorias, del déficit de viviendas acumulado y de la existenciade personas de muy bajo o ningún poder adquisitivo que, o bieneran desalojadas de sus antiguas moradas por no poder pagar elalquiler, o no tenían posibilidad alguna de acceder a viviendascon las condiciones mínimas de habitabilidad.
-La evolución económica de la ciudad, basada funda-mentalmente en el desarrollo del comercio, convierte parte del
territorio del centro urbano43 tradicional en el eje de las activida-des comerciales y de servicios de todo tipo, respaldando la in-tensa vida que se iba gestando en su entorno. Así, a lo largo de suscalles principales fueron apareciendo desde los más modestos es-tablecimientos comerciales hasta lo que más tarde serían las gran-des tiendas por departamentos. Paralelamente, surgió un grannúmero de establecimientos gastronómicos: iban desde los desti-nados a los grupos sociales de mayores ingresos hasta las sencillas“fondas” de la calle Zanja, el eje del barrio chino.
Todos estos elementos condicionan una marcada estra-tificación social. Su elemento fundamental estaba dado por el es-tatus económico de sus diferentes grupos humanos, y comoresultado lógico una profunda estratificación y segregación socialde su espacio urbano. Según Coyula (1996):
Esta era una ciudad de desproporciones, tanto en su ima-gen urbana y en la distribución y calidad de las viviendascomo en la infraestructura y red vial, los espacios verdes, lasinstalaciones productivas y recreacionales... Con fuertes des-igualdades entre centro y periferia y con un deterioro físicoy social que ya había comenzado en las áreas centrales máscongestionadas...
El desarrollo espacial de la ciudad a partir del triunfo dela revolución de 1959. El modelo social revolucionario, orientadohacia una sociedad equitativa, planteó un corte radical en el pro-ceso antes descrito de conformación de diferentes espacios so-ciales. Así, el desarrollo espacial de la ciudad a partir de 1959 seenmarca en un proceso nacional de transformaciones socialesque obedece a los preceptos de una sociedad sin clases, regidapor principios de distribución equitativa por parte del Estado. En talcontexto, es posible identificar una serie de procesos que incidenen la reestructuración del espacio urbano: 43 El llamado Centro Urbano Tradicional tuvo su origen en la segunda mitad delsiglo XIX a partir de los terrenos libres, resultado de la demolición de las murallas. Sedesarrolló plenamente hasta 1960 como consecuencia del violento auge de laactividad comercial en las principales avenidas, aprovechando las ventajas cli-máticas de los portales para la circulación peatonal y la continuidad espacial quelas calles San Rafael y Neptuno ofrecen a Obispo y O Relly, anteriormente confor-mados. La zona del centro de ciudad está constituida parcialmente por el CentroTradicional de la capital. Su estructura está conformada por siete ejes viales fuertes,unidos entre sí por una trama urbana muy compacta y densamente urbanizada.
133Ciudades Fragmentadas cf
134 CiudadesyFronteras
1. El suelo urbano pasó a ser un bien público en detrimentode su condición mercantil, lo que conllevó a la desaparición delproceso de especulación de terrenos urbanos. La Ley de ReformaUrbana, de octubre de 1960, estableció el concepto de “la vi-vienda como un servicio público”, y estableció dos formas básicasde tenencia: “propietario” y “usufructuario” en las “viviendas pro-piedad del Estado”. Los propietarios individuales no podían tenermás de una vivienda permanente y una de vacaciones. Las per-sonas comunes podían comprar edificaciones y terrenos, pero sóloel Estado podía fijar los precios y siempre tenía la primera opciónpara comprar.
2. Estos cambios estructurales, dirigidos a disminuir las di-ferencias sociales y eliminar el déficit de viviendas con criterio equi-tativo, trataron a su vez de transformar la estructura urbanaprincipalmente mediante planes de construcción estatal de vi-viendas, elemento que intercalaba grupos sociales diferentes y fo-mentaba relaciones sociales de nuevo tipo.
3. A ello también contribuyó la salida de la ciudad decientos de miles de emigrantes, regularmente de clases altas y me-dias (por temor a las políticas radicales del Gobierno Revoluciona-rio) y la ocupación de sus casas por otras familias, incluyendofamilias pobres y hasta el propio personal de servicio que laborabaen la vivienda. Un proceso de sucesión social a escala domicilia-ria.
4. Los procesos de compactación urbana (dado el re-lleno de espacios sin edificar con edificios multifamiliares y la su-cesión social a escala domiciliaria) implicaban, de cierto modo,una mayor heterogeneidad social de la ciudad, al alterarse loscomponentes de la estructura social existente dentro de diversossectores del espacio urbano capitalino.
5. A tenor con lo anterior, y con el interés de fomentar elcrecimiento de la ciudad —primero hacia el este y más tardehacia el oeste de la franja costera norte—, se desarrollan los prime-ros proyectos urbanísticos en las áreas antes destinadas al desarro-llo del lujo. Estos terrenos, y en particular los ubicados al este de lamancha urbana, habían alcanzado ya muy alto valor, luego de lainauguración del túnel submarino que eliminaba a la bahía como
135Ciudades Fragmentadas cf
obstáculo natural, llevándose a cabo la urbanización, ampliacióny/o remodelación de repartos ya existentes.
6. De hecho, las áreas residenciales de la ciudad han es-tado sometidas a un continuo y variado proceso de transforma-ciones, que van desde su morfología, cambios funcionales, hastala metamorfosis del régimen de propiedad y de la composiciónsocial, ocu pacional y demográfica de sus habitantes. Este últimoaspecto es uno de los más relevantes, porque las áreas residencia-les de la capital, además de su lógico deterioro, han estado some-tidas a intensos fenómenos de invasión y sucesión, en virtud de loscuales unos grupos de población han sido sustituidos por otros.
En este punto cabe una discusión. La desaparición de ladivisión entre clases sociales —junto con la consistente aspiraciónde igualar condiciones y estándares de vida— tenía como metaeliminar la estructura socioespacial heredada, caracterizada poruna severa estratificación. ¿En qué medida se consiguió este ob-jetivo? ¿Podemos hablar de ausencia de espacios sociales dife-renciados en el área urbana de La Habana posterior a 1959?
Para tratar responder esta interrogante, se debe partirde una serie de consideraciones:
-Ante todo, los cambios en la estructura del espa-cio social suelen tornarse lentos en el tiempo. De hecho, esmuy poco probable que los atributos de nivel de vida esténdistribuidos al azar dentro de una ciudad, cuya base físicase caracteriza por poseer una historia de cinco siglos. Unalarga historia en comparación con un tramo temporalcorto de cinco decenios de transformaciones socialistas.
-Algunas políticas estatales no han podido sus-traerse al fomento de la desigualdad socioespacial. Ello hasido evidente cuando las áreas de mayor valor de la ciu-dad han sido seleccionadas como “zonas congeladas”,para el fomento de embajadas, viviendas de altos funcio-narios o para el desarrollo inmobilia rio y empresarial. A ellose une la actual política de entrega de viviendas para elpersonal empleado en objetivos económicos, científicos yde desarrollo social priorizados por las autoridades guber-
136 CiudadesyFronteras
namentales. En otras palabras, el Estado ha sido un induc-tor de desigualdades espaciales, al actuar como meca-nismo casi único de redistribución de viviendas vacantes.
-De igual manera, el proceso inversionista en la perife-ria urbana y la creación de barrios residenciales fue unpaso para la integración de la población pobre y paraerradicar los grandes barrios marginales, pero también pro-dujo fragmentación urbana. Una buena parte de las urba-nizaciones periféricas, creadas para resolver el problemade la infravivienda, no fue dotada totalmente con la in-fraestructura de servicios comunitarios básicos, a lo que sesuman los efectos de la notable distancia que separa aestas urbanizaciones de los lugares de trabajo, estudio y re-creación en la ciudad. Ello supone una mayor inversión entiempo y dinero por concepto de servicios de transporteque deben efectuar dichas personas para acceder a esosservicios. Las condiciones de accesibilidad, y las posibilida-des sociales, resultan franca mente desfavorables en esasnuevas urbanizaciones en relación con la estructura ur-bana general.
-Otra solución aplicada fue el relleno de los espaciosvacíos en parcelaciones y urbanizaciones ya existentes, loque conllevó a una agudización de las contradicciones, alintroducirse edifica ciones que en muchos casos desento-nan con el contexto construido y social previamente esta-blecido. A esto se suma la introduc ción de elementos ypatrones de comportamiento totalmente ajenos a las co-munidades previamente constituidas, lo cual genera re-chazos de ambos sectores —los previamente asentados ylos recién llegados—y, en consecuencia, un proceso deauto-segregación domiciliaria como mecanismo de res-puesta a las necesidades de “protección” ante las nuevasy cambiantes condiciones socio- ambientales.
Así, por ejemplo, en el caso de las ciudadelas, hoy la di-ferencia es abismal, porque su ambiente social se caracte riza porla heteroge neidad de sus poblaciones: “...donde antes predomi -naba el desempleo, la corrupción, la pobreza, la prostitución, hoyse encuentran algunas de esas secuelas, sin embargo, aquí tam-
bién está la vivienda del profesional, del estudiante, ama de casa,etc...” (Lejardi, 1991). Se evidencia así que la estructura social he-redada en este tipo de inmueble no escapa al proceso de trans-formaciones sociales llevadas a cabo en el país. Se produce unproceso de movilidad social ascendente con fuerte ingredientegeneracional que provoca cambios en la cualidad de los actoresque allí residen.
Las viejas diferencias persisten —al menos parcial-mente— y existen otras nuevas, lo que ha contribuido a reconfigu-rar redes que delimitan unidades socioespaciales. En el espaciourbano capitalino posterior a la Revolución, se ha producido unproceso de acumulación, integra ción y sobreposición de elemen-tos sociales que han provocado su actual heterogeneidad so-cioespacial. Se trata de una serie de elementos que condicionanla existencia de desigualdades socioespaciales, indepen diente-mente del sistema social imperante.
Crisis económica y re-estructuración socioespacial. Apartir de los años 90 del siglo pasado, los efectos conjuntos de ladesaparición del bloque socialista de Europa del este, del recru-decimiento del bloqueo decretado por el Gobierno de los EstadosUnidos y del desacierto en el funcionamiento de algunos sectoresde la economía interna, determinaron que la economía cubanase sumergiera en una profunda crisis económica. Ello produjo gra-vísimas afectaciones en el sistema económico y social y, por ende,en el ambiente construido de la capital, ya deteriorado, afec-tando de manera apreciable la calidad de vida de la población.
Ante esta situación, el Gobierno adoptó un programade emergencia económica denominado “Período Especial enTiempo de Paz”, que incluyó un conjunto de medidas orientadasa tratar de atenuar, en un primer momento, y luego, reducir pau-latinamente el impacto del nuevo escenario sobre la población,así como priorizar acciones que contribuyeran a superar la crisis ypromover el proceso de recuperación del desarrollo. Entre otrasmedidas, se incluyeron la despenalización de la tenencia de divi-sas libremente convertibles, la autorización del trabajo por cuentapropia, la recepción de remesas familiares, la apertura al capitalextranjero y el desarrollo del turismo. Huelga anotar que todas
137Ciudades Fragmentadas cf
138 CiudadesyFronteras
constituyeron un gran reto para el país, y, por lo tanto para la ca-pital, dado que, aunque indeseado, se generó un proceso deacentuación y re-acondicionamiento de la diferenciación so-cioespacial.
El programa cubano para salir de la crisis presenta mati-ces que lo hacen peculiar en su impacto sobre la estructura socioespacial de la ciudad:
-Siempre ha tenido en cuenta los nefastos efectos de laglobalización neoliberal.
-Se ha orientado por una voluntad política expresa deno subordinar el destino de sus ciudadanos más desfavo-recidos a las leyes internacionales del mercado.
-Se ha implementado bajo el hostigamiento econó-mico y político del Gobierno de los Estados Unidos.
No obstante estas consideraciones, estas políticas hanprovocado un inevitable proceso de diferenciación social que,entre otras cosas, se traduce en la acentuación y el re-acondicio-namiento de las diferencias socioespaciales, generando la ten-dencia a la recomposición social de determinadas zonas de laciudad. La organización del espacio urbano ha sido transformadaal calor de una serie de factores que discutiré brevemente:
1. La presencia de nuevas tecnologías, actores, y activi-dades, tanto sociales como económicas, con asientos espacialesdefinidos —como es el caso de las edificaciones del “Polo Cientí-fico” del oeste.
2. El desarrollo del sector inmobiliario en zonas de la ciu-dad con infraestructura urbana favorable, que incluye casos deconjuntos habitacionales cerrados.
3. El auge constructivo de instalaciones hoteleras y extra-hoteleras para el turismo.
4. La creación de nuevas áreas y centros comerciales,así como de zonas de desarrollo empresarial, zonas francas, etc.
139Ciudades Fragmentadas cf
5. La irrupción en la trama urbana tanto de centros cor-porativos como de centros de recreación selectivos, especializa-dos, y diferenciados, así como de desarrollos turísticos. En estoslugares no está prohibido explícitamente al acceso público, perola presencia de barreras visuales, controles de acceso y guardiasde seguridad determinan que la población los perciba como unproceso de privatización del espacio público.
6. Terciarización del casco histórico a partir de la remo-delación y reconstrucción de hoteles, bares y cafeterías allí loca-lizados, todo esto en la perspectiva de aprovechar el patrimoniohistórico edificado. Mucha de esta infraestructura turística reflejaun aire nostálgico de La Habana prerrevolucionaria, a lo que seune la remodelación de edificaciones para el sector empresarial,entre otros.
7. El centro urbano tradicional tampoco escapa a losefectos de la reestructuración socioespacial. Con la despenaliza-ción de la tenencia de moneda libremente convertible en losaños más difíciles de la crisis, comienzan a surgir sociedades co-merciales interesadas en las instalaciones —comerciales, gastro-nómicas y de servicios— situadas en los principales ejes viales dela ciudad. Esto permite rescatar una serie de inmuebles faltos dereparación o en abandono total por carencia de recursos. Conel transcurso del tiempo, estas entidades económicas han comen-zado a extenderse por todos los ejes de la ciudad, llegando in-cluso hasta escala de barrio.
8. Este proceso de recuperación del centro —a diferen-cia del casco histórico—, no implica necesariamente una mejoríaen todos sus inmuebles, puesto que en general sólo se reparan lasinstalaciones que se les asigna con fines comerciales, sin que fre-cuentemente se produzcan acciones constructivas en las edifica-ciones aledañas, lo cual provoca diferencias socioespaciales,dados los contrastes visuales que se producen entre estas instala-ciones remodeladas —con buena imagen y diversidad de pro-ductos en oferta— y el total deterioro y desabastecimiento de lasedificaciones e instalaciones comerciales adyacentes,
9. A lo anterior se une el efecto de la dualidad monetariaen la comercialización de productos y servicios, modalidad que in-
140 CiudadesyFronteras
cluso se manifiesta en algunas unidades comerciales y de serviciosa la población.
Obviamente, la transformación de los espacios dependede la relación de estos con los flujos económicos dinámicos. Secrea una gran disparidad entre áreas favorecidas y áreas menosfavorecidas.
En las áreas favorecidas por los flujos económicos, en-contramos afectaciones (negativas y positivas) del paisaje urbanodebido al incremento del trabajo por cuenta propia, el asenta-miento de firmas extranjeras o estatales autónomas o la recepciónde habitantes de mayor nivel adquisitivo. Pudiéramos mencionarlos cambios en las fachadas de las viviendas, la instalación de pe-queños negocios, la conversión de jardines en parqueos, y el fenó-meno de la bunkerización de las casas con la construcción derejas y muros que crean barreras visuales y de acceso. Si bien el en-rejado de los ventanales ha sido un recurso tradicional y de muybuen gusto desde la arquitectura colonial y republicana, su irrup-ción desmedida en ventanales, puertas y jardines denota diferen-cias sociales perceptibles espacialmente, tanto en su concepciónde diseño como en el material de ejecución.
En cambio, en las zonas no favorecidas se genera unproceso mayor de deterioro. No debe olvidarse que producto delos efectos diferenciados de la crisis a escala nacional se produceun boom migratorio hacia la capital, el cual, unido al déficit acu-mulado de viviendas, contribuye en gran medida a un procesode precarización de la vivienda. Este proceso se expresa a todo lolargo de la ciudad, pero de manera más aguda en determinadosbarrios. Se hace acompañar de procesos de cambios de uso dedeterminados inmuebles, entre los que se destacan la conversiónde antiguas tiendas en hogares, así como la transformación de fa-chadas, balcones, azoteas, cocheras y áreas de estacionamiento,frecuentemente con el objetivo de construir habitáculos adiciona-dos a los inmuebles existentes, con los consiguientes efectos dedensificación demográfica, hacinamiento y deterioro paisajístico.
El proceso de recomposición social ha acentuado tam-bién el deterioro del fondo habitacional y de la infraestructura ur-bana en los sectores menos favorecidos de la ciudad, dada la
141Ciudades Fragmentadas cf
carencia de recursos por parte del Estado para solucionar de ma-nera inmediata los problemas sociales más apremiantes, entre losque se destacan el mal estado de las viviendas y de las vías de co-municación. Y, en consecuencia, han aparecido y crecido nue-vos asentamientos insalubres en varios municipios de la ciudad.
La crisis y el crecimiento de la desigualdad social urbanahan contribuido también a la redefinición de la urbe en su con-junto, con un resultado final que no es la constitución de unanueva ciudad relativamente homogénea y uniforme, sino másbien de otra ciudad heterogénea, fragmentada y diversa.
La complejidad en el análisis socioespacial de la Ha-bana contemporánea. En el espacio urbano capitalino posterior ala Revolución se han integrado, acumulado y sobrepuesto unaserie de elementos sociales que han provocado una alta hetero-geneidad socioespacial. El análisis socioespacial —es decir partirde unidades socio-geográficas para el análisis socia— es muy di-fícil, toda vez que no existen diferencias espaciales marcadas enla trama urbana en cuanto a los ingresos, grupos sociales, u otrasvariables socioeconómicas.
Sin lugar a dudas, la principal característica en la confor-mación de este modelo ha sido la presencia de continuos proce-sos estatales de transformación de sus áreas residenciales, queabarcan campos disímiles como la morfología, el régimen de pro-piedad y la composición social de sus habitantes. Ello ha contri-buido a reconfigurar redes que delimitan unidadessocioespaciales, una situación que permaneció intacta —o almenos inamovible— hasta la década de los 90 del siglo pasado,en que, por las causas ya enunciadas, se asiste a un nuevo pro-ceso de recomposición o reacomodo social del espacio urbanohabanero.
El mapa de La Habana se reestructura al calor de estoscambios. Se pueden encontrar en él tanto zonas “antiguamentefavorecidas” con “manchas oscuras”, como zonas “antigua-mente menos favorecidas” con “puntos luminosos”. Por ello, a par-tir de los años 90 se ha insistido mucho en el aumento de lasdistancias sociales, y desigualdades territoriales (Íñiguez, 2004).Esta situación, sin embargo, no excluye el intercambio y la trans-
44 N. del E.: “Barrio insalubre” es el término oficial que se emplea en Cuba parareferirse a asentamientos urbanos precarios, con poco o ningún acceso a deter-minados servicios --agua por tuberías, electricidad, calles pavimentadas, alcan-tarillas, etc.
ferencia recíproca de valores entre unidades a través de flujos,tanto económicos como laborales (pendulares), culturales, de va-lores, y sociales (identitarios, del imaginario social y de redes fami-liares y sociales).
En realidad, aun asumiendo los cambios antes descritos,la sociedad cubana dista de ser un conglomerado polarizado porrazones sociodemográficas, socioeconómicas o socioprofesiona-les. Y existe una relativa equidad en el acceso a las oportunidadesde vida y en el acceso a la seguridad social. De aquí algunascomplejidades en las que quisiera detenerme:
La primera, es que cuando se utilizan las categorías deterritorio y espacio como referentes de poder, productos sociales,soportes de la vida en sociedad, y como condicionantes de losproyectos humanos, pueden existir problemas de análisis debido ala alta heterogeneidad de esos territorios. Un ejemplo es la evalua-ción de la franja costera norte de la ciudad —un área geofísicaparticularmente atractiva— como un espacio social, cuando enrealidad se trata de muchos espacios superpuestos. En términosde la mancha urbana, aparecen diferencias espaciales evidentesen los municipios litorales, con zonas residenciales de alto valor yasentamientos insalubres en los célebres municipios costeros dePlaya y Plaza de la Revolución, además de disparidades espacia-les en la densidad de población.
Estas viejas fronteras refuncionalizadas no se constituyenen impedimentos para avanzar hacia un desarrollo económico ysocial incluyente, sino que se cruzan por numerosos flujos de di-versa naturaleza y retroalimentación constante, lo cual dificultahablar de fronteras y separación. Y a ello contribuye decisiva-mente la política revolucionaria de facilitar el acceso de las per-sonas a instalaciones anteriormente vedadas por razones deestatus social.
¿Reaparece la marginalidad? El crecimiento del déficitacumulado de viviendas genera la presencia de asentamientosinsalubres44 que nos preguntan acerca de cómo interpretar eltema de las fronteras internas de la capital.
142 CiudadesyFronteras
El hecho de que dichos asentamientos se clasifiquen deesta forma, por la calidad de la vivienda y del asentamiento, y nopor el estatus económico de sus residentes, provoca la necesidadde un riguroso análisis sobre el significado de estos hechos en la es-tratificación social del territorio, porque el acceso general a losservicios esenciales de la reproducción social como la salud, laeducación y una parte de las actividades recreativas, son abso-lutamente independientes de la estratificación económica. Esta-mos en presencia de un ambiente marginal, pero noexclusivamente ocupado por los marginales, de un espacio en elque confluye multiplicidad de seres, cada uno contribuyendo ala diversidad de criterios que estos aportan sobre la convivencia.
Estas líneas que diferencian y separan a este tipo deasentamiento de otros sectores de la ciudad, no devienen fronte-ras que excluyan a sus habitantes. Si bien los separan físicamenteen la trama urbana, no es menos cierto que también permiten, sinningún reparo, la retroalimentación entre estas y otras unidades.
El hecho de residir en un barrio insalubre no convierte asus habitantes directamente en “marginales” ni “marginados”,porque esto no lo condiciona el hábitat. Dado el tipo de trabajoque realizan en redes ilegales, con mucha frecuencia sus habitan-tes tienen altos ingresos y acceso a bienes de consumo vedados(por sus costos) a personas residentes en áreas no deprimidas dela ciudad. De aquí que, como ha escrito Coyula (2004), “compa-rado con otros países el slum cubano es absolutamente diversodesde el punto de vista social, y la pobreza está relativamente dis-persa.” Incluso esto plantea una situación muy paradójica. Dehecho, la idea de que en la capital cubana la proliferación deasentamientos informales se produce por la existencia de “inequi-dades” en las posibilidades de acceso a la vivienda, puede sercuestionable en una sociedad donde no existe la especulaciónurbana. En la práctica, la política social del Estado hace que losresidentes de estos barrios se consideren “casos sociales” y tenganla posibilidad de acceder a una vivienda decorosa, así como aotros servicios sociales, con relativa mayor facilidad y prioridad
143Ciudades Fragmentadas cf
que otros habitantes citadinos, aun cuando estos pudieran estarviviendo en situaciones de gran hacinamiento en áreas conside-radas no insalubres.
Asociado a esta problemática, suelen aparecer los pro-cesos migratorios, dado su carácter histórico, al influir en la gene-ración de espacios de marginalidad.
a) En el caso de las migraciones internas, el tema de laposible presencia de inequidades socioespaciales se torna tam-bién interesante y complejo al tratar de responder a la preguntaacerca tanto de los lugares como de las actividades económicasdonde laboran los recién llegados a la capital. Tomando encuenta que estas personas puedan ser doblemente excluidas, porun lado, como “residentes ilegales” —con la consiguiente imposi-bilidad de trabajar en la ciudad—, y, por otro, como individuosque habitan en asentamientos pobres.
No obstante, el inmigrante “ilegal” que habita en laszonas insalubres (y salubres) de la ciudad, tiene total acceso a losservicios de salud y educación, aunque no a la distribución subsi-diada de la canasta básica45 y puede trabajar en determinadossectores de actividad por su condición migratoria, aunque es unasituación que puede variar en determinadas condiciones sociales—como cuando existen niños en la familia inmigrante. En esas si-tuaciones, inmediatamente se cataloga a la familia como un“caso social”, y su legalización la viabilizan las autoridades locales.
La experiencia propia nos dicta la percepción de que elgrado de inserción de estos grupos sociales —catalogados enocasiones de vulnerables— en la sociedad receptora muestra unatendencia a la asimilación a través de extensas redes sociales quetrazan muy interesantes estrategias de vida y sobrevivencia. Estainserción también resulta contradictoria, porque los inmigrantesacceden a empleos no calificados y de bajo aprecio social —cus-todios, parqueadores, jardineros, barrenderos, niñeras, lavanderas,etc.—, pero que, en el caso concreto de Cuba, pueden tratarse45 N. del E. Dos aclaraciones. Las leyes cubanas restringen el asentamiento de per-sonas en la capital, por lo que la mayoria de los migrantes son ilegales. Por otraparte, en Cuba existe una distribución de productos subsidiados mediante el sis-tema de la “libreta de racionamiento”, y tiene un importante significado para lasfamilias de menores ingresos.
144 CiudadesyFronteras
de empleos de mayores ingresos monetarios que los empleos for-males estatales. A partir de aquí, es difícil advertir quién triunfa yquién no, y de qué manera se produce la movilidad social.
Obviamente, esto no significa que a todos los inmigran-tes les vaya bien al arribar a la ciudad. Los más recientes presen-tan una regularidad que se cumple también en el amplio espectrourbano latinoamericano, al producirse la tendencia a vivir en con-diciones cada vez más precarias, dadas por la acción combi-nada del sucesivo deterioro del fondo habitacional existente, elacumulado del déficit constructivo de viviendas y, por supuesto,por su menor tiempo de residencia en la ciudad.
El estudio realizado en el barrio insalubre “El Romerillo”(González, 2000, 2001) constata una alta concordancia con loantes visto. De igual forma, más recientemente, en el marco deproyecto CAESAR,46 se incluyó la aplicación de una encuesta47 ala población residente. Esta refiere en sus resultados una aprecia-ble proporción de inmigrantes en una zona donde abundan losasentamientos insalubres.
Los inmigrantes habitan preferentemente en viviendas im-provisadas, siguiéndole en orden de importancia su presencia enbohíos y apartamentos. Estos últimos se ubican sobre todo en losbarrios construidos por el Gobierno cubano en las décadas del 70y 80, en la mayoría de los casos, con la finalidad de erradicarzonas de viviendas precarias.
Según la misma fuente, hay una evidente corresponden-cia entre el tiempo de residencia de los inmigrantes y las condicio-nes del hábitat. Los inmigrantes recientes viven en las peorescondiciones, con índices de hacinamiento y baja calidad de lasviviendas más pronunciados que las personas nacidas en la ciu-dad.
46 Se desarrolló como parte del proyecto de Investigación Aplicada Cooperadade los Sistemas Ambientales en la Interfase Urbano-Rural de Ciudad de La Habana.(CAESAR) dentro del V Programa MARCO de la Unión Europea INCO-DEV.47 El instrumento de obtención de información se diseñó por la contraparte espa-ñola del proyecto para una muestra representativa de la población residente enla cuenca.
145Ciudades Fragmentadas cf
146 CiudadesyFronteras
La mayoría de los inmigrantes encuestados mostraban in-terés en cambiar de lugar de residencia y buscaban zonas conmejores condiciones —más céntricas, limpias, tranquilas, etc.—,fundamentalmente en los municipios de la franja norte, que tienenlas mejores condiciones de hábitat de la ciudad.
Conclusiones. Los elementos antes discutidos evidencianque estamos en presencia de un tema apasionante al que los ge-ógrafos pudieran dedicarle mayor atención, sobre todo si se tratade dilucidar si las diferencias socioespaciales representan una si-tuación meramente simbólica, o si en su defecto, reflejan “situa-ciones fronterizas”, marcadas de manera definitoria pordesigualdades de oportunidades, o de exclusión para sus habitan-tes.
En el caso de la capital cubana —y de todo el país, porextensión—, si bien ha sido genuino aspirar a la igualdad espacialde oportunidades, como contrapartida a los desbalances espa-ciales heredados y emergentes, las políticas públicas no han po-dido cumplir a cabalidad su ideario, principalmente por ladebilidad financiera que sufren dada la carencia de recursos paraejecutarlas. Un ejemplo de esta voluntad ha sido la extensión portoda la ciudad de servicios de salud primaria como el Plan del Mé-dico de la Familia —que ha incluido en su radio a los barrios insa-lubres— o de los servicios médicos especializados en las policlínicasa escala de áreas de salud. No menos relevante ha sido la dota-ción equitativa de servicios educacionales a todos los niveles. Re-cientemente se han creado las sedes universitarias municipales,los clubes de computación, las Casas de Cultura —con sus pro-yectos comunitarios— y los Talleres de Transformación Integral delBarrio (TTIB).
A partir de evidentes articulaciones entre los roles del Es-tado, el mercado, y las comunidades en estos intentos de ejecu-ción de políticas públicas vinculadas a la remodelación de lasdisparidades socioespaciales, se producen relaciones de comple-mentariedad. El Estado asume el papel de garante y fiscalizadorde una actividad que comienza a sentir el peso de algunas leyesdel mercado, y de la influencia de las comunidades a través de di-ferentes proyectos de participación comunitaria. Estas disparida-des se manejan a través de los Talleres de Transformación Integral
147Ciudades Fragmentadas cf
del Barrio (TTIB), entidades atendidas directamente porla Asamblea Municipal del Poder Popular (gobierno municipal).Cuentan con la orientación metodológica y capacitación delGrupo para el Desarrollo Integral de la Capital (GDIC) y con elapoyo del financiamiento de ONGs nacionales e internacionales.De igual forma, estos se constituyen en el apoyo técnico califi-cado de los Consejos Populares48 en la elaboración de los plane-amientos estratégicos comunitarios sobre bases participativas. Lostalleres cuentan con proyectos comunitarios encaminados a lo-grar una mayor integración de la comunidad con su propio que-hacer — social, cultural o estético. La prioridad son los niños, losjóvenes y las personas de la tercera edad.
48 N. del E.: Los consejos populares son estructuras submunicipales a cargo de lamovilización comunitaria y la identificación de necesidades locales.
148 CiudadesyFronteras
Referencias bibliográficas
Altshuler, José (1990). “Las 30 horas de Einstein en Cuba”, Bohemia,La Habana, Cuba.
Coyula Cowley, M. (1996). “La Habana de enero: La herencia delos años 50“, Revista Bimestre Cubana de la SociedadEconómica de Amigos del País, no. 4, La Habana, enero-junio.
Coyula, M. y Jill Hamberg (2004). Understanding Slums: The Caseof Havana, Cuba, The David Rockefeller Center for LatinAmerican Studies, Working Papers on Latin America, no.04/05-4, Universidad de Harvard.
González Rego, R. (2000). Diferenciación espacio - territorial de al-gunos componentes del ambiente social en la provinciaCiudad de La Habana, tesis presentada en opción alGrado Científico de Doctor en Ciencias Geográficas,Universidad de La Habana (inédita).
—-“Diferenciación socioambiental en el barrio “El Romerillo”, deCiudad de La Habana. Potencialidades para la gestióncomunitaria”, revista Geoterra didáctica, vol. 1, no.1, Ve-nezuela, julio-diciembre de 2001.
—-“Reflexiones en torno al proceso de diferenciación socio espa-cial en La Habana”, Eventos 2001. Memorias, Facultadde Geografía, Memorias del Segundo Taller Científico In-ternacional sobre Estudios Urbanos, publicación electró-
nica, Facultad de Geografía, Universidad de La Habana.
Íñiguez, L. (2004). “Desigualdades espaciales en Cuba: entre he-rencias y emergencias”, en Luisa Íñiguez y Omar Ever-leny, comps., Heterogeneidad social en la Cuba actual,Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humano, Univer-sidad de La Habana.
Lejardi, Y. y M. Carvajal (1991). “El hábitat en Ciudad de La Ha-bana. La ciudadela”, trabajo de Diploma, Facultad deArquitec tura, ISPJAE.
LLanes, Lilian (1978). “Los marginales de la Arquitectura (1902-1919)“, revista Universidad de La Habana, no. 207, La Ha-bana, enero-marzo.
149Ciudades Fragmentadas cf
EEntre los muchos aspectos importantes que debe afrontarla sociedad cubana en un futuro muy cercano está, de maneramuy distinguida, la reestructuración socioespacial. Y desde aquí,la emergencia de fronteras internas que separan y ponen en con-tacto a estos espacios desiguales (nuevos o reciclados). Y en esecontacto —que regularmente implica la transferencia neta de re-cursos de un lado al otro— es muy probable que la desigualdadse incremente. Esto es relevante para Cuba en la misma medidaen que lo puede ser para cualquier otro país —un dato básicopara la planificación y la gestión territorial en general y urbana enparticular—, pero de manera muy señalada por dos razones.
La primera, porque la isla —a diferencia de otras nacionesde la Cuenca del Caribe— es mayoritariamente urbana, y lo esdesde hace varias décadas, lo cual le otorga una complejidadespecífica a su patrón de distribución demográfica. Según elCenso del 2002,50 la población cubana ascendía a 11 177 143 ha-bitantes, distribuidos de la siguiente manera:
49 Este ensayo es una versión ampliada de una ponencia escrita en el 2005 conel título “Justicia social y re-territorialización en Cuba”, presentada a un coloquiosobre justicia social en Cuba auspiciado por FLACSO-México, FOCAL y el CIR dela FIU.
50 Todos los datos relacionados con el Censo han sido tomados de la páginaweb oficial www.one.cu.
155Ciudades Fragmentadas cf
156 CiudadesyFronteras
El 76% de la población cubana era urbana, y el 40% de lapoblación vivía en ciudades con más de cien mil habitantes, todolo cual habla de un alto porcentaje de la población socializada encontextos urbanos complejos y de una red extendida de ciudadesmedianas. Estos datos, ciertamente, colocan el problema de la re-gionalización y de la fragmentación urbana en un escenario máscomplicado.
La segunda razón que particulariza relativamente la expe-riencia cubana es que aquí se parte de una situación regional sus-tancialmente equilibrada, históricamente modelada por tresfactores: un hecho revolucionario con una fuerte voluntad redistri-butiva, un modelo estatal muy centralizado y cierta abundanciade recursos provenientes de la favorable inserción cubana al blo-que económico soviético. El proceso de regionalización y frag-mentación urbana que hoy presenciamos es, por consiguiente,muy reciente y está referido tanto a la crisis desatada en 1990 (yla consiguiente retracción estatal) como a las políticas de recu-peración que han generado la inserción del país en el mercadomundial capitalista.
Las ciencias sociales han reaccionado a este hecho demanera significativa por autores como González Rego et al. (1998),Dilla (1998; 2001), Guzón y Dávalos, (1999), Espina (2003; 2004ª),García Pleyán (2004), Íñíguez y Everleny (2004) e Íñíguez (2004),entre otros. Sin embargo, se trata de un balance aún incompleto,lo que hace del tema un campo de más preguntas e hipótesis quede respuestas.
La crisis del sistema de asentamientos humanos. Durantelos años 70 y 80, el sistema de asentamientos humanos cubano —y en particular de sus ciudades— fue favorecido por políticas co-herentes (como decíamos, basadas en una peculiar situación derecursos relativamente abundantes) que evitaron algunos de losprincipales problemas de América Latina, como las desigualda-des territoriales extremas y la hipertrofia de las ciudades capitales.
Las 14 provincias y 169 municipios se organizaban en rela-ción con un sistema de asentamientos humanos que Álvarez(2001) define como “la articulación espacial entre la produccióny el consumo”. Este esquema, que guardaba estrecha relación
con el cuadro demográfico antes mostrado, planteaba cuatro ni-veles de asentamientos, cada uno con funciones específicas enlos funcionamientos regionales:
-Una ciudad capital que funcionaba como el centroproveedor de servicios especializados y cabeza político-burocrática. Aunque seguía captando una alta propor-ción de las inversiones productivas y sociales, las políticasterritoriales más equitativas facilitaron un crecimiento de-mográfico bastante discreto que mantuvo inalterada su re-lación proporcional con el resto del país. En todo esteperíodo, y aún en la actualidad, aquí residía algo menosdel 20% de la población nacional.
-Una red de 13 ciudades intermedias que funcionabancomo capitales provinciales (en un país donde las provin-cias son, efectivamente, lugares de gobierno), con atribu-ciones económicas y administrativas en relación con áreasradiales tributarias de entre 6 000 y 10 000 kilómetros cua-drados. Tres de estas ciudades —Camagüey, Santa Claray Santiago de Cuba— ejercían roles de provisión de servi-cios más sofisticados —por ejemplo, en la investigacióntecno-científica— sobre áreas mayores. Estas ciudades in-termedias, que hacia fines de los años 80 reunían el 20% dela población nacional, fueron las que más crecieron ydonde proporcionalmente se realizaron las mayores inver-siones. Entre 1975 y 1985 se crearon en estas ciudades untotal de 74 000 nuevos puestos de trabajo.
-Un total de 142 ciudades menores (con poblaciones os-cilantes entre 20 000 y 50 000 habitantes) la mayoría deellas cabeceras municipales. Se consolidaron como prove-edoras de servicios sociales y burocráticos, pero sin unabase económica sólida, por lo que su reproducción mate-rial siguió dependiendo de las economías de sus entornos,a excepción de algunos poblados beneficiados por pro-gramas localizados de inversiones. Fue una franja de creci-miento alto que reunía algo más del 20% de la poblaciónnacional.
157Ciudades Fragmentadas cf
-Una denominada “franja base”, compuesta de pobla-ción dispersa y una miríada de asentamientos urbanos y ru-rales que reunía a cuatro millones de personas y cerca deun 40% de la población total. A pesar de las fuertes inversio-nes sociales, esta franja fue la proveedora de migrantes in-ternos por excelencia como resultado de la movilidadsocial y del desarraigo alentado por algunas políticas na-cionales como la extensión del sistema de becas, el serviciomilitar obligatorio, etc. Además de su paulatina reducciónabsoluta, la franja de base había experimentado hacia elaño 2000 una importante transformación interna, al reducirsus componentes de población dispersa y en asentamien-tos de menos de 200 habitantes (Guzón y Dávalos, 1999; Ál-varez, 2001).
Gráficamente, se trataba de un ordenamiento radial jerár-quico, estructurado desde la capital hasta la población dispersa,y una franja muy consistente de ciudades intermedias que desem-peñaban un papel decisivo en la canalización de las inversioneseconómicas y los gastos sociales. El sistema era alimentado en sutope por los subsidios soviéticos, y retroalimentado en su base porel establecimiento de una serie de relaciones paternalista-cliente-listas en que la gente común se beneficiaba de una fuerte movili-dad social y ofrecía a cambio una estricta lealtad política.
En el plano legal-institucional muy poco ha cambiadodesde aquellos tiempos, pero la dinámica existente es sustancial-mente distinta, lo cual empuja hacia una reestructuración espacialsin un correlato político-administrativo que de cuenta de la nuevajerarquización territorial del país. Se trata de un intenso proceso dedevaluaciones y revalorizaciones regionales de acuerdo con lascapacidades de estas regiones para aprovechar las magras y exi-gentes oportunidades de inserción que ofrece el mercado mun-dial capitalista. De esta fragmentación territorial dimanan regionesluminosas u opacas –una metáfora usual en los planificadores cu-banos— que no deben confundirse con una dicotomía maniqueade enclaves globalizados y territorios supernumerarios. En realidad,hablamos aquí de la configuración de un nuevo sistema territorialcaracterizado por corredores de subordinaciones escalonadas –no coincidentes con la estructura de jerarquías políticas formales-y se constituyen a partir de flujos de bienes, servicios, dinero y per-sonas marcados por el intercambio desigual.
158 CiudadesyFronteras
Ejemplos empíricos son las relaciones entre la Ciudad dela Habana y el triángulo Matanzas-Varadero-Cárdenas (la franjacostera norte Habana-Matanzas) por un lado, y las llanuras agríco-las circundantes (provincia de la Habana,51 Jovellanos, Colón) enlas que estas últimas actúan como proveedoras de alimentos parauna población de altos ingresos, nacional y extranjera. O el em-pleo de contingentes de trabajadores manuales orientales —prin-cipalmente de la franja sureste (provincias de Las Tunas, Holguín,Granma, Santiago y Guantánamo)— en la construcción y los ser-vicios —por ejemplo, en la policía—, a pesar de la promulgaciónde disposiciones jurídicas excluyentes que colocan a estas perso-nas en condiciones legales precarias, similares a las que puedensufrir los migrantes extranjeros en países receptores.
Finalmente, en Cuba la re-territorialización opera en uncontexto de fuerte presencia estatal, lo que ha mostrado tenermuchas ventajas, pero también algunas desventajas significativasque pudieran resultar fatales. En realidad, el sector público cu-bano cuenta con un stock de personal técnico tan calificadocomo motivado, y una estructura organizativa envidiable que re-corre desde el nivel nacional hasta el municipal. Son virtudes conlas que difícilmente cuenta algún otro Estado de este continente.Y también es un logro que tanto las estructuras como su personaltécnico hayan mantenido una intensa actividad que ha gene-rado diagnósticos y propuestas de acción muy avanzadas, inclu-yendo la estructuración de planes estratégicos de desarrollo localen una parte considerable de los municipios del país.
No menos relevante es el esfuerzo realizado por el Estadocubano para mantener sus políticas y responsabilidades sociales,no importa ahora cuáles puedan haber sido los fines políticos deesta actitud. Ello determina, por ejemplo, que a pesar de las dis-paridades crecientes del desarrollo regional, la brecha entre re-giones “luminosas” y “opacas” ha sido mitigada por estas políticassociales en beneficio de la calidad de la vida de los habitantesde las zonas deprimidas. En un continente donde estos tipos deregiones se muestran como guetos de depauperación social, esteresultado es, sencillamente, loable.
51 En Cuba hay dos provincias con el nombre Habana: la ciudad de La Habanay el territorio ubicado al sur de la misma, que recibe el nombre de Provincia deLa Habana y se conoce popularmente como “Habana campo”.
159Ciudades Fragmentadas cf
Sin embargo, al mismo tiempo la acción pública sigue es-tando dominada por enfoques centralistas y estatistas que dejanmuy poco espacio a las innovaciones locales, al desarrollo de ac-tores a este nivel —desde la economía o la política—y, finalmente,potencian la fragmentación y la vulnerabilidad territoriales. La par-ticipación popular es aquí un ejercicio limitado a la expresión dedemandas por los individuos o de involucramiento en tareas co-munitarias verticalmente monitoreadas. Es realista creer quecuando la actual omnipresencia estatal desaparezca —sea en unproceso de transición al capitalismo o simplemente por un cambiode énfasis inversionista en el actual sistema—, el impacto de ex-clusión será mayor y las regiones “opacas” conocerán etapas dedolorosa oscuridad.
Regionalización y fronteras internas. La emergencia denuevas regiones dinámicas está condicionada por la existenciaen sus territorios de una manera significativa de actividades eco-nómicas exportadoras de bienes o servicios —y eventualmente depersonas— apoyadas en la inversión extranjera. De aquí puedensurgir nichos industriales en actividades extractivas y transformati-vas de minerales (níquel, petróleo), de tecnologías de punta (bio-tecnología, informática), etc. Pero sin lugar a dudas, el agenteactivo más importante de esta reconversión es el turismo,53 tantopor la magnitud de su aporte económico sectorial como por su in-cidencia en el resto de la economía y en la sociedad.
Según los conteos oficiales, hacia el año 2002 existían 16regiones turísticas, que contenían la mayoría de unos 93 polos dedesarrollo turístico y unos 43 centros turísticos aislados. En ocho deestas regiones se concentraban 35 polos y la mitad de los centrosturísticos. Se citaban como los más importantes a la Ciudad de laHabana, Varadero, el norte de Camagüey, la cayería de los Jar-dines del Rey, Santiago de Cuba, el nordeste de Holguín y la franja
52 Desde hace algunos años la isla ha sido favorecida por un trueque especial conVenezuela de petróleo y créditos a cambio de personal técnico --médicos y maes-tros principalmente--, lo que coloca en una dimensión más relevante la exporta-ción de servicios profesionales. Sin lugar a dudas, ello ha tenido un efecto negativoen el turismo. De igual manera, han crecido las expectativas de encontrar petróleode alta calidad en el Golfo de México, lo cual ha incrementado la calidad credi-ticia del Gobierno cubano. Ambos factores, sin embargo, se sobreponen, pero noeliminan la lógica económica antes descrita --que sigue siendo dominante. En úl-tima instancia, los subsidios venezolanos no son sostenibles y el petróleo es aún unfactor potencial. Para una discusión al respecto, véase Dilla (2006).
160 CiudadesyFronteras
Trinidad-Cienfuegos. Las otras ocho eran evaluadas como regio-nes en desarrollo, e incluían lugares como la península de Guana-hacabibes, la Ciénaga de Zapata, el complejo Viñales-Soroa yCaibarién, entre otras (Mena, 2001).
Algunas de estas regiones eran insignificantes económica-mente hace dos décadas y ahora experimentan procesos de va-lorización o revalorización. Al mismo tiempo, es llamativa lamanera como quedan fuera del conteo otras áreas que fueronen algún momento polos señeros de desarrollo industrial —dirigidosal mercado interno o al soviético— o ciudades intermedias en pro-ceso de industrialización. En otras palabras, estamos en presenciadel redibujo del mapa nacional, con el surgimiento de nuevasfronteras internas o la refuncionalización de las previamente exis-tentes. Pero que en todos los casos implican la existencia de fuer-tes flujos regionales y la hegemonía de las regiones directamenteenlazadas al mercado mundial capitalista. Dicho en otras pala-bras, la formación de subsistemas de subordinaciones regionalesescalonadas.
Sin lugar a dudas, el caso más relevante de revalorizaciónes la franja de costa norte que corre desde la Habana hasta Va-radero. En ella coexisten favorablemente los dos polos turísticosmás importantes del país —la ciudad de la Habana y Varadero—con el 60% de las capacidades hoteleras y el 70% de los turistas,zonas petrolíferas, varias ciudades con desarrollo infraestructuraly de recursos humanos, las principales universidades y centros deinvestigaciones científicas —incluidos los dedicados a tecnologíasde punta—, los hospitales más avanzados, el centro político na-cional y antiguos polos industriales que han logrado una recon-versión efectiva.
Solamente en la ciudad de la Habana (19% de la pobla-ción nacional) se concentraba hacia el 2002 el 43% del PIB, el 60%de la producción mercantil, el 57% de las inversiones, el 33% de lascamas hospitalarias, el 30% de los médicos y el 28% tanto de losuniversitarios como de las habitaciones hoteleras, a nivel nacional(Íñíguez y Everleny, 2004; García Pleyán; 2004). De acuerdo con laONE, en el 2005 el salario medio en la ciudad de la Habana (cen-tro de la región) era de 344 pesos, 14 pesos (6%) superior a lamedia nacional y 33 pesos (10%) superior a la media de la provin-
161Ciudades Fragmentadas cf
cia oriental más pobre. En torno a esta región se encadenan otrasregiones y provincias con funciones diferentes contribuyentes a fa-cilitar los procesos de acumulación en la franja más rica.
Un ejemplo sería la situación de la provincia de La Habana(diferente de la provincia Ciudad de la Habana) que, junto con lallanura central de la provincia de Matanzas, actúa como suminis-tradora de alimentos y otros servicios a los polos dinámicos, y zonasde amortiguamiento de los flujos migratorios dirigidos a una ciudadque tiene severamente regulada la inmigración.53
En el escalón inferior se encuentran las cinco provinciasorientales (Holguín, Santiago, Granma, Las Tunas y Guantánamo)hábitat de cerca de cuatro millones de personas, y donde no esposible encontrar polos económicos dinámicos a excepción delos enclaves niquelíferos en Holguín y de alguna actividad turísticaen Santiago. Es un caso típico de una región devaluada, afectadapor el desmantelamiento de la industria azucarera, con un “com-plejo de recursos humanos” deficiente y una situación ambientalmuy deteriorada que coloca a la mayor parte de la población encondiciones de alta vulnerabilidad.
Según un estudio realizado por el Programa Mundial de Ali-mentos y el Instituto de Planificación Física (PMA/IPF, 2001) de 53municipios ubicados en las cinco provincias orientales (Las Tunas,Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo), el 81% seubicaba en un estrato de vulnerabilidad o alta vulnerabilidad, locual significaba que la situación de la producción de alimentosera muy precaria y la capacidad de respuesta de las institucionesmuy débil, por lo que la mayor parte de la población —unos 2,4 mi-llones de personas— estaba expuesta al desastre.54
54 Las razones de esta vulnerabilidad son aún más preocupantes que el radio de vul-nerabilidad: tierra de baja calidad y salinizada, agotamiento agrícola debido a laerosión tras decenios de explotación cañera, cultivos extensivos de bajos rendi-mientos y dificultades para acceder a las fuentes acuíferas. En otras palabras, unasituación que, de continuar la presente evolución, conllevaría al colapso ecológico(PMA/IPF, 2001).53 La migración interna hacia la ciudad de La Habana está prohibida por el De-creto 217, que establece severas restricciones a la llegada de nuevos habitantes yautoriza las deportaciones.
162 CiudadesyFronteras
Esta franja de municipios vulnerables coincide casi pun-tualmente con el registro que hizo el Instituto de Planificación Física(IPF) de unos 36 municipios deprimidos, ubicados en la regiónoriental, donde habitaba el 19% de la población nacional (Espina,2003).55
En resumen, la isla comienza a mostrar “costuras” territoria-les, unas revitalizadas por el constreñimiento de las políticas redis-tributivas que en años precedentes las habían mitigado, pero noeliminado; y otras, sencillamente, nuevas en relación con el pro-ceso de apertura económica y del peso mayor del mercado enla asignación de recursos.
Dicho de otra manera: se trata de la emergencia de fron-teras internas que, como toda frontera, separan y ponen en con-tacto partes diferentes y desiguales, pero en una relación quesupone la transferencia neta de plusvalor de una parte a la otra,y de externalidades negativas en el sentido inverso. Y supone (y su-pondrá crecientemente) para La Habana y otras ciudades y re-giones “luminosas” (Íñíguez, 2004) un rol metropolitano ensecuencia reeditada de colonialismo interno.
La dualización de la Habana. Durante décadas, La Ha-bana ha sido una ciudad de problemas congelados (y omitidos)que súbitamente emergen y comienzan a ser debatidos. Es, porejemplo, una ciudad de un contraste muy marcado entre su equi-pamiento de servicios de salud y educación (priorizados a todacosta y todo costo por los dirigentes cubanos) y la infraestructuraurbana (viales, fondo habitacional, sistemas de acueductos y clo-acales, etc.), francamente deplorable.
55 Desafortunadamente, no hay cálculos publicados sobre pobreza en estas provin-cias, a excepción de los siempre sonrientes estimados del Instituto Nacional de In-vestigaciones Económicas (INIE). Según Ferriol (1998), en 1996 la población enriesgo --artefacto discursivo que significa “por debajo de la línea de pobreza”--era del 15% a nivel nacional y del 22% en las provincias orientales.
163Ciudades Fragmentadas cf
164 CiudadesyFronteras
Al comenzar el siglo, la ciudad mostraba un fondo de vi-viendas en estado ruinoso con reportes de 135 000 en mal estado,60 000 inhabitables, 289 000 ubicadas en cuarterías y barrios insa-lubres, etc. (Alfonso y García, 2001); ejes viales inservibles para unparque automovilístico que será predeciblemente mayor (GarcíaPleyán, 2004); red deficiente de provisión de agua, entre otros pro-blemas que, como anota García Pleyán, deberán incrementarseen el futuro inmediato como consecuencia de una mayor tensiónpor la apropiación y el uso del espacio, la mercantilización delsuelo, la presión sobre el equipamiento social y la infraestructura ur-bana y la acentuación de las fronteras interiores de la ciudad.Everleny (2001), por su parte, muestra cómo el 68% de los hogarestienen un ingreso per cápita inferior a los 150 pesos, lo que les im-pide la adquisición de la canasta básica y un 77% declaran nopoder cubrir sus gastos con sus ingresos, lo que desde el discursooficial significa estar en “situación de riesgo” y para el resto delmundo en estado de pobreza.
En realidad hablar de la Habana como un todo funcionalpuede ser un error. Existen varias “Habanas”, al menos dos:
-La primera, constituida por los cinco municipios costeros,representa la Habana dinámica, donde residen los poderes políti-cos y económicos, donde pululan y gastan los turistas, donde seubican las firmas extranjeras y las industrias biotecnológicas, dondese realizan las mayores inversiones y, finalmente, donde vive la po-blación más capaz e insertada (formal e informalmente) que per-cibe ingresos tres veces superiores a los promediados en los otrosdiez municipios.
-La segunda, que reúne a la decena restante de munici-pios capitalinos, es la zona de población más vieja y con unamayor proporción de obreros, que alberga las industrias tradicio-nales, muchas de ellas altamente contaminantes, y hacia dondelos turistas raras veces van, excepto cuando visitan en sus ómnibusrefrigerados al museo de Guanabacoa o acuden a algún baba-lawo prominente en Atarés.
Carlos García Pleyán (2004; p. 112), en un agudo y grácilartículo, describe así a ambas “Habanas”: “Ya se ven síntomas deesa conformación de dos Habanas: la presentable, La Habana del
norte, de la costa, la brindable al turismo, la de los monumentoshistóricos, los rascacielos de los años 50, la del movimiento y la cul-tura y, más atrás, el patio trasero, los interminables y anónimos ba-rrios que están al sur, al fondo, que no suelen aparecer ni en losplanos ni en las maquetas de la ciudad. La ciudad de la luz y la delas sombras, y no sólo en sentido figurado”.
En otro análisis muy sugerente, Íñíguez y Everleny (2004)han explicado las implicaciones económicas y sociales de estadualización. Tres municipios costeros –La Habana Vieja, Plaza yPlaya— acaparaban el 70% de las inversiones en toda la ciudad;y cinco (incluyendo Regla y Centro Habana) generaban el 60%de la producción mercantil. Los cuatro municipios costeros ubica-dos al oeste de la bahía albergaban cerca de la mitad de las mi-croempresas, pero al mismo tiempo producían el 70% de losimpuestos pagados sobre los ingresos.56
Las dos Habanas son la expresión espacial de los roles di-versos de la ciudad de cara a los procesos de acumulación en losque se inserta. Aunque a nivel nacional La Habana representa eltope de la nueva estructura de poderes territoriales, en términosglobales no es sino una pieza subordinada con más potencialida-des que relevancia real. Es tanto un centro respecto a su periferiainsular como una periferia en relación con su entorno internacio-nal.
Y en este sentido la ciudad recibe y ofrece tributos. Subor-dina al resto de la isla (de alguna manera su gran hinterland) y re-cibe alimentos, insumos, fuerza de trabajo, todos los cualesconsume como factores productivos que facilitan la reproducciónde la economía urbana y de sus vínculos externos. Y desde estosvínculos —desde los que la ciudad recibe remesas, inversiones eilusiones, con todos sus altos costos— se forja una relación que sub-ordina al espacio urbano y le transforma en algo irreconocible
56 Referidos a la Habana Vieja, Núñez y García (2003, p 122) escribían: “Poco apoco se van introduciendo regulaciones y acciones tendientes a expulsar de eseterritorio todas aquellas actividades consideradas nocivas hacia otras localizacio-nes urbanas. De hecho, otros municipios absorben las actividades erradicadas dela zona y se ven obligados a consumir las minusvalías urbanas”.
165Ciudades Fragmentadas cf
166 CiudadesyFronteras
para su gente, con frecuencia segregado y alto consumidor deplusvalía, recursos naturales y valores éticos.
En este sentido, es interesante anotar que la ciudad es laprovincia cubana que gana más población como resultado de lamigración interna, aun cuando formalmente no sea así por las res-tricciones legales existentes. Pero al mismo tiempo, es la quepierde más población como consecuencia de la migración ex-terna (cerca de 90 000 personas entre el 2000 y el 2005). Y es pre-decible que pierde una población de mayor calidad técnica yprofesional que la que recibe, por lo cual la ciudad estaría siendosometida a un proceso de descapitalización en términos de recur-sos humanos.
El hallazgo de Brismat (2002) es ilustrativo de la situación dela ciudad: en una encuesta desarrollada en la Habana Vieja, unemplazamiento turístico de primer orden cuya gestión es alabadapor muchas personas olvidando que la médula de su gobierno esrealizada por una empresa mercantil con sensibilidad social, el pa-radigma del buen gobierno neoliberal. Según la autora, los jóvenesresidentes en el mencionado municipio no percibían mejoras per-sonales en el desarrollo turístico, y en cambio sufrían la enajena-ción del espacio, la emergencia de desigualdades queconsideraban desestimulantes y de delincuencia.
La inserción por abajo: las migraciones internas. A pesarde su visibilidad cotidiana y relevancia social, las migraciones inter-nas en Cuba han sido un asunto muy poco discutido en las cien-cias sociales, lo que ha impedido evaluar objetivamente lasconsecuencias demográficas de las políticas territoriales. Este si-lencio sociológico es el reflejo directo de la anatematización deltema por la política oficial, que ha preferido obviar las razones porlas que cientos de miles de orientales que emigran a la capital,engrosan lo mismo las filas de la policía que los contingentes de laconstrucción y se amontonan en los barrios marginales de La Ha-bana y su periferia. Aunque esta migración ha sido estimulada porlas políticas gubernamentales —contratación de fuerza de tra-bajo, sistemas masivos de becas estudiantiles obligatorias, serviciomilitar obligatorio, etc.—, también ha sido fuertemente reprimidapor el propio Estado cuando ha desbordado la posibilidad de sercontrolada, y en total, pobreza e ilegalidad han conducido a la
emergencia de percepciones y enfoques anatematizadores con-tra los inmigrantes, el segmento más pobre de la sociedad capi-talina actual.
Aunque como anotábamos antes, haber evitado la ma-crocefalia capitalina fue un logro de la planificación territorial, ha-bría que reconocer que en ello también influyó decisivamente elhecho de que La Habana haya sido históricamente la principalemisora de migrantes externos, sobre todo hacia los Estados Uni-dos. Según un estudio (González Rego, 2001), entre 1960 y 1990 sa-lieron de la Habana 436 000 personas, y se ubicaron en la ciudad358 000, unos diez mil anuales. En 1996 la ciudad creció en 29 000habitantes, 24 000 de ellos inmigrantes principalmente de las pro-vincias orientales, pero al mismo tiempo había perdido 10,5 mil,que emigraron a otros países. Entre 1989 y 1993 el 74% del creci-miento demográfico de la ciudad era por inmigración.57 La ONEofrece una información más actualizada sobre los saldos migra-torios habaneros que vale la pena reproducir:
La migración de contingentes de población empobrecidadesde las provincias orientales, atraídos por el espejismo de la di-námica de una ciudad turística, la ha marcado con líneas fronte-rizas que separan a los pobladores “normales” de los intrusos, máspobres, menos educados y desde 1997 legalmente vulnerables envirtud del decreto ley (217), que penaliza el asentamiento de mi-grantes en la capital.
57 Estos datos contradicen tanto el discurso gubernamental como la percepciónracista que considera a esta migración interna como la causa de los males de laciudad capital. Ante todo, estos números no indican en ningún momento un flujoexorbitante de migrantes, y si este flujo ha incidido en la demanda de servicios nolo es por el volumen de la migración, sino por la pobreza y la mala distribución delas inversiones sociales en la ciudad. Por otra parte, si no hubiese sido por esta in-migración, La Habana estaría hoy notablemente despoblada y con más poblaciónenvejecida de la que tiene.
167Ciudades Fragmentadas cf
De acuerdo con González Rego et al. (1998) existían 22 254viviendas ubicadas en barrios y focos insalubres, donde habitaban74 371 personas. La mayor parte vivía en condiciones de hacina-miento y había un alto porcentaje sin acceso directo a los serviciosbásicos. La abrumadora mayoría de estas personas provenían decuatro provincias orientales, las tres ubicadas en la franja sur y Hol-guín.
Aunque la cifra anotada por González Rego y sus colabo-radores es baja en comparación con la población de la ciudad,debe tenerse en cuenta que los controles cubanos sobre los po-blamientos descontrolados son muy fuertes, y por ello es presumi-ble que la mayor parte de la población inmigrante prefierasumergirse en las partes más densas del tejido urbano, donde esposible conseguir más medios de vida y gozar de la protección deredes solidarias, lo cual por lo demás no es difícil de hacer en losintrincados barrios populares habaneros, cruzados de cuarterías,ciudadelas y casas colectivas.
Así, Chinea (2002) ha calculado que el 50-60% de los habi-tantes de las cuarterías de la Habana Vieja son inmigrantes orien-tales. Como se conoce, este es un municipio con un fondohabitacional muy deteriorado y congestionado (el 50% de las vi-viendas son en realidad habitaciones ubicadas en cuarterías,donde vive el 60% de la población) y es considerado como zonade catástrofe permanente por la ocurrencia de 2-2,5 derrumbescada tres días. El 10% de los hogares ubicados en cuarterías notenía servicio sanitario, y un 20% lo tenía compartido y fuera de lacasa. Esta población mostraba índices muy altos de SIDA, alcoho-lismo e intentos de suicidio. En otra consulta realizada, sus morado-res opinaban que el traslado a la Habana había significado paraellos una degradación habitacional.
En una investigación realizada por Dilla et al. (2001) en unmunicipio fronterizo con la ciudad de La Habana —San José delas Lajas— se halló una alta población de inmigrantes orientalesocupados en los trabajos agropecuarios más duros y peor paga-dos y que vivían en asentamientos irregulares en torno a la ciudad.Tenían un promedio de permanencia en el municipio de unos dosaños, hasta que se movían definitivamente hacia la capital. Algu-nos de estos asentamientos —como El Cafetal— mostraban con-diciones muy poco apropiadas de habitabilidad. La franja de
168 CiudadesyFronteras
migrantes orientales constituía cerca del 10% de los cerca de 60000 habitantes que habitaban en el municipio. Constituían no so-lamente la franja más pobre de la población municipal, sino tam-bién un segmento expuesto a la discriminación, al quedar inscritosen un estereotipo negativo que les identificaba como personaspoco educadas, agresivas y tendientes a la delincuencia, aun-que en realidad era un sector clave para la economía local, enparticular para sus áreas agrícola y ganadera.
Algunas ideas para el debate: Nada de lo aquí afirmadoindica que estemos ante un destino sin elecciones. Solamentehemos discutido lo que estaría sucediendo y lo que debe sucedersi se mantienen las actuales condiciones. Es pensable que accio-nes más enérgicas e innovadoras pueden revertir el empobreci-miento de muchas regiones, integrar mejor el desarrollo urbanoen la Habana y otras ciudades58 y manejar la migración internade manera más razonable, todo lo cual es hoy causa de injusticiasocial. Y, por supuesto, que todo ello apuntaría a una relación másamistosa entre justicia social y territorios. Las ciencias sociales tie-nen aquí mucho que hacer, pero hacerlo implica romper nume-rosos tabúes —unos teóricos y otros políticos— y colocar sobre lamesa una producción intelectual que de cuenta de la compleji-dad de este asunto y plantee nuevas propuestas de acciones.
Hay al menos cuatro aspectos que pudieran resultar clavesen cualquier investigación sobre la emergencia de fronteras a ni-veles regional y urbano en Cuba:
-Un primer tema está relacionado con la calidad deestas fronteras. Hasta el momento, el proceso de creaciónde fronteras espaciales ha sido explicado con una remisiónmuy fuerte —y en ocasiones única— a indicadores socioe-conómicos (niveles de ingresos, tipos de empleos, calidadde las viviendas, acceso a los servicios, etc.) pero se omitenotras variables que pudieran resultar claves, principal-mente derivadas de las condiciones étnico-culturales delas personas colocadas a ambos lados de las fronteras.Con seguridad, una investigación más sostenida sobre eltema arrojaría la superposición de los binomios antitéticos(afluentes/pobres, educados/poco educados, orienta-
58 Es interesante anotar las experiencias del programa Agenda 21, realizado en al-gunas ciudades intermedias con el apoyo del PNUD. Al efecto puede consultarsea Benavides et al. (2004) y Rosell (2004).
169Ciudades Fragmentadas cf
170 CiudadesyFronteras
les/capitalinos, blancos/negros, etc.) y por consiguiente noshablaría de un proceso de una mayor densidad ideoló-gica.
-Esta “complejización” del tema también pudierallevarnos a otra pregunta acerca de los límites de la deli-mitación de los espacios urbanos en una ciudad como LaHabana. Sin lugar a dudas, la exposición de la ciudad almercado mundial ha generado en sus barrios una recupe-ración de los contenidos sociales tradicionales. De manera,por ejemplo, que el aristocrático barrio de Miramar recu-pera su abolengo al calor del establecimiento de firmas co-merciales, viviendas de empresarios, tiendas exclusivaspara compras en moneda dura y hoteles de lujo; mientrasque Atarés se torna más pobre, sucio y hacinado. Pero eslícito preguntarnos hasta dónde pueden profundizarseestas fronteras urbanas en una sociedad que vivió el pro-yecto redistributivo más radical de continente.
-Otro tema es el problema de las funcionalidadesactuales y potenciales de los espacios socioterritorialesconstitutivos de la nación. Como antes decía, los territoriosse conectan entre sí de la misma manera como los másaventajados se conectan con el mercado mundial: de ma-nera subordinada y transfiriendo hacia “los centros” plus-valor neto, sea este en bienes, servicios, fuerza de trabajoo información. ¿En qué medida estas regiones y barrios “os-curos” continúan siendo funcionales a la reproducción na-cional y/o urbana? Y por supuesto, ¿cuáles son lasimplicaciones que esto tiene para la política y para las po-líticas?
-Finalmente, creo que hay que meditar en torno altema del desarrollo local/urbano, cómo pensarlo de ma-nera concreta en cada territorio a partir de un balance derecursos disponibles y hacerlo desde la compleja dimensio-nalidad que el tema exige en los ámbitos institucionales,tecno-económicos, sociales, ambientales y políticos. En elprimer sentido, esto obliga a “aterrizar” algunos eslóganescomo el muy socorrido “desarrollo local endógeno” (Her-nández, 1999), en particular cuando nos referimos a regio-nes con stocks de recursos (humanos, naturales yconstruidos) insuficientes, y donde es aconsejable fuertes
transferencias de recursos desde el ámbito central o la co-operación internacional. En segundo lugar, plantea la ne-cesidad de pensar el desarrollo local/territorial como elresultado de la interacción de actores contradictorios,sean estos provenientes del Estado, del mercado o de lascomunidades. Será necesario imaginar e inventar alianzasque no solamente impliquen a los mecanismos antes men-cionados con sus lógicas —acumulación de poder público,maximización de ganancias, expectativas de ayudamutua— y formas de acción propias —políticas públicas,estrategias de acumulación y prácticas sociales—, sino alas mismas relaciones entre las instituciones estatales me-diante planes concertados y mancomunidades municipa-les que podrían favorecer acciones conjuntas y de mayorefectividad en la gestión y el manejo de los recursos.
Y por supuesto, hay que partir de considerar la necesidadde romper con los “viejos odres” de la perspectiva formal/territo-rial. De la misma manera en que hace tres décadas la división po-lítico-administrativa desplazó los énfasis, al decir de Baroni (2002, p29), “hacia una realidad política y administrativa bien concreta”,hoy la historia recupera sus espacios y revalida regiones que cru-zan, separan, unen o fragmentan las unidades instauradas en1976. Obviar este dato de la realidad puede conducir a identifi-caciones erróneas de los espacios, y a creer que una provincia es“dinámica” cuando solamente lo es una parte de ella vinculadaa partes de otras, y todas ellas constituyendo un nuevo espaciosocial con sus flujos y corredores propios. Probablemente era estolo que tenía en mente la dirigencia política cubana cuando anun-ció la necesidad de una nueva división político-administrativa.
Pero este asunto, como muchas otras acciones que po-drían adoptarse en función de un desarrollo territorial más equili-brado, es otro tema que no puedo tratar aquí. E implicaríainevitablemente no sólo una voluntad política para reconocer laexistencia del problema, sino también para pensar la solución dela única manera posible para que el manejo sea eficiente y eficaz:sobre bases de una participación democrática y pluralista. Es unreto realmente muy grande para todos —políticos, técnicos, cien-tíficos sociales— y una oportunidad para imaginar un mejor futuropara la sociedad cubana que los que podrían deparar tanto lamano ciega del mercado como la prepotencia de los funciona-rios inapelables.
171Ciudades Fragmentadas cf
172 CiudadesyFronteras
Referencias bibliográficas
Alfonso, A. y A. García (2001). “Lo esencial en el nuevo esquemade la Ciudad de la Habana”, Planificación Física-Cuba, LaHabana, no 1.
Álvarez, Concepción (2001). “Sistema de asentamientos urbanos:teoría, aplicaciones y retos”, Planificación física-Cuba,Num. 2, La Habana, pp 60-68.
Benavides, Aleida, et al. “Santa Clara y sus retos hacia un desarro-llo sostenible”. en Globalización e intermediación urbanaen América Latina, (comp. Por H. Dilla), FLACSO, Santo Do-mingo.
Baroni, Sergio (2002). “Necesidad y complejidad de las políticaspara los sistemas de asentamientos humanos”, Planifica-ción física-Cuba, no. 1, La Habana.
Brismat, Nivia (1999). “Integración patrimonio/turismo en el centrohistórico de la ciudad”, Ciudad y cambio social en los 90,Universidad de La Habana, pp. 61-80.
Chinea, Madelín (2002). “Ideas para un modelo de intervenciónen la vivienda de interés social”, Planificación física-Cuba,no. 1, La Habana.
Dilla, Haroldo (1998). ¿Por qué necesitamos municipios más fuer-tes? ,Desarrollo local y descentralización en el contexto ur-bano (comp. R. Dávalos), Universidad de La Habana, pp.32-41.
———(2001). Local Government and Economic and SocialChange, FOCAL, Ottawa.
———(2006). “Hugo Chávez y Cuba: subsidiando posposicionesfatales”, Nueva Sociedad , no. 205, Buenos Aires, septiem-bre-octubre.
———et al. (2001). “Los agobios de la industrialización periféricaen el municipio cubano San José de las Lajas”, Mercadosglobales y gobernabilidad local (edit. por H. J. Burchard y
173Ciudades Fragmentadas cf
H. Dilla), Nueva Sociedad, Caracas.
———y S. de Jesús (2004). “Intermediación urbana fronteriza enRepública Dominicana”, en Globalización e intermediación ur-bana en América Latina (comp. H. Dilla), FLACSO, Santo Domingo.
Espina, Mayra (2003). “Territorialización de la desigualdad y rees-tratificación de los ingresos”, Seguridad social en Cuba(edit. por L. Witte), Nueva Sociedad, Caracas.
———(2004). “Reestratificación y desigualdad”, Heterogeneidadsocial en la Cuba actual (edit. por L. Íñiguez y O. Everleny),Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humanos, La Ha-bana.
———(2004ª). “Social Effects of Economics Adjustments: Inequali-ties and Trends Towards Greater Complexities in Cuban So-ciety”, The Cuban Economy at the Start of the Twenty-FirstCentury (edit. por J. Domínguez, O. Everleny y Lorena Bar-bería, DRCLAS, Universidad de Harvard, pp 209-265.
Ferriol, Ángela (1998). “Pobreza en condiciones de reforma econó-mica”. Investigaciones económicas, año 4, no. 1, La Ha-bana, pp 12-26.
García Pleyán, Carlos (2004). “La Habana 2050”, Globalización eintermediación urbana en América Latina (edit. por H.Dilla), FLACSO, Santo Domingo, pp 99-122.
González Rego, Raúl (2001). “Migraciones hacia La Habana: efec-tos en la conformación de su ambiente social”, Revistaelectrónica de geografía y ciencias sociales, no. 94, Uni-versidad de Barcelona.
———et al. (1998). “Una primera aproximación al análisis espacialde los problemas socioambientales en los barrios y focosinsalubres en la Ciudad de La Habana”, Desarrollo local ydescentralización en el contexto urbano (edit. por R. Dá-valos), Universidad de la Habana, pp. 126-140.
Guzón, Ada y R. Dávalos (1999). “Asentamientos poblacionales:una visión necesaria para el desarrollo”, Ciudad y cambiosocial en los 90 (edit. por R. Dávalos y A. Hernández), Uni-versidad de La Habana.
174 CiudadesyFronteras
Hernández, Aymara. (1999). “¿De que desarrollo local estamos ha-blando?, en Ciudad y cambio social en los 90 (edit. por R.Dávalos), Universidad de La Habana.
Íñíguez, Lucía (2004). “Desigualdades espaciales en Cuba”, en He-terogeneidad social en la Cuba actual (edit. por L. Íñíguezy O. Everleny), Centro de Estudios de Salud y Bienestar Hu-manos, Universidad de La Habana.
Iñíguez, Lucía y O. Everleny (2004). “Territorio y espacio en las des-igualdades sociales de la provincia Ciudad de la Habana”,Quince años del CEEC, Editorial Félix Varela, La Habana,pp 12-28.
Mena, José (2001). “El sector del turismo en Cuba”, Planificación fí-sica-Cuba, no. 2, La Habana.
Mesa Lago, Carmelo (2003). “La globalización y la seguridad socialen Cuba: diagnóstico y necesidad de reformas”, Cuba: re-estructuración económica y globalización (edit. por Mau-ricio de Miranda), Centro Editorial Javeriano, Bogotá.
Núñez, R. y C. García. “La Habana se rehace con plusvalías urba-nas”, Cultura y desarrollo, no. 2, La Habana, enero-junio.
PMA/IPF (2001). Análisis y cartografía de la vulnerabilidad y la inse-guridad alimentaria en Cuba, La Habana.
Rosell, Pedro (2004). “Bayamo: una ciudad en desarrollo”, en Glo-balización e intermediación urbana en América Latina(comp. H. Dilla), FLACSO, Santo Domingo.
00 88CUBA
Desarrollo industrial e impacto territorialHiram Marquetti Nodarse
175Ciudades Fragmentadas cf
EEl proceso de industrialización desarrollado en Cuba en elmarco del proyecto revolucionario, tuvo entre sus propósitos prin-cipales eliminar las desproporciones y diferencias históricas exis-tentes en cuanto a niveles de desarrollo entre los distintosterritorios. En ese contexto, se produjo el fomento de polos de des-arrollo industrial en el centro y el oriente del país, lo que posibilitóuna mejor distribución territorial a escala nacional de la industriay de otros sectores ínterconexos, así como la aminoración relativadel peso de occidente. Paralelamente, se verificó la relativa equi-paración de los niveles de desarrollo entre las diferentes provin-cias, la diversificación de la estructura productiva, el fomento dela capacidad parcial de autosustentabilidad regional en diferen-tes renglones, la creación de fuentes de empleo más estables, altiempo que se logró establecer con mayor precisión las potencia-lidades locales.
El desarrollo de la crisis a principios de los años 90 provocóun giro en la concepción del desarrollo territorial, al conferirsemayor importancia a los factores endógenos de crecimiento. Noobstante, en los territorios se mantuvo un marco restrictivo en tornoa las posibilidades de aplicar de forma autónoma un grupo dedecisiones. En consecuencia, el proceso de reestructuración dela industria —y de la economía en general— ha contribuido al re-lativo incremento de las diferencias entre las diferentes regiones yprovincias, e incluso en casos específicos se produjeron retrocesosen relación con lo alcanzado al amparo de la industrialización.Por otra parte, la tendencia a aminorar el carácter estratégico dela industria manufacturera ha provocado, a escala territorial, re-gresiones en el ámbito tecnológico y productivo. Su impacto nologra reducirse con los progresos de otros sectores, ni con el saltocualitativo y cuantitativo que se producido en la esfera educa-cional.
En el presente trabajo se ofrece una visión global del im-pacto de la industrialización en el ámbito territorial. Similar enfoquese aplica al proceso de reestructuración de la industria durantelos años 90. Adicionalmente, se indican los factores que han con-tribuido al incremento de las diferencias interterritoriales.
177Ciudades Fragmentadas cf
El proceso de industrialización (1976-1989). A partir de 1976 se re-alizó un intenso proceso inversionista en la industria manufactu-rera,59 lo que posibilitó que el sector manufacturero se convirtieraen el de mayor dinamismo en la economía después de 1976, altiempo que su cuota de participación en la estructura del Pro-ducto Interno Bruto (PIB) superó el 33%.
Los progresos alcanzados por el sector industrial posibilita-ron que la industria manufacturera se convirtiera en el pivote deldesarrollo económico del país y en el eslabón principal del modelode acumulación consolidado durante ese período. De igualmodo, se logró la autosuficiencia parcial en un grupo importanteinsumos y renglones productivos, al tiempo en que se produjo elfomento de nuevas ramas vinculadas al progreso científico téc-nico
El análisis a fondo de la evolución de las ramas portadorasdel progreso científico aportó que los principales resultados se ob-tuvieron en la construcción de maquinaria no eléctrica, electró-nica y productos metálicos. No obstante estos progresos, las ramasindustriales tradicionales —cuya actividad se concentra en la ex-plotación de economías de escala y con bajo nivel de tecnifica-ción— mantuvieron el liderazgo.60
Adicionalmente, el desarrollo del proceso industrializadorcontribuyó a la relativa consolidación de la integración interindus-trial, al fomento del complejo agroindustrial y alimentario. De igualmodo, se produjeron cambios significativos en la estructura de laindustria cubana. Uno de los más relevantes fue la disminución dela participación de la industria azucarera en el total de la produc-ción industrial, ya que su peso se redujo aproximadamente al 15%,mientras que en 1958 representaba más del 75%. Sin embargo, apesar de este reacomodo estructural, la agroindustria azucarera
59 En el trabajo se utilizará indistintamente, bajo el mismo criterio, sector industrial eindustria manufacturera.
60 El sector tradicional y de infraestructura energética absorbieron el 73% de la in-versión realizada en la industria en el período 1976–1989 y llegaron a representar,en este último año, el 67% de los activos totales del sector industrial. Véase García(1996), p. 51.
178 CiudadesyFronteras
continuó preservando el peso decisivo en la generación de ingre-sos externos, en paralelo, mantuvo el liderazgo ramal en términosde mayor efecto multiplicador en la economía.61 Por esas razones,conservó la condición de eje principal del modelo de acumula-ción y de especialización de la economía cubana.
Se puede afirmar que el proceso de industrialización quese desarrolló en la isla, aunque favoreció el desarrollo de nuevasramas industriales, priorizó el completamiento del ciclo reproduc-tivo de la agroindustria azucarera. Otras ramas que alcanzaron undinamismo importante en este período fueron la industria pes-quera, la construcción de maquinaria, la electrónica, la siderúr-gica, la textil, la de materiales de la construcción. La industriaquímico-farmacéutica comenzó a recibir un impulso sustancial.(Figueras, 1992).
El esfuerzo industrializador estuvo relacionado también conla prioridad que se le otorgó a las actividades de investigación ydesarrollo. Los gastos en ambas sobrepasaron los 550 millones depesos. Una parte significativa de estos recursos se destinó ampliarla cobertura educacional del país, con la finalidad de garantizarel vínculo estrecho entre la formación de los recursos humanos yel ulterior desarrollo de la ciencia.
Con independencia a los avances que aportó la industria-lización, la evolución de este proceso estuvo sesgada por ungrupo de insuficiencias que tuvieron un marcado impacto a nivelglobal y territorial. Entre otras, pudiéramos mencionar:
-El creciente esfuerzo inversionista que se realizó para res-paldar la industrialización se caracterizó por la falta de losproyectos al iniciar las obras y de la participación directade los usuarios finales, el incumplimiento de los cronogra-mas de ejecución, la elevada inmovilización de recursos, elenvejecimiento de la tecnología importada, la débil medi-
61 Al culminar la década de los 80, se estimó que la parte industrial de la agroindus-tria representaba más del 14% de la producción mecánica nacional. Además, estesector poseía más del 30% de las maquinarias y equipos productivos de toda la in-dustria, el 35% del equipamiento energético y cerca del 25% de los activos fijostangibles existentes en el país. MINAZ (1989) y (1991).
179Ciudades Fragmentadas cf
180 CiudadesyFronteras
ción de los resultados y del aprovechamiento de las capa-cidades reales puestas en explotación.
-De igual forma, el crecimiento de la dotación de activosfijos por trabajador que implicó el proceso inversionista enla industria, se caracterizó por la baja rentabilidad en elempleo de esos recursos, así como por el predominio de latendencia a que disminuyeran los indicadores de eficien-cia fabril y de la productividad total de los factores.
-Otro aspecto importante es que el grueso de las capa-cidades industriales creadas en el país durante esos años seapoyó en la utilización de las tecnologías provenientes delos países del bloque económico este-europeo (CAME),caracterizadas por su sensible retraso en relación con losestándares mundiales, esquemas técnicos productivos in-flexibles, elevados niveles de consumo de energía, com-bustible y materias primas, bajo niveles de integración,cooperación y complementación productiva interna.
-En términos prácticos, el proceso de industrialización noestuvo dirigido a variar el patrón internacional de ventajascomparativas, sino a crear la infraestructura material y pro-ductiva necesaria que respondiera a la lejanía de los prin-cipales socios económicos de la isla, así como aprovechary desarrollar extensivamente las potencialidades del pa-trón histórico de ventajas comparativas existente; de ahíque estuvieran presentes, con relativa fuerza, aspectos deuna típica de industrialización “hacia adentro”.
-La diversificación del tejido productivo e industrial que selogró no tuvo un impacto significativo en la estructura mer-cantil de las exportaciones. La única excepción fue la reex-portación de combustible, que desempeñó un papelimportante en esa coyuntura. Pero en modo alguno res-pondía a las necesidades estratégicas de diversificar lasventas externas.
-La preservación de la estructura tradicional exporta-dora, junto a la naturaleza de las tecnologías empleadas,condujo al sostenido incremento de las importaciones y,por consiguiente, de los niveles de dependencia externade la economía.
-Finalmente, los avances de la industria no resolvieron deforma definitiva, ni incluso parcialmente, los problemas defalta de integración interna de la economía, una situaciónque afectó de manera creciente el desempeño del sectorexportador. A esto se añadió el pobre aprovechamiento dela capacidad potencial de las industrias instaladas.
-Impacto territorial del proceso de industrialización. El des-arrollo del proceso de industrialización incluyó entre sus prioridadesprincipales la “minoración” de las desproporciones y diferenciashistóricas existentes en cuanto a niveles de desarrollo entre los di-ferentes territorios. También se intentó garantizar un mayor nivelde integración territorial y la adecuada ubicación geográfica delas plantas industriales.
Para dar respuestas a esta prioridad, se trabajó para al-canzar un mayor nivel de desarrollo de la planificación regional, locual supuso incorporar una nueva dimensión a la actividad plani-ficadora. En paralelo, se comenzó a trabajar en la elaboración deesquemas de desarrollo territorial y en el fortalecimiento de la pla-nificación física, que junto a la planificación regional (territorial),deberían contribuir a que la distribución espacial de las activida-des económicas y sociales se realizara con el mayor grado de ra-cionalidad y eficiencia. En efecto, los progresos de la planificaciónfísica y a escala regional (territorial) contribuyeron a elevar la ca-lidad de las decisiones dirigidas a garantizar la mejor ubicaciónterritorial de las inversiones industriales y de naturaleza socioeco-nómica.
La estrategia de fomentar “polos de desarrollo industrial”en el centro y el oriente del país respondió a los criterios anteriores.La implementación de esta concepción tuvo como saldo positivo:a) la relativa equiparación de los niveles de desarrollo entre las di-ferentes provincias; b) la diversificación de las estructuras produc-
181Ciudades Fragmentadas cf
62 En la mayoría de estos casos prevalecieron razones de carácter político, funda-mentalmente las referidas a la necesidad de crear nuevas fuentes de empleos.
tivas territoriales; c) el fomento de la capacidad parcial de auto-sustentabilidad regional en diferentes renglones; d) la creación defuentes de empleo más estable; e) la posibilidad de establecercon mayor precisión las potencialidades locales y de sus respecti-vos “esquemas de especialización”. Los progresos en las diferentesprovincias, fruto del proceso de industrialización, permitieron la re-lativa modificación de los soportes tradicionales del desarrollo enlos territorios, pero a pesar de estos progresos ello no supuso la erra-dicación de las deformaciones e insuficiencias históricas existentesen estos territorios.
La evolución de la tendencia a la desconcentración de laactividad industrial presentó como elemento homogenizador laconformación de una estructura productiva territorial más cer-cana a la existente a escala nacional. No obstante, al manteni-miento de algunas particularidades territoriales y de conservarse laparticipación determinante de Ciudad de la Habana en el aportedel sector manufacturero a escala nacional.
Por supuesto, la tendencia hacia una mejor distribución na-cional de las fuerzas productivas no estuvo exenta de dificultadese insuficiencias, porque no siempre fue posible garantizar la ubi-cación de las fábricas en las localidades donde pudieran aprove-charse con mayor racionalidad y efectividad las potencialidadeslocales.62 A esto se adiciona la incidencia de problemas históricoscomo: a) debilidades infraestructurales; b) lejanía de las fuentesde abastecimiento de materias primas; c) elevada concentraciónde las inversiones en las localidades de mayor desarrollo relativo;y d) el empleo de tecnologías muy avanzadas para determinadosterritorios. De hecho, esta situación influyó en que en no pocasocasiones fuera necesario preservar el patrón anterior de distribu-ción de las actividades económicas; es decir, que continuaran be-neficiándose las regiones de mayor desarrollo relativo.
182 CiudadesyFronteras
La incidencia de los factores anteriores impidió, en deter-minados casos, el empleo efectivo de las capacidades produc-tivas creadas, e incluso de los cuantiosos recursos invertidos alamparo de la industrialización.
Como complemento al proceso de industrialización en elámbito social, también se realizó un creciente esfuerzo por ami-norar las diferencias entre los distintos territorios. De hecho, los pro-gresos alcanzados en esta esfera permitieron reducir lasdesigualdades de las provincias centrales y orientales respecto alas occidentales, especialmente en relación con la Ciudad de LaHabana. Uno de los aspectos de mayor relevancia fue la descon-centración geográfica de la formación de profesionales universi-tarios, la cual se verificó en la construcción de una red de 56centros de educación superior distribuidos en todas las provinciasdel país.
Fuentes: Cálculos realizados a partir de CEE: Anuario Estadístico de Cuba(varios años).
183Ciudades Fragmentadas cf
El balance global del impacto territorial del proceso de in-dustrialización puede evaluarse de positivo, en tanto en la inmensamayoría de las provincias se produjeron transformaciones estructu-rales de significación. Sin embargo, esta modificación de las con-diciones territoriales arrastró las insuficiencias generales quecaracterizaron al referido proceso, en particular los problemas deintegración interna y de eficiencia general, la falta de prioridadde la actividad de comercio exterior,63 los diferenciales tecnológi-cos existentes entre las industrias de corte nacional y las de clasifi-cación local. A los aspectos anteriores se añade la preeminenciade una visión reduccionista de las posibilidades de los territorios,en lo cual incidió —de un modo u otro— el pobre desarrollo de laplanificación a escala local en relación con las concepciones dela planificación en el ámbito nacional.
El reacomodo estructural de la industria de los años 90. Los cam-bios que se produjeron en el contexto externo de la isla en las pos-trimerías de los años 80, provocaron un sensible retroceso delsector industrial e incluso el inicio de la crisis del “patrón de indus-trialización” que se desarrolló después de la incorporación al sis-tema de división internacional socialista del trabajo. Enconsecuencia, también se inició la reevaluación de prioridadesdel desarrollo industrial.
La abrupta ruptura de las relaciones económicas con losantiguos países socialistas supuso un importante reto a la preserva-ción de la industria como eslabón principal del desarrollo econó-mico, ya que los progresos alcanzados por este sector seapoyaron en las creciente facilidades financieras y materiales queotorgaron estas naciones. Este hecho obligó a replantearse confuerza en qué medida se podrían aprovechar las potencialidadesexistentes en el sector industrial en el reacomodo externo y en par-ticular evitar el “colapso internacional” de la economía cubana.
El anterior proceso tuvo que desarrollarse en condicionesmuy complejas, en tanto se produjo de forma simultánea la reduc-ción del acceso a las fuentes de financiación internacional y, con-siguientemente, a los suministros provenientes del exterior.64 A esto
66 La reducción del acceso al ahorro exterior fue superior al 50%, mientras que lacapacidad de importación del país disminuyó en más del 70% entre 1990 y 1993.
184 CiudadesyFronteras
se añade la contracción de la inversión en la industria, que se re-dujo en el 68% en 1995 en comparación con el año 1990. En estascircunstancias, fue necesario ejecutar paralizaciones forzosas deun porcentaje significativo de capacidades industriales,65 lo queindujo una tendencia a la descapitalización y a la desindustrializa-ción.
La ulterior instrumentación de medidas de redimensiona-miento —en particular en el sector azucarero—, provocó la con-siguiente pérdida de cultura industrial, la dispersión del personal—incluida la tendencia a la obsolescencia del capital humano—y de la maquinaria. Las consecuencias globales y territoriales deestas decisiones amplificaron las incidencias negativas de las ten-dencias a la descapitalización y la desindustrialización.
En estas condiciones, el Gobierno inició un complejo pro-ceso de reorganización y ajuste de la industria nacional, el cualincluyó como aspectos priorizados: a) la reevaluación de las po-tencialidades territoriales y la definición de políticas específicas deeste corte; b) el logro de una mayor coherencia entre los progra-mas sectoriales y la estructura industrial existente; c) la creaciónde nuevas fuentes de acumulación; d) la elevación de la capa-citación de los recursos humanos; e) la creación de nuevas fuen-tes de empleo; f) mantener el nivel de las erogaciones destinadasa investigación y desarrollo; g) aprovechar con mayor intensidadel núcleo endógeno de avances científico-técnicos; h) la adop-ción de medidas dirigidas a preservar el medio ambiente; i) propi-ciar un mayor peso del sector de los servicios; j) realizar elreordenamiento del sistema empresarial; k) facilitar el fomento dela pequeña y la mediana empresa.
Como complemento, comenzó la evaluación de las po-tencialidades de cada una de las ramas con el propósito de faci-litar su participación en el proceso de apertura externa. Estosaspectos se convirtieron, a la postre, en los soportes mínimos para
67 Lo significativo de esta contracción es que después de esta fecha no pudieronrecuperarse los niveles de inversión de precrisis.
185Ciudades Fragmentadas cf
el diseño de políticas más específicas —organizativas, tecnológi-cas, de empleo, financiación, salarial, e inversionista— que de unamanera u otra fueron implementadas luego en los diferentes minis-terios industriales.66 Una resultante fue comenzar a trabajar en laarticulación de los soportes de un “nuevo patrón de desarrollo in-dustrial”, en el que se conjugaran la máxima utilización de los pro-gresos alcanzados en el proceso de industrialización con elaprovechamiento de las potencialidades de exportación y de sus-titución de importaciones en las diferentes ramas. En la práctica,la articulación de los aspectos antes indicados constituyó un pro-ceso complejo, no sólo por tener que verificarse en un contextode ajuste económico, sino también por los siguientes aspectos: a)la diversificación del tejido productivo e industrial que se logró,fruto de la industrialización, no estuvo orientada —en términos re-ales— a ampliar la oferta exportable nacional, como ya se des-tacó, sino que el desarrollo industrial alcanzado se dirigió a crearla infraestructura material y productiva necesaria que respondieraa la lejanía en que se ubicaban los principales socios económicosdel país.
A los aspectos anteriores se adicionaba que en las nuevascondiciones resultaría difícil preservar el liderazgo de las ramas in-dustriales tradicionales en el “nuevo patrón” debido, entre otrasrazones, a la transformación de la estructura de los precios interna-cionales de su oferta productiva. Además, estas se caracterizanpor concentrarse en la explotación de economías de escala, loque en un contexto de predominio de restricciones financierasacentuadas, y de bajas tasas de acumulación, tendría asociadasimportantes dificultades operacionales, como destaca García(García, 1996). No obstante las limitaciones objetivas que enfren-taban las ramas tradicionales, se comenzó a trabajar (donde eraposible) en la variación de su “cadena de valor” y a introducir laidea de fomentar clusters.
Por su parte, las ramas de mayor vinculación al desarrollodel progreso científico-técnico –la industria farmacéutica, la bio-tecnológica y la electrónica— no estaban en condiciones de li-derar el proceso de reestructuración del sector industrial, y muchomenos de constituir el núcleo duro del “nuevo patrón”,67 ademásde otras restricciones en los ámbitos de las capacidades instala-das, las tecnologías, los embalajes, etc.
186 CiudadesyFronteras
Mientras que el patrón de desarrollo industrial asumido apartir de 1976 se sustentó en la preeminencia de políticas y de fac-tores vinculados con la industria, en las nuevas condiciones crea-das después de 1990, aunque se conservó la condiciónestratégica de este sector, su dinámica de transformación y cre-cimiento se relacionará con los efectos colaterales o inducidospor el desarrollo de otros sectores.
La transición de un patrón a otro estuvo determinada tam-bién por la necesidad de impulsar el desarrollo de actividades quepermitieran la recuperación más rápida de las inversiones, altiempo que la capacidad de aporte en divisas permitiera sortearlos niveles alcanzados por el déficit de la balanza de pagos.
En términos prácticos, la estructuración del “nuevo patrónde crecimiento de la industria” fue congruente con el fomento deun potencial de demanda efectiva, que surgió como consecuen-cia de las medidas de apertura a la inversión extranjera, la flexibi-lización de los mecanismos de gestión comercial externa, elcrecimiento sostenido del turismo y del segmento del mercadonacional que opera en divisas. La acción conjunta de estas trans-formaciones propició la estructuración de una dinámica de creci-miento de la economía menos dependiente de la evoluciónexclusiva del sector exportador tradicional.
La modificación de los factores determinantes de la diná-mica de reestructuración y dinamismo de la industria manufactu-rera presentaron como saldo positivo el haber contribuido a lasostenibilidad del desempeño favorable de la economía a partirde la segunda mitad de los años 90. La incidencia de la industriaen este resultado es aún más relevante si consideramos que lacaída de la producción industrial fue superior a la del producto(PIB) entre 1989-1993. Pero luego de esa fecha, el crecimiento pro-medio anual de la industria fue superior, aunque con una reversiónparcial después del 2001, como consecuencia del comporta-miento inestable de la industria azucarera y de los efectos acu-mulativos provocados por el retraimiento de la inversión en el
187Ciudades Fragmentadas cf
188 CiudadesyFronteras
sector productivo.
La particularidad principal de los aspectos que sirvieron desoporte a este “nuevo patrón de crecimiento”, es que estuvieronvinculados al fomento del sector de los servicios, especialmentede aquellos que poseían un insuficiente desarrollo en el períodoprevio a la crisis. Entre ellos, cabe señalar los servicios turísticos, in-formáticos, los de apoyo a la gestión empresarial, los bancarios yfinancieros, etc. Fruto de esta tendencia, el peso de los servicios seacrecentó en la estructura global de la economía y, por consi-guiente, se consolidó la propensión a la terciarización de la eco-nomía cubana
La evolución de la tendencia a la terciarización no debeasociarse al simple incremento de la cuota de participación delos servicios en el PIB, sino que en ello convergen factores históricosy aquellos que estuvieron en la base de la reestructuración de laindustria en los años 90.
En Cuba, el esfuerzo realizado en el desarrollo educacionaly otros servicios sociales —salud pública, deporte, cultura, etc.—determinó, históricamente, que mantuvieran un peso decisivo enla estructura del PIB antes de iniciarse la crisis. Empero, la situaciónprevaleciente en la isla no presentaba diferencias sustanciales enrelación con el resto de los países socialistas, en los que se con-centraba la mayor prioridad en los servicios relacionados con lacontinuidad del proceso productivo en la esfera de la circulación.No obstante, en ambos casos era característico el insuficiente des-arrollo de los servicios financieros, de apoyo a las actividades em-presarial, de investigación y desarrollo.
El desarrollo del proceso apertura económica enfrentó deentrada los problemas antes indicados, e incluso determinó la ne-cesidad de realizar un replanteo a fondo sobre la importancia delsector de los servicios en la economía cubana. A esto se añade eltratamiento diferente de problemas poco atendidos en el pasado,como los relativos a la calidad, el marketing, la publicidad, etc.
La priorización del desarrollo del turismo consolidó también
el cambio de enfoque respecto al sector terciario. Su fomento in-tensivo trajo aparejada la modernización y el incremento del im-pacto económico de otros servicios conexos. En estascondiciones, se acrecentó la importancia del diseño industrial, elempleo de las normas internacionales, los aspectos relacionadoscon la propiedad intelectual, la mercadotecnia y los temas degerenciales. En suma, el desarrollo de este proceso se convirtió enun factor difusor de efectos endógenos de crecimiento econó-mico.
La consolidación de la tendencia a la terciarización de laeconomía, sin lugar a dudas, ha permitido aproximar la estructuraeconómica de la isla a las tendencias internacionales. Sin em-bargo, la dinámica de este proceso se ha producido en un con-texto donde el sector primario y secundario aún no han agotadosus posibilidades de transformación tecnológica, ni de acrecentarsu impacto en el desempeño global de la economía. Por el con-trario, la aminoración de la importancia estratégica del sector in-dustrial tiende a intensificar de forma objetiva la propensiónimportadora, al tiempo que pierde relevancia transitoria el temade la sustitución de importaciones.
Implicaciones territoriales de la reestructuración de la industria. Eldesarrollo de la crisis de los 90 provocó un significativo giro en eltratamiento del desarrollo territorial. Obligado por las circunstan-cias, se comenzó a conferir mayor importancia a los factores en-dógenos de crecimiento. No obstante, en términos prácticos ladinámica de este proceso resultó en extremo compleja.
La modificación de los enfoques prevalecientes respecto al papelde los territorios, en el contexto de la reestructuración de la indus-tria y de la economía en general, se reflejó en un mayor énfasisen factores como la descentralización y el involucramiento de losactores regionales y locales.
La participación más activa de los territorios en la solución
189Ciudades Fragmentadas cf
de un conjunto de problemas se debió, entre otras razones, al in-cremento de los niveles de incertidumbre generados por la crisis,los cuales obligaron a la búsqueda de respuesta para un grupode cuestiones, imposibles de encarar de la manera tradicional.Además, la necesidad de un mayor protagonismo de los territoriosresultó congruente con el desarrollo del proceso de apertura eco-nómica, cuyo progreso exigía, inexorablemente, el fomento denuevas capacidades gerenciales.
En este contexto, la evolución de la propensión a que losterritorios gerenciaran de forma autónoma cuestiones que no eranhabituales, se concentró preferentemente en aspectos operativosy no de alcance estratégico. Los márgenes de descentralizaciónestuvieron en correspondencia con esta lógica, en tanto las posi-bilidades de asumir decisiones de forma autónoma abarcaron elmanejo de ciertas partidas del presupuesto, la gestión de las in-dustrias de subordinación local y el funcionamiento de los serviciosbásicos y comerciales.
Por razones objetivas, los gobiernos territoriales continuaronenfrentando limitaciones para ejecutar inversiones de forma au-tónoma y la dependencia a las asignaciones centralizadas paraenfrentar la solución de desequilibrios o problemas de diferentemagnitud. Esto restringió el posible alcance de las iniciativas y laaplicación de criterios innovadores en el ámbito local.
El desarrollo de la crisis convirtió al déficit financiero externoen la principal restricción estructural de la economía cubana. Enestas circunstancias, se instrumentó un mecanismo muy estricto enrelación con la asignación de los recursos financieros nominadosen moneda libremente convertibles (MLC). A esto se añade la ins-trumentación de un mecanismo de regulación global de la eco-nomía anclado en las divisas, el cual profundizó el debilitamientode la planificación a escala territorial.
A las restricciones en la asignación de recursos financierosdebido al agudo déficit financiero —y en particular de monedaconvertible—, la crisis añadió otras dificultades a la gerencia delos territorios. Al respecto, cabe señalar los trastornos provocados
190 CiudadesyFronteras
por el funcionamiento de las empresas de subordinación nacio-nal, cuyas estrategias no responden a los intereses locales sino mi-nisteriales, y las barreras sectoriales surgidas como consecuenciade la especialización económica que generó la industrialización.
Una resultante del proceso de reestructuración de la indus-tria fue que contribuyó —en diferentes direcciones— al relativo in-cremento de las desigualdades entre las distintas regiones yprovincias. Incluso en casos específicos se produjeron retrocesosmarcados respecto a lo alcanzado al amparo de la industrializa-ción.
El reacomodo estructural de la industria preservó la ten-dencia a la concentración de la producción industrial en las pro-
191Ciudades Fragmentadas cf
vincias occidentales, que continuaron aportando más del 50% delvalor de la producción del sector manufacturero, mientras que lasprovincias habaneras contribuyen con cerca del 40%. La crecienteparticipación de las provincias habaneras se explica, por unaparte, porque constituyen los mayores receptores de inversión delpaís; por otra, por su creciente inserción en el “nuevo patrón decrecimiento industrial”.
La región del centro muestras retrocesos en relación con1989. Estos se explican por los efectos combinados del redimen-sionamiento del sector azucarero y en otras ramas, así como porlas dificultades asociadas a la reconversión de un conjunto deplantas de elevada dependencia a los parámetros tecnológicosde los antiguos países socialistas.
Las provincias orientales tienen aspectos comunes con laregión central, pero se destacan por su incidencia global y por lareducción del coeficiente participación de la provincia de San-tiago de Cuba en el aporte regional.
Finalmente, nos detendremos en el proceso crucial de re-dimensionamiento de la industria azucarera. Como ya se indicó,el desarrollo del proceso de industrialización significó un impulsoadicional al desarrollo de la industria azucarera, ya que propicióla ampliación de la base mecánica y tecnológica de la agroin-dustria, la construcción de instalaciones para la producción desubproductos de la caña, etc. Este esfuerzo supuso la ejecuciónde inversiones por un monto superior a los 6 500 millones depesos en el período 1976-1990, cifra equivalente al 37,4% de losrecursos invertidos en la industria manufacturera.
Los cuantiosos recursos destinados a la industria azucareraposibilitaron llegar a producir más del 60% de los aseguramientostécnicos de un ingenio. A esto se añade el incremento del poten-cial productivo de la industria, conformada por 155 centrales, 13refinerías, 13 puertos para embarcar azúcar a granel, más de 300plantas para la producción de derivados y 6 centros de investiga-ción. El incremento del potencial productivo de la industria azu-carera se distribuyó a largo y ancho del país, lo que determinó quesu presencia física se extendiera a 122 municipios; es decir, algo
192 CiudadesyFronteras
más del 72% de territorio nacional.
Con la crisis, la industria azucarera fue sometida a un pro-ceso de redimensionamiento que implicó el cierre de numerosasfábricas —cerca del 60% de las capacidades industriales— y la li-mitación de las cantidades de azúcar producidas. Las implicacio-nes del este proceso de reestructuración han sido múltiples por lassiguientes razones:
-Produjo la desarticulación de la única cadena produc-tiva existente en el país .
193Ciudades Fragmentadas cf
194 CiudadesyFronteras
-El nivel de desarrollo alcanzado por otras ramas de laeconomía no logra compensar en el ámbito local el vacíodejado por la agroindustria.
-Tienden a profundizarse las diferencias territoriales.
-Se restringen las posibilidades de fomentar clusters entorno a la agroindustria.
-Se generan modificaciones importantes en el sistema derelaciones intersectoriales.
La magnitud del redimensionamiento modificó radical-mente el peso que en el orden histórico mantuvo esta industria enla dinámica global de la economía. A su vez, puso en primer planoel tema de la viabilidad misma del proceso, iniciado sin disponerde la cobertura financiera necesaria. Además, la celeridad conque se desarrolló esta compleja transformación evidenció quepredominó un enfoque más sesgado por el pragmatismo y la co-yuntura que por una visión estratégica del desarrollo perspectivodel sector. (Marquetti, 2003).
El reverso del cuadro descrito es el incremento de otrasfuentes de ingresos externos que no sólo compensan el retrocesoprevisto en este aspecto por el sector azucarero, sino también tien-den a modificar el patrón histórico de inserción internacional de laeconomía cubana. En ese sentido, se destacan por su aporte re-ciente los servicios profesionales, la industria biofarmacéutica y eldenominado sector de la ciencia.
El impacto del turismo. El turismo constituyó el sector que li-deró la articulación del “nuevo patrón de crecimiento de la indus-tria”. Ello se explica porque era el único sector que podía asumirese papel, y por las siguientes razones: a) la existencia de una de-manda potencial insuficientemente aprovechada; b) la posibili-dad de fomentar fuertes vínculos intersectoriales, lo cualposibilitaba la difusión del crecimiento del sector al resto de la eco-nomía; c) la existencia de capacidad de expansión a escala na-cional. La prioridad concedida al desarrollo del turismo estuvoorientada también aminorar la excesiva dependencia histórica de
195Ciudades Fragmentadas cf
la economía cubana a la industria azucarera.
En correspondencia con estos propósitos, se desarrollaronmúltiples evaluaciones del potencial de desarrollo a mediano ylargo plazo de la denominada “industria sin chimenea”. La con-clusión de estos trabajos arrojó que en la isla era posible edificarmás de 150 000 habitaciones (véase el cuadro 9) a lo largo yancho de su geografía. A partir de 1990 se inició un importante es-fuerzo inversionista en este sector. Como resultado, el número dehabitaciones que brinda servicios al turismo internacional se tri-plicó entre 1990 y 2005, y se logró un crecimiento promedio anualde alrededor del 9%.
En este contexto, se priorizó el desarrollo de ocho zonas alas que se le confirió la categoría de “polos turísticos”. Esto posibi-litó alcanzar crecimientos significativos en Varadero, el norte deCiego de Ávila y el norte de Holguín que, junto a Ciudad de LaHabana, recepcionan más del 90% de los turistas que arriban a laisla. Sin embargo, Varadero y Ciudad de La Habana concentranel porcentaje mayor, porque son los polos que poseen el mejorbalance entre la infraestructura hotelera y extrahotelera. A estose añade el disponer una imagen internacional consolidada.
Un rasgo característico del desarrollo turístico es que no halogrado la articulación del dinamismo del sector con los requeri-mientos de transformación estructural de los territorios, lo cual hacontribuido a la formación de enclaves. El incremento futuro delimpacto del turismo a escala territorial requiere, inevitablemente,eliminar el enfoque anterior e introducir una perspectiva más inte-gradora de la dinámica este sector, de modo que se posibilite suaprovechamiento con mayor intensidad en sus particularidadeslocales.
Ciencia y biotecnología. Uno de los rasgos distintivos dela economía cubana en el período previo al desarrollo de la crisis,lo constituyó la consolidación de los soportes mínimos de un nú-cleo endógeno de desarrollo científico-técnico. Su eslabón princi-pal fue el fomento de la industria químico-farmacéutica afincadaen la biotecnología y otras ramas afines.
La prioridad concedida al desarrollo de la industria quí-mico-farmacéutica, a la biotecnología y a otras ramas afines seconcibió como un proceso tendiente a modificar la forma tradi-cional de utilización del potencial científico nacional. Estas decisio-nes estuvieron orientadas a posibilitar que las ramas indicadasdesempeñaran un papel más activo en la necesaria variación delperfil de ventajas comparativas de la isla.
En términos de políticas, se decidió ampliar la incidenciade la actividad científica en el fortalecimiento y modernizaciónde la base productiva nacional, aunque privilegiando aquellossectores con capacidad alternativa de generar ingresos externosy contribuir a la sustitución de importaciones. También: a) lograr lautilización racional de la capacidad científica y tecnológica na-cional; b) crear condiciones para un mayor aprovechamiento delas tecnologías foráneas; c) promover la exportación de las tec-nologías nacionales competitivas en los mercados internacionales;d) estimular la transferencia de tecnologías ecológicamente ra-cionales; e) consolidar el trabajo de los polos científicos como es-labón principal organizativo del sistema nacionalcientífico-investigativo; y f) continuar priorizando los recursos asig-nados a la educación, la investigación y el desarrollo.
La creación de los polos científicos respondió al análisis dela experiencia internacional reciente en relación con la organiza-ción de la industria. Al respecto, cabe mencionar la práctica delos distritos industriales y las redes regionales de pequeñas empre-sas. También se consideró limitadamente la problemática de losclusters.
La gradual introducción de la estructura organizativa delos polos respondió a la necesidad resolver, al menos de formaparcial, la pobre calidad de los encadenamientos productivos deesta rama con el resto de la economía, de potenciar las relacionesde cooperación de los centros integrantes del polo y de agilizar elmecanismo de toma de decisiones, fundamentalmente en la in-troducción de los resultados de las investigaciones. El logro deestos propósitos transformó a los polos en el eslabón principal delSistema Nacional de Ciencia y Técnica.
196 CiudadesyFronteras
El primer polo científico se creó en el oeste de la capital,con el objetivo de potenciar el desarrollo de la biotecnología y laindustria farmacéutica. Más tarde, en un lapso de dos o tres años,fueron creándose otros catorce polos, doce de ellos territoriales yel resto de carácter temático. En todos los casos, se siguió el crite-rio selectivo a partir de la excelencia demostrada en el trabajocientífico y tecnológico, así como por los resultados concretos al-canzados.
Los polos e diseñaron en función de las prioridades socioe-conómicas y necesidades de los territorios. Asimismo, se pretendíalograr un mayor aprovechamiento de las potencialidades existen-tes, tanto en las empresas como en otras entidades. En general,han impactado favorablemente, ya que han dado respuesta alos requerimientos locales y nacionales. No obstante, han estadopresentes los problemas de integración a la dinámica productivaterritorial, así como la existencia de limitaciones para convertirseen ejes de elevación de la competitividad. Quizás la única excep-ción sea el polo científico del oeste de Ciudad de La Habana.
Servicios profesionales. El desarrollo de la crisis impuso a lasdiferentes instituciones ministeriales y empresariales explorar nue-vas opciones para la captación de ingresos, fundamentalmentenominados en divisas. Esta situación objetiva posibilitó (de forma“espontánea” en muchos casos) comenzar a utilizar el potencialdisponible en materia de asesoría técnica, la oferta de serviciosespecializados de diseño e ingeniería, etc.
La formalización de acuerdos de colaboración y de asis-tencia técnica en el exterior por parte de la inmensa mayoría delos ministerios amplificó las opciones de las ventas internacionalesde servicios. Los ministerios que lograron mayores progresos en la
197Ciudades Fragmentadas cf
198 CiudadesyFronteras
comercialización internacional de servicios presentaron como de-nominador común las siguientes características: a) disponían deestrategias integrales de exportación; b) las ventas externas cons-tituían un objetivo estratégico; c) presentaban poca dependenciade los ingresos provenientes del mercado interno; d) habían lo-grado la consolidación de nichos de mercado en el exterior, queimplicaron ampliar la infraestructura de servicios; d) estaban ex-puestos a la incidencia directa de la competencia internacional.Esta tendencia adquirió mayores progresos al calor de los diferen-tes convenios firmados con Venezuela, que han contribuido acre-centar el peso de los servicios en la estructura general de lasexportaciones. En consecuencia, la exportación de bienes dismi-nuyó proporcionalmente de un 90% en 1989 a un 38% en el 2004,mientras que las exportaciones de servicios se incrementaron enigual proporción, de un 10 a un 62%.
Los progresos alcanzados en las exportaciones de serviciosestán vinculados también con la transformación de los serviciosprofesionales en un sector estratégico en el orden externo, ya quesu cuota de participación en términos de aportación de ingresosdebe continuar incrementándose. Adicionalmente, se ha conver-tido en un factor de estímulo adicional a la industria turística, laproducción de software, la formación de recursos humanos y deotros servicios conexos. Sin embargo, a escala territorial los efectosde estas transformaciones aún son limitados, y para potenciarlos serequiere de un rediseño de su participación efectiva.
A manera de resumen. Las transformaciones estructuralesque se produjeron en la economía cubana como consecuenciade la crisis, obligaron a replantearse desde una lógica diferenteel papel e importancia de la economía local (territorial). Sin em-bargo, los resultados concretos de este cambio han sido limitados.Se ha mantenido la preeminencia de concentrar en este ámbitola gerencia de los aspectos de naturaleza operativa. El incre-mento relativo del papel de los territorios como resultado del des-arrollo de la crisis no estuvo dirigido a crear ejes articuladores deelevación de la competitividad. Por el contrario, tendió a predo-minar, en múltiples aspectos, la configuración de compartimientosestancos en torno a las nuevas ramas de la economía impulsadasal amparo de la reestructuración industrial.
199Ciudades Fragmentadas cf
Las desigualdades que se generaron fruto de la crisis a es-cala territorial, implican la necesidad de replantearse el perfec-cionamiento de la división político-administrativa vigente, a fin delograr un enfoque más congruente del aprovechamiento de laspotencialidades de los diferentes territorios. A esto se añade la ne-cesidad de rescatar, donde resulte pertinente, el tratamiento re-gional de un grupo de problemas que hoy lo requieren.
El progresivo avance de la terciarización tiene una inciden-cia desigual a escala territorial. En no pocos casos, se ha llegadoa la re-primarización de ciertos territorios, la profundización deciertos vacíos, y también a estimular la “obsolescencia del capitalhumano”. Esta situación tiende a ser más compleja al calor de lamunicipalización de la educación superior y de las perspectivasque se han centrado en torno al fomento de la informática y delas telecomunicaciones.
Referencias bibliográficas
Alburquerque Llorens, Francisco (1995). “Competitividad interna-cional estrategia empresarial y papel de las regiones”, enSerie de Ensayos, IPES, Dirección de políticas y planificaciónregional, documento 95/28, Santiago.
Álvarez, Elena (1994). “El ajuste importador en la economía cu-bana: apuntes para una evaluación”, Boletín de Informa-ción de Economía Cubana, no. 14, CIEM, La Habana.
Bassols Batalla, Ángel y Javier Delgadillo Macías (1992). “Desarrolloregional en Cuba: ejemplo de solución a la desigualdadespacial en América Latina”, Cuadernos de Economía, Ins-tituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México.
Castro Ruz, Fidel (1997). “Discurso pronunciado en el Acto Centralpor el Día de la Ciencia”, en Un pueblo de ciencia, EditorialCITMA–IDICT, La Habana.
———(2005). Cuba: crecer desde el conocimiento, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana.
Díaz González, Rosendo (1997). La política científica de la Revolu-ción Cubana: una evaluación actual, tesis de Maestría, Uni-versidad de Campina, Brasil.
Fernández de Bulnes, Carlos (1993). Competitividad industrial: en-foques y problemas, Instituto Nacional de InvestigacionesEconómicas (INIE), La Habana.
Fernández Font, Mario (1995). “La reestructuración tecnológica dela economía cubana en los próximos años”, Boletín de In-formación de Economía Cubana, no. 23, CIEM, La Habana,septiembre-octubre.
Ferriol, Ángela y Victoria Pérez (1988). Elementos metodológicos ynormativos para la síntesis analítica de proyecciones rama-les de fuerza de trabajo a largo plazo en el sector industrial,Compendio de Investigaciones Económicas, no. 5, INIE, LaHabana.
Ferriol Muruaga, Ángela (1996). “El empleo en Cuba 1980-1995”,Cuba: Investigaciones Económicas, año 2, no.1, La Ha-bana, enero-marzo.
200 CiudadesyFronteras
QFigueras, Miguel Alejandro (1992). “La producción de bienes decapital en Cuba: retos y opciones”, Comercio Exterior, vol.43, no.12, México, diciembre.
——————— (1994). Aspectos estructurales de la economía cu-bana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
Figueras, Miguel et al. (2004). Efectos y futuro del turismo en la eco-nomía cubana, Editorial ASDI, INIE y Universidad de la Re-pública del Uruguay.
García, Adriano (1996). “Reestructuración del sector industrial”, enInvestigaciones Económicas, no. 2, La Habana.
Marquetti, Hiram (1998). “Cuba: balance y perspectivas del pro-ceso diversificación de las exportaciones”, semanario Ne-gocios, La Habana, diciembre.
——— y Anicia García Álvarez (1999). “Proceso de reanimacióndel sector industrial. Principales resultados y problemas”,Balance de la economía cubana a fines de los años 90,CEEC, La Habana.
——— (2001). Cuba: impacto económico de la industria biofarma-céutica, documento del Centro de Estudios de la Econo-mía Cubana.
——— (2002). “La industria manufacturera en Cuba: principalesetapas de su desarrollo”, en Estructura económica deCuba, Editorial, Félix Varela, La Habana.
——— (2003). Cuba: los dilemas de la reestructuración de la indus-tria azucarera, en htpp//www.uh.cu/centros/ceec….
Meyer-Stamper, Jörg (1999). Estrategias de desarrollo local/regio-nal: cluster, políticas de ubicación y competitividad sisté-
205Ciudades Fragmentadas cf
mica, en sitio http://www.monografía.com/trabajos.pdf
MINAZ (1989 y 1991). Informes de la gestión del ministerio, La Ha-bana.
Oficina Nacional de Estadísticas (1996). Anuario Estadístico deCuba 1990, Editorial Estadística, La Habana.
ONE (2006): Anuario Estadístico de Cuba 2005, Editorial Estadística,La Habana.
Pons, Hugo: “La industria de bienes de capital en Cuba: situaciónactual y perspectivas” en Cuba: Investigaciones Económi-cas, año 3, no.2, La Habana, abril–junio de 1998.
ONUDI (1997): Desarrollo Industrial. Informe Mundial 1991, Fondo deCultura Económica, México.
¿Qué significa hoy hablar de fronteras en el interior de lasciudades y de las regiones? ¿Qué nuevos procesos refiere y cuálesson los entramados nacionales y globales en los que se inscribe?Por último, ¿en qué medida la noción de fronteras resulta útil paraexplicar estos cambios?
Una primera lectura de los trabajos presentados en el taller“Fronteras Internas: las Nuevas Formas de la Exclusión Urbana”muestra la oportunidad de plantear la clásica cuestión de la se-gregación urbana en términos de fronteras internas, en tanto apa-rece como una noción fértil para caracterizar los nuevos procesosde crecimiento en cinco ciudades caribeñas, y a la vez, social-mente relevante, porque permite trazar ejes de discusión que ac-tualizan teórica y empíricamente el debate sobre la cuestiónurbana.
Otro aspecto importante, asociado al debate en el taller,
206 CiudadesyFronteras
es el renovado interés por la reflexión comparativa para apreciarmejor las particularidades de cada una de las ciudades y, simul-táneamente, poner a prueba la validez de los conceptos utiliza-dos para interpretarlas. También para abrir la noción hacia unanálisis crítico desde una perspectiva caribeña y latinoamericana,y para explorar la dimensión política de una interpretación urbanaregional. La importancia y la dificultad de plantear un análisis crí-tico desde una perspectiva regional son evidentes. Las diferenciasson obvias, pero también lo son las insuficiencias de los diagnósti-cos particulares. En ese sentido, la problemática de la urbaniza-ción caribeña y latinoamericana vuelve a cobrar sentido.
Los cinco trabajos utilizan el término “fronteras internas”como concepto, si bien en algunas reflexiones se desliza comometáfora de cierta territorialidad. Cada uno ilumina diferentes aris-tas del tema en cinco ciudades caribeñas, pero todos reenvían ala tensión entre procesos de segregación y articulación urbanas,tratando de desentrañar la particular combinación entre la nue-vas fronteras que aparecen y las tradicionales que perviven. Setrata de procesos que guardan una estrecha relación con el au-mento de la desigualdad que caracteriza a la región en las últimasdécadas.
La configuración misma de estos límites modelados por lahistoria larga de las ciudades se constituye en el proceso privile-giado para analizar los nuevos modos de construir distancia, comodispositivo de socialización en las metrópolis actuales. Frente a lasmarcas de la distancia material y simbólica en la ciudad, los dife-rentes actores han definido históricamente sus estrategias paramodificarla, las tecnologías, los instrumentos, sus saberes. Todoslos trabajos plantean un abordaje histórico de la cuestión y es po-sible reconocer en cada periodización hipótesis de interpretaciónde los procesos analizados.
Cuatro trabajos —sobre Santo Domingo, Santiago, PuertoPríncipe y La Habana— desarrollan la noción de fronteras internaspara identificar las nuevas desigualdades y las pautas de diferen-ciación socioeconómica en la ciudad, elementos que aparecenimprescindibles para la definición de las políticas urbanas; el
207Ciudades Fragmentadas cf
quinto —San Juan— se centra más en las modalidades de produc-ción de conocimiento e intervención en la ciudad.
El trabajo de Maribel Villalona se pregunta quiénes hacenlas fronteras internas en la ciudad de Santo Domingo —capital dela República Dominicana—, si el sector informal o la infraestructuraoficial, con sus megaproyectos urbanos. Para responder esta in-terrogante, parte de un análisis histórico del crecimiento de la ciu-dad que hoy concentra una tercera parte de la población delpaís. Desde la ecología urbana, entendida como el intercambioentre distintas áreas de la ciudad, la presentación caracteriza elproceso de segregación desde su origen colonial hasta la ciudadactual, cuando da cuenta de la creciente distancia entre los ba-rrios amurallados resultado de la suburbanización de las elites, ylos barrios pobres con sus fronteras internas.
El estudio de Julio César Corral, se centra en las fronterasentre el espacio público y el espacio privado en las diferentes par-tes que componen la ciudad de Santiago de los Caballeros, se-gunda ciudad de importancia de la República Dominicana. Lafrontera definida (legal) y la frontera difusa (ilegal) se revelancomo dos caras de la desigualdad que se manifiesta en las dife-rentes calidades de los espacios públicos y privados. Por unaparte, el dominio de fronteras formalmente establecidas tiende aaumentar la distancia social entre los ciudadanos, facilitando elcontrol privado del espacio público ante la ineficiencia del go-bierno local. Por otra, las fronteras difusas características dedonde habitan los grupos más pobres configuran un espacio pú-blico/privado integrado aunque generan una mayor inversión eninfraestructura y servicios por parte del gobierno local. Según elautor, en este proceso, el ayuntamiento se enfrenta al desafío deasumir su rol planificador y gestor de fronteras como un modo deanticiparse a los desafíos de la realidad urbana.
El trabajo de René A. González Rego describe La Habanaplanteando como horizonte de sentido la posibilidad de aspirar auna igualdad espacial de oportunidades de desarrollo de la baseproductiva, de la dotación de servicios básicos, y de seguridadciudadana, aun cuando las condiciones materiales de la viviendano sean las adecuadas. El autor pone en cuestión la clasificaciónde asentamientos insalubres dada por las condiciones materialesde la vivienda a algunos sectores de la ciudad, sin considerar el es-
208 CiudadesyFronteras
tatus económico de sus residentes. Esta clasificación restringidarequiere, en el caso cubano, de un riguroso análisis sobre la estra-tificación social del territorio urbano, ya que el acceso general alos servicios esenciales de la reproducción social es absoluta-mente independiente de la estratificación económica. En ese sen-tido, el hecho de vivir en un barrio insalubre no los conviertedirectamente en marginados ni marginales, en tanto esto no locondiciona el hábitat.
El estudio de Dominique Mathon plantea la segregaciónurbana de Puerto Príncipe, en Haití, como resultado de un des-arrollo urbano basado en una crisis y exclusión sistemática. El Es-tado se evidencia en una actitud de laissez faire que refuerzasituaciones y procesos segregacionistas. En este contexto, la fron-tera no desaparece sino se modifica, se transforma en el tiempo.La complejidad de la organización espacial da cuenta de la exis-tencia de múltiples fronteras que expresan modalidades diferen-ciadas de apropiación y transformación de la ciudad. La autoracaracteriza el espacio urbano metropolitano como un teatro delas luchas políticas, y a los barrios precarios como el lugar de cons-titución de un movimiento popular que comienza a articularse demanera no estructurada en una demanda de “derecho a la ciu-dad”.
Finalmente, el trabajo de Jorge L. Lizardi se preguntaacerca del mito de la ausencia de planificación urbana y, en con-secuencia, la capacidad de la planificación para desmaterializarlas incipientes geografías de la exclusión en la zona metropolitanade San Juan de Puerto Rico. Su presentación tiene el propósito deenunciar algunas hipótesis y perspectivas desde las cuales cues-tionar los instrumentos de la planificación urbana. En particular,desarrolla el problema de la producción misma del saber sobreurbanismo, las condiciones en las que se produce ese conoci-miento y los compromisos en los que incurren los llamados “consul-tores” a través de sus contrataciones por el Estado. El análisiscoloca el acento en las maneras en que las intervenciones urba-nas están condicionadas por las relaciones de poder que fijan laconcepción del urbanismo.
La lectura de los cinco trabajos tuvo la preocupación porno partir de un planteo normativo, desde un modelo de integra-ción igualitaria ideal ni la defensa pragmática y acrítica de la frag-
209Ciudades Fragmentadas cf
210 CiudadesyFronteras
mentación vigente. Tampoco supuso intentar una valoración neu-tra, sino tratar de inscribir la cuestión de fronteras internas en uncampo más amplio como reveladora de cambios en los modosde construir la ciudad y en las prácticas políticas y de planificaciónurbana. Los comentarios se desarrollan alrededor de tres ejes deanálisis.
-El primero da cuenta de las especificidades de las fron-teras internas, tratando de desentrañar la particular com-binación de las nuevas fronteras que aparecen y lastradicionales que perviven en cada una de las ciudades.
-Un segundo eje presenta la relación entre fronteras in-ternas y las recientes intervenciones de la planificación ur-bana.
-Finalmente, el tercero plantea la articulación del con-cepto fronteras internas con la historia de los estudios ur-banos en clave caribeña y latinoamericana.
Especificidades de las fronteras internas. Malo (2006) llamala atención sobre los alcances de la institución frontera, señalandoque nunca fue sólo una línea que delimitaba el territorio en el queterminaba la soberanía de un país y empezaba la del otro; ligadaa la historia del Estado-nación europeo, se constituyó desde susorígenes en un principio ordenador del mundo. Las fronteras im-periales eran condición de estabilidad de las fronteras nacionalesintraeuropeas y, para nosotros, de sobredeterminación colonial.
Con la globalización, sin embargo, la frontera sufre un pro-ceso paradójico de vacilación y de proliferación/endurecimiento:vacila como límite de la soberanía nacional; pero se endurece yse multiplica como punto de control selectivo de la movilidad dehombres y mujeres. Frente a la desterritorialización de la globaliza-ción, aparece en la escena la materialización de los muros. Losejemplos de la frontera entre los Estados Unidos y México, y entrePalestina e Israel, son sólo algunas de estas paradojas. Estas con-diciones dan cuenta de una nueva naturaleza de la relación entrefrontera externa y frontera interna, a las tradicionales fronteras po-líticas y jurisdiccionales se suman los límites étnicos, socioeconómi-cos que fragmentan el espacio urbano.
211Ciudades Fragmentadas cf
La frontera se despliega en los diferentes trabajos en situa-ciones concretas y particulares, caracterizando los conflictos queestas fronteras crean o reproducen en cada una de las ciudades.Los atributos comunes son la asociación de las fronteras internascon la idea de límites, de delimitación de las partes de la ciudad;su contrapunto: la continuidad y totalidad de la configuración ur-bana.
Fronteras: límites y continuidad. Un límite puede ser anali-zado como contribución a la constitución de continuidades. Enese sentido, también es registro de la interacción. La frontera in-terna está marcada por la continuidad y la presencia de gradien-tes allí donde el sentido común sugiere ruptura y discontinuidad.
La presentación de M. Villalona identifica ciertas obras deinfraestructura vial como fracturas que acentúan la división norte-sur. Las avenidas pueden ser fronteras duras, pantallas para ocul-tar los barrios populares y acordonarlos, o fronteras elevadas queprivilegian la minoría poseedora de vehículos privados y deja endesventaja a la mayoría de peatones y al transporte público.
Más interesado por las características y el impacto de losintercambios, el trabajo de J. C. Corral se centra en una distinciónfundamental de la ciudad, como es la diferencia entre espaciopúblico y espacio privado. A partir de este recorte, identifica dosmodalidades de demarcación de estos ámbitos de naturaleza ju-rídica y social diferentes: una definida y otra difusa. Las fronterasentre el espacio público y el espacio privado aparecen, enambos casos, como zonas frágiles, lugares donde los diferentesactores definen estrategias para acortar o aumentar las distanciasen la ciudad.
El estudio de D. Mathon observa que ante un Estado queno asume su papel regulador, otros actores —mafias, grupos deresidentes, etc.— ejercen otras formas de control sobre el territorio,dando lugar a dos tipos de fronteras materiales y simbólicas, liga-das a la inseguridad y la violencia. Las fronteras de la inseguridadson resultado tanto de la población de los barrios precarios —quesufren ataques de bandidos y se organiza en brigadas de vigilan-cia— como de la población de los barrios acomodados, que con-trata compañías de seguridad privadas y construye grandes
212 CiudadesyFronteras
muros de cerramiento alrededor de sus viviendas. Las fronteras dela violencia son los territorios controlados por grupos armados queimponen su ley por la fuerza. Entre ambas fronteras hay una inte-rrelación estrecha, dado que la violencia se articula con la insegu-ridad, un modelo de segregación más difuso —pero no menosvisible— que atraviesa la ciudad de Puerto Príncipe.
Fronteras: partes y unidad. La presencia de límites suponela diferenciación entre partes y, al mismo tiempo, la relación conla totalidad de la ciudad. Su existencia pone en cuestión una ca-racterística primordial: su unidad, también la hipótesis de una uni-dad anterior perdida. Ahora bien, cuando hablamos de fronteras,hablamos de homogeneidades internas que desafían una unidadcaracterizada fundamentalmente por la diversidad como atributoesencial de la ciudad.
El trabajo de R. González Rego se pregunta acerca de lascaracterísticas internas de las unidades socioespaciales que lasfronteras separan o unen. Su preocupación tiene que ver con aso-ciar la noción de fronteras sólo con la delimitación de situacionespolarizadas que aparecen como verdaderas particiones de la ciu-dad. La ciudad de La Habana tiene la particularidad de poneren cuestión ciertas asociaciones naturalizadas, cuando al hechode vivir en un barrio insalubre se le asocian, sin más, otra serie decarencias. Si bien la calidad del espacio urbano no es homogé-nea en la ciudad, el autor señala que se trata sólo de una de lasdimensiones de las oportunidades de desarrollo de quienes la ha-bitan.
Finalmente, el trabajo de Jorge Lizardi desarrolla la nociónde fronteras que califica como elusivas, aplicada a los modos deproducción de conocimiento acerca de la ciudad, en particularlas relaciones de poder y, en consecuencia, las fronteras que seestablecen entre los diferentes roles que desempeñan los profe-sionales de la ciudad. También indaga sobre las modalidades dela intervención urbana a partir de la organización fragmentadade la planificación urbana en la administración pública, en parti-cular los límites entre las diferentes jurisdicciones que operan sobrela ciudad y la autorreproducción como principal objetivo de lasburocracias.
Fronteras internas y planificación urbana. Los cinco tra-bajos aluden a la relación entre fronteras internas y las modalida-des de planificación urbana. Desde el optimismo modernizadorde los alcances de la planificación urbana hasta su crítica más ra-dical, en general, la planificación ha sido más útil por aquello queconnota que por sus resultados concretos. Tal vez, tanto quienesplantean la ausencia de planificación como quienes por el con-trario, ponen en videncia su exceso expresan una excesiva con-fianza en los efectos de la planificación.
La planificación remite, en un sentido restringido, a una ra-cionalidad científico-técnica. Aparece ubicada entre un nivel po-lítico y otro administrativo, y su actividad encierra la tensión entredescripción y prescripción. Para analizarla, es necesario conside-rarla en el contexto de un proceso de toma de decisiones máscomplejo, como un entramado de intereses donde la lógica de laplanificación (la de la racionalidad funcional) y la lógica de la po-lítica (la legitimidad) se articulan con las demandas sociales. Va-rios de los trabajos presentados remiten a la clásica división entrepolítica y técnica, distinción que aparece crucial al momento deanalizar la planificación urbana. Estos aspectos, en general, sonestudiados de manera separada, aunque son empíricamente in-separables.
La presentación de J. Lizardi traza lo que denomina “el la-berinto de las relaciones de poder” en la planificación urbana deSan Juan de Puerto Rico, caracterizando las condiciones de pro-ducción del conocimiento sobre la ciudad. Por un lado, a partir dela formación de los profesionales que intervienen en ella —ingenie-ros, arquitectos—y, por otro, la relación de estos con el Gobierno.Se trata de una relación fuertemente asimétrica donde el régimende visibilidad de la obra pública predomina sobre la idea de pro-yecto de ciudad.
Las grandes ciudades de los sistemas urbanos nacionales,como lo son las analizadas en las diferentes presentaciones, con-tinúan siendo territorios de concentración del poder económico ypolítico. Esta afirmación puede parecer trivial, pero es necesariapara dar cuenta de algunas ficciones desarrolladas alrededor delas ventajas de la descentralización a partir de los años 80 en nues-tra región, tendencia reforzada por las crisis de legitimidad política
213Ciudades Fragmentadas cf
así como por la crisis fiscal del Estado.
El trabajo de Julio César Corral llama la atención sobre lafalta de articulación entre los diferentes niveles de la administra-ción pública y la debilidad del ayuntamiento frente al poder de losactores privados en la ciudad Santiago de los Caballeros. Su con-secuencia es un modelo de ciudad basado en la agregación departes sin una visión de totalidad.
El estudio de D. Mathon presenta la ciudad de Puerto Prín-cipe, lugar de concentración de más del 50% de la población ur-bana del país, como uno de los principales polos de lamovilización política y social. La ciudad emerge, en los años 80,como el territorio de un movimiento social reivindicativo de dere-chos articulados a demandas de modernización económica e in-tegración social, demandas sociales que “reiteran” las quecruzaron la historia del país.
Ambos trabajos intentan demostrar que no se trata de unaausencia de planificación, sino de una combinación bastante per-versa de procesos económicos, opciones de planificación urbanay prácticas políticas que construyeron un modelo de exclusióndonde muchos pierden y pocos son los ganadores.
Los trabajos de Villalona, Corral y Lizardi señalan la dificul-tad de construir una visión de ciudad metropolitana y la persisten-cia de políticas intraurbanas, sectoriales y locales. En ambasciudades, Santo Domingo y San Juan, la forma que adoptan estaspolíticas es la de megaproyectos, como dinamizadores de la eco-nomía y atractores de inversión extranjera; en suma, la nueva ima-gen de progreso urbano despojada de los contrastes socialesvigentes.
Finalmente, esto remite a pensar los modos de circulacióndel conocimiento a la acción, a construir las condiciones de unmarco de acción que beneficie a los sectores postergados. Ensíntesis, el desafío es cambiar la orientación de la acción frente alriesgo de caer en la crítica fácil a toda acción.
Una articulación con la historia de las ideas. Por detrás deestas cuestiones, siguen vigentes algunas interrogantes clásicasque estuvieron en los inicios de la construcción de un campo dis-
214 CiudadesyFronteras
215Ciudades Fragmentadas cf
ciplinar que construyó la ciudad como un objeto de estudio y ac-ción, y refiere a las vinculaciones que se establecen entre las res-puestas que la política urbana ofrece a las demandas sociales.
El consenso acerca del contenido de los valores públicosde la ciudad se hizo cada vez menos evidente en las últimas dé-cadas. Emergió un nuevo léxico crítico con términos como “archi-pielización”, “fragmentación” o viejos términos revisitados como“segregación”, “polarización” para intentar dar cuenta de la pe-culiaridad de los procesos urbanos recientes. Las palabras expre-san una partición de la ciudad que pone en jaque su unidad y suintegración. El clásico debate de centro y periferia se renueva,porque resulta insuficiente para dar cuenta de los alcances de la“cuestión urbana” actual, así como de las formas de intervenciónde la planificación urbana. Sin lugar a dudas, la noción de fronte-ras internas se inscribe en este debate.
En este contexto, parece conveniente volver a la pertinen-cia de plantear la discusión acerca de una urbanización regional.Entre sus rasgos peculiares, tal como lo desarrollan los cinco tra-bajos, se encuentran la agudeza excepcional de la segregaciónresidencial y la debilidad de los gobiernos y las administraciones lo-cales al momento de regular lo público.
La urbanización latinoamericana no puede comprendersesin especificar los procesos de diferenciación socioespacial. Laoposición entre opulencia y pobreza en un espacio urbano com-partido es un tema clásico de la sociología urbana. Las categoríasanalíticas usadas para dar cuenta de la división social de espacioson múltiples y varían según los paradigmas dominantes en la in-vestigación urbana.
Durante los años 70, una de las aproximaciones que con-tribuyó a pensar la división social del espacio fue el concepto demarginalidad, que planteaba el problema en su dimensión cultu-ral: las barreras de tipo cultural eran las que colocaban a la pobla-ción al margen del desarrollo. En una versión esquematizada, elmotor del desarrollo era la variable cultural-ecológica, que permi-tiría echar andar la modernización y, por lo tanto, la conversiónde las sociedades rurales tradicionales en sociedades urbanas
216 CiudadesyFronteras
Referencias bibliográficas
Gorelik, A. (2005). “La producción de la ciudad latinoamericana”,Tempo Social, revista de Sociología dela USPI.
Jaramillo, S. y L. Cuervo (1993). “Tendencias recientes y principalescambios en la estructura espacial delos países latinoamericanos”, en Urba-nización latinoamericana, ColecciónHistoria y Teoría Latinoamericana, Edi-torial Escala, México.
Malo, M. (2006). “Fronteras interiores y exteriores”, revista Contra-poder, Madrid.
T219Ciudades Fragmentadas cf
modernas.
La perspectiva marxista de los años 70 también contribuyóa pensar la división social del espacio. La teoría de la urbanizacióndependiente trató de comprender sus aspectos conflictivos y susdiscontinuidades frente al carácter dual y adaptativo desarrolladoen los abordajes anteriores. En este marco, la población marginalera la población excedente de una acumulación dependiente;las prácticas denominadas tradicionales constituían las prácticasligadas a la miseria. Las críticas posteriores llaman la atenciónsobre el carácter capitalista de las formaciones sociales latinoa-mericanas y centran su preocupación sobre la comprensión delos procesos de acumulación, mediados por la lógica capitalistade estructuración del espacio y particularmente por la renta delsuelo. El mecanismo capitalista de los precios del suelo urbanohace posible que una parte cada vez más considerable del pro-ducto social vaya a parar a manos de los rentistas.
Más recientemente, cuando la lucha contra la pobreza sevolvió una estrategia priorizada en la región, la noción de pobrezaapareció de manera más frecuente en los estudios urbanos. Así,pasó a ocupar un lugar destacado en la investigación referida ala división social del espacio.
Estas perspectivas vigentes con diferentes intensidades enlos estudios urbanos hasta principios de los años 90, en realidad, nonecesariamente refieren a los mismos objetos de investigación.Mientras que el concepto de marginalidad y los diferentes acer-camientos desde el marxismo constituyen intentos globales de in-terpretación de la sociedad, la noción de pobreza se refiere,fundamentalmente, al consumo individual o colectivo, por partede las familias, de bienes y servicios provistos por el mercado o porel Estado. En este contexto, las fuertes transformaciones que seobservan desde los años 80 inauguran otras reflexiones interpe-lando las conceptualizaciones sobre la pobreza urbana y danlugar a nuevos planteos. Asociados al estudio de la pobreza en yde las ciudades, cobran nuevamente protagonismo los concep-tos como segregación. Dado que este término tiene en sus oríge-nes —y en gran medida en la actualidad— una connotaciónfuncionalista y ecológica, diversos autores plantean nuevas cate-gorías para caracterizar nuevas configuraciones que expresan la
220 CiudadesyFronteras
articulación entre procesos de profundización de la alteridad cen-tro-periferia con las nuevas formas de fragmentación urbana. Lanoción de fronteras internas requiere dialogar con la tradición delpensamiento crítico anterior. Este diálogo resta completarse yplantea el desafío de no dejar sepultado el intento crítico colec-tivo de producción de una teoría sobre la ciudad que hubo en laregión en los años 50-70, y evitar el riesgo de decir lo mismo conotras palabras sin identificar nuevas problemáticas.
Los cambios más recientes han sido pensados despojadosde la ciudad, y en algún sentido, la desterritorialización de estostemas ha implicado la despolitización de la cuestión urbana ennuestra región. Las presentaciones y el debate en el taller plan-tean una forma de ver la ciudad y sus fronteras internas como te-rritorios en disputa, una lectura que contribuye a debatir y acolocar en la agenda pública la función social de la ciudad.
Tenemos sobre la mesa los análisis de cinco ciudades ca-ribeñas, cuatro capitales nacionales fundadas por la colonia alborde del mar —La Habana, Santo Domingo, San Juan y PuertoPríncipe— y una cabecera regional dominicana: Santiago de losCaballeros. Se ha estudiado en ellas el eventual surgimiento defronteras internas como nuevas formas de exclusión urbana. Vea-mos primero, brevemente, lo que se presenta, y a continuación lasconsideraciones que nos sugiere.
René González Rego propone una aproximación socioes-pacial al desarrollo de la ciudad de La Habana. Inicia su recorridocon una descripción de las transformaciones urbanas en las eta-pas colonial, capitalista y socialista, para adentrarse luego en lascontradicciones surgidas a partir de lo que en Cuba se ha llamadoel Período Especial, es decir, la crisis económica, social y políticaabierta con la desaparición de los países socialistas europeos.
El análisis de la oportunidad y conveniencia del uso delconcepto de fronteras internas para la capital habanera es algofluctuante. De una parte, afirma que “se dificulta el análisis bajo laóptica de la presencia de fronteras como sinónimo de exclusión ode desigualdad de oportunidades, ya que no existen diferenciasespaciales marcadas en la trama urbana en cuanto a los ingresos,grupos sociales u otras variables socioeconómicas”. Pero unas pá-
221Ciudades Fragmentadas cf
ginas después, admite: “Este proceso de diferenciación social haconllevado, en muchos casos a otro paralelo de recomposiciónsocial del sector residencial, ejemplos son los barrios de Miramar yVedado (…) Este proceso de recomposición social ha originadocomo contraparte otros sectores de la ciudad que se continúandeteriorando y deprimiendo cada vez más, dada la carencia derecursos por parte del Estado para darle solución inmediata al malestado de sus viviendas y vías de comunicación”.
Aparentemente insatisfecho con lo escrito, vuelve a pre-guntarse: “Las viejas diferencias persisten y existen otras nuevas,pero ¿es recurrente el término frontera para el caso cubano? Deexistir, ¿son sinónimos de exclusión en una sociedad como la cu-bana?” Y se responde: “Situaciones polarizadas no distinguen a lasociedad cubana, ya sean grupos sociodemográficos, socioeco-nómicos, socioprofesionales, ya que se evidencia una relativa ho-mogeneidad de oportunidades de vida y equidades en el accesoa la seguridad social, aunque a partir de los 90 se ha insistidomucho en el aumento de las distancias sociales y desigualdadesterritoriales”.
Sin embargo, reconoce la fuerte diferenciación de lafranja norte en la ciudad respecto del resto de la trama urbana yse interroga: “A propósito de flujos, fronteras y exclusión en lafranja norte de la ciudad, se torna complejo poder hablar de“fronteras” y “exclusión” cuando se producen flujos de personas yretroalimentación constante y creciente. (…) ¿Coinciden espa-cialmente estos lugares de residencias con las localidades dedonde provienen los empleados de limpieza, guardias de seguri-dad, jardineros, etc?”.
No parece un argumento muy convincente el negar la re-alidad de las fronteras por el hecho de que se den flujos a travésde ellas. Justamente son esos intercambios asimétricos los que ca-racterizan las fronteras. También a las comunidades residencialescerradas y amuralladas de Buenos Aires o Sao Paulo arriban em-pleados de limpieza, guardias de seguridad y jardineros que noviven en ellas, y no por eso dejan de existir dramáticamente esasfronteras. Las fronteras no suelen ser lugares infranqueables, sinode permeabilidad selectiva. Y seleccionar siempre es excluir.
Para concluir, plantea la decisiva cuestión: “En el caso deLa Habana ¿Es posible desde las políticas públicas la recuperaciónde la fragmentación espacial existente?”. Pone como ejemplo losabarcadores programas sociales en educación, salud pública,cultura. Menciona igualmente en detalle la existencia y el papelde los llamados Talleres de Transformación Integral de Barrios y susproyectos de participación comunitaria. Sin negar el importantepapel que cumplen a escala barrial, hay que recordar que esostalleres existen sólo en veinte de los cerca de cien Consejos Popu-lares existentes en la ciudad. Disponen de muy limitados recursosy no cubren ni el 10% de la población habanera, por lo que el im-pacto a escala metropolitana es reducido.
Maribel Villalona se pregunta quiénes hacen frontera: ¿elsector informal o la infraestructura oficial? Desarrolla de inicio unrecorrido por la ciudad barroca europea, la ciudad industrial y lamoderna para poder entender las dinámicas actuales. Constataque en Santo Domingo la estratificación social se tradujo en unasegregación espacial en que los habitantes vivían al Norte y losciudadanos al Sur, aunque hasta fines del siglo XIX podían encon-trarse todavía en un sistema de espacios públicos comunes. In-cluso en el siglo XX, a pesar de una fractura ya claramentedefinida en dos arcos periféricos, se produce una movilidad cons-tante hacia el centro urbano amurallado. Los hechos de la dé-cada del 60 subrayan esa fractura.
Los últimos años del siglo XX presencian una dura agresiónconstituida por la apertura de las autopistas urbanas. Son canalesque facilitan y al mismo tiempo estimulan el transporte privado yproducen profundas heridas en la trama urbana, vinculando aunos y desvinculando a otros.
Paralelamente, la inserción de República Dominicana en laeconomía global se acompaña de las mismas características quemuestran las ciudades globales: la aparición de los condominios ylos barrios cerrados, la violencia urbana y el consiguiente urba-nismo del miedo, la pérdida del sentido y la mercantilización delos lugares públicos, etc. Y termina Maribel: “Pero la ciudad me-tropolitana no está condenada a negar el sentido originario de laciudad, sino que puede multiplicarlo. El reto real consiste en esta-blecer una dialéctica positiva entre centralidades y movilidad yen hacer del espacio público el hilo de Ariadna que nos conduzcapor lugares productores de sentido. Un sentido que puede ser re-
222 CiudadesyFronteras
cuperado mediante la renovación urbana, si participan los dosprincipales hacedores de fronteras, el Estado y la ciudadanía, elprimero con la ausencia de programas sociales integrales y sus ab-surdos programas de infraestructura, el segundo que con su men-talidad lleva las fronteras allí donde va”.
Dominique Mathon analiza las fronteras internas de PuertoPríncipe como nuevas formas de exclusión. Desde el siglo XVIII serefleja en el espacio urbano toda la tensión, la desigualdad socialinducida por un sistema colonial basado en la segregación racialy la explotación servil del hombre. El acceso al suelo y a la vi-vienda aparece como uno de los mecanismos fundadores de lasegregación. Las características topográficas del sitio parecendesempeñar un papel en la determinación de la accesibilidad alsuelo. La parte “baja” de la ciudad —insalubre y sujeta a inunda-ciones— está ocupada por las familias pobres, mientras que laparte “alta”, más seca, se convierte progresivamente en el lugarde residencia privilegiado por la burguesía. Una tendencia que seconfirmará durante las etapas sucesivas de crecimiento de laaglomeración.
La puesta entre paréntesis de la soberanía del país con laocupación norteamericana (1915-1934) augura un doble proceso:el ritmo de crecimiento de la capital haitiana se acelera, al tiempoque se refuerza la centralización y, con ello, la primacía de PuertoPríncipe. La densificación del centro continúa mientras prosiguenlas migraciones sucesivas de la burguesía hacia la periferia. La “ex-plosión urbana” de 1950-1982 aumenta los problemas urbanos yconsolida la segregación. La población se acerca al medio millónen 1982. La ciudad-capital se extiende sin intervenciones mayoresen infraestructuras, servicios o vivienda por parte del Gobierno.
En resumen, se puede decir que la evolución del creci-miento de Puerto Príncipe pone de manifiesto, por un lado, la de-bilidad de las intervenciones del Estado en la gestión yplanificación del espacio urbano metropolitano; por otro —y resul-tante de lo anterior— la apropiación y transformación diferen-ciada del espacio. Más allá de una relación de causa a efecto ode la mera transposición espacial de una crisis multidimensional,cabe resaltar la interacción dinámica que prevalece entre el bi-nomio crisis/exclusión y el espacio urbano.
223Ciudades Fragmentadas cf
224 CiudadesyFronteras
De otra parte, desde 2004 la violencia ha alcanzado nive-les y formas desconocidas hasta la fecha. En el contexto de la crisispolítica, nacen en varios barrios populares bandas armadas queimponen su ley después de haber delimitado su territorio. Apareceentonces una nueva forma de control de los territorios, como losmercados de donde sacan dinero a los vendedores. De ello resul-tan respuestas individuales, pero también mutaciones espacialesmayores como los desplazamientos de familias hacia barrios másseguros, lo cual conduce, en algunos casos, a la creación de nue-vos asentamientos.
Entre 1986 y 2006 se observa una disminución sustancial dela contribución del sector secundario al PIB, mientras que la parti-cipación del sector terciario conoce un incremento mantenido,con un peso creciente del sector informal. Muchas maquilasdejan el país para instalarse en República Dominicana, Jamaica oCosta Rica, al tiempo que se constata una constante disminuciónde la actividad turística. Todo ello concurre a la desorganizaciónde la ciudad y la exacerbación de situaciones de tensión y con-flictos. Algunas arterias se convierten en áreas de mercado, cre-ando una competencia funcional en el uso del espacio.
La violencia y la inseguridad contribuyen, en buena me-dida, a la emergencia de nuevas fronteras. En el área metropoli-tana se pueden percibir, a lo largo de su evolución, diferentesfronteras. La frontera no desaparece, sino que se modifica y trans-forma. Es una construcción social, reveladora de una realidad so-cial y económica. Se ha ido articulando una estrategia de“repliegue” utilizada por la burguesía y la clase media alta en lasdiferentes fases del crecimiento urbano. La migración hacia los Es-tados Unidos y Canadá es su último recurso.
Dominique constata, finalmente, que cuando el Estadoestá ausente y no asume su papel de regulación, otros actores —mafias, grupos de residentes, etc.— con lógicas diferentes y otrosobjetivos tienden a ejercer ciertas formas de control territorial.
Julio César Corral examina la frontera entre los espaciospúblicos y los privados en la estructuración de la ciudad de San-tiago de los Caballeros. Constata el dominio del poder de la ges-tión de los actores sociales privados sobre el de la administración
225Ciudades Fragmentadas cf
y planificación del ayuntamiento, pero también verifica su pasivi-dad en la defensa de los intereses comunes cuando el generadorde la frontera espacio público-espacio privado ha sido el Go-bierno central.
Interpreta la frontera entre lo privado y lo público comofrontera entre lo propio y lo común, fundamentada en la protec-ción de lo privado frente a la inseguridad del espacio público.Comprueba que las normas garantizan la inviolabilidad del espa-cio privado, pero no la del espacio público, ya que la legislaciónlocal no permite declarar de interés social una tierra urbana. Y enun entorno donde domina la competitividad económica de laciudad en el contexto globalizado, la seguridad urbana de los gru-pos dominantes y la estratificación social en un territorio de inmi-grantes, es interesante constatar el descenso dramático de latierra urbana pública en Santiago de los Caballeros de un 25% en1960 a un 15% en la actualidad.
Julio propone una interesante distinción entre dos catego-rías analíticas: las fronteras definidas y las difusas. Para él, las prime-ras constituyen demarcaciones formalmente establecidas entrela vía pública y las edificaciones, distancias que regulan la gestióndel espacio de contacto entre lo público y lo privado. Aquí la de-finición se establece de la manera más precisa posible y los distan-ciamientos son generosos para evitar el contacto con lo público.Las fronteras difusas, en cambio, se encuentran en las zonas mar-ginales, donde es indefinida la demarcación entre lo privado y lopúblico porque este espacio está integrado y aceptado social-mente como tal, como espacio de convivencia. No requieren debarreras. Fronteras definidas y fronteras difusas se constituyen, en-tonces, en dos modos de usar la ciudad.
De los análisis anteriores se derivan tres conclusiones:
-En primer lugar, que la ciudad de Santiago se carac-teriza por un dominio de fronteras formalmente estableci-das, lo cual incrementa la distancia social entre susciudadanos. Es una ciudad en circulación, donde preva-lece un espacio público para circular, no para estar.
-En segundo, que las fronteras difusas, por la ausencia
de oferta planificada del sector privado y el ayuntamiento,generan una mayor inversión en infraestructura y serviciosde parte del gobierno local.
-En tercero, que el ayuntamiento no ha asumido supapel de planificador y gestor de fronteras como un modode anticiparse a los acontecimientos de la realidad ur-bana.
-Finalmente, para Julio la idea seria que la frontera definida de-limite nuevas modalidades de convivencia entre lo público y loprivado y que la difusa se vuelva más concreta en su definiciónformal.
Jorge Lizardi se lamenta del optimismo o la ingenuidad dequienes en el San Juan de los años 50 “creyeron en el poder de laplanificación para desmaterializar las incipientes geografías de laexclusión”. En el balance que hace medio siglo después, constataque las pesadillas de la conurbación —y, con ellas, las complejasgeografías de la exclusión— se concretaron con una facilidadpasmosa. Fragmentación que, según él, tiene como base tantolos planes como las prácticas que fundaron las diversas institucio-nes que rigen el orden urbano.
Propone una tesis central: las fronteras físicas del des-arrollo urbano se producen desde los ámbitos mismos delconocimiento. Para ello, se interroga sobre la propia pro-ducción del saber sobre los territorios urbanos y constatatres aspectos esenciales en la historia de San Juan:
-Las maneras en que el diseño de la ciudad ha sido con-dicionado por las relaciones de poder, que fijan la con-cepción del mismo.
-El vacío de autoridad y los límites institucionales que hancaracterizado a la planificación.
-El hecho de que la política pública se ha comprome-tido con cuerpos rígidos (de conservación del patrimonioedificado o paisajístico) que han operado un efecto per-verso: la despoblación y la descomposición del tejido de
226 CiudadesyFronteras
los centros y su marginación como posibilidad urbana.
Jorge enfrenta el mito de la ausencia de planificación yconstata un insistente solapamiento de reglamentaciones, prác-ticas y experiencias. La incongruencia y el anacronismo de dece-nas de leyes, medidas y reglamentos arquitectónicos tienden aprofundizar la fragmentación. Observa que la propia municipaliza-ción de las gestiones de ordenamiento territorial ha hecho que,en lugar de conservar, profundizaran el proceso de descomposi-ción. En efecto, los ayuntamientos que imponen controles a la ini-ciativa privada y regulan la transformación del territorio acabanahuyentando la inversión hacia municipios más permisivos.
De hecho, para él la ignorancia sobre el desarrollo urbanocon un patrón de ocupación de suelos excluyente es la más per-versa de las contradicciones. Irónicamente, los especuladores ur-banos, los desarrolladores de vivienda o los vendedores acomisión de propiedades inmuebles conocen mejor las lógicasdel desarrollo urbano que la mayor parte de los urbanistas. El des-arrollo parece estar dictado por los esfuerzos privados, sujetos alógicas del mercado y a las consideraciones en torno a la eficien-cia de la inversión de capital. Por otra parte, ¿qué voluntad decambio pueden tener los empleados de las agencias públicas siel alcance de sus esfuerzos está determinado por las próximaselecciones partidistas?
En resumen, para el autor los problemas esenciales son laformación académica, que no garantiza el dominio de los instru-mentos del urbanismo, la relación de poder entre el arquitecto oel urbanista con el Gobierno —que ha sido asimétrica en todaspartes— y el hecho de que los políticos privilegian el desarrolloeconómico inmediato, el gesto espectacular, en lugar de un ur-banismo sustentable y estratégico.
Jorge termina planteando algunas interesantes, provoca-doras y angustiadas preguntas: ¿Cómo legitimar un cambio deparadigma? ¿Cómo hacer deseable la vida en un entorno ur-bano denso y diverso? ¿Cómo convencer a la gente de que lainversión en una infraestructura de espacios públicos, de transpor-tación colectiva, de redesarrollo de la ciudad y de intenso ornatono es una pérdida de dinero, una inversión inútil de capital?
227Ciudades Fragmentadas cf
Reflexiones. Resulta bien difícil desarrollar un análisis com-parado de las cinco propuestas debido a las diferencias existentesno sólo en lo referido al enfoque metodológico, sino también alpropio objeto de estudio: existencia o no de fronteras socioespa-ciales en La Habana, fronteras infraestructurales o culturales queconectan a unos y desconectan a otros en Santo Domingo, ex-clusión, violencia y fuga perenne hacia las alturas en Puerto Prín-cipe, papel de las fronteras definidas o difusas entre el espacioprivado y público en Santiago de los Caballeros, debilidad de lasestructuras de planeamiento en San Juan, combinadas con unpatrón de urbanización perverso… Se trata de fronteras socioespa-ciales, jurídicas, simbólicas, cognoscitivas…el panorama es biendiverso. Sin embargo, nos atreveríamos a adelantar algunas refle-xiones en términos de comparación, conceptualización e inter-vención.
Comparación. Más allá de las particularidades históricas,geográficas y socioeconómicas de cada una de las ciudadesanalizadas, podrían leerse al menos tres rasgos comunes si se tomaen cuenta que todas comparten de algún modo un contexto simi-lar. Aunque, como es de suponer, los efectos en la ciudad de LaHabana no serán de la magnitud de lo que ocurre en San Juan,Santo Domingo o Puerto Príncipe.
-En primer lugar, es común a todas su inserción en la eco-nomía global, lo que supone un carácter sobredetermi-nante de la renta urbana en la definición de los usos delterritorio, así como la externalización de buena parte de lasdecisiones de intervención urbana —aunque no forzosa-mente de planificación.
-En segundo, se constatan en todas las ciudades anali-zadas las crecientes desigualdades de ingreso y acceso alas ofertas urbanas (el derecho a la ciudad), el incrementode los riesgos para los grupos vulnerables, así como el de lostiempos de transporte y la creciente debilidad de los pro-gramas sociales.
-En tercero, se evidencia la extrema impotencia de laadministración pública para gestionar conflictos cada vezmas asimétricos —y, en algunos casos, cada vez más vio-lentos— entre intereses globales y lo locales, entre lo pú-
228 CiudadesyFronteras
blico y lo privado, entre lo público y lo público, ya sea entérminos de oposición entre escalas de decisión o sectoresde la administración urbana.
-Nos parece posible también identificar en todas las ciu-dades rasgos de un modelo o patrón de desarrollo urbanosimilar. De una parte, estamos en presencia de una urba-nización difusa (con baja densidad y débil aprovecha-miento del suelo), discontinua y fragmentada, quecombina —y a veces yuxtapone dramáticamente— en-claves globalizados y mercantilizados con áreas urbanasde bajo perfil urbano y ciudadano. De otra, constatamosuna privatización creciente de la ciudad con una progre-siva y mantenida pérdida de espacios públicos (plazas,parques, vías…) no sólo en términos espaciales sino tam-bién de sociabilidad. Finalmente, asistimos a un incrementoparalelo de las distinciones, las discriminaciones y los mie-dos, y, por lo tanto de las fronteras, tanto mas herméticascuanto más asimétricas sean las realidades contiguas.
Conceptualización. Nos parecería útil avanzar en la preci-sión y delimitación conceptual y operativa del término “frontera”.Se trata de una noción tan conveniente para un contexto car-gado de segregación y fragmentación, que corre el riesgo de ba-nalizarse y vaciarse de contenido sino se precisa bien, como ya leha ocurrido al concepto de “sostenibilidad”, que hoy ya es todoy nada.
Está claro que se trata de fronteras en el espacio, pero en-tendidas como construcciones sociales. En ese sentido son descri-tas por Dilla como líneas o espacios —físicos o imaginados— queseparan y ponen en contacto a grupos sociales o actividades encondición desigual. Por ello implican una relación de intercambiosdesiguales (económicos, laborales, culturales…) en la que se pro-ducen transferencias netas de valores de una parte a la otra y seorganizan como redes escalonadas de subordinaciones y relacio-68 El plan estratégico ha sido la herramienta operativa (o ha pretendido serlo) delas ciudades aspirantes a triunfar en el mundo global mediante el discurso “hiper-competitivo”. Un tipo de plan no normativo, que favorece tanto una concertaciónde cúpulas políticas con cúpulas económicas como un amplio proceso participa-tivo. Y que puede convertirse en un proyecto político transformador de la ciudado derivar en una cortina de humo llena de buenas intenciones sin otra función quelegitimar las prácticas del poder. (Borja, 2006).
229Ciudades Fragmentadas cf
nes asimétricas de poder.
Estamos en presencia de un concepto relacionado direc-tamente con el de distancia (y sus “vecinos” de segregación, ex-clusión o fragmentación). Nos relaciona con la cercanía y lalejanía espacial, pero también con la homogeneidad y la diversi-dad social. Las analogías topológicas sugieren igualmente analizarlas correspondientes movilidades. Bajo tal enfoque, la frontera po-dría ser un instrumento de gestión de las distancias y las diferencias,un filtro —siempre en manos de alguien— abierto o cerrado segúnquien sea el que pretende cruzarla y la relación que tenga con eldueño de la misma. Estas siempre tienen alguien que las ha cons-truido o que la administra (y no siempre tiene que ser el mismo).
Para singularizar la frontera en relación con las nocionesvecinas, se ha sugerido (J.P. Renard, 2002) una gradación con-ceptual entre las nociones de límite, “que circunscribe dos con-juntos espaciales sobre los que se quiere señalar las diferencias”no forzosamente estructurantes; la discontinuidad, que supone es-tructuras de organización del espacio; y, finalmente, la frontera,una separación estructurante que expresa o revela el ejercicio deun poder. La frontera supone, naturalmente, la discontinuidadque, a su vez, implica la existencia del límite.
Se han propuesto igualmente cuatro funciones para definiruna frontera (Grupo Fronteras, 2004):
-Una frontera es una construcción territorial que “ponedistancia en la proximidad” (Arbaret-Schulz, 2002).
-Una frontera se concibe como un sistema de control deflujos destinado a asegurar el dominio del territorio pormedio de un filtraje. En función de las circunstancias, la fun-ción de filtro de los flujos puede ser modulada. En esta pers-pectiva, la frontera se sitúa entre el efecto de corte(frontera-barrera), de mediación (frontera zona de con-tacto), estimulo (frontera aceleradora) y filtro (frontera fil-tro). (Ratti, 1995).
-Una frontera es un lugar privilegiado de afirmación y dereconocimiento de los poderes políticos.
230 CiudadesyFronteras
-Una frontera instituye una distinción por la pertenenciamaterial y simbólica a una entidad territorial de la cual esuna expresión.
Será necesario también trabajar en la tipología de las fron-teras. En los casos analizados se han podido identificar y diferen-ciar fronteras definidas o difusas, físicas, virtuales o simbólicas,fronteras entendidas como bordes —ya sea en términos de ba-rrera separadora infranqueable o como filtro permeable y selec-tivo.. Es interesante también constatar que si bien casi siempre seidentifica la frontera en términos negativos, hay quien le encuen-tra aspectos positivos al interpretarla como un espacio de oportu-nidades, contacto e intercambio (como podrían ser los espaciospúblicos urbanos).
Se menciona también la necesidad de insertar la realidadfronteriza en una dimensión histórica, en la medida en que sonfruto de procesos dinámicos. Son frecuentes, en esta dimensión,los procesos de resignificación de las fronteras, por readecuacio-nes a los contextos socioculturales, económicos y políticos en losque funcionan. Hoy se observan procesos simultáneos de emer-gencia y de devaluación de fronteras en diferentes escalas. Ennuestros días, la evolución de las estructuras estatales y la afirma-ción de nuevas formas de poder se traducen en la afirmación denuevas fronteras. Más precarias y más móviles, se inscriben sobretodo en los espacios urbanos. Y a menudo ya no tienen las formastradicionales, puesto que no se trata de fronteras lineales de fun-ciones polivalentes, sino de puntos de control que se multiplicanen el seno de espacios reticulares cada vez más especializados yestrechamente engarzados entre ellos.
Finalmente, podría ser útil entender la frontera como un es-cenario privilegiado y especial de los conflictos urbanos, dondese mostrarían con especial intensidad y claridad los síntomas de losproblemas y las diferencias (a no confundir con sus causas…).
Intervención. Un tercer elemento de reflexión aparece sino sólo nos interesa ver cómo son, dónde están o cómo funcionanlas fronteras urbanas, sino también actuar e intervenir en ellas.
Para muchos urbanistas, bastaría reclamar una interven-
231Ciudades Fragmentadas cf
ción en términos de planificación urbana. En nuestra opinión, elloes necesario pero no suficiente. El planeamiento es tan sólo unode los instrumentos para hacer posible las intervenciones en latransformación de las ciudades. Los poderes públicos debenpoder actuar en tres ejes de intervención.
En primer lugar, hay que reforzar el papel del Estado en elcampo de la asignación de los recursos. Son bien conocidas laspolíticas de descentralización de atribuciones, pero no de los re-cursos necesarios para ejercerlas. En ese sentido, es importanteexaminar experiencias como la de la Oficina del Historiador de laCiudad de La Habana, en la medida en que ha creado los meca-nismos requeridos para la generación y redistribución de esos re-cursos, o la ya extendida en Latinoamérica de los presupuestosparticipativos en términos de control social de los presupuestos ylos gastos.
Una segunda línea de intervención actúa efectivamenteen el campo de los mecanismos de la gobernabilidad urbana. Enel caso de los procesos urbanos, se trata de dos grupos de instru-mentos de regulación social: los referidos a la planificación y los re-lacionados con la gestión y el control urbano. Durante los últimostiempos, la crítica de los instrumentos tradicionales de planea-miento ha dirigido los esfuerzos en varias direcciones innovadoras.Entre ellas se destacan los planes estratégicos68 (en reacción a losplanes directores formulados desde un ángulo meramente téc-nico y físico), los proyectos urbanísticos o arquitectónicos de piezasurbanas a menudo formulados en alianza con intereses mercan-tiles inmobiliarios (la constatación de que no puede transformarsetoda la ciudad ha sugerido la idea de actuar preferentementesobre algunas zonas clave) y la microplanificación y los proyectoscomunitarios (el urbanismo de los olvidados) con participación dela población involucrada. Pero, sobre todo, se ha incrementado el
235Ciudades Fragmentadas cf
236 CiudadesyFronteras
papel de las herramientas de gestión y control. Es obvio que nobasta con plasmar ideas, proyectos o programas si no se disponede los instrumentos para administrar su realización y su funciona-miento. Se requieren de una parte, reglamentos, instituciones y re-cursos humanos formados para poder llevar adelante la gestiónde la transformación urbana, pero también es necesario disponerde mecanismos adecuados de retroalimentación que fundamen-ten una ejecución flexible y actualizada de los planes y proyec-tos.
Finalmente, una tercera línea iría dirigida a mejorar las ca-pacidades y la legitimidad de los poderes públicos en el manejode conflictos, lo que implica habilidades técnicas pero, sobretodo, voluntad y legitimidad política. Los conflictos, como se havisto, pueden ser de diversa naturaleza: entre instancias de escalaglobal, nacional, metropolitana o barrial, entre actores públicos yprivados o, incluso entre actores públicos, así como entre intereseseconómicos, ambientales o sociales. Un aspecto adicional quedestacan casi todos los trabajos emerge de las dificultades queafrontan las autoridades locales por lo reducido de los tiempos po-líticos para poder impulsar estrategias de mediano-largo plazo. Elritmo electoral, de entre tres y cinco años, hace que los equiposmunicipales estén a menudo más ocupados y preocupados porestos procesos y no tengan tiempo de desarrollar las ideas, los re-cursos y las alianzas necesarias para poder ejecutar transforma-ciones urbanas significativas.
Las fronteras sociales no son solamente una metáfora es-pacial puesto que producen limites que nos sitúan en el campode lo político, es decir, de la estructuración de la sociedad. Comose ha visto, es bien interesante el análisis de los mecanismos y lasformas en que se gestionan políticamente las discontinuidades es-paciales y sociales que instituye toda delimitación.
Referencias bibliográficas
Christiane Arbaret-Schulz (2002). « Les villes européennes, attrac-teurs étranges de formes frontalières nouvelles », en BernardReitel, Patricia Zander, Jean-Luc Piermay, Jean-Pierre Re-
237Ciudades Fragmentadas cf
nard, Villes et frontières, Anthropos-Economica, CollectionVilles.
Jordi Borja y Albert Arias (2006). Ciudades metropolitanas. Territorioy gobernabilidad. El caso español. Barcelona.
Groupe Frontière (2004). Christiane Arbaret-Schulz, Antoine Beyer,Jean-Luc Permay, Bernard Reitel, Catherine Selimanovski,Christophe Sohn et Patricia Zander, “La frontière, un objetspatial en mutation”,EspacesTemps.net, Textuel, 29.10.04 http://espacestemps.net/document842.html
Raimondo Ratti (1995). Théorie du développement des régions-frontières, Centre de recherches en économie de l’espacede l’université de Fribourg, 1992.
Renard, Jean-Pierre (2002). «La frontière: limite politique majeure,mais aussi aire de transition», en Collectif, Limites et discon-tinuités en géographie, Paris, SEDES, p. 40-66.
Haroldo Dilla Alfonso. Historiador y sociólogo cubano. Doc-tor en Ciencias del Instituto Politécnico Federal de Lausana, espe-cializado en sociología urbana. Ha escrito o coordinado varioslibros especializados. Los más recientes son Los recursos de la go-bernabilidad en la Cuenca del Caribe (Nueva Sociedad, Cara-cas, 2002), Globalización e intermediación urbana en AméricaLatina (FLACSO, Santo Domingo, 2004) y Frontera en transición
238 CiudadesyFronteras
(Ciudades y Fronteras, Santo Domingo, 2007) Es coordinador delgrupo Ciudades y Fronteras en Santo Domingo, donde reside.
Maribel Villalona Núñez. Arquitecta dominicana, especia-lizada en planificación urbana y con una maestría en Cultura Me-tropolitana. Es docente de la Cátedra de Urbanismo de laUniversidad Iberoamericana y coordinadora del proyecto Fronte-ras Internas. Las nuevas Formas de la Exclusión, en Ciudades y Fron-teras. Ha publicado varios artículos especializados sobre SantoDomingo.
Andrea Claudia Catenazzi. Arquitecta, especialista en pla-nificación y gestión de políticas urbanas. Es profesora e investiga-dora de la Universidad Nacional del Conurbano GeneralSarmiento, Ha participado en numerosas consultorías sobre temasurbanos y es autora de varios artículos publicados en diversos librosy revistas especializadas. En la actualidad concluye su doctoradoen la Universidad de París.
Julio César Corral. Arquitecto argentino, egresado de laUniversidad Nacional de Tucumán. Especialista en el área de urba-nismo, medio ambiente y desarrollo municipal, en las que ha des-arrollado investigaciones publicadas por instituciones nacionales einternacionales y consultorías con agencias de cooperación inter-nacional. Ha sido coordinador y profesor de la Maestría de Plani-ficación Urbana y Gestión Municipal (PUCMM) en Santiago de losCaballeros, donde reside.
Carlos García Pleyán. Sociólogo cubano. Doctor en cien-cias técnicas. Ha trabajado como funcionario e investigador en elcampo del urbanismo y el ordenamiento territorial en Cuba. Ac-tualmente coordina el programa de desarrollo local de COSUDE,así como un equipo de investigación cubano sobre los procesosde toma de decisiones en el urbanismo en el marco del NationalCentre of Competence in Research North-South de Suiza. Ha pu-blicado artículos e impartido conferencias sobre ciudades y des-arrollo comunitario en universidades de Cuba, Europa yLatinoamérica.
Jorge Lizardi Pollock. Posee un doctorado en historia. Es
profesor de historia y teoría en la Escuela de Arquitectura de laUniversidad de Puerto Rico. Entre sus ensayos recientes se encuen-tra “Pensar el espacio, construir identidades tropicales”, en El pa-sado ya no es lo que era (Carlos Pabón, ed., San Juan: Vértigo,2006) y “De cirugías y anulaciones: memoria, poder y espacio enSan Juan”, aparecido en la revista Debats (Valencia, 2005). Tienedos libros en proceso de publicación.
Hiram Marquetti Nodarse. Doctor en ciencias económicasde la Universidad de la Habana. Profesor titular del Centro de Es-tudios de la Economía Cubana. Tiene una abundante producciónacadémica sobre temas de industrialización en Cuba la que hasido publicada en revistas y libros. Ha sido profesor invitado en va-rias universidades norteamericanas y europeas.
Dominique Mathon. Geógrafa haitiana. Es investigadorade INESA y profesora de la Universidad Nacional de Haití. Es autorade varios estudios sobre ciudades haitianas, en particular en lazona fronteriza.
Rene González Rego. Geógrafo cubano y profesor de laUniversidad de la Habana. Es autor de varios estudios sobre po-blaciones marginales urbanas en Cuba que han sido publicadosen varias revistas especializadas.
cfCiudades Fragmentadas 239