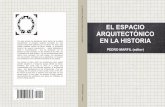Las entrañas del sujeto jurídico. Un diálogo comparatista entre la literatura y el derecho...
Transcript of Las entrañas del sujeto jurídico. Un diálogo comparatista entre la literatura y el derecho...
No está permitida la reproducción total
o parcial de este libro, por medio de
cualquier proceso reprográfico y de
tratamiento informático, sin la autori-
zación escrita del editor.
Quito - Ecuador
2013
La edición de esta obra y las características
gráficas son propiedad de Cevallos editora
jurídica
Venta y Distribución
Cevallos librería jurídica
www.cevalloslibreria.com
» Jerónimo Carrión N22-14 y José Tamayo
Telefax: (593-2) 290 53 03
(593-2) 600 35 66
» Clemente Ponce 229 y Piedrahita
Teléfono: (593-2) 250 15 32
» Iñaquito N37-168 y UNP
Teléfono: (593-2) 224 01 68
Quito - Ecuador
Es abogado con enfoque en derechos huma-
nos y licenciado en Artes Liberales, habiendo
realizado estudios en Quito (Ecuador) y Ken-
tucky (Estados Unidos). Es también doctor
con mención europea en teoría de la litera-
tura y literatura comparada por la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Sus líneas de
investigación giran en torno al comparatismo
y análisis literario, a los estudios gays, lésbi-
cos y queer, las teorías pos/decoloniales, los
estudios andinos y el derecho y la normati-
vidad. Ha coeditado los volúmenes A body
that could never rest (Editorial UOC, 2008) y El
cuerpo del significante (Editorial UOC, 2011).
Es profesor contratado del Área de Letras en
la Universidad Andina Simón Bolívar y pro-
fesor a tiempo parcial del Colegio de Juris-
prudencia de la Universidad San Francisco
de Quito. Es también profesor invitado del
máster de Estudios Literarios y Culturales de
la Universitat Autònoma de Barcelona y
miembro del grupo “Cuerpo y Textualidad”
desde el año 2007.
© Diego Falconí Trávez, 2013
Segunda edición
Las entrañas del sujeto jurídico
ISBN 13: 978-9978-
Derechos de autor: 0
Edición: Julio 2013
Tirada: 00 ejemplares
El contenido intelectual y de investigación de esta obra
son de responsabilidad exclusiva del autor.
Diseño editorial
Ing. Roberto Cevallos Añasco
Diseñador Gráfico
Impresión
Fausto Reinoso, Ediciones
Av. Rumipamba E1-35 y 10 de Agosto
Of. 203, Quito
El libro es el producto del esfuerzo intelectual de un grupo
humano que facilita su materialización.
Fotocopiar el libro va en perjuicio de todos quienes hacen
posible esta obra impresa.
Respeta nuestro trabajo quizá tú también en un futuro seas
un autor novel o editor connotado.
Autor Diego Falconí Trávez
Sumario
Prólogo
Otras miradas son indispensables . . . . . . . . . 11
Introducción
Escribir desde la literatura comparada y
practicar la efectividad en el derecho.
El paso del intertexto al intercuerpo . . . . . . . . 19
El marco romano, el camino (in)corpóreo:
Bruto y el obligado desvío de la mirada . . . 43
El proto-sujeto de la antigüedad:
escritura y máscara sobre el cuerpo . . . . . . . 67
A tropiezos por el medioevo: la corrupción
de la carne y el alma eterna del sujeto . . . . . 87
El paso a la modernidad. La supremacía del yo
y el nuevo Estado-cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . 103
La escritura colonial de la identidad moderna:
el extraño Otro colonizado . . . . . . . . . . . . . . . 127
De la máscara al abismo: del orden al
ordenamiento del cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . 149
La confesa reencarnación del sujeto y el
cuestionamiento del orden(amiento)
desde los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . 167
El sujeto y el marco: notarizar una (est)ética
de la sospecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Cierre
Hacia un sujeto entrañable . . . . . . . . . . . . . . . 211
Bibliografía citada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Prólogo
Otras miradas son indispensables
La reflexión más profunda sobre el derecho, en mi
primer año de estudios de la carrera de abogado,
vino de la mano de la literatura. Un profesor –no
jurista– nos envió como tarea la lectura de El Pro-
ceso, la famosa novela de Kafka. Muchos de nos-
otros apenas habíamos cumplido la mayoría de
edad y estábamos allí, en esas bancas buscando
obtener un conocimiento, una profesión, que creí-
amos nos ayudaría a “hacer justicia”. A muchos
les pareció una tarea inútil, para que una novela
teniendo tanto que aprender en la Facultad de Ju-
risprudencia.
Pero la lectura fue un descubrimiento, todos
los que terminamos el “deber” compartimos nues-
tra indignación por la forma en que el Sr. K era tra-
tado por la justicia. Era imposible no encontrar
similitudes entre esa historia y el sistema de justi-
cia ecuatoriano que, en los años ochenta del siglo
pasado, estaba marcado por un formalismo que al-
gunos confundían con positivismo. Era un sistema
basado en el expediente y en la formalidad –peno-
samente en buena media aún es así–, donde el
mejor abogado era aquel que podía repetir las for-
mulas sacralizadas, apegarse a los ritos, tener más
“contactos” o capacidad para alargar el proceso.
13« Las entrañas del sujeto jurídico »12 « Diego Falconí Trávez »
Los procesados o demandados estaban al mar-
gen de esta interacción, con un lenguaje inteligible
cada uno de los ritos de la justicia poco se parecían
a la idea de hacer justicia, pero cada una de esas
normas invocadas, aforismos citados, decisiones
tomadas afectaban cientos de vidas concretas.
El ordenamiento jurídico de la época estaba pla-
gado de contradicciones, por un lado la Constitu-
ción de 1978, la del regreso a la democracia y su
tímido reconocimiento de derechos, por otro todas
las normas aprobadas en años de dictadura o bajo
la poderosa influencia de la Iglesia Católica.
En la mañana aprendíamos sobre el principio
de igualdad y en la noche nos enseñaban que la
mujer casada era relativamente incapaz para dis-
poner de sus propios bienes, que requería de la au-
torización de su marido por su “natural
debilidad”. Nos enseñaban que la base de los de-
rechos era la libertad personal, para pocas horas
después decirnos que pararse en una esquina, con
dos personas más y sin aparente utilidad, era una
contravención o que las relaciones sexuales o el
adulterio eran delitos. Podría multiplicar los ejem-
plos de esas antinomias que afectaban a todos los
ámbitos de la vida, en lo privado, en lo público.
Algunos de nuestros profesores –juristas– eran
críticos con esta situación, hacían esfuerzos por en-
tregarnos herramientas para entender estas contra-
dicciones, para buscar su superación, para
enfrentarnos a ese estado de cosas. Otros –la ma-
yoría– se limitaban a un repaso acrítico de las dis-
posiciones legales vigentes. El derecho eran los có-
digos, la justicia eran los ritos, el conocimiento
jurídico se reducía a la repetición del lenguaje de los
iniciados.
Todos los seres humanos son personas pero no
todas las personas son seres humanos aprendíamos;
desconcertados mirábamos al profesor ¿cómo?
¿persona y ser humano no son lo mismo? “Para el
derecho no”, era la respuesta.
Sujeto, persona, personalidad jurídica son catego-
rías esenciales del derecho, son creaciones huma-
nas, artificios indispensables para que lo jurídico
pueda funcionar; nociones que obviamente no son
neutras, que en un momento llegamos a confundir
con los individuos concretos, los seres humanos
de carne y hueso, sin poder separarlos de aquel
imaginario que suscita la “función jurídica abs-
tracta y limitada” de la categoría sujeto jurídico.*
Más de 25 años han pasado de ese –para mí–
primer encuentro entre la literatura y derecho.
Ahora tengo el gusto de presentarles la segunda
edición del magnifico trabajo de Diego Falconí
Trávez Las entrañas del sujeto jurídico. Un diálogo
entre la literatura y el derecho.
El autor combina con gran autoridad su cono-
cimiento de lo jurídico y de la teoría literaria, en con-
* CHAUMON, F., La ley, el sujeto y el goce. Lacan y el campo jurídico, Edi-
ciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2004, p. 78.
14 « Diego Falconí Trávez » 15« Las entrañas del sujeto jurídico »
creto de la literatura comparada. Su mirada es crí-
tica, utiliza la metodología del intertexto, opción
que justifica porque reconoce una simbiosis, un te-
jido de relaciones entre “textos que se copian, se
plagian, se homenajean…, dialogan”; siendo evi-
dente al leer su ensayo la interdependencia del co-
nocimiento humano.
Desde el primer capítulo deja en claro cual es
la clave de toda la lectura, el poder presente en
“toda relación humana”, una consecuencia –dice–
“del encuentro de cuerpos humanos”. Roma, que
no el Derecho romano, es la primera pieza de este
encuentro: el orden legal, la idea siempre presente
de que la libertad únicamente puede disfrutarse li-
mitándola, un orden que se presenta como natural,
por eso no puede ser cambiado.
Estudia al medioevo, el teocentrismo, la noción
de persona ficticia, la división entre cuerpo y alma;
el control de la sexualidad, la superioridad mas-
culina, el sujeto vudú –como lo bautiza– receptor
de los castigos, del control, porque era el depósito
temporal del alma.
Continúa con la modernidad, con el surgi-
miento del Estado, de esa entidad a la que el autor
califica de sujeto de sujetos, con su monopolio del
uso de la fuerza. Podemos descubrir cómo el sujeto
cobra centralidad en el pensamiento. Ya no es un
accesorio del orden: el papel esencial del yo cobra
forma, se estructura.
La filosofía, la literatura, el derecho hacen su
parte. El descubrimiento del “Otro”, del indio, del
diferente, del salvaje juzgado a partir de una mi-
rada eurocentrista. Lo femenino reducido al en-
torno de lo privado por un modelo: el de la
presencia masculina en lo público. La exclusión
del diferente, del subalterno, de la alteridad. El poder,
en suma, como elemento siempre presente.
Este camino intelectual que nos invita a reco-
rrer Falconí permite descubrir la construcción de
la identidad moderna de Occidente, mirar de forma
distinta a autores como Vitoria, Casas, Sepúlveda,
Rousseau, Savigny, Kelsen, Foucault. El punto de
llegada son los derechos humanos, el intento de
universalización más relevante de ideas, de valo-
res, en donde se busca superar –como nos dice el
autor– el “pasado de incorporeidad, descentra-
miento, acabamiento y exclusión”, donde toda ex-
periencia humana es valorada y en el que la
sexualidad debe ser entendida como un elemento
más de nuestra existencia.
Este libro nos recuerda que no podemos tener
un discurso triunfalista, que este nuevo marco, el
del derecho internacional de los derechos humanos,
debe ser cuestionado, pues existen otras formas de
inclusión/exclusión de los seres humanos. El sis-
tema internacional reproduce la desigualdad que
quiere enfrentar, que los derechos humanos pue-
den ser entendidos como un proyecto colonial euro-
céntrico.
Yo no soy esa persona de la que hablan.
Sólo soy una maleza insomne de mangueras.
Un animal erizado de tubos.
Una momia insepulta que desprecia su entrañas.
Fernando Iwasaki
Ajuar Funerario
16 « Diego Falconí Trávez »
Este gran trabajo termina con el análisis del dis-
curso narrativo de una película (Crónicas, de Sebas-
tián Cordero), donde se introducen nuevos
elementos de discusión de gran actualidad como
la justicia tradicional y la justicia mediática; empero
debemos hacer lo que el autor nos recomienda, ale-
jar el libro, el texto, retroceder en la galería del arte,
para ampliar “nuestra mirada a otras formas de ser
cuerpo, de ser persona y de garantizar derechos”.
El libro que tiene en sus manos combina ma-
gistralmente doctrina, normas jurídicas y filosofía;
y en su narrativa recurre al arte, la poesía, la pin-
tura, al cine. Es un trabajo riguroso, no siempre
fácil de leer, pero necesario para quien busca ir más
allá de la repetición mecánica de lo jurídico, para
los que quieren ampliar su horizonte de análisis,
de comprensión del derecho, del sujeto, de la lite-
ratura, del poder, de la sexualidad y del cuerpo.
Espero que esta obra pionera, en el contexto
ecuatoriano, sea un aliciente para que otros asu-
man el reto de mirar más allá del marco que nos
han impuesto, para que nos ayuden a entender y
actuar en la búsqueda de igualdad.
Farith Simon Campaña**
Quito, mayo del 20132
** Profesor a tiempo completo en el Colegio de Jurisprudencia de la Uni-
versidad San Francisco de Quito. Doctor en Jurisprudencia por la Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador. Magister en derechos de la
infancia y adolescencia de la Universidad Internacional de Andalucía y
candidato a Doctor en Nuevas Tendencias del Derecho Civil por la Uni-
versidad de Salamanca.
Introducción
Escribir desde la literatura comparada y
practicar la efectividad en el derecho.
El paso del intertexto al intercuerpo[1]
Afortunadamente parece que han pasado los años
más coloniales de la literatura comparada, curio-
samente sus iniciales, en los que se la planteó
como la disciplina que medía la fuerza de los sis-
temas culturales más potentes de la época, que di-
bujaba el mapa cronológico y lingüístico de
influencias de ciertos estados nacionales sobre
otros y que, en el mejor de los casos, y siguiendo a
Fernand Baldespenger, proporcionaba “una con-
cepción más orgánica de los grandes conjuntos li-
terarios de Europa” (1998: 52). Sea como fuese, es
difícil negar que en sus inicios la literatura com-
parada sirvió para pacificar, a través de las letras,
las rencillas históricas del Viejo Continente, con lo
que demarcó, a la par y colateralmente en esta re-
[1] Mi gratitud hacia la Dra. Meri Torras Francés y hacia Mireia Ca-
lafell Obiol por la invitación a publicar bajo la colección espa-
ñola Textos del cuerpo donde este texto fue editado por primera
vez. Así mismo presento mi agradecimiento a Fernanda Busta-
mante por la edición del texto, a Teresa Trávez por su constante
soporte, a Daniela Salazar por sus elocuentes observaciones y a
Luis Cevallos y Gladys Añasco por la publicación de esta edi-
ción para América Latina.
21« Las entrañas del sujeto jurídico »20 « Diego Falconí Trávez »
realidades.[3]
Si a esto se le suma que en las últimas
décadas varios estudiosos y estudiosas han reali-
zado transfusiones al corpus teórico que compone
esta disciplina,[4]
es posible eludir la crisis, el duelo
o el destierro del terreno literario y cultural.[5]
Gracias a ello se puede elucubrar que en el siglo
XXI la literatura comparada aún tiene pulso para
continuar con la labor comparatista. Quienes damos
fe de su valía, no obstante, somos una suerte de fi-
duciarios, administradores de legados y bienes que
no son nuestros, en este caso los textos, en los cuales
realizamos inversiones a nombre de terceros para
que crezca su valor a través de la comparación. Este
depósito temporal de confianza nos permite poder
cotejar con una interesante metodología y una de-
seable equidad, diferentes archivos de información.
Pero existe una vacuna contra el optimismo hacia
esta disciplina: en los aposentos de la literatura com-
parada parece imposible encontrar seguridad y des-
canso eterno y por tanto la confianza absoluta en
este campo del saber no es del todo factible.
[3] A través de la comparación de textos culturales que no sola-
mente pertenecen a la literatura y con el intento de cotejar ar-
chivos de varios sitios del mundo –y no sólo aquellos clásicos
gestados y ordenados en Europa– ha habido un cambio impor-
tante en esta disciplina.
[4] Desde aspectos tales como la deconstrucción de su eurocen-
trismo con la crítica poscolonial, el cambio de las categorías de
la narración histórica, la incorporación de los estudios de género
y la consideración de fenómenos contemporáneos como la hi-
pertextualidad.
[5] Entre los que podemos citar a Homi Bhabha, Gilbert Chaitin,
Walter Mignolo, Rene Étiemble, Eve Kosofski Sedgwick o Ste-
ven Tötösy de Zepetneck.
presentación geopolítica, los límites culturales y
simbólicos a nivel mundial en los que se debía
mover lo que conocemos como literatura.
La literatura comparada en crisis, de acuerdo
a Benedetto Croce (1998), desterrada de los estu-
dios literarios por parte de Susan Bassnet (1993) y
condenada a pena de muerte por parte de Gayatry
Spivak (2003) sobrevive ahora, pareciera, por los
rincones de la academia hispanoparlante como si
fuese un zombi, de acuerdo a la metáfora pro-
puesta por Meri Torras (2009).[2]
No obstante, a
pesar de su historia de limitaciones, alcance, con-
tenido y una crónica falta de método es, aún, una
disciplina que mantiene cierta vitalidad debido a
su vocación comparatista.
Justamente, el comparatismo ha sido una espe-
cie de torrente sanguíneo que ha permitido con-
trastar campos del saber, geografías y sobre todo
textos que viajando a través del espacio y del
tiempo, posibilitan un análisis profundo, multidis-
ciplinar y, en ocasiones, intercultural de distintas
[2] Cuestión que no deja de reflejar parte de la realidad actual
donde, por ejemplo, el departamento de Literatura Comparada
de la Universidad Autónoma de Barcelona, centro desde donde
buena parte de esta investigación nace, acaba de cerrarse como
parte de la implementación del plan Bolonia. El plan Bolonia es
una reforma legal dentro del marco jurídico comunitario que in-
tenta crear un sistema universitario europeo delimitado por lí-
mites de calidad y excelencia. Dicha esquematización ha
realizado significantes recortes económicos en las humanidades,
en general, y en los estudios literarios, en específico, creando
una nueva crisis material en los estudios literarios comparatistas
contemporáneos.
23« Las entrañas del sujeto jurídico »
El ensayo que esta introducción intenta presen-
tar se suma a los intentos por mantener esta disci-
plina viva, a través de una oxigenación de sus
pulmones desde una perspectiva crítica. El objeto
de este trabajo consiste en poner en diálogo al de-
recho con la literatura a partir de distintos textos
que, contrastados bajo la metodología intertextual,
permiten llegar a ciertas conclusiones nutridas por
la teoría literaria. La teórica francesa Julia Kristeva,
quien propone el término intertexto ya nos alerta
que “todo texto es la absorción o transformación de
otro texto” (1978: 190), es decir que los textos no
existen por sí solos sino que una compleja simbiosis
se teje en gran parte de los relatos de la humanidad.
En efecto, los textos y sus contenidos, ya sea en la
intensidad de las páginas de una novela policíaca,
en la solemnidad del escrito mecanografiado de un
juzgado o en la pública intimidad de una película
proyectada en la pantalla de un cine, sin que lo no-
temos, se encuentran y a través de la figura del in-
tertexto se entrelazan, funden dos tradiciones y dos
metodologías. El intertexto junta textos que se co-
pian, se plagian, se homenajean, en fin, dialogan; y
esta relación pone en duda parte de la división je-
rárquica y disciplinaria realizada en el siglo XIX, en
medio del apogeo positivista que dividió géneros,
geografías y culturas en la génesis de los estudios
comparatistas, época de división entre las humani-
dades, las ciencias sociales y la ciencia jurídica.
Gerard Genette comentaba: la intertextualidad
es “presencia efectiva de un texto en otro” (1989: 10)
con conciencia, probablemente, de que en el caso del
22 « Diego Falconí Trávez »
viaje textual la efectividad, aunque ordenada por un
sistema, también se cimenta en el azar. El terreno
discursivo en el que textos fílmicos, periodísticos, li-
terarios o jurídicos, con relativa primacía de proce-
dencia e importancia, chocan y se funden unos con
otros no puede ser del todo predecible y por tanto,
esta economía textual de pasado jerárquico y colo-
nial puede ser diseccionada e incluso cuestionada.
Te daré lo que te mereces es una fórmula, por
ejemplo, que puede encontrarse en varios textos.
Está en Edipo Rey (430 a.C. aproximadamente) en
aquel célebre diálogo entre el mensajero, el siervo
y Edipo, cuando este último está a punto de descu-
brir su trágico destino. Ante el interrogatorio inti-
midante orquestado por el soberano de Tebas el
mensajero responde apuntando con el dedo al pro-
pio interrogador, Edipo, el rey, diciendo que ése a
quien señalaba era el niño regalado por parte de
Layo. El siervo aterrado porque ve la trágica verdad
acercarse dice: “Mal rayo!… y ¿no te callas para
siempre?” a lo que Edipo interrumpe diciendo
“más castigo, viejo, mereces tú que no él, por lo que
has dicho” (Sófocles, 2001: 111; el énfasis es mío).
Esta misma fórmula también se puede encon-
trar en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, en
sus versos de amor.[6]
En el poema “Silvio yo te
aborrezco” (1681 aproximadamente),[7]
menciona:
[6] Que según autores como Alatorre deben leerse con mucha
atención puesto que los nombres de Fabio y Silvio esconden en
realidad otras dos figuras y, sobre todo, otros dos sentidos en la
poética de la autora. “Hubo en la vida de sor Juana dos figuras
25« Las entrañas del sujeto jurídico »24 « Diego Falconí Trávez »
En la novela La fiesta del chivo (2000) de Mario
Vargas Llosa estas palabras vuelven a reciclarse
cuando “el Benefactor”, el personaje que encarna
al general Trujillo, caudillo de la República Domi-
nicana, reprende a uno de sus subordinados: el ge-
neral Díaz, jefe de la región militar de la Vega, por
no haber contenido una subversión contra el régi-
men.[12]
El personaje de Trujillo narra en primera
persona con marcado cinismo:
Entonces, el jefe militar de La Vega descubrió
que era un hombre compasivo. Un delicado, ene-
migo de emociones fuertes, que no podía ver co-
rrer sangre. Y se permitió desacatar mi orden de
fusilar sobre el terreno a todo invasor capturado
con el fusil en la mano. E insultar a un oficial que,
respetuoso del comando, daba su merecido a quie-
nes venían aquí a instalar una dictadura comu-
nista (2000: 91-92; el énfasis es mío).
Finalmente, Manuel Puig en su novela el Beso
de la mujer araña (1976) propone, a través de una
carta, la fórmula citada. En la misiva en la que Va-
lentín –el prisionero político– redacta lo que le
dicta Molina –el preso por corrupción de meno-
res– existe una confesión dirigida a la antigua
amada de Valentín en la que éste desnuda sus pe-
nurias: “tengo miedo porque estoy enfermo…
miedo terrible de morirme… y que todo quede
[12] Esta escena se desarrolla en relación a un episodio histórico im-
portante para el Caribe: el regreso de ciertos rebeldes domini-
canos exiliados en Cuba que buscaban atacar al régimen
dictatorial de “El Chivo” Trujillo.
“Tu aspecto vil a mi memoria ofrezco / aunque
con susto me lo contradice / por darme yo la pena
que merezco / pues cuando considero lo que hice /
no sólo a ti, corrida, te aborrezco / pero a mí / por
el tiempo que te quise (Sor Juana Inés de la Cruz,
2006: 21; el énfasis es mío).
La plantilla vuelve a aparecer en la película Los
imperdonables de 1992 dirigida por Clint Eas-
twood.[8]
En la escena final de este western, Munny
el forajido[9]
tiene sometido al sheriff del pueblo,
Pequeño Bill,[10]
quien desde el suelo, desarmado
y completamente resignado a morir comenta: “Yo
no… merezco esto… morir de esta forma. Yo es-
taba… construyéndome una casa”, a lo que Munny
responde, siempre con el arma apuntada al rostro
de su enemigo: “[…] el merecer no significa una
mierda, Pequeño Bill” (Webb, 1992: s.n.; el énfasis
es mío) para a continuación disparar y liquidar fi-
nalmente a la autoridad.[11]
de enorme trascendencia: una eminentemente favorecedora de
sus inclinaciones (María Luisa: Fabio) y otra eminentemente es-
torbadora (el padre Núñez: Silvio)” (Alatorre, 2003: 152).
[7] Titulado originalmente “XI. Prosigue el mismo pesar y dice que
aún no se debe aborrecer tan indigno sujeto, por no tenerle aún
así cerca del corazón”.
[8] Unforgiven en inglés y Sin perdón de acuerdo a la traducción
española.
[9] Interpretado por el propio Clint Eastwood.
[10] Representado por Gene Hackman.
[11] El diálogo ha sido traducido del libreto de la película, de autoría
de David Webb. “LITTLE BILL: I don’t… deserve this… to die
this way. I was… building a house / MUNNY: Deserve’ don’t
mean shit, Little Bill” (1984: s.n.). Todas las traducciones de las
citas originales en inglés son realizadas por mí.
neos y su necesidad de reescribir otras historias re-
gionales, en el western estadounidense y su cente-
naria construcción de masculinidades hegemónicas,
o en la etapa dictatorial argentina que se ensaña con
diferentes disidencias, es posible ensanchar territo-
rios dentro y fuera del texto. En consecuencia, es
posible, también, develar el carácter complejo e
histórico de los conceptos pues la justicia, como
imperativo social, construcción cultural, entra-
mado ideológico e ideal multifocal, también viaja
y se reinventa constantemente en el lenguaje y sus
expresiones culturales.
A través del ejemplo de la justicia como mere-
cimiento la coexistencia intertextual entre el dere-
cho y la literatura se revela como inevitable,
cuestión que sin duda debe ser explorada a profun-
didad para beneficio de las ciencias jurídicas y de
las humanidades, y es el método comparatista el
que parece ser el más indicado para tal efecto.
No obstante, si bien este escrito utiliza el mé-
todo intertextual de la literatura comparada para
dialogar con el derecho, tiene su razón de ser en el
cuerpo y su representación. Esto se debe no sola-
mente a la revisión identitaria de la época contem-
poránea en la que el cuerpo tiene un lugar central;
al discurso contracultural que busca restituir de
carne y sangre al alma racional cartesiana; o incluso
a una suerte de moda académica que ha llevado a
que el cuerpo esté “actualmente en route de conver-
tirse en el mayor fetiche de todos” (Eagleton, 1997:
24). Además de ello, parece ser que el cuerpo y su
27« Las entrañas del sujeto jurídico »26 « Diego Falconí Trávez »
ahí, que mi vida se haya reducido a este poquito,
porque pienso que no me lo merezco, que siempre
actué con generosidad, que nunca exploté a nadie…
y que luché, desde que tuve un poco de discerni-
miento” (Puig, 1994: 182; el énfasis es mío).
Analizar cómo esas palabras –en distintos idio-
mas, tiempos, formatos y espacios– se entretejen
efectivamente en distintos textos permite entender
nociones históricas a través de las cuales se articu-
lan ciertos conceptos como aquel tan importante, y
ahora vox pópuli, de la justicia definida por Ul-
piano en el Digesto: iustitia est constants et perpetua
voluntas ius suum cuique tribuendi.[13]
Si, en efecto, la
justicia es dar a cada uno lo que se merece,[14]
y esa retó-
rica del merecimiento es análoga, por tanto, distinta e
igual, en cada texto, en cada género, en cada perso-
naje o voz poética, la justicia resulta ser un concepto
que viaja y se aplica de modo distinto –e igual– en
diferentes épocas, latitudes y circunstancias. Por
tanto, solamente si dicha definición se compara
consigo misma, digamos, en la atávica Grecia An-
tigua, en la Nueva España barroca y prohibicionista
respecto a las mujeres, en los Ándes contemporá-
[13] Justamente, menciona Betancourt desde una lectura filológica
y cronológica: “el hábito de dar a cada uno su derecho es un
principio muy antiguo en la civilización occidental. En efecto,
su primera formulación escrita aparece en Homero, Odisea,
14,84; luego en Platón, República, 1 331 y enAristóteles, Retó-
rica, 1, 9; Ética a Nicómaco 5,1 (1129 a y b). De Grecia pasó a
Roma en Cicerón, De finibus, 1, 2 y, fundamentalmente, en la
jurisprudencia (D. 1,1,10 pr)” (Betancourt, 2007: 143).
[14] O “a cada uno lo suyo”, o “a cada uno su derecho”, de acuerdo
a las distintas traducciones del Digesto.
29« Las entrañas del sujeto jurídico »
representación permiten de un modo profundo –
que puede en algunos casos llegar hasta las entra-
ñas– palpar la teorización de lo cotidiano, olfatear
las estructuras ideológicas del poder, mirar los iti-
nerarios de ida y no de vuelta del viaje intertextual
y, sobre todo, sentir el intercambio de fluidos entre
el texto y el cuerpo de todos quienes, por distintos
motivos, se enfrentan a él. Al mismo tiempo, el
cuerpo y su representación nos permiten ver los po-
sibles desórdenes y transgresiones que desde la pa-
labra y desde la piel se realizan y, por tanto,
analizar su valía como materialidad subjetiva.
Por ello, el intertexto en este libro se plantea no
sólo como un diálogo entre la literatura y el dere-
cho, sino como un vínculo entre los cuerpos, enten-
didos como materialidad biológica y cultural, que
al ser traspasados en el lenguaje evidencian las
complicidades y denuncias entre el corpus legal y el
corpus literario. El intertexto, así, al focalizar su aten-
ción en el cuerpo, en ocasiones, se convierte en in-
tercuerpo. Esta búsqueda de intertextos en la carne
de los sujetos pero, sobre todo, en los discursos que
conforman esas carnes, partiendo de los estudios
de género (el feminismo, las masculinidades, los es-
tudios gays y lésbicos y la teoría queer) y los estu-
dios pos/decoloniales, articula una brújula que, sin
necesariamente apuntar al norte. guía a este ensayo.
Para cumplir con esta labor tan amplia, este texto
se presenta como una primera reflexión respecto a
la institución carnal que es centro del mundo jurí-
dico, de la filosofía contemporánea y de la litera-
tura. Es decir, el sujeto.[15]
28 « Diego Falconí Trávez »
Precisamente, el sujeto es un intertexto recu-
rrente en la filosofía, en el derecho, en la literatura,
lo cual no es coincidencia ya que estas tres ramas
milenarias han sido fundacionales en la cultura oc-
cidental. Este carácter primigenio les da a estos
compartimentos del saber una responsabilidad ge-
nealógica especial que permite ver las causas que
han llevado a la existencia y configuración del su-
jeto jurídico y su problemática relación con el
cuerpo que estas líneas intentan examinar.
El sujeto, en una amplia denominación, per-
mite explicar el vínculo intertextual e interdiscipli-
nario entre el derecho, la literatura y la filosofía y
a través de un sesgo de lectura permite analizar el
paso de lo que se conoce como intertexto a lo que
denomino intercuerpo.
Pensemos, pues, en la literatura para ver esta
correspondencia. Dentro de la teoría narratológica,
por ejemplo, se ha estudiado cómo los relatos (no-
velas, cuentos, películas) cumplen siempre funcio-
nes inherentes en la narración.[16]
El espacio, por
ejemplo, es una estructura que, ya sea en una no-
vela, un cuento o una película, “permite relacionar
[15] Este ejercicio, el del sujeto y el ordenamiento, intenta ser un pri-
mer paso para pasar a una siguiente publicación: la de las accio-
nes transgresoras del sujeto en la literatura y el derecho desde
la perspectiva corporal. En ésta profundizaré en la noción de in-
tercuerpo.
[16] La poética, el teatro o la autobiografía plantean escenarios dis-
tintos al de la narrativa. No obstante escojo el discurso narrativo
por haber sido el más estudiado a través de ramas como la na-
rratología.
31« Las entrañas del sujeto jurídico »30 « Diego Falconí Trávez »
revelar. Lugares conocidos o inventados de acuerdo
a la narratología,[18]
en la que estos personajes pue-
den contarnos directa o indirectamente sus peri-
pecias. Sin esos espacios (y por tanto, sin esos
tiempos) los personajes no podrían ser personajes.
Sus acciones están sujetas a una circunscripción
por más mínima que ésta sea. Y esta estructura li-
teraria, condición sine qua non para que pueda
darse una cronología narrativa, es la que nutre y
se nutre de sus avatares.
Propongo, sin dejar de pensar en la espaciali-
dad de la narración –en su estructura tan rígida
pero a la vez tan lúdica– pasar al derecho y refle-
xionar respecto a cómo el lugar material se resig-
nifica en el texto escrito para permitir que los seres
humanos habiten un espacio distinto al real. El de-
recho es un sistema basado en el deber ser en el
que se establecen una serie de normas que permi-
ten la convivencia social. Hans Kelsen, padre de la
ciencia jurídica, mencionaba que “en un sentido so-
cial, el poder sólo es posible dentro del marco de
un orden normativo” (1995: 226). El derecho otorga
no sólo protección a la persona y normativas para
la convivencia sino un medio que, de hecho, y de
acuerdo a Kelsen, le permite al ser humano conver-
tirse en persona. Es decir, que al igual que en la na-
rrativa en el derecho existe un espacio que
reconfigura a la persona y que se conoce como sis-
tema jurídico.[19]
Y ese espacio es el lugar donde ya
[18] Aunque de hecho, la clasificación más acertada para Macondo
sería el de la tipología “inventado pero reconocido”.
varios lugares, ordenados en grupos, como oposi-
ciones ideológicas y psicológicas; […] lugares, con-
templados en relación con su percepción” (1987:
51-52). El espacio narrativo, en otras palabras, es
una ficción que desde múltiples niveles nos une
con la realidad material y, por tanto, con varios lu-
gares del mundo y de la psique humana. Sin em-
bargo, el espacio además de aunar tiempos y
lugares tiene una función esencial e inequívoca:
permite que los personajes desarrollen sus accio-
nes y, por tanto, pone en movimiento el relato.
Sólo allí, con las actuaciones circunscritas de los
personajes es posible articular una cronología, es
decir, una historia.[17]
Por tanto, el personaje puede ser visto como un
sujeto literario que actúa en el espacio narrativo y
que crea un sentido en determinados relatos. Nos
es difícil imaginar a Romeo si no es irrumpiendo
en el jardín de los Capuleto, así como tampoco po-
demos entender a Julieta si no es esperando –sin
esperar– a su amado en la ventana alumbrada por
la luna; no podemos dibujar en nuestra mente a Úr-
sula Iguarán sin recorrer los rincones tropicales y
agrestes de Macondo pues sería otro personaje; así
como nos es difícil ubicar a Sherlock Holmes en un
sitio que no posea aquella niebla londinense que
cubre de secretos las historias que él mismo intenta
[17] La narración solamente se explica a través del cambio en el que,
a través de lo que Genette ha llamado historia mínima y Volek
ha denominado historia elemental y que se resume como el paso
de un estado a otro que ocurre por un evento que modifica la ac-
ción de los personajes.
sujeto jurídico existe, pues, para garantizar que los
cuerpos puedan habitar el espacio material.
En la literatura, los personajes humanos (e in-
cluso los no humanos, como el inolvidable Grego-
rio Samsa) son también metáforas de los cuerpos
humanos (y de los cuerpos que sin ser humanos
nos recuerdan su relación con el resto de los cuer-
pos y del universo) que posibilitan el deseo de con-
tar y recontar historias, tan presente en las culturas
humanas. Y esos cuerpos, que se reconfiguran
como voces narrativas, deben convivir en el texto.
La polifonía de la novela justamente es eso: la coe-
xistencia de diferentes cuerpos, diferentes voces,
diferentes personajes, diferentes sujetos narrativos
que cuentan sus historias dentro de la historia.
Por tanto, en el texto literario y en el texto ju-
rídico los cuerpos; los cuerpos con sus acciones;
los cuerpos con sus acciones en ciertos espacios; se
reinstauran análogamente en la figura del sujeto.
Los cuerpos se vuelven escritura y se convierten
en habitantes de dos espacios: el material y el que
se figuró para moldear la materialidad.
La narración literaria y el derecho plantean un
espacio narrativo y un sistema jurídico donde el
personaje y la persona, respectivamente, se recon-
figuran, se relacionan y, por sobre todo, accionan.
El sistema jurídico es, entonces, un lugar intangi-
ble, un territorio conocido, un espacio tan real
como inventado. Y dicho espacio está constituido
por una serie de normas que permiten las acciones
33« Las entrañas del sujeto jurídico »32 « Diego Falconí Trávez »
no el personaje (el sujeto narrativo), sino la per-
sona recodificada en el derecho (el sujeto jurídico)
realiza sus acciones. Es decir, que la literatura y el
derecho proponen un ejercicio de abstracción aná-
logo que permite recolocar a las personas de carne
y hueso en otros planos de significación.
En el derecho los cuerpos son transformados,
singularizados y reconfigurados, por ejemplo, en
un nombre y dos apellidos, en una edad, una
etnia, una procedencia, una sexualidad biológica
(casi siempre binaria), que se registran en una de-
pendencia del Estado, a sabiendas de que todas
esas existencias ocupan y definen un lugar dife-
rente al material. El sujeto jurídico es un alter ego
legal que habita el espacio del derecho y sirve para
controlar las posibles desigualdades generadas de
la convivencia corporal. Tal como menciona Fou-
cault: “el cuerpo, en una buena parte, está imbuido
de relaciones de poder y de dominación” (2009:
32), cuestión que permite esbozar una primera
conclusión: el poder es la consecuencia del en-
cuentro de cuerpos humanos, cualesquiera cuer-
pos que permitan entablar una relación.[20]
El
[19] Siguiendo a la escuela alemana que propone que el sistema ju-
rídico construye teóricamente el conjunto de normas vigentes.
[20] Aunque, desde luego el cuerpo puede ser representado y también
generar relaciones de poder a través de las tecnologías corporales,
nuevamente siguiendo a Foucault. Un ejemplo decidor es el de la
identidad en el ciberespacio. No entro a fondo en el debate de co-
rrientes como el ecologismo que consideran otros cuerpos como
los de los animales susceptibles de derecho, por ser ésta una ela-
boración inicial y específica respecto a la subjetividad aunque es
fundamental para la reconfiguración identitaria contemporánea.
35« Las entrañas del sujeto jurídico »34 « Diego Falconí Trávez »
a ser un buen esclavo, un Ariel que jamás debe
convertirse en un Calibán, siguiendo la narrativa
shakespeariana.[22]
La historia del cuerpo de Vier-
nes (cuerpo rebautizado, reinterpretado, re-legali-
zado) nos recuerda que el sistema jurídico no es
solamente un espacio intangible de protección y lí-
mite al poder que posibilita la existencia social.
Como ya he dicho, es también, al igual que en la
narrativa, un lugar de ejercicio material donde se
ha desarrollado una parte significativa de la his-
toria humana, donde los cuerpos han podido
construir sus relatos vitales pero también donde
se han impedido sus gestas existenciales. Un
lugar en el que muchos Viernes han dejado de ac-
tuar (por muerte, exilio o castigo, por ejemplo), o
han tenido que someterse a la dominación deni-
grante, justamente por una designación limitada
de actuación.[23]
Y en el que, por otro lado, algunos
Robinson Crusoe no sólo han escrito sus gestas cor-
porales –algunas grandes y otras pequeñas– sino
que han delineado a través de la ley, las novelas
o los tratados filosóficos una idea del cuerpo, que
es el cuerpo hegemónico que tenemos hoy y que,
no hace mucho, desde varios vértices algunas es-
cuelas y personas han venido cuestionando.
[22] Me refiero al texto La tempestad de William Shakespeare y,
sobre todo, a su relectura, por parte de teóricos como Fernández
Retamar que problematizan esa figura del esclavo en el contexto
latinoamericano.
[23] En este sentido Spivak menciona cómo Viernes es el “prototipo
colonial de éxito. Aprende el habla de su amo, hace el trabajo
de su amo, jura lealtad alegremente, cree que la cultura del amo
es mejor y mata a su otro sí mismo para entrar en las umbrosas
llanuras de Europa noroccidental” (2010: 189).
de los cuerpos humanos con una trama basada en
el poder. Si el espacio en la narrativa se va cons-
truyendo a partir de ambientaciones, de la retórica
que agudiza los sentidos, de la descripción o del
simbolismo, en el caso del derecho, en cambio, se
construye a partir de un sistema complejo de prin-
cipios, instituciones y leyes que en el espacio y el
tiempo generan una normatividad; en suma, que
modelan los límites de las personas en sus relacio-
nes de poder y que se encarnan en los lugares que
los cuerpos humanos son y habitan.
El personaje de Robinson Crusoe, en la no-
vela homónima de Defoe, vuelve a necesitar del de-
recho cuando se encuentra con Viernes, aquel otro
(cuasi)humano que lo requiere, que lo obliga a
tener un sistema normativo para mediar su rela-
ción. Crusoe cuando estaba solo, asustado y ma-
ravillado en ese nuevo territorio salvaje donde no
tenía al derecho inglés ni a ningún otro sistema
legal en torno a él, era un cuerpo independiente.[21]
No obstante, al aparecer el cuerpo de Viernes (nom-
bre unilateralmente impuesto por Crusoe que ya
nos advierte del carácter impositivo de ciertos sis-
temas jurídicos sobre ciertas personas), Crusoe se
ve obligado a entablar un nuevo sistema de obliga-
ciones y derechos para convivir con ese otro y
nuevo cuerpo. Un cuerpo encargado a su servicio,
[21] Siempre que hablo de cuerpo en este ensayo me refiero al cuerpo
humano entendiendo su materialidad biológica pero también su
materialidad creada a partir de su interacción con la cultura. Me
adscribo, pues, a la propuesta de Ricoeur de que: “poseer un cuerpo
es lo que hacen o, más bien lo que son las personas” (1996: 9).
Aparecen, así, tres conclusiones de toda esta
reflexión que vinculan a la literatura y el derecho
a través del intertexto. La primera es que las accio-
nes (en la narración o en el sistema jurídico) no
pueden realizarse en un no lugar; es decir la litera-
tura y el derecho, como espacios modélicos que re-
codifican (y son reconfigurados por) el espacio
material, enmarcan a todas las acciones para la
configuración de una historia.
De ésta se deriva una segunda conclusión: na-
rrativamente, para que avance la historia, la figura
del sujeto es fundamental. Es decir, sea un sujeto
literario o un sujeto jurídico, es una representación
del cuerpo que justamente realiza sus acciones en
ausencia de ese cuerpo pero con una intermitente
presencia de éste.
No obstante, es la tercera conclusión la verda-
deramente interesante: la estructura no solamente
limita las acciones de los personajes y de los suje-
tos jurídicos. También el cuerpo está limitado por
ésta. Justamente las representaciones artísticas y
jurídicas de los cuerpos humanos demuestran que
no son solamente una mímesis de la carne sino
que estas representaciones (el sujeto narrativo y el
sujeto jurídico) moldean a través de las acciones,
qué hacen, qué pueden y qué son esos cuerpos.
Por tanto, dada la concepción estructural del
orden jurídico y del sistema narrativo los persona-
jes y los sujetos jurídicos no sólo que representan
al cuerpo sino que lo moldean materialmente.
37« Las entrañas del sujeto jurídico »
Paul Ricoeur comentaba desde la filosofía: “la
noción de persona que confirma la de personaje con-
siste en que éste también es, en cierto modo, un
cuerpo, en la medida en que mediante su acción
interviene en el curso de las cosas, produciendo
cambios en él mismo” (1999: 224). En esta cita es
posible ver la analogía que junta a la narración li-
teraria y a la narración legal y que enuncia uno de
los temas fundamentales de la filosofía: el dilema
de la acción humana y sus posibilidades, conse-
cuencias y, sobre todo, limitaciones. Así pues existe
una trilogía entre espacio/acción/personaje que
puede ser análoga a otra trilogía: sistema jurí-
dico/acción/sujeto. Las acciones, luego, no pue-
den funcionar sin un sujeto. Y el sujeto no puede
funcionar sin cuerpo. Y el cuerpo viene normado
por un complejo entramado normativo que se
basa en ciertas ideologías que justamente han
dado una noción ética de agentividad (es decir, de
acciones voluntarias y con una reglada libertad
personal) solamente a ciertos cuerpos, solamente
a ciertos personajes, solamente a ciertos sujetos ju-
rídicos.
En consecuencia, la importancia que tiene el
personaje como ente de acción en la literatura
puede vincularse a la trascendencia del sujeto en
el derecho, pues el cuerpo se transfigura en ambas
instancias, y en esa recodificación es posible teo-
rizar respecto a las normativas que han moldeado
a todos los cuerpos que esos personajes han repre-
sentado a lo largo de los siglos.
36 « Diego Falconí Trávez »
Este itinerario, no obstante, tiene una carta de
navegación, un deseo. Teresa de Lauretis mencio-
naba, haciendo un alcance al psicoanálisis, que
“el deseo es la pregunta que genera la narración
y la narratividad” (1992: 212) y el deseo que mo-
tiva contar de este modo esta historia radica en
reivindicar al cuerpo como parte básica de la sub-
jetividad contemporánea,[25]
para así narrar parte
de su historia silenciada. Contar cómo esos cuer-
pos propuestos por Ricoeur (persona y personaje)
se deslizan desde la literatura al derecho (y vice-
versa) y son el motor que me permite articular el
relato del sujeto, de sus acciones, del sistema que
los alberga y de las complejas entrañas que con-
forman la dinámica del poder. Contar cómo el su-
jeto (filosófico, jurídico, literario) que traduce, y
en muchas ocasiones silencia a esos cuerpos,
debe sentarse en el banquillo de los acusados y
confesar, aunque sea a través de otros, su propia
y compleja historia.
39« Las entrañas del sujeto jurídico »38 « Diego Falconí Trávez »
[25] A partir de los estudios de Merleau Ponty, Jacques Lacan, Mi-
chael Foucault, Monique Wittig, Judith Butler o Leo Bersani.
El sujeto, intertexto e intercuerpo, es, por tanto,
la base que sostiene a este ensayo. Indagar respecto
a la naturaleza de ese sujeto (y el cuerpo que éste de-
linea) en los avatares del poder tanto en el derecho
como en la representación literaria y artística es el
imperativo fundacional que guía estas líneas poste-
riores que escribo y que también buscan construir
una historia. Es éste un modesto y breve relato ce-
ñido a la prerrogativa occidental, que trenza los es-
pacios del derecho y la literatura a través de la teoría.
Propongo un itinerario que inicia en Roma (sin
que tenga que ser necesariamente así) y termina
en la etapa contemporánea,[24]
y no obstante, a
pesar de esta evidente cronología, no se ciñe al mé-
todo hegeliano de evolución histórica. Por el con-
trario, asume que la historia está fragmentada de
modo indefectible, y no necesariamente avanza
hacia un desenlace civilizatorio sino que se pierde
en los relatos del poder ocasionado por/en/sobre
los cuerpos. Por ello busco realizar un ejercicio ge-
nealógico que permita saltar de un sitio a otro, de
un texto a otro, de un cuerpo a otro.
[24] Para el análisis se considerarán principalmente las aportaciones
teóricas e históricas que vengan de las ramas del derecho civil,
el derecho penal, el derecho constitucional y la teoría de los de-
rechos humanos. En este sentido, vale la pena mencionar que en
este trabajo, al enmarcarlo dentro de la tradición de la teoría li-
teraria, utilizaré conceptos jurídicos clave que puedan ser útiles
para su análisis sin entrar de lleno en el debate que esos concep-
tos han generado dentro del derecho, pues, busco la ejemplifi-
cación y resignificación del término en territorio literario, más
que la explicación jurídica. Finalmente, es importante mencionar
que este ensayo se basa, fundamental pero no exclusivamente,
en la tradición romanística del derecho y en los archivos cultu-
rales y artísticos españoles y latinoamericanos.
El freno al que está sometido [el sujeto] no es
físico, sino moral [...] recibe su ley no de un
medio material [...] sino de una conciencia
superior a la suya y cuya imperiosidad
siente. Porque la mayor y la mejor parte de
su vida sobrepasa el cuerpo, escapa el yugo
del cuerpo.
Emile Durkheim
El suicidio
Y cuando bailan, cuando se deslizan
o cuando burlan una ley o cuando se envile-
cen, sonríen, entornan levemente los párpa-
dos, contemplan el vacío que se abre en sus
entrañas.
Rosario Castellanos
Agonía fuera del muro
El marco romano,
el camino (in)corpóreo:
Bruto y el obligado desvío de la mirada
No existe un solo ser humano ni un objeto
que no sea un cuadro en sí mismo, o que no
constituya un tema sobre el que escribir.
Francés Calderón de la Barca
La vida en México
El marco de un cuadro es un objeto que mirado
con detenimiento puede ser inquietante, pues
siendo accesorio tiene una importancia radical en
la existencia de la obra. El marco no sólo tiene la
función de adornar, proteger y completar el, diga-
mos, lienzo. Además de ser una suerte de prótesis
del objeto, un abrigo que devela la desnudez de la
obra de arte y un nuevo atentado contra el vacío
que busca rellenar la nada con algo. El marco es un
límite que intenta contarnos que la historia retra-
tada es un fragmento con un principio y un final,
que no puede salir de ese espacio cuidadosamente
medido.[26]
El marco es, luego, un recordatorio del
[26] Respecto a la metáfora del marco y algunos alcances entre la fi-
losofía y la ley autores como Derrida en La verdad de la pintura
y Butler en Marcos de guerra. Las vidas lloradas, han realizado
elocuentes análisis.