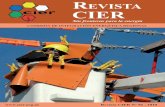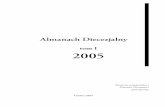Panorama de la integración centroamericana: actores, dinámicas e intereses
Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor, en J.J. Caerols (ed.), "Religio in...
Transcript of Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor, en J.J. Caerols (ed.), "Religio in...
Comité científico
Ramón Teja CasusoMontserrat Abumalham Mas
Fernando Amérigo Cuervo-ArangoFrancisco Díez de Velasco
Juan José García NorroMaría del Mar Marcos Sánchez
Santiago Montero HerreroAlfonso Pérez-Agote Poveda
Julio Trebolle Barrera
Todos los trabajos publicados en este volumenhan sido sometidos a un proceso de revisiónpor pares, según el sistema de doble ciego.
José J. Caerols (ed.)
Religio in labyrintho
Encuentros y desencuentros de religiones en sociedades complejas
1ª edición, 2013
Diseño de cubierta y maquetación: Escolar y Mayo Editores S.L.
ISBN: 978-84-941056-8-5Depósito legal: M-17632-2013
Impreso en España / Printed in SpainLerko Print S. A.Paseo de la Castellana 12128046 Madrid
© Sociedad Española de Ciencias de las Religiones
© Escolar y Mayo Editores S.L. 2013Pza. Águeda Díez 5C 1ºD28019 [email protected]
Reservados todos los derechos. De acuerdo con lo dispuesto en el CódigoPenal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertadquienes, sin la preceptiva autorización, reproduzcan o plagien, en todo oen parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipode soporte.
Este libro ha recibido una ayuda a la edición de la Dirección Ge-neral de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Eco-nomía y Competitividad a través de la Acción ComplementariaFFI2011-13981-E.
373
Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor
Universitat Ramon Llull
Miquel Seguró1
1 Una primera versión de este comentario se encuentra en Pensamiento 68 (2012).
ResumenMark C. Taylor señala la necesidad de cono-cer la tradición religiosa occidental paracomprender mejor los complejos sistemas yredes de la era de la globalización. Más quehaber desaparecido, el fenómeno religiosoha quedado en estado latente en la filosofía,la literatura, el arte, la arquitectura, la polí-tica, la economía, la ciencia y la tecnología,ya que su despliegue no remite a otra cosaque a la noción de “red”. De ahí que asumaque nuestra época, que se reconoce por estardespués de Dios, no es arreligiosa, sino másbien lo contrario: es portadora de una pro-funda reformulación del sentido de “reli-gión”. Para Taylor, la divinidad debe serentendida como la emergencia de la creati-vidad en el hombre.
AbstractMark C. Taylor defends the need of knowingthe Western religious tradition to better un-derstand the complex systems and networksof Globalization. The religious phenomenonhas not disappeared, but rather it is dormantin philosophy, literature, art, architecture, po-litics, economics, science and technology,since its deployment refer to the notion of“network”. Hence, he assumes that our time,which is recognized for being after God, isnot a-religious, but rather the opposite: trans-mits a profound reformulation of the mea-ning of “religion”. For Taylor, the deity mustbe understood as the emergence of creativityin man.
Palabras claveRed, creación, dinámica, arte.
KeywordsNetwork, creation, dynamics, art.
“Nunca ha sido más importante que ahora estudiar críticamente la religión, peronunca ha sido más difícil hacerlo”2. Así comienza Taylor el segundo epígrafe delprimer capítulo de After God, que elocuentemente titula “Contra la teoría”.
After God es una obra original de 2007 y fue escrita, según apunta el propioTaylor, para tratar de mostrar que ‘religión’ y ‘secularidad’ no son conceptos anta-gónicos. Pocos parecen augurar un feliz destino para la ‘religión’ en Occidente, dadala vulnerabilidad del metarelato religioso frente a las corrientes secularizantes, cadavez más poderosas y extendidas en el mundo occidental. Pero eso no comporta nin-gún drama para la religión, sostiene Taylor. Es más, no tiene reparos en afirmar quela globalización no solamente no es ajena o contraria a la religión, sino que es, ensu misma médula, espiritual y, más concretamente, protestante3.
La afirmación es, sin duda, chocante, sobre todo porque nuestro contexto, enmenor o mayor medida hijo de la ‘posmodernidad’, parece ir en dirección contraria.El enfoque de Taylor no rehúye la realidad de la posmodernidad. Más bien lo con-trario. Es consciente de la nueva realidad que emerge con su discurrir, caracterizadapor la multifocalidad: la posmodernidad es inseparable de la cultura de redes y dela consiguiente desreglamentación y descentralización. Por eso es, si cabe, más cho-cante su afirmación, ya que: ¿qué papel puede tener en semejante contexto un fe-nómeno que se atribuye la potestad de desentramar el misterio de la realidadremitiéndolo en muchas ocasiones a la primacía de un principio “infinito” e “in-condicionado”?4
En este sentido, de hecho, entiende Taylor que uno de los problemas del actualenfoque de la religión radica en la oposición binaria que parecen asumir cuestio-namientos de ese tipo. Planteamientos como los de Eliade, que contraponen ‘lo sa-grado’ y ‘lo profano’ en una especie de dialéctica de polos bien delimitados, incurrenen uno de esos errores tan comúnmente reconocibles en la historia del pensar: latotalización. Frente a ello, Taylor propone vehicular la reflexión sobre el fenómenoreligioso a partir del concepto de red. Con ello se entendería que
“religión es una red emergente, compleja y adaptativa, de símbolos, mitos yrituales que, por un lado, configura los esquemas de sentir, pensar y actuar
2 Taylor 2011, p.24.3 Taylor 2011, p.234 Wendel 2010, pp.49-63.
Miquel Seguró
374
RELIGIÓN Y CREACIÓN
de tal manera que otorga a la vida sentido y propósito y, por otro lado, inte-rrumpe, disloca y desconfigura toda estructura estabilizadora”5.
Es decir, sería el fluir de momentos interrelacionados lo que contribuye, desdesu especificidad creativa y destructiva, al emerger de la religión. En semejante es-quema descentralizado, Dios ya no aparece más como el fundamento primero dela escala de los seres, sino que lo hace como la figura construida que oculta el abismooriginario del que todo procede. Lo importante es el nudo creativo del cual todoemerge, incluso la misma figura divina. “Después de Dios, el arte; después del arte,la vida. Tres en uno; uno en tres”6.
Nuestra tendencia innata a la estabilidad podría hacernos ver este esquemacomo excesivamente dinámico. Pero dicha agitación no debe ser considerada siem-pre como algo negativo. El movimiento de creación constante, que conlleva la des-trucción de aquello que ya se ha estabilizado, apunta no ya a una concienciadesdichada, errante entre el fluir de la vida, sino a la condición creativa y preñadade vitalidad que atraviesa el ser. A eso es a lo que apunta la vida eterna, a la “agitacióninterminable de un proceso creador que es lo Infinito”7, afirma Taylor. El verdaderoInfinito no es dualista ni monista, sino que es la relación creadora en la cual son co-dependientes y, en consecuencia, mudables, identidad y diferencia. De ahí que loque emerja sea una red siempre actualizadora y auto-organizadora que se deja veren todas las áreas de la vida, ya sean naturales o sociales. Taylor tiene especial interésen subrayar esta interconexión de fondo ontológico: el principio generativo queexplica la religión es el mismo principio que permite leer la dinámica social y natu-ral; sólo que en la realidad humana el proceso se hace consciente de sí mismo8.
El planteamiento de Mark C. Taylor se tiene a sí mismo como una senda quetransita entre Hegel y Kierkegaard, tomando como telón de fondo algunas intui-ciones fundamentales de Kant en la Crítica del Juicio. Todo ello se concreta en unacosmovisión en la que orden y desorden no son contrarios, pues forman, en cuantoparticularidad, una estructura de complejas relaciones con su “alteridad” que senutre del proceso autogenerador9. Al igual que Hegel, considera que la subjetividades en su nudo intersubjetiva, aunque el proceso de reflexión no halla un punto deunidad última en el que detenerse. Siempre hay inquietud, generación, movimiento.
5 Taylor 2011, p.33.6 Taylor 2011, p.386.7 Taylor 2011, p.387.8 Taylor 2011, p.387.9 Taylor 2011, pp.353ss.
Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor
375
Así, entiende Taylor que el simbolismo religioso, cuya paradigmática expresiónpuede ser el mito, funciona como esquemas adaptativos que no responden a un es-tadio más o menos consciente del devenir humano, sino que se insertan justamenteen ese devenir autogenerador que se trasciende una y otra vez10.
La religión también participa de ello, de ahí que se reconozcan en ella las doscaras de la misma moneda: por un lado, las narrativas estructuran y estabilizan laexperiencia (‘figuras’, dice Taylor); por otro, hay un proceso que interrumpe, dislocay desestabiliza todo esquema ‘fijador’ para dar paso a una nueva esquematización(‘configuración’, apostilla Taylor), que se estipula como un proceso sincrónico ydiacrónico del que resulta una codependencia y coevolución de las redes simbólicasemergentes11. Un buen ejemplo de ello lo constituye la tecnología. “Los desarrollostecnológicos”, apunta, “surgen de los sistemas naturales, sociales y culturales y, si-multáneamente, actúan sobre ellos”12. La religión debe trascender los enfoques mo-nista o dualista en virtud del principio vital que la anima: siendo la agitación infinitaaquello en lo que se resuelve la naturaleza última de los fenómenos vitales y sociales(científicos, biológicos, económicos)13, su parámetro no puede ser otro que la crea-tividad constante. Así, el tercer esquema para pensar la religión no es otro que el“después” de Dios, donde esta posteridad remite a aquello que ya está siempre antenosotros, aunque manifestado de “otra” forma. Lo real es virtual, porque ser es siem-pre “estar relacionado”14.
Dicha autocorrección interna a la que está convocada la ‘forma’ de toda religiónbien podría entroncarse con la dialéctica (neo)platónica de un Dionisio. A toda pre-tensión catafática de la proposición religiosa debe acompañarle una corrección, yhasta reducción, de índole apofática, que daría como resultado una afirmación emi-nente del misterio último de la religión: la Vida. La vía positiva de plasmar el con-tenido de la religión plantea de por sí, para Taylor, un momento negativo que ponecoto a la pretensión de agotar su libre expresión en ese marco, apuntando así a unadialéctica abierta y sin síntesis superadora que vive el momento deconstructivocomo un ingrediente natural de sus innombrables despliegues.
10 Taylor 2011, p.37.11 Taylor 2011, pp.41-43.12 Taylor 2011, p.51.13 Taylor 2011, p.360.14 Taylor 2011, pp.60-63.
Miquel Seguró
376
PERSPECTIVAS
Tras una primera lectura de la obra, a uno le queda la duda de si en el fondo no seestá operando una deconstrucción sin fin a la religión. Si toda expresión, esto es,ninguna en particular, puede ser religiosa, ¿cómo puede este enfoque aportar ele-mentos a la teoría actual de la religión? A bote pronto, parecería que la idea de fondoque propone Taylor no es nueva. La condición religiosa del hombre apuntaría a unfondo antropológico donde lo esencial ya no es el resultado o concreción de la pro-puesta, sino la propia energía vital que en ello se activa. Schleiermacher lo llamósentimiento de criatura o dependencia. Pero, a diferencia de este tipo de propuestas,la sugerencia de Taylor no apunta a un Absoluto unitario del cual pende todo lo rela-tivo. El resultado final del movimiento creativo y recreativo desemboca en una realidadsiempre compleja que integra elementos plurales. El concepto de red y la interco-nexión de elementos que su semántica evoca se convierten en el punto de partida,siempre centrífugo, a través del cual resulta imposible hallar un punto central delque penda el sistema.
Con todo, habrá quien pueda decir, y seguramente con razón, que este pará-metro ya es en sí mismo un principio referencial. Si el punto de partida es siemprela creación constante de sentido a través de un constante flujo de conexiones y másconexiones, todo remite en última instancia a tal principio regulador. Es decir, que,precisamente porque éste es el principio de todas las cosas, nada escapa a su ley. Elmismo Taylor parece quererlo mostrar en la obra: son innumerables los ejemploseconómicos, biológicos, sociológicos que aporta al respecto. Dando fe de una en-vidiable erudición y sabiduría de no pocos saberes, trata de mostrar que su pro-puesta interpretativa no es solamente un principio heurístico para guiar laevaluación de lo que se da, sino que tiene un alcance más bien ontológico. De estemodo, si es la vida que como tal es así, el modo de cuanto en ella se sucede es pre-cisamente ése y no otro.
Un principio que, por otro lado, estaría preñado de una potencia constitutivaque se expande ilimitadamente por el discurrir temporal, de cierta reminiscenciacon el juicio reflexionante kantiano. Recordemos que, para Kant, este tipo de juicioasciende de lo particular en la naturaleza a lo general, a través de un principio queno puede provenir de la misma naturaleza15. Es ahí donde el principio de finalidad,aplicado al objeto en busca de su unidad, cobra su importancia. Es ésta una condi-ción a priori para la posibilidad misma del juicio, que se liga sustancialmente a la
15 Kant 1968, p.179.
Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor
377
sensación de placer estético16. Esta condición, empero, queda remitida al sujeto y,por ello, al ámbito trascendental17. Parece ‘como si’ el objeto pudiera ser ordenadoindefinidamente de un modo tal que pueda acomodarse a nuestra estructura cate-gorial, pero nada más que esto. Haría falta, pues, dar un paso más, de mayor fuerzaconstitutiva, para llegar al sentido tayloriano.
Un trato más ontológico del principio de infinitud vital es el que desarrolla,por ejemplo, M. Henry en su obra. Su filosofía se mueve por los cauces de una in-manencia vitalista que desemboca en un despliegue fenomenológico de lo real queasume que el método de la ontología debe ser, precisamente, ‘fenomenológico’18.Aunque deba reconocerse que el ‘ser’ se encuentra en todas las cosas realizando laesencia de la ‘presencia’19 y, por ello, se trate de un acontecimiento que el existentehumano no puede reivindicar como suyo20, el ser es siempre el ‘ser-de’, un ‘concreto’,de modo que es siempre una concreción el foco de la pregunta que busca descifrarsu sentido21. De este modo, si la trascendencia debe quedar atada a la inmanencia,la vida trascendental que se da por ejemplo en el ego –en tanto que concreto– debeser el último fundamento22. Por eso, a la ‘mismidad’ (le Soi) que Descartes llamabaalma la denomina él la ‘Vida misma’23. El epicentro es, entonces, la Vida misma yla afectividad, a la que remite para explicar su continuo darse.
Ahora bien, tanto en su versión trascendental como en la ontológico-fenome-nológica la intuición general de la generatividad de la Vida y, por tanto, de su po-tencial novedad y creativida, debe contar con la existencia incoativa del resultadofinal al que se aspira. Es la clásica relación de acto-potencia la que late detrás de estacuestión. Si la vida es el proceso, el devenir mismo de sus diferentes formas, todasellas deben estar potencialmente presentes en todo momento. Solamente se actua-liza lo potencialmente actualizable, lo ya de algún modo presente en el origen, diríaAristóteles. Otra cosa es que, en el momento del despliegue de las potencias de lavida, no sepamos cuál sea su número, pues, obviamente, éstas no se nos han hechovisibles. De ello resulta que debamos diferenciar entre lo indeterminado y lo infinito.
16 Kant 1968, pp.183ss.17 Kant 1968, pp.397ss. (§75).18 Henry 2003a, p.50.19 Henry 2003a, p.14.20 Henry 2003a, p.28.21 Henry 2003a, pp.41, 58.22 “…c’est la vie transcendantale de l’ego absolu en tant qu’elle est l’ultime fondement” (Henry2003a, p.53). 23 Henry 2003b, p.81. La obra recopila una serie de trabajos independientes que Henry dedicó altema de la subjetividad.
Miquel Seguró
378
Que la vida sea un tránsito, es decir, que responda a un devenir todavía no vislum-brado y fijado, no es lo mismo que afirmar que la generación formal de concrecionesy relaciones es en sí misma infinita. Podría decirse que el proceso de generación denuevas formas de vida es sin fin, ya que esas nuevas formas darán pie a otras nuevasformas no sospechadas de antemano. Pero, según la relación acto-potencia, parecepor lo menos difícil calificar ese proceso de infinito.
Como corolario, aparece en el horizonte la cuestión de la creatio ex nihilo. Taylorsubraya la revolución que supuso la doctrina calvinista de la creación continua porparte de Dios, ante todo por el acortamiento de distancias entre inmanencia y tras-cendencia que comportaba. La absoluta trascendencia e infinitud de Dios supusoasumir, en efecto, una presencia de lo divino en todo lo creado24 y, con ello, una re-vitalización de la inmanencia y la acción divina. Sin embargo, esto exige un replan-teamiento del momento original del proceso creador, pues, si la vida es creaciónper se y su transformación una perpetua creación, ¿de qué modo cabe comprenderla creatio ex nihilo y el componente de arbitrariedad que tiene, y la presencia absolutade ser ‘antes de la vida’ que supone?
En íntima relación con la cuestión de la creatio, lo cierto es que, para Taylor, lavida puede concebirse como una obra de arte, como la generación de una formaestética canalizadora de su potencia creativa. En efecto, entiende Taylor que el mis-terio de lo real remite a la realidad autogenerativa de los seres y sus procesos vitales,lo que significa que la vida es autotélica, esto es, que se dota a sí misma de sentidoy organización. En este sentido, la vida es como una obra de arte, donde importatanto el producto final (siempre relativo y sujeto a nuevas modificaciones) comoel proceso mismo de creación. La autopoiesis por la cual puede definirse la vidamisma implica que los organismos sean siempre entidades abiertas, dispuestas amás y más cambios25. Se comprende así por qué la tríada vida, religión y arte es in-separable para Taylor. La vida debe leerse como una obra de arte constante que segenera a sí misma y se va reconfigurando cada vez más complejamente, aunque sinun patrón predefinido26.
Dotar al arte de una relevancia y fuerza metafísicas es algo reconocible en di-ferentes períodos de la historia del pensar. Probablemente sea en el romanticismodonde alcanza su cota de expresión más notable, pero nuestro reciente pasado, aunsiendo testigo del desmoronamiento de las ilusiones de las que también el roman-
24 Taylor 2011, pp.95-97.25 Taylor 2011, pp.357-361.26 Taylor 2011, pp.384-386.
Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor
379
ticismo participaba, no va a la zaga. Tras la posguerra, las crítica posmodernas y de-constructivistas de la metafísica y su forma no cejan, en el fondo, de ponerse al ser-vicio del descubrimiento de la ‘genuina’ experiencia vital, como si el espíritu heroicoromántico persistiera transfiguradamente. Ello podría explicar la ‘recaída’ en algunosconceptos y lugares comunes típicos de la tan denostada metafísica, entre ellos, jus-tamente, el del valor existencial del arte. Incluso la proclamación de la muerte delarte puede que responda a la intención de purificarlo de excesos ónticos. Si eso fueraasí, perviviría la forma, la idea (cuasi-platónica) de lo en sí mismo arte y, con ello, denuevo, la jerga de la autenticidad, como diría Adorno. El reclamo de la vida comoproceso y de la idea de obra de arte como su hermenéutica, que Taylor aquí asume,convoca el debate sobre el estatuto de ‘lo’ artístico, empujando de nuevo al espíritureceloso de ‘lo’ metafísico al exigente debate de los principios.
Y, ¿de qué modo afecta esto a una fenomenología e historia comparada de lasreligiones? Si, como dice Schaeffler, es la fenomenología de la religión la que justa-mente se plantea la unidad de la experiencia trascendental a partir de la diversidady fecundidad de los diferentes datos que se hallan en la realidad, es exigible que,una vez reconocida su plurimanifestación, la tarea deba completarse con una fasemás reconstructiva de su estructura semántica común27. Desde lo expuesto acercade Taylor, ésta podría encontrarse en la continua generación de la misma vida, locual, sin embargo, no terminaría de explicar por sí mismo algunos lugares comunesde las diferentes simbologías. Cabría convenir la existencia de una estructura an-tropológica que guiara los procesos de concreción semántica de cada ‘visión delmundo’, lo que implicaría la existencia de un mínimo estable en la retina simboli-zante. Además, cabría sospechar que el alcance de tal estructura sería, en última ins-tancia, formalmente invariable, pues es precisamente a través de ella como podríareconocerse que el último principio de la vida es su continua movilidad y genera-ción. Asimismo, de tomar este patrón como guía para el estudio de los diferentesfenómenos religiosos, daríamos, a sabiendas o no, con una jerarquización de los di-ferentes modelos de expresión religiosa, pues aquellos que fueran más conscientesde la dinamicidad que los atraviesa tocarían más directamente el núcleo del misteriode lo real. Por eso reiteramos lo dicho antes: lo que, a nuestro juicio, Taylor proponees un punto de partida inequívoco desde el que plantea una teoría de la religión ac-tual que, a pesar de su nulo deseo sistemático, desemboca en la asunción de un prin-cipio último cuyo alcance se deja ver en el ordenamiento de los diferentes materialesque la historiografía recoge, y que parece oponerse poco a la búsqueda de la ‘piedrafilosofal’ del fenómeno de la religión.
27 Schaeffler 2010.
Miquel Seguró
380
Quizás ésta sea la gran y postrera duda que genera esta concepción de la reli-gión. La indudable frescura y relevancia que muchos podemos reconocer en esteenfoque no tienen por qué ser compartidas por otras culturas, simplemente porquepara ellas religión es otra cosa. Conceptos como posmodernidad, emergencia cons-tante de campos semánticos (y la ruptura sistémica de sentidos concretos que com-porta), teoría de los sistemas y de red, etc., apuntan a marcos semánticos enraizadosen nuestra cosmovisión y ontología de-construida, que no forzosamente deben serreconocidos por otros marcos o concepciones del mundo radicados en sus parti-culares fundamentos y parámetros. A menos que se convenga que el principio úl-timo y válido para todas ellas es éste, ¿podemos estar seguros de que la experienciaque subyace a todas las religiones es ésta? Como dice P. Ricoeur, sin una tipologíadeterminada y concreta no puede hablarse religión, de modo que la mediación lin-güística del fenómeno cultural es insoslayable, por lo que ésta no es más que la pro-yección del medio histórico-social del que precede, sustrato que determinacapitalmente el ser de las religiones28. De este modo, llegamos al mismo punto delque partíamos: ¿en qué sentido podemos hablar de ‘religión’, en singular?
BIBLIOGRAFÍA
M. Henry (2003a), L’essence de la manifestation, París [3ª ed.].M. Henry (2003b), “Sur l’Ego du Cogito”, Phénoménologie de la Vie. II. De la subjec-
tivité, París.I. Kant (1968), Kritik der Urtheilskraft. Kants Werke. Bd. 5, Berlín.P. Ricoeur (1994),“Phénoménologie de la religión”, Lectures 3. Aux frontières de la
philosophie, París.R. Schaeffler (2010), Religionsphilosophie, Freiburg im Breisgau [2ª ed.].M.C. Taylor (2011), Después de Dios. La religión y las redes de la ciencia, el arte, las fi-
nanzas y la política, trad. esp., Madrid.S. Wendel (2010), Religionsphilosophie, Stuttgart.
28 Ricoeur 1994, p.266.
Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor
381
425
Índice
Presentación............................................................................................................... 7
María Dolores Casero Chamorro,Tukulti-Ninurta I, constructor del “objeto deseado de los dioses”............................. 9
Sara Arroyo Cuadra, ¿Cosmovisiones “enfrentadas”? El arte de los kudurrus y su posible legado........... 25
Jorge García Cardiel, La hierogamia de Pozo Moro (Chinchilla, Albacete): una lectura en clave ibérica........... 35
Miriam Valdés Guía, Influencia oriental en la Afrodita griega (Urania): encuentros y desencuentros entre la cultura griega y la oriental................................. 47
Fernando Notario Pacheco, Reflexiones en torno al castigo de la familia de Dionisio II en Locris Epicefiria....... 63
Olivia Cattedra, Tradición, mito e historia: del Vedânta al Budismo.................................................... 75
Ana Alonso Venero, La acusación de antropofagia: un motivo de la polémica entre cristianos y paganos en la Antigüedad.................................................................... 89
Juana Torres, La retórica de la intolerancia en la apologética cristiana: raíces antiguas de problemas modernos........................................................................... 103
Enrique Santos Marinas, Encuentros y desencuentros en torno a los árboles: el culto a los árboles en las fuentes sobre la religión eslava precristiana.......................................................... 111
Índice
426
Patricia González Almarcha, Utilización del Menandro proverbial griego en la cultura eslava medieval............ 121
Sergio Pou Hernández, El juramento de investidura entre los guanches de Tenerife (Islas Canarias).......... 135
Katarzyna K. Starczewska, Los primeros orientalistas frente al islam: la traducción latina del Corán del círculo del cardenal Egidio de Viterbo (1518)...................................... 145
Cándida Ferrero Hernández, La contribución de Johann Albrecht Widmanstetter (1506-1557)a la controversia islamolatina............................................................................................... 157
Óscar de la Cruz Palma, Los primeros orientalistas frente al islam:la traducción latina del Corán de Guillaume Postel (1544)..................................... 167
Isabel Arranz del Riego, Interrelaciones entre el Monasterio Hilandar del Monte Athos y la Rus’ moscovita dentro del marco de la Slavia Orthodoxa................................... 181
Anna Serra Zamora, Él para sí es ley. Heterodoxia en San Juan de la Cruz................................................. 189
Verónica Gijón Jiménez, La religiosidad española en los libros de viajes de la Edad Moderna........................... 199
Fernando Santamaría Lambás, Los conflictos político-religiosos en Colombia durante el siglo XIX........................... 211
Ángel Hristov Kolev, El concepto legal sobre libertad religiosa de las minorías en Bulgaria, como basefundamental de la instauración del modelo multicultural búlgaro tras la libera-ción del Estado de la dominación otomana en 1878.................................................... 227
Amín E. Egea Farzannejad, ’Abdu’l-Bahá y el movimiento sufragista, 1911-1913................................................. 243
Ramón Vicente Díaz del Campo Martín-Mantero, Miguel Fisac: en busca de una estética posconciliar...................................................... 255
Elena Sainz Magaña, Exvotos y santuarios. El revival de viejas formas religiosas........................................ 267
Índice
427
Mariano Delgado, Problemas con la Libertad religiosa en Suiza.................................................................. 283
Montserrat Abumalham, El Sínodo de los obispos de Oriente: una lectura de las tensiones religiosas en Oriente Medio............................................... 293
Sol Tarrés - Jordi Moreras, Topografía de la otra muerte. Los cementerios musulmanes en España (siglos XX-XXI).......................................... 309
Juan-Luis Pintos de Cea-Naharro, Cambios en las referencias de la experiencia religiosa. ¿Es la religión para los jóvenes un tipo específico de ocio?.......................................... 323
Mónica Cornejo Valle, El individualismo en los nuevos itinerarios de conversión: la relevancia de la Nueva Era como re-aprendizaje religioso........................................ 335
Alberto J. Gil Ibáñez - Alfonso Medina Arroyo, La religión como psicología frente al mal: una psicoespiritualidad abierta a creyentes y ateos........................................................ 351
Javier Ruiz Calderón, ¿Qué es la religiosidad? El significado de lo religioso...................................................... 365
Miquel Seguró, Las dinámicas de lo religioso según Mark C. Taylor...................................................... 373
Sergio García Magariño, La ciencia y la religión, dos sistemas de conocimiento complementarios: una reflexión acerca del discurso sobre ciencia, religión y desarrollo........................ 383
María Alejandra Vanney, La tensión razón y revelación en la interpretación straussianade los clásicos. Una posible respuesta girardiana.............................................................. 397
Francisco Gallardo, Encuentros y desencuentros en torno al signo de la cruz................................................. 413