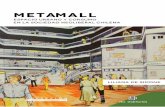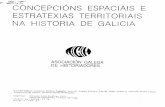Las coaliciones políticas en el espacio subnacional: los casos del Frente Progresista Cívico y...
Transcript of Las coaliciones políticas en el espacio subnacional: los casos del Frente Progresista Cívico y...
Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Trabajo Social
Sistemas Políticos Comparados
“El sistema electoral y las coalicionespolíticas a escala subnacional.
Los casos del Nuevo Espacio Entrerriano(NEE) y el Frente Progresista Cívico y
Social (FPCyS)”
Gómez, MaximilianoPolito, Mariana
31 de octubre de 2011
1. Introducción
En el siguiente apartado, nos abocaremos a estudiar el sistema
electoral en el nivel subnacional en relación con el contexto
donde funcionan y su vinculación con la conformación de
coaliciones electorales emergentes en Entre Ríos y Santa Fe,
provincias con raíces históricas y culturales comunes y
fuertemente vinculadas entre sí a través de su sistema económico
y productivo, pero con particularidades propias en el ámbito
político. En particular, pondremos el foco en la constitución de
fuerzas políticas por fuera de las estructuras tradicionales del
PJ y la UCR -más allá de que éstas o fracciones de éstas, se
encuentren contenidas hacia el interior de estas alianzas-.
Pensamos que es de suma importancia abordar cómo las
instituciones del sistema electoral facilitaron u obstaculizaron
las nuevas alternativas de representación.
Nuestra hipótesis es que las instituciones electorales efectivamente importan.
“Los efectos de los sistemas electorales son dependientes del
contexto donde operan, y por consiguiente, hay que investigarlos
en relación con condiciones sociales concretas (…) este
requerimiento básico de discutir los sistemas electorales tomando
sus respectivos contextos se torna irrenunciable cuando se
estudian los efectos de los sistemas electorales sobre aquellos
fenómenos políticos que evidentemente sólo pueden explicarse de
forma multi-causal” (Krenerich y Laug, 1995: 72). De hecho, en
las últimas décadas ha crecido el número de estudios que abordan
2
las características de los sistemas electorales en general, y los
latinoamericanos en particular, motivo por el cual aprovecharemos
para examinar con detenimiento cómo las reglas de juego que
distribuyen el poder y las cuotas de representación, inciden
efectivamente sobre la conformación de coaliciones electorales en
el ámbito subnacional.
En cuanto a la dimensión temporal, en ambos casos nos
concentraremos en el período posterior al 2001, trabajando en un
plano sincrónico. No evitaremos hacer referencia a aquellos
aspectos más estructurales que han definido la política de los
partidos y el sistema electoral en ambas provincias desde el
retorno de la democracia. Las unidades de análisis pertenecen a
un mismo período (posterior a la crisis política y económica del
año 2001) y son contemporáneas, mientras que el alcance del nivel
de la comparación es subnacional, tratándose de un estudio binario
por tratarse de dos casos de un mismo país (la República
Argentina).
2. Partidos políticos y sistemas electorales desde un enfoqueteórico
En los últimos años, hemos asistido en Argentina a una fuerte
transformación del sistema de partidos a nivel nacional con la
crisis del bipartidismo clásico1 (Sartori, 1992) y la reformulación
de la dinámica interpartidaria hacia el interior del espacio1 Entendemos por bipartidismo al sistema donde dos partidos están en condicionesde competir por la mayoría absoluta de los votos y tienden a alternarse en elpoder sucesivamente.
3
subnacional (Calvo y Escolar 2005; Calvo y Abal Medina 2001;
Leiras 2007). De hecho, sabemos que la creciente fragmentación y
la fuerte volatilidad del sistema de partidos tienen componentes
partidarios y territoriales, y que muchos de ellos están
íntimamente vinculados con las características de los sistemas
electorales vigentes (Minvielle y otros, 2005).
La evolución del sistema partidario argentino en los últimos
veinte años ofrece señales del malestar en y con los partidos e
incluso análisis recientes destacan que los partidos han perdido
arraigo social y disciplina interna (Abal Medina y Suárez Cao,
2002).
En este marco, el surgimiento de terceras fuerzas en el ámbito
subnacional y la conformación de coaliciones entre partidos
relevantes2 (Sartori, 1988) surge como un elemento destacado para
la política comparada, que permite generar un análisis en torno a
las posibilidades de lograr un grado de institucionalización
importante.
Para ello, utilizaremos el concepto de sistema electoral como “…el
principio de representación que subyace al procedimiento técnico
de la elección y al procedimiento mismo por el cual los electores
expresan su voluntad política en votos que se convierten en
escaños o poder público. Lo que se determina a través de un
sistema electoral es la cuestión relacionada con la
representación política, el principio que la definirá –principio
2 Sartori (1988) considera partidos relevantes a aquellos con capacidad de chantaje o veto y con capacidad de formar una coalición de gobierno. Ambas características se ajustan a los casos que estamos analizando.
4
mayoritario o proporcional- y entre la variedad de las diversas
técnicas disponibles para alcanzar uno de los principios, el
procedimiento a aplicar” (Nohlen, 1991:2).
En este sentido, el primer teórico que sistematizó ideas y
elaboró hipótesis sobre tal interacción fue el francés Maurice
Duverger (1964), quien señaló que existe una relación causal
perfectamente discernible entre los sistemas electorales y los
sistemas de partidos, siendo aquellos la variable independiente y
éstos la dependiente. Es decir, determinados sistemas electorales
son responsables de determinadas configuraciones en los sistemas
de partidos.
Nosotros consideramos, al igual que Krenerich y Laug (1995) que
los sistemas electorales no son inocentes ni neutrales y juegan
un papel determinante en la negociación dentro la arena política,
jugando un rol que no se limita a un aspecto sociotécnico.
Entendemos que “…la importancia de estudiar las instituciones,
como en este caso los sistemas electorales, radica en que las
mismas conforman el tablero de juego con reglas ordenadoras de la
vida política y social que estimulan -o desalientan- determinados
procesos y comportamientos en desmedro de otros” (Abal Medina y
Suárez Cao, 2003: 1).
2.1 Los presidencialismos provinciales
Las provincias argentinas han adoptado instituciones locales
concebidas a la luz del diseño presidencialista norteamericano
establecido por la Constitución Nacional sancionada en 1853,
5
dando lugar a auténticos presidencialismos provinciales (Carrizo y
Galván, 2006). Se observa así cómo algunas provincias argentinas
se aproximan al modelo presidencialista mayoritario; mientras otras
han atenuado tal sesgo mediante la introducción de reglas
proporcionales, distritos grandes y bajos umbrales electorales,
por lo cual adoptan un diseño presidencialista del tipo más
consensual. Observamos así que las provincias argentinas tienen
instituciones electorales con sesgos mayoritarios de muy
diferente magnitud (Calvo y Escolar, 2005).
Tanto en Entre Ríos como Santa Fe el sistema electoral para la
elección de gobernador, diputados, senadores e intendentes podría
definirse como mayoritario, es decir que, conforme a la legislación
vigente se accede a los cargos ejecutivos por simple pluralidad
de sufragios (la gobernación y cualquier intendencia pueden
ganarse por un voto), al igual que las senadurías departamentales
(que se eligen en circunscripciones uninominales). A su vez, la
composición de la Cámara de Diputados debe ser proporcional
(según lo indica la Constitución Provincial en la denominada
cláusula de gobernabilidad), pero reconociendo la mayoría en la
distribución de bancas para el partido que obtenga la mayor
cantidad de votos. Es decir, quien gana las elecciones se queda
con la mitad más uno de las bancas y el resto se distribuye
proporcionalmente a través del sistema D’Hont entre las minorías.
De esta manera, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son
electos en forma separada con el objetivo de constituir dos
poderes con igual legitimidad (popular-electoral) con la
6
capacidad de controlarse mutuamente y favorecer el equilibrio
(Alles, 2005). Según la literatura especializada, cuando estas
elecciones se realizan en forma simultánea el proceso electoral
tiende a centralizarse en las principales candidaturas que
disputan el poder Ejecutivo (Carey 2006; Molina 2001; Shugart y
Carey 1992). En consecuencia, se produce un traslado de las
preferencias electorales ejecutivas hacia las legislativas.
Para Juan Linz (1997), estos regímenes poseen dos rasgos
esenciales: la legitimidad democrática dual y la rigidez. El
primero de ellos refiere al hecho de que, en razón de haber sido
electos en elecciones distintas, tanto el presidente como los
legisladores cuentan con legitimidad popular. Por consiguiente,
la autoridad del jefe del Ejecutivo está basada en elecciones
directas, a diferencia de lo que ocurre en los regímenes
parlamentarios. El segundo rasgo alude a que los mandatos se
prolongan por un tiempo fijo, predeterminado e inmodificable.
La evidencia histórica nos permite demostrar que dicha cláusula
de gobernabilidad ha ayudado a construir gobiernos unificados,
donde los votantes optan por las mismas opciones políticas para
los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de que el gobernador
cuente con mayoría en ambas cámaras (o por lo menos en una de
ellas, la de Diputados) al fin de poder ejecutar su programa de
gobierno e imponer su agenda, disminuyendo los ckecks and balances
propios de la división republicana de poderes. (Alles, 2005).
3. Las coaliciones como alternativas políticas
7
Di Tella nos dice que una coalición está compuesta por grupos
homogéneos a los que podríamos llamar “actores” sociales. Es
importante aclarar que el término “homogéneo” siempre es
relativo, pero ello supone un conjunto de objetivos e ideas en
los que estos espacios coinciden para coalicionar. (2004: 15).
Tras dos décadas de procesos democráticos, el panorama político
de América Latina muestra desempeños desparejos con involuciones
críticas y avances significativos. En el Cono Sur, por ejemplo,
la difícil combinación de presidencialismo y multipartidismo no
pareció afectar el proceso de transición y consolidación
democrática. En materia de gobierno, varios presidentes de esos
países formaron coaliciones con el objetivo de garantizar
mayorías legislativas estables y brindar ciertos grados de
seguridad y previsibilidad al conjunto de los actores sociales y
económicos. Aunque este peculiar fenómeno debe ser considerado
como una respuesta política específica de cada sistema político a
problemas de gobernabilidad básicamente similares. En otras
palabras, las coaliciones de gobierno fueron el producto de la
búsqueda de alternativas a los problemas que se derivan de la
difícil combinación de presidencialismo y multipartidismo.
(Chasquetti, 2000).
En Argentina, fue la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la
Educación que se formó en 1997 entre la UCR y el Frente País
Solidario (FREPASO) que se consolidó en 2001 como la primera
coalición que puede considerarse relevante, más allá de que se
trató de una alianza del radicalismo con sectores que se habían
8
alejado del PJ tradicional. A nivel nacional, la Alianza logró
constituirse como fuerza mayoritaria y acceder al gobierno en las
elecciones presidenciales de 1999, donde la fórmula De la Rúa –
Álvarez ganó con el 48% de los votos.
4. Abordaje metodológico
Utilizaremos el método de la diferencia para analizar y comparar los
casos previamente seleccionados, haciendo las veces de variable
independiente el sistema electoral, ya que dos provincias con
sistemas electorales similares condicionaron la conformación de
nuevos gobiernos de forma diferente y asignaron escaños a
coaliciones electorales emergentes.
Consideramos que para analizar la incidencia del sistema
electoral en la conformación de dichas coaliciones como
alternativas competitivas, las variables a tener en cuenta deben
ser las siguientes (ver Cuadro 1):
A) El sistema electoral; en la medida que estas reglas
institucionales son el conjunto de medios que permiten o no la
participación de las fuerzas en las elecciones, la transformación
de la voluntad de los ciudadanos en representación política y la
distribución de los cargos públicos a partir de los resultados.
Como dijimos con anterioridad, los sistemas electorales pueden
clasificarse fundamentalmente en mayoritarios o proporcionales,
donde el primero busca esencialmente la conformación de una
mayoría, mientras que el segundo pretende reflejar lo más
9
fielmente posible las distintas fuerzas sociales y los diferentes
grupos de intereses existentes entre el electorado (Nohlen,
1981).
B) La fragmentación; que nos permitirá medir la distribución del
poder, es decir, tal como la postula Giovanni Sartori (1980), nos
referimos al número de partidos que integran el sistema, a su
dispersión o concentración. Este autor estableció dos normas
elementales para determinar qué partidos deben contar a la hora
de determinar esta cantidad. En primer lugar, incluyó a todo
partido político que, pese a un tamaño, se halle en posición de
definir en alguna instancia, dentro de cierto período de tiempo,
una posible mayoría que derive en una coalición gubernamental. En
segundo término, da cuenta de aquellos partidos cuya existencia o
aparición afectan la competencia dada del sistema, pudiendo
alterar su dirección; de una lógica centrípeta a una centrífuga,
o viceversa. (Sartori, 1980).
C) La volatilidad electoral; que nos permitirá dar cuenta de la
distribución de los votos entre una y otra elección, y por lo
tanto, de las variaciones en las preferencias de la población,
expresadas en escaños y cargos públicos gubernamentales.
Por último, como dicen Krenerich y Laug, no podemos dejar fuera
de análisis de contexto de cada una de las provincias, como forma
de asentar a los sistemas electorales provinciales sobre una
realidad política, cultural y social particular. Este elemento
10
será mucho más relevante para la provincia de Entre Ríos, donde
no se aplicaron modificaciones en el sistema electoral.
Cabe destacar que los casos tomados a escala subnacional contaron
con diferentes resultados (una de las coaliciones se constituyó
en gobierno y la otra no), aunque nuestra principal preocupación
es observar la incidencia del sistema electoral en relación a su
contexto, sobre la conformación de estas nuevas alternativas
competitivas, en dos provincias signadas por la trayectoria y
dominio de los partidos tradicionales: en Entre Ríos con
alternancia PJ-UCR, y en Santa Fe con 24 años de gobierno
justicialista pero teniendo al radicalismo como principal
oposición durante la década del ‘90, y con una fragmentación
partidaria mucho menor que en la actualidad.
Ambas provincias, cuentan con un sistema electoral del tipo
mayoritario, que como explicábamos anteriormente, tienden a
consolidar o facilitar el acceso a cargos públicos a las fuerzas
mayoritarias3.
4. El bipartidismo en Entre Ríos y la aparición de una tercera
fuerza
El sistema de partidos entrerriano se ha caracterizado
históricamente por ser bipartidista, es decir, que la competencia
interpartidaria estuvo dividida en dos, encabezando cada opción3 Si bien Lucca y Pinillos (2008) hablan de un sistema electoral semimayoritarioen el caso de Entre Ríos, nos parece pertinente unificar bajo el rótulo demayoritario en tanto y en cuanto el único rasgo destacable es laproporcionalidad en la distribución de las bancas para las minorías en laCámara de Diputados, mientras que los elementos restantes favorecen confacilidad una potencial hegemonía del partido gobernante
11
política uno de los dos partidos tradicionales –PJ y UCR-. Desde
el regreso a la democracia y hasta el año 2003, la competencia
era claramente bipolar, ya que, la alternancia política se dio
siempre entre estas dos fuerzas (donde ninguna disputa el poder
de forma permanente) y, además, la conformación de terceras
fuerzas se ha visto históricamente dificultada (con escasa
presencia en la Legislatura provincial)4. De hecho, ningún tercer
partido pudo considerarse un actor relevante en el plano
provincial en el período comprendido hasta el año 2001, ni
siquiera el FREPASO, que había obtenido una buena performance en
las elecciones nacionales, pero que nunca pudo trasladar esos
guarismos a sus candidatos provinciales y locales (Minvielle y
otros, 2005).
La novedad en Entre Ríos se da en las elecciones provinciales del
año 2003, en las cuales el triunfo fue para el justicialismo de
la mano de Jorge Busti y el segundo puesto para el radicalismo,
pero, “la volatilidad de las preferencias orientan el voto hacia
una nueva fuerza, el Nuevo Espacio Entrerriano (…) conformada por
disidentes peronistas y radicales, dirigentes del ARI,
socialistas y la Democracia Cristiana” (Lucca y Pinillos; 2008:
160). De esta manera, observamos que, sin que medie modificación
alguna en el sistema electoral, una nueva fuerza emerge por fuera
de los dos estructuras partidarias tradicionales y logra impactar
sobre la estructura política provincial al obtener, en la
4 Solo la Alianza Popular de Centro, la UCEDE y el FREPASO lograron bancas en la Cámara de Diputados, gracias a la representación asignada por sistema D’Hont a las minorías, pero nunca se trató de más de una o dos bancas
12
elección de gobernador de noviembre de 2003, más del 18% de los
votos válidos emitidos.
Cabe destacar que, hasta las elecciones de este año, las terceras
fuerzas carecían de incidencia electoral en la disputa de cargos
provinciales, ya que el FREPASO en 1995 alcanzó solo un 5% de los
votos positivos y Acción por la República en 1999 obtuvo un 2,5%,
es decir, promedios muy por debajo de la performance alcanzada en
el distrito por estas agrupaciones para los cargos nacionales. Lo
que diferenció al Nuevo Espacio de experiencias anteriores fue su
capacidad de lograr un grado importante de institucionalización
(en términos de Mainwaring y Scully) y de estabilidad en los
patrones de competencia electoral, en donde los dos grandes
partidos pierden votos en manos de esta nueva coalición, pero
particularmente la UCR. De hecho, “…el PJ perdió alrededor de
35.000 votos en manos del Nuevo Espacio Entrerriano, en tanto que
los ex votantes de la Alianza que optaron por la nueva fuerza
provincial más que duplican esa cifra, representando el 68% del
total de los sufragios obtenidos por NEE” (Minvielle y otros,
2005: 243).
Observamos así como la oferta electoral en Entre Ríos aumenta
desde las elecciones de 1999, con un aumento de las opciones
electorales, que pasan de 5 ese año a 7 en 2003 y a 8 en 2007.
Reiteramos, no hubo ninguna modificación de importancia en el
sistema electoral en tanto reglas de juego que definen la
distribución del poder, sino que más bien el crecimiento de la
oferta electoral estuvo vinculada con la reformulación del
13
sistema partidario provincial. El surgimiento del NEE como
coalición alternativa “… fue fruto de una alianza entre un
partido provincial de origen peronista de base local –Nuevo
Espacio- y el ARI”. (Calvo y Escolar, 2005: 242). Este
crecimiento en número de opciones electorales tienen su correlato
en la volatilidad electoral, por lo cual puede deducirse que la
disminución de 14 puntos en la lista radical comparado con 1999,
es la transferencia cruzada de votantes (quienes optaron por el
NEE en 2003 habían elegido meses antes a Carrió, Menem y Kirchner
como opciones presidenciales) y la desarticulación interna del
radicalismo, producto de su pésima performance en la elección
nacional (Minvielle y otros, 2005). Otro dato que entendemos
podría explicar, al menos parte de los votos a esta nueva fuerza,
es la disminución de los votos en blanco, que pasaron de 34.911
votos en 1999 a 13.155 en 2003.
4.1 Volatilidad y fragmentación del electorado entrerriano
Utilizamos las reglas establecidas por Sartori para dar cuenta
del NEP. Si bien, podemos definir que en Entre Ríos la
competencia es bipolar, siendo el PJ y la UCR los únicos partidos
con capacidad de disputar el poder o conformar una fuerza
competente para las elecciones; la aparición del NEE coincide con
el segundo criterio de Sartori, identificando a aquellas fuerzas,
que independientemente del tamaño, pueden definir o generar
condiciones para coaliciones, es decir que su actuación puede
definir las negociaciones políticas, así como la dirección de la
competencia partidaria. Lo cual efectivamente sucedió en 2003,
14
donde el NEE conquistó la intendencia de la tercera ciudad más
importante de Entre Ríos y su senador departamental, así como
cuatro escaños en la Cámara de Diputados de la provincia. Esto
abrió la puerta a una reconfiguración del sistema partidario, con
un escenario que contaba con una tercera fuerza capaz de atender
y canalizar nuevas demandas sociales y representar intereses por
fuera de las estructuras partidarias tradicionales, y por lo
tanto, definible como una fuerza que alteró la competencia de
forma centrífuga.
Para el turno electoral del año 2007, la aparición de una
propuesta del PJ no oficial encabezada por el intendente de
Paraná, Julio Solanas, que se enfrentó al candidato oficial del
gobernador Jorge Busti (su superministro Sergio Urribarri) y la
pérdida de apoyos externos, como el ex ARI Juan Domingo Zacarías
para sumarse a las filas del PJ bustista, y de la intendencia de La
Paz –que se pasó a las filas del PJ solanista-, dejó al Nuevo Espacio
(ahora rebautizado Concertación Entrerriana) en una situación de
mayor debilidad, en la cual perdió buena parte de su caudal
electoral a manos del solanismo (Frente para la Victoria y la
Justicia Social), producto de la identificación justicialista de
buena parte de su base electoral. En esta elección, su media
electoral no superó los dos dígitos en ningún departamento
(excepto Gualeguaychú, donde alcanzó el 37, 7%), alzándose con el
8% de los votos y perdiendo su representación en el Senado
(aunque logró el ingreso de dos diputados a la legislatura
provincial).
15
Apelamos también la fórmula de Pedersen para medir el índice
estándar de volatilidad electoral de la provincia de Entre Ríos
en el período analizado. Como nos dice Coppedge “El
índice estándar de volatilidad (V) es la suma de todos los
cambios en porcentajes del voto experimentados por todos los
partidos de una elección a otra (multiplicada por 0.5 para
eliminar la duplicación): V = .5*SUM/pi, t+1- pi, t|” (2009:
112). “El rango es de 0 a 100 y puede ser interpretado como el
porcentaje del voto que cambia entre los partidos, en su
conjunto, entre elecciones (Pedersen, 1979).”5
Lo cual, para Entre Ríos arroja un resultado de 25,59 puntos de
volatilidad electoral entre uno y otro período, guarismo que
resulta alto si pensamos que la estructura de partidos
entrerrianos está claramente dividida entre PJ y UCR, y desde el
regreso a la democracia, fueron unos pocos puntos porcentuales
los que la definieron la elección provincial a favor de uno u
otro (entre 2 y 6 puntos aproximadamente).
5. Santa Fe y la derogación de la Ley de Lemas
A pesar de 24 años de gobierno justicialista sin alternancia, en
la provincia de Santa Fe “…el nivel de competencia5 Hay que aclarar que del 2003 al 2007 hubo cambios en los nombres de lospartidos que se presentaron, ya sea con cambio total o mínimo, pero tomamoscomo referencia la nominación utilizada en 2003, aunque los integrantes de lospartidos, las estructuras partidarias mediante las cuales se canaliza la listaen 2007 es consecuente con la elección anterior. Por último, las fuerzas queno se expresan resultados en alguna elección es porque no presentaron lista opuede que hubieran conformado alguna alianza. Estas aclaraciones corren paralos dos casos provinciales.
16
interpartidaria fue muy alto, pasando de una lógica bipartidista
hacia una multipartidista desde los ’90, con el crecimiento del
Partido Socialista Popular (PSP), que desde Rosario comenzó a
modificar la morfología santafesina” (Bartolacci y otros, 2007:
6). La derogación de la ley de lemas (doble voto simultáneo) que
permitía el acceso al gobierno del candidato más votado del
partido político que logrará recolectar la mayor cantidad de
votos a través de sus sublemas6 y la sanción del sistema de
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección
de las candidaturas a nivel provincial dieron lugar a un
escenario con características totalmente diferentes a lo que fue
la primera etapa de los gobiernos democráticos, donde la dualidad
peronismo-radicalismo fue signando las contiendas electorales.
El protagonismo de la Ley de Lemas -tras su irrupción en el
sistema electoral- propuso un desafío para las fuerzas políticas
provinciales: comienza así a plantearse la necesidad de generar
coaliciones, principalmente, entre las fuerzas políticas de
oposición a los gobiernos justicialistas, con el fin de
enfrentarlos desde una opción más competitiva, sobre todo a
partir del año 1995. El surgimiento de la Alianza Santafesina
liderada por el ex intendente de Rosario Horacio Usandizaga fue
un intento en este sentido, aunque infructuoso. “La competencia,
como veremos, se mantuvo en términos bipolares, aunque el partido
6 La Ley de Lemas hizo posible que en la Provincia, en tres oportunidades, fuera electo gobernador un candidatoque no fue el más votado
17
eje de la coalición opositora giró desde la UCR hacia el
socialismo” (Bartolacci y otros, 2007: 6).
La ley de Lemas permitía aumentar la capacidad del justicialismo,
evitando “las fracturas o enfrentamientos internos que pudieran
disminuir las posibilidades de retener el gobierno provincia”
(Mutti; 2006), permitiendo que todas las líneas internas
participaran directamente en las elecciones, cuyo ganador se
medía a partir de la suma de las distintas facciones, aunque
pertenecientes a un mismo partido.
Esta situación le permitió al justicialismo ganar las elecciones
provinciales de 2003, donde la fórmula Obeid-Bielsa accedió a la
gobernación con solo el 20,7% de los votos, gracias a la
sumatoria de todos los votos de las demás listas del PJ, aunque
el lema individual de la fórmula Binner-Paulón (Partido
Socialista) había sacado el 35,9%. De esta manera, el sistema
electoral como definidor de las pautas de competencia
interpartidaria para la subsiguiente distribución de escaños,
excluyó a la lista que más votos obtuvo en 2003, habilitando al
enquistamiento del justicialismo en el poder7, que venía con 20
años de gobierno en la jurisdicción provincial, cuya mayoría
permitió la sanción de esta ley.
Luego de un amplio debate, que incluyo la participación de
referentes políticos, académicos y miembros de la sociedad civil,
se derogó la ley de lemas, a pesar de la resistencia de variados
7 No nos olvidemos que durante la vigencia de la Ley de Lemas bastaba con el mínimo requisito de acercar el aval de algunos afiliados para que cualquiera pudiera inscribir un sublema y representar ese lema.
18
sectores del Partido Justicialista que se oponían a la medida
impulsada por el gobernador Obeid -compromiso que había asumido
durante la campaña electoral-. (Bartolacci y otros, 2007).
5.1. El nuevo sistema electoral y la conformación del Frente
Progresista Cívico y Social (FPCyS)
El 7 de agosto de 2005 debuta la nueva ley electoral que
estableció un sistema de primarias abiertas, simultaneas y
obligatorias para reemplazar a la ley de lemas. Bajo este nuevo
escenario, el Frente Progresista Cívico y Social (con el PS y la
UCR como partidos más relevantes) liderado por Hermes Binner
derrota al PJ en las elecciones legislativas de octubre de ese
año, aunque obteniendo casi la misma cantidad de votos que en el
2003 (cuando fuera candidato a la gobernación), producto de las
excelentes elecciones de Carlos Comi por el ARI y Horacio
Usandizaga, que le restaron potencia a la coalición recientemente
conformada (Bartolacci y otros, 2007).
La particularidad del sistema electoral santafesino (modificado,
pero claramente de sesgo mayoritario) y la fragmentación del
sistema de partidos llevó a las fuerzas de oposición a tener que
integrarse en torno a la misma coalición, el FPCyS, para poder
enfrentar exitosamente al PJ (bajo el rótulo de Frente para la
Victoria) en el gobierno.
Cabe destacar que, a diferencia de la coalición entrerriana que
había nacido por fuera de los dos partidos tradicionales, en gran
medida a la luz de los movimientos sociales y las asambleas
19
populares nacidas a la luz de la crisis del 2001, el Frente
Progresista incluyó y contuvo en su interior a la UCR,
aprovechando las potencialidades de su vasta red territorial en
el interior provincial, donde gobierna un centenar de municipios
y comunas. En este sentido, podemos afirmar con claridad que
fueron las nuevas características del sistema electoral las que
permitieron que esta nueva fuerza se constituyera en una opción
de gobierno y pudiera acceder al Ejecutivo provincial, además de
la política de ampliación de alianzas en el marco del Frente
(sumando al ARI, al PDP, a organizaciones sociales e inclusos
dirigentes independientes de extracción justicialista). Es decir,
si bien la derogación de la ley de lemas facilitó la victoria del
Frente y tuvo un impacto concreto en la dinámica intra e
interpartidaria, también la política de alianzas fortaleció esta
opción política8.
5.2 Fragmentación y volatilidad electoral en Santa Fe
En esta provincia la oferta partidaria fue menor en relación a
Entre Ríos, esto se relaciona a la derogación de la ley de lemas,
que dejó atrás el traslado de las internas del peronismo a la
sociedad, y por lo tanto disminuyó el número de opciones
electorales desde 2003 al 2007. De esta forma, en las elecciones
8 Esto puede convalidarse al observar los resultados arrojados por la elecciónprimaria de 2007: el PJ-Frente para la Victoria con las candidaturas de RafaelBielsa y Agustín Rossi obtuvo más votos que el Frente Progresista (ya queBinner no tenía internas), situación que se revirtió en las eleccionesgenerales tres meses después
20
de 2007, finalmente la lista más votada (Binner-Tessio) accedió a
la gobernación de la provincia.
En Santa Fe, el número efectivo de partidos que tienen capacidad
de negociación es mayor, contando al PJ, UCR, el PS y más tarde
el ARI. Aunque el PJ con veinte años de gobierno y una estructura
fuertemente consolidada empujó a las demás fuerzas a coalicionar
para competir electoralmente al PJ, una cuestión mucho más
latente con la vigencia de la ley de lemas para las elecciones
del año 2003.
Este nuevo escenario provocó que para el 2007, la oferta
electoral estuviera definida claramente entre dos opciones
viables, el PJ, y el FPCyS, formado por fuerzas que en distintas
partes del territorio provincial o dependiendo de elección
nacional o provincial tenían mayor o menor capacidad de
redireccionar los resultados de la elección.
Para medir el índice de volatilidad electoral en Santa Fe tenemos
que tener en cuenta que para las elecciones de 2003 regía la ley
de lemas, por lo tanto las internas de los partidos se
trasladaban a la sociedad en forma de sublemas, aunque siendo
éstos facciones de un mismo partido. Sin embargo, creemos que
para este estudio no es útil medir en función de los resultados
obtenidos por cada sublema, sino que tomaremos en cuenta los
guarismos generales por partido independientemente de las
divisiones internas, pues el punto a relevar son migraciones de
21
los votantes entre diferentes partidos y cómo esto afecto a la
competitividad de las coaliciones emergentes.
El resultado del cálculo de volatilidad electoral en Santa Fe es
mucho menor que en Entre Ríos, con 10,09 puntos. Entendemos que
esto se debe a la unidad tomada para realizar el cálculo de
volatilidad, en el cual los sublemas han sido descartados. Sin
embargo, creemos que la tendencia multipartidista del sistema
santafesino, y una volatilidad muchísimo menor que en Entre Ríos,
son los principales indicios que nos permiten demostrar que era
la ley de lemas una de las principales razones que impidió la
consolidación de una coalición política emergente hasta el 2007.
Pues, a pesar de la vigencia de esta ley, la variabilidad del
voto se mantuvo relativamente estable comparada con Entre Ríos en
el período tomado. Además, la presencia de otros partidos
relevantes, como el PDP y el ARI que tenían representación
legislativa en la Cámara de Diputados provincial y nacional,
provocó que el FPCyS se viera potenciado al incluirlas en 2007,
siendo que ambas no habían participado en 2003 con candidatos
para la gobernación.
En 2003 Unidad Progresista (UCR, PDP y PS) obtuvo el 38,2%,
mientras que el FPCyS (UCR, PDP, PS y ARI) en 2007 gana con el
52,6% de los votos, esto es, 14 puntos más que en la elección
anterior. En esta elección también se observa una disminución de
los votos en blanco, que pasan de 254.969 en 2003 a 133.376 en
2007.
22
Por último, hay que destacar que en esta elección una fracción
minoritaria de la UCR –que retuvo el control partidario- decidió
la presentación de candidatos propios (la fórmula Tate-Millet) a
la elección con su propio sello.
6. Conclusiones
A modo de cierre, podemos observar con claridad que los sistemas
electorales juegan un papel trascendental, en tanto distribuyen
cuotas de poder y juegan un papel clave en la definición de
distintas instancias de representación institucional de la
voluntad popular, pero siempre en una vinculación profunda con el
contexto donde se encuentran operando.
La comparación de los casos previamente analizados nos permite
establecer que la derogación de la ley de lemas fue un hito
sustancial que permitió la consolidación de una coalición
competitiva y su posterior victoria electoral -el Frente
Progresista Cívico y Social-, más no se trató de la única
condición para que ello sucediera. En este caso, la política de
alianzas con otros partidos, la dinámica multipartidista del
sistema de partidos santafesino y un grado menor de volatilidad
electoral, así como cierta necesidad de cambio político en la
sociedad, permitió el ascenso de esta fuerza a la gobernación.
En cambio, la aparición del Nuevo Espacio Entrerriano sin que
mediara un cambio en el sistema electoral tuvo que ver con una
situación política e histórica muy particular, producto de la
23
crisis pos 2001. Su incapacidad de consolidarse en el tiempo como
una alternativa competitiva en condiciones de disputar el poder
estuvo relacionada con la alta volatilidad del electorado (que
cambia radicalmente sus preferencias de una elección a otra) y la
imposibilidad de sumar nuevas fuerzas con construcción
territorial a la coalición, sino más bien todo lo contrario,
provocó la desarticulación de buena parte de su electorado.
En este sentido, coincidimos con Chasquetti en lo relacionado con
que el establecimiento de las coaliciones tiene más que ver con
factores más ligados con el diseño institucional, la distancia
ideológica entre los actores o el mapa político, que únicamente
al sistema electoral, aunque este juega un rol de extrema
importancia y que no podemos ignorar, en tanto distribuye cuotas
de poder político y asigna espacios de representación.
Bibliografía
Alles, Santiago M (2009). “Gobernabilidad versusproporcionalidad: actores y preferencias en la convenciónconstituyente de Entre Ríos”. Consultado en octubre de 2011 enwww.politicacomparada.com.ar
Bartolacci Franco, Pinillos Cintia y Schnyder Celeste (2007).“Las transformaciones de la democracia de partidos en Argentina.Un ejercicio comparativo de nivel subnacional”. Trabajopresentado en el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política de laSociedad Argentina de Analisis Político
24
Borello, Raúl y Mutti Gastón (2006) “La ley de lemas en SantaFe”. Consultado en octubre de 2011 enhttp://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-saap/VI/areas/06/borello-mutti.pdf
Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005). La nueva política de partidos en laArgentina. Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral. PrometeoLibros. Buenos Aires.
Chasquetti, Daniel (2000) Democracia, multipartidismo y coaliciones en AméricaLatina: evaluando la difícil combinación. Consultado en noviembre de 2011 enhttp://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=chasquetti
Di Tella, Torcuato (2004). Coaliciones políticas. ¿Existen derechas eizquierdas?. Capital Intelectual. Buenos Aires.
Duverger, Maurice (1992) “Influencia de los sistemas electoralesen la vida política” en AAVV: Diex textos básicos de Ciencia Política, Ariel,Barcelona.
Leiras, Marcelo (2007). Todos los caballos del rey. La integración de los partidospolíticos y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003. Prometeo Libros.Buenos Aires.
Linz, Juan J (1997). “Democracia presidencial o parlamentaria:¿Qué diferencias implica?”. En Juan Linz, J. y Valenzuela, A.(Comps.), La Crisis del presidencialismo, vol. 1. Alianza Ed., Madrid.
Lucca, Juan y Pinillos, Cintia (2007), “Avatares de la políticaentrerriana a propósito del conflicto de las papeleras. En Palermo,V. y Reboratti, C. (Comps.), Del otro lado del río. Ambientalismo y política entreargentinos y uruguayos. Edhasa, Buenos Aires.
Mainwaring, Scott y Torcal, Mariano (2005). “Lainstitucionalización de los sistemas de partidos y la teoría del
25
sistema partidista después de la tercera ola democratizadora”. EnRevista América Latina hoy, Vol 41, Universidad de Salamanca, España.
________________ y Shugart, Matthew (2002). Presidencialismo yDemocracia en América Latina. Paidós Ed., Buenos Aires.
Minvielle, Sandra; Clavo, Ernesto; Escolar, Marcelo (2005).”Realineamientos partidarios y crisis política: un estudio deseis provincias”En Calvo, E. y Escolar, M., La nueva política de partidos enla Argentina. Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral. Prometeolibros, Buenos Aires.
Mutti, Gastón (2005), “Las elecciones internas y obligatorias enla provincia de Santa Fe”. Consultado en octubre de 2011 enhttp://www.forosantafe.org/data/documentos/temas_foro/1.sistema/Mutti,-Gaston_Las-elecciones-internas-abiertas-y-obligatorias-en-la-provincia-de-Santa-Fe.pdf
Nohlen, Dieter (1998). “Presidencialismo, sistemas electorales ysistemas de partidos en América Latina”. En Nohlen, D. yFernández, B. (editores), El presidencialismo renovado. Instituciones y cambiopolítico en América Latina. Nueva Sociedad, Caracas.
Pedersen, Mogens. N. (1979) “The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility”, en European Journal of Political Research, N° 7
Pinillos, Cintia y Sasarolli, Valeria (2008). Coordinadoras ycomentaristas Panel N°2 “Construcción de coaliciones en el ordenprovincial y local”. En Los partidos políticos en Santa Fe: miradas post-electorales. Editorial Otra Ciudad, Rosario.
Sartori, Giovanni (1994). “Comparación y método comparado”. EnSartori, G., y Morlino, L. (editores), La comparación en las cienciassociales. Alianza Ed., Madrid.
________________ (1992). Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza,Madrid.
26