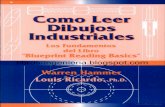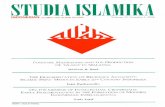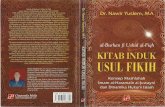LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL...
Foto de portada:Triclinio, zona media de la pared de la domus del parque infantil de tráfico de Córdoba,decoración figurada, sátiro (Fotog. Á. Cánovas, © Convenio GMU-UCo).
D. L. Co: 857/2010I.s.s.n.: 1888-7449
ConFeCCión e impresión:
Imprenta san Pablo, s. L. - Córdobawww.imprentasanpablo.com
Comité de redACCión
direCtores
Desiderio VaQUeRIZo GIL (Universidad de Córdoba)juan Fco. MURILLo ReDonDo (GMU, ayto. de Córdoba)
seCretArios
josé a. GaRRIGUet Mata (Universidad de Córdoba)alberto León MUñoZ (Universidad de Córdoba)
VoCAles
alicia aRÉVaLo jIMÉneZ (Universidad de Cádiz)silvia CaRMona BeRenGUeR (Convenio GMU-UCo)Isabel FeRnÁnDeZ GaRCÍa (Universidad de Granada)eduardo FeRReR aLBeLDa (Universidad de sevilla)Bartolomé MoRa seRRano (Universidad de Málaga)Dolores RUIZ LaRa (GMU, ayto. de Córdoba)nuria de la o VIDaL teRUeL (Universidad de Huelva)
eVAluAdores externos
agustín aZKÁRate GaRaI-oLaÚn (Universidad del País Vasco)julia BeLtRÁn De HeReDIa BeRCeRo (Museu d'Historia de la Ciutat, Barcelona)Gian Pietro BRoGIoLo (Università di Padova)juan M. CaMPos CaRRasCo (Universidad de Huelva)teresa CHaPa BRUnet (Universidad Complutense de Madrid)Patrice CRessIeR (CRns, Université Lyon 2)simon KeaY (University of southampton)Paolo LIVeRanI (Università di Firenze)Francisco ReYes tÉLLeZ (Universidad Rey juan Carlos, Madrid)joaquín RUIZ De aRBULo BaYona (Universitat de Lleida)
CorrespondenCiA e interCAmbios
Área de arqueología, Facultad de Filosofía y LetrasPlaza de Cardenal salazar, 3. 14003 CóRDoBatel.: 957 218 804 - Fax: 957 218 366e-mail: [email protected]
Revista publicada por el Grupo de Investigación Sísifo (P.a.I., HUM-236), de la Universidad de Córdoba, y la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, en el marco de su convenio de colabora-ción para la realización de actividades arqueológicas en Córdoba, entendida como yacimiento único.
www.arqueocordoba.com
La dirección de AnAAC no se hace responsable de las opinioneso contenidos recogidos en los textos, que competen en todo caso a sus autores
[ 9 ]
índiCe
Pág. 11 / 18 GaRRIGUet Mata, josé antonio: “samuel de los santos Gener y los inicios de la arqueología Urbana en Córdoba”.
Arqueología Clásica
Pág. 21 / 44 RoDRÍGUeZ, M.ª Carmen: “el poblamiento rural del Ager Cordubensis: Patrones de asentamiento y evolución diacrónica”.
Pág. 45 / 72 León PastoR, enrique: “Portus Cordubensis”.
Pág. 73 / 86 CÁnoVas UBeRa, Álvaro; CastRo DeL RÍo, elena; VaRGas Cantos, sonia: “Intervención arqueológica preventiva en la nueva sede de eMaCsa (avda. Llanos del Pretorio, Córdoba)”.
Pág. 87 / 102 GUtIÉRReZ, M.ª Isabel; Mañas RoMeRa, Irene: “Los pavimentos del Convento de jesús Crucificado, Córdoba”.
Pág. 103 / 120 GaRCÍa, Begoña; PIZaRRo, Guadalupe; VaRGas, sonia: “evolución del trazado urbanístico de Córdoba en torno al eje tendillas-Mezquita. Hallazgo de una cisterna romana de abastecimiento de agua”.
Pág. 121 / 140 CastRo, elena; CÁnoVas, Álvaro: “La domus del Parque infantil de tráfico (Cór-doba)”.
Arqueología medieval
Pág. 143 / 182 CasaL, M.ª teresa; MaRtÍneZ, Rafael; aRaQUe, M.ª del Mar: “estudio de los vertederos domésticos del arrabal de Šaqunda: Ganadería, alimentación y usos derivados” (750 - 818 d.C.) (Córdoba).
Pág. 183 / 230 MURILLo, juan F.; RUIZ, Dolores; CaRMona, silvia; León, alberto; RoDRÍGUeZ, M.ª Carmen; León, enrique; PIZaRRo, Guadalupe: “Investigaciones arqueológi-cas en la Muralla de la Huerta del alcázar (Córdoba)”.
Pág. 231 / 246 PIZaRRo, Guadalupe: “el alcantarillado árabe de Córdoba II. evidencia arqueoló-gica del testimonio historiográfico”.
Pág. 247 / 274 aRnoLD, Felix: “el edificio singular del Vial norte del Plan Parcial RenFe. estudio arquitectónico”.
Pág. 275 / 288 León PastoR, enrique; DoRteZ, teresa; saLInas, elena: “Las áreas industriales en los arrabales de al-Yanib al Garbi de Qurtuba. el alfar del Cortijo del Cura”.
AnAAC n.º 2 CóRDoBa 2009-2010 Issn 1888-7449
[ 10 ]
Pág. 289 / 302 saLInas, elena; VaRGas, sonia: “Un pozo tardoalmohade en el Hospital de santa María de los Huérfanos de Córdoba”.
Pág. 303 / 326 MaRtaGón, María: “Qurtuba y su territorio: una aproximación al entorno rural de la ciudad islámica”.
Pág. 327 / 342 LaRRea CastILLo, Isabel; HIeDRa RoDRÍGUeZ, enrique: “La lápida hebrea de época emiral del Zumbacón. apuntes sobre arqueología funeraria judía en Córdo-ba”.
Pág. 343 / 362 CÁnoVas, Álvaro; saLInas, elena: “excavaciones arqueológicas en el entorno de la Iglesia de santa Marina de Córdoba”.
publicaciones
Pág. 365 / 382 Convenio GMU-UCo. Publicaciones y actividades 2008-2010.
normas de redacción y presentación de originales
Pág. 383 / 386 normas de redacción y presentación de originales.
[ 275 ]
anej
os d
e an
ales
de
arqu
eolo
gía
cord
obes
a
LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL CURA
ENRIqUE LEóN PASTOR1
Convenio UCO-GMU ✉ [email protected]
MARIA TERESA DORTEz CÁCERESConvenio UCO-GMU
ELENA SALINAS PLEgUEzUELOArqueóloga
R e s u m e nLas numerosas intervenciones arqueológicas realizadas en Córdoba en los últimos años han proporcionado una mayor información, lo que ha permitido un mejor conocimiento de los arrabales islámicos –de su organización interna y la relación con el resto del entorno urbano– y de sus áreas industriales. Excavaciones arqueológicas como la realizada en la Manzana 19 del P.P. O-4 aportan datos que nos aproximan a los diferentes elementos ur-banos que conformaban dichos barrios situados extramuros. Las instalaciones industriales formaban parte de este entramado urbano de los arrabales. Podemos apreciar la organi-zación en calles principales y secundarias, la conformación de manzanas y la presencia de otras infraestructuras.
PALABRAS CLAvE: Hornos, industria, alfares, praefurnio, parrilla;
s u m m a R yThe numerous archaeological interventions realized in Cordova in the last years have pro-vided a major information, which has allowed a better knowledge of the Islamic suburbs –of the internal organization and the relation with the rest of the urban environment– and of the industrial areas. Archaeological excavations like the realized one in the Apple 19 of the P.P. O-4 contribute information that bring us near to the different urban elements that were shaping the above mentioned placed neighbourhoods outside. The industrial facilities were forming a part of this urban studding of the suburbs. We can it estimates the organization in principal and secondary streets, the conformation of apples and the presence of other infrastructures.
KEywORDS: furnaces, industry, pottery workshop, praefurnio, grate.
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “In Amphitheatro. Mu-
nera et funus. Análisis arqueológico del anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano (ss. I-XIII
d.C.)”, financiado por la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica (Dirección General
de Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia), en su convocatoria de 2006, con apoyo de la
Unión Europea a través de sus Fondos Feder (Ref. HUM2007-60850/HIST).
También se inscribe en el Convenio de Colaboración que el Grupo de Investigación del P.A.I.
HUM 236 mantiene con la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba para el
estudio de Córdoba, ciudad histórica, entendida como yacimiento único (www.arqueocordoba.com).
AnAAC N.º 2 CóRDObA 2009-2010 PáG. 275 / 288 ISSN 1888-7449
[ 276 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
Enrique León Pastor / Maria Teresa Dortez Cáceres / Elena Salinas Pleguezuelo
Fig. 1: Plano de
Córdoba con la
situación de la
medina y de al-Yanib
al-Garbi.© Convenio
GMU-UCO.
1. INTRODUCCIóN A LA REALIDAD HISTóRICO-ARqUEOLógICA DE AL-YANIB AL-GARBI
Antes de pasar a análisis detallado de los restos aparecidos en la intervención de la manzana 19 del P.P. O-4, incluimos una breve aproximación al contexto histórico y arqueológico del sector occidental Qurtuba, en el que se inserta el área intervenida.
En las diversas fuentes escritas de los autores de época islámica se pueden rastrear datos acerca de los arrabales de Qurtuba, tales como su fisonomía, ele-mentos articulantes o denominaciones de los mismos.
Pero sin duda, la visión física de estos barrios residenciales viene de la mano de las intervenciones arqueológicas que se han realizado en la ciudad, especialmente desde hace dos décadas. Hecho que ha propiciado un cambio sustancial en la imagen que se tenía de Qurtuba y más concretamente de esta zona occidental.
A partir de la década de los noventa, por tanto, Córdoba experimenta un crecimiento urbanístico espectacular que, salvando las distancias (cronológicas), es tan sólo comparable con la eclosión urbanística acontecida durante el Califato Omeya hacia la periferia occidental extramuros de la medina, conocida como los arrabales de al-Yanib al-Garbi (Fig. 1).
Los amplios sectores de arrabales excavados muestran una trama urbana ortogonal, en la que aparecen elementos plenamente islámicos y característicos de un hábitat urbano, como mezquitas, zocos, hammanes, cementerios, viviendas y zonas industriales. De esta manera, si interrelacionamos dichos elementos en los barrios occidentales de Qurtuba, se percibe el carácter autónomo de estos arra-bales con respecto a la medina; puesto que funcionaban como pequeñas células independientes a nivel económico y social, pero dependientes del poder político.
Todo ello conformaba un paisaje típicamente urbano, en el que a veces se entremezclaba con explotaciones agropecuarias o zonas industriales.
[ 277 ]Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL CURA
El gran desarrollo urbanístico que experimentó Qurtuba en el siglo X está directamente relacio-nado con la proclamación de ésta como capital del Califato independiente y la fundación de Madı–nat al-Zahra –’ como centro del nuevo estado. Este hecho acarreó profundos cambios en la administración, que se vio fortalecida, y en la demografía, cuyo aumento causó la necesidad de nuevas zonas resi-denciales. Por este motivo, se puso en marcha un programa urbanístico sin precedentes planificado e impulsado por el Estado, en la zona occidental. Durante estos años la ciudad crece al encuentro de Madı –nat al-Zahra–’. Qurtuba sufre una profunda metamorfosis, ya gestada en época emiral, transfor-mándose en un paisaje densamente poblado y urbanizado.
Las fuentes escritas hablan de nueve arrabales ubicados en esta zona, a poniente: Haguanit-ar-Raihan, al-Raqqaqin, Maschid al-Shifa´, Maschid Masrur, Balat Mugith, Hamman al-Ilbiri, al-Si-chn al-Qadim, Maschid al-Cahf y Maschid Assorur, que conformaron el sector de Qurtuba conocido como al-Yanib al-Garbi (CASTEJóN, 1929).
Este ensanche se inició a mediados del siglo IX, en época emiral, y alcanza su cenit en la si-guiente centuria. En este proceso de eclosión urbanística las almunias jugaron un papel fundamental en los primeros impulsos de la urbanización occidental de la medina. Su presencia y existencia, por tanto, es un factor esencial para comprender en su totalidad el desarrollo urbano de los arrabales. De este modo, la munyat de Kintus, construida por Muhammad I, la de al-Rusafa, la de al-Naura, la de Ayab, la de Abd Allah o la de al-Mugir, en un principio aisladas del caserío urbano, quedaron pau-latinamente inmersas y engullidas por la trama urbanística de los arrabales. Del mismo modo, otro foco de atracción poblacional fueron las fundaciones pías de mezquitas y las maqa–bir por parte de algunos miembros de la familia real o cercanos a la corte, como recurso ideológico y propagandístico (MURILLO, CASAL, CASTRO, 2004).
En este mismo sentido podemos a priori plantear la evolución del los establecimientos industria-les, antes apartados del núcleo de población por cuestiones de salubridad y, finalmente, integrados en el gran entramado urbano de al-Yanib al-Garbi. La expansión de los barrios residenciales que cada vez se alejaban más de la cerca de la medina, conllevó la inclusión y quizás integración de las áreas de producción industrial con los propios arrabales.
2. LAS ÁREAS INDUSTRIALES OCCIDENTALES
Con la poca información que se dispone, en su gran mayoría arqueológica, vamos a intentar aproxi-marnos al nuevo proceso de industrialización que vive Córdoba durante el Califato. Para ello vamos a centrarnos principalmente en la industria alfarera, por ser la que nos ocupa.
Debido al crecimiento demográfico tan espectacular durante el siglo X, los alfares situados en la zona de las Ollerías no son suficientes para abastecer la creciente demanda, por lo que se crea otra nueva zona industrial en al-Yanib al-Garbi, en él área conocida actualmente como “El Cortijo del Cura”.
Son varios los hornos excavados en los últimos años en esta zona, debido a la ampliación del PGOU y urbanización del P.P. O-4. Concretamente se han excavado parte de cinco “alfares” o zonas industriales diferentes, como podemos apreciar en el plano2 (Fig. 2).
En los viales G y b del Plan Parcial O-4 (núm. 1) se excavaron cuatro hornos de planta cuadrada “con una boca de hogar o praefurnio, cámara de combustión y cámara de cocción donde se encon-traba la parrilla” (CASTILLO, 2002).
En la manzana 19 (núm. 2) se excavaron seis hornos: el primero de planta rectangular, con cámara de combustión, cámara de cocción y parrilla; el segundo solamente conserva la cámara de combustión de planta elíptica y una posible cámara de cocción; el tercero de planta elíptica, con cámara de combustión longitudinal y cámara de cocción circular, sin que haya conservado la
2 Leyenda del plano de localización de las zonas alfareras de al-Yanib al-Garbi: 1. Viales G y b; 2. Manzanas 18 y 19;
3. Manzana 4; 4. Noreña; 5. Manzana 19.
[ 278 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
Enrique León Pastor / Maria Teresa Dortez Cáceres / Elena Salinas Pleguezuelo
parrilla; el cuarto horno es de planta rectangular y conserva algunas to-beras, la parrilla con tres dinteles, la cámara de combustión de planta longitudinal y la cámara de cocción; el quinto es de planta cuadrada, con cámara de combustión elíptica, pa-rrilla con orificios y cámara de coc-ción; el último horno vuelve a repetir la planta cuadrangular, con cámara de cocción y parrilla muy deteriora-das; habiéndose perdido la cámara de combustión (RODERO, 2005 b; RODERO, MOLINA, 2006).
En la manzana 4 (núm. 3) se localizó un horno de planta cuadra-da, con cámara de combustión y de cocción y parrilla intermedia. La cubierta no se conserva pero podría haber sido de tejas (ASENSI, 2006).
En el reciente seguimiento ar-queológico de la parcela ocupada por la antigua residencia del Teniente Co-ronel Noreña (núm. 4) se localizaron dos hornos, uno de ellos con cámara de combustión elíptica y un segundo
de planta cuadrangular. Ambos ejemplares se insertan en un espacio abierto delimitado por toda una serie de unidades estructurales de carácter industrial (bERMÚDEZ et alii, 2006), disposición que parece responder a un patrón de comportamiento similar al identificado en la manzana 19 del P.P.-04 (núm. 5). En esta parcela se excavaron cinco hornos integrados en un complejo alfarero, que pasaremos a describir en el siguiente apartado.
Vemos cómo el esquema de horno más repetido es el de planta cuadra-da o ligeramente rectangular, con cámara de combustión, cámara de cocción y parrilla. A partir de aquí puede seguir dos modelos: si la cámara de combustión es elíptica aparece en un lateral, mientras que a la cámara de cocción se puede acceder por un arco de medio punto y la parrilla dispone de varias hileras de ori-ficios; en el otro modelo de horno, la parrilla a menudo actúa de zona intermedia entre ambas cámaras, quedando la de combustión en la parte inferior y la de cocción en la zona superior. A menudo el horno se excava directamente en las arcillas geológicas y el material constructivo varía, aunque el más empleado es la arcilla, también se utilizan adobes, ladrillos, piedras o fragmentos cerámicos.
Hay dudas sobre la cubierta al no haberse documentado ésta, pero parece que no era abovedada sino de tejas, a tenor de los derrumbes hallados en el in-terior de algunos de lo hornos (ASENSI, 2006).
Esta tipología de horno es claramente califal, deriva del modelo romano y varía considerablemente del otro modelo de horno, conocido como horno de barras, que se ha documentado en diversas excavaciones de la avenida de las Ollerías (MOLINA, 2004; RODERO, 2005 a). Este último es más característico de la etapa almohade, aunque también se utiliza en época califal.
Fig. 2: Plano con
la localización de
los cinco alfares
occidentales
excavados. ©
Convenio GMU-UCO.
[ 279 ]Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL CURA
3. ANÁLISIS ESPACIAL DEL ALFAR ISLÁMICO DE LA MANzANA 19 DEL P.P. O-4 (EL CORTIJO DEL CURA)
La primera ocupación antrópica se corresponde con toda una serie de estructuras, fosas de vertidos y niveles de pavimentación que conforman una primera fase –muy arrasada por el posterior desarro-llo del alfar– en este área periférica de Qurtuba, dedicada a la producción cerámica3. El alto grado de arrasamiento impide una nítida identificación de espacios y unidades funcionales y, tan solo, determinados ámbitos han sido identificados gracias a su aparente continuidad en la siguiente fase constructiva.
En referencia a esta primera ocupación, las distintas estructuras se construyen sobre los niveles geológicos y la mayor parte de las edificaciones se localizan en el sector NO y SO, sobre una peque-ña loma que delimita una vaguada natural del terreno cercana a un arroyo que atraviesa, de norte a sur, el flanco oriental más cercano de la parcela. Tenemos por tanto, un cauce de agua próximo, elemento imprescindible para el desarrollo de la actividad alfarera4. A nivel edilicio, se generaliza el uso de mampostería de calcarenita con un módulo de mediano tamaño, trabada con barro o arcilla y calzada bien con fragmentos de teja, bien con fragmentos cerámicos. Aunque quizás, el aspecto más interesante, en relación con las técnicas constructivas documentadas, sea la presencia de escoria de fundición y fallos de cocción utilizados conjuntamente con la mampostería y el canto rodado.
El segundo momento de ocupación se documenta prácticamente en toda el área intervenida, con una mayor densidad de estructuras en el sector oriental que en el occidental. Por un lado, debe-mos identificar un gran espacio abierto en todo el flanco occidental en el que se disponen los distintos hornos, que estuvieron en funcionamiento durante el último tercio del siglo X y principios del XI. Por otro, el área oriental, donde se distribuyen diversas construcciones que completan las infraestructuras de este pequeño alfar, que inició su producción desde la primera mitad del siglo X (Figs. 3-4).
El área occidental del alfar
Al sur de esta área se han identificado los dos únicos espacios cerrados delimitados, al Norte, por una alineación con alzado de sillería y cimentación de mampostería y, al sur, por el muro de fachada con rebanco de cimentación. Estas estructuras conforman el cerramiento del alfar y una serie de estancias que se caracterizan por sus reducidas dimensiones. Su presencia hacia esta zona confirma la proyección de toda una batería de estancias de pequeño formato que se disponen a lo largo de la primera crujía, que a su vez flanquea la calle. Esta calzada discurre con una orientación SW-NE bajo la ladera sur del pequeño promontorio sobre el que se dispone todo el conjunto. Los niveles de pavimentación de las dos estancias han desparecido y aunque los niveles de colmatación no aportan ninguna evidencia de la funcionalidad que acogieron en su momento, el análisis estructural y espacial apunta hacia una vinculación mercantil.
Por otro lado, al norte de esta primera crujía se dispone una gran zona abierta en la que se localizan cuatro de los hornos identificados (Lám. 1). Los cinco cocederos cerámicos se distribuyen, de manera más o menos dispersa, en esta área abierta que parece funcionar como zona en la cual instalar estas esenciales infraestructuras para la fase de cocción del producto cerámico. Todo este ámbito queda integrado en el alfar gracias a la presencia de la crujía anteriormente descrita y una alineación que, discurriendo por todo el flanco oriental de este ámbito, se configura como el cierre na-tural del conjunto. El nivel de conservación de esta estructura es muy deficiente debido a la agresión
3 Por lo general, el material cerámico recuperado se identifica con contenedores de almacenamiento califal, siendo muy
poco significativa la presencia de otros tipos. 4 En ocasiones se utilizan pozos de noria o de agua. Esto lo sabemos por la abundancia de arcaduces recuperados en
una de las intervenciones cercanas (ASENSI, 2006) y la presencia de pozos de agua en otras (CASTILLO, 2002; RODERO,
2005 a).
[ 280 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
Enrique León Pastor / Maria Teresa Dortez Cáceres / Elena Salinas Pleguezuelo
Fig. 4. Planta
general del alfar.
© Convenio
GMU-UCO.
[ 281 ]Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL CURA
y alteración provocada por la activi-dad agropecuaria que ha originado la desaparición parcial de determina-dos tramos de la misma. Aunque en el área intervenida no ha sido posible identificar ni el cierre septentrional de esta zona ni el occidental, no des-cartamos su presencia, bien fuera de los límites de la parcela excavada bien en el propio sector intervenido, pero completamente perdidos por la actividad antrópica desarrollada hasta prácticamente la actualidad. Del mismo modo hemos encontrado diversos indicios que nos hacen vin-cular funcionalmente las dos grandes zonas definidas en el alfar, por un lado determinados vanos o accesos identificados en esta estructura y, por otro, los restos de un enlucido de greda que discurre en paralelo a la misma y que quizás aislaba los espacios más cercanos al área de cocción de las altas temperaturas generadas por los hornos.
Estos hornos se localizan en distintas zonas de este espacio. Así, mientras que tres de ellos se concentran en el sector sur-oriental, un cuarto se dispone en la zona central –muy cercano a la crujía occidental de los talleres– y un quinto ejemplar se instala en la esquina noroeste del alfar.
Tipológicamente estas infraestructuras muestran planta de tendencia cua-drangular con entrada para la alimentación de la cámara de combustión –realiza-da bien en mampostería, bien con ladrillos de adobes–. Las parrillas –de arcillas refractarias– y las cámaras de cocción se encuentran perdidas en su totalidad y solamente, dos hornos conservan de forma muy parcial la parrilla y la cámara de cocción5 (Lám. 2). Por úl-timo queremos destacar la presencia en este ámbito de un pozo de agua con encañado de mampostería, lo-calizado en el flanco norte de este espacio.
Área oriental del alfar
Hacia Levante, dentro del perímetro de excavación, se ha identificado una serie de crujías que conforman el área de talleres de esta industria alfarera. También se constata la amortización parcial de ciertos espacios del primer
5 En este sentido queremos resaltar el espacio de tendencia elíptica adosado al horno nº 3 y
que se ha interpretado bien como un posible secadero del horno o bien como una secundaria cámara
de cocción (RODERO, 2005 b).
Fig. 3. Vista aérea
de la excavación de
la Manzana 19 del
P.P. O-4. © Convenio
GMU-UCO.
Lám. 1. Vista
general de los
hornos. © Convenio
GMU-UCO.
[ 282 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
Enrique León Pastor / Maria Teresa Dortez Cáceres / Elena Salinas Pleguezuelo
momento de ocupación (muros, fosas de vertido, pavimentos….) que, tras la ampliación de todo el recinto, han quedado o amortizados o integrados en las nuevas instalaciones del alfar.
Espacio 1
Se localiza en la esquina SW de la primera crujía, cerrado al W por la alineación, que separa el área de los hornos, y el lado oriental, abierto hacia una letrina –estancia 2–. Del mismo modo, se identifica el tramo final de un sistema de evacuación de aguas, que viene atravesando varios espacios ubicados al norte de éste ámbito y presenta su salida de aguas residuales de esta gran canalización en el propio alzado de la línea de fachada y su rebanco de cimentación.
El acceso a esta pequeña habitación (4,46 x 3,39 m) se realiza desde la calle, aunque pre-senta también varias zonas de acceso a otras estancias del alfar. La fachada se encuentra peraltada y sobreelevada respecto a la cota de la calle por un potente rebanco de cimentación que la recorre longitudinalmente. La estancia 1 presenta parcialmente perdida6 una pavimentación de gravas de pequeño tamaño, que amortiza una fosa de vertidos de la primera ocupación. Por medio de un umbral se facilita el acceso a la estancia ubicada al Norte de este espacio.
Los niveles de colmatación se caracterizan por la presencia de material constructivo y frag-mentos cerámicos de grandes recipientes de almacenamiento, principalmente tinajas y lebrillos que aportan una cronología de finales del siglo X y principios del XI.
Espacio 2
Este espacio7 se localizada entre las estancias 1 y 3. El nivel de suelo se identifica gracias a un deteriorado pavimento de grava y canto rodado. Al igual que ocurre en las estancias 1 y 3, una cana-lización atraviesa este espacio para acabar desaguando en la propia línea de fachada. Parcialmente hundida se encuentra la letrina sobre su fosa aséptica que nos define una estancia destinada a fina-lidades higiénicas. Probablemente esta función propició una comunicación directa con otros ámbitos del alfar gracias al tránsito directo realizado desde las habitaciones contiguas.
Espacio 3
Este ámbito, pavimentado con losas de pizarra y de caliza, queda delimitado en la primera crujía. Tal vez, el aspecto formal más significativo es, en primer lugar, la identificación de una pequeña alacena de fábrica construida en el cierre meridional del taller, y por otro lado, la presencia de dos cubiertas de canalizaciones, que de nuevo vierten a la calle las aguas residuales captadas desde varios puntos no identificados al norte de este ámbito. Los cierres transversales quedan poco definidos, como ocu-rre en los espacios anteriormente descritos, aunque en este caso la presencia de dos cimentaciones conforma las tabiquerías de compartimentación de la estancia 3.
Si bien los depósitos de colmatación se encuentran alterados por las actividades antrópicas de cronología contemporánea, que han favorecido la reiterada presencia de intrusiones en la secuencia estratigráfica, también es cierto que los materiales cerámicos recuperados muestran una cronología del último cuarto del siglo X. Las alacenas o estanterías de fábrica quizás estén indicando una zona de almacenamiento.
Espacio 4
En la esquina SE de la excavación se configura una zona de tránsito desde el Espacio 3 y, posiblemen-te, desde la propia calle8. Este ámbito queda delimitado de nuevo dentro de la primera crujía pero se
6 Se ha documentado una zanja de planta elipsoide y cronología moderna, que corta a esta preparación o nivel de
pavimento.7 Las dimensiones del espacio son de 3,26 x 2,53 m.8 Las dimensiones del espacio son de 2,18 x 4,55 m.
[ 283 ]Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL CURA
encuentra muy afectado por una gran zanja contemporánea que ha destruido parcialmente el cierre oriental de este espacio.
Espacio 5
En una segunda crujía se dispone, tras la estancia 1, una serie de muros y tabiques que configuran un recinto pavimentado con losas de pizarra y caliza. La entrada a este taller de planta rectangular (1,81 x 2,34 m) se realiza desde el espacio 1 a través de un pequeño zaguán con pavimentación de cantos rodados. El estado de conservación de los muros9, impide reconocer una posible zona de tránsito hacia el patio dispuesto inmediatamente al norte de esta estancia. Del mismo modo que en otras estancias, toda la unidad funcional se construye sobre una fosa previa de vertidos documentada bajo el pavimento de losas10.
Espacio 6
Hacia levante del espacio 5 el estado de conservación de las estructuras docu-mentadas impide realizar un análisis espacial de este sector. Entendemos más que probable la continuidad de una segunda crujía que articule todo el conjunto hacia todo esta área artesanal que, junto a una serie de espacios de transito (es-tancia 6 y 7), conectan espacios abiertos o patios, de los cuales nacen la mayor parte de las canalizaciones que vierten las aguas residuales hacia la calle.
Patio 1
Este espacio abierto se articula entre el cierre occidental de todo el área de talleres, un pasillo –espacio 6– que lo recorre por el flanco oriental y la estan-cia 5 ubicada al sur del mismo. Entre estos límites espaciales se configuran un patio con andén perimetral de ten-dencia rectangular (5,55 x 4,27 m). Sus alzados conservan los enlucidos pintados a la almagra y bajo el andén y las cimentaciones del patio se locali-za un sistema de evacuación de aguas materializada en una canalización de atanores que, partiendo de un pequeño pozo de registro evacua hacia la calle a través del canal que transcurre por las estancias 1 y 5.
Todo el sector septentrional del área artesanal se encuentra en gran me-dida perdido debido al altísimo grado de arrasamiento en el que se hallan sus estructuras. No obstante, parece que se configura una segunda zona de unidades funcionales, en la que destacan dos nuevos patios y una serie de estancias pavi-mentadas con losa de barro cocido en la esquina NE del complejo.
9 Los depósitos de tierra vegetal que prácticamente cubren la superficie de arrasamiento de
los muros han impedido que podamos identificar esta zona de tránsito, ya que en gran medida el
alzado se encuentra perdido por la actividad agrícola desarrollada en el terreno.10 La cronología de amortización se encuadra genéricamente alrededor del último tercio del
siglo X.
Lám. 2. Detalle de
uno de los hornos. ©
Convenio GMU-UCO.
[ 284 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
Enrique León Pastor / Maria Teresa Dortez Cáceres / Elena Salinas Pleguezuelo
Espacio 7
Este ámbito conforma una zona de tránsito desde la zona meridional del complejo hacia el patio 2, situado en la esquina NE. A nivel estructural presenta un alto grado de arrasamiento que dificulta una interpretación aproximada de esta estancia. El precario estado de conservación viene provocado por las altas cotas a las que encontramos estas estructuras que, prácticamente en superficie, han sufrido la actividad agropecuaria desarrollada en la zona11.
Patio 2
Este patio12, se localiza al Norte de la estancia 7, lindando al Oeste con el horno nº 4. Las alinea-ciones que lo delimitan son una serie de tabiquerías en mampostería que, al interior, conservan una capa de nivelación de gravas, que pudo actuar de pavimentación, y un pozo de agua con el arranque de un brocal cerámico.
Espacio 8
Aunque se ha identificado un solo espacio, dado al alto grado de arrasamiento de las estructuras, un análisis más detallado identifica varios pequeños espacios, todos ellos pavimentados con losas de barro cocido. En primer lugar el ámbito 8a se delimita por una pequeña tabiquería arrasada hasta su cota de cimentación; por otro lado la habitación 8b parece funcionar como zona de tránsito hacia la estancia 8c.Todo este conjunto amortiza ciertas estructuras de la fase II y sobre la propia cota de arrasamiento se construye ex profeso toda esta unidad funcional que abría toda ella a un patio con anden perimetral parcialmente conservado en la sector NE de la intervención.
Patio 3
Se localiza en el perfil NE del área excavada, presentado un alto grado de arrasamiento. Este ámbito interpretado como una posible zona abierta de la unidad funcional anteriormente descrita, conserva, en la esquina NW, los restos de un desaparecido andén perimetral y su correspondiente cimentación. Este patio se construye, a su vez, sobre un nivel de pavimentación perteneciente a la Fase II.
Calle 1
Este complejo industrial13 se articula, principalmente, en torno a un eje viario que delimita al Sur todo el conjunto. La línea de fachada y su rebanco de cimentación salvan la topografía de la zona configu-rando un muro de contención que consolida toda la primera crujía, la cual abre y evacua sus aguas hacia la calle. En el alzado del rebanco se han documentado varias zonas de desagüe, que vierten directamente hacia la mencionada calle y presentan un acusado buzamiento W-E. Esta evacuación de aguas residuales está quizás aprovechando el paleocauce documentado en el sector oriental de la manzana, al que vertían todas las aguas sucias originadas en el alfar. Por otro lado, gran parte de la línea de fachada, queda fuera de los límites de nuestra excavación, de la que tan solo hemos documentado un gran derrumbe de tejas, cuyo buzamiento indica la continuidad de la fachada14 documentada en nuestra intervención.
11 Los depósitos de colmatación de esta zona se encontraban muy alterados y mezclados con el estrato superficial
identificado con una capa de tierra vegetal o de cultivo.12 Las dimensiones de este espacio son de 5,76 x 3,18 m.13 Muy similar en cuanto a tipología de hornos se refiere y cronologías concernientes a los momentos de ocupación
resulta el alfar excavado en la M18-19 del P.P.M.A.-1.2 (RODERO, 2005 b).14 La intervención que se realiza en los nuevos viales del Figueroa ha documentado distintas estructuras pertenecientes
a esta zona.
[ 285 ]Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL CURA
4. CONCLUSIONES
El entorno paleourbano de la zona donde se ubica la parcela intervenida se inserta dentro de un vasto sector delimitado por la prolongación del “camino de los Nogales”, al Norte, y el camino Viejo de Almodóvar, al sur. En época romana y tardoantigua este espacio queda –como se ha corroborado en esta AAPRE– configurado como un amplio territorio marginal, sin ocupación y, posiblemente, dedica-do a huertas del ruedo suburbano de Corduba.
Este hecho conduce a identificar la primera ocupación de la Manzana 19 del P.P.O.4. en época plena califal. En consecuencia, se ha descartado, definitivamente, tanto la presencia del Aqua “vetus” que capta el flujo hidráulico del bejarano15 y que abastecía de agua a Colonia Patricia (VENTURA, 1993), desde la primera mitad del siglo s. I d.C.16.
Este territorio periférico, en las postrimerías de la Sierra y las terrazas cuaternarias, se articula a partir de elementos suburbanos muy significativos, algunos de ellos, pertenecientes a época tar-doantigua o conjuntos emirales de carácter palatino en las proximidades, como el caso de la munyat al-Rusa–fa que, desde el siglo IX actúa como foco embrionario de uno de los primeros arrabales cons-tituidos en esta zona (MURILLO, FUERTES, LUNA, 1999: 137). Sin embargo, si tenemos en cuenta los resultados de la presente intervención, hay que esperar hasta la primera mitad del siglo X para que se inicie la urbanización de la zona, con un carácter claramente industrial.
En este sentido, las crónicas aluden, en numerosas ocasiones, a la expansión de los arrabales de Qurtuba, en concreto a los nueve arrabales de Occidente, creados como consecuencia del aumento de la población y de la construcción de Madı–nat al-Zahra–’. Este sector occidental de la ciudad, donde ya existían edificaciones construidas durante los emiratos de al-Hakam I y ’Abd Rahman II, alcanza en este momento su máximo desarrollo, que se extienden incluso más allá del perímetro urbano de la Córdoba contemporánea (MURILLO, CASAL, CASTRO, 2004). Es, por tanto, en este momento en el que se construyó nuestro centro de producción. Pasamos a continuación a contextualizar e interpretar los resultados obtenidos en la Manzana 19 del P.P.0.4.
En un primer lugar, se pone de manifiesto cómo este pequeño sector, recientemente exhumado, recibe una primera urbanización en la cual su ocupación se lleva a cabo de forma parcial, en una pe-queña loma natural del terreno, cercana a un paleocauce que cruza de Norte a Sur el flanco oriental de la misma. Estas estructuras se caracterizan por su modesta técnica edilicia, compuesta por lo general de mampostería y desechos industriales. Los espacios definidos parecen por un lado, delimitar zonas abiertas en las que se identifican pequeñas zanjas de vertidos y, por otro, sencillas estancias donde se ejecutarían los distintos procesos cerámicos previos a la fase de horneado y cocción de las piezas.
Este último proceso se realizaba en el sector más occidental de la parcela, en la que, si bien la mayor parte de los hornos se han encuadrado en la Fase III, no es menos cierto, que alguno de ellos, presenta importantes reformas, fruto de una extensa producción a lo largo de la segunda mitad del siglo X, como así parecen indicar los conjuntos cerámicos recuperados en los vertederos17.
15 Este acueducto cuya captación se localiza en el río bejarano presenta un recorrido que parte de la Sierra y va des-
cendiendo a la ciudad de Córdoba, por el extremo septentrional de la misma. El tramo que afecta al PP O-5 es el denominado
por A. Ventura “Madinat al-Zahra´-Granja Agrícola” (VENTURA, 1993), que discurre paralelo al denominado Camino o Carril
de los Toros, el cual estaría fosilizando esa conducción y a su vez un camino romano (bERMÚDEZ, 1993).El trazado de este camino que discurre inmediatamente al norte del Parque Figueroa y por donde Ventura plantea que
pasa parte del acueducto, siguiendo prácticamente una línea recta desde el puente de los Nogales hasta el final del ya cita-
do Parque Figueroa, a partir del cual presentaría una inflexión hacia el norte. Dicho tramo no pudo ser documentado en las
investigaciones realizadas en esa zona, pero la inflexión a la que hemos hecho referencia se efectúa en el marco del PP O-5,
abandonando de este modo el recorrido del Camino de los Toros.16 Se ha constatado arqueológicamente su trazado más allá del límite Norte de nuestra parcela, concretamente en la
Parcela 18 del P.P.O.4.17 Por lo general se han recuperado fragmentos de grandes recipientes cerámicos destinados a la contención y almace-
namiento de productos variados. En este sentido es interesante resaltar la reiterada ausencia de atifles, mucho más idóneos en
[ 286 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
Enrique León Pastor / Maria Teresa Dortez Cáceres / Elena Salinas Pleguezuelo
Quizás, producto de la fuerte urbanización de todo este sector de Qurtuba18, esta incipiente actividad industrial lleva, en un momento indeterminado del último cuarto del s. X, a ampliar sus infraestructuras, que o amortizan totalmente ciertas estancias de la primera fase, o bien se integran en la amplia red de habitaciones, talleres y espacios abiertos que proyectan ex profeso.
Este modesto complejo industrial19 se articula, principalmente, desde un eje viario que delimita al Sur todo el alfar. Tras esta línea de fachada –orientada SW-NE y sobreelevada con un rebanco de cimentación– se articulan básicamente dos sectores perfectamente definidos. El primero de ellos, situado en la mitad occidental de la manzana, se encuentra prácticamente huérfano de espacios funcionales y es, precisamente, donde se instalan los hornos destinados a la cocción de la produc-ción cerámica. Dichos hornos, muy deteriorados por la actividad agropecuaria desarrollada en época moderna y contemporánea20, muestran plantas de tendencia cuadrangular y fábrica de adobes con revestimiento y parrilla de arcillas refractarias. Por lo general, conservan exclusivamente una mínima parte de la cámara de cocción, pequeñas superficies de la parrilla y algunas entradas de alimentación del horno –que combinan la mampostería y el adobe–.
El sector oriental, por el contrario, sufre una profunda remodelación de las estructuras preexis-tentes. Esta nueva planta se destina a ampliar los servicios –talleres, almacenes, patios con captacio-nes de aguas limpias, sistemas de canalizaciones, …– que suministran las condiciones idóneas para desarrollar la actividad alfarera. El complejo queda delimitado por una amplia crujía orientada en el eje NW-SE, que actúa de límite real entre las dos zonas de producción documentadas y que recibe una gruesa capa de revestimiento compuesta de greda y cal destinada al aislamiento de las tempe-raturas producidas en los procesos de cocción de los hornos. El acceso a este complejo se realizaba desde la calle localizada al Sur del alfar, con una ligera pendiente W-E. Todos los sistemas de desagüe derraman sus aguas hacia ella y una peraltada línea de fachada preserva a esta industria de posibles desbordamientos del arroyo que lo circunda y de las aguas sucias que se vierten.
Debido al mal estado de conservación no es posible dilucidar con mayor precisión el funciona-miento de dicho alfar ni la funcionalidad de muchas de las estancias. De igual manera ocurre con los hornos aunque, a tenor de los pocos restos conservados y fijándonos en los paralelismos de alfares cercanos, podemos apuntar a una tipología común de horno de planta cuadrangular, con cámara de combustión y cámara de cocción separadas por un emparrillado intermedio.
Al igual que este alfar, todos los excavados en los alrededores son abandonados a principios del siglo XI, con motivo de la fitna.
En lo concerniente a etapas posteriores el sector septentrional de Qurtuba se detectan algunas ocupaciones aisladas, como estructuras fechadas en el siglo XI (tal vez una mezquita, vid. MORENO et alii, 2003: 352), vertederos del siglo XII21, muladares22 e instalaciones industriales de tipo agra-
la producción de cerámica de un formato mucho más reducido. Un hecho similar ocurre en otras instalaciones industriales no
muy lejanas y en las que se excavó un horno y abundantes restos de grandes contenedores (FUERTES, 2006). 18 “Si se puede vislumbrar el resultado final, que no es otro que la conformación de un tejido, en parte urbano y en
parte suburbano, en el que alternan extensas áreas domesticas con equipamientos comunitarios (zocos y mezquitas), amplias
necrópolis, instalaciones estatales, etc. Todo ello estructurado por una red de caminos, en buena parte de origen romano, que
actúan como elementos integradores de los diferentes arrabales y de estos en su conjunto con la medina” (MURILLO, CASAL,
CASTRO, 2004).19 Muy similar en cuanto a tipología de hornos se refiere y cronologías concernientes a los momentos de ocupación
resulta el alfar excavado en la M18-19 del P.P.M.A.-1.2 (RODERO, 2005 b).20 La superficie de arrasamiento se encuentra cubierta por la tierra negra de labor del antiguo cortijo.21 La presencia de vaguadas, depresiones y zonas de extracción de arcillas en la zona, junto con cauces fluviales, tales
como arroyos, explica la existencia de este núcleo alfarero ya desde época romana.22 En la zona septentrional se ha documentado, gracias a las excavaciones arqueológicas de los últimos años, una
reocupación del territorio, materializado en la construcción de arrabales –como han demostrado las recientes excavaciones
realizadas en el antiguo hotel Gran Capitán y otras de los años noventa en los antiguos terrenos de RENFE (MURILLO et alii,
2003: 356-369)–, con sus necrópolis y mezquitas –como la de Kawtar, frente a la Bab-al-Yahud (MURILLO, FUERTES, LUNA,
1999: 135)–.
[ 287 ]Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa [ AnAAC ] 2 / 2009-2010
LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN LOS ARRABALES DE AL-YANIB AL GARBI DE QURTUBA. EL ALFAR DEL CORTIJO DEL CURA
BIBLIOgRAFÍA
ASENSI, M.ª J. (2006): Informe Técnico Preliminar de resultados de la A.A.P. en la manzana-4 del Plan Parcial- O4 de Córdoba. Córdoba (inédito).
bERMÚDEZ, J. M. (1993): “La trama viaria propia de Madinat al-Zahra y su integración con la de Córdoba”, AAC 4, Córdoba, 259-294.
bERMÚDEZ, J. M. et alii (2006): Informe-memoria de la A.A.P. en las parcelas catastrales 18533/01 y 28508/01 del P.P. MA-3 del P.G.O.U. de Córdoba (Ciudad de la Justicia y Centro de Salud Poniente Norte). Córdoba (inédito).
CASTEJóN, R. (1929): “Córdoba califal”, BRAC 25, Córdoba, 254-339.
FUERTES, M.ª C. (2006): “Córdoba durante el s. XII. El abandono y ruina de los arrabales occidentales y su reconversión en espacio agrícola e industrial a tra-vés de las excavaciones de Cercadilla (Córdoba)”, El concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Ho-menaje a la profesora Pilar León Alonso, Córdoba, 439-458.
LEóN, E. (2006): Informe-Memoria. Resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en la manzana 19 del Plan Parcial O-4 (Córdoba). Córdo-ba (inédito).
LEóN, E. (e.p.): “La Intervención Arqueológica Pre-ventiva en la manzana 19 del P.P.-04 “Cortijo del Cura”, en Anuario Arqueológico de Andalucía, Sevilla.
MOLINA, A. (2004): Informe Memoria de la Inter-vención Arqueológica de Urgencia en la zona 2.1 y 2.2 del SC-2A de Córdoba. Córdoba (inédito).
MORENO ALMENARA, M. et alii (2003): “Resultado de las labores de seguimiento arqueológico desarrolla-das en los terrenos afectados por el proyecto de urba-nización del Plan Parcial Renfe de Córdoba”, en Anua-rio Arqueológico de Andalucía 2000, III-Urgencias, Sevilla, 343-355.
MURILLO, J. F.; CASAL, M.ª T.; CASTRO, E. (2004): “Madinat Qurtuba. Aproximación al proceso de for-mación de la ciudad emiral y califal a partir de la in-formación arqueológica”. Cuadernos de Madinat al-Zahra 4, 257-290.
MURILLO, J. F.; FUERTES, M.ª C.; LUNA, D. (1999): “Aproximación al análisis de los espacios domésticos en la Córdoba andalusí”, en GARCÍA VERDUGO, P. y ACOSTA, F. (Coords.): Córdoba en la Historia. La construcción de la urbe. Córdoba, 129-154.
MURILLO REDONDO, J. F. et alii (2003): “Informe-memoria de la intervención arqueológica de urgencia en el aparcamiento bajo el Vial Norte del Plan Parcial Renfe (Segunda fase)”, en Anuario Arqueológico de Andalucía, 2000, tomo III, vol. 1, 356-369.
MURILLO REDONDO, J. F. et alii (2003): “Informe-memoria de la I.A.U. en las manzanas 1.10 y 1.11 del Plan Parcial RENFE (Córdoba), en Anuario Arqueoló-gico de Andalucía, 2000, tomo III, vol. 1, 370-396.
RODERO, S. (2005 a): “Nuevos datos para el cono-cimiento de la muralla islámica de la Ajerquía en su tramo septentrional. A.A.P. en la Plaza de la Lagunilla. Nº 11. Córdoba”, Romula, 4, 275-308.
RODERO, S. (2005 b): Informe-preliminar de los re-sultados de la AAPRE realizada en el solar sito en las manzanas 18 y 19 del P.P. MA.-1.2 del PGOU de Córdoba. Córdoba (inédito).
RODERO, S.; MOLINA, J. A. (2006): “Un sector de la expansión occidental de la Córdoba islámica: el arra-bal de la carretera de Trasierra (I)”, en Romula, 4, 219-294.
VENTURA, A. (1993): El abastecimiento de agua a la Córdoba romana I. El acueducto de Valdepuentes. Córdoba.
rio (FUERTES, 2006: 439-458; MURILLO REDONDO et alii, 2003: 370-396) que, como parecen revelar las últimas intervenciones en todo este sector de la periferia occidental, nunca llegaron a extenderse de forma continuada. Esto último propició que todos estos terrenos se convirtieran, paula-tinamente, desde época bajomedieval en el cinturón de huertas y terreno agrícola que ha perdurado hasta prácticamente la actualidad.
[ ane
jos
de a
nale
s de
arq
ueol
ogía
cor
dobe
sa ]
2
[ 2
00
9-2
01
0 ]
Gerencia Municipal de Urbanismo Área de Arqueología
anejosde anales dearqueologíacordobesa
Convenio decolaboración
UCo-GMU
2
[ 2009-2
010 ]
ÍndiCe Pág. 11 / 18 GarriGuet Mata, José antonio: “Samuel de
los Santos Gener y los inicios de la arqueología urbana en Córdoba”.
Arqueología Clásica
Pág. 21 / 44 rodríGuez, M.ª Carmen: “el poblamiento rural del Ager Cordubensis: Patrones de asentamiento y evolución diacrónica”.
Pág. 45 / 72 León PaStor, enrique: “Portus Cordubensis”.
Pág. 73 / 86 CánovaS ubera, álvaro; CaStro deL río, elena; varGaS CantoS, Sonia: “intervención arqueológica preventiva en la nueva sede de eMaCSa (avda. Llanos del Pretorio, Córdoba)”.
Pág. 87 / 102 Gutiérrez, M.ª isabel; MañaS roMera, ire-ne: “Los pavimentos del Convento de Jesús Cru-cificado, Córdoba”.
Pág. 103 / 120 GarCía, begoña; Pizarro, Guadalupe; var-GaS, Sonia: “evolución del trazado urbanístico de Córdoba en torno al eje tendillas-Mezquita. Hallazgo de una cisterna romana de abasteci-miento de agua”.
Pág. 121 / 140 CaStro, elena; CánovaS, álvaro: “La domus del Parque infantil de tráfico (Córdoba)”.
Arqueología Medieval
Pág. 143 / 182 CaSaL, M.ª teresa; Martínez, rafael; ara-que, M.ª del Mar: “estudio de los vertederos domésticos del arrabal de Šaqunda: Ganadería, alimentación y usos derivados” (750 - 818 d.C.) (Córdoba).
Pág. 183 / 230 MuriLLo, Juan F.; ruiz, dolores; CarMona, Silvia; León, alberto; rodríGuez, M.ª Car-men; León, enrique; Pizarro, Guadalupe: “in-vestigaciones arqueológicas en la Muralla de la Huerta del alcázar (Córdoba)”.
Pág. 231 / 246 Pizarro, Guadalupe: “el alcantarillado árabe de Córdoba ii. evidencia arqueológica del testi-monio historiográfico”.
Pág. 247 / 274 arnoLd, Felix: “el edificio singular del vial nor-te del Plan Parcial renFe. estudio arquitectó-nico”.
Pág. 275 / 288 León PaStor, enrique; dortez, teresa; SaLi-naS, elena: “Las áreas industriales en los arra-bales de al-Yanib al Garbi de Qurtuba. el alfar del Cortijo del Cura”.
Pág. 289 / 302 SaLinaS, elena; varGaS, Sonia: “un pozo tar-doalmohade en el Hospital de Santa María de los Huérfanos de Córdoba”.
Pág. 303 / 326 MartaGón, María: “Qurtuba y su territorio: una aproximación al entorno rural de la ciudad islá-mica”.
Pág. 327 / 342 Larrea CaStiLLo, isabel; Hiedra rodrí-Guez, enrique: “La lápida hebrea de época emiral del zumbacón. apuntes sobre arqueología funeraria judía en Córdoba”.
Pág. 343 / 362 CánovaS, álvaro; SaLinaS, elena: “excavacio-nes arqueológicas en el entorno de la iglesia de Santa Marina de Córdoba”.
Publicaciones
Pág. 365 / 382 Convenio GMu-uCo. Publicaciones y actividades 2008-2010.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa emana
del Convenio de Colaboración entre el área de ar-
queología de la universidad de Córdoba y el ayunta-
miento de la ciudad, que coordinan desde 2001 el
Prof. dr. desiderio vaquerizo (uCo) y el dr. Juan Fco.
Murillo (GMu), y sostiene el Grupo de investigación
del Pai HuM-236, dirigido también por d. vaquerizo.
AnAAC surge como instrumento para dar a conocer a
la opinión pública, sometiéndolas de paso al juicio crí-
tico de la comunidad científica internacional, las no-
vedades que generan a diario nuestras intervenciones
arqueológicas de carácter urbano o en el territorio, sin
descartar colaboraciones de profesionales cordobeses
o de otras procedencias que compartan el interés por
la investigación arqueológica sobre Córdoba, entendi-
da como ciudad histórica y yacimiento único.
imagen de portada:
Triclinio, zona media de la pared de la domus del parque infantil de tráfico de Córdoba, decoración figurada, sátiro
(Fotog. á. Cánovas, © Convenio GMu-uCo).