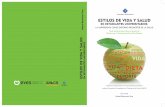Trastorno por déficit de atención y escritura en estudiantes de ...
LA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES
Transcript of LA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES
El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica
agradecen el apoyo brindado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia
para esta edición
EL COLEGIO DE MÉXICO FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA EN MÉXICO
Tomo 11
LA CIUDAD BARROCA
ANTONIO RUBIAL GARCIA
coordinador
EL COLEGIO DE MÉXICO FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
México
917.2521 H67326
Histona de la vida cotidiana en México : tomo 11 : La cíudad barroca 1 Amonio Rubial Garcla, coordinador. - México : El Colegio de México : Fondo de Cultura Económica, 2005.
v. : il.. fot. ; 21 cm. ·· (Sección de obras de historia).
ISBN 968-12-1086-7 (Colmex, obra completa) ISBN 968-12-1088-3 (Colrnex, tomo 11 , empastado) ISBN 968-12-1102-2 (Colmex, tomo 11 , rústico) ISBN 968-16-6828-6 (Fa, obra completa) ISBN 968-16-6829-4 (FCE, tomo 11, empastado) ISBN 968-16-6830-8 (FCE, tomo 11, rústico)
l . Ciudad de México (México)-- Vida social y costumbres. 2. Etnología .. México- Ciudad de Mexico. 3. Espacios públicos .. México .. Ciudad de México. 4. Ciudad de Mtxico (México) -- Civilización. S. Ciudad de México (México) -Historia. l. Gonzalbo Aizpuru, Pilar, directora de la serie
Investigación iconogránca de Ernesto Pefialoza (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNMt) y los autores
Diseno de portada: Agust!n Estrada
Asesorfa gráfica: José Francisco !barra Meza
DR © 2005, EL COLEGIO DE Mt:xiCO, A.C. Camino al Ajusco 20; 10740 México, D.F. www.colmex.mx
DR © 2005, I'ONDO DE CULTURA ECONÓMICA Carretera Picacho-Ajusco 227; 14200 México, D.F. www.fondodeculturaeconomica.com
ISBN 968-12-1086-7 (Colmex, obra completa) ISBN 968-12-1088-3 (Colmex, tomo 11 , empastado) ISBN 968-12-1102-2 (Colmex, tomo JI, rústico)
ISBN 968-16-6828-6 (FCE, obra completa)
ISBN 968-16-6829-4 (FCE, tomo 11, empastado) ISBN 968-16-6830-8 (FCE, tomo ll , rústico)
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra -incluido el diseno tipográfico y de portada-,
sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.
lmpreso en México 1 Printed in Mexíco
CONTENIDO
Presentación, 11 Antonio Rubial Garcla
PRIMERA PARTE
LA BASE MATERIAL
A. LOS ESPACIOS DEL ESTAR
l. A cielo abierto. La convivencia en plazas y calles, 19 El escenario, 19; La rutina, 28; La costumbre, 31; Lo imprevisto, 34; Lo excep cional, 36
Marfa del Carmen León Cázares
2. De puertas adentro: la casa habitación, 4 7 La casa del siglo xvn según los cronistas, 49; Las casas principales, 56; La Casa de las Bóvedas, 61;
La casa de huéspedes, 65; Las casas de vecindad , 66; Las casas de baños y lavaderos, 69; Las casas de comerc io y almacén , 72; Las casas de las monjas, 74
Martha Fernández
3. Ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano, 81 La sala para visitas de cumplimiento y el estrad o, 82; Las tapicerías, 90; El salón del dosel, 92; El oratorio, 93; El servicio de mesa de plata y oro. Los m ost radores de orfebrerla y c ristalerta, 94;
La le trina y el baño, 96; Las recámaras, 97; El tocado'r, l OO; El salón de juegos y las mesas
de trucos, 101; La cocina y las d espensas, 102; Los coches y las s illas de manos, 104 Gustavo Curiel
B. LOS ÁMBITOS DEL MOVIMIENTO
4. El abasto urbano: caminos y bastimentos, 109 Patron es de consumo, 1 09; lndige.nas, 11 O; Espat'loles, 111; Mestizos y negros, 114;
Organización del abasto, ll 7; Las comunidades indtgenas, 117; Las haciendas, 120; Pueblos,
villas y ciudades, 123; Caminos y trllnspones, 125; Frutas y verduras, 130; Granos, 131; Carne, 133 Ivonne Mijares
5. El barco como una ciudad flotante, 141 Un castillo que se mueve por la mar, 146; El b uque como espacio habitado, 148;
Comer, 148; ¿Un a rca de Noé? , 154 Flor Treja Rivera
[7)
9
LA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES
ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Centro de Estudios sobre la Universidad,
Universidad Nacional Autónoma de Mtxico
CONFLUENCIAS Y EXCLUSIONES
L A UNIVERSIDAD VIRREINAL ERA UN ESPACIO DE CONFLUENCIAS donde se daban cita, al lado de una hetetogénea población estudiantil, decenas de doctores residentes en la ciudad, muchos de los cuales tenlan cargos destacados en la administración eclesiástica y civil o gozaban de preeminencia en el seno de su respectiva orden religiosa. Al propio tiempo, la universidad se vertla hacia la ciudad de múltiples fom1as, ya fuese sólo por la presencia de estudiantes y graduados en las calles, con sus peculiares atuendos, o a causa de su participación colegiada en desfiles, pro.aesiones y fiestas, tanto aquéllos a cargo de la propia corporación, como los convocados por otras instancias civiles o eclesiásticas. De forma paralela, la actuación de los graduados en los distintos foros, en las cátedras, en los púlpitos y en otras corporaciones como .el Cabildo eclesiástico, el Protomedicato y las mismas órdenes religiosas, daba a la universidad una proyección que excedla, con mucho, la derivada de las aulas. Más aún si se adviene que, a lo largo del siglo XVII, debido a la paulatina primada del clero secular respecto de las órdenes reli~ giosas, en todos los obispados creció la presencia de curas de almas con grado universitario. En efecto, documentos de visitaS episcopales realizadas durante la centuria y
· 'testimonios de muy diverso orden, revelan una profusión de bachilleres, licenciados y .hasta doctores en las más apartadas parroquias del territorio novohispano.l
Si bien la universidad novohispana constitu!a un lugar de confluencias, no estaba abierta a toda la sociedad sino, en exclusiva, a la población de origen hispano, siempre y cuando se tratara de varones. Precisamente en el siglo xvn, una monja jerónima la-
1 mentó no haber tenido ocasión de incorporarse a la universidad, por su condición femenina. Por supuesto, esa monja era sor Juana, y aunque no está en duda lo excepcio
.nal de su caso, ese solo testimonio resulta revelador. Si la madre hubiese aceptado que
1261]
262 LA ClUDAD BARROCA
La mujer y la universidad
Desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones -que he tenido muchas- ni propias reflejas -que he hecho no pocas- han bastado a que deje de seguir ese natural impulso que Dios puso en mí. .. Teniendo yo después como seis o siete años, y sabiendo ya leer y escribir ... , oí decir que habla Universidad y Escuelas en que se estudiaban las ciencias. en Méjico; y apenas lo ol cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje. me enviase a Méjico, en casa de unos deudos que tenia, para estudiar y cursar en la Universidad.
Sor Juana Inés DE lA CRUZ (1 691], Obras completos, vol. N (1976). pp. 444-446.
la niña mudara de traje, disfrazándola de varón, esa misma transgresión hubiera sido un tributo al orden existente, que condenaba a la marginalidad a las mujeres por el hecho de serlo. La frustnción de sor Juana revela, además, que no todas sufrían de buena gana, como lo más natural , su exclusión.
Por lo que hace a los indios, ninguna ley les impedla, en tamo que "súbditos Libres" del rey, inscribirse y graduarse, pero en la práctica muy contados Lo lograron, y parece que sólo a partir del siglo xvm. Al parecer, cuando alguno de ellos era admitido, e~ · porque alegaba ser cacique, como el bachiller Felipe Ramirez, clérigo de epístola, hijo · de la cacica Luisa Gertrudis, viuda. 2 Por lo demás, de haberse permitido un ingreso mái<~ sivo de indígenas a la universidad, se les hubiese facultado para ordenarse y competiri 1 con el clero ctiollo por las panoquias. De ahí que los miembros de la república de es. ·~··· paño les hicieran lo posible por evitar el acceso de los naturales a la canera de letras. -.:< .
Al margen de la ambivalente situación de los naturales, si un aspirante no demos/ traba pertenecer plenamente al estamento español, siendo en cambio notado de mula~~
to o de casta, ni siquiera se le matriculaba. Mulatos, castas y descendientes de ju~~~ estaban tan drásticamente excluidos como las mujeres. Los mismos españoles, PRi "puros" que fuesen, no debían descender de oficiales de profesión "vil". En cuanto a !~ mestizos, si el padre los había bautizado como "españoles", pod!an seguir todos los out· sos, pero, a la hora de probar "limpieza" de sangre con miras a graduarse, se expon:{'
·· ;.. a que un enemigo los tachara de irregulares, estorbando su promoción. fJ:.
De cualquier modo, alguien con recursos económicos y audacia podía llegar lei' a pesar de maledicencias y 1umores: Nicolás del Puerto hizo una de las más brillal'l:~ carreras a que podía aspirar un criollo letrado. N ació en un mineral del obispado d~ @.' xaca en el primer cuarto del siglo ;>.'VIL En La Ciudad de México ingresó al colegio de~ lldefonso, y se bachilleró en artes en 1642, lo que le permitió aspirar a beca y gan '·:· en el colegio "mayor" de Santos, y en 1651 se qoctoró en cánones. Fue consiliario d~
I.J\ UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES y DOCTORES 26)
Retrato del doctor Pedro de lo Barreda cuadro anónimo del siglo XVIII. '
264 LA OUDAD BARROCA
universidad, catedráuco de retórica; de ahf ascendió a código, luego a decreto, a sexto y, por fin , a prima de cánones, la cátedra de mayor prestigio, y tambit n fue maestrescuela y rector. Tuvo sonados éxitos como litigante en pleitos de carácter civil y eclesiástico. En catedral, fue canónigo doctoral y luego tesorero, vicario general y gobernador del arzobispado en tormentoslsimos periodos de sede vacante. Por fin , en 1679, tomó posesión del obispado de Oaxaca, y murió dos a !'los despu~. Muestra de su prestigio como orador es el hecho de que la propia Inquisición, tan celosa de los linajes, le encargara el sem1ón principal del sonadlsimo auto de fe de 1649. Por otra parte, en 1657 logró ser nombrado por el rey comisario de la santa cruzada. Tan destacado personaje, sin embargo, tenia la piel muy oscura. Era hijo de un minero y, quizá, sin que ningún testimonio lo corrobore, de una india o mulata. De cualquier modo, la familia lo registró debidamente como español y sin duda le dio el apoyo indispensable hasta que obtuvo el costoslsimo grado doctoral. El resto lo hizo su habilidad para la discusión y la intriga, y para el foro. En vano corrieron maledicencias como la del arzobispo Sagade Bugueiro, cuando manifestó al rey su disgusto por haber concedido la comisaria de la sama cruzada a tal sujeto: "Habla de servirse vuestra magestad, cuando da semejantes puestos, de saber si son hijos de mulatos o esclavos !aquel] los a quien los da".3
De lo expuesto se desprende que la universidad era la gran formadora de funcionarios para la administración civil y eclesiástica de los vastos territorios del virreinato; pero tambtén que, debtdo a su política de segregación, fue un instrumento de enorme eficacia para consolidar y perpetuar el predominio de la población de origen hispano sobre el resto de las castas durante todo el régimen colonial.
Antes de continuar, conviene destacar que la universidad era una corporación o cuerpo colegiado formado por esmdiantes, maestros y graduados, era esa asociación de individuos ligados emre si por los estudios y por el compromiso de defender los estaLutos comunitarios. En segundo lugar, importa precisar que la sede mate1ial de esa corporación era el edificio conocido como las "escuelas" o las escuelas reales. Ah! se impanlan los cursos (a cada facultad correspondla un aula) y se desarrollaban los claustros (reuniones colegiadas de la corporación universitaria).
FABRI CÓ LA SABIDURfA CASA PARA Si
Mediante esa imagen de resonancias bibhcas, el cronista de la universidad, bachiller Cristóbal Bernardo de la Plaza y jaén , quiso referirse tamo a la sede material de la corporación, como a la finalidad espiritual para la que había sido construida: el cultivo de la sabiduría en sus facultades, que tradicionalmente eran cinco. El edificio, situado en el corazón de la ciudad virreina!, era polo de atracción para las principales instancias
LA UNIVERSIDAD ESTUDIANTES Y DOCTORES 265
de los poderes civiles y eclesiásticos en aquella sociedad gobernada por los españoles y sus descendientes.
Fundada en 1551 por cedula del emperador Carlos, la universidad abrió sus puertas en junio de 1553. El monarca, en tanto que patrono, designó al virrey y a la Audiencia para asistirla y quedar a cargo de su organización. Pero aunque el rey concedió renta para el sostenimiento de la nueva fundactón, resultó del todo insuficiente durante las primeras cinco d~cadas. En tales circunstancias, resultaba casi impensable la idea de edificarle una sede. Asf, luego de errar por dos o tres casas alquiladas, la planta definitiva de las escuelas se empezó a alzar en 1584, por iniciativa del arzobispo-virrey y visitador real Pedro Moya de Contreras, en unos solares comprados al marqués del Valle, situados en el costado sur del palacio real, frente a la llamada plaza del Volador.4
Dura me su primer medio siglo, la umversidad apenas si contaba con medios para pagar bajlsimos salarios a sus catedráticos; era pues casi imposible llevar a cabo el proyecto de dotarla de una sede propia. Incluso para sufragar la construcción, durante la primera mitad del siglo XVII, se retuvo una proporción del salario anual de catedráticos y oficiales., Con todo, para fines de esa centuria la universidad contaba con un edificio rectangular de unos 57 por 49 r:necros, con ventanas hacia el palacio real y hac1a la plaza, donde lucia la fachada. Durante siglo y medio constó de una sola planta, cuyo interior daba a un patio longitudinal , enmarcado por un claustro con arquerfas a los cuatro costados, de pilares con capiteles dóricos. Da idea de las dimensiones del patio el dato de que tenia siete arcos en el lienzo norte y en el sur, y cinco en los de oriente y ponieme.6 Quien franqueaba la fachada principal, que daba a la plaza del Volador, se encontraba a mano derecha con una habitación para el ponero; enseguida, por la derecha, estaban la antecapilla, la capilla y la sacristla, diffciles de describir debido a las frecuentes reformas que sufrieron por iniciativa de universitarios pudientes. Los retablos dorados aludidos en textos del siglo XVIII, los donaron doctores de esa misma centuria. Por desgracia, la descripción de la capilla hecha por Sigúenza a fines del xvn, más que del altar habla de las cortinas ornamentales que lo cubrlan para la fiesta mariana, y sólo nombra sus "intercolumnios".7 En cambio, deja ver que ya existla una galerta apoyada en un terrapl~n adosado a las paredes, excepto la del presbiterio. La mamposter!a soportaba gradas y bancas de madera y un barandal dorado con balaustres, decoración que poseía también el coro alto. Una Inmaculada presidia el altar mayor.
El salón más espacioso del recinto era el llamado general grande, para actos acad~micos solemnes y otorgar los grados de bachiller. En 1649 habla sido acondicionado por el agustino fray Pedro de los Ríos, pero fue reedificado casi por completo en 1682, siendo rector Juan de Narváez, ocasión en la cual Sigüenza y Góngora escribió el Triunfo parltnico. Entonces se construyó una galerla análoga a la de la capilla, y se mandaron hacer 36 óleos para ornar los muros, con retratos de universitarios que hablan
66 lA CIUDAD BARROCA
La fachada de la Universidad, detalle del cuadro Vista de la plazo del Volador. obra de Juan Patricio Morlete Ruiz, 1770-1772.
lA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 267
alcanzado la dignidad de una mitra o un asiento de oidor, signo del orgullo corporativo de la universidad en tanto que institución promotora del ascenso social de sus miembros. S A más de los asientos de la galer!a, habla bancas a todo lo largo del salón. El recinto, espacioso, al decir de los cronistas, lo iluminaban amplios ventanales. El muro frontal , bajo otro óleo de Maria, tenia una gran cátedra de maderas preciosas, con las armas del rey incrustadas, a la cual subía el presidente de los actos académicos.
Al parecer, al lado del general grande, en el mismo flanco sur, estaba el salón de claustros, donde se celebraban las diversas juntas de la universidad, en especial el claustro de doctores. Al frente tenia una tarima con una mesa para el rector, que presidia las juntas y, adosado al muro, "un sitial de terciopelo carmesí, [estaban[ bordadas en él las armas reales y dos columnas". También lo omaban retratos de doctores de carrera preeminente en la Iglesia o en los tribunales. En los otros corredores del patio, las cinco facultades: cánones, teologra, leyes, medicina y artes tenían, cada una, su aula o general. Se cree que había un general más, al parecer companido por el catedrático de retórica y el de matemáticas. Asimismo, habla una oficina para el secretario y, en la planta alta, en una habitación sin otra ventana que un balcón, se guardaba el archivo y la biblioteca, tan pobre, que a mediados del xvm alcanzaba con dificultad los 350 volúmenes. Desde el gran patio habla acceso a uno menor, donde estaba la vivienda de los dos bedeles y tal vez también la del secretario.
La ubicación de las escuelas resultaba privilegiada por su cercanía con la sede de los principales poderes civiles y eclesiásticos, aunque no siempre era cómoda para los estudios, ya que la plaza del Volador era fuente de inconvenientes y trastornos, pues en ella funcionaba un mercado, se montaba una plaza de toros temporal, era un estrado para la celebración de autos de fe o cualquier otro espectáculo público; todo ello estorbaba el acceso a las escuelas, sobre todo desde que catedráticos y doctores empezaron .a acudir en coche, viéndose forzados a dejarlo lejos y acercarse a través de un pasillo estrecho, cuando no lodoso.9
Por lo demás, las escuelas quedaban un poco alejadas del barrio estudiamil, si as! pudiéramos llamar al conjunto de colegios situados al noreste de la ciudad, centros de hospedaje o docencia a cargo de la Compañia de jesús: ei "Máximo" de San Pedro y San Pablo, el de San lldefonso y hasta San Gregorio, para indios nobles. 10 Otros dos colegios habla en la ciudad, sin sujeción a las órdenes religiosas y en los cuales no se imparúa docencia, por tratarse de albergues donde selectos grupos de estudiantes, gracias a una beca, vivían en común y tenlan el sustento asegurado mientras acudían a la universidad. El más antiguo, el de Santos, alojaba a unos ocho colegiales, todos graduados de bachiller, en espera de obtener los grados mayores de licenciado y doctor. Debido a que sólo acogla a graduados y a que se autogobemaba y tenía en los propios colegiales el control de las rentas, Santos aspiró durante años a ostentar el títu lo de "colegio ma-
268 LA Q UDAD BARROCA
yor". Se localizaba justo detrás de las escuelas, en la esquin a de Correo Mayor con la Acequia Real. 11 El segundo era el de Clisto, cuyo edificio, inaugurado en 1638, aún subsiste en la calle de Donceles, y hospedaba originalmente a ocho becarios, número que decreció junto con las rentas legadas por su fundador.12
Por otro lado, miembros de casi todas las órdenes acudían al edificio para cursos, cátedras o claustros. Los dominicos (cuyo colegio de Portacoeli hacía ángulo con las escuelas) obtuvieron del rey la creación de una cátedra exclusiva para sus frailes desde 1618 (la cátedra teológica de Santo Tomás), a cambio de renunciar a com petir por las otras. 13 La orden agustina, que rivalizaba con la dominica p or destacar en la universidad, gracias (al parecer) a los subidos sobornos que repartía entre los estudiantes que votaban, mantuvo diversas cátedras a lo largo del siglo XVll , y fue su empeño por ganar la de Biblia, en l 670,lo que provocó el más sonado motín estudiantil del siglo, como se verá. Los mercedarios también ocuparon cátedras en el estudio general y para conseguirlas, como el propio cronista oficial lo reconoció, la comunidad no tenia empacho en pagar exorbitantes sobomos.14 La Merced tuvo también a su cargo, desde 1628, el colegio de San Ramón Nonato, donde se becaba a cinco estudiantes del colegio michoacano de San Nicolás, y a tres estudiantes cubanos para cursar y graduarse en la universidad.15 El hecho de que el fundador lo desünara a clérigos seculares, pero dejándolo al mando de una orden regular, causaría incontables conflictos eme ésta y los colegia- '. les. Los [ranciscanos, que se mantuvieron al margen de la universidad durante sus primeros años, a partir de 1653, a causa de las fiestas de la Inmaculada, en las que la or- . den celebraba misa solemne, estrecharon sus lazos con la universidad; además, en 1662 se creó la cátedra de Duns Escoto para ellos. 16
El edificio universitario, aunque un tanto alejado de los populosos colegios de l~ '.! Compañía, era un punto de encuenu·o, as1 para los estudiantes criollos y peninsulares que lo frecuentaban para cursar y graduarse, como para las distintas instancias ele po•'-~ der civil y eclesiástico. A lo largo del siglo xvn, para no decir que durante todo el pe~ j riodo colonial, la universidad mantuvo relaciones, no siempre tersas, con todas ellas. '~
PIMPOLLOS DEL ÁRBOL DE LAS CIENCIAS
La universidad virreina! estaba constituida tanto por estudiantes como por doctores¡;¡ Pero, como el peso de los graduados en el gobierno era aplastante, fueron quitando -~~ los escolares casi toda participación , conforme avanzaba el siglo XVll. Sin duda, por·d~ los estudiantes casi se desvanecen en los relatos de época, salvo como aspecto inc.idert) tal de un decorado, en especial durante las fiestas, o cuando participaban en conflict~~ Por el con trario, los doctores son omnipres~ntes X sus coloridos birretes destacan en¡Ji~
LA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES y DOCTORES 269
reseñas de desfiles y procesiones. Al descJibir las fiestas de la In güenza y Góngora apenas s i indica que "la colgadura" es d . ~tculada, en 1~82, Siatlio de San Francisco, fue encomendada "no sólo a lo; Cote e~n , ~ orna~_mactón del tudiantes (para que se hiciera menos ·avosa)" En . gws smo tam lén a los esdoctores entre la multitud portando g¡ bl. . cambto, al hablar del avance de los
verd;s, d~clara qu~ daban fOJma a un:~~a~:n:l~:~~~~jv~;a a~:~~~:;~~~~:· .. ~orados y ero os estudiantes, poco visibles en las crónicas b' . : .
de la C?mpañía , según estimaciones, a fines del siglo~ ~~e~u:b:xlstlan. Los colegios gramáncos, retóricos, artistas y teólogos· la cif d g na unos 300, entre "al pie de mil" en 1623 fecha en la , . ra aseen er(a a 500 en 1609, para llegar
• que comienza un declive En la s d centuria, el número anual de estudiant d
1 · egun a parte de la
tales, como se verá varios cientos esrabes ron ~ría os 700, con altibajos. 18 De esos to-, an mscntos a la vez en la · · d d
vo también revela un descenso a mitad d l . 1 uruverSJ a . Su archi-da parte. Si se estima en 311 el prom de ~tg t y una_ clara recuperación en la seguniniciales del xvu, la media se elevó a 4~0i~ e os lmatn.· cula~o~ durante los cinco afios
D ¡ urame os cmco ultunos 19 e os escolares, los menos eran fraile 1 . . .
también habfa laicos. A partir de los 12 añ:~ a mayon~ eran déngos seculares, pero recibir las órdenes menores o "tons , fu , udn estudiante se convertía en clérigo al d ura . ente e múltiples · d b
, e la jurisdicción civil, era apto para recibir b f' . . ve~ta¡as: que a a exento llamas) y podfa disfrutar de u b 1 ene .Lelos eclesiáSticos (en especial, cape-
·~ na eca en os coleg¡os pues la ma f d ll L sus candidatos tener al menos to E . • yor a e e . os exigla a , 1 · nsura. ra así el pruner paso pa ¡ •· por os cargos eclesiásticos De ahf . l ra entrar en a carrera ~!'· b . segwan as órdenes mayores· subd .á d r1•Y1Jres ftero. Mientras que éstas tenían e . . · 1 cono, iácono ,_ 1 ( aracter Irreversible y sólo R di d ' ,J.>ar as tras un proceso costoso e inci t ) 1 . oma po a ISpen-~ .el' er o ' un e éngo de tonsura est b di . ~· e renunciar a su estatuto eclesiástico con sól d . . a a en :on cwnes ~1~ o emostra~_al .~~-~~o que as¡ conve~a a
~
r~" --------¡m~~~~~~~--~------------~ t: ~; Distribución de los estudiantes por facultades
~~D 1689 habla 270 estudiantes inscritos. De ellos 90 . . . ~p,añla, qu_e esperaban cédula del catedrático a~a eran reton~os, sm duda cursantes de la Com-
, ~~8,0,se distribu ían asl por facultad: en.artes :abia ~~~elr matncula rse en facultad; los restantes .l~r.s ·cursaban leyes Y 15 eran médicos E . - ' os teólogos eran 40, Y 41 los canonistas· ,;- !& · · se m1smo ano el cronista dio e t d ' 1,~1 con ser tan restringido el acceso al grado d t •
1 uen a e 130 doctores vi-
por cada doctor. Aun desde el punto de vista oc or~ '. resulta haber poco más de dos estudia n-.. ~Qrporación. numenco, era notable el peso de los doctores en
,Í?? tomados de Cristóbal DE lA PlAZA y J É ¡16891 C • . . t ?95-297. A N ' romeo de lo RealyPonttficio Universidad, vol. u (1931¡,
270 LA CIUDAD BARROCA
sus intereses (como un posible matrimonio ventajoso). En consecuencia, un estudiante tonsurado oscilaba a conveniencia entre el estatuto de clérigo y el de laico. Con frecuencia sin haber renunciado a la tonsura, vestlan y se comportaban como laicos o, al revés aÍ vestir como estudiantes podian pasar por clérigos sin serlo, y al surgir conflictos j~diciales se declaraban tonsurados, dificultando a las autoridades laicas llevarlos a su tribunal.
A fines del siglo XVI, el fiscal de la Audiencia Eugenio de Salazar se quejaba de tan dificil situación y revelaba, además, que la población escolar no se dedicaba solamente a Jos estudios. La referencia nos recuerda a Carlos de Sigüenza y Góngora, quien siendo novicio de la Compañia, fue expulsado al descubrise que habla salido "de noche varias veces". Y si tal hacia un hermano de primeros votos y 22 aflos de edad, qué cab!a esperar de adolescentes de 12 o menos, guardados en los colegios, de los que tal vez escapaban sobornando al portero o aprovechaban la libertad que les daba vivir en el seno familiar o en casas "sospechosas".20
El fiscal Salazar nos permite también atisbar la dificil cuestión sobre la obediencia de los estatutos respecto a la vestimenta. Quienes escapaban de noche, lo hacran "mudando el hábito" para disimular su verdadero estado. Una lectura atenta de los estatutos de Farfán (1580), deja ver que era la condición de estudiante, y no tanto la diferencia de matiz entre clérigo y laico, la que determinaba el tipo de traje exigido, cuya finalidad era "diferenciar" a los que "se aventajan a los demás en el ejercicio de las letras y virtudes". Por lo mismo, se permitla el uso de sotana al "clérigo de orden sacro, o beneficiado en alguna iglesia catedral, o bachiller, o Jector, o pasante". Es decir, no se requerra la tonsura para vestir al modo de los clérigos.' Esa siwación, 'de paso, contribufa a mantener la ambivalencia entre la condición de eclesiástico y la de escolar, para exasperación de las autoridades laicas. Las reglas dadas por Farfán pasaron apenas sin retoques a Moya, en 1586; a Cerralvo, en 1626, y a Palafox, en 1645. ¿Mero efecto de rutina o es que en más de seis décadas no cambiaron los usos ni las transgresiones?
Clérigos y fueros
Hay en esta ciudad muchos clérigos iniciados, mozos, los cuales, con la fianza que hacen en el privilegio del fuero, se atreven a hacer algunos excesos y aun muertes. Y venidos alg~nos de estos en práctica (-al tribunal], con color de que son clérigos de primera tonsura y estud1an en las escuelas y ayudan algunas veces a misa y traen coro(na) abierta y manteo y bonete o herreruelo Y sombrero, el Uuez) ordinario eclesiástico los defiende, aunque no sirvan en la iglesia en ministerio señalado por el arzobispo, ni estudien con orden ni licencia suya.
El fiscal Eugenio de Salazar al rey, 15 de abril de 1583. AGI, Mexico, 70, Ro 3. l ~ L_-----------------------,------------------~~
LA UNIVERSIDAD. ESTUDIANTES Y DOCTORES 271
Los gramáticos, miembros más jóvenes de la población escolar, hablan de vestir "camisas llanas y honestas que no sean labradas, ni con curiosidad de lechuguillas", es decir de cuellos "recogidos en ondas semejando a las hojas de las lechugas encarrujadas".21 En cambio, se pretend!a uniformar a los inscritos en facultad con sotana 0 "sayo" Y, encima, el manteo o capa grande de clérigo con una capucha al cuello, y debian llevar bonete. De su parte, el citado documento del fiscal, revela que también se usaba herreruelo, una capa sin capuchón, acompañada de sombrero en vez de bonete. A nadie con la cabeza descubierta se le permitla entrar al edificio de las escuelas. Los colegiales deblan usar, encima de ese traje general, la insignia de su institución, es decir la beca o rosca de tela de un color preciso, mediante la cual se les identificaba.
Los usos proscritos, al parecer sin demasiado éxito, eran las calzas de colores, los guantes .guarnecidos o que se adornaran con seda las sotanas o los manteos. Tampoco se perm1tfa entrar armado a las escuelas, so pena de que el rector confiscara el arma. Si alguien se resistla, cualquiera se la podia quitar y venderla; del producto, un tercio seria para quien la requisó y el resto para el arca universitaria. En 1645, indicio de que segura transgrediéndose la norma, Palafox añadió la pena de ocho dias de cárcel. Sus normas tamoién vedaron el "copete" o peluca, moda que Covarrubias tildó de "afeminada" y que se tenia por incompatible con el bonete. A modo de excepción, a los médicos se permitia usar golilla, ese collar de lino plegado tan presente en los retratos del Greco. A fin de mantener las debidas distancias sociales, los estudiantes que servlan a otros como criaqos eran eximidos de las anteriores reglas.
La población estudiantil era bastante heterogénea, pero cabrfa agruparla en u·es clases principales. Primero, los jóvenes que habitaban en el seno familiar, junto a padres ~ her:n~nos.o con cualquier otro deudo o conocido, que a veces era un clérigo. Pod!an mscnb1rse libremente en los cursos de la Compañia y de la universidad, mientras cubrieran los requisitos. Recordemos cómo sor Juana, disfrazándose de varón, pretendía hospedarse con unos parientes para acudir a las escuelas. En cambio, Siguenza y Góngora, oriundo de la ciudad, vivla con sus padres y numerosos hermanos en una casa "frente a la estampa de jesús Maria". El niño fue inscrito en gramática en el Colegio Máximo hacia 1655, si no antes, por su padre, un secretario del gobierno virreina!. Recién cumplidos los 14 años y cursando retórica con los jesuitas, se inscribió en la cátedra universitaria de retórica, en octubre de 1659.22
En segundo lugar, habla escolares sujetos a régimen de internado, fuese temporal, como los huéspedes de los colegios, o permanente, como los frailes. Los internos de los colegios, en ocasiones se alojaban ah! porque su familia vivla fuera de la capital, como la del zacatecano Ignacio Marra Castorena y Ursúa; sin embargo, la mayorla de los colegiales procedla de familias con recursos de la propia ciudad, que crefan útil el internado para la carrera de sus hijos, y abonaban los 100 pesos anuales de colegiatura que
272 lA CIUDAD BARROCA
cubrlan los gastos de alojamiento. Se pagaba en exclusiva por el techo y alimentos, ya que las lecciOnes, asilas dictadas por los jesuitas como las umversitarias, eran gratis. Un número muy reducido de internos, si obtenían una beca, se hospedaban gratis en los colegios. la beca cubrra las costas de estancia y alimentación mientras se graduaban en la universidad. Haber vestido beca colegial era un honroso precedente que los beneficiados tralan a relucir en las relaciones de méritos durante el resto de su vida.
Mientras que los colegiales inscritos en la universidad sollan participar de lleno en las actividades de ésta, los frailes universitarios, en cambio, depend!an en todo de lapolllica de sus órdenes. Los superiores, en un momento dado, los hadan inscribir con el exclusivo fin de sumar votos si un hermano de la orden planeaba concursar por una cátedra; cumplido el proceso, podlan ordenar a todos la vuelta al convento. Como se sabe, cada orden tenia estudios propios para formar a sus futuros frailes, pero los grados que otorgaban sólo vallan en la propia comunidad. Dado que los dominicos, agustinos y mercedarios siempre aspiraron a tener peso en la universidad, incorporaban o graduaban en ella a algunos de sus miembros. Asl, en todo tiempo habla unos cuantos frailes cursando con regularidad artes o teología. Entre 1668 y 1671 se matricularon 133 individuos en la última facultad y apenas dos resultaron frailes.23
Por último, también frecuentaban las escuelas algunos estudiantes foráneos que, luego de estudiar en un colegio de su lugar de origen, deseaban graduarse y, mientras gestionaban el reconocimiento de la universidad, se alojaban por su cuenta donde mejor podlan. En este tercer grupo estaban también los bachilleres que volvlan temporalmente a la capital para procurar los grados mayores.
A pesar de tan diverso censo estudiantil, la vla hacia los grados universitarios era un tanto homogénea. Antes de graduar o incorporar a cualquier aspirante, la universidad examinaba la validez de los estudios por él alegados, los hubiese cursado en sus aulas o fuera de ellas. Todo varón que supiese leer y escribir era apto para cursar latinidad o gramática, co~o se decla entonces; cuando ésta se complementaba con retórica, se denominaba humanidades. El ciclo de humanidades podla llevarse en los conventos, en algunos colegios y aun con preceptores privados, sin importar demasiado la institución ni la ciudad. Gramática y retórica tenian carácter propedéutico y no eran disciplinas propiamente universitarias. Sólo quien se incorporaba a una facultad, en calidad de esLUdiante o de graduado, se convenla en miembro de la universidad en sentido estricto. Pero para admitir a un escolar en una facultad, era ineludible acreditar suficiencia en gramática, en retórica o en ambas disciplinas.
Durante el siglo XVI, la universidad imparlió el curso propedéutico tnenal de gramática, a fin de dolllr a los escolares de los conocimientos indispensables para ingresar en facultad. la disciplina se complementaba con una cátedra de retórica. Sin embargo, a ralz de la llegada de los jesuitas, en 1572, con su destacado equipo de lectores de
lA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 273
Fray Alonso de lo Verocruz en su cátedra con sus alumnos de Tiripitfo, cuadro anónimo del siglo XVIII.
2 7 4 LA CIUDAD BARROCA
humanidades, se desencadenó un éxodo masivo de estudiantes hacia esas aulas. lascosas llegaron al extremo de que, a partir de la primera década del siglo XVII, la universidad renunció definitivamente a la docencia gramatical. En cambio, conservó un catedráüco de retórica cuya función principal era examinar a los cursantes de la Compañia
0 de otras instituciones, y sólo cuando expedla una "cédula" aprobatoria podlan inscri-
birse en facultad. Por lo común, gramáticos y retóricos ingresaban primero en la facultad "menor" de
artes, también conocida como filosofra o facultad aristotélica, pues en ella se ensenaba la lógica y la filosofla natural del Estagirita. El curso de artes taU:bié~ era trie_nal y solía dictarlo un mismo catedrático de principio a fin; de aqui la asptraoón, no stempre lograda, de tener al menos tres lectores alternos de anes, para que un profesor iniciase un curso en cada ciclo escolar, otro dictase el segundo año y el tercero concluyese.
El mayor número de estudiantes se concentraba en los cursos propedéu.ticos de gramática y retórica. Quienes a continuación se matriculaban en una facultad tendian a elegir la menor de anes, de ahl que fuese la más poblada de las escuelas y la que tenia estudiantes más jóvenes. En su gran mayorla, los escolares sólo cursaban fllosofra, y muchlsimos ni siquiera accedlan al grado menor de bachiller en artes, que no era necesario para ordenarse sacerdote, aunque obtenerlo concedla cierta idoneidad para opositar por un curato. De otra parte, quien aspiraba a las facultades "mayores" de medicina y teología tenía obligación de ser bachiller en artes. En cambio, un aspirante a derecho civil o canónico podía matricularse directamente en esas facultades mayores sin pasar por artes; le bastaba con la cédula de sufici17.ncia en gamática o en retórica. Sigüenza, sin otra cédula que la de retórica, se matriculó en cánones en 1667. Pero en la práctica, gran número de cursantes de leyes y cánones eran graduados en la facultad
menor, sin estar obligados. Los jesuitas no se limitaron a la docencia gramatical. Apenas sus primeros alum
nos concluyeron el cursus completo de gramática y retórica, hacia 1578, pasaron a ensenarles también artes, con desaprobación de la universidad. Lo alarmante ocurrió cuando los regulares empezaron a crear bachilleres en anes, en contra de los privilegios monopólicos de la corporación para conferir grados. Ésta escribió al rey pidiéndole que ordenara a la Compañia cesar sus cursos y sus grados. El Consejo de Indias no prohibió las lecciones de los regulares, pero s1 que confiriesen grados.24 Desde entonces, y tal estado de cosas duró hasta la expulsión de la orden, en 1767. los jóvenes podían oír artes en el Colegio Máximo, a condición de matricularse un par de anos en la universidad, donde sólo sobrevivieron dos cátedras de artes, la de prima Y la temporal. En consecuencia, quien segula el curso trienal de los jesuitas, pero deseaba graduarse en la universidad, tenía que desplazarse a diario a las escuelas. Durante un año, acudiría de siete a ocho de la mañana a oír prima de artes, y en el segundo,
LA UNIVERSIDAD ESTUDIANTES Y DOCTORES 275
asistirla, de dos a tres, a la cátedra temporal. Al menos esto estipulaban los estatutos universitarios.
A pesar de disposiciones tan claras, en 1640 el visitador Juan de Palafox manifestó que los jóvenes se valfan de dispensas del virrey para eludir la obligación de ir a las escuelas y, no obstante, se graduaban. Por poco que en la universidad se relajara la disciplina, las cátedras de artes se vaciaban, limitándose los estudiantes a cumplir con el requisito formal de matricularse ante el secretario, al que pagaban dos reales por curso. Al fin de cada ano escolar, el matriculado debla probar su asistencia regular a las lecciones; sin embargo, la certificación no la conferia el catedrático sino el secretario. Bastaba con que el joven acudiera ante éste con dos testigos que juraban haberlo visto asistir diariamente a tal cátedra. Unos colegas atestiguaban por otros, y el trámite se resolvía. Sin duda a causa de tales irregularidades, Palafox halló a las escuelas con "más luzimiento y número de doctores que de estudiantes".25 En abono de su observación recordemos las cifras dadas por Plaza para 1689 (véase, supra, p. 265). Quien aproba~ ba las lecciones obligatorias, acudfa ante un jurado de tres o cuatro doctores que examinaban su suficiencia y, de aprobarlo, le pennitlan ganar el grado de bachiller en artes, que conferra el decano de la facultad en una ceremonia en el general grande de las escuelas. Su costo era de 2 7 pesos.
Result~ evidente, pues, que las lecciones de la Compañfa eran una competencia desventajosa para la universidad, y que los estudiantes se valfan de medios lfcltos e lllcitos para desairar las cátedras universitarias de artes. No obstante, la corporación supo retener el control sobre los estudios en tanto que examinaba la suficiencia de los retóricos y artistas aspirantes a graduarse. Más aún, se confirmó como la única instancia calificada para graduar, fundamento último de su poder en tanto que cuerpo colegiado. 26 Una situación tan compleja como la descrita, hizo ambivalentes las relaciones de la universidad con la Companfa. · .
Al principio los jesuitas incorporaron a algunos d~ sus\~ás destacados miembros en la universidad, como el padre Pedro de Ortigosa, en 1579, aunque dejaron de hacerlo a raiz de la disputa por los grados. Mientras Ortigosa vivió, hasta 1634, y llegó a decano de su facultad y de toda la universidad, el zacatecano Amonio Núnez de Miranda (1618-1695) nunca se doctoró, aunque se habla bachillerado en anes.27 Por tanto, mientras la universidad acudió como cuerpo al sepelio de Ortigosa, Núnez no recibió tales honras, sin importar su enorme prestigio, su larga labor docente, ni su influencia en las altas esferas políticas. De cualquier modo, ambas instituciones solfan invitarse a sus respectivos festejos y gustosamente tomaban parte en ellos.
El peso de los jesuitas disminuía en las facultades mayores. En el Máximo también se dictaba teología, pero la universidad tenia muy reglamentados los requisitos para graduarse de bachiller. Conviene señalar que, actualmente, ese grado se obtiene por
276 LA OUDAD BARROCA
única vez, como etapa "preparatoria" a los estudios universitarios. En el antiguo régimen, en cambio, las cinco facultades daban los tres grados de bachiller, licenciado y doctor o maestro. Cada una hacfa bachilleres a quienes asist!an a los cursos obligatorios y cumplían con varios requisitos adicionales. Para crear licenciados y doctores o maestros, en cambio, ya no exigfan nuevos cursos, sino efectuar determinados actos académicos y el pago de al~as propinas.
En consecuencia, todo aspirante a bachiller teólogo debía ser primero bachiller en artes (un requisito del que se dispensaba a los frailes). Además, durante un cuatrienio tenfa que asistir diariamente a la cátedra de prima, de siete a ocho de la mai'lana; paralelamente, le obligaba oír dos años Biblia, de ocho a nueve, y durante otros dos, vis peras de teologfa, de tres a cuatro de la tarde, y uno, la de Santo Tomás, de cuatro a cinco. Esta última estaba a cargo de un h·aile dominico, y al crear los franciscanos la cátedra de Duns Escoto, también se volvió obligatorio asistir a ella durante un año, de nueve a diez de la mañana. Concluidos y probados todos esos cursos, tenfa que realizar un ciclo de lecciones públicas, en muestra de aptitud para defender argumentos teológicos frente a estudiantes y doctores que le replicaban. Por último, pagar l2 pesos de derechos y propinas. Los cursos tomados con los jesuitas no le valían para graduarse, al menos en principio, aunque parece que aquf también entraban en juego dispensaciones por parte del viney.
Las otras tres facultades: leyes, cánones y medicina, al no impartirse en las aulas de la Compañia, quedaban al margen de toda competencia. Cada una exigía requisitos análogos a los descritos para teologla. Los estudiantes médicos, por ejemplo, también debían ser bachilleres en artes, pero no los de leyes y cánones. Unos y otros estaban obligados a tomar el ciclo completo de cursos, probarlos, realizar determinados actos académicos y pagar al final 14 pesos para obtener el grado.
De su parte, cada facultad tenia un autor por antonomasia: Aristóteles, la de artes; Galeno, los médicos; en derecho civil, el Corpus iuris civilís, dejustiniano; los canonistas, el Decreto y las Decreta les, y los teólogos, el Maestro de las Sentencias. Las cátedras tenfan la finalidad de exponer la doctrina de ese Autor (con mayúsculas). Pero, para su estudio se recurrfa a resúmenes o manuales, y a comentaristas más o menos oficiales, al ser imposible que, en los cuatro o cinco años de cursos, cada estudiante leyera todo~ el Corpus dejusliniano o los cientos de tratados galénicos. Por ello, los cursantes, antes que estudiar extensivamente a su respectivo autor, debfan aprender a razonar según las reglas de la propia facultad, y a valerse de la autoridad de aquél. Se daba calificación de teólogo no a quien hubiese leído a Santo Tomás sino al que, demostrando el manejo de dichas obras, era capaz de dilucidar un problema teológico, aplicarlo a casos concretos y defenderlo en público ante un auditorio pronto a oponerle objeciones y réplü-' ' cas. De ah! que las universidades del antiguo régimen concedieran a los ejercicios d~
LA UNIVERSIDAD· ESTUDIANTES y DOCTORES 2 7l
Carro triunfal deSanto Tomás de Aquino, cuadro anónimo del siglo XVIII.
278 LA CIUDAD BARROCA
debate Olamados genéticamente actos de conclusiones) tanta o mayor importancia que a las mismas lecciones.
A pesar de sus múltiples formatos, el acto de conclusiones o acto académico solla reducirse a una suerte de debate, de disputatio: un escolar o un graduado defendfa en público determinada tesis infertda de un pasaje de cierto autor. El sustentante tenia ante si a un doctor que presidía y moderaba el acto y, detrás, a un auditotio dispuesto a debatir. El adiestramiento recibido mediante tales debates era la parte medular de su formación ~niversitatia. Quien se fogueaba en ellos quedaba capacitado, "facultado", para aplicar su disciplina a cualquier problema de orden práctico. hipotético o real.
Los actos académicos se sostenian a veces por el gusLO o interés de un estudiante o doctor, entonces se los llamaba "de ostentación". Los actos de conclusiones también eran parte de la docencia de cualquier profesor, que ded icaba parte de su tiempo a la lectio y parte a la disputatio. Defender uno· o varios actos se hallaba entre los requisitos para obtener ciertos grados. Asimismo, la universidad honraba a un nuevo virrey o arzobispo celebrando en su recinto un solemne acto de conclusiones; de no haber sido éstos tan populares, no se pensatia en ellos como medio para honrar la visita de las más altas·tPersonalidades. Las lecciones de oposición a una cátedra, a una parroquia, a una beca·o a un asiento en el Cabildo inclufan, luego de la eX-posición, un debate en el mismo formato del acto" de conclusiones, cuyo contenido doctlinal era vigilado de cerca por las autoridades de cada facultad. Antes de imprimir en una hoja las conclusiones que se clebarirlan (es decir las "tesis"), éstas debfan ser aprobadas por el respectivo decano.
Aparte de asistir a los cursos de las escuelas, a veces combinados con las lecciones de la Compañia, y de tomar parte en los actos académicos de conclusiones, los estudiantes universitarios participaban en el gobierno de la corporación por dos vfas: en tanto que consilialios,y en calidad de. votos durante los procesos de designación de catedráticos. Sin embargo. ambos derechos les fueron conculcados en la segunda mitad del siglo XVll. Conviene decir unas palabras sobre ambos asuntos.
A parrir de 1551, desde su mismo surgimiento, la universidad de México tuvo por autoridad suprema e .inctiscutible al monarca, quien la puso a cargo del virrey y la Audiencia. Ellos trazawn las lfneas generales de organización y decidieron descartar a los estudiantes como candidatos a rector, a diferencia de Lo que se hacía en Salamanca, cuya universidad fue modelo para la de México. Más aún , en el último tercio del siglo XVI y el primer lustro del xvu, sólo oidores a fiscales de la Audiencia fueron designados para éJ. ,cargo, que duraba un año. Con todo, se permitió designar a los consiliarios de entne los estudiantes. Sus funciones principales eran dos: la primera, actuar como jueces en el proceso de provisión de cátedras; la otra, designar al rector y consiliarios enmantes.
LA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 279
El cargo rectoral se renovaba cada 10 de noviembre, fiesta de San Martfn. Días antes, consiliarios y rector salientes celebraban tres juntas o escmtiJúos para nombar a sus sucesores en uno y otro cargos. De ahi el incuestionable podér de los consiliarios en la pol!tica interna de la corporación. Sin embargo, en vista de que el rectorado no podia recaer en estudiantes y era owpado por doctores de la alta jerarquía civil o eclesiástica, el margen de autonornfa de los consiliarios era acotado por el rector saliente, alto funcionario vinculado a otras instancias de poder. I:ste, en ocasiones, se limitaba a comunicar al claustro, veladamente o no, el nombre de la persona apoyada por el virrey o la Audiencia para sucederlo. Por supuesto, siempre había margen para la negociación y el disenso, y durante la primera mitad del siglo XVII, frecuentemente los consiliarios no llegaron a acuerdo. posponiéndose la elección hasta en 20 dlas, o ésta era revocada por las autoridades, que designaban directamente al titular. Tal vez a causa de esas disputas, más el creciente poder de los doctores, los estuctiantes perdieron las consiliaturas. Palafox, en 1645, ordenó que, en adelante, cticho claustro constaría de seis doctores y dos bachilleres, lo que exclu!a definitivamente a Los escolares sin grado.28
Durante el siglo XVII, Los estudiantes también fueron gradualmente aparrados del procedimiento para elegir catedráticos. En las primeras décadas del estudio general, no hubo regla fija para designar a los lectores: unas veces el virrey decidía directamente, otras el claustro, pleno, compuesto casi en exclusiva por doctores, y en ocasiones también se recurlió al modelo salmantino, de voto esrudiantiL29 A raíz de la visita del arzobispo Moya de Contreras, en 1585, se consolidó este último método, que tuvo vigencia la mayor pane de la siguiente centuria. Durante ese tiempo, excepto las cátedras de Santo Tomás y de Duns Escoto (que eran proveidas por dominicos y fra;,.ciscanos respectivamente), al vacar una de las 17 cátedras restantes, el claustro de rector y consiliarios llamaba a cuantos quisieran opositar, si cubr!an ciertos requisitos. De forma paralela, el claustro definía el número de estudiantes aptas para votar en el inminente proceso, algo no siempre fácil de establecer. Además, los incluidos en esa lista podían ser inhabilitados si se les probaban violaciones a los estatutos. Acto seguido, cada concursante defendía un argumento en un acto académico. respondiendo a las réplicas de los asistentes. Al acabar de exponer los opositores, los estudiantes emiúan sus votos y el claustro los contaba y declaraba al vencedor. En caso de conflicto, los consiliarios eran la primera instancia para resolverlo. pero en infinidad de ocasiones, los pleitos llegaban a la Audiencia, ames de pasar al Consejo de Indias.
Se trataba de un mecanismo erizado de dificultades: habla reglas en extrémo meticulosas para prevenir irregularidades y pleitos, pero esa misma prolijidad revela Jo arduo del mecanismo y abonaba el terreno para inconformidades de todo género. El problema de fondo era que los estudiantes se veían sometidos a múltiples presiones, no sólo por los opositores más f~uertes, sino también por las instancias que los promovían.
280 LA CIUDAD BARROCA
Tesis de bachiller de fray lldefDnso Sedeño con el escudo de la capitaL
LA UNIVERSIDAD. ESTUDIANTES Y DOCTORES 281
Por eso, era la eficacia de los promotores de votos, que no se detenlan ante el cohecho y la amenaza, lo que decidia al ganador. Al parecer, si seculares y frailes competlan por una cátedra, el caso podla llegar a Madrid, alargándose hasta la muerte del quejoso. Eran diferendos que ponlan en juego el poder y la honra del clero secular frente al regular. También ocurrian conflictos si destacados miembros del Cabildo catedralicio, de bandos opuestos, iban a concurso. Se asegura que las sumas puestas en juego para comprar votos llegaban a superar los millares de pesos, Jo que se traducirla en un apreciable ingreso para los 50 o 70 estudiantes, número medio de votos en cátedras de teologla o de cánones, las más disputadas.30 La innegable corntpción fue siempre un argumento de peso para los enemigos del voto estudianlil. En 1626, al discutirse los estatutos de Cerralvo, hubo voces contra el método tradicional, que fue suspendido a mediados del siglo por el virrey Alburquerque, si bien lo restituyó su sucesor. Por fin, en 1683 entró en funciones una junta de notables que dejó en manos del arzobispo y el Cabildo el comrol sobre la nominación de los catedráticos, quedando los estudiantes definitivamente fuera.31
La vida estudiantiltranscurrla, pues, emre horarios y reglamentos, en especial para cuantos, siendo alumnos internos o· externos de la Compañia, también acudían a los cursos y actos académicos de la universidad. Los numerosos ellas festivos rompían la rutina, como veremos en el último apartado. Pero, ¿qué hacfan los escolares aparte de estudiar y de participar en fiestas? Aquí y allá, numerosos documentos aislados revelan irregularidades, aparte de las frecuentes dispensas a Jos estatutos. Sabemos, aunque no con qué frecuencia ni el grado de alboroto, del ruido que los esrudiantes haclan en la noche con cantos y juegos de cartas. Los "cuadrilleros", estudiantes recaudadores de votos, podlan ocasionar auténticas revueltas, como la de 1671, cuando la cátedra de prima de teolog!a fue disputada por un doctor agustino y un canónigo. Habiendo ganado el último en una rei'tida elección, la Audiencia revocó el fallo del claustro de consiliarios. Unos 30 estudiantes, armados, tomaron de noche las escuelas y pasaron a la Audiencia, apedreando las casas de los oidores y cuando al parecer iban contra los aposentos del vi rrey, habiendo tumbado una reja metálica, un grupo de guardias dispersó a los amotinados, sin alcanzar a ninguno.32
Por otra parte, apenas hubo molln en esa inquieta centuria, que no involucrara a estudiantes y clérigos graduados, como en 1624, cuando el arzobispo provocó la calda del virrey Gelves, quien escapó en busca de asilo al convento de San Francisco.33 Está por estudiarse la participación de muchos escolares, sobre todo los más vinculados a los jesuitas, en las atroces burlas contra el obispo visitador Juan de Palafox, durante los tumultuarios años de 1645 a 1649. Se sabe que los estudiantes poblanos -que acudlan a graduarse a la universidad de México- celebraron una mascarada satlrica el dla de San Ignacio de 1647. Habrlan llegado al extremo, al decir del propio agraviado,
282 LA CIUDAD llARROCA
Palafox, de arrastrar "un báculo pastoral que llevaba prendido a la cola de un caballo ... en cuyo lomo llevaba pintada la mitra episcopal, cabalgando de tal suene que la iba pisando. Entre tanto, repartían a la gente versos insolentlsimos, increlblememe sacrílegos y satlricos, contra el clero y el obispo".34 Los partidarios del visitador, de su lado, haclan también demostraciones pt1blicas en Puebla y en México.
Por desgracia, era tan cona la jurisdicción del rector, que careda de un tribunal escolar permanente, y no quedaron registros seriados de las transgresiones estudiantiles, a diferencia de Salamanca. Tampoco abundan las obras literarias, en especial, novelas o comedias, donde buscar, aunque estilizados, a los universitarios. En suma, carecemos de fuentes sistemáticas para acercamos a la picaresca estudiantil.
EL SENADO GRAVfSIMO DE LOS DOCTOS
La primera mitad de la universidad la constituían los estudiantes; la segunda y con todo la más poderosa eran los doctores. Entre sus miembros habla representantes del alto clero secular y regular, oidores y fiscales de la Real Audiencia, letrados del Santo Oficio, médicos bien colocados. A su lado habla otros doctores de menor poder e influencia, así como los graduados jóvenes, ansiosos de lograr una brillante carrera. Algunos detentaban una cátedra en la universidad, por lo que reciblan de ella un salario (cuadro 1); otros ganaban su sustento en diversas instituciones. Todos, sin embargo, fonnaban lo que Sigüenza llamó "el senado de los doctos". El punto de confluencia entre individuos de calidades e instituciones lan diversas tenla lugar en las jumas de gobierno, conocidas como claustros plenos, y en las celebraciones de carácter colegiado. Los claustros plenos eran reuniones periódicas abiertas a cuantos hubiesen percibido los grados de doctor o maestro, y a los consiliarios, aun no siendo doctores. Durante el siglo xvu, la mayoría de los claustrales se habfan formado y "borlado" en la institución, pero muchos otros, por lo común procedentes de ultramar y con altos nombramientos para la Audiencia, la jerarqufa secular o las órdenes religiosas, se limitaban a incorporar en el "estudio" local los grados obtenidos en otra institución.
El virrey, oficial de capa y espada, no formaba parte del claustro pero, en tamo que vicepatrono de la universidad, era la máxima autoridad en todas las cuestiones surgidas en tomo a ella. Apenas entrar a la capital, el vicemonarca acudia a las escuelas a un solemne acto público de bienvenida. Además, era el invitado de honor en las ceremonias de doctoramiento y las fiestas más solemnes, el otro espacio que ponía a la corporación en contacto con las altas esferas de las tlites criolla y peninsular. El arzobispo tampoco solfa ingresar al gremio doctoral, si bien, en el siglo XVI, Montúfar lo hizo, y en el XV11, el fugaz arzobispo criollo Cuevas y Dávalos fue "hijo" de la universidad, formado
LA UNIVERSIDAD. ESTUDIANTES Y DOCTORES 283
Cuadro 1. Los catedráticos y sus salarios
En su calidad de contador, Carlos de Sigüenza y Góngora notificó haber pagado, en 1688, las siguientes sum~s ne_tas a los catedráticos, una vez descontados los derechos para la reparación de las casas de la umversrdad y las multas en que hubiesen incurrido:
Facultad de Teologfo1
Prima, a fray Diego Velásquez de la Cadena Biblia, al Dr. Juan de Narváez ' Vísperas, al Dr. don Antonio Gama
Facultad de Cánones Prima. al Dr. Manuel de Escalante ijubilado] Temporal (sustitución), al Dr. Francisco de Oyanguren Decreto, a 1 Dr. Diego de la Sierra Vísperas, al Dr. Agustln Pére.z Villa real Clementinas, al Dr. Pedro de Recabarren
Facultad de Leyes Prima, al Dr . .!,osé de Adame y Arriaga Vísperas, al Dr. Francisco Aguilar ijubilado) Temporal (sustitución). al Dr. Joseph de Torres, 23 días lnstltuta, al Dr. José de Miranda
Facultad de Medicino Prima, al Dr. Jase Dfaz Vísperas, al Dr. Diego Osario ijubilado) Temporal (sustitución), al Dr. José Jiménez Método, al Dr: Juan de Brisuela
Facultad de Artes Prima, al Dr. Matias de Santillán ijubilado) Temporal (sustitución), al Dr. Agustín Cabañas Vísperas, al Dr. y Mtro. fray Luis Méndez
Sin facultad Retórica, al P. Mtro. fray Juan de Olaechea Matemáticas, a don Carlos de Sigüenza y Góngora
Total Fuerm: AGN, Ramo Universidad, 524, f. 553.
Pesos 627 513 536
569 89
529 358 89
610 392
5 313
447 219
76 87
282 89
286
134 89
6 348
Tomines 4 2 2
2 6 5 5 6
2 2 4 6
1
4
3 6 7
5 6
6
1 la lista no incl~ las cátedras ttológicas de Santo Tomás nl la de Duns Escoto, pagadas, respectivamente, por la orden de ~anto D~mrn_go y ~r la de San Francisco. Tampoco se alude a las cátedras de lenguas indlgenas. cuando un c:;atedrátrco prop1etarro se JUbilaba, podia gozar de su salario, excepto una suma que se le retiraba para pagar al sustrtuto temporal, que ganaba 100 pesos, menos la suma que debla aportar para las reparaciones de la universidad.
284 U\ CIUDAD BARROCA
y graduado en ella. Por otra parte, desde 1683, las lecturas de oposición para las.cátedras se celebraron en las casas arzobispales y el prelado presidia la junta de votos. Otros potentados, como los concejales del Ayuntamiento y los socios del Consulado de mercaderes, aunque ajenos al grupo letrado, sol!an recibir de la universidad un lugar de privilegio, en calidad de padrinos, en las ceremonias de doctoramiento.
El "senado de los doctos" votaba y discutla todo lo relativo a sus intereses como cuerpo colegiado y aquello tocante a la organización y buena marcha de las escuelas. Celebraba juntas periódicas o claustros, en las que, por ejemplo, se acordaba si acudir o no a cierta procesión, qu~ respuesta dar a una petición real de apoyo económico o cómo celebrar la llegada de un virrey o funerales reales. Si la corporación se tenia por agraviada en determinado acto público, también se discut!a la r~plica. Todo acuerdo claustral, apenas aprobado por mayoría, tenía carácter de estatuto, y estos acuerdos "municipales" solran tener mayor vigencia que las constituciones impresas y confirmadas por el rey. El claustro pleno era también el marco donde los doctores juraban, cada noviembre, obedecer al nuevo rector y a los estatutos. A su vez, el pleno era la instancia ddinitoria de LOdo lo tocante a las escuelas: vigilaba la buena impanición de las cátedras, la administración y el cobro de las rentas (cuyo cuidado estaba a cargo de un "claustro de diputados"); atendra las consultas y posibles diferencias suscitadas en las escuelas, y velaba por el cuidado material del edificio. Habida cuenta del gran peso que los asuntos de las escuelas ten!an en los claustros universitarios, no sorprende que los catedráticos fuesen los asistentes más asiduos, como parte m~ directamente interesada.
Por lo que hace a la docencia, numerosos colegios para peninsulares y criollos ensenaban varias disciplinas universitarias: gramática, retórica, artes y, a veces, como en los seminarios conciliares y el Colegio Máximo, teologia. Esta situación los distingu!a poco de la universidad. Es cieno, además, que sólo ah! se leran las facultades de medicina, leyes y cánones. Pero, sobre diferencias y similitudes de orden disciplinar, está el hecho distintivo de que únicamente la corporación universitaria tetúa.Ja facultad de otorgar grados. Quienes los obten1an, adquir!an la condición de letrados, codiciado medio de procurar cargos y ascensos. Ese carácter corporaLivo de la universidad era precisamente lo que la distingu!a del resto de las escuelas y colegios virreinales, y la dotaba de un ascendiente social que rebasaba con creces el del más prestigioso colegio.
Obtener el grado de doctor no era fácil. Se necesitaba antes el de licenciado. Para licenciarse en una facultad, el primer requisito era que hubiese pasado un lapso preciso de tiempo desde la obtención del grado de bachiller: cuatro años, los legistas y canonistas, y tres, los artistas, médicos y teólogos.l 5 Ese lapso, llamado pasantla, pod!a obviarse con dispensa del virrey, algo que las constituciones prohibían terminantemente, pero que los hijos de familias bien relacionadas lograban sin dificultad. Por notable que hoy parezca, sólo el grado de bachiller se obtenla después de haber tomado
U\ UNIVERSIDAD. ESTUDIANTES Y DOCTORES 285
Retrato del doctor Nicolds del Puerto, cuadro anónimo del siglo XVII.
286 U. CIUDAD BARROCA
cursos. Sin duda, para la licencia habla que aprobar un examen ante los doCLores de la facultad y realizar ciertos actos académicos. En la práctica, sin embargo, esos años de espera se convenlan en un filtro social: sólo reclamaban el grado mayor los más constantes y con medios económicos para mantenerse durante ese periodo. Técnicamente segulan siendo "esLUdiames pasantes•, pero eximidos de acudir de manera regular a cursos y sin actividad fija, por más que algunos dedicaran la pasantfa en una facultad para empezar sus cursos en otra. Seguian siendo votos en las provisiones de cátedras, o ensayaban los primeros pasos como opositores cuando aquéllas vacaban. Era del todo improbable tener éxito a la primera, pero al participar se obligaban a preparar una lección pttblica y defenderla durante el concurso. De ah! que el mero hecho de opositar fuese un punto en favor a la hora de alegar méritos académicos. De ah! la utilidad de las becas colegiales: el pasante podla dedicarse a opositar y a votar en concursos de cátedras, sin otra preocupación.
Por otra parte, y esto sin duda acentuaba el carácter restrictivo de la licencia, su obtención era costosa. Se debla pagar propinas a los doctores de la facultad asistentes al examen, y derechos a la universidad y al secretario. Al mediar.el siglo XVII, el visitador Palafox ordenó una reducción general de las propinas para facilitar el acceso al grado. Mandó que, en adelante, sólo se pagar!an 600 pesos, a disrribuir entre los asistentes al examen, descontados los derechos fijos. Es dificil saber si la reforma se aplicó, pero muestra lo gravoso del grado: el salario anual del catedrático mejor pagado era de 700 pesos. Y si Palafox pretend!a reducirlo, cabe imaginar lo que en la práctica costaba. Con todo, si alguien caree! a de medios o de familia acomodada, podia encontrar un padrino pronto a subsidiarlo. De nueva cuenta, sólo los padres bien relacionados conseguian mecenas. Dicho sea de paso, si un fraile era autorizado por su orden para licenciarse en anes o en teologfa, le dispensaban las propinas y sólo pagaba los derechos del arancel. De ah! que, habiendo tan pocos cursantes frailes en las escuelas, el número de doctores teólogos religiosos fuese igual o mayor que el de los seculares.
Pero si Palafox moderó el costo de las licencias, de ningún modo allanó el acceso al grado doctoral, que durante todo el periodo colonial se mantuvo como un privilegio en extremo restringido. Para la licencia se exigla un examen; para el doctorado, sólo la breve defensa de una "cuestión doctoral". Se trataba, en realidad, del solemne acto por el que alguien entraba, con pleniLUd de derechos, al gremio. El aspirante exhibfa pmeba de ser licenciado, un informe de pureza de sangre y fianzas para las propinas. De aprobarlo el maestrescuela, los colegas de la corporación lo admit!an solemnemente; a cambio, el nuevo socio les conced!a una onerosa retribución.36 De ah! que el requisito definitivo fuese contar con unos 2 000 pesos liquides para cuotas y propinas, cantidad que muy pocos tenlan. En 1689, al cerrar Plaza y Jaén su Crónica, mencionó a un total de 130 doctores vivos: 62 teólogos (33 seculares y 29 frailes), 36 canonistas, 7 legistas,
U. UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 287
16 médicos, 2 artistas y 7 mixtos,37 varios de ellos con 40 y más aflos de anligiiedad . Si dejamos fuera a los frailes, por no pagar propinas, se reduce a 101 el número de individuos activos que fueron capaces de abonar la suma necesaria para las propinas.
Alguien que optaba por los cursos gramaticales con los jesuitas, requerfa un mlnimo de 15 años para doctorarse en teología; los juristas, unos 13. Sólo con inOuencia en la corte virreina! se podran abreviar los tiempos, mediante dispensas. Tal fue el caso de Juan de Narváez, mecenas de la edición del Triunfo parténfco, de Sigüenza y Góngora. Nacido en 1653, en una familia pudiente, se bachilleró en teologla a los 23 años; acto seguido, obtuvo del virrey un memorial para dispensa de pasantla, que le permitió licenciarse y doctorarse en 1676. Tres años después opositó, sin éxito, por la cátedra de retórica, y en noviembre fue elegido consiliario. Al concluir su periodo, se le designó para el sermón de la fiesta de Santa Catalina, patrona de la unjversidad. En 168llogró que unos consiliarios solicitaran al virrey, con éxito, dispensa de edad, pues estaba por cumplir 28 añ9s y se requería un mfnimo de 30 para ser rector.38
Una vez rector, Narváez promovió vistosas demostraciones de mecenazgo, como revivir la fiesta de la Inmaculada, que habfa dejado de realizarse cada enero. Pero si en un principio se celebraba durante tres dlas, él agregó, de su peculio, un cuano, en el que hubo además un certamen literario. Se ocupó también en reedificar el general grande de actos, prestando a la universidad los 9 000 pesos que las obras exigieron. Su desempeño le facilitó una nueva dispensa, esta vez para ser reelegido rector, por estar prohibido. En noviembre de 1682 inauguró su segundo mandato. Concluidas las obras de renovación del general de actos, lo inauguró con toda solemnidad, dejando en él su nombre impreso en letras de oro. Para coronar los fastos, financió un segundo certamen poético, de todo lo cual dio encomiástica cuenta el libro del Triunfo , encargado a Sigiienza y financiado por Narváez. No concluido su periodo, vacó la cátedra de Biblia, la segunda en jerarquía de la facultad teológica; entonces renunció al cargo para opositar, y ganó. Habiendo conquistado los máximos honores en el estudio, y con el Triunfo parténico como autémica "relación de méritos", ya podfa el nuevo catedrático iniciar su carrera extema. En 1683, ya ostentaba el titulo de tesorero del tribunal de la Santa Cruzada, y consta que para 1689 ya había ganado asiento en el Cabildo catedralicio. Ambos cargos, hay que decirlo, se gestionaban en Madrid ante el Consejo de Indias.
La meteórica carrera de Narváez fue tan excepcional como la suma de recursos puestos en juego para acelerar su promoción. La regla era, en cambio, obtener el grado doctoral con menos premura, núentras se inkiaba una larga carrera por ganar, tras media docena de intentos o más, alguna de las cátedras inferiores, piedra de toque para el acceso a las de mayor jerarqula, si se concursaba en todas las vacantes de su facultad, lo que pocl!a tomar tres o cuatro lustros. A los 20 años continuos de lectura se pod!a obtener la jubilación. Por lo demás, la inmensa mayorfa de los doctores nunca
288 lA CIUDAD BJ\RROCA
Retrato del doctor Sebastión de Costra, cuadro anónimo, 1714.
ganaba cátedra, y debia buscarse otros medios de promoción. Porque todo doctor participaba, en lo posible, en la pol!tica interna del estudio, bien por medio del claustro pleno o tomando parte en cualquier actividad extraordinaria. Paralelamente, todos los seculares enviaban relaciones de méritos a Castilla y buscaban las mejores relaciones con la corte local y con la catedral, en pos de honores y cargos que sólo arribaban pau-
lA UNIVERSIDAD' ESTUDIANTES Y DOCTORES 289
sadamente: una buena par~oquia foránea, a continuación una en la ciudad y, con suerte, hacia los 50 años, se volvfa realidad la anhelada silla en un cabildo. Más tarde, a veces ya in articulo mortis, podían obtener el máximo honor accesible a un doctor crioiJo, y el más restringido: una mitra. En el caso de los laicos, había que tocar, con dádivas, todas las puertas en Madrid, en busca de plazas en audiencias de menor rango que la de México, como Manila, Guatemala o Guadalajara. Si no, comentarse con los azares de la abogacía privada. Los médicos que ganaban cátedra tenian asegurado el pase a la dirección del Protomedicato, el poderoso tribunal que regla la práctica profesional. Si no, un cargo oficial en la corte, en cualquier tribunal o en un convento. La práctica privada, en cambio, parecfa reservada a los simples bachilleres.39
SALIR, YA PARA MINISTROS APOSTÓLICOS DE LA DOCTRINA,
YA PARA JUECES DE LAS AUDIENCIAS REALES
El saber cultivado por las universidades y numerosas instituciones escolares del antiguo régimen, tenia poco que ver con los conceptos de "ciencia pura" o con la reivindicación del saber por el saber. Los "doctos" ponderados por Sigüenza, no eran sabios de gabinete sino hombres de acción, ávidos por desempeñar cargos en la administración eclesiástica y civil del virrein~to. Se trataba de estudios mediados por dos grandes condicionantes: en primer lug~r, se esperaba que su cultivo aportara reconocimiento social; en segundo, su principal finalidad era de orden instrumental: preparar para el desempeño de las profesiones h~mrosas, "liberales".
Ante todo, pues, los saberes imp~rtidos en conventos, colegios y universidades, por estar catalogados como "liberales", eran tenido!> por idóneos para hombres libres, lo contrario de lo que pasaba con los oficios mecánicos, es decir los que requerfan las manos de sus ejecutantes, que eran tenidos como "bajos". Por esto, mercaderes, hacen- · dados, mineros, oficiales de gobierno o escribanos, para ganar estima social y elevar el prestigio de sus hijos tenlan en la universidad el mecanismo más accesible.
La universidad coronaba los estudios "liberales" con grados académicos, los que proporcionaban un estatuto análogo al de la nobleza. El ritual para conferir el grado doctoral estaba calcado de la ceremonia para investir cabaJiero a un soldado. Y como no cualquiera accedía a ellos, quienes los alcanzaban estaban demostrando, por ese hecho, la propia calidad y la de los suyos. El grado atraía honra al que lo ganaba, pero también a su familia. Esto explica el prurito por mantener en alto el prestigio social del gremio universitario, y que su política de acceso a las aulas y a los grados fuese tan restrictiva, al menos por principio. De llegar a infamarse con el rumor de que admitía a individuos de origen social irregular o a hijos de oficiales "bajos", se resquebrajaría su
290 l.A QUDAD BARROCA
reputación en tanto que instituto capaz de acrecentar el buen nombre de individuos y familias. • _
En segundo lugar, el cufiivo de lt>s saberes tenia un propósito primordialmente instrumental, con miras a una buena colocación, antes que para formar a hombres sabios y eruditos, y asi lo manifiestan los más diversos autores. En sus constituciones, Palafox lo señaló más de una vez: los estudiantes se "crlan [educan) ... para ascender después a los puestos eclesiásticos y seculares". Y en otro lugar, declaró ser "justo facilitar todas aquellas disposiciones por donde los buenos ingenios y de lucidos estudios puedan negar a los premios a que aspiran".10 Se estudiaba, en suma, para prosperar. Otro tanto dice Sigüenza al sel'\alar como "salidas" naturales de los universitarios, el ministerio de la palabra y los foros judiciales.
Si los autores virreinales destacaban ante todo la finalidad de los estudios como medio de promoción, ¿qué sentido y objeto concedlan a la enseñanza? ¿Les interesaba por una auténtica vocación docente o sólo en razón del rango que el nombramiento conferla, antesala segura de mayores premios? La mayorfa de los lectores combinaba sus cursos con una infinidad de cargos. Hay noticia, además, de profesores "fallistas", como Sigüenza y Góngora. Tal vez los doctos novohispanos tenlan mayor interés por los ascensos que por el estudio. Eguiara y Eguren, nacido a finales del siglo XVII, habrfa sido una parcial excepción: al ser nombrado obispo de Yucatán, renunció al honorlfico cargo alegando mala salud y el propósilo de concluir su obra en ciernes: la Bibllotheca mexicana. Él fue uno de los pocos catedráticos, hasta donde sé, que reflexionaron sobre el menester docente, juzgándolo digno de estima. EnseM durante 37 años, y rememoró con gusto su paso por las cátedras, desde las de rango inferior, hasta prima de teología, con la que, aseguraba, "me pareció que habla alcanzado el más alto vérúce del honor y de la gloria". Decla no haberle pesado "el trabajo, lmprobo cuanto se qUiera, porque ... vigilaba la formación de aquellos que habrfan de ser en elgün tiempo gloria y ornamento del Alma mater".1 ' Ella genera hijos de egregias y cristianas costumbres, tan incontables como las estrellas. Varones "que dieron esplendor a la Iglesia o que gobernaron la república", y de los que se halla rastro en los registros de las parroquias, de las órdenes religiosas y en los diversos monumentos históricos.
Las normas para ingresar a la universidad y obtener los consiguientes grados, establecían que bastaba con ser descendiente puro de espai'\oles dedicados a oficio "honesto". En la práctica, como ha podido verse, la condición económica y social de la familia solla resultar determmame para la carrera dentro del estudio, pero, sobre todo, fuera. El grueso de los esLUdiantes procedia de las capas medias de la población criolla, y esa misma medianla los llevaba a no coronar sus estudios con un grado o a conformarse con el de bachiller, el más bajo y menos costoso. Ahl conclula la carrera académica de la mayorfa. En adelante, serian su habilidad o los recursos que la familia le
r
l.A UNIVERSIDAD. ESTUDIANTES Y DOCTORES 291
Un doctor universitario oficia una ceremonia de matrimonio, detalle del retablo Los siete sacramentos, 1735.
facilitara, los que le permitirían optar con éxÜo por una capellanla, una parroquia rural o un cargo análogo, o bien, por la abogada o la práctica_ médica. Es posible que el excepcional interés de alguien por el estudio y su destacado aproveéhamiento lo h.icieran candidato idóneo para un grado mayor. Tal vez fue ése el caso de Juan Ruiz de Alarcón, pero al no haber logrado su familia sufragar el enorme costo de un bonete
292 V. OUDAD BARROCA
doctoral ni encontrar un padrino, el escolar quedaba de por vida sin la distinción, condenado a oficios de menos lustre como el de notario. Por el contrario, un vástago de la élite económica, sobre todo si aspiraba a ennoblecer a los suyos, de dudoso origen social, tenia a su alcance todo tipo de recursos, l!citos y no, para doctorarse y ascender a cargos cada .vez más honortficos y en ocasiones también lucrativos.
El seguimiento paralelo de dos universitarios sobresalientes de la segunda mitad del siglo xvn, pone de manifiesto en qué medida la condición social y económica del escolar era decisiva para su carrera: Juan Ignacio Maria CasLOrena y Ursúa (1668-1731) y Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700). E~.primero era hijo de una rica familia de Zacatecas, becario en San lldefonso, licenciadQ en teologia y leyes, aprovechó una estancia en Madrid para darse a conocer en la corte y se borló en teologia en Á vi la; a su regreso a México se destacó como predicador, se doctoró en leyes y ocupó varías cátedras, fue rector de la universidad, canónigo y chantre del Cabildo metropolitano, provisor de indios y, finalmente, obispo de Yucatán. Para promover su imagen y su carrera se volvió dadivoso mecenas, dotó fiestas, promovió procesos de beatificación, fundó un colegio de doncellas en Zacatecas e imprimió multitud de obras, sobre todo sermones propios y ajenos. Sus sermones sollan aplaudir sucesos felices de la casa real: el nacimiento de un ptincipe (1709) o triunfos militares (1712), o exaltar las instituciones que él mismo habia favorecido.
Don Carlos de Sigüenza y Góngora, en cambio, era hijo de un modesto secretario del gobierno virreina!; tuvo una carrera escolar un tanto errática, ingresó con los jesuitas de donde fue expulsado, se matriculó varias veces en artes y en cánones, sin concluir los cursos. Al fin, opositó con éxito por la cátedra de matemáticas en 1672 Oa única qu~ podla retener careciendo del grado de bachiller) pero en ella no tenia posibilidad de promoción. Por su bajo salario (apenas·100 pesos anuales) y sin posibilidades de tener acceso a las ricas propinas de sus colegas, se ocupó en múltiples empleos que le permiúan mantener a sus numerosos hermanos. Fue cosmógrafo real e inspector de cafloneros, pero a su muerte era tan sólo el modesto capellán del hospital del Amor de Dios, donde habitaba, y disfrutaba de una pequeña capellan!a fundada por los descendientes de Alva lxtlixóchitl. Su constante inasistencia a clases y el favoritismo del virrey le ocasionaban fricciones con el grenuo y aunque publicó mucho · gracias al apoyo del palacio virreina! y de algunos conventos, sólo imprimió una mi
nima parte de lo que escribió. Incluso cuando el erudito esperaba que la corporación lo comisionara para hacer la crónica de la universidad, el claustro lo descartó argumentando que no era tarea para alguien ajeno al gremio. As!, mtentras Castorena fue mecenas de varios libros, la mayorfa de los impresos del segundo se hicieron por enCl\fgo. Por encima de las diferencias personales entre ambos universitarios, es evidente latmedida en que los vastos recursos de Castorena le facilitaron una carrera eminente,
V. UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 293
Retrato de Juan Ignacio Costoreno y Ursúo, cuadro anónimo del siglo xvm.
294 LA CIUDAD BARROCA
mientras que la median!a de Sigüenza le auajo incontables limitaciones sobrellevadas
como mejor pudo. . La universidad, pues, lejos de ser un espacio abierto a todos los mtembros de la so-
ciedad novohispana deseosos de aprender y de promoverse socialmente, acogia en su seno, casi en exclusiva, al estamento español, as1 a los nacidos en la tierra como a los oriundos de ultramar. Pero, dentro de ese grupo restringido, la capacidad de la corporación como instancia para el ascenso social estaba condicionada, de antemano, por el rango social y económico de cada uno de sus miembros. Para los mejor situados, los altos cargos y los honores; para el resto, la inmensa mayorla, apenas los empleos más modestos, eso si, dentro de la categoria de los profesionistas liberales.
MAJESTUOSAS POMPAS Y COSTOSOS APARATOS
Las fiestas y dlas de asueto eran tan frecuentes a lo largo del ano, que con~t~ruían casi una rutina paralela. Las escuelas cerraban el S de septiembre, y seguían cast stete sernanas de vacaciones. En diciembre, no se lefa ni 15 dfas; primero, por las fiestas (San Am
brosio, Santa Luda, la Expectación de María y Santo Tomás Apóstol); a continuación, era feriado desde Navidad hasta Epifanfa. Entre marzo y abtil, también se cerraba durante Semana Santa y Pascua. En total, había unas seis ftestas por mes, sin contar domingos, arribos de virreyes, de arzobispos, los actos solemnes extraordinarios, los procesos para proveer cátedras, etc. Y si durante toda una semana no habla santo que celebrar, también el jueves era asueto. En el mejor de los casos, se alcanzaban 190 dlas lectivos frente a los 175 que con seguridad eran feriados.
Las fiestas ordinarias de la universidad empezaban en San Lucas, 18 de octubre, con la apertura de cursos. Como las escuelas cerraban a partir del 8 de septiembre, lo primero era asear la casa. En 1654, empezó la limpieza el6 de octubre, cuando se dieron cuatro pesos con cuatro tornines a unos indios para que "terraplenaran" la orilla del edificio lim!trofe con la acequia, y otros cinco dos tomines, a los peones que asearon el exterior. Por quitar la yerba del patio, barrer la capilla, el claustro y los generales, otros _ peones recibieron cinco pesos con cinco. Un bedel gastó 12 pesos cuatro tomines ~n acarrear juncia, leña, colocar arcos, ramilletes con sus respectivos clavos y alftleres, diSponer incienso, vino y hostias, y conseguir atabales y chirimías. El coro de catedral recibió 22 pesos por cantar la misa. A veces, la capilla invitada era la de los niños de San Juan de Letrán. En cera (ya devuelto el sobrante) se gastaron cuatro pesos seis tomines. Dos pesos más, por acomodar alfombras y sillas. A los bedeles se dio, en retribución, dos pesos. Por fm, en chocolate y marquesotes, seis pesos. La celebración, no en exce
so suntuosa, costó poco más de 75 pesos.'42
LA UNIVERSIDAD: ESllJDIANlli V DOCTORES 295
Al siguiente mes, el 25 de noviembre, era la fiesta patronal de Santa Catarina, con desfile la víspera. Asistfan el virrey y los oidores. A los e1ementos ya descritos; se agregaba el gasto para alfombrar con tule el frente de la casa del rector y las escuelas, y lo invertido en luminarias nocturnas y fuegos artificiales. A mediados del xvu, el coste oscilaba entre 90 y 130 pesos.'43 Una vez al año, la corporación honraba a sus difuntos, por supuesto, sin capilla de cantores ni ágape. El gasto principal derivaba de las enormes cantidades de cera. Al fin de cualquier celebración se devolvia la sobrante, deducido el "alquiler": un real y medio por cada libra. En 1649, el pago final ascend1o a 49 pesos, frente a los cinco o siete de las otras fiestas.44 La mayoría de las fechas del año litúrgico no implicaban gastos suplementarios.
Los doctoramientos, sin periodicidad fija , eran recurrentes cada ar'\o. Según las consúruciones ordenaban,45 el doctorando, una vez aprobado por el maestrescuela de la catedral y habiendo depositado las propinas y los derechos, debla salir de su casa a las tres de la tarde, a caballo, acompaí'lado por todos los doctores, también a caballo, ataviados con "borlas y capirote". Al frente del desfile irfan trompetas, chirimías y atabales, ataviados con sus uniformes. Detrás de los músicos, "los ciudadanos y caballeros convidados". A continuación, los bedeles, con mazas, el secretario y el tesorero. Luego, de dos en dos, los maestros en artes, seguidos por los médicos, los teólogos, canonistas y legistas, por antigüedad. Enseguida, el doctorando, con los lacayos y pajes de librea que quisiera, con el rector y el decano a sus lados. A sus espaldas, un hombre de armas sobre un caballo bien aderezado llevarta las insignias doctorales del candidato en un bastón dorado, y detrás de él irla el padrino con dos caballeros. Pasarlan a la casa del maesuescuela para pasear con él por las calles principales. Luego lo devolverían a su casa, as! como al candidato, que pondrla sus armas sobre la puerta de su casa. Al otro dla, temprano, se repetiria el paseo hacia catedral, pasando antes por el virrey.
Y si todo el desfile tiene un tono señorial, la ceremonia misma imitaba el rito de armar a un caballero. En catedral habria un tablado adornado, capaz de acoger a toda la comitiva. Luego de una misa, el decano, subido a una cátedra, ordenaria al candidato decir una breve cuestión doctoral , que le debalirian brevemente el maestrescuela y el rector. Entonces el decano bajaba de la cátedra y la ocupaba el autor del vejamen, rito de iniciación que solía tener un carácter más jocoso que satlrico, con mezcla de prosa y verso. En uno_ de los textos conservados,46 el orador llama perlas a sus colegas. Perlas occidentales que, si no valian tanto como las orientales por ser menos comunes que éstas, tenian más valor; y aunque ahí habla tantas perlas presentes, no por eso eran menos raras ... A continuación, el candidato iba ante el maestrescuela, quien tenia aliado una mesa con las insignias. Se las ped!a y el decano las iba confiriendo, recibiéndolas de la mano del padrino. El decano, primero le daba un beso en el carTillo en signo de
296 lA CIUDAD BARROCA
Cabildo de la catedral de México, detalle del cuadro de Cristóbal de Villalpando Aparición de Son Miguel.
paz, amistad y fraternidad con la academia, y luego le colocaba un anillo, esposándolo con la corporación; a continuación, si el doctorando era eclesiástico, recibla un libro para poder libremente enseñar la sabidurfa; pero si era seglar, una espuela dorada que le permitiera pelear, como caballero, por la verdad. Acto seguido, el decano lo hacia ascender a la cátedra, a modo de doctor. Al bajar, de rodillas, jurarla los evangelios y la Inmaculada Concepción. Luego pedirla las borlas y el grado al maestrescuela, que los otorgarla aucton!ate pontificia et regia. El decano lo llevarla entonces ante el virrey, que le darta un abrazo, y por fin, se repartfan las propmas. Acabada la ceremonia, el desfi
le harfa el camino inverso. Para recibir a un virrey o un arzobispo, celebrar unos funerales solemnes, los fas
tos de la casa real o cualquier otra fiesta extraordinaria , el claustro decidla cuánto gastar, generalmente canalizando a ese fin el total de propinas de uno o varios grados. Los letrados, según se ha puesto de relieve, desempeñaban un papel clave en el proceso de justificación del orden establecido, fcmdado en la preeminencia de la monarqula.47 Su respaldo a las instituciones existentes cobraba forma de varios modos. Por medio de los sermones, piezas nada inocentes politicamente I;tablando, según se vio al mencionar los
lA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 297
de Castorena; también media me la administración de sacramentos como la penitencia, que sancionaban un orden de cosas. Asimismo, las fiestas públicas, con el aparato de arcos, mascaradas, canos alegóricos, procesiones, eran notables piezas de propaganda. Siempre que se efectuaban tenlan propósitos muy concretos, y nadie se prestaba a promoverlas por el simple gusto de hacer ruido. De otra parte, si distinciones y ascensos venlan de la metrópoli, mientras más sentidos y solemnes fuesen los lutos y los júbilos, eran mayores las expectativas de premio para los promotores. Pero si se querla que la fama de los fastos llegara hasta la corte, conven!a que un aUlor de renombre los relatara y diese a la imprenta. Desde esta perspectiva, el Triunfo parténico es una pieza de género entre muchas otras, escritas con mejor o peor pluma. En semejantes relaciones, es regla el afán por singularizar y exaltar los más nimios acontecimientos.
Resulta interesante la consulta de fuentes alternativas, cuando se encuentran, pues permiten contrastar la versión hiperbólica de los relatos impresos con noticias más escuetas. Tal es, por ejemplo, la minuta de los gastos efectuados por la universidad en enero de 1713, por el nacimiento del infante Felipe Carlos.4B Existe una relación impresa que no se limita a las fiestas de la universidad, sino que se ocupa de narrar las realizadas durante tres semanas por iniciativa de las d istintas instituciones. Es obra de Diego de Orcolaga y se intitula Las tres gradas manifiestas en el crisol de la lealtad. Otra publicación se intiwló Esphera mexicana.49 Por lo que hace a la declaración de gastos hechos por la universidad, en ella se señala que se ubeneficiaron" cinco borlas, a l 000 pesos cada una. El acto principal habrfa sido una "máscara" montada en un carro alegórico cuyo aderezo costó 750 pesos. La música que iba en él, 40 más, y 30 se entregaron a una compañia de clarines y tambores que presidía el cortejo, aparte de otros ocho, dados a los "capitanes de cuadrilla", sin duda estudian.tes, que rodeaban el carro. Además, para que "luciera la noche de la máscara", se mandó iluminar todo el trayecto de la Inquisición hasta las .e?cuelas, lo que costó 13 pesos. Esa noche, sin duda, el virrey estuvo presente, pues se pagaron 12 pesos a los guardias que lo · acompañaron.
En la plaza se montó una tribuna para doctores y eswdiantes, rodeada de un barandal. Y a fin de que los asistentes estuviesen con "decencia y desahogo", se pusieron petates que sombrearan de d la, y luminarias que facilitaran la vista de los espectáculos nocturnos, lo que costó 62 pesos. Además, durame los tres dias de toros y la noche de la máscara, se gastaron 103 pesos en "aguas d iferemes", y se repartieron 18 arrobas (unos 200 kilogramos) de dulces, por un total de 93 pesos.
Al parecer, y no resulta clara la fecha, hubo también un paseo de carro lidlculo, que, con todo y músicos, costó 28 pesos, más 22 que se pagaron a un "colegial pobre" por haber hecho en el carro a la filosof1a. También se escenificó una loa; a los aULores se dieron lO pesos, y cuatro más al que transcribió los versos y los llevó a la imprenta.
298 ' LA CIUDAD BARROCA
La corporación universitaria en una procesión, detalle del cuadro de Juan Are llano Jraslado de la Virgen de Guadalupe, 1709.
LA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 299
Durante los ensayos, se gastaron 16 pesos en "dulces, aguas y chocolate". La fuente no señala si la loa se escenificó en el patio de las escuelas; para iluminarla durante nueve noches, se compró una canoa de ocote y leña, en apenas seis pesos. Por otra parte, mientras que para la fiesta patronal de Santa Catalina se gastaba cada año alrededor de 40 pesos en pólvora, durante aquella celebración, las "invenciones pirotécnicas" frente a palacio costaron 470. Todo indica, pues, que las relaciones impresas donde se daba cuenta de tales fiestas se hallaban muy lejos de exagerar.
Las celebraciones de 1713 estaban sin duda encaminadas a legitimar a la nueva dinasrla borbónica, que por esas fechas segula luchando por afirmarse en Valencia y Cataluña, partidarias de la casa de Austria. Más allá de la carga politica del acontecimiento, el documento descrito nos ofrece una visión del cuerpo universitario, asl estudiantes como doctores, dados con facilidad al regalo y regocijo, miembros al fin de la casta privilegiada. Durante esos mismos festejos, el duque de Unares hizo colocar en la plaza mayor una "pirámide gastronómica" que le costó más de 4 000 pesos. Sobre base circular, se elevó una naturaleza muerta formada con pavos, gallinas, carneros, reses, terneras, aves diversas, patos de la laguna, palomas, "hilos de chorizos". tocinos, panes, queso, melones, plátanos, piñas, chirimoyas, chayotes, sandia, camotes. Para sorpresa de todos, aquel "parafso de la gula", no apenas habla sido compuesto, fue devorado por una rurba de "hambrientos maceguales".
NOTAS
1 Bibllograf!a reciente sobre la universidad colonial en GoNzALEZ GoNzALEZ, 1997. Para el siglo XVII,
PEREZ PuENTE, 2000 y 200la. 1 2 BAEZ, 1966·1967, p. 789. 3 Agradezco a Leticia Pérez Puente sus informaciones sobre Nicolás del Pueno. la dla, en PatEZ PuEN-
n; 200la, p. 76: OSORES, 1975, p. 180, creador de la versión de que era "indio puro". 4 Véase PLAzA, 1931, vol. 1, pp. 126 y 158. ' GONzAlfZ GoNzALEZ, 2000a, Constituciones . .. , núm. 394. 6 En AGN, Ramo Universidad, 525, hay mucha documentación sobre obras. El antiguo palacio de la
Inquisición permite imaginar el patio de la vieja universidad en su llltlma forma, pero el recinto inquisito· riai, con analoga escalera en el costado oriente, tiene apenas cinco arcos por corredor, cuando las escuelas constaban de seis por ocho.
7 SIGúENZA, 1945, pp. 76 y SS.
8 StGOENZA, 1945, pp. 241 y ss. Inventario de 1758, AGN, Ramo Universidad, 23, editado en el 8ole[(n del Archivo General de la Nadbn, XXII: 3, 1951, pp. 155-180.
9 AGN, Ramo Universidad, 25: Claustros de septiembre y octubre de 1773. "Discurso sobre la pol!cfa de México, 1788", en GoNzALEZ POLO (ed.), 1984, pp. 62-63.
JO GONZALBO AIZPURU, 1990a. Para evitar confusiones, s1empre me referiré como Maxlmo al Colegio
300 'U CIUDAD BARROCA
de San Pedro y San Pablo, el único de la Compat\fa que dictaba cursos; los otros ernn meras residencias u hospedertas de escolares.
11 Gun~RREZ RooRtcuez, 1996. l2 0SORES, 1975, pp. 915-918. 13 RAMIREZ GoNzALEZ, 1994. 1< PAREJA, 1989, vol. 1, p. 379. t, LEóN ALANfS, 2001b. t6 GONZÁLEZ RODRfGUEZ, 1992. 17 S!GúENZA, 1945, p . 67. 18 GONZAL80 AIZPURU, 1990b, p. 200. t9 PESET, MANCEBO Y PESu, 2001. lO O'GORW.N, 1944, p. 600. ll Farfán, titulo 21; Cerralvo, 36; Palafox, las constituciones 236 y 237, en GoNzALEZ GoNzALEZ, 1990,
vol. u. 22 P~REZ SALAZAR, 1928, p.90; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 2000a, p. 198. 23 P~R.EZ PuENTE, 1999' p. 24. 24 RAMIREZ GONzALEZ, 1993. " GONZÁLEZ GoNzALEZ, 200 1, p. 83. 26 RAMIREZ GONZÁLEZ, 1993. 27 lAMBRANO, 1970. 28 GONzALEZ GoNzALEZ, 2001, y PEREZ PuENTE, 2000. 29 PAVON ROMERO, 1995; PAVON y RAMIREZ, 1993. lO P~ PuENTE, 1999; PALAO GIL, 1998. 31 PeREZ PuENTE, 2000; AGUIRRE SALVADOR, 1998, 1998a. 32 PeREZ PuENTE, 1999; PALAO GIL, 1998. 33 PeREZ PuENTE, 1999. li llARTOLOME, 1991, p. 80. Js Constiludoncs .. . , ULulo XIX, núms. 276 a 314. 36 Desde la época de Farfán (1580) los estatutos hablan de permutar los banquetes por propina en
metálico, y Palafox vuelve a decir que "en adelante" ya no se den comidas. Si las propinas se reducen a lo establecido por él, constitución 324, un doctoramiento al que acudiesen 30 doctores de la propia facultad, más 40 de las otras. implicarla un mfnimo de 1 840 pesos, incluidos los pagos fijos; esa cifra se incrementaba pues todos los que tenlan doble doctorado ten!an derecho a una mayor propina. Para todo lo relalivo a los doctoramientos en Palafox, véase su lltulo xx.
37 PLAZA, 1931, vol. 11, pp. 295-297. 38 PLA7.A, vol. 11, pa.sslm, en especial de· la 182 a la 199; también los libros de claustros correspondien
tes a esos ai'\os, AGN, Ramo Universidad, 17; todo eJ Triunfo parténico de S1GOENZA, y FERNANDEZ DE ReCAS, 1963, p. 59.
39 AGUIRRE SALVADOR, 1998a. iO Véanse Consriludones ... . 292 y 241. il EGUIAAA Y EGUREN, 1991, p.4 i2 AGN, Ramo Universidad, 524, f. 397. 1l AGN, Ramo Universidad, 524, f. 287; fiestas de 1650 y 1654. 11 AGN, Ramo Universidad, 524, f. 258.
., Constrluclones ... , ll tulo xv, 315-326. 1
6 YMHOFF, 1979, pp. 76 y SS.
<7 CHOCANO, 2000.
lA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 301
18 AGN, Ramo Universidad, 524, datado el 11 de enero de 1713. 19
MEDINA, ntlm. 2368; TOVAR DE TERESA, 1988, vol. 11, p. 57.
SIGLAS Y REFERENCIAS
AGN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, M~ICO Ramo Universidad.
AGUIRRE SALVADOR, Rodolfo
1998a "¿Escalafón u oposición? El ascenso a las c.itedras jur!dicas en el siglo XVIII", en P8REZ PuENTE (coord.), pp. 61-77.
l998b Por el camino de las letras. El ascenso profesional de los catedráticos juristas de la Nueva Espana. Siglo XVIII. México: Centro de Estudios sobre la Universidad (la Real Universidad de México. Estudios y Textos, VIII), Universidad Nacional Autónoma de México.
BAEZ MACIAs, Eduardo
1966-1967 "Planos y censos de la ciudad de México, 1753", en Boleten del Archivo General de la Nación, vn: 1-2 (ene.-mar. , 1966), pp. 407-484, y VIII: 3-4 (jul.-dic., 1967), pp. 485-1156.
BAKEWEU, Peter j ohn
1976 Minerla y sociedad en el Mtxico colonial. Zacatecas, 1516-1700. México: Fondo de Cultura Económica.
1 BARTOLOME, Gregorlo
199 1 jaque mate al obispo virrey. Siglo y medio de sátiras y libelos contra donjuan de Palafoxy Mendoza. México: Fondo de Cultura Económica.
BERISTAIN, j.M.
1947 Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, 3a. ed. (5 vols. en 2 tomos). México: Ediciones Fuente Cultural.
CARRENO, Alberto Marra
1963 Efemtrides de la Real y Pontificia Universidad de Mtxlco, segú'1 sus libros de claustros (2 vols.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
CHOCANO MENA, Magdalena
2000 La fortaleza docta. tlite letrada y dominación soda/ en el Mtxico colonial (siglos XVI y XVII). Barcelona: Edicions Bellaterra.
Constituciones .. . 1775 Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de Mtxico, dadas por Juan de Pala
fax y Mendoza. Mtxico: Zúñiga y Onúveros.
302 LA CIUDAD BARROCA
CRuz, Juana Inés de la 1976 Obras complews (4 vols.). México: Fondo de Cultura Económica.
CUAORIELlO, Jaime 1999
DELGADO, Jaime 1960
Catalogo comentado del Museo Nacional de Am. Nueva España, vol. 1. México: Museo Nacional de Arre.
Introducción a La piedad heroyca de don Fernando Cortés. Madtid: José Porrúa Tranzas.
Doctores y Escolares .. . 1998 Doctores y Escolarts. 11 Congreso Internacional de Historia de las Universidades His
pdnicas (Valencia, 1995) , presenLación de Pedro Ruiz T., prólogo de Mariano Peset (2 vols.). Valencia: Universitat de Valencia.
EGUIARA Y EGUREN, Juan Jósé 1991 "Loa de la Universidad", prólogo a lasSelectae Disertationes Mexicanae, estudio in
uoductorlo, traducción y noLas de Roberto Heredia. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
FERNANDEZ DE RECAS , Guillem10 S. 1963 Grados de licenciados, maestros y doctores en artes, leyes, teologfa y todas las faculta
des de la Real y Pontificia Universidad de México. México: Biblioteca Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México.
GONZALBO AIZPURU, Pilar 1990a Historia de la educacion en la tpoca colonial. El mundo índlgena. México: El Colegio
de México. 1990b Historia de la educación en la época colonial. La edtlcad6n de los criollos y la vida ur
bana. México: El Colegio de México. GONZÁLEZ GONzAlEZ, Enrique
1990 Legislación y poderes en la universidad colonial de México (1551 -1668) (2 vols.), tesis de doctorado en historia, Universidad de Valencia.
1991 Edición crttica e introducción a Proyecto de estalutos ordenados por el virrey Cerralvo (1626). México: Centro de Estudios sobre la Universidad (La Real Universidad de México. Estudios y Textos, ut), Universidad Nacional Autónoma de México.
1997 "Los estudios sobre historia de la universidad colonial", en Encuentro académico. XX aniversario del CESU. México: Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 23-47.
2000a "Donjuan de Castilla, procurador de la Universidad de México en la corte de Madrid (1594-1606)", en Las universidades hispdnícas de la monarqula de los Austlias al centralismo liberal. Salamanca: Universidad de Salamanca-juma de Castilla y León, pp. 261-287.
2000b "Sigüenza y Góngom y la Universidad: crónica de un desencuentro", en Alicia MAYER (coord.). Carlos de Sigüenza y Gtlngora. Homenaje 1700-2000, vol. l. México: Universidad Nadonal Autónoma de México, pp. 187-23 L.
LA UNIVERSIDAD: ESTUDIANTES Y DOCTORES 303
2001 "Juan de Palafox, visitador de la Real Universidad de Mé.x.ico. Una cuestión por despejar", en GONZÁLEZ GONZALEZ y P~EZ PUENTE (coords.), vol. 1, pp. 59-88. .
GONzALEZ GONzALEZ, Enrique, y Leticia PEREZ PuENTE (coords.) 2001 Colegios y universidades, del antiguo régimen allibualismo (2 vols.). México: Cen
tro de Estudios sobre la Universidad (La Real Universidad de México. Estudios y Textos, XI y xu), Universidad Nacional Autónoma de México.
GoNzALEZ POLO, Ignacio (ed.) 1984 Reflexiones y aptmtes sobre la ciudad de México. (Fines de la Colonia). México: Depar
tamento del Distrito FederaL GoNzALEZ ROD!UGUEZ, Jaime
1992 "La cátedra de Escoto en México. Siglo XVIII", en Estudios de hiswria social y economica de América. Actas de las IV y V jornadas sobre la .Presencia Universitaria en América. 1990-1991, núm. 9. Alcalá: Universidad de Alcalá, pp. 261-288.
GUTIÉRREZ RODRIGUEZ. V!ctor 1996 "El colegio novohispano de Sama María de Todos Santos. Alcances y limites de
una institución colonial", en RAMIREZ GoNzALEZ y PAVON (comps.), pp. 381-395. I.ANNING, john Tate
1946 Versión paleográfica, i!)Croducción, advertencia y noLas a Reales cédulas de la Real y Pontificia Universidad de Mbico, de 1551 a 1816. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
LEON ALANIS, Ricardo 200la El Colegio de San Nicolds de Valladolid. Una residencia de estudiantes (1580-1712).
Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2001b "San Ramón Nonato: puente entre el colegio de San Nicolás Obispo de Michoa
cán y la Real Universidad de México", en GONzALEZ GONZ.4LEZ y PÉREZ PuENTE (coords.), vol. 11, pp. 97-109.
LUNA DIAZ, Lorenzo Mario
1998 "Universidad de estudiantes y universidad de doctores: Salamanca en los siglos xv y XVI", en Renate MARSISKE (coord.), Los estudiantes. Trabajos de historia y soeiologfa, 2a. ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 15-55.
MEDINA, José Toribio 1989 La imprema en México (1539-1821) (8 vols.). México: Universidad Nacional Autó
noma de Mé.x.ico. [Edición facsimilar de la de 1907-1912]. MENEGUS BORNEMANN, Margarita, y R. AGUIRRE SALVADOR
1995 "Gmduados universitarios y carreras profesionales", en Margarita MENEGUS y Enrique GoNzAlEZ (coords.), Historia de las universidades modemas en Hispanoamérica. Métodos y fuentes. México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 83-94.
O'GORMAN, Edmundo 1944 "Datos sobre D. Carlos de Sigüenza y Góngom (1669-1677)", en Bolean del Archi
vo General de la Nadeln, xv: 4, pp. 595-612.
304 I.J\ CIUDAD llARROCil
0 SORES, F~lix 1975 "Noticias bibliográficas de alumnos distinguidos del Colegio de San Pedro y San
Pablo y San lldefonso de México (hoy Escuela Nacional Preparatoria)", en Documentos intditos o muy raros para la historia de México, publicados por Genaro Garcia. México: Editorial Porrún (Biblioteca Porrúa, 60).
ÜSORJO ROMERO, Ignacio 1979 Colegios y profesores jesuitas que ensellaron latln en Nueva España (1572-1767). Mé
xico: Universidad Nacional Autónoma de México. PAI.J\0 Gn .• Javier
1998 "Provisión de cátedras y voto eslUdiamil", en Doctores y Escolares ... , vol. 11, pp. 187-201.
PAREJA, Francisco de 1989 Crilnica de la Provincia de la Vrsiracidn de Nuestra Sellora de la Merced, rtdención ele
cautivos, de la Nueva España (2 vols.). México: Archivo Histórico del Estado de San L\lis Potosi. !Edición facsimilar de la de 18821.
PAVÓN ROMERO, Armando 1995 Univcrsirarios y universidad en México en el siglo XVI, tesis de doctorado. Universi
dad de Valencia. 2001 "Doctores en la Universidad de México en el siglo XVI", en GON7.ÁLEZ GONZÁLEZ y
PI!REZ. PUENTE (coords.). vol. 1, pp. 241-267. PAVON ROMERO, Armando, y Clara l. RAMIREZ
1993 El catedrático novohispano: oficio y burocracia eu el siglo XVI. México: Ce.mro de Estudios sobre la Universidad (La Real Universidad de México. Estudios y Textos, 1v), Universidad Nacional Autónoma de México.
PI:REZ PuENTE, Leticia (coord.) 1998 De maestros y discípulos. México. Siglos xvt-XIX. México: Cemro de Estudios sobre
la Universidad (La Real Universidad de México. Estudios y Textos, vn), Universidad Nacional Autónoma de México.
P~REZ PuENTE, Leucia 1999 "Una revuelta universitaria en 1671. ¿Intereses estudiantiles o pugna de. autorida
des?•, en Renate MARSISKE (coord.). Movimientos estudiantiles en la historia de Améneo Latina. México: Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 19-39.
2000 Universidad de doctores. Mtxtco. Siglo xvrt. Mb.ico: Centro de Estudios sobre la Universidad (La Real Universidad de México. Estudios y Textos, IX), Universidad Nacional Autónoma de México.
2001~ Fray Payo Enrfquez de Rivera y el forta lecimiento de la iglesia metropolitcma de la ciudad de México. S. xvtt, tesis de doctorado en historia, Universidad Nacional Autónoma de Méx1co.
200lb "los canónigos catedráticos de la Universidad de Mé..-.¡ico. Siglo xvn", en GoNz..I.LEZ GONZÁLEZ y PeREZ PuENTE (coords.), vol. 1, pp. 133-161.
I.J\ UNIVERSIDAD ESTUDIANTES Y DOCTORES 305
PéRE.Z SAI.J\ZAR, Frnncisco 1928 Biograf!a de D. Carlos de Sigüenza y G6ngora. México: Amigua lmprema de Murgula.
PESET, Mariano
1996 "Poderes y universidad de México durante la ~poca colonial". en RAMIREZ GoNZALEZ y PAVON (comps.), pp. 49-73.
PESET, Mariano, M.F. MANCEBO y M.F. PESET 2001 "Aproximación a la matricula de México durante el siglo xvm·, en GONZALEZ GoN
z..l.uz y PálEz PuENTE (coords.). vol. 1, pp. 217-240. PI.J\ZA Y jA~N, Cristóbal Bernardo de la
193 1 Crilnrca de la Real y Pontlficia Universidad de México (2 vols.), versión paleográfica, proemio, notas y apéndice de Nicolás Rangel. México: Universidad Nac1onal Autónoma de México. 116891.
RAMIREZ GONZÁLEZ, Clara Inés
1993 "La Universidad de México y los conflictos con los jesuitas en el siglo XVI", en Estudls. Revista de Hiscoria Modcma, 21, pp. 39-57.
1994 "la fundación de la cátedra de Samo Tomás en la Real Universidad de México" en L ALVARADO (coord.), Tradición y reforma en la Universidad de Mb:ico. México; Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de Mé..-.¡ico-M.A. Porrúa. pp. 35-56.
2001 Gntpos de poder clerical en las universidades lliSpc1nicas /. Los regulares en Salamanca y México durante el siglo XVI. México: Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México.
RAMIRfZ GONZÁLEZ, Clara Inés, y Armando PAVON (comps.) 1996 La tmiversidad riOYohispana.· corporadiJ11, gobiemo y vida academica. México: Centro
de Estudios sobr€ la Universidad (la Real Umversidad de Méx1co. Estudios y Textos, VI), Umvcrsidad Nacional Autónoma de México.
RUBIAL, Antonio
1989 El couvcnw agustino y la sociedad novohispana (1553-1630). México: Universidad Nacional Amónoma de México.
StGúENZA Y GoNGORA, Carlos de 1945 Triunfo parttnico. México: Editonal Xóchitl. 11 6831.
TOVAR DE TERESA, Guillermo
1988 Bibliografía novohispana de arte (2 vals.). Méx1co: Fondo de Cultura Económica. YHMOFF ÚBRfRA, j esús
1979 "Una muestra de los actos acad~micos en el virreinato de la Nueva España", suplememo ai !Jolet!n del Instituto de lnvcstrgadones Bibliográficas, 7.
ZAMORANO, Francisco 1970 Dicc1orwrio bio-lJibliográfico de la Compañia dejes11s en México, vol x. México: Edi
torialjus.