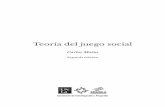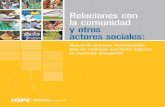LA TEORÍA DEL VÍNCULO Y LAS RELACIONES SOCIALES
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of LA TEORÍA DEL VÍNCULO Y LAS RELACIONES SOCIALES
LA TEORÍA DEL VÍNCULO Y LAS RELACIONES SOCIALES
David Howe La Teoría del Vínculo Afectivo para la práctica del Trabajo Social Cap. 4, p.p. 61-87. En Ed. Paidós, 1997 (Paidós Trabajo Social 3).
Ha llegado el momento de presentar la obra de John Bowlby, que elaboró una concepción muy original a la vez que una perspectiva interdisciplinar para el estudio de los niños y de su desarrollo emocional. El florecimiento intelectual de su obra fue la formulación básica de aquello que ahora hemos aprendido a denominar “teoría del vínculo”. La teoría ha demostrado ser un suelo en extremo fértil indistintamente para los investigadores y los profesionales en activo. Esta teoría nos ha ayudado a comprender cómo y por qué los niños desarrollan relaciones íntimas con las personas que se ocupan de cuidarlos. También nos ha proporcionado contextos fiables para la comprensión de qué sucede al desarrollo psicológico de los niños que no tienen experiencia de relaciones satisfactorias y que padecen experiencias de vínculo pobres. Este capítulo presenta el concepto de vínculo y examina su significación en la experiencia que el niño tiene de las primeras relaciones. Pérdida materna En el segundo capítulo dijimos que, para el niño en desarrollo, las relaciones sociales son tanto el problema como la solución. Si el niño ha de desarrollar la competencia social, precisa llegar a estar plenamente comprometido en relaciones sociales de buena cualidad. El niño que madura estará expuesto a una gama de relaciones significativas, cada una de las cuales será capaz de influir en la trayectoria de desarrollo seguida por el niño. Crear un vínculo íntimo con la figura de un cuidador aún se considera como la relación social temprana tal vez más importante, aunque otras, descritas como “más allá del vínculo”, van cobrando cada vez mayor importancia, particularmente a medida que el niño se hace mayor. El niño forma parte de una red social y si las relaciones y si las relaciones de vínculo son débiles, pongamos por caso, con la madre, podría ser que el padre, una hermana mayor o un abuelo desempeñen igualmente bien el papel de esa figura de vínculo selectiva del niño. Rutter (1991; pág-341) señala el creciente reconocimiento que los teóricos del desarrollo dan ahora a la cualidad y al carácter de las relaciones sociales en la comprensión de la formación del yo y la estructuración de la personalidad:
La atención ha dejado de centrarse en el “amor-madre” como tal, para hacerlo en el desarrollo de las relaciones sociales. Sin embargo, en el último tema, el concepto de vínculo ha llegado a dominar tanto la teoría como la investigación empírica. La idea básica es que los niños tienen una propensión natural a afirmar la proximidad con una figura materna, que esto conduce a una relación de vínculo y que la cualidad de esta relación en términos de seguridad/inseguridad hace las veces de base para posteriores relaciones.
A finales de la década de 1930 y durante la de 1940, John Bowlby había investigado y reflexionado sobre la naturaleza y el propósito de las relaciones íntimas que formamos con las personas a lo largo de nuestras vidas, y
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 2 -
particularmente aquellas que forjamos en la infancia. “La elaboración y la quiebra de lazos afectivos” tal como denominara a su tema de investigación tuvo una gran importancia en los intentos que hizo para comprender el comportamiento psicológico y el desarrollo de los seres humanos. Psicoanalista especializado, Bowlby fue sintiendo cada vez mayor insatisfacción con la capacidad que la teoría psicoanalítica tenía para explicar por sí misma gran parte del fenómeno psicológico que le ocupaba. Su descubrimiento, a principios de la década de 1950, del trabajo de los etólogos revolucionó su pensamiento sobre el desarrollo temprano del niño y le condujo finalmente a la formulación de la “teoría del vínculo”. En su trabajo con personas como James Robertson, Bowlby reconoció y describió el trastorno y el dolor que experimentaban los niños al ser separados de sus padres. La mezcla de lágrimas, protestas y enojo que observaban los investigadores era tanto impresionante como, así lo creían, carente de explicación. Se podía dar testimonio de este tipo de efectos cuando se separaba provisionalmente a los niños de sus padres, pero también podían serlo en los casos en los que la separación era tanto más profunda cuanto más traumática. En estos últimos casos. Bowlby vio algo de los efectos a largo plazo de la “pérdida materna” –el comportamiento neurótico y delincuente en los niños cuando se hacían mayores, y la posible enfermedad mental en los adultos. Bowlby precisaba de una teoría que explicara la razón por la que una interrupción seria de las relaciones particulares de la infancia parecía causar tales estragos en el bienestar psicológico y en el comportamiento social de los individuos así privados. En sus formulaciones iniciales, Bowlby creía que la “evidencia es ahora tal que no deja lugar a dudas... que la privación prolongada del cuidado materno a un niño pequeño puede tener efectos graves y de gran alcance en su carácter y así en el conjunto de su vida futura” (Bowlby, 1951; pág. 46). Este tipo de conclusiones se basaban en una revisión de una serie de estudios que aparecieron en aquella época entre los que se incluye el propio trabajo de Bowlby sobre la delincuencia juvenil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) quería valorar las repercusiones para la salud mental en el caso de “niños que eran huérfanos o habían sido separados de sus familias por otras razones y precisaban de cuidado en familias adoptivas, instituciones u otros tipos de atención colectiva” (Bowlby, 1951; pág.7). En 1951, Bowlby presentó a la OMS su informe de las evidencias a las que había llegado en su investigación con el título de Maternal Care and Mental Health. Le pareció que los niños que habían sido privados de sus madres, particularmente los criados en instituciones, sufrían en su desarrollo emocional, intelectual, verbal, social e incluso físico. Cuando alcanzaban la adolescencia, estos niños tenían problemas a la hora de formar relaciones sociales constantes o estables. Tendían a ser superficiales y promiscuos en su trato con los otros. El comportamiento delincuente y los problemas de personalidad parecían ser el sino de aquellos que habían pasado por experiencias de separación de sus madres o madres sustitutivas de larga duración durante los primeros años de su vida. Parecía que la falta de afecto, de relación íntima y continuada con la madre durante la primera infancia, y no tanto en la infancia
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 3 -
media o en la última infancia, era probable que condujera a una persona con una personalidad trastornada que podía también padecer deterioro cognitivo, angustia y depresión (Rutter, 1991; pág.332). Sin embargo, no fue sólo el propio Bowlby quien matizó pronto estas afirmaciones, sino que otros empezaron a someterlas a un examen crítico. Rutter (1981) observó que aquella “privación materna”, de hecho, mezclaba y, por consiguiente, confundía dos categorías de relación perturbada infantil. Bowlby, en su informe, controvertido y pionero, de 1951 a la OMS, escribió acerca de la privación materna (los niños que nunca habían recibido cuidado materno y se habían criado en instituciones) y no acerca de la pérdida materna (niños que habían tenido relaciones con su madre pero que la habían perdido luego o habían sido apartados de ella). Mientras el niño que no había recibido cuidado materno o un cuidado constante por parte de un personaje sustituto muestra casi invariablemente trastornos psicológicos a largo plazo, las consecuencias para el desarrollo son más complejas y difíciles de predecir en el caso de la pérdida materna. Retrospectivamente, parece ahora que a principios de la década de 1950 la cuestión estaba algo exagerada. Sencillamente era demasiado espectacular sostener que los bebés necesitaban del cuidado materno a tiempo completo y dedicación exclusiva, si queríamos que acabaran desarrollándose como adulto psicológicamente sanos. Ciertamente breves separaciones de la madre (enfermedad, vacaciones, trabajo), aunque temporalmente desconcertantes, no tenían consecuencias a largo plazo desfavorables. En realidad, la investigación empezó a mostrar que condujera a un desarrollo deteriorado que no la simple pérdida de una relación. Por ejemplo, la discordia y el conflicto emocional que envuelven el divorcio de los padres se considera mucho más lesivo para el desarrollo psicológico de un niño que la muerte de uno de los padres. Sin embargo, esto no equivale a decir que la pérdida de un padre, ya sea por muerte o separación, no sea perturbadora. Claramente causa deterioro emocional e incluso daño. Muchos niños padecen un doble golpe: una historia de conflicto entre los padre, a menudo, precede a su separación.
Sin embargo, parece que le niño corre peligro cuando las relaciones no se sostienen sobre un base regular y a largo plazo. Según Rutter (1991; págs. 341 y 361), “parece que el postulado según el cual una falta de continuidad en las relaciones cariñosas comprometidas entre padre se hijos es esencial, ha recibido un apoyo sustancial” y que ”sobre todo lo que ha resistido más la prueba del paso del tiempo ha sido la proposición según la cual las cualidades de las relaciones padres-hijos constituyen un aspecto esencial del cuidado de los hijos, que el desarrollo de las relaciones sociales desempeña un papel esencial en el crecimiento personal y que las anormalidades en las relaciones son importantes en muchos tipos de psicopatologías”. Lo que ha quedado matizado es que la relación madre-hijo sea la única relación importante en el desarrollo del niño.
En sus primerísimas formulaciones, se daba la acusada consecuencia de que nadie más que la madre era suficientemente importante o lo sería. As críticas feministas arreciaron particularmente a lo largo de las décadas de 1970 y de
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 4 -
1980, sosteniendo que lo importante para el hijo no era el cuidado exclusivo y concentrado de una mujer sino el cuidado estable, regular y compartido por una serie fiable de adultos y niños mayores. La madre es un miembro importante de este entorno social, pero los padres, los abuelos y los hermanos y hermanas mayores podían también desempeñar un papel tanto regular como significativo en la experiencia que ese niño tenía de las relaciones sociales.
Pero con independencia de cuál sea el punto débil de las primeras conclusiones de Bowlby, su trabajo ha estimulado una cantidad ingente de investigación y reflexión sobre la importancia psicológica, en particular de la relación madre-hijo y, en general, de las relaciones sociales. Nuestra comprensión de la naturaleza e importancia de las relaciones que se dan durante los primeros años de vida ha crecido inconmensurablemente desde la época de los estudios pioneros de Bowlby. Así, aunque se ha añadido un componente genético a una noción generalizada de experiencia social (de la cual la relación madre-hijo probablemente ah de ser muy importante), Rutter (1991; pág. 338) es todavía capaz de afirmar, casi veinte años después de su primera revisión rigurosa de la obra de Bowlby, que “las pruebas son ahora suficientes para concluir sin reservas que las experiencias gravemente adversas que abarca el concepto de “pérdida materna” pueden de hecho influir en el desarrollo de los hijos”. La aparición de la teoría del vínculo El propio Bowlby siguió desarrollando y limando sus ideas hasta el momento de su muerte, acaecida en 19990 a los 83 años de edad, pero tal vez su máximo logro fue el hecho de haber dado respuesta a algunos de quienes criticaron el concepto de “pérdida materna” al desarrollar vigorosamente la perspectiva teórica original en lo que conocemos con el nombre de teoría del vínculo. Al igual que muchos pensadores originales, Bowlby reconocía que detrás de las respuestas aparentemente obvias a las preguntas algo obvias planteadas acerca de las experiencias de la infancia y del desarrollo psicológico había cuestiones de una importancia fundamental así como intuiciones potencialmente profundas. ¿Por qué se hace daño a los niños cuando se les separa de sus madres? ¿Por qué los niños queridos y cuidados de modo coherente y estable casi siempre acaban desarrollándose como adultos bien adaptados? ¿Por qué los niños que nunca han tenido una figura materna constante encuentran tan difíciles la vida y las relaciones sociales? Sólo cuando uno se para a pensar en estas preguntas, acaba dándose cuenta de que no es evidente cómo responder de otra manera que no sea diciendo: “Ciertamente el niño querido se desarrollará dando lugar a un adulto socialmente competente, y un niño no querido no lo hará”. Esta respuesta no nos dice nada acerca de cómo estos estados psicológicos operan o pueden ocurrir. La “teoría del impulso” del psicoanálisis intenta explicar estos fenómenos en términos de la “libido” del niño, de la energía psíquica que constituye y exige liberación y gratificación, y es la contrapartida mental directa de las necesidades psicológicas que causan tensiones en nuestro cuerpo. En el caso
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 5 -
de los recién nacidos, la necesidad de comer hace que el niño entre en una relación íntima y poderosa generalmente con la madre. La madre o sus pechos pueden descargar la libido del bebé alimentando al niño. Cualquier retraso o fracaso en reducir la libido se experimenta como angustia. La capacidad para alimentar y, por consiguiente, gratificar a su hijo es la base del amor que el bebé siente por su madre: la teoría del “amor interesado” según Bowlby. Dando a esta línea de pensamiento un ulterior desarrollo, Freud pudo sugerir que no era la mera pérdida del suministro de alimento lo que causaba la angustia sino la pérdida real o posible del suministrador: la madre y su pecho como objetos con los que el niño y su amor se relacionaban. Cualquier separación prolongada de la madre amenaza la gratificación de las necesidades fisiológicas. Existe así pues una acumulación de libido y angustia. En este panorama teórico, cualquier relación o vínculo con la madre que acabe desarrollándose, es simplemente el resultado del hecho de satisfacer las necesidades fisiológicas del niño. Estas necesidades generalmente tienen que ver con el alimento o a la sexualidad del niño, definida en el sentido amplio de encontrar satisfacción y placer al responder al entorno para fines de crecimiento y desarrollo. La teoría psicoanalítica reducía el comportamiento de vínculo a un mero subproducto de los instintos tradicionales. Bowlby rechazó por completo este análisis y consideró como un comportamiento primario con un fundamento biológico. La necesidad de estar cerca de la figura de los padres, de buscar alivio, amor y atención por parte de esa persona, de ningún modo es menos básico que el deseo de alimento y calor. Dicho con otras palabras, existe una predisposición biológica a relacionarse con seres humanos particulares con independencia de cualquier otra cosa. “El hambre que el niño pequeño tiene del amor y la presencia de su madre es tan grande como su hambre de alimento... El vínculo es un “sistema motivacional primario” con sus tareas e intercambiador propio con otros sistemas motivacionales” (Bowlby, 1973). La obra de los etólogos Sin embargo, el desarrollo de la teoría del vínculo por parte de Bowlby no fue simplemente una respuesta a sus críticas del psicoanálisis. Durante la década de 1950, Bowlby se interesó aún más por el trabajo y las ideas de los etólogos: los científicos que estudian los animales y su comportamiento tanto en condiciones de laboratorio como en su hábitat natural. Parecía hacer sólidas razones para considerara los aspectos del comportamiento humano exactamente del mismo modo en que los etólogos estudiaban el comportamiento animal. Los seres humanos y su comportamiento son un producto de la evolución en igual medida que los monos, los gatos y sus comportamientos. La ciencia de la etología estimulaba que se dieran respuestas innovadoras e interesantes a las viejas cuestiones acerca del por qué y el cómo los niños humanos acaban vinculándose a determinados adultos. De hecho, “la característica distintiva de la teoría del vínculo que conjuntamente hemos desarrollado”, escribieron Ainsworth y Bowlby (1991;
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 6 -
pág. 333), “es que se trata de un enfoque etológico del desarrollo de la personalidad”. Lorenz había demostrado que las ocas recién salidas de sus huevos seguían a su madre y se inquietaban si la perdían de vista. Harlow había experimentado con monos, descubriendo que en condiciones de laboratorios, las crías de primates preferían pasarse la mayor parte del día abrazadas a un sustituto mono hecho de felpa aunque “ella” no les diera leche. El sustituto metálico y articulado del primate que les daba leche tan sólo recibía su visita cuando el bebé sentía hambre. Todo parecía indicar la existencia de una necesidad biológica de relacionarse con una figura materna con independencia de que proporcionara o no alimento. Estas observaciones parecían demostrar que el comportamiento de vínculo no se deriva de otros comportamientos primarios como la alimentación. “Las ocas muestran el vínculo sin que medie alimentación; los macacos de la India se alimentan sin vincularse. Por consiguiente, sostiene Bowlby, tenemos que postular un sistema de vínculo sin conexión con la alimentación, el cual, adoptando un enfoque biologista del que el psicoanálisis se ha ido separando cada vez más, tiene un firme sentido evolutivo” (Holmes, 1993; pág. 64). El vínculo, como una clase de comportamientos, se concibe por consiguiente como algo distinto al comportamiento de alimentación y al comportamiento sexual, al tiempo que sigue siendo muy significativo a lo largo de toda la vida (Bowlby, 1991; pág. 305). Comportamiento de vínculo El comportamiento de vínculo se activa cuando un individuo experimenta tensión. La tensión se siente cuando el individuo a) tiene necesidades físicas acuciantes (hambre, dolor, indisposición, fatiga); b) está sujeto a amenazas medioambientales (un acontecimiento amedrantador o un ataque); o c) experimenta un problema de relación (una separación de larga duración respecto a la figura de vínculo o es rechazado por la figura de vínculo) (Simpson y Rholes, 1994; pág. 185). Al comportamiento de vínculo se asocian tres características básicas (Weiss, 1991; pág. 66):
1. Búsqueda de proximidad. El niño intentará permanecer dentro del radio de alcance protectivo de sus padres. El radio de alcance de protección se reduce en el caso de situaciones extrañas amenazadoras.
2. Efecto de una base segura. La presencia de una figura de vínculo fomenta la seguridad en el niño. Esto redunda en una desatención de las consideraciones de vínculo y fomenta la exploración y el juego confiados.
3. Protesta frente a la separación. La amenaza a la continuada accesibilidad a la figura de vínculo da lugar a la protesta y a intentos activos de impedir la separación.
Muchos psicólogos del desarrollo creen que los niños están biológicamente programados para llegar a estar psicológicamente vinculados a sus padres o a otros personajes significativos. Muchos son también quienes creen que los padres, a su vez, están biológicamente predispuestos a vincularse con su hijo aunque el impulso instintivo es mucho menos predecible y, a menudo, es modificado por la propia experiencia de vínculo del padre. Además, es más probable que las mujeres, por presiones evolutivas y por necesidad muestren
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 7 -
una aptitud biológica para vincularse y constituir relaciones íntimas de carácter cooperativo (Ainsworth, 1991; pág. 35).
Odent (1984) estudió madres a las que se les había dejado dar a luz a sus hijos en condiciones relativamente “naturales”. En estas condiciones naturales, la mayoría de las madres mostraron inmediatamente un comportamiento maternal. Una vez nacido el bebé, le daban el pecho. La madre ansía atraer la atención del bebé cuando expresa sus sentimientos hacia el recién nacido. Constantemente le mira, le habla, le examina, le toca y acaricia (véase también Trevathan, 1987) y al hacerlo así se comprota exactamente igual que los demás primates que han sido estudiados con sus bebés en entornos naturales. Fahlberg (1991; pág. 28) hace referencia a este examen inicial que del bebé hace su madre en términos de un proceso “reclamativo”.
El renacimiento prematuro implicando la separación inmediata de la madre respecto de su bebé interfiere en la expresión natural de la sensibilidad maternal (Klaus y Kennel, 1982). Disponemos de ciertas pruebas de que la capacidad de la madre para vincularse rápidamente con su bebé queda desbaratada si el recién nacido le es inmediatamente apartado, por la razón que sea (por ejemplo, véanse Klaus y Kennel, 1982; Robson y Kumar, 1980; Peterson y Mehl, 1978). Y aunque la mayoría de las madres adoptivas muestran un comportamiento maternal desde un buen principio, refieren que para que llegue a establecerse una plena motivación y sensibilidad con su bebé deben pasar algunas semanas (David y Appell, 1961, citados en Rosenblatt, 1991; pág. 215).
La falta de relaciones de vínculo significa que las necesidades tanto físicas como las psicológicas son satisfechas con menor probabilidad. La evolución por esta razón se las ha ingeniado para asegurar que la inclinación a formar relaciones de vínculo, juntamente con el comportamiento exploratorio, esté incorporada en nuestra constitución natural. “Dejar su desarrollo solamente a los caprichos del aprendizaje individual”, afirma Bowlby (1988; pág. 5), “sería el colmo del disparate biológico”. Y si bien la mayoría de los investigadores se han concentrado en la relación madre-hijo como el eje en que el comportamiento de vínculo puede observarse y valorarse, cada vez con mayor frecuencia se reconoce que los bebés poseen una predisposición biológica general a relacionarse preferencialmente con, pongamos por caso, un padre o un abuelo si la madre no está en condiciones emocionales o físicas de atenderle. (Nash y Hay, 1993). Una base segura El vínculo – juntamente con la búsqueda de alimento, el miedo y el recelo, la sociabilidad y la exploración de nuevas experiencias- es uno de entre una serie de comportamientos genéticamente basados, diseñados para comprometer al niño con el mundo social y físico, mientras que al mismo tiempo garantiza su seguridad. El comportamiento de vínculo se desencadena no sólo por necesidades fisiológicas, sino por amenazas y peligros externos. La principal función biológica del vínculo es la de garantizar que el niño vulnerable busque protección cuando se sienta angustiado. En términos evolutivos esto tiene
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 8 -
sentido. Cuando los niveles de inquietud son bajos, el niño recién nacido se siente libre de dejar que su atención vague por donde sea, y en el caso de bebés mayores, el niño puede físicamente dejar la vecindad inmediata con la madre y explorar el entorno formado por otras personas y cosas. El niño relajado puede concentrarse en explorar y aprender acerca del aspecto que tienen las cosas, cómo funcionan y reaccionan. En los términos usados por Ainsworth, la madre a la que el niño se vincula proporciona una base segura: un lugar de seguridad, comodidad y afecto cuando los niveles de angustia aumentan (Ainsworth y Wittig, 1969). La tarea primaria de carácter desarrollativo, por consiguiente, durante el primer año de vida del niño es para sus padres la de proporcionar un entorno social que promueva sentimientos de seguridad y confianza. Fahlberg (1991; pág. 69) contempla a los padres que satisfacen las necesidades de dependencia del niño y, citando a Hymes, ella nos aconseja: “Durante el primer año de vida cuando un padre quiere saber ¿qué debo hacer cuando...?” la directriz para decidir sería “¿qué ayudará a mi niño a aprender a confiar en mí?”. La novedad es una fuente de estimulación para los niños pequeños. Los niños relajados, confiados, buscan nuevas experiencias. Estamos programados para modelar e interpretar la experiencia, de modo que cuantas más estimulación y experiencia tengan los niños, más flexibles y útiles pasan a ser sus modelos. Biológicamente estamos constitutivamente inclinados a organizar la experiencia de un modo adaptativo. Y cuanto más versátiles y sensibles son nuestros modelos representacionales de la experiencia, más interesantes y menos inquietantes pasan a ser las cosas y las personas. El entorno puede percibirse como potencialmente interesante, accesible y merecedor de ser explorado. Quienes se ponen a investigar el mundo y a aumentar el conocimiento que tienen del mismo (tanto de las personas como de las cosas) serán más capaces de arreglárselas y, en última instancia, de sobrevivir con mayor probabilidad que no aquellos que disponen de modelos más limitados o incompletos. De este modo, aprender del mundo es tan importante como evitar el peligro. La exploración es también una respuesta adaptativa, ya que ayuda a los niños a convertirse en seres humanos competentes, confiados e independientes. Durante su segundo año de vida, los pequeños empiezan a separarse de sus padres y a desarrollar un concepto más acusado del yo. Las palabras, mi, mío, y no así como tú y yo/ me destacan en el vocabulario del niño. Fahlberg (1991; pág. 74), de nuevo citando a Hymes, aconseja que “cuando los padres se enfrentan con una pregunta del tipo “¿qué debo hacer cuando...?” acerca de su pequeño, el criterio para decidir es “¿qué hará que mi niño se sienta más capaz?”. Desde luego, existe una tensión entre la necesidad de sentirse seguro y la necesidad de explorar, entre la protección y la independencia. La inquietud inhibe el juego y la exploración pero promueve el comportamiento de vínculo. En cambio, el hecho de sentirse seguro acrecienta la confianza y la capacidad de indagar en el entorno social y físico. Los bebés vinculados de manera
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 9 -
segura confían en que cuando se sienten molestos o experimentan tensión e incerteza, sus padres serán “asequibles, se mostrarán sensible y les ayudarán”; les estimularán y apoyarán así como se mostrarán sensibles y afectuosos (Bowlby, 1988; pág. 124). Si el niño ha de llegar a ser social y físicamente competente, la exploración del entorno y el aprendizaje son necesarios, pero en situaciones de amenaza y de peligro se llega a un momento en que los sentimientos de angustia adaptativa y la exhibición del comportamiento de vínculo tiene que dejar a un lado el deseo de jugar. El comportamiento de vínculo garantiza que el niño vivirá para aprender al día siguiente. Diríamos que el comportamiento de vínculo y el comportamiento de exploración se excluyen mutuamente (Bowlby, 1973; págs. 132-133).
Durante este periodo el comportamiento del niño está muy influido por la presencia o la ausencia de la madre. Cuando sabe que la madre o un sustituto familiar suyo está cerca muestra mucha más confianza. Con tal que esté seguro de que ella está cerca, de modo que pueda periódicamente comprobar su paradero, el niño puede explorar y acrecentar sus capacidades e independencia. En un primer momento el pequeño no puede determinar qué influye en los movimientos de su madre haciendo que se acerque o se aleje, pero más tarde adquiere cierta idea de los motivos propios de su madre y de los suyos. “Una vez este es así”, afirma Bowlby, “se han asentado los fundamentos para desarrollar una relación mucho más compleja entre ambos, una relación que doy en llamar una asociación” (Mattinson y Sinclair, 1979; pág. 48).
En general, los niños pequeños parecen jugar y hablar cuando sus madres están presentes. Los niños vinculados de forma segura que saben que existe una base estable a la que regresar si las cosas se ponen difíciles, enfocan las nuevas situaciones con mayor confianza. Por ejemplo, un pequeño puede dejar a su madre sentada en un banco de un parque mientras juega en cualquier sitio a una distancia máxima de ocho metros (Anderson, 1972). De vez en cuando el niño regresará para contar a su madre algo o recibir algún contacto físico antes de volver a escapar. Al niño vinculado de manera insegura le resulta más difícil relajarse, jugar y explorar. Si este niño encuentra dificultades, tiene menos claro que exista una base segura, acogedora, simpática y firme a la que regresar. Gasta la mayor parte de sus energías vigilando con recelo aquello que sucede y no aprendiendo acerca del mundo de las cosas, de las personas y de las relaciones. De este modo, si el recién nacido humano ha de sobrevivir físicamente y ser socialmente competente, le es necesario estar en estrecho contacto y tener acceso a los otros que son capaces de proporcionar tanto protección como experiencias sociales útiles. Quienes tienen a su cuidado al niño pequeño han de ofrecer al niño en desarrollo una combinación de seguridad y estimulación. Si falta lo uno lo otro no basta. Aunque el niño reciba alimento físico y protección, si no experimenta diferentes relaciones consistentes y afectuosas con otras personas que también ofrezcan conversación, interés y comprensión, el niño crecerá físicamente pero no lo hará social, emocional o lingüísticamente. No será capaz de enfrentarse adecuadamente a las exigencias cotidianas de la vida social.
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 10 -
Hasta aquí, el vínculo es un mecanismo biológico que ayuda a asegurar que el pequeño sobrevive hasta alcanzar la calidad de adulto, de modo que pueda, a su vez, tener hijos y perpetuar así la especie. Cuando un niño se siente amenazado, experimenta incerteza, está cansado o se siente incomodado, el nivel de angustia aumenta, especialmente si el niño se encuentra a cierta distancia de sus padres. La angustia activa el comportamiento de vínculo y el niño busca en su figura de vínculo seguridad y alivio. Rutter y Rutter (1993; pág. 114) señalan que incluso cuando un niño es castigado o maltratado por uno de sus padres, existe todavía la inclinación a no separarse y mostrar vinculación hacia esa persona si no hay nadie más accesible. Pérdida y angustia de separación La angustia es en esencia una respuesta evolutiva de carácter adaptativo. Ha de hacerse hincapié también en el vínculo no es lo mismo que la dependencia. En realidad, cuanto más firmemente vinculado se siente un niño, mayor es la confianza y la autonomía que muestra a lo largo de toda la infancia. Cuando nos sentimos angustiados o agotados, tendemos a plantear exigencias particulares en aquellas relaciones que nos resultan importantes. Aunque, por regla general, la frecuencia y la intensidad del comportamiento de vínculo decrece con la edad, todavía desempeña un papel importante a lo largo del ciclo vital, siendo particularmente probable que aparezca cuando nos sentimos agotados, asustados o enfermos. A lo largo de sus escritos, Bowlby (1969; 1973; 1980) ansiaba hacer hincapié en la importancia de la pérdida y separación en la comprensión del dolor, la ira y la depresión. Mientras la pérdida y la separación acrecientan los sentimientos de vulnerabilidad y temor, la aflicción exige expresión y reconocimiento. Siempre que se rompe o se malogra una relación amorosa, experimentamos angustia y aflicción de separación (Bowlby, 1973). La forma en que las otras personas reaccionan ante aquellos que han experimentado una pérdida es importante para el éxito del proceso de duelo. Cualquier interrupción en una relación significativa se experimenta como una pérdida. Lo vemos en su forma más simple y tal vez más directa en los niños pequeños que son separados de la persona principal que les cuida. En sus estudios con James Robertson, Bowlby observó los efectos de la separación temporal en niños pequeños que eran ingresados en el hospital o estaban internados durante la educación preescolar. La investigación se llevó a cabo en los días en los que los niños hospitalizados no veían a sus padres y eran atendidos por enfermeras. Los investigadores reconocieron tres fases en las relaciones del niño ante la separación: a) protesta, b) abandono y c) indiferencia. La separación inmediata de los padres se traducía en un llanto inconsolable. Había, en primer lugar, un desasosiego general con regresión a comportamientos más infantiles, incluyendo la pérdida de control sobre la vejiga. A esto seguía luego una fase de apatía e indiferencia donde le niño pequeño no mostraba tener ningún interés por nada ni por nadie. La etapa final, tras unos pocos días o al cabo de algunas semanas, atestiguaba vierta consolidación, recuperación y una vuelta
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 11 -
a jugar aunque las relaciones seguían siendo superficiales y carentes de compromiso. Durante la reunión con sus padres, los niños mostraban una combinación de extremo apego, llanto, enojo e incluso rechazo transitorio en el cual el padre o la madre eran ignorados. Si el período de hospitalización no era demasiado largo, estos efectos no se prolongaban y el niño volvía a niveles normales de comportamiento. Esta serie de separación y pérdida fue considerada como el corolario directo del comportamiento de vínculo. La pérdida de una figura de vínculo representa un doble golpe. Al haber perdido a la madre, o a la persona que le cuida, el niño se siente inseguro. En general, el hecho de sentirse inseguro activa el comportamiento de vínculo y un retorno a la figura de vínculo, la cual en cambio no es, desde luego, asequible. Se trata de una experiencia particularmente dolorosa. La combinación de la separación respecto a la figura clave de vínculo y una pérdida de atención cariñosa personalizada en la separación produce el mayor trastorno. (Rutter y Rutter, 1993; pág. 127). Si se recuerda que la personalidad del niño pequeño y el sentido del yo surge de las relaciones, se apreciará que cualquier interrupción de esa relación no es simplemente tan sólo una pérdida sino una amenaza a la integridad del yo. Fraiberg describe la personalidad del niño como esencialmente una interpersonalidad: “Por consiguiente cuando se rompe este vínculo, se pone en peligro la estructura misma de la personalidad” (citado en Fahlberg, 1991; pág. 143). Esto tiene consecuencias de primera magnitud para los niños que son puestos al cuidado de nuevas personas, incluyendo entre ellas a los padres adoptivos o a la crianza. Les es necesario comprender que tratan con una personalidad joven que todavía estaba en el proceso de formarse en el seno de aquella relación de vínculo ahora interrumpida. Peter había vivido felizmente con su abuela materna durante tres años. Su madre entonces se casó, reasumió el cuidado de Peter y tuvo otro bebé. Las relaciones entre Peter, su madre y su padrastro se deterioraron, y cuando tenía cinco años, ya se había vuelto violento, especialmente respecto a su hermanastro, y también era difícil de tratar. En su hogar de crianza su comportamiento demostró ser muy absorbente. Hacía trizas su ropa y destruía sus juguetes. Continuamente desafiaba a sus padres, haciendo justo lo contrario de lo que se le pedía. Hacía cosas tan peligrosas como subirse a una pared muy alta e intentar caminar por ella. Se negaba a comer a las horas convenidas, pero luego saqueaba la nevera y devoraba cualquier cosa que podía encontrar. “Es un niño muy colérico”, hizo notar la experta madre de crianza, “lo que no es ninguna sorpresa. Al finalizar el día estamos ambos agotados y así vamos”. Pronto se reconoció que las experiencias de pérdida y desaparición están presentes a lo largo de todo el ciclo de la vida (Parkes, 1986). “El duelo”, afirma Fahlberg (1991; pág. 141), “es el proceso a través del cual uno pasa con el propósito de recuperarse de una pérdida”. Siempre que perdemos a alguien o algo muy importante para nosotros, padecemos angustia de separación y nos sentimos obligados a pasar por la siguiente serie de reacciones normales de aflicción que van asociadas con la pérdida:
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 12 -
1. Insensibilidad, postración e incredulidad. 2. Angustia, búsqueda, dolor, tensión y desdicha. 3. Enojo, resentimiento y, en algunos casos, culpa. 4. Desorganización, desesperación, depresión y abandono. 5. Adaptación, reorganización y, si todo va bien, resolución.
La investigación también muestra que nuestras experiencias pasadas de pérdida juntamente con la cualidad de nuestras relaciones actuales pueden tener un efecto importante en lo bien que soportamos la aflicción y nos adaptamos, a nivel práctico, a nuestra pérdida. El ejemplo de mujeres que han renunciado a sus bebés dándolos en adopción ilustra muchas de las reacciones acusadas que las personas experimentan cuando se enfrentan a una pérdida significativa (Howe y otros; 1992). La mayoría de las mujeres refieren la existencia de considerables problemas a la hora de adaptarse a la adopción de su bebé. Transcurridos veinte o treinta años todavía describen los sentimientos del dolor y enojo. El día del nacimiento del bebé o el hecho de tener otro bebé podían fácilmente desencadenar todos aquellos viejos sentimientos de daño y desesperación.
La depresión afectaba a muchas de las madres. Su pena seguía irresuelta. Sólo si podían hablar abiertamente acerca de la experiencia y se les reconocía y aceptaba su dolor, eran capaces de completar el proceso de duelo. Sin embargo, la mayoría de las madres sentían la existencia de una “conspiración de silencio” –tener un bebé como madre soltera y darlo en adopción era algo de lo cual a las demás (padres, profesionales y amigos) les resulta difícil hablar-. Los siguientes ejemplos ilustran algunos de los sentimientos que experimentaros las madres cuando intentaron adaptarse a la pérdida del bebé que fue entonces adoptado. Todas las citas proceden de Howe, Sawbridge y Hinings (1992), salvo mención contraria: 1. Postración y sentimientos inmediatos de pérdida “Entregué al niño, y perdí el conocimiento, eso fue lo que pasó”. “Me encontraba en un estado terrible, no podía trabajar bien, fue un milagro que me mantuviera en mi puesto. No podía concentrarme en nada.” “¡Fue horrible! No pude dormir ni una sola noche... durante semanas y semanas quise llorar, llorar y llorar... Nada podía hacer de nuevo tanto daño.” 2. Ansia, búsqueda y desdicha “Me encontré mirando a los bebés que pasaban por la calle queriendo todo el tiempo saber si era mi hija.” “No podía ver la televisión porque los anuncios mostraban niños felices y fuertes en cualquier momento. No podía abrir una revista sin acabar mirando con ojos miopes a los bebés... Empecé a seguir a un bebé por el centro comercial y pensando que se trataba de mi bebé... Entonces vi a otro y empecé a seguirle. Todo el tiempo estaba a punto de colapso” (Inglis, 1984; pág. 99). 3. Enojo y sentimientos tanto de desesperación como de impotencia
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 13 -
“Pero tras un momento en lugar de llorar parecía que me iba a poner a gritar. Estaba tan fuera de mi, tan enojada, saber que me sucedió a mí, que otras personas habían decidido que mi bebé se daría en adopción.” “Recuerdo el odio que sentía por la madre adoptiva... Era realmente simpática, pero solía pensar “esa estéril bruja me ha quitado a mi bebé”.” 4. Culpa “Creo que tenía diecisiete años, pero empecé a pensar si tal vez debiera haber intentado lo más difícil. No podía pagar un piso, todo eran obstáculos. Sencillamente no hubiera sido capaz de arreglármelas, aunque me gustaría saber si podría haberlo logrado. Pero te quedas con un maldito montón de culpa.” “Todavía me siento muy culpable; me deshice de mi propio bebé. Sé que era muy joven y que había muchas y muy buenas razones pero parece que es la peor cosa que puedes hacer.” 5. Depresión, desesperación y aflicción irresuelta
“Ahora tiene doce años y apenas pasa un día sin que piense en ella. Puedo llegar a sentirme muy deprimida.” “Todavía siento como si hubiera perdido una parte de mí. Me siento incompleta.”
Sentimientos similares son referidos por todos aquellos que padecen una pérdida. Viudas, amantes abandonados y padres de niños que han muerto describen la postración, el dolor, la angustia y la desesperación que aflige al desconsolado. El luto, la aflicción por la muerte de un ser querido, considerado como una experiencia de separación irreversible, es en la actualidad un fenómeno plenamente documentado. Comprender el proceso de luto ha arrojado una considerable luz sobre una amplia gama de experiencias de pérdida (Parkes, 1986). Cualquier pérdida importante activa los sentimientos de angustia que, a su vez, tienen sus orígenes en el comportamiento de vínculo y en nuestra necesidad de encontrar entornos seguros y respuestas afectuosas. Pero cuando la propia relación de vínculo se encuentra amenazada (o se pierde), la angustia es peculiarmente intensa y muy difícil de tratar porque ya no se dispone de una base segura. Experiencia de vínculo y cualidad de las relaciones sociales Los sentimientos de angustia inevitablemente se enredan con otra dimensión de las relaciones que tenemos con otras personas. Nuestra toma de conciencia de los estados emocionales nos empuja a tener relaciones con los demás. Incluso en nuestras más tempranas relaciones, hemos de reconocer no sólo nuestros propios pensamientos y sentimientos, sino también aquellos de la persona a la que estamos vinculados. Si el vínculo ha de proporcionar un refugio seguro, resulta importante que el niño pequeño aprenda a leer el estado psicológico de los demás de un modo tan acertado como sea posible. Pero llegados a este punto nos encontramos con uno de aquellos estreñimientos que tan a menudo caracterizan al desarrollo de la personalidad humana y su formación en el seno de las relaciones sociales.
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 14 -
A fin de que los niños: a) sena capaces de dominar sus sentimientos y no ser superados por ellos, y b) de desarrollar estructuras cognitivas que les permitan comprender y tratar su propia experiencia, necesitan tener relaciones de buena calidad. Este tipo de relaciones deben proporcionar estructuras que sean consistentes, efectivas y buenas a la hora de organizar la experiencia. Si, en las relaciones parentales, los niños pueden aprender a controlar, regular e interpretar los pensamientos y sentimientos, tanto los suyos propios como los de otros, entonces están asentando las estructuras mentales que estarán lo suficientemente bien organizadas y serán lo bastante coherentes como para ayudarles a enfrentarse a las exigencias crecientes de la vida social. Por otro lado, si las relaciones de vínculo no proporcionan estructuras que permitan al niño enfrentarse a las exigencias emocionales presentes o ser capaz de manejar experiencias sociales futuras, se incurre en un cierto círculo vicioso. Cuando los niños se sienten angustiados y agotados, el comportamiento de vínculo se acrecienta. Los niños que experimentan relaciones de vínculo de las que no pueden fiarse y que son desorganizadas, no aprenden el modo de enfrentarse a la angustia y a la aflicción, ni tampoco a interpretar muy bien las relaciones sociales. Quienes no aprenden a interpretar lo mejor posible las relaciones sociales, serán quienes con mayor probabilidad experimentarán sentimientos de angustia y aflicción. Y así el círculo se cierra y el ciclo continúa su espiral descendente. El reconocimiento de que los niños han de manejar relaciones sociales más allá del vínculo nos lleva al mundo de los otros y de las nuevas relaciones sociales –con hermanos y hermanas, abuelos y maestros, con la familia y los amigos-. No puede sorprendernos si señalamos, por ejemplo, que en situaciones distendidas los niños pequeños prefieren la novedad y los estímulos de jugar con iguales a sentarse junto a sus padres. Y grupos culturales diferentes esperan cosas diferentes del desarrollo de sus niños pequeños. Por ejemplo, las madres en las sociedades polinésicas son fácilmente accesibles, sensibles e indulgentes con sus pequeños al menos hasta la edad de dos años, edad a partir de la cual se espera de los niños que salgan a un mundo social más amplio. En algunas sociedades agrícolas del África oriental, son los hermanos mayores y las tías jóvenes quienes se ocupan de los niños a partir de una edad cercana a los doce meses. Ayudan a socializar al pequeño y le ayudan a ser socialmente competente (referido en Leiderman, 1989; pág. 167). Dunn (1993; pág. 46) describe diversos fragmentos de investigación incluyendo los suyos propios, en los que existen claras pruebas de que los hermanos pueden acabar vinculados entre sí. Muestran todas las respuestas dirigidas a sus hermanos o hermanas mayores que, otros niños pequeños vinculados de manera segura, normalmente dirigen a su madre. Hay deleite y felicidad cuando una hermana regresa. Un hermano mayor puede actuar como una base segura a partir de la cual emprende la exploración. Hay tristeza cuando los niños mayores de la familia están ausentes. Respuestas del bebé
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 15 -
Los seres humanos nacen con la capacidad de relacionarse. El vínculo se desarrolla como una consecuencia de la sensibilidad de los padre a la tendencia innata del pequeño a buscar proximidad y a relacionarse (Rutter, 1980; pág. 275). Al final de su primer año de vida, la mayoría de los niños han desarrollado un fuerte vínculo, por lo general con un o de los padres o con ambos. Si se les separa de ellos durante breves períodos de tiempo, se sienten temporalmente afligidos. Siguiendo a Stern (1987), un bebé empieza a experimentar una sensación de yo emergente desde el momento mismo de nacer. El bebé está programado para interactuar con otros seres humanos y para sentir interés por ellos. Incluso con sólo diez semanas de vida, un bebé no sólo preferirá el rostro de su madre sino que será sensible a cualquier expresión de emoción por parte de ella. Los bebés muestran felicidad e interés cuando sus madres sonríen. Cuando está enojada, los bebés muestran congoja, enojo o una expresión de sobresalto glacial. A medida que el pequeño ser humano madura, llega a ser un experto a la hora de hacer discriminaciones perceptivas. Existe una preferencia creciente por las cosas que son visualmente complejas e interesantes, cosas que se mueven en lugar de permanecer quietas, y objetos que tienen profundidad e interés. A partir de la edad de tres meses existe una preferencia inequívoca por el rostro humano por encima de todas las demás clases de objetos. En cuanto al sonido, también existe una creciente preferencia por la voz y el habla humanas. El bebé responderá balbuceando de un modo “conversacional”. A la edad de tres meses, un bebé será capaz de diferenciar a su madre del resto de personas. La capacidad de discriminar a favor de una persona particular es algo claramente importante si el comportamiento del vínculo se ha de dirigir de manera acertada a la persona con mayor probabilidad de proporcionar seguridad y alivio. Entre los dos y los seis meses, “los pequeños sienten que ellos y la madre están bastante separados físicamente, son agente diferentes, tienen experiencias afectivas diferentes, y tienen historias separadas”. (Stern, 1987; pág. 27). Estudios llevados a cabo por Fouts y Atlas (1979) señalaron que mientras los pequeños encuentran que el rostro de su madre es gratificante, a la edad de seis meses los rostros de los extraños se experimentan como neutrales y, a la edad de nueve meses, se consideran negativos. A la edad de nueve meses, por consiguiente, las sustituciones en cuanto a la persona que se cuida del pequeño son más difíciles de negociar. Emde (1989; págs. 42-43) se refiere a estas transformaciones que tienen lugar en el primer año de vida como “el despertar de la sociabilidad” que se produce entre los dos y los tres meses, y el “comienzo del vínculo fijo” que aparece entre los siete y los nueve meses. “Estos cambios”, prosigue la autora, “inauguran nuevos niveles de organización en el mundo social de la experiencia del pequeño en términos de qué es exigido, qué es gratificante, qué es esperable y qué es correspondido”. Estas etapas en el proceso de maduración atestiguan la capacidad creciente del niño, no sólo para reconocer a su madre o a la figura de vínculo, sino también para empezar a “interpretarla”; para desarrollar un “modelo operativo”
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 16 -
de su madre de modo que sus acciones, sentimientos e intenciones puedan ser leídos y anticipados. Esto señala el principio de la comprensión social, tan importante si el niño ha de convertirse en un ser socialmente competente. Esta comprensión entre la madre y el hijo redunda en interacciones escalonadas, coordinadas y mutuamente satisfactorias. Respuestas de la madre Bowlby (1988; pág. 4) creía que los padres tienen una fuerte predisposición biológica a interactuar con su descendencia. Hay elementos propios del cuidado de los hijos, tanto por parte del padre como por parte de la madre, que están preprogramados. En asuntos que conciernen a sus hijos, se producen sentimientos acusados en los padres. Sin embargo, la cualidad y la efectividad de los propios instintos de educación pueden modificarse a través de sus propias experiencias de desarrollo. El modo en que las propias madres fueron criadas afecta al modo en que responden a sus propios hijos. Las tensiones de la paternidad tal vez sean particularmente difíciles de manejar para quienes recibieron de sus padres un cuidado de pobre calidad. Es otro ejemplo más de cómo los genes y la experiencia pueden interactuar en una dinámica compleja, haciendo que sea imposible sostener cualquier distinción clara entre naturaleza y educación. La “sensibilidad materna” viene definida por Ainsworth (1973) como la capacidad y la voluntad que tiene la madre de ver e interpretar el comportamiento y los estados emocionales de su bebé desde el punto de vista del pequeño y los estados emocionales de su bebé desde le punto de vista del pequeño y responder de un modo apropiado. Las madres sensibles pronto reconocerán y reaccionarán a las señales sociales de su bebé. Las sonrisas y los balbuceos así como el llanto atraerán el interés y la atención de los padres. La madre sensible empieza a regular su comportamiento de modo que coordine y se engrane con el de su hijo. Sus movimientos son más lentos; la voz es suave y entonada en una nota más alta. Cuando las respuestas de la madre empieza a acompasarse exactamente con las del bebé, se produce una suerte de diálogo dando a ambos participantes un considerable placer. Abrazarse, hablar y prestar atención, todo ello ayuda a tranquilizar la aflicción de un pequeño. Todas estas cosas ayudan a construir una fuerte relación entre uno de los padres y el bebé. A la edad de tres meses, los bebés sonríen más a menudo a sus madres que a extraños. La cualidad de la interacción entre madre e hijo Los estudios de madre y bebés ponen en claro que su relación es en gran medida un asunto que se mueve en dos sentidos. Los bebés, al igual que sus madres, muestran características individuales y temperamentales que influyen en la dinámica en desarrollo de la relación. Los bebés son participantes activos en la relación y no meros receptores pasivos de nuevas experiencias. A partir de la edad de siete u ocho meses, los bebés reconocen que los demás tienen mentes y experiencias subjetivas. Estas otras personas son también autores de sus propias acciones. Esta comprensión inaugura tanto un sentido más amplio
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 17 -
del yo como la noción de que existe un dominio de intersubjetividad en el que las personas pueden relacionarse. (Stern, 1987; pág. 27). Madres y bebés están alerta de qué hace cada uno y adapta en consonancia su comportamiento. Existe una “sincronía comportamental” en la que los “pequeños y los padres engranan sus comportamientos en intercambios mutuos delicadamente regulados durante la interacción social” (Emde, 1989; pág. 39). Existe un interés recíproco por los pensamientos y los sentimientos del otro. Ésta es la base para formar una buena relación. El efecto de esta interacción mutua “es hacer que el niño y la madre estén muy próximos y mantenerlos así, de ahí el término inclusivo “comportamiento de vínculo” (Bowlby, 1991b; pág. 304). Cuando las dos partes están interesadas en el estado mental del otro y son conscientes del mismo, y cuando están preparadas para reconocer y respetar esa condición, tenemos los ingredientes necesarios de una relación abierta, efectiva y acertada. Una apreciación del punto de vista del estado mental de la otra persona alienta la empatía y la reciprocidad, la cooperación y la estima. La comprensión mutua fomenta una buena comunicación entre madre e hijo. El niño no sólo se siente seguro y valorado cuando es comprendido, también experimenta el tipo de estabilidad y consistencia que le permite desarrollar un sentido coherente del yo y modelos operativos bien fundados de los demás. Todo ello ayuda a promover una comprensión social y acrecienta, además, el sentido del bienestar, de la seguridad y de la eficacia que tiene el niño. Los primeros observadores de los niños y su desarrollo suponían que era la estrecha proximidad entre la madre y el hijo, producida por la necesidad de cuidado físico y la preocupación esencial del niño por el alimento, lo que conducía a la vinculación y al vínculo. Pero las pruebas no apoyan este enfoque. Ni el cuidado físico ni la cantidad de tiempo que se dedica al niño producirán, por sí mismos, vinculación (Ainsworth, 1973; Bowlby, 1969). La cualidad de la interacción tiene una importancia crítica. Si se ha de formar una relación de vínculo, la persona que cuida tiene que estar disponible constantemente y sin fallar. Estas relaciones de atención y cuidado muestran afecto, sensibilidad y consistencia. Los padres que muestran interés por su hijo, que pueden leer sus señales acertadamente y con sensibilidad, que están alerta y son conscientes de qué sucede en la relación y que ofrecen alivio y respuestas consistentes en momentos de aflicción se convertirán en la figura de vínculo de ese niño. En esas relaciones, la interacción y el diálogo son recíprocos. Los padres hablan con sus hijos; están interesados en lo que hacen; valoran y disfrutan de sus progresos y logros. Hay diversión, estimulación y excitación, seguridad y satisfacción, reconocimiento y validación, diálogo y armonía. Así, por ejemplo, si un bebé muestra interés espontáneo por un juguete, una madre sensible mirará en la misma dirección que su pequeño para reconocer y compartir el objeto de interés. Puede que empiece a hablar acerca del juguete y de ese modo tome parte en el diálogo. Tales respuestas, y la relación en cuyo seno se producen, con una fuente de estímulo y satisfacción para el bebé. “Los pequeños seres humanos”, señala Bowlby (1988; pág. 9), “están programados para desarrollarse de un modo socialmente
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 18 -
cooperativo; que lo hagan o no depende en gran medida de cómo sena tratados”. Bretherton (1991; pág. 27) define la teoría del vínculo en su sentido más amplio, considerándola “una teoría de las relaciones interpersonales”. Dunn, y muchos otros psicólogos del desarrollo, amplían la importancia de las relaciones en la infancia temprana más allá de un vínculo único, simple y seguro con la figura de uno de los padres. Aunque la seguridad es un rasgo inmensamente importante de las experiencias de relación de los niños pequeños, existen otros elementos que tienen consecuencias de primera línea para su desarrollo social. Las madres y los niños pueden comunicarse acerca de los sentimientos. Según Sroufe (1989b; pág. 118), la comunicación es un producto lógico del vínculo porque se basa en el hecho de que dos personas comparten un foco de atención en el que también se comparten la comprensión y el significado. Puede que comparta el humor (un rasgo esencial de las relaciones íntimas adultas, nos recuerda Dunn). Pueden apreciar la mutua sinceridad acerca de pensamientos y sentimientos. Y los niños pueden ejercer control en la relación en igual medida que los padres. “Todos estos rasgos se consideran importantes en las relaciones adultas: ¿tal vez pudieran ser importante también en las relaciones entre niños pequeños y sus padres?”, se pregunta Dunn (1993; pág. 21) La cualidad de la interacción también se extiende al desarrollo del lenguaje. No es la concurrencia y el ruido del entorno lingüístico lo que en sí mismo estimula y conduce a la adquisición de fuertes habilidades verbales y lingüísticas. En realidad, los niños pequeños en familias grandes y ruidosas en las que los niños disfrutan de una interacción con los padres comparativamente menos, a menudo van por detrás en su desarrollo del lenguaje en comparación con niños que viven en familias menores. Más bien, es la cualidad de la interacción verbal entre uno de los padre y el hijo lo que afecta la capacidad lingüística. “La necesidad que se tiene no es de ruido ni de bombardeo del hablar dirigido al niño”, escribe Rutter y Rutter (1993; pág. 223), “sino más bien de interés, de interacciones recíprocas y comunicaciones con ellos.” A medida que la relación se desarrolla, tanto el bebé como la madre siguen adaptando sus respuestas entre sí. Richards describe el crecimiento de la intersubjetividad como una secuencia en evolución de comprensión mutua:
Una de las primeras cosas que se requieren en la comunicación social es el hecho de estar seguros de que nuestra pareja nos presta realmente atención y participa con nosotros en la comunicación. ¿Me oyen? ¿Ven lo que veo? ¿Ven lo que quiero decir? Ciertamente este grado de intersubjetividad no se halla presente en el recién nacido y su desarrollo llevará muchos meses. Pero en cuestión de semanas a partir del nacimiento se pueden observar sus orígenes. Existen largas secuencias de interacción en las que se elaboran los primeros y toscos lazos de intersubjetividad. El pequeño examina el rostro de la persona que le cuida. Quien le cuida mira a los ojos del pequeño, una sonrisa se dibuja en su rostro. El adulto responde con un saludo vocal y una sonrisa. Existe un reconocimiento social mutuo. El “significado” de este intercambio no depende simplemente de las pautas de acción empleadas por ambos participantes. Cada uno tiene que adecuar su secuencia de acciones a la del otro; si esto no se hace, el intercambio bien puede que acabe careciendo de sentido. Un medio importante de conocer que un mensaje nos está dirigido es que sigue una secuencia alternante con el nuestro (Richards, 1974; pág. 92).
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 19 -
Una relación fuerte, mutuamente disfrutable y gratificante proporciona un conjunto de experiencias importantes para el niño. En el seno de este tipo de relaciones se forman nuestra personalidad y nuestro sentido del yo. Nuestra capacidad de comprender a los demás y ser socialmente competentes es un resultado directo de las exigencias planteadas en ese tipo de interacciones tempranas. Cuando la cualidad de la interacción es pobre, la capacidad para comprender a los demás y ser socialmente competentes puede verse gravemente dañada (Bretherton, 1985, citado en Belsky y Nezworski, 1988b). Diferencias temperamentales y el carácter de las relaciones La teoría del vínculo hace hincapié en las cualidades que los padres aportan a la interacción y las une al desarrollo de la personalidad consiguiente del niño. Pero esto es consistente con el tenor mismo de nuestra tesis, según la cual el bebé también trae consigo una gama de características temperamentales, cognitivas y sociales a la relación. Chess y Thomas (1990; pág. 205) identifican tres constelaciones temperamentales:
1. Los temperamentos difíciles integrados por una combinación de abandono, una exageración de expresiones de mal humor, lenta adaptabilidad al cambio y disposición de ánimo negativa.
2. Los temperamentos fáciles comprenden una combinación de capacidad de abordar nuevas situaciones, rápida adaptabilidad, intensa baja o moderada de expresiones de mal humor, y de modo predominante una disposición de ánimo positiva.
3. Los temperamentos lentos a la hora de entusiasmarse comprenden una combinación de una tendencia a renunciar a tomar parte en las nuevas situaciones, lenta adaptabilidad y leve exageración de expresiones de mal humor.
Un bebé “difícil” producirá una relación de cualidad diferente con su madre en comparación con la relación generada por un bebé satisfecho y sensible con la misma figura materna. Los niños con temperamentos difíciles parecen provocar respuestas más negativas por parte de sus padres (Rutter, 1978; Lee y Bates, 1985). Las madres reaccionan de manera diferente a diferentes cualidades presentes en los bebés en la medida en que éstos reaccionan de manera distinta a diferentes cualidades presentes en las madres. Por ejemplo, una serie de estudios han descubierto que existe un componente genético significante en la afectuosidad y la sustentación que dan los padres (Plomin y Bergeman, 1991). Esto explica en parte por qué los hermanos experimentan diferentes clases de relación con sus padres; las diferencias inherentes producen dinámicas interactivas diferentes. La interacción entre, pongamos por caso, una madre naturalmente afectiva y sensible, y un bebé malhumorado e irritable se desarrollará según líneas bastante diferentes del tipo de relación generada entre una madre activa y metódica y un bebé tímido y tranquilo (véanse, por ejemplo, Hinde, 1982; Kagan, 1989). Bowlby (1991b; pág. 311) también cree que las características temperamentales se pueden modificar bajo las influencias medioambientales de carácter social. Escribe sobre los estudios que describen cómo bebés
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 20 -
difíciles pueden convertirse en pequeños felices y fáciles a través de una maternidad sensible, y cómo los recién nacidos plácidos pueden convertirse en bebés angustiosos, en pequeños malhumorados y difíciles a través de un cuidado insensible o rechazante. Kagan (1989) y sus colaboradores han sostenido con fuerza que existe una base biológica para la timidez, la irritabilidad, el abandono y la sociabilidad. La investigación reciente también afirma que se han identificado genes para cosas tales como la timidez y la irritabilidad que continúan explicando las diferencias individuales en la infancia a lo largo de la vida adulta (Daniels y Plomin, 1985; pág. 121; Fox, 1994). Y en sus estudios cabales y minuciosos de los gemelos y de la adopción, Plomin (1986) ha consolidado que la introversión neurótica (afectividad negativa) y la extroversión (afectividad positiva) se encuentran entre los rasgos individuales más heredables. El desarrollo de la competencia social Ainsworth (1973) fue uno de los primeros en mostrar que existía un lazo entre la sensibilidad de la persona que cuida al pequeño y el desarrollo social posterior del niño. Demostró que los bebés cuyas madres reaccionaban con sensibilidad, prontitud y acierto a sus señales gritaban menos en casa, eran exploradores más confiados de las situaciones físicas y sociales, y en general se comportaban bien si se les comparaba con bebés vinculados de un modo más inseguro. Los pequeños vinculados de manera segura mostraban mayor independencia en la primera infancia. A la edad de un año, los bebés que habían gozado de vínculos seguros aparecen como participantes activos, confiados y efectivos en sus relaciones con las figuras familiares. McHale, Crouter y sus colegas (citados en Dunn, 1993; págs. 21-22) evaluaron el grado de reciprocidad y mutualidad entre padres e hijos en edad escolar. Las medidas incluían cosas tales como: cuánto tiempo pasaban juntos padres e hijos, y qué hacían (jugar, trabajar, etc.). Los estudios pusieron de manifiesto que los niños que se consideraban a sí mismos competentes y tenían una sensación de autovalía habían probablemente tenido relaciones con sus padres que estaban acusadamente caracterizadas por sentimientos de afecto e implicación mutuos. En realidad, la capacidad y preparación de los padres para dar continuidad al afecto, al interés y a la implicación con sus hijos, en cualquier edad, parece estar altamente correlacionada con personalidades bien adaptadas que fácilmente son capaces de enfrentarse a las exigencias normales de la vida social cotidiana. La revisión por parte de Sroufe (1989ª: págs. 86-87) de la bibliografía de investigación muestra cómo el niño vinculado de manera segura y bien integrado crece en competencia social. Hacia la época en que tienen dos o tres años, los niños vinculados de manera segura son más entusiastas, simpáticos y resuelven los problemas más seguros de sí mismos que los niños diagnosticados como vinculados de modo inseguro. Son capaces de ceñirse a tareas y proseguir metas con tenacidad y resolución. Existen buenas pruebas de que los niños que tienen éxito a la hora de realizar tareas establecen autoconceptos más positivos. Los niños firmemente vinculados son más
La teoría del vínculo y las relaciones sociales David Howe
- 21 -
sociables con los adultos, más competentes con sus iguales. A la edad de cinco años, en una prueba meramente instrumental, los maestros empiezan a puntuar a los niños vinculados de forma segura como más independientes e ingeniosos que sus equivalentes inseguros. En el aula, los niños vinculados de forma segura son menos propensos a necesitar el contacto físico o a buscar la atención mediante un comportamiento negativo, aunque cumplimentan a los maestros y los utilizan más apropiadamente como un recurso. En general, los niños seguros perciban a las otras personas más accesibles, potencialmente provechosas y útiles. Valía y estima de uno mismo Experimentar el yo como potente y querido está estrechamente enlazado con experimentar el yo como valioso. Los niños vinculados de forma segura se enfrentan mejor a la dificultad y a la frustración; sostienen estrategias de resolución de problemas durante períodos más largos que los niños considerados inseguros. Comparados con los niños vinculados de manera angustiada, los niños vinculados de forma segura parecen tener una más alta estima de sí mismos y niveles más bajos de angustia. Juegan con mayor frecuencia de un modo amistoso y positivo con sus compañeros. Son más propensos a iniciar el juego y la interacción. Son jerarquizados en una posición social más alta, tienen más amigos y son capaces de relaciones más profundas y de empatía social. Por ejemplo, Park y Waters (1989) estudiaron a niños de cuatro años que tenían un “buen amigo”. Si ambos estaban vinculados de forma segura a sus madres, su relación probablemente había de ser más armoniosa, responsable y menos controladora que las amistades en las que participaban niños vinculados de modo inseguro. Los amigos vinculados de forma segura resolvían los conflictos mediante una negociación pacífica y compartían los juguetes de un modo justo y equitativo. Conclusión Así pues, parece que las características de las relaciones tempranas pasan de ser paradigmáticas para el carácter y el comportamiento de relaciones sociales posteriores con compañeros y adultos. “Partiendo de una historia de sensibilidad empática”, prosigue Sroufe (1989ª; pág. 89), “Los niños vinculados de forma segura han internalizado la capacidad de empatía y la disposición de ser empáticos. Aquello que caracteriza su primera relación se ha convertido en parte del núcleo de su yo”.




























![Diapositivas relaciones interpersonales pptx [Reparado]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331cf4ff008040551042ac9/diapositivas-relaciones-interpersonales-pptx-reparado.jpg)