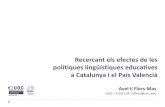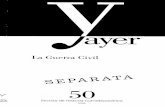La socialdemocracia en crisis (El País)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La socialdemocracia en crisis (El País)
La socialdemocracia en crisis
El 25 de marzo de 2012, EL PAÍS inició con un reportaje de Soledad Gallego-Díaz una reflexión sobre el futuro de la socialdemocracia. Una serie de
artículos han alimentado el debate desde entonces
EL PAÍS
¿Hay futuro para la democracia? Así se titulaba el reportaje con elque EL PAÍS iniciaba una reflexión profunda sobre este asunto. Enel horizonte estaban entonces las elecciones presidencialesfrancesas, que ganó finalmente el socialista François Hollande. Másallá, se vislumbra la recuperación de los socialdemócratasalemanes, que en 2013 tienen una cita con la historia y las urnas ylas elecciones europeas de 2014, para las cuales esta corrientepolítica europea quiere presentar un solo candidato.
Son muchas las voces autorizadas que han alimentado este debatedesde entonces, lo que ha ido conformando una serie para lareflexión no solo de la izquierda, también del futuro de Europatras una crisis que se inició barriendo del mapa a los gobiernossocialdemócratas, pero que ahora amenaza también a losconservadores y a sus fracasadas recetas de austeridad al ultranza.
1
TODOS LOS ARTÍCULOS DE LA SERIE
Sumario
¿Hay futuro para la socialdemocracia? 03
La recuperación de la política 08
La opinión pública de la izquierda 11
El desplome de la socialdemocracia alemana 14
El centrifugado del centro-izquierda 16
Un problema de impotencia 19
Después de la Tercera Vía 21
Por una Tercera Vía 2.0 25
Hacia una Europa socialdemócrata e inclusiva 28
Refundar Europa desde la solidaridad 32
¿Una cuarta vía para la socialdemocracia? 35
La socialdemocracia en su laberinto 39
Pecados de modernidad de un izquierda inorgánica 42
Redención socialdemócrata 44
El declive del ciclo socialdemócrata 46
La política económica de la inseguridad 50
2
La socialdemocracia y el proyecto europeo 53
Dos decálogos y una esperanza 56
¿Hay futuro para lasocialdemocracia?
Si el SPD remonta puede vislumbrarse un renacimiento. ¿Cuál? El debate sobreel papel de la socialdemocracia está en ebullición
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ
François Hollande a la izquierda y Sigman Gabriel el pasado marzo. / BENOITTESSIER (REUTERS)
La socialdemocracia europea, que pagó la crisis económica yfinanciera de 2008 mucho más duramente que la derecha, se preparapara unos meses decisivos. Las elecciones presidenciales francesasdel próximo abril serán la primera prueba importante, pero donde sejuega el futuro, donde se centra toda la atención —y la tensión— es
3
en las elecciones alemanas de 2013. Si el histórico SPD no lograrasuperar los catastróficos resultados de 2009 y no pudiera formarGobierno, aunque sea en coalición, los sueños de los otros partidosde impulsar en la Unión Europea un cierto cambio de política y depromover un renacimiento de la izquierda democrática sufrirían unduro golpe. Una victoria de François Hollande sería acogida conalborozo, como una posible señal de cambio de tendencia o como unainyección de ánimo, pero solo el regreso al poder de lossocialdemócratas alemanes, mucho más influyentes en la izquierdaeuropea, representaría el fin de la travesía del desierto.
La socialdemocracia está en ebullición en casi toda Europa.Proliferan los think tanks, las fundaciones, los blogs y los grupos dedebate en los que se intenta poner en marcha programas einiciativas y donde, sobre todo, se aspira a recuperar el optimismoe identificar los más pequeños “brotes verdes” de su ideología. Ladebacle de los últimos años fue tan imponente (perdieron elGobierno en prácticamente todos los países en los que tenían elpoder, desde Suecia a Grecia, pasando por Alemania, Francia, Españay Reino Unido) que lo primero es convencerse ellos mismos de que eldeclive no es algo definitivo. El Proceso de Ámsterdam, The NextLeft, The Good Society son solo algunos de esos centros dediscusión, que se van extendiendo por toda la UE, incluida España,donde, además de la Fundación Ideas, que dirige Carlos Mulas, hanempezado a aparecer otros foros más pequeños. Un grupo de 25jóvenes militantes y simpatizantes del PSOE acaba de lanzar, enmedio de la dramática campaña electoral andaluza, un blog quequiere alimentar el debate.
Lo primero es animarse, pero lo segundo es lograr que el electoradocomience a pensar que la derecha no es tan buena gestora de crisiscomo se cree. “Angela Merkel y Nicolas Sarkozy no llegaron al podercomo reformadores neoliberales, sino como mejores gestores que lasocialdemocracia. Ahora, los electores se dan cuenta de que nobasta con estar en contra del socialismo. El tiempo está ahora denuestro lado”, asegura a EL PAÍS Pär Nuder, exministro sueco deEconomía y animador del debate en su propio país.
En las elecciones europeas de 2014 presentarán un candidato único ala presidencia de la Comisión
¿Si la socialdemocracia ocupara algún día el Gobierno en la mayoríade los 27 países de la Unión Europea sería capaz de presentar unprograma común? Difícilmente, porque existenfamilias ideológicas,intereses y enfoques diversos. Aun así, los integrantes del PartidoSocialista Europeo anunciaron hace poco una iniciativa sin
4
precedentes: en las próximas elecciones europeas (mayo-junio de2014) presentarán un candidato único a la presidencia de laComisión. Esta vez, aseguran, evitarán el bochorno de laselecciones anteriores, cuando los socialistas británicos,portugueses y españoles apoyaron al candidato de la derecha, JoséManuel Durão Barroso.
Quizás en la próxima campaña europea sea posible que los distintospartidos socialdemócratas elaboren una lista de objetivoscompartidos, aunque prácticamente todos reconocen que la únicamanera de dar un cierto giro a la política de austeridad no esganar las elecciones europeas, sino, sobre todo, lograr que sea elSPD el que pilote la salida de la crisis. Toda la socialdemocraciade la UE examina con atención la agenda europea de sus colegasalemanes. En París y en el sur suenan bien los llamamientos delpresidente del SPD, Sigmar Gabriel, que comparte el liderazgo de supartido con otros dos políticos, Frank-Walter Steinmeier y PeerSteinbruck, a promover “un pacto para el crecimiento”. O su manerade recordar que el SPD nunca ha sido partidario de una economíadirigida por el Estado, pero tampoco de un “capitalismo salvaje”.
Lo que parece bastante claro es que son muy pocos lossocialdemócratas europeos que defienden una “vuelta atrás” y unabandono de lo que se llamó la Tercera Vía, de Tony Blair, o laNeue Mitte, de Gerhard Schröder. “Cada vez que hemos pensado que lasolución estaba en lo que llaman ‘un regreso a los principios’, noshemos quedado veinte años en la oposición”, comenta, con ironía, unexministro socialista español.
“Cada vez que creímos que la solución estaba en un regreso a losprincipios quedamos 20 años en la oposición”
“Yo me considero un socialdemócratarevisionista”, afirma Olaf Cramme,presidente del think tank Policy-Network. “Creo en la ‘misión central’de la socialdemocracia, pero reconozco que es necesario revisar,evaluar continuamente las maneras de conseguir ese objetivoprogresista y, si es necesario, modernizar esos medios”. Lasocialdemocracia, admite, ha fracasado en su objetivo de reducir ladesigualdad, pero “la retórica altisonante y una fe ciega en laredistribución a veces nos ha hecho más mal que bien”. SegúnCramme, reducir la desigualdad requiere “decisiones difíciles y unaaproximación no dogmática” al problema.
Pär Nuder no se siente cómodo con la definición de “revisionista”.“Yo me siento un típico socialdemócrata escandinavo: alguien quecree firmemente en la interdependencia entre el crecimiento
5
económico y el desarrollo, por un lado, y la seguridad social y laigualdad, por otro”. Nuder no confía demasiado en un giro europeo.“Toda la política es local, algo que parecen haber olvidado enEuropa”, afirma. “Los problemas de Europa no se resolverán a nivelsupranacional, sino que cada país debe hacer sus deberes”, añade.
El exministro sueco se muestra irritadísimo con Grecia y con susniveles de corrupción, equiparables a Malawi o Sri Lanka. Y ponecomo ejemplo a Suecia, que se encuentra en mejor situación queotros países de la UE porque su modelo social ha sido modificadopara ser capaz de abordar la globalización. “Debemos construir unagobernanza global para abordar problemas globales, pero las nuevasinstituciones no resolverán la falta de confianza que ahora existeen las instituciones nacionales. La confianza social debe serrecompuesta”, insiste.
Nuder cree que la socialdemocracia ganó la guerra sobre el Estadode bienestar, pero que perdió la batalla sobre cómo manejarlo. “Elparo y una seguridad social debilitada son las principales razonesde la desigualdad y de las brechas sociales. Hablar de igualdad deoportunidades es una mala excusa para no abordar el paro o para nofortalecer la seguridad social”, clama. Su partido acaba de elegircomo nuevo líder a un dirigente del poderoso sindicato del metal,Stefan Lofven, partidario de un enfoque parecido.
La socialdemocracia redistribuye menos de lo que promete, pero losliberales redistribuyen mucho menos
Ernest Stetter, secretario general de laFundation for EuropeanProgressive Studies (FEPS), admite que la familia progresistaeuropea es diversa, con un pluralismo que refleja distintasprocedencias, “así que compartimos valores básicos, pero diferimosen cuanto a la aplicación de las políticas para lograr esosobjetivos”. Para Setter, la Tercera Vía británica fue un intento deadaptar la socialdemocracia para que respondiera a las necesidadesde una sociedad posindustrial, pero quiere “ir más allá declasificaciones estrechas”. “Necesitamos desesperadamente un modelosocial europeo que incorpore una nueva mirada sobre el Estado delbienestar”, asegura.
“El mundo no volverá a ser como era antes de 2008”, mantieneStetter, “pero lo que está en juego ahora es el histórico contratosocial entre el mundo del dinero y el del trabajo, el mundo de untrabajo decente y un cuidado (una seguridad social) asumible”.Según el secretario general de la FES, “no se trata de doblegar alcapitalismo financiero, sino de cambiarlo, y creo que la
6
socialdemocracia está ganando otra vez credibilidad e inspiraciónen ese camino”.
Matt Browne, investigador titular del Center for American Progress,cree que una aproximación “revisionista” de la Tercera Vía es lamás adecuada hoy día. Aunque admite que “hubo una visión demasiadobenevolente de la globalización y quizás se insistió demasiado enadaptar nuestros países para que la gente se beneficiara de esaglobalización, sin insistir lo suficiente en la necesidad deinstituciones globales para manejar esa globalizacióncolectivamente”.
Browne cree que la socialdemocracia sigue siendo demasiado“estatalista” en cuanto a las políticas sociales y achaca a eseproblema la derrota de Gordon Brown y el éxito del conservadorDavid Cameron en Reino Unido. “Los laboristas han estado demasiadopreocupados por hacer cosas para la gente en lugar de habilitar ala gente para hacer esas cosas por ellos mismos”. Quizás por eso,los laboristas británicos de Ed Miliband han lanzado la idea de laGood Society (Buena Sociedad) frente a la Big Society (GranSociedad), el programa con el que ganó Cameron.
“La Big agenda debió ser nuestra”, mantiene Browne, para quien lospartidos ya no lideran a las sociedades, sino que son instrumentosque ayudan a los ciudadanos. “A la socialdemocracia le ha ido malporque ha sido incapaz de crear una agenda post-Tercera Víaconvincente”, concluye. “Aunque la realidad hoy día es que elprograma de austeridad de la derecha no funciona y que es laderecha la que está en crisis. Dejemos de hablar de la supuestaenfermedad de la socialdemocracia”. El neoliberalismo es el que hadescarrilado, por su dependencia excesiva de los serviciosfinancieros.
La agenda socialdemócrata europea habla hoy día más de “capitalismodecente” y de “capitalismo responsable” que de modelos económicosalternativos o de proclamas programáticas. Huye de modelosanteriores, con una defensa a ultranza del papel del Estado. “Encierta forma”, explica Stefan Berger, profesor de historia Europeaen la Universidad de Manchester, “la socialdemocracia se hapresentado como la que mejor podía manejar el capitalismo y la quepodía lograr sociedades más justas y equitativas dentro de esecapitalismo” mediante la redistribución. El problema es que noconsiguen reformular esa visión de cara al futuro, mantiene. Y quehay mucha prisa en conseguir diseñar la nueva estrategia, capaz deatraer el voto de amplios sectores sociales, si realmente laderecha demuestra que no es capaz de encontrar la salida a lacrisis sin un coste social insoportable.
7
Con el “capitalismo desatado”, todos los socialdemócratas creen que seles abren nuevas posibilidades electorales
Los partidos socialdemócratas, como el SPD alemán, los laboristasbritánicos, el PSOE español o el SAP sueco se convirtieron ya hacetiempo en “catch-all parties”, una denominación ya clásica paradefinir ofertas electorales que atraen a votantes de distintas yamplias capas sociales. “Incluso en circunstancias sociales tanalteradas como la actual, la socialdemocracia trata de crearalianzas programáticas entre la clase media preocupada por lasolidaridad, por un lado, y los trabajadores y los másdesfavorecidos de la sociedad, por otro”, mantiene Julian Nida-Rümelin, influyente filosofo alemán, en un trabajo para laFundación Ebert, y eso ha sido compatible hasta ahora con suvoluntad de ser “catch-all parties”.
“No hay ninguna base a la que volver ni principios eternos quecuidar”, escribe el ministro de Asuntos Exteriores australiano, ellaborista Bob Carr. La debacle de Wall Street, asegura, no haprovocado una nueva fe en la socialdemocracia, pero lo cierto esque, en la mayoría de las ocasiones improvisando y casi porintuición, esa socialdemocracia ha logrado frenar las mayoresdesigualdades. “Dejemos de pensar en grandes ideas”, propone, ydediquémonos a resolver los problemas cotidianos de la gente. “Esees un buen camino”.
Stewart Wood, asesor del líder laborista británico, Ed Miliband,defiende también que solo los socialdemócratas tienen los valorespara hacer que el capitalismo se comporte de manera “decente”.“Deberíamos estar orgullosos de actuar como el freno de esosexcesos, de haber peleado por un capitalismo responsable,defendiendo salarios mínimos, inversiones en sanidad y eneducación, servicios públicos eficaces…”. “Tenemos que transmitiroptimismo sobre lo que la política puede conseguir”, asegura.
José María Maravall, destacado sociólogo y exministro socialistaespañol, prepara precisamente un nuevo libro en el que mantiene quela igualdad ha sido la promesa más característica de los programasde los partidos socialdemócratas europeos, la que más beneficioelectoral les ha aportado y que, sin embargo, durante los Gobiernossocialdemócratas la desigualdad no se redujo. Pese a todo, “ladiferencia entre los efectos distributivos de la socialdemocracia yla derecha es muy acusada si se analizan sus años de gobierno”,explica Maravall. “Los Gobiernos de derecha incrementaron mucho lasdiferencias entre el sector más rico y el más pobre. Cuando gobernóla socialdemocracia se atenuó esa desigualdad, aunque la reducción
8
es mucho menos acusada que el incremento que provoca el gobierno dela derecha”. La socialdemocracia redistribuye poco, menos de lo quepromete, pero los liberales redistribuyen mucho menos, demuestranlas estadísticas analizadas.
La respuesta al problema de la desigualdad (que es distinta a ladiscriminación) sigue siendo la mayor dificultad con que tropiezala socialdemocracia, porque se trata de un principio fundamental dela izquierda, pero que está ligado también al principio delcrecimiento económico. La socialdemocracia evade la respuesta a loscambios que deben ser introducidos para luchar contra ladesigualdad porque implica modificar el Estado del bienestar,advierte Maravall. “Igualdad de trato no significa redistribuir”.
Con el “capitalismo desatado”, prácticamente todos los partidossocialdemócratas europeos creen que se les abren nuevasposibilidades electorales. Los cambios a nivel nacional puedenayudar a que la Unión Europea diseñe programas de crecimiento, perola mayoría de los dirigentes socialistas europeos aceptan al mismotiempo que es imprescindible una disciplina fiscal estricta, quepromueva el equilibrio y una reforma del Estado de bienestar. “Unvez más, volveremos a gobernar y lo haremos en momentos en los quehaya que tomar decisiones difíciles”, anuncian los laboristasbritánicos. “La crisis europea es mucho más que un asunto dedéficit y de deudas. Tiene mucho que ver con la falta de confianzasocial”, advierte Pär Nuder.
La recuperación de la políticaNo es la política la que debe adaptarse a la economía, sino ésta a aquélla,
pero no una política cualquiera, sino una imbuida de valores como la justiciay de una nueva comprensión del crecimiento
FERNANDO VALLESPÍN
9
En una entrevista conjunta que François Hollande y Sigmar Gabrieldieron al FAZ y a Libération el pasado 16 de marzo, encontramosalgunas perlas que nos ponen sobre la pista del nuevo discursosocialdemócrata. Lo más reseñable puede que sea esta manifestaciónprogramática que refiere el político alemán: “Mientras que la Sra.Merkel dice que está a favor de una democracia acomodada almercado, nosotros creemos que lo adecuado es justo lo contrario:debemos crear mercados que sean conformes a los dictados de lademocracia”. O, lo que es lo mismo, no es la política la que debeadaptarse a la economía, sino ésta a aquélla. Y, añade Hollande, nouna política cualquiera, sino una imbuida de valores como lajusticia y la honestidad, y asentada sobre una nueva comprensióndel crecimiento, que debe ser solidario y sostenible.
Hasta aquí bien, es difícil no compartir estos principios. Noparece que la crisis de la socialdemocracia se explique, pues,porque sus ideales de siempre se hayan desvanecido y no encuentrenya el eco de antaño. Si hoy no se halla en una situaciónparticularmente boyante no es ya tanto porque el individualismorampante o el irreductible pluralismo de formas de vida hubieransubvertido su clásico discurso de la igualdad y la cohesión social,
10
aunque sin duda lo hayan erosionado. La respuesta está más bien enotro lado, en no haber sabido articular un discurso coherente entorno a los medios adecuados para alcanzarlos. Es lo que Tony Judt,un socialdemócrata convencido, criticaba de ella al referirse a su“irresponsable grandiosidad retórica”, el perseguir grandes fines,pero sin una auténtica vocación para realizarlos. Y, en efecto,aunque su historia como partidos de gobierno ha dejado indudableslogros sociales, no ha podido evitar el desgaste que significa susiempre directa participación en la gestión sistémica, susubordinación a dictados más pragmáticos que utópicos.
Al borrarse la dimensión utópica de sus propuestas e identificarseal sistema de la política establecida, los partidossocialdemócratas están mostrando una gran incapacidad paracanalizar el nuevo activismo político. Esta es una de sus grandesdiferencias respecto a lo que vimos con el fenómeno Obama inicial,que supo integrar en su curiosa coalition of the willing a una heterogéneamasa de grupúsculos, desde el movimiento sindical, pasando por losverdes o las feministas. Es obvio que un partido político europeolo tiene bastante más difícil que un novedoso candidatopresidencial estadounidense, más capaz de generar la adhesión delnuevo pluralismo social a su proyecto. Luego muchos rectificarían,pero en un principio no lo vieron como parte del orden políticoestablecido, mientras que un partido, por muy progresista que sepresente, es, casi por definición, una parte de aquello frente a locual se movilizan. Lo hemos visto en movimientos como el 15-M o entoda la miríada de grupos que buscan refugio en ONGs o en unamiscelánea de organizaciones más o menos laxas de acción política ysocial.
La volatilidad del voto está aquí para quedarse. Nose puede contar ya con el voto identitario
El futuro de la socialdemocracia pasa indefectiblemente por buscarformas de seducir a los representantes de estas nuevassensibilidades políticas y ser capaces a la vez de recuperar losvotos perdidos o idos a la abstención. El hecho que han de afrontarcon urgencia es que ya no tienen la masa de votos cautivos deépocas anteriores. La volatilidad del voto está aquí para quedarsey no se puede contar ya con el voto identitario que sostenía a lasocialdemocracia tradicional. Hoy más que nunca los votos han deganarse, no darse por supuestos. Esto es lo que muchos de estospartidos no han sabido calibrar. Al convertirse en partidosatrápalo-todo consiguieron ir más allá de su grupo de referencia electoral,pero no fueron consecuentes a la hora de combinar la fidelización
11
de los excautivos y la apertura a otros grupos sociales. Ahora seven obligados a labrarse un espacio en sistemas de partidos cadavez más fraccionados y ante una dificultad creciente por morder ensectores sociales distintos.
Contrariamente a lo que ha ocurrido hasta ahora, puede que estafase de la crisis se convierta, al fin y al cabo, en su granoportunidad. Sobre todo si las medidas propiciadas por Merkel noproducen el efecto esperado. Aquí, como hemos visto al comienzo,las bases de su discurso pivotan sobre la necesaria vuelta de lapolítica y la recuperación de la capacidad de decisión ciudadana.“¿Quién decide sobre cómo hemos de vivir juntos en Europa? ¿WallStreet y la City de Londres, o ciudadanos con políticos electos?”(S. Gabriel). Obsérvese que el punto de referencia es Europa, lacondición de posibilidad imprescindible para ese pretendidodisciplinamiento de los mercados, el único horizonte a través delcual puede recuperarse la gobernabilidad perdida. Sólo a través deella deviene factible la capacidad de acción necesaria para imponermedidas como los Eurobonos, el impuesto sobre las transaccionesfinancieras, el control de las agencias de calificación o lasrestricciones al capital especulativo.
La elevación del foco nacional al supranacional permitiría asírecobrar buena parte de la credibilidad perdida por lasocialdemocracia en cada uno de los Estados aislados. No en vano,el punto más débil de su discurso se encontraba en la constatacióndel contraste entre lo que proclamaba como necesario y los mediosdisponibles para llevarlo a cabo. Con un Estado en retirada yanoréxico es difícil imaginar la implementación de reformasprogresistas e incluso el mantenimiento de los logros socialesadquiridos. Frente a esta situación sólo caben dos salidas, o unaestrategia de movilización de la sociedad civil en la línea dela Good society que propone el partido laborista británico, o elreforzamiento de la política que ofrecería una gobernanza europeadigna de ese nombre. Y esto último sólo parece creíble desde lasocialdemocracia, ya que es la única opción política europea quegoza de una familia de partidos con capacidad para actuar de formacoordinada a nivel continental.
Paradójicamente, esta presunta fortaleza de la socialdemocracia seconvierte también en su gran debilidad. Una cosa es tomarconciencia de cuáles son las condiciones para recobrar lagobernabilidad, y otra distinta es ser capaces de venderlas aelectorados crecientemente escépticos hacia el proyecto europeo.Tanto se ha malogrado Europa en su continua derivaintergubernamental, que invertir esta tendencia se ha transformadoen una tarea casi imposible. De ahí que sus grandes antagonistas
12
sean hoy las predisposiciones populistas que se arraigan en larehabilitación de los enfoques nacionalistas, la desconfianza haciala integración europea y el desprecio de la política establecida. Yeste último rasgo, el descrédito y la desconfianza casigeneralizada hacia la política, puede que sea el mayor obstáculoque hayan de sortear. La cuestión que aquí se abre es si hay otraforma de hacer política que sea distinta de la habitual. Y estoparece tanto más necesario cuanto más se reivindica su vuelta entiempos de crisis.
Puede que esta fase de la crisis se convierta, alfin y al cabo, en su gran oportunidad
Puede que esto último sea lo que informe la actual insistencia deHollande y otros por subrayar la dimensión de la honestidad. No sólocomo un atributo de rectitud moral, que también, sino como un rasgoque limita la tendencia de los políticos a entrar en una subasta depromesas que saben que luego no pueden cumplir. Decir la verdad yproyectar el ideal de la “sociedad decente” empezando por el propiopartido y sus propuestas; un partido mucho más abierto ahora a laparticipación e integración de sus simpatizantes y, en general, acuantos comparten la necesidad de recuperar la dimensión de lopúblico como prerrequisito para encontrar la solución de losprincipales problemas sociales. En el fondo sigue latiendo la viejaaspiración socialdemócrata de convertirse en la casa común de laizquierda; o, al menos, de quienes no se resignan a aceptar que lapolítica siga al arrastre de los mercados.
Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política. Universidad Autónoma deMadrid.
La opinión pública de la izquierdaLos ciudadanos, al igual que los expertos, esperan cambios en la oferta
programática de la socialdemocracia
13
IGNACIO URQUIZU
Cada vez que se abre una reflexión sobre la socialdemocracia, granparte del debate se centra en su contenido ideológico. En cambio,se presta muy poca atención a los ciudadanos. Pero tan importantees desarrollar un proyecto de izquierdas, como saber qué piensanlos progresistas. Conocer sus perfiles sociodemográficos y suspreferencias políticas es muy útil para desarrollar una estrategiaque permita alcanzar el poder. Esto no significa que todo valgapara ganar unas elecciones. Pero si los partidos socialdemócratasno son capaces de representar a la mayoría social, el mejor de losproyectos políticos no pasará de ser una ilusión.
Si miramos las encuestas, vemos que, aunque son muy pocos losgobiernos progresistas en Europa, la mayoría de los europeos sedefinen de izquierdas. En el último Eurobarómetro disponible de2011, los ciudadanos de la Unión Europea se posicionanmayoritariamente en los espacios ideológicos de la izquierda: un24,8% frente a un 21,2% que se sitúan en la derecha.
En el caso de España, las cifras también favorecen a losprogresistas. En la Europa de los 27, nuestro país es uno de losque tiene el mayor porcentaje de personas que se ubican en laizquierda y en la extrema izquierda. Además, si analizamos larelación entre progresistas y conservadores, vemos que por cadaespañol de derechas, hay tres de izquierdas. Es la mayor ventajapara la socialdemocracia en toda Europa.
La mayoría social progresista no es algo reciente en España. Losanclajes ideológicos en una sociedad cambian muy lentamente. Noobstante, lo que sí ha variado es el perfil sociodemográfico. Enlos 80, la edad media de los que se declaraban de izquierdas era40,3 años y casi la mitad de ellos se situaban entre 18 y 35. Sivamos a la encuesta preelectoral del CIS de 2011, vemos que hanenvejecido respecto a entonces: su edad media es de 45,9 y sólo el32,4% de los progresistas tienen entre 18 y 35 años.
Por cada español de derechas, hay tres deizquierdas. Es la mayor ventaja para lasocialdemocracia en toda Europa
Otro cambio relevante es su nivel educativo. En la actualidad, losprogresistas están mucho más formados que en los años 80, cuandosólo el 11% habían llegado a la universidad, mientras que el 70,2%
14
habían finalizado, como máximo, sus estudios primarios. En 2011, nosólo se ha reducido en 16 puntos el peso de las personas conestudios primarios que se declaran de izquierdas, sino que, además,más del 27% declara tener estudios universitarios. Por lo tanto,son ciudadanos mucho más exigentes tanto con el proyecto como conlos dirigentes políticos que quieran representar la opciónsocialdemócrata.
Pero la sociedad española no sólo se define mayoritariamente decentro-izquierda, sino que además sus preferencias económicas sonmás próximas a las posiciones progresistas. En el último estudiodel CIS sobre política fiscal de 2011, se pregunta a losentrevistados sobre qué recortes presupuestarios rechazan. El 88,3%está en contra de reducir el gasto social. Es el porcentaje másalto. Además cuando se les cuestiona sobre qué políticas el Estadogasta poco, las destinadas a pensiones, vivienda, dependencia,desempleo, sanidad y educación ocupan las primeras posiciones.
No obstante, el apoyo al Estado del bienestar está muy lejos de sersencillo. Un reciente estudio realizado por José Fernández-Albertosy Dulce Manzano (“¿Quién apoya el Estado del bienestar?”, FundaciónAlternativas, Zoom Político 9) demuestra que las posiciones a favorde las políticas sociales cambian según la clase social y el niveleducativo de los ciudadanos. Paradójicamente, las clases medias yaltas y las personas con mayores niveles educativos apoyan muchomás el Estado del bienestar que las clases bajas y las ciudadanoscon escasos estudios.
Esto no significa que las personas con menos recursos económicos yeducativos estén en contra de la redistribución. De hecho, sonellos los que se muestran más partidarios de mejorar el reparto dela riqueza. Para los autores, el problema radica en la escasacapacidad redistributiva de nuestro Estado del bienestar. Tal ycomo está diseñado, favorece mucho más a los que tienen contratosde trabajo estables frente a los que tienen una posición mucho másprecaria en el mercado laboral. Por ello, aunque las personas conmenos recursos económicos y educativos desean una mayorredistribución de la renta, su apoyo al Estado del bienestar esinferior a la media.
En definitiva, los datos indican que una de las fortalezas de lasocialdemocracia es la opinión pública: tanto en Europa como enEspaña existe una mayoría de izquierdas. No obstante, el perfilsociodemográfico de los progresistas ha cambiado notablemente enlos últimos 30 años. Además, sus preferencias políticas expresanalgunos de los problemas a los que se enfrentan los socialistas enla actualidad. Los estudios académicos indican que el Estado del
15
bienestar español es uno de los menos redistributivos. Losespañoles también lo perciben así y, por ello, aunque las basessociales más próximas a la izquierda prefieren un mejor reparto dela riqueza, su apoyo al Estado del bienestar es menor al de lasclases acomodadas. Los ciudadanos, al igual que los expertos,esperan cambios en la oferta programática de la socialdemocracia.
Ignacio Urquizu es profesor de Sociología de la UniversidadComplutense de Madrid y colaborador de la FundaciónAlternativa
El desplome de la socialdemocraciaalemana
Con la aceptación plena del capitalismo, la socialdemocracia renunció a lahegemonía ideológica
IGNACIO SOTELO
16
Manifestantes en el Reichstag alemán. La pancarta que sostienen dice: "Queremos unaEuropa social. ¡No al pacto fiscal europeo!" / THOMAS PETER (REUTERS)
La crisis ha expulsado a la socialdemocracia de los Gobiernoseuropeos y los perdedores, después del triunfo del socialismofrancés, que está por ver, esperan en el 2013 el retorno del SPD alpoder, que inauguraría una nueva etapa socialdemócrata en Europa.Pese a haber declarado por activa y por pasiva que el mundo quesalga de la crisis nada tendrá que ver con el anterior, cercenadosuna buena parte de los derechos sociales y sin que se divise unfreno a la especulación financiera, la socialdemocracia soloalcanza a distinguir en el horizonte el último día de un“capitalismo desatado” y el primero de lo mismo.
La socialdemocracia alemana sigue sirviendo de modelo a lospartidos socialistas de Europa, pese a la profunda decadencia porla que pasa. De los casi millón y medio de afiliados a finales delos setenta, no pasan de medio millón en la nueva Alemania unida;desde 2008 ha dejado de ser el partido con mayor número deafiliados. En las elecciones generales de septiembre de 2009,obtuvo el 23% de los votos, la cifra más baja de la historia de laRepública Federal, que significa haber perdido desde 1998 diezmillones, la mitad de sus votantes. En marzo de 2011, en Baden-Württemberg los Verdes, con un 24% de los votos, superan al SPD,que entra en un Gobierno de coalición por vez primera presidido porun verde.
17
¿Cómo se explica semejante debacle? En buena parte por haberperdido su antigua base social con la fragmentación y consiguienteprecarización de la clase trabajadora, que ha propiciado laambigüedad ideológica de un partido dividido, lo ha estado siempre,pero ahora entre una minoría que pretende perfilarse a la izquierday una mayoría que se esconde tras un pragmatismo oportunista que ennada lo diferencia del otro gran partido de centro. Desde elhundimiento de la Tercera Vía de Blair-Schröder, pese a un intentobastante superficial en un texto de Jon Crudas y Andrea Nahles, Labuena sociedad, que a finales del 2009 se eleva a documento delpartido, de hacer de “la confianza” la categoría socialdemócratabásica, no se ha conseguido formular una visión de un futurodistinto, algo que el antiguo secretario general, KarlheinzBlessing, llamó “utopías concretas”, y que el excanciller HelmutSchmidt ridiculiza diciendo que el que necesite de una visión quevaya al oftalmólogo.
Con la aceptación plena del capitalismo, sin ya la menor intenciónde corregirlo más allá de la retórica, la socialdemocracia harenunciado a la hegemonía ideológica que, tal como la entendíaGramsci, consiste en convertir los intereses sociales y políticospropios en los de la sociedad toda. La debilidad extrema de lasocialdemocracia proviene de que la derecha monopoliza la hegemoníasocial, económica y política, pero por vez primera desde finalesdel siglo XIX también la ideológica. Cierto que la crisis empieza ahoradarla, aunque ello no revierta en favor de la socialdemocracia,empeñada en mantener el mito que legitima a la derecha de que laúnica manera de crear empleo es recuperar el crecimiento, sincuestionar qué tipo de crecimiento y si cabe crecimiento sinempleo.
Sin ofrecer una alternativa ideológica, el SPD se refugia en lacuestión, siempre abierta, de la organización interna. La única víaque ofrece para salir del hoyo es ampliar la participación de lasbases, integrando incluso a los simpatizantes en la toma dedecisiones, con lo que se remozaría el debate ideológico yaumentaría el compromiso y actividad de los militantes. De marzo amayo de 2010 se llevó a cabo una encuesta en la que se incluía comopregunta principal la posible participación de simpatizantes. Lamayor parte de los afiliados apoyaron esta propuesta con lacomprensible oposición de los que hasta ahora destacan por suactividad en el partido y que son los que copan los cargospúblicos, que argumentaban que, si pueden decidir los de fuera,¿para qué afiliarse?
Desde el principio de la socialdemocracia se lucha contra laburocratización oligárquica que conlleva el partido de masas —la
18
“ley de hierro de las oligarquías”, la llamó Robert Michels— peroconviene tener muy presente que la sociología de la organizaciónenseña que sin una estructura jerárquica interna no cabe una quesea operativa.
El centrifugado del centro izquierdaLos socialdemócratas en Europa no han sabido aún dar respuesta a los cambios
que han supuesto la crisis, la globalización, la integración europea, lainmigración y la creciente precariedad
ANDRÉS ORTEGA / ÁNGEL PASCUAL-RAMSAY
Los partidos socialdemócratas están fallando a la hora de adaptarsea los grandes cambios que se han producido en los últimos años conla globalización —que, entre otras cosas, ha incorporado a la
19
economía mundial a 2.000 millones de personas más, comoconsumidores (oportunidad) y productores (competencia) con modelossocioeconómicos muy diferentes de los nuestros—, e incluso con laintegración europea. La socialdemocracia europea no ha tenido undiscurso propio sobre esta globalización , y con la crisis ha vistoq uebrarse la idea de progreso y la agenda de la visión de unfuturo mejor que le eran consustanciales. No ha sabido responder alreto de gestionar el Estado del Bienestar en un mundo más complejoy en un contexto de creciente competencia, individualismo ydiferenciación. Los ciudadanos demandan a sus representantespúblicos una respuesta a la inseguridad del mundo actual, pero lasocialdemocracia no está sabiendo hacer frente a esa demanda. No sepercibe a estos partidos como agentes del cambio. Acomplejada porun supuesto pensamiento único y falta de alternativas, su programasuele aparecer como una versión edulcorada pero insostenible de laspolíticas de la derecha,
Si la crisis ha dañado a gobiernos de todo signo en Europa, se hacebado más con los socialdemócratas. Quizás por que dos son losprincipales cambios sociales a los que no han sabido adaptarse lospartidos de este signo. En primer lugar, el declive de la clasetrabajadora y de los sindicatos en la era postindustrial. Ensegundo lugar, el crecimiento de la desigualdad entre generaciones,y la polarización entre ganadores y perdedores de la globalizacióncon jóvenes abocados a la precariedad laboral y clases medias queven como su nivel de vida empeora. Todos ellos abandonan a lospartidos socialdemócratas porque no perciben a éstos como losdefensores de sus intereses. Aunque en Francia, la sociedad europeamás pesimista y contraria a la globalización, podría estar pasandojustamente lo contrario.
Relacionado con lo anterior se ha producido un declive de lasformas tradicionales de cohesión social. Pese a las políticasdestinadas a evitarlo, la desigualdad ha aumentado en casi todaslas sociedades europeas y americanas, pero la socialdemocracia haabandonado en parte el discurso sobre la redistribución de ingresosen favor de la igualdad de género y la igualdad de oportunidades,en las que los conservadores insisten también.
En mayo del 68 la revuelta en Francia fue paracambiar el mundo; en 2010, para conservar lo quehay
En mayo del 68 los jóvenes franceses protagonizaron una revueltapara, decían, cambiar el mundo. En 2010 lo hicieron, como otros en
20
diversos países, para conservar lo que hay, para, al menos, vivircomo sus padres. Como ha señalado Tony Judt, “hay mucho queconservar, preservar y defender. Pero en las actualescircunstancias hay mucho que cambiar para conservar los valores ypolíticas nucleares progresistas". De hecho, el centro derecha leha robado parte de su discurso social al centroizquierda. Haasumido una parte del discurso sobre el Estado del Bienestar, sibien insistiendo en su modernización y redimensionamiento. Elprimer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, del Partido Moderado, hasido el gran impulsor de los "conservadores sociales" que hancrecido también en otros países.
La socialdemocracia ha perdido identidad, mientras ha aumentado elvoto flotante. El electorado se ha vuelto mucho más diverso y conintereses dispares (religión, educación, situación laboral,etcétera). El voto de clase ha disminuido. Pero al tiempo emergennuevos ejes de fractura social. Uno, no nuevo pero que se haexacerbado con la crisis, es la gestión de la inmigración, incómodapara partidos de centro-izquierda que compiten por votos desectores sociales que se sienten atraídos por la xenofobia dedirigentes populistas.
Por otra parte, la globalización —y los mercados— han reducido elmargen de acción de la política. Y, afectando más a la izquierdaque a la derecha, la gente percibe que muchas cuestiones escapandel control de la política de ámbito nacional, mientras no existeuna verdadera gobernanza global, ni siquiera europea. Lasocialdemocracia junto con la democracia cristiana, han sido lospilares sobre los que se construyó Europa tras la Segunda GuerraMundial, aunque España se sumó tardíamente a este proyecto debido ala dictadura franquista. La globalización y los cambios internos enlas sociedades han desplazado a la democracia cristiana, ganandopeso en el centro derecha posiciones más favorables a las fuerzassociales e intelectuales que impulsan la globalización y undiscurso más radicalizado.
La lógica de este discurso conduce a reducir el Estado delBienestar a los aspectos meramente asistenciales, descargándolo delos que tienen más que ver con el equilibrio de las fuerzassociales y la movilidad social ascendente o la meritocracia. Estosdiferentes acentos conllevan, de un lado, que el ascensor socialque supone el Estado del Bienestar se pare. Se suele olvidar queeste es, también, un sistema de reequilibrio de los poderessociales. El escenario privilegiado de esta faceta es el mercado detrabajo. El discurso conservador conlleva una deriva paulatinahacia la mercantilización del trabajo, bajo la idea de flexibilidadsin contrapartidas, no de flexiseguridad a la nórdica. En España,
21
el intento de combinar la flexibilidad con la seguridad puedehaberse agotado incluso antes de haberse llegado a implantar.
En realidad, esto implica la ampliación de la inseguridad a capascada vez más amplias de la sociedad, incluidas las clases medias.Como recuerda el filósofo esloveno Slavoj Zizek, si los empleadoseran antes unos explotados, ahora se consideran unos privilegiados.La próxima década va a ser testigo de una renovada presión sobre elEstado y sus capacidades, de origen tanto ideológico comofinanciero, con la consolidación fiscal como caballo de Troya delnuevo conservadurismo.
El PSOE se ha alejado de la sociedad. Su bajo nivelde apoyo entre los jóvenes condensa esta idea
Hacen falta ideas transformadoras, que aspiren a renovar el modeloproductivo de manera tal que la generación de la riqueza sea máseficaz e igualitaria y no fiarlo todo a unaredistribución expost que no ha funcionado y para la que escrecientemente más difícil lograr el apoyo político en unassociedades cada vez menos cohesionadas, y en las que los ciudadanosreclaman sus derechos individuales pero ignoran lasresponsabilidades colectivas que hacen aquellos posibles. En estecuadro general se tiene que enmarcar una nueva fase de lamodernización de España, esta vez en un marco de integracióneuropea y de globalización más avanzado.
En España, estos movimientos que pudiéramos calificar de tectónicosse han traducido en la crisis del PSOE y la preminencia del PartidoPopular en el centro derecha. El socialismo español, si quierevolver a contar, debe demostrar que tiene capacidad para atraertalento a sus equipos, diversidad, y coraje para tomar decisionesdifíciles. Como decimos, la base electoral en la que el socialismose ha apoyado tradicionalmente —la clase trabajadora— estádisminuyendo demográficamente y, aunque el PSOE tuvo particularéxito en atraer los apoyos de las clases medias, en España a partirde los años noventa esos apoyos se fueron evaporando. Una mayoríaprogresista requiere un discurso que recoja y traduzca a propuestaspolíticas operativas las preocupaciones y los sueños de las clasestrabajadoras, sí, pero también de las clases medias, que suture suincertidumbre ante el futuro y empodere a los individuos.
La dimensión cuantitativa de lo sucedido en 2011 al PSOE vaacompañada de cambios cualitativos. Bajo el descenso en el apoyoelectoral y social al PSOE hay procesos sociales y políticos quevan más allá del descontento con el Gobierno de Zapatero. Su bajo
22
nivel de apoyo entre los jóvenes condensa esta idea. La coaliciónsocial que llevó a su victoria en 2004 y 2008 se ha roto en partesque se han diseminado en diversas direcciones. El PSOE se haalejado del centro de gravedad de la sociedad española. Haregistrado un proceso de centrifugación de su voto que, si noreacciona de una forma profunda e innovadora, puede alterar losequilibrios políticos durante un largo periodo. Esperar a que el PPse la pegue no servirá.
Este artículo está basado en el libro de ambos autores ¿Qué nos ha pasado? El fallo deun país (Galaxia-Gutenberg/Círculo de Lectores) que saldrá a la venta la próximasemana
Un problema de impotenciaEl mayor error cometido por los partidos socialdemócratas europeos en lasúltimas décadas ha sido la aceptación acrítica de la pérdida del poder
político representativo
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
¿Y si el problema de los partidos socialdemócratas no estuviera nien los objetivos ni en las políticas que persiguen? ¿Y si elproblema consistiera más bien en que estos partidos ya no consiguenllevar sus ideas a la práctica cuando acceden al poder?
En el artículo de José María Maravall que abrió esta serie sobre lacrisis de la socialdemocracia (“Los deberes actuales”, 27/3/2012),el autor mostraba con datos incontestables que la supuesta crisis“electoral” de los partidos progresistas es un mito, por mucho queen la actualidad un manto azul haya cubierto Europa. Si se analizanlos resultados globales a lo largo de décadas, los apoyoselectorales a la socialdemocracia apenas han variado. Pero lacrisis podría ser de otra índole. Desde hace unos 30 años, muchospartidos socialdemócratas se han encontrado con dificultadescrecientes no ya para corregir, sino simplemente para frenar elaumento de las desigualdades sociales. Desde el periodo de
23
posguerra hasta finales de los años setenta del pasado siglo, lasdesigualdades sociales disminuyeron en los países desarrollados.Pero esta tendencia se rompió en los años ochenta en Estados Unidosy en Gran Bretaña; lo mismo ha ido sucediendo luego en otrospaíses.
Ni Clinton en Estados Unidos, ni Blair en Gran Bretaña, niSchroeder en Alemania, por poner tres ejemplos especialmentesobresalientes, consiguieron cambiar el rumbo. La experienciaalemana muestra que no se trata de un fenómeno solamenteanglosajón. El aumento de la desigualdad en Alemania entre 2000 y2005, durante el mandato de Schroeder, fue muy pronunciado. Con lallegada de la crisis económica, la situación está empeorandorápidamente en todos los países avanzados, en buena medida por laspolíticas de austeridad que se están siguiendo y que no sólocontraen la actividad económica, sino también la capacidadredistributiva de los Estados.
Esta especie de “impotencia” ante la desigualdad es lo que, a mijuicio, justifica hablar de una crisis de la socialdemocracia, quese manifiesta en la pérdida de credibilidad de sus propuestas. Setrata de un problema que va más allá de si los partidos queenarbolan este ideario político consiguen llegar al poder con mayoro menor frecuencia.
Muchos de estos partidos se han encontrado condificultades no ya para corregir, sino para frenarel aumento de las desigualdades sociales
Hay dos razones, me parece, de esta impotencia, una económica yotra política. Aunque están muy relacionadas, cabe distinguirlas.En primer lugar, se encuentra el modelo económico de los últimostreinta años, basado en la expansión desaforada del crédito comomotor del crecimiento, la hipertrofia del sector financiero y lalibertad completa de movimientos de capital. Este modelo tiene unimpacto negativo sobre la igualdad. En materia fiscal ha habido unacompetencia a la baja entre los países en los impuestos al capital,así como un aumento de los impuestos indirectos, con lo que elpapel redistributivo de los impuestos es hoy mucho menor que en elpasado. A su vez, en los mercados de trabajo han aumentadoconsiderablemente las desigualdades entre tipos de empleo. Lasdiferencias entre gobiernos progresistas y conservadores han podidoamortiguar estos cambios, pero no revertirlos.
24
Aparte de estas fuerzas económicas, de difícil control, asociadas ala globalización, ha habido, en segundo lugar, cambiosinstitucionales que, a pesar de ser perjudiciales para el proyectosocialdemócrata, han sido apoyados sin reservas por los partidos deeste ámbito. Me refiero a las reformas que limitan gravemente elpoder democrático, como la independencia de los bancos centrales olas reglas de déficit cero. En el caso europeo, todo se complicaaún más por la cesión de soberanía a instituciones carentes demandato popular. Nos encontramos hoy en la situación extraordinariade que el destino de los países europeos se decida entre el BancoCentral Europeo y la Comisión: ambas instituciones sonextremadamente ideológicas en sus planteamientos “técnicos” sobrela salida a la crisis y, sin embargo, no tienen que responder porsus decisiones ante la ciudadanía.
Quizá el mayor error cometido por los partidos socialdemócrataseuropeos en las últimas décadas haya sido esa aceptación acríticade la pérdida del poder político representativo. Cuando se echa lavista atrás, resulta incomprensible que los gobiernossocialdemócratas de finales de los ochenta permitieran que laprincipal responsabilidad en el diseño institucional de la uniónmonetaria recayera sobre los gobernadores de los bancos centrales.
El debilitamiento del poder representativo, en beneficio deagencias reguladoras, instituciones supranacionales y reglasconstitucionales, constituye, a mi juicio, un factor clave en laimpotencia política que sufren los partidos socialdemócratas cuandollegan al poder. Va siendo hora de revisar la idea simplona de quetoda crítica de la globalización y de la integración europea essinónimo de resistencia al cambio, nostalgia, localismo onacionalismo trasnochado.
La condición para hacer políticas socialdemócratas pasa por larecuperación del auto-gobierno democrático. Mientras las decisionescruciales no estén en manos de los representantes de la ciudadanía,no hay mucho que hacer. Si alguien busca un reconstituyenteideológico, puede comenzar por la lectura del libro del economistade Harvard Dani Rodrik, La paradoja de la globalización.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de sociología. Su último libro es Años decambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas (Catarata).
25
Después de la Tercera VíaConcluida la "edad de oro" del Estado-nación, los partidos socialdemócratastienen que forjar sus nuevas estrategias, identidades y agendas desde una
visión europea e internacional
OLAF CRAMME / PATRICK DIAMOND
La socialdemocracia está de rodillas en toda Europa. Desde laquiebra de Lehman Brothers, los partidos de centro-izquierda hanperdido nada menos que 19 elecciones ante sus oponentes. Hoy, elPartido de los Socialistas Europeos (PES) solamente está al frentedel Gobierno en cuatro países de la Europa de los 27, a saber enDinamarca, Austria, Bélgica y Eslovaquia. Aunque si echamos unvistazo a las diversas derrotas no aparece ningún modelo claro. Dehecho los socialdemócratas han ensayado y puesto en práctica portoda la UE diferentes estrategias electorales, identidadespolíticas y programas de gobierno, pero pocos han funcionado. Laamarga realidad es que los dos discursos dominantes sobre lapolítica de centro-izquierda están equivocados. Por un lado, los"modernizadores de la Tercera Vía" insisten en que lossocialdemócratas tienen que adoptar la inexorable lógica de laglobalización, la liberalización y la reforma permanente. Por otro,están los de la "izquierda tradicional" que quieren un regreso alas verdades de la socialdemocracia posterior a 1945: un pactoestablecido sobre la base de un Estado-nación unitario con unmodelo de capitalismo de mercado controlado, algo que, francamente,se extinguió con la crisis económica de los años setenta.
Ninguna de estas dos versiones ofrece una estrategia de futurocreíble. Si la crisis financiera de 2008-2009 marca la defuncióndel neoliberalismo de los ochenta, en cambio es muy poco probableque conduzca a la aceptación del Estado en detrimento del mercado.El auténtico predominio del neoliberalismo durante los últimos 30años se ha fundado no solo en los remedios que imponía a losGobiernos nacionales, sino en su cantilena de que "no hayalternativa" al libre mercado en la era del capitalismo global.Haciéndose eco de la tesis del "fin de la historia" de FrancisFukuyama, se sostenía que los Estados no tienen otra opción que lade someterse al neoliberalismo. Se insistía con optimismo que laépoca de los altibajos por fin había terminado: la economía globalera tan dinámica y flexible que era impensable una crisis. Pero la
26
crisis financiera global ha sacudido como un terremoto el corazónde las instituciones, de las prácticas y de las convicciones deesos años. La cuestión central de la crisis no es la de si va arejuvenecer la tradicional socialdemocracia del Estado-nación, sinola de si puede estimular nuevas estrategias y programas sobre losque construir una renacida plataforma de prosperidad igualitaria yde bienestar social. La tarea es la de formular una respuesta demanera que la socialdemocracia pueda beneficiarse de latransparencia y de las contingencias ahora presentes en laspolíticas nacionales y mundiales para hacer frente a unneoliberalismo residual que enmarcaría la crisis financiera mundialcomo propia del Estado socialdemócrata.
Pero junto a ese tema central hay diversas melodías colaterales queinmediatamente se ponen a sonar. La primera se refiere a lanaturaleza misma del capitalismo. Históricamente, lasocialdemocracia se ha desarrollado conjuntamente con elcapitalismo. Este ha marcado los límites respecto a lo que es vistocomo políticamente factible. Los socialdemócratas fueron un pasopor delante de los acontecimientos al levantar unos pilaresinstitucionales que no solo protegían a los ciudadanos de las durascondiciones de la economía de mercado sino que sobre todo ayudarona conformarla.
Los críticos sostenían que los partidos de centro-izquierda sehabían hecho "estructuralmente dependientes" del capitalismo, esdecir dependientes de los mercados para generar un superávit con elque invertir en bienestar y servicios públicos. Pero reformar elcapitalismo ha demostrado ser cada vez más difícil, en particulardebido a que los socialdemócratas han perdido de vista lafundamental transformación experimentada por aquel durante lasúltimas décadas. Volver a comprender el carácter cambiante delcapitalismo de mercado nunca ha sido tan urgente para el centro-izquierda, que aspira a promover una concepción más justa y humanade la economía de mercado.
La crisis financiera global ha sacudido el corazónde las instituciones, de las prácticas y de lasconvicciones
La segunda melodía alude a la naturaleza y a la forma del Estado,ambas cambiantes. De nuevo la socialdemocracia ha sido aquíhistóricamente dependiente del poder del estado. Pero lasdimensiones y la complejidad del Estado hacen que sea cada vez másdifícil para los ciudadanos comprender quién toma las decisiones y
27
a quién debe hacerse responsable de las mismas. El desarrollo delas nuevas tecnologías y de la innovación científica sitúa el poderde la toma de decisiones en manos de expertos, lo que incorpora unapresión añadida a los modernos modelos liberales de democraciarepresentativa y participativa. Las burocracias a gran escalacorren el riesgo de alimentar la desafección ciudadana y de hacerdecrecer la confianza en el sistema político. Y existen otraspresiones sobre la tradicional concepción socialdemócrata delEstado, como son las del envejecimiento de la sociedad y unademografía cambiante, que no van a desaparecer.
Finalmente, los partidos de centro-izquierda se han vistoobstaculizados de modo creciente por conflictos y brechasculturales relacionados con una mayor heterogeneidad étnica, lalibre circulación de trabajadores y sistemas migratorios abiertos,el alza de nuevas formas de radicalismo religioso politizado yagresivo, y un aparente conflicto entre grupos “cosmopolitas” y“comunitarios”. Muchas de las identidades y de las solidaridadessobre las que se construyó la socialdemocracia en Europa se hallansometidas a una tensión cada vez mayor. Nuevos agentes políticossituados a la extrema izquierda y a la extrema derecha, así comopartidos conservadores y cristiano-demócratas astutamenteposicionados, no dudarán en pescar en río revuelto para establecerun discurso obvio, por simplista y divisor que pueda ser. En esecontexto, poder proporcionar a la gente un moderno sentido depertenencia y de objetivos colectivos en un mundo rápidamentecambiante debe de figurar en primera línea del pensamiento delcentro-izquierda.
Cada uno de estos argumentos ha de someterse a una prueba más: ¿soncapaces los socialdemócratas de desarrollar una estrategia degobierno que pueda estar a la altura de esos formidables desafíos?Con la "edad dorada" del Estado-nación irrefutablemente concluida,hay una urgente necesidad de adoptar nuevos métodos, capacidades einstrumentos a distintos niveles de gobernabilidad. Para lossocialdemócratas, sin embargo, eso significa un cambio dementalidad, dada la tradicional obsesión con los recursosfundamentales del poder del Estado para construir una sociedad másjusta en su propio país.
El orgullo por reforzar el Estado de bienestar nacional permitió ala izquierda asumir el papel del patriotismo moderno, asociado a ungenuino compromiso con el internacionalismo. Eso se vio así,principalmente en el mundo posterior a la II Guerra Mundial, através de la lente de un internacionalismo armonioso y cooperativo.Pero hoy los ciudadanos tienen que comprometerse con unainterpretación más sofisticada y compleja de los conceptos de
28
interdependencia y soberanía en el mundo moderno. Retraerse de unaagenda internacional cada vez más exigente sencillamente no es unaopción creíble. El centro-izquierda, por el contrario, tiene querecuperar la propiedad de la misma, desde la integración europeahasta el cambio climático, así como la respuesta a las crisishumanitarias.
Retraerse de una agenda internacional cada vez másexigente sencillamente no es una opción creíble
Ese es el terreno en el que los partidos socialdemócratas tienenque forjar sus nuevas estrategias electorales, sus nuevasidentidades políticas y sus nuevas agendas. Eso significadesarrollar nuevos marcos de trabajo y nuevos conceptos a través delos cuales pueda emprenderse esa tarea, volviendo a aportar ideas ala corriente dominante de la socialdemocracia europea. El éxito noes inevitable: las circunstancias y los acontecimientos puedenconspirar contra las mejores ideas. Pero sin ideas no hayesperanza.
Olaf Cramme y Patrick Diamond son, respectivamente, director y profesorinvestigador de Policy Network, y coordinadores de ‘Después de la tercera vía:el futuro de la socialdemocracia en Europa’ (IB Tauris, 2012).
Traducción de Juan Ramón Azaola
29
Por una Tercera Vía 2.0Necesitamos ofrecer una nueva perspectiva, basada tanto en una evaluaciónsincera de los éxitos y fracasos de esa opción en el pasado como en un
análisis más complejo de los desafíos futuros
MATT BROWNE
EULOGIA MERLE
30
Hace unos días, en el curso de una cena con Tony Blair, le preguntéquién creía él que, entre los progresistas de Europa, era elheredero de su legado político. Después de un breve silencio, seencogió de hombros y admitió que en realidad no lo sabía. Sureacción no es una muestra de falta de interés —en los últimosmeses su compromiso político ha sido mayor que en ningún otroperiodo posterior a su estancia en el poder—, sino que ponía derelieve lo poco de moda que está ya la Tercera Vía.
En parte, la falta de aceptación de ese enfoque tiene que ver conel renacimiento ideológico de una arraigada crítica de izquierdas,el mismo que propugnaba que estaba vendido al neoliberalismo. Sinembargo, para los analistas de la izquierda tradicional no se trataúnicamente de que los partidarios de la Tercera Vía fuerancómplices de las políticas que condujeron a la crisis financieramundial. La inseguridad posterior y la exigencia por parte de losciudadanos de la intervención del Estado en circunstancias muyconcretas también se han utilizado de modo oportunista paradefender la vuelta a un Estado poderoso. Por desgracia, aunque laausteridad no esté funcionando, probablemente el Estado poderoso decuño keynesiano hubiera tenido los mismos fallos, siendo quizá másderrochador.
Las penalidades actuales de la Tercera Vía también reflejan lasdeficiencias de una nueva generación de modernizadores, que hapermitido a la izquierda reaccionaria utilizar la crisis actualpara desmantelar precisamente esa Tercera Vía, algo que siemprehabían querido hacer. La filosofía central de la Tercera Vía sebasaba en la revisión permanente de los medios precisos paraalcanzar los eternos fines progresistas. Ahora necesitamos ofreceruna nueva perspectiva, basada tanto en una evaluación sincera delos éxitos y fracasos de esa opción en el pasado como en unanálisis más complejo de los desafíos futuros a los que nosenfrentamos.
Los últimos años han demostrado que adolecía decierta ingenuidad económica en lo tocante a laimportancia de la política industrial y de laglobalización
En política económica, la Tercera Vía alcanzó muchos éxitosnotables. El primero fue una posición filosófica que, abandonandoel proteccionismo y el mercantilismo industrial basado en la
31
elección de paladines nacionales, se orientó a la creación de unEstado propiciador. La política económica se centró en lascapacidades y la educación, la investigación y el desarrollo —elapoyo a tecnologías, servicios y sectores de futuro—, así como enofrecer incentivos a la inversión privada, el emprendimiento y elempleo activo. En una época de crecimiento mundial, esa atenciónprimordial a medidas macroeconómicas relativas a la oferta condujoa una década de ininterrumpido incremento del empleo, mejoras en laproductividad y resurgimiento de la clase media
A pesar de esos éxitos, los acontecimientos de los últimos años handemostrado que la Tercera Vía adolecía de cierta ingenuidadeconómica en lo tocante a la importancia de la política industrialy de la globalización. En los países históricamenteindustrializados, la entrada de dos mil millones de nuevostrabajadores en la economía mundial ha planteado importantesinterrogantes en materia de competitividad social y económica, y lomismo ha ocurrido en el sector financiero con la irrupción de uncapitalismo de casino. Al centrarnos en la reforma del Estadonacional para permitir que la gente se beneficiara de lasoportunidades económicas que ofrecía la globalización, desatendimosel apoyo a los sectores incipientes y la reforma de lasinstituciones de Bretton Woods, medidas necesarias para controlarmás eficazmente los caprichos de la economía global.
Una nueva Tercera Vía, la Tercera Vía 2.0, precisará de una mejorestrategia de ayuda al crecimiento industrial del futuro, sobretodo en el sector de la innovación y las tecnologías de lacomunicación, la economía verde y los servicios sanitarios. Además,en términos globales, necesitamos un programa de gobernanzaeconómica mundial más eficaz, que pueda proteger la propiedadintelectual, fomentar el empleo y el respeto al medioambiente,gestionando mejor las conmociones asimétricas que sufra la demandaagregada y los cambios que experimenten las balanzas de pagosregionales y mundial.
En lo tocante a política social, la Tercera Vía trató de sortear laintrincada dicotomía entre protección del Estado del Bienestar yprivatización. Con un programa de inversión y reforma, impulsó unacampaña destinada a fomentar la colaboración entre lo público y loprivado —tanto para movilizar fondos no gubernamentales como parainsuflar el cambio en instituciones esclerotizadas—, incrementar lainversión pública y proporcionar a pacientes, padres y estudiantesel acceso a un mayor abanico de tipos de educación y marcossanitarios. Esta reforma se conjugó con una mayor responsabilidadindividual. A los estudiantes se les pidió que sufragaran parte de
32
los gastos de matrícula y en sanidad se hizo más hincapié en laprevención.
Las reformas tuvieron importantes resultados, en el Reino Unido seredujeron las listas de espera quirúrgicas, subieron los índices desupervivencia en enfermedades graves como el cáncer y las dolenciascoronarias y mejoró el nivel de los colegios y universidades. Sinembargo, ese acento en la reforma condujo a un enfoqueneoestatalista. Nos convertimos en un Gobierno centrado en hacerlas cosas para o por la gente. En el Reino Unido, esto dejó espaciolibre a David Cameron y su programa de "Gran Sociedad" (Big Society).El Partido Laborista, a pesar de su historia, no prestó atención ala ayuda que pueden prestar las organizaciones no gubernamentales,las iniciativas comunitarias, las cooperativas o los emprendedoressociales cuando se trata de alcanzar nuestros objetivos. Eseproyecto de Gran Sociedad podría haber sido nuestro, pero nosotroshabríamos aportado más eficacia a la colaboración entre, por unaparte, un Estado fuerte, eficiente y moderno y, por otra, lascomunidades y el tercer sector.
Políticamente, la Tercera Vía no logró mantener su propio procesode actualización y modernización. Las revoluciones organizativasdirigidas por líderes como Blair y Clinton mejoraron laprofesionalidad de nuestros partidos. Aprendimos a mantener ladisciplina del mensaje y a comunicarnos más directamente con losvotantes. Pero el modelo dependía en exceso de unas órdenes y uncontrol centralizados. Además, al reducir el papel del partido comoorganismo generador de políticas, nos olvidamos de proporcionarleotra misión política.
Debemos estar más dispuestos a colaborar con otrosmovimientos políticos que compartan nuestrosvalores
Hoy en día, ante una opinión pública menos deferente, y en medio dela revolución de las comunicaciones y los medios sociales, esteenfoque ya no es viable. Necesitamos ser más abiertos, trabajar conpersonas que apoyen nuestros valores, no solo con militantes delpartido. Necesitamos abordar la educación política con un enfoquedel siglo XXI en el que el partido posibilite que los ciudadanossean motores del cambio en su propio entorno: participando en losconsejos escolares, movilizando a sus comunidades, postulándosecomo jefes policiales electos o en cualquier función que elijan. Afin de cuentas, debemos estar más dispuestos a colaborar con otrosmovimientos políticos que compartan nuestros valores.
33
A mediados de la década de los 90, Tony Blair señaló que laseparación entre las tradiciones liberal y laborista había sido unode los factores que más había frenado las políticas progresistas enel Reino Unido del siglo XX. En la actualidad, en toda Europanecesitamos forjar una nueva era de colaboración entre liberales ylaboristas, pero también incorporar a la rama progresista elmovimiento verde, a los partidarios de lo que John Halpin, RuyTeixeira y yo denominamos "política de semáforo". La fusión delrojo, el amarillo y el verde no es solo una necesidad electoralsino que proporciona los cimientos para una economía políticaprogresista en el siglo XXI. Para fomentar la innovaciónnecesitaremos sociedades diversas y tolerantes. Para sersostenibles, necesitamos un programa social para la renovaciónenergética. Para promover una sociedad justa, esos programas debenengranarse partiendo de una visión del trabajo y de la reforma delEstado basada en un moderno enfoque socialdemócrata.
Sospecho que, si lo logramos, lo mejor de la Tercera Vía estará aúnpor llegar.
Matt Browne es colaborador del Center for American Progress, directorejecutivo de Global Progress Initiative, miembro de la junta directiva dePolicy Network y colaborador de la Fundación IDEAS.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo
Hacia una Europa socialdemócrata einclusiva
Mientras la socialdemocracia europea no sea capaz de presentar un candidatocomún a la presidencia de la Comisión, los votantes no podrán apreciar
alternativas
ERNST STETTER
34
“Hay algo profundamente erróneo en nuestra forma de vivir actual”,con esta afirmación se inicia el libro Ill Fares the Land [Algo va mal, ensu versión española] del difunto Tony Judt. Y aquí radica tambiénel gran desafío al que se enfrenta la socialdemocracia en losámbitos local, nacional, europeo y mundial.
Tres propuestas para afrontar los desafíos:
1. Una propuesta sencilla para lograr políticas con política
Para los socialdemócratas, la democracia también comienza en casa.De manera que la socialdemocracia europea debería partir de supropio entorno, aunque es evidente que, a nivel continental, lademocracia y la legitimidad también tienen problemas. Confrecuencia se dice que los Gobiernos nacionales deben encontrarmaneras de implicar a los ciudadanos en el proceso decisorio de laUE. En materia de asuntos europeos, los Gobiernos nacionales actúancon muy pocas aportaciones ciudadanas directas. Además, en muchoscasos, casi no reciben las indirectas, que canalizan losParlamentos nacionales.
Si la democracia a escala nacional se considera frecuentemente una“política sin políticas”, ya que la Unión Europea absorbe cada vezmás competencias, podríamos decir que en el nivel de la UE hay“políticas sin política”, porque el Consejo Europeo dice ocuparsedel interés nacional y la Comisión y el Parlamento europeos secentran, con razón, en el de Europa. Definitivamente, estanecesita políticas con política.
¿Cómo se consigue eso? Es fácil decir que Europa necesita unliderazgo mejor, pero más difícil resulta desarrollar talafirmación. ¡Para poder devolver las decisiones de la UE a unentorno de consultas totalmente democrático, reduciendo latecnocracia y reconstruyendo la confianza de los ciudadanos en laUnión, es preciso ofrecerles alternativas políticas!
La aplicación de una tasa a las transaccionesfinancieras debe estar en primera línea de todaslas políticas socialdemócratas
Los problemas europeos más importantes se abordan de tal manera quelos ciudadanos no pueden ver cómo se respetan ni su elección ni susconvicciones. La legitimidad democrática europea es algo complejo.La UE se ocupa con demasiada frecuencia de crípticas cuestionesregulatorias que, a propuesta de la tecnocrática Comisión Europea ydespués de consultar con el Parlamento Europeo, son finalmente
35
aprobadas por el Consejo de Ministros, normalmente a puertacerrada. ¡Las diferencias deben solventarlas y sortearlas mediantela negociación esos tres organismos compuestos por miembros detodos los Estados miembros!
Un método sencillo de aportar mayor legitimidad y más peso políticoa todo el proceso sería elegir a un presidente de la Comisiónpropuesto por el Parlamento Europeo. De este modo, en laselecciones a la UE los electores podrían elegir entre un abanico deagrupaciones de partidos y opciones políticas distintas.
En consecuencia, ¡mientras la socialdemocracia europea no sea capazde presentar un candidato común a la presidencia de la Comisión,los votantes no podrán apreciar alternativas y formas reales deavanzar hacia políticas socialdemócratas con política!
2. Una propuesta urgente para la solidaridad y las políticassociales
La socialdemocracia solo podrá recuperar a losvotantes si acomete un auténtico y necesario cambiopara acabar con los mitos y promesas neoliberales
Si estamos de acuerdo en que Europa representa un patrimoniocompartido y un futuro común, los socialdemócratas tendrán queproponer medidas adecuadas para solucionar la crisis económicaeuropea.
En los últimos años, las políticas se han centrado más en la bajadade los salarios que en fomentar el crecimiento y el empleo. Esaspolíticas han desatendido la solidaridad y la lucha contra ladesigualdad. Parece que Europa ha quedado reducida a una zona desupervisión y sanción, incapaz de fomentar el diálogo social y lademocracia. Si esto es así, los socialdemócratas deben asumir suresponsabilidad y no dar la espalda a los imperativos, tanto delproyecto europeo como de la lucha contra la crisis económica. Losproblemas más acuciantes son el incremento del paro y de lapobreza. La socialdemocracia necesita trazar un nuevo caminoeuropeo, basado en otra interpretación del crecimiento y elbienestar que conjugue la responsabilidad presupuestaria convalores y principios esenciales como la solidaridad y la justiciasocial.
La responsabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal son clavespara garantizar la estabilidad de la eurozona y la revitalizacióndel modelo social europeo. La reducción del déficit y de la deuda
36
hace que las cuentas públicas dependan menos de las fluctuacionesde los mercados, ayudando a liberar recursos para la inversión enprogreso social y crecimiento.
El presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2014-2020debería dar respuestas más eficaces y transparentes, centrándosemás abiertamente en los imperativos de la justicia social, elempleo, la educación y la formación profesional. Esto ayudaría acrear trabajo, combatiendo la segmentación del mercado laboral,sobre todo en lo tocante a jóvenes y mujeres. La socialdemocraciadebería otorgar prioridad tanto a la política industrial, para asífomentar el desarrollo de grandes proyectos industriales,tecnológicos y de infraestructuras, como a la transformaciónmedioambiental de Europa, con vistas a desarrollar industrias menoscontaminantes que, basadas en tecnologías verdes, reporten empleosde larga duración y muy cualificados.
La aplicación de una tasa a las transacciones financieras,defendida hace tiempo por muchos progresistas europeos, debe estaren primera línea de todas las políticas de los partidossocialdemócratas. El objetivo es conseguir que los responsables dela crisis financiera contribuyan a la recuperación económica ytambién promover medidas contra los paraísos fiscales, que sirvanpara combatir la evasión de impuestos, ayudando a mejorar lasfinanzas públicas.
Mediante la creación de eurobonos, también se podrían movilizarotros recursos para financiar proyectos de inversión comunes. Estaes una propuesta urgente para la solidaridad y las políticassociales.
3. Una sugerencia lógica para la igualdad y la estabilidadeconómica
La austeridad no solucionará la crisis. España es un ejemplo deello, y también Grecia, Portugal, Italia y otros miembros de la UE.Para estimular el crecimiento hace falta, sobre todo, incrementarla demanda y culminar la formación del mercado interno. Necesitamosiniciativas serias para abordar los profundos desequilibriosmacroeconómicos y sociales que están en la raíz de la crisis en laeurozona. Las medidas de fomento de la competitividad en los paísescon déficits comerciales deberían ir acompañadas de medidasrecíprocas de estímulo de la demanda interna en los países conexcedentes comerciales. Así ayudaríamos a invertir la tendencia delas últimas décadas a producir una distribución desigual de lariqueza. También habría que diferenciar entre el gasto destinado ainversión y el de explotación.
37
La incapacidad mostrada por los Gobiernos conservadores europeos ensu respuesta a la crisis de la eurozona ha llevado al Banco CentralEuropeo a asumir un papel activo en los mercados financieros, convistas a impedir la agudización de esa crisis, permitir larefinanciación de los Estados miembros y aportar confianza a lospropios mercados. No obstante, para reformar la gobernanzaeconómica europea también es preciso tener en cuenta el papel quecomo prestamista de último recurso podría tener el propio BancoCentral Europeo.
El objetivo es fomentar una mayor solidaridad, garantizando mejorla igualdad y la distribución equitativa, y contribuir a laestabilidad del euro. Evidentemente, esta sugerencia busca laigualdad y la estabilidad económica.
La socialdemocracia solo podrá recuperar la confianza, y con ella alos votantes en las citas electorales nacionales y europeas, siacomete un auténtico y necesario cambio para acabar con los mitos ypromesas neoliberales.
Esta empresa no constituye únicamente un debate intelectual desoñadores izquierdistas. Es un auténtico combate político en el queestán en juego políticas concretas con auténticos objetivosprogramáticos.
La socialdemocracia europea debe definirse a sí misma, no solo porcontraste con otros partidos, sino mediante el desarrollo de undiscurso progresista propio que permita a la gente sacar partido asu vida. Esta es la prerrogativa necesaria para recuperar el apoyoy abrirse a las generaciones jóvenes de Europa.
No se trata únicamente de un esfuerzo de renovación. Se trata deemanciparse de tradiciones trasnochadas y de asumir una laborimprescindible para el futuro de Europa y para lograr políticas conpolítica en nuestro continente.
Ernst Stetter es secretario general de la Fundación para los EstudiosProgresistas Europeos.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo
Refundar Europa desde la solidaridadEl neoliberalismo ha tocado a su fin. Necesitamos una economía social
38
SIGMAR GABRIEL
Europa está ante una encrucijada histórica en la que se decidirá elfuturo común. ¿Lograremos dar una respuesta conjunta a la crisisfinanciera y monetaria, oponiendo reglas a los desencadenadosmercados financieros? ¿Conseguiremos, desde la crisis, desplegaruna nueva dinámica para una mayor integración europea? ¿Opermitiremos, por el contrario, que Europa se deje desmembrar porlos mercados financieros, con el peligro de que revivan antiguosnacionalismos y de que Europa se sitúe a sí misma en un limbopolítico y económico?
Estamos ante un cambio de época. La era del radicalismo del mercadoy del neoliberalismo está tocando a su fin. Sus paladines estánantes las ruinas de sus propias teorías. Durante casi 30 años hanpredicado que solo la libertad de los mercados posibilitaría elprogreso de la sociedad. Esa fue la doctrina dominante en lapolítica y en la llamada ciencia económica. Todo esto se ha derrumbadocon estrépito con la crisis financiera de 2009. Los mercadosliberalizados y desregulados no han trabajado de forma eficiente,sino todo lo contrario. Quienes difundieron estas fatales creenciasen el mercado no eran siquiera economistas, sino teólogos. Hananunciado dogmas de fe y defendido intereses bien concretos, queestaban más allá del bien común.
Como respuesta a estos nuevos desafíos ya no sirven las recetas deentonces. Como socialdemócratas y socialistas europeos sabemos quevivimos un tiempo que exige respuestas nuevas y distintas.
No cabe esperar esas respuestas de los conservadores y liberales deEuropa. Ni siquiera ahora quieren darse por aludidos de que hanfracasado sus ideas de mercados libres y autosuficientes. CuandoAngela Merkel habla de que lo que hoy se trata es de las“democracias conformes a mercado”, se desenmascara a sí misma ymuestra que ella, y sus colegas conservadores, siguen sin entenderlo decisivo de este cambio de época. Como socialdemócratas ysocialistas europeos afirmamos: necesitamos mercados conformes a lademocracia, mercados que se adecuen a una política democrática.Sabemos que Europa es el lugar en el que tenemos que librar deforma conjunta esta lucha política. En esto estriba hoy la granunidad de los socialdemócratas y socialistas europeos: Europa puedey debe ser el lugar en el que, juntos, domeñemos por segunda vez alcapitalismo… en particular, al capitalismo financiero. Lo quenecesitamos es una europeización de la economía social de mercadoorientada al bienestar a largo plazo de tantos como sea posible, noal beneficio rápido de unos pocos.
39
No podemos dejar a Europa en manos de los gestoresde empresas
Los jefes de Estado y de Gobierno de Europa, predominantementeconservadores, se han dejado manejar durante demasiado tiempo porlos mercados. Con reiteradas operaciones de rescate han intentadoganar tiempo, sin atacar la crisis en sus raíces ni poner en susitio a los mercados financieros.
Y, de forma unilateral, han dado de esta crisis una definición quesolo es cierta en algunas partes: por ejemplo, como crisis de deudade determinados Estados de la UE cuyas finanzas públicas se handescontrolado y cuya competitividad se ha desplomado. En el caso deGrecia, semejante perspectiva podría tener una ciertajustificación. En los de Irlanda y España, sin embargo, elude elnúcleo del problema. Estos países exhibían, antes de la irrupciónde la crisis financiera, unas finanzas públicas ejemplares. Aquífue sobre todo la crisis financiera internacional la que obligó aambos Estados a endeudarse masivamente para evitar el colapso de subanca.
Los conservadores y liberales de Europa intentan ocultar estainfluencia de la crisis financiera internacional. En vez de sujetarrealmente a control a los mercados financieros, en lugar deacometer los problemas estructurales de la eurozona a través de unapolítica económica, financiera y social coordinada de formaefectiva, Europa se somete a un único dictado de ahorro, que no esni económicamente racional ni socialmente justo. Bajo un nuevosigno, los conservadores y liberales europeos mantienen con vidalas ideas y conceptos neoliberales que han fracasado con la crisis:en la medida en que los mercados financieros pueden seguirdesarrollando su juego especulativo y en la medida en que losEstados se sujetan a un dictado unilateral de ahorro, cuyoresultado es menores servicios públicos, menor justicia social, másprivatización y más libertad de mercado.
Como socialdemócratas y socialistas europeos queremos una políticadistinta para Europa. Queremos conjugar solidez financiera consolidaridad europea, disciplina presupuestaria con crecimiento yempleo.
1) El pacto fiscal europeo es un paso importante para garantizarunas sólidas finanzas públicas en Europa. Sin embargo, estáorientado de forma excesivamente unilateral al ahorro y a laausteridad. Por ello queremos que se complemente con un impulsoconjunto europeo hacia el crecimiento y el empleo.
40
2) Queremos que los mercados financieros sean sometidos a reglasclaramente más estrictas y que participen de los costes de lacrisis mediante un impuesto a las transacciones financieras. Losfondos de este impuesto podrían ser aportados a un programaeconómico y de innovación, una especie de Plan Marshall europeo delque tendría que beneficiarse sobre todo Europa meridional.
3) Queremos que a Europa se le dé una fuerte orientación social: através de una iniciativa común contra el desempleo juvenil, que haalcanzado en algunos países niveles preocupantes, a través de unestándar social mínimo y salarios justos en toda Europa. Queremosluchar por que las personas vuelvan a tener esto presente: Europaes una comunidad que protege a ciudadanas y ciudadanos.
4) Y sabemos también que Europa, en la crisis, tiene que seguiravanzando en la integración y requiere unos fundamentosdemocráticos aún más sólidos. Como contrapeso a la política decénaculo de los jefes de Estado y Gobierno en las cumbres de la UE,el Parlamento Europeo debe convertirse en el lugar central de ladecisión política y la democracia europea.
Cuando se habla hoy de Europa, se hace cada vez menos en relación ala paz y la reconciliación, la libertad y la emancipación, y máscon conceptos de la economía financiera de mercado: fondo derescate, mecanismo de estabilidad o endeudamiento. El discursosobre Europa, que anteriormente era un discurso de ideas políticas,se desarrolla hoy cada vez más en el vocabulario de los gestoresempresariales. ¡Pero no podemos dejar a Europa en manos de losgestores de empresas!
Porque Europa es mucho más. Más que el euro, más que un mercadocomún. Más también que los tratados e instituciones que hoymantienen unida a la Unión Europea. Europa es también, y sobretodo, una grandiosa idea de coexistencia de personas y pueblos.Refundar este contrato social de ciudadanas y ciudadanos, endiálogo y alianza con los grupos sociales y los socios de la Unión,es una de las grandes tareas a las que puede y debe dedicarse lasocialdemocracia en Europa. Europa como comunidad protectora yrepresentación de los intereses de las ciudadanas y ciudadanos enel mundo de mañana: esa es la imagen que del futuro de la nueva ydistinta Europa del siglo XXI tenemos nosotros, socialdemócratas ysocialistas.
Sigmar Gabriel es el presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD)
Traducción de Jesús Alborés
41
¿Una Cuarta Vía para lasocialdemocracia?
LA CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA. El centroizquierda puede empezar a recuperarla hegemonía perdida si hace tres cosas: incorpora nuevos valores, modernizasus programas y amplia su campo de acción. Pero debe hacerlo en el ámbito
internacional
CARLOS MULAS-GRANADOS
42
EVA VÁZQUEZ
Desde hace tres años, los pensadores y políticos ligados a laTercera Vía discuten la manera de superar aquel paradigma, ante laconvicción de que las victorias electorales sólo llegarán de lamano de una nueva refundación ideológica. Algunos de esos autoreshan participado en el debate que este diario viene alimentandosobre el futuro de la socialdemocracia, y la realidad es que lasaportaciones se están multiplicando desde que los progresistasestán en la oposición en la gran mayoría de las democraciasavanzadas. De momento, predominan los diagnósticos y escasean lasnuevas ideas. Así que, aun a riesgo de ser criticado, optaré eneste artículo por exponer los elementos que en mi opinión podríanempezar a formar parte de una Cuarta Vía para la socialdemocracia.
Comencemos por el punto de referencia: la Tercera Vía fue unaevolución ideológica de la izquierda que en los años 90 obtuvosucesivas victorias electorales, con propuestas que adaptaron elprograma progresista excesivamente dependiente del Estado a laglobalización económica y al individualismo social. Aquella opciónsupuso una alternativa real al socialismo del siglo XIX y lasocialdemocracia de mediados del XX, aunque también tuvo susdetractores porque se movía aún más al centro, se acercaba a los
43
mercados y abogaba por reformar el Estado sin prejuicios. Su máximaera que había que actualizar los medios de forma permanente paraconseguir los fines de las fuerzas progresistas en un entorno queahora cambia a toda velocidad. La apuesta estuvo bien, y esa lógicasigue vigente, pero su capacidad transformadora fue limitada y lacrisis financiera terminó definitivamente con algunos de susmejores discípulos. Desde entonces, la necesidad de renovaciónideológica de la izquierda es aún más profunda, y creo que lasocialdemocracia puede entrar en una cuarta fase hegemónica si hacetres cosas: incorpora nuevos valores, moderniza sus programas yamplia su campo de acción.
En relación con los valores, la preferencia de los socialdemócrataspor la igualdad, como mejor garantía para el disfrute pleno de lalibertad individual ha de ser complementada. La igualdad y lasolidaridad entre personas distintas se está debilitando con lamodernidad, y por eso hay que hacer un nuevo esfuerzo porvincularla más a la condición humana que todos compartimos y menosa la clase social a la que pertenecemos. Al difuminarse la fronteraentre asalariados y autoempleados, entre ejecutivos y accionistas,o entre emprendedores y empresarios, la empatía no puedeconstruirse sobre la base de lo que cada uno hacemos (porque esovaría con el tiempo) sino sobre la base de lo que somos y sobre laaspiración compartida de un futuro mejor. Por tanto, el humanismo yla sostenibilidad deben colocarse de nuevo en el centro del esquemade valores progresista.
El humanismo y la sostenibilidad deben colocarse enel centro de los valores progresistas
Respecto a los programas, estoy convencido de que los progresistasno recuperarán su credibilidad como gestores políticos si no soncapaces de poner sobre la mesa un paradigma socioeconómicodistinto. Y no debe ser una utopía irrealizable. La gente va aseguir respondiendo a incentivos económicos, y va a preferir lobarato frente a lo caro, acumular frente a pedir. Por ello, esenuevo paradigma debe ser tan eficaz como el actual en la generaciónde bienestar material, pero más solvente a la hora de proporcionarfelicidad, sostenibilidad y estabilidad. El modo actual deproducción y consumo de bienes y servicios tiene tres problemas:genera residuos, genera pobreza y genera burbujas. Y los remediosque se han venido intentando ex post para resolverlos (como elreciclaje, la redistribución o la reestructuración) terminan siendoa veces ineficaces y casi siempre muy caros. Por tanto, la nueva
44
economía tiene que abordar estos problemas ex ante, convirtiendo lasindustrias medioambientales y sociales en motores mismos delproceso productivo, con capacidad para generar bienes deseados porla población, que se puedan comprar y vender: los coches eléctricoso las escuelas infantiles son dos buenos ejemplos en esa dirección.
Junto a un nuevo paradigma económico, la socialdemocracia de cuartageneración tiene que proponer un nuevo tipo de sociedad, donde ladicotomía entre Estado y mercado no lo ocupe todo, y donde elespacio para los compromisos de los ciudadanos con su espaciocomunitario sea mucho mayor. Esa debería ser una sociedad en la queclasificar a los individuos en función de tipologías sería muchomás complicado: los parados podrían combinar prestaciones conempleos en prácticas; los pensionistas podrían realizar actividadesproductivas; y los estudiantes podrían trabajar por horas, yviceversa. En esa sociedad, las acciones individuales positivaspara la comunidad, como el voluntariado, la donación o elasociacionismo podrían sumar puntos en un carnet de ciudadanía. Yen todo caso, la lógica que movería ese tipo de sociedad híbridasería la voluntad de generar oportunidades permanentes desuperación personal para todos sus integrantes. La creación de unfondo para la igualdad de oportunidades recurrentes, que en unassemanas presentará la Fundación Ideas, podría ser una buenainiciativa en esa dirección.
Por último, me referiré a lo que considero el punto más importantede esta cuarta vía socialdemócrata, la internacionalización de suámbito de acción. El abandono del Estado-nación, la creación de unademocracia global, el establecimiento de un gobierno para laeconomía internacionalizada y la introducción de una administracióncompartida para los bienes públicos globales, deben dejar de serasuntos marginales de la agenda progresista, para convertirse en suapuesta principal. Al mismo tiempo, la globalización de lademocracia será insuficiente, si no se profundiza y mejora sufuncionamiento. Por ello, me parece fundamental complementar laclásica división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) queordena la arquitectura institucional de los Estados modernos con laincorporación del poder mediático y el poder financiero. Lafinanciarización de la política o la mediatización de la justicia,son problemas en los que no pensaron los ilustrados del sigloXVIII, pero que deben abordarse sin dilación. Si de verdadaspiramos a mejorar la forma en la que gobernamos nuestrassociedades, esos dos poderes tienen que integrarse plenamente en elsistema en que ya están integrados los otros tres poderesdemocráticos.
45
Es necesario un nuevo tipo de sociedad donde ladicotomía entre Estado y mercado no lo ocupe todo
En definitiva, creo que hay más elementos para avanzar hacia unaCuarta Vía de la socialdemocracia que los que motivaron elsurgimiento de la Tercera Vía. Esa evolución no consistiría en unadecisión sobre si girar al centro o a la izquierda, sino en apostarpor dar un salto hacia adelante. Sería una apuesta radical deprogreso, en el sentido estricto de superar los intereses creados,los prejuicios establecidos y asumiendo el riesgo de avanzar yrectificar cuando sea necesario.
Esa Cuarta Vía sumaría a los valores de libertad e igualdad el dela sostenibilidad; complementaría la aspiración de bienestarmaterial con la felicidad que provoca la calidad medioambiental yla seguridad que garantiza la cohesión social. En términosprácticos, los programas electorales de los partidos que apostaranpor esta opción ofrecerían un programa económico distinto al de laderecha liberal. Un programa en el que el impulso a sectoresinnovadores como las energías renovables, la biotecnología, lasindustrias culturales o las industrias sociales se convertirían enmotores mismos del nuevo modelo de crecimiento. Un programa querenovaría los instrumentos tradicionales del Estado de bienestarpara pasar de re-distribuir rentas a pre-distribuir oportunidades alo largo de todo el ciclo vital de los ciudadanos. Y un programaque, en último caso, aspiraría a tener el apoyo de electorescosmopolitas de distintas procedencias pero identificados todosellos entre sí por su compromiso humanista.
En definitiva, puede que la crisis no sirva para refundar elcapitalismo, pero si sirve para refundar la socialdemocracia,habremos llegado al mismo lugar por un camino distinto.
Carlos Mulas-Granados es director de la Fundación Ideas y profesor titular dela Universidad Complutense. www.carlosmulasgranados.com
46
La socialdemocracia en su laberintoLos partidos que promovieron la insensata utopía de la desregulación crearon
un monstruo que se vuelve contra ellos tanto como en contra de lasocialdemocracia, en beneficio del populismo
JOSÉ MARÍA RIDAO
47
ENRIQUE FLORES
No se necesitarían líderes políticos, sino experimentadoshechiceros para elaborar, primero, y administrar, después, lapócima reconstituyente que desde diversos ámbitos se vieneprescribiendo a la socialdemocracia. Mezclando ingredientes como lareafirmación de los valores tradicionales con excipientes comorepublicanismo o sostenibilidad, la fórmula magistral promete unapronta recuperación para la socialdemocracia y, por extensión, paralas sociedades devastadas por la insensata utopía de ladesregulación de los mercados. Quién sabe si semejante pócimallegará a destilarse alguna vez; de momento no pasa de ser ungalimatías entre escolástico y farmacéutico que, si bien se mira,solo ha logrado un éxito tan rotundo como desconcertante: forjaruna inane lengua de madera, sin otra utilidad que dar cuenta de lacrisis de la socialdemocracia.
Los diagnósticos más habituales aseguran que la socialdemocraciaestá en crisis porque allí donde gobierna pierde las elecciones ydonde está en la oposición no las gana. José María Maravall hademostrado el error de esta percepción, de este diagnóstico, perono importa: se trate o no de un error, la lengua de madera forjadapara dar cuenta de la crisis de la socialdemocracia se haenseñoreado de la totalidad del espacio público, permitiendo
48
disfrazar como profunda controversia ideológica lo que, a fin decuentas, no es más que una discusión con pretensiones sobreestrategia y propaganda electoral. Una discusión planteada, además,en términos suicidas. Porque ¿de verdad puede creer alguien, asísea un gurú de la modernidad o un intelectual orgánico encuadradoen un think tank, que los partidos socialdemócratas pueden ganarelecciones prometiendo empleabilidad, flexiseguridad, gobernanzaglobal y otros aparatosos modismos frecuentes en la lengua demadera en circulación, que nada explican y que nada resuelvenporque, en realidad, no significan nada?
La socialdemocracia no está en crisis; lo que está en crisis es laeconomía, la política, la cultura y, en fin, la sociedad en suconjunto, tras varias décadas de aplicación intensiva de laspolíticas inspiradas por la insensata utopía de la desregulación delos mercados. La socialdemocracia, sin duda, no ofrece respuestas.Pero tampoco las ofrecen los partidos que promovieron ladesregulación. El monstruo que crearon se ha vuelto contra ellostanto como contra la socialdemocracia y, en general, contra todoslos partidos democráticos, cuya suerte electoral cuando están en elGobierno es siempre adversa con independencia de su signo político;lo mismo que, cuando están en la oposición, obtienen victorias quese vuelven calvarios en pocas semanas o, peor aún, centrifugan elvoto hacia una constelación de fuerzas populistas.
El error fatal fue dejarse encandilar por laTercera Vía y apoyar la premisa de la globalización
La suerte de estas fuerzas una vez que alcancen el Gobierno, o quese adueñen definitivamente de la agenda política, no será distintade la que padecen los partidos democráticos. Solo que, a diferenciade los partidos democráticos, las fuerzas populistas no dudarán enmanipular las instituciones del Estado de derecho a cambio de ganartiempo para perseverar en sus promesas. Al final, ni lograráncumplirlas, ni las instituciones del Estado de derecho que habránmanipulado conservarán la autoridad, ni tal vez la legitimidad, querequiere su función.
Si todos los partidos, absolutamente todos, incluidas las fuerzaspopulistas, se muestran impotentes para afrontar la crisis actual,que es una crisis de la sociedad en su conjunto, ello quiere decirque la insensata utopía de los mercados desregulados no solo empujóen dirección a la catástrofe, sino que, además, destruyó por elcamino los instrumentos ardua y pacientemente elaborados por lossistemas democráticos para evitarla.
49
El peor error, el error más imperdonable que cometió lasocialdemocracia cuando se dejó encandilar por la Tercera Vía y sudiscurso de la nueva era, el error fatal del que aún no ha logradodesembarazarse, fue avalar la premisa en la que se apoyó lainsensata utopía de los mercados desregulados. La globalización, sedijo, era un hecho desencadenado por el avance imparable de lasnuevas tecnologías, ante el que solo cabía adaptarse o perecer. Enrealidad, la globalización no era un hecho sino un programa, y soloen la medida en se iba cumpliendo como programa se iba convirtiendoen un hecho. Un programa que, por lo demás, no se aplicó desde laclandestinidad sino a plena luz del día, con académicos ypublicistas repitiendo simples hipótesis hasta hacerlas cristalizaren incontestable ortodoxia, y con los organismos económicosinternacionales imbuyéndose de ella y sirviendo de trampolín paraproyectarla desde los dos países pioneros, el Reino Unido y losEstados Unidos de la revolución conservadora, sobre el resto.
Antes de convertirse en el hecho que cebó la crisis de la sociedaden su conjunto, la globalización fue el programa de la insensatautopía de los mercados desregulados; un programa que defendía quedesregulación y liberalización eran sinónimos, sugiriendo que lalibertad surge en ausencia de normas y no en el interior de lasnormas pactadas, tanto entre Estados como dentro de los Estadosmismos; un programa que emprendió la desregulación de los flujosfinancieros pero no la del comercio internacional y, menos aún, eltránsito de trabajadores entre unos países y otros, generando losdesequilibrios que han provocado la bancarrota del casinofinanciero y reducido a una situación de semiesclavitud a legionesde personas en los países más pobres y también en los másdesarrollados; un programa que, para cerrar el círculo de lasupuesta inexorabilidad, agitó el fantasma de la quiebra de losEstados de bienestar para terminar cuestionando la viabilidad decualquier forma de Estado.
Los Gobiernos no se preocupan de evitar nuevasvíctimas, sino de ser la próxima en la lista
Las nuevas tecnologías contribuyeron, sin duda, a multiplicar losefectos de este programa, lo mismo que, llegado el caso, podríanhaber multiplicado los de cualquier otro, pero ni fueron su causani hacían inevitable su aplicación. Al avalar la premisa de que laglobalización es un hecho desencadenado por el avance imparable delas nuevas tecnologías, la socialdemocracia se condenó alcontrasentido de aplicar su programa en el interior de un programaajeno, haciéndose corresponsable del rumbo a la catástrofe
50
emprendido. La lengua de madera con la que ahora da cuenta de sucrisis, asumiendo como propia una crisis que es de la sociedad ensu conjunto, demuestra que persiste en el peor error, en el errormás imperdonable que cometió cuando se dejó encandilar por laTercera Vía y su discurso de la nueva era.
Pese a su inanidad, la lengua de madera está impidiendo que lasocialdemocracia distinga entre los problemas políticosinaplazables y las elucubraciones sobre el futuro del mundo. Delfuturo del mundo, ni ahora ni nunca se ha sabido lo bastante. Elúnico conocimiento cierto es de los problemas políticosinaplazables, y entre estos el más inaplazable es el que ha fijadosu epicentro en Europa. La Unión es hoy la única zona monetariadonde sigue en vigor la insensata utopía de la desregulación de losmercados, no por una deliberada decisión de los Veintisiete, sinoporque la crisis estalló cuando el euro estaba a medio construir.Sin un Banco Central con plenas competencias y una fiscalidad comúnque lo respalde, los Estados de la eurozona poco o nada puedencontra los mercados desregulados, a los que se enfrentan sinreglas, que fueron abrogadas mientras duró la fiesta mundial, y sininstrumentos, que no han sido creados por la Unión. Primerosucumbió Grecia y más tarde Irlanda y Portugal, y ningún Gobiernoen Europa, ni socialdemócrata ni conservador, parece preocuparse deevitar nuevas víctimas, sino de no ser la próxima en la lista.
La socialdemocracia podrá seguir hablando de empleabilidad,flexiseguridad, gobernanza global y otros aparatosos modismos,podrá seguir deambulando por el laberinto de la lengua de maderacon la que pretende destilar una pócima reconstituyente. Mientrasno asuma la imposibilidad de aplicar su programa en el interior deun programa ajeno y no distinga entre las elucubraciones sobre elfuturo del mundo y los problemas políticos inaplazables, como losque afectan al Banco Central y la fiscalidad común en Europa, nolevantará cabeza ni contribuirá a que Europa, y el mundo, tambiénlo hagan.
Pecados de modernidad de una izquierdainorgánica
51
El socialismo pierde vitalidad entre estructuras obsoletas y clientelismo
IGNACIO MURO BENAYAS
No solo Hollande o Rubalcaba, no solo la socialdemocracia, tambiénlas izquierdas en su conjunto deben revisar la levedad orgánica desus proyectos. Los errores en el diagnóstico del actual capitalismoregresivo se retroalimentan con déficits organizativos y de ideasque trascienden al modo de elegir los candidatos, a veces el únicotest admitido de modernidad.
Se sobrevaloran los problemas de comunicación. La levedad delpensamiento se confunde con la ausencia de discurso, cuando eldiscurso es solo la forma en que se estructura y presenta lo queuno piensa. Las redes sociales son observadas como meros canales deinformación olvidando que pueden aportar una nueva dimensiónorgánica a los movimientos políticos. No solo en Egipto. CuandoChris Hughes, cofundador de Facebook, se ofrece para colaborar conObama, éste le hace una petición que resalta el aspecto práctico delas redes: formar cuadros y grupos de apoyo para enriquecer laspolíticas sectoriales, financiar la campaña y ganar las elecciones.Las ganó aunque su experiencia posterior demuestra que, sinestructuras partidarias estables, sin una izquierda social bientramada, es difícil articular la defensa del reformismoprogresista, más aún, cuando se confronta con una derecha compactay agresiva a la que hay que disputar, como reclamaba Gramsci, “lahegemonía, los consensos, el sentido común” en economía, religión,justicia, educación o medios de comunicación.
En España, el PP triplica sus militantes desde los 90, mientras elPSOE pierde vitalidad al encerrarse en agrupaciones obsoletas ymétodos de trabajo clientelares. Mientras la derecha rearticula eltejido social conservador y propicia una nueva identificación entreascenso social y poder político, la creciente estrechez orgánicasocialdemócrata la desconecta de las nuevas capas profesionales.Alejados al tiempo de sindicatos y redes sociales, se encomienda algrupo parlamentario como principal estructura donde comparte laprofesionalización de la política como opción vital. Incapaz deenfrentarse a la profundidad de las regresiones capitalistas queacompaña a la revolución conservadora, la socialdemocracia deja deser, al tiempo, reformista y de masas.
La izquierda es incapaz de enfrentarse a laregresiones capitalistas de la revoluciónconservadora
52
Las pautas socialdemócratas, tradicionalmente paradigmas derealismo y pragmatismo, empiezan a derivar en idealismoinorgánico.Antonio Gutiérrez, ex de CC OO y del PSOE, se sorprende deque, incluso en los momentos álgidos de la primera legislatura deZapatero, se “confundiera leyes con políticas” de modo que lolegislado “no fuera realmente defendido frente a la oposicióndoctrinaria bronquista”. La ausencia de ramificaciones orgánicasentre poder político y sociedad termina deteriorando la percepciónde lo realizado y su balance: los que eran claros activos de ungobierno de izquierdas, acaban siendo percibidos en la campaña de2008 casi como pasivos. Pero esa incapacidad se camufla comovirtud: primero, sobrevalorando el poder del BOE, como si larealidad cambiara con solo legislar, después, “imaginando” alGobierno en conexión directa con los ciudadanos, sin necesidad “delpartido” ni de intermediarios sociales.
Desde posiciones opuestas, el Movimiento 15-M llega a conclusionessimilares: el rechazo a partidos y sindicatos como algo “viejo”mientras reivindica “democracia real ya”. Es parte del ciberutopismo,el retorno a las ilusiones del hombre libre, del individuo comúncapaz de prescindir de los “profesionales del poder”. Rememoranotros momentos históricos, como la desintermediación reclamada enel “ni dios, ni reyes, ni tribunos”, incluido en el himno comunistade La Internacional. Ignoran que lo espontáneo y lo organizado (RosaLuxemburgo dixit) forman parte de un aprendizaje colectivo hacia lapolítica de forma que, aunque en momentos de máxima tensión, “lasmasas son realmente sus propios líderes”, a largo plazo lo orgánicoes esencial para dar cohesión a lo disperso. Y esa es hoy la tarea.
El 15-M es parte del 'ciberutopismo', el retorno alas ilusiones del individuo
La multifragmentación del tejido productivo que caracteriza alnuevo capitalismo potencia desde hace décadas la segmentaciónsocial e ideológica. Sin una alternativa solvente que lo integre enun proyecto general, cada grupo social parece buscar su propiaopción pública. El derecho a la diversidad, influencia de lacultura ecologista, estimula a todas las minorías, también laspolíticas, como si estuvieran en peligro de extinción. En ese contexto, diceLlamazares, la “forma partido” debe evolucionar en clave femenina,vinculada al paciente tejer desde las diferencias. Suena bonitopero anticipa un estira y afloja permanente, la preponderancia delos vínculos débiles típicos de la posmodernidad sobre la coincidenciaen análisis y proyectos.
53
La dificultad para construir el cemento para proyectos orgánicoscomunes se sustituye por las alianzas como solución, pero lasdificultades subsisten. El PSC construye un tripartito incapaz denavegar por aguas turbulentas. Izquierda Unida precisa de múltiplesportavoces en el Congreso para poder ser respetuosa con supluralidad. La sensación de jaula de grillos no puede evitarse. Ylo mismo ocurre con El Olivo en Italia. La no proporcionalidad delos sistemas electorales son citados, con razón, como causa de lasdificultades de esas minorías. Pero se olvida que la absolutaproporcionalidad del sistema italiano fue un regalo envenenado deBerlusconi pues facilita el sectarismo, el trafico de influencias y laingobernabilidad de las múltiples izquierdas.
Desde diferentes posiciones, lo esencial es consensuar una causacomún reformista, conectar y articular políticas sólidas paraconvertir lo inmaterial en material, los pensamientos en discursos,lo disperso en compacto, las ideas en seguidores, estructuras,votos o dineros. Con formas permanentes o coyunturales. Sin duda,una tarea de muchos durante mucho tiempo.
Ignacio Muro es economista, analista social y profesor de periodismo en laUniversidad Carlos III.
Redención socialdemócrataLa esperanza para la socialdemocracia pudiera encontrarse en una América
Latina que atraviesa su mejor hora
MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ-RAMIL
Por estos días, uno de los temas que vincula a Chile con España esla decisión de la ex vicepresidenta del Gobierno socialista, ElenaSalgado, de asumir el puesto de consejera de Chilectra, filial deEndesa. La polémica generada, además de colocar el foco en elcambio de hábito de algunos jerarcas socialdemócratas cuandodevienen en empleados del capital trasnacional, brinda la
54
oportunidad para recordar que el socialismo se encuentra, en ambospaíses, en condición de oposición. Ello ocurre, además, cuando laparadoja ronda la nueva crisis que aflige a la socialdemocracia.Mientras algunos de sus principales postulados –como la regulaciónde los mercados y la expectativa de un rol sustantivo por parte delEstado– siguen vigentes, las fuerzas políticas con pretensión deencarnarlos suscitan todo tipo de suspicacias.
Las situaciones en las que se enmarcan son distintas, pero susdesempeños no lo son tanto. España se enfrenta a una crisiseconómica que pone su Estado de Bienestar en riesgo de retrocesoletal, producto de los draconianos ajustes del PP. Por su lado,Chile experimenta un crecimiento económico que no solamente no estáresolviendo sus dilemas pendientes de productividad, sino que, porsí solo, no responde las preguntas levantadas por lasmovilizaciones sociales. Estas han remitido a la crisis derepresentatividad de un sistema político colocado usualmente comoejemplo de gobernabilidad, así como a un extendido repudiociudadano frente al abuso del poder económico.
Chile se encuentra entre los veinte países más desiguales delplaneta. Mientras fueron Gobierno, estando el socialismo chileno encoalición con la Democracia Cristiana por veinte años –lo queexplica, en parte, su retraso en asuntos de libertadesindividuales–, se incurrió en cierta complacencia con elempresariado y no se fue diligente en la promoción de lasinversiones necesarias para diversificar sus economías y poner atono su mano de obra.
Su ejercicio en la oposición es una mezcla de reactividad connegación. Por los motivos que sean, no se han generado espaciospara debatir las causas de sus respectivas derrotas. Confían en unpronto regreso al poder, ya sea por haberle puesto un dique al PPen las recientes elecciones andaluzas, o bien por su aferramiento aliderazgos con supuestas capacidades taumatúrgicas, como sería enChile el de la expresidenta Bachelet. Aunque el relevo generacionalno es en absoluto la panacea, supone una asignatura pendiente parael progresismo chileno. Enfrascados en discusiones sobre cuposelectorales y política de alianzas, apuestan a un retorno másasentado en los posibles errores del adversario que en lareelaboración de un proyecto histórico que conecte sus principioscon las transformaciones en curso.
Las causas de las derrotas socialistas no se handebatido en Chile ni en España
55
El triunfo de Francois Hollande, en Francia, podría tener un efectoambiguo. Si bien permitirá el repunte de una izquierda hambrientapor mejorar su autoestima, podría acentuar el escamoteo de temassustantivos como, por ejemplo, los dilemas del crecimiento y ladistribución.
Frente a la tentación a tomar atajos, destaca el esfuerzo porencarar los dilemas de la socialdemocracia realizado por CarlosOminami, exministro, exsenador y otrora jefe de campaña delexpresidente chileno Ricardo Lagos. En su libro recién publicadoque lleva por título Secretos de la Concertación. Recuerdos para el futuro,desarrolla una reflexión política e intelectual que interroga tanto al pacto de la transición de fines de los 80, como a lo quevino después, en un ejercicio de introspección política.Confrontando en primera persona los miedos de toda una generaciónque vivió el golpe de Estado de 1973, aspira a contribuir alnecesario enjuiciamiento crítico de una coalición decentroizquierda que, si bien contribuyó a reducir la pobreza yabrió Chile al mundo, no se aplicó de la misma manera en el combatede la desigualdad y la concentración económica. Tampoco removió laConstitución heredada del régimen militar que, aunque reformada,conserva su esencia neoliberal. Aboga por la necesidad de recuperarpara la política progresista el sentido estratégico perdido,proponiendo alineamientos que respondan a los dilemas de seguridad,igualdad y cohesión. Dedica especial atención a la renovación delsocialismo chileno que califica como frustrado ya que, a pesar dehaber revalorizado la democracia, falló en dos elementosfundamentales, que hacen que catalogue la historia política delChile reciente como de renuncia: la falta de contrapesos al mercadoy la inexistencia de una fuerza política cohesionada.
Y aunque no menciona la influencia española, no deja de resultaruna ironía el hecho de que el socialismo chileno, influenciado porun PSOE que cumplió un rol en su proceso de renovación, llamando ala moderación, haya devenido en una fuerza con talante conservador.
La confesión de Ominami, actor privilegiado de la transiciónchilena, sugiere, al menos, dos cosas. La primera, que larecomposición del socialismo, para ser efectiva, debe superar losestrechos contornos locales. Si hay esperanza para lasocialdemocracia, pudiera encontrarse en una América Latina queatraviesa su mejor hora. La segunda, que es necesario hacer gestosde arrepentimiento, algo aparentemente alejado de los entresijos dela política pero que, ya vemos, hasta los monarcas reconocen suimportancia.
56
María de los Angeles Fernández Ramil es directora ejecutiva de la FundaciónChile 21
El declive del ciclo socialdemócrataLa socialdemocracia entra en crisis al romperse la alianza entre la clase
media y la de los trabajadores industriales
ENRIQUE GIL CALVO
¿Asistimos al final del ciclo histórico de hegemonía progresista?Para entender la decadencia de la socialdemocracia puede ser útilatender los planteamientos sociológicos de Colin Crouch (Lapostdemocracia, Taurus, 2004) o Emmanuel Todd (Después de la democracia,Akal, 2010), que analizan su declive en clave infraestructural.Según esta perspectiva, por socialdemocracia puede entenderse lacoalición histórica que se construyó entre el movimiento obreroorganizado y las nuevas clases medias de funcionarios, empleados deservicios y profesionales por cuenta ajena (no confundir con lasviejas clases medias de agricultores, comerciantes, artesanos yprofesionales autónomos). Los intereses de ambos bloques no teníanpor qué coincidir, al estar separados por la barrera de su desigualdotación en capital humano: en el movimiento obrero predominabanlos estudios primarios y la formación profesional mientras que lasnuevas clases medias poseían titulaciones secundarias y superiores,actuando en origen el bachillerato como barrera de clase. De ahí eltradicional desencuentro entre trabajadores de cuello blanco y decuello azul, que históricamente se reflejó en la desconfianza entreel reformismo socialista de extracción burguesa y elrevolucionarismo obrero de anarquistas o comunistas. Pero esadistancia de clase pudo ser salvada mediante el acuerdosocialdemócrata que estableció un pacto de mutua colaboración entreambos bloques para unir sus fuerzas conquistando el poder pormedios pacíficos y electorales.
Un acuerdo mediante el que la parte obrera (blue collars) aceptabasupeditarse al liderazgo burgués (white collars) a cambio de que elgobierno común garantizase a todas las clases populares su acceso alos canales de movilidad social ascendente e igualdad de
57
oportunidades. Este programa común que selló la coalición entre laclase obrera industrial y las clases medias urbanas es el que pudodesarrollarse en toda Europa tras la segunda guerra mundial, dandolugar a los célebres treinta años gloriosos (1945-1975) que crearonla sociedad de la afluencia presidida por el Estado de bienestar. Ylo menos que puede decirse es que semejante programa común se viocoronado por el éxito más completo. Pues en efecto, la coaliciónsocialdemócrata conquistó el poder y se mantuvo en él por variaslegislaturas mientras a la vez se desarrollaban los mecanismosmeritocráticos que extendieron a todas las clases sociales laescolarización tanto secundaria como universitaria, además delresto de derechos sociales (salud, pensiones y serviciosuniversales).
La socialdemocracia ha muerto como consecuenciaimprevista de su propio éxito
Ahora bien, si consideramos el inicio de la década de los 70 comoel apogeo del ciclo socialdemócrata es porque a partir de esa fechacomenzó su progresivo declive, asociado al impacto de la crisiseconómica internacional tras el choque petrolífero de 1974. Unacrisis que también modificó el sistema capitalista, pasando delmodelo keynesiano afín al estatalismo socialdemócrata al modelomonetarista afín al planteamiento liberal-conservador partidariodel libre mercado. No obstante, tras ciertos retrocesos iniciales,la socialdemocracia se pudo recomponer mediante ladenominada Tercera Vía de adaptación al mercado que teorizó elsociólogo Anthony Giddens, logrando resistir en el poder hasta bienentrado el siglo XXI. Pero finalmente, el estallido de lassucesivas burbujas crediticias (punto.com en 2001,hipotecas subprime en 2007,eurodeuda en 2010) ha terminado por alejarcada vez más a la socialdemocracia del poder, aunque ocasionalmentetodavía gane ciertas elecciones. En suma, todo indica que eldeclive de la socialdemocracia ya se ha consumado. ¿Cómo se puedeexplicar su decadencia aparentemente irreversible? Exploremosalgunas razones.
La primera explicación es infraestructural y se debe aldebilitamiento ineluctable de uno de los dos bloques fundadores dela coalición socialdemócrata: la clase obrera. Como consecuenciadel advenimiento de la sociedad postindustrial teorizado por elsociólogo Daniel Bell, se ha producido una crecientedesestructuración del sistema de clases que ha fragmentado ydescompuesto a todas ellas. Pero sobre todo, la que ha sufrido eseproceso de desarticulación en mayor medida ha sido la vieja clase
58
obrera de trabajadores industriales o blue collars, que ha vistoreducirse sus efectivos en términos absolutos y relativos,obligando a sus hijos a desertar de ella mientras asistía a lallegada de nuevos contingentes inmigrantes de trabajadores manualessin cualificar destinados a la agricultura, la construcción y losservicios personales. Por tanto, las clases medias cualificadas yano tienen nada que ganar manteniendo su coalición con las clasesindustriales en retroceso, y de ahí que tiendan a romperla cayendoen una creciente volatilidad electoral. Sobre todo si tenemos encuenta que también ellas han perdido gran parte de su poder einfluencia, aunque no en términos cuantitativos pues siguen siendolas más numerosas, pero sí cualitativos como vamos a ver.
Y es que la otra explicación del declive de la izquierda resultaparadójica, pues podría decirse que la socialdemocracia ha muerto(o al menos se extingue) como consecuencia imprevista de su propioéxito. En efecto, el desarrollo del Estado de bienestar, con suprovisión universal de derechos sociales, ha generado dos efectosno queridos que han resultado contraproducentes para la coaliciónsocialdemócrata. El primero es que, al ofrecer servicios públicosde protección social provistos por redes formales administrativas,ha suplido primero y ha terminado por sustituir después a las redessociales informales de confianza, solidaridad y compromisocolectivo (grupos de ayuda mutua, movimiento asociativo, etcétera)que antes articulaban el tejido social dotándolo de espesor ydensidad cívica. En consecuencia, tanto las clases trabajadorascomo las clases medias urbanas han ido viendo cómo se devaluaba yamortizaba su anterior capital social, pasando a disgregarse yatomizarse hasta caer en el aislamiento de la individualización yel familismo amoral. Algo que no puede ser compensado por las redesvirtuales tipo Facebook que comercializa elmarketing de la industriadigital.
Habría que regenerar el capital social de laizquierda
Y la segunda consecuencia no querida del éxito socialdemócrata esla devaluación del sistema educativo a causa de su democratizaciónuniversal, que ha terminado por amortizar su potencialmeritocrático. Cuando sólo la clase media cursaba estudiossuperiores, sus títulos eran muy apreciados porque dotaban de unfuerte impulso selectivo hacia la movilidad ascendente. En cambio,cuando la universidad se masifica y amplía a todas las clasessociales, sus títulos dejan de ser selectivos y por tanto sedevalúan al dejar de proporcionar movilidad ascendente: es el
59
fenómeno del mileurismo (o depreciación de los profesionales urbanos)que surge cuando la inversión académica en titulación superior yano puede rentabilizarse tanto en el mercado de trabajo. Y esteefecto contraproducente, que está devaluando la meritocracia yamortizando el capital humano, es el que más ha hecho por romper laanterior coalición socialdemócrata entre trabajadores de cuelloazul y profesionales de cuello blanco, al perder aquellos sucapital social y estos su capital humano. En suma, como señalaTodd, la socialdemocracia ha entrado en decadencia porque lasclases medias tituladas, por temor a su desclasamiento, han dejadode solidarizarse con los trabajadores sin titular: de ahí surebelión fiscal, su cinismo político y su transfuguismo electoral.
¿Es irreversible el declinar del ciclo socialdemócrata? ¿O cabeesperar que se reactive por efecto de una nueva oscilaciónpendular? Si el anterior análisis es acertado, la recuperación dela socialdemocracia exigiría tres requisitos difíciles de reunir.Ante todo se debería recuperar la revalorización del trabajo comofuente de realización personal, tras caer en el desprecio a causadel consumo mimético. Después habría que regenerar el capitalsocial de la izquierda, reconstruyendo sus redes informales deconfianza y reciprocidad, lo que exige superar el sectarismo amoraly la xenofobia etnocéntrica. Y además se precisa un nuevo tipo deliderazgo tipo 15M, capaz de tender puentes interculturales creandonuevas coaliciones mayoritarias. Factores que podrían entrar enreacción sinérgica si la crisis actuase como agente catalizador.Pero ello no resultará posible sin una estrategia que anudecompromisos con posibles aliados, un proyecto que visualice metascomunes a alcanzar y un relato que lo haga creíble despertandoemociones entusiastas. Es el puerto prometido que aguarda más alládel sombrío horizonte actual.
Enrique Gil Calvo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutensede Madrid.
60
La política económica de la inseguridadLA CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA. Cuanto más se desregulan y flexibilizan lasrelaciones laborales, con más rapidez pasamos de una sociedad del trabajo a
otra de riesgos incalculables
ULRICH BECK
61
EULOGIA MERLE
La consecuencia no deseada de la utopía neoliberal esuna brasilizaciónde Occidente: son notables las similitudes entre cómose está conformando el trabajo remunerado en el llamado PrimerMundo y cómo es el del Tercer Mundo. La temporalidad y lafragilidad laborales, la discontinuidad y la informalidad estánalcanzando a sociedades occidentales hasta ahora baluartes delpleno empleo y el Estado del bienestar. Así las cosas, en el núcleoduro de Occidente la estructura social está empezando a asemejarsea esa especie de colcha de retales que define la estructura delsur, de modo que el trabajo y la existencia de la gente secaracteriza ahora por la diversidad y la inseguridad.
En un país semiindustrializado como Brasil, los que dependen delsalario de un trabajo a tiempo completo solo representan a unapequeña parte de la población activa; la mayoría se gana la vida encondiciones más precarias. Son viajantes de comercio, vendedores oartesanos al por menor, ofrecen toda clase de servicios personaleso basculan entre diversos tipos de actividades, empleos o cursos deformación. Con la aparición de nuevas realidades en las llamadaseconomías altamente desarrolladas, la “multiactividad” nómada —
62
hasta ahora casi exclusiva del mercado laboral femenino occidental—deja de ser una reliquia premoderna para convertirse rápidamente enuna variante más del entorno laboral de las sociedades del trabajo,en las que están desapareciendo los puestos interesantes, muycualificados, bien remunerados y a tiempo completo.
Quizá en este sentido las tendencias de Alemania, a pesar del éxitoque se atribuye a su modelo, representen las de otras sociedadesoccidentales. Por una parte, Alemania disfruta de las mejorescondiciones comerciales que ha tenido en muchos años. La principaleconomía europea es modélica por su forma de contener una crisis:tasas de interés bajas, flujo de capital entrante, aumentosostenido de la demanda mundial de sus productos, etc. Así, eldesempleo en Alemania ha caído un 2,9%, y solo alcanza al 6,9% dela población activa.
Alemania es modélica por su forma de contener lacrisis, pero el empleo precario crece demasiado
Por otra parte, se ha registrado un excesivo incremento del empleoprecario. En la década de 1960 solo el 10% de los trabajadorespertenecía a ese grupo; en la de 1980 la cifra ya se situaba en uncuarto, y ahora es de alrededor de un tercio del total. Si loscambios continúan a este ritmo —y hay muchas razones para pensarque será así— en otros diez años solo la mitad de los trabajadorestendrá empleos a tiempo completo de larga duración, mientras quelos de la otra mitad serán, por así decirlo, trabajos a labrasileña.
Bajo la superficie de la milagrosa maquinaria alemana se ocultaesta expansión de la economía política de la inseguridad,enmarcando una nueva lucha por el poder entre actores políticosligados a un territorio (Gobiernos, Parlamentos, sindicatos) yactores económicos sin ataduras territoriales (capitales, finanzas,flujos comerciales) que pugnan por un nuevo diferencial de poder.Así se tiene la fundada impresión de que los Estados solo puedenelegir entre dos opciones: o bien pagar, con un elevado desempleo,niveles de pobreza que no hacen más que incrementarseconstantemente; o aceptar una pobreza espectacular (la de los“pobres con trabajo”), a cambio de un poco menos de desempleo.
El “trabajo para toda la vida” ha desaparecido. En consecuencia, elaumento del paro ya no puede explicarse aludiendo a crisiseconómicas cíclicas; se debe, más bien, a: 1) los éxitos delcapitalismo tecnológicamente avanzado; y 2), la exportación deempleos hacia países de renta baja. El antiguo arsenal de políticas
63
económicas no puede ofrecer resultados y, de una u otra manera,sobre todos los empleos remunerados pesa la amenaza de lasustitución.
De este modo, la política económica de la inseguridad está ante unefecto dominó. Factores que en los buenos tiempos solíancomplementarse y reforzarse mutuamente —el pleno empleo, laspensiones garantizadas, los elevados ingresos fiscales, la libertadpara decidir políticas públicas— ahora se enfrentan a una serie depeligros en cadena. El empleo remunerado se está tornando precario;los cimientos del Estado de bienestar se derrumban; las historiasvitales corrientes se desmenuzan; la pobreza de los ancianos esalgo programado de antemano; y, con las arcas vacías, lasautoridades locales no pueden asumir la demanda creciente deprotección social.
La “flexibilidad del mercado laboral” es la nueva letanía política,que pone en guardia a las estrategias defensivas clásicas. Pordoquier se pide más “flexibilidad” o, dicho de otro modo, que losempresarios puedan despedir más fácilmente a sus trabajadores.Flexibilidad también significa que el Estado y la economíatrasladan los riesgos al individuo. Ahora los trabajos que seofrecen son de corta duración y fácilmente anulables (es decir,“renovables”). Por último, flexibilidad también significa:“Anímate, tus capacidades y conocimientos están obsoletos y nadiepuede decirte lo que tienes que aprender para que te necesiten enel futuro”. La posición un tanto contradictoria en la que se sitúanlos Estados cuando insisten al mismo tiempo en la competitividadeconómica nacional y la globalización neoliberal (es decir, en elnacionalismo y la internacionalización) ha defraudado políticamentea quienes reivindicaban el derecho individual de los ciudadanos ala estabilidad laboral y a unos servicios sociales dignos.
Parte de la clase media ha sido devorada por lacrisis del euro. Vamos hacia una inseguridadendémica
De todo ello resulta que cuanto más se desregulan y flexibilizanlas relaciones laborales, con más rapidez pasamos de una sociedaddel trabajo a otra de riesgos incalculables, tanto desde el puntode vista de las vidas de los individuos como del Estado y lapolítica. En cualquier caso, una tendencia de futuro está clara: lamayoría de la gente, incluso de los estratos medios, aparentementeprósperos, verá que sus medios de vida y entorno existencialquedarán marcados por una inseguridad endémica. Parte de las clases
64
medias han sido devoradas por la crisis del euro y cada vez hay másindividuos que se ven obligados a actuar como "Yo y asociados" enel mercado de trabajo.
Mientras el capitalismo global disuelve en los países occidentaleslos valores esenciales de la sociedad del trabajo, se rompe unvínculo histórico entre capitalismo, Estado de bienestar ydemocracia. No nos equivoquemos: un capitalismo que no busque másque el beneficio, sin consideración alguna hacia los trabajadores,el Estado de bienestar y la democracia, es un capitalismo querenuncia a su propia legitimidad. La utopía neoliberal es unaespecie de analfabetismo democrático, porque el mercado no es suúnica justificación: por lo menos en el contexto europeo, es unsistema económico que solo resulta viable en su interacción con laseguridad, los derechos sociales, la libertad política y lademocracia. Apostarlo todo al libre mercado es destruir, junto conla democracia, todo el comportamiento económico. Las turbulenciasdesatadas por la crisis del euro y las fricciones financierasmundiales solo son un anticipo de lo que nos espera: el adversariomás poderoso del capitalismo es precisamente un capitalismo quesolo busque la rentabilidad.
Lo que priva de su legitimidad al capitalismo tecnológicamenteavanzado no es que derribe barreras nacionales y produzca cada vezmás con menos mano de obra, sino que bloquee las iniciativaspolíticas conducentes a la conclusión de un pacto para la formaciónde un nuevo modelo social europeo. Cualquiera que hoy en día pienseen el desempleo no debería quedarse atrapado en viejas querellascomo las relativas al "mercado laboral secundario" o "los gastossalariales decrecientes". Lo que parece un derrumbe debeconvertirse más bien en un periodo fundacional de nuevas ideas ymodelos, en una época que abra las puertas al Estado transnacional,al impuesto europeo a las transacciones financieras y a la "utopíarealista" de una Europa Social para los Trabajadores.
Ulrich Beck es sociólogo, profesor emérito de la Universidad de Múnich yprofesor de la London School of Economics.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo
65
La socialdemocracia y el proyecto europeoEsta crisis ofrece la oportunidad de quitarnos de encima las complicadas y
vacuas definiciones acuñadas por la Tercera Vía de Tony Blair
JUAN MOSCOSO DEL PRADO
Europa es lo más parecido que hay a la socialdemocracia. Incluso,Europa es socialdemocracia. Se podría replicar que la construccióneuropea fue un éxito conjunto de democristianos y socialdemócratas,con los primeros al frente de más gobiernos durante las décadasiniciales de postguerra. Pero no es menos cierto que aquellosviejos cristianodemócratas, humanistas democráticos con sentimientosocial, han sido reemplazados por agrios conservadores hijos de larevolución neoconservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, yque cuentan con nuevos amigos en su propio seno o a su derecha, yasean viejos y siniestros conocidos europeos como hemos visto enGrecia, o una derecha fundamentalista y ultraconservadora a imagende la que en Estados Unidos se autodenomina Tea Party. Una derechaque la profunda crisis económica y social que estamos viviendo estáponiendo en evidencia, demostrando lo poco tiene que ver con la quecontribuyó a construir el Estado del bienestar europeo. Mientras,por contra, la socialdemocracia sigue manteniendo intactos losprincipios y valores de entonces, convertida, como decía Tony Judt,en la prosa de la política europea contemporánea, lo cualconstituye su principal problema, su éxito sin épica.
La combinación de crisis económica y supuesta crisis de lasocialdemocracia nos obliga a responder con valentía. La izquierdano supo reaccionar con determinación a la crisis financiera de2008. Esta crisis ofrece la oportunidad de quitarnos de encima lascomplicadas y vacuas definiciones acuñadas por la Tercera Vía deTony Blair en su intento de construir un pensamiento progresistacompatible con la desregulación financiera y con la globalizaciónen un marco neoliberal. Un camino que solo sirvió para distribuir,y hacerlo de esa manera, la riqueza creada en unos años deprosperidad insostenible.
Vivimos tiempos de crisis social, de pérdida de calidad de vida ybienestar, de voladura controlada del sistema de igualdad deoportunidades que tanto costó construir, de abandono de la sanidady educación públicas, de paro desbocado. Tiempos de inseguridad eincertidumbre en los que a pesar del indecente espectáculoprotagonizado por el sistema financiero y sus gestores, los
66
mercados han logrado imponer políticas sin debate democráticoalguno con el fin de rescatar al sector financiero del desastreprovocado por la desregulación que antes logró imponer.
Las consecuencias de esta crisis demuestran que nunca como en estosaños había estado la política tan sometida a los intereseseconómicos de unos pocos. Este sometimiento ha provocado la mayorcrisis de la construcción europea desde su creación porque Europaes justamente lo contrario, el sometimiento de la economía a un finpolítico, la convivencia democrática en libertad bajo nuestromodelo de bienestar social. Tras la Segunda Guerra Mundial Europapuso la economía —el carbón y el acero primero, el mercado comúndespués, el euro…— al servicio de un gran sueño. Y esta crisisprovocada por la desregulación ha puesto todos los sueñospolíticos, ciudadanos y de convivencia al servicio de un paradigmaeconómico injusto e insostenible.
La estructura de bienestar social europea debecomunitarizarse
La combinación de crisis económica y una derecha más alejada quenunca de los valores humanistas de la Ilustración como apuntaTzvetan Todorov, ofrece una oportunidad irrepetible a la izquierdaeuropea para construir una alternativa creíble. Un inmenso retoporque en la práctica, salvo honrosas excepciones, socialdemocraciasolo ha habido en Europa. Pero las cosas han cambiado también fuerade Europa, y mucho. Dani Rodrik en su famosa paradoja señala laimposibilidad de conciliar tres elementos: democracia, soberaníanacional y globalización, teniendo que optar como máximo por dos.Las dos primeras conducen al aislamiento y la autarquía. Las dossegundas, ¿a China? Si apostamos por la primera y la última,democracia y globalización, debemos convertir esta globalización enel campo natural de actuación de nuestra imperfecta Europa,reubicando en Europa la soberanía perdida.
Esa alternativa exige, no obstante, tomarse en serio de una vez portodas el proyecto de construcción europea, y hacerlo tomandodecisiones que lo transformen. Hay que asumir que una Europa de27+1 miembros puede conducir rápidamente a un proceso de geometríavariable en el que solo unos pocos Estados profundicen en todoaquello imprescindible para volver a poner la economía al serviciode los ciudadanos.
En el ámbito económico, la Unión Europea y más aún los países queconforman el euro, deben ser capaces de cerrar el deficiente diseñode lo que solo es una unión monetaria. Armonización fiscal con
67
impuestos y tipos marginales equiparables, un mecanismo demutualización y solidaridad financiera y de la deuda como encualquier unión federal, un presupuesto europeo eficaz ytransparente, recursos propios —tasa sobre transaccionesfinancieras—, un BCE comprometido con el crecimiento y el empleo, yuna regulación y supervisión bancaria con garantías. La políticaeconómica de dimensión europea está obligada a concentrar susesfuerzos en educación e I+D+i, política industrial y energética, ya hacerlo desde la doble perspectiva de la sostenibilidad tantosocial como medioambiental. Exactamente lo contrario de lo que elGobierno español está eligiendo como camino. Un Gobierno queconfunde errores propios con incomprensión europea como siempre hahecho la derecha en nuestro país.
El Parlamento Europeo debe ser la sede del control político detodas las políticas comunes. Los socialistas nos tenemos quecomprometer a presentar un candidato único a presidente de laComisión en las próximas elecciones europeas para evitar el fiascoBarroso de 2009. Para ello, antes debemos convertir el partido delos Socialistas Europeos (PSE) en un verdadero partido político. UnPSE volcado en la propuesta de políticas de dimensión europeadestinadas a impulsar el crecimiento y el empleo, reducir lasdesigualdades y desequilibrios económicos, sociales y regionales, yconvertir el modelo social europeo en seña de identidad y garantíade éxito y competitividad. La estructura de bienestar socialeuropea debe comunitarizarse, más aun ahora que la derecha comienzaa asumir la inevitabilidad de propuestas socialdemócratas en lofiscal —unión fiscal, eurobonos— y financiero —unión bancaria,dicen ahora—. Pues bien, en lo social también.
Las libertades fundamentales europeas no deben sercondicionales. O somos europeos o no lo somos.
En el ámbito institucional debemos vencer la resaca soberanista queamenaza Europa, y hacerlo reformando sus instituciones paradotarlas de verdadera esencia democrática y de capacidad de controlciudadano, oponiéndonos a su vez a cualquier retroceso. No tienesentido suspender Schengen cada vez que se organiza una cumbrefinanciera en una ciudad importante. Las libertades fundamentaleseuropeas no deben ser condicionales. O somos europeos o no losomos.
Por último, debemos seguir profundizando en la construcción de laciudadanía europea, más aun hoy en día en el que vivimos en unasociedad multiidentitaria de vocación laica en la que cada unotiene derecho a sentir muchas cosas a la vez. Probablemente
68
tengamos que aligerar nuestros problemas lingüísticos priorizandoel inglés como segunda lengua comunitaria y vía de comunicacióncomún. Europa debe garantizar la última instancia judicial no sóloen derechos y libertades fundamentales como hace ahora en lainstitución hermana de la Unión, el Consejo de Europa enEstrasburgo, sino también en derechos económicos y sociales.
La socialdemocracia tiene que lograr que su actuación en Europa seacoherente con los objetivos últimos de construcción de una Europafederal, de una verdadera unión política con todas susconsecuencias como un servicio exterior y un ejército europeo dondese comparta, básicamente, todo. La construcción de una Europa uniday el sueño socialdemócrata de una sociedad democrática, justa ypróspera han sido los motores políticos de nuestros últimos cienaños. Europa será socialdemócrata o no será.
Juan Moscoso del Prado es diputado a Cortes por Navarra (PSN-PSOE)
Dos decálogos y una esperanzaLas socialdemocracias europeas pueden ofrecer hoy una salida de la crisis
alternativa: un programa para el crecimiento que evite el desguace progresivodel Estado del bienestar y permita reinventar el círculo virtuoso entre
productividad, redistribución y cohesión social
ANTONI COMIN I OLIVERES
La deriva de los últimos años confirma aquella máxima que muchosdefendemos desde hace tiempo: Europa no es posible sin el proyectosocialdemócrata; el proyecto socialdemócrata no es posible sinEuropa. La via de la austeridad sin fin propicia el ascenso de laultraderecha y el antieuropeísmo por todas partes, poniendo enjaque algunos principios fundamentales de nuestras democracias. Noes extraño que las voces partidarias de salir del euro proliferenen los países víctimas de la recesión. ¿Que el euro sea percibidopor muchos ciudadanos más como una prisión que como una protecciónno es acaso un cierto fracaso del proyecto europeo? Al mismo
69
tiempo, las políticas neokeynesianas que pueden devolvernos a lasenda del crecimiento sólo serán efectivas si se articulan a escalacomunitaria.
Las socialdemocracias europeas pueden ofrecer hoy una salida de lacrisis alternativa: un programa para el crecimiento que evite eldesguace progresivo del Estado del bienestar y permita reinventarel círculo virtuoso entre productividad, redistribución y cohesiónsocial. La columna vertebral de esta estrategia debería ser unanueva arquitectura fiscal europea, que se puede resumir en estasdiez medidas: 1. De entrada, ralentizar el calendario del ajustepara los países con mayores déficit, ahora que se ha demostrado que“el ajuste será lento o no será”. 2. Dotar al BCE de capacidad paracomprar deuda pública –como los bancos centrales de Estados Unidos,Inglaterra y Japón- y reformar su mandato para que priorice elcrecimiento y no sólo la inflación. 3. Crear los eurobonos, una vezya establecida la coordinación presupuestaria entre los estados dela UE. 4. Impulsar una pequeña gran revolución tributaria:impuestos al capital financiero (tasa Tobin), impuestos verdes,equiparar la fiscalidad entre rentas del capital y del trabajo,etc. 5. Junto con lo anterior, armonizar los impuestos sobreaquellos factores productivos con mayor movilidad (sociedades) ygeneralizar los impuestos a los bancos, al patrimonio y a lasgrandes fortunas. 6. Intensificar la batalla contra los paraísosfiscales —incluidos los del interior de la UE— y acabar con elfraude fiscal en los países más defraudadores, entre ellos España.7. Financiar la inversión pública —esa que además de relanzar elcrecimiento nos prepara para el futuro— por medio un Banco Europeode Inversiones reforzado con más capital. 8. Establecer unverdadero presupuesto público europeo, orientado hacia la I+D+i,las redes transeuropeas de transporte, las energías sostenibles ylas telecomunicaciones. 9. Crear una agencia europea derating, paralibrarnos del oligopolio de las agencias norteamericanas, que handado sobradas muestras de poco acierto y dudosa independencia. 10.Dotar al MEDE —nuestro particular Fondo Monetario Europeo— dereglas más flexibles y capital suficiente, para que pueda actuarmás como un instrumento de prevención que de rescate.
¿Hay motivos para el optimismo? Ciertamente: muchas de estasmedidas están en el programa del nuevo presidente francés. Pero,una vez hecho este paso importantísimo, es preciso que esteprograma deje de ser sólo “francés” y pase a ser “europeo”. Partede este decálogo lo suscribieron socialistas franceses y alemanesel pasado marzo, con motivo del mitin conjunto de Hollande yGabriel en París, a través de una declaración de sus respectivasfundaciones. Pero necesitamos una foto más grande, en todos lossentidos: con el decálogo completo, con más líderes del socialismo
70
europeo —a poder ser con todos ellos— y con un compromiso firme desus respectivos partidos. Necesitamos que, gracias a esta fotoampliada, los ciudadanos de la UE perciban que ha nacido, ahora sí,un auténtico partido socialista europeo, ese que los tiemposdemandan de manera urgente.
Sin embargo, este programa fiscal, por ambicioso que sea, quedaríacojo si no fuera acompañado de una nueva, seria y efectivaregulación del sistema financiero. La izquierda tiene que decir alos ciudadanos del continente, de modo alto y claro, que susgobiernos lucharán para recuperar el poder perdido ante lasfinanzas, que la democracia restablecerá su supremacía frente a losmercados de capitales —esos que, por poco o mal regulados, están enel origen de la crisis—. Por esto, el decálogo anterior habría quecompletarlo con otro que detallase el contenido de tal regulaciónfinanciera.
La columna vertebral de esta estrategia debería seruna nueva arquitectura fiscal europea
De la mano de parte de la literatura más solvente sobre la crisis(Rajan, Stiglitz, Krugman, Rodrik, etc.), proponemos que estesegundo decálogo afronte como mínimo los siguientes retos: 1.Impedir la creación de bancos sistémicos —too big to failo, mejor, toosistemic to fail— y vigilar los que existen para impedir que incurrannuevamente en comportamientos de riesgo moral. 2. Controlar lasinnovaciones financieras (derivados, CDS, etc.) y prohibir aquellasque entrañan más riesgos que ventajas, para evitar que seconviertan en “armas de destrucción masiva” —según la acertadaexpresión de Warren Buffet—. 3. Separar nuevamente la bancacomercial de la banca de inversión; regular adecuadamente la “bancaen la sombra” (banca de inversión, hedge funds, etc.) para que “quedeiluminada”, de acuerdo con el principio de que “todo lo que essusceptible de ser rescatado en tiempo de crisis debe estarregulado en tiempo de bonanza” (Krugman). 4. Garantizar que losbancos dispongan de capital suficiente para “rescatarse a símismos” en caso de futuras crisis (acuerdos de Basilea III), paraevitar la repetición del bochornoso espectáculo de los rescatespúblicos y asegurar que, descartados estos rescates, el sectorfinanciero queda sometido a la disciplina del mercado igual que losdemás. 5. Evitar la “captura del regulador”, empezando por lo queRajan llama la “captura cognitiva”: la capacidad del sectorfinanciero para dominar las voluntades o para colonizar las mentesde las agencias públicas que deben regularlo; evitar, en suma, losefectos perversos de la “puerta giratoria”. 6. Regular los bonus de
71
los directivos del sector financiero, para que incentiven laprudencia y la estabilidad a largo plazo y no los beneficios acorto plazo, casi siempre asociados a riesgos irresponsables. 7.Penalizar la especulación financiera: limitando las ventas bajistasy al descubierto, instaurando la tasa sobre las transacciones acorto plazo. 8. Instaurar algunos mecanismos de control a lacirculación del capital financiero (Rodrik). 9. Devolver un espacioa la banca pública en el conjunto del mapa financiero; potenciar labanca ética, minoritaria pero importante a nivel cualitativo. 10.Proteger los consumidores de productos financieros de posiblesabusos —incluyendo, por supuesto, la dación en pago—.
Estos dos decálogos deberían servir para construir, con suficienterealismo, la hoja de ruta actual del progresismo europeo. Deberíanservir para devolver una esperanza a los ciudadanos de la UE: quenuestra sociedad no será más injusta ni más pobre que la denuestros padres, eso que tantos europeos estamos esperando hoy dela política. Pero, dado que la política somos nosotros mismos,depende fundamentalmente de nosotros que esta esperanza se hagarealidad.
El programa fiscal quedaría cojo si no fueraacompañado de una nueva, seria y efectivaregulación del sistema financiero
Antoni Comín i Oliveres es profesor de ESADE (Universitat Ramon Lull) yexdiputado del Parlament de Catalunya por el grupo PSC-CpC.
72