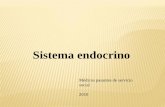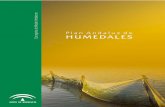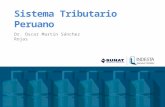"La regulación normativa del sistema electoral andaluz y sus posibilidades de reforma", en Juan...
Transcript of "La regulación normativa del sistema electoral andaluz y sus posibilidades de reforma", en Juan...
El sistema electorala debateVeinte años de rendimientosdel sistema electoral español(1977-1997)
Ed ición a cargo deJuan Montabes
CISCentro de Investigaciones Sociológicas
_~"!,!,!,!,!",!,,,~!,!¡tl.,!,!,!,!,!!tl!'!\!'!'!I~_PARLAMENTO DE ANDALUCIA
La regulación normativa del sistema electoralandaluz y sus posibilidades de reforma
Agustín Ruiz Robledo*
1. A estas alturas de las Jornadas me parece que muy poco nuevo sepuede decir sobre el sistema electoral andaluz. Pero, en fin, con la seguridadde repetir de forma torpe lo que aquí se ha dicho ya de manera brillante, intentaré explicar la regulación normativa del sistema electoral y sus posibilidades de reforma, para así cumplir --en la medida de mis fuerzas- con la amable invitación del profesor Montabes. Vaya para él, en particular y para elComité Organizador de estas Jornadas, en general, mi más sincero agradecimiento por haberme dado la posibilidad de participar en ellas.
Hemos visto que la gran mayoría de los especialistas que me han precedido en el uso de la palabra -comenzando por la espléndida conferencia delmaestro Linz- se han mostrado contrarios a una modificación esencial delsistema electoral por un cúmulo de razones que me permitiré resumir, de forma un tanto tosca, en las expresiones ..cultura política» y ..ley de la inerciaelectora],.. Pues bien, dada mi nula preparación en el campo de la Ciencia Política, dejaré en segundo lugar estas razones para invitar a ustedes a dar unpaseo --en estas horas tan propicias de la tarde- por las posibilidades jurídicas de cambiar el sistema electoral andaluz. Lo haré señalando las cuestiones que me parecen más problemáticas y discutidas, mostrando las diversasposibilidades y dando -cuando la tenga, que no es muy frecuente- mi propia opinión sobre la solución más correcta.
Quizás la primera afirmación que deba hacer desde la perspectiva constitucional que aquí se adopta es la obviedad de que el ordenamiento jurídicopermite reformar el sistema electoral andaluz de arriba a abajo, sin dejar piedra sobre piedra -y perdón por la expresión bíblica-o Así, podríamos cambIar del sistema proporcional que tenemos en Andalucía a uno mayoritario,por ejemplo, o --en sentido inverso- lograr un sistema puro de proporcionalIdad suprimiendo las circunscripciones y distribuyendo todos los escañosentre todos los partidos en liza, sin la mínima barrera electoral del 3% que~x:st~ en la actualidad. Cualquier reforma es posible desde el punto de vista)undlco, sin más requisito que emplear para ello la fuente adecuada, tal ycomo ordenan los principios de jerarquía, competencia y especialidad. Peroeste re~uisito formal puede suponer no pocas limitaciones prácticas en cuanto. ImPIde que en la fuente de más fácil elaboración, la ley, se recojan deter~a~as regulaciones reservadas a otras fuentes más complicadas de aprobar.Or cItar un-'ejemplo muy de moda en los últimos años: ninguna ley puede---• UniverSidad de Granada.
385
Agustín Ruiz Robledo
transformar sustancialmente la composlclon y las competencias del Senadoporque la regulación de la Cámara Alta está reservada a la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución.
Pues bien, la Constitución recoge diversas normas sobre el sistema electoral andaluz: el artículo 152 (que como se recordará regula las institucionesde las Comunidades Autónomas constituidas por el procedimiento especialdel 151, como Andalucía) garantiza a las nacionalidades una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación de las diversas zonas del territorio. Por tanto, las propuestas maximalistas de reforma que acabo de señalar exigirían ni más ni menos que la modificación de la Constitución.
Me parece que el valor que ha tomado la Constitución entre nosotros-transformada en un texto cuasi religioso, de profundo consenso político-hace completamente improbable cualquier intento de cambiar radicalmente elsistema electoral andaluz. Ya señaló hace años el llorado profesor Joaquín Tomás Villarroya que este artículo 152 tenía un efecto paradójico sobre las Comunidades de primera: limitaba el campo de actuación del legislador al constreñirse a unas determinadas instituciones, de tal forma que las Comunidadesordinarias (constituidas por la vía del arto 143) tenían más libertad para regular sus instituciones, pudiendo -por ejemplo-- crear una Asamblea autonómica bicameral o un sistema electoral mayoritario. Vaya en descargo de laConstitución que esa paradoja se produce porque en la mente de muchosconstituyentes estaba la idea de desarrollar el Estado autonómico de tal formaque sólo tres Comunidades tuvieran Asamblea Legislativa, es decir, un auténtico poder político, mientras que las constituidas por la vía del artículo 143quedarían reducidas a meras mancomunidades provinciales. Como todos sabemos, Andalucía fue la causa determinante de que esta lectura asimétrica dela Constitución no triunfara.
n. Pero, en fin, sea corsé o sea garantía, lo cierto es que el artículo 152de la Constitución nos obliga a desterrar maximalismos en cualquier proyectode reforma. Conclusión que se refuerza, lógicamente, con lo que antes he llamado la ley de la inercia electoral. Así que tenemos ya predeterminados doselementos importantes del sistema electoral: la fórmula electoral proporcionaly la obligación de crear varias circunscripciones para asegurar la representación de las diversas "zonas- de la Comunidad. Veamos ahora qué dice otrafuente del Derecho muy difícil de reformar: el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Su reforma es tan complicada que a veces tengo la impresión de quees una norma más rígida que la Constitución y valga como prueba que ninguno de los cuatro Estatutos elaborados por el procedimiento del artículo 151ha sido todavía modificado, mientras que la Constitución ha sufrido ya unaenmienda, la conocida adición en agosto de 1992 de las palabras "y pasivo"en el artículo 13.2 para permitir que puedan ser candidatos a concejal los nacionales de la Unión Europea.
En este punto -igual que en algunos otros de pareja importancia comoes la regulación de las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo-- el Estatuto de Andalucía se ha apartado ligeramente de los tres Estatutos que le precedieron y ha regulado el sistema electoral con un detalle que no tienen los
386
La regulación normativa del sistema electoral andaluz y sus posibilidades de reforma
demás. Evidentemente, la opción andaluza de fijar en el Estatuto los principales elementos de las elecciones (que no es, como a veces se ha dicho y escrito, producto de los pactos autonómicos porque éstos se realizaron en 1981y la regulación actual estaba ya en el Borrador de Carmona, de 1979) tienela ventaja de dar gran estabilidad al sistema, evitando los vaivenes y los .golpes de mano de una mayoría poco escrupulosa; tal y como sucedió en 1986en Francia cuando el Partido Socialista, viendo que todas las encuestas preelectorales le pronosticaban una estrepitosa derrota, cambió el sistema tradicional mayoritario a dos vueltas por el proporcional. Pero también tiene el inconveniente de dificultar algunos cambios sobre el que todos los partidos seponen de acuerdo, lo que obliga a veces a buscar soluciones muy complicadas y de dudosa adecuación al sistema de fuentes.
Al decir esto estoy pensando, muy especialmente, en un elemento periférico del sistema electoral que fue modificado por ley hace un par de años: laduración de la legislatura. El artículo 26 del Estatuto regula la composición delParlamento: siguiendo la técnica habitual (por ejemplo, arto 68.1 de la Consti- .rución) de fijar una horquilla de máximos y mínimos, establece un número dediputados que puede oscilar entre 90 y 110 Y especifica que su mandato termina ..cuatro años después de su elección». Sin embargo, la Ley 6/1994, de 17de mayo, aprobada por el acuerdo unánime de los cuatro partidos con representación en el Parlamento de Andalucía, modifica la Ley del Gobierno yde la Administración de la Comunidad para atribuir al Presidente la capacidadde disolver el Parlamento, sin otros límites que la prohibición de hacerlocuando esté en trámite una moción de censura o cuando no haya transcurrido un año desde la última disolución.
Por mucha imaginación que le echemos a la interpretación del artículo 26del Estatuto, y creo que fue Goethe el que dijo que nadie tiene más fantasíaque un jurista porque ni siquiera los poetas han interpretado la naturaleza conmás libertad de la que emplean los juristas para interpretar las leyes, me parece que nadie puede negar que el artículo 55 de la Ley del Gobierno y laAdministración está en clara contradicción con lo que dispone el Estatuto sobre la duración del mandato parlamentario. Sin duda, los partidos -recuerdode nuevo que fue un pacto unánime- prefirieron el riesgo remoto de unadeclaración de inconstitucionalidad a arrostrar el tortuoso camino de una reforma estatutaria.
Pero antes o después, el Estatuto deberá ser reformado porque las normasdeben ir evolucionando, adecuándose a los cambios sociales y porque el número de modificaciones que pueden producirse por vía ordinaria (lo que podemos llamar mutaciones estatutarias o reformas encubiertas) en el contenido del Estatuto por fuerza tiene que tener un límite, o de lo contrario la norma institucional básica de nuestra Comunidad terminará ..difuminándose»,dado el número de disposiciones estatutarias que no se aplican (como la articulación de la gestión periférica de la Junta en las Diputaciones, arto 4.4),han sido reinterpretadas en un sentido contrario al que fueron creadas (períodos parlamentarios de sesiones, por ejemplo, arto 27.4) o, simplemente hanperdido su objeto (el nombramiento de los desaparecidos ..agentes de cambioy tiolsa., arto 17.9).
387
Agustín Ruiz Robledo
Pues bien, antes de que eso ocurra me parece que convendría ir preparando el camino para facilitar una gran reforma del Estatuto, que incluso podría emplearse como un nuevo catalizador de las ilusiones de los andaluces,que afiance entre nosotros el sentimiento estatutario. Una reforma que podríatener como horizonte, por ejemplo, el vigésimo aniversario del Estatuto, el2001. Ya sé que, técnicamente, poco se puede hacer en esta tarea de desbrozar el camino para reformar el Estatuto, dado que sus elementos básicos (intervención de las Cortes y ratificación por referéndum) están fijados en el bloque de la constitucionalidad, es decir, en el artículo 152.2 de la Constitucióny 74 Y 75 del Estatuto. Sin embargo, hay otra norma que, a mi juicio, deberíaser cambiada porque supone un obstáculo añadido a la reforma de los Estatutos: el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de regulación de las distintas modalidades de referéndum exige que todos los referendums (salvo los de ratificación de la reforma constitucional) se celebren entre los 90 días anteriores ylos 90 posteriores a la celebración de elecciones. Dicho de otra forma: estaLey Orgánica 2/1980 impide que el referéndum de ratificación de la reformaestatutaria coincida con la celebración simultánea de elecciones de cualquiertipo en Andalucía: europeas, generales, autonómicas y locales. A nadie se leescapa que eso supone una dificultad para celebrar referendums tanto desdeel estricto punto de vista económico (duplicación de los gastos de organización, al no poder coincidir un referéndum y una elección) como desde elpunto de vista político (posibilidad de una baja participación electoral, quedeslegitime el resultado).
No sé si las razones de peso que el legislador de 1980 tenía para recelarde esta fórmula de participación directa pueden seguir siendo hoy válidas,tengo la intuición de que no, de que nuestra democracia se vivificaría si aligual que sucede en otros Estados -Suiza, Italia, Estados Unidos, por ejemplo- se prodigaran los referendums al tiempo de las elecciones, con el indudable incremento de la participación que eso supone; pero supongamosque sí, que el riesgo de que los referendums se conviertan en arietes contrala democracia parlamentaria y en instrumento de los demagogos todavía estan fuerte en España que aconseja no mezclar ambas técnicas de participación. Pero ¿por qué los referendums de reforma de los Estatutos no puedentener el mismo régimen que los atinentes a la reforma de la Constitución?Creo que un referéndum autonómico se parece mucho más a uno constitucional (no afectado por la prohibición de celebrarse simultáneamente conunas elecciones) que al tipo de referéndum que puede ser campo propiciopara la demagogia, el referéndum consultivo del artículo 92. Quizás cuandopase la actual marejada autonómica, podría ser una buena idea que el Parlamento de Andalucía tomase la iniciativa, tal y como le permite el artículo 87.2de la Constitución, de modificar esta Ley Orgánica.
III. Pensando en la hipotética posibilidad de reformar el Estatuto, me parece que habría que estudiar la conveniencia de cambiar dos elementos delsistema electoral recogidos en nuestra norma institucional básica que han originado cierta polémica: el reparto de los diputados por provincias y la fórmula electoral. Empezando por esta última, nada diré sobre la conveniencia ono de sustituir la fórmula D'Hondt, dado lo mucho que ya se ha dicho sobreella en estas jornadas (y si yo lo he entendido bien puede resumirse en la
388
La regulación normativa del sistema electoral andaluz y sus posibilidades de reforma
idea de que en las circunscripciones grandes --corno son las andaluzas paralas elecciones autonómicas- su efecto es estrictamente proporcional). Ahorabien, desde la perspectiva formal de cómo se recoge en el Estatuto me parece que debería modificarse: en la actualidad el sistema D'Hondt no se aplicapor una decisión consciente del legislador estatutario, sino por su renuncia yaque el segundo inciso del artículo 28.2 ordena que la fórmula proporcionalsea la misma que «rija para las elecciones al Congreso de los Diputados». Esuna renuncia de la Comunidad Autónoma a sus propias competencias que notiene mucha razón de ser. Recordemos que sólo el País Vasco asume al mismO nivel que Andalucía (competencia exclusiva) la regulación de las normasy procedimientos electorales para la constitución de sus instituciones deautogobierno. Si no se me malinterpreta, casi me atrevería a decir que la ,,¿ignidad de las instituciones» aconseja este cambio.
Con menos claridad veo la conveniencia de aumentar el número de diputados, limitado por el Estatuto a 110 y fijado actualmente en 109 por el artículo 17 de la Ley electoral. Desde luego se podría argumentar este aumento, en la línea del Parlamento catalán que se compone de 135 diputados, paraasí permitir una mayor proporcionalidad entre los votos y los escaños de cadapartido y también un mayor equilibrio en el reparto de escaños entre las circunscripciones, dado que ahora está claramente sesgado en favor de las menoS pobladas. Así la diferencia de escaños entre la provincia con más habitantes, Sevilla, y la de menos, Huelva, no llega al doble 09 escaños para Sevilla y 11 para Huelva en las recientes elecciones de marzo) mientras que elcenso de habitantes de la primera cuadruplica el de la segunda.
Sin embargo, ninguna de estas dos razones me parece que sean suficientes para vencer la sensación generalizada de que ya hay demasiados parlamentarios, que además según el sentir popular (espoleado por las reiteradasfotografías de los salones vacíos o con los diputados leyendo el periódico) notrabajan demasiado. Otro contraargumento deriva del hecho de que si seaumentase la correlación entre escaños y población, la provincia más beneficiada sería Sevilla, con el riesgo de que se incremente en las demás provincias el sentimiento antisevillano, ya palpable en algunos ámbitos. Por eso, meparece muy acertado el mandato del artículo 28.1 del Estatuto cuando ordenaque «ninguna provincia tenga más del doble de Diputados que otra», quecumple fielmente el artículo 17.2 de la Ley electoral fijando un mínimo deocho diputados por provincia. Sin duda, se crea así lo que se ha llamado unvoto reforzado por razón de residencia (un voto emitido en Huelva o Almería vale más que otro emitido en Sevilla o Málaga en cuanto se necesitan menos votos para lograr un escaño en aquellas provincias, menos pobladas, queen éstas). Pero no creo que eso viole ni la igualdad de los ciudadanos -semantiene el principio un hombre un voto, que tiene el mismo peso en el interior de cada circunscripción- ni ningún otro derecho fundamental.
Desde la perspectiva de las fuerzas políticas, creo que este reparto de escaños ni perjudica ni beneficia espectacularmente a nadie, dado el tamañomás que aceptable de todas las circunscripciones. La prima en porcentaje deVotos que reciben los partidos mayoritarios con el número de diputados quetiene actualmente cada circunscripción no me parece exagerada y sí puede
389
"gustín Ruiz Robledo
ser conveniente para lograr formar gobierno. Así, en las elecciones de marzode 1996 el PSOE logró -en términos redondos-- el 44% de los votos y el480A> de los escaños y el PP el 34% y el 36% respectivamente. Las pérdidas delsegundo y el tercer partido (a diferencia de lo que sucede en las eleccionesal Congreso) no fueron sangrantes: Izquierda Unida paso del 14% de los vo-toS al 11% de los escaños y el PA -el partido más perjudicado- del 6% al30/0. Por todo ello, me parece que la sobrerrepresentación de las provinciascon menos población cumple una función de integración territorial que aconseja dejar las cosas tal y como están.
IV. Analizados ya la Constitución y el Estatuto podría pensarse que el siguiente escalón jurídico en la regulación del sistema electoral perteneceríaíntegramente al ordenamiento andaluz pues, como hemos señalado incidentalmente más arriba, el artículo 13.5 del Estatuto atribuye a la ComunidadAutónoma la competencia exclusiva para .las normas y procedimientos electorales para la constitución de sus instituciones de autogobierno». Sin embargo, la exclusividad así programada debe ser matizada porque el artículo 81 dela Constitución reserva a la ley orgánica (y, por tanto, a las Cortes) el »régimen electoral general., que según la definición que dio el Tribunal Constitucional en su STC 38/1983, está compuesto -por las normas electorales válidaspara la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto y en el de las entidades territoriales en que se organiza». Si a esta concepción del régimen electoral general se le añade que el artículo 149.1.1 reserva al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicasque garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales (uno de los cuales es el derecho a participar en elecciones libres, arto 23) obtendremos que las elecciones al Parlamento andaluzno son reguladas exclusivamente por la ley electoral andaluza, sino que también interviene la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoralgeneral.
Por eso, escapan a la ley andaluza aspectos sustanciales del proceso electoral como la determinación del sufragio activo y pasivo, formación de loscensos, constitución de las mesas electorales, la ordenación de las campañas, etc.; para entendernos, y sin ánimos de ser muy precisos, diremos que setrata de los aspectos más técnico-jurídicos, casi procesales de las elecciones,que tienen una escasa relevancia política, tanto que el legislador orgánico haevitado declarar (Disposición adicional 1.') que se apliquen a las eleccionesautonómicas el baremo para repartir los tiempos gratuitos de propaganda enlos medios pi:íblicos -sin duda una decisión mucho más política que técnica- que hace el artículo 64 de la LOREG, de tal forma que el artículo 29 dela Ley electoral de Andalucía ha podido realizar un reparto de tiempos entrelos partidos para las elecciones autonómicas distinto al de las elecciones generales.
De esta forma, los análisis de las insuficiencias de la LOREG y las propuestas de reforma que han realizado en sus respectivas ponencias los profeSOres Pablo Santaolaya y Enrique Alcubilla pueden trasladarse íntegramente alcaso andaluz; especialmente acertada me parece su común propuesta de quesea el Estado (la Comunidad, lógicamente, en nuestro caso) quien se haga
390
____J", _
La regulación normativa del sistema electoral andaluz y sus posibilidades de reforma
responsable del buzoneo de las papeletas electorales porque constituye un!!3Sto sustancial de la campaña que no pueden asumir los pequeños partidos,~[foduciendo así una diferenciación injustificable entre ellos.
Hay una cuestión específica de lo que podríamos llamar el bloque electoral formado por la LOREG y la LEA para regular las elecciones autonómicasque ha dado lugar a cierta polémica: el hecho de que la última palabra de la~drninistración electoral no la tenga la Junta Electoral de Andalucía (JEA),~jno la Junta Electoral Central (JEC), que como se recordará enmendó la plana en un par de ocasiones a la autonómica en las elecciones de 1994. A mijuiciO, Y en contra de alguna opinión doctrinal, la intervención de la JEC enlaS elecciones andaluzas no se debe a que el artículo 7 de la Ley Electoral deAndalucía declare que esta JEC se integra en la Administración Electoral, sinoala LOREG, que en su artículo 19 (apartados c, e y D atribuye a la JEC competencias para controlar los acuerdos de las Juntas electorales de la Comunidad Autónoma; lo que es de aplicación directa en las elecciones a las Asambleas Legislativas autonómicas (Disposición Adicional Primera). Y buena prueba de ello es que la JEC ha revocado acuerdos de la Junta Electoral de Galiciaapesar de que su Ley electoral nada dice sobre las competencias de la JECen las elecciones para el Parlamento de aquella Comunidad. Por eso, no essuficiente con modificar el artículo 7 de la LEA para convertir a la JEA en laúltima instancia de la Administración electoral en las elecciones autonómicas.
Una tesis más consistente que esa consiste en proponer una reinterpretación del artículo 19 de la LOREG, de tal forma que la JEC sólo intervenga enlos casos en que se encuentre involucrada la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio delderecho fundamental a la participación electoral o conciernan a las bases delrégimen jurídico de las Administraciones Públicas. No puedo compartir estainteligente tesis por diversas razones jurídicas: la primera y principal hace referencia al concepto de bases, que como viene siendo jurisprudencia constanle del Tribunal Constitucional desde 1988 se delimitan formal y materialmente,de tal manera que le corresponde al legislador estatal en exclusiva determinarlo que sea básico, y su error al realizar esta operación solamente puede sercontrolado por el Tribunal Constitucional. Por tanto, si la LOREG ha cometidoalgún exceso al regular las competencias de la JEC la única solución jurídicamente correcta es que el intérprete supremo de la Constitución declare lainconstitucional de lo erróneamente considerado básico. Así que si el Parlamento de Andalucía quisiera propiciar una reforma legal para disminuir lascompetencias (incluso hasta el punto de hacerlas desaparecer) de la JEC nodebería aventurarse en una dudosa modificación de la LEA para distinguir entte diversos tipos de competencias de la JEC, que la LOREG no distingue, sinoque debería adoptar la vía más adecuada jurídicamente -y quizás con granposibilidad de éxito político- de la iniciativa legislativa ante las Cortes, que lereconoce el artículo 87 de la Constitución, para reformar la LOREG.
Donde sí creo que cabe una regulación propia de la Ley electoral autonómica es en dos aspectos sustantivos y políticamente sensibles del sistemaelectoral: en la determinación de la barrera electoral y en el tipo de listas.Como ya se ha señalado, el artículo 28.2 del Estatuto, siguiendo el mandato
391
•
Agustín Ruiz Robledo
constitucional del artículo 152.1, establece la fórmula electoral proporcional yagrega que se »utilizará para ello el mismo sistema que rija para las elecciones al Congreso de los Diputados". Pues bien, la LEA no sólo hace suya la fórmula D'Hondt del artículo 163 c) de la LOREG sino que sigue fielmente a éstatanto al establecer la barrera electoral en el 3% en cada circunscripción comoen fijar las listas cerradas y bloqueadas. Sin embargo, ninguno de estos doselementos son consustanciales al sistema D'Hondt pues si éste exige la candidatura cerrada, para fijar cuántos diputados le corresponde a cada lista, notiene por qué ser bloqueada, técnica que hace referencia al modo de distribuirse los escaños ya previamente asignados a cada lista. Igual de evidente esel caso de la barrera electoral que puede existir o no tanto en un sistema proporcional como en otro mayoritario.
La utilidad de las listas sin bloquear es una cuestión muy discutida por ladoctrina, donde poco a poco parece que van ganando posiciones los queconsideran que o bien es una técnica inútil (como viene a demostrar el análisis de las elecciones al Senado, con listas no sólo desbloqueadas, sino incluso abiertas) o bien puede tener el resultado perverso de estimular las luchas interpartidistas, con el riesgo añadido de corrupción que ha propiciadoen Italia. Dicho esto me parece que merece la pena intentar desbloquear laslistas en las elecciones andaluzas para ver si se produce el fenómeno de vivificación de la democracia parlamentaria que defienden sus mentores. Téngase en cuenta que entre los argumentos a favor de los Estados compuestos sesuele señalar la posibilidad de innovar a una escala inferior a la nacional, reduciendo así el riesgo de ensayos que a nivel nacional podrían ser peligrosos.
La barrera del 3% es una barrera absolutamente inoperante en Andalucíaporque incluso en la circunscripción más grande, Sevilla con 19 diputados, esnecesario obtener bastante más de ese porcentaje para lograr un diputado. Ahora bien, a mi juicio podría ser interesante estudiar la posibilidad de cambiar esabarrera para cambiarla de provincial a autonómica, parí passu como sucede enAlemania. Si se hiciera así ninguno de los partidos que en la actualidad tienenrepresentación parlamentaria se vería afectado (el menor el PA que en las pasadas elecciones obtuvo el 6%), y podía tener el efecto de desalentar la creación de grupos localistas que en un momento concreto podrían tener ciertafuerza usando la técnica del agravio comparativo, real o supuesto.
V. Debo ya concluir no sin antes hacer volver a hacer expresa mi adhesión a las llamadas a la prudencia para cambiar el sistema electoral que sevienen realizando en este foro. Pero sin olvidar, lógicamente, que la prudencia no es sinónimo de congelación, sino de cambio meditado, pues como dijoGracián "el mudar en todo es necedad y en nada cabezonería•.
Referencias bibliográficas
1. Sobre las tendencias de los sistemas generales a perpetuarse en el tiempo cfr. Elexhaustivo estudio comparado de LI]PHART, A. (1995): Sistemas electorales y sistemasde partidos, Madrid, CEC, in totum y en especial págs. 95 y ss. Para la consideración de la permanencia de la ley electoral como un valor del sistema político cfr.el debate del Centro de Estudios Constitucionales sobre La reforma del régimen
392
La regulación normativa del sistema electoral andaluz y sus posibilidades de reforma
electoral (ponencias de J. R. MONTERO; R. GUNTHER, J. 1. WERT, J. SANTAMARÍA y M. A.ABAD), Madrid, CEC, 1994. El papel de la Constitución como norma suprema delordenamiento producto de un consenso social básico cfr. el clásico GARCÍA DE ENTERillA, E. (981): La Constitución como norma y El Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, págs. 35 y ss. Los perjuicios de sacralizar la Constitución los ha señalado certeramente NIETO, A. (983): ·Peculiaridades jurídicas de la Norma Constitucional .. , RAP, núms. 100-102, enero-diciembre de 1983, págs. 373 y ss. Sobre lastécnicas para modificar el sistema jurídico y, en especial, sobre la necesidad derespetar el sistema de fuentes, diferenciando entre ..fuente. (categoría normativa) y..norma.. (el mandato que se contiene en esa fuente), cfr. BALAGUER CALLEJÓN, F(991): Fuentes del Derecho, 1, Principios del Ordenamiento Constitucional, Madrid, Tecnos, págs. 62 y ss.
La aguda observación de ToMÁs VILLARROYA, J. sobre la paradoja del artículo 151la hizo tempranamente en su "Las fuentes del Derecho en las Comunidades Autónomas" en AA.W. (979): La Constitución española y las/uentes del Derecho, Madrid, IEF, pág. 144. Hemos tratado de defender que el artículo 151 es una garantíade las instituciones autonómicas y no su límite en RUIZ ROBLEDO, A. C1989} El Estado autonómico, Granada, CEMCI, págs. 166-167.
Il. El primer autor en señalar que era más difícil modificar un Estatuto que realizaruna reforma ordinaria de la Constitución fue PIZZETTI, F 0979} Rigidita e garantismo nella Costituzione spagnola (I procedimenti de revisione costituzionale e leleggi organicbeJ.. Turín, La Cartostampa, pág. 146. El procedimiento de reforma denuestro Estatuto lo hemos analizado en RUIZ ROBLEDO, A. (1991): El ordenamientojurídico andaluz. Madrid, Civitas, págs. 129 y ss, donde también contamos la elaboración del Estatuto (págs. 73 y ss).
Los problemas jurídicos y políticos que se derivan de la redacción del artículo 26.2 del Estatuto sobre la duración del mandato parlamentario han sido estudiados por Plácido FERNÁNDEZ VIAGAS BARTOLOMÉ, P. 0989} "La disolución del Parlamento de Andalucía.. , RCG, núm. 16, págs. 233-247; !.ASARTE ÁLvAREZ, J. (1990) "Convocatoria anticipada de elecciones y disolución del Parlamento: el caso de Andalucía" RCG, 19, págs. 163-198, y CANO BUESO, J. (1991) ..La anticipación electoralcomo alternativa a la disolución parlamentaria., RAAP, 7, págs. 91-114. Apoyamosnuestra opinión sobre la Ley 6/1994, atribuyendo al Presidente de la Junta de Andalucía la capacidad de disolver el Parlamento, en la autoridad de Gregorio CÁMARA VILLAR, G. (1997), para el que la disolución .debiera haber sido introducida mediante una reforma del Estatuto y no de la Ley del Gobierno· (en ·Las relacionesentre el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad.. , en Francisco BALAGUER, et alíí:Curso de Derecho Público de Andalucía, Valencia, Tirant lo Blanch, pág. 158).
Sobre las mutaciones constitucionales cfr. el clásico JELLINEK, G. (991); Reformay mutación de la Constitución (trad. de Pablo Lucas Verdú), Madrid, CEe. En Elordenamiento ... hemos estudiado con cierto detalle los diversos casos en los que, anuestro juicio, se ha producido una mutación con relación a Andalucía, tanto enla forma de entender el procedimiento autonómico del artículo 151 de la Constitución (págs. 65 y ss) como en el desarrollo de diversos artículos del Estatuto, enespecial el 4.4 (págs. 110 y ss).
Los recelos del constituyente hacia el referéndum y la posterior regulación restrictiva de la LORMR han sido señalados por toda la doctrina, cfr. el exhaustivoanálisis de PÉREZ SOLA, N. C1994} La regulación constitucional del referéndum,Universidad de Jaén, dónde además se encontrarán unas atinadas observacionessobre el referéndum andaluz (págs. 85 y ss). Sobre el esplendor de la democraciadirecta Italia, cfr. LANCHESTER, F: ·La innovación institucional forzada: el referéndumabrogativo, entre el "estímulo" y la "ruptura"" REp, 78, octubre-diciembre de 1992,págs. 9-34.
393
Agustín Ruiz Robledo
III. La pequeña distorsión en los resultados electorales que produce el tamaño de lascircunscripciones andaluzas puede observarse en el brillante trabajo de MONTABESPERElRA, ].: ·Las elecciones andaluzas de junio de 1994. Análisis de un procesoconcurrencial en el marco de la evolución electoral en Andalucía 1977-1994., Revista de Estudios Regionales, 38, enero-abril de 1994, págs. 41-80. La gran incidencia de las pequeñas circunscripciones en los resultados de las elecciones generales los ha demostrado exhaustivamente FERNÁNDEZ SEGADO, F.: ·La correlaciónentre el tamaño de las circunscripciones y las distorsiones de la proporcionalidaden la elección del Congreso. Un estudio empírico., REP, 79, 1993, págs. 305-399.La expresión ·voto reforzado por razón de residencia· la tomo de MARTíNEZ SosPEDRA, M. (1984): .Desigualdad, representación y voto reforzado. Los sistemaselectorales de las Comunidades Autónomas dotadas de autonomía plena., en JoséCAZORLA (comp.): Los procesos de formación de las Comunidades Autónomas. Aspectos jurídicos, Granada, vol. I, pág. 221.
IV. Para la distribución de competencias en materia electoral vid. SANTOLAYA MAcHElTI,P. (1987): ·La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia electoral., Revista de Derecho Político, 24, págs. 31-56. Parauna visión general, cfr. del mismo autor, Manual de procedimiento electoral, 3.a
edición, Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, 1995. Para el andaluz, cfr. CANOBUESO,]. (1993): .EI procedimiento electoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía.., RAAP, 15, julio-septiembre de 1993, págs. 225-249. El mismo autor ha tratado agudamente la complicada relación entre la Junta Electoral Central y la Autonómica cfr. CANO BUESO, ]. (1995): ·La organización de las elecciones en las Comunidades Autónomas·, RAAP, 23, julio-agosto-septiembre de 1995, págs. 23-32.
La interpretación restrictiva del artículo 28.2 del EA que aquí mantenemos lahemos defendido con más detalle en La Comunidad Autónoma de Andalucía,Parlamento de Andalucía, Sevilla, 1988, págs. 104 y ss. Sobre la conveniencia deintroducir las listas abiertas vid. las opiniones contrapuestas de RAE, D., Y RAMíREZ,V. (1993): Quince años de experiencia. El sistema electoral español, McGraw-Hill,pág. 36 (a favor); y, en contra, SANTAMARíA,]. (1996): ·El debate sobre las listaselectorales., en Antonio PORRAS NADALES (comp.): El debate sobre la crisis de la representación política, Madrid, Tecnos, pág. 249.
394