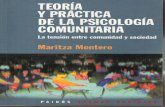La puerta giratoria. Tramas de la deserción escolar
Transcript of La puerta giratoria. Tramas de la deserción escolar
Informe Etapa 1. Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 2/119/
LA PUERTA GIRATORIA. TRAMAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN MANIZALES.
Informe Primera Etapa
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
CARLOS-ENRIQUE RUIZ Rector
Universidad de Caldas Entidad Ejecutora
BEATRIZ SAFFON BOTERO Gerente
Fundación LUKER Entidad financiadora
BEATRIZ VELÁSQUEZ GARCÍA Directora Ejecutiva
Instituto Caldense Para el Liderazgo
Entidad Administradora
Andrés Calle Noreña Corrección de Textos
Matilde Santander
Diagramación
Luis Fernando Sánchez Coordinación Editorial
Impreso en: Veyco
ISBN: :______________
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad
Departamento de Antropología y Sociología Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
UNIVERSIDAD DE CALDAS
JUAN MANUEL CASTELLANOS OBREGÓN Antropólogo- Investigador Responsable
SOL MARÍA BETANCUR
Socióloga – Autor
ÁLVARO VARGAS Antropólogo - Asistente de Investigación
Auxiliares de Investigación
FERNANDO AGUIRRE ANA MARÍA MEJÍA
GLORIA PUERTA JORGE OSORIO
Estudiantes de Antropología
CORNELIA SALGADO JAHIR VARGAS
Estudiantes de Sociología
Manizales, julio 31 de 2002
TABLA DE CONTENIDO
LA PUERTA GIRATORIA. TRAMAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN MANIZALES. ............... 2
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 3
Informe Primera Etapa ......................................................................................... 2
Prologo ................................................................................................ 5
Presentación de la Colección ..................................................................... 5
Presentación del estudio .......................................................................... 5
PREFACIO............................................................................................. 5
La puerta giratoria ............................................................................... 8
Introducción .........................................................................................10
Descripción del problema: ....................................................................11
¿Cuál fue el primer planteamiento?.........................................................13
Cobertura y Procedimiento ...................................................................14
2. ANTECEDENTES.................................................................................16
La deserción escolar: glosas de un juicio o precisión conceptual previa ...........16
Perspectivas internacionales .................................................................18
¿Cuál es el papel asignado por la sociedad a las escuelas?.........................18
¿De qué manera contribuye a la igualdad de oportunidades el sistema
educativo? ...............................................................................................20
¿Cómo son las expectativas frente al rendimiento? ..................................21
¿Quién decide qué deben saber los estudiantes? .....................................23
La escuela: vacía y sola .....................................................................24
Repitencia y fracaso escolar, antecedentes determinantes .........................27
Trabajo y adolescencia ......................................................................30
Jóvenes y escolaridad ¿Cómo se prepara el terreno para la deserción? .........31
La pobreza y la marginalidad, un campo abonado para la deserción ............37
Los factores asociados con la deserción escolar ......................................39
La responsabilidad de los docentes ......................................................47
Cierre ............................................................................................50
3. CIFRAS ............................................................................................51
Caracterización coyuntural de la educación en Manizales .............................51
Evolución anual de la deserción escolar en Manizales 1995-2000 ...................55
¿Cuáles son los grados en los que se produce la mayor deserción? ................57
¿Ha variado este comportamiento en el tiempo? ........................................58
¿Cuál fue la capacidad de retención del sistema escolar? .............................58
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 4
¿Y hay diferencias entre establecimientos privados y oficiales frente a la
deserción? .................................................................................................59
¿Hay alguna diferencia entre los géneros en el comportamiento de la deserción?
...............................................................................................................59
¿Hay alguna diferencia entre tamaño de la población escolar por núcleos y el
comportamiento de la deserción? ¿Entre rurales y urbanos? ..................................60
¿VarÍa la deserción con respecto a la jornada? ..........................................61
Promoción-repitencia-aprobación ...........................................................62
Extraedad .........................................................................................64
Relación estudiantes por grupo: masificación ............................................66
A modo de cierre preliminar ..................................................................67
4. SIGNIFICADOS ..................................................................................74
El contexto sociocultural ......................................................................75
La familia .........................................................................................77
El joven............................................................................................79
Los pares .......................................................................................83
Los mundos del joven desertor ..............................................................85
La Escuela, el aula, la jaula ...................................................................87
La desmotivación ...............................................................................89
Los que se quedan, los que regresan o no y por qué ................................92
Los ausentes presentes .....................................................................93
5. RETRATO MULTIFOCAL .......................................................................94
¿Y cómo entender todo esto? ................................................................98
Entender en función del sistema educativo ............................................98
La deserción vista desde el espacio social ............................................ 100
La institución escolar y la reproducción del espacio social ........................ 104
Epílogo: El cupo para los que “perdieron” .............................................. 107
6. CONCLUSIONES............................................................................... 109
7. RECOMENDACIONES ........................................................................ 113
8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................ 116
ÍNDICE DE TABLAS
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 5
Tabla. 2 POBLACION MENOR DE 18 AÑOS (Manizales y Villamaría, 1996) .......................33 Tabla. 3 Qué comparten padres e hijos ...................................................................33 Tabla. 4 Relación entre menores............................................................................33 Tabla. 4 Formas de premiar a los menores ...............................................................34 Tabla. 6 Carencia de los adolescentes según adultos ..................................................34 Tabla. 6 Principales razones de no asistencia a la escuela, colegio o universidad. Perspectiva
comparativa entre encuestas. .........................................................................36 Tabla. 7 Tipos de pobreza, Manizales-Villamaría e hipótesis de inasistencia escolar ...........38 Tabla. 8 Variables de la miseria en Manizales............................................................38 Tabla. 10 Causas de la deserción por sexo en Siete Ciudades, 1992 ..............................41 Tabla. 10 Factores de deserción escolar ..................................................................41 Tabla. 11 Causas de la deserción de la educación secundaria. Porcentajes intragrupos
genéricos de la población entrevistada, 1996 ....................................................43 Tabla. 12 ALUMNOS NUEVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL 2000 EN MANIZALES
(cálculo) ....................................................................................................55 Tabla. 13. Escuelas con índices de deserción superiores al 40% en el 2000....................61 Tabla. 16 APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y DESERCIÓN SECTOR OFICIAL URBANO DADO
POR JORNADAS AÑO 2000-2001 .....................................................................61 Tabla. 17 Relación de masculinidad en aprobación-reprobación-deserción por jornadas. 2000,
oficial. .......................................................................................................62 Tabla. 16 PIERDEN Y NO VUELVEN AL AÑO SIGUIENTE ..............................................63 Tabla. 17 Tasas de retraso o precocidad, 2000 .........................................................65 No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.
Prologo A cargo de Beatriz Saffon Botero. Esta pendiente de redacción.
Presentación de la Colección Vicerrectoria de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas
Presentación del estudio Invitar a Pablo Salazar del CRECE
PREFACIO Esta investigación parte de un supuesto general: la diversidad es connatural a la naturaleza
humana, la inequidad no ¿Qué quiere decir esto? Que la misma condición humana, al estar de manera determinante modelada por estructuras culturales que le dan forma, informan, terminan y determinan la singularidad con que experimentamos y construimos nuestras vidas, es variada en su esencia y en sus manifestaciones. Se expresa en la multiplicidad de modos de hacer, pensar y valorar las cosas.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 6
Que estas no son sólo ropaje y accesorios intercambiables, sino son, cada una, la manera particularmente especial de ser humanos, de experimentar el mundo.
Esa inconmensurabilidad de las diversidades culturales manifiestas en los distintos grupos
sociales no nos puede hacer olvidar las condiciones de desigualdad, desequilibrio y porqué no dominación y sujeción en que se desenvuelven. Las oportunidades para el libre desarrollo, la innovación y la creación no son las mismas para los diferentes grupos sociales. La experiencia y el saber de vastos grupos sociales no aparecen legítimos, dignos de reproducción y memoria; débiles y estigmatizados, se debaten entre la supervivencia, la negación y el olvido. La escuela1, pero no sólo ella, contribuye de forma directa a ello, pues de forma irreflexiva, a veces, tan sólo arraiga las condiciones generales, reproduce la discriminación, contribuye a la exclusión, aunque “de labios para afuera” su cometido sea otro.
Quienes hemos participado en esta investigación estamos seguros de que la promesa de
igualdad de oportunidades, inscrita en el proyecto moderno y modernizador de la universalización de la escuela, sigue vigente, sigue pendiente. Nos alienta estar convencidos de que las jerarquías, los rangos, los privilegios y las protuberancias que su naturalización acarrea a través de instancias mediadoras como las instituciones educativas no son connaturales a la condición humana, no están inscritas en su sustancia. Por lo tanto podemos seguir soñando en su desarraigo, en su desnaturalización, para que un día, el codearnos entre iguales/diversos sea tan cómodo, tan preciado y digno que el antiguo régimen aparezca como un exabrupto irrepetible. En este contexto es que hacemos ciencia, construimos academia, buscamos aportar con miradas precisas, objetivas pero críticas, a formar democracia – soñando otras maneras de convivencia posibles y humanizadoras- pensando las múltiples posibilidades de ésta, nuestra sociedad.
Entre sociólogos y antropólogos hemos construido este relato. Pero no está entre la una y la
otra, pues ese lugares intermedios poco existencia tienen aún, así hablemos diariamente de la interdisciplinariedad que permiten y exigen ciertos objetos. Nuestro discurso tiene lugar en las ciencias sociales, es allí donde se ubica, con ello no queremos decir que no haya fuertes ligazones disciplinares y que en algunos momentos, aparentemente se cambiarán los lugares: la sociología centrada en lo cualitativo, la antropología discurriendo en lo cuantitativo. Paradójica circunstancia permitida en estos tiempos de relativa honestidad metodológica, en los que las fronteras disciplinares heredadas han perdido algo del aire de legitimidad y transparencia que tenían y nos permiten comprender lo importante que es estar juntos, bajo un mismo paraguas, enfrentados a la crítica recíproca y al reto de formar antropólogos y sociólogos con capacidades para comprender y hablar los unos con los otros. Este estudio ha sido realizado con la participación de un equipo de estudiantes de la Universidad de Caldas, quienes han intervenido activamente en la pesquisa de la información básica, en el desarrollo de los talleres y las entrevistas y en la discusiones continuas alrededor de la construcción progresiva de nuestro objeto de investigación. Muchas de sus realizaciones e ideas han sido incluidas en este documento.
Con el apoyo de la Secretaría de Educación del Departamento, especialmente de su Secretario
Ricardo Gómez y de la Unidad de Sistemas, pudimos acceder a una parte importante de la información con que construimos el análisis que sigue, y tuvimos fácil acceso a los establecimientos educativos. Queremos agradecer la colaboración de los directivos y docentes de establecimientos como INEM, Bosques del Norte, Instituto Universitario, Atanasio Girardot, Pío XII, quienes nos permitieron realizar entrevistas y talleres en las instituciones. Así mismo queremos agradecer a los profesores del Instituto de Capacitación Continuada de COMFAMILIARES, con quienes tuvimos importantes discusiones y nos permitieron acceder a un número importante de alumnos de este establecimiento.
1 Asumimos ESCUELA para este documento como la institución educativa en general, sin diferenciar niveles, como el
proceso donde se desenvuelve la educación formal básica y secundaria. En algunos momentos hace referencia al lugar, el escenario específico.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 7
Este proyecto ha sido financiado por la Fundación LUKER, entidad que responsablemente ha querido darle una oportunidad a la investigación en la toma de decisiones de intervención que realizan y apoyan. Beatriz Saffon Botero su gerente, nos permitió trabajar con entera libertad, apoyo nuestras iniciativas y solicitudes. Hemos contando con la interlocución de los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Luker. A ellos agradecemos sus precisas y oportunas críticas y comentarios.
La gestión logística y administrativa de este proyecto, con miras a facilitar y hacer más
expedita su ejecución corrieron por parte del Instituto Caldense para el Liderazgo, todos sus miembros, quienes nos acogieron gustosamente, con todos ellos y ellas, pero especialmente con Beatriz Velásquez García su Directora, Patricia Echeverry y Luz María Trujillo, les estamos especialmente agradecidos.
Innumerables estudiantes, desertores, docentes y educadores-pedagogos con sus relatos
permitieron llenar de sentido esta investigación. Con todos y todas estamos profundamente agradecidos, esperamos que este documento represente algún tributo a su apoyo y participación. Con todo ello, lo expuesto en este escrito compromete exclusivamente a los autores, que han actuado con independencia y condiciones excepcionales para desarrollar su trabajo.
A todos y todas mil gracias,
Los autores
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 8
La puerta giratoria
La puerta de admisión resultaba una puerta giratoria
Que echaba a la gente tan rápido como entraba. Colegios y Universidades no ofrecían Hospitalidad a sus nuevos miembros.
(Renato Rosaldo, 2000).
Tan fácil es entrar como irse. Les permiten entrar, pero rápidamente les muestran el camino de regreso, la dirección de salida. De cada cien niños que ingresan al primer año de estudios básicos, se gradúan, doce años después, cincuenta y tres. Unos pocos ingresan a la Universidad y la formación técnica (la mayoría en la educación pública). Profesionales podrán ser diez o doce de esos cien. Y magíster o doctores muchos menos. Ésta es la encrucijada en la que estamos. Y el pico de la botella se hace cada vez más agudo. En la medida en que subimos la velocidad de la puerta aumenta, tenerse es más difícil, más costoso.
No hemos encontrado nada desconocido, por lo menos, nada radicalmente nuevo.
Revisando la bibliografía colectada en esta búsqueda encontramos que gran parte de los hallazgos son comunes a otras latitudes y otros tiempos. Lo que consideramos esencial de este esfuerzo fue poner de nuevo, de manera dramática, un viejo problema ya diagnosticado, pero poco atendido, y que crece rápidamente, provocando estupor en quienes lo vemos pasar y sentimos la angustia de no estar haciendo mucho en su contra. Ese fenómeno dramático lo hemos denominado deserción crónica, expresado en la agudización de la exclusión, en la amplificación de la fuerza centrípeta que expulsa anualmente a miles de niños y niñas del sistema escolar formal. Queremos indicar con ello que se trata de uno de aquellos padecimientos que se complican con el tiempo, si no se realizan maniobras suficientemente radicales para desviar su curso.
Lo peor, como todas aquellas dolencias con las que solemos convivir, es que se nos
volvió normal, y no nos parece tan preocupante: “¡que algunos estudiantes abandonen la escuela durante el año escolar, es lógico!, mas en tiempos de crisis como los que vivimos. Estamos mejor que antes. Los índices de deserción se muestran entre un 8% y 12% anual, -hasta a las mejores familias les pasa-, no ve que en los países desarrollados el porcentaje es similar. Porqué nos vamos a preocupar, no todos nacieron para estudiar”; nos dice un observador desprevenido, y asienta con la venia un funcionario curtido en el problema. Esta mirada, centrada en el presente, que no mira atrás sino como justificación y no como retrospectiva que se acumula en el presente, y hacia delante, para indagar por las consecuencias de lo que hoy pasa, comete un error básico de apreciación y de memoria: no acumula, no suma. Y de gota en gota el pozo aumenta, el agua sube pierna arriba y lo moja todo.
La escuela, la familia, los jóvenes, el profesorado, la sociedad, la ciudad son los
sujetos-actores de esta dinámica de inclusión/exclusión social, política, económica y simbólica
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 9
que se vive cotidianamente en la escuela , en la calle, en la casa; cuyo resultado es, cada vez más, la reproducción de la marginalidad y de la exclusión.
La escuela, en nuestra sociedad, para amplios sectores de población es un proyecto
fallido de integración, enculturación y socialización, además de la transmisión del saber cultural y socialmente heredado y tal vez legítimo. La educación como bien público encarna, aún así, la principal posibilidad de acceso a los bienes y servicios de la sociedad, la seguridad y la autonomía de la mayor parte de la sociedad. Hay otros caminos, cómo no, pero son inciertos, colaterales e inseguros, lo que los convierte en opciones poco fiables: el enriquecimiento fácil, la lotería, la guaca, “coronarse un viaje”, “levantarse un buen partido”, “colocarse”. He ahí el meollo del asunto: no hemos inventado aún un mecanismo de integración social más prometedor, de más peso –historia tiene ya-, más legítimo y generalizado.
Pero la escuela, la educación oficial especialmente, como barco viejo fondeada en el
puerto de la tradición, hace agua; la tripulación está en disputa y los pasajeros se lanzan por la borda, sin chalecos salvavidas, pues no alcanzan para todos o no tienen con qué adquirirlos, mucho menos habrá botes de emergencia para todos. En el mar de la calle , cada náufrago deberá confiar en la fuerza de su brazo, en la dirección de la corriente y que la angustia no le impida mantener la cabeza a flote.
¿Qué hacer, nos preguntamos todos? ¿Vender el barco? ¿Dejarlo en una playa
olvidada? ¿Y dónde está la playa? Pasajeros somos de un barco sin dirección, sometidos a hacer las reparaciones en altamar, entre todos. Este texto hace parte de una larga tradición de diagnósticos e inventarios de reparación. Que aspira, como los otros, a no pasar rápidamente al archivo, como parte de la abundante literatura gris que sobre la educación se ha producido. Por eso, aunque sabemos se semeja a la enunciación de una serie de factores, a la formulación de listas de interrogantes e hipótesis, es necesario divulgarlo, para ampliar la discusión, realizar los ajustes y continuar la marcha.
Apostilla. Hemos redactado este documento en primera persona. La pompa académica no
recomienda este tratamiento. Esta investigación ha sido realizada por personas concretas y no por impersonales representantes de la academia y por ello lo hemos realizado así, además, porque nosotros también somos parte del problema y, porqué no, de la solución; luego, ese simulacro de distancia mostrado en la canónica separación sujeto/objeto, marcado en el discurso con la redacción impersonal y desprovista de afecto, no nos queda, no va con nosotros.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 10
Introducción
Este documento ha sido organizado en cinco grandes partes. Una primera parte ceremonial, que incluye este acápite y contiene además de una breve descripción del problema, la recuperación del cometido inicial de investigación, su desarrollo y una pequeña especificación de los procedimientos realizados.
En la segunda parte encontrarán los antecedentes que hemos colectado y
consideramos necesarios para la comprensión del fenómeno en cuestión, en el cual pusimos especial énfasis en realizar un panorama a varias escalas del problema. Una pequeña mirada está dirigida al globo, otra a nuestros confines latinos y, finalmente, Colombia y Caldas. Ello nos permitió colectar una importante cantidad de preguntas y porqué no respuestas parciales, pues muchas son comunes. Este panorama, un tanto extenso hace parte de reconocer el grosor del problema que enfrentamos, recuperar lo andado por otros, cobijarnos en su manto, si es necesario, y aprovechar su impulso.
En la tercera parte hallarán una descripción cuantitativa de la deserción escolar en
Manizales, en el periodo 1995-2001. Esta sección la hemos construido básicamente a partir de la información que la Secretaría de Educación de Manizales nos procuró y que nos permitió establecer las dimensiones y variables educativas relacionadas con nuestro estudio. Permitó generar cierta tranquilidad en algunos interlocutores confiados en la retórica estadística y profundamente cáusticos con los discursos exclusivamente cualitativos, que se apoyan en relatos como principal estrategia analítica y narrativa. En fin, esta circunstancia hizo que apareciera importante también una función fática y no sólo referencial en nuestro discurso.
En la cuarta parte ofrecemos una descripción cualitativa de la deserción escolar, esta
vez sí, desde los relatos, de los sentidos, razones y significaciones que se articulan alrededor de la deserción escolar, la escolaridad, la vida escolar y la escuela como escenario y mundo de encuentros y desencuentros.
En la quinta parte, a manera de aquellos planos de la edad media y de las primeras
ciudades españolas en América, en donde las casas, la iglesia y demás edificaciones se acuestan mostrando su fachada, permitiendo entrever la lógica de los desplazamientos de quienes habitaron esos espacios, hemos construido una perspectiva multifocal, que recoge, en una tentativa de explicación interpretativa, lo descrito en los dos apartados anteriores y permite algún nivel de abstracción y generalización. Nos hemos apoyado en dos perspectivas teóricas, una sistémica y otra estructural, para realizar, a manera de intérpretes, una nueva versión de los datos a la luz de una canción conocida.
Finalmente, planteamos algunos elementos de conclusión que no recogen todo el
análisis realizado, plantean cuatro o cinco elementos que consideramos importantes. Y al
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 11
término insinuamos algunas recomendaciones. Hemos incluido algunos gráficos y tablas que apoyan lo dicho, y pueden requerirse para algunos lectores a lo largo del documento.
Este documento tiene un carácter descriptivo, pues corresponde a una primera etapa
de investigación y abrigamos confianza en su continuación. Por esto no hemos querido eliminar, información, análisis y descripciones del proceso que son esenciales para poder continuar en este cometido.
Descripción del problema:
“¿Porqué seguir hablando de deserción, y no de inasistencia, desescolarización, expulsión o suspensión temporal o definitiva de los estudios? Qué trasfondo tiene esto: un juicio moral, una descalificación de quienes no sostienen o participan de una escolaridad regular: los evadidos, los prófugos para unos, libres para los otros” (Jahir Vargas, Informe de campo). Comprender un fenómeno de la realidad implica un lento proceso de construcción
lógica, que obliga a pasar de la colección de nociones, hasta la relación con conceptos y categorías, y luego a la contrastación y verificación; ejercicio que implica, necesariamente, superar el simple ejemplo por la ilustración y la demostración. Y en ese lento ejercicio es que estamos, coleccionando casos, armándolos en uno o varios modelos descriptivos y explicativos. Vamos a recuperar nuestra primera construcción del objeto, pues desde ahí partimos y esto permitió valorar que tanto habíamos logrado.
Así empezamos. El proceso educativo tiende a expulsar grandes cantidades de niños y
jóvenes durante el proceso de escolarización. Las causas y motivaciones para tal deserción son múltiples y están interrelacionadas de manera compleja, relaciones que es necesario establecer con miras a intervenir de manera segura en este fenómeno. En la sociedad de la información2, a la cual estamos incorporándonos apresurada y un tanto inconscientemente, el acceso a la educación no solamente prepara para la convivencia y para el trabajo y la empleabilidad sino, esencialmente, para la vida en un mundo informatizado, en el cual las bases y los procesos de inequidad y exclusión, marginalidad y violencia están entrañablemente relacionados con habilidades adquiridas a través de procesos educativos, con el éxito y las oportunidades de formación escolar formal y no formal3. Si bien los diagnósticos y las cifras sobre el funcionamiento, los costos, la eficacia y la eficiencia del sistema educativo colombiano son innumerables, es necesario complementarlos, generando una visión local (sociocultural) del fenómeno, no sólo institucional, de tal manera que nos permita identificar los factores esenciales de esta problemática, la manera como afecta a los distintos grupos sociales, y cómo se combinan las diversas variables en cada contexto.
Inicialmente concebimos la deserción escolar como el hecho de retirarse del colegio o
escuela durante el año escolar, referido a la ausencia , inasistencia, irregular o de temporada o al abandono prematuro ocasionado por diversos motivos. Los datos para Manizales, según
2 Sociedad de la información en la cual los procesos productivos dependen cada vez mas de la participación de la
tecnología informática y los procesos económicos de mayor fijación de valor son los relacionados con el uso y procesamiento de la información y la generación de conocimiento. Así mismo implica una disminución de los procesos productivos sostenidos con la participación de grandes cantidades de mano de obra poco calificada. Ver Castells, 1999.
3 Documento de los cuatro pilares fundamentales y los siete saberes, UNESCO.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 12
el Censo Educativo realizado en 1998 (CE-Proyectos, 1998), establecen cifras y algunas motivaciones, para la asistencia y la inasistencia escolar. Por ejemplo, detectó que en 1998, de cien mil potenciales estudiantes menores de 20 años, 14.942 no asistían; que la tasas de cobertura del sistema escolar eran del 68% para los menores de cinco años; de 94% para los escolares entre 6 y 11 años; y del 86% para los jóvenes entre 12 y 20 años4. En el sector rural los niveles de cobertura eran menores, del 21% para el primer grupo etario; del 94% para el segundo y del 45% para los jóvenes entre 12 y 20 años. Entre las razones de no asistencia se encontró que: el 62% no respondió; el 1% lo hizo por trabajo, el 4, 78% porque no encontró cupo, el 4.92% no tenía dinero, el 4.36% no le gustaba y 12% otros.
Como puede verse, de la información institucional apenas es posible detectar el
tamaño relativo, la distribución espacial y las características generales (sexo, edad, escolaridad, barrio o vereda donde vive) de la población en edad escolar que no asiste o deja de asistir al sistema escolar; suscita más preguntas que respuestas. Por ello, hemos considerado necesario hacer una revisión más precisa de la información oficial y de las investigaciones acerca del fenómeno para establecer los caracteres generales, antes de profundizar en miradas particulares a partir de casos, que ejemplifiquen la relación concreta alrededor de esta circunstancia.
Numerosos estudios han identificado los cambios que se están ocasionando en los
procesos de socialización, modos de aprender y en la conformación de las identidades de los jóvenes en la contemporaneidad. Los jóvenes se manifiestan a veces implícita, a veces explícitamente en contra de las instituciones y formas herederas de la modernidad (Mafessoli, 1999), entre ellas la escuela, pues es una de las más representativas (amén de la familia, el trabajo, la ética productiva). Así mismo, se han hecho manifiestos los procesos de transformación de las formas de conocer, de la multiplicación de los lenguajes y las instancias a través de las cuales los jóvenes contemporáneos se acercan al conocimiento socialmente exigido, pertinente o no; de los cuales los medios de comunicación, la informática y la industria cultural aparecen como grandes rivales de las lógicas de autoridad, regidas por el texto, la disciplina y la acumulación típicas del saber y enseñar tradicionales.
Cuando nos propusieron este esfuerzo de comprensión de la deserción escolar de la
ciudad de Manizales nos interrogamos acerca del sentido de la escolaridad y de los cambios que le han ocasionado los profundos procesos de transformación cultural y social que, como telón de fondo, nos permitiría acceder a una mirada diferente, pero sobre todo compleja de este fenómeno, de reconocida magnitud e importancia. Así mismo, asumimos que, gran parte de la explicación a las características y condiciones en que se presenta la deserción escolar entre nuestros jóvenes tenía una profunda relación con la transformación de los procesos de socialización, de las instituciones encargadas de la enculturación y la formación de los nuevos sujetos. Consideramos que, detrás de este cambio en las instituciones socializadoras hay una gran transformación de la sociedad y la cultura; cambios vertiginosos y profundos a los cuales nuestra formación social no ha respondido, sobre los que no ha alcanzado suficiente conciencia de los conflictos que, como ríos profundos, la atraviesan y por lo tanto, una primera acción era hacerlos explícitos; con el ánimo también, de aportar en su resolución.
4 La población menor entre 4 20 años- en edad escolar-, proyectada a partir del censo 93 en Manizales, es de 106.433
de los cuales asisten 85.218, es decir el 80% en 1998.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 13
¿Cuál fue el primer planteamiento?
Que nuestra sociedad se transformó, la escuela se transformó, pero que no hay una relación de ajuste, entre la transformación que ha sufrido la sociedad y la que ha sufrido la escuela. La escuela no ha permanecido igual, hubo un movimiento pedagógico muy importante; una toma de conciencia de los profesores y de su papel y roles; un fuerte proceso de formación profesoral, ampliación de la cobertura, reforma, nueva Ley de Educación, envejecimiento y cambio de la condición social del docente; pero esos cambios no han sido armónicos, en términos del sentido que se ha movido la sociedad y la cultura, y en términos de cómo se ha movido la escuela.
Con esa perspectiva inicial entramos en el campo. Campo en dos sentidos. En el
primero, en el de la comprensión de las causas y significaciones de la escolaridad en la contemporaneidad urbana colombiana, campo éste en el cual se presentan miradas dispares, acerca del papel de los diferentes escenarios, actores y procesos, externos e internos, entre otras aquellas centradas en las instancias mediadoras, intermedias, léase la familia , los pares, los medios de comunicación, las industrias culturales, la educación privada y la pública, la ciudad y el campo, los sectores populares, medios y de elite. Dirigidas a comprender la relación entre la escuela y el espacio social, y cómo a través de la apropiación de los bienes simbólicos se consolidan, se constituyen y se reproducen las relaciones preestablecidas. Otra miradas, externas y estructurales, centradas en los procesos de transformación de lo urbano y de lo rural de nuestras sociedades, la globalización, el desmonte del Estado y su distanciamiento cada vez mayor de esta función pública y la consecuente liberalización de la educación, sujeta ahora a los vaivenes del mercado. Las perspectivas macro que centran su atención sobre la transición demográfica que sufrimos en las últimas tres décadas, el adelgazamiento de la estructura poblacional, el relativo "envejecimiento" de la población, los cambios en las tasas de masculinidad general y escolar; y el bono demográfico que empezamos a disfrutar al tener un equilibrio entre infantes, jóvenes y adultos. Los énfasis en lo interno al proceso de socialización: las profundas transformaciones generacionales y todo el discurso acerca de lo joven y lo juvenil como un espacio de identidad y movimiento; los procesos de desarrollo personal, las nuevas maneras de crecer, de ser adolescente, mujer u hombre. Revisiones endógenas sobre la escuela , su sentido, sus prácticas, sus logros. Cómo esta institución ha sido también transformada, pasando a ser una cristalización transitoria de un objeto social que todos sabemos inconcluso, enfermo, empobrecido. Miradas micro-centradas en el poder, en la interacción, en la democracia, en los sentidos, en las formas y tácticas de ocupar el espacio, de apropiar el saber, de reconocer y construir la autoridad, de soñar el presente y presentir el futuro5. El asunto fue cómo integrar esas miradas en una visión compleja, no sólo de la escuela, sino de la escolaridad y de la socialización, pues en últimas, desde la Antropología y la Sociología toda mirada sobre la educación es acerca de la socialización y la enculturación.
En el segundo sentido, físico-espacial, de campo, nos adentros en él. ¿A través de
qué? De las experiencias, de los sentidos y relatos de los escolares y de sus mentores. Nos adentramos con una primera seña, un acuerdo y señuelo, además de fachada: íbamos tras los significados de la escolaridad a través de las expresiones acerca de su importancia , de sus problemas, de sus logros y carencias. La consigna general fue empírica: vamos a
5 Cuando no, denegarlo o simplemente olvidarlo, como profecías irredentas, que se anexan a los sueños de otros,
porque no vale la pena tener los propios.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 14
conversar acerca de la escolaridad y sus significados. Como estrategas divisamos el terreno, sacamos el mapa y nos distribuimos los colegios y las comunas, tratando, en el papel que toda la ciudad, en sus sectores de medios y bajos recursos económicos, estuviese representada. Cartas van a rectores y consejos. Realizamos talleres, ejercicios de entrevista colectiva y personal a estudiantes, docentes y directivos docentes a partir de los cuales hemos construido lo que sigue.
Parte de esta indagación tendiente a apoyar la generación de formas o modelos
educativos alternos se ha dir igido a comprender las significaciones, las concepciones y razones expuestas, el sentido dado por quienes, evadidos del sistema escolar o aún adscritos a él, actúan con o sin conocimiento de causa, pero inmersos en universos simbólicos, en formas de comprensión y aspiración que es necesario conocer para insertarlas en las alternativas, en las salidas propuestas. Por ello consideramos que, además de comprender el fenómeno social de la deserción, es necesario relacionarlo con los procesos culturales y sociales en los cuales están sumergidos los jóvenes y sus hogares y determinan en medida importante el matiz particular que este fenómeno adquiere en nuestra ciudad.
Cobertura y Procedimiento
La primera etapa de la investigación se planteó como una exploración de corte cualitativo, que diera cuenta de algunos aspectos sobre la pregunta planteada inicialmente; para ello se realizó un primer paso que consistió en analizar la distribución de la población escolar por comunas y de esta manera seleccionar los colegios con los cuales se iba a trabajar, el criterio de selección de los colegios fue el siguiente: que todos los sectores de la ciudad estuvieran representados, es decir, aquellos institutos donde confluyeran jóvenes de varias comunas de la ciudad. Después del mapeo se pasó a realizar el primer contacto con los directivos de los diferentes colegios, donde dimos a conocer el proyecto, a partir de allí fue propuesto un primer taller de observación participativa en el que se logro detectar a los jóvenes que posteriormente serían los protagonistas.
La metodología principal empleada en esta etapa de recolección de la información ha
sido la entrevista, en la que se hizo énfasis en aspectos que tocaran directamente con la escolaridad, el ser, el pensar y el sentir de los jóvenes, la significación que tiene la escuela y las explicaciones y problemáticas asociadas a la deserción escolar. Los jóvenes que se encuentran por fuera de las instituciones educativas fueron contactados por medio de los estudiantes, buscando en el mercado, haciendo citas con ellos, en los semáforos, en las esquinas y a través de terceros, mediante la técnica de la bola de nieve6. Las personas que han reingresado al sistema educativo fueron contactadas mediante visitas a planteles nocturnos u otras ofertas educativas, entre ellas se establecieron un contacto muy importante con CONFAMILIARES, que tiene una oferta de educación que ha tenido una importante acogida entre aquellos que reingresan para continuar sus estudios primarios y secundarios.
Dentro de los entrevistados se hizo también contacto con animadores culturales,
pedagogos, con quienes se realizaron entrevistas con el objetivo de escuchar la versión de
6 Bogdan y Taylor, 1995.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 15
estos sobre las posibles causas de la deserción, de la asistencia o inasistencia escolar de los jóvenes, pues ellos aparecen inmersos en procesos de formación, en trabajos desde organizaciones de la sociedad y como críticos directos del sistema educativo en la ciudad.
El abordaje a jóvenes de distintos colegios, pero de iguales condiciones socio
económicas nos permitió leer el mismo fenómeno, a la luz de experiencias distintas, si bien es cierto que los jóvenes con los que se investiga están cruzados por condiciones muy similares, la manera como experimenta cada uno su condición de joven y vive o vivió la escuela son propias a cada sujeto; cada uno tiene su propia historia y la experimenta desde el lugar donde se representa el mundo y del tipo de relaciones que está acostumbrado a tejer con los otros.
Los aspectos en los que se hizo énfasis al realizar las diferentes entrevistas y talleres
fueron: el sentir de los jóvenes, lo que les significa el estudio, la manera en que experimentan su paso por el colegio y la manera de acceder al conocimiento, así como sus percepciones acerca de las prácticas pedagógicas, sus sueños y desencantos con el mundo escolar, el mundo de la calle, las relaciones con familiares, amigos, las condiciones de vida, entre otros. Todos son aspectos que se tuvieron en cuenta al abordar a lo(a)s participantes, incluidos docentes, animadores culturales. Otros aspectos sobre los que se indagó, al realizar la recolección de la información, fueron las principales características de la deserción, sus causas externas e internas, los aspectos que seguían en la vida de los jóvenes luego de la deserción, otras ofertas de estudio y el contexto específico en el momento de tomar la decisión de suspender sus estudios.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 16
2. ANTECEDENTES
Variadas fuentes hemos revisado para construir los antecedentes de este estudio. Representan el mapa general que permite anticipar las diferentes perspectivas a partir de las cuales se ha comprendido el problema que nos atiende, la deserción escolar, y de manera más general, la educación y la escolaridad. Dos grandes grupos de reflexiones nos han ocupado. Nos hemos planteado un grupo de preguntas que apuntan a identificar algunas características generales de la educación:
• ¿Cuál es el papel asignado por la sociedad a las escuelas? • ¿De qué manera contribuye a la igualdad de oportunidades el sistema educativo? • ¿Cómo son las expectativas frente al rendimiento? • ¿Quién decide qué deben saber los estudiantes? Estos interrogantes de carácter general, los cuales planteamos a lo largo de la
investigación, entendiendo que si bien apuntamos a comprender un fenómeno específico, éste es expresión de una serie de condiciones contextuales que consideramos podíamos resumir y buscar preguntas/respuestas en el ámbito internacional. Otro grupo de cuestiones apuntaban a recolectar hallazgos y perspectivas que de manera directa enfocaran la deserción, para ello hicimos énfasis en Latinoamérica, Colombia y Manizales.
La deserción escolar: glosas de un juicio o precisión conceptual previa
En adelante, cuando nos refiramos en este estudio a la deserción escolar, comprenderemos la serie de acciones asociadas con la suspensión temporal o definitiva de los estudios en el sistema educativo formal (durante el año escolar o finalizado el año escolar) de la población en edad escolar (entre los 3 y los 18 años) producto de una decisión del estudiante (o de su familia) o producto de las compulsiones propias del sistema escolar, en cuyo caso es más preciso nombrarla como expulsión (académica, social o sistémica), cuyo resultado es la progresiva selección de la población escolar.
Es necesario puntualizar el uso que daremos a algunos conceptos al interior de este
trabajo, con miras a establecer el horizonte de referencia y a identificar los elementos básicos de la descripción que sigue.
Deserción escolar: suspensión temporal o definitiva de los estudios en el sistema
educativo formal, como resultado de la decisión propia y/o de la coacción propia del sistema escolar. Es el valor contrario de la retención. Propone y establece el dato y la relación entre el total de estudiantes que ingresan en cada cohorte y los que se promueven al final de cada grado, y nivel.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 17
Deserción anual: En el uso habitual, sobre todo a nivel estadístico, y como en algunos apartes, especialmente los datos oficiales, lo utilizamos juzgando como desertores a los estudiantes matriculados que suspendieron sus estudios a lo largo del año lectivo.
Tasa de deserción: es la relación entre el total de alumnos matriculados por grado,
nivel y en general y los alumnos que suspendieron sus estudios a lo largo del calendario académico.
Deserción crónica: Es la sumatoria de las tasas de deserción anual en cada uno de
los grados, que se manifiesta en la diferencia entre los que se matricularon en el primer grado y los que lo hacen en el undécimo. Como el sistema educativo es dinámico, esta deserción es estimada en tanto se podría calcular sobre el seguimiento total de una cohorte. Debemos tener en cuenta que “lo característico de los subsistemas es la transformación constante de sus estructuras, que se da con ritmo y periodos muy variables. Si juzgamos globalmente el proceso educativo dejando de lado los ineludibles lazos de desequilibrio, llegamos a la conclusión de que los educandos están accediendo continua y sostenidamente a nuevas formas de organización capaces o no de asegurar energías adicionales que se suman a un potencial en crecimiento”7. Lo que vemos entonces, es que los estudiantes que comparten en un mismo establecimiento en el mismo año, se han enfrentado a condiciones y estados distintos del subsistema, y por lo tanto a condiciones y valores diferentes de deserción. La deserción crónica, de todas formas establece el total de la población que en algún momento inició su escolarización y abandonó el sistema en el momento de la medición.
Abandono: establece la población en edad escolar que ingresó al sistema educativo el algún momento y lo dejó. Este abandono puede ser voluntario o no, temporal o definitivo.
Expulsión: Es el proceso de exclusión de población escolar, producto de las
constricciones propias del sistema. Es el resultado de la combinación de múltiples mecanismos de selección de la población escolar, cuyo resultado es que tan sólo una parte de ella termine sus estudios en el nivel referido. En el lenguaje cotidiano es utilizado como la sanción escolar de un estudiante con la cancelación de su matrícula, porque ha infringido alguna de las normas del establecimiento, pocas veces lo utilizamos en este sentido. Lo utilizamos en cambio como sinónimo de deserción, con el fin de diferenciar el agente, en el desertor se responsabiliza al estudiante, en la expulsión al sistema.
Deserción Inercial: corresponde a la cifra neta o porcentual de los estudiantes que
abandonaron los estudios antes de finalizar el año escolar. Es inercial por que varía año a año, grado a grado, de acuerdo con las transformaciones estacionales, coyunturales, que va sufriendo el sistema educativo o el sistema social.
Repitencia: volver a cursar un grado o año de estudio por parte del alumno, porque
no alcanzo los logros suficientes. Según el sistema de promoción vigente, los estudiantes se pueden promover al siguiente nivel, con un porcentaje de logros no alcanzados. El grado quinto de básica primaria, el noveno de básica secundaria y el undécimo, son los momentos límite de la promoción, pues se termina el nivel.
7 Marta POIACINA, Ricardo MARTIN y Zobeida GONZÁLES, “Deserción, desgranamiento, retención, repitencia”,
Editorial KAPELUSZ, Buenos Aires, 1983. Pag: 14.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 18
Aprobación: Es lo contrario de la pérdida, muestra el total de estudiantes que aprueban el nivel y son promovidos al siguiente.
Reprobación o pérdida: el número de estudiantes que no alcanzó logros para
aprobar el grado, no es promovido y debe repetir el mismo grado. Inasistencia escolar: mide la población en edad escolar que no está matriculada en
ningún establecimiento escolar. No aparece en el sistema como deserción, pues no está matriculada. A veces es usado como las faltas regula res a clases, pero trataremos de limitar este sentido.
Sistema educativo: Es la suma de actores, procesos, reglamentación y normas
cuya finalidad es el funcionamiento de la institución especializada en la transmisión del conocimiento socialmente estipulado.
Comunidad Educativa: Es el conjunto de los actores individuales y colectivos que
interactúan en el sistema escolar: estudiantes, docentes, administradores educativos, padres de familia y sociedad.
Perspectivas internacionales
La comprensión de la educación y de la escolaridad ha sido una preocupación constante en América Latina, a continuación vamos a hacer una breve referencia de algunos estudios generales y específicos sobre la educación, los cuales se constituyen en necesario referente para contrastar y contextualizar nuestros propios datos. La mirada externa, internacional, nos permite tener en cuenta algunos elementos de carácter analítico y empírico que establezcan parámetros para dimensionar los nuestros.
¿Cuál es el papel asignado por la sociedad a las escuelas?
Los teóricos funcionalistas sostienen que la educación se expandió para cumplir con las demandas de las cada vez más complejas sociedades industriales, como trabajadores calificados, el consenso moral y a igualdad de oportunidades. Desde esta perspectiva, la educación constituye un progreso. Desde la teoría del conflicto, la educación no satisfizo las necesidades de la sociedad sino que sirvió a los intereses de la elite capitalista Su papel se desplaza entre difundir los hábitos de trabajo, enseñar el orgullo cívico, distribuir habilidades y conocimientos y naturalizar las jerarquías y los diferentes órdenes sociales y la posición de las personas en ellos8.
Según los diferentes autores habría por lo menos cinco funciones básicas de las
escuelas: a) La instrucción, capacitación para los futuros trabajadores con conocimientos
básicos y habilidades tecnológicas.
8 Gelles y Levine.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 19
b) La socialización, se instruye a los jóvenes con actitudes, valores y habilidades que la sociedad mantiene.
c) La custodia y el control, se toman la responsabilidad de cuidar a los niños durante horas específicas.
d) La certificación, se otorgan títulos, diplomas y otras señales de competencia que otras organizaciones reconocen,
e) La selección, se ordena a los individuos para futuras posiciones educativas, profesionales y sociales.9
Para los primeros capitalistas, la escuela era otra fábrica; transformaba la materia
prima (inmigrantes rurales y extranjeros) en productos terminados (trabajadores dóciles). Aparecen entonces, como prioridad, las escuelas públicas diseñadas para enseñar respeto a las autoridades, obediencia, disciplina, y puntualidad, elementos clave del desarrollo industrial. La universalización de la “básica primaria” lograda en las últimas tres décadas presentada como vía para la modernización y el desarrollo, permitirá no sólo “reformar el carácter de los pobres” sino integrar las crecientes masas de inmigrantes campesinos a la urbes, en los procesos de transformación demográfica originados a principios de 1950 y generar las condiciones para la transformación de las economías agrarias mediante la ampliación de sectores de producción manufacturera e industrial. Hoy, cuando las economías nacionales están nuevamente siendo modeladas por procesos nacionales y globales, y los sectores de la producción más dinámicos son aquellos que más tecnología aprovechan, las demandas para la educación se mueven nuevamente. Demandas cambiantes de la producción capitalista: ¿qué demanda el mercado laboral hoy?, ¡cómo ello transforma las aspiraciones de unos y otros frente al sistema educativo y la educación?
Si partimos del hecho, en la sociedad occidental moderna, de que cada generación ha
tenido más educación –o escolaridad- que la última, ¿qué tipo de preparación necesita nuestra sociedad y cuáles son las acciones necesarias para ello? En ese mismo sentido, ¿qué tipo de habilidades requiere nuestra sociedad en sus individuos y dónde se desarrollan éstas?:
• En la escuela, (habilidades básicas: leer, escribir y aritmética)10, • En el colegio, (buena comunicación oral y escrita, capacidad de acceder a
nueva información), • En la universidad (aprender a usar información especializada), personas que
necesitan las actividades económicas. Una consecuencia de ello está relacionada con que las oportunidades de empleo y las
aspiraciones de ingresos están cada vez, de manera más drástica, asociadas con los procesos de escolaridad. Las proyecciones de ingresos de acuerdo a los años de escolaridad son radicalmente distintos para hombres y mujeres que no han terminado la primaria y para quienes terminaron la educación secundaria entre un 10 y un 20%, y entre éstos y los que terminaron la educación universitaria , alrededor de un 50% a 200% en Argentina, cuyo caso poco dista de la situación en otros países latinoamericanos11.
9 Sprady, en Boocook, 1980, citado en Gelles y Levine. 10 Gelles y Levine, 2000. 11 Herran, Carlos, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 20
Desde el punto de vista individual y familiar, la escuela genera oportunidades de movilidad social. Desde el punto de vista social la escuela localiza, capacita y motiva a los individuos más hábiles para entrar en las ocupaciones más exigentes y mejor remuneradas. ¿Qué alternativas hay para los estudiantes con poca habilidad? ¿Son dirigidos hacia opciones vocacionales? ¿Cómo se califica la habilidad? ¿Es una mera expresión de características personales o lo que los sistemas educativos reconocen positivamente en sus alumnos, por fuera de coeficiente de inteligencia –si no tienen un fuerte matiz sociocultural las pruebas que los miden-, son también habilitaciones altamente dependientes del contexto social del cual provienen los estudiantes?
La escuela occidental moderna, de la cual la nuestra se declara depositaria, sigue
partiendo del mito de la igualdad de los “hombres al nacer”, expuesta en la Declaración de los Derechos Humanos, suponiendo la equidad e igualdad de tratamiento para todos, midiendo a todos con la misma vara, como si los jóvenes estudiantes iniciaren juntos una carrera de obstáculos en el mismo punto y condiciones; por lo que los rezagados responden individualmente por su retraso o su eliminación, son así inhabilidades, sus pocas aptitudes personales y su desmotivación las causantes de los resultados claramente diferentes y diferenciadores al final de “la carrera”12.
¿De qué manera contribuye a la igualdad de oportunidades el sistema educativo?
¿Es una de las funciones del sistema educativo promover la igualdad o mantener el statu quo? "El sistema educativo crea la ilusión de igualdad de oportunidades, aceptación del statu quo y trata de perpetuar la desigualdad social" 13.
Las estadísticas internacionales muestran cómo entre más alta es la clase social de un
estudiante, es más probable que le ira bien. Los estudiantes de clase alta tienen dos y medio mas probabilidades que los de familias de clase baja de asistir a la universidad, seis veces mas probabilidades para graduarse de la universidad14. Los estudios más recientes confirman este patrón: el sujeto académica y socioeconómicamente "rico" se hace más rico (asiste a los mejores colegios y universidades), mientras que los pobres se hacen más pobres.
"No hay ninguna explicación simple de esa relación entre el origen socioeconómico y el logro educativo. El origen socioeconómico afecta los resultados de los estudiantes en las pruebas de habilidad intelectual, la manera en que los otros los perciben (padres, compañeros, maestros de clase), el nivel educativo al que aspiran, el número de años que permanecen en la escuela, y el nivel que logran en el futuro, así como el tipo de trabajo que adquieren. Esta clase de influencias y las expectativas de los padres y maestros de que una hija no será científico, por ejemplo, son otro aspecto de cómo la educación promueve la desigualdad". "Un estudio de deserción para latinos encontró que no asistir a clases, ser suspendido de la escuela, ser mas viejo (sic) y ser mujer aumentaron las tendencias de abandono; tener un estatus socioeconómico alto y una familia estable de dos padres disminuyó las desigualdades" "El estatus minoritario afecta los resultados de las pruebas y la actuación académica en varios sentidos. El primero es la privación, posibilidades de crecer en la pobreza, alimentación menos nutritiva, vivir en ambientes poco saludables, recibir poca atención médica, afecta el
12 Aún seguimos llamando así a los programas de educación superior. 13 Bowles y Gintis, 1976 en Gelles y Levine citado. 14 Sewell y Hausen 1976, 1980, op cit.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 21
aprendizaje. Casas sobre pobladas, barrios peligrosos, pocas habilidades para ayudar en las tareas, para hablar con los maestros, para usar los recursos culturales (bibliotecas, museos). 15 La competencia por el status, la búsqueda individual de prestigio y la estima social es
tan determinante, como la competencia por los recursos y el poder. Weber nos recuerda cómo el estatus es tan importante, como el poder y la riqueza, para mantener la estratificación social. La educación, en las sociedades contemporáneas es un símbolo y un medio determinante de estatus, por lo cual, la revolución escolar que experimentó el mundo durante el siglo anterior refleja un "mercado cultural" en el que los certificados o grados son un recurso mayor16.
Aspectos irracionales de la expansión educativa son que el sistema produce mas
personas en ciertas ocupaciones, que las que la sociedad necesita y no bastantes en otras. Esta competencia por el estatus y la habilitación social a través de la educación ha traído como consecuencia la mayor capacitación del "ejército de reserva", la multiplicación de un número alto de igualmente calificados que esperan tomar el lugar de los otros, esto no ha atraído mayor democratización de las sociedades y desconcentración de los privilegios, por el contrario, con una fuerza mayor en las últimas décadas del siglo XX, permitió el refuerzo del poder de las elites.
¿Cómo son las expectativas frente al rendimiento?
Las profecías de autocumplimiento. Los maestros esperan diferentes niveles de aprovechamiento de los estudiantes, los estudiantes esperan diferentes niveles de aprovechamiento, rendimiento y logro entre ellos y de ellos, quieren ser y hacer cosas distintas. Las expectativas de los padres sobre sus hijos no sobrepasan las suyas propias. Después de los primeros fracasos, para la gran mayoría (cerca de una tercera parte de la población escolar repite algún grado en la básica primaria) se va construyendo una profecía de incapacidad, desinterés, desmotivación que como el escultor de Romano, termina por merecerse.
Pigmalión odiaba a las mujeres y decidió no casarse nunca. Durante muchos meses, sin embargo, se dedicó a esculpir una mujer hermosa y acabó enamorándose locamente de la estatua. Desconsolado porque la estatua se mantenía inanimada y no podía responder a sus caricias, Pigmalión le suplicó a Venus, diosa del amor, que le enviara una muchacha semejante a su estatua. La joven, a quien Pigmalión llamó Galatea, le correspondió en su amor y le dio un hijo, Pafos, de quien recibió el nombre la ciudad consagrada a Venus.17 Este relato ha sido utilizado como metáfora para expresar la influencia del maestro
sobre los estudiantes y cómo bajo su poder nominador y calificador se esconde gran parte de las posibilidades de éxito escolar de un contingente de estudiantes. Frente a ciertos grandes de población, especialmente de menores recursos y minorías, y aún en algunos espacios para las mujeres, el maestro desalienta, separa y ambiciona menos. El aprovechamiento desigual de la escuela para estos grupos, en su gran mayoría termina siendo, la confirmación de una predestinación, que da la razón y se explica por sí sola. Algunos estudios proponen que “en general la jerarquía académica en las preparatorias refleja la jerarquía de la sociedad en
15 Vélez, 1989, en Gelles y Levine. 16 Collins, 1979. 17 Enciclopedia Encarta 2000.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 22
general”. Y Pigmalión esculpe, con la ayuda de padres, maestros y alumnos su preciada escultura.18
"Los diversos estudios han mostrado que niños pobres y minorías están en riesgo. Obtienen menores resultados en pruebas aun antes de empezar la escuela. Se retrasan cada vez más cuando llegan a la escuela; y tienen dos veces más probabilidades que los blancos de clase media de abandonar la escuela antes de llegar a la preparatoria. Si las tendencias actuales continúan, la sociedad se dividirá en dos con un gran número de jóvenes desempleados, pobremente educados en el fondo; y un pequeño número de adultos ricos con alto nivel educativo en la cima"19. Esta circunstancia ha ocasionado la necesidad de generar estrategias dirigidas a
educar a los que tienen desventajas empezando desde el preescolar. En Colombia esto ha sido entendido y desarrollado principalmente a partir de la Nueva Constitución en relación con los pueblos indígenas y las comunidades de origen afrocolombiano, y se han desarrollando programas de etnoeducación20, así como ampliación de cobertura en el sector rural, estos programas tienen alguna continuidad hasta las universidades estatales en donde gozan de regímenes especiales de ingreso y matrícula 21. Pero para amplios sectores de población, de origen campesino y urbano, conglomerados de bajos ingresos y poca escolaridad acumulada intergeneracionalmente, quienes conforman los amplios sectores de la población colombiana, sino más de la mitad, en cada una de nuestras regiones, ingresan al sistema escolar a ser medidos con el mismo rasero, salvo algunas acciones de tinte paternal, dirigidos a aliviar las condiciones económicas (restaurantes escolares, bonos, becas); acciones específicas de discriminación positiva, que quieren disminuir las desventajas con que estos estudiantes, de manera individual, se enfrentan y son medidos en la pruebas de Estado.
Frecuentemente los programas dirigidos a las población de origen pobre o popular,
centrados en la generación de oportunidades externas, como proporcionar después de la escuela espacios de estudio, la enseñanza de oficios o la capacitación técnica, construcción de bibliotecas en sectores periféricos, parten de premisas como las de ocupar el tiempo de los jóvenes, para que “no adquieran malos vicios” y para que aprendan a trabajar, por que es el trabajo el que mejor forma; asumen así otra profecía irredenta: su única oportunidad en la vida es engrosar las filas de trabajadores poco calificados, destinados a labores manuales exiguamente remuneradas. Queriendo salvarlos de la marginalidad y el desempleo orientan a importantes contingentes de población hacia la servidumbre y la dependencia. Si bien la condición escolar no esta necesariamente asociada con mayores o menores ingresos, es muy claro que en nuestras sociedades dirigidas por la mano invisible , la libertad pasa por el consumo22, la capacidad adquisitiva está directamente coligada con las posibilidades de empleo y las oportunidades se amplían con cada año y nivel de escolaridad logrado.
18 Robert Rosenthal y Leonore Jacobson, 1980. 19 Levin, 1986. 20 Yolanda Bodnar, 1990. 21 Castellanos, Correa y Loaiza, 2002. 22 Garciá Canclini, 1980.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 23
¿Quién decide qué deben saber los estudiantes?
A través de la educación una sociedad, un ciudad, socializa a los niños y forma la personalidad y las posibilidades del nuevo ciudadano. Las escuelas reflejan los ideales y las contradicciones de una sociedad. ¿En qué se centran nuestras escuelas?, ¿en la habilidad y el logro individual? La relación escuela-sociedad aparece íntimamente ligada desde la misma estructuración legal y social de esta institución. Existe una serie de mecanismos de planeación y participación dirigidos a generar procesos de participación local e institucional de los planteles; pero los currículos, los contenidos y los textos están sujetos a estándares nacionales que en grandes contextos sociales han perdido fuerza de evidencia, y aparecen poco pertinentes, descontextualizados, desintegrados y escasamente prácticos para lo que la vida les esta exigiendo y lo que consideran los estudiantes y sus familias, deberían recibir. Ello toma caracteres dramáticos cuando el sistema educativo generaliza prácticas de inversión insegura, sustentado en acciones de fe que le plantean al estudiante: “estudie esto o aquello, que lo va a necesitar mañana”. Frente a condiciones de vida marcadas por la inestabilidad, el riesgo y la inseguridad (social, política, afectiva, familiar, económica) en que viven amplios sectores de población (20% en miseria y 60% bajo la línea de pobreza, y en aumento), las perspectivas vitales basadas en el ahorro, en el largo plazo, en la inversión para la posteridad pierden congruencia frente a la necesidad cotidiana, la exigencia y los sueños fugaces. Buenos y suficientes niveles de escolaridad aparecen, para amplios sectores de población, con un costo de oportunidad excesivo.
Esta incompatibilidad necesariamente respalda una expresión que se ha vuelto una
queja común no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, que es la de la ausencia de compromiso y motivación. “La falta de compromiso de los estudiantes (es) causa y síntoma de otras dificultades que tienen en sus vidas. Además de ser una fuente de pobre aprovechamiento académico, quizá también indica depresión, uso de drogas, delincuencia y precocidad sexual”23.
Los sistemas educativos reaccionan de maneras diversas a estas transformaciones. La
pérdida de legitimidad del proyecto escolarizador, que descansa histórica e imperturbablemente en la naturaleza estratégica y moral que lo respalda -el bien social, el bien público- el cual se suponía se justificaba por sí solo, ha entrado en duda. ¿Hay quien pueda dudar de las bondades de toda educación, de la necesidad y obligatoriedad de la escuela? Ahora sí, sus propios pacientes, no sólo mediante la crítica abierta o a veces velada a las instituciones de la modernidad por parte de los jóvenes, como lo planteara Mafessolli (1999), sino por ejemplo, por las cada vez mayores tasas de desocupación, no sólo entre los menos calificados, sino a lo largo de los grupos con mayores niveles de formación. Como respuesta, los sistemas educativos se privatizan, se flexibilizan, se diversifican, asumen estructuras más dinámicas y pedagogías más activas, con resultados diversos.
"Dentro de un sistema de creencias en que todo lo que cuenta es la graduación, donde obtener buenas calificaciones se ve como equivalente a obtener mediocres o peores resultados todavía, y aprender algo de la escuela se ve como insignificante, los estudiantes escogen el camino de menor resistencia. Como las escuelas dudan en darles malas calificaciones, detenerlos o no graduarlos, los estudiantes creen, con alguna exactitud, que no hay ninguna consecuencia real de ir mal en la escuela con tal de que no amenace la graduación. Bajo estas
23 Laurence Steinberg, Beyond the Classroom, en Gelles y Levine citado.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 24
condiciones, conseguirlo, en lugar de esforzarse para tener éxito, se vuelve el principio operante detrás del comportamiento de la mayoría de los estudiantes”24. El papel de los padres en el aprecio o el menosprecio de la educación es
determinante. Pero esto, más allá de un discurso moralizante acerca de la necesidad de estudiar para “ser alguien en la vida”, no está sustentado, para grandes sectores de población con hechos que respalden esta obligación o que le den impulso a la promesa. En consecuencia, el aprecio por la educación va mucho más allá que el acto de elevar la motivación de sus hijos o simplemente dejarlos. Los padres, autoritarios o no, condescendientes o no, terminan participando de manera distante, en los diferentes grupos y agrupamientos socio-económicos de los procesos de escolarización y educación de sus hijos.
La escuela: vacía y sola
Una mirada crítica y profunda a la Escuela, especialmente de los sectores populares, ha sido la desarrolla da por Rodrigo Parra Sandoval 25 y otros investigadores asociados en esa búsqueda. Ellos plantean que es “necesario regresar a una reflexión sobre las funciones fundamentales de la escuela: la creación y la distribución de conocimientos”, y desde ahí mirar las relaciones escuela-comunidad, reformular las preguntas acerca de la calidad de la educación y evaluar el cumplimiento de las funciones internas como el rendimiento escolar y la asimilación del conocimiento, y externas, como la eficiencia social de la educación o la potencialidad y el uso del conocimiento que se imparte.
En un estudio realizado en dos escuelas de un barrio marginal de la ciudad de
Bogotá, en el cual se utilizaron técnicas de observación sistemática y en algunos casos específicos se encuestaron estudiantes y docentes, Parra Sandoval considera que los análisis , que hasta el momento se habían realizado sobre el tema, presentaban dificultades teóricas y metodológicas que sólo habían sido resueltas parcialmente, pues, éstos se dedican a mostrar el bajo rendimiento de la acción escolar sin realizar una mirada contextual y conjunta de los factores relacionados. Por ello, estos estudios, según Parra Sandoval representan un dato que “es el punto de partida para reflexionar sobre las relaciones entre educación formal y marginalidad social”. Señala el papel que cumple la escuela a nivel cultural, en rasgos que se engloban en lo que se denomina “cultura de la pobreza” 26. En este sentido la educación, quizás constituya una de las formas de mayor significación a nivel cultural en el área de lo urbano-marginal y se vea cómo la presencia de la escuela plantea una serie de interrogantes que es preciso considerar a propósito ¿En los sectores urbano-marginales la presencia de la escuela se debe a las demandas sociales de los grupos marginados o a una necesidad de la sociedad global?
Consideran los investigadores referidos que en los sectores populares es necesario
revisar la “cadena de transmisión” entre las tres instancias que conforman la institucionalidad escolar: los organismos de planeación y capacitación del Estado, la vida escolar y la comunidad, pues allí es donde es posible mirar la naturaleza de las relaciones y establecer los problemas en relación y contexto.
24 Steinberg, 1997, en Gelles y Levine citado. 2525 Parra Sandoval y otros, 1994. 26 Rodrigo Parra Sandoval y Juan Carlos Tedesco, 1978.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 25
A partir de observar la cultura y la organización social en cada una de las instancias: capacitación, escuela y comunidad, ellos detectaron dos fenómenos que han denominado: “el vaciamiento de la función escolar” y “la soledad de la escuela”. La primera se refiere a “la pérdida de sentido y propósitos de la institución en su dinámica interna, como en su relación con las instancias planificadoras, capacitadoras y con la comunidad”. Lo que ocasiona que sus funciones esenciales se diluyan en una serie de acciones con las que se aparenta cumplir con el trabajo escolar. En consecuencia , “la escuela funciona en apariencia”. Esta apariencia, en la cual se manifiesta el vaciamiento de la función escolar, ellos la localizan en tres prácticas:
• El formalismo: en las cuales las normas y requisitos de las políticas educativas no son
asumidos como pautas de comportamiento porque carecen de propósitos. La escuela se dedica a llenar requisitos y crea dinámicas de acción sin sentido. Planear, informar, evaluar, adquieren una dinámica propia, desvinculadas del conjunto de la función educativa y de las prácticas pedagógicas.
• El activismo: constantemente se planea y desarrolla una serie de actividades aisladas, que no aportan nada a los procesos pedagógicos. Los calendarios escolares se llenan de actividades, días, celebraciones sueltas, incoherentes y poco efectivas.
• El ritualismo: Al perderse el propósito pedagógico de las acciones escolares, su sentido real desaparece y se convierte en un ritual que obstaculiza el desarrollo de la creatividad.
La cadena de transmisión se rompe cuando los planificadores, el primer eslabón,
trazan lineamientos generales y diseñan programas, los cuales deben llegar a las escuelas a través de la capacitación. Los capacitadores son los encargados de unir los eslabones, pero a causa de la naturaleza de su práctica docente teórica no involucra la experiencia ni los conocimientos del ejercicio docente del maestro y se produce la primera ruptura. Aunado a factores coadyuvantes como la falta de criterios unificadores en los programas de capacitación, la burocratización en las políticas administrativas y financieras, que impiden la continuidad de los proyectos; así como la incoherencia de la práctica docente del capacitador. Ello ocasiona que las propuestas educativas innovadoras no pasen del documento, se presente ausencia de sistematización de la experiencia de capacitación.
En el segundo eslabón, la escuela, encargada de establecer la relación con la
comunidad y delinear la naturaleza del intercambio entre el conocimiento escolar y el conocimiento popular, por la naturaleza de la práctica pedagógica que separa lo teórico y lo practico, destierra la posibilidad de una pedagogía creativa y prepara el camino para la ruptura entre escuela y comunidad. Con el aislamiento resultante, por medio del cual se separa de los asuntos que le atañen a la comunidad, queda en un estado de vulnerabilidad institucional muy agudo. Esta situación es frecuentemente aprovechada por los políticos, lo que acarrea que la escuela termine siendo organizada y utilizada por la organización clientelista, la cual se relaciona con la comunidad a través de la escuela con fines electorales.
La ruptura de la cadena de creación y transmisión de conocimiento, conducen a un estado agudo de aislamiento, que la deja como una rueda suelta. Los fenómenos de la pérdida de sentido, de desconexión respecto a las funciones esenciales de la institución educativa, que se presentan tanto en el diseño de políticas y capacitación como en la cultura de la institución escolar, la desnaturalización, la pérdida de norte pedagógico, conjuntamente con los
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 26
mecanismos que llevan a esa situación, son la escuela vacía. El fenómeno correlativo de ruptura o ausencia de relación entre estas instancias, que deja a la escuela como una rueda suelta, separada de sus conexiones con la sociedad para la cual ha sido creada y a la cual debe servir, es la soledad de la escuela.27 La ruptura de la relación entre la planeación, la capacitación y la escuela es, para los
autores lo que define la soledad de la escuela. Vaciamiento y soledad son patologías que recorren el sistema escolar colombiano, pero con cuadros mucho mas dramáticos y crónicos en el sector oficial, y dentro de éste, en los sectores populares urbanos y rurales. Representan el contexto sistémico del cual la deserción escolar es apenas un síntoma. La calidad de la educación aparece como un contexto explicativo necesario, del cual la deserción sólo apunta a la comprensión de una de sus aristas, la cobertura.
Señala los autores cómo la educación en Colombia sufrió una acelerada expansión en
las últimas décadas, lo que posibilitó una mayor cobertura de la población en edad escolar, pero ello no implico que las condiciones para asistir a la escuelas fueran las mismas para todos, es así como se generó una discriminación para los que no lograron asistir o para quienes fueron muy poco tiempo a ella 28. Para quienes no pudieron asistir o lo hicieron menos años, la situación atrae desventajas a nivel social. A ello se suman los problemas de la calidad de la educación, que con una deficiencia notable en el sistema escolar, la cual se evidencia con mayor rigor en el área rural. Esto es así porque la escuela se ha definido como elemento integrador de la nacionalidad, aspecto que no hace posible un currículo específico que incluya explícitamente la cultura y la sociedad rural, lo cual resulta problemático para el niño campesino, debido a que su socialización se da sólo a partir de la familia y la comunidad, según el autor.
El autor en el texto citado revisa y compara la situación y relación comunidad y
escuela, maestro y alumno, en dos escuelas campesinas. Las dos son escuelas con un solo maestro y ofrecen primaria incompleta, son sin embargo dos escuelas muy diferentes. Hay aquí dos preguntas fundamentales, ¿qué es lo que hace que sean diferentes aún en el mismo contexto social? ¿En qué estriba la diferencia? Se ocupa, para ello de estudiar el proceso de socialización a través de la escuela, la individualidad y la subjetividad en diferentes contextos sociales. Este trabajo que quiere dar cuenta de la realidad social, de su constante variación, ya que, la realidad social es una construcción social que está condicionada por las circunstancias de cada individuo, que hace que deba ser mirada desde varios puntos de vista. Se intenta aquí analizar las relaciones que se dan entre maestros-alumnos-comunidad, desde varias ópticas, con el objetivo de captar las realidades que coexisten.
Un análisis desde lo institucional constituye un punto de partida eficiente para
estudiar la escuela, pues es parte del planteamiento de las funciones que tienen las instituciones a nivel social; es importante tener claro que en las sociedades urbanas actuales, si bien las instituciones tienden a la especialización, sus funciones aún siguen siendo múltiples, por lo que puede plantearse la permanencia de funciones que son predominantes sin las cuales la sociedad no podría existir : la producción y la educación. En Colombia la función de las escuelas está definida por los diversos contextos sociales, éstos son, por supuesto formas de organización social vinculadas a las maneras como se resuelve la
27 Citado. Subrayado nuestro. 28 Rodrigo Parra Sandoval, la escuela inconclusa. ***
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 27
actividad productiva en las diferentes regiones. Se plantea en este estudio cómo la escuela colombiana, dentro del contexto del desarrollo desigual que se da en el país, sufre variaciones en su función, en la que se hacen evidentes funciones fundamentales, cómo: a) la función de enseñar, cuyo problema se plantea en el plano puramente cognitivo y b) una función relacionada con la producción, es decir, a la formación de la mano de obra, la cual se aplica con mayor claridad en los centros urbanos. En las comunidades rurales los conocimientos adquiridos en la escuela no parecen estar directamente relacionados con la producción, pues éstos se refieren más a fenómenos de vinculación con las áreas y la cultura urbana. Comprender la función de la escuela es importante en tanto que permite entender los conflictos entre la escuela y las comunidades campesinas y la naturaleza de las relaciones que se dan entre ellas.
Es preciso buscar la “articulación entre conocimiento escolar y conocimiento común y
su formación sobre la voluntad de saber y la relación de alumno con las formas del conocimiento y racionamiento propio de las matemáticas y de las ciencias naturales”. Mockus (1994) señala la importancia de hacer mas permeable la escuela a la cultura extraescolar y a la elaboración de la propia experiencia, lo cual implica debilitar las fronteras de la escuela abriéndolas a los distintos juegos del lenguaje que circulan en la comunidad extraescolar, permitiendo formas de comunicación y de conocimiento que han estado vedadas hasta ahora en la llamada “cultura escolar. Este mismo autor, se apoya en la comprensión de la pedagogía como disciplina reconstructiva, de la cual parte para reconocer tres sentidos en los que se emplea la noción de pedagogía: uno, como un conjunto de saberes propios del oficio del educador; dos, como conjunto de enunciados filosóficos que orientan ese oficio y tres, como relimitación de las formas legitimas de ejercicio. Argumenta que la competencia pedagógica sería una competencia comunicativa, que se desarrolla especialmente en cuanto a las posibilidades de suscitar procesos de discusión racional. A partir de allí sugiere que es necesario indagar acerca de la articulación entre conocimiento escolar y conocimiento extraescolar, lo que implica reconocer la estrecha relación entre las formas de conocer y las formas de comunicarse cultivadas en las instituciones escolares, así como las marcadas diferencias entre el conocimiento que tienen lugar en el ámbito de la escuela y el conocimiento o la comunicación fuera de ella.
Repitencia y fracaso escolar, antecedentes determinantes
Si la deserción escolar, por su propia connotación negativa, se refiere a el abandono de una obligación social, es por sí misma, para las instituciones y los sujetos, una expresión de fracaso escolar, ésta es, desde el punto de vista de diferentes estudios que se han realizado, la parte final, el epílogo de una cadena de conflictos que se iniciaron anticipadamente. La repitencia, por ejemplo, es una de las formas en que se manifiesta el fracaso escolar y se sabe que el alumno que repite año es un desertor potencial. 29
Para Duschatzky30 en su trabajo sobre las escuelas oficiales en Argentina, “repetir
significa: la misma oferta educativa, los mismos profesores, los mismos programas y contenidos, la misma evaluación, más el alejamiento del grupo de compañeros y el ingreso a uno nuevo en el cual será mirado como “repitente”. Cuando alguien repite lo que siente es: malestar, soledad, marginación, humillación, inferioridad, derrota, disconformidad, bronca,
29 Repitencia y fracaso, argentina ** 30 Silvia Duschatky, 1998.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 28
vergüenza, frustración, depresión, dolor, culpa, defraudación, impotencia…”. Desde el punto de vista personal el fracaso escolar implica dolorosos sentimientos de desvalorización y pérdida de autoestima, vivencias de frustración y desconfianza hacia la poca capacidad de trabajo y producción.
Esta perspectiva nos permite contextuar las implicaciones que a nivel personal y
social tienen los episodios repetidos de pérdida del año, aplazamiento de logros y/o reprobación. Nos coloca además en condición de relacionar de manera directa los datos acerca de la reprobación y la repitencia, como variables que intervienen en la comprensión de las características y valores que adquiere la deserción escolar en distintos medios y grados escolares. Las razones identificadas por los actores del proceso educativo varían según la perspectiva y coinciden dramáticamente en algunas; veamos:
Según los docentes, los chicos repiten porque: • Llegan a la escuela secundaria sin preparación suficiente • No tienen interés en el estudio • Tienen problemas familiares, sociales o laborales • Tienen problemas de conducta • Tienen problemas de aprendizaje
Según los alumnos, los chicos repiten porque: • Vienen a hinchar; • No les da la cabeza; • No entienden al profesor y no se animan a preguntar; • No quieren llevarse materias y quieren todo fácil; • No quieren esforzarse.
Según los padres, los chicos repiten porque: • Son vagos; • No les da la cabeza; • No tienen su camino; • Son incumplidores; • Son irresponsables.31
De manera triste hay acuerdo entre los tres: el culpable es el alumno. Esta mirada
subjetivista y acusadora, individualista y fragmentaria, que tienen los directamente comprometidos en la vida escolar, hace necesarias preguntas de orden más general, que se dirijan a entender la escolaridad y la deserción, en nuestro caso, como fenómenos sociales, que si bien tienen manifestaciones personales, particulares, apuntan y deben ser explicadas en función de caracteres generales y externos a cada caso en particular. Son, como nos recordaría nuevamente Durkheim 32, en este caso, las condiciones del medio social, son las que hacen entendible este fenómeno y no la suma de perspectivas y casos particulares.
Los padres, en pocos casos se refieren a los profesores, siguen depositando en la
escuela la esperanza de movilidad social y no se sienten habilitados para interpelar al profesor, a la escuela y menos al sistema educativo. “Tal vez la sacralización con que la invisten –nos dice el autor- se sostenga, en parte, por la escasa crítica que le realizan y por el sentimiento de no tener derecho a demandar una mejor educación para sus hijos”33. Muy pocos perciben que la repitencia tenga un trasfondo más profundo: las pocas posibilidades
31 Duschatky, citado. 32 Durkheim. 1974 y 1976. 33 Ibidem.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 29
de argumentación de alumnos y padres, que no hacen uso de la palabra para defender sus derechos ni para establecer una crítica de la situación.
La repitencia, allá como acá tiene efectos inmediatos que agudizan el riesgo de la
deserción. No siempre se les garantiza una vacante en la misma unidad educativa, amparados en el Manual de Convivencia y en requerimientos administrativos, entrevistas con rector, coordinadores y profesores, anualmente los padres y estudiantes de un alumno repitente realizan una itinerario de solicitudes, acompañados de la hoja de vida académica que, cual prontuario delictivo, les abre o les cierra las puertas de la escuela.34
El deterioro generalizado que sufre la escuela pública se vivencia en las condiciones
de adversidad con que trabajan, las condiciones materiales y lo que representa simbólicamente trabajar en estas condiciones. La función específica de la escuela –enseñar y aprender- se encuentra desdibujada en este contexto, por lo que tiende a privilegiar, según los autores “los aprendizajes socioafectivos sobre los cognitivos, resaltando la función educadora en la preservación de los jóvenes del riesgo social”35.
Así mismo, en consonancia con la ruptura de la cadena de transmisión identificada
por Parra Sandoval (1994), la función directiva se ejerce muchas veces intuitivamente, lo que conlleva a que “lo pedagógico y lo administrativo no se vislumbran como espacios complementarios”. La práctica docente se define como un “saber hacer”, práctica escindida de la reflexión teórica y poco centrada en la enseñanza y el aprendizaje. Los profesores no reciben reconocimiento social e institucional por su tarea. El trabajo cotidiano se resiente y el docente vivencia una imagen desvalorizada de sí mismo. La escuela es percibida como un lugar de sufrimiento, donde la impotencia, el desgano, la desesperación son los sentimientos más generalizados. Los docentes no definen fácilmente su rol y ven con incertidumbre el rol que deberían cumplir frente a los adolescentes. Pocos profesores reconocen su falta de preparación y son capaces de realizar una autocrítica de su desempeño.
Existen pocas expectativas sobre la capacidad de logro de los alumnos. La apatía y la
falta de confianza en la posibilidad de aprendizaje exitoso por parte de los alumnos, constituyen una suerte de inercia paralizante que se traduce en una práctica rutinaria y “sin proyecto”. Los adolescentes consideran su pasaje por la escuela como “un mal necesario”. No es el aprendizaje lo que los convoca y lo que los sostiene en la institución. La escuela se reduce, en este contexto, a ser un espacio privilegiado para la socialización, y como tal es valorado por los alumnos. El adolescente se encuentra con un contexto poco contenedor de su ambivalencia emocional y de su crisis de identidad, con adultos, que en las instituciones escolares parecen tener escasa tolerancia al difícil desafío que representa una identidad en construcción, con pocas certezas, demandas contradictorias y bajo interés explicito y poco interés por las responsabilidades y las tareas.
Al final, se produce un mecanismo de culpabilizaciones mutuas a la hora de definir
responsabilidades. Finalmente todos conf luyen en el alumno, incluso su propio discurso es de autoinculpación y se atribuyen como causa del fracaso escolar principalmente las que se relacionan con restricciones socioeconómicas o de extracción social. Las dificultades para la apropiación de contenidos, como de disciplina escolar se atribuyen a déficit de los alumnos
34 Ver abajo, descripción de la ruta de reingreso, “El cupo para los que lo pierden”. 35 Op. cita.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 30
y/o a condiciones del sistema educativo, que no contemplan la heterogeneidad de la población destinataria . La apropiación de contenidos no es sustancialmente diferente entre los que pasan el año o no. Existiría en ambos la puesta en practica de “las reglas del juego escolar”, que permiten la movilidad en el sistema, pero no garantizan por sí solas la calidad en la apropiación de los objetos de conocimiento. Todos los integrantes están preocupados, pero todos tienen una mirada fragmentada y parcial de la situación. No se consolidan canales de comunicación en las instituciones: las expectativas de unos y otros son desconocidas por los demás.
Trabajo y adolescencia
Frecuentemente se plantea que los jóvenes que abandonan el sistema escolar formal, lo hacen por la búsqueda de empleo o la participación en labores domésticas que permitan liberar mano de obra familiar, especialmente femenina. Según la Encuesta de Niñez y Adolescencia 36, ejercen una actividad remunerada o como ayudantes sin remuneración a partir de los siete años alrededor de una décima parte de los menores, preferentemente los hombres; pero a partir de los 14 años esta participación se aumenta a tres cuartas partes de la población menor de 18 años. Este último dato es importante, porque permite establecer cómo la mayoría de la población en edad escolar (75%), especialmente en la secundaria, comparte con su escolaridad la realización y la búsqueda de empleo, lo que sugeriría ésta circunstancia como un epicentro de conflictos con la escolaridad, en tanto el sistema educativo tiende a monopolizar el tiempo de los estudiantes –a ocuparlo se dice- y no establece relaciones de continuidad, salvo excepciones, y articulación con el mundo del trabajo.
Cumplen labores como comerciantes (37.8%), trabajadores de los servicios (19.9%),
trabajadores operarios no agrícolas (33.9%) y otras ocupaciones (8.4%). La mitad de los jóvenes entre 12 y 18 años, según el DANE, en 1996 trabajaban en actividades comerciales, el 19.9% en la industria, el 15.8% en servicios personales y el restante 14% en otras ramas. Casi la mitad de los jóvenes trabajan medio tiempo y mas (50.6%), trabajan tiempo completo 30.1% y casi la quinta parte de los jóvenes trabajadores laboran mas de 49 horas (18.3). Esta situación es, en términos generales, compartida en las siete ciudades en donde se realizo el estudio. Los jóvenes trabajadores lo hacen la mitad (48.7%) mañana y tarde, es decir tiempo completo; el resto se reparte en las otras jornadas, con especial importancia en la tarde. Lo que nos sugiere que la mitad de la población en edad escolar, entre 7 y 17 años, no estudia o lo hace en proporciones muy bajas en ofertas de reinserción escolar.
La encuesta de COLOMBIA JOVEN (2000)37, nos sugiere que tan solo el 7% de los
jóvenes trabaja y estudia simultáneamente, con mayor énfasis en los mayores de 20 años, especialmente universitarios de clase media . La distribución insinúa algunos campos con los cuales puede relacionarse la formación para el empleo y el trabajo, en directa relación con las demandas de los diferentes sectores económicos. La mayor parte de los menores trabajadores reciben ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo (66%) y un grupo importante (23, 8%) no recibe salario. Dicen tener que trabajar por la difícil situación económica de la familia (43.2%), como estrategia de formación personal determinada por otros, pues el “trabajo los forma y hace honrados” (24.9%), porque deben ayudar a costear
36 DANE, 1996. 37 Coljuventud. 2000, Cd interactivo.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 31
los gastos de la casa ((10.1%) y porque deben costearse el estudio (7.6%). Es importante resaltar cómo, en un número importante, los jóvenes trabajan porque enfrentan situaciones económicas críticas, pero también como estrategia de corrección implementada por los padres. En las entrevistas realizadas se menciona frecuentemente como uno de los rumbos iniciales que pretende jugar un rol disuasivo, es la búsqueda de empleo dirigida hacia los hijos que repiten en año escolar o son desertores, especialmente los hombres.
Jóvenes y escolaridad ¿Cómo se prepara el terreno para la deserción?
En el libro Ausencia de futuro38, Rodrigo Parra Sandoval señala que pensar en la importancia de la juventud en nuestro país es algo reciente, que tiene que ver con la modernidad. Es decir, los jóvenes como actores sociales, habían permanecido en el desconocimiento como individuos gestores de cambios y transformaciones en el ámbito de lo social. Sólo en 1985, se da un reconocimiento de ellos, al igual que se generan interrogantes sobre los problemas que les son propios en su condición de jóvenes.
En Colombia este concepto, dice el autor, se desarrolló en las tres últimas décadas, como un fenómeno de gran magnitud ya que los jóvenes fueron un sujeto social de gran desarrollo en lo urbano. Señala la importancia de observar las transformaciones en el modelo familiar, como consecuencia de los cambios tan acelerados que se dieron con el proceso de modernización; las familias de nuestro país estuvieron sometidas a nuevas estructuras, en ese sentido, ya no es posible hablar de un único modelo de organización familiar, pues procesos demográficos y socioculturales que se dieron de una manera muy marcada a partir de los años cincuentas, debido a la necesidad de responder a nuevas formas de mercado, al entrecruzamiento del modelo familiar regional con las formas productivas urbanas, transformaron radicalmente su estructura, composición, sistemas de roles y funciones. La familia adquirió mayor complejidad, tanto a nivel estructural como de referentes de identidad, lo que conduce a la necesidad de pensar hoy las familias en términos de heterogeneidad.
En lo referente a la relación educación-juventud y cambio, se señala cómo las
transformaciones que ha sufrido el país han tenido sus implicaciones en todos los campos, pero especialmente en el de la educación. El más significativo se dio, según Parra Sandoval, en las tres últimas décadas, cuando la educación pasó de ser un sistema elitista, exclusivo de unos pocos, para ser un sistema masivo, que cubrió la mayoría de regiones del país; ello responde sin lugar a dudas a un proceso de democratización, que generó movilidad social y posibilidades a otros de acceder al conocimiento.
Señala así mismo, la relación que se da entre familia y delincuencia, pues según un
estudio realizado en varias ciudades del país, que pertenecen a diferentes regiones, existen una serie de situaciones desiguales a nivel familiar que engendran violencia. Los planteamientos generales de la investigación hacen evidentes que la extrema situación de pobreza y la baja capacidad de socialización de los jóvenes y los niños trae consigo actitudes delictivas, aspectos muy marcados por la organización familiar, en la que en un alto índice las madres aparecen como jefes de familia ante la falta de los padres como referentes de identidad y proveedores económicos. Las madres aducen que la causa principal de la
38 Rodrigo Parra Sandoval, 1991.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 32
separación de sus esposos se debe al incumplimiento de los roles esenciales asociados a la paternidad.
El autor señala cómo la relación entre la juventud y la sociedad colombiana actual
esta estrechamente relacionada con cuatro fenómenos: • El agotamiento del modelo modernizador y la ausencia de una alternativa societal
clara. • El vaciamiento del concepto de juventud como un elemento definido dentro del marco
de la modernización. • El debilitamiento de la capacidad socializadora de la familia y la escuela. • Un agudo proceso de marginación de la juventud
Los aspectos señalados constituyen lo que el autor considera como la base social de
lo que el denomina la ausencia de futuro de la juventud colombiana contemporánea. Son varios los aspectos que convergen para crear esta situación, misma que se hace necesario entenderla a partir los factores que la componen.
Los datos de la juventud en Manizales Según la encuesta de niñez y adolescencia (Dane, 1996: 11) la población menor de
18 años en Manizales y Villamaría corresponde a 116.375 habitantes, de una población estimada de 363.972 personas. De este total el 54% son hombres y el 46% mujeres, como lo muestra la tabla siguiente. Si complementamos esta información disponible con la aportada por la Encuesta Nacional de Jóvenes39, organizada en rangos de edad entre 12 y 24 años, tenemos que en proporción los grupos de edad de los jóvenes en Colombia, se encuentran repartidos equitativamente. El 83% de los jóvenes entre 12 y 26 años son solteros, el resto tiene obligaciones conyugales; de ellos el 7% está casado, el 2% separado y el 8% en unión libre.
La situación conyugal y los hijos varía entre los sexos, el 18% de los jóvenes tiene
hijos, el 25% son mujeres frente a la mitad de los hombres (12%), especialmente en los estratos medio y bajo; el 3% de jóvenes con hijos pertenece al estrato alto, mientras que en el bajo se acentúa al 21%. Así las cosas, los jóvenes de menores recursos tienden a tener más rápidamente hijos y a adquirir obligaciones conyugales de manera temprana, evitando o dando por terminada de manera rápida esa particular situación de moratoria social, necesaria para el desarrollo de la escolaridad en nuestro sistema actual. Por su condición socioeconómica los jóvenes están repartidos la mitad en el estrato bajo, el 44% en el medio y el 6% en el alto.
“En consecuencia, se puede reconocer la existencia de jóvenes no juveniles, -como es el caso de muchos jóvenes de sectores populares que no gozan de moratoria social y no portan signos que caracterizan hegemónicamente a la juventud...” (Margulis, 1996, en José Fernando Serrano, 1998).
39 COLJUVENTUD, 2000.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 33
Tabla. 1 POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS (Manizales y Villamaría, 1996)
Población total Manizales y Villamaría40 363.972 100% Población menor de 18 años 116.375 32%
Hombres 62.280 53.4% Mujeres 54.280 46.6%
De 0 a 6 años 44.349 38.2% De 7 a 11 años 31.947 27.5%
De 12 y 13 años 12.809 11.0% De 14 a 17 años 27.127 23.3%
Total hogares 88.371 100% Total hogares con menores de 18 años 57.672 65.3%
En general las “Encuesta sobre Niñez y Adolescencia” y Encuesta de Colombia Joven
nos proveen una imagen bastante compleja que trataremos de relacionar para caracterizar al sujeto-objeto de la educación y por ende de la deserción41.
Tabla. 2 Qué comparten padres e hijos42
Una comida juntos 92.1% Reuniones familiares 54.7%
Salir de paseo 65.8% Ir al parque, hacer deporte 55.1%
Cine y actividades culturales 22.4% Celebraciones religiosas 69.2%
Hacer tareas escolares 62.6% Labores del hogar 63.7%
Ver t.v. 94.1% Conversar 90.2%
Una parte significativa de adultos comparte prácticas y espacios comunes, aunque
casi la tercera parte de los hogares limita su convivencia a lo mínimo: comer juntos, ver televisión y conversar. Es preocupante cómo prácticas directamente dirigidas a la escolaridad como “hacer tareas juntos” o “actividades escolares”, tan sólo se comparte en dos terceras partes para la primera y en una quinta parte de los hogares para la segunda.
Tabla. 3 Relación entre menores
Relación entre menores % Protección 42.4
Indiferencia 3.1 Maltrato, castigo 1.4
Juegos 40.3 Peleas, discusiones 29.0
Compartir 46.6 Corrección, orientación 30.4
Sólo hay un menor 38.5
40 Fuentes: Encuesta niñez y adolescencia, DANE, 1996 y Encuesta Nacional de Jóvenes, julio del 2000,
COLJUVENTUD 41 Una Mirada mucha mas compleja se encuentra en el Proyecto Atlántida, sobre Adolescencia y Escuela en Colombia.
ADOLESCENTES Y ESCUELA”EL SILENCIO ERA UNA FIESTA”. AUTORES. Francisco Cajiao, Rodrigo Parra Sandoval, Elsa Castañeda B, Martha Luz Parodi Z y Jorge León Munera. 1992
42 DANE, 1996.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 34
Además de las actividades conjuntas que suelen realizar, aparecen las formas de
relación que establecen entre sí los jóvenes, caracterizadas por la protección, compartir y la orientación, aunque en porcentajes bajos. Los pares-hermanos no representan un peso importante frente al desarrollo de la escolaridad y por los datos, lo que se puede ver es un enfrentamiento “generacional” entre hermanos. La corrección y la orientación podrían contribuir a la escolaridad, pero con un peso muy bajo.
Tabla. 4 Formas de premiar a los menores
Formas de premiar a los menores % Expresándoles amor, satisfacción 82.9 Dándoles un regalo 42.9 Permitiéndoles hacer algo especial 53.2 De otra forma 0.3 No los premian 2.9 No informan 0
Si la escolaridad hace parte de las responsabilidades del menor, las prácticas
asociadas con el reconocimiento de los logros de los jóvenes, deberían estar insertas de manera explícita en el comportamiento cotidiano. Si bien aparece el “reconocimiento personal” a través del amor y la satisfacción, así como la incorporación de regalos y permisos casi en la mitad de los hogares, habría que interrogarse por los procesos de reconocimiento y recompensa de los esfuerzos educativos de los jóvenes, se corresponde con responsabilidad y obligación que no merecen ninguna memoria especial. Pero la pregunta está referida a cómo varían el reconocimiento y las recompensas escolares entre las agrupaciones sociales y entre los escolares que abandonan la escolaridad.
La correa (20%), la palmada y el pellizco (11%), acciones punitivas para el castigo
poco a poco van siendo reemplazadas por las prácticas de corrección que implican transacción: prohibir algo que les gusta (49, 6%); aunque aún se mantienen las correcciones verbales con sus estrategias principales: tratándolos con indiferencia , no hablarles (9.8%), cantaleta (44.1%), gritos y amenazas (9%) y llamados de atención y diálogo (81.9%). La pregunta que surge es cuán eficaces son los padres y los hijos en el manejo simbólico –cognitivo si se quiere, referido a la capacidad de resolución basada en el razonamiento y no en la intimidación- de las relaciones y situaciones conflictivas, y qué tan largo es el puente o la ruptura generacional, que permitan o no mínimos de pertinencia y eficacia en la corrección.
Tabla. 5 Carencia de los adolescentes según adultos
Carencia de los adolescentes según adultos % Amor y dedicación de sus padres 45.2 Orientación 22.9 Posibilidades de recreación 1.2 Oportunidades de estudio 7.6 Fuentes de trabajo 6.4 Valores morales 9.1 Disciplina 7.6
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 35
Si detrás de la deserción escolar hay un camino, en su mayoría, de contravenciones a la vida escolar (faltas disciplinarias, logros académicos insuficientes, etc.), la permanencia en el sistema educativo estará antecedida de una serie de acciones de corrección cuyo resultado podemos estimar poco eficiente, para asegurar la permanencia del estudiante en el sistema escolar. La ruptura generacional es tal que padres han perdido autoridad y poder en la relación paternal, no tienen argumentos de fuerza que permitan asegurar que su consejo y diálogo acerca de esta materia tenga la valía que el castigo tenía en generaciones anteriores. El logro democrático debería estar ligado al fortalecimiento de la razón paternal, que se acredite y gane autoridad argumentada ante los hijos, que convierta las razones para estudiar en fundamentos de peso, sustentados con la fuerza de los hechos. A este respecto, la ausencia de adecuados o mínimos niveles de escolaridad entre gran parte de los padres de familia, les impide a éstos convertirse en modelo contundente acerca de la necesidad y conveniencia de la educación, debilita la corrección y la hace un simple aliento, poco efectivo de ascenso e integración social.
Profundizando en la distancia que separa a los padres de los hijos, podemos observar
algunos síntomas de esta relación en lo que, en opinión de los adultos, es la principal carencia de los jóvenes: poco amor y dedicación de los padres. Lo que se colige con lo anteriormente expuesto acerca de las pocas actividades que comparten juntos padres e hijos, y ocasiona que los jóvenes permanezcan mientras transcurre su adolescencia, con múltiples opciones, pero sin una orientación y acompañamiento en su proyecto de vida. Casi es una contradicción nombrar la cotidianidad de los jóvenes como proyecto, pues lo que sobra es vida, pero, salvo algunos agrupamientos sociales, existe más bien poco proyecto, estando sometidos al azaroso presente no pueden prever las consecuencias y los costos a largo plazo del abandono escolar. En correlación los adultos encuestados consideran que a los jóvenes les falten oportunidades de estudio.
Los adultos de Manizales dicen ser tolerantes con los adolescentes, con su música
(83%), con sus amigos (69%), con su forma de vestir y presentación personal (75%), con sus gustos (76%), con su forma de actuar (68%) y pensar (76%), pero no están de acuerdo con su desorden (17.9%). Si los padres de familia y los profesores hacen parte de los adultos, habría que diferenciar su punto de vista a partir de la transformación que sufren por el rol. En general, sin saberlo, el rol ocasiona una separación del adolescente hijo, del adolescente-alumno, y estando, en general de acuerdo, profesores y padres de familia se contradicen y en no pocos casos se enfrentan.
Los adultos, cuando se comparan con los adolescentes, consideran que cuando ellos
fueron adolescentes sus actitudes eran: • Más honestas y sinceras (52%), • Más independientes (76%), • Más responsables en sus decisiones (44.1%) • Más sociables (62%), • Más críticas y cuestionadoras (47%) • Más solidarias (49%) • Más comunicativas (66%) • Más conflictivas (54%)
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 36
¿Cuáles de estas actitudes están relacionadas de manera preferente con la escolaridad o son las exigidas y premiadas por los adultos inmersos en el proceso escolar? Es importante resaltar cómo, en opinión de los adultos los adolescentes son en alto grado dependientes, en comparación con ellos, lo que suscita una contradicción que enfrenta una imagen cada vez más solitaria –independiente y autocentrada- del adolescente que se combina con niveles menores de autonomía, con altos niveles de heteronomía; lo que amplía el campo de acción de los pares y de los medios masivos de comunicación, en detrimento de padres y profesores.
Según el DANE (1996), la población entre 7 y 17 años no asiste a la escuela; al
colegio y la Universidad el 10.2%, porcentaje éste levemente mayor que el nacional. Esta cifra se contrasta con la presentada por la encuesta de COLOMBIA JOVEN, que compara los datos del 28% de no escolaridad en 1991 y su aumento al 36% en el 2000. Tan sólo un poco más de la mitad de la población referida, tiene como ocupación la de estudiar. La escolarización o la asistencia escolar disminuyen en la medida en que ascendemos en edad. Entre los 12 y 14 años, casi el 96% de los jóvenes recibe educación; ello se reduce al 61% entre los 18 y 20 años, grupo etáreo este en que se concentra la mayor parte de los últimos grados de secundaria y sus egresados. A los 21 años, no estar estudiando es la situación común para más de la mitad de los jóvenes (58%), y a los 24 solamente una tercera parte de ellos sigue estudiando. Lógicamente, aunque uno debería preguntarse porque de manera obvia, la situación varía entre los estratos: va del 83 al 71 y al 59 por cien si pasamos desde los estratos económicos alto, al medio y al bajo.
Tabla. 6 Principales razones de no asistencia a la escuela, colegio o universidad. Perspectiva comparativa entre encuestas.
Año de la encuesta causas
1991
1996
2000
No le gusta 15 40.0 3 Sus padres no tienen dinero. Falta de plata 15 16.8 17 Dedicado familia 13 3 No encuentra cupo 8.3 1 Tiene que trabajar o buscar trabajo 12.9 6 Otra razón43 22.0 2
Las razones de no asistencia varían entre 1991, 1996 y el 2000 de manera radical, sin
que se puedan encontrar parámetros de contrastación claros44. El único ítem que se mantiene en un rango similar a lo largo de los tres momentos de observación es el referido a la carencia de dinero. Por lo que podemos establecer de manera confiada que un 15% de población joven que no estudia, encuentra su principal motivación en factores de carácter económico. Nos sigue quedando ese porcentaje tan alto del 40% de jóvenes que manifiestan no querer continuar los estudios por que no les gusta o no quisieron, que presentaremos a continuación, en el estudio del Departamento Nacional de Planeación, sobre las causas de la deserción en la secundaria 45.
43 Fuentes: Encuesta de Niñez y Adolescencia, 1996, Encuesta COLJUVENTD, 1991 y 2000. 44 Las explicaciones de estas diferencias tan marcadas pueden referirse a condiciones diferenciales de encuesta y
pesquisa, a preguntas diferentes y lógicamente así estén expresadas en términos similares representan respuestas diferentes. 45 Citado en Turbay y Cols, 1996.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 37
Las constricciones económicas van aumentando su fuerza en la medida en que los jóvenes crecen, según podemos establecer de la información presentada por COLOMBIA JOVEN (citada), esta certeza se extiende linealmente con cada grupo de edad, partiendo del 4% a los 12 años, hasta llegar al 68% a los 24 años. Esta misma circunstancia le ocurre a la conciencia del costo de la matrícula, aumento de los costos de oportunidad, que crecen desde el 1% al 37% entre los 3 y los 24 años –los costos directos se incrementan linealmente con la edad y la escolaridad-. Lo que nos sugiere ésta relación entre educación y disponibilidad de dinero es que, como consecuencia propia de la constricción del sis tema escolar y del sistema social, los grupos de menores recursos son fuertemente impelidos fuera del sistema escolar, en la medida en que avanzan por criterios claramente explícitos, como el costo de la matrícula. En la medida en que ascendemos en la escolaridad, la razón dinero va haciéndose cada vez más clara como impedimento para continuar los estudios. Situación que se hace absolutamente evidente cuando al término de la secundaria, el sistema es definitivamente selectivo con la población, y esto se agrava porque un bien público imperfecto como la educación oficial, se haya sometido a las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda, poniendo a competir a estudiantes de bajos recursos –económicos, escolares, culturales46-, con estudiantes de ingresos medios y altos en condiciones desiguales de formación escolar. El bien público representado por la educación superior oficial, nuevamente va a ser apropiado de manera diferencial por las clases sociales. Algunos grupos de las elites han transformado su discurso acerca de la calidad o la pertinencia de la educación en la universidad pública, y ahora, luego de dos décadas de movilidad descendente, compiten por los cupos oficiales con los bachilleres de los sectores socioeconómicos de menores recursos.
La pobreza y la marginalidad, un campo abonado para la deserción
Según los indicadores de pobreza y calidad de vida del DANE (1987) en Manizales en 1993, el 15.6% de la población y el 11.6% de los hogares tenía índices de necesidades básicas insatisfechas. Hay dos formas básicas para establecer la línea de pobreza (LP) y la miseria: la primera basada en el ingreso a partir de la elaboración de canastas normativas y la segunda calculada a partir de indicados de la “capacidad de satisfacción de las necesidades básicas” (NBI). Este segundo método se basa en la construcción de una serie de indicadores referidos a la vivienda: adecuación, hacinamiento, con servicios, la dependencia económica47 y la inasistencia escolar. A partir de este método se clasifica como pobre al hogar que este en alguna de las situaciones descritas por los indicadores simples (NBI o LP), y en situación miseria a los hogares que estén en dos. La pobreza medida con LP es coyuntural, mientras que la pobreza medida con NBI es estructural pues se relaciona con fenómenos de largo plazo. Varios tipos de pobreza, son planteados por este documento a partir de la CEPAL48, en cuya consideración hace necesario profundizar en cuales circunstancias propalan la deserción escolar de manera más acusada.
46 Entendemos por cultural aquí las prácticas, destrezas y experiencias históricas de los grupos sociales partícipes de
manera diferencial de aquellas tradiciones relacionadas con las tecnologías de la escritura y su universo de prácticas que el proceso civilizatorio iniciado por la imprenta y la incorporación del texto en la escuela. Los depositarios de Gutemberg y Comenio. Algo de ello discute W. Ong.
47 La alta dependencia económica se trata de “un indicador directo sobre los niveles de ingreso” en el cual se clasifican las viviendas en los cuales hubiera más de tres personas por miembro ocupado y en los que además el jefe hubiera aprobado máximo dos años de educación primaria. La inasistencia escolar mide la satisfacción de las necesidades educativas y considera hogares en los cuales hay por lo menos un menor entre 7 y 11 años, pariente del jefe, que no asistiera a un centro educativo.
48 Kaztman, Rubén, 1989.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 38
Tabla. 7 Tipos de pobreza, Manizales-Villamaría e hipótesis de inasistencia escolar
Tres tipos de pobreza49: Manizales-Villamaría Hipótesis sobre la inasistencia escolar en cada grupo: Persona
s % Hogares
% Pobreza inercial. Hogares que no son pobres por LP (ingresos) y sí lo son por NBI. Dicen ellos “Se puede interpretar como la población que ha salido de la pobreza, pero que todavía no ha satisfecho ciertas necesidades básicas, en lo cual influyen principalmente aspectos culturales”50
4 4 Sectores que han aumentado sus ingresos, tienden a capitalizarlos en educación. Los hogares con el indicador de inasistencia escolar son el 4.4% en 1985 y el 2.4% en 1993. Tasas de inasistencia escolar cercanas al 30%, entre los 7 y 11 años.
Pobreza reciente. Hogares pobres por LP y no por NBI. “Conformado por hogares que si bien tienen una vivienda adecuada, cuentan con los servicios básicos, etc., por situaciones de pérdida de empleo, muerte del jefe o algún otro acontecimiento grave, se encuentran en situación de pobreza”. 51
79 81 No tienden a dejar sus inversiones en educación y tratan primero de reinvertir otros capitales y ahorros en educación. Temporalmente pueden abandonar la educación privada y acceder a la pública.
Pobreza Crónica. Hogares pobres por LP y NBI
18 15 Pocas posibilidades de inversión en educación. Tasas de inasistencia escolar superiores a cincuenta de cada cien infantes, entre 7 y 11 años
TOTAL POBRES 41 35 Mayor riesgo de inasistencia escolar, repitencia, deserción y abandono.
Los hogares debajo de la línea de miseria tienden a ser los de los más jóvenes, con
alta concentración de menores de edad; casi las dos terceras partes de sus miembros tienen menos de 24 años. Esto se colige con mayores niveles de dependencia económica y hacinamiento.
Tabla. 8 Variables de la miseria en Manizales
Manizales –Villamaría, 195552 Conceptos
Total Con NBS
Con NBI Sin Miseria
En miseria
Analfabetismo 15 años y más 4.5 3.1 11.4 4.0 19.6 Analfabetismo de 15 a 24 años 1.9 1.4 4.0 1.7 7.1 Inasistencia escolar de 7 a 11 años 9.5 0.9 29.9 5.5 50.7 Coeficiente de dependencia 1.3 1.2 1.6 1.2 1.5 Población económicamente activa 44.1 45.6 37.6 44.3 39.6 Población económicamente inactiva 55.3 53.9 61.6 55.1 59.0 Jefe de hogar analfabeta 5.8 3.3 20.0 4.9 32.4 Jefe de hogar mujer, sin cónyuge 20.4 20.8 18.3 20.3 23.3
La proporción entre la población económicamente activa, en los hogares con
necesidades básicas satisfechas y no satisfechas es distante, lo que se refleja en los menores niveles de dependencia y también, en su defecto, en que aparezca como un motivo
49 Esta tabla esta organizada a partir de la información del DANE en la Monografía Estadística de Manizales, 1999. 50 DANE, Monografía de Manizales Cap. 6. 51 Ibidem. 52 Op cit.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 39
importante para la inasistencia escolar, entre los jóvenes, la necesidad de contribuir económicamente en el hogar. Los hogares en que los jefes cabeza de hogar son analfabetos o son mujeres sin cónyuge tienen mayor riesgo de miseria. Y la miseria genera riesgo de deserción. Si bien los datos presentados son de 1955, las dos últimas décadas han sido de constante empobrecimiento de la población, lo que permite mantener estos datos como ilustración de la relación analizada entre pobreza y deserción escolar.
Podemos plantear, a modo de conclusión de este segmento, que si bien hay una
relación constante entre inasistencia escolar y pobreza, es necesario profundizar en las condiciones propias de la pobreza, su mismo carácter y transformación, para así poder prever los espacios sociales y los momentos de mayor riesgo de inasistencia y abandono escolar en función de los ciclos macroeconómicos y las variaciones socioculturales. Aunque tan sólo entre 15 y 20, de cada cien casos de abandono escolar, están directamente relacionados con condiciones socioeconómicas precarias.
Los factores asociados con la deserción escolar
Es necesario superar algunas visiones reduccionistas que explican o quieren explicar la deserción escolar como variable dependiente de las condiciones socioeconómicas (pobreza y marginalidad), y como consecuencia de esto, de las restricciones escolares del entorno que rodea al estudiante, especialmente dependientes de los años de escolaridad de los padres o acudientes. Una imagen que, en términos crasos, dice: que los pobres tienden a estudiar poco, no valoran la educación y que esto se repite, como consecuencia de un hado imperecedero, de generación en generación.
Debemos reconocer, que dadas las lamentables condiciones socioeconómicas en que
se desenvuelve la vida de amplios sectores sociales se tiende a privilegiar el trabajo y la generación de recursos adicionales o la participación en actividades domésticas (cuidado de los niños menores, preparación de alimentos, aseo, vigilancia de la casa, etc.) orientadas a liberar mano de obra de los adultos (especialmente las mujeres)53. Aunque el peso de los gastos en educación en la canasta familiar no supera en 5% en el total de los hogares54, que se distribuye de manera diferencial entre los diversos quintiles en que varía el ingreso, pues en los sectores de menores ingresos se aumentan los subsidios (bajas matrículas, restaurantes escolares, subsidio de materiales educativos, etc.).
Las encuestas realizadas en las que se indaga específicamente por las razones de la
deserción, arrojan a la búsqueda de trabajo55 como un factor que explicaría uno de cada cinco casos de deserción escolar en la secundaria, (20%), a los cuales se le podría sumar otro tanto (en un 18% ) de aquellos que alegan que es muy costoso, lo que arroja, que cerca de 39% de los casos de deserción escolar, según los datos aportados por el DNP en 1992 (citado en Turbay, 1996), estarían propulsados por condiciones de carácter socioeconómico. Lo cual nos permite asumir que, las condiciones socioeconómicas (ingresos, empleo, necesidades básicas satisfechas o insatisfechas) tienen un peso importante en el comportamiento de la deserción escolar, ello no implica que podamos proponerlo como el
53 Guzmán Roa, Juan Carlos, Pobreza: participación laboral y asistencia escolar. Los niños y los jóvenes en la Colombia
urbana. 54 Encuesta de Hogares, 1996, 1998. DANE. 55 Turbay Restrepo, 1996.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 40
factor esencial desencadenante. Lo que sí nos permite asumir es que lo económico es un factor trascendental que pone en riesgo de deserción a amplios sectores de población que sufren pobreza56 (estructural o inercial57 y en menor medida pobreza reciente), como ya hemos planteado atrás58.
Frente al segundo reduccionismo, al que tiende a caerse para explicar la deserción
escolar como reflejo de la escolaridad de los padres, consideramos que es la simplificación de una tesis mucho más compleja, la cual relaciona el papel jugado por la escolaridad en el conjunto de los componentes del capital económico y cultural, que en suma correspondería con la relación, el papel o la ubicación de la escolaridad en la estructura del capital global, del cual dispone y participa un grupo doméstico. De acuerdo con la participación en una esfera particular de la producción y al capital heredado o adquirido y al peso del capital escolar en la preservación o aumento del capital global, más o menos importante será la escolaridad y las inversiones o no que el grupo familiar haga en ella 59.
Es decir, no podemos considerar que elementos aislados como la escolaridad de los
padres, el género de la cabeza de familia (del que aporta mayores ingresos en el conjunto) o el género del(a) desertor(a), y la edad, así como experiencias propias como la repitencia, la extraedad (precoz o tardía) y el contexto institucional escolar60 o sociocultural, de por sí, actúan separadamente61 y con diferente peso en el conjunto de la deserción. Tenemos que considerar, por el contrario, la forma en que se relacionan en un modelo de análisis complejo, por ejemplo el que desarrollamos de manera inicial al final en “función del espacio social” estructurado62.
Las encuestas y los estudios que presentan una jerarquía de las diferentes causas de
la deserción escolar, compilados en un cien por ciento, rompen la comprensión e impiden observar la complejidad del problema. Miremos, por ejemplo, las causas y su peso relativo, expuestas en el estudio citado por el Departamento Nacional de Planeación en 1992 en Colombia, el cual midió una serie de respuestas generales sobre las motivaciones o razones de los desertores en la educación secundaria y que constituye un antecedente importante.
En la tabla presentada a continuación “Causas de la deserción escolar en 7 ciudades,
1992” se presentan 9 grandes causas. Si bien, estas 9 “causas” se pueden agrupar en dos grandes grupos, de tipo educativo y familiar, y lo criterios de la taxonomía presentan
56 Según datos de la CEPAL (2002) cerca del 60% de la población colombiana esta en el límite de la pobreza y el 20%
de la miseria. 57 DANE. Monografía estadística de Manizales. 58 La población con pobreza reciente, reinvertirá capital ahorrado en capital escolar antes de proceder a la deserción
por motivos económicos. Puede ser el caso del traslado en primera instancia de los colegios privados a los colegios públicos, como se presentó en el año 2000 en Manizales con especial importancia. Ver sección “Descripción estadística de la deserción en Manizales, 95-2001”.
Los hogares con pobreza reciente, producto especialmente de las altas tasas de desempleo, que superan el 20% promedio en Manizales, con valores mayores para algunos sectores ocupaciones, especialmente de mano de obra no calificada, no tienden a eliminar las inversiones en educación a menos que ésta no corresponda a un componente esencial del volumen y la estructura del capital global del cual dispone la familia.
59 Bourdieu, La reproducción (**) y Escuela y Capital Simbólico** (1998), La distinción… (**). 60 Desde este punto de vista el sentido y el valor de la escolaridad que los escolares y su grupo de referencia familiar
le dan a la escolaridad hace parte de uno de esos elementos del capital escolar y no es solo el resultado de la estructura del capital global. Es a la vez una estructura estructurante. Es decir, participa en darle forma – y sentido- a la escolaridad a partir de formas –y experiencias- previas que la han formado (y que han dotado o no de sentido y valor estudiar) como parte o no del proyecto de vida personal.
61 Lo que haría lícito un análisis de multifactorial. 62 Por dos formas básicas de capital: el capital económico y el capital cultural. Op.cit. Pág. 9.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 41
problemas de armazón lógica, mezclando de manera poco clara variables de carácter familiar, económico, institucional y personal, que no permiten ordenar un esquema explicativo, es posible identificar algunos elementos sueltos, que es necesario relacionar en un modelo general.
Las causas exclusivamente económicas pueden ser subsumidas en las familiares y
educativas, pues tener que trabajar, hace parte de las condiciones en que se desenvuelve el hogar y la extensión o no de la moratoria a los menores. A su vez, los costos están relacionados con la falta de recursos en la familia (ingresos mínimos insuficientes) o son la consecuencia de una configuración particular de la oferta educativa, que la hace costosa, lo que la convierte también en dimensión de los factores educativos.
Tabla. 9 Causas de la deserción por sexo en Siete Ciudades, 1992 63
CAUSAS HOMBRES MUJERES Cambio de residencia 0, 44 5, 65 Tenía que trabajar 20, 57 11, 34 No encontró cupo 3, 45 7, 32 Es muy costoso 18, 02 20, 77 No lo enviaron 1, 06 4, 55 Perdió o expulsión 2, 72 3, 70 No quiso seguir 39, 39 28, 06 No pasó admisión 1, 56 4, 07 Se casó 0, 28 5, 98 Otras 7, 01 8, 55 TOTAL 100.0064 100.00 En estas circunstancias tres son los factores asociados con la deserción, en los cuales
podemos agrupar la decena de respuestas; según este estudio su peso, en orden ascendente es el siguiente:
Tabla. 10 Factores de deserción escolar
Factor Hombre % Mujer % Familiar (cambio de residencia, tenía que trabajar, no lo enviaron, se casó)
22.35 27.52
Educativo (no encontró cupo, es muy costoso, perdió o expulsión, no paso la admisión)
25.75 35.86
Personal (no quiso seguir). 39.39 28.06 Tres factores que reparten su peso de manera cercana entre sí, empiezan a
configurar el escenario en el cual se activa la deserción: la familia y su contexto socioeconómico, la escuela 65 y los jóvenes. Los valores varían de manera secundaria entre géneros, los cuales suscitan interrogantes específicos que no configuran un marco explicativo diferencial. Salta a la vista la variable personal, pues es la de mayor peso, expresada en la respuesta no quiso seguir, la cual insinúa, entre otras consideraciones, la racionalización, por parte de los jóvenes desertores, de los conflictos escolares, familiares y psico-sociales, que permiten llegar al punto de tomar la decisión de no continuar. Es decir, este factor más
63 Fuente: Causas de la deserción en la educación secundaria, Departamento Nacional de Plantación (documento de
trabajo). En: Turbay, 1999, citado. 64 Esta suma da 94.5. La diferencia está en el original. 65 Debe entenderse aquí la escuela como el sistema escolar en su conjunto. Infra.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 42
que la causa misma expresa la consecuencia, en lugar de la respuesta suscita la pregunta, una de las cuales intentamos contestar.
Si esta variable personal, la entendemos como resultado de propensiones de índole social y no sólo como resultado de una decisión personal o bien, las decisiones personales, sobre todo en edad escolar, dependen en alto grado de las orientaciones propias del universo familiar, podemos agruparla con las respuestas de carácter familiar, las cuales juntas representan entonces el 61.74% para los hombres y seis puntos menos para las mujeres. En estas condiciones, los factores escolares representan 35.86% para las mujeres, y en los hombres se reduce a una cuarta parte, 25.75%. Causas como el matrimonio, que “no la hayan enviado” y el “cambio de residencia”, por ejemplo, afectan de manera considerablemente mayor a las mujeres. Estos tres elementos no representan una explicación de la deserción sino resaltan una connotación especial de la condición de las jóvenes y niñas, quienes están supeditadas con mayor fuerza a sus padres en su proceso escolar, y plantean que, para las mujeres, el matrimonio, la decisión de los padres y la distancia al centro educativo pueden influir de manera más importante en la suspensión de la escolaridad. Para los hombres, aparecen razones que dependen de situaciones personales y familiares como las de mayor peso, como: “tenia que trabajar” y “no quiso seguir”, resaltando nuevamente una condición social diferencial del hombre, que una explicación en sí de la deserción66. Ese casi cuarenta por ciento de jóvenes que plantea no “querer seguir” suscita interrogantes referidos a la serie de elementos, que se suman para que el abandono de los estudios en la secundaria sea una decisión razonada. Retornan la decisión y el motivo de la deserción al nivel personal, mezclando dos componentes del fenómeno, las causas externas u objetivas y la decisión-motivación interna, que puede aparecer como una racionalización o no de esas condiciones en que se desarrolla la escolaridad; convierte sin mediación, un fenómeno objetivable en un asunto eminentemente subjetivo y centrado en la persona67. Frente al otro grupo de variables que hemos agrupado como “académicas”, la de mayor peso es la del “alto costo”; aunque la “ausencia de cupos” aparece en un porcentaje importante para las mujeres.68 El “alto costo” podría agruparse con variables de tipo económico, como “tener que trabajar”, lo que haría, como ya dijimos con anticipación, que efectivamente los recursos económicos disponibles sean un factor activo que se coaliciona con otros para suscitar la deserción.
Una cosa son las características sociodemográficas, socioeconómicas y socioculturales
que tienden a tener las personas que desertan del sistema escolar formal y otra, las causas objetivas y subjetivas de la deserción, los factores desencadenantes. Pongamos por caso la guerra en Colombia. La mayor tasa de mortalidad se presenta entre jóvenes campesinos y de sectores urbanos pobres entre 15 y 25 años, con poca o ninguna escolaridad, con orígenes familiar y regional ligados con la exclusión, la marginalidad y la pobreza. Pero eso de por sí no nos explica las raíces profundas del conflicto armado y las distintas facetas que va adquiriendo espacial y temporalmente, y no será necesariamente coherente con las explicaciones que de él tienen los distintos actores que participan en la guerra, en cada
66 Autonomía personal más temprana y la consecuente adjudicación (esto asumido personalmente algunas veces,
otras delegado u obligatorio, o como pedagogía familiar, luego de bajos rendimientos o problemas de comportamiento). 67 Varios estudios recalcan cómo para profesores, padres y estudiantes la responsabilidad de la deserción recae en el
estudiante, siendo él quien carga con toda la responsabilidad, hasta para él mismo. 68 Es necesario desarrollar las condiciones de reingreso de los estudiantes que han suspendido o reprobado el año. El
sistema escolar ha generado una serie de mecanismos no explícitos, que se saltan la norma que obliga a darle cupo a todos los estudiantes, para seleccionar la población escolar, y en el proceso de reingreso surge una serie de trabas que permite y obliga a un número importante de jóvenes a no continuar con sus estudios.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 43
bando. Las causas, para este caso, son distintas de las motivaciones, como considera Turbay y el Informe del DNP, citados.
Tabla. 11 Causas de la deserción de la educación secundaria. Porcentajes intragrupos genéricos de la población entrevistada, 1996 69
CAUSAS/ORIGEN Causa Explícita Causa en Profundidad Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Educativas 55.10 58.57 59.80 49.35 Familiares 7.14 11.43 7.84 15.58 Pares 4.08 4.29 5.88 5.19 Cultura Patriarcal 0.00 7.14 0.98 11.69 Económicas 7.55 11.43 17.66 11.69 Problemas sociales 2.04 4.28 4.90 2.60 Emoción y Desarrollo 3.06 2.85 1.96 3.90 Salud 1.02 0.00 0.98 0.00
Consideramos, eso sí, con Turbay70 que la deserción escolar es: “un evento de origen multicausal que se produce como resultado de una historia de interacciones conflictivas71 entre el joven, la institución educativa y el contexto”. Este conflicto ocasionalmente corresponde a una causa aislada que se identifica como motivo y tiende a presentarse como “un proceso que conduce a un momento único de interacciones conflictivas”… “La deserción escolar es un problema histórico, tanto a nivel social como individual, cuyo origen es multicausal”72. Según Turbay y Cols, hay una serie de factores asociados con la deserción, que se
coligen con una sumatoria de experiencias conflictivas que se dan entre institución y jóvenes. Presentan nueve grandes categorías de causas identificadas a partir de las interacciones conflictivas. Ellas muestran cómo en varones y mujeres las causas principales de la deserción son las que denominan conflictos educativos. Reconocida la diferencia entre causa y motivo (causa visible o formal), las presentan desagregadas de la siguiente manera:
• Pérdida de sentido de la secundaria. Baja motivación para el estudio. No le encuentran sentido a los conocimientos adquiridos. Aburrimiento en la clase. En este marco, “mantenerse para algunos resulta un esfuerzo casi sobrehumano”73. La escuela no responde o no se sintoniza con las interacciones y formas de aprender de los jóvenes, “no logra involucrarlos realmente en la construcción interesada del conocimiento… Además descuida su papel en la socialización y construcción de las personas”.
• Fracaso escolar. Cruzado en la segunda parte de este estudio con las estadísticas de repitencia y promoción.
• Búsqueda de otras opciones más flexibles que formen para el trabajo y/o consideren más los propios intereses.
• Expulsiones, sanciones. • Contradicciones con la disciplina escolar.
69 Turbay y Cols, 1994, en Turbay, 1996, pag. 9. 70 Turbay, 1996 y Turbay y Cols, 1994.. 71 Qué se considera conflicto: la distancia sociocultural o el carácter arbitrario de la educación mencionada por algunos
autores, por ejemplo. 72 Op. cit. pag. 8. 73 Op. cit. 10.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 44
• Rechazo a la modalidad educativa. Manifiestan la inutilidad de la opción escolar y la modalidad para la búsqueda de empleo. Materias que no saben para qué sirven, sin aplicabilidad, tan sólo una promesa de utilidad poco respaldada con hechos. Los jóvenes tienen historias, padres, familiares y amigos sin empleo, hermanos sin poder ingresar a la universidad, que se consolidan como factum en contra.
• Violencia simbólica de docentes y/o directivos. Relaciones críticas con profesores. Estas relaciones tienen un gran valor para estos adolescentes, pues a partir de la relación que establezcan con sus profesores, estará marcada de manera importante la relación que establezcan con el conocimiento; el puente que logren construir entre el afecto y la razón.
• Dificultades para combinar estudios y trabajo. En nuestras entrevistas aparece la poca flexibilidad de la estructura y la práctica curricular que delimita el universo de acción del estudiante y tiende a ocupar el tiempo de los jóvenes. La escuela como parte de las políticas de ocupación del tiempo libre de los jóvenes, para que no se pongan a hacer cosas indebidas.
• Relación academia y otras actividades más llamativas. • Los jóvenes no le encuentran sentido. Más allá del imperativo del credencialismo (la
certificación) para el estudio y el empleo, la escuela se convierte en un puente formal para el resto de la vida que está afuera y después.
• Malas relaciones pedagógicas. Caracterizado por metodologías tradicionales, frontales, bancarias y con carencias didácticas.
• Divorcio entre la escuela y la vida cotidiana. Pues aparece como un ahorro para la vida futura –y cuál vida, si vivimos en una atmósfera de desesperanza-. El futuro no promete nada para amplios sectores de la población, que en las últimas décadas en lugar de mejorar, de ascender socialmente, van para abajo.
• Aprender las materias sirve para “pasar el año”, graduarse y ahí sí hacer lo que les gusta en la vida.
• Se aburren profundamente en las clases. Lo que les motiva de la escuela son los amigos. Coincide con los hallazgos del proyecto Atlántida sobre Adolescencia y Escuela en Colombia (Cajiao, 1995).
Todo ello, expresan las autoras, es ocasionado por la confluencia –colisión- de los
diferentes elementos de la estructura escolar: currículos, metodologías, relaciones pedagógicas, recursos didácticos. En conclusión, ellas consideran que ello es así debido a la carencia de una política educativa que le atribuya finalidades propias a la escolarización más allá de lugar de paso o tránsito, para profesores y estudiantes, se estructure teniendo en cuenta la heterogeneidad de la población (intereses, posibilidades, aptitudes y necesidades) y propenda por una ampliación de la cobertura.
Como consecuencia directa de lo expuesto, se abandona “una secundaria
academicista, rígida y homogeneizante” (ibídem), pues prevalece un modelo de bachillerato orientado a formar para el ingreso en la educación superior, que no constituye una alternativa deseable y realista para gran parte de los jóvenes que ingresan en la secundaria.74
74 En la tercera parte hemos analizado el “cuello de botella de la educación básica primaria y secundaria”. Este análisis
se puede hacer más dramático si se continúa hasta la educación superior y/o técnica. Cuando las estadísticas regionales ubican al Colombia por debajo del promedio de América Latina, en 6 años de escolaridad para la población de 25 años y mas regional y 4 y medio para Colombia. Rob Vos, Indicadores Sociales; ¿Qué hay que medir?. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, octubre de 1995. En DANE: Indicadores Sociales y de Gestión.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 45
“En síntesis, la escuela no parece estar contribuyendo en el caso de estos(as) jóvenes -y posiblemente en el de muchos otros con mayor capacidad de acomodación- a la construcción y apropiación del conocimiento. Las relaciones que se plantean en su interior no son, en lo fundamental, relaciones activas con el saber, ni interacciones interesadas entre sujetos docentes, discentes y objetos de conocimiento. Estos resultados, sumados a los de las evaluaciones de logro de la secundaria (Sistema Saber-ICFES y Exámenes de Estado SNP-ICFES) permiten afirmar que, en general, los planteles de secundaria, ni siquiera cumplen satisfactoriamente su papel como espacios para la reproducción social del conocimiento”75.
Un estudio realizado para la Secretaría de Educación de Bogotá y coordinado por la
Universidad Nacional, denominado “Fomento de la Retención76 encontró que la deserción escolar obedece a un comportamiento acumulativo que encadena reprobación total o parcial, atraso escolar, ausentismo y repitencia , los cuales sumados conducen a la deserción temporal o permanente. Consideran así mismo, que frente a la toma de la decisión del abandono o expulsión hay dos conjuntos de percepciones, de un lado el estudiante y familia, en el cual se conjugan elementos como son: la condición de clase, factores económicos, bajo capital cultural y desmotivación; y un segundo conjunto, el de la decisión de la institución que suele conjugar bajo rendimiento académico y problemas disciplinarios.
Ellos identifican dos grandes conjuntos de factores asociados con la deserción escolar
en cinco sectores deprimidos de Bogotá. Los de orden externo, que corresponden con el contexto sociocultural, entre los cuales resaltan la pobreza, inseguridad, contaminación, alta densidad poblacional, alta movilidad poblacional del contexto, y en cuanto a la composición de la familia sobresalen: la disolución de la familia nuclear y la aparición de nuevas conformaciones de familia con altos niveles de conflicto, la presencia de problemas económicos y el bajo capital cultural. En el segundo conjunto, de orden interno, identifican en primer lugar la organización escolar, especialmente los continuos cambios institucionales; el choque interestamental y los problemas de adaptación que presentan, sobre todo en los primeros grados; en segundo lugar los PEI77, los cuales distan de haberse convertido en “el norte de la escuela”, fueron elaborados “sin procesos participativos”, con “desconocimiento del alumno” (sujeto de la educación imaginado y estereotipado) y da cabida para profundas contradicciones en el sistema de evolución. En tercer lugar, como factor interno resaltan los Manuales de Convivencia en los cuales se hace un mayor énfasis en la represión y el control, y no se convierten en una verdadera herramienta para tramitar y resolver los conflictos dentro de las escuelas.
En 1983 en Manizales fue realizado un estudio experimental en el grado sexto del
Instituto Universitario 78, el cual consistió en identificar síntomas del desertor potencial y diseñar un programa de información y vigilancia . Se seleccionó este grado pues constituye la
75 op.ci.t. Pág. 12. 76 Universidad Nacional, Fundación Restrepo Barco. Para la cita de este documento se tiene como referencia la
presentación realizada en el marco que sobre deserción escolar se realizo durante el mes de septiembre en Manizales, como parte de las actividades del proyecto de investigación.
77 Proyecto Educativo Institucional. Mecanismo de planeación participativo propuesto en la ley general de educación, y que se dirige a contextualizar y ganar mayores niveles de pertinencia local de las instituciones educativas. Termino siendo, en número importante, un requisito administrativo realizado en un escritorio por agentes externos contratados para ello. Pendiente referencias que sustenten esto.***
78 Modelo preventivo para disminuir la deserción, Orfilia Giraldo y Rosa Salgado, 1983. Universidad Católica de Manizales, Especialización en Administración Educativa, Manizales.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 46
transición de la primaria a la secundaria , se presentaba entre los estudiantes la incapacidad para seguir el ritmo de gran cantidad de materia les que exige 6o grado y correspondía a la etapa crítica de la adolescencia, entre otras. Las autoras se propusieron “explorar las dificultades personales que llevan al desertor en potencia a tomar la decisión”. Tuvieron en cuenta una serie de causas de la deserción mencionadas por otros autores como: la “falta de estímulos de la casa, hogares de baja categoría económico-social” 79, las bajas notas80, el cambio de domicilio, trabajo, poco interés de los padres, enfermedades, falta de recursos81 y dificultades por la incapacidad para comprender y memorizar, problemas de lenguaje, de voz, de audición, emocionales, biológicos, fisiológicos, ambientales y psicológicos82.
Partieron para su diseño experimental de “la escala detectora de desertores”,
diseñada por Cervantes (1965), quien propone un conjunto de diez factores que son: problemas personales, problemas familiares, comportamiento patológico, problemas sociales, problemas sexuales, personalidad, estado temperamental, bajo rendimiento académico e inasistencia. A partir de éstos, con base en la selección aleatoria de un grupo de estudiantes de este grado, encuentran las siguientes características de los desertores potenciales, en relación con el grupo de control:
• Calificaciones por debajo del promedio. • Reprobación de 1 o más años. • Asistencia irregular y frecuente retraso. • Padres inconscientes a afecto y cariño. • Situación familiar infeliz . • Educación de padres inferior a 8º. • Amigos no aprobados por padres. • Resentimiento en contra de alguna autoridad. • Desajustes de la intimidad personal (66%). • Desajustes de las relaciones familiares (93%). • Problemas patológicos (36%). • Problemas sexuales (26%). • CTT (coeficiente tensional) , desajustes de personalidad (63%). • Sujetos hipoactivos 45%, hiperactivos 13%. • Baja vigorosidad 33%, alta vigosoridad 7%. • Poco impulsivos 70%, muy impulsivos 3%. • Inestables 33%, estables 3%. • Muy sociables 10%, poco sociables 50%. • Sujetos altamente reflexivos 46%83
Esta colección de características de orden académico, familiar y psicológico es necesario correlacionarla de manera mas fina a partir de la comparación con la distribución de atributos de una población de control más grande, que permita identificar las variables que más peso tienen en la deserción y su interrelación. Pone de relieve los factores de orden psicológico, que necesariamente inciden y son parte de la descripción del problema, pero escapan a una explicación de carácter sociocultural, como la que realizamos.
79 Hecker, 1953, en Giraldo y Salgado, 1983. 80 Penty, 1956 Tets de aprovechamiento, en Giraldo y Salgado. 81 Planeación departamental, 1980, en Giraldo y Salgado, 1983. 82 Skiner, 1961, en Giraldo y Salgado, 1983. 83 Op cit
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 47
En 1992, la Alcaldía de Manizales contrató la “Evaluación del “Colegio Para Todos”84. Este estudio evalúa el programa diseñado por la Secretaría de Educación, para intervenir en uno de los factores de la deserción mediante el subsidio de la demanda. Fue diseñado a partir de los datos del Censo Educativo de Manizales realizado en 199885, el cual afirmaba que un tercio (35%) de los casos de inasistencia escolar estaban motivados por factores de orden económico. El programa evaluado subsidia la demanda, mediante la creación de cupos gratuitos a población de bajos recursos que estuviera por fuera del sistema escolar, corriendo con los gastos de matrícula y transporte. No nos vamos a concentrar en el programa sino en los datos que, acerca de la deserción escolar en Manizales, se desprenden del análisis de la población estudiantil beneficiaria del programa. Entre los factores de la deserción escolar en el 2001, que este estudio identifica para Manizales están:
• La transformación de la familia: nuevas funciones asociadas a familias monoparentales. Explicaría el 55% de casos de deserción.
• Baja escolaridad de padres y acudientes. La mayoría de los padres de los estudiantes beneficiarios tiene la primaria incompleta.
• Movilidad de la residencia, asociada con la carencia de vivienda propia. 45% viven en casas alquiladas.
• La decisión del retiro la toma el padre en primaria , y ésta está repartida entre estudiantes, padre o acudiente en secundaria.
• El sistema educativo explicaría el 32% de las deserciones. • El contexto sociocultural sólo explicaría el 1% de los casos. Se refieren
específicamente a violencia en el contexto social. • Los costos educativos explicarían el 35% de los casos.
Esta última afirmación corrobora la tesis de la cual había partido el programa, y que
ya se había hecho manifiesto en datos anteriormente expuestos: el factor de ingresos (costos directos e indirectos de la escolaridad, sumados a la toma de responsabilidades económicas directas por parte de lo(a)s jóvenes, bien sea buscando empleo o participando en labores domésticas para liberar algún familiar para que salga a buscar empleo) corresponde apenas con la tercera parte de los casos. De ahí, en parte, la insuficiencia de la cobertura alcanzada por el programa: una tercera parte de los cupos ofrecidos fueron ocupados.
La responsabilidad de los docentes
En la búsqueda bibliográfica relacionada con el tema de la investigación, fueron encontrados algunos trabajos que vamos a reseñar brevemente. Un primer trabajo denominado Bajo rendimiento académico, mortalidad y deserción de los bachilleratos nocturnos de la ciudad de Manizales86, que es un estudio realizado en varios centros de bachillerato nocturno de la ciudad de Manizales parte de dos preguntas:
• ¿por qué en los centros educativos de básica secundaria y media vocacional hay tanta mortalidad y deserción académica?
• ¿cuáles son los grados en donde se presenta mayor frecuencia de deserción y cuales son las causas que originan la deserción?
84 Perfetti, Mauricio y Otros, Crece, Secretaria de Educación de Manizales, Evaluación del Programa “Colegio para
todos”, Manizales, 2002. 85 Censo Educativo de Manizales, CE-Proyectos, Manizales, 1998. 86 Tesis realizada por Jorge Betancur D. y otros (Universidad Católica de Manizales. Facultad de Educación. 1990).
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 48
Obtuvieron las siguientes respuestas. Entre las causas que predominan como factor de deserción en los bachilleratos nocturnos de la ciudad de Manizales son:
• Aspectos relacionados con la falta de tiempo para asistir al colegio, pues coincide éste con la ocupación laboral.
• Las prácticas pedagógicas no responden a los intereses, expectativas, deseos de los estudiantes, en tanto no tienen que ver con lo que el medio les está exigiendo, en ese sentido solicitan que en su currículo se incluyan áreas técnicas que les posibiliten cumplir con sus expectativas, en el campo laboral.
• Otro factor que influye en la deserción, la calidad de los profesores, y la manera como asumen su labor; lo anterior tiene que ver con docentes que vienen de otra jornada y cuando llegan al colegio están cansados y no logran generar en los estudiantes ningún interés.
• El cambio de domicilio es otro factor que afecta el desarrollo normal de los ciclos estudiantiles, pero en muy bajo porcentaje. Con todo lo anterior, los estudiantes manifiestan su deseo por lograr terminar su
bachillerato y tener en éste la suerte de que se los prepare para la vida laboral; aspecto éste que se dificulta, porque la mayoría de los docentes sienten que su deber es prepararlos para estudios universitarios. Este autor encontró que los únicos colegios nocturnos que tienen en su currículo áreas técnicas o de profesionalización con educación personalizada -el Colegio Mayor de nuestra señora y el San Luis Gonzaga en ese momento-, permiten, según él, cubrir las expectativas de los estudiantes y ello ha contribuido a que en estos colegios la deserción y la “mortalidad” académica sea menor. Igualmente, concluye que los establecimientos nocturnos, en general, no tienen una relación con el entorno social que les rodea, con las características del tipo de estudiantes que tienen, con las políticas nacionales del sector educativo para la modalidad no continuada.
El docente como elemento determinante en la deserción escolar87, es otra
investigación realizada que tuvo en cuenta a tres estamentos educativos: familia, docentes y estudiantes, a partir de la observación directa y encuestas ellos. Encontraron que en la institución –vereda la Cabaña, rural- se presentaban problemas de diversa índole, entre ellos mortalidad académica, deserción escolar, bajo rendimiento académico. El objetivo de la investigación se centró en comprender porqué los jóvenes campesinos, del área rural de Manizales, desertan de los centros educativos e igualmente detectar los factores más significativos en dicho fenómeno, haciendo énfasis en el papel que cumple el docente en la deserción.
En el trabajo realizado con los padres de familia, éstos presentaron quejas sobre la
manera como los profesores tratan a los estudiantes; de igual manera señalaron que las relaciones de ellos con los maestros eran muy lejanas, ya que no existe confianza entre las partes. En lo que tiene que ver con las prácticas pedagógicas, las directivas respondieron que eran buenas, mientras la observación directa permitió ver que son lo opuesto; frente al mismo aspecto, los padres de familia señalaron que las prácticas eran muy malas en general, refiriéndose a lo cognoscitivo, pues dicen que “casi no les enseñaban nada”.
87 Álvaro Mejía Correa- Esther Montoya Guzmán. El docente como elemento determinante en la deserción escolar en la
vereda la cabaña de Manizales. Corporación universitaria católica de Manizales. Facultad de Educación. Escuela de Administración Educativa, Manizales, Noviembre de 1984.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 49
Por parte de los docentes, se señalan como aspectos determinantes de la deserción los siguientes:
• La cosecha de café, • Los cambios de domicilio, • La situación económica.
Los padres de familia afirman que, si bien es cierto que los aspectos señalados por los
profesores son reales, es importante apuntar que los docentes tienen gran responsabilidad en la decisión tomada por los estudiantes, ya que “el trato que se les da es muy malo”; los jóvenes desertores argumentaron que los profesores tienen mucho que ver en los índices de deserción, pues las practicas son muy malas, al igual que el trato que les dan.
La argumentación acerca de la responsabilidad de los docentes en la deserción
considera factores relacionados como: • La escasa capacitación, • Poco control emocional frente a los estudiantes, • Mala utilización de metodologías, • Poca responsabilidad frente a su hacer, ya que faltan mucho a la institución,
principalmente.88 Los aspectos señalados resaltan la responsabilidad que tiene el docente frente a la
deserción. Identifica la ausencia de relación del maestro con las familias, lo que conduce a un desconocimiento del entorno social y familiar.
Marina Quintero y Leonel Giraldo89, analizando el papel del docente en el éxito o
fracaso escolar, proponen el deseo como categoría fundamental para particularizar la subjetividad del educando-educador, pues es algo fundamental en la condición humana. El deseo se origina en la falta de un objeto fantaseado, esta íntimamente ligado al orden de lo representatividad y su realización depende de las construcciones que hace el sujeto en el plano de lo imaginario y lo simbólico. El deseo es la esencia de la existencia del hombre, éste inscribe al hombre más allá de la condición orgánica. La necesidad requiere de un objeto concreto y específico en un tiempo limitado por las exigencias de la supervivencia; el deseo es del orden de lo inconsciente, en su transitar va estructurando al sujeto, va construyendo el camino de su particular historia, su relación con el mundo, con los otros. El deseo es la fuerza que dinamiza la existencia, la dimensión que hace particular la subjetividad, ser deseante, es el destino del hombre, éste es determinativo en la existencia humana.
Desde el punto de vista de estos autores, es importante abordar la dinámica del
deseo en la relación escolar, para conocer las incidencias de sus manifestaciones en el proceso de la estructuración y su funcionamiento psíquico; ello posibilita saber su íntima vinculación con el ser y el saber, adentrarse en el deseo permite acceder a él como acicate y motor secreto del conocimiento. En tanto el deseo es inherente a la condición humana, procesos fundamentales como la socialización, la educación y el aprendizaje quedan en función de su dinamismo, pues estos procesos se levantan sobre la intersubjetividad.
88 Op. Cit. 89 Marina Quintero y Leonel Giraldo,”La falta en ser: del maestro, al deseo del discípulo, Articulo de la revista “Lectiva
N. 4-del 200. U de A. Facultad de Educación.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 50
Lo anterior conduce a preguntar por la función del maestro en el ámbito educativo, por que la naturaleza simbólica de lo humano hace del educando un ser inscrito en una historia que sólo a él le concierne y que marca la ruta por donde éste habrá de orientar la búsqueda de su realización. La relación educativa (maestro-discípulo) se establece como un juego de intersubjetividades, es decir, como comunicación mediada por el deseo, que hace de cada sujeto un objeto de transferencias afectivas, pero en esta intersubjetividad el acento queda puesto en el discípulo, ya que éste queda compelido a avanzar por el camino de su construcción y mejoramiento en aras del ideal que, en la palabra del maestro se manifiesta. Por ello le corresponde al maestro asumir y mantener una posición de escucha, para que pueda sostener, en lo simbólico, el puente imaginario entre deseo y saber. Ello posibilita al discípulo el avance en el esclarecimiento de sus búsquedas, proceso que lo enriquece, pues lo aproxima a la razón de ser de sus decisiones y elecciones en la construcción del proyecto de su propia existencia.
Cierre
¿Qué nos deja el panorama? Una gama extensa de variables, puntos de vistas e investigaciones que es necesario considerar para tener una imagen de buena resolución del fenómeno estudiado. Este recorrido realizado nos ha permitido recuperar una serie de interrogantes, ir realizando una mirada crítica de antecedentes directos de nuestro estudio y enfocar nuestra búsqueda. Ahora, a la luz proyectada por las investigaciones revisadas nos disponemos a realizar una descripción a partir de la información estadística recopilada, la cual nos permitirá establecer las trazas de la deserción escolar en Manizales.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 51
3. CIFRAS
“Sexta, faltaba el modo de instruir simultáneamente a todos los discípulos de la misma clase, y se empleaba el trabajo separadamente con cada uno de ellos; por lo cual, si llegaban a reunirse varios discípulos, se ocasionaba a los Preceptores un trabajo abrumador, y los discípulos sufrían inútiles periódicos de holganza, sometiéndolos a un fastidioso machaqueo si se les encomendaba entretanto algo que hacer”. (Juan Amos Comenio, Fundamentos de la abreviada rapidez de la enseñanza.).
La información estadística disponible para la descripción que sigue, está compuesta
por cuatro fuentes fundamentales. En primer lugar, la “Monografía estadística de Manizales” (DANE, 1999), la cual condensa información censal e ínter censal entre 1953 y 1998; en segundo lugar, el “Censo Educativo de Manizales”, que aporta información sobre asistencia escolar en 199890; en tercer lugar, el “Perfil Sociodemográfico de Manizales por comunas y barrios” (DANE, 2001), y finalmente, la información estadística disponible en la Secretaría de Educación de Manizales, a partir de la cual hemos construido la mayor parte de los análisis entre 1995 y 2001. Con el apoyo de esta información estadística pretendemos caracterizar la deserción, localizándola en el tiempo y en el espacio, con relación a comunas, establecimientos, niveles y grados educativos. En este acápite también caracterizaremos brevemente a Manizales en los factores demográficos asociados a la escolaridad.
Caracterización coyuntural de la educación en Manizales
En la información estadística suministrada por la Secretaría de Educación del Municipio se hace palpable, en las gráficas anexas, una serie de fenómenos que es necesario correlacionar con miras a la comprensión de las características del fenómeno de la deserción escolar, de su evolución y estado actual. Este análisis apunta a describir el fenómeno y el contexto en que se desarrollan, con miras a comprender la trama social en la cual se desenvuelven los relatos de sus protagonistas en la siguiente parte.
En primer lugar, debemos puntualizar que la población escolar del municipio se ha
mantenido en el último quinquenio alrededor de los ochenta y siete mil estudiantes, sumados los estudiantes de los establecimientos público y privado. En el periodo analizado se ha presentado un leve aumento en la matrícula oficial en el 2000 y un retroceso en el 2001, con una colindante alteración en el sector privado, ocasionado por la crisis económica que en 1999 se manifestó con el incremento de la cartera morosa, en las matrículas de los colegios privados. No obstante la curva de la matrícula oficial muestra una leve tendencia al aumento año a año y, en sentido contrario, la matrícula en establecimientos privados ha disminuido proporcionalmente en el mismo periodo. En el 2000 se presentó un momento de crisis económica que elevó en tres mil cuatrocientos nuevos estudiantes los colegios oficiales; de
90 CE-Proyectos, citado.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 52
los cuales permanecieron allí tan solo 400 durante el año siguiente, los cuales representan el 12%. Este movimiento ocasionó un aumento en la proporción alumnos/grupo y condiciones particulares de convivencia al interior de los colegios públicos91.
Este movimiento entre sectores oficial y no oficial se hace ostensible en la grafica
“Crecimiento Anual de la Matrícula”. La curva describe que la población escolar matriculada en los últimos cinco años tiende a la estabilidad, crecimientos y decrecimientos anuales de un 1%, mientras que la población escolar, producto de las condiciones macroeconómicas y de su incidencia en el costo de vida, fluctuó en este periodo durante dos años, 1999 y 2000 hacia el sector público y luego pasó al sector privado en el 2001.
Gráfica crecimiento anual de la matrícula No se puede establecer, a través de la información estadística oficial el movimiento
interno en la ciudad, de la población escolar (tasas de movilidad escolar interna). En la revisión de variación de la matrícula por establecimiento se puede observar que la curva porcentual de aumento o disminución de la matrícula se distribuye de manera casi uniforme, con respecto al tamaño de los colegios y al interior de los núcleos, presentándose algunas excepciones de tipo administrativo ocasionadas por el cierre o apertura de establecimientos y niveles, que no alteran el comportamiento de esta distribución. Esto nos permite establecer que no se presenta una relación explícita de centros escolares expulsores y receptores, aunque hay núcleos, pero especialmente establecimientos que recogen población de toda la ciudad.
Grafica variación de la matricula por núcleos En la gráfica “Variación en la matrícula por núcleos” podemos observar que los
núcleos92 1, 2, 6, 9 y 11 presentan una disminución en la matrícula en el 2001, con relación al 2000, en un total de 977 alumnos, y que en los núcleos 3, 5, 8 y 10 hubo aumento de 1353 estudiantes. En los datos referidos al movimiento escolar por grados y grupos de edad (ver gráfica Composición etárea de los grupos) es posible identificar una tendencia del movimiento entre el sector privado y el sector público en niveles y grados, del preescolar a la primaria, del sector privado al público, e inversamente en la básica secundaria.
Grafica Matrícula por grados Como puede observarse en la gráfica “Matrícula por grados Oficial-No oficial año
2001” incluida y en el dibujo de tendencia, el comportamiento de la matrícula por grados es totalmente diferente en los establecimientos privados. Allí la matrícula inicial más importante es en el primer nivel de preescolar, de donde lentamente van saliendo estudiantes, con una curva suave de deserción escolar durante la primaria, expulsando alumnos para el sector público, hipotéticamente relacionados con los costos escolares y conflictos de disciplina, en los cuales es necesario profundizar. A partir del inicio del bachillerato, en el sexto grado, hay
91 Además de todas las consecuencias que puede acarrear para un estudiante suspender su proceso formativo en un
plantel y reiniciarlo en otro o en el mismo, al siguiente año. 92 Los núcleos corresponden geográficamente con la división en comunas.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 53
un aumento simultáneo de la matrícula en los colegios privados y oficiales, suscitado por un doble movimiento: de las zonas rurales y municipios de Caldas hacia en sector público especialmente y del sector público hacia el sector privado.
En el sector privado, la mayor parte de la población ingresa en primer grado de
básica primaria , habiendo, en este momento, acumulado entre dos y tres años de escolaridad más que los estudiantes del mismo nivel del sector oficial. Esta acumulación, aunada a otras condiciones diferenciales de capital económico, cultural y escolar diferencian a las poblaciones matriculadas en los establecimientos oficiales y en los privados desde el umbral escolar. Se presentan importantes diferencias en las tasas de aprobación y repitencia en cada uno de estos sectores que permiten, también, entender la diferencia en las curvas descritas por la población escolar, a lo largo de los grados. En el sector ofic ial las tasas de aprobación en el preescolar son del 80% y en el privado del 94%, en la primaria la distancia se disminuye, pero sigue habiendo diez puntos de diferencia, de 94% en los colegios no oficiales a 85% en los oficiales. En la secundaria, si bien las tasas de aprobación presentan una reducción para unos y otros, en el sector oficial sigue bajando hasta el 74%. Es necesario, puntualizar, para efectos de una mayor contextualización de la relación propuesta entre establecimientos privados y oficiales, que la población escolar del sector privado representa la quinta parte (20%) del total de la población escolar de la ciudad, ésta relación varía en el preescolar, en donde, como ya hemos mencionado, la población preescolar de los colegios privados es el 50%. En la primaria, con el ingreso mayor a los colegios públicos la proporción cambia y los estudiantes de primaria en colegios oficiales representan el 90%. Ya en la secundaria y en la media vocacional, debido a las altas tasas de deserción (revisadas adelante) en los colegios oficiales la proporción de estudiantes en colegios privados se acerca al 20%.
Grafica composición etárea de los grupos La proyección del crecimiento de la población según el DANE esta en una tasa
promedio anual del 1.0187 para 199893. El tránsito demográfico por el que estamos pasando prevé que la población en edad escolar tiende a la contracción, en comparación con las décadas anteriores. Si comparamos la estructura de la población de Manizales en el censo 1964, cuando se presentó un “baby boom” y la estructura de la población era del tipo piramidal, es decir de una población altamente joven que se duplica en periodos cortos, estamos pasando en tres décadas a una estructura alveolada –censo de 1993-, en donde aún en los grupos de edad intermedios –jóvenes- se concentra la mayor parte de la población; pero los recién nacidos representan una menor proporción con respecto a las generaciones anteriores, aunque aún son muchos más que los adultos mayores. Aún estamos lejos de una estructura demográfica de tipo tonel (como el tipo países europeos o el cono sur), que caracteriza poblaciones estables, un tanto envecejidas, donde el número de neonatos es cercanos al número de muertes anuales. En estas circunstancias podemos prever un crecimiento anual de la demanda escolar del uno o dos por cien, como se ha venido dando en los últimos cinco años, a menos de que se aumenten las tasas de desplazamiento y migración.
Gráfica Estructura demográfica de la población de Manizales en el censo 1964
93 CE-Proyectos, 1998: op cit.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 54
Gráfica Evolución Estructura Demográfica Inter Censal (población en edad escolar Manizales).
Con el tránsito demográfico que estamos experimentando, aparece una circunstancia
particularmente favorable. No obstante, la población en primaria aún representa la mitad de la población escolar, esta proporción tiende a atenuarse, lo que implicará que en la próxima década la amplia cobertura e infraestructura para la primaria deba ser, en parte, redireccionada hacia el fortalecimiento de la secundaria. Pero hay un elemento adicional importante, como puede observarse en la gráfica “Evolución de la escolaridad en la población de Manizales”, que permite ver cómo estamos llegando a un equilibrio en la población con formación primaria y secundaria , cómo lentamente vamos aumentando los índices de profesionalización y se disminuyen drásticamente las tasas de analfabetismo. Esto deberá estar acompañado de una ampliación y cualificación de la oferta en educación básica secundaria y media y su conexión con los estudios superiores, universitarios, tecnológicos y técnicos. Indudablemente la población escolar no se va a disminuir en los próximos años, pero tampoco va a crecer en dimensiones considerables. Esto permitirá hacer ajustes de cobertura, con la ampliación de nuevas zonas, por ejemplo en la comuna 5 y 6, y sobre todo mejorar la infraestructura y dotación de los establecimientos oficiales, que tiene en funcionamiento, salvo excepciones, plantas físicas y equipos altamente deteriorados, insuficientes, en condiciones pedagógica y socialmente inadecuadas.
Grafica Evolución de la escolaridad en Manizales En lo que respecta a la deserción en relación con las transformaciones demográficas
que está experimentando la población de Manizales, que podemos catalogar de un tránsito demográfico que prevé el progresivo envejecimiento de población y la consolidación de tasas de crecimiento anual mínimas, salvo la profundización de factores macro, como el desempleo o la profundización de la inestabilidad generada por el ambiente de guerra en que vivimos (desplazamiento forzoso y emigración), podemos considerar que, en tanto las tasas de crecimiento poblacional (natalidad) mantengan el comportamiento actual, la deserción disminuirá. Esta tendencia se acompaña con la progresiva disminución de las tasas de dependencia (la relación entre menores en edad escolar, con respecto a la población económicamente activa), lo que debería permitir en los próximos años que hayan menos niños y niñas en edad escolar, dedicados a labores domésticas o laborales y la disponibilidad de mayores recursos a nivel familiar dirigidos, entre otras cosas, hacia la educación.
Gráfica. “crecimiento anual de la planta docente, Manizales Paralelo al aumento anual de la matrícula en los establecimientos educativos entre el
uno y el dos por cien, en los últimos cinco años, como puede observarse en la ilustración 8 “Crecimiento Anual de la Planta Docente, Manizales”, el cuerpo docente público se disminuyó sustancialmente en ese mismo periodo, con especial fuerza en el 2000, como producto de la aplicación de los procesos de racionalización. Este ajuste en la planta docente se ha presentado exclusivamente en el sector oficial, en donde en cinco años ha habido una reducción de entre 270 y 311 profesores, entre 1999 y el 2001. Estas son dos curvas que corren paralelas, número de estudiantes y profesores, durante gran parte del lustro analizado e invierten su tendencia en el momento más crítico. Las consecuencias de la dirección contraria de la relación alumnos/profesor se verán, seguramente, en el siguiente lustro, algunos de cuyos síntomas ya empiezan a ser identificados por los profesores y los directivos
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 55
cuando anuncian la masificación y la disminución de personal docente, como una de las causas de la deserción escolar.
Evolución anual de la deserción escolar en Manizales 1995-2000
La información disponible nos permite hablar de una tasa anual de deserción que fluctúa para Manizales entre el 9, 3% en 1995 y el 6, 9% en 1999, como las cotas mayor y menor de este periodo. En términos netos eso implica que anualmente suspendieron sus estudios temporalmente y/o definitivamente entre ocho y seis mil (según los años y la fuente mencionados) estudiantes matriculados en el sistema escolar. Es decir, si acumulamos las cifras anuales, nos da un total de 35.079 expulsados del sistema escolar en el periodo analizado y el doble en la década, si la tendencia se sostiene.
¿Qué pasa con los siete mil y más escolares que el sistema educativo tiende a arrojar
anualmente? ¿Se puede acumular linealmente esta deserción como hemos presentado dramáticamente en las líneas anteriores? Si tenemos en cuenta los datos de matrícula por grados de la Secretaría de Educación, el mayor ingreso de estudiantes en la educación oficial se da en el nivel tres del preescolar (K3) y en primero de primaria (G01). Para hacer visible esta relación hemos calculado cuántos alumnos nuevos ingresaron al sistema en el 2000, lo que nos arrojó que anualmente ingresan al sistema escolar oficial alrededor de 9.000 estudiantes nuevos94, cifra que supera los valores netos de deserción anual para el año anterior, que como ya hicimos referencia fueron 6.900 para todos los grados, pero tan sólo de 741 para los tres primeros grados. En consecuencia, la mayor parte de la población desertora tiende a quedarse, por lo menos el siguiente año, por fuera del sistema escolar y, sí se puede acumular anualmente la deserción anual.
Tabla. 12 ALUMNOS NUEVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL 2000 EN MANIZALES (cálculo)
Matrícula por grados preescolar y primaria95 K1 k2 k3 G01 años 2237 2557 6440 9132 2000 2104 2831 6283 8735 1999 2230 3233 5776 8846 1998 1923 2661 6251 8709 1997 2237 453 3609 2849 9148
Calcular cuántos de estos desertores anuales reingresaron al sistema escolar en un
periodo ínter censal, como el que estamos analizando, se puede hacer de manera indirecta, a través de las cifras oficiales relacionadas con las tasas netas y brutas de escolaridad. Estas cruzan las cifras de estudiantes matriculados con la población escolar por grupos de edad, las cifras de inasistencia escolar obtenidas del Censo Educativo realizado en 1998 (citado) y los porcentajes de aprobación/reprobación y repitencia que presentaremos en las siguientes líneas.
94 No han estado matriculados antes en Manizales, o por que son considerados jóvenes o porque vienen de otros
sectores. 95 Esta tabla se calcula con base en las cifras de matrícula general de la ciudad entre 1995 y 2001. La fórmula de
cálculo, como lo indica la tabla, suma: K1(2000) + (k2, 2000)-(k1, 99)+((k3, 2000-k2, 99)+(G01, 200-k3, 99).
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 56
El DANE96 exhibe tasas netas de escolaridad97 en el año 2000 en Manizales del 29.6%
de preescolar, 77.6% en básica primaria y 46.5% para básica secundaria. Esto significa, en términos generales, que quedaron por fuera del sistema escolar alrededor de doce mil preescolares (niños entre 3 y 5 años); trece mil niños en edad escolar para primaria (entre 6 y 13 años) y veinte y tres mil potenciales bachilleres (entre 14 y 20 años), si confiamos en las proyecciones anuales de población a partir del censo 93. Estos tres grupos representan en conjunto cuarenta y ocho mil niños y niñas en edad escolar por fuera del sistema, quienes suman por arriba, más del cincuenta por ciento de la población actualmente matriculada. Lo que nos permite concluir, si relacionamos estos datos con los anteriormente propuestos, acerca del acumulado anual de deserción en los últimos cinco años, que existe una deserción crónica cercana al 50% de la población en edad escolar anualmente matriculada. Esta cifra supera ampliamente la aparentemente natural deserción promedio anual del 8% que presentan la estadística oficial y la cifra de inasistencia escolar propuestas por el Censo Educativo (CE-Proyectos, 1998) del 14% total para Manizales98.
Las cifras de asistencia escolar para Caldas,99 dentro de las cuales Manizales es
representativo, están por debajo del total nacional. En el periodo 1997-99 en Caldas aumentó de 85.9% a 89.7% para el grupo de 7 a 11 años, mientras que el nacional subió en tres centésimas, en ese mismo periodo y grupo, pasando del 92.5% en 1997 al 92.8% en 1999. Para el grupo etáreo entre 12 y 17 años la relación y proporción se invierte, disminuyó en dos puntos, pasando para Caldas del 70.1% en el 97, al 68.4% en el 99, mientras que el promedio nacional también se reduce del 76.9% en el 97, al 75.7% en el 99. Las tasas de asistencia escolar para Caldas están cinco puntos porcentuales por debajo, en comparación con la cifra nacional, en primaria y secundaria en el periodo 97-99.
A partir de los datos disponibles podemos establecer que la deserción escolar en el
último quinquenio (95-2000)100 se comportó de manera descendente hasta 1999, cuando se presentó una leve disminución en el valor total y porcentual, tendencia que no se sostuvo sino que retomó rumbo ascendente hacia valores anteriores, alrededor de 7.000 estudiantes y el 8 por ciento en el año 2000. En 1999 el porcentaje de deserción disminuye al 6.9%, por que el número total de desertores efectivamente fue menor, pero además, por que ese año se movieron alrededor de 3.400 estudiantes del sector privado al oficial, ocasionando una leve recuperación en la matrícula , lo que hizo que disminuyera el porcentaje de deserción en el sector oficial. La matrícula, la deserción neta y el porcentaje que los relaciona, se mantuvieron en el mismo rango de estabilidad con variaciones anuales menores, como muestran las curvas anteriores. Las variaciones en el periodo analizado se presentan internamente entre los grados y niveles educativos, presentados a continuación.
Grafica. Comparación anual y % por años por niveles educativos.
96 DANE, Presentación sobre Educación en Caldas, en Power Point, Noviembre de 2001. 97 Proporción de alumnos matriculados con edades correspondientes al intervalo definido por cada nivel por el MEN (3
a 5 años para el nivel preescolar, 6 a 11 años para básica primaria y 12 a 18 años para básica secundaria) con respecto a la población en la misma edad escolar. (Op cit) Las cifras de población de Manizales son proyecciones para el censo 1993.
98 Esta tasa, según las cifras presentadas en el Censo Educativo de 1998, están relacionadas con tasas de cobertura del 68% para Preescolar, 94% para primaria y 86% para Bachillerato, francamente bajas.
99 DANE, op cit. 100 No hay datos disponibles de 1996.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 57
Como se hace ostensible en la gráfica “Comparación anual y % por años por niveles educativos”, el mayor volumen de deserción se presenta en la primaria, que representa casi la mitad del total de la población de desertores (lo que es acorde con el peso de este nivel en el total de la población escolar (45% para el 2000)101, le siguen en importancia la secundaria, el preescolar y la vocacional. Anualmente la variación de la deserción entre niveles educativos (como se detalla en la gráfica “Evolución de la deserción por niveles escolares”), no se ha presentado de igual manera. Podemos decir, en términos generales, que ha habido una tendencia positiva -a la reducción- de la deserción en la primaria, en la cual se presenta la curva con mayores valores, superior al 10% en el 95 y reduciéndose anualmente hasta el 8.2% en 1999. Es necesario profundizar en las transformaciones que se han suscitado en este periodo en la básica primaria , para identificar los elementos que han favorecido esta tendencia. En la educación preescolar se ha presentado igualmente una tendencia a la reducción de la deserción, con especial importancia en 1999 cuando se redujo al 6.2%, tres puntos por debajo de los valores mas altos del periodo102. En el 2000, al igual que el índice general de deserción y por niveles, se incrementó en dos puntos porcentuales, que equivale a casi doscientos cincuenta niños (250) que suspendieron el preescolar103. La deserción en la básica secundaria (de sexto a noveno) consigue reducirse de manera importante durante el periodo 97-98, en casi tres puntos por ciento, incrementándose nuevamente en el 2000, como puede observarse en la tabla anexa a la gráfica descrita. La educación vocacional presenta un comportamiento en la deserción similar a la secundaria, una tendencia más sostenida hacia el crecimiento de la deserción, aunque con niveles mucho menores, cuyas causas, estructurales o coyunturales, habría que establecer. Miremos esto con más detalle.
Grafica. Evolución de la deserción por niveles.
¿Cuáles son los grados en los que se produce la mayor deserción?
Los niveles en los cuales se ha presentado mayor deserción son en su orden: primero de primaria (G01), con porcentajes que oscilan entre el 10% y el 14%; el primer año de secundaria (G06), con valores que oscilan en el periodo analizado entre 7% y 11% y noveno, oscilando entre el 5% y el 9.5%. La curva que describe la deserción en cada uno de los años del periodo analizado es isomorfa, aumenta en el preescolar con los niveles y disminuye a partir del inicio de la primaria en la medida en que aumentan los grados, con las excepciones mencionadas anteriormente en el grado noveno, en las que hay un pico. El paso de la primaria a la secundaria manifiesta su crisis en el primer año de secundaria, salen fácilmente de la primaria, pero llegan mal preparados para la secundaria. Caso contrario sucede en la básica secundaria, en la que la crisis de repitencia y deserción se presenta para terminarla, pues allí se aumentan los controles, la exigencia y la acumulación de los saberes y destrezas, responsables de gran parte de la mortandad académica. En los grados superiores, diez y once, la deserción disminuye radicalmente, la población escolar ya viene tan seleccionada, que de cada 10 estudiantes que ingresaron en primero en el mismo grupo, únicamente sobreviven 6 en décimo y cinco en once. Ésta es la celebre imagen del cuello de botella de la
101 Gráfica anexa: relación porcentual de los niveles educativos en el 2000. 102 Una disminución en el 3% en la básica secundaria implica que no suspendieron sus estudios ese año un total de
818 estudiantes. 103 El preescolar es más susceptible a variaciones inerciales. Suspender la escolaridad en estos niveles es menos
preocupante para los padres de familia.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 58
educación en Colombia, que lógicamente se profundiza y se hace mas dramática entre más subimos en la formación profesional y posgraduada.104
¿Ha variado este comportamiento en el tiempo?
Podemos considerar que, en el periodo analizado, se presenta una tendencia a la disminución de los índices de deserción, los cuales según los datos relacionados anteriormente, tienen amplia posibilidad de sostenerse en el largo plazo, apoyados en las transformaciones de carácter demográfico que la ciudad está experimentando, este índice está supeditado a variaciones de carácter coyuntural que inciden fuertemente en su comportamiento, como el desempleo y las crisis económicas, que afectan directamente los ingresos de los hogares, así como alteraciones de carácter legal que transforman el comportamiento de los grados entre un año y otro. El tamaño de la deserción es tan considerable que deja por fuera del sistema escolar a casi la mitad de los estudiantes que ingresaron a primero de primaria. Los mecanismos de selección y expulsión de la población escolar no muestran transformación, sino, por el contrario cada vez mayor eficacia, si bien la curva descrita por la deserción es 1995 es levemente mayor que en el 2000, ésta se presenta mayor para algunos grados.
¿Cuál fue la capacidad de retención del sistema escolar?
Para evitar la representación ficticia que implica observar la curva que describe la progresiva disminución de la población escolar de un grado a otro en la matrícula anual, hemos realizado el seguimiento de dos cohortes en el periodo 1995-2000, para establecer la magnitud de la retención y los valores reales de la curva anual descrita. En la gráfica “seguimiento cohorte” podemos observar cómo de 9.342 escolares, de la cohorte que inició primero de primaria en 1995, se mantienen en quinto de primaria 6.991, es decir, el 75%. En el grado sexto, se presenta un aumento de la matrícula del 19% con respecto al grado anterior. Si consolidamos esta cohorte entre primero de primaria y sexto tan sólo hay una pérdida de 11% de este grupo. Esta situación suscita una serie de preguntas: ¿son los mismos estudiantes que habían salido del sistema escolar formal en años anteriores y luego regresan a él en secundaria? ¿Cómo parte de los estudiantes que no estaban matriculados en quinto, aparecen luego en sexto? o, ¿son estudiantes que vienen del área circunvecina a Manizales, y la educación secundaria sigue siendo un motor importante de migración rural-urbano?
Grafica. Seguimiento de cohortes En la educación secundaria la capacidad de retención del sistema escolar se disminuye radicalmente al 59%, pues de 8.577 escolares que ingresaron a la secundaria en 1995 llegaron a decimoprimero 5.035 en el 2000, es decir el 59%. Si promediamos estas dos cohortes que iniciaron simultáneamente primaria y secundaria en 1995 y finalizaron en el 2000, la capacidad de retención total del sistema escolar en Manizales en este periodo fue
104 Ver para ello, el trabajo de José Gregorio Rodríguez acerca de la aprobación y repitencia en las ingenierías de
Universidad Nacional-Manizales.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 59
del 53%. De cada cien escolares que ingresaron en este periodo, en cinco años se habían retirado 47. Si a esto le sumamos las tasas de inasistencia escolar, es decir, de niños y jóvenes que nunca han entrado al sistema escolar y no aparecen en sus estadísticas como pérdidas, tenemos entonces que la población en edad escolar no escolarizada supera se acerca a la mitad de la población en edad escolar, como hemos planteado anteriormente a través de datos indirectos.
¿Y hay diferencias entre establecimientos privados y oficiales frente a la deserción?
Las tasas de deserción comparativas entre los establecimientos oficiales y los privados se presentan con valores lejanos, a veces con una relación del doble, siempre menor la deserción en los planteles privados. En el preescolar la deserción en los oficiales fue 10,2% y 6, 8% en el sector privado, en el año 2000. En la primaria la deserción en el sector oficial es del 10% y en el privado del 3%. En la secundaria la deserción en los planteles oficiales es 9,5% y en los privados 5% y, en la educación vocacional la deserción en el sector oficial es del 6, 2% y en el privado del 2.8%. La distancia en este comportamiento porcentual, que separa en casi cinco puntos porcentuales la deserción oficial frente a la privada, se mantiene de manera constante cuando se desagrega por grados. Los grados de mayor deserción en la educación no oficial son el nivel tres de preescolar (K3) y sexto grado (GO6), el paso de la primaria al bachillerato, coincidentes en este comportamiento con los establecimientos oficiales. En donde la curva no se comporta de manera similar entre establecimientos oficiales y privados es en primero de primaria, allí la deserción en los privados es mucho menor que en los oficiales y en noveno grado, donde la tasa de aprobación oficial es tan sólo del 70%, mientras que en la privada es del 90%.105
Gráfica. Comparación deserción por grados privados-oficiales 2000 Gráfica. Comparación deserción privados-oficiales 2000.
¿Hay alguna diferencia entre los géneros en el comportamiento de la deserción?
No se presenta mayor diferencia, salvo excepciones en algunos grados, entre el comportamiento de la deserción escolar por sexos, aunque en la mayor parte de los grados las niñas muestran niveles levemente menores de deserción. Esta diferencia es común para colegios oficiales y no oficiales.
En cuanto a la aprobación, la promoción y la repitencia las cosas no se presentan del
mismo modo. La lenta acumulación de la deserción mayor en los varones (curva roja en la gráfica Relación hombre/mujeres 2000)106, va alterando la tasa de aprobación por sexos, lo
105 ¿Por qué en los grados novenos de los colegios privados no se presenta la misma crisis en la deserción? Ésta es
una de esas preguntas de investigación sencillas que pueden conducir, de manera comparativa a descubrir un universo de respuestas diferentes.
106 De la manera como se construyo la relación uno a uno. Por encima de uno, representa más hombres que mujeres, y al revés para los valores menores que uno.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 60
que permite que en la medida que ascendemos en la escolaridad, sean más los hombres que se van y las tasas de aprobación (curva azul) 107 vayan disminuyendo, lo que permite establecer que de cada 10 niños que consiguen graduarse tan sólo 8 hombres logran este cometido. La relación de reprobación y deserción corren de manera paralela y sincrónicas a lo largo de los ciclos escolares de básica primaria y básica secundaria, como se puede ver en las curvas roja y morada. Entonces, si bien, la deserción parece afectar de manera igual a varones y mujeres, con el transcurso de la escolaridad, los hombres terminan siendo afectados de manera más fuerte, mayores índices de reprobación, mayores índices de deserción, menores posibilidades de aprobación y promoción, aunque al comienzo de la escolaridad, en el preescolar, eran un grupo mayor.
Grafica. Relación hombre/mujeres 2000
¿Hay alguna diferencia entre tamaño de la población escolar por núcleos y el comportamiento de la deserción? ¿Entre rurales y urbanos?
En la gráfica “Variación de la deserción en función del tamaño de la matrícula 108” podemos observar dos cosas importantes. En primer lugar, que hay una relación inversa entre el tamaño de la población escolar y el porcentaje de la deserción. Esta relación inversa producto de la proporción porcentual pone de presente que hay una tendencia mayor a la deserción relativa en los núcleos y establecimientos de menor matrícula, apareciendo como una sugestiva relación inversa que implicaría que hay más riesgo de deserción entre menor es el tamaño de la población escolarizada, lo cual genera interrogantes acerca del carácter y de la consolidación administrativa y pedagógica de estos espacios, en tanto que, los que más estudiantes tienen menos expulsan y más atraen. Proyectando esta misma relación a través de las cifras absolutas de matrícula y deserción, la relación inversa no se mantiene109.
Gráfica. Variación de la deserción en función del tamaño de la matrícula. Los núcleos de mayor deserción relativa son los rurales, los cuales presentan índices
de deserción entre el 36% y el 28%; estos núcleos tienen el menor número de estudiantes matriculados, manteniendo una relación inversamente proporcional entre tamaño de la matrícula y la deserción relativa. Los establecimientos escolares con mayores índices de deserción son las escuelas, y dentro de éstas las rurales, por lo cual habría que observar de manera especial, estos espacios.
Ver gráfica: Relación matricula-deserción y reprobación neta, ordenadas por matricula. Manizales 2000
En el área urbana los núcleos con mayores índices de deserción son, en su orden: el dos (Galán) con un 11, 6%, el nueve (Fátima) con 10, 6%, once y diez con porcentajes superiores al 9%. El núcleo 8 urbano resalta por su bajo índice de deserción, con tan solo el
107 Relación hombres/mujeres por cien. 108 Esta organizada por núcleos, para facilitar la presentación, en la matrícula por colegios se mantiene la misma
relación. 109 Ver gráfica: Relación matrícula-deserción y reprobación neta, ordenadas por matrícula. Manizales 2000. Mientras la
matricula por establecimientos oficiales crece logarítmicamente en armonía con la promoción, la reprobación y la deserción presentan un comportamiento lineal, creciendo lentamente, a intervalos mucho menores. Por lo que es posible considerar que ambientes escolares de escala media y alta (doscientos y mil estudiantes, para los colegios) generan mejores condiciones para la retención de los escolares.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 61
4, 6%. En cuanto a la deserción neta, hay una serie de establecimientos con un número importante de desertores, los cuales es necesario observar particularmente, para explicar la relación con el tamaño de la matrícula, los índices de aprobación y reprobación, la jornada y la relación con el contexto social e institucional. Aparece pues, identificadas una serie de espacios, comunas y establecimientos, sobre las cuales se puede iniciar un proceso de revisión con mayor detalle, y generar dinámicas de carácter propositito, que apunten a la prevención de las condiciones que suscitan la reprobación y la deserción. AQUÍ VA LA GRAFICA VARIACIÓN DE LA DESERCIÓN POR NÚCLEOS, 2000
Tabla. 13. Escuelas con índices de deserción superiores al 40% en el 2000110
Núc
leo
:
CO
DIG
O
JOR
NA
DA
Nom
bre:
totm
atric
00
AP
RO
B H
OM
AP
RO
B M
UJ
TOTA
L-A
PR
OB
íND
ICE
-AP
RO
B
RE
PR
O H
OM
RE
PR
O M
UJ
TOTA
L R
EP
RO
íND
ICE
-RE
PR
O
DE
SE
R H
OM
DE
SE
R M
UJ
TOTA
L D
ES
ER
IND
ICE
-DE
SE
R
1 2172 Mañ ESC. RURAL LOS Díaz 38 12 4 16 42, 1 3 0 3 7, 9 14 12 26 68, 4
7 2170 Mañ ESC. RURAL LAS PALOMAS 11 3 3 6 54, 5 1 1 2 18, 2 1 5 6 54, 5 10 2132 Mañ ESC. RURAL ALTAMAR 41 18 14 32 78, 0 0 0 0 0, 0 11 10 21 51, 2
1 2176 Mañ ESC. MARIANA GALEANO 30 11 7 18 60, 0 1 1 2 6, 7 7 8 15 50, 0
4 2164 Mañ ESCUELA LA INMACULADA 43 12 10 22 51, 2 0 0 0 0, 0 11 10 21 48, 8
4 2136 Mañ ESC. RURAL ALTO DE LISBOA 99 27 24 51 51, 5 5 6 11 11, 1 19 27 46 46, 5
5 2131 Mañ ESC. RURAL AGUA BONITA 57 16 15 31 54, 4 11 5 16 28, 1 15 10 25 43, 9 7 2150 Mañ ESC. RURAL EL PORVENIR 23 7 5 12 52, 2 0 1 1 4, 3 5 5 10 43, 5
¿VarÍa la deserción con respecto a la jornada?
Según los datos disponibles para el año 2000 en los establecimientos oficiales, en la jornada de la mañana, en la que se concentran cerca de tres quintas partes de la población escolar, se presenta un mayor índice de reprobación: 9,5%, contra 8,5% en la tarde. Pero el comportamiento de la deserción tiene una relación inversa, se presenta mayor en la jornada de la tarde (11%) que en la de la mañana (8,5%). En los establecimientos oficiales nocturnos, que contienen el 4% de la población escolarizada, la deserción es del 15,9%, cifra que casi duplica el comportamiento de la mañana. Como sabemos la población escolar nocturna presenta condiciones etáreas y circunstancias familiares considerablemente disímiles con la población diurna.
Tabla. 14 APROBACIÓN, REPROBACIÓN Y DESERCIÓN SECTOR OFICIAL URBANO DADO POR JORNADAS AÑO 2000-2001
jorn
ada
% m
atríc
ula
jorn
ada
totm
atric
00
AP
RO
B
HO
M
AP
RO
B
MU
J
TOTA
L-A
PR
OB
IND
ICE
-A
PR
OB
RE
PR
O
HO
M
RE
PR
O
MU
J
TOTA
L R
EP
RO
IND
ICE
-R
EP
RO
DE
SE
R
HO
M
DE
SE
R
MU
J
TOTA
L D
ES
ER
IND
ICE
-D
ES
ER
MAÑANA 64% 37718 12542 13552 26094 70, 5 2364 1632 3996 9, 5 1498 1272 2770 8, 5 TARDE 32% 19095 7359 7044 14403 74, 3 997 705 1702 8, 2 1064 857 1921 11, 0 NOCHE 4% 2279 883 643 1526 70, 1 120 69 189 6, 6 213 89 302 15, 9
110 Fuente: índice de aprobación-repitencia y deserción general sector oficial y no oficial dado por núcleos año 2000-
2001 (Secretaria de Educación de Manizales).
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 62
Tabla. 15 Relación de masculinidad en aprobación-reprobación-deserción por jornadas. 2000, oficial.
Jornada APROBACIÓN REPROBACIÓN DESERCIÓN
mañana 0, 93 1, 45 1, 18 tarde 1, 04 1, 41 1, 24
noche 1, 37 1, 74 2, 39 Fuente: Índice de aprobación-reprobación y deserción sector oficial urbano. Secretaría de Educación de Manizales.
La población escolar femenina que aprueba de la jornada de la mañana es mayor,
con una relación de 0,92 hombres por cada mujer, mientras en la de la tarde la relación es 1,04, y en la noche 1, 37, es decir, en los nocturnos por cada tres hombres que aprueban, hay una mujer. Estos dos últimos datos se entienden, pues como ya dijimos anteriormente, en estas dos jornadas la población masculina es mayor. Como puede observarse en la tabla “Relación de masculinidad en aprobación-reprobación-deserción por jornadas. 2000, oficial”, las tasas de masculinidad de la reprobación son superiores en los hombres en las tres jornadas, relación que se proyecta directamente sobre la deserción, con índices mucho mayores en la nocturna. Se dibuja aquí, una suerte de itinerario escolar que plantea que los hombres tienden a ser expulsados de manera más fácil del sistema escolar, repiten en la tarde, cambiando de jornada, y algunos insisten en la noche. Las tasas de aprobación apenas están por encima del 70%, o sea que hay una proporción cercana a la tercera parte de la población escolar, que inicia anualmente el camino descrito por estudios como el FORE111 reprobación-repitencia que conduce, como proceso a la deserción en porcentajes anuales descritos.
Promoción-repitencia-aprobación
Como puede observarse en las gráficas que nos muestran la matrícula por grados, y como ya lo hemos manifestado con anticipación, cerca de la mitad de la población escolar está matriculada en básica primaria. Es decir, los escolares entre 5 y 13 años, son la mayoría y son ellos, los que presentan los mayores porcentajes de repitencia 112, cercano al 50%, según fuentes de la Secretaría de Educación de Manizales, para el año 2.001. No obstante la repitencia en la secundaria no se aleja mucho, pues está en orden del 43% para este mismo año. Como ya lo hemos mencionado, el comportamiento de estas variables entre colegios oficiales y privados presenta algunas diferencias. Entre ellas, es importante resaltar la diferencia entre la alta tasa de reprobación en primero de primaria en los establecimientos oficiales, cercana al 12%, mientras que en los establecimientos privados apenas supera el 3%, en esta misma proporción se comporta la repitencia. Como lo hemos dicho, primero de primaria representa un colador, que inaugura la carrera de obstáculos para cerca de 6.000 niños matriculados en este grado, anualmente, en el sector oficial, quienes inician, a los cinco o seis años su escolaridad, con una primera derrota. Los niños que estudiante en colegios privados, suelen tener antecedentes de escolaridad mayores, uno o dos años en el preescolar, y pasan derecho a primero de primaria, hasta el siguiente filtro: sexto grado, que marca el inicio de la básica secundaria. El bachillerato, como aún lo llamamos, el grado
111 Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, 2001. 112 La repitencia es la matrícula en el mismo curso del año anterior. No es una medida de cuántos cursos ha repetido
un estudiante regular, al terminar su ciclo de formación, medida que estaría pendiente por establecer.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 63
sexto, selecciona de manera crítica a la quinta parte de la población escolar, pues allí, reprueban cerca del 21% de los estudiantes de los colegios oficiales y del 9% de los privados. Y en noveno grado, la finalización de la básica secundaria, está el otro embudo, allí se queda otra quinta parte en los oficiales y una décima en los privados. La diferencia entre los que repiten y reprueban en cada uno de estos grados es del doble, lo que engendra otra clase de deserción no contabilizada, la de los que terminaron el año pero no vuelven, éstos no aparecen como desertores, pero se quedan por fuera del sistema escolar. Las cifras de esta deserción, para el periodo escolar 2000-2001, las detallamos en la siguiente tabla.
Tabla. 16 PIERDEN Y NO VUELVEN AL AÑO SIGUIENTE
Relación reprobación/repitencia por grados 2000-2001
NIVEL GRADO Privados %
Oficiales % Privados Oficiales
PR
ES
-C
OLA
R
K1 0, 53% 0, 00% 11 0 K2 0, 14% 0, 62% 3 3 K3 0, 46% 0, 56% 9 25
PR
IMA
RIA
G01 0, 33% -0, 25% 5 -19 G02 0, 37% -0, 31% 5 -20 G03 0, 14% 0, 66% 2 42 G04 0, 30% 0, 48% 4 28 G05 -0, 31% 0, 43% -4 25
SE
CU
N-
DA
RIA
G06 0, 79% 7, 82% 16 493 G07 1, 16% 4, 07% 20 188 G08 1, 12% 6, 15% 18 280 G09 3, 05% 8, 08% 51 352
VO
CA
-C
ION
AL
G10 2, 50% 5, 72% 40 203
G11 2, 04% 5, 52% 30 197
TOTAL 12, 64% 39, 56% 210 1797 Fuente: Concentrador Estadística oficial No oficial-001.xls, Secretaria de Educación de Manizales, Unidad de Sistemas.
Como podemos observar, la población escolar que perdió y se quedó por fuera, por
los menos del sistema escolar formal, en el siguiente año, representa una décima parte de la población escolar en los privados y cuatro décimas en los establecimientos oficiales. Esa relación, entre los que pierden el año y los que lo repiten, aumenta los caudales de deserción temporal (por un año o más) y/o definitiva de manera importante, pero no es contabilizada en el sistema de información como tal. Hay grados, como puede observarse en la tabla anterior, en los que la repitencia afecta de manera definitiva la suspensión de los estudios, estos son:
• Sexto grado. Con la primaria completa, algunos sectores de población consideran que ya han realizado un esfuerzo suficiente. El alumno es adolescente y se inician los roces de comportamiento y la consideración del término de la niñez en algunos sectores sociales, especialmente los populares. 113
• Noveno grado. Disminuido el apoyo a los escolares y la exigencia con el término de la básica secundaria, con varios años de extraedad acumulada, convierten el noveno
113 El fin de la moratoria mencionada por Margullis en Serrano, 1998.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 64
grado, como ya lo hemos planteado en un colador sistemático de la población escolar, especialmente en los colegios oficiales.
• A partir del inicio del ciclo vocacional, en los grados décimo y undécimo, la acción de exclusión de la pérdida del año es menor, pero se mantiene de manera importante entre el cinco y el seis por cien para los colegios oficiales. Como hemos visto, el comportamiento de la deserción y la reprobación es
concurrente, la una se mueve en la misma dirección de la otra y, como es lógico suponer, la aprobación es inversa a estas dos. Queremos sólo resaltar brevemente la necesidad de profundizar en algunos establecimientos y núcleos educativos, que es importante estudiar porque representan extremos de esta relación: los núcleos rurales 4 y 7, con porcentajes altos de deserción y reprobación y bajos de aprobación, y en el lado contrario, los núcleos 8, 5, 6, 3 y 4, en su orden, con tasas de aprobación cercanos al ochenta por cien.
El comportamiento o tendencia de la repitencia en el periodo 95-2000, muestra una
disminución importante, de carácter coyuntural entre los años 1995 y 1996, que representó cerca de la mitad en todos los cursos. A partir de 1997, hasta el 1999 se ha presentado un ascenso constante, permaneciendo en el 2000, en los mismos valores del año anterior. Como puede observarse en la gráfica “Distribución de la repitencia por años y tendencia”, el comportamiento por grados es isomorfo, en todos los grados a lo largo del periodo observado, aunque las mayores variaciones anuales se han presentado en los cursos de mayor repitencia: primero de primaria, sexto y noveno grados de básica.
AQUÍ VA LA GRÁFICA “DISTRIBUCIÓN DE LA REPITENCIA POR AÑOS Y TENDENCIA ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué tan coyuntural es este comportamiento? Como bien
sabemos, las estadísticas de repitencia escolar están fuertemente influenciadas no sólo por transformaciones en el contexto social y familiar (separaciones, desempleo, migración, movilidad interna o desplazamiento) sino, y esto debe ser materia de análisis posterior, es necesario observar el impacto de las nuevas reglamentaciones, de carácter mayor y menor, que se van agregando o eliminando cada año114, así, como el impacto de la alteración del calendario escolar ocasionado por los diferentes movimientos del gremio docente en los últimos años. En particular éste ha sido sugerido por los mismos profesores como mecanismo impulsor de la deserción, esto es, detonante, más no causante115. Luego de cada jornada de paro, y dependiendo de su duración, se presenta una disminución en la población escolar que retoma sus estudios.
Extraedad
Como puede observarse en los consolidados de la estadística oficial, los cuales muestran la población por edad, en la gráfica de “composición etárea de los grupos” y “distribución de grupos etáreos por edad”, así como en la tabla siguiente “tasas retraso o precocidad 2000”, la composición etárea de los grupos se va haciendo cada vez más compleja y variada en la medida en que subimos en la escolaridad. Eso implica el aumento
114 Por ejemplo, cambios en los sistemas de evaluación, de asignación de cupos, de reglamentaciones internas, fusión
de instituciones, disminución o movimiento de la planta docente. 115 En esto queremos ser claros. No es el paro la causa que explica la deserción. Sirve principalmente de mecanismo
que acelera o permite la aparición de condiciones que facilitan que el estudiante o su familia tomen la decisión de no continuar estudiando (temporalmente). Esta temporalidad se vuelve constante en algunos casos, pero primero se tienden a presentar reingresos fallidos, antes de volverse una condición definitiva.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 65
de la heterogeneidad y la acumulación de años de repitencia, una suerte de inercia, que aumenta la apatía, ocasiona conflictos entre alumnos, la convivencia de mundos dispares al interior del salón de clase y el aumento de una suerte de fricción, que reacciona contra el movimiento “normal” o normalizado del sistema escolar.
AQUÍ VA LA GRÁFICA DE “COMPOSICIÓN ETÁREA DE LOS GRUPOS” AQUÍ VA LA GRÁFICA “distribución de grupos etáreos por edad”
Tabla. 17 Tasas de retraso o precocidad, 2000
GRADOS Retraso privados
Retraso oficial
Precocidad privados
Precocidad oficial
Normalidad etárea
privados
Normalidad etárea oficial
K1 14% 62% 86% 38% K2 11% 49% 2% 0% 87% 51% K3 11% 6% 4% 2% 85% 93%
G01 21% 33% 9% 5% 70% 62% G02 24% 40% 11% 7% 66% 54% G03 28% 42% 13% 8% 59% 49% G04 24% 41% 13% 10% 63% 49% G05 27% 46% 13% 8% 61% 45% G06 40% 57% 12% 9% 48% 35% G07 31% 52% 16% 10% 53% 38% G08 38% 57% 12% 9% 50% 34% G09 47% 57% 11% 8% 42% 34% G10 41% 56% 14% 10% 46% 34% G11 47% 61% 13% 9% 41% 30%
Promedio 29% 47% 11% 7% 61% 46%
Fuente: CONSOLIDADO GENERAL DE ESTADÍSTICA SECTOR OFICIAL y PRIVADO, 2000, Secretaría de Educación de Manizales
Si miramos con detalle la tabla anterior y la gráfica “Extraedad privados-oficial, 2000”,
podemos observar cómo partimos de tasas de regularidad o “normalidad” etárea entre 80% y 90%, en el último año de preescolar (k3), y en once, esta situación se ha reducido al 46%, para los establecimientos oficiales y al 61%, para los privados. La curva que describe la regularidad etárea, es decir los estudiantes que van en el grado que corresponde legalmente116 a su edad, desciende lentamente, grado tras grado, como ya lo hemos dicho. La extraedad o tasa de retraso, la hemos calculado a partir de los estudiantes matriculados en cada grado, que tienen un año o más de la edad regular117. Los datos disponibles confirman una afirmación ya realizada atrás, respecto a la tendencia a la entrada anticipada de los estudiantes en los colegios privados, al preescolar y la diferencia entre las poblaciones escolares de preescolar y primaria , entre oficiales y privados, en cuanto a escolaridad acumulada y condición etárea: los niños de los colegios públicos inician su escolaridad tardíamente. El comportamiento que describe la curva de prórroga o extraedad en el sector oficial y en el privado son asíntotas aumentando grado tras grado; a partir de la básica primaria corren paralelas con una diferencia entre el 10% y el 20%, tan es así, que el promedio de extraedad en el sector privado es del 29%, mientras que en el sector oficial es
116 Es una legalidad estadística. Es decir, el grupo de edad que concentra el mayor número de estudiantes en ese
nivel. La legalidad formal hace referencia a máximos y mínimos por nivel de escolaridad: de 3 a 5 años para preescolar, 6 a 12 para básica primaria, 13 a 16 para básica secundaria.
117 La que traza la diagonal en las tablas anexas. Consolidado General Oficial y No Oficial.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 66
del 47%. La precocidad o anticipación de la edad esperada y mayoritaria para cada grado tiene un comportamiento similar al retraso, aumenta grado tras grado, aunque en proporciones y valores mucho menores. La precocidad promedio en el sector privado es del 11% y en oficial del 7%.
Gráfica. Extraedad privados-oficial, 2000. Tabla extraedad colegios oficiales Podemos considerar entonces que, desde el punto de vista de la edad, la población
escolar en los establecimientos oficiales es altamente diversa y esa diversidad se hace más fuerte en los últimos grados y años. Como podemos observar en las gráficas que comparan anualmente la composición etárea de los grupos, en los últimos años ha habido un aumento en la heterogeneidad de los grados superiores. Aparece, un tercer pico de concentración de población escolar, además de primero y sexto grados de básica primaria, lentamente se consolida el noveno grado como un punto crítico hasta el cual se mantiene una buena proporción de la población escolar. En el ciclo de básica secundaria, encontramos, en los colegios oficiales, estudiantes que tienen entre seis y hasta siete años de diferencia entre sí, juntos, en el mismo salón. Podemos ver, en la gráfica “comparación de la distribución etárea privada-oficial por grupos 2000”, cómo la longitud de honda de cada grado se va haciendo cada vez menos pronunciada y más amplia, es decir, disminuye la concentración de los alumnos en una sola edad y se compone cada curso con varios grupos de edad.
Gráfica. Comparación de la distribución etárea privada-oficial por grupos 2000. Esta diversidad etárea no representa un problema en sí misma, la heterogeneidad de
la población escolar es un recurso didáctico y pedagógico esencial en ofertas de reinserción, como el Instituto de Educación Continuada de CONFAMILIARES, en la Escuela Nueva y en otras propuestas educativas en desarrollo. Se convierte en problema cuando comprobamos, como los hemos propuesto en los antecedentes, que el sistema escolar no está preparado para la heterogeneidad y la diversidad y que asume por el contrario, como condición necesaria y objetiva, la homogeneidad de su población.
Relación estudiantes por grupo: masificación
Un elemento final para analizar, antes de reunir los elementos descritos en un marco común, es la relación de estudiantes por grupo, pues, aparece como un factor que explicaría la deserción y la variación en la calidad de la educación, según un sector del magisterio. Para ello hemos construido un índice de masificación, estableciendo la relación entre el número de grupos por grado y los estudiantes matriculados en ese nivel. Esto nos ha permitido tener, por un lado, una perspectiva en el periodo que hemos analizado y, en segundo lugar, comparar como lo hemos venido haciendo entre establecimientos públicos y privados. Tenemos entonces varios elementos que resaltar del ponderado de la composición cuantitativa de los grupos:
• Entre 1995 y 1998 se presentó una tendencia a la reducción en el promedio de estudiantes por grupo, que se recobró en 1999 y el 2000. De todas maneras esta tendencia al incremento no es superior, salvo sexto grado de básica primaria, entre en 1995 y el 2000.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 67
• Hay una tendencia al aumento en la relación estudiantes por grupo, en la medida en que se asciende en la escolaridad.
• En 1996 se presentó un aumento en el índice de masificación, cuya circunstancia particular es necesario detectar.
• Los grupos mas pequeños son los de preescolar, aumentándose de manera considerable en primero de primaria, se mantiene durante la básica primaria un promedio de 25 estudiantes; en la secundaria hay un salto a 35 estudiantes en promedio por curso. La curva descrita es una elíptica cuya cúspide es la secundaria y decae lentamente en el ciclo vocacional.
• Se presenta una diferencia importante de este índice entre colegios públicos y privados, como puede observarse en la gráfica. En el preescolar la relación estudiantes/grupo de los establecimientos oficiales supera casi en el doble a los colegios privados, distancia que se va disminuyendo con el ascenso en la escolaridad, hasta niveles muy cercanos al iniciar la secundaria. Grafica. Índice de masificación de los grupos. Coinciden los grados primero, sexto y noveno en que presentan los mayores
porcentajes de repitencia, reprobación y deserción, como los de mayor número de estudiantes por grupo.
A modo de cierre preliminar
Hemos descrito el comportamiento y la conexión de diferentes variables asociadas con la deserción escolar; así mismo hemos mostrado el comportamiento del fenómeno en un periodo específico en la ciudad de Manizales. Para efectos de la argumentación y para que las cifras tengan sustento, pues no estamos convencidos de su poder esclarecedor por sí mismas, así como para facilitar la evaluación crítica, expusimos el proceso de análisis y no sólo las conclusiones. Puede resultar tedioso, pero necesario. Ahora se trata de recoger los hechos encontrados e hilarlos en una descripción explicativa más breve y certera.
La deserción escolar aparece como un fenómeno complejo, en el cual se relacionan
de manera íntima instituciones, procesos, funciones, representaciones y prácticas sociales. Algo cercano a aquello que Marcel Mauss denominara un hecho social total, “en el que se expresan a la vez y de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, las jurídicas, morales –en éstas tanto las políticas como las familiares- y económicas, las cuales adoptan formas especiales de producción y consumo, o mejor de prestación y redistribución…”118. Instituciones de carácter social, la escuela, la familia, los pares, la amistad, el conocimiento, la academia, la socialización se encuentran para darle facetas particulares, de acuerdo a la condición sociocultural a ese fenómeno que nombramos un tanto despectivamente como la deserción escolar.
Una serie de hechos se han puesto de manifiesto relacionados con la deserción
escolar del sistema educativo en Manizales en el lustro 95-2001. Lo primero es recordar que estamos experimentando un tránsito demográfico que ha permitido una disminución relativa
118 Marcel Mauss, 199, pag. 157.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 68
de población infantil y aumento relativo de jóvenes. Mirando en perspectiva los últimos cuatro censos, la estructura demográfica de Manizales pasó de una relación mayor de infantes sobre jóvenes a adultos, a una en la que la población mayoritaria corresponde a juveniles. En términos gráficos estamos pasamos de un triángulo isósceles a un pino achaparrado, en el cual la base corresponde a la generación entre 10 y 25 años, quienes representan cerca del 40% del total de la población; básicamente la población escolarizable en secundaria y universidad. Eso nos permitirá tener a disposición una suerte de bono demográfico en las próximas décadas, pues son menos las bocas por alimentar, se reducen las tasas de dependencia entre niños y juveniles y la población económicamente activa. En términos demográficos, tendremos una oportunidad en las próximas décadas de mejorar las condiciones, ya no va a haber tres niños por cada adulto económicamente activo, sino uno o dos. Eso es una oportunidad, en riesgo, pues si la década de los noventas en términos de desarrollo económico y social fue pérdida, tal vez no tengamos las destrezas para aprovechar las nuevas condiciones demográficas119, pues traemos un rezago en términos de crecimiento económico, disminución de la capacidad del Estado de brindar los servicios básicos, de aumento de la pobreza y la marginalidad, es decir, en deuda social. En el momento en que redactamos este informe, el Presidente Andrés Pastrana a dicho en la instalación del Congreso, que la “deuda social” asciende a 320 puntos porcentuales del PIB de los próximos trece años.
Grafica. Variación demográfica intercensal La población en primaria representa la mitad de la población escolar, esta proporción
tiende a reducirse, por lo que en la próxima década la cobertura e infraestructura para la primaria deberá redireccionarse en parte hacia la secundaria. Definitivamente la población escolar no se va a disminuir en los próximos años, pero tampoco va a crecer en dimensiones considerables. Esto permitirá hacer ajustes de cobertura, mejorar la infraestructura y dotación de los establecimientos oficiales, con plantas físicas y equipos deteriorados e insuficientes, social y pedagógicamente inadecuados.
La población en edad escolar en 1998 calculada a partir de proyecciones del censo 93
era de 124.457120 y la población total escolarizada de 87.500, presentándose una estabilidad en la matrícula oficial y privada entre 1995 y 2001, con pequeñas variaciones anuales descritas. A partir de estos datos se cálculo que la población menor de 20 años desescolarizada en 1998 era de 38.602, es decir, estaba por fuera del sistema escolar formal cerca de la tercera parte. El censo educativo realizado en 1998 sugería tan sólo un 14% de población en edad escolar que no asistía. Las cifras revisadas elevan por lo menos esta cifra al 30%, siendo conservadores, y al 50% a partir de los datos de inasistencia y deserción. Las tasas de asis tencia escolar para Caldas según el DANE121 están cinco puntos porcentuales por debajo, en comparación con la cifra nacional, en primaria y secundaria en el periodo 97-99.
Las estadísticas oficiales aparentemente no son preocupantes. Estamos
acostumbrados a valores de deserción escolar anuales, en los colegios oficiales del 12% y en los colegios privados del 5% promedio. Es casi normal que un sistema productivo tenga 10% de pérdidas anuales y no se considere en riesgo. El problema es que no acumulamos las
119 Luis Jorge Garay (coord.) , 2002. 120 C-E Proyectos, Citado. 121 DANE, Encuestas de Hogares y Encuesta de Niñez y Adolescencia, 1996 y 2000, citados.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 69
pérdidas anuales y entonces esos 7.600 estudiantes que se han ausentado anualmente de los establecimientos escolares, de manera más o menos estable en el último lustro, no parecen motivar preocupación, pues suponemos se inscriben nuevamente el siguiente año. Pero resulta que no, ya que al sistema educativo de Manizales ingresan anualmente nueve mil estudiantes nuevos, neófitos en preescolar y primero de primaria. El 42% de los desertores no regresan al año siguiente, según hemos podido establecer a partir de la información disponible . Luego hay una pérdida indiscutible, pues esos estudiantes están reflejándose nuevamente de manera escasa y lenta en la matrícula. Y ese derrame se acumula en el largo plazo, que es lo que nosotros hemos denominado como deserción crónica, la cual alcanzó valores cercanos al 47% en el periodo analizado. La deserción crónica en la Básica Primaria fue del 26%, y en la Básica Secundaria del 57% para dos cohortes analizadas a lo largo de un lustro.
La diferencia en los valores de la deserción en primaria y secundaria es significativa
en varios sentidos. En primera instancia , es necesario recordar que la población de primaria representa el 44% de los estudiantes matriculados y en la básica secundaria apenas el 31%. Es decir, que los porcentajes menores de deserción están afectando a la mayor porción de la población escolar, y lo que es lo mismo, la tercera parte de la población escolar, la que está en básica secundaria es la que enfrenta el riesgo principal de deserción; ello permite que las cifras no sean mayores, pero que tiendan a aumentarse, en tanto la proporción entre población escolar en básica primaria y secundaria variará de manera importante en las próximas décadas, según lo dicho en relación con el tránsito demográfico que experimentamos. En segunda instancia , permite reconocer que estamos logrando una cierta universalización de la primaria, tres cuartas partes de la población escolar termina la primaria. Pero el asunto se vuelve dramático frente a las expectativas de formación secundaria, la cual corresponde en la actualidad con un mínimo de habilitación para el trabajo, y allí tan sólo está llegando un poco mas de la mitad de la población escolarizada. Universalizar la secundaria tendrá que ser una estrategia, además de un lema de la política educativa de la década actual, en tanto corresponde necesariamente a los mínimos en los cuales se mueven el mercado laboral y las exigencias del orden social que se está constituyendo con la globalización y la sociedad del conocimiento.
Este carácter crónico de la deserción transmite no sólo la imagen, sino la constatación
de que hay algo que tiende a volverse cada vez más delicado. El tamaño de la deserción es tal, que deja por fuera del sistema escolar a casi la mitad de los estudiantes que ingresaron juntos a primero de primaria. Los mecanismos de selección y expulsión de la población escolar no muestran transformación, sino, por el contrario cada vez mayor eficacia, si bien la curva descrita por la deserción en 1995 es levemente mayor que en el 2000, es mayor en algunos grados. Miremos con más detalle : los grados de mayor repitencia , reprobación y deserción son, en su orden primero, sexto y noveno. El grado de mayor incidencia de problemas es sexto, el primer año de secundaria, es el grado de mayor congestión, mayor número de estudiantes por curso y el que más expulsa, el filtro de gran parte de la población escolar. El comportamiento de la matrícula por grados es totalmente diferente en los establecimientos privados. En el sector privado, la mayor parte de la población ingresa en primer grado teniendo en este momento, una acumulación de dos o tres años más de escolaridad que los estudiantes del mismo nivel del sector oficial. Los datos disponibles confirman una afirmación ya realizada, sobre la entrada anticipada de los estudiantes en los colegios privados, al preescolar y la diferencia entre las poblaciones escolares de preescolar y
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 70
primaria entre oficiales y privados, en cuanto a escolaridad acumulada y condición etárea: los niños de los colegios públicos inician su escolaridad tardíamente. Pero no solamente esto. En los colegios privados, el primero de primaria deja pocos, las tasas de repitencia, reprobación y deserción son ostensiblemente menores que en los colegios oficiales. Una proporción muy grande de niños matriculados en los establecimientos oficiales, a los seis o siete años ya tiene su primer fracaso escolar, y algunos de estos infantes van a tener una historia marcada de fracasos: pérdidas, salidas, repeticiones, expulsiones. El riesgo de la deserción inicia aquí, toma dimensiones dramáticas en sexto y definitivas en noveno grado.
La reprobación genera deserción de manera más marcada en la secundaria ,
especialmente en los grados 6º, 8º y 9º. En los colegios oficiales el 39.5% de los que pierden no regresan al año siguiente, en los privados el 12.6%. Esa cifra se estableció sumando el porcentaje de peso en cada uno de los grados, con el objeto de tratar de establecer esa cadena mencionada de la repitencia>fracaso>deserción, y de pensar el posible impacto del decreto 230 de 2002 de evaluación escolar, que establece márgenes no mayores del 5% para la reprobación por cada curso. El fracaso escolar genera una circunstancia absolutamente crítica para el sistema escolar y para la sociedad: aumenta el riesgo de deserción escolar. La deserción escolar es parte de un proceso, no es una decisión; se inicia en conflictos de carácter personal, escolar, familiar y/o social y que retroalimentados conducen a la suspensión de los estudios a importantes contingentes de población. No es un hecho inmediato, es una cadena de sucesos que conducen o ponen en riesgo de expulsión-deserción.
La deserción afecta de manera más fuerte a los hombres, entran más, repiten más,
salen más, desertan más, se gradúan menos. La deserción afecta de manera más importante a los pobres: entran más, repiten más, salen más, desertan más, se gradúan menos. Los grupos de menor ingreso corresponden por lo menos a las tres cuartas partes de la población escolar.122 Las posibilidades de graduación, de un estudiante del decil de menores recursos frente al decil de mayores recursos, es un ochenta porciento menos. Se dibuja un itinerario escolar que plantea que los desertores escolares, especialmente los hombres, tienden a ser expulsados de manera más fácil del sistema escolar, repiten en la tarde, cambiando de jornada, y algunos insisten en la noche.
Hay movimientos de población escolar entre colegios privados y oficiales que
dependen de fluctuaciones económicas: desempleo, inflación, así como una tendencia del movimiento entre el sector privado y el sector público en niveles y grados: de preescolares privados a primarias oficiales e inversamente en la básica secundaria. Los colegios privados en general tienen población más joven que los establecimientos oficiales, tienden a tener uno o dos años menos, en promedio en cada grado; lo que genera una tasa de retorno de la educación más rápida en los colegios privados, se gradúan y promueven más tempranamente. Ello permite entender en parte las fuertes diferencias de escolarización en los diferentes grupos de ingresos, y es paradójico, en tanto en los grupos de mayores ingresos la moratoria social dada a los escolares es mucho más amplia que en los de menores ingresos, lo que contribuye aun más a aumentar la brecha entre unos y otros. Los de menores recursos entran más tarde, se gradúan más tarde y sus padres los esperan
122 Esta tendencia no es sólo se presenta en Manizales, es común en Latinoamérica y en el mundo. Se pueden por
ejemplo consultar cifras para Argentina, presentadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2002 (Herran, Carlos, 2002).
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 71
menos, luego en la practica acumulan muchos menos años de escolaridad. En los grupos de mejores ingresos los niños y niñas inician su escolaridad más temprano, se gradúan más jóvenes, la moratoria se extiende más allá de la secundaria hasta los estudios universitarios y de postgrado. Éste es el camino de la distinción estamental que se está consolidando y al que nos habituamos.
Hay también grandes diferencias en las tasas de aprobación y repitencia entre los
colegios privados y los oficiales, que permiten entender las disparidades en las curvas descritas por la población escolar a lo largo de los grados. En el sector oficial las tasas de promoción en el preescolar son del 80% y en el privado del 94%, en la primaria la distancia se disminuye, pero sigue habiendo diez puntos de diferencia, 94% en los colegios no oficiales y 85% en los oficiales. Las tasas de aprobación apenas están por encima del 70%, o sea que una proporción cercana a la tercera parte de la población escolar inicia anualmente el camino descrito por estudios como el FORE123 reprobación-repitencia que conduce, como proceso, a la deserción en los porcentajes anuales descritos.
No se presenta una relación explícita de centros escolares expulsores y receptores de
estudiantes con respecto a la deserción, aunque hay núcleos y establecimientos que recogen población de toda la ciudad. Así mismo hay sectores en la cuales se está presentando un aumento de cobertura y la creación de nuevos colegios, y esto permitió recoger la población escolar distribuida en otros núcleos escolares.
Hay una tendencia a establecerse una dirección contraria de la relación de
crecimiento anual de alumnos/profesores: los alumnos aumentan, los docentes disminuyen. Las consecuencias de esta política de reducción de docentes se verá, seguramente, en el siguiente periodo, algunos de cuyos síntomas ya empiezan a ser identificados por los profesores y los directivos cuando anuncian la masificación y la disminución de personal docente como una de las causas de la deserción escolar. En la relación estudiantes/profesores se presenta un marcado desbalance entre docentes de primaria y docentes de secundaria. Entre 1.970 y el 2000, la curva de estudiantes de primaria en Manizales se ha mantenido más o menos estable, pero en secundaria ha habido un crecimiento continuo, un aumento importante de las tasas netas de escolarización en secundaria. Pero la curva que describen el número de profesores no se ha comportado en el mismo sentido. Con el aumento de estudiantes de secundaria el número de docentes no se ha elevado, hay ahí un elemento de desajuste que y que también está en el fondo de la escasa capacidad de retención en secundaria , que muestra el sistema escolar.
El promedio de estudiantes por curso aumenta con el grado, entre 25 alumnos por
curso en primaria y 35 en secundaria . El grado con mayor congestión es 6º (primero de bachillerato), aunque en el periodo analizado no ha habido una variación importante en la masificación, y reconocemos un vacío en la información, ya que si hubiésemos contado con información detallada de docentes por establecimiento, sería posible ver cómo, con la progresiva concentración de la demanda y la oferta en algunos establecimientos, en ellos se presentan índices de congestión por grupo mucho mayores que en los establecimientos de la periferia. Habría que hacer una evaluación pedagógica del progresivo aumento de los grupos, en la medida en que aumentan los grados.
123 Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, 2001.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 72
Hemos encontrado una relación inversa entre matrícula y deserción escolar, en la cual aquellos núcleos y establecimientos más pequeños son menos retenedores, más débiles y tienden a debilitarse más y a concentrar recursos y docentes en núcleos principales. Entre éstos, los más débiles son los rurales, en los que hay una diferencia entre 5 y 10 puntos porcentuales en el valor de la deserción escolar anual. Las comunas con mayor deserción anual son la 2, 9, 11 y 1, las cuales corresponden a los sectores de menores recursos económicos, pero sobre cuyas condiciones específicas es necesario profundizar para no volver a la imagen reduccionista de que es la pobreza lo que explica preferencialmente la deserción. La pobreza aparece como una variable interviniente, que no es en sí misma causa de la deserción sino en una quinta parte de los casos, es una tendencia que hay que explicar: a menores recursos, corresponde una mayor deserción.
Los establecimientos oficiales tienen mayores grados de diversidad etárea en cursos.
Esta diversidad aumenta con los grados escolares. Hay un rango etáreo establecido para iniciar los estudios y hay un lapso establecido de años en los cuales termina el grueso de la población. Los establecimientos escolares oficiales tienen una tasa de retraso124 etáreo del 47% y los privadas del 29%, mientras la tasa de precocidad en los oficiales es 7% y en los privados del 11%. Así, la tasa de normalidad –estadística- de los grupos escolares por grado en los establecimientos oficiales es del 46% y en los privados del 61%. Tenemos, entonces, que en los últimos grados, proporciones importantes de estudiantes se llevan entre sí, entre 4 y 6 años. Preadultos conviviendo con adolescentes y preadolescentes.
¿Están preparados los establecimientos oficiales para dar razón de la heterogeneidad
de escolares a entrada y salida? El sistema escolar tiende a funcionar como una vieja fábrica: supone homogeneidad en el material en la entrada (en los imputs), supone homogeneidad en el proceso y en el producto outputs), en la salida. Mide a todos con el mismo rasero. En aras de la igualación genera discriminación al ignorar, en términos de Bourdieu, las diferencias de capital que cada estudiante trae consigo.
¿Por qué la comparación entre establecimientos oficiales y privados? Pues porque
estamos hablando de comportamientos y valores diferentes de la deserción escolar y porque en términos “durkhenianos”, si bien la deserción refiere un mismo hecho social, corresponde a medios sociales diferentes, por lo cual su naturaleza es diferente. Permite además hacer preguntas referidas al comportamiento diferencial y al distinto peso de variables, condiciones y dinámicas sociales, culturales e institucionales.
Vista la deserción escolar en cifras nos atrae nuevamente esa célebre imagen del
cuello de botella que se utilizó en los años ochentas para describir la educación en Colombia y en Latinoamérica. Al cabo de tres décadas de planes modernizadores, dirigidos a universalizar la educación y del tránsito rural/urbano que ha sufrido la población colombiana, la cual era esbozada como una de las razones para las bajas tasas de cobertura, nos queda nuevamente la idea de que el problema se ha profundizado y que la botella además de ganar en tamaño ganó en pronunciación, estiró su pico, se hace más dramática entre más subimos en la formación profesional y posgraduada.
124 La tasa de retraso es la distribución de la población escolar según la expectativa de progreso anual, y con relación
a la concentración etárea mayor. La concentración principal entre estudiantes de establecimientos oficiales y privados es diferente, pero en este caso comparamos la distribución sino entre conjuntos similares. Los alumnos con retraso están por debajo de la diagonal entre grados y edades, los alumnos precoces por encima y los que van en la normal, se mantienen en la diagonal.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 74
4. SIGNIFICADOS
Pero la deserción no sólo es un fenómeno con cifras, tasas y covariaciones entre factores, como lo hemos mostrado en el capitulo anterior. La deserción es un conflicto, una tribulación personal y familiar para personas concretas, con carne y sueños, alrededor de las cuales se condensan los conflictos de la época, de la sociedad y de la cultura. Esos conflictos adquieren formas significativas expresadas en valores, sentidos, representaciones de la persona, de la escuela, de la familia, que se transforman en acciones, en formas de actuar para verse y ubicarse en el mundo, en los mundos125. De eso se trata este acápite, de ingresar desde los relatos de los actores de la educación, a veces agentes a veces pacientes, pero todos protagonistas, a uno de los mitos que sustenta la civilización y la dinámica de la cultura occidental: la educación formal.
Pensar la educación es, sin lugar a dudas uno de los asuntos de los que más se han
ocupado diferentes profesionales en las dos últimas décadas, interés que responde al deseo de comprensión de la dinámica a la que se han visto sometidas las sociedades a partir de los años cincuentas, entre ellas las latinoamericanas con el proceso acelerado de modernización, que atrajo cambios radicales simultáneos en la estructura de la familia, la expansión de la educación y las transformación de los operaciones de producción, entre ellos una incipiente industrialización y el radical trasbasamiento de la población del campo a la ciudad.
Esta exploración es un intento más por entender uno de los tantos fenómenos que se
dan en el campo de la educación -la deserción escolar de los jóvenes de Manizales-, asunto que responde a una de tantas preocupaciones que sobre la educación se tejen. La deserción escolar, es una dimensión de la cobertura, pero encarna dilemas estratégicos relacionados con la calidad y la pertinencia de la educación, los que se están abordando en la actualidad, pero que reaparecen en la palestra pública bajo el hecho de que los índices de deserción arrojan estadísticas cada vez más preocupantes. Cuando nos interrogamos por las posibles causas de la deserción, fuimos conscientes de que enfrentábamos un fenómeno de gran complejidad y magnitud, surgió, por ejemplo, la inquietud de cómo abordar un asunto en el que uno de sus actores principales son los jóvenes, cuyos mundos, imaginarios, dificultades, maneras de representarse el mundo y de habitarlo desconocemos, aunque se haya constituido un campo de jovenólogos, desde tiempo atrás. Cómo acercarse de la manera más fiel al mundo que les habita, sin caer en el error de interpretarlo desde la visión moral de los adultos.
La deserción ha sido estudiada y comprendida como un fenómeno que responde a
causas enmarcadas dentro del ámbito de lo económico y lo social: cambio de domicilio, razones de tipo laboral, falta de recursos, transmisión intergeneracional de desventajas, las cuales, los cuales corresponden a factores reales, se hace necesario indagar por aquellas otras que subyacen detrás, es decir, aquéllas que tienen que ver directamente con aspectos
125 Marc Auge, Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, gedisa, 199**
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 75
intrínsecos a la persona, que en la mayoría de las veces quienes se alejan del ámbito escolar nombran, aún cuando sean o no concientes de ellas o no se las haya escuchado.
Empero es cierto que los factores nombrados ayudan a explicar los fenómenos en
términos generales y externos; también lo es que las motivaciones, el sentido de la acción y las razones detrás de cada historia , permanecen la mayor de las veces ocultas a los ojos de quien investiga, del maestro y del padre de familia. Éstas son, nos atrevemos a decir, las que en definitiva sirven de detonante para que el joven tome la decisión de quedarse o de partir. Ese lado oculto de la deserción es el que hemos tratado de comprender, de mostrar con una percepción desde esta orilla . Esto nos obliga a centrarnos en el campo de los deseos, los sueños, los imaginarios, expectativas y problemas de los jóvenes. Surge aquí un aspecto del que se tuvo claridad desde los inicios de la labor de campo, ir donde los jóvenes, escucharlos, conocer el mundo en que se mueven, saber sobre sus sueños, sus problemas, sobre el sentido y el sin sentido de sus vidas, ocuparse por indagar el mundo escolar, lo que de ello se piensa, la manera como se experimenta, se vive y lo que les representa esta etapa de la vida.
En las líneas que siguen, intentaremos proponer algunas ideas que fueron el fruto del
trabajo realizado, en el cual el interés se centré en el acercamiento a directivos, algunos profesores, estudiantes y jóvenes desertores del sistema escolar. La pregunta que nos acompañó durante este periodo y a la vez sirvió de norte en el desarrollo de esta primera etapa fue: ¿cuáles son las causas por las que los jóvenes de Manizales desertan del sistema escolar? Esta primera aproximación se desarrollará en relación a los siguientes ejes fundamentales:
• Los contextos de la deserción y sus implicaciones. • Los mundos de joven y sus interrelaciones con la deserción. • La desmotivación y sus explicaciones.
El contexto sociocultural
Para los jóvenes entrevistados aparece de manera recurrente un cierto descreimiento, marcado por un sereno escepticismo acerca del futuro de la sociedad colombiana y de su lugar en ella. Si alguna vez hubo un sentimiento, una promesa de buenas nuevas en el futuro, “que mañana todo va a ser mejor”, que justificaba y hacía entendibles las dificultades y carencias del presente, un sueño de promisión que permitía arriesgarse a “ser alguien en la vida” a través del esfuerzo personal del “tesón de la raza” que se sobrepone a las dificultades más extremas como la topografía, el clima, los incendios, los temblores, las catástrofes naturales; al lado de las cuales la pobreza de cuna era una nimiedad, ahora se perdió. Esa percepción que posibilitaba la proyección y la propensión al éxito, al progreso, el “echao palante” míticamente recordado en la tradición oral paisa, desaparece lentamente. Ahora, de manera cada vez más fuerte, se dibuja para los jóvenes de las clases126 sociales con menores oportunidades y menores recursos, de forma más obvia, la figura de una sociedad sin futuro127, caracterizada por la inmovilidad y la entropía, en la que poco hay para hacer, y
126 Entendemos por clase social un grupo de personas que comparten similares condiciones de acceso a los recursos,
los servicios, el prestigio y el poder, y desde allí, ocupan lugares y perspectivas específicas de la sociedad, quienes como resultado de su condición y lucha común pueden llegar a tener niveles de conciencia común específicas.
127 Alonso Salazar en “No Nacimos Pa Semilla, Cinep; Victor Gaviria, Rodrigo D, No Futuro, Largometraje.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 76
menos estudiar. Como resultado de ello, se trae aquella respuesta del escolar que se refiere a alguna de las figuras de prestigio de su generación, ante la pregunta acerca de ¿qué quiere ser cuando grande?, su respuesta no incluye de manera preponderante roles relacionados con la escolaridad o logrados a través de ella.
Alrededor de los proyectos de modernidad y modernización y sus promesas a través
de la educación se vislumbra una aparente contradicción en la contemporaneidad. Con la profundización de la modernidad, el imperio de la tecnología, la razón y el conocimiento como herramientas principales de acción sobre el mundo, todas ellas apoyadas en cada vez más específicos, pronunciados y planificados procesos de transmisión intergeneracional del saber; la escolarización, la educación en general, están en el centro, hoy más que nunca, de las dinámicas de transmisión de la cultura, del acervo social y familiar; la escolaridad aparece con mayor definición como el recurso sine qua nom para tener un lugar, “un puesto!”, “estar ubicado”, “ser alguien”, como lo expresan los jóvenes entrevistados.
Al mismo tiempo, con la reorganización de los procesos productivos y laborales, se
disminuyen cada vez más los espacios de incorporación de mano de obra no calificada –no escolarizada- y se amplían las distancias entre las aspiraciones de remuneración de unos y otros; aumenta la dificultad para aumentar los niveles de escolarización de la población, se perfeccionan los principios y procesos de selección del personal. Sin duda, si comparamos con décadas anteriores los niveles de escolarización en general son alentadores, pero el costo del esfuerzo cada vez es mayor.128
Dos elementos se combinan paradójicamente en lo expuesto. De un lado, si aún
técnicamente el aumento proporcional de la relación escolaridad/salario está establecida en el contexto social, en algunos grupos sociales que históricamente han estado separados de las actividades productivas asociadas con la incorporación de conocimiento tecnológico o profesional ésta relación no es tan clara, o por lo menos disminuyo su evidencia. De todas formas venimos de una sociedad estamentaria de “propietarios y peones”, y ahora irrumpe una nueva sociedad estamentaria de calificados y no calificados, en la cual se establece una escala finamente tallada desde los altamente hasta los mínimamente calificados, entre quienes se trazan cada vez con mayor claridad fronteras sociales, que tienden a conformarse en brechas insalvables, de continuar las cosas como van.
Esto ha ocasionado que en las representaciones colectivas de amplios grupos de la
población, ante la certeza de tales límites y, quebrados los sueños de movilidad social, no se asocie directamente escolaridad con mayores niveles o posibilidades de ingreso, estatus y prestigio. Paradójicamente estudiar para ser doctor, para ser alguien está dejando de ser un sueño posible para amplios sectores sociales, en el preciso momento en que se ha convertido en un valor medular para tasar a las personas. La cuesta es tan alta, larga, escarpada y aventurada que no todos arriesgan tomar el camino y disminuyen en su ascenso las metas: la primaria es suficiente para unos, la básica para otros, la secundaria para muchos, la universidad para pocos y para qué seguir. LO peor, es que los elegidos129, se sienten especiales, distintos, cuando la diferencia es el resultado de la eliminación de muchos y no sólo de su tesón y empeño, como nos lo tienden a mostrar las epopeyas modernas de los escaladores al Everest que la televis ión produce y reproduce.
128 Narváez, Ancizar, 2002. 129 Los Herederos, diría Bourdieu.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 77
Con la crisis económica y social que han suscitado las políticas neoliberales en nuestro
país, en el continente130, en la última década se ha presentado un proceso general de movilidad social descendente, que ha ocasionado la competencia por puestos de trabajo menos remunerados, de personas con mayores niveles de calificación, con sus anteriores aspirantes de menor calificación. Competencia no sólo por puestos mal remunerados sino de menor prestigio, de estratos socioeconómicos de mayores ingresos históricos, a menos acomodados. Esta misma circunstancia se ha reflejado, como hemos visto con anticipación en el movimiento de estudiantes de colegios y universidades privadas a colegios y universidades públicas. La oferta educativa oficial, con este movimiento, está subsidiando la demanda de sectores sociales con mayores ingresos, que ante la crisis económica se reacomodan y restituyen el estatus y la calidad para sí de la educación que se imparte allí. Como consecuencia, amplios conjuntos de población de menores recursos, económicos y escolares, compiten ahora por un cupo en los colegios oficiales, de manera más marcada en las universidades públicas, o son dirigidos de manera preferente hacia modalidades técnicas y tecnológicas, de menor costo y duración.
El circulo se cierra nuevamente. En el siglo XVIII Bernard Mandeville se mostraba
poco favorable hacia la universalización de la educación, según él “era necesario que <<grandes multitudes de Gente acostumbraran sus Cuerpos al Trabajo>> tanto para ellas mismas como para mantener a los mas afortunados en el ocio, la Comodidad y el placer”. Y afirmaba:
Para que la sociedad sea Feliz y la Gente se sienta Cómoda bajo las peores circunstancias, es preciso que gran número de personas sean Ignorantes además de Pobres. El conocimiento aumenta y a la vez multiplica nuestros Deseos… El Bienestar y la Felicidad de todos los Estados y Reinos, por consiguiente, requieren que el Conocimiento de los Pobres Que trabajan se encuentre encerrado dentro del límite de sus Ocupaciones y no se amplié jamás (en lo que se refiere a las cosas visibles) más allá de lo que está relacionado con su vocación. Cuanto más sea del mundo un Pastor, un Labrador o cualquier otro campesino, así como de las cosas que son Extrañas a su Trabajo o Empleo, menos apto será para pasar por las Fatigas y Penalidades del mismo con Alegría y Contento”.131
La familia
En la actualidad, no es posible pensar en la familia como una entidad definida y estable que se reproduce según un modelo heredado. Los cambios a los que se ha visto sometida en las últimas décadas como producto de procesos de industrialización, modernización y urbanización, trajeron consigo grandes desequilibrios en la manera como se venía estructurando. Lo anterior lleva a considerar un sinnúmero de familias organizadas de manera heterogénea y con fines diversos (no sólo la reproducción y la socialización), en las cuales el rol de los miembros ha cambiado notablemente, las madres ya no sólo suelen permanecer en el hogar dedicadas a la tarea de velar por el bienestar de sus hijos, la atención a su compañero, como solíamos pensar, pues desde hace un par de décadas éstas se vieron obligadas a responder a las demandas laborales exigidas por la crítica situación económica. Un salario (del cual vive más del 60% de la población del país) no es suficiente
130 Carlos Herrán, 2001. 131 E.P. Thompson, 1995: pag. 15.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 78
para asegurar las condiciones mínimas necesarias, la misma dinámica social las arrojó a la arena de la competencia laboral, teniendo que dejar a sus hijos en manos de otros.
La ausencia del padre del ámbito familiar por largos periodos, trajo como
consecuencia, que en gran medida haya pasado de ser el referente principal de autoridad, apoyo y seguridad para convertirse casi exclusivamente en un proveedor ausente, en el mejor de los casos. Muchos padres abandonaron por completo su paternidad pasando ésta a ser asumida por la mujer o por algún pariente sustituto. En el caso de las familias de los jóvenes con los que dialogamos, la situación no es menos indefinida, en su mayoría viven con la madre y con los hermanos, otros con los abuelos, tíos y hermanos, quienes fungen como fuente de manutención, en todos los sentidos, en la vida; una vida marcada muchas veces por la falta de afecto, la inseguridad, el debilitamiento de los referentes de identidad y ausencia de patrones de autoridad. Ante el panorama nombrado, nos encontramos con que estos jóvenes no suelen contar con referentes específicos que aporten en la construcción de su proyecto de vida y, por tanto, que éste esté mediado por la incertidumbre. Si nos trasladamos al proyecto educativo, la situación no varía en lo absoluto, ellos consideran que no tienen quién los acompañe desde sus familias, en el proceso de instrucción. Las familias permanecen ausentes en el mayor de los casos de la escuela, sea por asuntos laborales, por desinterés o por distancia social, escolar, tecnológica o comunicacional. Estas familias suelen tener un nivel escolar mínimo, en la mayoría de ellas sus padres no lograron terminar la primaria y una mínima parte logró terminar solo hasta el quinto grado.132
Varios de los jóvenes pertenecientes a las familias en mención, desertaron del
sistema escolar por diversas causas, algunos de ellos han sufrido maltrato físico o psicológico por parte del padre. Una joven de noveno grado, al preguntarle sobre su vida, responde lo siguiente: “A mi me parece que mi vida ha sido muy bonita y lo único feo que recuerdo era que mi papá nos daba muy mala vida a todos. Él nos pegaba y debido a eso mi mamá se separó”. (Entrevista A. G. Grado 9). En otro momento de la entrevista dice: “lo que menos me gustaba era que le pegara a mi mamá y a nosotros, además que nos maltratara, nos insultara y que mi mamá trabajara horrible y que él se bebiera la plata”. Otra joven del mismo grado, al hablar de su padre lo hace en los siguientes términos: “Mi vida ha sido muy triste, los únicos recuerdos que tengo de mi madre es que ella se mantiene con hombres. Mi papá viene cada año, lo conocí cuando tenía tres años, sentí mucho miedo al saber que lo iba a conocer”. Hay, con más frecuencia de lo reconocido, en la vida de los jóvenes una serie de “abandonos familiares”, fruto de la crisis en la que se ha sumergido el mundo contemporáneo, un mundo que clama por el progreso, aún a costa de desdibujar a los sujetos, como seres que se enfrentan cada vez y con mayor dificultad a los retos que la cotidianidad les impone.
Tenemos que tener en consideración una serie de procesos de transformación y de fenómenos cada vez que caracterizan la institución familiar hoy, y desde allí, identificar mutaciones en la relación que ésta y sus miembros tienen con la escuela. Transfigurados los miembros del contrato pedagógico familia-escuela-sociedad se modificó necesariamente el acuerdo, sin que las partes redefinieran los términos de la relación y las mutuas obligaciones e intereses. Entre los elementos propios de esta transformación está, de manera importante, la indefinición cada vez mayor de los roles y funciones de padres e hijos, frente a la escolaridad. Incorporada la tecnología, y con ésta de más fuertes pautas de cambio del saber
132 CRECE, Evaluación del Colegio para todos, 2002. Sostiene que el 80% de los padres o acudientes de los
beneficiarios de este programa, desertores el año 2000, no superan el octavo grado de básica primaria.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 79
escolar, la brecha padres-escuela y las posibilidades de participación activa de éstos en los proyectos escolares está determinada en relación directa con su propia escolaridad. De todas maneras, así las tasas de escolaridad en Manizales se hayan transformado de manera importante en las últimas cuatro décadas, aún permanece más de la mitad de la población sin terminar la secundaria. Es decir, que continúa el patrón general de que cada generación tiene más escolaridad que la anterior, habría grandes sectores de población en los que esta condición aparece como un impedimento fuerte para desarrollar un papel activo en la escolaridad de sus hijos.
AQUÍ VA FAMILIA Los contextos familiares de los y las jóvenes desertores tienen en general una fuerte
imagen de fractura, desarticulación y desestructuración que los convierten en ambientes y escenarios de cohabitación restrictivos, inestables, en donde se presenta de manera importante una fuerte pérdida de solidaridades mínimas necesarias para la continuidad en la escuela.
El joven
El joven, ese mundo al que nos acercamos, sin lograr descifrar sus códigos, sospechando apenas quÉ esconde cada palabra, cada gesto, cada acto; esos seres sobre los que se sabe todo y nada a la vez; a los que se comprende sin saber a qué le apuestan; por los que se elige sin saber sobre sus deseos; a los que se les busca el camino, se les señala el horizonte, sin preguntar a dónde quieren ir, qué quieren ver. Aquí estamos frente a ellos, haciendo el ejercicio de escucharles, de comprender su mundo, de descifrar sus códigos, de saber sobre sus sueños, de las apuestas que le hacen a la vida, del mundo que construyen con sus amigos, de lo que les representa la escuela y de la manera en que viven el mundo familiar. Escribir sobre los jóvenes es estar en el umbral de un mundo lleno de pequeñas y grandes maravillas, de caminos que se han transitado poco, de códigos aún no descifrados; de seres que sienten cómo la vida llega y se va con la fugacidad de un relámpago. Escucharles es abrir el telón de un teatro que durante años ha estado cerrado para mostrarnos aquellos actores extraviados en la escena social y convertirlos en actores centrales.
El acercamiento al mundo de los jóvenes desertores escolares de la ciudad de
Manizales se realizó mediante entrevistas en varias instituciones educativas de la ciudad. Entrevistamos jóvenes que habitan en las comunas de más bajos recursos económicos. El entorno social en el que habitan es descrito por ellos como un lugar difícil para vivir, pues la seguridad se ve alterada por otros jóvenes que pertenecen a bandas organizadas y a grupos al margen de la ley. Las familias están conformadas por sus hermanos y las madres, que en general son cabezas de hogar, pues los padres han muerto o les han abandonado, lo que hace que muchos se vean obligados a abandonar temporalmente los estudios y, en ocasiones, a renunciar de manera definitiva.
Muchos de estos jóvenes que abandonan sus estudios se dedican al trabajo, para
ayudar a sus familias, asumiendo el papel de padres proveedores, lo que necesariamente atrae implicaciones en la manera como los modelos de identidad son asumidos por ellos,
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 80
pues ante la ausencia de referentes identitarios específicos y la presencia exuberante de referencias diversas: los amigos, los profesores, otros adultos o los personajes forjados por los medios y las industrias culturales, que se convierten en fuertes modelos los que pueden buscar, utilizar, citar, referir, representar o imitar. Igualmente, la incorporación de responsabilidades laborales tempranas es un factor determinante en la manera como ellos se ven así mismos; el hecho, por ejemplo de asumir el temprano rol de padres, un papel que no les pertenece y para el que no están preparados transforma la significación de ser joven.
¿Cómo viven la etapa de la juventud unos muchachos a los que debido a diferentes
situaciones no les es dado experimentar, vivir y quemar una etapa de la vida? Etapa de la vida en la que se gestan sinnúmero de sueños y el deseo, los interrogantes y las inquietudes buscan un lugar para ser comprendidas. Los jóvenes que fueron entrevistados, en su mayoría afirman que sus familias son centros de conflicto; la madre y los hermanos, una tía, un hermano, primo, son los personajes que en última instancia asumen el papel de autoridad y para algunos de es ellos lo único que tienen como universo afectivo, con los vínculos familiares. Esta situación familiar ha mostrado consecuencias que tienen que ver con los procesos de socialización, identificación y adaptación cuando de permanecer en la institución escolar se trata, bajo normatividades explícitas. Normas estas que, según los entrevistados, tienen que ver más con asuntos de forma, que de fondo. Es decir, a los jóvenes se les llama todo el tiempo la atención y/o se les sanciona por llevar el cabello largo, la camiseta por fuera, el piercing, el arete, haciéndoles sentir que son una pieza más en el engranaje institucional y que tienen que funcionar bajo parámetros establecidos por la institución, donde ellos no tienen voz ni voto, su función es la de obedecer, responder a lo que la institución les demanda.
Algo preocupante es cómo los mismos jóvenes son concientes de que el colegio
debería, en lugar de pararse en la raya a partir de maricaditas133, preocuparse por asuntos que tengan que ver con la formación para la vida, por sus sueños, deseos, preocupaciones; es en este punto, el que las instituciones están llamadas a pensar las normas con quienes tienen que cumplirlas, al igual que buscar maneras de acercarse a los jóvenes, entender su mundo, saber la condición de joven y lo que éstos esperan de la educación como tal.
A propósito, Mauricio es un joven que desertó del sistema escolar, cuando cursaba
noveno grado, en el estudio según él le iba bien. Cuando se le preguntó por la razón de su retiro, su respuesta fue la siguiente.
”Son dos los factores por los que renuncié. Primero es que yo para qué iba a estudiar eso sabiendo que no lo iba a utilizar en mi vida … lo único que enseñaban más o menos que me gustaba era filosofía, pero yo para que filosofía, si lo que realmente quería era psicología”. Lo anterior muestra cómo desde la perspectiva de Mauricio, lo que le enseñan no
responde a sus deseos de saber, y las veces que lo hace no llena por completo sus expectativas. Otra de las expresiones de este joven, al referirse a los motivos que le indujeron a desertar, es la siguiente:
“el estudio es muy mediocre, a uno le ven capacidades y lo hacen que se vaya por todos los ramos en vez de enfocarlos en esas cualidades”.
133 Asuntos sin mayor importancia, especialmente referidos al rechazo que generan los aditamentos, estilos y
accesorios que ponen en cuestión las habituales fronteras de género: el pelo largo, los aretes, la ropa, etc.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 81
¿Es la escuela realmente ese espacio al que los estudiantes van para desarrollar sus capacidades y formarse para la vida o es un requisito que deben cumplir como parte de las demandas sociales? La respuesta a este interrogante, que tienen los jóvenes entrevistados es la de que muchos de ellos consideran que el estudio es importante, porque la sociedad lo exige como requisito para “ser alguien en la vida”.
Si bien es cierto que la investigación no busca mirar lo juvenil como tal, son ellos los
que nos permiten entender la deserción desde sus agentes/pacientes. Teniendo en cuenta esta consideración, tenemos una primera condición etárea que nos reduce ese amplio espectro sobre quiénes son los jóvenes y, más aún, sobre cómo comprender lo juvenil en un estudio cualitativo que los involucra. Sin embargo, se hace necesario no dejar sólo esta condición etárea para definir los jóvenes, sino que se deben además, tener en cuenta las implicaciones que tienen las llamadas culturas juveniles y la condición de ser joven hoy, en relación con la institución escolar. Empecemos por decir, que no podemos poner a todos los jóvenes en una misma categoría, ya expertos en el tema han insistido que existen diversas configuraciones identitarias de lo juvenil y bajo esa perspectiva debemos abordarlo, tal vez encontremos que para cada cultura juvenil el sentido de la escuela , y más aún, de la escolaridad varíe134.
La sensibilidad juvenil de esta última década comienza a poner en práctica toda una
ritualidad distintiva, que va marcando y protegiendo el espacio de su cotidianeidad. Conjuntamente con ello se va produciendo una resignificación del hábitat urbano donde se desenvuelve esta sensibilidad. Frente a este proceso, las culturas juveniles son la instancia para intensificar la experiencia biográfica y la afectividad colectiva, el contacto humano y sobre todo, la alternativa de construir identidad y potenciar una imagen social. Las culturas juveniles o en su defecto las identidades juveniles colectivas, constituyen una posibilidad de recrear una nueva “socialidad”, un nuevo orden simbólico a partir de las relaciones cotidianas. Pero, sobre este punto los medios de comunicación masiva también juegan un rol preponderante, en tanto combustionan el proceso de conformación y transformación de las identidades actuales: los reportajes, la moda, el cine, la música, etc. Lo que lleva a inferir una especie de alianza tácita entre medios e identidades. Asociación que no deja de ser contradictoria: los medios demonizan, pero simultáneamente fortalecen su desarrollo.
En suma, el problema que nos interesa puede ser planteado del siguiente modo:
hasta ahora las ciencias sociales han puesto el énfasis en un discurso oficia l/institucional para explicarse las tensiones de sentido por las cuales atraviesa la sociedad y particularmente la realidad juvenil, lo que dificulta una lectura plural de estas tensiones. De este modo, una lectura heterónoma necesariamente debe explorar en las narrativas informales, en las que se modulan los recursos de expresión simbólica de memorias y subjetividades en ambiguos conflictos de representación. En las entrevistas realizadas se hace evidente el peso que tiene para los jóvenes todo lo que tenga que ver con la imagen, el libre desarrollo de la personalidad, sus gustos por llevar de tal o cual manera el cabello, la ropa, el piercing; hay un reclamo colectivo porque en el colegio se les permita ser autónomos en la manera de vestir, hablar y sobre todo, construir identidad desde lo que les convoca.
La escuela es ese lugar de paso al que tienen que acudir para cumplir con un
requisito social como muchos de ellos lo manifiestan, pero en el que no encuentran nada que 134 Germán Muñoz, 1995; Serrano 1998.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 82
les despierte el mínimo interés, ese lugar de desencanto como lo nombra un pedagogo de la ciudad de Medellín.
“Me parecen muy valientes los muchachos, ser tan guapos en aguantar la escuela y en aguantarnos a los maestros, porque aberrante me ha parecido que para buscar el conocimiento, que debe ser una de las tareas centrales de la escuela, o sea, para descifrar el mundo, la realidad, al hombre se le confine a la mente, al cuerpo y se le encierre en unos ámbitos tétricos y que son más cárceles. Con razón entre la palabra aula y la palabra jaula hay un acercamiento fonético bastante grande. Pienso que los muchachos han tenido razones para desertar de los lugares tan mortíferos que de vida no han tenido nada y que la escuela debería ser el centro de vida y para la vida por excelencia. Pero ha hecho todo lo contrario, ha exigido quietud, ha exigido silencio, uniformidad, ha exigido un ritmo igual. Eso se ve en el cementerio (Entrevista realizada a Georlan. Profesor en Medellín). Ahí no termina el asunto, aparece la familia pidiendo del joven que se comporte como
hijo, sometido a la normatividad, a las exigencias de unos padres que de la mejor voluntad desean tomar la decisión sobre lo que según ellos es lo más conveniente para sus hijos y ¿a dónde queda el criterio de ellos, a dónde van a parar sus sueños, quién responde a sus interrogantes, cómo construir su proyecto de vida, a partir de qué pueden ser autónomos? Es la paradoja en la que vive el joven, ¿dónde ser, construir y experimentar su mundo?
Les queda la calle, ese lugar de todos y de nadie, ese lugar convulsionado por miles
de seres en un ir y venir de todos lados hacia ninguno, espacio en el que los hombres serán eternos desconocidos, pero con posibilidades de ser, en tanto no está la mirada de ese otro que les conoce, que les distingue y les señala el rumbo a tomar. Para muchos estudios de la condición de joven, a partir de los años setentas, pero con mayor incidencia en los ochentas, la calle se convirtió en el lugar preferido para el joven, porque en esos encuentros en la calle de los grupos, llámense como se llamen: combos, pandillas, barras, parceros, está el encuentro espontáneo, libre; allí el discurso fluye, no hay quién esté coartando, corrigiendo, limitando, y eso hace parte de la condición del ser humano.
En ese sentido la calle cobra más sentido, ofrece más ventajas para que el joven
logre construir identidad, se ve cómo ésta cobra mayor preferencia para el muchacho, porque es donde menos límites hay, es donde más autenticidad se encuentra, a pesar de que puede haber más riesgos, más peligro; el muchacho prefiere su libertad, la posibilidad de la libre expresión, su libre vivencia y no la conservación a cambio de la cohesión, a costa de la restricción, de la represión. Es pues la calle, ese espacio que les posibilita, desde su punto de vista un libre desarrollo de la personalidad, allí cada joven es él y otros a la vez, en tanto los elementos que les identifican les son comunes: la ropa, el arete, la música, el tatuaje, unos y otros sueños cruzados por el mismo real social, la diferencia radica en la individualidad que le es propia a cada sujeto, a partir de una historia familiar, de la manera como cada uno logra interactuar en el mundo, establecer los lazos sociales y apropiarse de su cotidianidad.
La escuela, como espacio de socialización a la que le corresponde la tarea de formar
sujetos autónomos, responsables de sus actos y donde se comienzan a gestar los primeros pinos de un actor social, no diferencia a los unos de los otros, allí todos viven bajo los mismos parámetros, piensan, sienten, sueñan y aprenden igual. Es importante resaltar cómo el reclamo de los jóvenes no radica en el cumplimiento de los aspectos que tienen que ver con la disciplina, pues incluso reconocen que es necesaria para el buen desarrollo de las
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 83
actividades, el reclamo se centra en la manera como se les impide su desarrollo de la personalidad, la posibilidad de pensar por ellos mismos y sobre todo de ser jóvenes.
“.. Lo del libre desarrollo de la personalidad es súper importante, porque, por decir las cosas del piercing, del cabello, todo eso, eso es de cada cual, aunque comprendo que deben haber leyes pero no leyes que presionen a los jóvenes, sino que los ayude a salir adelante” (Entrevista Pío X.) Se observa de manera reiterativa en las entrevistas realizadas, la fractura o ruptura
que hay entre la escuela y las identidades propias de los jóvenes, esto se ha convertido en una queja constante que hacen los estudiantes que dicen que los “reprimen”, que “no los dejan ser ellos mismos”, que los “cohíben”, -“los jóvenes deben dejar su identidad en la puerta del colegio antes de entrar”, porque según ella “allá se les acepta como estudiantes y no como jóvenes”; esto hace que la relación en la escuela se haga principalmente entre educador y educando dirigido más hacia el conocimiento y no a los procesos integrales del ser-“ (Entrevista pedagoga).
Si una de las funciones de la escuela no es sólo brindar conocimiento, sino formar
sujetos íntegros, ¿desde dónde lo está haciendo? ¿A partir de qué criterios?, cuando del joven sólo se suele mirar la parte cognoscente, ¿lo otro, esa parte que lo caracteriza como sujeto y que en definitiva es la que soportara toda su existencia , dónde queda? En el cuarto del olvido, en el callejón que solamente él conoce y recorre, en el intento de encontrar una ventana abierta que le posibilite ver otros horizontes y habitar espacios que le corresponden en su condición de joven.
¿Pero, quiénes son los jóvenes desertores? Es ésta una pregunta que merece gran
atención, pues hablar de que únicamente quien se va es el que deserta, sería quedarse en una mirada corta del fenómeno como tal, pues no sólo quien se va es el que deserta y no todos los que se van son desertores, es decir, son muchos los jóvenes que aún permaneciendo en la institución educativa, están ausentes de la vida académica; en tanto no cumplen con las responsabilidades asignadas en las distintas áreas y su actitud es de inercia ante la vida escolar. Esta actitud no constituye para la institución problema alguno, pues ahí está el joven, haciendo acto de presencia, sin abandonar el lugar que ha sido llamado y asignado por la sociedad, como el sitio desde el que se legitima el conocimiento, un conocimiento que para muchos de los jóvenes carece de sentido, encuentra en los contenidos poco que sea de su interés, se sienten, entonces, castrados por la institución, ya que las capacidades de muchos a nivel intelectual son desconocidas –invisibles- y lo que se les enseña es mediocre.
Los pares
Frente a los amigos, hay que decir, primero que son diferentes las relaciones con los compañeros del colegio, que con sus amigos del barrio. Esta relación de iguales, que no es de tan iguales, ya que en muchos casos siempre hay problemas de poder entre los grupos, y es muy común que existan retos en los cuales se busca establecer quién es el mejor y en qué, especialmente entre los hombres.
Los Compañeros de estudio son las personas con las que se comparte el salón y
algunas cosas en el colegio, sin embargo, son muy pocas las relaciones del colegio que traspasan a otros momentos y lugares; son por lo general los más cercanos amigos con aquellos con quienes se hacen otras actividades fuera del colegio. Es común que no todas las
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 84
personas que están en un salón se relacionen, hay diferencias de género, de gustos musicales, de formas de vestir, de preferencias futbolísticas, por consumos de droga, de microsegmentos etáreos, entre otros, que hacen que en los grupos haya una clasificación bastante marcada. Eso se puede percibir, por ejemplo, en el grado noveno de una institución visitada, en uno de salones se forman 4 grupos muy consolidados entre sí, o en el otro, en el que los días después de los partidos de fútbol profesional el salón se convierte en un escenarios donde los hinchas victoriosos tienen la oportunidad de humillar a los que perdieron, y de manera regular hay diferencias por estas preferencias dentro del salón.
Aquí va diagrama ASPECTOS CONTEXTUALES RELACIONADOS CON LA DESERCION Ya dentro de los diferentes subgrupos que se forman, hay momentos en que se busca
un liderato dentro del grupo, ya sea porque es el que mejor sabe hacer algo, el mejor amigo, entre otras cosas; se busca sobresalir. Además es común que haya rivalidad entre los grupos.
Los amigos de la calle, del barrio son muy importantes para los jóvenes en general,
aquí es donde podemos encontrar con más frecuencia a los “parceros”, “a los máximas”, al mejor amigo (a). Es con ellos con quienes se comparten los ratos libres, con quienes se sale los fines de semana, “con quienes comparto mi vida y saben mis cosas, con quienes peleo, pero también se convierten en un apoyo cuando las cosas no andan bien, con quien puedo “ser yo” y no me va a decir nada”. Al respecto, Adriana, frente a sus amigos dice, también:
“yo tengo un grupito de amigos, nos conocemos desde pequeñitos, y nos reunimos en una casa y es muy grande y tiene un antejardín y ahí nos, pues, yo salgo sobre todo los viernes y los sábados y los domingos, ya que en semana me queda un poquito duro, entonces los viernes me reúno con ellos, charlamos, los sábados, hacemos fiestas o nos vamos que a viejotecas, sí, a rumbear, bueno; y los domingos que a ver películas, pues eso es como lo más general, pues a mí me parece muy buen plan; y con ella [Juliana] también comparto mucho porque somos muy buenas amigas y a veces salimos juntas o cuando ella tiene novio y yo tengo novio, salimos los cuatro. Pero los amigos también influyen sobre los conceptos y perspectivas que los jóvenes
tienen del entorno, además, pueden ser determinantes al momento de tomar una decisión, por ejemplo Jenny nos dice que:
“ Muchas veces las amistades influyen mucho en que las personas se salgan de estudiar, muchas veces, porque le ocupan la mayoría del tiempo y están ahí, haga esto, haga esto, no, sino constantemente mantienen con ellas, constantemente, le ocupan casi todo el tiempo, entonces como la persona está metida dentro de ese mundo, entonces la persona claro, al ver que ellos hacen y hacen todo eso hasta que lo último se les va pegando, cualquier cosa se les pega, por decir a nosotros dos no se nos pegó, no se nos pudo pegar el vicio, pero se nos pegó muchas palabras, se nos ocuparon mucho de nuestro tiempo, entonces por eso es no, uno mantiene, muy buenos amigos y todo pero de lejitos, más bien”. Pero esta influencia no sólo es negativa, también los amigos hacen que las personas solucionen su problemas y sigan su rumbo, por ejemplo, Alejandro nos comentó que: “yo dije: no, yo me voy a salir y voy a dejar de estudiar, llegó una amiga y me dijo: cómo se va a salir, mejor no se salga, vea, métale ganas”.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 85
Es importante decir, que aunque los amigos no tengan mucho conocimiento o experiencia sobre un tema o cómo solucionar un problema, es muy común que sea a ellos a quienes primero se recurre y quien más peso tiene cuando se toma la decisión final.
Los mundos del joven desertor
En tres mundos paralelos, fácilmente contrapuestos y estrechamente cercanos y competitivos habita el joven desertor. El primero, la familia, el más próximo, el más intimo y cargado de afectividades y referentes primarios, “mi parche”, mi “manada” dice la propaganda y repite metafóricamente un joven interpelado acerca de ella. La familia aparece fuertemente caracterizada, como ya dijimos, por padres ausentes y la presencia cada vez más acusada de madres que ejercen doble función: “madre-padre cabeza de familia”, que es la forma que hemos desarrollado habitual para designar esta condición. Cuando no es ella la cabeza, aparecen en las entrevistas realizadas, figuras paternas y maternas ocupadas por abuelos, tíos y tías, hermanos y hermanas, quienes sostienen una relación más distante y cuando no tirante con el seguimiento de la vida escolar; pues su referente de autoridad entra en procesos de negociación colateral, la relación es menos estatuida, menos instuicionalizada y, desde este punto de vista, más proclive a la ruptura producto de los conflictos cotidianos, entre ellos la escuela –tareas, pedidos, permisos, llamadas de atención, etc.-. Aparece, así mismo, la constante mención sobre la participación en familias
numerosas, en las cuales frecuentemente hay no sólo estreches económica sino, de manera más inquietante, negaciones afectivas y escasos recursos escolares135. En este mundo ellos nacieron, aquí no se matricularon, los matricularon.
AQUÍ VA DIAGRAMA MUNDOS DEL DESERTOR Otro mundo es la calle, el espacio de los amigos, del ruido, del movimiento, del sudor,
de la fiesta. Allí se crean lazos afectivos con los pares, se ocupa el espacio, se crean territorios –la esquina, el parque- donde se recrean identidades que permiten expresar lo que son, sienten y piensan. Si bien la calle es un espacio público, las reglas allí no están directamente la bajo la tutela del padre o del profesor. Este espacio aparece entonces, de manera frecuente, como el espacio del conflicto, de la oposición y de la solidaridad de grupo, de género, de generación, de cuadra, de barrio. Allí, los jóvenes interpelados dicen hablar de sus sueños, manifestarse libremente, construir su mundo. Mundos inestables, sin lugar, temporales, de coordenadas espaciales y temporales imprecisas, que limitan con la luz, se amparan en la sombra, que limitan con el deber en el tiempo libre, por fuera del trabajo o del estudio. En este mundo llegaron, pasaron, estuvieron, aquí no los matricularon, se inscribieron.
El otro mundo: la escuela. Aquí sí se está matriculado, marcado,
empadronado, contado y asignado. La reglas están instituidas, aquí no es persona-tal, es 135 Tradición escolar, bibliotecas, recursos y demás elementos necesarios para eso que W.Ong (1987) llama las
tecnologías de la escritura, que en términos generales es un proceso civilizatorio, para no sólo nombrar cultural, en el cual grandes sectores de población tienen poca “tradición”, por lo cual compiten en condiciones francamente desiguales. El concepto de capital cultural propuesto por Bourdieu y Passeron (1998), la referencia a los códigos elaborados y restringidos (Bernstein, 1990), o la los estilos cognitivos independientes del medio y orientados al medio (Hederich, 1998*),
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 86
el estudiante-función, alumno-ausencia, escolar-ocupación. Los jóvenes dicen encontrar poca o nula funcionalidad a los contenidos y las prácticas escolares. Consideran que sus profesores hacen parte de otra época histórica, que son “dinosaurios”, que utilizan la evaluación como pauta de castigo, de control y mecanismo de constitución autoritaria de la relación pedagógica mediante la represión. Las escuelas se han convertido, dice un pedagogo interpelado, en fábricas, en donde no se trata con personas sino con cosas, y en la educación, los logros son dimensionados como productos, en los que los jóvenes ingresan y permanecen más para efectos de control social y reproducción del orden social estatuido, que para un creativo proceso de transmisión y creación del conocimiento socialmente pertinente.
La conjunción del contexto general, de las transformaciones en el orden familiar y
escolar y la triple experiencia que padece el joven en cada uno de esos tres mundos, es lo que se expresa en la falta de ganas, en el desinterés y en el alto número de razones para desertar de la escuela , clasificadas como “no me gusta”, en las encuestas nacionales citadas136. Vamos a revisar brevemente cómo se expresa esa general desmotivación y cuáles son las razones aludidas por tres grupos de actores: los estudiantes, los profesores y los pedagogos (capacitadores de profesores).
Los desertores que fueron entrevistados señalan aspectos muy similares por los
cuales se fueron del sistema escolar, entre ellos encontramos que los contenidos que reciben en las diferentes áreas no se relacionan con la cotidianidad; es decir, la realidad en la que viven está muy lejos de la posibilidad de ser comprendida a la luz del conocimiento que el colegio les imparte, lo anterior muestra lo alejado que está el colegio del entorno social, de la realidad que los jóvenes habitan; muchos de ellos manifiestan que estar en el colegio constituye una pérdida de tiempo, pues en éste no les aporta nada para la vida, en el sentido de que escuela, casa y entorno social van en contravía, es decir, en estos espacios la dinámica que se vive es diferente; en el colegio se desconoce lo que pasa en el núcleo familiar, en la familia lo que se vive en la calle y el colegio, esto hace que los jóvenes se vean sometidos a vivir diferentes personalidades-identidades.
Estos tres mundos en los que el joven se mueve, familia, colegio y gallada, hablan de
lo que son las culturas juveniles137, en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y afectivo, al igual que la manera de crear vínculos sociales, referentes de identidad y autoridad. Estos tres mundos nos mostraron que las condiciones en las que viven los jóvenes con los que se trabajó en esta etapa de la investigación, son similares: familias desestructuradas ante la ausencia del padre; condiciones socio-económicas difíciles; nivel educativo bajo de los padres, carencia afectiva; poca o nula posibilidad de que alguien asuma el proyecto educativo de estos jóvenes, ausencia de autoridad y referentes propios para la construcción de identidad.
La escuela es para ellos un lugar que carece de importancia, por la falta de estímulo a
nivel académico y falta de reconocimiento por parte de los educadores, de lo que implica ser joven; éste es un lugar que carece de sentido. Indagar por el lugar en el que se sienten bien, nos llevó a reconocer la calle como ese sitio al que acuden con tranquilidad, pues allí están sus amigos, sus pares o sus parceros; con ellos se logra construir identidad, hablar de su
136 Ver Antecedentes. 137 Germán Muñoz citado.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 87
mundo, soñar con lo que quizás un día la vida les regale o logren construir, unas condiciones de vida, en las que se puedan estar mejor.
La Escuela, el aula, la jaula
La Escuela juega un papel trascendental en la permanencia o no de las jóvenes en el sistema escolar, en tanto son muchos los elementos que allí se entretejen formando un entramado de elementos, tales como: relaciones con los compañeros, con los profesores, conocimientos, prácticas pedagógicas, espacios, normas, uniformidades, imposibilidades de ser y experimentar su condición de joven. Elementos todos que, al ser puestos en juego, generan diferentes reacciones entre la población escolar, en ellas se dan las condiciones para quedarse, irse o buscar otras opciones y en muchos casos dejar el estudio para siempre.
El profesor como uno de los principales actores en el mundo de la escuela, constituye
un personaje central en la decisión que los jóvenes toman cuando se ven enfrentados al dilema de irse o permanecer en el colegio, es el quien imparte el conocimiento, realiza las practicas pedagógicas y se ubica en el lugar de ser un amigo que escucha, comprende y señala posibles horizontes, en este sentido su papel es vital en el proceso de formación del joven. Paradójicamente, estos son vistos por los alumnos como bastante ajenos a ellos, son los constantes recriminados frente a los problemas escolares y en quienes recae un alto grado de responsabilidad frente a la dinámica de la escuela.
Los jóvenes que fueron entrevistados consideran que en los profesores no encuentran
el apoyo, la confianza y la compañía que se necesita en el proceso de formación, pues en ellos buscan más que un profesor que les imparta conocimiento, es decir un ser que les oriente, un amigo, un consejero, alguien que se preocupe por ellos. Cuando los muchachos escolares hacen referencia a los profesores, de manera casi inmediata hacen referencia al profesor así. Él es quien para ellos es el mejor profesor y quien cumple la mayoría de los parámetros para ser un profesor ideal; así lo manifestó Jenny en una entrevista:
“Es que el profesor Rubén es el mejor amigo, es que es el mejor amigo de todos los estudiantes, eso es un amigo espectacular, es un amigo mayor que le da consejos a uno, es un profesor con el cual uno aprende riéndose, le da un consejo a uno toteado de la risa y uno lo escucha y uno profe claro, es así y le dice a uno: déme la razón, si o no?, si o no?, y cosas así”. La metodología es otra de las constantes quejas que hay entre los alumnos. No están
muy de acuerdo con la didáctica tradicional de tiza y tablero, y piensan que copiar en un cuaderno no es lo más adecuado, por eso abogan por una metodología más dinámica, que los ponga a pensar, que sea práctica, que les haga ver la realidad de las cosas, además que les permita estar a la par con lo que pasa hoy138. Darwin, otro joven, cuando se le pregunta por la metodología comenta que,
“cambiaría la metodología de los profesores en cierta parte, pues la metodología no es muy acertada, porque en este momento nosotros podemos, nosotros aprendemos por experiencia, ellos deberían darnos más experiencia que teoría, nos encierran en un salón y nos dicen: vamos a ver esto, y esto, y esto, y nos ponen a copiar toda ese rollo y déle, y déle, y déle, y la práctica queda muy opacada”. 138 El mundo reducido a dos dimensiones y dos tonos: el tablero y la tiza. Y el profesor tratando de dibujarles el
mundo en él.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 88
Los jóvenes piensan que la escuela les debe permitir analizar y reflexionar y, aunque
les gustaría que la metodología les permit iera acceder al conocimiento de manera fácil; tampoco les complace que les den todo sin dificultad:“que no nos den todo masticadito”, dice Jeny, y agrega Julián: “ yo voy al colegio y todo me parece como ahí, tan fácil, tirado, entonces no me despierta ningún interés, no hay ningún reto, no hay como nada porqué moverse uno, me aburro y entonces empiezo con la patanería”; argumentando las razones por las qué le aburre la escuela y muchas veces los problemas que le trae esto.
Con respecto a la metodología, la necesidad de ese carácter practico, está en relación
con el contexto dinámico que se vive hoy, la sociedad se mueve a mayor velocidad y la escuela a veces es muy estática, no les permite estar a la par con la movilidad de la información, con los cambios actuales del mundo. “Es que nos enseñan cosas que ya pasaron de moda”, comenta Julián, frente a la utilidad de la educación y su papel en la sociedad:
“es que yo no comparto algo con la educación ahora y es que forman bachilleres, forman profesionales en colegios y universidades, para salir a buscar trabajo y no para salir a crear su propia empresa, para salir a generar sus ingresos y tal vez para generarle ingreso a otras personas. Entonces, yo no le veo sentido a estar en el colegio, matándose o quemándose las pestañas, para hacer un dibujo bonito a un profesor para que le coloquen una nota, para salir a esperar que alguien se conduela o le dé el arranque y lo contrate a uno, para hacer cualquier cosa y muchas veces ni siquiera es el campo en el que uno se ha capacitado, entonces yo creo que con los conocimientos, que tengo yo, podría hacer muchas cosas” Las prácticas pedagógicas se constituyen el segundo factor de importancia en las
razones para la deserción de los jóvenes. Todos coinciden en señalar que éstas son realmente aburridoras y contraproducentes para el proceso de aprendizaje, porque se les enseña lo mismo, de la misma manera, no hay aspectos que estimulen sus inquietudes, que mantengan su deseo de saber, de explorar; la educación termina siendo para ellos algo que carece de sentido, porque no se aprende para la vida, no es un proceso de enseñanza en el que se logre aplicar aspectos prácticos.
Frente a lo anterior, se hace necesario pensar y comprender la deserción no sólo
desde la mirada de los jóvenes; sin duda es de gran importancia analizar la deserción, desde los maestros quienes ante los jóvenes aparecen como un factor importante en la decisión de abandonar el colegio, porque según ellos, no logran desarrollar practicas ni contenidos que les estimulen. Al respecto nos dice un profesor entrevistado: “El papel que debería jugar el maestro es el de mediador, una persona que pone a disposición unos pre-textos, unos medios para que ese conocimiento sea atrapado por el pelado”. Otro de los entrevistados, se refiere al colegio como un lugar en el que el joven pierde el deseo por el saber y no encuentra razones para quedarse, diciendo: “yo pienso que la escuela no ha tenido encanto y tampoco ha tenido encantadores y el muchacho si busca encantos y encantadores, los maestros no hemos tenido con qué encantar. No hemos propuesto nada, para que la escuela sea un lugar de encanto.”
Se muestra la urgente necesidad de indagar con los maestros y conocer su mundo,
saber a qué le están apostando en la educación, cómo asumen su hacer de maestros, qué les significan sus educandos, por ello consideramos que hay que profundizar en el mundo de los maestros. Éste es un ingrediente que aparece como una constante en el desarrollo de la
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 89
investigación, como algo definitivo para que el estudiante se quede o deserte. Un actor que juega en doble vía, desde el conocimiento del propio maestro y de la relación sensible que se teje con los estudiantes.
La mayoría de las veces los jóvenes dicen no asistir al colegio porque quieren tener
saberes centrados en el desarrollo cognitivo, ellos también van en busca de saberes que den cuenta de lo que ellos son, buscan un maestro que también les escuche, en el que se pueda confiar, con el que se puedan compartir sus angustias, inquietudes y por sobre todo un ser que los reconozca como sujetos importantes.
“Uno de los grandes apoyos que yo descubrí en mi docencia, fue la escucha del maestro, para la situación de los estudiantes, incluyendo lo más tonto y lo más absurdo, pero eso ya era para el estudiante darle significado; era darle importancia, mostrarle que él importaba mucho para mí, que mi razón de ser maestro estaba centrada en el y desafortunadamente, ése no es el común entre los maestros” (Pedagogo).
La desmotivación
Cada tarea que emprende el ser humano debe estar mediada por un interés, por el deseo que es el motor que mueve a la perpetración de actividades consideradas importantes para la realización personal, profesional o social. Son muchas las razones por las que los hombres se ven motivados para iniciar un camino en cualquier dirección, entre ellos encontramos la escuela , como uno de los más frecuentados desde los inicios de la civilización occidental. Pareciera que sobre ella se ha tejido el gran mito del conocimiento, es ésta una promesa de acceso a un mundo nuevo, mejor; sobre ella descansaría el porvenir de las sociedades. Sin lugar a dudas, la educación formal es el resguardo, en la contemporaneidad, para muchas sociedades que quieran construir condiciones de vida más dignas; pues conocer implica interrogar, crear, construir y sobre todo, pensar. Aquí estamos frente a la función de la escuela en la sociedad de hoy, a la que se le apuesta en este momento.
Lo anterior nos condujo a preguntarnos sobre la manera como las instituciones
educativas imparten el conocimiento, realizan las prácticas pedagógicas, qué mecanismos emplean para generar en los estudiantes deseos de acceder al conocimiento, de disfrutarlo y hacer del estudio un ejercicio placentero. El camino de búsqueda, para dar respuesta a estos interrogantes o por lo menos tener un acercamiento a ellas, se realizó por medio de un contacto directo con los actores, indagando sobre los aspectos que los desmotivan frente al sistema escolar; encontramos innumerables ingredientes que se conjugan y hacen del estudio una tarea que para muchos jóvenes es literalmente imposible de sobrellevar.
La deserción ha sido estudiada y comprendida como un fenómeno que responde a
causas enmarcadas principalmente dentro del ámbito económico y social, circunstancias como cambios de domicilio, razones de tipo laboral o educativo. Aunque es cierto que estos móviles responden a factores reales, se hace necesario indagar por aquellos otros que subyacen detrás de las mencionadas; es decir, aquellos que tienen que ver directamente con aspectos internos en la vida de los jóvenes. Razones a las que se acude para intentar entender o justificar una decisión, en cierta medida son válidas, en tanto se les escucha por todos lados como el factor determinante en la deserción escolar.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 90
¿Pero qué pasa con las causas internas que tocan directamente con el mundo del joven? Puede ser que no se es conciente de ellas o que aquellos que juzgan a quienes se fueron, con o sin causas aparentemente validas, no los escucharon. Puede suceder que las causas que en principio fueron nombradas tienen un carácter taxativamente válido, también lo es que las motivaciones permanezcan ocultas a los ojos de los observadores desprevenidos; a veces hasta del maestro o del padre de familia; y éstas son, nos atrevemos a decir, las que en definitiva sirven de detonante para que el joven tome la decisión de quedarse o de partir. Ese lado oculto de la deserción es el que hemos tratado de comprender, de develar, aproximándonos a una definición desde esta orilla, esto nos obliga a centrarnos en el campo de los deseos, sueños, imaginarios, expectativas y problemas de los jóvenes desescolarizados.
En la escuela, en general la desmotivación se expresa con el desafecto que
experimentan los jóvenes escolares con las prácticas pedagógicas, de las cuales dicen están llenas de “contenidos obsoletos”, pues consideran que lo que se enseña está fuera de contexto, aunado a que el método de enseñanza enraizado consiste en copiar-repetir y evaluar. A ello se le suma la caracterización de las relaciones interpersonales maestros-alumnos como distantes, en las cuales, existen no sólo brechas de generación (la progresiva senectud del cuerpo docente), sino sociales y culturales (los profesores y estudiantes representan y/o se consideran de estratos sociales diferentes). Ello ocasiona que exista con frecuencia un desconocimiento del joven como sujeto que interpela, piensa, expresa, siente y se interroga y no sólo repite e imita. Ello se multiplica cuando encontramos que los establecimientos escolares construidos para comunidades inmediatas, hace 20 0 30 años, ahora reciben población escolar de otros sectores complemente diferentes a donde están ubicados. Este desconocimiento del mundo de joven lleva a considerar denegadamente las expresiones simbólicas, corporales, actitudinales y narrativas que se salen de los estrechos, tradicionales y adultos referentes convencionales de los profesores. Lo que impide realizar una tarea esencialmente importante, posibilitar mínimos acompañamientos o refuerzos afectivos. Tareas de aquellas que Pigmalión139, enamorado de su obra, nos recuerda tan necesarias.
“Educar, es dar oportunidades, porque si bien es importante leer y escribir, es más importante saberlo aplicar, potencializar esa capacidades que pueda tener la persona, por ejemplo dentro de mi grupo he tenido la oportunidad de conocer a una señora que está haciendo segundo de primaria, tiene como cuarenta y tantos años y ella era más bien como cuentera hasta que aprendió a leer y escribir. Ahora es poeta o poetiza, escribe poesía y lo hace muy bien, pero entonces, a ella, le hemos dado la oportunidad de que saque eso y tenemos un folletico con unas poesías de ella, en la empresa donde trabaja ésta. (Entrevista hemeroteca) La falta de acompañamiento, esa distancia profesor-alumno hace que sea cada vez
más evidente para los jóvenes su derecho al libre desarrollo de la personalidad, argumento que expresan en son de defensa y como explicación para oponerse a la acción docente, que consideran arbitraria. De lado de los profesores, ante la impresión generalizada de la pérdida de autoridad, condición que asumen anterior y forzosa de la relación pedagógica, surge cada vez con más frecuencia y fuerza la culpabilización focalizada en la ampliación y conocimiento de los derechos de los jóvenes y los niños estatuidos en la Constitución Nacional y en
139 Ver en Antecedentes el acápite: ¿Cómo son las expectativas frente al rendimiento?
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 91
desarrollo particulares como el Código del Menor, identificados ahora como la fuente, o por lo menos como el soporte de gran parte de los conflictos escolares de hoy.
Desde el punto de vista de los estudiantes, en la base de la desmotivación, está el
que la escuela no estimule las capacidades intelectuales, que el colegio no responda sus demandas y las que ellos estiman que la sociedad les exige. Por ello consideran que el colegio no los prepara para la vida, por lo cual conciben el colegio como un lugar de paso, “un mal necesario”, un requisito para poder, en otra instancia, más adelante, “ser alguien”. Para muchos de ellos, la escuela no es un lugar en el que se adquieran conocimientos o se desarrollen capacidades, allí se viene a hacer lo que los profesores digan, a repetir contenidos, nada que tenga que ver con conocimientos que ayuden a crecer para la vida.
Cuando el joven se encuentra con que en lugar de poder desarrollar potencialidades
en el colegio, lo único que halla es un lugar donde le toca ignorar lo que desea construir, lo que siente y que éste no cubre las expectativas que se tenían, llega a un estado de desmotivación, de sin-sentido. Para él permanecer allí es toda una carga, se empiezan a dar la primeras manifestaciones de lo que ellos llaman aburrición y el colegio sólo es soportable porque están sus amigos, aquellos seres con los que se pueden nombras estas cosas y porqué no decirlo, los únicos que los entienden, pues finalmente están viviendo lo mismo, habitan los mismos espacios y son sometidos a diario a las misma prácticas pedagógicas, les toca cumplir con la misma normatividad.
“Finalmente el sistema educativo es un sistema rígido, que se mueve poco, que le da miedo el cambio, que no asume las transformaciones sociales, las nuevas formas de relacionarse.” (Entrevista. Pedagoga, Confamiliares.) Desde el lado de los profesores, reaparece el complejo de acusaciones mutuas, ya
expresado en el punto de vista de los estudiantes. Para ellos, en el fondo de la desmotivación está, dicen, “que el joven está lleno de pereza”, pues no “les interesa nada”, “nada les gusta”. Desde su perspectiva, la falta de motivación sería una característica de algunos jóvenes, una condición y no un síntoma o señal de algo. No hay que buscar, ellos son y nacieron así, entonces no hay nada qué hacer, es un asunto generacional, “ellos son la generación X”. Agregan además, en términos comparativos, que el “joven de hoy es mediocre”, que esperan que todo “se les de masticado” y ante la menor exigencia y disciplina escapan, se evaden. Circunstancia, que desde su punto de vista se ve agravada por núcleos familiares complicados, en los cuales los padres de familia, con importantes excepciones, no se responsabilizan del proyecto educativo de sus hijos y lo tienden a asumir como una responsabilidad exclusiva de sus hijos, pues ellos cumplen con “mandarlos a la escuela y darles el estudio”.
Desde una particular y independiente mirada, los pedagogos o quienes hemos
nombrado así; por su particular interés en la escuela y la escolaridad y por su participación en procesos de formación de maestros, dirección de programas o simplemente crítica externa; manifiestan que los jóvenes están solos, que son ellos náufragos en instituciones y procesos altamente convencionales y reglamentados en los cuales son esencialmente sopesados en sus carencias. Náufragos tratando de construir su identidad y el colegio no se constituye en un lugar para ello, pues lo que él o ella traen, no es activo recuperado en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 92
Los que se quedan, los que regresan o no y por qué
En estas circunstancias, las razones expresadas por lo(a)s jóvenes para quedarse, irse o regresar no distan mucho entre sí. Los que se quedaron ponen como primera atracción los amigos. El colegio atrae porque allí están los amores, los pares, los camaradas, ese otro espacio de aprendizaje social sensible; por qué no sentimental, que prepara para las relaciones cotidianas, para la construcción de alteridades, tan necesario en la constitución de esas personas maleables, dúctiles que son los adolescentes. Asimismo expresan deseos relacionados con proyecciones futuras, “ser alguien en la vida” es una expresión recurrente, deseo que incluye necesariamente el tránsito por el colegio, pues está mediado por ese otro sueño, el de “ser profesionales”, como una condición de realización y la probabilidad de acceso a un universo de posibilidades y privilegios ahora negados. Para los más escépticos, entre ellas sobre todo, se expresa una condición todavía heredada, presentada de manera tristemente simple, se quedan en la escuela pues es la “posibilidad de no permanecer en casa”. Reacción a la servidumbre, la domesticidad recordada por aquella expresión pocas veces reconocida y experimentada tempranamente, la reproducción de lo que las feministas nombran como relaciones patriarcales de dominación.
Lo que regresan expresan entre otras cosas haber aprendido afuera a valorar el
estudio. De todas maneras la dinámica misma del subempleo, debido a que la oferta de trabajo para jóvenes es menor, mínimamente remunerada, completamente desregulada. Esto es lo que los japoneses nombran como trabajos de las 3 k140 (sucios, mal pagos y peligrosos), que realizan los inmigrantes quienes, como los desertores escolares tienen en común estar por fuera de lugar: empacadores, meseros, lavadores de carro, ayudantes de taller y toda la amplia gama del comercio informal. Para ellos, como para los que se quedan, el estudio aparece también claramente como una posibilidad de “ser”, requisito y tránsito esencial para la incorporación en el mundo, para la habilitación general, mediado por la certificación escolar, como restricción para “cumplir el sueño de ser profesionales”. Adicionalmente, enfrentados a decisiones específicas, aquellos que racionalizaron su experiencia de manera más serena, dicen haber regresado pues encontraron centros educativos diferentes, en los cuales su escolarización es menos conflictiva, menos angustiante.
Los que no regresan expresan cuatro grandes razones. En primer lugar, una parte
importante logró insertarse laboralmente, aceptó sus condiciones como relativamente estables. La escolaridad no necesariamente está asociada con sus expectativas de movilidad laboral y social, de alguna manera aceptaron la exclusión, ya no están o no se sienten por fuera. La mayor parte de los que no regresan mencionan las tentativas frustradas de reintegro, ensayos fallidos de reincorporación en la vida escolar, gran parte de las cuales genera un efecto de extrañamiento y distancia, pues estar por fuera transforma de varias maneras las expectativas de relación con sus pares y docentes. La calle y el trabajo maduran y regresar infantiliza, o los pone en condiciones desiguales de reconocimiento de la legitimidad de las normas escolares, expuestos a competir con otros jóvenes que ya no reconocen como pares sino como otros, distantes, juguetones, poco serios, cansones.
A través de la reciente historia de occidente se ha considerado la educación
escolarizada como una posibilidad de tener sociedades más justas, igualitarias, desarrolladas, 140 García Canclini, 2000.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 93
en las que las condiciones de vida para los ciudadanos sean más dignas. La educación tomó así un lugar privilegiado en el seno de las sociedades; estudiar se convirtió en una condición necesaria, si se quería tener reconocimiento o estatus social, estar en el mundo de los privilegiados se convirtió en el mayor reto de muchos; estar por fuera es someterse a pagar un precio muy alto: la servidumbre, el desempleo, la marginalidad, la disfuncionalidad. Una dinámica que se repite generación tras generación, pero que hoy se acentúa y la sociedad lo exige de manera más perentoria, no perdona a quienes no legitiman este proceso estatuido de regeneración del saber.
Los ausentes presentes
¿Todas las personas que están en las instituciones educativas son estudiantes?141 El diccionario142 dice que estudiante “es aquella persona que tiene una vinculación con la institución y que trabaja para aprender algún conocimiento”; esto indica un esfuerzo del individuo por adquirir el conocimiento, generar ciertas prácticas y dinámicas que permitan el aprendizaje ofrecido; además del por establecer una relación recíproca con la institución. La institución le brinda ciertos conocimientos, pero el individuo, a cambio, debe responder con ciertas actividades, reglas y actitudes que permitan un normal funcionamiento de la institución.143 En esta medida, si una persona asiste a la institución, pero no acata los requerimientos de ésta (tareas, conducta acorde con lo que dice la institución, actividades y demás) es un Asistente Escolar pero no un estudiante.
Con lo anterior, se puede plantear que además de hablar de desertor escolar, podemos
encontrar otra condición de no-estudiantes, categoría que alberga otras dos: los ausentes presentes y los a-escolarizados; por ausente escolar entendemos a quien no encuentra en la escuela los elementos suficientes para su formación y socialización y entra en un conflicto que lo conduce a buscar alternativas, soluciones, cambios y resignificaciones de lo que es la escuela y la escolaridad para él y para su proyecto de vida. Bajo esta perspectiva, podemos encontrar personas que siguen vinculados en las escuelas, pero que están en constante conflicto con ella; ya sea desde los conocimientos que acumulan o por las normas de convivencia que les imponen, es decir son asistentes pero no estudiantes; a estas personas se les puede llamar Ausentes Presentes.
Hay otras personas que han dejado la escuela, pero que no tienen conflictos de ningún tipo
con ella, es decir, la han dejado por aspectos externos a ella (porque debieron trabajar, cambiaron de ciudad o de residencia, decidieron casarse, entre otros), pero no están en conflicto ni con lo que significa la escuela ni la escolaridad. La abandonaron por causas fortuitas, pero ven y experimentan como problemático haber abandona la escuela, no tener el certificado o el conocimiento que ésta da, éstos son no-estudiantes o a-escolarizados, no asisten, pero no son desertores de la escolaridad.
141 Este acápite se apoya en las ideas desarrolladas inicialmente por Gloria Puerta, Auxiliar de Investigación en su
informe de campo. 142 Pendiente cita del diccionario.*** 143 Las reglas del juego la institución escolar mencionadas en los antecedentes.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 94
5. RETRATO MULTIFOCAL
En los capítulos anteriores hemos mostrado, de manera descriptiva, una serie de componentes y a la vez escalas del contexto de la deserción escolar en Manizales, las cuales los hemos nombrado como la transformación de la sociedad y la cultura, la familia, los actores –los jóvenes- y el escenario -la escuela-, en los cuales se encarna y toma forma nuestro objeto. El problema social estudiado se nos muestra ahora como una de esos dibujos en los cuales la perspectiva que señala el volumen de los objetos, se proyecta desde múltiples puntos de fuga, por lo que en un plano de un poblado realizado así, las casas se van “acostando” según los recorridos del transeúnte, en lugar de estar proyectados “a vuelo de pájaro”, desde un único punto exterior. La diferencia, en cada una de éstas vistas, es la condición distante o cercana del que mira. Uno vuela el otro camina. Reconocemos entonces, que si bien aspiramos a una mirada panóptica, por ahora nos deleitamos con las delicias del recorrido, atando cabos, recuerdos, memorias, sentidos; cercanos al piso, a los datos y a los relatos de los personajes en cuestión.
AQUÍ VAN DIBUJOS DE PERSPECTIVA DESDE UN SOLO PUNTO DE FUGA Y
MULTIFOCAL. En el eje de la sociedad y la cultura hemos hecho referencia a una serie de
fenómenos y procesos de transformación ampliamente diagnosticados como: la pobreza y la marginalidad de abundantes sectores, en expansión, de la población que habita nuestra patria. Los datos, a los cuales ya hemos hecho referencia en la segunda parte, no son alentadores, señalan de manera tajante la dimensión extravagante de la exclusión en la que se desenvuelve nuestra cotidianidad y que sustenta, de forma cada vez más débil, el contrato social que nos contiene –o que por lo menos dice contenernos. En este marco aparece una creciente debilidad, además de su apocamiento progresivo, de lo público; entendido esto no solo como lo gubernamental, sino como aquellos procesos fundadores de lo colectivo; como el servicio de la educación pública, sujeta ahora a una creciente privatización y manejo, cada vez más evidente, con criterios mercantiles.
Este contexto macro se combina con una acusada inestabilidad funcional de las
instancias estatales encargadas de proveer y regular los servicios de educación y la acumulación histórica de una serie de cargas -laborales, legales, burocráticas, personales, logísticas y didácticas entre otras-, que dotan al sistema escolar de una lentitud, entropía y renuencia, sino impermeabilidad a las transformaciones necesarias y a las críticas ampliamente expuestas en múltiples y repetidos diagnósticos y estudios. El sistema escolar se encuentra abrigado en series de gruesas capas, curtidas en la disputa en la cual la educación pública se ha desenvuelto, las líneas de tensión que la ordenan se multiplican y los conflictos de afuera-adentro se reproducen, en el doble sentido de esta palabra: retoñar y multiplicar.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 95
En estas circunstancias la escuela, la educación oficial específicamente, en la cual hemos centrado nuestra mirada como contexto principal y problemático de la deserción escolar en Manizales, aparece caracterizada por una suerte de inercia sistémica, la sensación de que todo permanece igual se combina paradójicamente con una constante e incómoda inestabilidad funcional, burocratización mezclada con desestitucionalización y politización de la planificación y de la gestión con constante innovación-incorporación y copia de novedades tecnológico-administrativas144. Todo ello en un contexto de transformación estructural de la sociedad, del Estado-Nacional y de la Escuela como escenarios de transmisión de saberes, construcción de legitimidades y apropiación de referentes.
Este proceso de transformación estructural ha ocasionado que los escenarios en los
cuales se desenvuelve la educación no sean los mismos, que los actores se hallan transformado, los profesores encanecieron y maduraron, los alumnos se volvieron insumisos, indóciles, la administración se tecnificó sin perder sus tintes de política partidista. En este laberinto, el contrato pedagógico, si podemos nombrarlo así, que regía las relaciones en la escuela se rompió, sin que se haya firmado una ampliación, un otro sí, o las partes hayan hecho explícitas sus intenciones y los nuevos términos del contrato. Las demandas, los derechos y deberes de cada uno de los actores sobre los otros, de la comunidad educativa, que sustentan el proceso de escolarización variaron. En resumen, estamos trabajando sin contrato, sin cánones mínimos comunes145.
AQUÍ VA DIAGRAMA BASES DEL CONTRATO PEDAGOGICO Las demandas de los padres a los profesores, de los padres o acudientes a los
estudiantes, de estudiantes a sus profesores, de éstos a los administrativos han variado. Cada uno de ellos no espera, en la práctica, lo mismo que se tenía como supuesto ni de sí mismo, ni los unos de los otros. En este sentido, esta comunidad imaginada que es la comunidad educativa, no sólo es imaginada sino supuesta y hasta inventada, pues la convenciones, los acuerdos tácitos sobre los cuales se sustenta, que suponemos conforman, la construcción social de la escolaridad riñen entre sí, son diferenciales para cada uno de los actores; luego lo que reina es la informalidad, hay allí un espacio abonado para la entropía comunicativa, que caracteriza gran parte de las interacciones de los sujetos escolarizados y sus agentes.
En contraposición, en el eje de la familia, epicentro de la socialización primaria y
espacio de referencia de los estudiantes, sujetos-objeto medulares del proceso educativo recae gran parte de las miradas. Su conformación actual genera una serie de interrogantes respecto de cómo cumple sus tareas socializadoras, de sus procesos de estructuración y de la continuidad-discontinuidad-delegación que realiza en la escuela, no sólo para la enseñanza sino para el control, la socialización y, aún más el sostenimiento (alimentación, soporte afectivo, lugar de referencia). La primera impresión es la de que la familia cambió y de ahí vinieron los problemas. La inestabilidad, la multiplicidad formal, la desregulación, los procesos cada vez más variables de conformación de los núcleos familiares, el aumento
144 La administración, por ejemplo es uno de los campos que con mayor presteza muda su discurso, viviendo de la
novedad editorial y de la incorporación inconsulta de procesos de planeación desarrollados en otros contextos productivos y/o socioculturales.
145 El Manual de Convivencia no expresa esto, pues se convirtió en una suerte de código de procedimiento –penal- y no en una constitución, que es a lo que nos estamos refiriendo.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 96
proporcional de las familias monoparentales, gran parte de ellas en cabeza femenina entre otros, supondrían por sí mismos una explicación.
Pero no necesariamente. Y aquí, hasta donde va nuestra indagación sólo podemos
plantear una pregunta: ¿se relaciona de manera más acorde la familia extensa o conyugal tradicional con la escuela, que las formas familiares actuales? O su consecuencia específica para nuestra indagación ¿Qué estructuras y tipos familiares son más proclives a que sus jóvenes deserten del sistema escolar –y viceversa-? Por ahora quedemos ahí, para recordar, pues estamos recogiendo lo dicho, los elementos planteados al respecto.
Hemos planteado arriba la concurrencia de una serie de fenómenos nombrados como
transformación en los contextos familiares, los cuales consideramos relacionados con la deserción escolar. Entre ellos mencionamos la identificación, en las familias de los desertores entrevistados, de roles y funciones paternales establecidos de manera poco clara o, la flexibilización de éstos roles, lo que estimamos afecta, entre otras cosas, la indefinición de las participaciones y demandas de padres-madres o acudientes y de los estudiantes-hijos, en el proceso y a los proyectos educativos tales como tareas, matrículas, materiales, acompañamientos). Así mismo, hemos descrito los contextos familiares de los desertores escolares y de algunos de los escolares, con quienes hemos interactuado, como fracturados, en los que por ejemplo, no aparece claramente la figura materna o paterna; hogares caracterizados, entre por una clara inestabilidad, en la cual se marca de manera preponderante la pérdida de solidaridades, lo que genera entornos familiares que necesariamente desestabilizan el soporte vital de los jóvenes referidos.
Varias cuestiones han sido planteadas en el eje los jóvenes. Entre otras cuestiones
hemos recogido una mención que Martín-Barbero146 hace de un texto de Margared Mead en la cual ella propone tres tipos de sociedad de acuerdo con el papel creativo o imitativo de las relaciones intergeneracionales. Según estos criterios se nombrar a la sociedad actual como una sociedad prefigutativa, inventada cada día por una nueva estirpe de náufragos. Esta condición expone una pregunta fundamental acerca del carácter y del papel de la sociedad, pues de entrada deja sin piso, sin sustento el carácter hereditario en que descansa la empresa educadora, pues qué habría o ¿qué hay para heredar?, ¿qué transmitir? y ¿será que el destinatario está interesado en estelegado? Simple y llanamente no quiere recibir lo que le dejan.147 ¿Tendrá ello alguna relación con la apatía y la pereza a la que se refieren frecuentemente los adultos cuando juzgan a los escolares?
Una serie de conceptos han sido propuestos para comprender lo juvenil en la
contemporaneidad. Se propone la idea de moratoria social148, como inherente a la condición del joven, pero desde allí mismo se delata el carácter altamente diverso de esta posibilidad de postergar el trabajo y poder dedicarse al estudio, divertirse y gozar hasta que le “toque coger responsabilidad y organizarse”, pues la moratoria está repartida de maneras radicalmente dispares entre los distintos estamentos sociales. Así, la condición de joven de lejos deja de ser determinada por una circunstancia generacional y termina siendo una categoría social construida y llenada de maneras social y culturalmente localizadas. Esto permite entender un calificativo frecuente para describir la condición del joven: la
146 Jesús Martín Barbero, 2000. 147 Que si siente que le heredan solidariamente una serie de deudas? 148 Mario Margulllis en José Fernando Serrano, 1998.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 97
heterogeneidad. Ser distinto, no solamente parecer distinto, es parte de su condición. Condición que para hacer las cosas más complicadas de entender por parte de los adultos, agentes de los procesos educativos, aparecen como nómadas149, mutantes150, cuya condición personal e identitaria, se define más por el flujo que por la permanencia, por el cambio que la estabilidad. Sujeto éste, que atrae una vieja imagen, la escuela parece como aquel canasto con el que el infante trata de cargar agua, lo llena, sale corriendo y cuando llega al destino se ha vaciado. Los escolares se nos van entre los dedos, como cuando intentamos tomar agua con las manos.
Otra serie de características constituyen la condición juvenil en la contemporaneidad.
Entre ellas una paradójica condición de autonomía/heteronomía, expresada en la expresión de independencia cada vez más marcada referida a sus padres y universos adultos en sus gustos, compañías, consumos, destinos; distinguidos por una mayor voluntad de “creación de sí mismos”, de ser sus propios autores151 y simultáneamente, por una mayor dependencia económica, la exigencia de la prolongación de la moratoria y una mayor vulnerabilidad frente al influjo diverso de los massmedia, las industrias culturales, los pares, las modas y los modelos de sociabilidad que cada día se fabrican. Desde esta perspectiva –por qué no llamarla mirada-, el consumo por ejemplo, enraizado en las dinámicas, las prácticas y las redes de acceso, adquisición y uso de bienes y servicios alcanza un marcado valor –no sólo simbólico ni adicional sino constituyente y constituido- por y para los jóvenes. Ser/tener aparece como una circunstancia esencial de la definición del sí mismo y, en el mercado de bienes simbólicos, para usar la expresión de Bourdieu, los diplomas y certificados han adquirido un alto valor, no sólo por su alta tasa de retorno, sino por el costo social y personal para adquirirlos. Los precios de éstos títulos aparecen inalcanzables para grandes cantidades de jóvenes, no exclusivamente de los segmentos de menores recursos, pues éste no sólo está compuesto de variables económicas. Pero al mismo tiempo que los diplomas aumentan su cotización en la bolsa laboral, social y simbólica entre los grupos, simultáneamente los saberes y las prácticas de producción del saber pierden legitimidad, inoperancia y caducidad.
La sociedad en transformación, la familia heterogénea e inestable y los jóvenes mutantes y autocreados se encuentran, cuando no colisionan, en la escuela. La escuela tiene su propia historia, su propio intríngulis , los cuales vamos a recoger como una pequeña enumeración, pues ya han sido presentados con detalle en los antecedentes. Para ello es necesario recordar lo expuesto por Parra Sandoval152 acerca de la confluencia de tres circunstancias en la escuela y la calidad de la educación en los sectores populares urbanos: el activismo, el formalismo y el ritualismo; y aunado a estos, la ruptura de la cadena de transmisión entre las instancias de planeación, capacitación, docencia y la comunidad que han conducido al vaciamiento y la soledad de la escuela. Así mismo, mencionamos como la escuela ha sufrido la fractura entre los órdenes de la vida cotidiana y los órdenes de la reflexión y el aprendizaje153. Aparece la escuela dotada, además, de todos los caracteres generales del contexto social: inestabilidad, disfuncionalidad, desestitucionalización y atraso. Como escenario caracterizado por la apatía, la abulia, la desconfianza y la pobreza, y por la ausencia de suficientes y adecuados recursos para hacer frente a este panorama.
149 Mafesolli, 1999. 150 German Muñoz, Secretos de Mutantes, DIUC, Siglo del Hombre, Bogotá, en prensa. 151 op cit. 152 Rodrigo Parra Sandoval y otros, 1994. 153 Cajiao Francisco y otros, Proyecto Atlántida, 1995.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 98
El contexto generado por el entrecruce y tensión de los factores expuestos –la sociedad, la familia, los jóvenes y la escuela-, cuya anatomía no es la de una barra de férreo metal sino la de un cable compuesto de sinnúmero de hilos entretejidos, que juntos mantienen los puentes levadizos, es que desarrolla, toma cuerpo y sentido la deserción escolar. Allí donde estos factores negativos, estructurales y coyunturales se combinan y retroalimentan, la deserción es más fuerte.
¿Y cómo entender todo esto?
Hasta ahora hemos desarrollado dos líneas de explicación y comprensión de la deserción escolar. Si bien, no podemos olvidar que este documento corresponde a una primera fase descriptiva, enunciar los factores, identificar variables, describir percepciones y presentar motivaciones, como una colección, así esten bien organizados, no es suficiente. Por lo tanto vamos a delinear los elementos teóricos que nos permitan, por un lado, explicar las características de la deserción y, por otro, comprender los discursos y las razones expresadas por los actores relacionados. En dos sentidos, entonces, vamos a abordar la reflexión teórica. Una primera, dirigida a entender la deserción escolar en función del sistema educativo y de éste con relación al contexto social y cultural, y en segunda instancia, a partir de las relaciones entre la institución escolar y las características del espacio social, es decir, la escolaridad entendida como una práctica social determinada por el lugar social que ocupa la el estudiante –desertor- y su familia.
Entender en función del sistema educativo
¿En qué sentido entender ese finito conjunto de variables asociados a la deserción? El sistema educativo lo podemos aprehender como el conjunto de procesos
(planeación, capacitación, evaluación y enseñanza/aprendizaje); normas (de evaluación, promoción, convivencia, participación, organización, gestión); recursos (didácticos, tecnológicos, operativos, físicos); estructuras organizativas (unidades de gestión en departamentos, municipios, núcleos, establecimientos, áreas y niveles) y los agentes, que se denominan habitualmente como la comunidad educativa (profesores, administradores, padres, estudiantes y consejos). Este sistema tiene una estructura y unos fines definidos en la normativa, para este caso es la Constitución de 1991, la ley 115 de 1994 y los decretos reglamentarios que las desarrollan. Pero esta circunstancia normativa toma tierra en contextos socioculturales específicos, caracterizados por peculiares condiciones económicas, culturales y políticas que delimitan de manera específica a los grupos sociales y aprestan disposiciones específicas.
AQUÍ VA DIAGRAMA COMO ENTENDER. EN FUNCIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR
De acuerdo a cómo se dé la integración de recursos, actores, procesos y normas el sistema será capaz de atraer, retener, certificar o expulsar la mayor cantidad de alumnos. Es la integración de todos estos elementos lo que genera, o no, condiciones propicias para la expulsión, deserción o retención de importantes contingentes de población escolar. Es la conjunción -negativa o positiva -de cada una de estas cuatro instancias y sus numerosos componentes, lo que establece diferencias entre unos y otros establecimientos educativos, entre unos y otros municipios. No puede reducirse, como frecuentemente lo hacemos, y como efectivamente lo hacen los actores educativos, cuando buscan chivos expiatorios,
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 99
echándole la culpa a los estudiantes, o a los profesores, o a los padres o al gobierno, dependiendo de qué lado de la barrera se esté mirando. El sistema en su totalidad, como lo mostramos en la ilustración, es un engranaje complejo que, aunque tiene elementos que realizan mayor esfuerzo o que tienen la capacidad de imprimirle mayor movimiento o establecer la dirección, en su integración específica actual, también tiene lastres que arrastra, que van a determinar el resultado. Así mismo, tendrá la capacidad de responder o no, de manera adecuada, a las particulares y variantes condiciones socioeconómicas en que se desenvuelven las instituciones (recortes de presupuesto, de personal, fusiones, etc.), o a las variables condiciones de las familias (desempleo, inseguridad, desplazamientos) y de los sujetos que la componen (crisis personales, inestabilidad personal, crisis identitarias).
El sistema educativo tendrá y desarrollará mayores capacidades de retención y
promoción, en tanto tenga mayores posibilidades para su comprensión y adecuación a contextos cambiantes. Para efectos de la educación oficial, la capacidad de respuesta y acomodamiento es bastante reducida, pues vive en condiciones de bajos recursos, contextos de relación y actuación pedagógica y administrativa altamente normatizadas, explicita e implícitamente, y sujeta a condiciones de gestión con poca independencia. Surge entonces una serie de interrogantes en los cuales es necesario profundizar de manera más específica en diferentes planteles educativos para identificar las combinaciones y sus consecuencias en la deserción escolar:
• ¿En que condiciones de planeación, capacitación, evaluación y pedagogía el sistema educativo atrae? y ¿a quiénes retiene? ¿Cómo selecciona y a quiénes? ¿a quiénes promociona y promueve o a quiénes reprueba y expulsa? ¿a quienes reintegra y cómo?
• ¿Qué impacto tienen las normas y sus cambios, los procesos de evaluación y promoción, la organización del servicio educativo, el Manual de Convivencia y los procesos de participación en la atracción retención, selección, promoción, certificación o expulsión de estudiantes y profesores?
• ¿Cómo inciden los recursos didácticos, tecnológicos, operativos, físicos; el tamaño del establecimiento y el reconocimiento de que goce en la capacidad de atracción, retención, promoción o expulsión de escolares?
• ¿Qué consecuencias tiene la ubicación del establecimiento, la estructuración administrativa, -la fusión de establecimientos por ejemplo, rural o urbano, céntrico o periférico- en el tipo de población escolar inscrita y en su permanencia, promoción, repitencia o deserción?
• ¿Qué características tienen las comunidades educativas y sus miembros? ¿qué características adopta el sistema educativo en cada establecimiento? ¿que relación tiene esto con la calidad educativa, con la capacidad y el tipo de promoción y certificación que realiza y/o los rasgos que adopta la repitencia, la deserción-expulsión escolar?
• ¿Cómo se integran estos elementos en la cotidianidad y en la idiosincrasia institucional? ¿qué nos permite identificar claras diferencias entre unos establecimientos y otros localizados cercanamente?154 ¿Qué identificamos como elementos descriptores de nuestro sistema escolar?
154 Cercanía espacial, social, cultural, pedagógica, legal.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 100
Consideramos que el sistema educativo muestra una fuerte tendencia a la variabilidad formal, la cual produce la sensación de que cambia; de cierta inestabilidad155 constante: cada ministro quiere tener su propio decreto, así como cada presidente quiere poner la mayor cantidad de placas en los puentes y edificios, y las inauguraciones de obras sin terminar se multiplican en los meses anteriores a la sucesión presidencial. Entonces, si realizamos una mirada puntual del sistema escolar, éste se muestra actualizado, que está cambiando, modernizándose, sujeto a la constante modificación de sus normas, a los paros, reubicaciones, traslados. Desde la mirada tecnocrática el movimiento de por sí es bueno, independiente de su dirección. Hay que mostrar que se está haciendo mucho, no importa que.
Pero, el sistema escolar mirado históricamente, en el mediano y largo plazo, en su
diacronía, en la manera en que se desenvuelven los acontecimientos, se cambia la estructura y se cumplen las funciones, es estable. ¿Qué es lo estable? La vicisitud constante. La inarmonía: una característica de las relaciones sistémicas en nuestro contexto es su alta transitoriedad y cambio formal. Contexto y sistema educativo relacionan de manera inarmónica medios y fines en la sincronía, dando la sensación como de que no hubiera una relación de ajuste entre el sistema educativo y el sistema social; pero en la diacronía, en el devenir, hay una relación de armonía. Parece como si no hubiera ajuste en el momento del diagnóstico y el escándalo suscitado por las cifras, las acusaciones de ineficiencia y poca calidad; pero en el largo plazo el sistema es conforme, es fiel reflejo del sistema socia l, o mejor, hay una relación de acoplamiento histórico entre el sistema educativo y la sociedad, entre medios y fines: el sistema educativo produce y reproduce la exclusión, la diferenciación de patrimonios escolares, piedra angular del sistema de estratif icación y de constitución de las diferencias sociales. Se manifiesta una movilidad aparente y una estabilidad real: una sociedad y un sistema educativo que producen la sensación de que todo cambia cuando todo permanece igual.156
Hay que profundizar en varios elementos de esta primera explicación de la capacidad
de retención/expulsión del sistema educativo, entendiendo su íntima relación con el sistema social que está experimentado profundos procesos de reestructuración económica, política, socia l y cultural. Pero los agentes/pacientes no son víctimas del sistema, ellos, profesores, estudiantes, padres y administrativos, también llevan su propia dirección en función de la cual realizan su propio esfuerzo, sobreponiéndose o dejándose llevar por las determinantes propias del sistema educativo. Por eso, para no quedarnos con una especie de reduccionismo sistémico, vamos a revisar las determinantes de la actividad de los actores relacionados, para hacer comprensibles el sentido que ellos le dan y tienen sus acciones y decisiones específicas alrededor de la escuela.
La deserción vista desde el espacio social
Esta perspectiva se corresponden con análisis estructurales o relacionales y no sustancialistas. Es decir, no considera los fenómenos como atributos de los agentes sociales,
155 Ésta también puede ser una situación inducida desde el orden central que interpreta en la estabilidad de la carrera
docente un peligro asociado a la poca competitividad, baja eficacia, y para ello genera condiciones de inestabilidad, como mecanismo acelerante, como movilizador. Hipótesis por desarrollar, de manera obvia.
156 Aquella imagen de la niñez de Einstein y de la adultez de Levi-Strauss: Dos trenes que se mueven paralelos a la salida de la estación del tren, le producen al pasajero la sensación de que no está viajando. La sensación de que se está viajando, sin alejarse del otro.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 101
sino como efectos de las relaciones de fuerza y forma (estructura) del campo en que ellos se mueven. Para ello establece una visión de las tensiones y la posición de los actores en el espacio social, en el momento e históricamente.
“La lectura sustancialista se detiene en las prácticas (jugar golf por ejemplo157) o los consumos, y concibe la correspondencia entre las posiciones sociales, las clases158, pensadas como conjuntos suntanciales, y los gustos o las prácticas, como relaciones mecánicas y directas” (P. Bourdieu, 1998). Este punto de vista conduce a pensar las actividades particulares de los individuos o
grupos como propias, como propiedades sustanciales inscritas en una suerte de esencia: ellos son, hacen, no les gusta, no hacen, que se expresa en los juicios de unos y otros en las relaciones escolares, pero sobre todo sobre los estudiantes, profesores y alumnos de los colegios oficiales. 159
Esta fórmula enuncia la primera condición de una lectura adecuada del análisis de la
relación entre las posiciones sociales, las disposiciones o habitus y las tomas de posición, las elecciones operadas en los dominios más diferentes de la práctica por los agentes sociales. Las comparaciones sólo son posibles de sistema a sistema. Ello implica, en términos de la deserción, que las elecciones relacionadas -en el habitus- con la escolaridad, en un sistema sólo son comprensibles en conjunto y comparables con otros sistemas y no con elementos aislados –como nos los presentan los cuadros de motivaciones-. El espacio social es el conjunto de posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas de las otras, definidas las unas en relación con las otras, por relaciones de proximidad, de vecindad o de alejamiento y por relaciones de orden como debajo, encima160. Es construido de tal modo que los agentes o los grupos son distribuidos en él en función de su posición en las distribuciones estadísticas de los dos principios de diferenciación, que son sin duda los más eficientes: el capital económico y el capital cultural. Los agentes se encuentran allí situados de tal manera que tienen tanto más en común en estas dos dimensiones, cuanto más próximos estén. 161 Los agentes son distribuidos en la primera dimensión según el volumen global del capital que poseen en sus diferentes especies y en la segunda dimensión según la estructura de su capital (según el peso relativo de los diferentes tipos de capital en el volumen total de su capital).
Mirar, entonces, la deserción en función del sistema social es necesario, para no
responder de manera particularista y subjetiva a la pregunta: ¿por qué actúan los agentes de la escolaridad (los jóvenes, sus familias y los profesores) así? ¿En qué condiciones se quedan, regresan o se van? Los jóvenes, sus familias y los profesores no actuamos libremente, actuamos con un sentido, con un sentido práctico, con un habitus inscrito en nosotros. No somos libres al seleccionar carrera, o al seleccionar profesión o casa a donde vamos a vivir, o novia y esposa. No somos o actuamos libremente, estamos impelidos por el
157 Ingresar a tal o cual colegio, público o privado, a tal o cual modalidad, o tal o cual universidad. 158 Más que las clases solemos darle ese carácter sustancial a los estratos socioeconómicos de los recibos de los
servicios públicos y a su proyección espacial, lo que nos da una lectura sociocultural de la ciudad a través del estrato mayoritario en las comunas.
159 “Hay que cuidarse de transformar en propiedades necesarias e intrínsecas de un grupo cualquiera, las propiedades que les incumben en un momento dado del tiempo a partir de su posición en un espacio social determinado y un estado determinado de la oferta de bienes y de prácticas posibles” (op. cit. Pág. 28-9).
160 Bourdieau, 1998, pag. 30. 161 Las distancias espaciales sobre el papel equivalen a distancias sociales. Ver gráfica del Espacio social.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 102
sistema social, por las fuerzas específicas que se concentrar en el lugar que ocupamos en la estructura social. Veamos un ejemplo.
Si simplificamos el espacio social de Manizales, en cuatro grandes agrupamientos
sociales en un plano cartesiano, tenemos: 1º. Un conjunto de empresarios, propietarios capitalistas que tienen mayor capital, y éste
está compuesto de manera importante por capital económico (rentas, propiedades, caudales) y por capital cultural (altos índices de escolaridad, prácticas simbólicas y de consumo de prestigio, de gusto, de clase).
2º. Un segundo conjunto de profesionales, empleados del sector industrial y de servicios, provistos de un mediano volumen de capital, en cuya composición pesa más el capital escolar y los diplomas que los bienes y las herencias.
3º. Una tercera ubicación en el espacio social, ocupado por comerciantes, ganaderos y algún sector de pequeña y mediana industria, en cuyo capital total pesan más los bienes, que los diplomas, el “buen gusto” y el estilo.
4º. Un cuarto sector social, provisto de menor capital económico y menor capital cultural-escolar, conformado por empleados, trabajadores asalariados, subempleados del comercio, la industria, el agro. La orientación que cada uno de estos grupos tiene hacia la escolaridad no depende
de sus condiciones sociales, económicas o culturales específicas, sino, como hemos propuesto arriba, del sistema de relaciones establecidas entre los grupos, su definición es relacional y no sustancial. Corresponde a un sistema de posiciones y orientaciones sociales en un campo, campo de fuerzas de atracción y repulsión, de diferenciación e igualación. Los procedimientos de estratificación y segmentación social, desde este punto de vista no atienden sólo a un proceso de distribución y concentración de bienes y oportunidades, sino, en mayor medida a un fuerte proceso de oposición/dominación, enfrentamiento y lucha, competiciones y solidaridades, por la apropiación de los bienes. Es en ese proceso que los grupos se delimitan y es posible identificar agrupamientos sociales, estrategias y procesos de enclasamiento: la formación de las clases, estratos o grupos socia les.
AQUÍ VA DIAGRAMA DEL ESPACIO SOCIAL Teniendo en cuenta esto, las inversiones que los grupos realizan en educación tiene
distintas orientaciones y responde a sentidos prácticos diferentes. Veamos: • El grupo de mayor capital económico y cultural tenderá a realizar mayores inversiones
en educación, en tanto éstas están o estén asociadas a mayores réditos de estatus y de prestigio. De esta forma transforman bienes económicos en certificados y diplomas. Las decisiones en materia de educación de este conjunto de la sociedad están regidos por otra lógica. Estudiar es necesario, no tanto por que habilita para el empleo o el oficio, sino por que representa una suerte de legitimación en moneda estándar de títulos nobiliarios con anticipación con el respaldo y las relaciones sociales y económicas.
• En el segundo grupo, en cuya estructura del capital global, el capital escolar es mayor que el capital económico: los profesionales, los profesores, empleados casi todos, quienes tienen más certif icados y menos bienes, o éstos no están directamente asociados con la reproducción y ampliación de su capital general. Sus inversiones en educación, la lógica de sus decisiones en educación va a ser distinta. Invierten en
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 103
educación para transformar bienes escolares en bienes económicos, a través de diplomas y certificados como en el escalafón docente, por ejemplo.
• El tercer conjunto, compuesto por comerciantes, agricultores, ganaderos, pequeños industriales, artesanos, cuyo capital económico pesa más que su capital escolar en la estructura de su capital global, tenderá a invertir de manera menos acusada en educación, “no hay que ser magíster para manejar una finca”, o donde se hereda el negocio o el oficio del padre a hijo, o se transfiere al interior de la familia. Tenderán a realizar inversiones en educación técnica, tecnológica o comercial, modalidades que habiliten directamente para el aprendizaje de un oficio y que contribuyan, preferiblemente, a la preservación y ampliación del capital económico. A menos que sea médico o abogado, carreras dotadas todavía de un alto prestigio social, aunque hoy no necesariamente asociadas a mayores ingresos económicos, para un estudiante de este grupo social seleccionar una carrera liberal o humanística suscitará una gravísima crisis familiar, un drama familiar, en tanto aparecerá como una decisión ilógica, sin sentido.
• Otro gran conjunto, altamente heterogéneo representado estadísticamente por ese 60% de la población nacional, que para fines de la exposición la hemos simplificado en un conjunto social desprovisto de capital económico y capital escolar, en una amplia gama de valores, quienes no sólo tenderán sino estarán impelidos a realizar pocas inversiones en educación, a su alcance, las necesarias para la habilitación laboral, la empleabilidad. Sus aspiraciones en materia de educación y la responsabilidad de los padres para con sus hijos, difícilmente sobrepasarán las mínimas necesarias para la calificación como mano de obra. El drama empieza cuando éstos de éste conjunto son la mayoría de la población y, esos puestos poco calificados son cada vez menos, menos estables, con menores remuneraciones, menos regulados.
¿Cómo están los docentes aquí? ¿En cual espacio se ubican los estudiantes desertores
y sus familias? Éste es el criterio para salirse del mecanicismo reduccionista que traslada escolaridad de los padres a escolaridad de los hijos. 162
Las miradas que los diferentes grupos van a tener sobre la educación van a ser
diferentes y esa diferencia variará en función de la distancia que exista entre los lugares ocupados por cada uno de los actores en el espacio social. Y esta distancia, esta heterogeneidad, va a ser una de los conflictos que atraviesan y dificultan la constitución de las comunidades educativas; la distancia entre los grupos sociales y las posiciones de profesores y las familias de sus estudiantes. “El espacio social es la realidad primera y última, ya que dirige las representaciones que los agentes sociales pueden tener sobre ella”163. Las decisiones que tomen las familias y los estudiantes no solamente van a estar supeditadas por los conflictos propios que irrigan el sistema educativo y que toman cuerpo y nombre en la cotidianidad escolar mediante la violencia simbólica, la marginalidad, la pobreza, la falta de
162 “El espacio de las posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición por intermedio del espacio
de las disposiciones (o de habitus); en otros términos: al sistema de separaciones diferenciales que define las diferentes posiciones en las dos dimensiones mayores del espacio social le corresponde un sistema de separaciones diferenciales en las propiedades de los agentes (o de las clases construidas de agentes), es decir, en sus prácticas y en los bienes que ellos poseen” (Op cit 32).
“A cada clase de posiciones el habitus, que es producto de condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente, hace corresponder un conjunto sistemático de bienes y de propiedad, unidos entre ellos por una afinidad de estilo”. op cit, pag. 39
163 Ibidem.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 104
recursos, la inercia, sino también en función del espacio social, del lugar que ocupan en él y de las características de su capital. Y ahí hay una tendencia perversa del sistema, que la educación como bien público, pero sobre todo la educación oficial, debería romper.
¿Cuáles son las tendencias? Las de que el espacio social tiende a reproducirse. La
familia tiende a reproducirse casi igual, es decir, a reproducir marginalidad. Los profesores, sin saberlo, de alguna manera seamos cómplices de la inequidad, de la exclusión. Dentro de la lógica del sistema social, es clara la necesidad de mantener separadas cantidades diferenciales de capital. De eso vive el sistema económico, se nutre de grandes contingentes de mano de obra no calificada, pues ¿quiénes van a realizar los trabajos sucios, penosos y mal pagos? ¿Y quiénes hacen esto? Un gran conjunto de la población que cada año escolar es relegada del sistema educativo y va a engrosar las filas del ejército de reserva.
“El habitus es ese principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posesión en un estilo de vida unitario, un conjunto unitario de elecciones de personas, de bienes, de prácticas”. “Al igual que las posiciones de las que ellos son producto, los habitus están diferenciados pero también son diferenciadores”. “Distintos distinguidos, ellos también son operadores de distinción”. “Estructuras estructuradas, principios generadores de prácticas distintas y distintivas (no sólo relacionales sino históricas) los habitus también son estructuras estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de clasificación y de división, de gustos diferentes”.164 La deserción no sólo varía en función de la escolaridad de los padres, sino desde el
punto de vista relacional, de cómo la escolaridad participa del capital global del hogar, es decir, en la posibilidad de empleo o en el patrimonio económico –su permanencia y aumento- y en las distinciones de carácter simbólico que estructura.
La institución escolar y la reproducción del espacio social
Los mecanismos a través de los cuales la institución escolar contribuye a reproducir la distribución del capital cultural y con ellos a la reproducción del espacio social, son en extremo complejos. Vamos a presentarlos brevemente a partir de los planteamientos de Pierre Bourdieu165. A las dos dimensiones del espacio social corresponden dos conjuntos de mecanismos de reproducción diferentes. La combinación de ambos mecanismos define el modo de reproducción y hace que el capital vaya al capital y que la estructura social tienda a perpetuarse. Como la lógica bancaria para la aprobación de créditos: quien más escolaridad tiene, más escolaridad recibe; quien menos capital tiene, menos capital recibe.
“La reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural opera entre las estrategias de las familias y la lógica específica de la institución escolar… tiende a proporcionar el capital escolar (bajo la forma de títulos –diplomas) al capital cultural detentado por la familia y transmitido por una educación difusa o explícita en el curso de la primera educación”.
“Las familias son cuerpos articulados animados por una tendencia a perpetuar su ser social con todos los poderes y privilegios. Esta tendencia está en el principio de la reproducción,
164 Op cit, pag. 34. 165 Bourdieu, 1988 y 1998b; Bourdieau y Passeron, 1998.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 105
estrategias matrimoniales, estrategias de sucesión, estrategias económicas, y sobre todo estrategias educativas”. 166
Y al revés. ¿Qué pasa cuándo no se tienen poderes y privilegios adquiridos o
heredados? Se parte del supuesto establecido constitucionalmente referido a la igualdad, lo cual no bebería privilegiar la adscripción sino el logro. Un ejemplo podría ser el del “sueño americano”, que se presenta en la sociedad de la movilidad social asegurada, de los grandes magnates salidos de la nada y, que a punta de perseverar en sus sueños consiguen lo que son, como nos lo cuentan cotidianamente el cine y la televisión. Ese sueño es parte de la promesa de liberación que hay detrás del proyecto educativo de la modernidad: igualación y democracia. ¿Cómo salir del círculo vicioso de la reproducción; la pobreza que engendra pobreza? He allí parte de uno de los conflictos socioculturales básicos que atraviesan la educación y que legitiman la arbitrariedad cultural detrás de todo proyecto educativo: una clase social que se siente con derecho natural de moldear a los otros a su imagen, pero no a su semejanza social, política o económica.167 De ahí la legitimización de la negación de lo popular, lo campesino y lo indígena en nuestro sistema educativo168.
Mecanismos de reproducción escolar Cómo opera esta lógica de la reproducción de la estructura del espacio social? Para
ejemplificar esto Bourdieu propone una analogía a partir de la segunda ley de la termodinámica, en la que –dice-, el sistema educativo hace el esfuerzo necesario para suspenderla, según Maxwell169 y así evitar la entropía. La imagen que atrae es la siguiente:
“Un demon que entre las partículas en movimiento más o menos calientes, más o menos rápidas, que llegan ante él, hace una selección, enviando a un recipiente en el que la temperatura se eleva, y las más lentas a otro recipiente, en que la temperatura baja. Haciendo esto, él mantiene la diferencia, el orden, que de otro modo tendería a destruirse”. “El sistema escolar actúa de manera similar: al precio del gasto de energía que es necesario para realizar la operación de selección mantiene el orden preexistente, es decir, la separación entre los alumnos dotados de cantidades desiguales –o de tipos diferentes- de capital escolar… Mediante toda una serie de operaciones de selección separa a los detentadores de capital cultural heredado de los que están desprovistos de él.170
Como las diferencias de aptitud son inseparables de las diferencias sociales, según el
capital heredado, el sistema escolar tiende a mantener las diferencias sociales preexistentes. Desde este punto de vista, el sistema escolar produce dos efectos: instituye fronteras sociales y las vuelve naturales. Pero los actores sociales no son partículas sumisas que
166 Bourdieau, 1998, pag 108. 167 “0. Todo poder de violencia simbólica, es decir, todo poder que logra imponer significados e imponerlos como
legítimos disimulando las relaciones de fuerza en las que se basa su fuerza, agrega su propia fuerza, es decir, una fuerza específicamente simbólica, a estas relaciones de fuerza”. (P. Bourdieau y J-C Passeron, La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, 1998).
168 Jesús Martín–Barbero, de los medios a las mediaciones. 169 “La segunda ley de la termodinámica da una definición precisa de una propiedad llamada entropía. La entropía
puede considerarse como una medida de lo próximo o no que se halla un sistema al equilibrio; también puede considerarse como una medida del desorden (espacial y térmico) del sistema. La segunda ley afirma que la entropía, o sea, el desorden, de un sistema aislado nunca puede decrecer. Por tanto, cuando un sistema aislado alcanza una configuración de máxima entropía, ya no puede experimentar cambios: ha alcanzado el equilibrio. La naturaleza parece pues 'preferir' el desorden y el caos. Puede demostrarse que el segundo principio implica que, si no se realiza trabajo, es imposible transferir calor desde una región de temperatura más baja a una región de temperatura más alta”. (Enciclopedia Encarta 2000, subrayado nuestro) Calor, también significa orden, o todo el trabajo necesario para mantenerlo.
170 Bourdieau y Passeron, 1998, pag. 110.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 106
responden únicamente al impulso o fricción que genere el sistema educativo o a la fuerza de gravedad que genere el espacio social, a la dinámica del campo. Son también actores conscientes dotados de sentido práctico, de principios de visión que les permiten orientar su acción en contra de las determinaciones estructurales; que les permite percibir los problemas y generar respuestas adecuadas. Surgen entonces problemas de la metáfora mecánica de Maxwell, pues,
“los agentes sociales, alumnos que escogen una profesión o una disciplina, familias que escogen un establecimiento para sus hijos, etc., no son partículas sumisas a fuerzas mecánicas que actúan bajo la fuerza de causas, no son tampoco sujetos conscientes y conocedores actuando con pleno conocimiento de causa… De hecho, los agentes son agentes conscientes dotados de un sentido práctico, sistema adquirido a partir de preferencias, de principios de visión y de división (gusto), y también sistemas de estructuras cognoscitivas de estructuras objetivas y de esquemas de acción que orientan a percibir la situación y la respuesta adecuada171. Responden, por ejemplo, al habitus inscrito en ellos, que establece el sentido de la
jugada, pues es el arte de anticipar el futuro del juego. ¿Cómo seleccionan los padres el colegio? ¿En el sector oficial? En los colegios privados la matrícula, la selección mediante entrevista y el bono, acercan los padres socialmente al colegio y la “comunidad educativa”.172
Es necesario entonces, analizar cómo el peso relativo en el capital de los adolescentes
(o de sus familias) del capital económico y del capital cultural se encuentra retraducido en un sistema de preferencias que los estimula a orientarse en sus elecciones escolares y por tanto sociales, hacia uno u otro polo del campo del poder, el polo intelectual o el polo de los negocios, de las técnicas, de los oficios o de las armas y, adoptar las opiniones y las prácticas correspondientes.
“En lugar de los demon, hay millares de profesores que aplican a sus alumnos categorías de percepción y apreciación estructuradas según los mismos principios.” “La acción del sistema escolar es la resultante de las acciones más o menos groseras orquestadas de millones de pequeños demon de Maxwell, quienes en sus elecciones ordenadas según el orden objetivo (las estructuras estructurantes son estructuras estructuradas), tienden a reproducir este orden, sin saberlo ni quererlo”. “No es un complot, pero cada uno de los actores está en cierto modo constreñido a participar, para existir en el juego que le impone enormes esfuerzos e inmensos sacrificios”173. Podríamos resumir diciendo simplemente, que hay una tendencia en el sistema, en
que el capital va al capital, de este modo el sistema escolar tiende a reproducir el espacio social. Para las clases media y alta la escolaridad no sólo es un capital económico, sino fundamentalmente un capital simbólico necesario para la presentación del sí mismo (de su identidad personal, familiar y social)
El sistema de educación pública, pero especialmente el oficial, tiene o debería tener el
claro propósito de romper esa lógica de reproducción de la exclusión y la marginalidad. Es uno de los grandes dilemas en que se debate la educación en nuestro país y que la deserción escolar pone de manifiesto. Dos cuestiones podemos pensar y hacer. Por un lado,
171 Op cit. Pag. 117. 172 “Las partículas que avanzan hacia el demon llevan ellas mismas, en su habitus, la ley de su dirección y su
movimiento, y el principio de ubicación que los orienta hacia tal escuela, tal facultad, tal disciplina”. (ibidem) 173 Oop cit. 118.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 107
consideramos que es necesario pensar el sistema escolar nacionalmente, pues desde allí se tiene la capacidad para intervenir en las variables estructurales de la reproducción. ¿Pero dónde se rompe la lógica de la reproducción? En cada establecimiento es donde, de alguna manera, los actores relacionados con el sistema educativo, conscientes de su fuerte responsabilidad, pueden alterar las condiciones de su realización. Ya mencionamos en el acápite dedicado a la revisión de las estadísticas locales sobre educación, cómo hay una relación inversa entre el tamaño de la matrícula y la tasa de deserción, que se replica a nivel de los núcleos educativos: los colegios más grandes son los que más retienen, los colegios más pequeños son los que menor capacidad de retención relativa poseen. Hay una paradoja en ello, que resulta de la inercia sistémica de la organización educativa, la racionalidad administrativa genera una suerte de irracionalidad social; por ejemplo, si los establecimientos pierden cupos, los profesores son asignados a los colegios con mayor demanda, pero no sólo los docentes, sino los recursos de todo tipo, los cuales permiten que, en la repetición de este ciclo, en el largo plazo se concentren los recursos en algunos establecimientos, los reconocidos; con una consecuencia lógica: algunos establecimientos terminan siendo periféricos y otros acaban naturalmente privilegiados.
Epílogo: El cupo para los que “perdieron”
¿Qué le pasa a los que desertaron, suspendieron sus estudios, reprobaron o perdieron el año con mala conducta? Pierden el cupo e inician un periplo que en la mayoría de los casos da al traste con la paciencia de los padres, quienes terminan por matricularlos en “cualquier colegio”, lejos del lugar de su residencia, o en un plantel que no llena las expectativas sociales o pedagógicas adecuadas para ellos.
Los directivos amparados en el Manual de Convivencia se sienten con la potestad de
seleccionar a la población escolar, y a los estudiantes que hayan perdido el año, el cupo en otro colegio o que tengan en sus calificaciones alguna relación de indisciplina; les cierran las puertas de su institución para “evitarse problemas”; no “disminuir el nivel de su colegio” y no correr riesgos en las estadísticas de eficiencia administrativa: un niño con problemas escolares queda marcado y el sistema no olvida.
Entre los docentes, especialmente los docentes-administrativos, hay un fuerte resabio
acumulado por los años, que logra que casos anteriores los predispongan y generen prejuicios, esquemas generales de comportamiento y juicio que aplican para estos los nuevos incidentes, a partir de los cuales los estudiantes que buscan cupo son culpables por extensión. La relación docentes-padres, en los establecimientos oficiales, suele ser distante, de oponentes. Allí el profesor, pero especialmente el rector, el coordinador académico y de disciplina acostumbran establecer relaciones autoritarias y antojadizas, atendiéndolos de manera poco amable, poco diligente, extendiendo la poca estima que puedan tener por los alumnos hacia los padres, a quienes denigran y consideran ignorantes, pobres, despreocupados y sobre quienes proyectan parte de sus angustias y recelos producto de la convivencia en ambientes escolares mefíticos.
El sistema escolar oficial no está preparado para el manejo de los escolares
“conflictivos”, y producto de su propia inercia y burocratización prefiere sacárselos de encima y no complicarse la vida con ellos. Los rectores, experimentados y curtidos en esta lucha,
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 108
saben que tienen los mecanismos legales y el poder para poder fundamentar su tarea selectiva. Los directores de núcleo y demás autoridades educativas no pueden hacer nada ante ello.
Los jóvenes con antecedentes disciplinarios son inmanejables por el sistema. Los
colegios de mayor demanda se dan el lujo de no aceptarlos y de condicionar su matrícula a la existencia de cupos; cosa que no ocurre habitualmente en estos colegios. Los alumnos “expulsados” por el sistema, aunque no formalmente (aquéllos expulsados como resultado de la aplicación del Manual de Convivencia) van a dar, si resisten la resistencia del sistema a aceptarlos, a colegios que por su poca demanda o por algún matiz especial del rector quien no se resiste a aceptarlos; que tienden a reunir la población escolar con este tipo de “problemas” y por ello van adquiriendo mala fama en el conjunto de los colegios públicos y entre los padres de familia, que los tildan de “centros de vicio y mala formación”.
Según un administrativo educativo, inquirido acerca de un cupo para un estudiante
desertor de plantel de su núcleo, y una vez se ha averiguado la historia académica, de correccional es un joven que presenta peleas con sus compañeros, problemas de comportamiento como vestirse de indios, caminar, jugar174. El sistema educativo reconoce ésto como faltas graves, convierte a los jóvenes en delincuentes y los expulsa fuera del sistema educativo formal o hacia los colegios privados, si tienen con qué pagar.
Es necesario aumentar la sensibilidad y la capacidad de manejo de este tipo de
situaciones en los colegios oficiales y crear programas y ofertas públicas formales dirigidas a ellos, que no tengan el mote de correccionales, sino de especializados. No se trata tampoco de seleccionar y separar a los “malos” de los “buenos” y de crear ghetos especiales para ellos, y aumentar sin quererlo, su propia marginalidad.
174 Caso seguido a partir de la búsqueda de cupo para uno de los entrevistados de 8º grado y 13 años de edad. Las
descripciones se basan en su hoja de vida académica y en las conversaciones con directivos docentes relacionados.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 109
6. CONCLUSIONES
Relacionadas con las condiciones en que se presenta la deserción-expulsión escolar en Manizales:
1. En el periodo 95-2000, el sistema educativo formal (incluyendo privado y oficial)
excluyó al 30% la población escolarizada y la mitad de la población en edad escolar, lo que equivale en cifras de 1998, a que de 124.457 personas, entre 4 y 20 años, en edad escolar, 38.602 no asistieran al ningún establecimiento de educación formal. Es el resultado de la acumulación de tasas netas de deserción anuales entre el 6 y el 9 por cien, en el periodo descrito, y en una deserción superior al 25% de la cohorte que inició sus estudios en básica primaria en 1995 y del 41% de la cohorte que inicio sus estudios secundarios ese mismo año. Lo que nos expone a una deserción crónica del sistema escolar en Manizales, en el último lustro del 47%, o lo contrario, que el sistema educativo en Manizales tan sólo retuvo a 53 de cada 100 estudiantes que se matricularon en este periodo; de manera más acusada en los sectores de bajos y medianos recursos, quienes representan seis de cada diez estudiantes. Lo que nos expone a un sistema que con altas señales de crisis , improductividad e ineficacia , si nombramos únicamente lo relacionado con la cobertura. Ningún panorama distinto presentan las últimas evaluaciones relacionadas con la calidad y todo lo relacionado con la búsqueda de la pertinencia. Son varios los estudios que con relación a la calidad se han realizado en los últimos años. Pero para tener simplemente una referencia sintomática actual podemos citar a modo de ejemplo los datos publicados en el artículo “Los Mejores175, que presenta los resultados de la evaluación que realizó el Ministerio de Educación en los que la mayor parte de los colegios del país quedaron en la categorías muy inferior a “bajo” y “medio”; con una leve mejoría en los colegios privados.
Con respecto a la pertinencia, se han realizado varias investigaciones mencionadas en los antecedentes, en lo referido a este tema, especialmente en relación con los sectores populares, especialmente Parra Sandoval y otros (1995, La escuela vacía); es sintomática la mención constante a la inutilidad del saber escolar para la vida, en los jóvenes entrevistados para este estudio y en la queja de padres de familia, quienes exigen alguna clase de pertinencia social, tecnológica, laboral y moral de variada forma y coloración, en cuyo contenido y contexto es necesario ahondar. Otro caso de pertinencia, que apenas comienza a ser discutido y pensado, es aquélla expuesta por Edgar Morin, en el texto preparado por la UNESCO acerca de “los siete saberes necesarios para la educación del futuro”176, transformación paradigmática que apenas entrevemos relacionada con el desarrollo del pensamiento complejo y el logro 175 Los Mejores”, publicado en Dinero en febrero 22 del 2002, Bogotá. 176 Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del Futuro, UNESCO, Ministerio de Educación Nacional
de Colombia, Bogotá, 2000.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 110
de una pertinencia planetaria: el desarrollo del conocimiento del conocimiento mediante el escape del error y la ilusión; los principios de un conocimiento pertinente; el reconocimiento de la condición humana; el aprendizaje de la identidad terrenal; la capacidad de afrontar las incertidumbres; enseñar la comprensión y la construcción de una ética del género humano. La pertinencia a la que hacemos mención, digámoslo gráficamente, es de menor calibre y atiende a una pertinencia contextual – local, en cuanto condición social, cultural y territorial- del proyecto escolar y a la posibilidad de romper el círculo reproductivo de la inequidad a través de la expulsión, expuesto aquí. Esta situación se hace mucho más acusada en la educación universitaria y postgradual, en donde el pico de la botella se hace cada vez más agudo, más selectivo y más eficiente seleccionador en la distribución de los certificados escolares, a partir de condiciones cada vez más explícitamente económicas: en los estudios superiores el valor de la matrícula, además de los puntajes de Estado distribuidos de manera naturalmente diferencial por el sistema escolar, se convierten en los talentos personales necesarios para tener un cupo y salir airosos.
2. Hay una fráctura de la comunidad educativa en “mundos separados”,
discordantes e incomunicados. Es escasa la existencia dinámica, concreta y comprometida de una comunidad educativa en cada establecimiento escolar, de manera más acusada en los colegios oficiales, y entre éstos, en los que atienden población de menores recursos. El conjunto de actores, procesos, normas y espacios comunes o compartidos se limitan a interacciones rituales en clase, recolección de informes, citaciones (para presentación de conflictos) y las reuniones mínimas establecidas en el calendario escolar: matrícula, informes, graduaciones, sanciones, además de los procesos habituales de planeación, seguimientos, evaluación, caracterizados por activismos y formalismos, planteados por Parra Sandoval.
3. Si bien hay una relación persistente entre inasistencia escolar y pobreza, es necesario
profundizar en las condiciones propias de la pobreza, su mismo carácter y transformación, para así poder prever los espacios sociales y las condiciones de los medios sociales y escolares y los momentos de mayor riesgo de inasistencia y abandono escolar en función de los ciclos macroeconómicos y las variaciones socioculturales. Si bien, tan sólo entre 15 y 20 de cada cien casos de abandono escolar, están directamente relacionados con condiciones socioeconómicas precarias.
4. Los sujetos-agentes de los proyectos educativos no comparten fines, medios,
sentidos y significados frente al papel de la escuela , o ésta se limita a un viejo acuerdo refundido en los anaqueles y la memoria, referido al papel alfabetizador de la escuela; más algunas exigencias de control social, preparación laboral que se le han ido agregando en las últimas generaciones, sin que exista un acuerdo explícito acerca de ello y de cómo lograrlo, acerca del ser y deber ser de los proyectos educativos escolares y su entrecruce con los proyectos educativos personales y familiares. Es más, los estudiantes y sus familias se comportan y son tratados como objetos-pacientes, cuando no, como producto-cliente-consumidor, en una relación mercantil en la cual la oferta es subsidiada por el Estado, a través del sistema educativo oficial y los cupos tienden a aparecer como un regalo. “A caballo regalado
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 111
no se le mira el diente”, dice el refrán popular. Los cupos escolares son sometidos a relaciones y condiciones determinadas por la relación oferta/demanda históricamente establecidas por el mercado, para los sectores populares: masificación, simplificación, standardización, serialización, estereotipación177. De ahí parten la poca o nula participación y la ausencia generalizada de interpelación, argumentación y crítica por parte de los padres y estudiantes. Se reduce en este contexto su participación, a una interlocución contestataria y a la defensiva, cuando no, en franca oposición formal –reglas y procedimientos-, para lo cual, los padres-acudientes y profesores, rompen su tradicional alianza estratégica, la cual delegaba autoridad y funciones de uno en otros; y ahora, se enfrentan mediados-manipulados por los estudiantes. El estudiante al mediar la relación padre-profesor, tiene la posibilidad de presentar a lado y lado versiones diferentes en su favor. Lo que constituye un muro más por salvar: la distancia social, cultural y personal entre padres y docentes.
5. Los profesores, agentes cruciales del proceso educativo, podrían retomar su papel
activo, ellos son quienes, de los adultos, interactúan de manera más constante con el joven, son un pivote central de todo el sistema educativo, para lo cual deberían abandonar el estereotipo de víctima que se ha construido desde la visión gremial, y de victimario desde la visión institucional, familiar y juvenil. Para ello es central trabajar en la recuperación del papel activo-reflexivo del docente, para lo cual es crucial la dignificación, recuperación del prestigio y reconfiguración del papel social y profesional del docente, lo que pasa por la disminución de su aislamiento, rutinización y burocratización, así como la ampliación de su participación en redes de trabajo cooperativo al interior y entre establecimientos educativos, locales, nacionales e internacionales, dirigidos a ganar en la pertinencia y continuidad de los procesos de capacitación y actualización.
6. El sistema escolar, comprendido como la sumatoria de procesos, normativos, recursos y agentes, está en constante transformación, por la variación de sus componentes y la relación entre ellos –cosa normal, por demás-. El problema radica en que, atendiendo a la urgencia de la situación, al sistema educativo, sobre todo en su componente normativo se le hacen constantes adecuaciones, se expiden nuevas reglamentaciones de diversa índole y variadas estrategias de intervención técnico-políticas, desde diversos niveles (locales-regionales-nacional) de orden: presupuestal, contractual, de planeación, de responsabilidad, de descentralización, relacionadas con la matrícula, la evaluación, su organización, sus contenidos; intervenciones que, como capas de pintura, se acumulan generando no transformación sino peso, resistencia , pátina que multiplica un gran lastre que cada institución arrastra, además de las que cada institución tiene en su propia historicidad. En este contexto, las relaciones al interior del sistema escolar y entre éste y otros sistemas: político, económico, sociocultural, se mantienen en una inalterable transitoriedad caracterizada por la constante transformación formal, lo que genera altos niveles de entropía , resistencia y fricción entre sus agentes, componentes normativos, procesuales y la imposibilidad de óptimas o adecuados niveles de utilización de los escasos recursos disponibles. En este sentido, podemos establecer que contextos y sistema educativo se relacionan de manera inarmónica en el plano 177 García Canclini, 1981; Martín Barbero, 1987; Matellart, Armand y Michelle, 1999.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 112
sincrónico, en el funcionamiento cotidiano, actual, pero en la mirada diacrónica -retrospectiva y prospectiva- se constituye una relación armónica, en tanto el sistema educativo se ajusta a las necesidades del sistema social en general: la separación de los agentes dotados de cantidades diferenciales de capital –escolar y económico-, atendiendo a una necesidad básica de la lógica sistémica, reproducir la estructura del espacio social y el sistema de distinciones y distancias sociales, simbólicas, económicas-laborales que engendra, mantiene y promueve entre los agentes sociales.
Miradas a lo lejos, las relaciones entre las instituciones educativas y la sociedad y la cultura, nos muestran una imagen de movilidad aparente: capacitaciones, adquisiciones, equipos, nuevas reglamentaciones, redistribución de recursos, personal, cupos; combinado todo esto con una inamovilidad estructural de un sistema educativo y una sociedad que proporcionan la sensación y simulan que todo cambia, pero que desde lejos, desde siempre, todo queda igual.
7. Cada colegio, escuela e institución educativa es un universo a partir del cual es necesario y posible iniciar su recuperación sistémica. Pues allí, es donde se imbrican y retroalimentan de manera concreta las condiciones contextuales de época, de orden social y cultural, de orden familiar, con una concreción del sistema educativo: un establecimiento escolar ubicado en tal o cual comuna, en tal o cual vereda. Sin pensar en la necesaria reestructuración general del sistema educativo y la necesidad de transformar las relaciones globales con la sociedad y la cultura, que pasa necesariamente por cambios, en condiciones estructurales de profundo calado, cuyo plazo de solución involucra por lo menos dos o más generaciones, para no ponerle plazo y sin ser escépticos. Consideramos que, es posible acumular desde lo local, desde lo pequeño, a través de la generación de modelos educativos, de proyectos educativos en contextos de marginalidad y pobreza, que atendiendo a las condiciones generales esbozadas, encuentren las formas específicas de romperle el cuello al quietismo y a la tendencia reproductiva del sistema y de sus particulares desarmonías.
Esto implicaría invertir en procesos o experiencias piloto que logren, a partir
de una verdadera integración, resignificación y dinamización de las herramientas y recursos actuales: PEI, Manual de Convivencia, currículos oficiales y ocultos, cuerpos colegiados de decisión y participación (consejos académicos, de padres, de estudiantes), más la ampliación de la inversión necesaria en materiales, capacitación, investigación y planta física, que logre construir puntualmente, en cada escuela-colegio, ambientes escolares que fomenten la retención, actúen dinámicamente contra las circunstancias contextuales, familiares, personales que facilitan y promueven la deserción-expulsión.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 113
7. RECOMENDACIONES
? Consideramos que es urgente realizar un animado trabajo de re-constitución de las comunidades educativas. Tiene que haber un proyecto político –cívico- alrededor de la escuela. Político, en el sentido de que la escuela es un asunto público y como tal debe hacer parte explícita del proyecto de sociedad que re-construimos cotidianamente. Pero es la sociedad inscrita en cada escuela, que consecuente con esa tendencia paradójica del sistema educativo a reproducir exclusión y marginalidad, atendiendo a la forma específica que ésta adquiere allí, genere las estrategias políticas, pedagógicas, administrativas para enfrentárseles. Si hay una tendencia a reducir los recursos de las escuelas ubicadas en sectores pobres por que son menos eficientes, hay que trabajar por invertir esa tendencia y redefinir ese conjunto de prejuicios que operan alrededor. Implica volver a unir la cadena rota de la que se ha hablado, entre comunidad –escuela-planeación-capacitación, que es común en casi todos los sectores socia les, pero más acusada en los sectores populares.
? Hay un elemento que hay que replantear en términos pragmáticos, la contradicción entre escolaridad y trabajo. Hasta que logremos mejores comportamientos de ingreso per cápita y de distribución más equitativa del ingreso, habrá un porcentaje muy grande de la población en edad escolar que tendrá que combinar trabajo con estudio. Hay que ser pragmáticos en eso. Hay que encontrar estrategias para resolver esas oposiciones entre escuela y trabajo: en el horario, en dinámicas, en prestigio.
? Consideramos que hay que volver a generar movimientos pedagógicos, esa gran preocupación social por la escuela. Los profesores están solos, como si los únicos que tuvieran que hablar o qué decir sobre la educación fueran ellos o su representación gremial. Cuando la preocupación no solamente debe ser de los políticos para ganar votos y de los profesores para defenderse, pues aparecen preocupados por cosas sueltas, intereses personales y a veces estrechas perspectivas.
? Debería haber un proyecto común, una preocupación nacional que se vea reflejada
en las localidades y de ahí en cada establecimiento, pues consideramos que es necesaria una endogenización de la escuela ¿Qué es ello? Darle un matiz local, en el departamento, en el municipio, en el barrio, en la vereda. Hay que considerar que hay una tendencia a tener un solo currículo nacional y próximamente internacional, a responder a una sola lógica administrativa y tampoco podemos aislarnos en localismos que generen insularidad y provincialismo. Pero al mismo tiempo que se incorpora lo global en la tecnología, en las prácticas, en los contenidos, en los medios, en términos prácticos de vida comunitaria , tenemos que darle un matiz local, que éste se incluya en los proyectos de vida de la gente.
? Hay que activar la participación de los actores. Un actor fundamental es el profesor,
hay una tendencia cada vez más fuerte a que la docencia se aprende haciendo. Hay
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 114
muchísimas experiencias, muchísimo saber repartido, que no se ha activado en su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica. Entre quienes hablan, profesores con profesores, mas allá siempre aparecerá la duda del enfrentamiento, del soslayo, del resentimiento y, cuando no, desconfianza. Hay que instituir a otros actores para hablar con ellos, sino aparecen en lugar de comunidades discursivas o argumentativas sociedades de mutuos elogios o de quejas mutuas, “nosotros contándonos nuestra triste historia y nadie nos escucha”, podrán decir los profesores. Hay que activar otras voces, reconocer la legitimidad para decir que tienen los otros-nosotros: los jóvenes estudiantes, los padres de familia, la sociedad civil, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, la academia, para que participen en ese diálogo , no de autoridad, sino de reconstrucción de sentidos, de reconocimiento y reconstrucción mutua, reconociendo de antemano la existencia de preocupaciones compartidas acerca del carácter público de la Educación. Para reconstituir las prácticas y lo discursos pedagógicos.
? La deserción escolar, aunque pone de manifiesto la crisis por la que está atravesando el sistema educativo y la sociedad en general, en sus cifras tan sólo muestra una dimensión: la cobertura. Hay otros temas, íntimamente relacionados, en los cuales no hemos profundizado, como la calidad y la pertinencia. Sobre los cuales también hay que hablar. La deserción aparece casi como un síntoma, de algo más profundo que esta pasando en el interior de los proyectos educativos, relacionado con la cercanía y oportunidad de los procesos de formación y con los atributos del proceso y de sus resultados.
? Consideramos que es necesario apoyar, intervenir y por qué no fiscalizar, desde las
organizaciones comunitarias y no gubernamentales y desde la academia la concertación, formulación, ejecución y monitoreo de las políticas educativas que contemplen el largo plazo y ordenen su crecimiento, administración y distribución. Participación que permita, por ejemplo, disminuir esa característica inestabilidad formal178 y estabilidad estructural del sistema educativo, especialmente centrada en la educación impartida en los establecimientos oficiales, pues corresponden a casi el 80% de oferta educativa en la ciudad, y es, como ya lo hemos expresado con anticipación, la primera responsable para el quiebre de las tendencias de ampliación de la marginalidad y exclusión. Ahí debe haber una exigencia política, en la cual los maestros no estén solos, y que al frente de este tipo de gestiones estén especialistas y programas serios de gestión educativa, pues, es tan estratégica esta cartera, que allí es donde menos se puede improvisar.
? Es necesario continuar con los procesos de investigación, por ejemplo, de los
establecimientos que tienen altos niveles de retención. ¿Qué es lo que hay ahí que puede ayudar? Si bien el diagnóstico es grave, no es generalizado y hay colegios oficiales que tienen bajos niveles de deserción escolar. Qué es lo que se combina en estos colegios para que tengan tanta demanda, tanto prestigio y al revés, en los que están en el otro lado.
178 Es sintomático que frecuentemente se diga por parte de los dirigentes educativos y los docentes que “el secretario
de educación no sabe” y es una lastima que cuando “empezaba a entender el problema, al cabo de tres años de ejercicio” vaya a ser cambiado por otro político de turno.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 115
? En definitiva, consideramos que hay que promover una movilización para fortalecer la educación oficial, como principal protagonista de la educación como bien público. No es que los colegios privados no lo puedan hacer, lo que pasa es que no tienen esa encomienda: la obligación, de romper la paradoja de la reproducción de la inequidad. Pues casi que hacen lo contrario, seleccionan y dotan a las personas de conocimientos distintos, certificados diferentes en términos de prestigios y conjuntos de destrezas y habilidades cognitivas, motoras, psicosociales, que permitán la competencia desigual por los cupos en las Universidades de prestigio y en el futuro tengan acceso a cargos y puestos de mayor prestigio y lógicamente, remuneración.
? Las comunidades educativas, pero especialmente los docentes y administrativos aparecen con un alto grado de impermeabilidad frente a los resultados de los estudios, evaluaciones y diagnósticos. Este carácter altamente refractario ha permitido que los planteamientos que, desde otras instancias o desde los mismos maestros, se han hecho sean mirados con recelo, de soslayo o simplemente se ignoren. Los procesos de capacitación de los docentes y de las comunidades educativas debe permitir la divulgación, discusión y búsqueda de pertinencia de todo el caudal de investigación que sobre la escuela se ha realizado. En el caso de Manizales, aparecen varias instancias académicas e investigativas especializadas en la educación, las cuales trabajando en red podrían realizar una alianza muy eficiente de apoyo a la reflexión y transformación de los procesos educativos en la ciudad.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 116
8. BIBLIOGRAFÍA Aguilar Soto, Juan Francisco, La transformación de la escuela en Colombia, De las innovaciones educativas a las
alternativas pedagógicas, Cuadernos de reflexión educativa, CEPECS, Bogotá, 1978.
Auge, Marc , Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Editorial Gedisa, 1997.
Barberena, Dario y Mario Flores, La situación colombiana para la educación y la cultura vista desde la otra orilla, Documento para Edgar Matoco y Gustavo López, UNESCO, Paris, Noviembre de 2001.
Betancourt Henao, Eva, Magola Galvis de Mora y Estella Montes de García, Influencia del factor socioeconómico en la mortalidad académica en educación media oficial y privada de Manizales, Trabajo de grado, Escuela de Administración educativa, Universidad Católica de Manizales, Manizales, 1983.
Betancur Duque, Jorge R, Luis Fernando Londoño Osorio y Antonio E. Tangarife Valencia, Bajo rendimiento académico, mortalidad y deserción de los bachilleratos nocturnos de la ciudad de Manizales, Trabajo de grado, Administración educativa, Universidad Católica de Manizales, Manizales, 1990.
Betancur, Jorge y otros, bajo rendimiento académico, mortalidad y deserción de los bachilleratos nocturnos de la ciudad de Manizales, Universidad Católica de Manizales, Facultad de Educación, 1990.
Bernstein, Basil, La construcción social del discurso pedagógicos, Producciones y Divulgaciones Culturales y científicas el Griot, Bogotá, 1990.
Bodnar, Yolanda Aproximación a la etnoeducación como elaboración teórica, En: Ministerio de Educación Nacional, Programa de Etnoeducación, Etnoeducación, Conceptualización y Ensayos, M.E.N. Prodic “El Griot”, Bogotá, 1990.
Bognan y Taylor, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, La búsqueda de los sentidos, Ediciones Paidós, 2ª reimpresión, 1994.
Bourdieu, Pierre y Jean-Claude Passeron, La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, Colección Fontamara 176, Tercera edición 1998.
--------, Capital escolar, escuela y espacio social, Siglo XXI editores, México, 1998.
--------, Chamboredon, Jean-Claude y Jean-Claude Passeron, El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Editorial Siglo XXI.
Cajiao, Francisco, Parra Sandoval Rodrigo y otros, Proyecto Atlántida, Estudio sobre el adolescente escolar en Colombia, Cinco tomos, Fundación FES, COLCIENCIAS, Bogotá, 1995.
Cárdenas, Luz Stella y Nidia Zuluaga, Causas de la deserción escolar en los barrios marginados de Manizales, Trabajo de grado, Escuela de Orientación y Consejería, Universidad Católica de Manizales, Manizales, 1984.
Castells, Manuel, La sociedad red, tres tomos, Siglo XXI Editores, 1999.
COLJUVENTUD, Presidencia de la República de Colombia, Encuesta Nacional de Jóvenes, Bogotá, 2002.
DANE. Encuesta de Niñez y Adolescencia, Bogotá, 1996.
DANE, Secretaría de Desarrollo Social de Manizales, Perfil Socioeconómico de Manizales por comunas y barrios, Manizales, 1999.
Delors, Jacques y otros, La Educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, Ediciones UNESCO.
Díaz Ríos, Claudia Milena, Las encrucijadas de la marginalidad, Fomento de la Retención Escolar, Fundación Restrepo Barco, Bogotá, 1997.
Diez Hochleitner, Ricardo, Aprender para el futuro, Desafíos y oportunidades , Documento básico de trabajo.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 117
Duque Mejía, Johel, Blanca Oliva Toro P. y Hernando Valencia Zuleta, Causas de la deserción escolar en la zona cafetera de Manizales, Trabajo de grado, Administración educativa, Universidad Católica de Manizales, Manizales, 1982.
Durkheim, Emile, Educación y sociología, Editorial Linotipo, Bogotá, 1979.
---------, Las Reglas del Método Sociológico, La Pléyade, Buenos Aires, (1986), 974.
--------, El suicidio, Akal editor, España, 1976.
Duschatky, Silvia, La Escuela como frontera. Reflexiones sobre los sentidos de la experiencia educativa para jóvenes de sectores populares. En Propuesta educativa, año 9, no. 8, junio de 1998.
Fayad Sierra, Javier Alfredo, Las fronteras de la escuela; sus límites y medidas como supuestos discursivos, En: Educación y Pedagogía, Vol. IX-X, No. 19 y 20, sep./97-abril 98, Bogotá.
Garay, Luis Jorge (coord.), Repensar a Colombia, PNUD, Agencia colombiana de Cooperación internacional, Bogotá, 2002.
García Canclini, Néstor, La globalización imaginada, PAIDÓS, Estaos y Sociedad, México, 2000.
--------, Consumidores y ciudadanos, Paidós, México, 1980.
García O., Gloria, Los criterios de “normalidad” en la escuela primaria y su función segregadora, En: Culturas para la paz, Suzy Bermúdez Q (editora), Colección María Restrepo de Angel.
Gelles, Richard y Ann Levine, Sociología, Mc Graw Hill, México, 1995.
Giraldo Hoyos, Aldemar, Propuesta Alternativa para aumentar la demanda y disminuir la deserción en el bachillerato nocturno del Instituto Universitario de Caldas, Trabajo de grado, Especialización en Planeamiento Educativo, Universidad Católica de Manizales, Manizales, 1996.
Giraldo, Orfilia y Rosa Salgado, Modelo preventivo para disminuir la deserción, 1983. Universidad Católica de Manizales, Especialización en Administración Educativa, Manizales.
Gras, Alain, Sociología de la Educación, Textos fundamentales, Editorial Narcea, Madrid, 1974, 1980.
Guzmán Roa, Juan Carlos, Pobreza: participación laboral y asistencia escolar. Los niños y los jóvenes en la Colombia urbana, En: Formación de Investigadores II, Dinámicas de la realidad social colombiana, Elssy Bonilla -Castro, Compiladora, TM Editores, UNIANDES , COLCIENCIAS, Bogotá, 2000.
Hederich, Christian, Regiones cognitivas en Colombia, COLCIENCIAS, Bogotá, 1990.
----------, Estilos Cognitivos y logro educativo, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2000.
Herrán, Carlos, Why do youngsters drop out of school in Argentina and what can be done against it?, Working paper, Inter-American Development Bank, Regional Policy Dialogue, Washington, D.C., july 19, 2001.
Hidalgo Londoño, Ofir y Javier López Osorio, Ocupación de las escuelas de Manizales por los damnificados del Invierno y su incidencia en el rendimiento académico y la deserción escolar, Trabajo de grado, Administración educativa, Universidad Católica de Manizales, Manizales, 1983.
Kaztman, Rubén, La heterogeneidad de la pobreza. El caso de Montevideo. Revista de la CEPAL, No. 37, Santiago, abril de 1989.
Kremenchutzky, Silvia y equipo, Nivel medio ¿repitencia-fracaso-deserción?, En: Propuesta educativa, año 6, No. 12, Buenos Aires, 1995.
Mafesolli, Michel, El nomadismo fundador, Revista Nómadas No. 10, Departamento de Investigaciones, Universidad Central, Bogotá, abril de 1999.
-------, El tiempo de las tribus, Icaria, Barcelona, 1988.
Martín-Barbero, Jesús, Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación,. Revista Nómadas No. 5, septiembre de 1995, DIUC-Universidad Central, Bogotá.
-------, Jóvenes: comunicación e identidad, Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, OEI, 2000.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 118
Mattellar, Armand y Michelé, Historia de las teorías de la comunicación, Paidós Comunicación No. 91, 1997.
Mauss, Marcel, Sociología y Antropología, Colección de ciencias sociales, serie de sociología, Semilla y surco, Editorial Tecnos, Madrid, 2ª reimpresión, 1991.
Mejía Correa, Álvaro y Esther Montoya Guzmán, El docente como elemento determinante en la deserción escolar en la vereda la cabaña de Manizales. Corporación universitaria católica de Manizales. Facultad de Educación. Escuela de Administración Educativa, Manizales, Noviembre de 1984.
Mockus, Antanas y otros, Las fronteras de la escuela. revista pedagogía y saberes , Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá 1994, otros.
Morin, Edgar, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, elaborado para la UNESCO, Ministerio de Educación Nacional, Colombia, 2000.
Muñoz G. Germán, La situación actual de los jóvenes colombianos, ponencia presentada en el foro sobre deserción escolar, Universidad de Caldas, Fundación Luker, Universidad Nacional, Manizales noviembre de 2001.
Muñoz Gonzáles, Germán, El sujeto de la educación, REVISTA NÓMADAS No. 5, DIUC-Universidad Central, noviembre de 1996, Bogotá.
-------, Tener 15 años en Bogotá, Revista Nómadas No. 4, DIUC-Universidad Central, noviembre de 1995, Bogotá.
Narváez, Ancízar, Puentes Tecnológicos, abismos sociales, Facultad de Comunicación Social-Periodismo, Universidad de Manizales, 2002.
Parra Sandoval, Rodrigo, El tiempo mestizo, escuela y modernidad en Colombia, En: Viviendo a toda: Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, DIUC-Universidad Central, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1998.
------, La escuela inconclusa, Plaza & Janes editores, Bogotá, 1986.
------, Ausencia de futuro, La juventud colombiana, Plaza & Janes, Bogotá, Tercera reedición, 1991.
------, Elsa Castañeda y otros, La escuela vacía, tercer mundo editores, Bogotá, 1994.
------, y Juan Carlos Tedesco, Pedagogía de la desesperanza. La escuela y la marginalidad urbana en Colombia, 1978.
Peña Rodríguez, Faustino, El conflicto en la esfera de la nueva normatividad educativa, En: Revista Pedagogía y Saberes, Universidad Pedagógica Nacional, No. 12, Bogotá, 1999.
Perfetti, Mauricio y Otros, Evaluación del Programa “Colegio para todos, Crece, Secretaría de Educación de Manizales, Manizales, 2002.
Poiacina, Marta, Ricardo Martín y Zobeida Gonzáles, Deserción, desgranamiento, retención, repitencia, Editorial KAPELUSZ, Buenos Aires, 1983.
Ong, Walter, Oralidad y Escritura, Tcnologías de la palabra, Fondo de Cultura Económica, México, 1987.
Quintero, Marina y Leonel Giraldo, La falta en ser: del maestro, al deseo del discípulo, Articulo de la revista “Lectiva N. 4-del 200. U de A. facultad de Educación.
Ríos Beltrán, Rafael, El lugar de la pedagogía en el saber pedagógico, En: Pretextos pedagógicos, No. 9. Universidad de Antioquia.
Rodríguez Rodríguez, Rafael, Deserción vs Retención. Un problema de Calidad de la educación. Actualidad en Educación.
Rodríguez, José Gregorio, Deserción: ¿éxito institucional y fracaso personal?, Ponencia presentada en el foro sobre deserción escolar, Universidad de Caldas, Universidad Nacional, fundación LU KER, noviembre 15 de 2001.
Rosaldo, Renato, Cultura y verdad, Ediciones Abya-yala, Quito, Ecuador, 2000.
Causas y Significados de la Deserción Escolar en Manizales 119
Rosenthal, Robert y Leonore Jacobson, Pigmalion en Clase (Teacher expectations for the disavantaged), En: Alain Gras, Sociología de la Educación, Textos fundamentales, Ediciones Narcea, Madrid, 1974, 1980.
Serrano, José Fernando, La investigación sobre jóvenes: estudio de (y desde) las culturas, En: Viviendo a toda: Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, DIUC-Universidad Central, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1998.
Tedesco, Juan Carlos y Rodrigo Parra Sandoval, Marginalidad Urbana y educación formal, UNESCO-CEPAL-PNUD, Proyecto Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, Fichas/14, Buenos Aires, Argentina, 1981.
Thompson, E.P., Costumbres en común, Crítica Grijalbo, Barcelona, 1995.
Toro, José Fernando y Martha C. Rodríguez G, La comunicación y la movilización social en la construcción de bienes públicos, Banco Interamericano de Desarrollo, Bogotá, Enero de 2001 (mimeo).
Turbay Restrepo, Catalina, Causas de Deserción de la educación secundaria y Rutas educativas, formativas y ocupacionales posteriores a la deserción, según género. Estudios de Casos en Bogotá, Medellín y Cali, Revista Ciudad Don Bosco, Septiembre de 1996.
UNESCO, Educación para un futuro sostenible: una visión transdisciplinaria para un acción concertada, Conferencia internacional, Thessaloniki, 8-12 diciembre de 1997, EPD-97/CONF.401/CLD.1.
UNESCO, Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/2001. Lucha contra la pobreza, Borrador para la ronda de consulta.
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Proyecto fomento de la retención escolar, informe final, Bogotá, junio 13 de 2001.
Vos, Rob, Indicadores sociales: ¿qué hay que medir? Algunas reflexiones con referencia particular a la educación, DANE, Bogotá, 1999.
Zuleta, Mónica, El dispositivo de subjetivación escolar: el poder, el saber, el deseo, Nómadas No. 2, DIUC, Bogotá, marzo de 1995.
Documentos
Castellanos, Juan Manuel, Bertha Correa y Maria Olga y Loaiza, proyecto de investigación: Evaluación de las condiciones de acceso, permanencia e impacto de los estudiantes de minorías a la Universidad de Caldas, Universidad de Caldas, Maizales, 2002.
CE-Proyectos, Censo Educativo de Manizales, Alcaldía de Manizales, Manizales, 1998.
Colombia Joven, Encuesta Nacional de Jóvenes, Presidencia de la República, Bogotá, 2001, CD.
DANE, Presentación sobre Educación en Power Point, Noviembre de 2001.
DANE. Monografía estadística de Manizales, 2001.
Federación colombiana de educadores y otros, El decreto 230, un atentado contra la calidad, Comunicado de prensa del 3 marzo de 2002.
Revista Dinero, Los Mejores, febrero 22 de 2002, Bogotá.