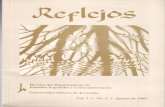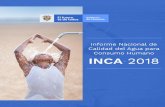La presencia del Inca y la incorporación de Tarapacá al Tawantinsuyo (Norte Grande de Chile)
Transcript of La presencia del Inca y la incorporación de Tarapacá al Tawantinsuyo (Norte Grande de Chile)
ACTAS DEL XVIII CONGRESO NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA CHILENA
Editor
Sociedad Chilena de Arqueología
ISBN 978–956–0000–00–0
Diseño, diagramación e impresión
Gráica LOM Ltda.
Concha y Toro 25
Fonos: (56–2) 672 2236 – (56–2) 671 5612
Actas del XVIII congreso nacional de Arqueología chilena
lA PresencIA del IncA y lA IncorPorAcIón de tArAPAcá Al tAwAntInsuyo (norte grAnde de chIle)
Mauricio Uribe1, Simón Urbina2 y Colleen Zori3
ResumenLa formación del imperio Inca sigue siendo materia de conocimiento y discusión en Tarapacá, por lo que presentamos un estudio
sintético de sus expresiones materiales a través de uno de sus asentamientos emblemáticos, Tarapacá Viejo, el cual desde la Pampa
del Tamarugal (Yunga) articuló las tierras altas y la costa de la región. Nos interesa analizar la arquitectura incaica, ofrecer infor-
mación artefactual y ecofactual depositada por la ocupación, así como datos históricos, estratigráicos y cronológicos precisos.
Todo esto con el propósito de contribuir con información novedosa e inédita a las discusiones sobre las lógicas y estrategias tanto
económicas como ideológicas implementadas por el Tawantinsuyo en la región y con las áreas vecinas. En suma, nuestra expec-
tativa es que el registro arqueológico de Tarapacá Viejo aporte al debate crítico de las clásicas dicotomías entre dominio directo o
indirecto, territorial o hegemónico, derivado de los modelos de verticalidad andina.
Palabras Clave: Tarapacá Viejo, imperio Inca, control vertical, verticalidad invertida, Contisuyo.
AbstractThe coniguration of the Inca Empire in Tarapacá, located in Northern Chile, is still a matter of investigation and discussion.
In this paper we present a synthetic study of the material expressions of the Inca at an emblematic settlement, Tarapacá Viejo,
in which populations of the Pampa del Tamarugal, or Yunga, articulated with peoples of the highlands and desert coast of this
region. We combine different architectural, artefactual and ecofactual information recovered from Inca deposits at Tarapacá
Viejo, as well as precise historic, stratigraphic and chronological data. The purpose of this investigation is to contribute new and
previously unpublished information to the debate regarding the economic logic and ideological strategies implemented by the
Inca in Northern Chile and neighboring areas. In sum, we expect that the archaeological record at Tarapacá Viejo will contribute
to a critical discussion of the classic dichotomies between direct or indirect and territorial or hegemonic domination, derived
from Andean models of verticality.
Key Words: Tarapacá Viejo, Inca Empire, Vertical control, Inverted verticality, Contisuyo.
Introducción sobre el Inca en Tarapacá
Hasta hace muy pocos años la continuidad entre
la historia prehispánica tardía y colonial de Tarapacá
se había mantenido subordinada a la investigación
efectuada previo a la década de 1980 (Núñez 1979).
Esto, a pesar de la riqueza arqueológica generada
por sus centenarias relaciones interétnicas macro-
regionales, la administración incaica y la invasión
hispana posterior (Núñez y Dillehay 1995 [1978],
Núñez 1984, Odone 1994, Uribe 1999-2000). En
años recientes, al reiniciar los estudios en la temática
se constataron: (1) deiciencias en la periodiicación
tardía de la región de Tarapacá, (2) la carencia ge-
neralizada de nuevos documentos publicados sobre
los Incas y el período Colonial Temprano, y (3) la
falta de datos contemporáneos sobre localidades
indígenas y el elenco de las principales autoridades
étnicas; todo lo cual hizo permanecer en un estado
difuso los procesos históricos locales y regionales,
de igual modo que las transformaciones geopolíticas
generadas por la expansión del Tawantinsuyo y la
ocupación hispana en Tarapacá (Parsinnen 2003,
Urbina 2009 y 2010, Odone 2009).
Efectivamente, a partir de la segunda mitad
del siglo XVI d.C. la documentación peninsular
sobre Tarapacá se percibe de forma desagregada,
especialmente las crónicas (Vivar 1979 [1556]),
ofreciendo informaciones fragmentarias o parciales
sobre la población local e informando sólo del paso
de los conquistadores por el territorio tarapaqueño
durante las primeras décadas de la Colonia. Es por
esta razón que hemos retomado una mirada histórica
e interdisciplinaria, denominándola operativamente
arqueología colonial de Tarapacá (Urbina 2010) con
1 Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago. [email protected] Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia. [email protected]. Becario CONICYT, Programa
de Doctorado en Etnohistoria, Universidad de Chile.3 Cotsen Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles. [email protected].
218 Mauricio uribe r., simón urbina A. y colleen Zori d.
el in de reevaluar críticamente distintos aspectos de
la historia ocupacional de asentamientos indígenas
tardíos como Tarapacá Viejo, los cuales fueron
activamente utilizados durante el Horizonte Inca
y parte del régimen hispano (Trelles 1991). Es así
como el estudio de la fuentes documentales de la
encomienda temprana de Lucas Martínez Vegazo
(Larraín 1975, Trelles 1991), al igual que las carac-
terísticas arqueológicas y locacionales, envergadura
y diseño incaico de este sitio (Adán y Urbina 2005,
Uribe y Urbina 2010, Zori 2010), permiten sugerir
la posibilidad de un caso de “verticalidad invertida”
(Cfr. Murra 2002 [1972, 1975]) durante inicios del
período Colonial, lo cual habría tenido antecedentes
prehispánicos debido a que Tarapacá Viejo apare-
cería centralizando el tributo de una vasta región,
entre la costa del Pacíico y el altiplano adyacente
(Urbina 2010, Urbina y Uribe 2010). En segundo
lugar, y derivado de lo anterior, el hecho de que
la arquitectura del asentamiento, redeinida como
íntegramente de factura incaica y considerando su
gran escala (Cfr. Núñez 1984; Urbina 2010: 2005),
señalan que probablemente este sitio constituyó
un centro articulador de una territorialidad (sub)
provincial dentro del Tawantinsuyo, la cual sería
coherente con su importancia durante los inicios
de la encomienda española.
Instalaciones incaicas de las tierras altas de Tarapacá (ca. 3.800 m.s.n.m.)
Una primera consideración respecto de las
instalaciones incaicas conocidas en Tarapacá es
la distribución que éstas presentan desde el punto
de vista regional. Debido a que la investigación
arqueológica se ha concentrado en las tierras altas
orientada por los sesgos del modelo de verticalidad,
se cuenta con escasos registros en la costa, de los
valles y quebradas precordilleranas. Por su parte,
en los valles bajos se documenta principalmente el
caso de Tarapacá Viejo (L. Núñez 1979, P. Núñez
1984, Adán y Urbina 2005, Urbina 2010), mientras
que en el altiplano se han estudiado las localidades
de Incaguano, Collacagua, Huasco, Collahuasi y
Miño, ubicados entre Isluga y las nacientes del Loa
(Niemeyer 1962, Reinhard y Sanhueza 1982, Castro
1992, Lynch y Núñez 1994, Romero y Briones
1999, Berenguer 2007, Berenguer y Cáceres 2008,
Urbina 2009, Berenguer et al. 2010, Uribe 2010).
Comparativamente, se aprecia una verdadera escasez
de asentamientos en las tierras bajas respecto de
aquellos localizados en el altiplano; no obstante,
se debe recordar que en la Cordillera de la Costa,
frente a Iquique, se ubica la única Capacocha co-
nocida fuera de las tierras altas de todo el imperio
(Cfr. Checura 1977)4.
En este sentido, el altiplano ha sido objeto de
prospecciones arqueológicas más sistemáticas5
gracias a investigaciones cientíicas y estudios de
impacto ambiental relacionados con el desarrollo
de la gran minería. Pues bien, ciertamente estas
mismas actividades mineras coincidirían con un
interés expreso del imperio incaico por las tierras
cordilleranas durante los siglos XV y XVI, pues
fueron parte de los motivos declarados de su ex-
pansión al Collasuyo (Rafino 1995) y, durante la
conquista hispana, uno de los objetivos principales
de la economía colonial. Aquí los Incas habrían
instalado una de sus principales arterias longitudi-
nales con dirección a las nacientes del Loa en Miño
(Berenguer 2007), abriendo una ruta de conexión
entre Tarapacá, Lipez y Atacama, lugar donde se
ubicarían importantes asentamientos (p. ej., Inca-
guano, Collacagua 18 y 19, Collahuasi 37, Miño
1 y 2), (Urbina 2009, Berenguer et al. 2010, Uribe
2010). Dichas instalaciones incaicas ubicadas en
las tierras altas, poseen inversiones arquitectónicas
disímiles que oscilan entre 36 y 195 estructuras que
se traducen a su vez en tamaños que varían entre
0,09 há en Miño 2 y alrededor de 0,4 há ediicadas
en el caso Collahuasi 37 (Urbina 2009, Urbina y
Uribe 2010). En cuanto a las categorías de sitio,
Incaguano, Collahuasi 37 y Miño 1 corresponden
a instalaciones inca-mixtas; mientras que Miño 2 se
4 Esta Capacocha se ubica a 905 msnm. en la cumbre más
alta del cerro Esmeralda, en el sector norte de la quebrada
de Huantaca, al sur del cerro Huantajaya, mina prehispánica
de plata a la cual parece haber estado asociado el sacriicio
humano de una joven y una niña.“Las 104 piezas del ajuar y
ina terminación tanto de las cerámicas como de los textiles,
los depurados diseños, el símbolo esvástico de las fajas, los
brazaletes de oro y plata, así como las tres conchas de Spondylus
princeps princeps conirmarían para la momia de Esmeralda su
riqueza o privilegiada posición social” (Checura 1977: 140).5 No obstante, la reciente prospección sistemática de la costa
sur de Iquique ha identiicado un total de 1.307 yacimientos
arqueológicos, de los cuales el porcentaje de sitios incaicos o
del período Tardío es apenas un 1,15% (N=15) (Ajata y Méndez-
Quirós 2009).
la presencia del inca y la incorporación de tarapacá al tawantinsuyo... 219
considera como un sitio incaico puro o exclusivo.
Por su parte, Collacagua 18 y 19 representan asen-
tamientos locales arquitectónicamente intervenidos
y reutilizados durante el período Tardío (Berenguer
y Cáceres 2008, Urbina 2009, Uribe 2010).
Uno de los elementos signiicativos en este
conjunto de instalaciones, es la ocurrencia de los
complejos Callanca-Cancha6 en los sitios Miño 1
e Incaguano, localizados, respectivamente, uno en
el acceso Norte a Atacama, en las nacientes del
Loa, y el otro en la ruta de conexión entre Bolivia
(Carangas/Charcas) y las tierras bajas de Tarapacá
(Berenguer et al. 2010). En complementación
con Miño 1, Miño 2 también exhibe el complejo
Callanca-Callanca, lo cual implica una importante
inversión de estructuras techadas para la realización
de actividades administrativas, ceremoniales y de
albergue (Urbina 2009). Por su parte, en el altipla-
no norte de Tarapacá, Incaguano registró la única
instalación dotada del complejo Callanca-Cancha7
en el altiplano tarapaqueño (Urbina 2009, Beren-
guer et al. 2010). La Callanca posee dimensiones
moderadas (largo: 14,6 m, ancho: 5,4 m, supericie:
78,6 m2) y dos vanos trapezoidales que comunican
a una plaza rectangular de 31 por 21 m (654 m2).
En el altiplano sur, en cambio, Collahuasi 37 sólo
presenta grandes estructuras de forma irregular que
son funcionales a las actividades mineras, coherente
con su emplazamiento, a modo de patios de tareas-
talleres (Canchas) y grandes corrales para albergue
de camélidos (Lynch y Núñez 1994, Romero y
Briones 1999, Urbina 2009).
Como indica el estudio de Urbina y Uribe (2010),
observamos que la infraestructura provincial incaica
de las tierras altas de Tarapacá se caracteriza por una
notable diversidad funcional, cuya historia construc-
tiva se iniciaría con seguridad en un momento del
siglo XIII d.C. (con la excepción del sector B6 de
Collahuasi 37 [1040 d.C.]). Esto quiere decir que
las distintas poblaciones asentadas en las tierras
6 Hyslop (1990) señala que el binomio Callanca-Cancha es
característico del Chinchaysuyo.7 Siguiendo a Hyslop (1990: 17), usamos el término Cancha
para deinir la unidad básica de la arquitectura incaica. Se trata
de un recinto amplio de planta rectangular en cuyo interior se
emplazan tres o más ediicaciones en torno a un patio central
(Cfr. Rafino 1981). El acceso a la cancha suele ser por un
vano en el muro que deine a la estructura, y fueron usadas para
actividades domésticas como también para palacios o templos.
altas de la región, así como aquellas aledañas que
compartían este espacio producto de un sistema
económico de complementariedad o interdigitación,
son las que enfrentaron y negociaron la expansión
del Tawantinsuyo. Esto se hace visible luego, con la
ediicación de instalaciones de estilo incaico en Miño
2, instalaciones mixtas en Incaguano, Collahuasi
37 y Miño 1, asentamientos con remodelaciones
moderadas como ocurrió en Huasco 1 y, inalmente,
el uso sin modiicaciones de otros asentamientos
locales (Collacagua 18, Huasco 2 y 4) (Berenguer
y Cáceres 2008, Urbina 2009, Berenguer et al.
2010). Paralelamente, notamos que la ocupación
más intensa registrada en las instalaciones incaicas
de las tierras altas de Tarapacá se inicia en pleno
siglo XV, extendiéndose hasta la segunda mitad
del siglo XVII (Op. cit.), momento en el cual los
asentamientos fueron progresivamente abandonados.
Todo lo anterior, se desenvolvería dentro de un pa-
trón de instalaciones acotadas en lo arquitectónico
y con especializaciones funcionales dedicadas a la
movilidad y recursos puneños como la ganadería
y minería, los cuales debieron articularse con un
asentamiento central que, de acuerdo al presente
registro, no se ubicaría en el altiplano de Tarapa-
cá; de ahí que nuestra opción propone un núcleo
en las tierras bajas como el que caracterizamos a
continuación.
El asentamiento de Tarapacá Viejo: Un centro incaico de tierras bajas (ca.
1.450 m.s.n.m.)
En nuestro estudio de la arquitectura de Tarapacá
Viejo (Adán y Urbina 2005, Urbina 2010, Urbina y
Adán 2009) se identiicaron 108 estructuras entre
las que se incluyen grandes Canchas subdivididas
en mitades (recintos 30/31, 64/69, 18/20, y 43/45),
con diversas organizaciones internas (recintos
42, 11, 34 y 3) y estructuras interiores (igura 1).
Se determinó una densidad de 36 estructuras por
hectárea, un tamaño considerable respecto a los
asentamientos de tierras altas considerando que la
totalidad del asentamiento abarca cerca de 30.000
m2. La forma de los recintos reproduce un claro
planeamiento ortogonal irregular en la terminología
de Hyslop (1990), con estructuras de planta rectan-
gular y subrectangular en un 96%, mientras que las
plantas cuadrangulares y subcuadrangulares abarcan
220 Mauricio uribe r., simón urbina A. y colleen Zori d.
el 4% restante. Respecto al tamaño de los recintos
se distinguen dos rangos dominantes al modo de
una distribución bimodal, entre los 20 y 40 m2 y
aquellas de más de 60 m2, ambas con un 40% de
frecuencia. Los recintos pequeños son inexistentes
y sólo se observa un 12% para los tamaños com-
prendidos entre 10 y 20 m2. Las características de
los muros en supericie son igualmente elocuentes
en relevar rasgos arquitectónicos tardíos o incaicos
(Uribe y Urbina 2009, Adán y Urbina 2010), como
el muro doble con relleno con un 75% de frecuencia
y el claro uso de revoque de barro que se mantiene
en las estructuras 35, 36, 37 y 38, visibles por ex-
cavaciones practicadas con anterioridad.
La planta permite identiicar dos patrones de
estructuras compuestas. La primera de ellas al SW,
se encuentra deinida por las Canchas subdivididas
en mitades por muros dobles continuos. El acceso
a ellas se produce por vanos desde las diferentes
vías de circulación. Adosados a los muros NE y
SE, se ediicaron estructuras de 20 a 30 m2. El
segundo patrón de estructuras compuestas, en la
sección NE del yacimiento, lo coniguran Canchas
sin las subdivisiones en mitades de las unidades
previas pero con variadas divisiones internas,
muchas de ellas en bastante mal estado de conser-
vación. En el extremo SW, donde se encuentran
las unidades subdivididas, registramos para la
cancha S (recintos 30/31) medidas de 50 x 36 m,
mientras que para la cancha N (recintos 64/69),
observamos un largo mayor cercano a los 62 m,
aunque no es posible determinar si es la longitud
inal por la alteración que presenta la planta en
un extremo. Existen variaciones signiicativas
en el tamaño de las estructuras, lo cual coincide
con la deinición del trazado ortogonal en sitios
incaicos más septentrionales (Hyslop 1990). Las
vías de circulación son otro elemento notable del
asentamiento. Identiicamos un camino central
y otros longitudinales paralelos a éste; de éstos,
el de más al S está acotado por las canchas y
un muro de contención. Ambos presentan una
orientación clásicamente cusqueña de 60° NE (N
magnético), con un ancho entre los 4,0 m y los 4,2
m. Las calles transversales orientadas 335° NW,
presentan anchos variables de 4,2 m, 3,9 m, 2,7
m y 3,85 m. Así, podemos airmar que Tarapacá
Viejo reproduce con claridad el plan ortogonal
incaico y la orientación de sus calles principales
en 60º constituye un principio relevante de diseño
imperial en asentamientos provinciales de primer
orden (Hyslop 1990).
Figura 1: Levantamiento arquitectónico y topográico de Tarapacá Viejo, Quebrada de Tarapacá.
la presencia del inca y la incorporación de tarapacá al tawantinsuyo... 221
Excavaciones, cerámica y temporalidad
A partir de esta base, se revisaron las colec-
ciones de materiales cerámicos, arqueobotánicos,
zooarqueológicos y malacológicos obtenidos de
excavaciones realizadas previamente en el sitio.
Estas muestras provienen de ocho áreas de exca-
vación correspondientes a las estructuras 20 (área
1), 14 (área 2), 53 (área 3), 19 (área 4), 33 (área 5),
76 (área 6), 27 (área 7) y 6 (área 8). Al revisar la
documentación de estas excavaciones (Zori 2009,
2010) se puede concluir de manera preliminar que
Tarapacá Viejo habría sido inicialmente ocupado
por poblaciones del Formativo Tardío (antes
del 900 d.C.). Esta ocupación habría sido poco
intensa, vale decir no implicó un asentamiento
habitacional permanente a pesar de las relaciones
a larga distancia identiicadas, distinguiéndose
incluso contacto con poblaciones, posiblemente
de los Valles Occidentales, dada la presencia de
un par de fragmentos Tiwanaku. Sin embargo, las
primeras construcciones signiicativas del sitio
datarían del período Intermedio Tardío. Durante
este lapso se habría iniciado la ocupación de este
espacio preparando pisos sobre la capa estéril del
suelo. Los pisos ocupacionales más profundos
identiicados en los recintos 33, 27 y 53 datan de
esta época, según fechados de radiocarbono entre
1.274-1.395, 1.289-1.405 y 1.290-1.420 cal. d.C.
respectivamente. Lo anterior es coincidente con
la mezcla de cerámicas locales y altiplánicas que
ubican gran parte de la ocupación dentro de lo
que se denomina como fase Camiña para la región
(Uribe et al. 2007, Uribe y Sanhueza 2009), sin
desconocer la posibilidad de una etapa inmedia-
tamente anterior (fase Tarapacá).
En cuanto a la cerámica en concreto, se ca-
racterizó y comparó el material recuperado en
recolecciones supericiales con aquel de otros
sitios arqueológicos de la costa, la pampa, la
sierra y el altiplano contemporáneos a Tarapacá
Viejo (n=1.726 fragmentos). Al respecto, se pudo
concluir que éste se diferencia de los demás por
la menor frecuencia de la alfarería local (33%),
y la importancia que alcanza el tipo Inca Local
(IKL), que además se asocia a otros relacionados
con la presencia incaica (Inca Cusco y Saxamar),
conirmando la ubicación de este sitio en la época
más tardía de la secuencia regional. Al mismo
tiempo, destaca la mayor importancia de los tipos
altiplánicos preincaicos, generalmente asociados a
una esfera más ceremonial que doméstica y la total
ausencia de tipos foráneos procedentes de Atacama
(aunque continúa la presencia de tipos de Arica).
Por otra parte, la presencia de tipos asociados a
tiempos coloniales tempranos conirma la ocupa-
ción del sitio en momentos tardíos y de contacto
hispano-indígena. De esta manera, conirmamos
que la principal ocupación se desarrolló en pleno
período Tardío y con clara prolongación hacía el
período Colonial Temprano (Cfr. L. Núñez 1979,
P. Núñez 1984, Urbina 2010), lo cual es del todo
consistente con las últimas dataciones absolutas
obtenidas en un estrato profundo del recinto 14
(1413-1440 cal. d.C.) y de un estrato intermedio
y superior del recinto 53 (1450-1650 y 1460-1660
cal. d.C.) (Uribe y Urbina 2010).
Para estos momentos, entonces, se detectan
cambios signiicativos en cuanto a la arquitectura
y las actividades económicas en Tarapacá Viejo,
seguramente como efecto directo de la incorpora-
ción efectiva al imperio. De este modo, se conirma
que la mayoría del trazado observado actualmente
fue modiicado durante esta época, utilizando un
método constructivo distintivo al que se aprecia
en ciertas estructuras abandonadas o destruidas
durante la remodelación (Cfr. Núñez 1984, Zori
2009). Los muros de la nueva instalación incaica
fueron construidos utilizando trincheras o zanjas
donde se instalaron los bloques líticos fundacio-
nales de soporte de las estructuras, una técnica
que pareciera ser introducida por los albañiles
estatales. Varias de las paredes descubiertas por
las excavaciones fueron hechas con piedras de
tamaño mediano, mientras que las fundaciones
estaban formadas por bloques grandes dispuestos
dentro de las trincheras que fueron cavadas en el
estéril. Esta misma técnica pareciera haber sido
usada para la construcción de otras paredes que
datan de momentos coloniales posteriores. Además,
aquí se usa mortero, revoque y la regularidad de
las piedras demuestran que existió un alto grado
de selección de los materiales, puesto que éstas
fueron dispuestas cuidadosamente para dejar una
cara externa relativamente plana. Adicionalmente,
se detectaron cambios en el material cerámico, la
producción textil, la explotación de recursos cos-
teros y las cantidades de alimentos producidos en
el sitio, como se expone a continuación.
222 Mauricio uribe r., simón urbina A. y colleen Zori d.
Arqueobotánica, zooarqueología y malacología: recursos y economía
Se analizaron las muestras vegetales provenientes
de las excavaciones estratigráicas referidas (Zori
2009), constituidas por cinco ítems principales:
carporrestos, espinas, cañas o tallos, maderas (en
gran cantidad, producto de actividades de talla) y
artefactos (Vidal 2009). Los elementos cuantiicables
alcanzan una cantidad total de 4.639 ejemplares. Las
evidencias con mayor distribución corresponden a
los endocarpos de Prosopis sp. con 3.580 unidades,
pero también presente a través de sus vainas, espinas
y muy probablemente también por su madera. La
variedad de partes de esta especie responde a la
diversidad de usos e indica la importancia de este
recurso en las actividades cotidianas de los habi-
tantes del asentamiento. El maíz se conforma como
segundo vegetal de importancia en la dieta de estas
poblaciones con 199 marlos y 390 cariopses, además
de abundante presencia de sus tallos, hojas y espigas,
correspondiendo al principal cultivo practicado por
estos grupos. Por otra parte, planteamos a partir
del hallazgo de algunas semillas de Erithroxylum
(semilla de coca) que el cultivo de esta especie
pudo haberse realizado en forma local, ya que la
quebrada de Tarapacá cumpliría con los requisitos
ambientales necesarios para su cultivo, aunque es
probable que haya ocurrido principalmente bajo el
estímulo del Inca. También las crónicas aportan a
esta problemática y documentan el cultivo de coca
en tiempos coloniales en sectores aledaños como
el valle de Azapa (Hidalgo y Focacci 2004[1986]:
459-466). En esta dirección, la presencia de granos
de trigo amplía la utilización de la aldea durante
el período Colonial Temprano, conirmando su
incorporación al sistema hispano de encomiendas
(Trelles 1991).
Respecto al material zooarqueológico (Gonzá-
lez 2009), se analizaron muestras supericiales y
estratigráicas. En cuanto a la muestra de supericie
se concluye que en Tarapacá Viejo se encuentra un
predominio casi absoluto de restos de camélido.
En 12 recintos recolectados se registra un 83%
de restos de camélido (siempre con un NMI de
un individuo). Ocasionalmente, se detectan restos
de animal subactual (0,7%), ave (0,7%) o restos
indeterminados adscritos a la familia Artiodactyla
(15,3%). La presencia de animal subactual (burro
y ovicáprido), además de las huellas de corte con
sierra en un húmero de camélido avalan la ocupación
de este sitio hasta tiempos históricos. Sin duda, la
arqueofauna analizada conirma estas diferencias
como cronológicas y permite además detectar modos
diferentes de ocupación y uso del espacio donde el
aprovisionamiento de animales para carga y/o con-
sumo debió ser suplido por comunidades alteñas o
haber sido sustentado por un fuerte desarrollo agrícola
que proveyera el forraje necesario. Tarapacá Viejo,
en este sentido, conforma una situación distinta a
otros asentamientos contemporáneos debido a la
aparente adopción, sui generis, del modelo agro-
pastoril de tierras altas en un ambiente en el cual no
existe la posibilidad de acceder a caza de animales
menores tales como los roedores silvestres y donde
incluso el manejo de rebaños de camélidos resulta
un esfuerzo de gran magnitud. Por su parte, de las
excavaciones se analizaron 1.743 fragmentos óseos.
De éstos, 116 (6,6%) no pudieron identiicarse a
nivel taxonómico, no obstante el 64,6% corresponde
a restos de camélidos, conirmando que se trata de
la taxa predominante. Junto con esto, también se
volvieron a registrar restos de cánidos y mamíferos
indeterminados, roedores, aves, moluscos y peces.
La presencia de camélido es permanente en todas las
áreas excavadas y en todos sus estratos; en cambio,
la presencia de moluscos, de origen marino en su
mayoría (aun cuando hay restos todavía sin identi-
icar que podrían variar lo indicado), es alta en sólo
dos, muy acotada en una unidad y desaparece en
otra. Los restos ictiológicos, por su parte, se asocian
generalmente a la presencia de restos malacológicos.
En suma, los recintos analizados se presentan muy
diversos, lo que podría estar indicando la presencia
de funcionalidades diferentes para cada uno de ellos,
aunque la actividad generalizada referiría a épocas
prehispánicas, especialmente vinculada al manejo
de camélidos, pastoreo y/o caravanas, y relaciones
con la costa desértica de interluvio (Tana/Tiliviche-
Loa). Su presencia permite detectar la continuidad
del sistema de intercambio entre regiones y suponer
un probable recambio entre los centros poblacionales
y posiblemente de las formas administrativas que
participaron de este sistema estatal.
Más detalladamente se analizó el material
malacológico proveniente de las recolecciones
de supericie (Valenzuela 2009). Observaciones
iniciales indicaron una alta densidad de este mate-
rial, principalmente restos de Choromytilus chorus,
aunque también se observaron restos de Argopecten
la presencia del inca y la incorporación de tarapacá al tawantinsuyo... 223
purpuratus, Aulacomya ater, Tegula atra y venéri-
dos; además, a partir de una recolección selectiva
de material supericial se identiicó un fragmento
y cuenta de ostión. Las recolecciones conirmaron
las apreciaciones preliminares, pues de cinco re-
cintos, todos presentaron exclusivamente restos de
Choromytilus, entre los que hay nódulos, trozos y
desechos de talla, con medidas que van desde 1,5
a 4 cm. Interpretamos estos hallazgos como una
clara evidencia de que en este sitio se realizaron
actividades vinculadas con la talla malacológica
y que existió una especialización en la obtención
y el trabajo de Mytílidos, la que podría estar en
coincidencia con la ocupación prehispánica de
la costa y sobre todo con la presencia del Inca en
ambos ambientes (Adán y Urbina 2008, Urbina
et al. 2012). A su vez, lo anterior, explicaría la
importancia de restos malacológicos detectados en
excavaciones y su relación con el alto manejo de
camélidos que posiblemente apoyaban los traslados
entre costa e interior.
Grabados rupestres y expresiones simbólicas
Un aspecto notable del asentamiento es la pre-
sencia de imágenes grabadas tanto en su entorno
inmediato como en su interior (Vilches y Cabello
2006). De los 18 bloques grabados en Tarapacá
Viejo, 15 se localizan en muros de estructuras o al
interior de ellas, con un máximo de tres bloques
por estructura. En algunas ocasiones los bloques
poseen dos caras intervenidas, conformando un
universo total de 22 paneles. De los tres bloques
que no pertenecen a muros, uno se sitúa en una
vía de circulación, aunque bien puede haber sido
removido de una estructura; otro al interior de un
recinto y el restante se encuentra aislado, fuera del
asentamiento en la pendiente que baja a la quebrada
seca donde se emplaza el campo de petroglifos
de Tr-47 (Núñez y Briones 1967-68). La técnica
de ejecución de los grabados es íntegramente el
piqueteado poco profundo de líneas continuas que
sólo en cuatro casos se extiende a raspado de áreas
mayores. En general, sea cual sea la combinación
de grupos o motivos, los paneles constan de pocas
iguras que sólo en una ocasión logran ocupar el
total de la supericie intervenida. Asimismo, las
iguras no geométricas son más bien estáticas y
esquemáticas. Aun en compañía de otros motivos
no logran evocar dinamismo ni sugieren escenas
de tipo alguno.
La orientación cardinal de los paneles revela
una marcada preferencia por el NE (52,4%). En
cuanto al tipo de representaciones se identiicaron
tres grandes grupos: geométrico, antropomorfo y
zoomorfo, entre los que el geométrico es sin duda
el más popular (85,7%), estando presente de ma-
nera exclusiva en 16 paneles. Este grupo consiste
principalmente en variaciones de un solo motivo
correspondiente al círculo (p.ej., círculo concéntri-
co). En todo caso, independiente del tipo, abundan
los paneles con una sola igura. Espacialmente, los
bloques se concentran en su mayoría en los cua-
drantes SW y NW que colindan con el campo de
petroglifos (Tr-47) y, funcionalmente, se asocian
a las canchas subdivididas de esta porción del
sitio, lo que podría corresponder a espacios de uso
familiar con la probable ocurrencia de actividades
domésticas como rituales. Por lo tanto, en la relación
entre arquitectura y arte rupestre, especial atención
merece el motivo de bloques grabados con círculos
concéntricos que más allá de su popularidad, son
el sustrato o matriz que luego se establece en el
exterior de los muros perimetrales que delimitan las
canchas de Tarapacá Viejo, evocando un escenario
particular para la práctica y el encuentro social
(Adán y Urbina 2005).
Textiles, sociedad y poder
En este caso también se revisaron colecciones
previas provenientes de supericie y excavaciones
(43 y 150 fragmentos de piezas respectivamente),
que desde el punto de vista de su funcionalidad
corresponden a vestimentas (túnicas, taparrabos y
mantas), complementadas con ornamentos (tocados
y fecladuras) y artefactos no relacionados con el
atuendo, sino con aspectos económicos (bolsas, so-
gas, Quipu) y rituales (Chuspas e Inkuñas) o ambos
(hondas) (Agüero 2009). De esta manera, la mayor
abundancia de tejidos de carácter económico fue
coherente con una ocupación bicomponente genera-
lizada del sitio. Al complementar los resultados del
análisis general de los textiles y su distribución, es
claro que las actividades económicas llevadas a cabo
en Tarapacá Viejo fueron de almacenamiento, carga
y transporte, junto a lo ya visto sobre la relevante
224 Mauricio uribe r., simón urbina A. y colleen Zori d.
presencia de camélidos y la capacidad habitacional
de la instalación, dotada igualmente de una notable
cantidad de patios y corrales de gran tamaño (Adán
y Urbina 2005, Urbina y Adán 2009). En efecto,
lo más notorio resultó ser la alta representación de
las bolsas domésticas o contenedoras de alimentos,
lo que sugiere una signiicativa producción (p. ej.,
agrícola y minero-metalúrgica) o actividad recolec-
tora (p. ej., frutos arbóreos) excedentaria asociada
a un tráico caravanero muy fortalecido para estos
momentos. En efecto, no sólo los tejidos sino también
la cordelería asociada, así como el emplazamiento
del poblado junto a una ruta, aluden a actividades
de transporte y carga de animales que en este sitio
se remontarían a la ya mencionada fase Tarapacá
(ca. 900-1.250 d.C.).
Más interesante aún, pareciera que el Inca
aprovechó esta organización y se asentó, integrando
desde aquí la región al imperio, como lo demuestra la
presencia de un Quipu y de tejidos estatales (Agüero
y Zori 2007). En sitios contemporáneos ocupados
por el Inca en el valle de Lluta se observaron prendas
vinculadas con la costa de Arica y Tarapacá, indi-
cando el amplio tráico interregional, a través de la
costa o valle a valle, que se puso en práctica en esos
momentos y conectó ambas regiones. También la
escasa cantidad de tejidos reparados avala el luido
acceso a la lana de camélido que debió tener este
asentamiento. Por otra parte, los tejidos de algodón
que se registran en las quebradas interiores hacia
inales del Intermedio Tardío y durante el Tardío,
a juzgar por su presencia en los niveles superiores
del sitio, sugieren que su cultivo local fue proba-
blemente intensiicado por el Inca conirmando un
efecto signiicativo a nivel de la economía regional.
De este modo, Tarapacá Viejo se habría consolidado
como un importante centro administrativo como
lo avala la presencia de fragmentos de Quipu, el
caso más meridional documentado en Chile y en
un contexto habitacional y no funerario.
Consideraciones inales
La documentación histórica que nos encontra-
mos sistematizando de los siglos XVI y XVII d.C.
(Odone 2009), a la par del material arqueológico
que informamos en este trabajo, permiten airmar
que durante el tiempo del Tawantinsuyo en los An-
des Centro Sur, Tarapacá Viejo fue el asentamiento
prehispánico más importante de la quebrada de
Tarapacá y posiblemente de la región homónima,
articulando los sitios de las tierras altas y su labor
ganadera, el intercambio y la minería (Uribe y Urbina
2010). A nivel intra sitio, creemos que éste no fue
destruido ni reemplazado por un nuevo asentamiento
español, al modo de un “pueblo de indios” como
señalaban estudios previos (Núñez 1984). El plan
urbanístico incaico apreciable hoy en supericie
se mantuvo inclusive durante el período Colonial
Temprano, siendo abandonado hipotéticamente en
el año 1717 debido a un aluvión o una epidemia que
habría obligado a los habitantes a desplazarse a la
ribera norte del río y fundar el actual pueblo de San
Lorenzo (Núñez 1979: 182). Más bien, tres de los
seis fechados absolutos conirman una ocupación
preincaica acorde con el mobiliario tarapaqueño del
período Intermedio Tardío presente en excavaciones,
el cual puede inclusive remontarse antes del siglo
IX d.C. como indica el registro cerámico y textil.
Esta situación plantea una ocupación incaica y un
ejercicio de su poder vinculado a la destrucción/
remoción/desmantelamiento de la arquitectura,
lo cual debió signiicar una negociación política-
mente activa y directa con las autoridades locales
(Cfr. Cornejo 1999), permitiendo la remodelación
de todo el perímetro del asentamiento y, a la vez,
el uso de ciertos elementos, como los grabados
rupestres, como parte de los muros de las nuevas
estructuras (Vilches y Cabello 2006, Adán y Urbina
2005, Urbina 2010).
En términos funcionales, es probable que la aldea
y sus ocupantes ostentaran previamente un alto rango
dentro de los asentamientos del valle, preeminencia
que durante la ocupación incaica alcanza una escala
regional según indica la documentación hispana a
partir del año 1540 d.C. (Trelles 1991). Los estudios
etnohistóricos informan especíicamente que su máxi-
ma autoridad, Tusca Sanga, controlaba parcialidades
costeras, valles bajos e inclusive mantenía grados
de ascendencia sobre autoridades de similar rango
asentadas en Pica y otras localidades ubicadas en el
valle alto de Tarapacá y en el altiplano colindante
(Larraín 1975, Sanhueza 2008). La continuidad
ocupacional de Tarapacá Viejo durante el período
Colonial, conirma la gravitante participación del
asentamiento dentro de la encomienda de Lucas
Martínez en el siglo XVI, tal como indicaba Núñez
(1984), conservando hasta el inicio del siglo XVIII
su carácter administrativo.
la presencia del inca y la incorporación de tarapacá al tawantinsuyo... 225
Pues bien, según lo señalado, planteamos una
evidente presencia incaica en las tierras bajas de
Tarapacá, relacionada con un amplio y diverso
espectro poblacional, en términos de iliación y
proveniencia; sobre todo vinculado al manejo,
negociación y tensión con la población local y de
la costa, asentada previamente allí. A diferencia
de los modelos que ven la política incaica como
expresión de la lógica centro-periferia, donde se
ubican enfoques como el dominio indirecto de
Llagostera (1976) o la estrategia hegemónica de
D’Altroy (2002), la evidencia de Tarapacá Viejo
plantea una intervención bastante peculiar del
imperio incaico; sin pretensiones de verticalidad o
dominio desde las tierras altas, como usualmente
se piensa para las poblaciones sometidas en los
Andes Centro Sur, se trataría –utilizando aquel
mismo lenguaje–, de una “verticalidad invertida”
debido a que no se registran a nivel regional otros
asentamientos en esta posición jerárquica (Urbina
y Uribe 2010). El vínculo poblacional y el lujo
de bienes que arqueológica y documentalmente se
aprecia con el resto de los Valles Occidentales y la
costa del Pacíico (p. ej., Az-15 en Arica [Piazza
1981]), avalan la riqueza de la sociedad Yunga
tarapaqueña antes y durante el Tawantinsuyo, así
como durante el período colonial, la cual no es ajena
a los procesos y relaciones con las sociedades de
tierras altas a lo largo de toda su historia y gestan la
posibilidad de acceder a la todavía poco conocida
porción imperial del Contisuyo.
Agradecimientos: Este trabajo se enmarca en
el Proyecto VID SOC08/16-2 de la Universidad
de Chile. Asimismo comprometen nuestra gratitud
los proyectos FONDECYT 1030923, 1010327,
1050276 y Tarapacá Valley Archaeological Project
(U. de Chile-UCLA). El segundo autor agradece
al Dr. Jorge Hidalgo Lehuedé. Finalmente, a to-
dos los colegas que cooperaron con los distintos
análisis citados en el texto y a la comunidad de
San Lorenzo de Tarapacá por su comprensión a
nuestra labor.
Referencias Bibliográicas
Adán, L. y S. Urbina. 2005. Arquitectura, asentamiento y organización social en las quebradas tarapaqueñas duran-te los períodos tardíos. Análisis arquitectónico de los sitios Camiña-1, Laymisiña, Carora, Tarapacá Viejo, Caserones-1 y Jamajuga. Proyecto FONDECYT 1030923. Manuscrito en posesión de los autores.
–––. 2008. Historia arquitectónica de la localidad de Pisagua (I Región, Chile): una tradición olvidada en los períodos tardíos del área Pica-Tarapacá. En: Problemáticas de la Ar-queología Contemporánea, compilado por A. Austral y M. Tamagnini, Tomo II: 723-734. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina.
–––. 2010. Arquitectura quebradeña del Complejo Pica-Tara-pacá: modos de hacer, opciones de diseño, rasgos signiicati-vos y decisiones funcionales. Actas del XVII Congreso Na-cional de Arqueología Chilena, Tomo II: 865-876, Valdivia.
Agüero, C. 2009. Análisis de los textiles de Tarapacá Viejo. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manuscrito en posesión de los autores.
Agüero, C. y C. Zori. 2007. Otro Quipu encontrado al sur de Arica. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 40: 21-28.
Ajata, R. y P. Méndez-Quirós. 2009. Buscando el Formativo en la costa tarapaqueña. Prospección arqueológica y ges-tión de datos en sistemas de información geográica. Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. En prensa.
Berenguer, J. 2007. El Camino Inka de Alto Loa y la creación del espacio provincial en Atacama. En Producción y circu-lación prehispánica de bienes en el sur Andino, Colección
Historia Social Precolombina, Tomo 2, pp. 413-443. Editorial Brujas, Córdoba.
Berenguer, J. e I. Cáceres. 2008. Los Inkas en el altiplano sur de Tarapacá: El Tojo revisitado. Chungara, Volumen 40, 2: 121-143.
Berenguer, J.; C. Sanhueza e I. Cáceres. 2010. Diagonales Incaicas e Interacción Interregional en el Altiplano de Tara-pacá, Norte de Chile. En Viajeros en Ruta: Arqueología, His-toria y Etnografía de Personas y Objetos en Movimiento en el Sur Andino, Editado por L. Núñez y A. Nielsen, Editorial Encuentro, Córdoba. En prensa.
Castro, V. 1992. Nuevos registros de la presencia Inka en la provincia de El Loa, Chile. Gaceta Arqueológica Andina VI, 21:112-119.
Checura, J. 1977. Funebria incaica en el cerro Esmeralda (Iquique, I Región). Estudios Atacameños 5: 125-141.
Cornejo, L. 1999. Los Incas y la construcción del espacio en Turi. Estudios Atacameños 18: 165-176.
D’Altroy, T. 2002. The Incas. Massachusetts y Oxford: Blac-kwell Publishers.
González, J. 2009. Análisis de material zooarqueológico del sitio Tarapacá Viejo (Tr - 49). I Región de Tarapacá, Norte de Chile. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manuscrito en posesión de los autores.
Hidalgo, J. y G. Focacci. 2004. [1986]. Multietnicidad en Arica, s. XVI. Evidencias etnohistóricas y arqueológicas. En Historia Andina en Chile, pp. 417-430, Editorial Universita-ria, Santiago.
226 Mauricio uribe r., simón urbina A. y colleen Zori d.
Hyslop, J. 1990. Inca settlement planning. Austin, University of Texas Press.
Larraín, H. 1975. La población indígena de Tarapacá (Norte de Chile), entre 1538 y 15811. Norte Grande 1, 3-4: 269-300.
Llagostera, A. 1976. Hipótesis sobre la expansión incaica en la vertiente occidental de los Andes meridionales. En Home-naje al Dr. R. P. Gustavo Le Paige, editado por H. Niemeyer, pp. 203-218, Universidad del Norte, Antofagasta.
Lynch, T. y L. Núñez. 1994. Nuevas evidencias Inkas entre Kollahuasi y río Frío (I y II regiones del norte de Chile. Estu-dios Atacameños 11: 145-164.
Murra, J. 2002. [1972, 1975]. El control de un máximo de pi-sos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. En El mundo andino. Población, medioambiente y economía, pp. 85-125, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
Niemeyer, H. 1962. Tambo incaico en el valle de Collacagua (Prov. de Tarapacá). Revista Universitaria XLVII: 127-150.
Núñez, L. 1979. Emergencia y desintegración de la sociedad tarapaqueña: riqueza y pobreza de una quebrada del norte chileno. Atenea 439: 163-213.
Núñez, L. y L. Briones. 1967-68. Petroglifos del sitio Tarapa-cá-47 (Provincia de Tarapacá). Estudios Arqueológicos 3-4: 43-83.
Núñez, L. y T. Dillehay. 1995. [1978]. Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes Meridionales: pa-trones de tráico e interacción económica. Universidad del Norte, Antofagasta.
Núñez, P. 1984. La antigua aldea de San Lorenzo de Tarapa-cá, Norte de Chile. Chungara 13: 53-66.
Odone, C. 1994. La territorialidad Indígena y española en Tarapacá Colonial (siglos XVI-XVIII): Una proposición. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia. Pon-tiicia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, Santiago.
–––. 2009. Entre la Quebrada de Camarones por el norte y la desembocadura del Río Loa por el sur: el viaje por Tarapacá Colonial. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manuscrito en posesión de los autores.
Parsinnen, M. 2003. Tawantinsuyu: el estado inca y su orga-nización política. IFEA Instituto Francés de Estudios Andi-nos, Fondo Editorial Pontiicia Universidad Católica del Perú, Lima.
Piazza, F. 1981. Análisis descriptivo de una aldea incaica en el sector de Pampa Alto Ramírez. Chungara 7: 172-210.
Rafino, R. 1981. Los Inkas del Kollasuyu. Ramos Americana Editora, La Plata.
–––. 1995. La integración surandina en tiempos del Tawan-tinsuyu. En La integración surandina cinco siglos después, Editado por X. Albó, M. I. Arratia, J. Hidalgo, L. Núñez, A. Llagostera, M. I. Remy y B. Revesz, pp. 63-80, Estudios y Debates Regionales Andinos 91, Cusco.
Reinhard, J. y J. Sanhueza. 1982. Expedición arqueológica al altiplano de Tarapacá y sus cumbres. CODECI 2, 2:19-42.
Romero, A. y L. Briones. 1999. Estado y planiicación inca en Collahuasi (Provincia de Iquique, I Región, Chile). Estudios Atacameños 18: 141-154.
Sanhueza, C. 2008. Territorios, prácticas rituales y demar-cación del espacio en Tarapacá en el siglo XVI. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 13, 2: 57-75.
Trelles, E. 1991. Lucas Martínez de Vegazo: Funcionamiento de una encomienda peruana inicial. Pontiicia Universidad Católica del Perú, Segunda Edición, Lima.
Urbina, S. 2009. El altiplano de Tarapacá en tiempos del Tawantinsuyo. Arquitectura de las instalaciones incaicas (s. XV-XVI d.C.). Memoria para optar al Título Profesional de Arqueólogo. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología. Universidad de Chile.
–––. 2010. Espacialidad incaica y planiicación hispana: ha-cia una arqueología colonial de Tarapacá, siglo XV-XVII d.C. Actas VI Congreso Nacional de Antropología, pp. 1992-2008, Valdivia.
Urbina, S. y L. Adán. 2009. Arquitectura, asentamiento y orga-nización social de Tarapacá Viejo. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manuscrito en posesión de los autores.
Urbina, S. y M. Uribe. 2010. Tarapacá Viejo: sobre políticas provinciales a partir del estudio de un asentamiento incaico en Tarapacá (Andes Centro-Sur, Norte de Chile). Ponencia presentada en el Coloquio en Homenaje a Craig Morris. Los Inkas y la interacción de sociedades, paisajes y territorios en los Andes, Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Urbina, S.; L. Adán y E. Vidal. 2012. Architecture in the Coastal Desert. Andean Past 10: 289-294.
Uribe, M. 1999-2000. La arqueología del Inka en Chile. Re-vista Chilena de Antropología 15: 63-97.
–––. 2010. Entre la periferia y los núcleos: La cerámica en asentamientos y caminos del período Tardío en el altiplano de Tarapacá. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo 2: 1341-1351, Valdivia.
Uribe, M. y L. Sanhueza. 2009. La cerámica de Tarapacá Viejo en el contexto regional. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manuscrito en posesión de los autores.
Uribe, M., L. Sanhueza y F. Bahamondes. 2007. La cerámica prehispánica tardía de Tarapacá, sus valles interiores y costa desértica, norte de Chile (ca. 900-1450 DC): una propuesta tipológica y cronológica. Chungara 39, 2: 143-170.
Uribe, M. y S. Urbina. 2009. Cerámica y arquitectura públi-ca en el Camino del Inka del Desierto de Atacama (río Loa, Norte Grande de Chile. Revista de Antropología Chilena 20: 227-260.
–––. 2010. Tarapacá Viejo: Historia ocupacional de un centro incaico en los Valles Occidentales del norte de Chile. Ac-tas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Tomo III: 1321-1326, Mendoza.
Valenzuela, J. 2009. Análisis comparativo del material mal-acológico registrado en sitios de la región de Tarapacá, Nor-te de Chile. Informe de avance. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manuscrito en posesión de los autores.
Vidal, A. 2009. Análisis de restos macrobotánicos de Tara-pacá Viejo. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manuscrito en posesión de los autores.
Vilches, F. y G. Cabello. 2006. De lo público a lo privado: el arte rupestre asociado al complejo Pica-Tarapacá. Actas del V Congreso Chileno de Antropología, pp. 358-369, San Felipe.
la presencia del inca y la incorporación de tarapacá al tawantinsuyo... 227
Vivar, G. 1979. [1556]. Crónica y Relación Copiosa y Verda-dera de los Reinos de Chile. Colección Escritores Coloniales. Editorial Universitaria, Biblioteca Iberoamericana, Collo-quium Verlag. Berlin Mormey.
Zori, C. 2009. Síntesis de las excavaciones en Tarapacá Vie-jo. Proyecto VID SOC08/16-2 Universidad de Chile. Manus-crito en posesión de los autores.
–––. 2010. Metals for the Inka: Late Prehispanic Transfor-mations in Social Organization and Metal Production in the Quebrada Tarapacá, Northern Chile. Unpublished PhD the-sis, University of California, Los Angeles.