“La novela histórica desde 1980: héroes con cuerpo, heroínas en el espacio público”.
Transcript of “La novela histórica desde 1980: héroes con cuerpo, heroínas en el espacio público”.
en fder4hdd Añffeabh Qn m.r44- VtV4, ,
^4 i {a.)/ tAfrt o ¡ /p . I bl -d.Db "
l-a Novela Histérica desde 1980:Próceres con cuerpo, heroínas
en el espacio público
La novela histórica en ta Argentina: tradición y retorno
La novela histórica no sóro representa una vieja tradiciónnarrativa en la Argentina, sino que es, además, ínaugural. Lanovela como género ficcional tarda en introducirse físicamenteen estas tierras (primero a cuenta gotas y de contrabando, sor_teando los índices coroniares qu. a.sacoÁsejan e interceptan sulectura). También es mirada con desconfianza en ros arbores dela República, en tanto entretenimiento vano que puede sabotear,con sus peligrosos modelos, el orden que se pretendía instituiren la vida familiar y sociql de las nuevas naciones. Acorraladaentre el prestigio de la poesía y la respetabilidad (y utilidad for_mativa e informativa)del discurso historiográfico y periodístico(Molina 200G y 2008) la novela recurre (en muchas de sus pri_meras manifestaciones) al respaldo legitimador del relato histó_rico, a tal punto que se presentan al público en caiídad de"históricas" (el caso de Amaria) ficciones en ras que ra distanciatemporal con respecto a los hechos narrados no amerita enmodo alguno tal calificación (Curia 1g83). Son, en todo caso,
¿hh'me
María Rosa Lojo
'-r?-"d- fríe¡CxasU'a t'u€ yh'd.od
161
IDENTIDAD Y NARRACION EN C,ARNE VTVA
novelas "prospectivamente históricas" (Molina 2008J, pensadas
y formuladas para ser leídas como tales por los lectores futuros.La incipiente novela histórica se remonta a episodios de la
época fundacional (como el de la cautiva Lucía Miranda, abor-dado en 1860 por dos escritoras, Eduarda Mansilla y Rosa Gue-
rra), de la época colonial (La novia del hereje, de Vicente Fidel
López), o, después de la caída de Rosas, trabaja -tambiÉn "pros-
pectivamente"- sobre el régimen rosista, que permanecerá es-
tignratizado y demonizado por mucho tiempo en el imaginariode la literatura. Desde 1838, año en que Miguel Cané publica el
primer relato histórico argentino, se suceden las novelas y cuen-
tos sobre episodios históricos de la vida nacional, muy en parti-cular, la llamada "Tiranía" de Rosasr, temática fructífera hasta
fines del siglo XlX, con la serie de folletinrs del exitoso Eduardo
Gutiérrez.
En la primera mitad del siglo XX, dentro del marco de laestética modernista (con una obra mayor, como la gloria de don
Ramiro -1908- de Enrique Larreta) y de la estética realista, con
las caudalosas producciones novelísticas de Manuel Gálvez y de
Hugo Wast2, entre otros autores (Rubione en Gramuglio 2002),
la novela histórica se mantendrá viva. Tanto en la novela mo-
I Ver en Lojo y equipo (Mansilla 2007, 56-57), una lista de novelas históricaspublicadas en esos años. Recientemente María Eugenia 0rtiz (2009) ha traba-jado sobre ese período de la novela decirnonónica y su aporte a la construcciónde "modelos de civilización'.2 Algunas obras históricas de Wast (cuyo verdadero nombre era Gustavo Mar-tínez Zuviría): Tierra de jaguares, La corbata celeste, Lucia Miranda, El jinetede fuego, La casa de los cuervos Muy leÍdo en su tiempo y hoy olvidado, existeuna áspera polémica en torno a su nombre y obra por el cariz antisemita de
algunos de sus libros.
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE 1980
dernista (con su refinado trabajo sobre el lenguaje) como en lamás llana novela realista, los autores, apoyados en la documen-tación que se consideraba probada, buscaron atinadas y verosí-miles reconstrucciones de época. pero cabe destacar, comoinnovación, que parte de esta novelistica: la de Manuel Gálvez3,en sus recreaciones del rosismo, acompaña Ia corriente llamada"revisionista"a reivindicatoria de Rosas y de los caudillos fede-rales (epítomes de la "barbarie" para la historiografía de cuñoliberal). En cuanto a la plataforma estética, las novelas inscriptasen el realismo siguen en muchos aspectos el exitoso modelo dewalter scott: los personajes protagónicos son ficcionales, mien-tras que las grandes figuras históricas aparecen como hitos oanclajes referencíales pero sin ocupar el primer plano de la ac-ción y la intriga novelescas. La voluntad de desplegar un com_plejo fresco social que incluye clases artas y bajas, los retratos,la descripción, la técnica predominante del narrador omnis-ciente, son otros elementos del legado del autor escocés que semantienen en esta prolífica corriente realista de la novela his-tórica argentina, sin el tipo de idealización propia del Romanti-
3 El novelista santafesino esctibió sobre la época colonial, sobre el período ro-sista, y, desde un punto de vista muy crítico, sobre ra Guerra der paiaguay o deIa Triple Alianza. Cabe enumerar los siguientes títulos: Los caminos de lamuerte, Humaitá, Jornadas de agonia, El gaucho de los cerrilros, El GeneralQuiroga, La ciudad pintada de rojo, La muerte en las calles, Tiempo de odio yde angustia, Han tocado a degüeila, Bajo la garra angrofrances;a, y asi cayódon Juan Manuel.4 sostenida por historiadores como Adolfo saldÍas, David peña, Ernesto palacio,los hermanos lrazusta, Vicente y Ernesto Ouesada, carlos lbarguren, Fermínchávez. Gálvez mismo escribió biografías de personajes histórícos, como lasde Rosas e Hipólito Yrigoyen, ieídas por un vaitísimo púbiico.
162 163
i.,:,.
f,lr:",r''
i:l:lir¡r:,; ::'i¡ -
\t :IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VTVA
cismo, y en ocasiones (el sesgo revisionista) con voluntad de aná-lisis crítico de la línea historiográfica dominante.
0tro importante novelista histórico, heredero directo de
Enrique Larreta en varios frentes: la matriz modernista, la ironía,
el hispanismo, el amor por el Renacimiento, es Manuel MujicaLáinez, confinado por Seymour Menton (1993) a la novela his-tórica que considera "tradicional", aunque sus rupturas de la po-ética realista y los elementos metaficcionales que, entre otrosrasgos disidentes, marcan una obra singular de narrativa histó-rica (no limitada en modo alguno a la consideración del pasado
argentino), permiten matizar ciertamente la clasificación de
Mentons. Otras voces dignas de mencionarse son las de Abe-lardo Arias, inscripto en una línea revisionista en cuanto a la ac-ción de los caudillos provinciales, y autor de la novela Polvo yespanto (1971) -donde anticipa, en su impresionante heroína,doña Agustina Palacio de Libarona, la revaloración del papelfe-menino que se dará en las próximas décadas- y de la póstumaÉ1, Juan Facundo (1995) sobre el célebre caudillo riojano. El men-docino Antonio Di Benedetto ya se inscribe en la vanguardia de
la narración histórica latinoamericana con Zama (1956), una no-vela que aúna la innovación literaria y la densidad existencialen la conciencia de su atormentado protagonista, don Diego de
Zama. Olra rara ayrs es la única novela del gran poeta EnriqueMolina: Una sombra dande sueña Camila O'Gorman (l gZ¡), que
funde la investigación documental y la reflexión ensayística en
una textura de alto vuelo lírico.
5 Así lo marca acertadamente Caballero (2000) en su estudio sobre el escri-tor.
i.--".
164 165
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE 1980
Nuestra novela histórica desde Igg0 y la "nueva noveta h¡s-tórica"
A comienzos de ros '90 aparecen entre nosotros ficcionescomo Eespira ción artificíal de Ricardo piglia, Río de las congojasde Libertad Demitrópulos, Juanamanuela, mucha mujer, deMarta Mercader. Estas obras exhiben las características cons-tructívas que se han atribuido a la "nueva novela histórica,'(Menton 1 993, Pons 1996 y 1 999, Kohut 1 997), rínea dom inanteen la novela hispanoamerigana desde ros años setenta der sigroXX, a la que responden grandes autores del llamado goom, desdeAlejo carpentier a carlos Fuentes. También encontramos en ellasintertextualidad, polifonía, regístro poético y oral (muy acen_tuado en el caso de Demitrópulos), voluntad de disolver estere-otipos y mitificaciones escolares; por momentos, tratamientoparódico, carnávalesco e irreverente de personajes, situaciones,tópicos (la parodia es más acentuada en el caso de piglia), con_ciencia metaficcional. Menton destaca gue! a diferencia de lanovela hístórica tradicional, donde los héroes puramente ima-ginarios eran las primeras figuras en er escenario der pasado, es-tas novelas prefieren 'ficcionarizar a ros héroes (próceresnacionales) más conspicuos de la historia latinoamericana6.
6 No se puede dejar de mencionar a pedro Orgambide y Aber posse, entre losprimeros autores argentinos que hacia fines di los setenta y comienzos de losochenta cultivan una renovada novela histórica, en especial Abel posse, cuyasrupturas espacio temporares así como su gusto por ro paródico y ro carnava-lesco (Daimón, r97B; Los perros de! paraíso, r 983) a¡imentan sin duda ra teoríadescriptiva de seymour Menton. pedro 0rgambide, por su parte, en sus,4yen-turas de Edmund zilrer en tierras der Nuevo Mundo (iszi), y en ra primeraobra de su "trilogía sobre ra memoria": Er arrabar der mundo (198+)
'apera a
M¡MOED Y NARRACIÓN EN CARNE VTVA
La tematización problemática de la Historia y la innovaciÓn
estética no sólo alcanzan a la novela, sino que atañen incluso a
la biografía, desprendimiento del discurso historiográfico que -confirmando los postulados de Hayden White en cuanto a las
afinidades del relato literario y del historiográfico- puede asumir
estrategias propias de la ficción. Un ejemplo notorio es Soy Roca
(lggg) del historiador Félix Luna, que incurre en marcadas au-
dacias con respecto a las biografías de corte ortodoxo. La trans-
gresión fundamental empieza desde una voz narrativa en
primera persona, que no habla sobre Roca. Habla desde Roca,
encarna el personaje, y no sólo en el relato de sus hechos polí-
ticos y militares, sino en la intimidad profunda de los afectos.
Para ello no se basa necesaríamente en pruebas documentales
sino en tradiciones orales familiares, que junto a la lectura "entre
líneas" de cartas del mismo Roca, permiten construir convincen-
temente la afirmación apasionada del amor (en su tiempo es-
candaloso) del protagonista por Guillermina de 0liveira Cézar,
esposa de Eduardo Wilde (uno de los ministros dt Roca, y tam-
bién uno de sus mejores amigos).
En el marco de la "nueva novela histórica" el proceso de
deconstrucción de las figuras heroicas puede leerse en el marco
dela parodia, eje de una poética que cuestiona el discurso his-
múltiples elementos intertextuales y metaficcionales. Posse, empero, no abordó
en estas novelas una temática argentina, sino hlspanoamericana, centrada enl
la Conquista. 0rgambide trabaja en la mencionada trilogía sobre todo la comr¡
pleja historia de la inmigración en nuestro país, y luego deriva hacia la novela;
biográfica de personajes decimonónicos. Es muy destacable Una chaqueta para,
morir (1998) que reivindica la figura del caudillo federal y gobernador legítimo
l\lanuel Dorrego, fusilado por Juan Galo de Lavalle.
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE'198O
toriográfico oficial, desarticura y a menudo degrada ros mitosconstitutivos de la nacionalidad, inventa o manipula documen-tos para sus propios fines, según advierte Fernando Aínsa (r g91,1 993 y 1 996). En la Argentína, desde fines de los setenta en ade-lante, se impone una rectura crítica en er discurso de ra ficciónhistórica que aspira a recuperar lo que la Historia (al menos lahistoria acartonada y maniquea de la pedagogía elemental) seha obstinado en callar. Dentro de este cono de sombra que seva iluminando pasan a ra posición más visibre ras minorías étni-cas, la voz de los subalternos (por razones de clase, y también,de género). Lo antiheroico, lo antiépico, lo margínal, dan ahorael tono de los primeros planos, y se muestra, asimismo, el ,,lado
secreto, privado u oscuro que rodea a las grandes figuras,, (pons1 999, 110); figuras canónicas que son, en las nuevas noveras, ob-jeto de polémicas y controversias.
Los "héroes escolares"Aquella historia con héroes de cerería actuando
en batallas sin barro, polvo y sangre, tan limpias quesuelen estar más sucias, por lo menos con las ,choco_
latas' de las peleas rallejeras, las caras de los alumnos.[...] Es una historia cruel, particularmentr con el ge_neral San Martín, que padecía de úlcera y tenía querecurrir al opio; la historia oficial se lo ha prohibido,por más que entonces era el único calmante. Es queningún héroe argentino ha tenido dolores, ni se ha ca_lentado con una china ni le hajugado una onza a unaca rta.
166 167
IDENTIDAD Y NARRACION EN CARNE VTVA
Esa historia ta! como se enseñaba en mi infancia
tenía todo el opio que se le niega a San Martín y así
los chicos preferían saber la de otros países, mucho
más entretenida, por humana. La historia extranjera
terminaba por gustarnos más que la nacional porque
ésta había sido escrita ad usum delphini y partiendo
del supuesto de que el delfin era un idiota (Jauretche
2OO1,246-247).
En su delicioso libro de memorias Pantalones corfot el en-sayista ArturoJauretche (1901-1974) evoca la enseñanza escolar
de la que él mismo fue objeto en los años clave del primer Cen-
tenario de la Revolución de Mayo. Neo-nacionalista, enrolado
en la corriente crítica con respecto a la historiografía liberal pero
también opuesto al llamado "nacionalismo de derecha", cerra-
damente conservador, de otros sectores, Jauretche, desde su po-
sición, no pretende que los próceres de la Historia argentina(entre ellos el "intocable" por excelencia, José de San Martín)dejen necesariamente de serlo (por más que acumule objeciones
contra Mitre o Rivadavia, figuras entronizadas en el Panteón li-beral). Sí aspira, en cambio, a restituirles su :'condición heroica"
en el sentido clásico y antiguo del término.Para la mitología griega, cabe recordar, los héroes partici-
pan tanto de lo divino como de lo humano. Son superiores al
hombre común, pero mortales. Tienen debilidades (el "talón de
Aquiles"), que los distinguen de los dioses invulnerables. Joseph
Campbell, en su ya clásico libro (1999), ha mostrado como -másallá de Ia tradición griega- el periplo heroico, su aventura sim-
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE 1980
bólica y su función social se reiteran, al menos estructuralmente,en las distintas culturas. Los héroes, que representan la fuerzadivina interior, pero no son indestructibles, conocen el sexo, laspruebas, la oscuridad, el temor, y también pueden hacer el mala lo largo de su periplo (que Campbell describe en tres fases: Se-paración/ lniciación/ Retorno). La virtud que les es propia no po-see un sentido estrictamente moral. Acaso porque liberan laenergía del 0mbligo del Mundo, fuente de Bien y de Mal, sedede las contradicciones: "el centro umbilical al través del cual lasenergías de la eternidad ir¡umpen en el tiempo" (4S). "De aquíque las figuras a que se rinde culto en los templos del mundono sean de ninguna manera siempre bellas, siempre benignas oni siquiera necesariamente virtuosas. Como la deidad del librode Job, trasciende las escalas de los valores humanos. La virtudno es sino el preludio pedagógico de la visión ulterior culmi-nante, que está más allá de cualquier pareja de conceptos,, (47).
En la Argentina, empero, el aparato dídáctico (especial-mente en la enseñanza primaria y la media) supo instaurar unverdadero "culto laico" de los héroes patrios, de los fundadoresde la Nación, que se empeñó en eludir un componente esencialde la heroicidad: el lado humano. No para identíficarlos con lotitánico y desmesurado, con las fuerzas cósmicas, sino, antesbien, para hacerlos entrar en la cárcelaustera de una moral pu-ritana, degradada no pocas veces en moralina. Semejante pro-ceso despojó a estas figuras fundadoras de carnadura, deverosimilitud, y por supuesto, de interés para los escolares. Esa
misma concepción del héroe es la que transformó a una perso-nalidad rebelde, talentosa, desaforada y turbulenta, como la de
168 r69
IDENTIDAD Y N.ARRACIÓN EN CARNE VTVA
Sarmiento, en el "niño modelo" de la leyenda escolar. Así lo se-
ñala Arturo Jauretche -según dice, para "defender a Sarmiento
de los sarmientistas"-, en su Manual de zonceras argentinas(lggg, 119-127).
¿Cómo empieza -cabe preguntarse- esta operación simpli-
ficadora? Hay cíerto consenso en atribuir tal "normalización"
de los héroes a la planificación y los currículos escolares que sur-
gen alrededor delCentenario. La historiadora Diana Ouattrochi-
Woison apunta a concepciones como las de Ricardo Rojas (la
Restauración Nacionalista)o la de Juan P. Ramos ("La escuela y
la nacionalid ad", Historia de la lnstrucción Primaria en la Argen-
tina, 1809-1909). Éste último aboga por la necesidad de "ins-
taurar en la escuela el culto patriótico, el culto a los símbolos y
a los héroes de la Patria, [....] hacer retener los hechos, las fechas
y los nombres de nuestra historia nacional" (Ouattrochi Woisson
1998,41). Estt culto se instrumenta en 1908, sobre una resolu-
ción inspirada por Pablo Pizzurno, que impone un minucioso ri-tual, un coherente despliegue de íconos, gestos y actos
significativos: lectura de los hechos heroicos, efemérides del día,
coro patriótico, himno a la bandera, conmemoraciÓn de todas
las fechas patrias, visita al museo histórico, visita a todo tipo de
monume ntos y reliquias, retratos y cuadros de los héroes en las
escuelas, concuisos de composición, de lecturas y recitaciones
de textos y temas patrióticos. Tal programática un tanto abru-
madora se explica, en el momento en que surge, por la necesidad
de homogen eizar y "nacionalizar" a los novísimos argentinos que
iban naciendo y creciendo en el babélico mosaico de lenguas,
culturas y colectividades que por aquel entonces era nuestra so-
I-4. NOVELA HISTóRICA DESDE 1980
ciedadT. La indudable utilidad inmediata de tal práctica, arrojóefectos secundarios indeseaLrles en el terreno especulativo, comoadvierte Ouattrochi-Woisson :
Este ritual echó raices en la vida escolar argen_
tina, al punto de volverse una verdadera traba al tra-bajo de reflexión histórica, presentando a los padres
fundadorrs como seres infalibles, perfectos, todopo-derosos. EI culto de la historia patria creado en esta
época e intensificado posteriormente, comienza por'liberar' al pasado, otorgándole un lugar de honor en
el presente, pero como el lugar que se le atribuye es
tan estereotipado, el rrsultado final será la sujeción yel encierro [...] La conciencia histórica así inculcadaprodujo una identidad nacional de gran vigor afectivo,poco propicia a la reflexión y la duda, y menos pro-pensa aún a los matices" {43).
El servicio mil¡tar obligatorio (instaurado rn 1904) sirviópara completar el proceso, lo mismo que la proctamación delculto a los próceres a través de una estética estatuaria y monu-mental en plazas, parques, y edificios públicos (Bertoni 2OO2).
Un cuerpo. para los próceres
Algunas veces, las novelas históricas publicadas en la Ar-gentina a partir de 1gB0 fueron elaborados exponentes de la lla-7 Beatriz Sarlo (tsSO, g-sZ) ha expuesto, desde la voz de una maestra normal,las intenciones y los efectos de este "proceso de argentinización" desarrolladopor la escuela.
170 171
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VTVA
mada "nueva novela histórica", con sus juegos de multiperspec-
tiva, su parodización de la "historia oficial", su relativización de
la "verdad" sobre el pasado, su ruptura de la mímesis realista,
etc. Pero aun en muchos otros casos, que no supusieron una gran
renovación estética o conceptual con respecto a la novela his-
tórica anterior, hubo un "giro representativo" en el que casi to-dos coincidieron y que marcó ciertamente una diferencia en la
percepción del lectorado mayoritario:'1) con respecto al culto
escolar de los héroes, que los había tonvertido en figuras planas,
despojadas de su concreta y falible humanidad, de errores polí-
ticos y morales, de traiciones o defecciones. 2) con respecto al
tratamiento de la intimidad, de las pasiones, del cuerpo, sujeto
del erotismo (expresacio ahora, desde luego, en un lenguaje libre
y a veces crudo, impensable en los paradigmas estéticos ante-
riores), y objeto también de las degradaciones de la enfermedad
y la vejez.
Un elemento novedoso fue la revelación, para todo público,
de entretelones de la vida privada de los próceres, que no eran
desconocidos en los estudios especializados, pero que no se ha-
bian divulgado antes en libros de tan amplia demanda y circu-lación. A mediados de los años noventa, y a partir del éxitonotable de las novelas de María Esther de Miguel (La amante del
Restaurador *1993-, Las batallassecret¿s de Belgrano -1994-)se intensifica el revivaldel relato histórico y avanza el proceso
de "humanización" heroica. Precisamente en la última de las dos
obras mencionadas se hace hincapié en la complicada vida sen-
timental del creador de la bandera, que fue padre de dos hijos
ilegítimos, uno de ellos (Pedro Rosas y Belgrano) hijo también
I.¿. NOVELA HISTÓRICA DESDE IE8Ó
de la cuñada del Restaurador, María Josefa Ezcurra, mal casadacon otro8.
Sobre San Martín, el 'padre de la patria" por antonomasia,han proliferado las biografías, y las biografías noveladas. Una deellas, la de José lgnacio García Hamilton (ZOOO), se colocó en elfilo del escándalo al divulgar masivamente una versión, circu-lante en la tradlción de la familia Alvear (y sostenida hoy poralgunos otros investigadores, como Hugo Chumbitas) según lacual San Martín habría sido hijo ilegítimo de Diego de Atvear, yde una aborigen guaraní. Esta hipótesis -que ya era desde antesconocida y que nunca fue probada- trastorna, empero, otro"cuerpo": el de la nación misma. Si bien Ia conjetura no es actual,su impacto se potencia y se expande, porque vulnera con ungolpe simbólico, en un nuevo escenario propicio, cierta teoríasobre la fundación y la composíción de la patria: el "imaginarioblanco" de una Argentina propensa a bórrar o a esconder su raí2,
indígenar0. Precisamente, otra de las características compartida,en general, por las novelas históricas a partir de 1gB0 es la rea-
8 Cabe señalar, a poca distancia, la publicación del relato "El ropaje rJe lagloria" en el libro homónimo de cuentos de Adolfo Colombres (tSSZJ, queenfoca también la vida de Belgrano, más allá del "ropaje' de la gloria, en susdebilidades, decepciones y derrotas.9 Hugo Chumbita es autor, entre otras obras, de Jinetes rebeldes,donde ya serefiere a la tesis del origen mestizo de San Martín {2000,41) y de Hijos delpaíslZ0O+) donde la reitera. Ha sostenido una polémica sobre el particular conla historiadora Patricia Pasquali (ver suplemento Literario de la Gacefa de Tu-cumán, i8 de marzo 2001, contratapa).10 "la raíz negada", la llama María Sáenz Ouesada en un difundido ensayohistórico (2001, cap. 1). En este sentido interpreta el carácter revulsivo de lahipótesis [que San Martín termine siendo "un cabecita negra) el ensayista Nor-berto Galasso (2000, 19).
172 173
iDENI]DADY NARRACIÓN EN CARNE VTVA
parición, en ellas, de las etnias no blancas (aborígenes o afroar-gentinas) ocupando papeles que exceden el mero "telón de
fondo" (Lojo 2006 y 2OA7).
La idea de que la historiografía liberal (con Mitre a la ca-
beza) ha sido la culpable de la presunta "deshumanización" de
San Martín como héroe, resulta eficazmente desmentida por la
tesis de Martín Kohan (2005, 170-171). Lejos de ser un adalid
indiscutido para muchos de sus contemporáneos, San MartÍn,
sin embargo (apunta Kohan), sobrevive a las disputas y tras-ciende todas las criticas parciales. Su figura -convertida en el
paradigma del "héroe nacional"- recoge finalmente el consenso
de todos los sectores. La necesidad de "humanizarlo" es ya -diceKohan- parte de su propio mito y a ella no escapan las novelas
y ensayos. Algunos dr éstos, como los de Juan Bautista Sejean
(t ssz y 2000), podrán poner en duda la lealtad del Libertadorpor sus conexiones con el lmperio Británico (y serán desme ntidospor otros, como Rodolfo Terragnorl). Las novelas trabajan sobre
el campo de la vida privada, bien para recordar las versiones so-
bre amores extramatrimoniales de San Martín o de su esposa
Remedios (Puente 2000 y 2001) o para recuperar aspectos menos
"amables" de la personalidad sanmartiniana, como su co,ndición
de "feroz guerrero", reivindicada abiertamente por Jorge Fer-
11 De este autor pueden mencionarse dos libros, también sobre la relación del
prócer con lnglaterra (1 998 y 2009). Terragno expresa la preocupación de que
el empeño por negar todo defecto humano en San Martín, haya llevado a la
exageración contraria, hasta llegar a convertirlo en un espÍa inglés ("El falsoSan Martín". Revista Debate, 20 de agosto de 2004.http://wv¡w.terraqno.crc.arlvernota.pho?id nota=435. Consultado el 1 2.07.10)
LA NOVETá, HISTÓRICA DESÚE 1980
nández Díaz (2008) en tanto eje constructivo de su personajel2.El giro representatiyo se encarniza con otras figuras clave:
las que más ínsistentemente se han invocado en la escuela comoparadigmas de moral intachable. Una de ellas es Sarmiento, pe-dagogo ejemplar por antonomasia, obligadamente venerado portantas generaciones de jóvenes argentinos. El "niño bueno,, dela enseñanza oficial al que se refiere Jauretche, recupera su di-mensión de desmesura, de incorrección, de exuberancia. Bastamencionar el título de la biografía novelada cuyano alborotador(1997), de José lgnacio García Hamilton; propuesta que en cie rtomodo se complementa con la biografía (no novelada) AuretiaVélez, la amante de Sarmiento (tSSZ) de Araceli Bellotta, quedescubre para el gran público la figura lúcida de Aurelia Vélez,operadora política, compañera intelectual y amor -clandestinoy perdurable- en la vida de Sarmiento. Por el mismo carril bio-gráfico, aunque con recursos ficcionales, discurre Sarmiento ysus fantasmas (tSSZ), de FÉlix Luna, que enfrenta al prócer, depersona a persona, con sus odios y amores en el lecho de muerte.En un extremo -de la ficcionalización y la irreverencia- se sitúala novela Montevideo (lggZ), de Federico Jeanmaire, donde loque importa no es la (c'asi inexistente) investigacíón históricasino la construcción de una psicología muy distinta de la pro-yectada por la hagiografía escolar. Este Sarmien[o, deslumbradoen Montevideo por la madura fulguración erótica de MariquitaSánchez, es un personaje vulnerable y conmovedor, acomplejado
12 Ver el reportaje "El 5an Martín inesperado" (Revista La Nación,02.11.i0).Puede localizarse en la web; http://Www.lanacion.com.arlnota.asp?nota id=106409.7 (consultado el 12.07. 10).
174 175
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VTVA
por su fealdad y adorador de las bellas, que les envidia secreta-
mente Ia apostura fisica y la abundancia capilar a sus dos gran-
des adversarios Juan Manuel de Rosas y Juan Facundo Ouiroga'
La anécdota que vertebra la novela es un episodio de su
vida real, que consta en su correspondencia publicadal3 y que
Jeanmaire transcribe literalmente en otro sector del libro (tg5-
197), una vez que los hechosdescritos por la carta ya han ocu-
rrido. Sarmiento acaba de llegar a Mohtevideo procedente de
Chile a fines de 1845. Es la etapa inicial del gran viaje que lo lle-
vará a Europa y a los Estados Unidos, en cumplimiento de la co-
misión de estudio encargada por el ministro chileno Manuel
Montt. Gracias a una recomendaciÓn de Juan María Gutiérrez
es invitado por la prestigiosa María Sánchez de Thompson y
Mendeville, que pasa en la Banda 0riental sus días de ostracismo
antirrosista. El encuentro narrado en la carta de Sarmiento no
ocupa más que un párrafo:
La señora Mendeville, por unas palabras de Gutié-
rrez, me izo procura¡ nos izimos amigos, pero tanto
qe una mañana solos. sentados en un sofá, ablando
ella, mintiendo, ponderando con la gracia que sabe
acerlo, sentí... Vamos, a cualquiera le puede suceder
13 Se trata de una carta dirigida a Juan María Gutiérrez, Piñero, Peña "i demás
amigos de Valparaíso". escrita, según la fecha tentativa que propone Raúl Moglia
(Via7'es 1993, 1093), el 1 de febrero de 1846. Dicha carta, que se halla en el Ar-
chivo Juan María Gutiérrez (1 981J, fue publicada en La correspondencia de 'ar'rniento (1988). La recoge y comenta María Sáenz Quesada en su biografía de
Mariquita Sánchez (1 998, 1'ed. 1 995), y figura en el Dossier de correspondencia
de la época publicado en la edición crítica de los wa7'esde sarmiento (colección
Archivos 1993, 1092-1093), coordinada por Javier Fernández'
LA NOVELA HISTÓIÍCÁ DESDE 1980
otro tanto, rne sorprendí víctima triste de una erec-ción, tan porfiada que estaba a punto de interrumpirlai no obstante sus sesenta años, violarla. Felizmente en-tró alguien i me salvó de tamaño atentado. Esto es
sólo para ponderarles nuestra amistad. Me a atosigadode cartas de recomendación (Sarmiento 1993, 1092).
No hay más referencias al asunto en la zumbonaJeanmaíre, por su parte, reelabora primero la escenamodo:
Estamos solos.
Nos sentamos en un sofá.
Ella no para de decir me ntiras y de gritar barbari-dades con la perfecta gracia de una doncella. yo
tengo una rrección incontrolable, una erección
impresionante.
Una erección tan porfiada que me siento por pri-mera vez en mis casi treinta y cinco años, al límitemismo del decoro varonil.
Es decir que:
Ouiero tirarme etcima de ella y hacerla mÍa, rom-per el sofá y que si quieren, después me encarcelen
en el Uruguay o me pongan en el peor dc los cepos
del Luján o me arrojen al Río de la Plata con una
piedra pesada etada al tobillo o me deporten a laCochinchina o me hagan leer todo lo que he es-
crito a lo largo de estos casi treinta y cinco años
de vida-
misiva.
de este
176177
IDENIIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VIVA
Estoy socialmente perdido y sospecho que ya
nunca me volveré a encontrar si no es retozando a
mis anchas, como el más feliz de los mamÍferos,
sobre ese viejo cuerpo curtido de amores pasados
y de patria.
Y cuando ya estoy a punto de lanzarme sobre ella,
como lo podría hacer el peor de los pilíferos cau-
dillos parnpeanos, un caballero detiene sin saberlo
el atentado. A ella la salva del ataque despiadado
y a mí de los posibles sinsabores del calabozo o del
cepo o de la deportación o del fusilamiento o, en
el peor de los casos, me salva de la lectura infinita
de mis propios escritos.
En la novela de Jeanmaire el episodio alcanza una formi-
dable expansión narrativa y reflexiva en las páginas que siguen,
se convierte en el catal¡zador de todas las angustias del perso-
naje y desemboca en un volcánico enamoramiento del héroe por
la dama porteña. El deseo sexual y el deslumbramiento ante el
glamour aristocrático de la belleza otoñal, llevan al acomplejado
Sarmiento a todo tipo de situaciones ridículas y grotescas, donde
lo fálico -lejos de postularse como emblema del poder viril- losumerge en zonas insuperables de autoironía y desamparo, y
arrastra, en esa deriva, la prepotencia y orgullo rioplatenses. Toda
una caracterología nacional se despliega, con humor punzante,
en el soporte metafórico de una "erección enteramente argen-
tina". Frente a Mariquita, ante quien declara su amor en otra es-
cena, rendido y de rodillas, humillado por su incontinente y no
I,A NbVET.A HISTÓRICA DESDE 1980
correspondida desmesura, no puede sentirse otra cosa que undesdichado "perdedor", que -sospecha- nunca se podrá consolardel todo ni aun cuando llegase a ser presidente de la República.
Otro prócer que adquiere un espesor carnal jamás imagi-nado antes es José María Paz, el héroe apolíneo, de formaciónfilosófica, ensalzado por Sarmiento frente a Juan Facundo Oui-roga (aunque su figura empalidece ante ese gran personaje ti-tánico que, mal de su grado, fascina al autor). Fuente históricadirecta para acceder a la vida y obra de paz son sus propias me-morias póstumas: un exte,nso relato donde este ,hombre ins-truido, de apreciables dotes narrativas, habla de su acción comomílitar, traza un complejo mapa de la vida política de la épocay abre apenas la puerta de su vida privada, jalonada sobre todode amarguras y desdichas: la prisión que comparte voluntaria-mente con él su joven esposa Margarita Weild, la muerte de al-gunos de sus hijos, el fallecimiento por fin, de Margarita misma,recordada como "una compañera fiel", "una amiga sincera,,,
,,una
mujer querida", "una compañera fiel y querida" (paz 2000, Il,124, 245). Ouizás por esos silencios, por esas parquedades, unode los escritores que vuelve sobre su imagen elige titular su obraMis olvidos. Lo que no'dija el general Paz en sus Memorias(1998). Esta novela de Dálmiro Sáenz, estructurada en nueve ca-pítulos, comienza en el momento en que José María paz va a
caer en manos de los hombres del caudillo santafesino EstanislaoLópez y concluye con su noviazgo en la cárcel. El general paz,
hombre de pensamiento, devoto de la razón (aunque su profe-sión sea matar, 123) lucha inútilmente contra la "poesía,' cuyosartífices son los caudillos y que se define como el lenguaje del
178 179
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VIVA
cuerpo y de las emociones, la belleza soberbia de los gestos del
coraje que se ejecutan sobre el vacío inagotable de la pampa,
desde la altura de los caballos de combate que son para eljineteuna prolongación de su cuerpo mismo. Como PlatÓn, Paz quiere
expulsar a los poetas de la República para que, en efecto, haya
República. Por eso, sostiene, es necesario sacrificar la épica,
puesto que los héroes y los poetas son la misma cosa. Cuando
se inrnola la vida por defender una ideá "la idea toma la forma
del gesto que la defendió y la idea desaparece y se convierte en
poesía" (1ag). De todas maneras Paz, que razona todas sus ba-
tallas y mata primero sobre el papel, no escapará a la ley de la
poesÍa y transformará también su desiino en una lenta inmola-
ción.
Héroe antiépico y antipoético, el José María Paz de Sáenz
se siente, como el Sarmiento de Jeanmaire, un héroe "fallado", ,,
incompleto. No ya sólo por la obvia inutilidad de su brazo herido
en acción de guerra, que le acarreará para el resto de su vida el
apelativo de "manco" sino por la falta de apostura que -según ,
el personaje- ha sido el factor determínante para que San Mar-
tÍn (otro "poeta de los gestos") se rehusase a incluirlo entre sus
granaderos a pesar de su inteligencia sobresaliente y sus proba- '
das aptitudes militares: "5an Martín no me quiso en su ejército
por mi poca belleza física. Mi baja estatura, mi falta de elegancia,
mi porte retacón, no eran precisamente los ideales para ser un
granadero" (52).
Prisionero, Paz vuelve a convertir en pampa infinita (pen- isando la paradoja de Aquiles y la tortuga) el espacio limitado(aunque infinitamente divisibleJ de su calabozo (l +3-l++); hace
LA NOVEIA HISTÓRICA DESDE 1980
de la mesa de madera de su celda, llena de marcas y cicatrices,un verdadero mapa del territorio en el que es, ahora, un nómadecautivo. En un mundo intensamente físico, donde la crueldad yel desamparo de la guerra despiadada castigan, implacables, alcuerpo sufriente y lo llevan a los limites de lo soportable, vive elsuyo sobre todo en dos dimensiones polares: la del escarnio y lahumillación y ia del amor y el erotismo. Ninguna de ellas, porcierto, está registrada de esa manera en las Me mor¡as. El itine-rario de Paz recién capturado, donde, en las Memonas, éste sufresólo inst¡ltos verbales, se convierte , en Mis olvidos, en un verda-dero Via Crucis. Allí Paz (herido, vejado, atacado con excremen-tos) adquiere Ia dimensión trágica del Ecce Homoy también -enel momento de su mayor derrota- termina recibiendo el más ex-traordinarío e inesperado homenaje, quizás porque {con su va-lerosa respuesta en medio de la abyección) se muestra capaz deesa misma "poesía de los gestos" que execra en los héroes. El
erotismo *dimensión impensable en las memorias de un caba-llero decimonónico- estalla en cambio en la novela, como unexperimento de conquista del espacio ajeno (sobre la figura dela india Catú), o como una (re)creación ciel propio cuerpo y delcuerpo amado (el de Margarita). que sólo comienzan a existirverdaderamente cuandó la caricia los (re)conoce y les otorgase ntido.
Ese manco Paz lZo0l) de Andrés Rivera, aborda a paz enotro período de su vida: la proximidad de su muerte (a los se-senta y tres años) después de la caída de Rosas, cuando -viudo,solo y pobre- pasa sus días en Buenos Aires, desengañado de losunitarios y afligido por las luchas de partido y los personalismos
180 181
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VTVA
que siguen fragmentando la Argentina, muy lejos aún de la Re-
pública soñada. No faltan las constancias, tanto enlas Memorias
como en cartas personales, del enorme dolor que supuso para
Paz perder a Margarita (Bellotta 1999,221 -222), ni tampoco de
su conciencia sobre los sufrimientos de su mujer (entre ellos, la
muerte de cinco de sus hijos) V las privaciones a las que la había
arrastrado, fuera y dentro de la prisión que compartieron. La de-
solación, la culpa y la desilusión política invaden al personaje de
Rivera, acorralado entre la lenta experiencia del desamparo y la
degradación del cuerpo ("ominosidades", 38, "fatigas", 40,
"fríos", "crispaciones", 75; "viejo y 5olo", 112, "torpezas", 113) y
el amor persistente por la mujer a la que ha traicionado con otra
esposa implacable : la guerra: " Paz, usted está casado con la gue-
rra, no conmigo. Y la guerra, Paz, es una esposa de vida eterna'aa.
El viejo Paz *el inválido, también, de las emociones, que
antes se negaba al llanto- ahora se abandona a las lágrimas y al
duelo: porque ha sacrificado y postergado el cuerpo vivo de la
mujer querida, y porque su propio cuerpo, deteriorado, frágil,
torpe. se ha convertido en estatua para los ojos de los vencedo-
res que no merecen la sangre derramada por ellos: "Saludan,
Margarita, a la estatua que camina. Saludan, y no lo saben, en
la estatua qut camina, la batalla que perdiÓ. ¿Para quién gané
14 Así señala enlas Memorias,Tomo ll (2000, 247): "Mucho tuve que luchar
para vencer la resistencia de rni esposa, si puede llamarse vencimiento una
forzada conformidad. Es éste el único punto en que durante su vida me rna-
nifestó una tenaz oposición, y tanto más fundada cuanto que, al aceptar mi
proposición de matrimonio, algunos años antes, me había exigido la pro-
mesa de renunciar una carrera que había envuelto en desgracias toda la fa-
milia. Todo lo desoí para correr nuevos peligros y hacer algunos más
ingratos".
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE I98O
esas batallas? ¿para qué?,, (ZOO: ,77). Sin sosiego, paz merodeapor el espacio inhóspito de una ciudad que no es la suya, presode su propia gloria y también de su pobreza material y espiritual,carente de todo. A diferencia de Rosas, presentado por Riveraen esta misma novela (yantes en El farme¿ 1gg6) como el ar_quetipo del "patrón" que se propone gobernar un país con elmodelo de la "estancia", paz no posee tierras, ni cuenta con eldinero para pagar sus propios funerales. Duerme sobre su catrecarcelario en la casa que por caridad le han regalado.
En las dos novelas analizadas emerge un aspecto incómodode la relación entre paz y Margarita: ra reración de consangui-nidad (son tío y sobrina) y ra gran diferencia de edades (ve¡-nt¡-cuatro años). Ninguno de esos factores configuraban, para Iaépoca, los ingredientes de un amor prohibido. Ni síquiera ros co-mienzos del noviazgo entre ambos, cuando eila tenía sóro doceaños y él treinta y seis. En una época en que la edad de las mu_jeres se medía por la capacidad reproductiva, y no existía el con_cepto de adolescencia, era madura por lo tanto para casarse unamuchachita que había iniciado su período fértir. Los matrimonioscon dos o tres décadas de diferencia no sorprendían a nadie ylos vínculos de parenteseo (con la licencia eclesiástica qr. ,.concedía habitualmente) tampoco constituían obstácuro. Noobstante, las dos novelas ponen de relieve en algún rnomentolos aspectos cuasi incestuosos de una reración que amenaza bor-dear la pedofilia, sobre todo la de Sáenz, en la que el personajellega a evocar su reprimido deseo por una Margarita aún impj_ber. En eltexto de Rivera una inquietante escena imagina a paz,joven oficial, mientras sostiene a su sobrina recién nacida con
182
IDENTIDAD Y NARRACiÓN EN CARNE VTVA
su brazo aún sano e insinúa una caricia que llega hasta el órgano
sexualls. Allí se detiene la fantasía de los escritores. En ambas
novelas, también, predomina la imagen de un héroe humanizadoen sus deseos y debilidades, pero inequívocamente idealista yprofundamente enamorado. En Margarita, por Margarita, Paz
llega a conocer todas las posibilidades de felicidad (o más aún,
de éxtasis) que la encarnación humana puede deparar a través
de una entrega mutua y absoluta de dos seres que se dan libre-mente el uno al otro, por fuera de toda relación de abuso, de
seducción perversa, de vínculo dorninante/dominado.En cuanto a la figura de Rosas, reivindicada por Gálvez, por
el revisionismo, y también por la llamada izquierda nacionall6,
sufre más bien una operación regresiva. Se vuelve -aun con las
distancias de la ironía y la parodia- a la demonización propia de
la novelística unitariarT, si bien el personaje, más bien degradadoy a veces trivializado, decrece en grandeza siniestra con respecto
a Amalia,la novela fundadora de Mármol. La represión violenta
15 "...y miró el índice de mi mano izquierda bajar, lento, en el silencio de la
mañana, hacia la brevísima raja instalada allí donde le nacían las piernas. Era
como un párpado, Margarita. Un párpado cerrado sobre algo" (2003, 98).tG Cabe señalar la curiosa miscelánea reunida por el historiador Fermín Chá-vez (1991) en La vuelta de don Juan Manuel, donde se recopilan textos na-rrativos, poéticos y ensayísticos sobre la figura de Rosas, desde sus
contemporáneos hasta autores del siglo XX.
17 Así lo apunta Carmen Perilli (1994) en el caso de la narrativa de Andrés Ri-vera. La principal distancia de Rivera con respecto a la literatura antirrosistaclásica, es que ya no se depositan esperanzas en el bando de la "civilización".Como en la ensayística de Martínez Estrada -apuntaría por mi parte- todo se
subsume en el sombrÍo determinismo de una nación que parece condenadaab initio a la barbarie: "Rivera contamina todos los espacios con la negatividadde la derrota y la falta de salida" (I30).
LA NOVEI.¿, MSIÓRICA DESDE 1980
de los opos¡tores practicada durante el gobierno rosista, sueleasociarse, alegóricamente, con el terrorismo de Estado vivido enla Argentina del siglo XX. En la construcción de Rosas como ra
cara autoritaria y sanguinaria del poder, y como figura humanaperversa donde predominan lo oscuro y lo obscenora, coincidennuevamente autores de estéticas distintas, desde María Estherde Miguel a Andrés Rivera.
Por otro [ado, hay una exacerbación de los antihéroes,como sucede, por ejemplo, en la novelística de Eduardo BelgranoRawson (Fuegia y otras), con sus perdedores, sus traidores, suscazadores de indios, sus misioneros-fracasados, sus asesinos ymercenarios. También reaparecen los personajes de una revolu-ción íntimamente derrotada, que nos hablan, metafóricamente,del fracaso de otras revoluciones más recientes, como el Morenode Ansay o los infortunios de ta gloria (Martín Caparrós) o elCastelli de La revolucíón es un sueño tterno (Andrés Rivera).
La invención de las heroínas
La función heroica es, tradicionalmente y en todas las cul_turas, masculina y épica. Las mujerss son madres (madre del Uni-verso, madre del héroe) y mediadoras. pueden actuar como
1B Andrés Rivera, por ejemplo, siguiendo el libelo fablas de sangre, de José Ri-vera lndarte, no repara en adjudicarle a Rosas una pasión incistuosa por suhija Manuelita, y enfoca también desde ese ángulo su rarga relación con Eu-genia castro, que le fuera confiada a su custodia por su propio padre (tantoen Ese manco Pazcoma en El Farme). De Miguel hace hincapié. por su lado{La amante del Restaurador) en los amoríos del Restaurador cón la joven Jua-nita sosa, protagonista de esta novela (y a la que también menciona Riverapero con menos énfasis).
'i84 185
ii
.Irli
l,lr
IDENTIDAD Y NARRACION EN CARNE VTVA
ayudantes y guías del varón en su magna empresa. A veces tam-bién como oponentes: monstruos telúricos, brujas, vampiresasseductoras y tentadoras, rebelde materia primordial que debe
ser ordenada por el héroe civilizador. Pero ellas no llevan a cabola acción heroica, prestigiosa, creativa, fundadora de un ordencultural, que se coloca en manos de los varones. Los rasgos pro-pios del héroe, positivarnente valorizados en los sujetos mascu-linos (a gresivídad, curiosidad, creatividad, poder revol ucionariode cambiar o instaurar la realidad), se evalúan como malsanos
si aparecen en las mujeres, a las que se les adjudican los roles dela reproducción y la conservación. La curiosidad femenina se
considera como malsana, desde Pandora hasta Eva. La agresivi-dad erótica y creadora, sin embargo presente en la simbólica fe-menina ancestral -el complejo simbolismo de la "mujer salvaje",que describe Clarissa Pinkola Estés (2001)- sr anula y se ahogaen el orden logocéntrico abstracto de 0ccidente {señala Franz
K. Mayr, 1989), que desoye el logos "genesíaco" de las madres, ycoloca a las mujeres bajo control. Modestas, dulces, sumisas, do-mésticas, deben limitarse a la espera, ser las guardianas del ho-gar, y del honor patriarcal,5u lugar preferente es, en todo caso,
el de la victimización. lfigenia tiene que seguir siendo inmoladapara que los héroes partan a la guerra.
Sin embargo, en la Argentína de la primera mitad delsigloXlX, la de la independencia, la anarquía y las guerras civiles, las
mujeres reales no siempre entran en los moldes de esta estere-otipia. Aunque no hablan aún por sí mismas, como sujetos ple-namente autónomos, tienen un poder eficaz como madres ycomo mediadoras dentro de una cultura aún "bárbara" que to-
186
tA NOVEIHÉI§rÓnIca DESDE 1980
davía no separa rígidamente lo público de lo privado, el hogardel trabajo y de la política. Este papel múrtipre y activo rue or-vidado (o borrado) con el auge de la que pedro Barrán (1990 y1991) llama "sensibilidad civilizada,, (a partir de 1860) y que,paradójicamente, inicia una etapa de mayor represión y domes_ticación femeninas. En un orden que impticaba modernizacióny secularizacion institucional, así como !a extendida educaciónpública, sin embargo la "nueva cuadrícula burguesa,, acentúa elsometimiento jurídico de las mujeres colocándolas en el rangode eternas menores de edad,,sometidas a ra tutera y adminis-tración de sus cónyuges (código civil de vélez sársfietd -tBZr,Ley del Matrimonio civir -tgsg-) y obstacuriza su ingreso a ravida profesional y política. Et ideal concebido sobre estas pautas,impregna aun las programáticas progresistas, y se extiende a to-dos los secfores soclales. Las mujeres desaparecen por bastantetie mpo del escenario públicoy pasan a ser figuras ornamentares,decorativas, desprovistas de toda energía, corno recuerda LucíaGálvez en su libro Las mujeres y la patria [200i).
No es ése por cierto el punto de vista dominante en la no_velística que estudiamos. Las dos obras de sáenz y de Rivera queacabamos de acabamos de'anajizar en el apartado anterior nosólo se ocupan de la perspectiva del héroe sino que incruyen unaacentuada focalización en la subjetividad femenina, sobre todola de Margarita, presente, destellante de belreza e inteligencia yaún, de esperanza (Sáenz), o ya fantasmal y desgarrada, ha_blando desde lugar del abandono y del extremo dolor (Rivera),para recordarle a Paz, el prócer sobreviviente, que ella tambiénha dado batallas: que ha hecho una ,,patria,,con
minúsculas (iq_
il
IDENTIDAD Y NARMCION EN CARNE VTVA
norada por la épica oficial), sin redobles ni tambores, construida
sobre su estoicismo, su lealtad y sus renuncias (Rivera 2003, 79-
81).Muchas novelas histÓricas de estos últimos años, la mayoría
de ellas firmadas por autoras, se proponen -con dispar resultado
documental y estético, pero con una intencionalidad común-
la tarea de reinventar la intervenciÓn femenina en la Historia,
en el ámbito doméstico y también en el extra doméstico, en el
mismo campo de los héroes varones, durante la etapa de la fun-
dación nacional. Sobre esta acción de las mujeres no se ha es-
crito demasiado, y tampoco abundaron las letradas que llegaron
a formular sus propias experiencias, así se tratase de literatura
rpistolar como la de Mariquita Sánchez, evocada vívidamente
en la biografía de María Sáenz Ouesada (1998)' Pero aun basadas
en los escasos elementos de que se dispone, las novelas recolo-
can a sus heroínas en los escenarios políticos, cívicos y bélicos
por los que transitaron. Hubo ciertamente, en este sentido, una
novelística precursora, escrita por mujeres, que se remonta a las
dos Lucía Miranda (1860) de Eduarda Mansilla y de Rosa Guerra.
Corina Mathieu (Da Cunha 2004, 34-38) menciona, a partir de
mediados del siglo XX, algunas autoras que -sin abandonar to-davía los parámetros fundamentales de la novela tradicional de-
cimonónica- e ligen a protagonistas audaces capaces de
transgredir las normas sociales. Entre estas escritoras cabe des-
tacar a la salteña Renée Pereyra 0lazábal, con su novelá El per-
juro {1953) donde ya se aborda la temática del espionaje
femenino en el Noroeste argentino durante las guerras de la ln-dependencia.
LA"NOVELA HISTÓRICA DESDE 1980
Las muj.eres de la Conquista también habían atraído laatención de las noveristas, c'mo es er caso de Josefina cruz, conLa condoresa (rg6g), sobre rnés suárez, ra amante de pedro deValdivia, o Doña Mencía la Adelantada(ISOO), sobre doña Men_cía Calderón de Sanabria, que después de pasar por increíblesaventuras y vicisitudes logra llegar hasta el paraguay para re_clamarle a Domíngo de lrala etAdelantazgo que correspondÍa asu marido Juan de Sanabria, muerto repentinamente. DoñaMencía toma el puesto der difunto (aunque ra tituraridad formarla ejerce su hijo varón, el adolescente don Diego) y encabeza laexpedición española, que lieva un contingente de mujeres. Lamayor parte de ellas son doncellas casaderas a las que se esperadesposar con los varones conquistadores y formar así una po_blación culturalmente hispana en las lndias. En ra úrtima etapade un viaje que dura seis años, doña Mencía y su séquito fem'e:nino no tienen otro remedio que cruzar ra serva a pie hasta ilegaral poblado de Asunciónre. La compreja y porifónica novera firode las congoja.s (1991) de Libertad Demitrópulos (que se ubicaya en otro modo literario de noverar ra Historia) vuerve sobre raetapa de conquista y poblamiento del Río de la plata con unpersonaje femenino de ficción (pero verosímir): María Muratore,representante del coraje de tantas fundadoras. su visión de Juande Garay, el conquistador normalmente glorificado, es en cambiomuy crítica.
Podría decirse que ras noveras de ras úrtimas décadas sobrelas mujeres históricas se dividen -desde er punto de vista de ra
19 Lucia Gálvez (1oss, i00-il5) se ha ocupadc de este exti.aordinario episodioen su ensayo histórico Mujeres de la conquista.
188
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE ITVA
actividad femenina- en dos clases: las que podrÍamos llamar"novelas de rol excepcional", donde ellas aparecen instaladas en
pleno espacio público, fuera de la domesticidad, dcsempeñando
actividades o papeles que no eran bien vistas para su género, o
en situaciones jerárquicas que sólo podía ocupar un pequeño
número. La segunda clase correspondería a las novelas de "rol
habitual": el de las que -dentro de las distintas clases sociales-
hacen lo previsible, lo que se espera de ellas: son esposas, madres,
hermanas, organizan la familia, reinan en la intimidad del espa-
cio privado. Novelas de "rol excepcional" son, por ejemplo: laPeñaloza. llna pasión armada, de Marta Merkin (lggs), que da
voz y cuerpo a Victoria Romero, la esposa de Ángel Vicente Pe-
ñaloza, el Chacho, que guerreó junto a él en sus campañas. Mar-
tina, montonera del Zonda (2000), de Mabel Pagano, hace lo
propio con la legendaria Martina Chapanay, montonera, rastre-
adora, baqueana, y eventual salteadora. Son varias las biografías
y novelas sobre las mujeres de la familia de Rosas, que sostuvie-
ron, desde los salones, la trama del poder político (el estudio bio-gráfico Mujeres de Rosas, de Sáenz Ouesada, la novela María
Josefa Ezcurra, de Carmen Verlichak; la biografía Encarnación
Ezcurra, de Vera Pichel, la novela La princesa federal, de quien
esto escribe, sobre Manuela Rosas). Vuelven bellas e intrigantes
amantes y cortesanas como ,Ana Perichon de Vandeuil, alias la
Perichona (Ana y el virrey, de Silvia Miguens), o Manuela Sáenz,
la Libertado ra (La gloria e res tú, también de Silvia Miguens), qutconforman el "poder detrás del poder". Emergen las actrices des-
tacadas {Trinidad Guevara, de Carmen Sampedro), las pioneras y
co-gobernadoras (la María Ve rnet de Nosta/g ias de Malvinas, de
,-,:l:ii: ---
LA NOVELA HISTORICA DESDE 1980
Silvia Plager y Elsa Fraga Vidal), las escritoras audaces que rom-pieron con su vida, con su obra, o con ambas, los moldes esta-blecidos:Juana Manuela Gorriti en Juanamanuela, mucha mujer,de Marta Mercader, Eduarda Mansilla en Ana mujer de fin de si-glo de la que firma, o Juana Manso (poeta, nove lista y educadorade avanzada) en Cómo se atreve. una vida de Juana paula
Manso, de Silvia Miguens.
Sin embargo, aun en las novelas "de rol habitual", las mu-jeres domésticas, implicadas en el flujo de la Historia, terminansaliendo del sagrado recin[o del hogar o el gineceo hacia la vi-sibilidad del espacio público o los riesgos de la intemperie. Asílo ejemplifican novelas como Lorenza Reynafé, de Mabel pagano
o La patria de las mujeres, de Elsa Drucaroff.Lorenza Reynafé o Auiroga, la barranca de ta trageclia
(199i 1, ed) elige una perspectiva insólita para enfocar un epi-sodio fundamental (y nunca esclarecido) de la Historia argen-tina: el asesinato del caudilloJuan Facundo Ouiroga en BarrancaYaco, dentro de la provincia de Córdoba, entonces gobernadapor los hermanos Reynafé. La narración se focaliza en Lorenzadesde una tercera persona o se asume directamente desde un"yo" narrador. Ella es la'segunda de las hermanas en una típicafamilia patriarcal, muy numerosa, cuya madre ha muerto joven.Luego del f.allecimiento prematuro de Juana María, la hermanamayor, Lorenza se hace cargo del cuidado de los más pequeñosy del gobierno de la casa-estancia en Tulumba, una verdaderafactoría, como solían serlo las grandes estancias de la época. AIprincipio la intriga parece llevarnos sólo por cauces sentimen-tales donde ya se revela, empero, su determinación de carácter.
190 191
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CÁRNE VTVA
Enamorada de un hombre que (por una serie de desencuentros)
se casa con otra, Lorenza es a su vez asediada por uno de sus
primos. Éste -despechado ante su desdén- hace correr la falsa
noticia de que ella ha dado a luz ocultamente a un hijo. Lorenza
no sólo le entabla juicio al calumniador, sino que lo gana y es
reivindicada. Este hecho histórico, debidamente documentado,
fue el disparador que llevó a Pagano a escribir la novela (Schei-
nes 1992, B6) donde se prueba que !o personal es polÍtico y que
lo privado termina siendo público20. La segunda gran "salida al
mundo" de la heroÍna se debe a otro "asunto de familia" qur es
también un asunto de estado: sus he rmanos son formalmenteacusados por e I asesinato de Ouiroga y enviados a Buenos Aires.
Así como antes ha tomado su propia defensa, la hermana mayor
asume ahora el descargo de los reos y presenta peticiones (que
son denegadasJ ante Juan Manuel de Rosas. Es ella la única de
la familia que permanece en Buenos Aires hasta el final y es la
que -en lugar del padre muerto- le da la última bendición a
José Antonio, que fallece antes de ser ejecutado. Oueda también
como albacea de los testamentos de los otros hermanos. Por ex-preso pedido de ellos, presencia el fusilamiento y se encarga de
hacer sepultar sus cuerpos cuando son retirados de las horcas
donde permanecen expuestos.
Por su parte, Elsa Drucaroff retoma la memoria de las da-
20 Señala Pagano: "Para escribir mi Lorenza Reynafé tuve acceso directo a la
documentación en poder de la familia, de sus descendientes, uno de los cuales(el último bisnieto directo del que fuera gobernador de Córdoba y que vive
actualmente en la ciudad de Córdoba) me facilitó todo lo que pudiera servirmeen mi investigación. Además consegui la copia del expediente del juicio que
comento" (Scheines 1992, 8B).
. LA NOVELA HISTÓRICA DESDE I 9BO
mas salteñas que actuaron como espías a favor de los revolu-cionarios independentistas en dos novelas: La patria de las mu_jeres {1999) y Conspiración contra Güemes (2002). En ambassubyace, más o menos explícita, una gran pregunta: ¿qué lugarvan a tener las mujeresy los subalternos en general, en la patriaque luchan para construir con riesgo de sus vidas? La revoluciónno es simple: supone e implica también la lucha de clases (consus conflictos internos étnicos y culturales) y la lucha de génerossobre un mapa de la Hístoria gue se despliega en su complejidad,desde el interior de personajes torturados y pasionales, capacesde pelear con éxito contra el enemigo exteriot pero que se si-guen debatiendo, desgarrados, contra sus propias contradiccio_nes: las psicológicas, y las que derivan de su situación genéricay social. ¿A qué clase de patria puede aspirar -desde su clase ysu color- la liberta Benita? ¿Convalidará esa patria nueva elamor de la aristocrática niña Mariana por Gabriel Mamá¡í, unjoven indígena7 ¿Les dará derechos que las equíparen con losvarones a las mujeres en general, siempre las más oprimidas tam-bién entre los oprimidos, postergadas invariablemente, cuales-quiera sean de su etnia o de su clase social?
Ahora bien, se dice'Drucaroff: ¿era eso lo que en verdadpensaban las espías salteñas? Juana Moro y doña Loreto Sánchezde Peón, sagaces y arriesgadas, travestidas como gauchos en pe-ligrosas misiones, que pusieron su patrimonio, sus sirvientes, susfamilias, a favor de la causa de la lndependrncia, fueron perso-najes históricos reales. Pero -se plantea la autora- no existieronni pudieron existir tal como las imaginamos con ojos de hoy, niplantearse preguntas feministas. Al imaginar a Loreto, o a su li-
192 193
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE WVA
berta Benita, capaces de creer en un país para todos los exclui-dos, de clase, etnia y género, y de poner esa convicción en acto,
Drucaroff ensaya lo que ella denomina "me moria utópica": "un
falso y bello recuerdo que de haber ocurrido tal vez, sólo tal vez,
hubiera producido un mundo mejor" (2005). Sus novelas crean
de este modo, retrospectivamente, un pensamiento nuevo para
sus heroínas vencedoras y configuran un linaje de lúcidas ante-pasadas para las mujeres contemporánéas.
Lo más importante a destacar es que ni Lorenza Reynafé
ni las espías salteñas fueron mujeres absolutamente fuera de lo
común. Advierte Drucaroff (ZOOS), refiriéndose en general a lanovela histórica de los'90:
... no eran mujeres excepcionales. El planteo he-
gemónico de la "nueva novela histórica" sobre la par-
ticipación de las mujeres pasaba por un recono-
cimiento tardío compensatorio e igualitario, no se
planteaba el problema femenino dela diferencra. Con-
tra la obviedad aceptada de que los grandes protago-
nistas de la historia del país habían sido hombres, se
intentaba demostrar que existieron también mujeres
especiales y heroicas que participaron codo con codo
con ellos. Estudiando el tema entendi que ni partici-paron codo con codo ni eran tan especialei. En ese
mundo previo a la modernidad, no existia una real se-
paración entre público y privado, la vida de cualquier
mujrr estaba atada radicalmente a los enfrentamien-
tos políticos de sus maridos, el avance del bando ene-
migo ponia en juego sus hogares, sus hijos, sus tierras,
sus hombres, su propia vida.
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE 1980
En suma: estas mujeres no fueron heroicas porque dejasen decomportarse como mujeres de su tiempo, sino antes bien, porquedesde su espacio femenino, y para defender lo que consideraban supatrimonio familiar material y simbórico, salieron al espacio exteriordonde lucharon por una patria que no res acordaria, empero, rasmismas recompensas que a los varones. pero tanto desde el
,,rol ex-
cepcional", como desde la ampliación, hacia afuera, del ,,rol
habi_tual", la novela histórica de las últimas décadas, más allá de susdesniveles estéticos y conceptuales, intenta ampliar el friso de lamemoría femenina, (re)creqndo a sus protagonistas como sujetosactivos más allá del recinto hogareño secreto y silencioso donie lashistoriog rafías oficia les prefi rieron a rch iva rl as.
Conclusiones
' La deconstrucción de los héroes se lleva a cabo desde hacetiempo, no sólo en la novela argentina sino, en general, en la deLatinoamérica, donde logró efectos conceptuales revulsivos, yno pocas veces innovadores desde el punto de vista Iitcrario.cabe preguntarse si este tenaz proceso deconstructivo del "héroenacional" no implicó en'algún momento también la desarticu-lación de la idea misma de nación, at menos de ra nación repu-blicana e igualitaria que soñaron los revorucionarios in-dependentistas y que se evaluaba como fracasada. Este senti-miento se desprendía, en parte, de los ensayos más críticos, cáus-ticos, o desgarrados escritos en los pre y poslíminares de laúltima gran crisis argentina en el 2001, así como de la novelísticamisma {pensemos en los textos de Andrés Rivera}.
194195
IDENNDAD Y NANN¡CIÓN TU CARNE VrvA
Por otro lado, [a erosión de las imágenes heroicas tuvo tam-
bién su faceta frívola. Muchas de las novelas y biografías -que
proliferaron fácilmente, alentadas por la demanda de mercado-
parecían quedarse en el chisme, en la trivialidad' o en el gesto
de "arrojar basura sobre las estatuas", que procede a invertir'
burdamente, las viejas hagiografías (Marias 1997), sin profun-
dizar ni en el pensamiento crítico, ni en la creaciÓn estética. Lo
mismo ocurrió en buena medida con la'"invención de las hero-
ínas", que no lograba rebasar lo superficial y anecdÓtico' pero'
con todo, tuvo el mérito de empezar a construir una "memoria
de las fundadoras" escamoteada. Además, al tratarse de obras
en su mayor parte escritas por autoras, encerraban una promesa
que si bien muchas veces no fue cumplida, al menos se mantuvo :
como fecunda incitación: la de imaginar desde adentro al sujeto l
femenino. Pocos autores varones argentinos (Benito Lynch'
Eduardo Mallea,'Manuel Puig, Mujica Láinez, entre otros) se hi-
cieron cargo en profundidad de esa "mirada interior" capaz de
recoger plenamente una experiencia que parecía mantenerse.
elusiva para ellos2t.
La re-construcción de las heroínas y la de-construcción de
los héroes siguen movimientos inversos y de riqueza comple-
mentaria. La deconstrucción del héroe supone, entre otras cosas'
otorgarle una intimidad, una "interioridad", un espesor hum
del que antes carecía, mientras que las mujeres, definidas por
21 Desde luego, esto no tiene que ver con la calídad literaria. Pero el hecho es'
que los más notables autores drgentinos (Marechal, Borges, Sábato' Cortá'¡r;
entre ellos) no han trabajado "desde adentro" la construcción de un sujeto felr
menino, a la manera en que sí lo hicieron, por ejemplo, un Benito Pérez Galdósi
o un Flaubert.
coordinadas domésticas, asociadas ar ser y no ar hacer. reducidasa la esfera de lo privado sentimental, perforan esos límites,emergiendo hacia la acción trascendente en la intemperie y eiespacio público. La (re)invención de ras heroínas impricó, .n f¡r,volver a pensarlas, como sujetos plenos, en un ,,exterior,,
en elque se manejaron con destreza, aunque fuesen mujeres det co_mún, educadas para desempeñarse en roÍes ,,habituáles,,.
Apostóa devolverlas al espacio público (y épico) de la cultura y de laHistoria donde también actuaron, aunque no quisieran recor-darse sus huellas.
También (esto es notable en las novelas de Jeanmaire ySáenz que hemos expuesto aquí) cabe destacar la incorporaciói,a las rígidas imágenes heroicas masculinas, de rasgos que suelenverse como estereotipadamente femeninos: la preocupación porla belleza física y los poderes simbólicos de la belleza en general,por encima de las demandas utilitarias y racionales. La istéticase propone asimismo en estas obras como la otra explicaciónposible para el carisma de ros caudiilos y ras profundas seduc-ciones de la "barbarie".
Bibllografía General
- AíNSA, Fernando. '1g91. ,,La reescritura de la historia en la
nueva narrativa latinoamericana". En: cuadernos America-nos, 4 (28) jul/ago, t 3-31 .
LA NOVELA HISTÓRICA oEsnT I.dcó
1993. "La invención literaria y la reconstrucción his_tórica". En: cahiers du cRtccAL: Histoire et imaginaire dans
196 197
IDENTIDAD Y NARRACION EN CARNE VTVA
le roman hispano-américain contemporain, no 12. Presses
de la Sorbonne, ll-26.
1996. "Nueva novela histórica y relativización del
saber hlstoriográfico". En: Casa de las Américas, Año XXXVI,
No 202, Enero-Marzo, 9-18.
BARRÁN, Pedro. 1990 y 1991. Historia de la sensibilidad en
el Uruguay. La cultura "bárbara" (1800-1860),Tomo l,
Montevideo, Facultad de Humanidadesy Ciencias, y Eldis-
ciplinamiento (l 560- 1 920),Tomo 2. Montevideo: Facultad
de Humanidades y Cie ncias.
BELLOTTA, Araceli. 1997. Aurelia Vélez, la amante de 9ar-
miento. Buenos Aires: Planeta.
1999. Margarita Weild y el general Paz. Un amor
heraico. Buenos Aires: Planeta.
BERTONI, Lilia Ana. 2002. Patriotas, cosmopolitas y nacio-
nalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fi'nes del siglo XlX. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
CABALLERO, María. 2OOO. Novela histórica y posmoderni-
dad en Manuel Mujica Láinez. Sevilla: Universidad de Se-
villa.CAMPBELL, joseph. 1999. E/ héroe de las mil caras. Psicoa-
LA NOVELA TiISTÓRICA DESDE 1980
nálisis del mito. México: Fondo de Cultura Económica.
C0L0MBRES, Adolfo. 1997. Et ropaje de la gloria. BuenosAires: Sudamericana.
CURIA, Beatriz. 1gB3."Amalia, novela histórica',. En: Revistade Literaturas Modernas, n" 16, 7l-g.1.
CHÁVEZ, Fermín (ed.). t991. La vuelta de don Juan Manuel.Buenos Aires: Theoría.
CHUMBITA, Hugo. 2000. Jinetes rebeldes. Buenos Aires: Edi_ciones B.
20O4. Hijos del país: San Martín, yrigoyen y perón.Buenos Aires: Emecé.
DA CUNHA, Gloria (ed.). 20e4. La narrativa histórica de es_cri to ras I ati n oa me ri canas. Buen os Ai res: Correg idor.
DRUCAROFF, Elsa. 2O0S. "por una memoria utópica. Apun-tes para una novela histórica fernenina." En: Betancur, pa_
tricia: Lab1í/Género. Montevideo: Centro Cultural deEspaña.
html (Consultado el 03.03.2007)
GA|.ASS0, Norberto. 200O. Seamos libres y lo demás no im_porta nada. Vida de San Martin. Buenos Aires: Colihue.
198199
.--.,1
201
IDENTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VTVA
GÁLVEZ, Lucía. 200'1. Las muieres y la patria. Nuevas histo-
rias de amor de la historia argentina. Buenos Aires: Norma.
GARCíA HAMILTON, José lgnacio. 1997. Cuyano alborota-
dor. La vida de Domingo Faustino Sarmiento. Buenos Aires:
Sudamericana.
Don José, la vida de San Martín.2000. Buenos Aires:
Sudamericana.
JAUREICHE, Arturo. 1999. Manual de zonceras argentinas.
)bras Completas 2. Buenos Aires: Corregidor.
2001. Pantalones cortos. Buenos Aires: Corregidor,
KOHANT Martín. 2005. Narrar a San Martín. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo.
KOHUI Karl. 1997. "1a invención del pasado. La novela his-
tórica en el marco de la postmode rnidad". En: La invención
del pasado. La novela histórica en el marco de la postmo-
d e rn i da d. Fra n kfu rt-Ma drid : Vervuert Verla g-l beroa m eri-
cana, 9-26.
LOJO, María Rosa. 2006. "El retorno de las identidades ét-nícas borradas en la nueva narrativa histórica argentina".
En: Hispanismo. Discursos culturales, identidad y memoria.
Nilda Flawiá de Fernández y Silvia lsraílev (eds.) Tucumán:
LA ÑoVELA HIsTÓRICA DESDE 1980
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tu-cumán, 66-77.
2007. "La ficción histórica como memoria crítica yresistencia". En:. Tercer Encuentro provincial de EscritoresEntrerrianos.Concepción del Uruguay: Universidad Nacio-nal de Entre Ríos,11-26.
MANSILLA, Eduarda. 200:.. Lucia Miranda fiAaO).Edicíónde María Rosa Lojo y equipo. MadridlFrankfurt: lberoame-rica na/Vervuert.
MARíAS, Javier. 19g7. "Basura sobre las estatuas',. En:Mano de sombra. Madrid:Alfaguara.
MATHIEU, Corina. 2005. "Argentina". En: Da Cunha, Gloria(ed.). La narrativa histórica de escritoras latinoamericanas.Buenos Aires: Corregidor, 2g-68.
.
MAYR, Franz. lg8g. "Hermenéutica de la cultura occiden-tal". En: La mitoiogía occidental.Edición preparada por An-drés 0rtiz-0sés. Barcelona : Anthropos.
MENTON, Seymour. ,l9g3. La nueva novela histórica de ta
América Latina, tg7g-1992. México: Fondo de Cultura Eco-nómica.
M0LlNA, Hebe Beatriz. 2006. "Un nacimiento acomplejado:
l
I
IDENTIDAD Y NARRACIÓN rÑ ceRmg trn¡e
justificación de la novela en el contexto decimonÓnico ar-
gentino". En: Atba de América, nos.47 y aB, V. 25 (julio),
457-466.
2008.'Vaivenes de la novela argentina: Entre la te-
oría,la escritura y la recepciÓn (tg¡g-1872)". En: Decimo'
nónica vol. 5, núm. 2, 33-48. En línea:
<http ://www.d eci m onon ica.org/V0 L-5'2/Mol i n a-5'2' pdf> ;
www.decimononicp.prg ISSN i 554-6535.
ORTiZ, María Eugenia. 2009. Poblar el desierto argentino:
modelos de civilización en la novela de la organizaciÓn na'
cional (tsso-tsaO). Pamplona: Universidad de Navarra, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Programa de Doctorado en
Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura.
:., ,
PERILLI, Carmen. 1994. "Los avatares de una sombra' En
esta dulce tierra." En: las ratas en la torre de Babel' Buenos
Aires: Letra Buena,'¡11 -130.
PICHEL, Vera. 1999. Encarnacién Ezcuna' Buenos Aires:
Sudamericana.
PINKOLA ESTÉS, Clarissa. 2ao1' Muieres que corren con los
lobos. Buenos Aires: Sine Oua Non.
PONS, María Cristina. 1996. Memorias del olvido. México:
Siglo XXl.
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE 1980
1999. "El secreto de la historia y el regreso de la no-vela histórica". En: Historia crítica de la literatura argentina,dirigida por NoéJitrik;Tomo 11: "La narración gana la par-tida" (directora del volumen: Elsa Drucaroff), gZ-ll S.
OUATTROCHI-WO|SS0N, Diana. 1998.los malesde la me-moria, Historia y política en la Argenfina. Buenos Aíres:Emecé.
RUBIONE, Alfredo. 2002. "Enrique Larreta, Manuel Gálvezy la novela histórica". En: María Teresa Gramuglio (dir). E/imperio realista.En: Historia crítica de la literatura argen-f¡na. Noé Jitrik dir. Tomo 6. Buenos Aires: Emecé ,271_2g8.
SÁENZ OUESADA, María. 1991. Mujeres de Rasas. BuenosAires: Planeta.
1998 (1995). Mariquita Sánchez. Vida política y sen-ti m enta l. Buenos Aires: Sudamerica na.
2001. La Argentina. ll*#rda del país y de su gente.Buenos Aires: Sudamericana.
SARL0, Beatriz. 1998. la máquina cultural. Maestras, tra-ductores y vanguardisfas. Bue nos Aires: Ariel.
SCHEINES, Graciela. 1992. "Historia y novela" . En Todo eshistoria, n" 304, 82-90.
202 203
IDENTIDADY NARRACION EN CARNE VTVA
- SüEAN, Juan Bautista. 1997. San Martín y la tercera inva-sión inglesa. Buenos Aires: Biblos.
2OOO. Prohibido discutir sobre San Martín. BuenosAires: Biblos.
- TERRAGNO, Rodolfo. 1998. Maitland ftSan Martín BuenosAires: Universidad Nacional de Ouilmes.
. 2009. Diario íntimo de San Martín.Londres, 1824.
Una misión secreta. Buenos Aires: Sudamericana.
- WHITE. Hayden. 1992 (t gB7). Elcontenido de la forma. Na-rrativa, discurso y representación histórica. Barcelona: Pai-dós.
Fuentes primarias
- PM,José María. 2A00. Memorias póstumas I y tl. BuenosAires: Emecé.
- RIVERA INDARTE, José. 1 945. Tablas de sangre. Rosas y susopositores. Tomo tll. Buenos Aires: Jackson.
SARMIENTO, Domingo F. 1993. Viajes por Europa, Africa yAmérica 1845-1847 y Diario de gastos. Edición crítica. Ja-vier Fernández Coordinador. Buenos Aires: Archivos ALLCAXX-F.C.E.
LA NOVELA HISTÓRICA DESDE I98O
Novelasy biografías noveladas desde 19g0
ARIAS, Abelardo. 199S. E¿ Juan Facundo. Buenos Aires: Ga-lerna.
BELGRAN0 RAWS0N, Eduardo. 1991. Fuegia. Buenos Aires:Sudamericana.
CAPARRÓS, Martín. 1984. Ansay o los infortunios de ta gto-na. Buenos Aires: Ada Korn.
DEMIRÓPULOS, Libertad. 1981. Río de las congojas.Bue-nos Aires: Sudamericana.
DRUCAROFF, Elsa. 1999. La patria de las mujeres. lJna his-toria de espias en la Salta de Güemes. Buenos Aíres: Sud-americana.
2002. Conspiración contra Güemes. lJna novela deba n d id os, patri otas, tra i d o res. Bu en os Aires: Sudarnerica n a.
FERNÁNDEZ DíAZ, lorge. 2008. La logia de Cádiz. BuenosAires: Planeta.
GARCIA HAMILT0N, José lgnacio. 1997. Cuyano alborota-dor La vida de Domingo Faustino Sarmiento. Buenos Aires:Sudamericana.
204 205
neta.
LUNA,
IDEÑTIDAD Y NARRACIÓN EN CARNE VTVA
2aO0. Don José, ia vida de San Martin. Buenos Aires:
Sudamericana.
JEANMAIRE, Federico. 1997. Montevideo. Buenos Aires:
Norma.
LOJ0, María Rosa. 1998. la princesa federal. Buenos Aires:
Planeta.
LA NOVEIA }IISTüRICA DESDE I98O
MIGUENS, Silvia. 19S8. Ana y elvirrey. Buenos Aires: pla-
neta.
2000. la gloria eres fú. Buenos Aires: planeta.
_.2004. Cómo se atreve. Una vida de Juana paula
Ma nso. Buenos Aires: Sudamericana.
ORGAMBIDE, Pedro. 1998. Una chaqueta para morir.Bue-nos Aires: Temas.
PAGANO, Mabel. 1991. Lorenza Reynafé o euiroga, ta ba-rranca de la tragedia. Buenos Aires: Ada Korn.
$8A. Martina, montonera del Zonda.Buenos Aires:Vergara.
PlGLlA, Ricardo. 1980. Resprración artificial. Buenos Aires:Pomaire.
PLAGER, Silvia y Fraga Vidal, Elsa. 1999. Nostatgias de Mal-vinas, María Veriet, la úttima gobernadora. Buenos Aires:Sudamericana.
POSSE, Abel. 1987 (1983). Los perros del paraíso. BuenosAires: Emecé.
PUENTE, Silvia. 2000. Remedios de Escalada. El escándato y
1999. Una mujer de fin de srglo. Buenos Aires: Pla-
Félix. 1989. Soy Roca. Buenos Aires: Sudamericana.
1997. Sarmiento y sus fantasmas. Buenos Aires;
Atlántida.
MERCADER, Marta. 198O. Juanamanuela, mucha mujer.
Buenos Aires: Sudamericana.
MERKIN, M.arta. 1999. la Peñaloza, una pasión armada.
Buenos Aires: Sudamericana.
MIGUEL, María Esther. 1993. La amante del Restaurador.
Buenos Aires: Planeta.
1994. Las batallas secretas de Belgrano. Buenos Ai-res: Planeta.
206 207
IDENTIDAD Y NARRACION EN CARNE vT\¿A '"'"
ei fuego en la vida de San Martin. Buenos Aires: Sudame-rica na.
2OO1. Rosita Campusano. La mujer de San Martínen Lima. Buenos Aires: Sudamericana.
RIVERA, Andrés. 1987. La revolución es un sueño eterno.Buenos Aires: GEL.
1996. E/ farmer. Buenos Aires: Alfaguara.
2003. Ese manco Paz. Buenos Aires:Alfaguara,
SAENZ, Dalmiro. 1998. M/s olvidos- Lo que no dijo el general
Paz en sus Memorias. Buenos Aires: Sudamericana.
SAMPEDR0, Carmen. 2001. frinidad Guevara, la favorita de
la escena porteña. Buenos Aíres: Sudamericana.
VERLICHAK, Carmen. 1999. María Josefa Ezcurra. El amorprohibido de Belgrano. Buenos Aires: Sudamericana.
Política de la metonimia:Cola de lagartija, de
el cuerpo textualLuisa Valenzuela
Annick Mangin
Hablar es imposible, callarse está vetado.Elie Wiesel y Jorge Semprún
En la Argentina de los años 1970 a 1980, la violencia delpoder de Estado alcanzó cotas insospechadas. Uno de los insti-gadores de esa violencia, López Rega, siniestro Rasputín criollo,alias "El Brujo" por su práctica de la magia neEra y de la brujeríafue asesor principal de Juan Domingo perónr y llegó a ser en1973, su Ministro de Bienestar Social. Tras la muerte de perón,
bajo la presidencia de su segunda esposa, María Estela, o lsabel,Martínez de Perón, López Rega, que seguía siendo asesor, se apo-deró de facto de las palancas del poder, fundando la Triple A(Alianza Anticomunisia Arge ntina) que reprimió a una oposicióncada vez más violenta (los Montoneros) aplicando unos métodospoliciales basados en el terror (secuestros, desapariciones, ase-sinatos). Estos escuadrones de la muerte, protagonistas de la"Guerra sucia", prepararon el terreno para el golpe de estado demarzo de 1976 que entronizó a una junta de tres generales, en-
1 Juan Domingo Perón (189S - 1974), militar argentino, fue presidente de Ar-gentina de 1946 a 1955 y de 1973 a 1974.
en
208 209































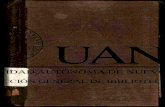
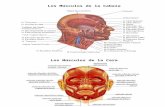





![Jet [Novela] Biblioteca](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321c71564690856e108db2b/jet-novela-biblioteca.jpg)







