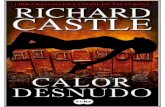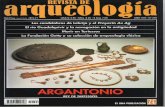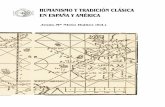La invención del cuerpo escultural. El desnudo en la Grecia clásica
Transcript of La invención del cuerpo escultural. El desnudo en la Grecia clásica
Dioses, héroes y atletas
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
Alcalá de Henares
Marzo - Julio 2015
Editoras científicas:Carmen Sánchez e Inmaculada Escobar
Organizan:Museo Arqueológico Regional
(Comunidad de Madrid)
Museo Arqueológico Nacional, Atenas(Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos de la República Helena)
Con la colaboración de:Centro de Arte Dos de Mayo, Comunidad de Madrid
Museo Arqueológico Nacional, MadridMuseo de Jaén
Museo Nacional de Escultura, ValladolidMuseo Nacional del Prado, Madrid
Museo de TripolisMuseo Histórico Municipal de Écija
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, MadridUniversidad Complutense de Madrid
Con la colaboración de:
COMUNIDAD DE MADRID
PRESIDENTEIgnacio González González
Consejería de Empleo, Turismo y CulturaCONSEJERA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURAAna Isabel Mariño Ortega
VICECONSEJERA DE TURISMO Y CULTURACarmen González Fernández
SECRETARIO GENERAL TÉCNICOAlfonso Moreno Gómez
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICOFernando Gonzalo Carrión Morales
DIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOSIsabel Rosell Volart
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DIRECTOREnrique Baquedano
JEFA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓNIsabel Baquedano Beltrán
JEFA DEL ÁREA DE EXPOSICIONESInmaculada Escobar
JEFE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓNLuis Palop
REPÚBLICA HELENA. MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ASUNTOS RELIGIOSOS,
MINISTROAristides Baltas
MINISTRO ADJUNTONikos Xydakis
DIRECTORA GENERAL DE ANTIGÜEDADES Y PATRIMONIO CULTURALElena Korka
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, ATENAS
DIRECTORAMaría Lagogianni-Georgakarakos
JEFE DE LAS COLECCIONES DE VASOS, ARTES DECORATIVAS Y METALESGiorgos Kavvadias
JEFA DE LA COLECCIÓN DE ESCULTURADespina Ignatiadou
JEFA DE LAS COLECCIONES DE ANTIGÜEDADES PREHISTÓRICAS, EGIPCIAS, CHIPRIOTAS Y ORIENTALES Alexandra Christopoulou
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓNGeorgianna Moraitou
JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE APOYO TÉCNICOBessy Drougka
EXPOSICIÓN
COMISARIASCarmen Sánchez FernándezInmaculada Escobar
COORDINACIÓN Museo Arqueológico Regional Comunidad de MadridInmaculada Escobar, coordinación generalSandra AzcárragaÁngel Carlos Pérez Aguayo
Museo Arqueológico Nacional AtenasMaría Lagogianni-GeorgakarakosBessy DrougkaDespina KalessopoulouGiorgos KavvadiasNomiki PalaiokrassaMaría SaltaEleni TournaEleni Zosi
DISEÑO GRÁFICO, MUSEOGRÁFICO Y DIRECCIÓN DE MONTAJEJesús Moreno y asociados
ILUSTRACIONESAlbert Álvarez Marsal. Fuentes: Carmen Sánchez Fernández, Inmaculada Escobar y Ángel Carlos Pérez Aguayo
AUDIOVISUALRealización:Súbito Red
Grafismo:María Noel Silvera
Animación:Juan Vázquez
Guión y fuentes: Carmen Sánchez Fernández, Inmaculada Escobar y Ángel Carlos Pérez Aguayo
RÉPLICASTaller de Vaciados de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Antonio Martín y Ángel Luis Rodríguez, bajo la supervisión de José María Luzón Nogué (Gladiador Borghese)
RESTAURACIÓN Museo Arqueológico Regional Comunidad de MadridJavier Casado
Museo Arqueológico Nacional AtenasConservadores / restauradores:Kostas AlexiouPanagiotis Athanasopoulos
Daphne BikaDavid DeliosPandelis Feleris Katerina IoannidouEirini KapiriOurania Kapsokoli Georgia Karamargiou María Kontaki Tina KoutouvaliGerassimos Makris Yannis PanagakosSofía Spyridaki Katerina Xylina
Escultores:Thanasis KalantzisNikos Kyritsis
CATÁLOGO
EDICIÓN CIENTÍFICACarmen Sánchez FernándezInmaculada Escobar
COORDINACIÓNLuis Palop, coordinación generalSandra AzcárragaInmaculada EscobarMaría Lagogianni-GeorgakarakosDespina KalessopoulouGiorgos KavvadiasMaría SaltaEleni Zosi
DISEÑO DE LA COLECCIÓNAgustín de la Casa
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PREIMPRESIÓNJuan Díaz Goy
TRADUCCIONESSandra AzcárragaPanagiota-Yuli BizouJaime BlascoInmaculada EscobarDavid Fernández VitoresAlexia-Iris GrigoropoulouCarmen SánchezAitor Vigiola
© De los textos: sus autores© De las fotografías: sus autores© De los dibujos y gráficos: sus autores
AGRADECIMIENTOS
Un agradecimiento muy especial al Excmo. Sr. D. Franciscos Verros, Embajador de Grecia en España, a D. Nikos Papadopoulos, Consejero de Prensa y Comunicación de la Embajada de Grecia, y al Prof. Michalis Tiverios, por su apoyo a la exposición.
Centro de Arte Dos de Mayo. Comunidad de Madrid:Ferrán Barenblit, Director; Asunción Lizarazu, Teresa Cavestany
Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos, Atenas: Giorgos Spyropoulos
Museo Arqueológico de Tripolis
Museo Arqueológico Nacional, Atenas: Giorgos Kakavas, ex-Director; María Chidiroglou, Despina Kalessopoulou, Nomiki Palaiokrassa, María Salta, Eleni Tourna, Eleni Zosi
Museo Arqueológico Nacional, Madrid: Andrés Carretero, Director; Paloma Cabrera, Mª Ángeles Castellano, Margarita Moreno, Carmen de Miguel, Begoña Muro
Museo de Jaén: Francisca Hornos, Directora; Mª Luisa Paulano
Museo Nacional de Escultura, Valladolid: María Bolaños, Directora; Manuel Arias Martínez, Subdirector; Alberto Campano; Rosario Fernández, Carolina Garvía
Museo Nacional del Prado: Miguel Zugaza, Director; Stephan Schröder, Isabel Bennassar, Gracia Sánchez, Carmen Huerta
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid: Fernando de Terán Troyano, Director; José María Luzón Nogué, Delegado del Museo; Laura Fernández Bastos, Ascensión Ciruelos
Universidad Complutense de Madrid: José Carrillo Menéndez, Rector; Elena Blanch, Decana Facultad de Bellas Artes; Javier Pérez Iglesias, Íñigo Larrauri, Mª Teresa León-Sotelo, Amelia Valverde
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓNBOCM
ISBN:978-84-451-3511-2
DEPÓSITO LEGAL:M-6514-2015
ÍNDICE
14 La muerte bella Luis Alberto de Cuenca
17 Discurso expositivo Carmen Sánchez e Inmaculada Escobar
29 La encarnación de una colaboración cultural María Lagogianni-Georgakarakos y Despina Kalessopoulou
35 El origen del desnudo Domingo Plácido
45 La aparición del concepto de cuerpo en época post-homérica Emilio Crespo
53 El cuerpo dedicado: desnudos ideales en el santuario y la tumba Adolfo J. Domínguez Monedero
71 Un mundo de objetos: la arqueología de la belleza Diana Rodríguez Pérez
87 La invención del cuerpo escultural. El desnudo en la Grecia clásica Carmen Sánchez
103 Cuerpos de dioses, héroes y atletas hasta el período helenístico Michalis Tiverios
121 El adorno del cuerpo Eurydice Kefalidou
137 El ideal heroico. La muerte bella María Salta
155 La figura humana en la cerámica geométrica ática Eleni Zosi
165 El cuerpo hermafrodita Paloma Cabrera Bonet
177 La imparable ascensión de la caricatura griega Marta Carrasco Ferrer y Miguel Ángel Elvira Barba
187 Entre la risa y el rechazo: la fealdad en la antigua Grecia Margarita Moreno Conde
201 Roma y sus tabúes: desnudarse a la griega o “vestirse de desnudo” Manuel Bendala Galán
213 De dioses alfareros y de hombres creadores Antonio Alvar Ezquerra
225 Roma y el mundo privado de las imágenes Fabiola Salcedo Garcés
237 El cuerpo clásico y la tradición cristiana Pedro Bádenas de la Peña
251 Estudio y reflejo de la Antigüedad en el arte a través de los vaciados de yeso Almudena Negrete
265 De la forma ideal al cuerpo sexuado. El modelo del natural en la Academia Carlos Reyero
277 El cuerpo del deseo Inmaculada Escobar
295 El inconsciente clásico (en la cultura y el arte contemporáneo) Juan Luis Moraza
319 La reencarnación de la Antigüedad. El cuerpo y la invención del arte occidental Michael Squire
347 FICHAS CATALOGRÁFICAS
Carmen SánchezUniversidad Autónoma de Madrid
La in
venc
ión d
el cu
erpo e
scultu
ral.
El d
esnud
o en
la G
recia
clás
ica
En la pág. anterior:Grabado de J. Stuart y N. Revett, Antiquities of Athens (1762). Pirata convirtiéndose en delfín. Detalle del friso de la “linterna” de Lisícrates. Atenas.
89
Uno de los epítetos más frecuentes cuando nos encontramos ante el cuerpo de un joven de hombros anchos, pecho desarro-llado, abdominales marcados y brazos y piernas fuertes y bien definidos es escultórico. La imagen produce un sentimiento y el sentimiento una valoración y un juicio. Hombres bellos como estatuas. Cuerpos esculpidos. Hombres que quieren parecerse a estatuas. A partir del boom de los gimnasios en los años 80 muchos jóvenes buscan moldear su cuerpo en base a un modelo que tiene casi tres mil años!!! Así, por ejemplo, la obsesión de los griegos antiguos por la representación del plie-gue inguinal, lleva a los jóvenes de gimnasio a intentar dibujar en su cuerpo el “cinturón de Adonis” o la “faja de Apolo”. Estos hombres-estatua han conseguido incluso añadir una psico-patología nueva a las numerosas existentes: la vigorexia o el complejo de Adonis.
Junto con la moda de los gimnasios llegó la atención también a los estudios del cuerpo. La intención es, en este trabajo y en esta exposición, hacer un análisis, forzosamente breve, sobre la invención probablemente más destacada de la Grecia antigua: enseñarnos a mirar los cuerpos venerados y anacrónicos de varones que por motivos singulares se han convertido en el modelo de cuerpo occidental.
Dos asombrosas ideas que han educado nuestra forma de mirar, tienen su origen en la Grecia antigua: el hecho de inven-tar el desnudo para ser visto en público y el hecho de construir un bello cuerpo masculino que, siendo una construcción inte-
lectual, irreal e imposible, seduce nuestra mirada por su alto grado de veracidad naturalista.
Y hablo del cuerpo del varón porque es donde empieza todo. La primera escultura de un cuerpo desnudo se puede re-montar a finales del siglo VIII a.C., con las estatuas halladas en Dreros, Creta, (fig. 1) donde una imagen, probablemente de Apolo desnudo, aparece entre las figuras vestidas de su madre y hermana, Leto y Artemis. Hombres desnudos y mujeres ves-tidas, ésta es la fórmula artística que se repite con frecuencia en las esculturas del arcaísmo y gran parte del clasicismo. El primer desnudo femenino que concibieron los griegos como estatua no llega hasta mucho más tarde, con la Afrodita Cnidia de Praxíteles en el siglo IV a.C. (fig. 13).
En el Apolo de Dreros encontramos ya la concepción del cuerpo que inventaron los griegos. Se señalan con cuidado en el torso las clavículas y el final de la caja torácica y se marca también una de las principales hechuras de los cuerpos escul-pidos griegos: el pliegue inguinal. A lo largo de los siglos se pone el énfasis, una y otra vez, a pesar del paso del tiempo y de los cambios estilísticos, en el cuerpo de un varón de anchas espaldas y glúteos redondeados y fuertes, pecho poderoso, pies grandes, marcadas clavículas y rodillas, donde se señala el final de la caja torácica y se marca hasta la exageración el pliegue in-guinal. En los primeros kouroi este pliegue inguinal es incluso un cordón que da la vuelta por la espalda, como en el kouros de Sounion (fig. 2) pero sigue siendo indispensable exagerar-
90
Carmen Sánchez
lo muchos siglos después, por ejemplo en la escultura de un personaje helenístico (fig. 3) donde el pliegue se realza con un abultamiento en la parte superior. Sería inútil intentar encon-trar entre seres vivos un cuerpo así. El hecho de marcar el final de la caja torácica no se produce en un cuerpo fuertemente
Fig. 1. Estatuas de bronce halladas en Dreros, finales del siglo VIII a.C. Museo de Heraclion, Creta. Foto: autora.
Fig. 2. Espalda del kouros de Sunion. Ca. 600 a. C. Museo Arqueológico Nacional, Atenas. Foto: autora.
Fig. 3. Gobernante helenístico. Ca. 150 a.C. Museo Nacional Romano, Roma.
91
la invención Del cuerpo escultural. el DesnuDo en la grecia clásica
musculado y más bien se debe relacionar con un torso delgado, casi hambriento; mientras que, por ejemplo, el abultamiento de la parte superior del pliegue inguinal del gobernante hele-nístico responde a un exceso de grasa acumulada, en ambos ca-sos incompatible con el cuerpo de un atleta. Ni siquiera el más esforzado de los hombres-estatua (fig. 4) consigue el pliegue inguinal de las esculturas clásicas.
En el dibujo vascular encontramos, en esquema y resu-mido, esta concepción de la parte anterior del cuerpo. Se utili-zan fórmulas que se fijan por repetición. En el torso de Sarpe-
dón en la famosa crátera de cáliz de Eufronios (fig. 5) o en el de la personificación de Agón en un ánfora del Museo Británico (fig. 6), vemos cómo se concibe la parte anterior del cuerpo como un óvalo, subdividido por los músculos abdominales y limitado por la caja torácica y el pliegue inguinal. Una y otra vez, en los primeros kouroi de época arcaica donde se multi-plican las subdivisiones abdominales (fig. 7), en la escultura clásica (fig. 8) o en la helenística (fig. 3) encontramos la mis-ma atención centrada en determinadas zonas del cuerpo y la
Fig. 4. Arnold Schwarzenegger. 1976. Foto: Robert Mappelthorpe.
Fig. 5. Crátera de cáliz firmada por Eufronios. 515-510 a.C. Metropolitan Museum. Nueva York.
Fig. 6. Crátera de cáliz firmada por Eufronios. 515-510 a.C. Metropolitan Museum. Nueva York.
92
Carmen Sánchez
misma composición del torso, que terminará inspirando las corazas romanas.
En la espalda nos encontramos un panorama similar, to-memos como ejemplo la espalda del bronce A de Riace, muy
probablemente un original del siglo V a.C. (fig. 9), donde la curvatura lumbar es exagerada y la acanaladura que forma la columna vertebral no se interrumpe a la altura de la cintura, un hecho físico, sino que continúa hasta encontrarse con los glúteos. A esto se añade que las hendiduras que forman el rom-bo de Michaelis, popularmente conocidas como pozo de Venus, están situadas ligeramente más altas de lo normal. Esta he-chura anatómica, aunque no es extraña al cuerpo masculino,
Fig. 7. Kouros llamado Creso de la necrópolis de Anavyssos. Ca. 530 a.C. Museo Arqueoló-gico Nacional de Atenas.
Fig. 8. Doríforo Ca. 440 a.C. Copia romana de un original de bronce de Policleto. Museo Arqueológico Nacional, Nápoles.
93
la invención Del cuerpo escultural. el DesnuDo en la grecia clásica
es más frecuente en el femenino, pero no prescinden de ella las espaldas de glúteos redondeados que inventaron los griegos.
Y desde luego, por si aún quedara alguna duda de que el cuerpo que propusieron los griegos como imagen pública es una invención construida, donde se incorporan elementos po-sibles, aunque ficticios, a los reales; se añaden a los cuerpos de los varones unos genitales minimizados, pero no sólo en tama-ño, como tantas veces se señala, sino infantilizados. Morfológi-camente no se corresponden con los de un adulto, sino con los de un niño preadolescente, con un pene delgado y corto, ter-minado en un largo prepucio y un escroto muy desarrollado.
El modelo de estos cuerpos bellos nos lo cuenta en clave cómica Aristófanes, en Las Nubes, cuando habla el Argumento Justo: “..pasarás el tiempo en el gimnasio reluciente y fresco como una flor, y no discutiendo en el ágora idioteces sin sen-tido… si haces lo que te digo y dedicas a ello tu atención, ten-drás el pecho fuerte, la piel brillante, los hombros anchos, la
lengua corta, el culo grande, la polla pequeña. Pero si te com-portas como los de ahora, tendrás la piel pálida, los hombros estrechos, el pecho débil, la lengua larga, el culo breve y el nabo grande” (1010, trad. L. Macías).
Que estos cuerpos anómalos, irreales, imposibles, sean el modelo que ha llegado a la tradición occidental puede parecer algo sorprendente, pero no es menos asombroso que una socie-dad vestida como la griega haya imaginado y representado du-rante siglos, en imágenes exhibidas en lugares públicos, como ágoras, santuarios o necrópolis a sus dioses y héroes totalmen-te desnudos. No existe ninguna otra cultura en la historia de la humanidad, que no derive de la griega, que haya expuesto sis-temáticamente a la mirada pública la desnudez de los cuerpos de sus dioses, héroes, líderes, ciudadanos y atletas.
Y aquí hay que decir que, aunque el desnudo no es ni mucho menos un hecho cotidiano en el mundo griego, sí era posible ver cuerpos desnudos en sus ciudades, aunque en es-pacios reservados para ello, donde los hombres se ejercitan en el deporte: los gimnasios. El atleta griego practicaba ejercicio gymnós, desnudo, y existen recintos en las ciudades griegas donde los muchachos acudían para ejercitarse. Pero no sólo muchachos, también algunos adultos acudían asiduamente a estos lugares que se convirtieron en puntos de reunión y encuentro donde se podía mirar y disfrutar de la visión de los cuerpos bellos de estos jóvenes gimnastas y conversar, o admi-rar, o discutir, o enseñar.
Se podría pensar que estas palestras, que llegan a conver-tirse en los lugares donde se concentrará la inteligencia y el ma-yor talento de la sociedad griega, se construyeron en su origen alrededor del cuerpo desnudo del joven atleta. El propio Sócra-tes exclama al contemplar en uno de estos lugares el cuerpo del joven Cármides “todos los que estaban en la palestra nos cerra-ban en círculo, entonces, noble amigo, intuí lo que había den-tro del manto y me sentí arder y estaba como fuera de mí”. El deseo erótico estaba intrínsecamente unido a la exposición del cuerpo desnudo, en las palestras y en la escultura. El deseo de disfrutar de la visión de un bello cuerpo o el deseo de encontrar un joven amante, eran razones poderosas para reunir a los adul-tos en la palestra. En la cultura visual griega las actividades que se asocian al amor homosexual son la caza y la palestra. La prác-tica pederástica habitual e incluso deseable, puede explicar en cierto modo la anomalía del desnudo, que muy probablemente tuvo un origen religioso, y que fue una práctica cívica, pero so-bre su origen se ocupa Domingo Plácido en este catálogo.
Fig. 9. Detalle de la espalda del bronce A de Riace. Ca. 460 a.C. Museo Arqueológico Nacio-nal, Reggio Calabria. Original griego.
94
Carmen Sánchez
La curiosa costumbre de practicar deporte totalmente desnudos se ha explicado en ocasiones como una forma de tes-tificar el poder de autocontrol del atleta, obligado a una abs-tinencia sexual de varias semanas antes de la competición. Y, aunque esta explicación es claramente insuficiente, tal vez ten-ga que ver con la moderación propia de un cuerpo entrenado y disciplinado una curiosa práctica relacionada con el mundo de los atletas en la Grecia antigua, la “preparación”, antes del ejercicio, del pene, llamada infibulación, aunque quizá sea me-jor que utilizar el término romano, más apropiado referirse a esta práctica con uno de los términos griegos: kinodesmé o “lazo de perro”. Consiste, como vemos en la crátera de Eufronios de Berlín (fig. 10), en estirar el prepucio con una mano y ceñirlo con una cinta de modo que no quede al descubierto el glande. El atleta de la izquierda está atándose una cinta de cuero, mientras que un hombre vestido, probablemente el juez, señala los geni-tales de un discóbolo que no está “infibulado”. Esta costumbre se ha interpretado de varias maneras, como una solución higié-nica, como una forma de asegurarse el control del propio falo o, lo que es mucho más probable, como una cuestión práctica y estética. Para los griegos la vista de un cuerpo bello y perfecto era tan estimulante que algunos hábitos de otros pueblos de la antigüedad, como la circuncisión, les parecía algo extraño y feo. Describe Heródoto al “extremadamente piadoso” pueblo egip-cio como gentes que “practican la circuncisión por razones de higiene, pues prefieren ser limpios a tener mejor aspecto”.
Podríamos pensar que (casi parece legítimo) las esta-tuas que construyeron los griegos, con esos robustos cuerpos
dotados de músculos definidos, responden a un profundo conocimiento anatómico. Pero nada indica que esto sea real. Los griegos antiguos concebían el cuerpo humano como un compuesto de huesos, carne y nervios, sarks y neuroi. Lo imagi-naban como un sistema de nervios interconectado. Hasta Ga-leno prácticamente no encontramos una visión casi moderna de anatomía. Cuando construyeron las primeras estatuas no habían siquiera imaginado la noción de músculo. No existía el pensamiento anatómico. El término mys, músculo, no se usa prácticamente, más allá de veinte veces en los escritos del corpus hipocrático. Y, sin embargo, representaban, dibujaban, modelaban y esculpían cuerpos musculados ¿por qué?
Resulta extraordinaria esta curiosa elección, ya que no existe ninguna otra civilización en el mundo, que no derive de la griega, que haya compuesto y elevado a imagen pública el cuerpo más anómalo entre los posibles reales, es decir, un cuer-po musculado; cuando lo evidente, habitual, normal, general y que todas las culturas eligen como modelo de representación, son los cuerpos redondeados carentes de músculos marcados. Basta repasar la cultura visual de las civilizaciones del conti-nente americano, africano o asiático, para reforzar la idea de la anomalía de esta expresión artística de la Grecia antigua.
Los griegos, una cultura vestida, construyeron una ima-gen corporal pública del varón que desnudaron, dotaron de una anatomía imposible, irreal e inventada, y además lo ima-ginaron lleno de músculos, en una época en la que los múscu-los, anatómicamente, no existían. Y resultó este el modelo que se transmitió a la tradición occidental y que nos enseñó a mirar y representar el cuerpo humano, a imitarlo, copiarlo, dibujar-lo, modelarlo, estudiarlo, odiarlo, admirarlo y convertirlo en nuestro modelo actual, hasta el punto que nuestros jóvenes buscan un cuerpo semejante en los gimnasios. Un modelo que consiste en una fusión arbitraria de elementos reales e irrea-les y que tiene su origen en una remota época de la cultura griega, al menos el siglo VIII a.C. Pero, a pesar de ello o quizá precisamente por ello, consiguieron formar en nuestra mente, en nuestra consciencia, la imagen subjetiva de un armonioso cuerpo de varón, que es, aparentemente, real y perfecto. Y este cuerpo irreal gozó en la historia de un favor incomparable.
El desnudo en Grecia tuvo diferentes significados. Obvia-mente las imágenes no son estáticas, tienen su propia dinámi-ca en la historia y varían sus lecturas. No todos los desnudos significan lo mismo en el periodo arcaico y clásico, como señala Hurwitt (2007) y el significado se determina por el contexto y
Fig. 10. Crátera de cáliz de Eufronios. Antiken Museum, Berlín.
95
la invención Del cuerpo escultural. el DesnuDo en la grecia clásica
por el tema. Algunos cuerpos desnudos comparten con los de otras culturas de la Antigüedad el patetismo, la vulnerabilidad, la llamada erótica, la magia o la humillación, pero la invención que nos interesa destacar aquí es aquella que exhibe orgullosa-mente en público el cuerpo bello de un atleta o un ciudadano, de un héroe o de un dios. Se utiliza como un vestido en la feliz expresión de Larissa Bonfante (1989), ya que diferencia etnias, sólo los griegos se desnudan; género, sólo lo hacen los hombres (el desnudo femenino durante siglos fue tabú) y clases socia-les, sólo aquél que no trabaja y tiene ocio para ejercitarse en la palestra tiene un bello cuerpo musculado como el que nos muestran las estatuas. Así son los cuerpos de los atletas, de los héroes, de los dioses. Un desnudo que dignifica, eleva, heroiza, ya que el cuerpo bello anticipa un espíritu valeroso. Es la ima-gen de seres íntegros, nobles, virtuosos, fuertes y bien articula-dos. Los kouroi, las estatuas de hombres desnudos que aparecen en necrópolis y santuarios durante el arcaísmo, representan a hombres jóvenes, de largos y bien cuidados cabellos, hombres nobles y llenos de virtud (areté), sobre los que escribe en este libro Adolfo Domínguez. La juventud es en ellos esencial y va unida a la belleza en el pensamiento griego, como la vejez va unida a la fealdad. Y estos esculturales cuerpos bellos y jóvenes están estrechamente relacionados con el desnudo atlético.
La competición, el certamen, el agón son centrales en el pensamiento griego. La competitividad es el motor de la ac-tividad y del comportamiento de todas las actividades de la sociedad griega. Ser el mejor en las competiciones agonales, en la palestra, en la guerra, ser áristos, el primero. Si se halla el triunfo, se encuentra la alabanza de poetas y artistas, se puede perdurar en la memoria de los vivos. Ésta es la única inmorta-lidad que se persigue y se consigue. En el canto IX de la Illíada (310-312) se describe el dilema del héroe:
el hado ha dispuesto que mi vida acabe de una de estas dos maneras:
si me quedo a combatir en torno a la ciudad troyana, no volveré a
la patria, pero mi gloria será inmortal; si regreso perderé la ínclita
fama, pero mi vida será larga, pues la muerte no me sorprenderá tan
pronto.
Aquiles elige vivir poco y escapar de la amarga vejez. Huirá del Olvido y permanecerá para siempre su Fama en la Memoria de los vivos, en la plenitud de su belleza efébica. La perfección y la virtud del cuerpo en una juventud eterna. Los atletas vencedores son aclamados y celebrados por sus conciu-
dadanos, sus cuerpos-estatua son admirados y sobre ellos se derraman himnos y alabanzas. La victoria les depara fama y grandeza, se erigen esculturas, se cantan sus hazañas, y mien-tras, el que quedaba en segundo lugar en las competiciones volvía a su casa de noche, ocultándose entre los muros de las casas, escondido de la mirada de todos.
El que en los certámenes o en la guerra logra fama ilustre, cuando
es enaltecido recibe, como ganancia suma, primores de la lengua de
ciudadanos y extranjeros
[Píndaro, Istmica I, 50].
La victoria es hermosa y el bello cuerpo del atleta es ad-mirado, tanto, que se llega a hacer central en la cultura griega.
Con ágil astucia, y sin caer, superando a los hombres recorrió el
circuito ¡entre qué aclamaciones! Lleno de encanto y de belleza,
acabando hermosísima hazaña
[Píndaro, Olímpica 9, 91].
Estos son los cuerpos eternamente bellos que representan los griegos, donde músculos, venas y tendones se marcan con atención, exactitud y nitidez. Cuerpos de atletas y guerreros que poseen
cualidades viriles, bellezas de cuerpos, contexturas asombrosas,
técnicas depuradas, resistencia indomeñable, arrojo, rivalidad,
voluntades indómitas y un indecible afán por conquistar la victoria
[Luciano, Anacarsis, 12].
Los cuerpos de aquellos que no poseen ocio, como los es-clavos o los trabajadores artesanos tienen cuerpos débiles, de hombros estrechos, cuerpos pálidos, blandos de textura como los de los bárbaros o los de las mujeres. Los griegos que se ejer-citan desnudos en los gimnasios tienen la piel morena y dura, y ungidos con el aceite de oliva que contenían los aríbalos de las palestras, huelen a hombre (cf. el trabajo de Diana Rodrí-guez), son duros como la piedra y brillan como el bronce. De bronce son las estatuas de atletas en el siglo V a.C., como el Do-ríforo de Policleto (fig. 8). Son cuerpos robustos y secos, frente a los cuerpos blandos, húmedos y blanquecinos de las mujeres-caja que se esconden del sol. Los bárbaros, como los escitas, de horribles narices chatas, también son descritos como gordos, húmedos y cobardes:
96
Carmen Sánchez
gruesos y adiposos físicamente, no tienen articulaciones marcadas,
son ánarthra, flácidos y fofos. Sus vísceras están llenas de humedad,
sobre todo los intestinos; pues no es posible que en una región así
(donde viven los escitas) el vientre se seque, ni tampoco en tal clima
y con tal constitución física. Y, dada la ausencia de vello, hombres
y mujeres no se diferencian gran cosa en su aspecto … debido a su
humedad y blandura no tienen fuerza ni para disparar un arco ni
para lanzar una jabalina.
Estos cuerpos ánarthra, desarticulados, son propios de lo inmaduro, como los fetos; de lo débil, de lo enfermo, de lo fofo. Denotan un espíritu cobarde, afeminado, húmedo. Y los cuerpos musculados, de venas y nervios marcados, hablan de fortaleza y valentía. La clave está en la articulación. Construir cada parte claramente definida y separada de las demás, esto es una hechura constante en cualquier manifestación de la cultura griega, desde la arquitectura o la cerámica hasta la es-cultura masculina. Los artículos (árthra) articulan el lenguaje para que sea comprensible, sin ellos escucharíamos un ininte-ligible bar, bar, bar... El músculo, la clavícula, el final de la caja torácica, el pliegue inguinal… articulan el cuerpo del griego, lo estructuran, lo singularizan y le confieren belleza y unidad, al contrario que los cuerpos desarticulados de bárbaros, esclavos o mujeres.
Y estos cuerpos bellos y desnudos se exponen a la vista de todos. Esa es la razón por la que son dotados de unos órganos sexuales infantiles, inactivos e inofensivos que permiten que estas esculturas puedan ser contempladas y admiradas públi-camente sin despertar desagrado o incomodidad alguna. Esta es la construcción del cuerpo que propusieron los griegos, una genial invención capaz de reconciliar el desnudo integral con la mirada pública.
Ya hemos dicho que, durante todo el arcaísmo, se exhi-be el cuerpo desnudo del varón como estatua en santuarios y necrópolis. Son los muchachos o kouroi. Y, al mismo tiempo, la imagen femenina del arcaísmo es la de la mujer completa-mente vestida, las korai, habitualmente cubiertas con quitón e himation. Ambos son los objetos de deseo de la mirada de un hombre adulto (Neer, 2010: 50). Pero son muy diferentes. Los más antiguos kouroi, como el de Sounion (fig. 11), imponen su enorme presencia en santuarios y necrópolis (cf. Adolfo Do-mínguez en este catálogo). El desnudo e impresionante cuer-po de varón es una presencia esencial, inmutable, atemporal, ignora la mirada del espectador: es una imagen genérica. Se
tallan en un bloque, habitualmente en mármol, donde se perciben las cuatro caras, son piedra. Las primeras korai son, al contrario, como la dama de Auxerre, o la dedicada por Que-ramies en el Heraion de Samos, redondeadas, de forma casi cilíndrica, como columnas. Ellas también están talladas en mármol, pero su forma es como la de los troncos de árboles, son madera. La talla no es solo un proceso técnico específico, es también el resultado de un proceso mental referido a la na-turaleza de los materiales.. y a la naturaleza del género (Neer, 2010:36).
Además las korai suelen ser más pequeñas, no alcanzan el tamaño natural, son presencias amables que se sujetan con una mano el vestido y que se dirigen al espectador con una ofrenda que llevan en la otra mano. Son algo agradable de ver, son na-rración, pertenecen a un tiempo y un espacio. Las mujeres y los hombres no comparten la misma naturaleza en el pensamiento griego, ellos se conciben como un ser “natural”. Son, por natu-raleza, seres activos, calientes, duros, secos y civilizados mien-
Fig. 11. Kouros de Sunion. Ca. 600 a. C. Museo Arqueológico Nacional, Atenas. Foto: autora.
97
la invención Del cuerpo escultural. el DesnuDo en la grecia clásica
tras que las mujeres poseen una naturaleza salvaje, son seres húmedos, blandos, fríos y pasivos. La misoginia griega de época arcaica y clásica concibe a la mujer llena de defectos “naturales”, como la gula, la lascivia, la pereza… pero siempre que un hom-bre, padre o esposo, se haga cargo de ellas y las eduque conve-
nientemente pueden llegar a ser esposas y madres intachables. Pueden ser mujeres nobles y ejemplares. Y siempre son objetos agradables, como las korai. Sus cuerpos nunca se exponen a la mirada masculina. El cuerpo de una mujer desnuda es tabú, se esconde del sol y de la mirada, se guarda tras un velo (una joya en su caja), conserva todo el peso de lo prohibido mientras que los cuerpos de los varones se muestran a la vista en espacios re-servados, como las palestras y a la mirada pública como estatuas por todas partes, en el ágora, en el santuario, en la necrópolis…
Pero, a veces, raramente, encontramos una mujer desnu-da, como, por ejemplo en una copa de figuras rojas de Mali-bú con un abrazo erótico (Sánchez, 2005, fig. 9). Aquí el pintor aplica la fórmula conocida para el cuerpo humano y la joven hetera tiene abdominales, ausencia de caderas y pliegue ingui-nal! Incluso ha dibujado sólo un pecho, necesario para el ar-gumento de la escena, pero no el otro. La mujer es un hombre incompleto. El cuerpo del varón es el modelo para el cuerpo femenino. Pero algo cambió en la segunda mitad del siglo V a.C., un cambio que se acentúa a finales de este siglo.
En las imágenes del frontón principal del Partenón en-contramos una sensual figura de Afrodita, recostada y con el ropaje pegado a su cuerpo que deja dibujar las formas de este indolente cuerpo de mujer. Se descubre la sensualidad del cuerpo femenino. Y hacia finales de siglo encontramos con fre-cuencia imágenes donde se explota esta sensualidad y donde el cuerpo se permite entrever pegando con gran virtuosismo los ropajes a la figura, como azotados por el viento. El ejemplo más célebre, aunque hay muchos más, es la figura de la muchacha atándose (o desatándose) la sandalia de la balaustrada del tem-plo de Atenea Nike de la Acrópolis de Atenas.
Tras siglos donde sólo se ha visto y explotado visualmente el cuerpo masculino, comienza un cambio que conducirá en el siglo IV a.C. a la primera escultura de un desnudo femenino. Pero cuando esto surge nada tiene que ver con el desnudo del cuerpo de un varón.
Zeuxis, uno de los pintores más famosos del siglo V a.C., pintó a finales de este siglo a una mujer desnuda, pero lo hizo para los de Crotona, lejos de la puritana Atenas. Fue una Hele-na que cubrió con una cortina. Para descorrerla era necesario pagar una moneda por lo que el cuadro se conoció como el de Helena, la cortesana. El espectador aquí se convierte en voyeur.
Cuando Praxíteles hizo su célebre primer desnudo feme-nino en la escultura griega representó a la diosa del amor, a Afrodita. Eligió el mármol, cuya blancura es más propia para el
Fig. 12. Afrodita Cnidia de Praxíteles (330-320 a.C.). Copia romana del original griego. Mu-seos Vaticanos, Roma.
98
Carmen Sánchez
cuerpo femenino. Fue una estatua de culto pero, para mostrar a la diosa desnuda, necesitaba una excusa y ésta fue el baño.
El tema del baño femenino es muy antiguo en el imagi-nario griego. Aparece en las imágenes cerámicas alrededor del 500 a.C. y es un tema muy popular durante todo el siglo V y parte del IV a.C. Mientras que al principio se muestran muje-res desnudas limpiándose y arreglándose en el louterion, la pila que habitualmente usan los atletas en la palestra, con el paso del tiempo y ya en la segunda mitad del siglo Va.C. el motivo del baño femenino aparece relacionado con escenas de bodas. Se convierte en el baño nupcial.
En la estatua de Praxíteles la diosa se va a bañar, como las novias que se preparan para su noche de bodas o acaba de
hacerlo, cuando el espectador la sorprende (fig. 12). El espec-tador se convierte en voyeur, como en la Helena de Zeuxis. La diosa intenta taparse, un poco, y, a la vez, nos mira y sonríe. Era una estatua peligrosa, que convenía ver en grupo mejor que en privado. Ambas, Helena y Afrodita son diosas, y son bellas, peligrosas imágenes que despiertan el deseo erótico. Pero estos no son cuerpos de mujeres desnudas, sino de mujeres desves-tidas, inmersas, como las korai del arcaísmo, en una narración y una historia, en un tiempo y en un espacio. Nada que ver con el desnudo atemporal del varón, que es esencia, dignidad y heroismo.
El tremendo éxito de la Afrodita de Praxíteles que se mostraba en Cnido dio lugar a una serie de Afroditas en época
Fig. 13. Restos de la thólos de Cnido. Foto: Antonio Alvar.
99
la invención Del cuerpo escultural. el DesnuDo en la grecia clásica
helenística, nombradas púdicas, porque intentan taparse, sin mucho éxito en verdad, de la indiscreta mirada del espectador.
La imagen de la sensual diosa del amor de Praxíteles fue tan convincente que parece haberlo provocado varias veces. Muchos recorrían grandes distancias para contemplarla, la besaban o lloraban de emoción al verla. Se contaban de ella historias sorprendentes, que nos cuenta en este libro Antonio Alvar. La ubicación de la estatua también pudo contribuir a su éxito (fig. 13). Se guardaba en una thólos, un templo circular que podría permitir jugar con el punto de vista. Si giramos al-rededor de ella podemos elegir qué zonas del cuerpo mirar y evitar la mano que intenta, sin convicción, cubrirse. O tal vez, como señala alguna fuente, fuera posible verla a través de una puerta que se habría delante de la estatua y contemplarla, des-pués, por una trasera, pudiendo contemplar así los dos puntos de vista principales.
Para entender el revuelo que causó esta estatua debemos señalar lo peligroso que era, para un griego, ver a una mujer desnuda y más aún una diosa. Tiresias quedó ciego por con-templar a Atenea y Acteón murió devorado por sus propios perros al toparse, accidentalmente, con una desnuda Artemis. Incluso sin la condición divina, ver a una mujer desnuda pue-de traer una horrible desgracia.
Contemplar lo que no debe ser visto trajo la muerte al rey lidio Candaules. El rey ponderaba la belleza de su mujer y qui-so que su oficial Giges la contemplara desnuda. El hombre se negaba: ”¿qué insana proposición me haces al sugerirme que vea desnuda a mi señora? Cuando una mujer se despoja de su túnica, con ella se despoja también de su pudor…”. A pesar de la negativa, Candaules insistió tanto que Giges no pudo ne-garse y se escondió, siguiendo las instrucciones del rey, en el dormitorio para ver a la mujer cuando se desvistiera. La reina se dio cuenta y al día siguiente llamó al oficial “Giges, de entre los dos caminos que ahora se te ofrecen, te doy a escoger el que quieras seguir: o bien matas a Candaules y te haces conmigo y con el reino de los lidios, o bien eres tú el que debes morir sin más demora para evitar que, en lo sucesivo, por seguir todas las órdenes de Candaules, veas lo que no debes” (Heródoto I, 8, 3-11, 3). Alguien debía morir y Giges prefirió que fuera el otro.
No es extraño que el desnudo femenino tardara tanto en aparecer en el arte griego. Tras las imágenes del Partenón y el cambio iconográfico que se produce a finales del siglo V a.C. donde abundan, más que en ninguna otra época, las imágenes de mujeres, el siglo IV a.C. era terreno abonado para que sur-
giera el primer cuerpo desnudo de mujer. Y aún así, según nos cuenta Plinio, Praxíteles hizo dos Afroditas, una velada y otra desnuda. La tapada la vendió enseguida pero no así la otra que terminó finalmente en una isla del Egeo, lejos de nuevo de la conservadora Atenas.
El escultor, siguiendo la tradición, toma como modelo para su desnudo femenino el masculino. Pero las mujeres no son obras articuladas, y en ellas se prescinde de los músculos y de la articulación que inventaron para el cuerpo masculino hace más de tres siglos. Aquí se centra la atención en la fuerza de las caderas, en la belleza del delicado rostro de recta nariz, en el elaborado peinado, y se minimiza la atención hacia los órganos sexuales, con senos pequeños y pubis depilado. Se ha especulado mucho sobre la razón por la cual este primer desnudo de mujer, que a la postre será la convención que se seguirá utlizando durante siglos en la tradición academicista occidental, se idealiza más que el masculino, pues en aquél se representaba el vello púbico y en éste no. Hay quien quiere ver un efecto de la moda, pero esta moda no se refleja en los vasos que nos muestran pubis arreglados, pero no depilados totalmente. Creo que la razón por la que los griegos eligen para una imagen pública un sexo depilado es la misma por la cual construyen para el varón esos característicos órganos sexuales mínimos. Son hombres y mujeres adultos con sexo infantil, es decir, inactivo, inofensivo, genérico e irreal. El desnudo se convierte en asumible como modelo estético por una colectivi-dad y le permite identificarse con los altos valores morales de una sociedad de atletas-guerreros y mujeres llenas de virtud, lejos de los ofensivos cuerpos sexualmente activos de sátiros o prostitutas.
El desnudo del varón eleva y dignifica y se pueden repre-sentar así los héroes, los dioses, los atletas o los gobernantes, pero el desnudo de la mujer sólo pertenece a la diosa del amor o a las cortesanas, el desnudo femenino nos lleva al mundo de lo humano y al deseo erótico y esto, también en cierto sentido, ha pasado a formar parte de nuestra memoria visual.
El modelo de cuerpo de mujer que propusieron los grie-gos no ha tenido tanto éxito en la tradición occidental como el masculino. Este desnudo de anchas caderas y de senos peque-ños, no es, en la actualidad, el principal canon de belleza. Lo extraño es que el masculino sí haya conservado esa tradición tantos siglos después. La obsesión por los músculos y la cons-trucción hasta la exageración de la articulación se multiplica en extensión en el mundo romano y se enfatiza en el Renaci-
100
Carmen Sánchez
miento, se imita y copia en las academias del XIX, es el modelo de las corazas romanas y de los torsos de nuestros superhéroes. El hecho es que los griegos construyeron un cuerpo de varón anómalo e imposible y el hecho indiscutible es que su mirada se ha convertido en la nuestra.
Bibliografía
BONFANTE (1989): “Nudity as a Costume in Classical Art”, en American Journal of Archaeology, 93, 4, 1989.
CABRERA, P. (2008): “Ser el primero y ser el mejor: el espíritu agonal en la Grecia antigua” en Reflejos de Apolo. Deporte y arqueología en el Mediterráneo antiguo, Madrid, 2008, pp. 21-36.
HERSEY, G. L. (2009): Articial Humans from Pygmalion to the Present. Falling in love with Statues. University of Chicago Press.
HURWITT, J. M. (2007): “The Problem with Dexileos: Heroic and Other Nudities in Greek Art”. En American Journal of Archaeology, 111, 1, pp. 35-60.
KONSTAN, D. (2014): Beauty. The Fortunes of an Ancient Greek Idea. Oxford.
KURIYAMA, S. (2005): La expresividad del cuerpo y la divergencia de la medicina griega y china. Siruela, Madrid.
MASVIDAL, C. y PICAZO, M. (2005): Modelando la figura humana. Reflexiones en torno a las imágenes femeninas de la Antigüedad. Quaderns Crema, Biblioteca General, Barcelona.
MCDONELL, M. (1991): “The Introduction of Athletic Nudity: Thucydides, Plato and the Vases”. En Journal of Hellenic Studies, 111, p. 182-193.
OLMOS, R. (1992): “El amor del hombre con la estatua. De la Antigüedad a la Edad Media”. En Krotinos. Festschrift für Erika Simon, 1992.
OSBORNE, R. (2011): The History Written on the Classical Greek Body. Cambridge University Press.
QUIGNARD, P. (2005): El sexo y el espanto. Minúscula, Barcelona.NEER, R. (2010): The Emergence of the Classical Style in Greek Sculp-
ture. Chicago.SÁNCHEZ, C. (2008): “El mundo del gimnasio y la palestra”. En
Reflejos de Apolo. Deporte y arqueología en el Mediterráneo an-tiguo. Museo Arqueológico Regional de la CAM, Madrid, pp. 37-50.
_ (2015): La invención del cuerpo. Arte y erotismo en el mundo clá-sico. Siruela, Madrid.
SQUIRE, M. (2011): The Art of the Body. Londres.STÄLI, A. (2013): “Women Bathing. Displaying Female Attrac-
tiveness on Greek Vases”. En S.K. Lucore y M. Trümper (eds). Greek Baths and Bathing Culture. New Discoveries and Aprroaches. Leuven, París, Walpole.
STEWART, A. (1997): Art, Desire and the Body in Ancient Greece, Cambrigde University Press. Cambridge.
TANNER, J. (2001):“Nature, Culture and the Body in Classical Greek Religious Art”. En World Archaeology, 33, 2, pp. 257-276.

































![el Caso Lumière: invención y definición del cine, entre el affaire y la captura [1998/05]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d18a15a0be56b6e0e8635/el-caso-lumiere-invencion-y-definicion-del-cine-entre-el-affaire-y-la-captura.jpg)