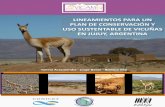La industria del añil en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Investigación y conservación
Transcript of La industria del añil en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Investigación y conservación
2011 “La industria del añil en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Investigación y
conservación” en Memoria digital de la XXIX Mesa Redonda de la Sociedad
Mexicana de Antropología, edición en CD-ROM, BUAP, Puebla, México.
1
La industria del añil en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Investigación y conservación.
Omar García Zepeda.
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
En el año 2007, bajo la dirección del arqueólogo Roberto Zárate Morán, adscrito al
Centro INAH Oaxaca, se hicieron una serie de recorridos de superficie para registrar
sitios arqueológicos e históricos en la zona que se construirá el parque eólico La Venta
IV, en los alrededores del actual poblado de La Venta, en el istmo de Tehuantepec,
Oaxaca. En ese proyecto de investigación denominado “Proyecto arqueológico La
Venta IV” se registraron una serie de pilas para procesar la planta de añil y obtener el
tinte azul índigo.
Desde entonces surgió mi interés por investigar ese tema. Recientemente en el mes de
abril tuve la oportunidad de acudir al poblado de Asunción Ixtaltepec y registrar otra
serie de pilas para procesar añil, en la ribera del rio Los Perros, sobre las cuales trata el
siguiente articulo.
Ubicación del área de estudio
A 5 kilómetros aproximadamente hacia el norte de Juchitán, se encuentra el poblado
de Asunción Ixtaltepec, pertenece al municipio del mismo nombre y colinda al norte
con los municipios de El Barrio de la Soledad y Santa Maria Chimalapa, hacia el sur con
San Pedro Comitancillo, El Espinal y Juchitan de Zaragoza, al oeste ntambien con El
Barrio de la Soledad y Ciudad Ixtepec y al este con los municipios de San Miguel
Chimalapa y Juchitan de Zaragoza (Enciclopedia de lo Municipios de México 2009).
Sobre el rio Los Perros entre ambos puentes que lo cruzan, se encuentran las pilas para
obtener el azul índigo (Lámina 3).
Características arquitectónicas generales de la pilas para procesar añil
Todas las pilas para procesar la planta de añil se encuentran en las vegas de los ríos,
pues es necesario agua corriente, no estancada para el proceso de obtener el tinte azul
índigo. Básicamente, las pilas para procesar añil constan de dos piletas juntas, que se
encuentran en desnivel, la que está más cercana al agua es generalmente la que se
encuentra más abajo. La pila que se encuentra a un nivel más alto se llama pila de
2
arriba o pila de remojo y la que se ubica a un nivel más bajo se denomina pila de abajo
o pila de batido.
Estas se encuentran interconectadas mediante un tubo de cerámica, llamado
bitoquera. La pila de abajo en su extremo opuesto a la pila de arriba, presenta dos
bitoqueras dispuestas en un eje vertical y por lo tanto a dos alturas distintas. Además
la pila de abajo tiene una característica: la altura del muro de la pila de arriba se
continua 50 cm sobre el muro de la pila de abajo, para descender en un pendiente de
60° y en un metro lineal, para continuar nuevamente en horizontal por 1.95 metros
más. La parte superior de los muros presenta en unas cuantas zonas que no era plana,
sino redondeada. El interior de la pilas mide 2.6 m por lado generalmente, aunque
algunas presentaron en el muro divisorio de las pilas y muros paralelos medidas de 2.7
metros de largo. La profundidad de las pilas es de 0.7 metros.
El material constitutivo es de ladrillos rojos de 40 cm de largo por 20 cm de ancho y 5
cm de espesor, aunque algunos ladrillos tienen 20 cm por lado. Los muros presentan
un ancho promedio de 50 cm. Estos ladrillos están unidos mediante un cementante
hecho con arena. El interior de los muros tiene un aplanado con restos de un pigmento
rojo. El piso no tiene un acabado ni el exterior, al menos no se ha conservado.
Los pisos presentan solo un hilada de ladrillos que descansan sobre una capa de
espesor variable de grava y ésta a su vez sobre una capa de arena compactada y una
tercer capa consta de cantos rodados; en un caso pudo apreciarse que existen una
especie de pilotes de 40 cm de diámetro aproximadamente hechos de cantos rodados
unidos con la misma argamasa con la que están pegados los ladrillos (Lámina 1).
Descripción botánica del añil
El añil es una planta de 1.50 m de altura de tallo erguido y ramificado, con hojas
compuestas de tres a siete pares midiendo de 2 a 4 cm con forma ovalado-oblongas y
flores rosas o amarillas. Los frutos son legumbres oblongas, lisas y encorvadas y tiene
de 10 a 15 semillas (Ruz 1979: 131).
Existen diversas especies del añil, la cual pertenece a la familia de las Leguminosas. Las
especies principales son (Ruz 1979: 133):
Indigófera Suffruticosa (originaria de América)
Indigófera Tintorea (originaria de la India)
Indigófera Argentea (originaria de África)
3
A la primera especie se le conoce también como xiquilite (de xiuhqulitl en náhuatl).
También otras especies como la Indigófera Thibaudiana o añil silvestre son originarias
de América (Rubio 1952: 316).
Se produce en climas cálidos debajo de los 300 msnm en terrenos sílico-arcillosos
profundos y fértiles con humedad y facilidad para el riego (Ruz 1979: 131).
Cultivo y extracción del azul índigo de la planta del añil
El modo de cultivo y proceso de extracción (llamado también obraje), del azul índigo
en las épocas prehispánica, colonial y moderna, tienen básicamente el mismo
principio, solo los implementos y la infraestructura varían en los tres periodos.
Época Prehispánica
Con respecto al modo de cultivo de la planta de añil en la época prehispánica no poseo
datos al respecto hasta este momento, solo tengo datos sobre el modo de extracción
de la tinta:
Los antiguos mexicanos conocieron también dos plantas para extraer el Tlecohuili o color azul una de ellas llamada jiuhquilitl pitzahue es sin duda alguna la indigófera tintoria: la otra conocida con el mismo nombre y por el de ce jiuhquilitl patlahoac (Moziño 1976: 21, inciso 14). El modo de extraer la tinta de los mexicanos consistía en recoger las hojas de la planta, infundirlas en agua tibia ò mejor en agua fría, en paylas de cobre, agitarlas fuertemente hasta sacar toda la tintura, separar el agua por decantacion, colar el residuo espeso por un lienzo y poner à secar al sol la fecula para formar de ella globulos que acababan de secar despues en basijas de barro, ô comales hasta que estubiesen bien duros (Moziño 1976: 25, inciso 38)(Se respetó la ortografía original).
Hay otra mención sobre el uso del añil en la época prehispánica que hace Fray
Bernardino de Sahagún: “Hay una hierba en las tierras calientes que se llama
xiuhquilitl, mojan esta hierba y exprímenle el zumo y echandolo en unos vasos allí se
seca o e cuaja, con este color se tiñe en azul oscuro y resplandeciente, es color
preciado” (Turok 1996: 30).
Época Colonial
En lo concerniente al cultivo, primero se preparaba la tierra por medio del sistema de
roza, aunque para el año de 1800 ya hay mención del sistema de arado (Ruz 1979: 135-
136). Cuando se preparaba el terreno por medio del método de la roza, la siembra se
realizaba al voleo, posteriormente las semillas eran tapadas por el pisoteo del ganado
4
que se hacía pasar sobre el terreno (Rubio 1952: 317-318); en el sistema de arado se
depositaba la semilla a 5 cm. de profundidad. Se sembraba en el mes de Marzo y para
finales de Junio y principios de Julio la planta comenzaba a florear, por lo que era el
momento de su cosecha, recolectando solo la hoja. La siega se realizaba cerca de la
base una vez al año, para que la planta retoñara nuevamente y produjera nuevas
hojas, por 4 o 5 años más, deshierbando las mismas en ese periodo obteniendo así un
tinte de buena calidad (Ruz 1979: 132), una vez transcurrido ese periodo, se sacaba la
planta de raíz para volver a sembrar. En ocasiones también se cosechaban la hoja con
todo y tallo y ramas (Ruz 1979: 138).
Posteriormente las hojas se tendían en una especie de corredor y ahí se dejaba toda
una noche, revolviéndola de vez en cuando, de esa zona, las hojas eran llevadas a una
pila, a la que se le llama pila de arriba o pila de remojo; simultaneo a esto, se acarreaba
agua con mulas del río o fuente de agua cercana, la cual se llevaba a una caldera para
calentarla y de ahí era conducida a la pila de arriba; una vez en la pila de remojo, las
hojas se cocían durante una hora o menos, inmediatamente el agua, también llamada
lejía, se vaciaba por medio de un tubo denominado bitoquera, que conecta a la pila de
arriba con otra pila conocida como pila de abajo o pila de batido (Ruz 1979: 138-139).
Las hojas que quedaban en la pila de arriba eran trasladadas a un horno para su
quema, aunque esta práctica comenzó por el año de 1798, pues antes las hojas eran
apiladas a un lado de los obrajes causando plagas de mosquitos (Rubio 1952: 318-319);
una vez que el agua se encontraba en la pila de abajo se batía de la siguiente manera:
…en la cual a una rueda de madera que está puesta en un exe largo que sale por una bentana fuera de la cassa, adonde ay dos ruedas e un yngenio de madera que le mueben una o dos mulas a toda prissa, de fuera que la rueda de dentro ande con gran velocidad y bate esta gua en media ora… (Archivo General de Indias, Indiferente General, L1530, s/f, citado en Ruz 1979: 139).
También existen casos en los que el batido era realizado con una especie de remos y
era hecho por peones.
Posteriormente el agua es desechada con cuidado para que la nata que queda en el
agua permanezca en el fondo de la pila; dicha nata es trasladada a otra pila más
pequeña, nombrada como pila de asentar, la cual está a un lado de la pila de abajo. La
nata se deja en dicha pila para que el agua se evapore, después se saca y se echa a un
5
colador de manta, posteriormente se envuelven en unos capirotes también de manta
para que se escurra más y finalmente se bate la pasta resultante y se coloca en lienzos
que están sobre unas tablas de madera, para dejarlos secar al sol; una vez seca la pasta
contenida en los lienzos, esta se corta en pequeños pedazos cuadrados de cuatro
dedos por lado y un dedo de ancho, formando así las pastillas que se vendían en los
mercados y tintorerías (Ruz 1979: 139).
En algunas ocasiones, cuando la producción no era mayor, sino para consumo más
local o autoconsumo, se utilizaban ollas o escudillas en vez de las pilas (Ruz 1979: 139-
140).
Época Moderna
El cultivo de la planta de añil es dominado por una preparación del terreno del arado y
el procedimiento de deposición de la semilla es igual a la época colonial.
Con respecto al obraje del añil, solo el paso de la pila de arriba es distinto, pues en vez
de utilizar agua caliente, se utiliza agua fría y se deja reposar durante toda un día antes
de vaciar el agua o lejía a la pila de abajo; con respecto al proceso de batido de la lejía,
las mulas se han dejado de utilizar siendo hecho por familiares o amigos del dueño del
obraje. En lo que concierne al secado de la pasta resultante, es igual a la época
colonial.
Las pilas de Asunción Ixtaltepec y su estado de conservación
Debido a que el recorrido se comenzó desde el sur, en la rivera este del rio Los Perros,
la descripción de cada conjunto se iniciará desde esta zona (Lámina 1). Las
coordenadas están referenciadas con el Datum WGS84 en la retícula UTM.
Las Pilas 1. Las coordenadas son 15Q 280722 E, 1825518 N ± 2 m. De la primera de
ellas se encuentran solo fragmentos, por lo que no se puede saber su orientación,
aunque se infiere que tuvo las mismas características que las siguientes pilas
(Fotografía 1).
Las Pilas 2. Las coordenadas son 15Q 280733 E, 1825536 N ± 2 m. A 21 metros de
distancia de los restos de Las Pilas 1 y en dirección noreste se hallan estas pilas. Solo
sobrevive el muro oeste tanto de la pila de arriba y la pila de abajo, además se
vislumbra la esquina noroeste. Sobre estas pilas existe una construcción, que antaño
fue una papelería, según los lugareños. Sobre el muro oeste de la pila de arriba, en la
6
esquina que se conserva, se aprecia que la parte superior estuvo redondeada. También
es posible apreciar el aplanado interior de las pilas aunque se aprecia que algunos
hongos lo han invadido y algunas plantas que nacen en la base del muro. Se vislumbra
una grieta cercana a la esquina noroeste. Algunos ladrillos de la pila de abajo se
encuentran sueltos y dispersos en el suelo (Fotografía 2).
Las Pilas 3. Sus coordenadas son 15Q 280748 E, 1825539 N ± 2 m. Estas pilas se
encuentran a una distancia de 15 metros de Las Pilas 2 hacia el este y atrás del edificio
que fue una papelería. Solo se aprecian cerca de 20 centímetros que sobresalen del
suelo y lo demás se encuentra cubierto de tierra y hierbas. Debido a las condiciones en
las que se encuentra no es posible determinar cual es la pila de abajo y la de arriba,
presumiblemente la pila de arriba es la que se encuentra más alejada del rio, por lo
tanto la esquina que puede apreciarse al sureste pertenecería a esta pila; en esta
esquina se puede ver parte del aplanado interior de los muros con su característica
pigmentación roja (Fotografía 3).
Las Pilas 4. Las coordenadas de estas pilas son 15Q 280756 E, 1825559 N ± 3 m. De
estas pilas solo se aprecia la parte superior de un muro, no es distinguible si se trata de
la pila de arriba o la de abajo, pues está completamente enterrado y sobresale unos
pocos centímetros, está ubicado en el patio de una casa particular a una distancia de
21 metros hacia el nor-noreste de las pilas anteriores. Es muy probable que parte del
muro haya sido arrasado para nivelar el terreno, tal vez una o dos hiladas de ladrillos
(Fotografía 4).
Las Pilas 5. Su ubicación en coordenadas UTM son 15Q 280756 E, 1825562 N ± 2 m. Se
ubican a 3 metros al norte de las pilas anteriores y también se vislumbra un muro,
posiblemente el muro oeste de las pilas de arriba y de abajo así como la esquina
suroeste. La pila de abajo se localizaría al norte, pues existe una pequeña cañada por
donde desaguaría hacia el rio, sobre el muro oeste se encuentra una pileta actual y un
lavadero, se puede apreciar que debajo de la pileta la terminación del muro es
redondeada (Fotografía 5).
Las Pilas 6. Las coordenadas de estas pilas son 15Q 280768 E, 1825587 N ± 2 m. Existen
restos de muros que podría pertenecer a una pila para obtener añil, pero debido a que
se encuentra cubierta de maleza, no pudo ser comprobado esto, pues es posible que
7
pertenezcan a las Pilas 7. Se localizan a 27 metros al noreste de las pilas anteriores,
pasando una pequeña cañada.
Las Pilas 7. Las coordenadas de estos elementos son 280777 E, 1825601 N ± 3 m. Se
localiza a 16 metros al noreste de Las Pilas 6. Su estado de conservación es deplorable,
pues la mitad de ellas se encuentran a un lado del rio a unos 10 metros de distancia,
debido a que se hubo un deslave dejando sin sostén a la parte oeste de la pilas,
derrumbándose 5 metros abajo. Es posible apreciar el aplanado con la pigmentación
roja en la parte interna de las pilas, de las cuales la pila de abajo es la que se halla hacia
el sur de tal manera que descargaba el agua en la pequeña cañada. De igual manera se
puede observar la bitoquera que se encuentra entre las dos pilas, así como una línea
esgrafiada 20 cm por arriba de la bitoquera, que marcaba el nivel máximo de líquido
en la pila de abajo. Es posible vislumbrar el sistema constructivo en los muros a base
de ladrillos rojos pegados con una mezcla de arena, así como el sistema constructivo
de los pisos, tratándose de ladrillos sobre una base del cementante con el que se
unieron los ladrillos. En el muro que divide a la pila de arriba de la pila de abajo,
cercano a su extremo este, existe una grieta de 25 cm de espesor máximo. Se
encuentran cubiertas de hierbas y de raíces de árboles (Fotografías 6 y 7).
Las Pilas 8. Se ubican en el punto 15Q 280840 E, 1825688 N ± 2 m. Estas pilas se ubican
a 107 metros al noreste de las pilas anteriores. Su estado de conservación es incierto,
pues sobre estas pilas se construyó una barda que delimita un terreno, sobre el muro
oeste y sur. Por lo tanto no se pudo comprobar si solo existen estos muros o si están
más completas las pilas. La pila de abajo se ubica al sur hacia la pequeña cañada
(Fotografía 8).
Las Pilas 9. Las coordenadas son 15Q 280841 E, 1825702 N ± 2 m. Localizadas en
dirección al norte y una distancia de 14 metros de las pilas anteriores. Su estado de
conservación es mejor de todas las pilas, sobre todo de la pila de abajo, pues se
aprecia casi completa; la esquina suroeste no se vislumbra y la zona superior muestra
el acabado redondeado; en la unión de la esquina sureste y en la esquina noroeste,
ambos de la pila de abajo, se aprecian unas fallas de unos cuantos centímetros de
ancho que corren de manera vertical a lo largo de los muros; es usada como basurero.
Arquitectónicamente hablando es la única que muestra (y que conserva) en el muro de
división de las pilas, en el lado de la pila de abajo, una especie de pestaña, pues la
8
parte inferior del muro es más grueso y 33 cm antes de llegar a la parte superior,
forma un ángulo de tal manera que el muro se adelgaza 12 cm, este muro divisorio en
su parte media tiene una falla que corre de manera vertical a lo largo del muro. La pila
de arriba se encuentra más destruida, solo se preserva el muro este y el piso cercano a
este muro, con la particularidad de por debajo del piso cercano a la esquina noreste, se
ve una especie de soporte circular hecho a base de cantos rodados adheridos con el
mismo cementante con el que están unidos los ladrillos, que tendrían una función de
cimientos o pilotes; es posible que existan uno de estos elementos arquitectónicos en
cada una de las cuatro esquinas de las pilas (Fotografías 9 y 10).
Las Pilas 10. Las ultimas pilas registradas en este tramo tienen las coordenadas 15Q
280856 E, 1825727 N ± 2 m. Su estado de conservación es malo, pues solo se
conservan en su posición la esquina sureste de la pila de arriba, ya que en su parte
oeste, y norte el suelo se ha deslavado; a unos 3 metros hacia el noroeste se
encuentran los restos de uno de los pisos de las pilas, muy posiblemente de la pila de
abajo (Fotografía 11).
Contexto histórico
El istmo de Tehuantepec ha sido una zona codiciada debido a su riqueza en flora y
fauna, además de ser una zona de paso entre en Golfo de México y el Océano Pacifico,
por estas razones diversas compañías de distintos países desde el siglo XIX hasta la
actualidad.
Los primeros intentos de aprovechar el istmo de Tehuantepec como zona de paso para
comunicar el Golfo de México con el Océano Pacifico fue en el año de 1842
concesionándose a la compañía inglesa Manning and Co. la cual fue traspasada al poco
tiempo al americano Hargous y en 1848 se hizo una nueva concesión a la compañía M.
A. Sloo and Co. las cuales nunca fueron viables ni entraron en funcionamiento. Hasta el
30 de Julio de 1857 se concede a La Compañía Luisianesa de Tehuantepec la apertura
de una comunicación interoceánica, para su exploración se envía al famoso explorador
francés Charles Brasseur. Dos años después, el 14 de Diciembre de 1859 se firma el
Tratado McLane-Ocampo en el que se ceden derechos de tránsito a perpetuidad por el
Istmo de Tehuantepec, el cual no fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos
debido a que se inició la Guerra Civil de aquel país (Brasseur 1981). En 1885 se
construyó en primer ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec (Reina s/f:7)
9
inaugurándose en 1907. Ya para 1899 se concedió al inglés Weetman Pearson, con la
compañía S. Pearson & Son Ltd. para que comerciara maderas y caucho del istmo y
azúcar de Hawaii, desde este último lugar, pasando por el Istmo de Tehuantepec a
Minatitlán y culminando en Nueva York, acciones financieras que finalmente compra el
gobierno de Venustiano Carranza poniendo fin, de esta manera a dicha concesión
(Brasseur 1981).
El Ferrocarril tuvo mucho éxito en los primeros seis años, pero con la inauguración del
Canal de Panamá en 1914 el movimiento de productos en el Istmo de Tehuantepec
disminuyó y para 1915 cayó un 77%, dando por terminado el negocio en la región
(Reina s/f: 21).
En 1844 la población se concentraba en las Villas de Tehuantepec, Guichicovi y
Juchitán con 9992 habitantes, 5000 habitantes y 4784 habitantes respectivamente;
Asunción Ixtaltepec, junto Huamelula, Santa María Petapa y San Mateo del Mar eran el
siguiente rango de poblados con una población que tenía entre 1500 y 1000
habitantes, aunque la mayoría de los asentamientos tenía entre 200 y 1000 habitantes
localizados principalmente al pie de los cerros, con una tasa de crecimiento anual de
0.9% hasta el año de 1905 en el Departamento de Tehuantepec (Reina s/f:13-14).
La producción estaba encaminada en distintos productos, principalmente el maíz y el
frijol, combinada con la producción de añil y azúcar. Para el año de 1869, el añil fue la
principal fuente de ingresos en la región con un 48.8%, por encima del maíz, el frijol,
arroz y tabaco. Este porcentaje disminuyó para el año de 1900 a un 4.2% (Reina s/f: 16,
19).
Desde finales del siglo XVIII en el que la población no indígena en el Istmo de
Tehuantepec comenzó a aumentar, existían en la zona diversas Haciendas añileras,
que después del movimiento de independencia (en el que se expulsaron a los
españoles del país) estas se encontraban en ruinas. Estas Haciendas Marquesanas (que
fueron propiedad de Henan Cortés) fueron adquiridas por una comunidad de
franceses, un alemán y un italiano en la década de 1830 (Tutino 1980: 100-101). Este
italiano llamado Esteban Maqueo originario de Milán, fue conocido por el viajero
Charles Brasseur (Brasseur 1981).
Posteriormente al final del siglo XIX, otro miembro de esa familia llamado Julián
Maqueo (Fotografía 13), aparece como dueño de la Hacienda de Taifa y como
10
benefactor del ferrocarril interoceánico al ceder los terrenos en el poblado de
Almoloya, por donde pasarían las vías en un ancho de 70 metros (Rojas s/f: 9) y
además se menciona que fue familiar de Roberto Maqueo, el comprador de las
Haciendas Marquesanas, perteneciente a una de las familias más pudientes del Istmo
de Tehuantepec (Rojas s/f:25, Nota 11), por lo tanto aquí surgen varias incógnitas:
¿Roberto Maqueo o Esteban Maqueo compraron las Haciendas Marquesanas? ¿Cuál
es el parentesco entre Esteban, Roberto y Julián Maqueo?
Cualquiera que sea la respuesta, algunos informantes de los poblados de La Venta y de
Asunción Ixtaltepec mencionan que las Haciendas de La Venta y de La Chivela, así
como una casa en Asunción Ixtaltepec (Fotografía 12) le pertenecieron a Julián
Maqueo y que se encuentra sepultado en La Chivela. También se dice que manejó todo
lo concerniente al procesamiento del añil en el istmo de Tehuantepec.
Recapitulación
Estas pilas para procesar la planta de añil y obtener el tinte azul funcionaron durante la
segunda mitad del siglo XIX llegando a ser uno de los principales productos de
consumo y de intercambio en la región, alcanzando su máximo porcentaje en 1869 con
respecto a otros productos como son el maíz, el frijol o las maderas preciosas,
disminuyendo su producción para el año de 1900 en el que solo el 4.8% de la
producción del Istmo de Tehuantepec era del tinte azul índigo proveniente de la planta
del añil.
Este producto fue monopolizado en la región por la familia Maqueo, proveniente de
Milán en la década de 1830, destacando entre esa familia Esteban Maqueo, Roberto
Maqueo y Julián Maqueo, este ultimo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como dueño de varias haciendas al norte de Juchitán.
Las pilas para procesar la planta de añil muestran una estandarización, ya que sus
medidas son similares; su acabado interior y los cimientos en forma circular que se
vislumbran bajo sus pisos denotan una planeación, mostrando toda una evolución en
la arquitectura de las pilas para procesar el añil; además aprovecharon la topografía
para ubicar las pilas y su desagüe hacia el rio Los Perros, ubicándolas en la parte alta de
la rivera y orientando la pila de abajo hacia pequeñas cañadas.
Su estado de conservación es realmente deplorable, pues se ha construido sobre ellas,
se utilizan como basureros o simplemente por la erosión de la vega del rio Los Perros
11
estas se han destruido al faltarles un soporte, quedando la cedacería a los pies de las
pilas a un lado del rio.
La gran mayoría de los pobladores desconocen la existencia de las pilas y los que han
visto los restos de ellas desconocen su antigua función, y por ende su pasado como
poblado productor del tinte azul índigo y su importancia durante el siglo XIX.
Por lo tanto este patrimonio cultural tangible está en peligro de desaparecer por ese
desconocimiento y por la falta de atención por parte de las autoridades locales, así
como del propio INAH.
Pues se le presta más atención a las obras de infraestructura, que desde el siglo XIX se
viene proponiendo, para aprovechar la zona como área de paso comercial y sus
recursos naturales hasta el presente, con la implementación de una serie de parques
eólicos que llenarán el panorama de Istmo de Tehuantepec, afectando este tipo de
patrimonio. Si bien las pilas Asunción Ixtaltepec no serán afectadas por esos parques
eólicos, es necesario mencionar y llamar la atención sobre la construcción del parque
eólico La Venta IV, el cual puede afectar las pilas que se encuentran ahí, a lo largo del
rio Espíritu Santo, que muestran un mejor estado de conservación que el de las pilas
mencionadas aquí.
Por último, a riesgo de sonar repetitivo, falta mucho por investigar sobre el añil en el
istmo de Tehuantepec, tanto en la parte de registro de pilas que se ubican en el rio Los
Perros y en el rio Espíritu Santo, sobre la Familia Maqueo y las Haciendas que les
pertenecieron, sobre el añil y su procesamiento en la región durante el periodo
virreinal, así como su economía.
Finalmente quiero agradecer al pasante en arqueología Alexis Sepúlveda Chiñas, su
apoyo y presencia durante el registro de las pilas mostradas en este artículo.
Referencias
Brasseur, Charles.
1981 Viaje por el istmo de Tehuantepec, 1859-1860, Fondo de Cultura
Económica/Secretaria de Educación Pública, México.
Enciclopedia de los municipios de México
12
2009 “Asunción Ixtaltepec” consultado el 6 de Agosto de 2010 en
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20005a.htm
Moziño Suárez, José Mariano.
1976 Tratado del Xiquilite y Añil de Guatemala, Ministerio de Educación, San
Salvador, El Salvador.
REINA, Leticia.
s/f “Los albores de la modernidad: El ferrocarril de Tehuantepec”, en
http://148.226.9.79:8080/dspace/bitstream/123456789/8527/2/anuaVIII-pag9-22.pdf
ROJAS Rosales, Armando.
s/f “Transporte ferroviario en el Istmo de Tehuantepec, 1896-1913” en
http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio13/Armando%20ROJAS%20
ROSALES.pdf
Rubio S., Manuel.
1952 “El añil o xiquilite” en Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala, SBHG, Guatemala, Tomo XXVI, Número 3-4, 313-349.
Ruz, Mario Humberto.
1979 “El añil en el Yucatán del Siglo XVI” en Estudios de Cultura Maya, Universidad
Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, Vol.
XII, 111-156.
TUROK, Marta.
1996 “Xiuhquilitl, nocheztli tixinda” en Arqueología Mexicana, Editorial Raíces/
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, Vol. III, Número 17, pp. 26-33.
TUTINO, John.
1980 “Rebelión indígena en Tehuantepec” en Cuadernos Políticos, Editorial Era,
México, Numero 24, 89-101.