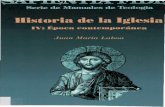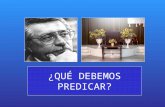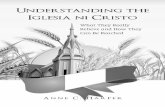La Iglesia en Asturias (1957-1978). El fin del nacional-catolicismo y los orígenes de una Iglesia...
Transcript of La Iglesia en Asturias (1957-1978). El fin del nacional-catolicismo y los orígenes de una Iglesia...
1
La Iglesia en Asturias
(1957-1978)
El fin del nacional-catolicismo y los
orígenes de una Iglesia conciliar.
José Luis Fernández Jerez
2
La Iglesia en Asturias (1957-1978). El fin del nacional-catolicismo y los
orígenes de una Iglesia conciliar, ed. Real Instituto de Estudios Asturianos
(RIDEA), Oviedo, 2011 (ISBN 978-84-87212-99-4).
José Luis Fernández Jerez, nació en Oviedo en 1978. Licenciado en Historia por la
Universidad de Oviedo, es además Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Ha participado en el I Congreso de Estudios Asturianos, organizado por el
RIDEA, y publicado numerosos artículos sobre la historia de la Iglesia y del socialismo
en Asturias en diversas revistas.
A mis padres, José Luis y Mercedes, y a mi hermana Patricia,
por su apoyo y ayuda.
A Leticia, por ser
ella.
3
Este libro es el resultado del proyecto de investigación del autor, dirigido por la
profesora de la Universidad de Oviedo Carmen García que, iniciado en el año 2002,
concluyó con la defensa del trabajo el 27 de septiembre de 2004 en la Universidad de
Oviedo, ante el tribunal compuesto por los profesores Sres. Javier Fernández Conde,
Carmen García y Jorge Uría, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente y, a
su vez, la suficiencia investigadora.
Sirva esta nota para agradecer a los miembros del tribunal su atenta lectura y sus
oportunas observaciones, que he intentado incorporar en las páginas que siguen.
4
INDICE
INDICE DE ABREVIATURAS 8
INTRODUCCIÓN 9
1ª PARTE
I) REORGANIZACIÓN DE LA DIÓCESIS.
1) NUEVO SEMINARIO PARA NUEVOS SACERDOTES 42
1.1) Breve repaso a la Historia del Seminario metropolitano 42
1.2) Período de formación de los seminaristas: cambios y actitudes 43
1.3) Nuevos sacerdotes para nuevas ideas 57
2) LOS CURAS OBREROS EN ASTURIAS 66
3) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA DIÓCESIS 72
3.1) Organización territorial 72
3.2) Organización sectorial 75
4) ECONOMÍA. PRESUPUESTOS 81
II) HACIA UNA SOCIEDAD SECULARIZADA.
5) ESPACIOS Y ARTE: CONSOLIDACIÓN DE LAS NUEVAS
FORMAS ARQUITECTÓNICAS Y ARTÍSTICAS 86
6) SOBRE LOS RITOS: CAMBIOS FUNDAMENTALES 103
6.1) Los ritos. Introducción 103
6.2) Recepción de la nueva liturgia entre el clero y los fieles 112
7) SECULARIZACIÓN SACERDOTAL. RELIGIOSIDAD POPULAR.
MORALIDAD. CATEQUESIS 120
7.1) Secularización sacerdotal 120
7.2) Religiosidad popular 130
7.3) Moralidad 133
7.4) Del catecismo a la catequesis 147
8) CÁRITAS DIOCESANA 153
8.1) Cáritas diocesana 153
8.2) Asociación Cruz de los Ángeles 163
9) LA MUJER DENTRO DE LA IGLESIA: CONTRADICCIONES ENTRE
TEORÍA Y PRÁCTICA 164
9.1) La mujer en la doctrina social de la Iglesia 165
9.2) El papel de la mujer en la liturgia católica 170
9.3) La condición de la mujer asturiana durante el franquismo a
la luz de la Iglesia 173
5
10) MOVIMIENTOS SEGLARES: LA AC EN ASTURIAS. 177
10.1) La Acción Católica en Asturias 178
10.2) Mujeres de AC 187
10.3) Hombres de AC 189
10.4) En la Transición 190
11) POR LA DERECHA Y POR LA IZQUIERDA: LOS EXTREMOS EN EL
CATOLICISMO ASTURIANO 192
11.1) José María Díez Alegría 193
11.2) La Hermandad Sacerdotal Española en Asturias 200
12) LA IGLESIA ASTURIANA FUERA DE SUS FRONTERAS: ASTURIAS
EN MISIONES 202
12.1) Objetivos y medios de difusión 202
12.2) La actividad misionera asturiana: donde y como 209
12.2.1) África 210
12.2.2) América 212
2ª PARTE
III) LOS OBISPOS EN ASTURIAS.
13) LOS OBISPOS: PENSAMIENTO Y LABOR. 217
13.1) Los obispos ante el Concilio 217
13.2) Francisco Javier Lauzurica y Torralba 221
13.3) Segundo García de Sierra y Méndez 222
13.4) Vicente Enrique y Tarancón 225
13.5) Gabino Díaz Merchán 236
13.6) El papel de los obispos en la Transición a nivel nacional 240
IV) LA ASAMBLEA SACERDOTAL DIOCESANA DE 1978.
14) PRECEDENTES INMEDIATOS: LA ASAMBLEA DIOCESANA
PREPARATORIA PARA LA ASAMBLEA CONJUNTA
OBISPOS-SACERDOTES DE 1971 254
15) LA TRANSICIÓN EN LA IGLESIA ASTURIANA: LA ASAMBLEA
SACERDOTAL DIOCESANA de 1978 264
V) CONFLICTOS INTER E INTRAECLESIALES.
16) INTRODUCCIÓN 279
16.1) Situación socio-laboral en Asturias durante el período 279
16.2) Los movimientos obreros apostólicos.
Nacimiento y funcionamiento 285
16.3) Sobre el pensamiento en torno al sindicalismo
de los obispos españoles 293
17) PRIMEROS CONFLICTOS: EL LARGO CAMINO
HACIA EL CAMBIO 296
6
18) LOS CONFLICTOS BAJO EL EPISCOPADO DEL OBISPO
VICENTE ENRIQUE Y TARANCÓN 308
19) LOS CONFLICTOS BAJO EL EPISCOPADO DEL
OBISPO GABINO DÍAZ MERCHÁN 317
CONCLUSIONES 333
CRONOLOGÍA. 343
APÉNDICE DOCUMENTAL 349
A) CUADROS 349
B) DOCUMENTOS 363
FUENTES 392
BIBLIOGRAFÍA 402
INTRODUCCIÓN
¿Qué ha significado la Iglesia para Asturias1? O planteado de otro modo, ¿qué
ha aportado la institución eclesiástica a la historia de la región? No nos referimos aquí a
la cuestión religiosa, de fe, de creencias. Estas son similares en toda la Iglesia universal,
que se basa en los mismos principios. La pregunta es qué ha aportado específicamente a
la realidad sociocultural de Asturias, que hace su estudio necesario para comprender
1 Este libro se centra exclusivamente en la Iglesia asturiana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
archidiócesis ovetense comprende las diócesis de Oviedo, León, Astorga y Santander.
7
parte del devenir histórico de Asturias. Pocas instituciones han estado más vinculadas a
la política y la sociedad españolas que la Iglesia católica. Estudiarla significa
comprender una parte importante y desconocida de nuestro pasado. Este libro aspira a
responder a algunas de las cuestiones aquí planteadas.
El marco cronológico escogido (1957-1978), puede resultar a priori extraño. Sin
embargo tiene su lógica. En 1957 se produjeron una serie de huelgas mineras en
distintos puntos de la región, siendo el principio de un ciclo huelguístico continuo que
se prolongará todavía unos años después de la muerte del dictador. Y también será el
origen de unas formas organizativas que van a diferenciarse de las hasta entonces
vigentes, herederas directas de las de la II República. En la mina La Camocha de Gijón,
los trabajadores eligieron por primera vez a una comisión de compañeros para que los
representaran en el momento de reivindicar sus derechos ante la patronal. Es el origen
más remoto de lo que después va a ser CCOO. A su vez, los huelguistas de algunas
minas iban a ver cómo algunos párrocos les daban su apoyo y les prestaban su ayuda,
iniciándose de esta manera el compromiso de algunos sacerdotes y seglares (sobre todo
de las ramas obreras de Acción Católica2) con los mineros y resto de trabajadores,
constante a lo largo de todo el período. Estas razones justifican por sí solas este primer
punto de referencia cronológico.
El año de 1978 fue tomado como el otro punto de referencia no por cuestiones
políticas, como podría ser la aprobación de la Constitución, sino por razones internas de
la Iglesia. Si la Transición política se desarrolló durante varios años, en la historia de la
Iglesia asturiana hay un momento decisivo que marca su transición: la celebración de la
Asamblea Sacerdotal Diocesana celebrada en dicho año. Su importancia estriba en que
fue el punto de encuentro y de consenso de las distintas tendencias en el seno de la
Iglesia, marcando el futuro de la diócesis. A su vez, generó unas perspectivas que a la
larga no iban a cumplirse, por un cúmulo de razones entre las que podemos destacar el
nuevo rumbo de la Iglesia universal que significa el pontificado de Juan Pablo II, así
como el que el obispo Díaz Merchán fuera nombrado presidente de la Conferencia
Episcopal Española3 y la diócesis no ocupara toda su atención. Aunque hay que tener en
cuenta que estas no fueron todas las razones, y estudiar el porqué del fracaso de la
Asamblea exigiría en sí misma una investigación más profunda.
2 En adelante AC.
3 En adelante CEE.
8
Dos van a ser los motivos principales que producirán los cambios en la Iglesia
asturiana en este período. Por un lado, la evolución propia de la sociedad asturiana y
española en general, debida a la mejora de la economía en el período con la
introducción de medidas liberalizadoras, lo que hará patentes las contradicciones de un
Estado que quería ser moderno y a la vez mantener una moral correspondiente a otro
tipo de sociedad anterior, junto con la propia conflictividad social que se inicia en el
período de manera generalizada.
En segundo lugar, el otro cambio condicionante en la evolución interna de la
diócesis será la celebración del Concilio Vaticano II, que supone un cambio
fundamental en el orden interno de la institución y, sobre todo, en las relaciones de la
Iglesia con el mundo contemporáneo a nivel universal.
Con la muerte de Pío XII en 1958, terminaba una etapa de la Historia de la
Iglesia. Elegido Juan XXIII, todo el mundo daba por sentado que, por su edad, iba a ser
simplemente un Papa de transición. De igual manera, la imagen interna de la Iglesia
seguía siendo la de una institución secular, con unas bases ideológicas firmes y no
discutidas, y asumidas por todos los miembros de la cristiandad. Por todos estos
motivos, no pudo ser más que sorprendente el anuncio de la convocatoria de un
Concilio por el nuevo Papa el 25 de enero de 1959, comenzando las sesiones en 1962 y
concluyendo en 1965. Este Concilio (el vigésimo primer concilio ecuménico reconocido
por el catolicismo), junto con el pontificado de Pablo VI, supusieron la puesta al día de
la Iglesia católica universal. Del Concilio salieron 16 documentos, de los cuales el más
importante en el terreno social y político fue la constitución Gaudium et Spes, de 1965.
La influencia del Concilio se extendió a todos los órdenes de la Iglesia, como la liturgia,
el compromiso temporal, la organización de las diócesis, etc. También tuvo sus
sombras, como el hecho de que la mujer siguiera relegada a un segundo plano dentro de
la institución. También generó nuevas corrientes teológicas, siendo la más importante la
Teología de la Liberación, que también influirá en la Iglesia española.
El período comprendido entre los años 1957 y 1978, supuso una serie de
cambios fundamentales en la lucha por las libertades en nuestro país, siendo Asturias
una de las regiones con mayor protagonismo en los conflictos. Las nuevas formas de
organización sindical que empiezan a configurarse en los últimos años de la década de
los años 50, representaron una seria preocupación para el régimen dictatorial el cual, si
bien no se derrumbará hasta la muerte de Franco, se verá agrietado por las huelgas
9
protagonizadas por los trabajadores y la labor desarrollada por otras organizaciones: los
movimientos ciudadanos (asociaciones de vecinos, por ejemplo), asociaciones
profesionales, estudiantiles, etc, que tendrán su papel en esta lucha. Y por supuesto, los
sectores más comprometidos de la Iglesia.
En 1957 tiene lugar una huelga en la mina gijonesa de La Camocha. Ya había
habido huelgas espontáneas durante el franquismo en otras regiones del país, como la de
los tranvías de Barcelona en 1951. Sin embargo, la que tiene lugar en Gijón supuso el
inicio de nuevas formas organizativas en el plano sindical que se generalizaron en el
conjunto del país en los años siguientes, sobre todo a partir de 1962, y que eran
diferentes de las heredadas de períodos anteriores.
Es ahora cuando se constituye, por primera vez en Asturias, una comisión de
trabajadores, es decir, un grupo de representantes elegidos de entre los propios
compañeros. Nacía así el movimiento que con posterioridad se conocerá como
Comisiones Obreras (CCOO). A la vez, con esta primera huelga, se inició un ciclo de
conflictividad constante ante la cual el gobierno franquista responderá con la represión.
Pero al no solucionar los problemas que habían generado los conflictos y, a su vez,
tomar medidas represivas, logró que el descontento se mantuviera latente, y con él la
lucha de los trabajadores. El momento más importante será sin ninguna duda las huelgas
mineras de 1962. Recordemos además que el papa Juan XXIII había estado en Asturias
cuando todavía era cardenal, lo que seguramente contribuyó a que se mantuviera
informado sobre la situación en ese momento. Conflictividad que condicionó la elección
del futuro obispo, Vicente Enrique y Tarancón, ya bajo el pontificado de Pablo VI. Su
nombramiento vendrá dado no sólo por los conflictos de los trabajadores, sino también
por la implicación de una parte (mínima) del clero y de los movimientos obreros de AC.
Algo similar ocurrió con el nombramiento de Díaz Merchán, en un momento en que se
creyó que el elegido podía ser el integrista4 Guerra Campos.
La extensión de los conflictos no se reducirá únicamente a los trabajadores.
También existieron otros focos, como los conflictos en la Universidad ovetense, al igual
que ocurría en el resto del país. Esto suponía la demostración pública de que el régimen
franquista no podía contar con las generaciones más preparadas de cara al futuro, pues
éstas no tenían ninguna intención de mantener el sistema político, reivindicando otros
4 Aunque usado de manera profusa, el término integrista, dentro de la Iglesia, tiene más connotaciones
que en el sentido político. Además de ser personas afines al Régimen, también son celosamente
nacionalcatólicas, sin mucho apego al Concilio Vaticano II, sobre todo en temas como la defensa del
sistema democrático, la libertad de conciencia y, sobre todo, la separación entre Iglesia y Estado.
10
diferentes, desde los que defendían un sistema socialista puro a los que lo hacían en
favor de un sistema democrático5.
Conflictos en la minería, en la siderometalurgia, Universidad, asociaciones
vecinales..., el hecho es que en este período se están dando una serie de
transformaciones sociales que también inciden en el modo de vida de las personas. La
generalización de los electrodomésticos, del automóvil, etc, establecen profundas
diferencias entre ese período y lo que hasta hacía poco había sido la vida de la mayor
parte de los españoles. El turismo masivo abrió una brecha insalvable en la moralidad
tradicional que, aunque no se tradujo en un cambio inmediato, mostró a los españoles
unas formas de vida diferentes a las que se veían en nuestro país, para disgusto de los
defensores de la moral tradicional. A ello también contribuirán las medidas
liberalizadoras de los tecnócratas a partir de 1959, modelo económico al que la Iglesia
no opuso ningún obstáculo. Recordemos que las reticencias de la Iglesia eran sobre el
liberalismo ideológico, no del económico, que había asumido hacía tiempo.
Los cambios económicos conllevaron una liberalización en las importaciones
que iba a afectar negativamente a la economía asturiana, sobre todo a la minería y a la
siderurgia. El sistema de ayudas a las empresas privadas sin recurrir a la
nacionalización (la acción concertada), conllevó el que ambos sectores económicos
pasaran a estar bajo control del Estado, con la creación de HUNOSA, y la siderurgia
privada en UNINSA, absorbida luego por el Instituto Nacional de Industria en
ENSIDESA.
A estas transformaciones sociales no fue ajena la Iglesia, incidiendo en la vida
interna de la institución. Hasta la celebración del Concilio a partir de 1962, el nacional-
catolicismo había sido la ideología predominante en el seno de la Iglesia6. Sus
características más importantes eran:
“1) Predominio de las pautas exteriores de conducta sobre cualquier tipo de
interiorización religiosa; 2) conciencia jurídica del bien y del mal de acuerdo con
5 Sin embargo, la fuerza real de estos conflictos se demostró limitada pues, ni siquiera en los peores
momentos, supusieron un peligro para la estabilidad interna de la dictadura. La prueba es que Franco no
fue derrocado, muriendo tranquilamente con todas las bendiciones. 6 Estudio importante e imprescindible sobre las relaciones Iglesia–Estado en España, desde el Antiguo
Régimen a la democracia, es el de J. M. CUENCA TORIBIO: Relaciones Iglesia-Estado en la España
contemporánea, Madrid, 1989.
11
rigurosas normas de control social; 3) afirmación de una fe segura que se cuestiona y
que ahoga cualquier intento de cambio de la sociedad”7.
El Concilio puso punto y final al nacional-catolicismo como ideología “oficial”
del episcopado español, independientemente de que algunos se mantuvieran en esa línea
hasta el fin de la dictadura y más allá. En cualquier caso, la jerarquía católica evitó
implicarse en cuestiones de orden laboral y político, tratando de no verse
involucrada o ligada a ningún ideología o grupo concreto. Sólo cuando el cambio se
presentaba como inevitable, la jerarquía decidió tomar partido abiertamente por la
democracia, una década después de que el Concilio Vaticano II defendiera ese sistema
político como el más adecuado para la convivencia social. También es cierto que nunca
contó con suficientes líderes con temperamento y autoridad indiscutida para asumir el
mando de la Iglesia española dentro del plano político.
El cambio en la jerarquía española no fue inmediato. En 1966 los obispos
todavía publicaron un documento, “La Iglesia y el orden temporal” en el que, aunque
muestran las nuevas orientaciones, también mantienen ideas anacrónicas, como la
invitación que hacen a los fieles de obedecer a la autoridad política en tanto que esta
emana de Dios, a la vez que bendicen a Franco. La Conferencia Episcopal, creada en
ese mismo año no fue, como dice Vicente Cárcel Ortí, el “motor del cambio”8, ni fue
tampoco “la institución de mayor credibilidad por sus valientes críticas, más fuertes que
las de la misma oposición interna al sistema político vigente”9. Es también exagerada su
afirmación de que la Iglesia fue “la precursora de la Transición”10
.
Tampoco hay que sobredimensionar el papel del Concilio en el cambio. El mero
hecho de su celebración no hizo que los sacerdotes que ya venían ejerciendo su labor
desde los inicios del franquismo, y que habían vivido la Guerra Civil, modificaran su
mentalidad de un día para otro. Fue un cambio progresivo, si acaso más ilusionante en
los seminaristas y los jóvenes sacerdotes que vieron en ese acontecimiento un paso de
gigante en el seno de la Iglesia, y que abría de repente puertas que se creían cerradas a
cal y canto. Sin embargo, también conllevaría un número importante de
7 F. GARCÍA DE CORTÁZAR: “La Iglesia en España: organización, funciones y acción”, en M.
ARTOLA, (dir.): Enciclopedia de Historia de España, tomo III, Madrid, 1988, 52. 8 V. CÁRCEL ORTÍ: Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Madrid, 2002, 20.
9 Ibidem. Aunque más adelante matiza: “Pero, desde 1963 hasta 1975, el Episcopado se acercó más a la
base social y eclesial, aunque no de manera uniforme y unánime”, 20-21. 10
Ibidem, 20.
12
secularizaciones de aquellos que, con el paso del tiempo, percibieron que la evolución
no iba a ser ni tan rápida, ni tan profunda como soñaron años atrás.
Por supuesto, no todos iban a recibirlo con el mismo entusiasmo. En el caso de
los obispos españoles, serán pocos a los que no coja a contrapié. Pero no sólo a ellos:
“El Concilio Vaticano II acentuó las diferencias entre la Iglesia y el Estado
español, dándose la paradoja de que un Estado católico deberá cambiar su legislación y
dejar de serlo (católico) por decisión de la Iglesia”11
.
La separación institucional entre Iglesia-Estado todavía tardará en llegar, al igual
que la desaparición de la influencia del clero sobre los fieles, produciéndose antes en las
zonas urbanas que en las rurales, donde el párroco conservó un poder de control e
influencia mayor que en las ciudades. Los intentos de la jerarquía de mantener su
neutralidad se presentaban imposibles, dado que no podían mantener la fidelidad a
Franco y, a la vez, al Vaticano II12
.
El Concilio “institucionalizó” ideas como la defensa del pluralismo político, la
independencia Iglesia-Estado, así como la referida libertad religiosa, aprobándose en
1967 la Ley de Libertad Religiosa en nuestro país. Ello conllevó a su vez el nacimiento
de un anticlericalismo que, a diferencia del anterior, surgía desde la derecha
reaccionaria que se creía defensora del verdadero catolicismo, la cual denunciaba a los
miembros del clero críticos con la dictadura, a los que acusaban de traición. Un
anticlericalismo “de derechas”13
, lo que no dejaba de resultar insólito en la historia de
nuestro país. Las contradicciones internas en el seno de la Iglesia se hacían cada vez
más patentes, no tanto en el aspecto religioso (que también conoció conflictos), como en
el político y social. Sin embargo, el clero comprometido con el movimiento obrero o,
por el contrario, con el régimen franquista, no fue más que una minoría comparada con
11
D. BARBA PRIETO: La oposición durante el franquismo, 1: la democracia cristiana, 1936-1977,
Madrid, 2001. La cursiva es mía. 12
En teoría, dado que el Vaticano II había dejado claro que el único sistema válido de convivencia era la
democracia. Otra cosa fue lo que sucedió en la práctica, evidentemente. 13
Por el contrario, resulta llamativo la rapidez con que el tradicional anticlericalismo de la izquierda
desapareció a partir de los años sesenta: el PCE, con el reconocimiento de la existencia de cristianos en su
seno, algunos de los cuales llegaron a ocupar cargos en la dirección, y también en el PSOE, donde
acabarían recalando un número importante de militantes de los movimientos obreros de AC, tras la crisis
de la organización, además del movimiento de Cristianos por el Socialismo (no confundir con el grupo
actual de Cristianos Socialistas, también dentro del PSOE, cuya coordinadora en Asturias es la concejal
en Grado, Ana Álvarez Lanza). Sería un tema de estudio muy interesante, como bien apuntaba la
profesora Carmen García, el analizar el porqué de este fenómeno, y la rapidez con que se produjo.
13
la mayor parte de los sacerdotes, que se mantuvieron en una posición de moderantismo
político, convirtiéndose en una “mayoría silenciosa”.
Hay que destacar también el impulso decidido de Pablo VI en favor de la
democratización de España. Este Papa había conocido la dictadura de Mussolini en sus
años de seminarista, un régimen que guardaba no pocas semejanzas con el español. De
ahí su política, en la que no sólo influyó el Concilio sino también su propia experiencia
personal.
La Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes celebrada en 1971, constituyó el
mayor intento de cambio dentro de la jerarquía durante la dictadura, momento en que
tendrá lugar la única autocrítica sobre el papel desempeñado por la Iglesia durante la
Guerra Civil. Sin embargo, el documento no fue aprobado al no conseguirse los dos
tercios requeridos, obteniendo sólo la mayoría simple.
Esta Asamblea fue un intento de poner al día el Concilio en España, estudiando
su grado de implantación en el conjunto de las diócesis hasta ese momento. Esto
implicó un recrudecimiento de los planteamientos de los sectores integristas, que logró
paralizar todos los cambios que potencialmente esta Asamblea iba a implicar, la cual
acabó diluida en la nada durante los años siguientes.
El papel de Tarancón será clave en la difusión del Concilio, sobre todo en esta
diócesis, para la que fue nombrado obispo en 1964. A partir de sus viajes por todo el
territorio asturiano, junto con su fecunda labor literaria, logró extender el espíritu del
Concilio por toda la región, sobre todo en temas como el de los ritos, pues él era el
presidente de la comisión de liturgia en la Conferencia Episcopal, y había tenido a su
vez un importante papel en este sentido en las sesiones conciliares.
Será aquí también donde por primera vez tuvo que enfrentarse a los problemas a
los que debió hacer frente años después como presidente de la Conferencia Episcopal.
En contraposición al pensamiento ideal que expresa en los documentos escritos durante
su episcopado ovetense, los sacerdotes y seglares comprometidos asturianos le
mostrarán (y demostrarán) que la realidad era muy diferente, y que se imponían otras
formas de lucha que ellos ya estaban practicando cuando él fue nombrado obispo de la
diócesis. Ya como cardenal, tendrá que enfrentarse a esos problemas en el ámbito de
todo el país.
El papel desempeñado en la Transición desde Madrid y Toledo no puede hacer
olvidar que esa labor empezó a gestarse en Asturias, pues fue aquí donde tuvo que
enfrentarse por primera vez a los grandes problemas que después tendría que encarar a
14
escala nacional. Díaz Merchán considera que su actuación al frente de la CEE se debió
al creciente número de obispos, favorables al cambio político14
. No parece que fuera así.
Pudo incidir, pero hubo otras razones de mayor peso. Además, los obispos que
apostaban por el cambio de una manera decidida no eran mayoría, estando más bien el
conjunto del episcopado a la expectativa. Si tras la muerte de Franco las cosas hubieran
seguido igual, sin ningún giro a la democracia, la mayor parte de los obispos habrían
mantenido la actitud seguida hasta entonces, no pronunciándose en contra de la
dictadura. La mayor parte de los obispos estaban conformes con el Concilio: el propio
Tarancón consideraba que el cambio en las relaciones entre la Iglesia y el Estado
partieron de ese momento. Pero los mandamientos prácticos que se derivaban del
Concilio en materia política (sobre todo con la publicación de la Constitución pastoral
de la iglesia en el mundo moderno, más conocida bajo el nombre de Gaudium et spes,
de 1965) tardarían mucho en ser llevados a la práctica en España por los obispos. Hasta
el último momento hubo una mayoría que creía que se podían conciliar los privilegios
de la iglesia con las disposiciones conciliares. La realidad demostró claramente que era
imposible, aunque algunos no parecieron (o no quisieron) darse cuenta. La política de
Pablo VI con respecto a España, y la actitud del clero joven a favor del Concilio y en
contra del nacional-catolicismo lo hacían imposible.
La Iglesia, aún con menos católicos en la práctica, mantendrá intacto su poder de
convocatoria en la democracia. En los primeros momentos de la Transición, las fuerzas
políticas de izquierda ya no se mostrarán tan hostiles con la Iglesia como había ocurrido
anteriormente, durante la II República y parte de la Dictadura. Por su parte, la Iglesia no
volvió a ser el obstáculo a la democratización que fue antaño, si bien su imparcialidad
ante los partidos políticos no fue tal. De manera muy sutil dejaron claras sus
preferencias por la UCD en las primeras elecciones, al manifestar que un cristiano no
podía ser marxista, con lo que eliminaban esta opción de voto para una buena parte de
los fieles. Sin embargo, la inmensa mayoría de los obispos apoyaron claramente la
Constitución, existiendo sólo un pequeño grupo (Guerra Campos y otros seis obispos)
que no lo harán.
14
G. DÍAZ MERCHÁN: “Los obispos españoles en la Transición. Un testimonio desde la CEE”,
Conferencia del Arzobispo de Oviedo en la Fundación Hidroeléctrica del Cantábrico, 9 de octubre de
2001, 10. Se puede encontrar en internet, en la web de la Fundación: www.h-c.es, y en la del arzobispado
ovetense www.iglesiadeasturias.org.
15
Pero, ¿hasta qué punto podemos hablar de transición en la Iglesia española?15
¿Hubo un proceso similar al que tuvo lugar en el seno de diversas organizaciones
políticas, sindicales, y sociales de diverso tipo?
Mientras que en algunas de esas organizaciones (PSOE, UGT, CCOO…), los
jóvenes, que habían tenido una participación activa en el interior del país en favor de la
lucha por las libertades (dándose incluso una renovación generacional en ciertos
sectores de la derecha más posibilista), en otros, como el PCE, por el contrario iban a
tardar en iniciar dicho proceso de cambio interno. Recordemos que los dirigentes del
partido comunista en los primeros momentos fueron históricos como Carrillo o La
Pasionaria, frente a los más jóvenes que habían tomado las riendas en el PSOE16
.
Pero incluso en el partido comunista llegó a producirse el cambio generacional.
Por el contrario, jamás llegó a darse en la Iglesia española, salvo por fallecimiento. Sólo
debemos comparar el listado de los obispos desde los años ochenta hasta el momento
actual, para darnos cuenta que ninguno de los sacerdotes que tuvieron un compromiso
más o menos importante durante el período franquista, ninguno de los consiliarios de
los movimientos obreros de AC opuestos a la posición del episcopado en la crisis de
esta organización a finales de los anos 60, y ninguno de los sacerdotes-religiosos que
sufrieron prisión en la cárcel concordatoria de Zamora (recordemos que llegaron al
centenar), llegó jamás a ser nombrado obispo en nuestro país. Dicho de manera más
clara: ningún obispo titular actual, tuvo un papel de compromiso durante la dictadura, y
aquellos obispos que lo tuvieron en su momento, ya eran titulares durante la dictadura y
a día de hoy, o han fallecido, o son eméritos (Añoveros y Tarancón en el primer caso,
Díaz Merchán y Elías Yanes en el segundo)17
.
15
José Manuel Cuenca Toribio, afirma al respecto: “Pero tal vez, la jerarquía eclesiástica, junto con los
políticos y el ejército, se atribuye un protagonismo desmesurado en la singladura de la transición,
empresa, en verdad, de la que todo el pueblo español puede ufanarse. Por lo demás, su `reconversión´ no
ha sido tan profunda como a veces se afirma, y ha estado lastrada por un oportunismo que, a la vista de la
historia moderna, bien pudiera creerse congénito a la institución episcopal”. En J.M CUENCA TORIBIO:
Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea, op. cit., X. 16
Por supuesto, el cambio generacional tardó en producirse, no así el de las ideas. Mientras los partidos
obreros históricos (PSOE, republicanos), desarrollaban sus actividades en el exterior del país, el PCE por
el contrario, las desarrollaba en el interior, aun a costa de sufrir duras represiones. El partido optó por
combinar la lucha clandestina (convocatoria de huelga general en 1951, por ejemplo), con el
aprovechamiento de los resquicios legales que el sistema le permitía: los comunistas participaron en los
sindicatos verticales y en todas las organizaciones de masas que existían, incluyendo los movimientos
obreros de AC. Todo ello combinado con su política de “Reconciliación Nacional” a partir de 1956. 17
Tenemos una situación análoga en Polonia, pero en sentido opuesto. ¿Cuántos sacerdotes
comprometidos en la lucha contra la dictadura soviética, fueron elevados al cargo de obispos o cardenales
bajo el pontificado de Juan Pablo II? ¿Por qué no en España? Quizá había demasiados taranconianos,
quizá demasiados izquierdistas a juicio del anterior Papa. Recordemos en este punto, que en el año 2007
16
Todo ello, nos ha llevado a un punto en el momento actual en el que parece que
asistimos, no ya a la defensa del catolicismo por parte de la jerarquía, sino más bien de
una forma determinada de interpretar y entender el catolicismo, en el que el Vaticano II
y la Doctrina Social de la Iglesia, no tienen cabida en el acontecer diario de los
cristianos españoles, en la historia presente de la Iglesia Católica española.
se conmemoraba el centenario del nacimiento de Tarancón, celebración que pasó sin pena ni gloria en la
Iglesia española, más preocupada en otras cuestiones.