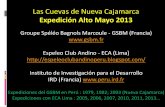La Expedición Botánica a la luz de las cifras
-
Upload
georgetown -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La Expedición Botánica a la luz de las cifras
41
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
**[email protected]_Queremos agradecer al Archivo General de
la Nación por permitirnos consultar el ori-ginal de la «Relación» y autorizar el uso de las fotografías de las firmas de los pinto-res y también a Monsieur Michel Lille por su contribución a la organización y redac-ción de este texto gracias a sus juiciosas, reiteradas y críticas lecturas.
La Expedición Botánica
Para comprender las sociedades de hoy, ¿puede creerse que
sea suficiente sumergirse en la lectura de debates parlamen-
tarios o de documentos de cancillería? ¿Acaso no es necesa-
rio, además, saber interpretar el balance de un banco, texto
para el profano más hermético que muchos jeroglíficos?
Marc Bloch, 1948.
La presente investigación sobre las cuentas de la Expedición Botánica nació durante la prepara-ción de la obra Pintores, aprendices y alumnos de la Expedición Botánica (González y Amaya 1996), que presenta información consignada en
los recibos de los sueldos y jornales percibidos por los empleados de la Oficina de Pintores. En el rico pano-rama de estudios sobre el archivo, el herbario y la pro-ducción pictórica de la Expedición, se echan de menos investigaciones propiamente históricas sobre sus cuen-tas, y ello no por falta de fuentes. Sería ingenuo atri-buir este vacío únicamente a las exigencias técnicas de este tipo de investigaciones: volumen de la información disponible, dificultades paleográficas, diferencia de las prácticas contables de la segunda mitad del siglo XVIII con las actuales, necesidad de movilizar herramientas de la historia económica y de la estadística. La sacra-lización de que han sido objeto las ciencias en nuestras sociedades ha contribuido sin duda a inhibir a doctos y a legos a relacionar la producción del conocimiento con algo tan prosaico como suelen considerarse las cuentas; lo anterior es particularmente cierto para una institución como la Expedición Botánica, que ocupa un lugar entra-ñable en la memoria de los colombianos. En este sentido, la realización del presente estudio nos ha persuadido de
a la luz de las cifras, 1783-1816
José Antonio Amaya*
James Vladimir Torres Moreno**
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 41 10/22/13 4:56 PM
42
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
que interrogar las cuentas de las instituciones científicas puede reservar múltiples sorpresas en el universo historio-gráfico y de imaginarios que sobre ellas circulan.
Una estrecha colaboración entre la historia de la ciencia y la historia económica ha permitido resolver aquí, ampliamente, el problema del establecimiento y la evolución de los gastos de la Expedición. Además, se han establecido las condiciones de su creación, a fin de entender por qué ella logró y mantuvo una total auto-nomía científica con respecto al Real Jardín Botánico de Madrid, y cómo fue que entró a depender administrativa, económica e incluso científicamente del virrey del Nue-vo Reino de Granada. Obrando de esta manera, el ar-zobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora (1723-1796) mitigó el impacto de las políticas centralistas borbónicas, de una forma que ninguno de sus sucesores puso en entredicho y más de un cuarto de siglo antes de la Pri-mera Independencia. A su vez, se establece cómo fluían hacia la Expedición los aportes del virreinato, y también se ubica el lugar de aquella empresa en el engranaje institucional santafereño, lo que significa que aquí se ha integrado la Expedición a la gestión administrativa y financiera de la Colonia, su ecosistema social, ensan-chando de este modo la insularidad en que se la había mantenido. Al mismo tiempo, se examina la respectiva relación financiera del Estado monárquico y republicano, sin olvidar la participación de la iniciativa privada, pues en estas páginas la Expedición aparece como escenario de encuentro de capitales mixtos. El análisis de su ges-tión financiera interna revela una clara preponderancia de los trabajos de la Oficina de Pintores sobre el resto de las actividades, incluidas las de los naturalistas. Es por ello que en el contraflujo de documentos contables y productos científicos, la entrega de estos últimos se fue aplazando una y otra vez sin producirse efectivamente hasta la clausura del centro. Ahora puede decirse que esta autonomía financiera y administrativa refuerza la conocida tesis de la autonomía científica de aquel centro. Tal autonomía financiera le permitió al director José Ce-lestino Mutis (1732-1808) importantes inversiones a largo
plazo, y evidencia rasgos inéditos en su relación con los virreyes, la Real Hacienda y el propio dinero.
Las cuentas de la Expedición: 200 años de un enigma
El 10 de septiembre de 1808, el director de la Expedición Botánica, José Celestino Mutis, le comunicaba a su jefe, el virrey Antonio Amar y Borbón (1742-¿1826?), que Sal-vador Rizo Blanco (1762-1816) quedaba encargado, tras su muerte, de presentar ante el Tribunal correspondiente, «las cuentas» de los «caudales que por disposición […] y órdenes de Su Majestad y […] de este superior gobierno [del Nuevo Reino] se han impendido en los gastos de comisiones» a su cuidado, refiriéndose a la Expedición Botánica, al Estanco (empresa estatal) de la Quina y a la explotación del té de Bogotá. Habilitado para el efecto por orden virreinal del 11 de febrero de 1787, Rizo cum-plió la voluntad de Mutis1, sin lograr que las autoridades realistas aprobaran por completo las mencionadas cuen-tas, como sí lo hicieron las de la Primera República (1811) (Hernández de Alba 1986: 83).
Durante muchos años, el asunto de las cuentas de la Expedición configuró una topografía desigual, sin apoyo en documentos contables, y fundada en el falso supuesto de un exclusivo patrocinio regio:
>Ya en julio de 1809, Caldas en informe al virrey Amar señalaba que: «la rica colección de plantas que produce la parte meridional del virreinato [la provincia de Quito], colección que costó tantos mi-les a Su Majestad, tantas fatigas, tantos viajes y mi salud, va a perecer si la bondad de Vuestra Exce-lencia no la salva» (Hernández de Alba 1986: 116).
>Juan Jurado, sucesor del viejo Mutis en la di-rección de la Expedición, le comunicaba desde Panamá a su jefe, el virrey Francisco Montalvo, el 18 de julio de 1815, que aquel «rico y precioso monumento de la ilustración española» le había «consumido» al real erario «medio millón de pe-sos» (Pérez-Arbeláez et ál. 1954: 132)2.
carpetas 11 y 12, folios 907-972. Dispo-nible en: http://consulta.archivogeneral.gov.co/ArchiDocWeb/action/manageVistaCuadroClasificacion?actionToPerform=home (página consultada el 4 de febrero de 2012) (véase imagen 1). La presente investigación trata exclusivamente las cuentas de la Expedición.
2_Al parecer, la Expedición Botánica tuvo en un momento dado dos direcciones simultáneas, siendo la de Sinforoso Mutis sostenida por los gobiernos patriotas a partir de 1812.
1_El título del documento preparado por Rizo es como sigue: «Relación jurada que formo yo, don Salvador Rizo, como alba-cea testamentario del señor don José Celestino Mutis, ya difunto, director que fue de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, de las canti-dades que recibieron de las Reales Cajas de esta capital los apoderados don Juan Jiménez, don Ignacio Roel y don Salvador Rizo, para los gastos de la Real Expedi-ción Botánica, principiada el 1° de abril de 1783, y también para otras comisiones, como consta de sus respectivas ordenes,
y la doy al señor don Carlos Joaquín de Urisarri, contador de resultas del Tribunal Mayor de Cuentas de este Reino, comi-sionado por el Excelentísimo Señor Virrey del Reino para tomar, glosar y fenecer las cuentas que fueron al cargo del dicho señor Mutis hasta el último año de 1808». La «Relación», que así se citará en ade-lante, presenta efectivamente las cuentas de la Expedición Botánica, el Estanco de la Quina y la explotación del té de Bogotá y se conserva en el Archivo General de la Nación (AGN), en Bogotá. Sección Anexo 1. Fondo Asuntos Importantes. Tomo 2,
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 42 10/22/13 4:56 PM
43
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
>La Gaceta de Madrid al anunciar (7-4-1818) el arribo del gabinete de la Expedición, inscribía el hecho «entre los triunfos debidos a las tropas expedicionarias» del general Pablo Morillo, y ase-guraba que «la formación» de los «innumerables objetos de Historia Natural que forman la rica colección del célebre naturalista don José Celes-tino Mutis» habían costado al gobierno español «inmensas sumas» (Hernández de Alba 1986: 457).
>Humboldt en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España aseveraba que «ningún gobierno europeo ha sacrificado sumas más considerables que el español, para fomentar el conocimiento de los vegetales. Tres expediciones botánicas, a saber, las del Perú, Nueva Grande (sic.: Granada) y de Nueva España dirigidas por los señores Reive (sic.: Ruiz) y Pavón, don Josef Celestino Mutis y los señores Sezé y Moziño han costado al estado al pie de 400.000 pesos» (1822, t. 1: 230)3.
>Mariano Lagasca (1776-1839), director del Real Jar-dín Botánico de Madrid (1813-1823) le comunicaba a Humboldt en 1827 que según «tenía entendido», «el Gobierno español había empleado […] cerca de cuarenta millones reales vellón»4 en «los trabajos científicos de Mutis» (Puig-Samper et ál. 2004: 83).
>En el mundo de la academia del siglo XX ame-ritan comentario los trabajos de Silva, Hernán-dez de Alba, Frías y Nieto. Silva (1984: 41-46) y Hernández de Alba (1986: 164-176) son juiciosos recuperando información pertinente de diversa naturaleza y procedencia, aunque no siempre de manera sistemática y, sobre todo, sin plantearse problemas explotables históricamente. Silva tie-ne el mérito de haber referenciado parcialmente la «Relación». A Hernández de Alba se debe la compilación documental más exhaustiva del de-sarrollo de la Expedición tras la muerte de Mutis y más generalmente el de haber reunido una par-te de su historiografía y otros temas hasta 1952. Aunque las cifras nunca fueron precisamente su fortaleza, seleccionó y transcribió fragmentos de las cuentas, así como algunos soportes que Rizo presentó al Tribunal correspondiente, siendo de especial importancia en este sentido los balances generales. Sin embargo, la labor de Hernández de Alba no es suficiente ni mucho menos para consolidar los agregados de la Expedición, dado que su selección dejó por fuera la mayor parte de la información.
improbable que hubiese deflactado la cifra. Según comenta el mismo Lagasca, en medio de las convulsiones de la Primera República, un grupo de «facciosos» tuvo «contratada y a la venta de todo [el gabi-nete de la Expedición] a un extranjero por el ínfimo precio de doscientos mil duros» (informe incompleto sin fecha sobre J. C. Mutis, de autor desconocido, con anota-ciones de Lagasca, Real Jardín Botánico, I, 15, 5, 12, citado en Puig-Samper et ál. 2004: 83, 77).
Imagen1_Primer folio de la sección de gastos de la «Relación Jurada» de Salvador Rizo, mayordomo de la Expedición Botánica y albacea testamentario de su difunto director José Celestino Mutis, que comprende del 1º de abril de 1783 al 11 de septiembre de 1808.Tinta sobre papel30,5 x 21 cmAGN, Archivo Anexo I, Asuntos Importantes, t. 2, carpeta 5, f. 913
Foto
graf
ía d
e Er
nest
o M
onsa
lve
Pino
3_El costo de las expediciones al Perú y Chile y a Nueva España no se ha estable-cido a la fecha (comunicación electró-nica del doctor Miguel Ángel Puig-Sam-per 2011).
4_En la segunda mitad del siglo XVIII, 40.000.000 reales vellón equivalían a 2.000.000 de pesos de ocho reales, con una tasa de con-versión de 20 reales vellón por un peso (conversión realizada con base en Gelman 1987: 501-502). Suponemos que la cifra cal-culada por Lagasca estaba dada en pesos corrientes de la época de Mutis, pues es
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 43 10/22/13 4:56 PM
44
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
El ejercicio de establecer en términos modernos unas cuentas presentadas en el marco de una economía preindustrial es de por sí el primer aporte de Frías. En efecto, este conformó las de la Expedición mientras la di-rigió J. C. Mutis, lo que significa que estableció sus ingre-sos (públicos) y sus egresos, tomando como fuente bási-ca la «Relación». Con ella adelantó una serie de ejercicios contables, entre los cuales destaca el haber «adecuado las partidas en sus correspondientes años que en dicha
“Relación” no lo estaban» (Frías 1994: 299). Frías no se limitó a desagregar la información en rubros, sino que realizó un análisis de las cuentas propiamente dichas, explicitando los criterios que orientaron su preparación y presentación final. Además, utilizó el examen oficial de las cuentas (revisión fiscal o auditoría), que se conserva en una serie de glosas (comentarios) inscritas de puño y letra de Joaquín de Urisarri en el corpus mismo de la «Relación», que el autor sigue de cerca (e incluso retoma literalmente). Frías afirma la «dinámica independiente seguida por Mutis» en el manejo de su instituto, enten-diendo por independencia la delgada línea divisoria entre las actividades de la Expedición y las privadas de sus miembros, en particular las de su director. «El hecho que la suspensión [no aprobación] inicial alcanzara casi la tercera parte de las partidas presentadas es una evidencia más […] de esa falta de control con que se había movido Mutis y, por consiguiente, con la que se habían llevado a cabo los trabajos de la Expedición» (Frías 1994: 300). La palabra «independencia» no es quizás la más afortunada para caracterizar el comportamiento de Mutis, quien al autorizar los recibos de los ingresos estaba obligándose a dar cuenta de ellos tarde o temprano. De lo que Mutis gozó fue de una libertad prácticamente ilimitada en la ejecución del presupuesto y en la coordinación científica de la Expedición, frente al virrey de Santafé y al Real Jardín Botánico (Madrid).
Frías considera que la primera presentación de las cuentas, casi 25 años después de la apertura del centro, configura un caso excepcional en la administración de la América española. Sin embargo, aquí no se agota la importancia del texto de Frías, quien observa en detalle la dinámica con que se pagaba a los pintores, destacan-do la preferencia del jornal sobre la asignación anual, que terminó siendo, esta última, privilegio exclusivo de Rizo, primer pintor. La preeminencia del pago por jornal lo lleva a concluir la condición de artesanos (y no de artistas) de los miembros de la Oficina de Pintura. Por último, Frías precisa que el presupuesto se establecía con 290 días laborables al año, cifra que aquí ha permi-tido hacer cálculos e interpolaciones (como ocurre con la conversión del tiempo de trabajo de Rizo).
Antes de señalar las limitaciones de Frías, convie-ne tener presente su objetivo de investigación. «Nuestra intención no ha sido la de establecer unos datos abso-lutos —de tipo estudio cuantitativo— sino la de confor-mar unas tendencias y configurar los correspondientes cuadros que nos permitan apreciar las constantes y nos ayuden a comprender mejor el desarrollo de la Expedi-ción» (Ibíd.: 304). Sin embargo, se impone puntualizar que por más didácticos que puedan considerarse, los cua-dros por sí solos no permiten adelantar un estudio, por más elemental que se pretenda. Además, como lo han venido preconizando los historiadores cuantitativos, para elaborar gráficos es indispensable detallar el cálculo de los datos y disponerlos en tablas para su eventual verifi-cación y comparación (Fogel 1989: 86-88)5, lo que cierta-mente no ha hecho Frías, dejando a medio camino una interpretación rigurosa del comportamiento financiero de la Expedición. Los únicos gráficos de alguna utilidad que proporciona son los que brindan cifras relativas, como ocurre con los identificados con los números 9, 17 y 21 (Ibíd.: 327, 341, 349), que presentan la composición de los gastos para el periodo 1783-1808 y para los subperiodos 1783-1791 (Mariquita) y 1791-1808 (Santafé). Resumiendo, no presentar los datos imposibilita: a) la evaluación crí-tica del manejo de estos con lógicas diferentes a la de la «Relación»; b) la preparación de descripciones y análisis detallados susceptibles de comparación tanto en el ámbi-to local como en el del imperio y aun en ámbitos interna-cionales; c) la crítica y complementación de los datos con informaciones de otras fuentes (como las que ofrecen los archivos de las Cajas Reales y del Tesoro Público) poste-riores a 18086 y d) el avance del conocimiento histórico, por cuanto el autor pierde una valiosa oportunidad para construir las cuentas de la institución, que no pueden limitarse ni mucho menos al periodo 1783-1808. Aún más, la propensión a «conformar unas tendencias y configurar los correspondientes cuadros» (Ibíd.: 304) (siendo since-ros, el hacer cuadros por hacerlos) es bastante común en algunos estudios españoles, como lo señaló en su mo-mento y con razón el historiador Germán Colmenares7.
5_El mismo Fogel cita excelentes estudios que se han quedado a medio camino al no presentar las cifras y los cálculos, cier-tamente el aspecto más laborioso aun-que sin duda el más fructífero de este tipo de estudios. Meisel por su parte se ocupa de casos colombianos con esta falencia (2007: 615-616).
6_En este sentido, Frías cita el Archivo General de Indias (AGI), en Sevilla, aun-que su referencia tiene carácter más bien retórico, pues su exposición no presenta
efectivamente ningún dato recuperado en ese repositorio.
7_Al respecto, Colmenares puntualizaba: «la simple erudición acumulada quiere pasar como un argumento, aunque casi siempre es tan farragosa que una discusión fruc-tífera sobre métodos y teorías resultaría imposible. Estas monografías más parecen a veces recolecciones documentales del siglo XIX, con todas sus virtudes y defec-tos, que un intento de interpretación o de construcción histórica» (1997: 16).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 44 10/22/13 4:56 PM
45
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
Ocupémonos ahora de la estructuración de las ci-fras. En primer lugar, al conformar las cuentas, Frías no precisó la participación de fuentes diferentes de la «Relación». El problema no es solo de construcción, sino de fijar rigurosamente las fuentes que intervienen en esa construcción, estableciendo su valor probatorio. En este sentido, el autor moviliza e infiere datos ajenos a la «Relación» para consolidar los ingresos de algunos naturalistas. Se constata en particular que ni los sueldos de Francisco Antonio Zea (1766-1822) ni los de Juan Eloy Valenzuela (1756-1834) figuran en la «Relación»: ¿de dón-de provienen entonces las correspondientes cifras que aporta Frías? De igual forma, Frías realiza adiciones que carecen de fundamento, como aquella de 2.000 doblo-nes que le concedió el rey a Mutis para «costear la conclu-sión […] de sus manuscritos […] antes de emprender la expedición»8, por cuanto se trata, como queda dicho, de un pago ajeno a la Expedición propiamente dicha. Ade-más, Frías no precisa la tasa de conversión a pesos que utiliza. Igual ocurre con las cifras relativas al factor de quinas que asigna «proporcionalmente, en los años 1787 y 1788, que fueron los que se centraron en los trabajos de acopios de quina» (Ibíd.: 305). Sin embargo, ¿se trata realmente de un rubro de la Expedición? ¿Acaso el factor de quinas no era un cargo dependiente del Estanco? En pocas palabras, la cifra que ofrece Frías de la masa de ingresos de la Expedición no es confiable. Con respec-to a su gráfica 6 (Ibíd.: 319), resulta superfluo señalar una tendencia al alza cuando se parte de 0. En estas circunstancias cabe preguntarse, ¿cuál es la pendiente de regresión lineal por periodos? Finalmente, se observa que Frías se restringe a un análisis interno a la Expedi-ción, que desconoce la integración de este centro con el engranaje institucional del virreinato.
La tesis de Nieto sobre la Expedición Botánica pue-de considerarse aquí a la luz de tres aspectos. En primer lugar, Nieto continúa adherido a la idea de que la Ex-pedición fue un centro dependiente del Real Jardín Bo-tánico de Madrid, de ahí que califique a Mutis de «emi-sario de las políticas científicas del imperio español en
América», y asegure que se «mantuvo fiel, incluso servil ante la corona española, y su actitud hacia América y su gente no era más que paternalista» (Nieto 2000: 236, 240). En segundo lugar, al enunciar la idea de un finan-ciamiento exclusivamente metropolitano, Nieto induce el supuesto de una política central que le asignó a la Expedición el cometido de contribuir a la diversificación de las exportaciones. Estas impresiones se expresan una vez más en afirmaciones rotundas del tipo: «en la segun-da mitad del siglo XVIII grandes proyectos fueron puestos en marcha con el directo control y supervisión del Jardín Botánico de Madrid, con total financiación y apoyo del rey», o [los Borbones] «buscaban la explotación de las colonias estimulando la exploración científica», o, aún más, «las políticas económicas coloniales estimularon el desarrollo de la farmacia y la taxonomía vegetal y di-chas prácticas constituyen importantes formas de control tanto de la naturaleza como de la sociedad» (Ibíd.: 9, 13, 46). En este sentido hay que puntualizar que no se pueden confundir los anhelos de políticos de la época (Ricardo Wall, José de Gálvez, el conde de Floridablanca, Campomanes), sin excluir los del propio Mutis, con las realidades de la vida científica neogranadina inscritas en la duración. Afirmar la sujeción de la ciencia ilustrada virreinal a la economía equivale a ignorar que la corona española, desde la creación de la Expedición hasta la muerte de Mutis, nunca se preocupó por saber exacta-mente cuánto había invertido en ese centro, del que en todo caso tampoco retiró beneficio económico alguno (y poco o ninguno científico, por cierto). En realidad, el enlace entre ciencia y economía solo se alcanzará de manera sistemática con la revolución industrial y en el siglo XIX, con los consecuentes aumentos en la produc-tividad y una disminución de los rendimientos decre-cientes (North 1981: 16-18, 158-162). Las razones de ello, siguiendo al mismo North, se encuentran en la inmensa diferencia que durante muchos años existió entre las ga-nancias privadas y sociales de la innovación tecnológica y en la dificultad del diseño de derechos de propiedad sobre las investigaciones científicas. La fragilidad de los arreglos institucionales en el Nuevo Reino hacía imposi-ble la unión sistemática entre ciencia y economía, para llevar a cabo un exitoso proceso de «sustitución de ex-portaciones», del que Nieto hace tanto eco. Sobre este último punto, como se verá más adelante, aunque el rey patrocinó muchas de las investigaciones lideradas por Mutis sobre las quinas, a la postre solo los particulares (sector privado) serán quienes las rentabilizarán. En es-tas condiciones, lejos de ser un «agente del rey», Mutis aparece ahora como un agente que se aprestó justo a no cumplir las «reglas de juego» definidas por los borbones.
8_Cédula del rey Carlos III aprobando la Expedición Botánica, San Lorenzo el Real, 3 de noviembre de 1783 (Hernández de Alba 1968-1975, t. 3: 195).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 45 10/22/13 4:56 PM
46
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
Aquí se ve la importancia de la reconstrucción y análisis de las cifras. Sin ellas, todo parece obra de un astuto cálculo económico. Evidenciar la magnitud y resultados de la inversión exige buscar interpretaciones adicionales, para no quedarse en el muy erróneo y no infrecuente plano especulativo. Mutis se implicó personalmente en el comercio de las quinas, lo que Nieto juzga apresu-radamente como «exportaciones ilegales» (Nieto 2000: 203). En realidad, las exportaciones de quina no estaban prohibidas, lo que sí estaba prohibido era que los funcio-narios tuviesen negocios particulares9; quizás la contra-vención adicional que podría achacársele a Mutis sería la de haber hecho su primera remesa, de poco más de 8.000 pesos, con las quinas almacenadas de propiedad del rey, según denunciaba Rizo en 1811 ante la justicia ordinaria (Hernández de Alba 1986: 158 y 234). Por úl-timo, y una vez más sin citar fuentes, Nieto manifiesta que «según se decía» hacia 1815, «los manuscritos y co-lecciones de la Expedición […] le habían costado a la corona un millón y medio de pesos» (Nieto 2000: 98).
Como acaba de verse, tras doscientos años, la dis-cusión sobre el costo de la Expedición no ha producido resultados suficientemente sólidos Al retomar el asunto, este artículo se propone en primer lugar ubicar la Expe-dición en su ecosistema social. Luego, el itinerario se despliega con varias escalas: una nueva lectura de las condiciones de creación del centro objeto de estudio, el establecimiento de la consecuente relación de Mutis con los virreyes, con la Real Hacienda y más precisamente con el dinero, y, en fin, la reconstrucción de los gastos y el análisis de la gestión financiera interna de aquella empresa.
La Expedición en la red institucional del virreinato
Ahora se tratará de ubicar el lugar de la Expedición en la red institucional del virreinato y también del imperio, así como su misión, planta de personal, jerarquía, sueldos e infraestructura.
En primer lugar, Caballero Góngora y Mutis tuvieron que idear una estrategia destinada a despojar al paname-ño Sebastián José López Ruiz (1741-1823) de la Expedición de Santafé (1778-1783) y a ponerlo bajo la autoridad de Mutis en la recolección y aprovisionamiento de las qui-nas. Si se quiere ampliar la mirada sobre esta estrategia, es preciso reconsiderar la conflictiva relación de López Ruiz con Mutis, que ha venido siendo tratada de una ma-nera excesivamente temática: historia natural y medicina, y coyuntural: descubrimiento de las quinas de Santafé (1772-1774) y establecimiento de los estudios médicos en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario (1804). Sobre
todo, no se le ha dado a esta controversia la importancia que merece por su duración, se prolongó durante unos 35 años desde 1773, y porque implicó a autoridades virrei-nales y metropolitanas del campo político y también del científico (José de Gálvez, ministro de Indias; Casimiro Gómez Ortega [1741-1818], primer profesor del Real Jardín Botánico de Madrid), así como a distinguidos ilustrados (Pedro de Ugarte, José Antonio Escallón, Caldas y Hum-boldt, entre otros). Además y sobre todo, ella plantea una plataforma de privilegio para aproximarse a la dialéctica de la Ilustración en Nueva Granada.
Desde Madrid, Gómez Ortega había definido, en 1778, la expedición de Santafé, confiada a López Ruiz a modo de un apéndice de la del Perú y Chile (1777-1788), ambas bajo su autoridad. López Ruiz debía preparar co-lecciones que Hipólito Ruiz (1754-1815) y José Antonio Pavón (1754-1840) recogerían en Santafé a su regreso a Madrid, previsto inicialmente para 1781. Lo que sí se sabe es que, tras verse deshonrado como «falso descu-bridor de la quina», despojado de sus cargos y obligado a «dirigir sus representaciones e instancias por mano de Mutis», continuó su relación con el Real Jardín, del que era Asociado Correspondiente, tal y como el propio Mutis. Convencido de que el lado débil de este último era su poca y ninguna disposición a explorar grandes extensiones en la América Septentrional, emprendió en 1784 una serie de desafiantes recorridos por los Anda-quíes, Santa Martha y Portobelo, destinados a colectar para el Real Jardín. La cuestión del honor ciertamente lo persuadió a financiar sus viajes con su propio peculio. Al contrario de Mutis, puede documentarse que López Ruiz es uno de los principales colectores del Real Jardín y que sus itinerarios lo convierten en uno de los naturalistas viajeros más importantes e injustamente desconocidos del Nuevo Reino. En este sentido, hay que destacar que sus relaciones de viaje y las listas de sus colecciones se hallan a la espera de publicación. Caballero Góngora y Mutis lograron arruinar su carrera, a pesar de la exhor-tación del ministro Gálvez de «darle una posición en Santafé, donde hay tan pocos naturalistas». Fue hasta
9_La historiografía sobre la norma prohi-bitiva correspondiente y algunas de sus trasgresiones es extensa; Lynch (1962) es un clásico en la materia, junto con Burkholder y Chandler (1984) y Linda Arnold (1993), particularmente. Para la Nueva Granada pueden consultarse los trabajos de McFarlane (1997) y Jaramillo y Colmenares (1982), que sin embargo no se concentran en el asunto de la buro-cracia.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 46 10/22/13 4:56 PM
47
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
Panamá en busca de azogue, siempre con el deseo de ser rehabilitado y en este caso con la ayuda de su hermano Santiago, cura Párroco del arzobispado de Lima, quien en esta ocasión lo socorrió con 6.000 pesos. Gracias a sus hallazgos en Portobelo logró que se le nombrara, en 1804, Contador General de Tributos de Quito, uno de esos puestos técnicos que el sabio Mutis consideraba «totalmente opuestos a mis designios», y que López Ruiz ejerció hasta 1807. Ahora parece claro que en Santafé no bastaba ser emisario o representar a Gómez Ortega, y tampoco era suficiente aquí ser un laborioso colec-cionista y un intrépido viajero. Mutis por su parte tenía la consagración internacional, una obra en preparación conforme a los principios de Linneo, era médico, mate-mático y sacerdote, y su figura de filósofo, querida y pro-tegida del patriciado criollo, se inscribía dentro de una política reformista. Así fue como Mutis dominó como señor absoluto, desde 1783 hasta su muerte, el campo santafereño de la historia natural, y continúa dominán-dolo hoy gracias a la labor de muchos historiadores que no han logrado construir una mirada simétrica sobre el asunto. Aquel espacio científico, político y social comien-za a emerger como poco flexible, nada plural10.
La creación de la Expedición Botánica parece haber sido una etapa de esta estrategia que condujo finalmente a que Mutis fuera reconocido como el verdadero descu-bridor de los árboles de quina en Santafé y a encargarle su explotación, tras ser nombrado Botánico del rey11. Así fue como la Expedición Mutis se convirtió en una facha-da que ocultaba el real objetivo de ese asunto que no era otro que el fomento del Nuevo Reino, objetivo que inspiró y en todo caso apoyó el arzobispo virrey. Este fo-mento suponía el reconocimiento de una diversificación posible de las fuentes de riqueza, agregando a la secular explotación minera el beneficio razonado (y no la mera recolección como en el Perú) de una planta medicinal, la quina, tan estimada en el mundo de la segunda mitad del siglo XVIII. La tentativa de explotación de la quina iniciada por López Ruiz sin concertación local, para y por la metrópoli, suscitó poco entusiasmo, cuando no
un franco rechazo. Valiéndose de los servicios de Mutis, Caballero y Góngora redefinirá el asunto, en beneficio del Nuevo Reino. Esta acción debió conocer opositores en Madrid, comenzando por Gómez Ortega quien a sus cargos al servicio del Rey unía la condición de ser pro-pietario de «una de las principales farmacias de Madrid y de toda España» (Puerto 1992: 4, 120, 121). Otras con-testaciones también debieron dejarse oír al interior del virreinato, donde algunos veían malograrse una fuente de inversión, mientras otros denunciaban la creación de un nuevo estanco, que por lo demás pronto se reveló ineficaz, siendo cerrado en 1790 y reemplazado por la explotación privada. También hay que considerar que al crear la Expedición, las autoridades se proponían sin duda proteger del espionaje extranjero las nuevas técni-cas desarrolladas por Mutis para el cultivo, la recolec-ción, la conservación y el transporte del producto.
La puesta a punto de esta estrategia parece haberse acelerado a partir del momento en que Madrid nombró a Mutis en 1783 como supervisor de la recolección de qui-nas del Nuevo Reino, imponiendo al gaditano como co-rresponsal único de Gómez Ortega en el asunto. Este úl-timo, seguro de que Mutis carecía de competencia para editar sus manuscritos y dibujos (1760 a 1783) e igno-rando las facultades con que el rey iba a investir a Caba-llero y Góngora confiándole la dirección administrativa, científica y financiera del nuevo centro, logró (formal-mente) que la expedición prevista no pudiera comenzar hasta que los ofrecidos trabajos no llegaran a España. Sin embargo, el 29 de septiembre de 1783, el ministro de Indias, José de Gálvez (1720-1787), ordenó privar a López Ruiz de todos los encargos que el gobierno le había con-fiado, una vez comprobada la falsedad en que incurrió, al atribuirse el descubrimiento de la quina de Santafé, pretendiendo arrebatárselo a Mutis (Ovalle 2006: 373). De este modo, Gómez Ortega perdió el control sobre la explotación de las quinas de Santafé, razón que lo ha-bía movido a crear la Expedición para López Ruiz, sin olvidar su determinación de impedirle a Mutis cualquier participación en la historia natural española12. El 23 de octubre de 1783, ocho días antes de la ratificación de la «Expedición por la América Septentrional», comúnmente conocida como Expedición Botánica de Nueva Granada, Mutis le comunicaba a Caballero y Góngora hallarse lis-to para desarrollar los «ramos de comercio» que «quiere Su Majestad promover en este Reino».
El 20 de marzo de 1783, Caballero y Góngora solicita-ba a Mutis una relación de sus actividades de naturalista luego de su arribo al Nuevo Reino en 1760 y acerca de los objetivos y medios para crear una expedición. En su respuesta del 27 de marzo, Mutis evocó sus estrechos
10_Sobre la Expedición a Santafé y la comi-sión de quinas confiada a López Ruiz, una y otra en su relación con el estableci-miento de la Expedición Botánica, véase Amaya 2004a: 66-68; Amaya 2005, t. 1: 292-297; Amaya 2005 t. 2: 549-564. Para el archivo personal de Sebastián José López Ruiz, véase Varila y Torres 2012.
11_En oficio a Gálvez fechado en Santafé el 23 de octubre de 1783, Mutis se refiere al oficio pertinente de Gálvez del 18 de marzo de 1783, en Hernández de Alba (1968-1975, t. 1: 132).
12_La irónica frase de Mutis a Gómez Ortega, «aunque se haya declarado tan tarde el mutuo amor que ocultamente nos profesábamos», inscrita en su carta de Santafé, 31 de marzo de 1784, sugiere que su enemistad es anterior a la crea-ción de la Expedición Botánica (Hernán-dez de Alba 1968-1975, t. 1: 179), y en todo caso relacionada con el nombramiento de López Ruiz a la cabeza de la Expedi-ción de Santafé.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 47 10/22/13 4:56 PM
48
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
vínculos con los antecesores de Caballero y Góngora en la sillas virreinal y arzobispal, con Linneo y otros natu-ralistas suecos; sus representaciones al rey Carlos III y su descubrimiento de las quinas, para lo cual preparó un proyecto de estanco, y naturalmente sobre el desa-rrollo de su historia natural. Ofreció al rey la totalidad de sus trabajos botánicos realizados hasta ese momento, pidiendo 2.000 doblones de gratificación, para honorar sus deudas. Además, se comprometía a proveer, previa petición, los reales Gabinete de Historia Natural y Jardín Botánico y se declaraba dispuesto a beneficiar con sus luces a López Ruiz, para acelerar el establecimiento del estanco. Por lo tocante a la Expedición, se trataba en primer lugar de «continuar la historia de toda la América septentrional», fijando en la línea ecuatorial la frontera entre el territorio que él se proponía explorar y el re-servado a la expedición al Perú. Además, solicitaba el título de Botánico y Astrónomo del Rey, ya que reali-zaría observaciones astronómicas, físicas y geográficas destinadas a levantar una carta del virreinato con ayuda de un dibujante cartógrafo para el que pedía el título de Geógrafo del Rey. En estas condiciones, proyectaba una obra que comprendía una historia geográfica, civil y polí-tica «de todas las provincias de la América Septentrional», acompañada de observaciones físicas. Los originales de los dibujos y manuscritos deberían conservarse en la Real Biblioteca de Santafé, «como eterno monumento original de las liberalidades de Su Majestad», mientras que co-pias de los dibujos debían prepararse para su publicación en Madrid. Con esta finalidad deberían preverse uno o incluso dos dibujantes suplementarios. Consideraba que su expedición haría tanto ruido que las expectativas del público [¿europeo?] se verían rebasadas. Para acelerar la edición en forma de compendios anuales destinados a anticiparse a las publicaciones extranjeras, sería preciso que Gómez Ortega, Primer Botánico del Rey, verificase a la mayor brevedad estos «grandes proyectos». Solici-taba instrumentos de observación para sus adjuntos, y por lo tocante a libros de historia natural decía necesitar solo unos pocos, ya que pondría su biblioteca personal
al servicio del nuevo centro. Concluía precisando que la expedición comprendería un director, dos o tres adjuntos y otros tantos dibujantes, dejando a discreción del rey fijar el monto de los honorarios respectivos.
El 31 de marzo de 1783 Caballero y Góngora envia-ba el expediente del caso al ministro de Indias, José de Gálvez, su pariente, para que ganara la voluntad del rey y ratificara la creación de la Expedición del Nuevo Reino. Retomaba las proposiciones de Mutis, moderándolas y sintetizándolas y presentaba un equipo reducido, justo la víspera de que saliera de Santafé la Expedición: Mutis, 2000 pesos anuales y 500 pesos anuales para cada uno de sus dos adjuntos, el naturalista Eloy Valenzuela y el pin-tor Pablo Antonio García del Campo (1744-1814). Al día siguiente, 1° de abril de 1783, ordenaba a los Oficiales de las Reales Cajas Matrices de Santafé poner a disposición las gratificaciones acordadas, que se mantendrían hasta que el rey dispusiera lo correspondiente. Por lo demás, durante la vida de la Expedición, los sucesores de Caba-llero y Góngora se ocuparán de la definición de los car-gos y nombramientos de la Expedición (Zea, Sinforoso Mutis, Caldas, entre otros).
La Real Cédula de 1º de noviembre de 1783 creó «la Expedición por la América Septentrional», que sería eje-cutada por «botánicos y dibujantes españoles». Su redac-ción tiene la misma construcción, aunque simplificada, de la fundacional de la Expedición al Perú, modelo a su vez de la de López Ruiz. La norma contiene los mismos parágrafos, retoma los mismos términos, incluso el mon-to inicial de los salarios anuales es idéntico: «dos mil pesos moneda de Indias»; solo cambian los nombres de los expedicionarios y de los lugares. Sin embargo, para «la Expedición por la América Septentrional», su existen-cia debía comenzar una vez los manuscritos concluidos hubiesen sido enviados a España, lo que no se cumplió. Además, aparte de los libros e instrumentos solicitados, Mutis recibirá una indemnización única de 2.000 doblo-nes. Otra particularidad: además de los trabajos de histo-ria natural, la expedición realizaría observaciones astro-nómicas y geográficas, lo que ciertamente desbordaba las
13_«En la Instrucción Circular avisa vue-samerced, dice Mutis en carta a Gómez Ortega, que se remitan las plantas sin pegarlas. He advertido por mis remisio-nes a Suecia, que dirigidas de este modo las desgracian los insectos». Además, las disposiciones emanadas de Madrid relativas a la preparación de los dibujos botánicos tampoco fueron observadas por Mutis, asunto que merece un trata-miento que desborda los límites del pre-sente estudio (Santafé, 31 de marzo de 1784, en Hernández de Alba 1968-1975, t. 1: 185).
14_Al respecto el virrey Ezpeleta consig-naba en su Relación de mando (1796): «He tenido el gusto de reconocer parte del fruto de [las tareas de Mutis], en muchos y bellísimos dibujos de conside-rable porción de plantas de estas regio-nes, lo que me hace creer muy adelan-tada su obra, por cuya conclusión insta repetidas veces la Corte; pero la delica-deza y la misma prolijidad de su autor la detienen sin duda, a pesar de la expecta-ción del Ministerio y del público; y con-siderando yo que las obras del entendi-miento no pueden ni deben precipitarse,
me he ceñido a dar noticia a D. José Mutis de las reales órdenes del asunto, y a fran-quearle cuantos auxilios me ha pedido para el desempeño de su comisión», agregando que «en la secretaría se hallan las representaciones del Dr. José Mutis en solicitud de auxilios y las providencias para franqueárselos». A su vez, también en su Relación de mando, el virrey Men-dinueta señalaba (1803) que «durante mi mando no he recibido real orden alguna que me haya obligado a acercarme a reconocer los trabajos de la Expedición ni a informarme de su estado» (Colme-
nares 1989, t. 2: 226; Colmenares 1989, t. 3: 95). Decir por último que no se han loca-lizado los documentos de las negociacio-nes que año tras año se efectuaban para fijar el presupuesto de la Expedición. Sin embargo, no hay vestigio de que la admi-nistración negara y ni siquiera regateara las solicitudes y ruegos de Mutis.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 48 10/22/13 4:56 PM
49
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
competencias de Gómez Ortega. De hecho, la preparación de las correspondientes instrucciones administrativas y científicas les son confiadas al arzobispo virrey. Sin em-bargo, aquello que distingue particularmente esta cédula de sus homólogas es la ausencia de artículo fijando la du-ración, asunto que también quedó a discreción del virrey. Así fue como esta expedición, a órdenes de Caballero y Góngora y confiada a Mutis, fue transferida por la corona exclusivamente a las autoridades virreinales encargadas de cumplir y hacer cumplir la voluntad del rey.
Gómez Ortega se rehusó a redactar las instruccio-nes para esta Expedición, dejando vacía su dirección científica. En la ocurrencia, Caballero y Góngora debía atenerse a las de la Expedición al Perú, que no eran por cierto del agrado de Mutis13. Sin embargo, nunca se ha encontrado este documento, si alguna vez existió. En estas condiciones, la Expedición nació carente de direc-tivas explícitas para su funcionamiento científico y ad-ministrativo. Habiendo dejado Gómez Ortega a Mutis en «libertad» para organizar la Expedición, esta encontró en su Director su propia autoridad de regulación. Francisco Gil de Taboada y Lemos (1736-1809), sucesor de Caba-llero y Góngora, asumió el manejo de la Expedición y, sin directivas de Madrid sobre el asunto, dejó las cosas en su estado, y así sucesivamente de virrey en virrey hasta que Mutis falleció14. Militares u oficiales de la Ar-mada, ingenieros, topógrafos o eclesiásticos, los virreyes en todo caso no podían tutelar los trabajos botánicos de Mutis, y juzgando deber aceptar lo que este informaba (cuando informaba), sin regateo le dieron cuanto soli-citó. Además, no correspondieron con el Real Jardín de Madrid, el gran ausente en esta historia. En realidad, se limitaron a responder, sin intervenir nunca; por ello, sus Relaciones de Mando no son precisamente las fuentes más pertinentes para conocer la Expedición. Por último, nadie en la burocracia local estaba en capacidad para fiscalizar al naturalista Mutis15.
Así resulta que los egresos del reino para la Expe-dición no podían ser objeto de fiscalización. Este com-portamiento de los virreyes —y de Mutis— fue posible
en virtud del fracaso de la introducción de las inten-dencias y regencias en el Nuevo Reino, que sí se lo-graron implantar en Nueva España (1775) y Perú (1781). El papel de ambas instituciones tendía precisamente a limitar el poder financiero de los virreyes (Lynch 1962: 91; Rodríguez 1983: 80; Jaramillo y Colmenares 1982: 375; McFarlane 1997: 371-373). De haber habido en Santafé superintendencia general como instancia independiente del virrey, Caballero y Góngora muy seguramente no hubiera sido habilitado para aprobar estos gastos y la gestión administrativa de la Expedición hubiera sido ciertamente más compleja a la hora de justificar y oficia-lizar los egresos, para no hablar de la contrapartida en productos científicos. Estas condiciones de autonomía permitieron el desarrollo de unos proyectos (y un sujeto científico en Mutis) muy diferentes a los del resto del Imperio. Ahora sabemos que la Expedición es ante todo la concretización de lo que Mutis creía posible hacer en botánica en estas tierras, con este pueblo y para aquella época, al punto de autodenominarse el «Oráculo de este Reino»16. El director de la Expedición pertenecía a los círculos políticos presididos por el virrey, que a su vez se hallaba investido con los más altos poderes políticos, militares y económicos. Allí Mutis brilló durante 25 años. Allí resonaban «sus señalados e importantes servicios en las pasadas revoluciones del Reino» (la rebelión de los Comuneros en 1781). Observando el comportamiento de Caballero y Góngora al otorgarle a Mutis un poder absoluto que lo hacía intocable, lo que ningún virrey intentó cambiar, puede pensarse que Mutis hacía parte, o por lo menos era muy cercano, del núcleo político que construía, organizaba y dirigía el Nuevo Reino. Los miembros de aquel grupo restringido se hallaban unidos por vínculos de fidelidad, confidencialidad y obedien-cia absoluta. Suponían que la relación Rey → Virrey → Mutis era directa, y que este último cumplía al pie de la letra las decisiones del Monarca. Sin embargo, para funcionar como funcionó, la Expedición debía al mis-mo tiempo avenirse con la burocracia técnica virreinal, si quería mantener sus vínculos con las esferas políti-
15_La anterior síntesis se preparó con base en la lectura de la Cédula de Car-los III creando la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, San Lorenzo el Real, 1 de noviembre de 1783, y de los siguientes oficios: Mutis a Caballero y Góngora, Santafé, 23 de octubre de 1783 y 27 de marzo de 1783; Caballero y Góngora a Mutis, Santafé, 20 de marzo de 1783; Caballero y Góngora a Gálvez, Santafé, 31 de marzo de 1783, así como el Decreto de Caballero y Góngora a los
oficiales reales, Santafé, 1 de abril de 1783 (Hernández de Alba 1968-1975, t. 1: 107-120, 133 y Hernández de Alba 1968-1975, t. 3: 37-38, 194-196).
16_Carta a Francisco Martínez del Sobral, médico del rey Carlos IV, Mariquita 19 de diciembre de 1789 (Hernández de Alba 1968-1975, t. 1: 503).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 49 10/22/13 4:56 PM
50
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
cas. Al contrario, cabe preguntarse si Gómez Ortega, la mano del rey que dirigía las ciencias naturales del imperio, tenía conexión privada con la alta burocracia. Hay que decir por último que la Expedición Botánica resultó de la biografía de Mutis y no de la política cien-tífica borbónica emanada de Madrid. Todo rodeaba la potencia del carácter de Mutis, todo estaba subyugado a su fuerza moral. De ahí la importancia del estudio de su biblioteca personal, cuyas obras de política, filoso-fía, economía y ciencias lo ponían al corriente de las últimas tendencias europeas. No obstante, no hay que pensar que la falta de reglas escritas equivale a una falta total de normas; muy al contrario, la Expedición funcionó con reglas estrictas, especialmente con los pin-tores, aunque conoció sus disfuncionamientos, como cualquier obra humana.
Mutis minero y director de la Expedición
Al ser nombrado director de la Expedición en 1783, Mutis era socio de Pedro de Ugarte en la compañía minera de Nuestra Señora del Rosario en el cerro del Sapo, jurisdic-ción de la ciudad de San Bonifacio de Ibagué, provincia de Mariquita. Las expectativas que suscitó esta empre-sa de explotación de plata, establecida a principios de 177017, determinaron enviar a Suecia en viaje de estudios de mineralogía (1774-1776) al criollo Clemente Ruiz Pavón, discípulo de Mutis, cofinanciado para el efecto por Ugarte (Amaya 2005, t. 1: 217, 264). Aunque estaba prohibido que un funcionario del real servicio tuviese negocios par-ticulares, como se ha dicho más arriba, Mutis continuaba en la compañía al momento de la muerte de Ugarte ocu-rrida en 1792, sin duda con la anuencia del virrey Caba-llero y Góngora y sus sucesores, Gil y Lemos (1736-1809) y luego José Manuel de Ezpeleta (1739-1823). Poco después de la llegada al país (1784) de Juan José D’Elhuyar (1754-1796), en calidad de superintendente de Minas, faculta-do para asesorar explotaciones privadas, la compañía lo integrará como socio industrial, pensando seguramente en rentabilizar los recursos técnicos que traía de España y Europa (Friburgo y Upsala), y que debía aplicar en la explotación de las reales minas de plata de Santa Ana, también ubicadas en la provincia de Mariquita. Se ob-serva aquí cómo dos altos funcionarios del real servicio intentan aprovechar en beneficio propio los resultados de la inversión pública, con la participación mayoritaria del principal comerciante del reino. En 1793, en un momento favorable para la exportación de las quinas de Santafé, Mutis se separó de la compañía. Tras su retiro, los herede-ros de Ugarte se comprometieron a refinanciar las minas y renovaron su compromiso con D’Elhuyar18.
Natural de Vizcaya (España), Ugarte se había esta-blecido en Santafé en la década de 1750, amasando allí en los años siguientes una fortuna calculada en más de 200.000 pesos al momento de su muerte (Torres 2011: 59 y ss). Su extensa red de apoderados, que llegó a ser de más de 40 entre 1760 y 1792, solo puede compararse con la que manejó, también en Santafé, el comerciante Manuel Díaz de Hoyos entre 1763 y 1800, que era de más de 50 (Torres 2011: 22, 35). Queda por establecer la rela-ción entre la dinastía mercantil de los Ugarte, quizás la más poderosa de Santafé por aquellos años, y el gasto de la Expedición. Sin embargo, las relaciones entre Mutis y Ugarte no fueron solo económicas. En 1772, cuando Mutis se ordenó sacerdote, Ugarte suscribió ante notario su voluntad de asistir al nuevo prelado con una congrua (dote) de 200 pesos anuales, destinados a cubrir sus gastos de subsistencia y vestuario. En estas condiciones, Ugarte pasó a ser el «único familiar» de Mutis que res-pondía por él ante el Arzobispado. El codicilo correspon-diente lo responsabilizó de por vida de los estipendios del presbítero Mutis. Además de mecenas, Ugarte era aficionado a la ciencia. En este sentido, se sabe que en 1788, a instancias del Cabildo de Santafé, del que era regidor, realizó una serie de observaciones de las fases de la luna durante seis meses19.
La Expedición en el flujo financiero del virreinato
El sistema financiero español solía orientar los superávits de zonas con altos ingresos a zonas con ingresos más bajos o funciones estratégicas dentro del imperio. La caja real era la médula de este sistema, siendo administrada por un tesorero y un contador, encargados de llevar los libros mayores y menores de cargo y data (Muñoz 2010: 51; Meisel 2011: 13). En los primeros se asentaban los da-tos agregados con sus respectivas cartas cuentas o des-glose de los gastos de cada uno de los ramos, junto con sus contrapartidas; en los segundos se llevaba el registro diario del flujo de caja. Cada caja percibía impuestos gra-bados sobre las distintas actividades económicas (rentas
10.000 pesos. Sin embargo, en la corres-pondiente cesión de derechos (1793) de Josefa Franqui viuda de Ugarte, en favor de sus sobrinos Nicolás y José Antonio de Ugarte, el monto de la participación del difunto se calcula en 20.000 pesos. AGN. Notaría Segunda (Santafé). Tomo 193, folios 82-83, 800, 828, 829.
19_AGN. Sección Colonia. Fondo Miscelánea. Tomo 143, folios 491-492.
17_En Amaya (2005, t. 1: 241 y t. 2: 589) apa-rece información sobre la aparentemente fracasada sociedad de Mutis con Ugarte y otros en la compañía mixta para explo-tar la Mina de San Antonio, en la Mon-tuosa Baja, jurisdicción de la ciudad de Nueva Pamplona.
18_Según la «Modificación del acta de cons-titución de la compañía minera de Nues-tra Señora del Rosario», suscrita en San-tafé el 6 de junio de 1793, el monto de la participación en ella de P. de Ugarte era de 25.000 pesos y el de la de Mutis de
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 50 10/22/13 4:56 PM
51
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
estancadas sobre el tabaco, el aguardiente, el papel sella-do, los naipes y la pólvora; alcabalas sobre la venta de bienes muebles e inmuebles; quintos sobre la minería, entre otros). Ya para el siglo XVIII ningún recurso venía de la Península, habiéndose logrado, por una parte, que las colonias supliesen por sí mismas sus crecientes nece-sidades para financiar en particular las guerras atlánticas, en el marco del sistema de defensa imperial y, por otra parte, que perseveraran en el envío de excedentes a la metrópoli (Meisel 2011: 3-4).
Hacia 1787, en el Nuevo Reino funcionaban 33 ca-jas distribuidas a través de su geografía, organizadas en principales (13) y subalternas (Kalmanovitz 2006: 163). Tras descontar los gastos de administración, estas últimas enviaban a sus homólogas principales su superávit; a su vez, las principales procedían de idéntico modo con las Cajas Matrices de Santafé, donde la Junta de Hacienda y su superintendente general, el Virrey, determinaban los montos que debían enviarse a la metrópoli, tras verificar que las necesidades del virreinato se hallaban cubiertas (Rodríguez 1983: 83-85). Estas remesas de caja a caja se denominaban «situados». En razón de su posición mi-litar y económica, los situados que Cartagena percibía procedían en su mayor parte de las Cajas Matrices de Santafé y Quito y también, aunque en menor medida, de las de Nueva España (México) (Meisel 2011: 58-59).
Tras el grito de Independencia de 1810, la estructu-ra financiera siguió siendo la misma, aunque Santafé dejó de ser el centro del flujo financiero del virreinato en trance de convertirse en república, debido a que las cajas de las otras provincias se rehusaron a enviarle sus situados. Este proceso, que ha sido llamado «dislocación territorial del aparato fiscal» (Muñoz 2010: 67), supuso un duro golpe para cajas como las de Santafé y Cartage-na que poco antes ostentaban una posición de privilegio.
Ubicada en el centro del flujo financiero del Nuevo Reino, la Expedición recibía su cargo (ingreso) público directamente de las Reales Cajas Matrices de Santafé. Además, disfrutó de cercanía relativa (Mariquita, 1783-1791) y emplazamiento ulterior en la propia Santafé (1791-
1816), centro de toma de decisiones, fiscalización y sede de una caja con poder de ejecución y disponibilidad in-mediata de fondos, lo que favoreció al centro científico a la hora de negociar su presupuesto con el virrey de turno.
La creación y el desarrollo de la Expedición durante la Colonia coincidieron con un crecimiento económico y del tamaño del Estado en el Producto Interno Bruto (PIB). Entre 1760 y 1800, el PIB del virreinato creció anualmen-te entre 1,2 y 1,7% y en 1800 el tamaño del Estado al-canzó el 10% del PIB. En términos reales per cápita hay un debate entre un crecimiento extensivo de 0% y uno de 0,4% (Kalmanovitz 2006: 72-73; Kalmanovitz 2008: 211; Meisel 2011: 72). Sin embargo, las Cajas Matrices de Santafé conocieron un crecimiento de sus situados, en virtud del incremento de la presión fiscal sobre las cajas del occidente (Chocó, Antioquia, Popayán y Barbacoas). A pesar de ello y a partir de 1780, la corona logró, por fin, hacer del Nuevo Reino un virreinato capaz de remitir excedentes, lo que evidenció un cambio de tendencia en el ingreso que fue en alza hasta 1810 (Meisel 2011: 66, 71). En estas condiciones, resulta que la capacidad de agencia de Mutis se inscribió en una coyuntura en que los gastos administrativos virreinales gozaron de una mayor facilidad de financiación y puntualidad en el giro. A pesar de la continua demanda de fondos por parte de la metrópoli, todo lo anterior contribuyó ciertamente a hacer posible el centro mutisiano.
Los sucesores de Mutis, por el contrario, se encon-traron con un periodo de contracción financiera y econó-mica (para no hablar de la inestabilidad política de base). En primer lugar y con la citada dislocación, Santafé se convirtió en una caja que dependía únicamente de sus propios ingresos, que decrecieron paulatinamente tras la eliminación de varios impuestos, que habían venido sien-do considerados estratégicos, como los del aguardiente y del tabaco. Sus ingresos disminuyeron de un promedio anual de 1.000.000 de pesos en el periodo 1803-1809, a 461.000 pesos en la Primera República (1810-1816). «Mien-tras entre 1803 y 1809 las remisiones desde las cajas principales del virreinato ascendieron a 260 mil pesos anuales en promedio, los caudales que otras tesorerías enviaron a la de Santafé en 1810 descendieron a 80.000 pesos, y entre 1811 y 1815 no superaron los 2.050 pesos» (Muñoz 2010: 65-67). En segundo lugar, el incremento de los gastos militares corrió parejo con la disminución del cargo de la Expedición, en términos absolutos y relativos. En estas condiciones, las cajas vieron caer sus ingresos a la par que se acrecentaban sus egresos, con el déficit resultante, que se cubrió parcialmente con deuda pública.
Así, para el periodo 1800-1808, la Expedición cono-ció un ingreso público promedio anual de 11.602 pesos
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 51 10/22/13 4:56 PM
52
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
(cf. Cuadro 3) con una desviación estándar muy baja de 630 pesos, que indica su estabilidad. Durante el mismo periodo, los gastos militares generados por el Batallón Auxiliar y el Montepío Militar ascendieron anualmente en promedio a 132.000 pesos, con una desviación están-dar de 16.020 pesos, un poco más volátil (Muñoz 2010: 70). En la Primera República y durante los primeros seis meses de la Reconquista, el cuadro de ingresos cambió drásticamente; entre 1810 y 1816 la Expedición recibió un promedio anual de 2.724 pesos con una desviación estándar de 2.035 pesos, bastante alta, que indica su volatilidad. Los gastos militares ascendieron entonces a 214.000 pesos. En otras palabras, por cada peso que recibía la Expedición en el periodo 1800-1808, el Real Ba-tallón Auxiliar recibía 11 pesos; con la Primera República la proporción cambió de 1 a casi 78 pesos. Para tener una imagen agregada, hasta 1808, por cada peso que perci-bía la institución mutisiana, la Caja Real disponía de 85 pesos; en los años siguientes, la proporción cambió de 1 a 154 pesos. Como puede verse, estas reformas políticas, administrativas y económicas pusieron a la Expedición fuera de las prioridades del presupuesto estatal, lo que redujo radicalmente su capacidad de agencia.
En todas las provincias, las Reales Cajas libraban comisiones y sueldos a algunas instituciones guberna-mentales y a funcionarios civiles, militares o eclesiásti-cos, que, al no existir instituciones financieras, debían contratar los servicios de apoderados, que solían ser ri-cos comerciantes que se encargaban de cobrar y girar sus asignaciones. Mediante vales y libranzas, estos apo-derados giraban en moneda y productos, descontando aproximadamente un 6% de comisión20, más el trans-porte. Mientras permaneció en Mariquita, la Expedición practicó el sistema de apoderados, contando para ello con los servicios de Juan Jiménez (¿m. 1802?) e Ignacio Roel, uno y otro residentes en Santafé. Jiménez ya había tenido relaciones comerciales con Mutis, abasteciéndole de libros y comprándole en oro y plata acuñados la plata piña (plata en bruto) que Mutis extraía de las minas de que era socio y administrador21. Roel por su parte ha-
bía sido cajero de P. de Ugarte, atendiendo sus tiendas y administrando muchos de sus negocios en Santafé, en el Nuevo Reino y aún en Quito, Caracas, Veracruz y Cádiz. Fue hombre de confianza de Ugarte y más adelante de su viuda, Josefa Franqui Lombana. Como apoderado de la Expedición, ofreció óptimas posibilidades para abas-tecer el centro científico y articularlo con la red de apo-derados de Ugarte22.
Cuando la Expedición se trasladó a Santafé recibió su ingreso público por intermedio de Rizo, su mayordo-mo encargado de los gastos (1784-1810) y de las cuentas (1783-1810). Al retiro de Rizo en 1811, Sinforoso Mutis, en su calidad de primer director de la Expedición (Caldas era para entonces el segundo director), pasó a recibir el cargo entre 1812 y 1815, sucediéndole en la tarea durante la Reconquista (1816) Francisco Javier Matís (1763-1851), decano de la Oficina de Pintores (véase imagen 2). El centro ahorró de este modo una comisión que, desde 1791 hasta 1816, puede calcularse en 12.673 pesos (cf. Cuadro 3) más los gastos del transporte, cifra que supera el promedio de un año de presupuesto de aquel centro en la misma época. Además, para 1791 Santafé se había consolidado y seguía consolidándose dentro del sistema comercial del reino, habiéndose convertido ya para entonces en su centro redistribuidor más importante, donde se com-praban a buenos precios géneros de Castilla (mercancías importadas) y géneros de la tierra (mercancías locales) (Muñoz y Torres 2011: 16-20). A su vez, era un gran cen-tro de consumo, gracias al crecimiento de su población, que alcanzó el 1,3% anual entre 1778 y 1804 (Vargas 1990:13). Además, la capital virreinal contaba con una de las grandes comunidades de comerciantes del reino, por lo que se hallaba bien expuesta a las redes de trans-misión de información. Por último, la presencia allí de la Casa de Moneda contribuía a que su mercado gozara de considerable liquidez (Muñoz y Torres 2011: 10).
22_Dentro de los productos que comer-ciaba Ugarte sobresalen muchos que consumía la Expedición en su gasto dia-rio: ropas de Castilla, ropas de la tierra, cacao, harinas y papel, entre otros.
20_El 6% era la tasa de comisión estable-cida para los comerciantes de Santafé para cobros y giros según se infiere de la muestra recogida en Torres (2011: 20 y ss).
21_Como aparece en las cartas de Mutis a Jiménez, Mariquita, 10 y 26 de junio de 1786 (Hernández de Alba 1968-1975: 306-307, 310-311).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 52 10/22/13 4:56 PM
53
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
Las cuentas de la Expedición: asunto reservado del virrey… y de Mutis
A diferencia de la Expedición de Santafé, cuyos egre-sos se asentaron en la carta cuenta de gastos genera-les23, la Expedición Mutis, desde su comienzo, figura como un nuevo rubro permanente en la estructura de los libramientos de las Cajas Reales de Santafé: «His-
toria Natural», indicando que este ramo se integró a la masa misma del presupuesto de la Real Hacienda desde la creación de la Expedición24. De este modo, el arzo-bispo virrey hizo gala de autonomía, oficializando la Expedición como elemento indispensable en el manejo del virreinato, indefinidamente aunque no a título per-petuo. Al hacer los desembolsos, los oficiales reales se
23_AGN. Sección Anexo 1. Fondo Real Hacienda. Tomo 10, folios 490-491v, para los correspondientes sueldos y asigna-ciones de 1776, lo que demuestra que desde esta temprana fecha López Ruiz comenzó a percibir honorarios públicos por sus servicios recolectando quinas. El «Libro Manual» de 1778, que pertenece al tomo anterior, contiene diferentes par-tidas cargadas a «Gastos generales» de López Ruiz. Finalmente, los sueldos de López por concepto de «cortes y reco-lección de quina» para 1786, que ascen-dían a 1.000 pesos anuales, se encuen-
tran en AGN. Sección Anexo 1. Fondo Real Hacienda. Tomo 12, folios 378-379, este último ubicado en la carta cuenta de qui-nas era tratado por los oficiales reales como «gastos extraordinarios».
24_En Meisel (2011) aparecen los principa-les gastos de las Cajas de Santafé dentro de los cuales sobresale la Historia Natural.
Imagen 2_Recibo de Francisco Javier Matís Mahecha (1763-1851) de la asignación a los pintores de la [Expedición] Botánica, asentado en el Libro Manual de 1816 de las Reales Cajas de Santafé, durante el gobierno de la Reconquista.Tinta sobre papel11 x 20 cmAGN, Archivo Anexo I, Real Hacienda, t. 31 (32), f. 271Transcripción: «Botánica. En S[an]ta fe a diez y seis de oct[ubr]e de mil ochocientos diez y seis. Son data doscientos cincuenta y dos p[eso]s que con arreglo a la or[de]n y cuenta q[u]e sirven de comprobante de esta part[id]a, entregamos a D[on] Fran[cis]co X[avie]r Matis, por el haber de los pintores de la R[ea]l Exped[ició]n Botánica en el mes de se[ptiemb]re últ[im]o. Véase la Libranza a f[oja]s 57 b[uel]ta part[id]a 4a del Libro Cor[rrien]te de ellas. Francisco Javier Matís, firma y rubrica».
Foto
graf
ía d
e Er
nest
o M
onsa
lve
Pino
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 53 10/22/13 4:56 PM
54
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
amparaban en la cédula fundacional y en otras cédulas expedidas en la metrópoli, pero sobre todo en decretos y órdenes sancionadas por los virreyes. En este sentido hay que señalar la procedencia local de la mayor parte de las normas que rigieron la Expedición, que por lo demás nunca han sido objeto de compilación, compara-ción y análisis exhaustivo.
Como contrapartida de los cargos (pagos), los oficiales reales esperaban las cuentas de que Mutis se había obligado a «dar razón todos los años», como de-bían hacerlo aquellos que habían recibido dineros que «pertenecieren o pudieren pertenecer» al real tesoro, «sin excepción de estado y condición»25. La fórmula de rigor aparece sistemáticamente en las cartas cuentas, firmadas alternativamente por Mutis, sus apoderados, su mayor-domo o sus adjuntos:
>«con obligación de dar anualmente cuenta a es-tos R[eale]s oficios con respecto a lo que hubiese satisfecho»;
>«con cargo de dar cuenta a la Superintendencia Ge-neral, según [...] Decreto del Ex[celentísi]mo S[eñ]or Arzobispo Virrey de 5 de noviembre de 1784»;
>«quedando el ref[erid]o D[octo]r Mutis con la obli-gación de pagar a cada uno su respectivo con-tigente y dar rrazón (sic.) anualmente a estos R[eale]s Oficios»;
>«con la obligación de rendir cuenta anual de su inversión en la Superintendencia General en los términos que refieren los pagos de esta clase» (para
las correspondientes referencias, ver Cuadro 3).
Este formulismo no refleja otra cosa que el designio de incrementar el control y la fiscalización sobre los rea-les caudales, en el espíritu de las reformas borbónicas. Sin embargo y a pesar de las insistencias y compromisos suscritos una y otra vez, la Expedición no presentó sus cuentas anuales durante los 25 años largos en que Mu-tis la dirigió (1º de abril de 1783 a 11 de septiembre de 1808), como bien lo ha destacado el profesor Marcelo
Frías Núñez. Ni los virreyes, ni las autoridades hacen-dísticas parecen haberlo conminado ni mucho menos a presentarlas26.
Hay que señalar que en el marco de una creciente presión fiscal este comportamiento resulta cuando me-nos atípico en el Nuevo Reino, donde la mayor parte de las instituciones que generaban ingresos, desde la Casa de Moneda (Santafé) hasta recolectores de tributos en pequeños y distantes pueblos de indios, respondían oportunamente a los requerimientos del Tribunal de Cuentas, así fuera para reportar alcances (saldos pen-dientes)27. Aún más, y como se ha dicho antes, quizás no se conozca en aquel ámbito otro caso de cuentas sin oficialización durante tanto tiempo. La obra mo-numental The Royal Treasuries of the Spanish Empire in America, particularmente su sección titulada «Royal Accounts as an Historical Source» precisa que durante el período borbónico las cifras de la Real Hacienda se tornaron más confiables, cuando la administración logró más eficiencia en el recaudo de las cantidades y en la fiscalización de las cuentas (Tepaske y Klein 1982, t. 1: 12-13). Efectivamente, al comparar la calidad de las cuen-tas de la administración borbónica con las de los Habs-burgo, Klein encuentra en estas últimas menor «calidad de los registros contables y posiblemente en la de los archivos, con un probable incremento equivalente de la corrupción» (Klein 1998: 5, traducción nuestra). En estas condiciones resulta que el comportamiento de Mutis, y no solo de Mutis sino sobre todo de la administración local y principalmente de los virreyes, se emparenta más con las prácticas contables de los Habsburgo que con las borbónicas, lo que relativiza el alcance modernizador de la Expedición Botánica. Como se sabe, la no presen-tación de las cuentas o la no cancelación de los alcances generaban juicios y ejecuciones que podían alcanzar a los garantes de las obligaciones. Otro aspecto del trata-miento de excepción de que gozó Mutis es que tampoco se le exigió fiador, a pesar de los cuantiosos cargos bajo su responsabilidad, que se fueron acumulando año tras año. Así, en la «Relación», los solos gastos de la Expedi-
25_Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias (1680: libro 8º, título 1º, Ley 13).
26_Se observa un comportamiento similar con un asunto de quinas. En efecto, cuando en 1787 los oficiales de las Reales Cajas de Santafé, es decir su tesorero y contador, presionaron a Mutis para que rindiera las cuentas correspondientes, este respondió airado al virrey Caballero y Góngora, que sus «comisiones reservadas» debían seguir apareciendo ante el «público», es decir ante aquellos mismos funcionarios, entre otros, como simples acopios de quinas para la
Real Botica (Madrid) y el Real Estanco (San-tafé). En el borrador de su oficio, el Director de la Expedición señalaba la «infinita dis-tancia» que separaba a los «comisionados establecedores (fundadores)», categoría en que él mismo se incluía, de los «empleados comunes asalariados», como lo eran el con-tador y el tesorero, entre otros funcionarios. Por ello consideraba debérsele dispensar de las «reglas y leyes comunes»; y en razón de haber sido investido por el virrey de «amplias y extraordinarias facultades», solo al propio virrey estaba reservado el pedirle cuentas (borrador de oficio a Caballero y
Góngora, Mariquita, 3 de febrero de 1787, Hernández de Alba 1968-1975, t. 1: 369-370).
27_Lo que no quiere decir que el funcionario y la administración borbónicos hayan sido modélicos; sin embargo, la reforma admi-nistrativa sí logró aumentar los recaudos, y Meisel (2011: 47) ha demostrado un éxito en el incremento de la presión fis-cal. Incluso Adam Smith y Humboldt enco-miaron la gestión fiscal de los borbones en Indias (Marichal 1999).
28_En este sentido, Martín de Urdaneta, del Tribunal de Cuentas, recomendando levantar algunos gastos dejados en sus-penso por Urisarri, se refería a «la con-fianza que mereció el D[octo]r Mutis a la superioridad, que no le obligó nunca a dar cuenta comprobada de la inver-sión de los caudales destinados a la [...] Expedición» (Santafé, noviembre de 1811, «Relación»: f. 993).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 54 10/22/13 4:56 PM
55
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
ción ascienden a 224.047 pesos (cf. Cuadro 4), cifra que representa cerca del 25% del ingreso promedio anual de las Cajas de Santafé. Todo lo anterior controvierte la ci-tada tesis que sostiene la sujeción de la ciencia ilustrada virreinal a la economía.
A partir de un cierto momento y con la indulgencia (y connivencia ciertamente) de las autoridades, en par-ticular los virreyes, Mutis se acomodó en esta situación y empezó a sacarle ventaja a su libertad fiscal28, invir-tiendo en grandes obras de infraestructura, financiadas con ahorros de sucesivos ingresos, con anticipos anuales públicos y también, al menos de palabra, con dineros de su propio peculio; además, se ha documentado que acudía directa e indirectamente al incipiente mercado de capitales, obteniendo de este modo una suerte de apalancamiento financiero29. Tal manera de proceder le ahorraba los costos de transacción de negociaciones y trámites ante la Real Hacienda en busca de fondos adi-cionales, que por lo demás hubieran comprometido su autonomía de gestión. Es importante anotar que estas actuaciones se corresponden muy bien con el tipo de funcionario que querían suprimir las reformas borbó-nicas, al mismo tiempo que contradecían silenciosa e implacablemente las políticas tendientes a limitar una excesiva capacidad de agencia en la ejecución de las disposiciones reales. En este sentido resulta esclarecedor el diagnóstico de Jean Pierre Dedieu acerca del agente público anterior a la ofensiva borbónica:
Tenía siempre un grado de libertad frente a la norma
legal para elaborar, en cada caso, la solución que conve-
nía, la libertad de suspender la norma si los efectos de
su aplicación resultaban negativos para el ejercicio de su
ministerio o de la justicia, en cualquier campo que fuera,
aun alejado del que formaba el centro de su jurisdicción.
La ley no se concebía como una norma de forzado cum-
plimiento (2005: 39).
Hay que señalar que esta libertad fiscal se tradujo en autonomía de gestión financiera y vino a comple-
mentar y a reforzar la autonomía científica de Mutis con respecto a Madrid30.
El testamento de Mutis desencadena el arreglo de las cuentas
Como se ha dicho, las primeras cuentas de la Expedición se presentaron tras el fallecimiento de Mutis, ocurrido en Santafé el domingo 11 de septiembre de 1808. Por para-dójico que pueda parecer, fue el propio Mutis quien la víspera solicitó al virrey ordenar al Tribunal de Cuentas el fenecimiento (aprobación) de estas, pensando qui-zás que la gestión sería fácil. En este sentido hay que precisar que los Borbones siempre habían luchado por extirpar la presentación postmortem de cuentas de los funcionarios, costumbre muy a lo Habsburgo (Tepaske y Klein 1982 t.1: 12; Malagón 2004: 283-284). Estipuló que sería Rizo quien debía presentarlas, suplicando además encomendar su «revisión y glosa» a Urisarri, «sujeto de su mayor satisfacción», y que como Contador de Resul-tas era el encargado de revisar las cuentas atrasadas del Tribunal (Escobedo 1986: 77).
La súplica del nombramiento de Urisarri es por lo menos novedosa en el funcionamiento del Tribunal, don-de los contadores se turnaban y algunas veces se sortea-ban los casos. Sin embargo, las autoridades superiores —los virreyes— se reservaban el derecho de asignar un contador en casos de comisiones especiales, respetando siempre el principio de que el sujeto de fiscalización no puede intervenir en la designación de su propio fiscal (Es-cobedo 1968: 34-39, 90-95; Rodríguez 1983: 77; Malagón 2004: 281-283). Pese a todo ello, el virrey accedió al ruego de Mutis, nombrando a Urisarri en «especial comisión», por orden del 26 de agosto de 1809 («Relación»: folio 972v).
Sin embargo y más allá de estas instrucciones ad-mitidas, la última voluntad de Mutis no era otra que la institucionalización de la ciencia en el Nuevo Reino, mediante la creación en Santafé de un real gabinete de historia natural, lo que no fue aprobado. Para ello se com-prometía a aportar su biblioteca personal, a condición
29_En la declaración reservada del 4 de mayo de 1811, de Rizo ante José María del Castillo, ministro decano del Tribu-nal, figura un pasaje elocuente, en rela-ción con el comportamiento financiero de la institución de que era Mayordomo: «La comisión mercantil [de venta de qui-nas de Santafé en La Habana, a cargo de J. C. Mutis y su sobrino Sinforoso] se pro-yectó con aparato científico, para que el gobierno, ni el público la penetrase. Esto quedó reservado en los tres [aquí se incluye el propio Rizo]. Para esta nego-ciación se agotaron todos los fondos de
la Real Expedición, y para cubrirnos en esta parte empeñé las casas y alhajas de mi mujer [Josefa Robledo], para sacar del [Monasterio de] Santa Inés dos mil pesos como consta de escritura cancelada ante el escribano Maldonado. También me suplió el señor doctor Manuel Benito de Castro dos mil pesos que se le pagaron con una hijuela de pan que le debían a mi mujer los padres de San Juan de Dios y ya he satisfecho dicha cantidad a mi mujer. Los señores oficiales reales me suplieron dos mil pesos, que con el tercio siguiente se cubrieron; con este repuesto suplí la
falta y consumo de los fondos» (Hernán-dez de Alba 1986: 234, cursivas nuestras). En efecto, varios de los préstamos otorga-dos a y por Rizo, su mujer Josefa Robledo y el propio Mutis durante aquellos años se encuentran registrados en AGN Notaría Segunda (Santafé). Tomo 198, folios 31v-32; Notaría Tercera (Santafé). Tomo 332, folios 235v-236v; tomo 338, folios 74-75v y 12v-15; tomo 339, folios 130-131.
30_«Puesto que Mutis inicia su obra desde 1760, independiente de la corona y de la botánica oficial, esta ciencia nace y
se desarrolla en Colombia dentro de la mayor autonomía teórica e institucional con respecto a la Península […]. El esta-blecimiento de la Expedición no logrará revertir este fenómeno imprevisto de descentralización cultural, pues ni el Jar-dín Botánico del Prado, ni el Real Gabi-nete de Historia Natural de Madrid, ni ninguna otra institución metropolitana lograrán poner su grano de arena en la organización de esta empresa que se verán forzados a reconocer y aceptar» (Amaya 2005 t. 1: 344-345).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 55 10/22/13 4:56 PM
56
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
de que el rey garantizara la perdurabilidad de un instituto integrador de la existente Casa Botánica y su Oficina de Pintores, con su proyecto de Flora de Bogotá; el Ob-servatorio Astronómico y los estudios fitogeográficos de Caldas, junto con la Fauna Cundinamarquesa, investiga-ción a cargo de Jorge Tadeo Lozano (1771-1816). Además, proponía la creación de un jardín botánico en el solar de este complejo que debía abrirse al público (Hernández de Alba 1986: 82-86).
Mutis sabía muy bien que desde el instante de su muerte la Expedición perdería sus patrocinios y se en-contraría frente a sus obligaciones. Sus (últimas) dispo-siciones se entienden mejor cuando se conoce la exis-tencia previa de una «real orden muy reservada», que el sabio no podía ignorar, y que en sustancia ratificaba que la «Expedición era temporal, con el objeto preciso de componer la Flora de Bogotá». La metropolitana dispo-sición especificaba sobre todo que el centro santafereño no había sido establecido a «perpetuidad», o más preci-samente, «que […] esta calidad [de perpetuidad] estaba consentida en la Corte con respecto a la vida de Mutis, pero que […] muerto aquel, se recojan sus trabajos y re-mitan allá»31. En el trasfondo social y político se vislum-bra la complacencia que esta disposición habría debido producir al menos en algunos sectores del Ejército, que una década atrás habían impugnado la existencia del instituto mutisiano (Amaya 2004). En la estrategia lide-rada por Mutis, la construcción del Observatorio (24 de mayo de 1802 a 20 de agosto de 1803) había significado sin duda un adelanto32 que las autoridades virreinales aprobaron de palabra aunque sin extender la «real orden expresa», e impugnaron de hecho cuando la revisión de las cuentas. Por lo demás, al comprometerse a correr con los gastos, Mutis debió argumentar la existencia de ins-trumentos que no habían podido montarse a falta de local apropiado.
Muerto Mutis, el virrey procedió a reorganizar la Expedición (cf. Cuadro 1), nombrando a José Ramón de Leyva (1747-1816), secretario del virreinato, como Juez Comisionado del caso33. La formación de Leyva era una
garantía para que el Virrey, su jefe, ejerciera efectiva-mente su autoridad científica y administrativa sobre la Expedición34. Leyva procedió a levantar (por primera vez) inventarios de los bienes y colecciones de aquel centro y apoyó sin duda su continuación35, postergando el cumplimiento de la real orden, pues todo indica que el virrey hubo de condescender con los sectores incondicio-nales de una ciencia virreinal, reorganizando la Expedi-ción, aunque sin acceder a institucionalizarla.
El virrey ordenó la presentación de informes cuatri-mestrales sobre el adelantamiento de la Flora de Bogotá, a cargo de Sinforoso Mutis; el Observatorio, a cargo de Caldas, y la Oficina de Pintores, a cargo de Rizo. Además, exigió la oficialización de «cuentas atrasadas de tantos años»36, prescribiendo la obligación de llevar
un libro en que abrirá su cuenta, a cada uno de los […]
artistas [de la Expedición], donde se sienten y firmen
ellos las partidas que vayan recibiendo, tanto deven-
gadas como adelantadas […]; cuyo libro les servirá de
comprobante de la suya general, que ha de rendir en
esas mismas cajas al fin de cada año por lo tocante a este
manejo de dotaciones y salarios de pintores y sirvientes,
en el cual, además de lo ya dicho, entra también la com-
pra de utensilios y cualesquiera otros gastos menores que
se ofrezcan en la Expedición (Hernández de Alba 1986:
passim 104-106) (véase imagen 3).
El 10 de mayo de 1810, Rizo presentaba ante el Tri-bunal Mayor de Cuentas de las Cajas Matrices de Santafé, máxima instancia contable del virreinato, las cuentas a su cargo bajo la forma de una «Relación jurada». Las re-laciones juradas estaban definidas como el conjunto de cuentas que los funcionarios debían entregar antes de la presentación de los libros de cuentas (Malagón 2004: 283), y que en el siglo XVIII se habían tornado el último recurso para suplir la carencia de libros de cuentas, puesto que una de las aspiraciones de la dinastía reinante era perfec-cionar la fiscalización, generalizando la práctica de los libros de cuentas (Tepaske y Klein 1982 t.1: 12). En este
31_Oficio de José Ramón de Leyva a José Martín París, vocal secretario del Supremo Poder Ejecutivo, 31 de enero de 1811 (Her-nández de Alba 1986: 212, cursivas nues-tras).
32_Como bien lo entendió De Leyva en el oficio citado: «el Observatorio me parece por su naturaleza cosa fija y perpetua o a lo menos de indeterminada duración, según lo que comprendo y tengo ideas por los que existen en Europa. De otro modo quizás no serían de utilidad alguna. Debiéndose interesar a todo el Reino en
que concurra para su subsistencia, pues todo él participa y participará de las ven-tajas que proporcione» (Hernández de Alba 1986: 213).
33_Para el 30 de septiembre de 1808, es decir el mismo mes de la muerte de Mutis, Caldas ya se dirigía a Leyva como «juez comisionado para los asuntos de la Expedición» (Hernández de Alba 1986: 92). Algunos comentarios de Leyva sobre su comisión se encuentran en el oficio citado en la nota 31.
34_Cf. Amaya (2005 t. 1: 45): de Leyva se hallaba al corriente de las investigacio-nes botánicas de Mutis y poseía además un amplio dominio de las matemáticas, la astronomía, la historia y las lenguas.
35_Al respecto Caldas comentaba a su amigo Santiago Pérez desde Santafé el 21 de enero de 1809: «las cosas de la Expedi-ción están todavía en suspenso, el virrey nada ha resuelto» (Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales [ACCEFYN] 1978: 285).
36_Así lo expresaba el virrey Amar en su oficio al Tribunal Mayor de Cuentas (26 de agosto de 1809) donde informaba el nombramiento de Urisarri (Hernández de Alba 1986: 128).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 56 10/22/13 4:56 PM
57
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
CUADRO 1Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
Reorganización por Decreto del virrey Antonio Amar y Borbón del 6 de febrero de 1809con retroactividad al 1º de enero de 1809
Planta de personal y presupuesto
VirrEy
PartE Botánica PartE astronóMica oficina dE PintorEs y MayordoMía
cargo tituLar suELdo anuaL En
PEsos
cargo tituLar suELdo anuaL En
PEsos
cargo tituLar suELdo anuaL En
PEsos
Encargado de la parte científica
Sinforoso Mutis 1,000 Encargado, con obligación de auxiliar la Parte Botánica
Francisco José de Caldas
1,000 Director y Mayordomo
Salvador Rizo 1,000
PintorEs
Francisco Matís 480
Francisco Villarroel 480
Manuel Martínez 400
Antonio Barrionuevo 320
Nicolás Cortés 320
Pedro Almanza 320
Mariano Hinojosa 320
Camilo Quesada 280
Joaquín Pérez 280
Francisco Mancera 240
Lino Acero 160
Félix Sánchez 160
Francisco Martínez 160
Miguel Sánchez 120
Agustín Gaitán 120
Nepomuceno Gutiérrez 120
Tomás Ayala 80
Alejo Sánchez 80
Francisco Cifuentes 80
Presupuesto anual pintores: 4520
sirViEntEs
Herbolario 96
Portero 72
Presupuesto anual sirvientes: 168
Presupuesto anual: 1.000 Presupuesto anual: 1000 Presupuesto anual: 5688
Presupuesto anual total: 8.288 pesos*
Fuente:_elaboración propia con base en información editada en Hernández de Alba (1986: 104-106).*Incluyendo la asignación de 600 pesos del escribiente José Mª Carbonell. Nótese que esta reorganización no incluye presupuesto para la «compra de utensilios y otros gastos menores», que el mayordomo debía pagar con los descuentos de los «días de trabajo que pierdan los pintores».
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 57 10/22/13 4:56 PM
58
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
sentido, conviene precisar las reservas que inspira el ca-rácter ex post facto de tales relaciones.
Como se ha visto, la «Relación» da cuenta del ma-nejo de los caudales del 1º de abril de 1783 al 11 de sep-tiembre de 1808. Comprende cuatro partes. La primera, «Cargo de las cantidades recibidas de las Reales Cajas», indica el correspondiente monto anual y algunas veces el rubro de asignación establecido por las mismas cajas: «1789. n.º 14. Me hago cargo de 15.374 pesos, 7 reales y 17 maravedíes por el sueldo del señor Director, los 2.000 pesos de auxilio y el resto para pintores, recibidos por don Ignacio Roel para el gasto de la Expedición» (Her-nández de Alba 1986: 164). La segunda parte, «Data de los gastos de la Real Expedición y gastos de otras comi-siones [Estanco de la Quina, explotación del té de Bo-
gotá]», relaciona por años cada uno de los gastos asen-tados, asignándoles un número para facilitar su glosa: «921. Doy en data 121 pesos, 6 reales, gastados en la silla de mano en la que salía el señor Director, Quaderno n.º 42, está en la casa» («Relación»: folio 972). Los gas-tos se disponen por orden de precedencia, empezando siempre por los sueldos del Director, los de los pintores vienen enseguida y así sucesivamente. La tercera parte comprende el corte y tanteo de las cuentas, y dispone el cargo y data anual y total de los rubros a cargo, expre-sando lo sobrante o lo faltante. La cuarta parte presenta los soportes de cada uno de los gastos, exceptuando los correspondientes a los «gastos diarios» (alimentos, uten-silios de cocina, leña, carbón y bienes por el estilo). Se ignora si los mencionados soportes se hicieron contra entrega o bien se diligenciaron con motivo de la prepa-ración de la «Relación». En este sentido, hay que decir que no se han encontrado los respectivos apuntamientos diarios contables, aunque la «Relación» cita con frecuen-cia una serie de «quadernos»37. Sin embargo, hay que puntualizar que Mutis o Rizo tuvieron que llevar apun-tamientos contables, dada la complejidad de la gestión y el volumen del flujo de caja. Por último, una vez estable-cidas las cuentas, Rizo le reclamaba a la Real Hacienda la suma de 4.000 pesos que según él esta adeudaba a la testamentaria de Mutis.
Una de las variables explicativas del comportamiento indulgente de la Real Hacienda con Mutis es sin duda la red egocentrada de este último, que como hemos visto, tenía una relación estrecha con distintos comerciantes de la capital, siendo él mismo un ilustre y exitoso miem-bro de aquel cuerpo en el ramo de las quinas. Según Torres (2011: 22 y ss), la consolidación de esta red tuvo varias características entre las que sobresale una alta presencia de miembros de la burocracia colonial (entre 30 y 40% del total de los nodos). La historiografía de-nomina este tipo de red conglomerado, porque coincide con la red del Estado (Moutoukias 1988). La existencia de estos nodos se concretaba en un flujo de bienes y servicios. La información como bien escaso era el más
37_El Fondo Documental José Celestino Mutis del Real Jardín Botánico (Madrid) conserva varios cuadernos de cuentas llevados por Mutis y Rizo (San Pío 1995: 331-340), algunos de ellos sin duda per-tenecientes a la Expedición y en princi-pio no destinados al Tribunal competente, de ahí su pertinencia para relativizar los alcances de la «Relación».
38_Debiendo Groot en 1804 demostrar una fianza de 11.000 pesos para ocupar el cargo de Tesorero de las Reales Cajas Matrices puso a consideración para el efecto ante F. Quintana los nombres de Nicolás y José Antonio de Ugarte (con 4.000 pesos cada uno) y el de Pantaleón Gutiérrez (con 3.000), los dos primeros «vecinos y del comercio de esta capital, sujetos de notorio abono» (AGN. Notaría Segunda (Santafé). Tomo 207, folios 294-295). Información sobre las fianzas suscritas por Quintana para Groot se encuentran en AGN, Notaría Segunda (Santafé). Tomo 207, 212, folios 293-294; 433.
39_En este sentido, Kalmanovitz (2010) ha realizado una importante crítica a los estudios que llama «funcionalistas» y que enfatizan el papel del poder detrás de la ciencia, con la «idea de que existen fuer-zas obscuras (o resplandecientes) detrás de todos los fenómenos que siniestra (o milagrosamente) regulan la existencia» de las sociedades. En Colombia, Nieto (2000) es quizás el mejor exponente de esta manera de concebir el papel del poder en la ciencia.
Imagen 3_Por orden del virrey Antonio Amar y Borbón del 27 de febrero de 1809 la Expedición Botánica fundada en 1783 fue obligada por primera vez a presentar anualmente informes financieros de este tipo.Tinta sobre papel20,5x21 cmAGN, Archivo Anexo I, Asuntos Importantes, t. 2, carpeta 5, f. 827
Foto
graf
ía d
e Er
nest
o M
onsa
lve
Pino
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 58 10/22/13 4:56 PM
59
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
importante para los comerciantes, siendo la fianza y el depósito la contraparte principal de los burócratas. Hay que saber que los oficiales reales más importantes, Pedro Groot (n. 1755) y Francisco de Quintana, tesorero y con-tador respectivamente de la Real Caja, habían sido fia-dos entre otros comerciantes por Pedro de Ugarte y sus herederos Nicolás (m. 1819) y José Antonio (m. 1823)38. Esto, por cierto, hubiese movido a los oficiales a guardar discreción con el asunto Mutis. Sin embargo, insistimos, no se trata aquí de exponer una teoría foucaultiana del poder en el desarrollo de la ciencia, sino más bien de un intercambio crudamente económico39. En otras palabras, no creemos que el desarrollo científico del Nuevo Reino haya sido producto de la iniciativa de algunos agentes al servicio del poder borbónico. Ni mucho menos se trata de ver la autonomía mutisiana al servicio de algunos actores que afectaran la objetividad de sus resultados científicos. Se trata más bien de hacer énfasis en la re-lación entre la ciencia, la economía y la capacidad de agencia de Mutis.
La revisión de las cuentas le tomó a Urisarri poco menos de dos meses, como que la concluyó el 7 de julio. Procedió en primer lugar a cotejarlas con los respectivos cargos girados por Reales Cajas, con el criterio de dejar en «suspenso» los egresos no sustentados legalmente. La rigurosidad de Urisarri al fiscalizar incluso gastos de menor cuantía40 muestra que el albacea de Mutis se encontró con un contador poco y nada complaciente, de claro corte borbónico. Aunque el virrey como super-intendente del virreinato continuaba procediendo a la antigua, la administración debía cumplir y hacer cumplir las normas borbónicas, por lo menos formalmente. Por esta vía, Urisarri encontró un cargo no asentado en la «Relación», «600 pesos recibidos por Pedro Diago41 el 30 de diciembre de 1790 para el transporte a Bogotá» («Re-lación»: folio 973 v). Dado que este libramiento quedó en «suspenso», aquí se ha optado por no incluirlo en la masa de cargos de la Expedición, considerando sobre todo que los autores del presente estudio no han con-sultado los archivos de las cajas de Honda y tampoco
han encontrado el correspondiente desembolso en los de las Reales Cajas Matrices de Santafé. En relación con la solicitud de reintegro de los consabidos 4.000 pesos, Urisarri observó que:
d[ic]ha cantidad [...] sería efectiva si en el examen y
fenecimiento de estas cuentas y sus comprobantes no se
hallasen, como efectivamente se hallan, varios reparos
de la maior [sic] consideración, los mismos que obligan
a tachar varias partidas con aumento de la del cargo
(«Relación»: folio 973).
Con estos criterios, Urisarri dejó en suspenso la suma de 72.555 pesos, 1 real y ¾ de real (Frías 1994: 300) que equivalen al 32% del egreso total asentado en la «Rela-ción» (224.047 pesos, según aparece en el Cuadro 4), ar-gumentando que estos desembolsos carecían de autoriza-ción legal. Los egresos impugnados fueron:
1. Los impendidos en la «subsistencia y manutención» de los miembros y empleados de la Expedición, que Urisarri denomina la «Casa y Familia del Doctor Mu-tis», y que ascendían a poco más de 45.000 pesos. Los miembros incluían a los naturalistas42 y por ende al propio Mutis, y a los pintores, entre ellos Rizo; figuran además los esclavos43 y criados, teniendo en cuenta que la mayoría de los agregados y empleados de la Expedición vivía en la sede de esta, en particu-lar cuando eran solteros o con sus familias lejos de su lugar de trabajo (Hernández de Alba 1986: 85). Los gastos correspondientes habían sido original-mente agregados por Rizo bajo diversos epígrafes: «gasto diario» (véase imagen 4); «gasto de la familia»; «gastos en carpintería, albañilería y herrería». Ade-más, comprendían rubros como el equipamiento de cocina y comedor colectivos, pago a cocineros, mercado y despensa, gastos de lavandería, figuran-do incluso «10 pesos, ½ real [...] en la enfermedad y entierro del herbolario Pineda» («Relación»: folio 980). Rizo también asentó allí gastos por concepto de
40_«Compra de colores, diez pesos» ; «ves-tido y calzado de los niños dibujantes en el año de 1786, catorce pesos, tres rea-les»; «al herrero que le puso los grilletes al mulato Ambrosio, dos reales» («Rela-ción»: f. 974, 976v y 980).
41_Pedro Diago, oficial de las cajas de Honda, también se ocupaba de operaciones comerciales.
42_En este sentido, un pasaje de una carta de Caldas a Santiago Pérez (6 de febrero de 1809) puede utilizarse a modo de con-traprueba del importante subsidio no monetario de que gozaban los miembros de la Expedición, mientras Mutis vivió. «Mi estado presente es lamentable; se me privó de los auxilios de la casa, mesa, criados, luz, lavandera […] Sin los soco-rros que me han prestado los amigos, no habría podido subsistir» (ACCEFYN 1978: 285). Ha de considerarse que este pasaje fue escrito en medio de la angustia que ocasionaba en Caldas, soltero todavía por
aquel entonces, la eventualidad de que sus ingresos procedentes de la Expedi-ción (1802-1808) no fuesen aprobados, con el consiguiente riesgo de tener que devolverlos; además, en aquel momento el futuro de la Expedición era para Caldas todavía incierto.
43_Aunque la presencia de esclavos en la Expedición Botánica ha sido documen-tada, se desconocen las funciones que allí desarrollaban. Algunos datos de la «Relación» indican que estuvieron ubi-cados en el servicio doméstico, y tam-
bién como auxiliares en labores especia-lizadas, como la pulverización de quinas. Aunque la inversión en esclavos se hizo pensando en «ahorrar jornales», en reali-dad los esclavos generaron gastos adicio-nales como aquellos para «socorrer los que estaban en el presidio». En el caso del cocinero, Mutis le asignó un subsidio de 4 reales los fines de semana por ser casado con una mujer libre.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 59 10/22/13 4:56 PM
60
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
«adornos y muebles de la casa»; «muebles al servicio del Doctor Mutis» («una chapa y bisagras para la caja de [sus] ornamentos», por ejemplo). Urisarri por su parte alegaba que estos gastos estaban incluidos en las asignaciones percibidas por Mutis, sus adjuntos y empleados y que ninguna norma había dispuesto rubros para la «subsistencia de las personas, criados y familia» de la Expedición («Relación»: folio 980v, 982, 975). Al pedir los comprobantes, solicitaba «di-vidir» los gastos personales de los institucionales. Sin embargo, la «subsistencia y manutención», al menos de los pintores de la Expedición en la propia sede de esta era sin duda un hecho que no podían descono-cer las autoridades, por ser público y notorio durante sus últimos 25 años de existencia. Aún más, Mutis en sus últimas disposiciones le había declarado al propio virrey Amar que «a más del jornal [a los pin-tores] les he dado y doy la comida diaria», sin citar
para ello disposición diferente a su propia voluntad (Hernández de Alba 1986: 85). Finalmente, aunque el virrey impugnó estos gastos en un primer momento, terminó por oficializarlos, aumentando el sueldo de los pintores y disminuyendo sus horarios de trabajo.
2. Los gastos ejecutados en la construcción del Observa-torio, por un monto declarado de 13.930 pesos, 6 rea-les. Urisarri alegaba que «el gobierno nunca ha dado facultad para construir un edificio como el que se ha hecho [...], ya que se procedió sin la del Sobera-no y sin consultar antes de […] la construcción […] con el superior gobierno del reino que reside en la capital, en donde este se ha ejecutado» («Relación»: folio 985). Agregaba que tales gastos no podían justi-ficarse cuando en 1803 Mutis continuaba sin enviar a Madrid la Flora de Bogotá, que desde 1783 había co-menzado a trabajar y cuyos adelantamientos habían solicitado reiteradamente y sin éxito las autoridades. Finalizaba indicando que Rizo había asentado un monto, sin los correspondientes comprobantes.
Hay que señalar sin embargo que el virrey Pedro Mendinueta (1736-1825) en su Relación de mando (1803) a su sucesor Amar y Borbón, jefe de Urisarri, informaba que Mutis movido de «celo por el bien público [...] ha construido a sus expensas un ob-servatorio astronómico», recomendándole «prote-ger y consolidar» la obra (Colmenares 1989 t. 3: 95, cursivas nuestras). Como miembro de la burocracia técnica, Urisarri (como sus dependientes) no tenía acceso a documentos «reservados» generados por los «cargos políticos» (Virrey, Real Audiencia entre otros). El pasaje citado muestra que Mendinueta no solo se hallaba cabalmente informado sino que favorecía y patrocinaba el edificio construido en terrenos de propiedad del rey. Este pasaje indica además que las cuentas presentadas contradicen la palabra del Direc-tor Mutis, puesto que el beneplácito del virrey estaba vinculado con su compromiso de financiar la obra de su bolsillo y que sin embargo aparece en la «Relación» a cuenta del rey44. Sería superfluo recordar en este
44_La iniciativa de Mutis de asumir los cos-tos de la construcción del Observatorio y su ulterior negativa de correr con las cuentas resultantes parece haber sido conocida del público ilustrado, bastante antes de que Urisarri se ocupara de las cuentas de la Expedición. Al respecto, el oficio de Caldas al virrey Amar (1 de julio de 1809) no deja lugar a dudas: «Este Real Observatorio, erigido a expensas de Su Majestad, dotado de bellos instrumen-tos por la real magnificencia y sostenido
por el brazo poderoso de Vuestra Exce-lencia, es ya un establecimiento público» (ACCEFYN 1978: 294, cursivas nuestras).
Imagen 4_Fragmento de las cuentas del Gasto Diario de la Expedición Botánica llevadas por Salvador Rizo, su mayordomo. Nótese la frecuencia del pescado en la dieta de la Expedición en Mariquita (1783-1791), mientras que este alimento fue raro durante los años (1791-1816) en Santafé de este centro.Tinta sobre papel30,5x21 cmAGN,Archivo Anexo I, Asuntos Importantes, t. 2, carpeta 1, f. 78
Foto
graf
ía d
e Er
nest
o M
onsa
lve
Pino
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 60 10/22/13 4:56 PM
61
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
sentido que la responsabilidad legal de la «Relación» es de Mutis, en virtud del poder que le extendió a Rizo la víspera de su muerte, nombrándolo como su albacea. Llama la atención el silencio del virrey Amar, quien por lo demás se hallaba intimidado por la atmósfera política previa al 20 de julio.
3. Los gastos generados por «D[o]n Sinforoso Mutis en su expedición por las provincias de Pamplona, So-corro, Cartagena e Isla de Cuba, […] desde 19 de abril de 1803 a 27 de agosto de 1808». Estos gastos ascendían a la suma de 8.484 pesos 3½ reales (véase
imagen 5), que Urisarri dejó en suspenso, por hallarse en revisión una relación jurada que Sinforoso había presentado directamente. Aunque Urisarri, con in-formación que le había suministrado Rizo por vía diferente a la «Relación», parecía convencido del prioritario fin comercial de la expedición de Sinfo-roso y de la sociedad comercial que había existido entre el difunto director Mutis y su sobrino «para comerciar quinas con caudales de la Real Hacienda apropiados por la Expedición», optó por describir los hechos sin calificarlos y, sobre todo, sin evocar ni mucho menos lo previsto en las leyes para este tipo de comportamientos, por ejemplo el juicio de resi-dencia, que era uno de los mecanismos clásicos de control de las instituciones reales desde el siglo XVII (Phelan 1980; Phelan 1995). Ante todo, el Contador de Resultas parecía interesado en que se le abonasen a la Real Hacienda los dineros en litigio, así fuera con las «utilidades que produjo la negociación de quinas» («Relación»: folios 987v, 988).
Vale la pena echar un vistazo retrospectivo al tema de las quinas, teniendo presente el asunto de las cuentas. Entre 1787 y 1790, Mutis había organizado y gestionado el Real Estanco de la Quina, proyecto que le permitió estudiar los costos de producción y la rentabilidad del producto. Ante todo, adquirió las técnicas de identificación de las especies medicinales y conocimientos sobre sus usos terapéuticos; ade-más, desarrolló saberes relacionados con la cosecha,
el secado, el embalaje y el transporte. Habiendo sido impugnados sus descubrimientos y orientaciones desde Madrid, el rey Carlos IV (1748-1819) determinó el cierre del estanco, lo que impactó a Mutis, quien abandonó para siempre sus convicciones mercanti-listas y adoptó el librecambismo. Respondió con su «Arcano de la quina», libro que publicó por entregas en el Papel periódico de la ciudad de Santafé (1793-1794) y que suscribió a título personal (y no como director de la Real Expedición). Sin embargo, los lec-tores asociaban naturalmente al autor con su cargo, generándose de este modo un uso no declarado de un empleo público al servicio de un negocio privado. Su determinación de publicar una suerte de patente para el uso de estas en Santafé fue muy bien recibida por prestantes comerciantes del virreinato: Antonio Nariño (1765-1823)45; José Ignacio de Pombo (1760-1815)46; José Acevedo y Gómez (1773-1817)47, entre otros. Como se sabe, Mutis se implicó en la venta de las quinas. En este sentido, empezó por rentabilizar el exilio en Cádiz (1796-1799) y posterior viaje de es-
45_«Don Antonio Nariño, vecino de esta capital, sobre que se le conceda licencia para extraer […] 3.000 arrobas de quina para su exportación a España» (Hernán-dez de Alba 1990, t.1: 177-182).
46_Carta de Pombo a J. C Mutis, Cartagena, 30 de octubre de 1805 (Hernández de Alba 1968-1975, t. 4: 143-145).
47_«Datos sobre las quinas del Nuevo Reino» (León Gómez 1910: 216-218).
Foto
graf
ía d
e Er
nest
o M
onsa
lve
Pino
Imagen 5_Recibo de la partida librada por Salvador Rizo, mayordomo de la Expedición Botánica, para financiar la Expedición a La Habana a cargo de Sinforoso Mutis Consuegra.Tinta sobre papel25x20 cmAGN,Archivo Anexo I, Asuntos Importantes, t. 2, carpeta 4, f. 798.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 61 10/22/13 4:56 PM
62
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
tudios a Madrid y París (1800-1803) de F. A. Zea para confiarle el papel de agente de quinas de Santafé48. La correspondencia Mutis – J. I. de Pombo de 1800 a 1806 (Hernández de Alba 1968-1975 t. 4: 88-161) per-mite una breve descripción financiera de este comer-cio. El sistema mutisiano de exportaciones se desple-gaba en una red con nodos en Santafé, Cartagena, La Habana, Cádiz, París y Estados Unidos. Desde Santafé, el tío se encargaba de contratar cosecheros y enviar remesas del «divino y amargo remedio» a Pombo en Cartagena, por intermedio de uno de sus apoderados en Santafé (José González Llorente, Juan de Francisco Martín o Sebastián Morette). Pombo se ocupaba por su parte de colocar las quinas en dos posibles mercados. El primero era el de Cádiz – París, cuyo principal agente fue Zea desde 1800. A partir de 1803, el segundo se extendió a La Habana, siendo su agente el sobrino Sinforoso, quien a su vez decidía si la mercancía debía enviarse a Estados Unidos, a Cádiz o a otras colonias españolas en América. Tanto Sinforoso como Zea gestionaban el proceso de impor-tación, la rotación de los inventarios y los «estudios de mercado» (demanda, oferta y precios) informando de todo ello a Pombo, a fin de tomar la mejor deci-sión acerca de dónde colocar el producto. Los retor-nos de las exportaciones eran girados al tío mediante libranza, o bien eran «empleados» en importaciones que Pombo se encargaba de vender en Cartagena. La magnitud del negocio no era despreciable, como lo indica en primer lugar la observación de Humboldt de que Mutis era «un hombre rico» (carta a W. von Humboldt, Conteras de Ibagué, 21 de septiembre de 1801, citado en Minguet 1980: 85). En segundo lugar, una estimación de Pombo (1804) de una única remesa a Sinforoso, habría producido 16.000 pesos «libres» (Hernández de Alba 1968-1975 t. 4: 130), cantidad su-perior para financiar la construcción del Observato-rio Astronómico.
4. Por último, Urisarri suspendió el abono de la partida de 4.022 pesos y 6 reales ejecutada por Caldas en viajes, formación de colecciones y asignaciones por carecer de autorización escrita del director Mutis.
Las «alegaciones» presentadas por Rizo el 17 de sep-tiembre de 1810 llevaron al nuevo gobierno de la Junta Suprema conformada el 20 de julio a levantar parcial-mente las suspensiones, legalizando la partida 1, dejan-do pendiente de aprobación la suma de 26.545 pesos, 2½ reales, un 11% del total recibido, correspondientes al Observatorio, la expedición a La Habana y las asignacio-nes de Caldas. Al aprobar los «gastos de subsistencia y
manutención», la Junta declaró como pertenecientes a la Real Hacienda «todos los muebles del servicio y menaje de casa que fue del D[octo]r Mutis», ordenando a Rizo levantar el inventario correspondiente (que quizás nun-ca se hizo), advirtiéndole que debía incluir el «ropero y mesa grande, una cama, unas cortinas de filipichín, un canapé, una mesa de nogal, dos de pino y dos estantes» («Relación»: folio 995v). La Junta también ordenó infor-mar de todo ello a Urisarri, ahora Contador Mayor del nuevo gobierno.
Como se ha visto, las finanzas de la Primera Repú-blica contrastan con las de la Baja Colonia, a consecuen-cia de lo cual el 13 de diciembre de 1810 el Supremo Poder Ejecutivo ordenó la «temporal cesación, supresión» de la Expedición, nombrando una junta dependiente de la Sección de Hacienda, para «arreglarla» económicamente. Cinco días más tarde, Rizo presentaba su renuncia, adu-ciendo el «desorden que ha recibido la Expedición desde la muerte de su Director» y el no «congeniar» con los Mutis Gama, es decir con la familia nuclear de Sinforoso, con quienes compartía techo en la sede de la llamada Casa Botánica. En realidad, la coyuntura políticamente revuelta de la Primera República se proyectó en la Ex-pedición sumiéndola en contradicciones intestinas, con menoscabo de su eficiencia. El 22 de enero de 1811, el Secretario de la Junta, José Acevedo y Gómez (1773-1817), ordenaba suspender transitoriamente las asignaciones correspondientes, medida que Rizo apoyó argumentan-do la «lentitud» que habían cobrado los trabajos de los pintores. El diagnóstico de Leyva a finales de enero era más bien pesimista sobre el futuro de la Flora de Bogotá, obra única entre las naciones «que más se repuntan por instruidas». Aunque tenía en alta estima la «parte artís-tica» de la obra, consideraba que para concluir su «parte científica», se necesitaría un «tiempo incalculable», por el «poco recurso que ofrecen los papeles» de Mutis y la «falta de botánicos en Santafé».
Desde entonces se echan los cimientos del traspaso del discurso de la Flora de Bogotá a la gloria del rey a una Flora de Bogotá a la gloria de la República. Así, el 20 de
48_Cuando el prestante comerciante san-tafereño Lorenzo Marroquín solicitó a Carlos Francisco Cabrera información del mercado de las quinas en Madrid y Cádiz, este contestó que Zea era el mejor agente del producto. Cartas de Don C. F. Cabrera a Don L. Marroquín, 1804 y 1817, Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de Libros Raros y Manuscritos, MSS 2824.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 62 10/22/13 4:56 PM
63
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
febrero 1811, el Vocal Secretario de la Sección de Hacienda de la Junta, Frutos Joaquín Gutiérrez (1770-1816), revo-caba «desde luego la suspensión […] de la Expedición», porque «interesa demasiado al honor de los pueblos, a los deberes del gobierno y a la utilidad pública la conti-nuación de los trabajos y observaciones botánicas y as-tronómicas; y la enseñanza de estas facultades que tanto influyen en la economía y riqueza del Estado». Reco-mendaba conciliar el caso con las penurias del momento, para impedir «que la Europa, que desde muchos años está en expectación sobre el resultado de la Flora Bogo-tana, atribuya a la barbarie de los americanos la perdida de las preciosidades que aguarda». Aunque la Expedición continuó en suspensión hasta el fin del año, la Consti-tución del 20 de marzo de 1811 se comprometió a prote-gerla y extenderla a la enseñanza de las ciencias natura-les, bajo la inspección de la Sociedad Patriótica. Así, la
Expedición fue institucionalizada y aún más incluida en la ley fundamental del nuevo Estado, contrariando las propuestas de 1802 del flanco militar. Menos de un mes más tarde, ella se reorganizaba una vez más (cf. Cuadro 2), para convertirse ahora en un «Ramo de la Instrucción Pública» ya dotado de la abundante biblioteca de Mutis dejada «en depósito en poder del […] Albacea hasta que se trancen las cuentas pendientes con el Rey».
Absolvió a la testamentaria de Mutis de «los tres car-gos […] que se habían dejado en suspenso hasta en can-tidad de 26.545 pesos, 5 reales». Además, accedió a la re-clamación de Sinforoso sobre la testamentaria de su tío de «5.459 pesos a que da la mitad de utilidades de quinas […], pues los gastos de aquella excursión [a La Habana] son de cargo de sola Expedición General». Es pertinente seña-lar que Jorge Tadeo Lozano, encargado por Mutis en sus últimas disposiciones de la parte de Zoología de la Expe-
CUADRO 2Expedición Botánica
reorganización del 17 de abril de 1811Planta de personal y presupuesto
suPErior PodEr EjEcutiVo
sEcrEtaría dE Estado y dEL dEsPacho uniVErsaL dE guErra y haciEnda*
Botánica ZooLogía astronoMía y MEtEoroLogía
cargo tituLar suELdo/jornaL
cargo tituLar suELdo/jornaL
cargo tituLar suELdo/jornaL
Director, Profesor de Botánica
Sinforoso Mutis 700 pesos anuales
Director Jorge Tadeo Lozano
«Sin sueldo ni gratificación alguna»
Director, Geografo del Estado, Profesor de Matemáticas en el Colegio del Rosario
Francisco José de Caldas
700 pesos anuales
Oficial Pintor Francisco Javier Matís
5 reales díarios** Oficial Pintor Antonio Barrionuevo
10 pesos mensuales
Oficial Pintor Pedro Almanza 4 reales diarios
Oficial Pintor Francisco Villarroel
5 reales díarios Oficial Pintor Nicolás Cortés 4 reales diarios Oficial Pintor Mariano Hinojosa
4 reales diarios
Oficial Pintor Manuel Martínez 5 reales díarios
Oficial Pintor, Profesor de Dibujo
Camilo Quesada 3 reales diarios
Oficial Pintor, Profesor de Dibujo
José Joaquín Pérez
3 reales diarios
Presupuesto anual: 1461 pesos 2 reales Presupuesto anual : 265 pesos Presupuesto anual: 990 pesos
Presupuesto total anual: 2866 pesos 2 reales***
Fuente:_elaboración propia con base en información editada en Hernández de Alba (1986: 217-218). * La Expedición se puso a depender de esta oficina «interín se arregla definitivamente como uno de los ramos de la Instrucción Pública».** Las asignaciones anuales se han calculado con base en 290 días laborales al año. *** Incluyendo 150 pesos anuales para compra de «papel y colores», distribuidos entre los tres directores.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 63 10/22/13 4:56 PM
64
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
dición, presidía por aquel entonces el Colegio Electoral y que Sinforoso era miembro en él de la Representación Nacional. Si bien las autoridades de la Primera República aprobaron las cuentas, aunque con no pocas reservas de varios contadores y fiscales, nutridas por Rizo. Finalmente, se levantó la suspensión con el argumento de que los go-biernos nunca habían obligado a Mutis «a dar cuenta com-probada de la inversión de los caudales» destinados a la Expedición. Se recordaba también que las intenciones de la corona habían sido facilitar a Mutis «todo lo necesario para que pudiera concluir la esperada flora de Bogotá». «Se habían producido unos gastos que se consideraban no imprescindibles para los trabajos de la Expedición, pero como se le habían prometido a Mutis los auxilios que necesitase para su tarea y nadie le había indicado ni exigido cuenta de las inversiones, no quedaba otra solución que aceptar los desembolsos ordenados por el botánico» (Frías 1994: 301). No obstante lo anterior, las autoridades realistas nunca aprobaron los arreglos de la República, negándose siempre a levantar los rubros dejados en suspenso por Urisarri y rechazando la insti-tucionalización de la llamada Casa Botánica49.
Estructura del egreso de la Expedición
La información recuperada y reconfigurada en el presente estudio ha permitido la realización de una serie de esta-dísticas del comportamiento financiero de la Expedición a lo largo de su existencia. Pueden dividirse entre aquellas que se ocupan de la relación Estado ↔ Expedición y aque-llas que revelan el funcionamiento interno de esta última. Entre las primeras figuran las que establecen los egresos de la Expedición (cf. Cuadro 3), los ingresos y egresos establecidos por Rizo (cf. Cuadro 4), y el número real y nominal de pintores del centro (cf. Cuadro 5). Las segun-das se refieren a la Oficina de Pintores, con datos sobre sus miembros (procedencia geográfica, edad y jerarquía), asignaciones e ingresos totales. También han permitido un análisis de la evolución del salario natural y monetario de los pintores. Hay que recordar por último que el presente artículo se limita al análisis de los cuadros referentes a la primera relación, en particular al Cuadro 3. Los cuadros restantes son tema de investigaciones posteriores.
Ahora bien, el problema que se plantea el Cuadro 3 no es otro que el de establecer el monto de los aportes del Estado a la Expedición, empezando con los del Es-tado virreinal (1 de abril de 1783 a 20 de julio de 1810), continuando con los del republicano (21 de junio de 1810 a 22 de enero de 1811; 1 de diciembre de 1811 a julio de 1816) y culminando con los del de la Reconquista (mayo de 1816 a diciembre de 1816)50.
Para cumplir este cometido, es indudable que la «Re-lación» es un documento fundamental para el lapso que se extiende del 1º de abril de 1783 al 11 de septiembre de 1808. Sin embargo, sería erróneo suponer que ella es suficiente para reconstruir las cuentas globales de la Expedición, por lo que hay que evitar quedar atrapado en sus límites y también en su lógica. En este sentido, uno de los aspectos más innovadores del presente estu-dio es precisamente el de haber recuperado información generada por las Reales Cajas de Santafé y por las Cajas del Tesoro Público, que en sus cartas cuentas respecti-vas ratifican casi siempre los cargos de la «Relación», así como los libros de cuentas propiamente dichos corres-pondientes al año 1809 y al año 1810, que se oficializaron oportunamente y cuyos datos también recoge el Cuadro 3. Los nuevos hallazgos documentales han permitido re-construir las cuentas pertinentes para los años 1812-1816, conocida la suspensión de 1811 (véase imagen 6). Finalmente, el Cuadro 4 precisa la brecha existente entre las cuentas establecidas a partir de la «Relación» que, como hemos señalado, constituyen únicamente las cuentas recibidas por el propio Rizo. La diferencia entre el egreso (1) y (2) es la distribución de algunos años residuales producto de varios gastos que puntualizaremos más adelante. Si se compara el ingreso con el egreso (1) se nota un fuerte re-zago luego de 1800, producto de una serie de inversiones hechas por Mutis.
La pertinencia de la documentación de archivo ge-nerada por las Reales Cajas está lejos de ser meramente cuantitativa. Empezando por la desconocidísima apela-ción que ellas le reservan al centro científico más arraiga-do en la memoria de los colombianos: «Expedición por la América Septentrional». Así como un documento contable nunca es un mero soporte de cifras, el Estado, monár-quico o republicano, no puede ser visto como un mero proveedor de recursos. En la organización de las cuentas y en el contenido de las cartas cuentas, para no citar sino estos dos aspectos, subyace una concepción que los suce-sivos gobiernos tenían de la institución bajo su patrocinio. En efecto, para el rubro «pintores», las cartas cuentas que
49_Esta síntesis fue elaborada con base documentos editados en Hernández de Alba (1986: 208, 210, 214, 216, 217, 102, 225-267).
50_Estas fechas se han establecido a par-tir de la información que se conserva en las Reales Cajas de Santafé que pasaron a ser las Cajas del Tesoro Público en la República; como puede notarse, el 20 de julio de 1810 es una fecha meramente política.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 64 10/22/13 4:56 PM
65
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
CUADRO 3 (parte 1 de 4)real Expedición Botánica del nuevo reino de granada (1783-1816)
Estructura del egreso (en pesos plata)
PartE ciEntífica (1)
Naturalistas (1.1)
Herbolarios (1.2)
Escribientes (1.3)
Instrumentos (1.4)
(1.1) como % de (1)
(1.1) como % de (4)
(1.2) como % de (1)
(1.2) como % de (4)
(1.3) como % de (1)
(1.3) como % de (4)
(1.4) como % de (1)
(1.4) como % de (4)
1783 1,874.0 91.3% 67.5% 79.0 3.8% 2.8% 100.0 4.9% 3.6% 0.0 0.0% 0.0%
1784 2,291.0 96.5% 45.6% 36.6 1.5% 0.7% 47.2 2.0% 0.9% 0.0 0.0% 0.0%
1785 2,000.0 87.6% 40.3% 110.0 4.8% 2.2% 173.5 7.6% 3.5% 0.0 0.0% 0.0%
1786 2,000.0 87.6% 35.2% 94.7 4.1% 1.7% 187.7 8.2% 3.3% 0.0 0.0% 0.0%
1787 2,000.0 90.3% 22.8% 185.3 8.4% 2.1% 30.0 1.4% 0.3% 0.0 0.0% 0.0%
1788 2,000.0 95.5% 28.1% 94.1 4.5% 1.3% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1789 2,000.0 88.8% 22.6% 252.0 11.2% 2.9% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1790 2,000.0 89.2% 21.2% 101.7 4.5% 1.1% 141.5 6.3% 1.5% 0.0 0.0% 0.0%
1791 2,081.0 67.7% 15.3% 386.0 12.6% 2.8% 500.0 16.3% 3.7% 106.0 3.4% 0.8%
1792 2,617.0 79.3% 27.2% 4.0 0.1% 0.0% 681.1 20.6% 7.1% 0.0 0.0% 0.0%
1793 2,560.0 80.6% 26.4% 19.5 0.6% 0.2% 595.0 18.7% 6.1% 0.0 0.0% 0.0%
1794 2,291.0 97.3% 28.5% 63.3 2.7% 0.8% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1795 2,000.0 89.7% 22.5% 97.4 4.4% 1.1% 13.1 0.6% 0.1% 120.0 5.4% 1.3%
1796 2,000.0 97.4% 27.7% 53.4 2.6% 0.7% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1797 2,000.0 77.7% 25.1% 37.4 1.5% 0.5% 538.0 20.9% 6.7% 0.0 0.0% 0.0%
1798 2,000.0 78.1% 21.2% 59.2 2.3% 0.6% 500.0 19.5% 5.3% 0.0 0.0% 0.0%
1799 2,000.0 78.2% 23.1% 28.3 1.1% 0.3% 516.0 20.2% 5.9% 12.0 0.5% 0.1%
1800 2,000.0 72.3% 16.9% 20.7 0.7% 0.2% 500.0 18.1% 4.2% 245.0 8.9% 2.1%
1801 2,240.0 79.6% 19.1% 75.5 2.7% 0.6% 500.0 17.8% 4.3% 0.0 0.0% 0.0%
1802 2,805.0 82.8% 22.1% 0.0 0.0% 0.0% 584.4 17.2% 4.6% 0.0 0.0% 0.0%
1803 2,880.0 77.4% 23.9% 91.6 2.5% 0.8% 652.4 17.5% 5.4% 95.0 2.6% 0.8%
1804 2,880.0 79.0% 26.7% 57.3 1.6% 0.5% 706.4 19.4% 6.5% 0.0 0.0% 0.0%
1805 2,880.0 79.7% 27.0% 74.3 2.1% 0.7% 660.2 18.3% 6.2% 0.0 0.0% 0.0%
1806 2,880.0 70.3% 24.4% 239.1 5.8% 2.0% 500.0 12.2% 4.2% 478.0 11.7% 4.1%
1807 2,880.0 80.1% 25.7% 0.0 0.0% 0.0% 685.2 19.0% 6.1% 32.0 0.9% 0.3%
1808 2,880.0 87.6% 24.8% 0.0 0.0% 0.0% 408.0 12.4% 3.5% 0.0 0.0% 0.0%
s-total 60,039.0 82.7% 25.0% 2,260.4 3.1% 0.9% 9,219.7 12.7% 3.8% 1,088.0 1.5% 0.5%
1809 2,000.0 76.9% 27.4% 0.0 0.0% 0.0% 600.0 23.1% 8.2% 0.0 0.0% 0.0%
1810 2,000.0 76.9% 29.3% 0.0 0.0% 0.0% 600.0 23.1% 8.8% 0.0 0.0% 0.0%
1812 800.0 88.9% 35.7% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 100.0 11.1% 4.5%
1813 700.0 93.3% 35.3% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 50.0 6.7% 2.5%
1814 700.0 93.3% 33.8% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 50.0 6.7% 2.4%
1815 700.0 100.0% 36.3% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1816 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
s-total 6,900.0 83.1% 29.2% 0.0 0.0% 0.0% 1,200.0 14.5% 5.1% 200.0 2.4% 0.8%
TOTAL 66,939.0 82.7% 25.4% 2,260.4 2.8% 0.9% 10,419.7 12.9% 3.9% 1,288.0 1.6% 0.5%
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 65 10/22/13 4:56 PM
66
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
oficina dE PintorEs (2)
Pintores (2.1)
Niños dibujantes
(2.2)
Colores y otros gastos
(2.3)
Papel (2.4)
(2.1) como % de (2)
(2.1) como % de (4)
(2.2) como % de (2)
(2.2) como % de (4)
(2.3) como % de (2)
(2.3) como % de (4)
(2.4) como % de (2)
(2.4) como % de (4)
1783 375.0 97.4% 13.5% 0.0 0.0% 0.0% 10.0 2.6% 0.4% 0.0 0.0% 0.0%
1784 1,300.0 73.1% 25.9% 0.0 0.0% 0.0% 113.1 6.4% 2.3% 365.2 20.5% 7.3%
1785 850.0 98.9% 17.1% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 9.4 1.1% 0.2%
1786 900.0 92.1% 15.8% 14.3 1.5% 0.3% 36.0 3.7% 0.6% 27.2 2.8% 0.5%
1787 2,363.0 99.3% 26.9% 14.0 0.6% 0.2% 3.5 0.1% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1788 2,743.0 95.8% 38.5% 25.3 0.9% 0.4% 7.4 0.3% 0.1% 88.0 3.1% 1.2%
1789 3,665.0 99.4% 41.5% 20.5 0.6% 0.2% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1790 4,328.7 91.4% 45.8% 48.2 1.0% 0.5% 140.0 3.0% 1.5% 221.5 4.7% 2.3%
1791 5,040.0 95.9% 37.1% 33.6 0.6% 0.2% 1.1 0.0% 0.0% 180.0 3.4% 1.3%
1792 4,349.7 99.9% 45.1% 0.0 0.0% 0.0% 3.5 0.1% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1793 4,435.7 100.0% 45.7% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1794 4,548.5 100.0% 56.6% 0.0 0.0% 0.0% 1.6 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1795 4,224.6 99.7% 47.5% 11.2 0.3% 0.1% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1796 3,874.0 99.8% 53.7% 3.6 0.1% 0.0% 2.4 0.1% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1797 3,767.0 100.0% 47.2% 0.0 0.0% 0.0% 1.1 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1798 4,286.0 99.9% 45.4% 3.1 0.1% 0.0% 2.1 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1799 2,853.0 99.2% 32.9% 19.3 0.7% 0.2% 4.6 0.2% 0.1% 0.0 0.0% 0.0%
1800 2,861.0 75.8% 24.1% 401.7 10.6% 3.4% 29.2 0.8% 0.2% 480.5 12.7% 4.1%
1801 3,086.0 95.0% 26.3% 12.3 0.4% 0.1% 11.2 0.3% 0.1% 139.5 4.3% 1.2%
1802 2,927.0 86.7% 23.1% 85.0 2.5% 0.7% 6.8 0.2% 0.1% 356.3 10.6% 2.8%
1803 3,021.0 93.8% 25.0% 36.6 1.1% 0.3% 4.4 0.1% 0.0% 158.6 4.9% 1.3%
1804 3,348.0 98.8% 31.0% 15.6 0.5% 0.1% 4.3 0.1% 0.0% 21.1 0.6% 0.2%
1805 3,399.0 99.8% 31.9% 7.4 0.2% 0.1% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1806 3,549.0 99.8% 30.1% 1.1 0.0% 0.0% 5.4 0.2% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1807 3,646.0 100.0% 32.6% 0.0 0.0% 0.0% 1.4 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1808 4,030.0 100.0% 34.7% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
s-total 83,770.2 96.3% 34.9% 752.8 0.9% 0.3% 389.1 0.4% 0.2% 2,047.3 2.4% 0.9%
1809 4,176.0 100.0% 57.3% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1810 4,220.0 100.0% 61.8% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1812 1,340.0 100.0% 59.8% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1813 1,233.0 100.0% 62.2% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1814 1,319.0 100.0% 63.8% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1815 1,230.0 100.0% 63.7% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1816 1,296.0 100.0% 100.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
s-total 14,814.0 100.0% 62.7% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
TOTAL 98,584.2 96.9% 37.4% 752.8 0.7% 0.3% 389.1 0.4% 0.1% 2,047.3 2.0% 0.8%
CUADRO 3 (parte 2 de 4)real Expedición Botánica del nuevo reino de granada (1783-1816)
Estructura del egreso (en pesos plata)
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 66 10/22/13 4:56 PM
67
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
PartE dE gEstión (3)
Gasto diario (3.1)
Criados, cocineros, lavanderas y porteros
(3.2)
Esclavos (3.3)
Correos y transporte
(3.4)
Trabajos de herrería y
carpintería (3.5)
Otros (3.6)
(3.1) como % de (3)
(3.1) como % de (4)
(3.2) como % de (3)
(3.2) como % de (4)
(3.3) como % de (3)
(3.3) como % de (4)
(3.4) como % de (3)
(3.4) como % de (4)
(3.5) como % de (3)
(3.5) como % de (4)
(3.6) como % de (3)
(3.6) como % de (4)
1783 340.0 100.0% 12.2% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1784 674.0 77.6% 13.4% 86.6 10.0% 1.7% 0.0 0.0% 0.0% 68.3 7.9% 1.4% 25.7 3.0% 0.5% 14.4 1.7% 0.3%
1785 816.6 44.8% 16.4% 163.5 9.0% 3.3% 0.0 0.0% 0.0% 86.9 4.8% 1.7% 283.0 15.5% 5.7% 473.1 26.0% 9.5%
1786 1,010.3 41.6% 17.8% 58.2 2.4% 1.0% 321.0 13.2% 5.6% 202.4 8.3% 3.6% 118.2 4.9% 2.1% 719.2 29.6% 12.6%
1787 1,776.0 42.4% 20.2% 107.4 2.6% 1.2% 13.3 0.3% 0.2% 63.6 1.5% 0.7% 70.4 1.7% 0.8% 2,162.0 51.6% 24.6%
1788 995.3 45.9% 14.0% 118.4 5.5% 1.7% 41.1 1.9% 0.6% 21.5 1.0% 0.3% 153.4 7.1% 2.2% 838.1 38.7% 11.8%
1789 701.0 24.2% 7.9% 96.0 3.3% 1.1% 166.4 5.7% 1.9% 17.7 0.6% 0.2% 678.4 23.4% 7.7% 1,241.0 42.8% 14.0%
1790 624.1 25.4% 6.6% 15.0 0.6% 0.2% 48.0 2.0% 0.5% 53.0 2.2% 0.6% 487.4 19.8% 5.2% 1,233.4 50.1% 13.1%
1791 1,017.0 19.3% 7.5% 1.1 0.0% 0.0% 43.0 0.8% 0.3% 1,411.0 26.8% 10.4% 652.0 12.4% 4.8% 2,140.0 40.7% 15.7%
1792 918.2 46.4% 9.5% 0.0 0.0% 0.0% 46.1 2.3% 0.5% 72.0 3.6% 0.7% 393.0 19.8% 4.1% 551.3 27.8% 5.7%
1793 1,011.2 48.2% 10.4% 42.8 2.0% 0.4% 82.1 3.9% 0.8% 60.0 2.9% 0.6% 466.4 22.2% 4.8% 435.5 20.8% 4.5%
1794 651.1 57.4% 8.1% 34.6 3.1% 0.4% 111.6 9.8% 1.4% 77.5 6.8% 1.0% 245.6 21.7% 3.1% 13.6 1.2% 0.2%
1795 770.1 31.7% 8.7% 51.5 2.1% 0.6% 1,083.3 44.6% 12.2% 137.0 5.6% 1.5% 369.1 15.2% 4.1% 18.3 0.8% 0.2%
1796 964.2 75.4% 13.4% 37.6 2.9% 0.5% 67.2 5.3% 0.9% 55.0 4.3% 0.8% 109.1 8.5% 1.5% 46.5 3.6% 0.6%
1797 900.6 55.2% 11.3% 36.0 2.2% 0.5% 77.7 4.8% 1.0% 43.2 2.6% 0.5% 502.6 30.8% 6.3% 70.5 4.3% 0.9%
1798 1,267.0 49.1% 13.4% 27.6 1.1% 0.3% 82.0 3.2% 0.9% 33.7 1.3% 0.4% 852.2 33.0% 9.0% 318.2 12.3% 3.4%
1799 1,998.7 61.7% 23.0% 93.0 2.9% 1.1% 55.1 1.7% 0.6% 43.0 1.3% 0.5% 732.0 22.6% 8.4% 318.5 9.8% 3.7%
1800 1,279.1 24.0% 10.8% 90.0 1.7% 0.8% 32.3 0.6% 0.3% 37.2 0.7% 0.3% 626.4 11.8% 5.3% 3,257.0 61.2% 27.5%
1801 1,377.5 24.2% 11.7% 85.3 1.5% 0.7% 0.0 0.0% 0.0% 44.0 0.8% 0.4% 947.6 16.7% 8.1% 3,232.3 56.8% 27.5%
1802 1,568.4 26.6% 12.4% 105.7 1.8% 0.8% 89.6 1.5% 0.7% 57.0 1.0% 0.4% 520.4 8.8% 4.1% 3,565.0 60.4% 28.1%
1803 1,581.2 30.8% 13.1% 67.7 1.3% 0.6% 13.2 0.3% 0.1% 77.0 1.5% 0.6% 180.0 3.5% 1.5% 3,211.0 62.6% 26.6%
1804 1,695.4 45.0% 15.7% 95.7 2.5% 0.9% 51.0 1.4% 0.5% 65.1 1.7% 0.6% 132.8 3.5% 1.2% 1,729.0 45.9% 16.0%
1805 1,402.0 38.5% 13.2% 50.5 1.4% 0.5% 44.2 1.2% 0.4% 34.4 0.9% 0.3% 193.6 5.3% 1.8% 1,913.9 52.6% 18.0%
1806 1,820.4 44.0% 15.4% 102.0 2.5% 0.9% 93.7 2.3% 0.8% 62.9 1.5% 0.5% 282.3 6.8% 2.4% 1,775.6 42.9% 15.1%
1807 1,552.0 39.3% 13.9% 275.0 7.0% 2.5% 118.5 3.0% 1.1% 52.6 1.3% 0.5% 241.3 6.1% 2.2% 1,706.0 43.2% 15.2%
1808 1,521.6 35.3% 13.1% 217.9 5.1% 1.9% 41.2 1.0% 0.4% 24.3 0.6% 0.2% 289.3 6.7% 2.5% 2,218.0 51.4% 19.1%
s-total 30,233.0 37.5% 12.6% 2,059.1 2.6% 0.9% 2,721.6 3.4% 1.1% 2,900.3 3.6% 1.2% 9,552.2 11.8% 4.0% 33,201.4 41.2% 13.8%
1809 0.0 0.0% 0.0% 12.0 2.3% 0.2% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 461.0 90.0% 6.3% 39.5 7.7% 0.5%
1810 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 7.7 100.0% 0.1% 0.0 0.0% 0.0%
1812 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1813 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1814 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1815 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
1816 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
s-total 0.0 0.0% 0.0% 12.0 2.3% 0.1% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 468.7 90.1% 2.0% 39.5 7.6% 0.2%
TOTAL 30,233.0 37.2% 11.5% 2,071.1 2.6% 0.8% 2,721.6 3.4% 1.0% 2,900.3 3.6% 1.1% 10,020.9 12.3% 3.8% 33,240.9 40.9% 12.6%
CUADRO 3 (parte 3 de 4)real Expedición Botánica del nuevo reino de granada (1783-1816)
Estructura del egreso (en pesos plata)
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 67 10/22/13 4:56 PM
68
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
PartE ciEntífica (1) oficina dE PintorEs (2) PartE dE gEstión (3)Total (1) Total (2) Total (3) Total egreso (4) Total egreso según
«Relación» **
(1) como % de (4) (2) como % de (4) (3) como % de (4)
1783 2,053.0 73.9% 385.0 13.9% 340.0 12.2% 2,778.0 2,036.0
1784 2,374.8 47.3% 1,778.3 35.4% 869.0 17.3% 5,022.1 4,532.0
1785 2,283.5 46.0% 859.4 17.3% 1,823.1 36.7% 4,966.0 5,222.0
1786 2,282.4 40.1% 977.5 17.2% 2,429.3 42.7% 5,689.2 5,691.0
1787 2,215.3 25.2% 2,380.5 27.1% 4,192.7 47.7% 8,788.5 8,825.0
1788 2,094.1 29.4% 2,863.7 40.2% 2,167.8 30.4% 7,125.6 7,129.0
1789 2,252.0 25.5% 3,685.5 41.7% 2,900.5 32.8% 8,838.0 8,137.0
1790 2,243.2 23.8% 4,738.4 50.2% 2,460.9 26.1% 9,442.5 7,758.0
1791 3,073.0 22.6% 5,254.7 38.7% 5,264.1 38.7% 13,591.8 11,157.0
1792 3,302.1 34.3% 4,353.2 45.2% 1,980.6 20.6% 9,635.9 8,818.0
1793 3,174.5 32.7% 4,435.7 45.7% 2,098.0 21.6% 9,708.2 8,315.0
1794 2,354.3 29.3% 4,550.1 56.6% 1,134.0 14.1% 8,038.4 7,754.0
1795 2,230.5 25.1% 4,235.8 47.6% 2,429.3 27.3% 8,895.6 8,786.0
1796 2,053.4 28.5% 3,880.0 53.8% 1,279.6 17.7% 7,213.0 7,220.0
1797 2,575.4 32.3% 3,768.1 47.3% 1,630.6 20.4% 7,974.1 7,440.0
1798 2,559.2 27.1% 4,291.2 45.5% 2,580.7 27.4% 9,431.1 8,933.0
1799 2,556.3 29.5% 2,876.9 33.2% 3,240.3 37.4% 8,673.5 8,177.0
1800 2,765.7 23.3% 3,772.4 31.8% 5,322.0 44.9% 11,860.1 11,328.0
1801 2,815.5 24.0% 3,249.0 27.6% 5,686.7 48.4% 11,751.2 11,089.0
1802 3,389.4 26.8% 3,375.1 26.6% 5,906.1 46.6% 12,670.6 12,014.0
1803 3,719.0 30.8% 3,220.6 26.7% 5,130.1 42.5% 12,069.7 10,705.0
1804 3,643.7 33.7% 3,389.0 31.4% 3,769.0 34.9% 10,801.7 9,216.0
1805 3,614.5 33.9% 3,406.4 32.0% 3,638.6 34.1% 10,659.5 9,175.0
1806 4,097.1 34.8% 3,555.5 30.2% 4,136.9 35.1% 11,789.5 10,721.0
1807 3,597.2 32.1% 3,647.4 32.6% 3,945.4 35.3% 11,190.0 9,608.0
1808 3,288.0 28.3% 4,030.0 34.7% 4,312.3 37.1% 11,630.3 14,254.0
s-total 72,607.1 30.2% 86,959.4 36.2% 80,667.6 33.6% 240,234.1 224,040.0
1809 2,600.0 35.7% 4,176.0 57.3% 512.5 7.0% 7,288.5
1810 2,600.0 38.1% 4,220.0 61.8% 7.7 0.1% 6,827.7
1812 900.0 40.2% 1,340.0 59.8% 0.0 0.0% 2,240.0
1813 750.0 37.8% 1,233.0 62.2% 0.0 0.0% 1,983.0
1814 750.0 36.2% 1,319.0 63.8% 0.0 0.0% 2,069.0
1815 700.0 36.3% 1,230.0 63.7% 0.0 0.0% 1,930.0
1816 0.0 0.0% 1,296.0 100.0% 0.0 0.0% 1,296.0
s-total 8,300.0 35.1% 14,814.0 62.7% 520.2 2.2% 23,634.2
TOTAL 80,907.1 30.7% 101,773.4 38.6% 81,187.8 30.8% 263,868.3
CUADRO 3 (parte 4 de 4)real Expedición Botánica del nuevo reino de granada (1783-1816)
Estructura del egreso (en pesos plata)
* La recuperación de la mayor parte de la información que figura en el Cuadro 3 se adelantó con fondos del Proyecto n.º 805176 de la División de Investigaciones Bogotá (DIB) de la Universidad Nacional de Colombia. Dicho proyecto se presentó conjuntamente con la maestra Beatriz González. El señor Juan Gabriel Ramírez Bolívar, estudiante del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, se ocupó entonces de la verificación de los datos recogidos inicialmente.
** Relación sometida a los procedimientos estadísticos señalados en el texto.Fuentes_AGN, Sección Anexo 1, Asuntos Importantes, t. 2 carpetas 10-15, f. 829-879; 907-972; 1050-116. Para los años comprendidos entre el 1 de abril de 1783 y el 31 de diciembre de 1808:
“Relación jurada [de] Salvador Rizo, albacea testamentario de J. C. Mutis, director que fue de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, de las cantidades que recibieron de las Reales Cajas [de Santafé] los apoderados Juan Jiménez, Ignacio Roel y Salvador Rizo, para los gastos de la Expedición Botánica, y también para otras comisiones, y la doy a Carlos Joaquín de Urrisarri, contador de resultas del Tribunal Mayor de Cuentas de este Reino”, (f. 907-972); para el año 1809: “Libro de las cuentas de la Expedición Botánica, entregadas por S. Rizo” (f. 829 -879 ); para el año 1810: “Libro de las cuentas de la Expedición Botánica, llevadas por S. Rizo”, (f. 1059-1116); Real Hacienda, t. 30 (31), carpetas 1 y 4-5, f. 1-181; 664, 773v-774 y 779; 856, 927, 951 y 960; para 1812: “Libro Manual que ha de servir en estas Caxas para todo género de pagos, Santafé, 10 de diciembre de 1811”; para el año 1813: “Libro Manual q[u]e ha de servir en estas R[eale]s Caxas de n[uest]ro cargo para todo género de pagos, Santafé y Diz[iemb]re 22 de 1812”; para el año 1814: “Libro Manual de Data que ha de servir en estas Caxas del Tesoro Público para todo género de pagos, Santafé 24 de Diciembre de 1813”; Real Hacienda t. 31 (32) carpeta 1-3, f. 52, 114, 188, 271, 274, 277, 279, 284v, 333, 371, 495; para el año 1815: Carta cuenta de “Expedición Botánica” (f. 495-496); para el año 1816 (gobierno de la República): “Libro Manual de Data, Santafé, Diciembre 24 de 1815” (f.52,114, 188); para 1816 (gobierno de la Reconquista): “Libro Manual de Data” (f. 271, 274, 277, 279, 284v, 333, 371,); el adjunto Eloy Valenzuela, el pintor Pablo Antonio García del Campo, los agregados Francisco Antonio Zea y Sinforoso Mutis y algunos escribientes percibían su sueldo directamente de las Reales Cajas. Ni las cartas cuentas de
Valenzuela ni las de García han sido localizadas. Para su asignaciones y las de los escribientes: “Razón de las cantidades satisfechas por la Tesorería de Real Hacienda de esta Capital desde el año de 1783 hasta el de 1808 a varios empleados de la Expedición Botánica […]”AGN, Sección Anexo 1, Asuntos Importantes, t. 2, f. 991-993; las cartas cuentas correspondientes a Zea han sido localizadas para 1791 y 1792 (AGN, Sección Anexo 1, Real Hacienda, t. 25, f. 693-694, carta cuenta
“Historia Natural”). Sin embargo, es posible inferir lo que devengó desde el 11 de noviembre de 1791, fecha en que se le nombró y en que se le fijó un sueldo anual de 500 pesos, hasta finales de agosto de 1794, cuando se le hizo prisionero (Amaya 2000: 114 y 125). Tras su liberación por el Consejo de Indias en agosto de 1799, debió recibir sus sueldos caídos, que aquí se omiten por no haber sido efectivamente ejecutados en trabajos para la Expedición (Amaya 2011). A S. Mutis le fue asignado un sueldo de 400 pesos anuales por Real Orden del 23 de octubre de 1799, pagaderos a partir de la fecha de su desembarco en Santa Marta. Lo que devengó entre el 27 de enero y el 31 de diciembre de 1802 aparece en AGN, Archivo Anexo1, Real Hacienda, t. 24, carta cuenta de “Historia Natural”, f. 100; Otras para 1803: f. 101; Francisco José de Caldas se agregó en mayo de 1802; desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 1807 percibió la suma de 3.606 pesos y 6 reales por concepto de “comisión y sueldos”, cifra que se ha dividido proporcionalmente a sus años de trabajó citados; además, en 1808 recibió 416 pesos de sueldo (“Relación”, f. 970); en 1809 y 1810 percibió de las Reales Cajas de Santafé un sueldo anual de 1000 pesos, conforme a lo dispuesto por el virrey Amar y Borbón el 6 de febrero de 1809 (Hernández de Alba 1986: 105); en 1812 percibió sólo 50 pesos (“Libro Manual”, Santafé, 10 de diciembre de 1811”, f. 181); el 24 de mayo de 1812 se le retiró de los libros contables del Estado de Cundinamarca y por ende de la Expedición (AGN, Sección Anexo 1, Real hacienda, t. 30, carpeta 1, f. 82v). La otras Cartas Cuentas de “Historia Natural”, aparte de las ya citadas pueden encontrarse en “los libros mayores” o los “libros manuales” en AGN, Sección Anexo 1, Real hacienda, t. 27 (28) (1809 y 1808), 25 (26) (1805 y 1806), 24 (25) (1803), 23(24) (1802), t. 16 (17) (1793 y1794), t. 12 (13) (1786). Es importante anotar que se da el número del tomo y el siguiente entre paréntesis por la doble numeración que presentan al momento de consultarlos en AGN.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 68 10/22/13 4:56 PM
69
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
nera, estaba induciendo una representación del costo de la ciencia en las autoridades, que no correspondía con la realidad. Lo cual significa que las cartas cuentas carecían de carácter compulsivo, dejándole a Mutis un cómodo margen de libertad para contratar por lo general un nú-mero mayor de pintores, y en ocasiones mucho mayor al estipulado en tales documentos. Esta situación contrasta con lo dispuesto para el pago de la mayor parte de los na-turalistas quienes recibían sus asignaciones directamente de Cajas Matrices, como ocurrió con Valenzuela, Zea y Sinforoso, siendo una excepción Juan Bautista Aguiar, a quien le pagaba directamente Rizo.
A pesar de la evidente importancia de establecer el monto de los aportes estatales, ello no agota de por sí el problema. Es erróneo suponer que la Expedición se financió exclusivamente con recursos gubernamentales. Por esta vía se ha magnificado el papel del Estado bor-bónico, al desconocer la iniciativa privada local asocia-da con el cumplimiento de la misión de la Expedición.
CUADRO 4Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
(1783-1808)Ingreso y egreso según la «Relación» Pesos plata
años totaL ingrEso
totaL EgrEso (1)
totaL EgrEso (2)
1783 8.222* 2,036 2,036
1784 2,836 4,532 4,532
1785 4,666 5,222 5,222
1786 3,999 5,691 5,691
1787 3,999 8,825 8,825
1788 3,999 7,129 7,129
1789 15,374 8,137 8,137
1790 7,300 7,758 7,758
1791 11,773 11,157 11,157
1792 9,300 8,818 8,818
1793 9,300 8,315 8,315
1794 9,300 7,754 7,754
1795 9,300 8,786 8,786
1796 9,300 7,220 7,220
1797 9,300 7,440 7,440
1798 9,300 8,933 8,933
1799 9,300 8,177 8,177
1800 9,300 8,125 11,328
1801 9,300 7,886 11,089
1802 9,300 21,626 12,014
1803 9,300 7,502 10,705
1804 9,300 7,520 9,216
1805 9,300 7,479 9,175
1806 9,300 9,025 10,721
1807 9,300 7,912 9,608
1808 9,026 21,042 14,254
Total 220,001 224,047 224,040
Fuentes:_elaboración propia con base en la información editada en Hernández de Alba (1986: 167-169)
*El cargo efectivo para ese año fue de 1450 pesos. A ellos, Rizo le sumó 6.722 pesos de unos «alcances en las cuentas de los acopios de quina» («Relación»: f. 967) que asumió como un cargo de la Expedición. El lector que desee establecer el cargo únicamente de la Expedición debe omitir dichos 6.722 pesos que claramente pertencen a otra comisión de Mutis.
Foto
graf
ía d
e Er
nest
o M
onsa
lve
Pino
Imagen 6._Sumario general de los gastos realizados en 1815 por las Cajas de Santafé. Nótese que la Expedición Botánica figura en los Ramos PropiosTinta sobre papel29x20 cmAGN, Archivo Anexo I, Real hacienda, t. 31 (32), f. 329
han podido ubicarse establecen casi siempre no solo el monto global de las respectivas erogaciones, sino tam-bién el número de pintores, lo que permite inferir su sueldo promedio. El análisis de estos soportes permite ob-servar que estos no reflejan ni mucho menos la conducta financiera observada por Mutis con ellos, como aparece en el Cuadro 5. La discordancia entre las cifras correspon-dientes que brinda la «Relación» y las que figuran en las cartas cuentas se debe sin duda a Mutis, quien al soli-citar recursos esgrimía argumentos que las autoridades consignaban en las cartas cuentas. Obrando de esta ma-
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 69 10/22/13 4:56 PM
70
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
En estas circunstancias, se plantea el desafío de integrar próximamente al Cuadro 3 el monto y la estimación de los donativos privados, que comprenden aportes en di-nero y servicios. Dentro de los primeros se encuentran los destinados al adelantamiento de la Flora de América (esto es, la del Perú y Chile) y de la Flora de Bogotá, como aquel que recogieron en 1790 los vecinos de Mede-llín y Rionegro51, o el mecenazgo (1802-1805) de José Ig-nacio de Pombo a los viajes de Caldas. El hallazgo de do-cumentación pertinente en localidades económicamente
modestas de aquel entonces, como Medellín y Rionegro, permite suponer la existencia de donativos similares en Popayán, El Socorro, Cartagena y por supuesto Santafé.
Entre los aportes en servicios figura en primer lugar la biblioteca de Mutis, a pesar de los litigios acerca de su utilidad como colateral de las cuentas de su testamenta-ria con el Estado. Hay que precisar que gastos para ad-quisición de libros no figuran en las fuentes relacionadas, lo que confirma que Mutis sí puso su colección personal (cuyo valor sin embargo no se ha calculado), al servicio de la Expedición. Además, se sabe que Mutis adquirió en París un laboratorio de química destinado a la Expe-dición, y que sin embargo nunca llegó a Santafé (Amaya 2004: 108-109). Aquí también se encuentran los salarios no percibidos por los agregados voluntarios («sin sueldo ni gratificación»): Jorge Tadeo Lozano52, Enrique Uma-ña Barragán (1771-1854), Joaquín Camacho (1766-1816) y Miguel de Pombo, vástagos de familias patricias criollas, cuyos costos implícitos y explícitos representaban ingre-sos para la Expedición, haciendo de ella una empresa mixta. Tampoco se han incluido aquí los gastos de la metrópoli en instrumentos de astronomía, donados en su mayor parte por el rey, y cuyo monto e instancia de giro se desconocen hoy por hoy, como ocurre con algu-nos libros y con los viajes de los pintores enviados de la Península, aunque puede asegurarse que fueron de los pocos gastos que asumieron las cajas españolas.
Hay que considerar los bienes inmuebles de la Ex-pedición representados en casas y terrenos en Mariquita y Santafé, cuya valoración queda pendiente. El avalúo de la sede en Santafé tendrá que partir de su ubicación (calle 1ª de la carrera) y de sus características de cons-trucción: alta y baja (de dos pisos), de tapia y teja. For-malmente esta casa era propiedad de la Real Hacienda, que puso a disposición de Mutis este activo como un servicio adicional. Por último, hay que tener en cuenta que la casa tenía unos terrenos anexos, en parte de los cuales se construyó el Observatorio.
Con estos criterios restrictivos, se intentará por una parte reconstruir la evolución del egreso de la Expedi-
51_Archivo Histórico de Antioquia (Mede-llín). Sección Colonia. Tomo 4, documento 236, folios 1-4. Archivo Histórico de la Casa de la Convención de Rionegro (Rio-negro), Colonia. Volumen 20, folios 70-75. Steele (1982) agrega los donativos desti-nados a la flora de América.
52_En 1803, Mutis vinculó a Lozano a la Expedición (Amaya 2004: 110). Para enton-ces Lozano había comenzado por inicia-tiva propia y a «sus expensas» su Fauna Cundinamarquesa. En oficio del 27 de abril de 1804, informaba al rey Carlos IV, por intermedio del virrey, el objeto de su obra: «describir todos los animales que pueblan este vasto continente [de Amé-rica]»; además, suplicaba confirmar su «agregación a la Expedición» y obtener la «soberana protección» para su obra, que el virrey aseguraba haber «reconocido en sus primeras láminas y descripciones». El
CUADRO 5Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
(1783-1816)Personal de la Oficina de Pintores (1783-1810)
Número de pintores por año
añonúMEro noMinaL
(cajas rEaLEs)*núMEro rEaL («rELación»)
1783 1
1784 3
1785 3
1786 2
1787 7
1788 7
1789 7
1790 7 8
1791 7 12
1792 10 14
1793 10 14
1794 10 14
1795 15
1796 14
1797 14
1798 18
1799 13
1800 11
1801 15
1802 15
1803 11 14
1804 11 14
1805 11 17
1806 11 17
1807 16
1808 20
1809 20
1810 18
Fuentes:_las mismas referenciadas en el Cuadro 3*Los vacíos se explican por falta de información o deterioro de las cartas cuentas de las Cajas Reales, en que sistemáticamente no aparece incluido Salvador Rizo, encargado de pagar a los pintores. Finalmente, el cuadro solo incluye «pintores americanos», a pesar de que en la carta cuenta de 1791 figuran los «pintores españoles» José Calzada y Sebastián Méndez.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 70 10/22/13 4:56 PM
71
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
ción durante los años de su funcionamiento (1783-1816) y, por otra parte, proponer una estructura para el mismo, agregando los rubros de modo que posibiliten un aná-lisis empresarial. Empecemos por lo último. El egreso se ha dividido en tres «partes» (departamentos se di-ría hoy), a saber: Parte Científica, Oficina de Pintores y Parte de Gestión (cf. Cuadro 3). Inicialmente se intentó hacer un análisis más empresarial con la retribución a factores, percibiéndose muy pronto su falta de sentido, en la medida en que el Estado nunca consideró la Expedición como fuente de ingresos, aunque en un momento, como se ha demostrado, sí hubo proyectos en este sentido. Igualmente, dicha organización de los datos es impor-tante para analizar el valor agregado de la Expedición.
La Parte Científica incluye el personal y los bie-nes intermedios que se movilizaron en los trabajos ne-tamente científicos, por ejemplo, el levantamiento de descripciones o el adelantamiento de los apuntamientos diarios de Mutis o de Valenzuela. De la misma manera se procede con la Oficina de Pintores. En «otros», se ubican gastos de infraestructura, expediciones al mando de dependientes de Mutis y otros gastos no ubicables en los rubros anteriores. La construcción de cada una de las partes y su soporte documental se describen en detalle en el Anexo del Cuadro 3.
Estadísticamente se han realizado algunas innova-ciones. La «Relación» presenta egresos atípicos en años puntuales, que afectan notoriamente la tendencia, aquí se han intervenido 4 grandes rubros, a saber: a) la cons-trucción del Observatorio; b) la expedición a La Habana; c) la expedición de Caldas a Quito, y d) la inversión en esclavos. El Cuadro 3 distribuye dichos gastos a lo largo de los años en que se ejecutaron. En el caso de los esclavos, su precio se ha distribuido en los cinco años siguientes a la compra, dado que varios autores consi-deran que en este lapso en promedio se recuperaba la inversión inicial (Valencia 2003).
Independientemente de estos ejercicios estadísticos, los consabidos gastos en infraestructura muestran la ca-pacidad de ahorro de Mutis y su habilidad para realizar
inversiones estratégicas. Para ello necesitaba sobre todo estar en capacidad de aplazar una y otra vez la entrega de cuentas anuales. Es precisamente esta razón la que nos ha llevado a abordar los egresos y no los ingresos desde Cajas Reales. Igualmente, en tratándose de un pe-riodo de mediano plazo, hemos adoptado la perspectiva netamente contable según la cual el ingreso es igual al egreso, justamente lo que trató de hacer Rizo en su «Re-lación». Así por ejemplo, en 1800 el dato de 11.860 pesos (cf. Cuadro 3) representa los gastos, que se han asumido también como el ingreso oficial total. Poco importa si en aquel año el Estado aportó en realidad solo 10.000 pesos, pues Mutis tuvo que ahorrar del ingreso anterior o endeudarse y pagar luego con vigencias futuras. En estas condiciones, el dato de 11.860 pesos puede tomarse como un promedio del ingreso que por lo demás no fue muy volátil, según las desviaciones estándar que se han señalado. Así, el dato del egreso resulta mucho más inte-resante para nuestra labor que se concentra en los costos totales de la Expedición y en las respectivas asignaciones anuales del Estado. Sin embargo, ello no debe conducir a equívocos. Un historiador que se proponga hacer un análisis financiero detallado (muy difícil por cierto) sí debe analizar en el corto plazo las consecuencias de una diferencia entre el ingreso y el gasto de la Expedición (déficit) y entrar a considerar qué herramientas utilizó Mutis para balancear la cuenta, varias de las cuales ya se han señalado aquí.
Volviendo al Cuadro 3, podemos señalar con propiedad que la Expedición tuvo un costo para la Real Hacienda y el Tesoro Público de 263.868 pesos. En las páginas anterio-res se ha preparado la antesala que conducirá al análisis de la evolución del egreso de la Expedición entre 1783 y 1816. Para el periodo en que Mutis estuvo al frente de la Expedición (1783-1808), la diferencia en términos agrega-dos entre las cifras aquí propuestas (240.234 pesos) y las cifras presentadas por Rizo (220.001 pesos, cuadro 4) para el periodo en cuestión asciende solo a un poco más del 9%. Sin embargo, si se desagrega ese 9%, la diferencia cobra importancia. En primer lugar, aquellos 20.000 pesos constituyen aproximadamente el presupuesto promedio de dos años de la Expedición en el periodo considerado. En segundo lugar, la diferencia afecta a los naturalistas y a los pintores, que son rubros sensibles del egreso. Sobre los primeros la diferencia es clave si se tiene en cuenta que sus sueldos eran integrados directamente de las Reales Ca-jas, datos que aquí se han recogido en su totalidad. Sobre los segundos, la «Relación» no incluye los sueldos de los pintores españoles que del mismo modo fueron pagados directamente por Reales Cajas. En resumen, la diferencia afecta principalmente los costos de capital humano.
23 de enero de 1805, el rey accedió a su agregación «voluntaria, sin sueldo ni grati-ficación», solicitando al autor que presen-tara directamente su obra «para ver si era digna de la protección y auxilios» solicita-dos (oficio de Lozano al rey, acompañado de la recomendación del virrey Amar y res-puesta del ministro José Antonio Caballero, AGI, Audiencia Santafé, legajo 667, ramo 6). Lozano aparece en las condiciones que acaban de exponerse en las últimas dis-posiciones de Mutis, aunque no en el Plan de Reorganización del virrey Amar. Todo indica que Lozano continuaba trabajando
en su obra el 17 de abril de 1811, conforme al texto de la Reorganización de la Expedi-ción por la Junta Suprema. En estas condi-ciones, y limitándonos por ahora a Lozano, puede decirse que trabajó a título gratuito en la Expedición no menos de ocho años, lo que significó un ahorro para el fisco de una suma no inferior a 5.500 pesos, tomando como base los salarios de Zea y Sinforoso.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 71 10/22/13 4:56 PM
72
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
¿Qué posibilita exactamente el Cuadro 3? En primer lugar, un análisis de la evolución del egreso en el tiempo. En segundo lugar, un análisis interno de la distribución del egreso. En tercer y muy importante lugar, brinda el insumo básico para la construcción de indicadores co-loniales y republicanos para la ciencia durante 33 años (1783-1816). A continuación se esboza cada uno de es-tos aspectos, que son materia de profundización en una próxima contribución.
Entre 1783 y 1808 se observa una tasa de crecimiento del egreso relativo de 5,4%, ciertamente impresionan-te. Durante aquellos años, el recaudo fiscal de las Cajas Reales creció a un ritmo de 5,5% en el occidente (pro-vincias de Antioquia, Popayán, Chocó y Barbacoas) y de 4,1% en el centro (Santafé, Tunja, Socorro Pamplona y Neiva) (Meisel 2011: 19, 39); mientras que el PIB, como se ha dicho alcanzó un ritmo entre 1,2 y 1,7% anual. En este panorama destaca sin duda la capacidad de agencia de Mutis. A pesar de la expansión del egreso, se pueden identificar 4 grandes tendencias. 1783-1790 presenta un aumento acelerado con una pendiente de regresión li-neal de 896.5 pesos y un crecimiento relativo anual de 18%; 1791-1800 se despliega con una pendiente de regre-sión de -409.6 pesos y un decrecimiento de 5,8% anual; 1800-1808 se comporta con un decrecimiento moderado de -96,3 pesos de regresión lineal y una tasa de decreci-miento más bien estacionaria de 0,1%; por último, 1809-1816 describe un acucioso descenso con una regresión lineal de -997.8 y tasas de decrecimiento anual de 27%.
En términos de la distribución del total del egreso durante la vida de Mutis, se observa una preponderancia del rubro pintores (34%,) sobre el de naturalistas (25%). En un nivel más agregado, la llamada Parte Científica consumió el 30% de los gastos mientras la Oficina de Pintores, un 36%. Al analizar los índices de correlación Pearson entre cada uno de estos rubros (pintores y na-turalistas) con el total del egreso, para los naturalistas tenemos un índice de 0,51 y para los pintores uno de 0,71, lo que indicaría un mayor nivel de asociabilidad entre los pintores con el total del gasto. Tanto la distribu-ción del egreso como los índices de correlación permiten confirmar la hipótesis de que, financieramente hablando, la Expedición fue concebida por Mutis como un centro de ilustradores botánicos. Sin embargo, al aplicar los mismos índices Pearson a nivel de las partes (departa-mentos) en que se hallaba dividida la Expedición, ten-dríamos un índice de 0,71 para la Parte Científica y uno de 0,70 para la Oficina de Pintores, en relación con el total del egreso. Esta variación indica la poca demanda de bienes intermedios por parte de la Oficina de Pinto-res. Lo que significa que insumos para la preparación
de colores, pinceles, papel y lienzo o eran producidos en una economía doméstica por Mutis o sus precios no eran muy elevados. En todo caso, en el nivel de capital humano, es claro que los pintores alcanzaron un mayor peso financiero frente a los naturalistas y sus asociados.
Por último, el cuadro sugiere que hacia 1800 la in-versión del Estado virreinal en la Expedición se ubicó en-tre el 0,03% y el 0,04% del PIB dependiendo la cifra que de este se tome (Kalmanovitz 2006: 173-174; Kalmanovitz 2008: 211, o Meisel 2011: 72). A estas alturas, puede de-cirse que nos hallamos en la antesala de la masa de los gastos estatales destinados a la ciencia y no canalizados por la Expedición (Expedición de Santafé y expediciones de Fray Diego García, por ejemplo); sin embargo, el cos-to de la ciencia en el Nuevo Reino de la segunda mitad del siglo XVIII no es el problema de esta contribución. Pese a todo lo anterior, puede afirmarse que la parte más ardua de la investigación está hecha y se presenta ahora, lo que permite esperar e incitar trabajos similares que empalmen con el siglo XIX.
consideraciones finales y nuevos desafíos
Fruto de una estrecha colaboración entre la historia de las ciencias y la historia económica, esta investigación ha permitido observar la Expedición Botánica no como un objeto de laboratorio aislado de su contexto, sino en sus relaciones con la organización y el funcionamiento administrativo y financiero del virreinato. De este modo, este estudio ofrece cifras consolidadas de una parte de sus cuentas, que muestran que durante los 33 años de su existencia sus gastos se elevaron por lo menos a 263.868 pesos, procedentes de fondos del virreinato, de la Primera República de Cundinamarca y del gobierno de la Recon-quista. Decimos «por lo menos», ya que por el momento ha sido imposible incluir los costos de los instrumentos astronómicos, de los libros pertinentes del Fondo Mutis que hoy conserva la Biblioteca Nacional de Colombia y de los viajes en barco de los pintores españoles, que asumió la Real Hacienda; también quedan pendientes de cálculo los arriendos de las casas y terrenos del rey puestos a dis-posición de aquel centro científico. A pesar de no haber localizado otros documentos relativos a donaciones pri-vadas (en dinero o en servicios), queda todavía pendiente el asunto de la destinación de esos fondos. Pese a todo lo anterior, esta investigación aporta una contribución indis-pensable al debate relacionado con los gastos realizados por la corona española en el desarrollo de las ciencias en el Nuevo Reino de la época de la Ilustración.
Tratando de limitar los errores de interpretación, se ha hecho una relectura de las condiciones de creación de
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 72 10/22/13 4:56 PM
73
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
la Expedición, a fin de comprender mejor cómo la coro-na no se limitó a ratificar aquello que había establecido Caballero y Góngora, sino que, sobre todo y desde el comienzo, le transfirió por completo al virrey el pilotaje administrativo, financiero y científico, sin exigir ninguna fiscalización y fijándole al asunto por único límite de existencia la desaparición del director fundador. Aunque esta última disposición no fue respetada, la lectura del Cuadro 3 testimonia el freno radical que experimentaron los gastos tras la muerte de Mutis. En este sentido, la descomposición por periodos (1783-1790 [+18% anual], 1791-1800 [-5,8% anual], 1801-1808 [-0,1% anual] y 1809-1816 [-27% anual]) ratifica que las relaciones personales de Mutis con las autoridades de mayor poder y las redes más influyentes del virreinato eran el elemento prepon-derante a la hora de negociar el presupuesto anual, sin preocuparse de presentar cuentas, ni de entregar pro-ducción científica, y todavía menos de responder por quiméricos beneficios de la inversión estatal que en 1800 alcanzó un 0,03% o un 0,04% del PIB del Nuevo Reino.
El análisis del Cuadro 3 muestra que más de dos tercios del egreso servían para cubrir gastos de personal, aspecto propio de una economía preindustrial. También evidencia la supremacía de los medios puestos al servicio de la Oficina de Pintores, fortaleciéndose aún más esta orientación a partir de 1809, cuando a pesar de derogar la orden que disponía el fin de la Expedición a la muerte de Mutis, y del informe de Leyva, Amar y Borbón no pudo recurrir al Real Jardín Botánico. El virrey decretó entonces nuevas reglas de gestión, viéndose obligado a respetar antiguas estructuras de funcionamiento. Mante-niendo esta independencia científica frente a la metrópo-li, los trabajos no podían desarrollarse sino perpetuando la posición de Mutis, para quien cada uno de sus dibujos a todo color superaba la descripción botánica más per-fecta, punto de vista que Humboldt compartió (Amaya 2012). Por lo relativo a la gestión, esta alcanza un nivel anormalmente elevado hasta 1808, al integrar los sala-rios en especie del personal, así como los gastos de la Expedición a La Habana. Sin embargo, los impactos más fuertes se explican por inversión en infraestructura. Estas últimas iniciativas evidencian que Mutis intentó utilizar la Expedición para conseguir una institucionalización discreta de la historia natural en el Nuevo Reino, que siempre rechazó la corona y que sí validó la Primera República de Cundinamarca (1811).
Así, desde antes de la creación de la Expedición, promovido a jefe de la recolección y aprovisionamiento de las llamadas quinas de Santafé, Mutis recuperó sus derechos de primer descubridor de los árboles de quina en el Nuevo Reino. Esta determinación indujo a Madrid
a echar atrás las decisiones tomadas cinco años antes, con motivo de la creación de la Expedición a Santafé, y que respondían parcialmente al deseo de Gómez Ortega de neutralizar a Mutis (Amaya 2005: 293-294). La corona apartó de facto a Gómez Ortega de esta actividad eco-nómica estratégica, transfiriendo por esta vía al Nuevo Reino las correspondientes operaciones de organización y control. De este modo, gracias a la protección del arzo-bispo virrey, Mutis vio cómo se le confiaba la realización del proyecto, que había madurado durante muchos años, de pasar de la simple recolección al cultivo razonado de los árboles de quina.
Esta investigación confirma desde otro ángulo la au-tonomía científica de Mutis frente a la España metropoli-tana, revelando ahora su autonomía de gestión adminis-trativa y financiera. Esto significa que desde su creación hasta su clausura las autoridades imperiales como virrei-nales, careciendo de competencias científicas a su alcance, decidieron o quizás no tuvieron más remedio que dejar a Mutis en libertad para que condujera la empresa a su aire. El éxito de Caballero y Góngora en el tratamiento del «motín de los Comuneros» comprometió la posibilidad de implementar globalmente la política de gestión borbónica centralizada, conservándoles a los virreyes libertades con-siderables para actuar financieramente. Son justamente esos reductos ancestrales no revocados los que explican la increíble independencia de que Mutis gozó.
El ángulo financiero de esta lectura de la Expedi-ción invita a examinar su ecosistema, su sociología. Al menos aquel centro ha reencontrado su lugar en el flujo financiero del virreinato y por ende en el de producción y en las redes de influencia, sin olvidar la dimensión ad-ministrativa. De este modo la creación de la Expedición aparece como el fruto de una acción política neogranadi-na ratificada por el rey, más bien que como producto de una supuesta política impulsada desde Madrid. Al validar el proyecto de la administración virreinal, la corona le transfirió a esta la dirección administrativa y financiera y ante todo la científica, para la que carecía de competencia y que optó por no asumir; solo tardíamente el nombra-miento de Leyva como Juez Comisionado para el asunto anunció el inicio de una nueva época en las relaciones del Estado con la Expedición. Así las cosas, este estudio no se limita a una historia económica o contable; antes bien, se orienta hacia las consecuencias del comporta-miento de la administración pública sobre el desarrollo de las ciencias naturales en el Nuevo Reino. Resulta de todo ello que, para esta colonia, España no dispuso de ninguna política científica pertinente, ya que todo cuanto se emprende, nace y se desarrolla a partir del interés inte-lectual de un particular. En realidad la corona se limitará
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 73 10/22/13 4:56 PM
74
José
Ant
onio
Am
aya_
Jam
es V
ladi
mir
Torr
es
a adoptar localmente los proyectos del «neogranadizado» Mutis en punto a ciencias naturales. Sin embargo, este caso particular no debe llevar a inferir que las políticas científicas, administrativas y financieras de la corona eran inoperantes en el Nuevo Reino; frente a este asunto se impone una prudencia extrema, sobre todo cuando se considera la cartografía, frente a la cual Madrid tenía una incontestable posición preponderante sobre Santafé.
En esta óptica, la creación de la Expedición brindó una respuesta parcial a las expectativas de una élite crio-lla rica e ilustrada, a la que el arzobispo virrey decidió satisfacer, a fin de asegurar una gestión tranquila del Nuevo Reino, tras el «motín de los Comuneros». Este gesto político encontró su traducción económica en el incremento de las expectativas de ingresos de los par-ticulares (sector privado) cuando se autorizó la explo-tación de las quinas. La realización de este proyecto de expedición se vio sin duda facilitada por el hecho de que para 1783 hacía tres años que el Nuevo Reino había acce-dido al rango de colonia generadora de beneficios para la metrópoli. Sacrificar un porcentaje de estos beneficios para responder a las reivindicaciones de las élites indis-pensables a la producción de riqueza pareció más realis-ta que arriesgar un conflicto con la oligarquía local. Por este camino, las élites desarrollarán un vivo interés en la Expedición, convirtiendo a algunos de sus herederos en estudiantes autodidactas de campos del saber hasta entonces mantenidos en reserva. A partir de entonces se reforzará la idea de una pertenencia a un territorio, el neogranadino, que poco a poco terminará por poner en segundo plano la imagen de la metrópoli.
APéNDICE : ARCHIVOS CONSULTADOS
BogotáArchivo generAl de lA nAción - AgnSección Anexo 1. Real Hacienda. Asuntos importantes.Sección Colonia. Miscelánea.Notarías de Santafé de Bogotá. Notaría Segunda y Notaría Tercera.Además, el AGN conserva documentación novedosa correspondiente
a cargos hechos por las Reales Cajas Matrices de Santafé a la Expedición Botánica. Se revisaron con resultados positivos los años 1803-1806, 1811 y 1813.
BiBliotecA luís ángel ArAngosAlA rAros y MAnuscritos. Mss2824
MedellínArchivo histórico de AntioquiA,Sección Colonia, t. 4rionegroArchivo histórico de lA cAsA de lA convención de rionegroColonia, v. 20sevillAArchivo General de Indias - AGI, Audiencia Santafé, legajo 667, ramo 6.
REFERENCIAS
_AcAdeMiA coloMBiAnA de cienciAs exActAs, FísicAs y nAturAles (1978) Cartas de Caldas. Bogotá: Colciencias.
_AMAyA, José Antonio (2004) Cuestionamientos internos e impugna-ciones desde el flanco militar a la Expedición Botánica. Anuario Colombiano de historia social y de la cultura 31: 75-118.
_AMAyA, José Antonio (2004) Comienza la Expedición Botánica: el redescubrimiento. Cincuenta días que cambiaron la historia de Colombia. Bogotá: Semana (1152, mayo-junio): 66-68.
_AMAyA, José Antonio (2005) Mutis, apóstol de Linneo; historia de la botánica en el virreinato de Nueva Granada, 1760-1783. (Traduci-do por José Antonio Amaya con base en una versión preliminar de María Yolanda Medina) Bogotá: Instituto Colombiano de An-tropología e Historia (IcANh).
_AMAyA, José Antonio (2013) «Como débil muestra de admiración y gratitud»: José Celestino Mutis en la obra de por Humboldt y Bon-pland. Estudio preliminar. En Olga Restrepo Forero, ed. Proyecto Ensamblado en Colombia. tomo 1. Ensamblando estados. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Huma-nas, Centro de Estudios Sociales (cES), Grupo de Estudios Socia-les de la Ciencia, la Medicina y la Tecnología (GEScMT).
_Arnold, lindA (1993) Burocracia y burócratas en México, 1742-1835. México: Grijalbo.
_Burkholder, MArk & d. chAndler (1984) De la impotencia a la auto-
ridad; la corona española y las audiencias en América 1687-1808.
México: Fondo de Cultura Económica._colMenAres, gerMán (1989) Relaciones e informes de los gobernantes
de la Nueva Granada, 3t. Bogotá: Banco Popular._colMenAres, gerMán (1997) Historia económica y social de Colom-
bia; Popayán una sociedad esclavista. Bogotá: Tercer Mundo._dedieu, JeAn-Pierre (2012) Amistad, familia, patria y rey; las bases
de la vida política en la Monarquía española. Mélanges de la Casa
de Velázquez 35(1): 27-50, consultado el 4-2-2012. Disponible en: http://mcv.revues.org/1620#text
_escoBedo, ronAld (1986) Control fiscal en el Virreinato peruano; el
Tribunal de Cuentas. Madrid: Editorial Alhambra._Fogel, roBert (1989) ¿Cuál de los caminos al pasado?; dos visiones
de la historia. México: Fondo de Cultura Económica._FríAs núñez, MArcelo (1994) Tras el Dorado vegetal; José Celestino
Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Sevilla: Diputación Provincial.
_gelMAn, Jorge (1987) El gran comerciante y el sentido de la circu-lación monetaria en el Río de la Plata colonial tardío. Revista de
Historia Económica 5(3): 485-507._gonzález BeAtriz & José Antonio AMAyA (1996) Pintores, aprendices
y alumnos de la Expedición Botánica. Revista Credencial Historia (74): consultado el 7-12-2012. Bogotá. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero1996/febrero2.htm
_hernández de AlBA, guillerMo (1968-1975) Archivo epistolar del
sabio naturalista don José Celestino Mutis, 2a. ed., 4 t. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
_hernández de AlBA, guillerMo ed. (1986) Historia documental de
la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada después
de la muerte de su director Don José Celestino Mutis 1808-1952. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
_hernández de AlBA, guillerMo (1990) Archivo Nariño, 6t. Bogotá: Fundación Francisco de Paula Santander.
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 74 10/22/13 4:56 PM
75
La E
xped
ició
n Bo
táni
ca a
la lu
z de
las
cifr
as, 1
783-
1816
_huMBoldt, AlexAnder (1822) Ensayo político sobre el reino de la Nue-
va España, 4 t. París: Casa de Rosa, Gran Patio del Palacio Real: consultado el 6-2-2012. Disponible en: http://books.google.com.co/books?id=xwwWAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
_JArAMillo uriBe, JAiMe & gerMán colMenAres (1982) Estado, admi-nistración y vida política en la sociedad colonial. En J. Jaramillo Uribe, ed. Manual de historia de Colombia. Bogotá: Instituto Co-lombiano de Cultura.
_kAlMAnovitz sAloMón (2006) El PIB de la Nueva Granada en 1800: auge colonial estancamiento republicano. Revista de Economía
Institucional 8(15): 161-183._kAlMAnovitz sAloMón (2008) Las consecuencias económicas de la
Independencia en Colombia. Revista de Economía Institucional 10(19): 207-233.
_kAlMAnovitz sAloMón (2010) Nueva historia económica de Colom-
bia. Bogotá: Taurus._klein, herBert (1998) The american finances of the Spanish Em-
pire; royal income and expenditures in colonial Mexico, Peru
and Bolivia, 1680-1809. Alburquerque: University of New Mexico Press.
_león góMez, AdolFo (1910) El tribuno de 1810. Bogotá: Imprenta Nacional.
_lynch, John (1962) Administración colonial española, 1782-1810; el sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata. Bue-nos Aires: Eudeba.
_MAlAgón Pinzón, Miguel (2004) El juicio de cuentas: primera ins-titución de control fiscal de la administración pública. Revista de Estudios Socio-Jurídicos 6(2): 278-298, consultado el 3-11-2011. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/733/73360209.pdf
_MArichAl, cArlos (1999) La bancarrota del virreinato, nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810. México: Fondo de Cultura Económica.
_McFArlAne, Anthony (1997) Colombia antes de la independencia: economía, sociedad y política bajo el dominio Borbón. Bogotá: Banco de la República.
_Meisel, AdolFo (2007) Un balance de los estudios sobre historia económica de Colombia, 1942-2005. En J. Robinson & M. Urrutia, eds. Economía Colombiana del siglo xx; un análisis cuantitativo. Bogotá: Banco de la República, Fondo de Cultura Económica.
_Meisel, AdolFo (2011) Crecimiento, mestizaje y presión fiscal en el vi-rreinato de la Nueva Granada 1761-1800: consultado el 12-12-2011. Cartagena: Centro de Estudios Regionales. Banco de la República, Disponible en: http://www.banrep.gov.co/documentos/publica-ciones/regional/cuadernos/28.pdf
_Minguet, chArles (1993 [1980]) Cartas americanas. (Traducido por Marta Traba) Caracas: Italgráfica.
_MoutoukiAs, zAcAríAs (1988) Contrabando y control colonial en el siglo xvii. Buenos Aires, el Atlántico y el especio peruano. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
_Muñoz rodríguez, edwin (2010) Estructura del gasto y del ingreso en la Caja Real de Santafé, 1803-1815. Anuario Colombiano de historia social y de la cultura 37(2): 45-85.
_Muñoz rodríguez, edwin & JAMes vlAdiMir torres (2011) La función de Santafé en los sistemas de intercambio en la Nueva Granada a fines del siglo XVIII, en proceso de publicación.
_nieto, MAuricio (2000) Remedios para el imperio: historia natural y la apropiación del nuevo mundo. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (IcANh).
_north, douglAs (1981) Structure and change in economic history. New York: Norton.
_ovAlle, Julio huMBerto (2006) El fondo José Celestino Mutis de la Biblioteca Nacional de Colombia. Boletín de historia y anti-güedades 93(833): 359-374, consultado el 12-1-2012. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/51678297/El-Fondo-Jose-Celestino-Mutis#
_Pérez ArBeláez enrique, enrique álvArez lóPez, lorenzo uriBe uri-Be & eduArdo BAlgueríAs de quesAdA (1954) La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino Granada, t.1. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica.
_PhelAn, John (1980) El pueblo y el Rey; la revolución comunera en Colombia, 1781. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
_PhelAn, John (1995) El Reino de Quito en el siglo xvii; la política bu-rocrática en el imperio español. Quito: Banco Central del Ecuador.
_Puerto sArMiento, FrAncisco JAvier (1992) Ciencia de Cámara; Ca-simiro Gómez Ortega (1741-1818), el científico cortesano. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
_Puig-sAMPer, Miguel ángel, luis J. MAldonAdo & xosé FrAgA (2004) Dos cartas inéditas de Lagasca a Humboldt en torno al legado de Mutis. Asclepio 56(2): 68-77, consultado el: 12-12-2011. Disponi-ble en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewArticle/53
_recoPilAción de leyes de los reynos de lAs indiAs (1680): consul-tado el 15-12-2011. Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm.
_rodríguez sAlAzAr, oscAr (1983) Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda en el Nuevo Reino de Granada siglo XVIII. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 11: 71-88.
_steele, Arthur (1982). Flores para el rey; la Expedición de Ruiz y Pavón y la flora del Perú (1777-1780). Barcelona: Ediciones del Serbal.
_sAn Pío AlAdrén, PilAr (1995) Catálogo del fondo documental José Celestino Mutis del real Jardín Botánico. Madrid: cSIc.
_silvA, renán (1984) Contribución a una bibliografía especializada de la Real Expedición Botánica en el nuevo Reino de Granada. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
_tePAske, John y herBert klein (1982) The royal treasuries of the Spanish empire in America (Peru, Chile and the Río de la Plata), 3 t. Durham: Duke University Press.
_torres Moreno, JAMes vlAdiMir (2011) Redes comerciales en el Nue-vo Reino de Granada; el caso de los comerciantes mayoristas de Santafé de Bogotá 1750-1810. Trabajo de grado para optar al título de historiador. Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Director: profesor doctor Heraclio Bonilla Mayta.
_vArgAs lesMes, Julián (1990) La sociedad de Santafé Colonial. Bo-gotá: Cinep.
_vArilA, diego ArMAndo & leidy torres cendAles (2012) Catálogo del fondo intelectual Sebastián José López Ruiz. Manuscrito. Bogotá: Investigación ganadora de una de las becas de Estímulos del Mi-nisterio de Cultura, versión 2011. Inspirador del proyecto y tutor del mismo, José Antonio Amaya. Próximamente será consultable en la página de la Biblioteca Nacional de Colombia: www.biblio-tecanacional.gov.co
_vAlenciA villA, cArlos (2003) Alma en boca y huesos en costal; una aproximación a los contrastes socieconómicos de la esclavitud. Santafé, Mariquita y Mompox 1610-1660. Bogotá: Instituto Colom-biano de Cultura Histórica (Icanh).
1.1 Amaya_Torres(40-75).indd 75 10/22/13 4:56 PM