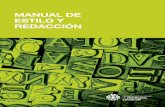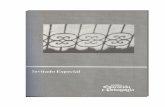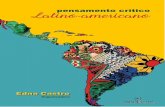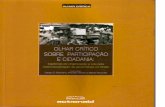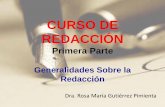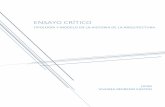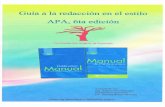El cualitativismo crítico como espacio de encuentro y aprendizaje para el cambio social y personal
La ética y el pensamiento crítico en el taller universitario de lectura, redacción y...
Transcript of La ética y el pensamiento crítico en el taller universitario de lectura, redacción y...
1
http://www.upaep.mx/novenoencuentro/Ponencias_IX_Encuentro/Mesas%20de%20trabajo/MesasTrabajo.htm La ética y el pensamiento crítico en el taller universitario de lectura, redacción y comunicación oral
María Todorova Gueorguieva Centro Universitario de Idiomas
U.P.A.E.P.
“Por el phronein tienen lugar tres cosas: el discurrir bien, el decir bien y hacer lo que se debe.”
Demócrito (460 - 370)1
“Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.” Ludvig Wittgenstein Siglo XXI: el cambio de fecha no siempre coincide con cambio de época, aunque en el
umbral de cada nuevo milenio las fantasías apocalípticas suelen desenfrenarse. Cada mil
años se proclama el fin del mundo, pero no sucede nada y la historia humana sigue su
derrotero. Constatar esto es muy tranquilizador. Pero todo a nuestro alrededor parece
indicar que las cosas no son tan sencillas y tal vez en esta ocasión deberíamos
asegurarnos que los peores pronósticos sobre el futuro de la humanidad y del planeta no
se conviertan en realidad. ¿Qué podríamos hacer? No, no es pregunta abstracta hacia
todos. Me refiero a: ¿qué podríamos hacer nosotros, como maestros, desde la
universidad? Por supuesto educar, formar con conciencia a los estudiantes para
enfrentar con un criterio ético los serios problemas que vive la humanidad hoy.
Contribuir a que el proceso educativo humanice en el amplio sentido del término, que
permita al ser humano dirigirse hacia el bien realizable en el mundo.
En vísperas del nuevo milenio, la UNESCO celebraba en París la Conferencia
mundial sobre la educación superior y proclamaba en su “Declaración mundial sobre la
educación superior en el siglo XXI: visión y acción” una obligación ineludible de los
establecimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universitarios:
“utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente
valores universalmente aceptados, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la
igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado consagrados en la Constitución de la
UNESCO”.2
En consecuencia, parece importante que el enfoque hacia el aprendizaje ético en
la universidad no se limite estrictamente a la manera personal de aprender y abordar el
1 Fullat, O., Antropología y educación, UI, BUAP, UAT, 1997, p. 17
2 UNESCO, “Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción y
marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior”, Conferencia
mundial sobre la educación superior, 9 de octubre de 1998, artículo 2, inciso d),
www.crue.org/dfunesco.htm
2
ejercicio de la profesión del estudiante, sino atender su desarrollo integral, en la forma
de pensar y actuar como ciudadano.3 Ciudadano de su país y ciudadano del mundo.
Pero, ¿qué es el valor? ¿Tiene el valor una existencia a priori, objetiva, universal
y supraempírica? O ¿es absolutamente relativo a cada sujeto?¿Lo natural coincide con
lo valioso?¿O los valores dependen de cada sociedad?
La propuesta de Fabelo Corzo4, sistémica y relacional, intenta superar las controversias
aparentemente irreconciliables entre las teorías axiológicas anteriores que presupone
naturalezas distintas y únicas para los valores: propiedades naturales, esencias ideales
objetivas, resultado de la subjetividad individual o colectiva. Su teoría reconoce la
existencia de tres dimensiones fundamentales para los valores: objetiva, subjetiva e
instituida.
En la dimensión objetiva el valor se define en relación con los intereses de lo
humano genéricamente asumido. Un valor positivo lo es en beneficio de la humanidad
ampliamente entendida y no de un determinado grupo o nación.
La dimensión subjetiva se refiere a las escalas de valores pertenecientes a los sujetos
individuales y a los sujetos sociales (familia, partido político, comunidad religiosa,
nación, etc.).
El plan instituido de valores corresponde, por su lado, al sistema oficial de valores
promulgado y mantenido por la sociedad (estado).
Las tres dimensiones constituyen planos de análisis diferentes que deben ser
considerados como un sistema interrelacionado y de interacciones múltiples. Para la
educación esto tiene una implicación importante: educar en valores significaría procurar
que la imagen subjetiva del valor tienda a coincidir con el valor humano objetivo para
incidir en la institución de un sistema oficial de valores que su vez se aproxime cada
vez más al bien común del hombre genérico.
Ahora, ¿cómo podríamos definir estos valores objetivos a los que deberían
convergir las valoraciones subjetivas y los sistemas oficiales?
En primer lugar, cabe destacar que no puede haber una respuesta seria a esta
interrogante si no se coloca como centro de referencia al hombre, independientemente
de que el origen de los valores se sitúe en el propio hombre o fuera de él. Cualquier
valor cobra sentido sólo en relación con el hombre, con su vida, con su salud,
educación, satisfacción de necesidades materiales y espirituales, con su bienestar en
general. En el contexto de la globalización ha surgido la necesidad de determinar los
intereses del hombre entendido en su acepción genérica, universal sobre cuya base
aparecen los valores objetivos y universales conformados a partir de toda la humanidad
como sistema social íntegro. A penas hoy, al vivir un auténtico cambio cualitativo en el
proceso de universalización de la historia en el que cada parte del planeta tiene
múltiples nexos que lo enlazan en un sistema interdependiente con la totalidad del globo
terráqueo, los valores adquieren su verdadero rango de universalidad.
3 Miquel Martínez Martín, María Rosa Buxarrais Estrada y Francisco Esteban Bara, “La
universidad como espacio de aprendizaje ético”, Revista Iberoamericana de Educación, n°29,
Mayo-Agosto 2002
4 Fabelo Corzo, J.R., Los valores y sus desafíos actuales, BUAP, Puebla, 2001
3
Educar para los valores universales, significaría propiciar la reflexión ética y
propositiva acerca de los problemas globales que expresan fuerzas universalmente
antivaliosas y que necesitan una solución urgente y llevada a una escala global. Educar
para pensar crítica y éticamente acerca de los problemas globales que afectan los
intereses de toda la comunidad mundial, que amenazan el porvenir de la humanidad y
que atentan contra la prosperidad de la civilización, es imprescindible. Saber formular y
expresar este pensamiento crítico basado en criterios éticos en torno a la desigualdad del
desarrollo económico y social en el mundo, las amenazas a la seguridad y la paz
internacional, el deterioro del medio ambiente, el vertiginoso aumento demográfico de
la población mundial vinculado con el insuficiente ritmo de la producción de alimentos
y el agotamiento de los recursos naturales no renovables (peligros comúnmente
reconocidos hoy)5, es imperativo.
Se han señalado varias razones para enseñar el pensamiento crítico6:
1) La exigencia de la sociedad y del mundo de los negocios de tratar con eficiencia
(determinar los mejores medios para recopilar, analizar, evaluar, aplicar a
nuevas situaciones, resolver problemas y comunicar de manera eficaz) el
creciente caudal de información.
2) La necesidad de asegurar un desarrollo socioeconómico global, favoreciendo la
producción más racional, que tenga en cuenta las necesidades humanas y de la
protección del ambiente.
3) Contrarrestar la manipulación, los ciudadanos deben pensar críticamente para
participar de manera responsable y consciente en la vida social y política.
4) Deficiencias observadas. Estudios realizados por investigadores canadienses
indican7 que los alumnos tienen poca autonomía y presentan dificultades para
razonar con claridad y expresar un razonamiento de forma adecuada. Al considerar
estos hechos, la mayoría de los docentes desea que se establezca como prioridad, en
materia de formación, la capacidad de razonar y el dominio del idioma.
El enfoque adoptado por el Programa de Lengua y pensamiento crítico es el
denominado “enfoque holístico”8 que combina la enseñanza del pensamiento con la de
la comunicación. Algunas formas de comunicación, tales como la escritura, la expresión
oral y la lectura analítica y crítica representan los vehículos de expresión del
pensamiento. Así, el mejoramiento de estas formas de comunicación contribuye al
progreso del pensamiento. En este sentido, es posible que el profesor intervenga
pedagógicamente en ambos planos – de las habilidades lingüísticas y del pensamiento
crítico- de forma simultánea.
El tema de la transferencia del aprendizaje es crucial, pues es el centro de los
objetivos que persigue la formación. Se han planteado varios enfoques de enseñanza del
pensamiento crítico, sin embargo, hay razones serias para considerar que uno de los más
eficientes resulta ser el enfoque de infusión9. Tomando en cuenta que cada disciplina
implica un conjunto particular de conceptos y una lógica que es propia, este enfoque
5 Fabelo Corzo, J.R., Los valores y sus desafíos actuales, BUAP, Puebla, 2001, p. 98
6 Boisvert, J., La formación del pensamiento crítico, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 25
7 Reid, Ph., La formation fondamentale des cégepiens : une évaluation par leur professeurs, documento de
investigación, Colegio François-Xavier-Garneau, 1990, 158 pp. 8 Boisvert, J., La formación del pensamiento crítico, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 58
9 Boisvert, J., La formación del pensamiento crítico, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 68
4
propone la enseñanza de los principios del pensamiento crítico de manera explícita, pero
siempre adecuada al contexto concreto de una disciplina dada.
Cuando se decide reestructurar un curso para propiciar el desarrollo del pensamiento
crítico10
, es posible conservar el mismo contenido al planificar estrategias y actividades
relacionadas con dicho contenido, de modo que se pongan en práctica las habilidades o
dimensiones del pensamiento crítico. Previamente a esta reestructuración, debemos
plantearnos tres preguntas esenciales:
1) ¿Cuál es la definición exacta de pensamiento crítico que se va a propiciar y
cuáles las dimensiones y habilidades exactas que le corresponden?
2) ¿Qué contenidos de la materia favorecerán el desarrollo de las dimensiones y las
habilidades?
3) ¿Cómo se pueden organizar el programa, en general, y las lecciones, en
particular, para motivar a los alumnos a adoptar este tipo de pensamiento?
El Programa de Lengua y pensamiento crítico parte en su diseño del entendimiento
del pensamiento crítico como una capacidad reflexiva y volitiva basada en procesos
lógicos, creativos y con criterios éticos. El contenido del curso es netamente lingüístico,
sin embargo, se trabaja con una metodología que propicia el pensamiento crítico en
todas sus dimensiones. A continuación describiremos uno de los métodos empleados
para fomentar la perspectiva ética. Proponemos dos niveles en que se puede integrar la
consideración de los valores. El primero se enfoca en la elaboración de criterios éticos
para el análisis de problemas globales y el segundo gira en torno al cultivo de los
valores relacionados con la convivencia a través de la comunidad de indagación.
Etapas en la elaboración de una estrategia de enseñanza del pensamiento crítico
Para asegurar el funcionamiento de la estrategia de enseñanza del pensamiento
crítico es necesario contemplar cuidadosamente las etapas de su elaboración, iniciando
por elegir y describir la dimensión del pensamiento crítico que se va a trabajar,
organizar un ambiente propicio para la formación de la dimensión dada, planificar su
método de enseñanza, para terminar evaluando la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje de la dimensión elegida.
1) Elegir la dimensión del pensamiento crítico que se va a trabajar
No es posible integrar en el marco de un solo curso la enseñanza de la totalidad de
habilidades, estrategias y actitudes necesarias para el desarrollo del pensamiento crítivo.
Por eso, el profesor debe tomar en cuenta una serie de criterios que le ayuden en definir
cuáles habilidades, estrategias y actitudes fomentará. Los criterios que se proponen
apuntan hacia la transferencia y son:
- Frecuencia de aplicación.
- Diversidad de áreas de aplicación.
- Progresión del dominio (de lo enseñado hacia la construcción de lo más
complejo).
- Adecuación del área de estudio.
- Accesibilidad de manejo para todos los alumnos.
10
Boisvert, J., La formación del pensamiento crítico, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 77
5
Consideramos que las dimensiones de pensamiento crítico que pueden aportar más
al desarrollo del ser ético, son la dimensión pragmática y la dimensión dialógica11
. En la
práctica que describimos en este trabajo se persiguen también objetivos de tipo lógico,
lingüístico y organizativo, elementos importantes, pero que quedarán fuera de nuestra
atención en el presente escrito por razones de tiempo.
2) Describir la dimensión del pensamiento crítico elegida
La dimensión pragmática del pensamiento crítico está orientada hacia la razón
práctica que se rige tanto por principios lógicos como por criterios éticos. Lipman
propone denominar este tipo de pensamiento basado en la consideración de los valores
como criterios, “pensamiento cuidadoso”12
y postula la imposibilidad de separarlo del
pensamiento crítico y creativo. El pensamiento cuidadoso implica un fuerte componente
cognitivo y se propone analizar críticamente los hechos, posturas y propuestas de
acción, tomando siempre en cuenta el impacto que causan desde el punto de vista ético.
Las actitudes necesarias para su desarrollo son la inquietud por el bien actuar, la
implicación realmente interesada en el análisis para la solución de los problemas, el
sentido de proporción, el afán de precisión y claridad. Entre las habilidades se pueden
mencionar: clasificar y definir, jerarquizar valores, distinguir los problemas prioritarios,
inferir consecuencias, buscar alternativas, establecer relaciones, etc. Las estrategias:
análisis crítico de texto acerca de un problema relevante que exija el uso de juicios
valorativos (resumen de las ideas y hechos principales planteados por el autor; síntesis
de las afirmaciones del autor acerca del problema); formulación de las interrogantes e
inquietudes que han surgido a raíz de la lectura del texto; discusión acerca del problema;
búsqueda de alternativas.
La dimensión dialógica se encuentra muy estrechamente ligada a la pragmática. Se
trata de la capacidad de examinar el propio pensamiento con relación al de otros,
permite evaluar diferentes perspectivas e intentar llegar a un consenso aceptable entre
los distintos puntos de vista. La dimensión dialógica del pensamiento contribuye a la
convivencia y a la cooperación social, promueve las habilidades necesarias para la vida
cívica y democrática. Las actitudes que sostienen esta dimensión son: el respeto al otro,
la escucha atenta, la apertura para negociar, el afán de aclarar y analizar las posturas,
entre otras. Las habilidades a desarrollar: exponer claramente argumentos; analizar
respetuosamente los argumentos contrarios; examinar atentamente los supuestos, buscar
puntos comunes entre las posturas diferentes; utilizar el criterio del bien común a nivel
global, etc. Estrategias: participar en la organización de la discusión; asumir reglas para
el diálogo, tomar notas; etc.
4) Organizar un ambiente propicio para la formación de la dimensión del
pensamiento crítico dada
Cuando pensamos en la mejor manera de favorecer la formación de las dimensiones
elegidas, debemos tomar en cuenta tres factores principales: el ambiente en el aula, el
tema y los procesos relacionados con la enseñanza.
11
Rojas Orea, C., “¿Qué es pensamiento crítico? Sus dimensiones y fundamentos histórico-filosóficos”,
Proyecto para el desarrollo de destrezas de pensamiento, Puerto Rico, www.pddpupr.org 12
Lipman, M. “ Caring as Thinking”, http://www.chss.montclair.edu/inquiry/fall95/lipman.html
6
El ambiente en el aula se condiciona en gran medida por las actitudes del maestro,
las estrategias de enseñanza y los materiales que se diseñan. La clase es un ambiente
propicio para el pensamiento crítico en general y para el desarrollo de sus aspectos
éticos, en particular, cuando existe la necesidad constante de pensar y valorar, las
actividades exigen que el estudiante reflexione con un criterio ético y, tanto estudiantes
como maestros, analizan y discuten sus procesos de pensamiento, sus posturas y sus
criterios valorativos.
El tema influye decisivamente en las dimensiones del pensamiento que se aplican a
él. Además, el tema debe ser significativo para los estudiantes tanto a nivel personal,
como a nivel de los objetivos concretos de la materia que está cursando. En la materia
de Lengua y pensamiento crítico I, se procura satisfacer estas dos exigencias
proponiendo, por un lado, textos con temas que deben ser analizados desde una
perspectiva ética (problemas globales para la humanidad), y, por otro lado, vinculando
la discusión acerca del tema con los objetivos de aprendizajes anteriores (identificar
temas, ideas, hechos principales y afirmaciones; elaborar resumen, síntesis, formular
preguntas significativas) y enlazando con objetivos posteriores (elaboración de
comentario de texto).
Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben apoyarse en medios que ofrezcan la
ocasión de ejercer las actitudes, habilidades y estrategias de las dimensiones elegidas.
En nuestra materia, estructuramos la enseñanza y aprendizaje relacionados con la
dimensión ética del pensamiento en torno a una estrategia particularmente propicia a
ello: la comunidad de indagación.
5) Planificar la enseñanza de la dimensión elegida:
Retomando la perspectiva de Lipman, creemos que la comunidad de indagación13
es
el método que mejor se adapta al propósito de reforzar el razonamiento y el juicio
crítico y valorativo, atendiendo al mismo tiempo objetivos de orden lingüístico y
organizativo. Y en efecto: “¿Qué mejor forma de preparar a los alumnos para la vida
que hacerlos capaces de participar en comunidades de indagación que traten los
problemas que nos aquejan?”14
La comunidad de indagación se fundamenta en el
diálogo que es una conversación estructurada (basada en un problema), autorregulativa,
igualitaria y basada en los intereses comunes. A través del diálogo es posible desarrollar
un pensamiento multilógico que implica examinar los supuestos, perspectivas y
estructuras conceptuales debajo del problema.
Cabe mencionar que la comunidad de indagación ha sido planteada
originalmente para la enseñanza de filosofía a niños. Por lo tanto, antes de usar su
método es necesario reflexionar acerca de los objetivos específicos de la materia en la
que deseamos aprovechar este método y en función de ellos introducir las
modificaciones y adaptaciones necesarias. A continuación presentaremos brevemente
los pasos que sigue la organización de la comunidad de indagación, señalando
transformaciones que se han realizado en vistas de las metas de la materia de Lengua y
pensamiento crítico I.
13
Comunidad de indagación, de investigación o de diaólogo 14
Lipman, M., À l’école de la pensée, De Boeck Université, Bruxelles, 1995, citado por Boisvert, op.cit.,
p. 40
7
1. Formación de la comunidad: En Lengua y pensamiento crítico la comunidad se inserta en la línea de la
comunicación oral (las otras dos líneas que se siguen en la materia son lectura y
redacción). El programa que sigue la formación en esta línea prevé una capacitación
inicial en oralización de textos, ejercicios de articulación, entonación, control de la
respiración, comportamiento gestual, estructuración de discurso. Paralelamente se
llevan en las líneas de la lectura el desarrollo de las habilidades de identificación y
jerarquización de temas, ideas, afirmaciones, posturas del autor, que se plasman en los
géneros escritos de resumen y síntesis respectivamente. Llegando a este punto del
programa, se propone la formación de la comunidad de diálogo que funcionará en dos
ocasiones durante el primer nivel de Lengua y pensamiento crítico y se instaurará como
la forma de comunicación oral a lo largo de todo el segundo nivel de dicha materia.
Primero se expone al grupo la idea y los objetivos de la comunidad del diálogo,
haciendo hincapié en la utilidad de la adopción de este método para la vida cívica,
académica y laboral. Posteriormente se definen los roles dentro de la comunidad y se
asignan entre los estudiantes. Con el fin de involucrar en mayor grado a los estudiantes
en la organización y la regulación de la discusión, se han planteado los siguientes
papeles dentro de la comunidad del diálogo: moderador (vela por el respeto de las
reglas del diálogo, concede los turnos de palabra, facilita la discusión, invita al respeto
mutuo y a la búsqueda de conciliación de puntos de vista, apela a no desviarse del tema
principal, etc.), dos secretarios (ayudan a anotar la agenda de discusión y a negociar el
tema, llevan el registro de las intervenciones y elaboran al final el resumen de la
discusión). El maestro da las instrucciones en la clase anterior a la discusión,
proporciona el texto-pretexto e interviene en el diálogo como un miembro más de la
comunidad. En la primera sesión de la comunidad el maestro puede apoyar al
moderador y a los secretarios en el cumplimiento de sus funciones con el propósito de
ofrecer un modelo al grupo.
2) Texto-pretexto
Dos sesiones antes de la discusión el maestro proporciona al grupo tres textos sobre
temas diferentes que conciernen la problemática actual del mundo y pide que los
estudiantes elijan por votación uno. Como tarea para la sesión anterior al diálogo, los
alumnos deben analizar el texto elegido, resumir sus ideas principales y hacer una
síntesis de las afirmaciones del autor. En clase se hace una revisión por equipos e
igualmente por equipos se inicia la formulación de preguntas significativas acerca del
texto.
3) Elaboración de la agenda para la discusión
En el inicio de la sesión dedicada al diálogo los alumnos empiezan a formular sus
preguntas acerca del texto (una por persona) y uno de los secretarios las apunta en el
pizarrón de manera que sean visibles para todos.
4) Aclaración de preguntas
El secretario invita al grupo a aclarar las preguntas y se asegura que todo ha quedado
bien definido y comprendido por todos.
5) Clasificación de las preguntas
El secretario invita al grupo a abstraer los temas a los que apuntan las preguntas y
clasificarlas.
8
6) Elección de un tema significativo
El secretario invita al grupo a elegir un tema significativo. Los estudiantes proponen y
negocian, argumentan el porqué de la prioridad de un tema u otro. El secretario debe
permitir la discusión, pero no que se prolongue demasiado.
7) Diálogo
Los estudiantes piden turno para dar su punto de vista acerca del tema elegido. Se
plantean argumentos, se dan ejemplos, se someten a análisis y crítica, se aclaran
conceptos, etc. La finalidad es que los estudiantes reflexionen y apliquen criterios de
valor para poder definir sus posturas.
8) Cierre
El secretario resume las ideas surgidas en la discusión.
9) Elaboración de comentario
Al final de la sesión, el maestro encarga la elaboración de comentario de texto
discutido, dando las pautas acerca de los elementos a tomar en cuenta (análisis de
temas, posturas del autor, argumentación a favor o en contra de éstas, valoración de los
aspectos formales del texto). Se exhorta a los estudiantes a dar su valoración ética del
problema en cuestión.
6) Evaluar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la dimensión del
pensamiento crítico elegida
La evaluación se realiza de tres maneras: a través de la revisión del comentario
escrito, fruto de la maduración de las ideas acerca del texto en la comunidad de
indagación; mediante hojas de autoevaluación que cuestionan acerca de aspectos
lingüísticos, lógicos, de interacción, etc.; con las opiniones plasmadas en el diario de
reflexión.
ANEXOS
Anexo 1: Etapas en la elaboración de una estrategia de enseñanza del pensamiento
crítico aplicadas a Lengua y pensamiento crítico
ETAPAS APLICACIÓN
1) Dimensión del pensamiento - Dimensión pragmática
- Dimensión dialógica
2) Descripción de la dimensión del PC Actitudes:
- Inquietud
- Implicación
- Sentido de proporción
- Afán de precisión y claridad
- Respeto al otro
- Escucha atenta
- Apertura para negociar
Habilidades:
- Formar criterios valorativos
- Jerarquizar valores
9
- Aplicar los valores como criterios
- Clasificar y definir
- Distinguir problemas prioritarios
- Inferir consecuencias
- Buscar alternativas
- Establecer relaciones
- Examinar supuestos
Estrategias:
- Análisis crítico de texto acerca de un
problema relevante que exija el uso de
juicios valorativos;
- Formulación de las interrogantes e
inquietudes que han surgido a raíz de la
lectura del texto;
- Discusión acerca del problema
3) Organización de un ambiente propicio Aula: actividades que exigen reflexionar
con criterios éticos
Tema: significativo, relacionado con los
objetivos de aprendizaje; apunta hacia un
problema de importancia global
Procesos: estructurados en torno a las
estrategias de la comunidad de indagación
4) Planificación de la enseñanza Comunidad de indagación:
Preparación: planteamiento de objetivos,
realización de actividades previas de
lectura y escritura analítica.
Organización: formación de la
comunidad, estipulación de reglas,
asignación de roles.
Proceso: elaboración de agenda de
discusión, clasificación de preguntas,
elección de tema de discusión, diálogo,
cierre, elaboración de comentario del texto
5) Evaluación Trabajos: comentario escrito
Autoevaluación: test
Diario de reflexión
Anexo 2: Formato para estrategias de la inclusión de la dimensión ética del pensamiento
crítico en el curso de Lengua y pensamiento crítico I
Reflexión y diálogo acerca de…
CONTEXTO
Nivel de enseñanza: estudiantes de primero y segunda semestre de todas las carreras.
Posición en el proceso de aprendizaje:
a) Antes: La práctica se incluye después del trabajo de identificación de afirmaciones y
posturas del autor. A esta etapa el estudiante es capaz de resumir las ideas principales y
de sintetizar las afirmaciones del autor.
b) Después: La práctica precede el ejercicio de interpretación y comentario de texto en
10
sus aspectos de contenido y forma.
Objetivos:
- Lingüísticos
- De pensamiento crítico
a) dimensión lógica
b) dimensión ética
- Organizativos
DESARROLLO
1) Elaboración de agenda para la discusión
2) Aclaración de preguntas.
3) Clasificación de las preguntas
4) Elección de un tema significativo
5) Diálogo
6) Cierre
Referencias bibliográficas
Boisvert, J., La formación del pensamiento crítico, Fondo de Cultura Económica,
México, 1999
Fabelo Corzo, J.R., Los valores y sus desafíos actuales, BUAP, Puebla, 2001
Fullat, O., Antropología y educación, UI, BUAP, UAT, 1997, p. 17
Lipman, M. “ Caring as Thinking”,
http://www.chss.montclair.edu/inquiry/fall95/lipman.html
Rojas Orea, C., “¿Qué es pensamiento crítico? Sus dimensiones y fundamentos
histórico-filosóficos”, Proyecto para el desarrollo de destrezas de pensamiento, Puerto
Rico, www.pddpupr.org
UNESCO, “Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y
acción y marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación
superior”, Conferencia mundial sobre la educación superior, 9 de octubre de 1998,
artículo 2, inciso d), www.crue.org/dfunesco.htm