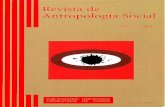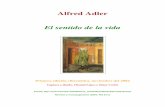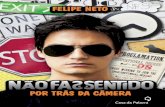SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LA FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LAS INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN
La búsqueda de sentido en la desautomatización fraseológica1
Transcript of La búsqueda de sentido en la desautomatización fraseológica1
La búsqueda de sentido en la desautomatización fraseológica1
(En P. Mogorrón y F. A. Navarro (eds.): Fraseología, Didáctica y Traducción. (ISBN: 978-3-
631-65920-5) 1º ed. Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford- Warszawa- Wien
(Alemania): PETER LANG AG. 2015, vol 101, pp. 117-135).
Manuel MARTÍ SÁNCHEZ
Universidad de Alcalá
RESUMEN
La desautomatización fraseológica despierta mucho interés en la actualidad. En estas páginas se
han examinado sus razones universales de ser: la búsqueda de sentido y el cansancio ante todo lo
que se repite. Aunque interrelacionadas, puede decirse que la primera lleva a la actualización de
la unidad fraseológica y la segunda, a su manipulación, a menudo, como juego. Ambas acciones
presuponen la relación significante y significado, lo que nos ha puesto delante del viejo problema
de la arbitrariedad del signo lingüístico, a través de la cuestión de la motivación fraseológica. El
análisis de las razones y procedimientos de la desautomatización fraseológica ha mostrado puntos
importantes en común con el proceso de adquisición/ aprendizaje de una lengua.
ABSTRACT
Manipulation phraseological is of very much interest nowadays. We have examined on these
pages its universal reasons: the search for meaning and the weariness of all that is repeated. Even
though both are interrelated, it can be said that the first leads to the updating of phraseological
unit and the second it leads to manipulation, often, as game. Both actions require in the
relationship signifiant and signifié, which make us face the old problem of the arbitrariness of the
linguistic sign, through the issue of motivation of phraseology. The analysis of the reasons and
procedures of phraseological manipulation has shown important points in common with the
process of acquiring/ learning of a language.
Introducción
En el hablar (y, por tanto, en las lenguas) existe una lucha constante entre la síntesis y el
análisis. La primera fuerza se vincula al automatismo inconsciente, la ley del mínimo
esfuerzo del hablante y la arbitrariedad; la segunda, a la reflexión, la comprensión del
destinatario y la motivación (Moreno Cabrera 2002: 11-12). Una de las razones de esta lucha
estriba en que el hablante no es solo quien debe transmitir lo que ya sabe, es también oyente
de sus palabras y, al igual que el destinatario, necesita comprender lo que dice (cfr. Moreno
Cabrera 2002: 19).
Aunque presente desde hace ya casi cuarenta años en la fraseología hispana, es en los
últimos doce años cuando la desautomatización se ha convertido en un tema recurrente de la
actividad (meta)fraseológica para referirse de modo prototípico a ejemplos como:
1. Y al tercer año resucitó [por Y al tercer día resucitó de la oración del Credo] (F. Vizcaíno Casas).
2. No hay peor ciego que el de whisky malo [por No hay peor ciego que el que no quiere ver, en el argot
Ciego es ‘borrachera’] (http://blogs.los40.com/andaya/category/dj-vilar/).
3. Raúl, el señor de los anillos (http://www.corazonblanco.com/raul_el_senor_de_los_anillos-
fotos_del_real_madrid-igfpo-1331475.htm).
1 Este trabajo está vinculado al Grupo de Investigación UCM 930235 "Fraseología y Paremiología”
(PAREFRAS, CEI Campus Moncloa, Clúster de Patrimonio) y se enmarca en el Proyecto de Investigación
"Estrategias para aplicar las TIC al proceso de adquisición de la competencia paremiológica en el marco de la
enseñanza/aprendizaje de lenguas" (Paremiastic, FFI2011-24962, 2012-2014, Ministerio de Ciencia e
Innovación).
A. Zuluaga (1975: 246, n. 30) la introdujo tomándola del Círculo de Praga,
seguramente, vía Coseriu. Sin embargo, la desautomatización remite, antes que a Praga y a
Mukařovský, al formalismo ruso, de modo especial a V. Shklovski. La desautomatización
alude al proceso de “crear una impresión máxima” (Sanmartín 2006: 138), gracias al cual lo
conocido se vuelve desconocido, se extraña, obligando “al pensamiento a renunciar a los
hábitos automáticos de reconocimiento para percibir los objetos de modo estético”
(Sanmartín 2006: 22). En dicho proceso, encontraba Shklovski el rasgo diferencial entre la
poesía y el pensamiento, el término equivalente a la lengua ordinaria en los formalistas rusos.
Composicionalmente (con el prefijo Des- ‘cese, cancelación o anulación’), la
desautomatización es el cese de la automatización y la cancelación de sus efectos. Mirando
estos, es un fenómeno metalingüístico cuyo fin intrínseco es hacer visible la dimensión verbal
del mensaje y así romper la inercia habitual de atender acríticamente solo al sentido más
evidente.
Cuando desautomatizan, los hablantes pueden quedarse en las mismas palabras, bien
para producir efectos ingeniosos o/y cómicos con diversas intenciones, bien para llevar a la
reflexión sobre ellas. Igualmente, la desautomatización puede servir, con las palabras como
intermediarias, para suscitar la reflexión sobre lo denotado. Estos fines y efectos son
compatibles, de ahí que determinar en muchos casos concretos cuál de ellos domina es
problemático. No puede ser de otro modo cuando uno se mueve en las procelosas arenas de la
intencionalidad humana.
Aunque surgida en el ámbito de la teoría literaria, la desautomatización es un fenómeno
cotidiano que puede darse en cualquier situación, incluso de modo inconsciente (ver, más
abajo). Esto es así porque entre sus causas está una tendencia humana universal: devolver su
sentido a los actos que se repiten mecánicamente y que la rutina vuelve irrelevantes. El
camino para conseguirlo lo marca una intuición de los hablantes: significante y significado
son solidarios, de modo que toda modificación en una de las dos caras conlleva una
modificación en la otra. Con ello, se reaviva la atención y aumenta la comprensión. En la
desautomatización siempre se da esta modificación, en un modo más consciente de recrear y
desarrollar una unidad ya existente (ver Coseriu 1999: 127-128).
Las unidades fraseológicas (UF) son lugares comunes, potencialmente relevantes.
Como apuntan Nunberg, Sag y Wasow (1994: 493), las “expresiones idiomáticas se usan
característicamente para describir – e implícitamente para explicar- una situación repetida de
un especial interés social”. No puede extrañar en modo alguno que usuarios y fraséologos se
hayan fijado en la desautomatización fraseológica. Omnipresente, es sintomática la
frecuencia de la desautomatización en ámbitos donde la búsqueda del impacto en la audiencia
es crucial: publicidad, redes sociales, titulares periodísticos, métodos de idiomas...
La desautomatización no es solo un fenómeno archifrecuente, sino también sin fin.
Basta con ver el proceso constitutivo de las UF. Unas son el fruto de la desautomatización de
una expresión ordinaria, cuya relevancia la ha hecho pasar a ser memorable (Martí Sánchez
2012). Otras UF se forman a partir de la desautomatización de otra anterior, como ha
sucedido con la antigua expresión militar Carne de cañón, la expresión bíblica Sol de justicia
o No comerse un colín (a partir de No comerse un rosco). Ruiz Gurillo (2010) y Timofeeva
(2012: 267-268) han estudiado fenómenos de doble desautomatización de carácter irónico,
como el que se ha dado en ciertos contextos con Dejar el pabellón bien alto aprovechando
una fácil semejanza con el funcionamiento sexual masculino.
En nuestro anterior Martí Sánchez (2013), nos ocupamos ya de la desautomatización
fraseológica desde una perspectiva didáctica. Por el mismo camino iniciado entonces,
queremos profundizar en las razones de ser y en la intuición subyacente presentes en la
desautomatización, con la convicción de que ambas no son ajenas al proceso de adquisición/
aprendizaje de una lengua.
En la desautomatización hallamos dos etapas clave en la adquisición/ aprendizaje de
una lengua: tras la síntesis -es decir, la automatización-, el análisis, esto es, la
desautomatización. En términos de Vega Moreno (2007: 224-228), primero, el
convencionalismo, después, la creatividad. Anticipando una distinción que se desarrollará un
poco más abajo, la desautomatización intencional es propia de la segunda etapa. La
desautomatización espontánea se da más bien en una etapa anterior, de más inseguridad
lingüística, pero la razón que la alimenta mantiene su peso en la maduración en el dominio de
una lengua. La relación entre desautomatización y la adquisición/ aprendizaje de una lengua
se entiende todavía mejor si se contemplan estos como un proceso por el que el usuario va
tomando progresivamente conciencia de sus intuiciones de hablante.
Que las formas lingüísticas están motivadas es una intuición y acostumbrar, sobre esta
realidad mental, al aprendiente a mirar cada forma para convertirse en un usuario más
competente, una práctica didáctica en la que creemos firmemente2. En el fondo, la ruta de la
enseñanza/ aprendizaje de la lengua es la misma que recorre la Lingüística (como el saber
superior acerca del lenguaje y de las lenguas), obligada siempre a arrancar del conocimiento
intuitivo de los hablantes (Meisterfeld 2003: 159. Ver n. 6).
Reforzando las posibilidades didácticas de la desautomatización, esta manifiesta un
procedimiento fundamental en la adquisición-aprendizaje de una lengua: la desfragmentación
de las unidades complejas (entre las que están las UF), de modo que lo que es opaco se haga
transparente y así, acertada o equivocadamente, pueda emplearse mejor. Es lo que sucede en
ciertos contextos, donde hay una preocupación por la falsedad de muchas promesas que en él
se producen, en que Cumplimiento se desglosa en Cumplo y miento, en una etimología
popular evidentemente falsa, pero que dota de mucho más sentido al sustantivo. Esta
desfragmentación, evidentemente, refleja el intento de devolver la composicionalidad perdida
a una expresión compleja como modo de motivarla.
Desautomatizando la desautomatización fraseológica
En efecto, la desautomatización ha llamado la atención de los fraséologos. De modo
sobresaliente, en la tradición hispana, que ha importado el viejo término formalista
diferenciándose de la tradición anglosajona, que, cuando no emplea defamiliarization,
prefiere modification (estilística, para Gläser 1986 o creativa, para Vrbinc y Vrbinc 2011) o
manipulation. Ninguna de ellos nos parecen opciones mejores que la hispana de
desautomatización.
(4) puede valernos para precisar la naturaleza de la desautomatización:
4. Donde la lengua pierde su nombre (X. Pericay, ABC 6/ 08/ 2013).
En el ejemplo, observamos las tres propiedades de una desautomatización, correspondientes a
sus dos acciones y resultados:
a) Activación de una UF previa (soporte, en nuestra terminología) en la mente de emisor
2 En este artículo empleamos el término forma (o forma lingüística) como equivalente de significante (GRAE),
cuando queramos evitar el dualismo excluyente que acompaña al significante saussureano (la imagen acústica) y
a su correlato, el significado (aunque Bouquet, 1997: 108-109). Con esta elección terminológica queremos
destacar el carácter de forma-sentido de toda forma de acuerdo con H. Meschconnic (Guillaume, 2004: 9, n. 26)
o la metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras conocida como Atención a la Forma (Focus on Form).
No muy lejos se halla la concepción de la forma en la tradición soviética estudiada por M-C. Bertau (2008).
y destinatario. En (4) es Donde la espalda pierde su (casto) nombre.
b) Manipulación del significante o del significado que repercute en la otra cara del signo.
En (4), lo modificado es el significante.
c) Uso más consciente de la forma lingüística, como efecto de ambas acciones.
Estas tres propiedades constituyen para nosotros el núcleo de la desautomatización. La
intencionalidad o la modificación del significante sirven para distinguir los mejores ejemplos
de los peores. Es lo que vamos a considerar seguidamente.
Intencionalidad
Hasta donde llegamos, todos los que se han ocupado de la desautomatización coinciden en
atribuirle una condición intencional (Mena 2003 y 2004: 501; Timofeeva 2009: 252-253) y
ostensiva (en el sentido de la Teoría de la Relevancia de hacer manifiesta esa intención). De
este modo, la desautomatización es una acción voluntaria y pública sobre una UF, que debe
permanecer en la conciencia del hablante. Si acudimos a la distinción pragmática entre uso
descriptivo e interpretativo (Ruiz Gurillo 2008: 40-41), es claro el carácter interpretativo de
los enunciados desautomatizados. El distanciamiento asociado a ello explica que, como
veremos, muchos de estos enunciados tengan un carácter irónico (Timofeeva 2005).
Este también ha sido el parecer en los teóricos de la desautomatización literaria, cuya
opinión nos interesa en la medida en que refleja un sentir común acerca del fenómeno. Ya la
retórica latina señaló que, frente a las desviaciones ordinarias, el desvío con valor poético ha
de albergar una intención estética que rescate “al receptor de la indiferencia” (Pozuelo
Yvancos 1980: 96). Por su parte, Mukařovský encontró la distinción entre el lenguaje poético
y ordinario (comunicativo, en su terminología), en el índice de percepción en el primero
“suministrado por la consciencia en el receptor de la superposición de dos planos o sistemas,
construido el uno sobre el otro” (Pozuelo Yvancos 1980: 120-121).
Frente a este pensamiento dominante, creemos que es posible postular una
desautomatización periférica, espontánea y no ostensiva. Nuestro argumento es que comparte
con la intencional la reformulación de una UF que vuelve a esta más transparente y más
conscientemente usada. Esto la lleva a compartir con la desautomatización intencional las tres
propiedades señaladas al comienzo de este apartado.
Así lo pensamos, aunque esta desautomatización espontánea es solo de manera
indirecta una reacción contra la automatización o que la UF soporte está mucho más
difuminada en la mente del usuario. Sin embargo, no lo está en la del destinatario, que debe
reconocerla para que exista esta desautomatización. Semejante acción solo puede ser desde su
competencia fraseológica (que incluye la información contextual) y desde la propia
iconicidad de la UF, porque, en este caso, el emisor no da pistas conscientes.
En los contados casos en que ha despertado atención, la desautomatización
inintencional ha sido tradicionalmente más motivo de burla que de análisis científico por
parte de los lingüistas. Es lógico, dada su abundancia y, al mismo tiempo, su carácter
ocasional que la trivializa. Es lógico porque la prevaricación fraseológica es una fuente
inagotable de errores lingüísticos, algunos francamente cómicos3. Como estos del autor
teatral cómico C. Arniches en los que se desautomatizan algunas locuciones latinas: *A
3 Su parentesco con las etimologías populares (por ejemplo, almendras agarrapiñadas por almendras
garapiñadas, amolestar por amonestar, discursión por discusión, excelente de cupo por excedente de cupo,
infiltración por filtración, mondarina por mandarina, tortículis por tortícolis, zangalotino por zangolotino…),
no deja dudas, pues ambas, con casos concretos en que concurren, son una respuesta a la pérdida de sentido de
una forma lingüística (García Manga, 2010: 17-18).
fuerciori [por A fortiori], *Ad pieden litre [por Ad pedem litterae], *En artículo muertis [In
articulo mortis], *Modus viviendis [por Modus vivendi]… (Seco, 1970: 70).
Siendo todo esto cierto, esta desautomatización espontánea encierra también su
interés, pues tras ejemplos como *Destornillarse de risa (por Desternillarse de risa) o
*Nadar en la ambulancia (Nadar en la abundancia) está, al igual que en la otra
desautomatización, la necesidad humana de que esté motivado lo que forma parte de su vida,
en este caso, las expresiones lingüísticas que tiene inventariadas y que usa, posean sentido o,
si preferimos, motivación. Por eso, también se desautomatiza una UF aunque sea
involuntariamente.
Procedimientos y fines-efectos
Ya se ha indicado que en la desautomatización se interpretan unas palabras preexistentes que
se modifican y cuya percepción se activa. En la desautomatización fraseológica es bastante
habitual manipular el significante de la UF (1-2, 4), pero también es posible que se consiga
mediante la reproducción literal, en una especie de estilo directo, como en el anterior (3) o
ahora en (5) y (6), donde se actualizan citas evangélicas sin manipular el significante:
5. “Cada día tiene su afán”…/ Pero, cada noche, su fiesta. / Sones lejanos te dirán/ Si es, o no, loca: si
hay jazbán, / O bien, orquesta (E. D’Ors, “Advertencia”
http://www.unav.es/gep/dors/aforismos10.htm).
6. Pasando, pues, una vez por la ropería de Salamanca, le dijo una ropera: En mi ánima, señor
Licenciado, que me pesa de su desgracia; pero ¿qué haré que no puedo llorar? Él se volvió a ella, y
muy mesurado, le dijo: Filiae Hierusalem, plorate super vos et super filios vestros [‘Hijas de
Jerusalén, llorad por vosotras y vuestros hijos’]. Entendió el marido de la ropera la malicia del dicho, y
díjole: Hermano Vidriera, (…) más tenéis de bellaco que de loco (Cervantes, El licenciado Vidriera
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-licenciado-vidriera--0/html/ff31463c-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_1.html).
En ambos ejemplos el hablante activa y altera el significado (a menudo, también el
pragmático) de la UF, haciéndolo más consciente, pero lo hace de distinta forma. En (5), la
cita se mantiene en un contexto que le es propio (el comentario de las palabras del
Evangelio), aunque la contraargumentación del autor sí produce una distancia. En (6), en
cambio, hay un cambio de contexto responsable de un uso irónico y unas implicaturas que
justifican la reacción del marido de la ropera.
Junto a estos dos procedimientos de reproducción de la UF soporte, está la cita
encubierta, con rasgos del primero (se altera el significante) y del segundo (su carácter
oculto). Es el caso de la canción de J. Sabina, “Cerrado por derribo”, plagada de UF
desautomatizadas, empezando por el título, y cuyo último verso, que reproducimos hay un
eco de los versos de una copla (“Ni contigo, ni sin ti/ tienen mis penas remedio/ contigo
porque me matas/ sin ti porque me muero”): 7. Este bálsamo no cura cicatrices, / esta rumbita no sabe enamorar,/ este rosario de cuentas infelices/
calla más de lo que dice/ pero dice la verdad./ Este almacén de sábanas que no arden,/ este teléfono
sin contestador,/ la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde,/ esta forma tan cobarde/ de no decirnos
que no./ Este contigo, este sin ti tan amargo…
Las tres posibilidades descritas permiten distinguir entre desautomatizaciones visibles
o formales y ocultas o semántico-pragmáticas (ver Timofeeva 2012: 267-272). Dado que, en
las primeras, la estructura de la UF soporte se mantiene una vez manipulada; las citas
encubiertas las incluiremos en estas segundas como desautomatizaciones ocultas.
Esta clasificación se cruza con la que atiende a los fines-efectos de la
desautomatización. Hay desautomatizaciones humorísticas o/e irónicas asociadas al juego y
el ingenio, y desautomatizaciones serias en las que el objetivo es la reflexión sobre la UF o su
referente. Como en cualquier otra clasificación, existen grados entre las diversas categorías.
La ironía, o incluso, el humor no excluyen la crítica seria (8) o la reflexión (9-10):
8. Instituto Noos, sinónimo de lucro (por Instituto Noos, sin ánimo de lucro)
(http://escolar.net/MT/archives/2011/11/noos-una-organizacion-sinonimo-de-lucro.html).
9. [Sobre la decadencia del grupo español de rock Barón de rojo] Derribados por fuego amigo
(http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/16/actualidad/1371404101_816246.html).
10. ¿Qué es el fútbol sino la continuación de la guerra por otros medios? (S. Navajas, De Nietzsche a
Mourinho. Guía filosófica para tiempos de crisis, Córdoba, 2013) [“La guerra es la continuación de la
política por otros medios” de Von Clausevitz].
Del entrecruzamiento de ambas clasificaciones, surgen estas cuatro grandes
categorías:
Visible Humorística Nunca es tarde si la tía está
buena (DJ Vilar).
Cajón desastre [antiguo
programa infantil de TVE].
Ahorra o nunca (B. Pascual).
Visible Seria Ganarás el pan con el sudor
del de enfrente (P. Chamizo).
Oculta Humorística Uruguay legaliza los brotes
verdes [= cannabis] (Diario de
Sevilla 4/ 08/ 2013).
Oculta Seria La maternidad en estado de
sitio [titular de un artículo
donde se comentan las trabas
actuales a ser madre] (C. Peiró
Ripoll).
El análisis en el apartado siguiente de estas categorías nos permitirá hablar de los mejores
ejemplos de desautomatización, caracterizados por alguna propiedad que falta en los otros
ejemplos, representantes de la desautomatización en su grado más básico.
Ingenio y manipulación del significante
Existe una vinculación entre la desautomatización y el ingenio, derivada de la necesidad en la
primera de llamar la atención del destinatario y del carácter irreverente del segundo (Marina
2008[1992]: 24). Podíamos decir que una y otro se buscan. Tanto es así que los ejemplos de
desautomatización que siempre aparecen son los ingeniosos aderezados con el juego y el
humor. Estos son los mejores ejemplos, los prototípicos.
La presencia del ingenio es muy evidente en las desautomatizaciones visibles, donde
el ingenio debilita la seriedad de la creación como demuestran (1-2), (4), (8) y (10) (ver
Marina 2008[1992]: 29). Este hecho advierte de que la manipulación de la UF, una de las dos
acciones desautomatizadoras, puede quedarse en un fin en sí mismo. Esto la separa de la
actualización propia del empleo más consciente, que queda en estas manipulaciones reducido
a la condición de efecto involuntario. Tal autotelismo es un problema tradicional de todos los
formalismos, como sintieron bien los mismos formalistas rusos (Sanmartín 2006: 10, 12, 23
y, sobre todo, 109-118) y antes que ellos, Baltasar Gracián, en el barroco español. En otro
orden de cosas, también es un problema de la ciencia, cuando la ciencia fuerte es
reemplazada por la ciencia irónica de la que habla Horgan (Hoffman, 1998: 261).
En la desautomatización oculta también existe ingenio, como en (9). Sin embargo, no
siempre sucede así y el juego está ausente. Es lo que sucede en (11) en que un pensador
reflexiona explícitamente sobre una UF: 11. En nuestros días, es normal decir que una imagen vale más que mil palabras y nadie duda de la fuerza
de las imágenes, pero, si no somos lenguaje, palabra, si no tenemos nada dentro, no vemos nada, no
entendemos nada, no captamos nada e incluso lo mal-entendemos (E. Lledó).
Como sucedía con la desautomatización espontánea, ejemplos como (11) no suelen
incluirse en la desautomatización. Sin embargo, en la desautomatización oculta seria,
desligada del ingenio, también se manipula una UF. Esta acción del hablante -se ha dicho
más arriba- altera la semántica o/y la pragmática de la UF, haciéndola más consciente. El
significante permanece inmóvil, pero solo relativamente, si ampliamos el concepto de
significante como propuso el funcionalismo estructural español (ver Gutiérrez Ordóñez,
1983: 52-54) o, más aún, si lo entendemos en términos de los rasgos formales de la gramática
de la construcción4. Tampoco el significante queda inalterado en la desautomatización oculta,
si damos cabida a los cambios que se producen en su percepción interna. A este respecto nos
fascina la acción de la mente por materializar los nuevos significados en un nuevo
significante, primero, en el interior de la mente y, luego, en la prosodia, el nivel fonológico
más sensible a la acción del hablante.
La arbitrariedad del lenguaje
Al principio, se afirmó que la desautomatización descansa en una intuición de los hablantes: la
solidaridad significante/ significado, que puede verse también como una relación entre una
forma lingüística y lo que representa. Tal intuición y la acción desautomatizadora que en ella
descansa evocan el viejo problema de la arbitrariedad del signo lingüístico. Simultáneamente,
cuestiona la opinión mayoritaria de que las UF sean arbitrarias, consecuentemente,
inmotivadas. Intentará defenderse en este apartado que, precisamente, la desautomatización
existe porque las UF se perciben como arbitrarias, al menos, como insuficientemente
motivadas y tal situación constituye una anomalía. Para ello habrá que profundizar bastante en
la cuestión y refinar los conceptos de motivación y significante, en la línea este último de lo
que acaba de decirse en § 1.3.
Términos del debate
La relación entre las palabras (fundamentalmente, los nombres) y lo que representan ha sido
objeto de reflexión al menos desde los griegos. Ya en la lingüística contemporánea, uno de los
pilares del pensamiento saussureano y de todo el formalismo lingüístico, íntimamente unido al
de la autonomía del sistema, es el de la arbitrariedad del signo lingüístico. Según este
principio, el significado de un signo no es previsible partiendo de su significante, ni viceversa.
En términos saussureanos, no hay ningún vínculo natural entre significante y significado, con
la excepción de las siempre problemáticas onomatopeyas.
El principio saussureano, objeto de múltiples exégesis y análisis, es una evidencia
cuando se observan los signos aislados en su funcionamiento (García Manga 2010: 17-18).
También, cuando se examina desde la ignorancia del hablante sobre el porqué de los
significantes, la variedad de las lenguas, el cambio fónico o la relación entre el significante y
4 Aunque sean modismos substantivos, las UF comparten muchas propiedades con las construcciones
prototípicas, las constituidas por los modismos esquemáticos. Entre ellas, contar con información fonológica,
gramatical y semántico-pragmática (Croft y Cruse, 2008 [2004]: 306 y320).
la cosa representada.
Por el contrario, la certeza acerca de la arbitrariedad, que no de la convencionalidad,
se quiebra cuando se considera el carácter necesario, no ocasional, de la relación significante/
significado. También entra en crisis cuando prima la perspectiva histórica. ¿Cómo han venido
a constituir un signo aquel significante y este significado? En términos de las construcciones
idiomáticas, ¿cómo se han emparejado aquellos rasgos formales con estos interpretativos? Si
fuera por puro azar o por la intervención arbitraria de un hablante o grupo de hablantes,
¿cómo se explicaría que toda la comunidad haya podido aceptar esta creación? La etimología
demuestra que, salvo en el caso de las voces primarias de carácter expresivo, toda palabra
procede de otra anterior. Arrancando de Aristóteles, Coseriu (1977 [1967]) destaca las
diferencias entre considerar la cuestión de la arbitrariedad desde la perspectiva del origen de
las palabras y desde la de su funcionamiento. Cuando se examinan las palabras desde su
etimología, estas ya no aparecen como inmotivadas, sino motivadas, al menos, relativamente
en el sentido de Ullmann (ver García Manga 2002: 162-163). En otro orden de cosas, la
arbitrariedad contradice claramente el sentir de los hablantes, los cuales tienden a buscar
explicaciones a los significantes más relevantes como prueban la Etimología precientífica, las
etimologías populares y, desde luego, las desautomatizaciones espontáneas.
Tras el debate respecto a este problema de la arbitrariedad late la lucha entre la
síntesis y el análisis. Así, si la síntesis produce arbitrariedad, el análisis tiende a resolverla
devolviendo la motivación a la expresión. Precisamente, la desautomatización como estamos
queriendo mostrar es una respuesta del análisis al sinsentido de las UF y las consecuencias
que conlleva la arbitrariedad.
El problema de la arbitrariedad del lenguaje reaparece en la Fraseología de la mano de
la motivación y la desmotivación y sus correspondientes, transparencia y opacidad. Álvarez
de la Granja (ed.) (2012) y Mogorrón et al. (ed. 2013) son dos excelentes ejemplos de la
investigación sobre ellas en el ámbito hispánico. Como veremos, el planteamiento del
problema vuelve a ser el mismo con dos perspectivas complementarias.
La fijación, la idiomaticidad y su a menudo falta de composicionalidad han sido a
menudo puestas en relación con la falta de motivación de las UF (Mogorrón, 2010. Ver
Penadés Martínez, 2012: 203-204). Como son propiedades generales de las UF, se ha
señalado la arbitrariedad de muchas de las UF, algo que conocen bien sus traductores (Sevilla
Muñoz, 2013).
Sin embargo, otros investigadores creen que la arbitrariedad se relativiza cuando se
considera la UF en una serie con otras y se repara en que su motivación puede producirse por
otras vías como la metáfora o la metonimia, aunque haya idiomaticidad y falte la
composicionalidad (ver Penadés Martínez, 2012: 204-205). I. Olza (2011: 20) habla de “los
procesos figurativos que motivan el significado idiomático de cada expresión fraseológica”.
Esta autora defiende el carácter motivado de “la mayor parte de las UF somáticas” debido “al
papel que la base semántica en la construcción del sentido idiomático de todo el
fraseologismo somático” (Olza Moreno, 2011: 41). Es decir., el compartir una misma palabra
fundamental por parte de un conjunto de UF es un factor de motivación, como se manifiesta
en las sucesivas creaciones.
Paralela es la función que cumplen los esquemas fraseológicos (Mellado, 2012;
Zamora, en prensa) y que son un argumento más para considerar las UF construcciones (ver,
arriba, n. 4). Con los procesos figurativos, estos esquemas conforman la ruta que guía las
desautomatizaciones visibles en que se modifica el significante en la búsqueda de sentido.
Volviendo a (4), Donde la lengua pierde su nombre, su sentido es mucho más comprensible si
se relaciona con la UF Donde la espalda pierde su (casto) nombre.
Si la creación fraseológica está motivada, también lo está su interpretación. Así, la
otra cara de este hecho es que la forma de las UF contiene pistas que indican al destinatario,
aunque las desconozca, su presencia. Desde este punto de vista, podemos hablar de
iconicidad “si algo en la forma de un signo refleja algo en el mundo (normalmente a través de
una operación mental)” (Van Langendonck, 2007: 395)5.
Rasgos icónicos de las UF son los procesos figurativos de I. Olza, los esquemas
fraseológicos, ruta de desautomatizaciones y, desde ellas, de nuevas UF, así como pista para
su reconocimiento (Mellado, 2012; Zamora, en prensa). También, las llamadas palabras
diacríticas de algunas UF (Ni fu, ni fa) cumplen una función icónica. Todos estos rasgos
aparecen como muestras de una propiedad estructural adaptativa de las UF a la necesidad de
sentido del hablante.
Motivación de la desautomatización
Tras este estado de la cuestión, en el que se detectan dos posiciones opuestas y
complementarias, nos reafirmamos en la idea de la desautomatización como reacción contra
la arbitrariedad, la desmotivación y la opacidad, que evidentemente existen en las UF. Es
como si dijéramos que, como la automatización engendra desautomatización, la arbitrariedad
suscita la motivación. Esta es la intuición que late tras esta afirmación de M. Sevilla (2013):
La opacidad puede ser una herramienta útil para la localización de las UF de un texto, pues una parte del
texto sin un sentido reconocible llama la atención y obliga a llevar a cabo un análisis que conducirá a
identificar ese fragmento como una unidad fija y a adaptar las técnicas y estrategias de traducción a la
especificidad de este tipo de unidades lingüísticas.
En los motivos de la desautomatización no solo cuenta la realidad representada, sino
también los esquemas para nombrarla, como se ha señalado hace un momento con motivo de
la iconicidad. Ello precisa más la idea de que el significado crea, valiéndose de los
significantes ya existentes, un nuevo significante, incluso en las desautomatizaciones ocultas
(ver, arriba, § 1.2). Aquí coincidimos con Coseriu. Para él, de modo muy próximo a
Humboldt, existe una prelación entre los universales del lenguaje de la semanticidad, en el
sentido de que esta -junto con la alteridad (el lenguaje es siempre para otro)- justifica la
materialidad (Coseriu 1987: 19). Esto es, el significado crea y determina el significante.
Con estos supuestos y con la referida intuición de los hablantes respecto a la
solidaridad significante/ significado6, resultan muy pertinentes las siguientes palabras de I.
Penadés, en las que sigue un estudio anterior suyo y de Díaz Hormigo (Penadés Martínez y
Díaz Hormigo, 2008): El concepto de motivación debe incidir en el hecho de que esta particularidad de las lenguas podría
entenderse (…) como una relación entre el significante y el significado de una unidad lingüística,
relación surgida de la vinculación de la unidad lingüística que resulta motivada ya sea con otras
unidades de la lengua (motivación morfológica), ya sea con la realidad extralingüística (motivación
fonética) o ya sea con la realidad extralingüística y con otras unidades de la lengua simultáneamente
5 Distinguimos la iconicidad de la motivación, con la que tiende a confundirse, por ser más relevante
perceptivamente (ver Perniss, Thompson y Vigliocco, 2010) y, sin embargo, poseer un carácter más abstracto,
sobre todo, cuando es de carácter estructural. También la iconicidad está menos vinculada al proceso histórico
de creación de la UF que la motivación. En el cognitivismo se trata habitualmente la motivación como una
forma de iconicidad (Van Langendonck 2007: 400). Elvira (2009: 73-75), por ejemplo, habla de motivación
icónica. Para el tratamiento de la iconicidad y la motivación en la lingüística francesa, aunque no solo en ella, es
muy aconsejable la tesis doctoral de M. Grégoire (2010). 6 La formulación clásica de esta solidaridad del signo lingüístico es la de Hjelmslev: “La función de signo es por
sí misma una solidaridad. Expresión y contenido son solidarios, se presuponen necesariamente. Una expresión
sólo es expresión en virtud de que es expresión de un contenido, y un contenido sólo es contenido en virtud de
que es contenido de una expresión (Hjelmslev 1971[1943]: 75)” En nuestro planteamiento, esta solidaridad es
más substancial que biunívoca, en la línea de la forma-sentido (ver n. 2).
(motivación semántica) (Penadés Martínez, 2012: 206).
Naturalmente, esta vinculación debe ser percibida por algún observador (Penadés
Martínez, 2012: 206). Sin ánimo de repetir lo que ya se ha dicho, cuando los hablantes no la
perciben, lo que suele suceder, surgen las patologías fraseológicas descritas y la
desautomatización como la terapia frente a estas.
Conclusiones
La desautomatización fraseológica es un fenómeno complejo, con múltiples manifestaciones,
motivos y procedimientos. Pese a esta heterogeneidad, hemos intentado su tratamiento
unitario. Manifestación de un hecho más general que se ubica en la tensión síntesis/ análisis
presente en el hablar y en la lengua, observamos en la desautomatización dos acciones: la
actualización de una UF y su manipulación. Ambas son una reacción ante los efectos
indeseados de la automatización. La primera acción está vinculada a la memoria y la segunda,
al ingenio. Según el dominio de una u otra acción, hemos distinguido entre
desautomatizaciones serias y ocultas, por un lado; e ingeniosas y visibles, por otro.
Tras la desautomatización fraseológica late la tendencia universal de encontrar el
sentido a las realidades relevantes, también el cansancio que produce lo tópico. La existencia
al menos de la primera de ellas y la consiguiente modificación de la UF es la que nos ha
llevado a postular una desautomatización espontánea, en contra del sentir común para el que
la desautomatización es un fenómeno voluntario.
Las aspiraciones humanas que hay en la desautomatización fraseológica se apoyan en
la intuición de los hablantes respecto a la relación entre una forma lingüística y su referente a
través de la relación significante/ significado. Esta es la razón por la que hemos tratado la
vieja cuestión de la arbitrariedad del signo lingüístico, que, en el caso de las UF, se examina
en términos de motivación.
Como en el proceso de adquisición/ aprendizaje de una lengua, en la
desautomatización es imprescindible la conciencia metalingüística. Igualmente, en ambos
procesos desempeñan un papel importante la búsqueda de sentido y el juego ingenioso con la
lengua. Estos puntos comunes interpelan con respecto a la utilidad de la desautomatización en
la enseñanza de una lengua. Como sugerencia cuyo desarrollo dejamos para mejor momento,
situamos esta utilidad en dos dimensiones. Una teórica, con la desautomatización como signo
de la motivación y conducta del aprendiente de una lengua; otra aplicada, que se manifiesta a
través de una serie de actividades, no necesariamente fraseodidácticas, de reconocimiento y
expresión, en las que se desarrollan la manipulación y la actualización desautomatizadoras.
Frente a lo que suele suceder en los trabajos fraseológicos, no nos hemos ocupado del
concepto de UF, hemos preferido movernos en la cómoda indefinición de los usuarios
ingenuos, para los que es mejor hablar de lugar común. Aparte de por no gastar energías,
tiempo y espacio en una cuestión acerca de la que ya hemos escrito (Martí Sánchez, 2012),
esta opción es una manera de reconocer el valor de las intuiciones de los hablantes y de la
desautomatización como detectora de lo que entienden como lugar común. Por cierto, para
los interesados en los mínimos paremiológico y fraseológico en general, la desautomatización
también sirve para descubrir las UF más conocidas. A este respecto es significativa la
frecuencia con que se desautomatizan locuciones provenientes de las áreas del extinto
servicio militar, de los toros o del fútbol.
Otras cuestiones importantes tampoco han podido tratarse en estas páginas. Una de
ellas es la distinción entre lo que es una simple variación, por ejemplo, la de (4) y lo que es
una nueva UF tras, en ambas, una desautomatización. En un inolvidable discurso, Unamuno
calificó nuestra guerra del 36-39 de guerra incivil. Su desautomatización no llegó a originar
una nueva UF, pero su éxito pudo llegar a hacerlo concluyendo un proceso de carácter
gradual. Para ello se hubiera necesitado que el usuario percibiera como unidades distintas las
dos formas, guerra civil e incivil, o que la segunda acabara con la primera.
Otra cuestión tampoco considerada, y es la última que mencionaremos, son los
mecanismos manipuladores que modifican el significante. Uno de los cuales es añadir un
complemento a una UF como en el “Triángulo de las Bermudas gramatical” referido a la
selección del modo verbal en español (Llopis-García et al. 2012: Qué gramática enseñar, qué
gramática aprender. Madrid: Edinumen, p. 88), o como en “Las supremas de Móstoles”,
nombre claramente irónico, basado en la famosas “The supremes” de D. Ross, de un trío
español formado por tres modestas cantantes de ese pueblo de Madrid.
Un mecanismo fundamental es la metáfora. La metáfora está detrás de la
manipulación del significante, como en (4) o en el ejemplo que acaba de ponerse, pero
también, aunque de forma distinta, tras la desautomatización oculta:
12. Uruguay legaliza los brotes verdes [= cannabis] (Diario de Sevilla 4/ 08/ 2013).
Que la desautomatización recurra frecuentemente a la metáfora es muy lógico dada su
eficacia comunicativa. La metáfora aparece porque “el hablante siente que ningún uso literal
(…) lograría producir el efecto deseado” (Croft y Cruse 2008 [2004]: 253), que, en el caso de
la desautomatización fraseológica, es llamar la atención sobre una UF devolviéndole su
sentido.
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez de la Granja, M. (ed.): Lenguaje figurado y motivación. Una perspectiva desde la
fraseología, Frankfurt am Main: Peter Lang.
Bertau, M.-C. (2008) : « Pour une notion de forme linguistique comme forme vécue. Une
approche avec Jakubinskij, Vološinov et Vygotskij », Cahiers de l’ILSL, Lausana, 24:
5-28.
Bouquet, S. (1997 [1967]): « Benveniste et la représentation du sens : de l’arbitraire du signe
à l’objet extra-linguistique », LINX, n° spécial: Émile Benveniste vingt ans après. París
(Nanterre), 107-123.
Coseriu, E. (1977 [1967]): « L’arbitraire du signe. Sobre la historia tardía de un concepto
aristotélico ». Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje. Madrid. Gredos, 13-61.
Coseriu, E. (1987): "Lenguaje y política", en M. Alvar López (coord.): El lenguaje político.
Madrid: Fundación F. Ebert/Instº de Cooperación Hispanoamericana, 9-31.
Coseriu, E. (1999): “Sobre el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas”, Moenia 5, 127-134.
Croft, W. y D. A. Cruse (2008 [2004]): Lingüística cognitiva. Traducción española de A.
Benítez Burraco. Madrid: Akal.
Di Cesare, D. (1999 [1993]): Wilhelm von Humboldt y el estudio filosófico de las lenguas.
Traducción española de A. Agud. Barcelona: Anthropos.
Elvira, J. (2009): Evolución lingüística y cambio sintáctico. Berna: Peter Lang.
García Manga, C. (2002): “La motivación lingüística: propuesta de clasificación”, Res
Diachronicae. Anuario de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e
Historia de la Lengua Española 1, 159-168 [Documento en Internet disponible en
http://www.ajihle.org/resdi/docs/Numero1/Garcia_Manga.pdf].
García Manga, C. (2010): La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del
lenguaje. Tesis doctoral dirigida por M. Casas, Cádiz: Universidad de Cádiz
[Documento en Internet disponible en
http://serviciopublicaciones.uca.es/uploads/tienda/tesis/9788469368589.pdf].
Gibbs, R. W. (2012): “The Emergence of Intentional Meaning: A Different Twist on
Pragmatic Linguistic Action”, Lodz Papers in Pragmatics 8, 1, 17–35.
Gläser, R. (1986): “A plea for phraseo-stylistics”, en D.y A. Szwedek (eds.): Linguistics
across historical and geographical boundaries, 1, Berlín/ N. York/ Ámsterdam:
Mouton de Gruyter, 41-52.
Grégoire, M. (2010): Exploration du signifiant lexical espagnol (Structures, mécanismes,
manipulations, potentialités). Tesis doctoral dirigida por M.-F. Delport [Documento en
Internet disponible en http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/65/61/89/PDF/ThA_se_CNU.pdf].
Guillaume, D. (2004): “Un structuralisme hugolien? La poétique d’Henri Meschonnic à
travers su lecture de Victor Hugo“, en Catherine Mayaux (dir.) : La réception de Victor
Hugo au XXe siècle, Lausana : L’Âge d’Homme [Documento en Internet disponible en
http://larbretransforme.free.fr/site/pdf/critiques/articles/2.hugomeschonnic.pdf].
Gutiérrez Ordóñez, S. (1983): “La determinación inmanente de las funciones en Sintaxis“,
Contextos I/2: 45-56. León.
Hjelmslev, L. T. (1971[1943]): Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Traducción española
de J.L. Díaz de Liaño. Madrid: Gredos.
Hoffman, D. (1998): “The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight
of the Scientific Age (reviewed)“, Notices of the American Mathematician Society 45.2:
260-266.
Laín Entralgo, Pedro (1998): Hablar y callar. Madrid: Universidad de Mayores Experiencia
Recíproca [disponible en http://www.umer.es/images/doc/n1.pdf].
Marina, J. A. (2008 [1992]): Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama3
(Colección Compactos).
Martí Sánchez, M. (2012): “El proceso de constitución de las unidades fraseológicas y
algunos problemas fundamentales”, Lingüística en la Red X [Documento en Internet
disponible en http://www.linred.es/numero10_monografico1_Art4.html].
Martí Sánchez, M. (2013): “Lecciones de la desautomatización fraseológica”, en M.I.
González Rey (ed.): Didáctica y traducción de las unidades fraseológicas, Santiago de
Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 37-52.
Meisterfeld, R. (2003): “El principio de la tradición. Eugenio Coseriu y la Historiografía
Lingüística”, Odisea 3, 155-166. Almería.
Mellado Blanco, C. (2012): “Las comparaciones fijas en alemán y en español: algunos
apuntes contrastivos en torno a la imagen”, Lingüística en la Red 10 [disponible en
http://linred.es/monograficos_pdf/LR_monografico10-articulo1.pdf].
Mena, F. (2003): “En torno al concepto de desautomatización fraseológica: aspectos básicos”,
Revista de Estudios Filológicos Tonos Digital 5 [Documento en Internet disponible en
http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/516].
Mena, F. (2004): “Los efectos semánticos producidos por al desautomatización de las
unidades fraseológicas, en Agustín Vera Luján, Ramón Almela Pérez, José María
Jiménez Cano y Dolores Igualada Belchí (coords.): Homenaje al profesor Estanislao
Ramón Trives, 2, Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 501-
518.
Mogorrón Huerta, Pedro (2010): “La opacidad en las construcciones verbales fijas”, en Pedro
Mogorrón Huerta y Salah Mejri (eds.): Opacidad, idiomaticidad y traducción: Opacité,
idiomaticité, traduction, Encuentros mediterráneos, 3, Alicante: Universidad de
Alicante, 236–360.
Mogorrón Huerta, P, et al. (eds.) (2013): Fraseología, opacidad y traducción. Berna: Peter
Lang.
Moreno Cabrera, J. C. (2002): “El motor de la economía lingüística: de la ley del mínimo
esfuerzo al principio de la automatización retroactiva”, Revista Española de Lingüística
32.1, 1-32.
Nunberg, G., I. A. Sag y Th. Wasow (1994): “Idioms”, Language 70. 3: 491-538.
Olza Moreno, I. (2011): Corporalidad y lenguaje. La fraseología somática metalingüística
del español. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Penadés Martínez, I. (2012): Gramática y semántica de las locuciones. Alcalá de Henares:
Servicio de Publicaciones de la UAH.
Penadés Martínez, I. y M. T. Díaz Hormigo (2008): “Hacia la noción lingüística de
motivación”, en M. Álvarez de la Granja (ed.): 51-68.
Perniss, P., R. L. Thompson y G. Vigliocco (2010): “Iconicity as a General Property of
Language: Evidence from Spoken and Signed Languages”, Frontiers in Psychology 1:
227 [Documento en Internet disponible en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3153832/].
Pozuelo Yvancos, J. M. (1980): “Lingüística y Poética: desautomatización y literariedad”,
Anales de la Universidad de Murcia. Letras 37:4: 91-114. Murcia.
Ruiz Gurillo, L. (2008): “Las metarrepresentaciones en el español hablado”, Spanish in
Context 5:1: 40-63.
Ruiz Gurillo, L. (2010): “Para una aproximación neogriceana a la ironía en español”, Revista
Española de Lingüística 40.2: 95-124.
Sanmartín Ortí, P. (2006): La finalidad poética en el formalismo ruso: el concepto de
desautomatización. Tesis doctoral dirigida por A. García Berrio. Madrid: Universidad
Complutense de Madrid.
Seco Reymundo, M. (1970): Arniches y el habla de Madrid. Madrid: Alfaguara.
Sevilla Muñoz, M. (2013): “Opacidad y motivación de las unidades fraseológicas en la
didáctica de traducción”, en P. Mogorrón et al. (eds.) (2013), 179-192.
Timofeeva, L. (2005): “La ironía en las unidades fraseológicas”, Interlingüística. Dedicado
a: XX Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas 16 (2), 1069-1077
[Documento en Internet disponible en
http://www.interlinguistica16.es/Larissa%20Timofeeva.pdf].
Timofeeva, L. (2009): “La desautomatización fraseológica: un recurso para crear y divertir”,
en J. L. Jiménez y Larissa Timofeeva (eds.): Estudios de Lingüística (Universidad de
Alicante). Número extraordinario 1. Dedicado a Investigaciones lingüísticas en el siglo
XXI: 249-271.
Timofeeva, L. (2012): El significado fraseológico. En torno a un modelo explicativo y
aplicado. Madrid: Liceus.
Vega Moreno, R. E. (2007): Creativity and Convention. The pragmatics of everyday
figurative speech. Ámsterdam/ Filadelfia: Benjamins.
Van Langendonck, W. (2007): “Iconicity”, en D. Geeraerts y H. Cuyckens (eds): The Oxford
Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford/ N. York: Oxford University Press, 394-
418.
Vrbinc, A. y M. Vrbinc (2011): “Creative use of idioms in satirical magazines”, Jezikoslovlje
12.1:75-91. Osijek (Croacia) [Documento en Internet
http://connection.ebscohost.com/c/articles/67011246/creative-use-idioms-satirical-
magazines].
Zamora Muñoz, P. (en prensa): Los límites del discurso repetido: la fraseología periférica y
las unidades fraseológicas pragmáticas, Verba. Santiago de Compostela.
Zuluaga, A. (1975): “La fijación fraseológica, Thesaurus XXX, 2, 225- 248.