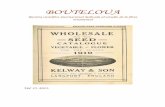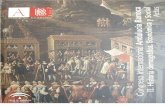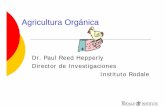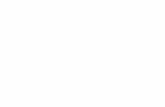Los jardines y la agricultura de Inglaterra. Tres pensionados españoles en la década de 1790
La agricultura de la Nueva Granada en el siglo XVIII
Transcript of La agricultura de la Nueva Granada en el siglo XVIII
1
La agricultura de la Nueva Granada en el siglo XVIII
Salomón Kalmanovitz1
Introducción.
Este trabajo revisita uno de los temas iniciales de mi obra, desarrollado en el ensayo “El régimen agrario durante la colonia” (Kalmanovitz, 1976), en el que insisto en la preponderancia de las relaciones sociales de producción para explicar el desenvolvimiento histórico de la sociedad. Mantuve esta orientación todavía en 1985, en mi Economía y nación, aunque ya venía flexibilizando mi enfoque, incluso en el mismo texto. En esta ocasión he madurado una interpretación que tiene en cuenta variables institucionales y políticas y se basa más en series estadísticas, recopiladas o estimadas que en mis trabajos iniciales, aunque siempre participé de una tradición empírica. He pasado así del marxismo, que seguía los lineamientos de una publicación inglesa que sobrevive al día de hoy, New Left Review, a un método inspirado en el neoinstitucionalismo de Douglass North y de sus aplicaciones a la historia económica de América Latina de muchos autores contemporáneos, aunque en ciertos momentos trabajo con ambos enfoques y con otros además.
Un rasgo que quiero resaltar del presente trabajo es el carácter expansivo que tuvo la economía colonial durante el siglo XVIII, liderada por la minería del oro localizada en el occidente del virreinato. En efecto, el largo auge minero generó una demanda creciente sobre la producción agropecuaria del centro y del oriente del virreinato que incluyó a las ropas de la tierra y alimentos de Guanentá, la cría de caballos y mulas, la integración de los ganados de los llanos orientales a los circuitos mercantiles mineros, así como también la producción de mieles de las haciendas del valle del rio Cauca y de trigo y cebada, también ganado, de la planicie cundiboyacense. En la costa Caribe, los gastos en la fortificación y defensa del puerto de Cartagena y la minería que avanzaba en Antioquia dieron vida también a las haciendas de la región que tuvieron además demandas de sus frutos por parte de los comerciantes de Jamaica, Curazao y de Estados Unidos.
El ensayo inicia con esta breve introducción seguida de un acápite sobre la agricultura aborigen que encontraron y subordinaron los españoles, para seguir con las instituciones implantadas por ellos: la encomienda en el siglo XVI y los resguardos de allí en adelante. Hay una sección sobre la consolidación de las haciendas y de las relaciones sociales a su interior. Se continúa con las economías campesinas de Antioquia y Santander, que
1 Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.
Este ensayo recoge ampliamente de un trabajo previo, publicado como cuadernillo bajo el título “La economía de la Nueva Granada”, de la serie de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2008. Al recibir la invitación de Adolfo Meisel de participar en este nuevo trabajo colectivo del Banco de la República, tuve dudas en torno a mi capacidad de recopilar conocimiento nuevo e interpretarlo de manera apropiada sobre un tema que trabajé por primera vez hace 40 años pero he logrado, de alguna manera, revisar aportes nuevos y entrego al público esta nueva interpretación del desarrollo agrario de la Nueva Granada durante el siglo XVIII.
2
probaron ser fundamentales para el posterior desarrollo económico del país y de sus instituciones democráticas. Se analizan seguidamente las tendencias de producto y precios de largo plazo que arroja luces sobre la relación entre minería y economías regionales. Sigue una sección sobre la revolución comunera y la agricultura. Hay un acápite sobre tributación general y, en particular, sobre los diezmos que ofrece una radiografía muy interesante sobre las economías regionales del centro, oriente y occidente de la Nueva Granada. Termino con una breve conclusión.
Agricultura aborigen.
Los españoles se asentaron sobre sociedades aborígenes que habían avanzado en sus prácticas agrícolas, sobre todo en obras colectivas de gran envergadura. Para la agricultura indígena, “sin el conocimiento de la metalurgia del hierro y el arado, la herramienta básica… fue el palo o vara de plantar, operada por la mano o por el pié, junto con hachas, martillos y otras herramientas como azadones y rastrillos hechos de madera o piedra, con algún uso del bronce a veces. Con este simple y arcaico (neolítico) equipamiento, las organizaciones indígenas lograron desarrollar formas rigurosas de movilización colectiva de energía humana, una agricultura basada en el descanso de la tierra de entre uno a cuatro años. El paradigma de estos sistemas de largos barbechos es la quema del monte, el despeje de la tierra y la dependencia de la lluvia sin irrigación, pero … también las formas más intensivas de explotación con irrigación que fueron desarrolladas en los más diversos medio ambientes” (Assadourian, 2006).
Uno de los cambios fundamentales en la sociedad precolombina que logró altas densidades de la población fue el descubrimiento de la cerámica. “El uso de la cerámica en la cocción de los alimentos mejoró la nutrición y con ello pudo expandirse la población. De allí surgió una organización más compleja que dividió el trabajo entre agricultura, caza, pesca, fabricación de utensilios, minería y comercio. La división del trabajo aumentó la productividad que contribuyó a reproducir adecuadamente una población mayor. El crecimiento de la población llegó en algún momento a ejercer presión sobre las tierras fértiles y a una competencia entre comunidades vecinas, lo que llevó a frecuentes conflictos. “Las guerras explican el origen de la estratificación social de los cacicazgos, pues con este evento, el trabajo se volvió forzoso, la productividad obligatoria y los prisioneros de guerra se convirtieron en esclavos, una clase muy inferior. Se creó entonces una sociedad dominada por guerreros y jefes, cuyas posiciones se volvieron hereditarias” (Dussán de Reichel, 1992, 19-20). Sin embargo, la presión demográfica, como se verá, condujo a cambios técnicos en la organización de la producción agrícola.
La agricultura indígena tuvo importantes desarrollos en materia de la construcción de terrazas, como lo llevaron a cabo los aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también con la construcción de vastos complejos de riego y drenaje. “La fotografía aérea ha demostrado el uso extenso de campos elevados con riego y drenaje a todo lo largo de las tierras húmedas del continente. El uso de esta técnica ha sido detectada en varias tierras bajas subtropicales que se anegan periódicamente, como las sabanas
3
aluviales de San Jorge en el norte de Colombia, que se extendía sobre un área de 32.000 hectáreas… campos elevados más pequeños han sido también descubiertos en la región que rodea a Bogotá … El enorme gasto de energía humana para construir y mantener los campos por encima del nivel del agua (en el San Jorge estaban 1.80 metros por encima) … y mantener limpios los canales sugieren que los beneficios eran muy importantes. Es probable que los campos elevados contuvieran suelo de alta calidad dado que el lodo y la suciedad depositados por las periódicas inundaciones en los canales renovaban la tierra, proveían niveles adecuados de fosfatos y fijaban el nitrógeno. Las represas retenían agua en los canales para irrigar los campos en las épocas secas, permitiendo obtener dos cosechas anuales. Además, en los altiplanos los canales de agua reducían el riesgo de heladas” (Assadourian, 2006.4). Estas obras hidráulicas fueron abandonadas con el colapso demográfico y nunca fueron retomadas por la agricultura criolla porque los incentivos de mercado no generaban señales para el empleo de tanto trabajo para garantizar la reproducción de la población.
Otro elemento importante en la estructura de la agricultura indígena y las formas de asignación de la tierra entre clanes y familias bajo el mando de los caciques era la distribución de trabajo en varios pisos térmicos, lo cual permitía abastecerse de los diferentes cultivos de las altiplanicies (papas, fríjol, cubios y otros tubérculos), con los producidos en climas intermedios con mayor rendimiento, como el maíz y más abajo todavía los cultivos de yuca, algodón y cacao. En la región andina se daban alrededor de 40 variedades de plantas domesticadas, además de frutas silvestres, y la organización social permitía intercambiar cultivos de las diversas zonas y complementar el cultivo del maíz con el frijol que contribuía a fijar el nitrógeno en el suelo. Con el colapso de la organización social indígena también desapareció esta división del trabajo agrícola por pisos térmicos, aunque reaparecería más adelante por virtud del mercado.
Hacia 1541 los muiscas parecían encaminados a convertirse en un imperio, proceso que fue interrumpido por la conquista española. “Los muiscas estaban organizados en pequeñas aldeas al mando de un cacique, y se caracterizaban por ser sociedades pre-estatales, poco homogéneas, cuyas distintas categorías políticas eran descentralizadas y jerarquizadas, tal como sucedió con algunos cacicazgos que se agruparon bajo el mando del Zipa de Bacatá y el Zaque de Hunza (Bonilla, 2005, 91). No obstante, la integración política de las etnias permitió el surgimiento de la agricultura y la utilización masiva de trabajo comunitario organizado (Lleras, 1986)”.
La catástrofe demográfica fue la causa fundamental para que en todo el territorio colonizado por España se diera una contracción de larga duración tanto de la producción agrícola como de la minera, situación que comenzaría a recuperarse con el surgimiento de una población mestiza, de características resistentes frente a las nuevas condiciones económicas y sociales implantadas por los españoles. Por lo demás, la minería se recuperaría con la importación de esclavos desde África. Los mestizos o libres de todos los colores, como se les denominó, tuvieron un ritmo de
4
expansión sostenido que para el censo de 1778-1780 los colocaba como el conglomerado más numeroso del virreinato.
El colapso demográfico fue producido fundamentalmente por las enfermedades transmisibles que portaban los conquistadores, ante las cuales los nativos no contaban con defensas. Assadourian encuentra evidencias de que las civilizaciones indígenas de alta población en México y Perú ejercían presión sobre los recursos y que mostraban índices de desnutrición que también contribuyeron a que sus defensas biológicas fueran insuficientes frente al contacto con las enfermedades importadas de Europa, algo que en la Nueva Granada pudo aplicar a los muiscas, a los arahuacos y a los zenúes. Además, las relocalizaciones de la población impuestas por los conquistadores y que implicaban separación de las familias, duras condiciones de trabajo en las minas, haciendas y labores de construcción de plazas, iglesias y centros administrativos y por su utilización como medio de transporte.
La catástrofe demográfica tuvo amplias repercusiones tanto sobre la economía indígena como la sobre la que implantaron los españoles en la agricultura y en la minería. En el primer caso, la producción se debió derrumbar a un ritmo cercano a la caída de los números de la fuerza de trabajo indígena. Debió suceder en el altiplano cundiboyacense algo similar a lo que Borah afirma con respecto a la economía de México central: “Las nuevas técnicas y cultivos introducidos por los españoles debieron de incrementar la producción indígena, en tanto cuanto sus participantes adoptaron vehículos de rueda, el azadón de hierro, cereales de invierno que permitían dos cosechas al año y animales domésticos para vestido, alimentación y tracción, con el resultado de una mayor eficiencia, que ha opudo haber contrarrestar contrarrestado el decremento en el número de trabajadores”. Sin embargo, estos avances estarían lejos de compensar el efecto de la pérdida poblacional. Otro efecto cierto fue la reducción en el uso de la tierra, por la baja de la demanda causada por la contracción de la población y “por la reducción en el número de personas que alimentar” (Borah, 1951, 4), permitiendo el retiro de las tierras marginales de la producción y concentrando los cultivos en las mejores tierras, algo que elevóelevándose en algo más la productividad. (Kalmanovitz, 2010)
“La curva de despoblamiento conduce a la hipótesis de Esther Boserup de la posibilidad de una regresión de las técnicas agrícolas, un retorno a sistemas de cultivo extensivos en situaciones históricas en las cuales se da una caída aguda de la densidad poblacional,.. todo lo cual conduciría de sistemas que requerían altos volúmenes de trabajo por unidad de producto... a otro que sustituye cosechas anuales y barbechos cortos siendo remplazado por sistemas que utilizan descansos largos de la tierra” (Assadourian, 2006, 16).
La ocupación del territorio en donde se reorganizaron grandes conglomerados de población muisca en poblados de tipo español dio lugar en un principio a un tupido conjunto que contaba con una agricultura indígena para alimentarse, al lado de la cual se fue erigiendo una agricultura de tipo español que cultivaba cereales, caña de azúcar en las tierras intermedias, anís, arroz y levantaba y cebaba ganado en las haciendas. Sin
5
embargo, el desplome demográfico conduciría a un debilitamiento de los poblados indígenas que serían organizados primero en la forma de encomiendas bajo el mando de un jefe militar o político español y más adelante se reducirían a resguardos bajo el control directo de la Corona.
La conquista del Nuevo Reyno de Granada se consolidó en el siglo XVI, mientras que la colonización del territorio fue un proceso más lento, con mayor ocupación del territorio pero una escasa prosperidad económica en el siglo XVII, caracterizado como de depresión tanto para España como para sus colonias. La extracción de oro, que fue sustancial al inicio de la conquista, fue disminuyendo por la escasez de mano de obra hasta prácticamente desaparecer hacia 1700.
LA ENCOMIENDA
La encomienda fue una institución que colocó a cargo de un militar destacado de la Conquista u otro personaje con alto favor de la Corona pueblos enteros de indígenas que debían rendirle sus excedentes, preferiblemente en especie. A cambio, el encomendero respondía por el cuidado material y espiritual de la población bajo su responsabilidad. Se permitían los servicios domésticos en trabajo pero se fueron restringiendo los usos de los indios en las minas, las haciendas y el transporte, en la medida en que caía abrumadoramente su población.
En la Nueva Granada las encomiendas más grandes contaban con alrededor de mil indios en Santa Fe, Tunja y Pasto, alrededor del año 1560 y menos en el resto de las gobernaciones. El promedio del virreinato fue de 423 indios por encomienda (Melo, 1977, 208), número que podía ofrecer un nivel alto de comodidad y riqueza al encomendero, más aún si era propietario de minas, con lo cual tendría acceso a la poca liquidez que caracterizó a todo el período colonial.
Ante los abusos de los encomenderos que se fueron conociendo por las visitas de sus funcionarios, la Corona prohibió el tributo en trabajo pero no tuvo forma de controlar su ejecución y sucesivas “visitas” de la Real Audiencia encontraron que no era posible imponer la autoridad real en tan distante y escabroso territorio. Por ello, la política fue acabar de manera gradual con la institución. Eventualmente, en la medida en que se decretaba la extinción de las encomiendas a una o dos generaciones del agraciado, éstas pasaron directamente a la administración real, bajo la cual el tributo se convirtió en un impuesto por cabeza que debían pagar los indígenas hombres, mayores de edad.
Los impuestos que debían pagar los indígenas los obligaban a compartir el fruto de su labor, cuando se le exigía en especie. Cuando el tributo se imponía en dinero, los indios se veían obligados a trabajar los días necesarios para conseguir el monto del tributo anual, que en algunos lugares podía ser de unas pocas semanas. Era corriente la evasión de las cargas laborales que los españoles consideraron fruto de la pereza innata de los aborígenes. Por eso recurrieron a mecanismos más extorsivos para apropiar el excedente potencial de los indígenas.
6
La administración colonial penetró la estructura social original, dominando a los jefes y al conjunto de cacicazgos que se extendían a lo largo de la meseta de la cordillera oriental, adaptando sus prácticas ancestrales a las nuevas necesidades. Los caciques y sus familias eran reconocidos por la autoridad real y obtenían una parte de los excedentes que se les extraían a los productores directos, incrementando la presión sobre ellos, más en la medida en que los pueblos indígenas perdían población frente a las demandas de las haciendas y sus tierras eran presionadas por los vecinos. Pero con todo, la protección ofrecida por la corona a los indígenas sirvió para que pudieran escapar del dominio de los peores excesos de los terratenientes, especialmente en las regiones del sur de la Nueva Granada, lo que los convirtió en aliados de los españoles en las guerras de independencia.
La Corona aumentó paulatinamente el control sobre las encomiendas que sobrevivían al colapso demográfico indígena. En efecto, la rápida extinción de los indígenas causó preocupación en la administración real, por los abusos cometidos a manos de los encomenderos, que denunciaba Fray Bartolomé de las Casas quien introdujo un curioso debate sobre si los indígenas y negros tenían almas o no (Jaramillo Uribe, 1997). Para la Corona era claro que la despoblación indígena disminuía la fuerza de trabajo disponible, por tanto también el número de tributarios, debilitando la base material de la administración colonial y al mismo tiempo afectaban la producción de metales preciosos que seguía siendo el motivo fundamental de mantener imperio. En el tema del alma de los aborígenes se concluyó que no eran paganos resistentes al cristianismo sino que lo desconocían y que, por lo tanto, no aplicaba sobre ellos las consecuencias de la “guerra justa” que incluía la expropiación y la imposición de la servidumbre. Por el contrario, era responsabilidad de la Corona, por encargo papal, la conversión al cristianismo y el cuidado de los indígenas que deberían conservar su libertad y sus bienes.
Sin embargo, uno era el discurso religioso y otra la realidad económica colonial. Las demandas de mineros y estancieros competían por la decreciente mano de obra disponible y había que darles alguna forma de repartición del acervo disponible. La Corona, a su vez, no estaba interesada en que se fortaleciera una aristocracia local y siempre trató de debilitar su poderío económico y administrativo de los encomenderos, pero con pobres y a veces conflictivos resultados.
Los hacendados se beneficiaron de la nueva situación, pues pudieron ofrecer mejores condiciones de trabajo a los indios útiles que quedaban que las otras formas de organización productiva y pudieron también ganar parte de la nueva población mestiza que tornó en peones, arrendatarios y aparceros. “Los europeos los llamaron arrendatarios o terrazgueros (que debían prestar servicios a los hacendados), término que denotaba la identidad básica entre la renta económica y el lazo feudal de servicio personal” (Assadourian, 2006, 10). Aunque Assadourian se refiere al caso mexicano, en la Nueva Granada aplicaron los mismos términos y contenidos de la relación implantada. Acá fue amplia la nomenclatura aplicada a estos nuevos siervos de los hacendados: vivientes, concertados, terrajeros, colonos, peones, cada
7
uno correspondiente a una región determinada, captados de los resguardos, indígenas que vivían aledaños a las haciendas o mestizos libres que tumbaban monte, podían sacar una o dos cosechas de maíz y dejar el área sembrada en pastos para el ganado de la hacienda que así se iba civilizando, como fue la modalidad utilizada en las sabanas de Bolívar y del Magdalena. Había rentas en especie, en trabajo, en dinero y también se dio el endeudamiento a perpetuidad de una familia, todas formas que pretendían inmovilizar el trabajo en las haciendas, cuando se trataba de una economía que durante la mayor parte de los 300 años de colonia exhibió una escasez crónica de mano de obra.
La Corona aumentó paulatinamente el control sobre las encomiendas que sobrevivían al colapso demográfico indígena. Los caciques y capitanes continuaron controlando tierras y beneficios especiales, convirtiéndose en agentes de la Corona, que disfrutaban de los beneficios otorgados por su jerarquía, a la que le cedían parte del excedente que ellos antes se apropiaban y que ahora intensificaban bajo la presión externa.
La institución de la encomienda probó ser inestable en el tiempo. La rápida extinción de los indígenas causó preocupación en la administración real, por los abusos cometidos a manos de los encomenderos, que denunciaba Fray Bartolomé de las Casas quien introdujo un curioso debate sobre si los indígenas y negros tenían almas o no (Jaramillo Uribe). Para la Corona era claro que la despoblación indígena disminuía la fuerza de trabajo disponible, por tanto también el número de tributarios, debilitando la base material de la administración colonial. A ello se sumaban las demandas de mineros y estancieros que competían por la decreciente mano de obra disponible. La Corona a su vez no estaba interesada en que se fortaleciera una aristocracia local y siempre trató de debilitar su poderío económico y administrativo, pero con pobres y a veces conflictivos resultados. Los hacendados se beneficiaron de la nueva situación, pues pudieron ofrecer mejores condiciones de trabajo a los indios útiles que quedaban que las otras formas de organización productiva y pudieron también ganar parte de la nueva población mestiza que tornó en peones, arrendatarios y aparceros.
LOS RESGUARDOS
El resguardo de la población indígena fue la respuesta tardía de la Corona frente a la disminución de sus números, después de un arduo debate sobre la calidad humana de los aborígenes, si tenían alma o no y si esa alma podía ser redimida por la Iglesia que se aprestó a comprometerse con la tarea. Se buscaba proteger a los indígenas de las presiones laborales que ejercían los hacendados y mineros, regulando la prestación de sus servicios y garantizando mejor condiciones de vida y de reproducción. El resguardo estaba gobernado por un corregidor “que tenía autoridad judicial y política y su deber era el de proteger a la población nativa” (García, 2008). Por lo general, un corregidor estaba a cargo de varios pueblos de indios. Debía recaudar el tributo, administrar justicia para indios y vecinos, repartir la mano de obra por medio de la mita minera o para surtir las haciendas y resolver conflictos que surgieran por el uso de la mano de obra que administraban.
8
“El indio que escogía quedarse en la comunidad tenía que cargar con la responsabilidad de servicios demandados por los españoles, a los cuales era alentado por prisión y multas. También era empujado a alquilarse debido a la necesidad que tenía de conseguir el dinero para pagar el tributo y otras contribuciones, ya que su parcela en el resguardo no le daba lo suficiente para sostenerse con su familia y hacer los pagos que se le demandaban…la población total de treinta y nueve comunidades disminuyó en un 48% entre las visitas de 1592-1595 y 1758-1759” (Villamarín, 337). Pero Villamarín no tiene en cuenta que el salario que se le pagaba al mitayo no lo recibía él individualmente sino que era entregado al corregidor quien podía aplicarlo a las necesidades del resguardo o depositarlos en las cajas reales.
En los últimos años del siglo XVI los indios liberados de la encomienda fueron confinados a los resguardos, que eran extensiones de tierra adecuadas, que proveían el sustento a las comunidades indígenas y a partir del cual se hacía el “reparto” de la mano de obra disponible. Se puso en práctica la mita, sistema copiado de los tributarios del imperio inca, que consistía en el reclutamiento de los indios de los resguardos, aproximadamente una cuarta parte de ellos, obligados a trabajar durante un año en las estancias o en las minas, a cambio de un salario que cubría parte de su obligación tributaria y de la alimentación, mientras que laboraba el resto en el resguardo con destino a su sostenimiento durante ese tiempo y al tributo colectivo que debía rendir el resguardo a la Corona (González).
Los mitayos no fueron decisivos en la expansión de la producción de las haciendas pues los resguardos se fueron despoblando, sus tierras fueron asediadas por los mestizos y blancos pobres, quienes les arrendaban sus tierras, especialmente si eran familiares de los indios; luego fueron trasladados a tierras más marginales y las suyas vendidas, parte a los campesinos y parte a los terratenientes; el descontento entre los indígenas de la provincia de Tunja por su traslado a tierras marginales se expresó en el movimiento comunero de 1781 y en frecuentes alegatos ante los visitadores y la Audiencia del virreinato (Garrido, ). Las reducciones ordenadas por la Corona en el centro del virreinato para disponer de las tierras que le sobraban a los resguardos y repartirlas entre terratenientes y vecinos pobres arrimados a los indígenas redujeron la cantidad de tierra disponible por cada cabeza de familia de unas 6 has a 1.5 hectárea que supuestamente era la cantidad de tierra que necesitaba un indio para vivir. (Melo, 1979) Muchos “concertados” de la Corona se escapaban y se iban a concertar directamente con los propietarios de las estancias que les ofrecían condiciones de vida y de trabajo superiores a las que sufrían como tributarios de los resguardos: lote de pan coger para el propio sustento y el de la familia, raciones de lo que producía la hacienda, incluyendo carne y obligación de trabajar en las tierras de la hacienda cierto número de días a la semana con un remedo de salario que le permitía adquirir el resto de sus necesidades en el mercado como sal y ropas de la tierra.
Las reducciones ordenadas por la Corona en el centro del virreinato para disponer de las tierras que le sobraban a los resguardos y repartirlas entre terratenientes y vecinos pobre, arrimados a los indígenas, redujeron la cantidad de tierra disponible por cada cabeza de familia de unas 6 has a 1.5
9
has que supuestamente era la cantidad de tierra que necesitaba un indio para vivir. (Melo, 1979) Muchos “concertados” de la Corona se escapaban y se iban a concertar directamente con los propietarios de las estancias que les ofrecían condiciones de vida y de trabajo superiores a las que sufrían como tributarios de los resguardos. En la hacienda recibían lote de pan coger para el propio sustento y el de la familia, raciones de lo que producía la hacienda, incluyendo carne y obligación de trabajar en sus tierras cierto número de días a la semana con un remedo de salario que le permitía adquirir el resto de sus necesidades en el mercado como sal y ropas de la tierra.
LA HACIENDA
Los encomenderos se fueron debilitando por la creciente escasez de indígenas bajo su mando pero quedaron a cargo de parte de las tierras asignadas a ellos. Una forma de reclamar la propiedad de tierras que habían usufructuado durante generaciones fueron las “composiciones”, que graciosamente les concedía derecho de propiedad a cambio de una donación para la Corona. La titulación de la tierra se hizo por medio de las “mercedes” de la Corona, gestionadas a través de los cabildos, lo que otorgaba una concesión temporal sobre la tierra e implicaba contraprestaciones frente a la autoridad, como funciones de defensa o de ley y orden, de tal modo que no se trataba de una forma moderna de propiedad privada, otorgada a perpetuidad y libremente enajenable. En la práctica, la tierra era de quienes la utilizaban y contaban con el poder político para defender su derecho, lo que incluía no sólo a los poderosos sino a los colonos que se arrimaban a las tierras de resguardo o a los que se iban hacia más allá de las áreas bajo control de la Corona, cuando el área poblada era mínima frente a la disponible. Esto dio lugar a unos derechos de propiedad delineados con poca exactitud, sin la ayuda de la agrimensura por lo menos hasta el siglo XX, con titulaciones muy extensas y vagas para los del estamento superior que generaron conflictos entre estos y colonos campesinos o entre indígenas y los libres que asediaban sus tierras.
A mediados del siglo XVII, el desarrollo de las grandes haciendas se aceleró porque la tasa de crecimiento de la población trabajadora se tornó positiva gracias al proceso de mestizaje. Los mestizos, nacidos de la unión entre indígenas y colonos blancos, adaptados plenamente al medio ambiente creado por la ocupación española no eran tributarios pues el sistema de castas no contaba con una categoría para ello: no se los catalogaba como indígenas y no debían pagar el tributo correspondiente, de tal modo que eran legalmente libres; podían entrar en una relación desigual con los estancieros como “vivientes” o aún tornarse en campesinos independientes arrendando tierras de resguardo u ocupándolas de hecho. Ello significó que la población de la Nueva Granada fuera integrada en el tiempo a la cultura criolla, a diferencia de otras regiones donde subsistieron grandes poblaciones indígenas que guardaron su independencia económica y rehusaron a hablar el español. A su vez, esto fue una condición para acceder a algún tipo de sentimiento nacional que compartieron eventualmente criollos blancos y la población mestiza, especialmente frente al cambio de reglas que introdujeron los borbones. Sin embargo, las enormes dificultades de transporte conducirían a establecer regiones muy idiosincrásicas, con pocas
10
relaciones con las otras regiones y lejanas del centro administrativo del virreinato. Se generó así la diversidad en las formas de hablar regional que se acentuaron por siglos de aislamiento relativo que imponía la agreste geografía del país.
Los terratenientes aseguraron acceso a la nueva mano de obra por medio de un contrato verbal y privado con sus arrendatarios; según este, se concedía una parcela al campesino, se le adelantaban algún dinero y raciones lo cual lo obligaba a trabajar ya endeudado en la hacienda por un determinado jornal durante cierto número de días a la semana. Las denominaciones variaron a lo largo del territorio del virreinato y fueron las de agregados, concertados, inquilinos, vivientes o terrajeros; también fueron diferentes las formas precisas de obligaciones y contraprestaciones. El jornal no representaba un precio asignado por el mercado del trabajo que cubriera el costo de su reproducción, incluyendo la de su familia, sino que surgía de las necesidades que el arrendatario debía adquirir por fuera de la hacienda, ropas, sal y víveres no provistos por la hacienda. La mayor parte de sus necesidades las satisfacía del fundo arrendado en el que podía trabajar cierto número de días a la semana, junto con su familia, y otras de la propia producción de la hacienda, como carne tasajeada, cueros o mieles y panela en las haciendas de tierras templadas y cálidas.
El ganado se reprodujo velozmente en las extensas haciendas permitiendo una mejor alimentación de sus dependientes, hasta que la carne encontró un mercado que equilibrara oferta y demanda. La tierra que sobraba y los hombres que faltaban, fue dando lugar a la ocupación extensiva del territorio por la ganadería; esta producía fertilizantes fueron combinados apropiadamente en algunos casos para generar altas productividades agrícolas, algo de lo que no conocemos bien para Nueva Granada pero que Assadourian encuentra para que la productividad de la producción del trigo en México fuera mayor que la que se lograba en España. Se utilizaba era un descanso prolongado de la tierra para lograr su recuperación, mientras que el ganado frecuentemente asediaba los cultivos de los indígenas y de los campesinos parcelarios. La agricultura indígena surtió a los pequeños poblados de productos como la papa, el maíz, verduras y frutas.
Los conquistadores impusieron una agricultura y una ganadería que atendieran la dieta a que estaban acostumbrados. Así, “el trigo, la cebada y semillas de hortalizas, que todo se dio bien en estas tierras; con que se comenzó a fertilizar la tierra con estas legumbres, porque en ello no había otro grano sino el maíz, turmas, arracachas, chiguas, hibias, cubios y otras raíces y fríjoles, sin que tuviesen otras semillas de sustento”, como señala el cronista Rodríguez Freyle. Los granos europeos sin embargo tenían un menor rendimiento en calorías por unidad de trabajo y área de cultivo que el maíz, los fríjoles y los tubérculos americanos. (Kalmanovitz, 1985, 6)
Para el desarrollo de la agricultura española, se impusieron cambios radicales en la jornada de trabajo de las poblaciones sometidas y se cambió el uso de la tierra, dedicando la mayor parte al pastoreo de ganado. Las tierras legadas por la catástrofe demográfica fueron utilizadas entonces por la ganadería. “La amplia oferta de tierras y la disponibilidad de la
11
subyugada población indígena se constituyeron en limitaciones para el desarrollo tecnológico de la producción de alimentos. Así, por ejemplo, el uso de tracción animal fue muy limitado, inclusive en las haciendas de españoles, puesto que solamente algunos bueyes se usaban para arar la tierra, en los altiplanos de Pasto, Popayán y la Sabana de Santafé de Bogotá, es decir, únicamente en las cercanías de los grandes centros poblados, donde se hallaban los mercados más densos, los cuales estaban en los altiplanos, como Santafé de Bogotá, Tunja, Pamplona, Pasto y Popayán, así como algunas ciudades mineras y los puertos, fluviales y marítimos”. (Zambrano 2009)
Las estancias ganaderas contaban con pocas herramientas. Así, por ejemplo, una hacienda ganadera, Mazamorras, ubicada en el Cauca, en 1771, poseía 1692 cabezas de ganado vacuno, 538 yeguas y 146 caballos, y como herramientas tenía sólo cuatro hierros de marcar, cuatro palas, cuatro hachas, dos aguinches y unas pocas herramientas de carpintería. En cambio, en las haciendas trapicheras como Puracé en 1731 tenía además de un molino, 35 palas, 19 hachas y 39 aguinches. Poco extendido estaba el arado y donde se utilizaba era de madera; los de hierro sólo se empiezan a difundir en la segunda mitad del siglo XIX. Tampoco se utilizaba el abono, solo “Tal cual cuidado en no perder el estiércol de ovejas en aquellas heredades donde las hay”2.
Las haciendas fueron adquiriendo una organización interna escasamente especializada dada la débil presión de sus mercados que tendían a ser vegetativos. Producía para el mercado y atendía una buena parte de sus propias necesidades, diversificando sus productos. Para capturar trabajadores, la hacienda recurrió a ofrecer amplios lotes de pan coger para los indígenas y mestizos que quisieran trabajar en ella, con lo cual se proveía para el sostenimiento de sus familias dentro de la propia hacienda, lo cual pudo ser atractivo para ellos. “De hecho, la utilización de la tierra de las haciendas era muy limitada y la mayor parte de ellas se encontraba todavía sin civilizar; la tierra que se cultivaba se hacía con largos barbechos o estaba sembrada con pastos naturales” (Zambrano, 2009). Sin embargo, se planteaba la necesidad de extender el dominio de las haciendas sobre vastas cantidades de tierras y limitar, al mismo tiempo, los derechos de propiedad de mestizos e indios sueltos, quienes, sin embargo, podían irse a cultivar las laderas de las montañas o las tierras de frontera, por fuera del control efectivo del Estado colonial y de los hacendados.
Esa situación de escaso reconocimiento de los derechos de propiedad por medio de la titulación se tornaría en una constante histórica que despojaría a la mayor parte del campesinado de capacidad de dominio efectivo sobre los predios que explotaran, ya fuera en arriendo, colonato o en propiedad de facto de la que podían ser desalojados por los poderosos terratenientes. Se configuraría así el origen de uno de los más sentidos problemas de la Colombia moderna, cual es la concentración de la tenencia de la tierra y el riesgo de despojo de la propiedad campesina informal. Al mismo tiempo, una condición importante para el desarrollo económico de largo plazo cual
2 Ibíd.., página 6
12
es un mercado interior dinámico, conformado por granjeros prósperos sólo sería posible en la región de colonización antioqueña, que no fue tampoco una gesta impecablemente democrática y que se aplicaría en pleno cuando este campesinado se puso a la tarea de sembrar y exportar café. No es casual que las ciudades que primero se industrializaron en el país contaron con el mercado interior de Antioquía y del viejo Caldas ni tampoco que la industria de la costa atlántica no haya contado con la dinámica de un mercado de granjeros ricos en las feraces tierras del Cesar, del sur de la Guajira, de las que circundan a Fundación o los mismos Montes de María.
Existía un sistema crediticio eclesiástico, la única forma de crédito legal permitida, en la cual los censos constituían préstamos que otorgaba la Iglesia a los terratenientes y que las inmovilizaba por servir como garantía hipotecaria. Las capellanías eran propiedades cuya renta pagaría por los rezos que garantizarían el cielo para las almas de los propietarios. La tasa de interés cobrada por la Iglesia equivalía al 5% anual que era considerada como justa, pero seguramente en la producción no se generaba corrientemente un excedente de esa magnitud y las deudas quedaban frecuentemente en mora, por lo cual la Iglesia se fue convirtiendo paulatinamente en la más grande terrateniente durante la Colonia y la primera mitad del siglo XIX. Los cálculos de rentabilidad elaborados sobre las haciendas de los marqueses de Coa dan alrededor del 6% anual de rentabilidad, que resulta apretado para poderse financiar con préstamos. El sistema de crédito eclesiástico existía al lado del que concedían los comerciantes a minoristas o a comerciantes de otras regiones del virreinato, pero no eran estrictamente legales. Todo crédito por encima de la tasa de la Iglesia era considerado como de usura y podía ser castigado con cárcel, de tal modo que los contratos debían redactarse de manera engañosa y profusa. Mientras se mantuvieron las prerrogativas de la Iglesia, no hubo posibilidad de que se desarrollara y legalizara un mercado de crédito que apalancara el desarrollo de las actividades productivas, que estaban a su vez reguladas o monopolizadas por la Corona. Había también rigidez en la movilidad de la tierra con la herencia para el primogénito, el llamado “mayorazgo” que mantuvo indivisas muchas de las grandes haciendas establecidas en este período.
En todo caso, la tierra fue adjudicada en cada ocasión por influencia de casta, dado que los miembros de los consejos debían pasar la prueba de pureza de sangre y favorecerían a sus congéneres. Aunque dentro de la legislación española inicial existió el concepto de morada y labor, que otorgaba propiedad después de 4 años de construcción de vivienda y explotación de los predios, no existieron límites expresos a la cantidad de tierras que cada individuo podía poseer, algo que por ejemplo si se hizo en las colonizaciones promovidas por la corona inglesa, sobre todo después de la revolución gloriosa de 1688 y que sentaron condiciones de desarrollo económico mucho más intenso en esos casos que en las colonias ibéricas. En lo que siguió a las mercedes de tierras otorgadas por la Corona española y después a las concedidas por los cabildos, no se concedía por lo general según la disposición a trabajarla ni por relaciones de mercado, siendo el monopolio de unos pocos que recibieron vastas cantidades de territorio. En algunos casos, como en Socorro, Vélez y Antioquia, las grandes
13
propiedades serían desafiadas y litigadas, generando serios conflictos con los campesinos españoles pobres que intentaban poblar esas regiones. En la región colonizada por los antioqueños se expresó el conflicto como la lucha entre el hacha y el papel sellado.
A mediados del siglo XVII, el desarrollo de las grandes haciendas se aceleró porque la tasa de crecimiento de la población trabajadora se tornó positiva gracias, como ya se vio, al proceso de mestizaje. Los mestizos, nacidos de la unión entre indígenas y colonos blancos, adaptados plenamente al medio ambiente creado por la ocupación española no eran tributarios pues no se los catalogaba como indígenas, podían entrar en una relación desigual con los estancieros como “vivientes” o aún tornarse en campesinos independientes arrendando tierras u ocupándolas de hecho. Ello significó que la población de la Nueva Granada fuera integrada en el tiempo a la cultura criolla, a diferencia de otras regiones donde subsistieron grandes poblaciones indígenas que guardaron su independencia económica y rehusaron a hablar el español. A su vez, esto fue una condición para acceder a algún tipo de sentimiento nacional que compartieron eventualmente criollos blancos y la población mestiza, especialmente frente al cambio de reglas que introdujeron los borbones. Sin embargo, las enormes dificultades de transporte conducirían a establecer regiones idiosincrásicas, que establecían relaciones comerciales no muy intensas con otras regiones y estaba muy lejos, no tanto en espacio sino en tiempo, del centro administrativo del virreinato. Se generó así la diversidad en las formas de hablar regional que se acentuaron por siglos de aislamiento relativo que imponía la agreste geografía del país.
Los terratenientes aseguraron acceso a la nueva mano de obra por medio de un contrato verbal y privado con sus arrendatarios; según este, se concedía una parcela al campesino, se le adelantaban algún dinero y raciones lo cual lo obligaba a trabajar ya endeudado en la hacienda por un determinado jornal. Las denominaciones variaron a lo largo del territorio del virreinato y fueron las de agregados, concertados, inquilinos, vivientes o terrajeros; también fueron diferentes las formas precisas de obligaciones y contraprestaciones. El jornal no representaba un precio asignado por el mercado del trabajo sino que surgía de las necesidades que el arrendatario debía adquirir por fuera de la hacienda. La mayor parte de sus necesidades las satisfacía del fundo arrendado en el que podía trabajar cierto número de días a la semana, junto con su familia, y otras de la propia producción de la hacienda, como carne tasajeada, cueros o mieles y panela en las haciendas de tierras templadas y cálidas.
La ocupación de la Costa Atlántica por los españoles se enfrentó a tribus indígenas como los wayuu, motilones y chimilas, que practicaban la agricultura itinerante y obtenían proteína de la pesca y de la caza, siendo difíciles de someter para concentrarlos en poblados españoles o en resguardos. Los cunas y los arahuacos que contaban con poblaciones estables y con sistemas de riego, drenaje y terrazas para cultivar sus alimentos tampoco pudieron ser reducidos y disciplinados por los curas y señores españoles. No pudieron entonces contar con su fuerza de trabajo en suficiente número para erigir casas, iglesias, construir caminos, ser bogas de
14
los ríos y cargueros del comercio y, sobre todo, para dedicarse a las faenas agrícolas. El patrón de poblamiento según la historiadora Marta Herrera fue muy disperso y hubo amplios territorios donde la administración colonial no pudo ejercer soberanía y control sobre tribus que se defendían activamente de las tropillas españolas, en especial los chimilas, los motilones y los wayuu que vinieron a ser sometidos muy tardíamente y sólo en parte. Los arahuacos abandonaron las faldas de la sierra nevada para concentrarse más arriba, donde los colonos españoles no alcanzaron a colonizar.
El resultado fue una baja densidad de población y mucha dispersión en poblados pequeños, distantes entre sí. Según Meisel, en la provincia de Cartagena 61% de los habitantes vivía en pueblos menores de 1.000 habitantes, mientras que en la provincia de Santa Marta tal proporción era del 68%.
En la región nunca se desarrolló una economía de plantación, a pesar de que contaba con algunas tierras fértiles: la llamada zona bananera, alrededor de Fundación, los montes de María en Bolívar de hoy, las sabanas del hoy departamento de Córdoba y las buenas tierras con que cuenta el actual departamento del Cesar, aunque en general las tierras fértiles y con provisión adecuada de agua son más bien escasas en la región Caribe. Las haciendas que alimentaban las necesidades de Cartagena estaban organizadas sobre el trabajo esclavo y estaban adaptadas a los mercados locales. Una de las razones para no desarrollar plantaciones atendiendo un mercado más global se debe, según Adolfo Meisel, a los altos costos de transporte implicados en el trayecto de las flotas que conectaban Cádiz y Sevilla con las colonias americanas. En efecto, mientras que la última parada de la flota era la Habana antes de seguir hacia España, el trayecto entre Cartagena y la isla implicaba un costo mayor para el azúcar que pudiera extraerse del Caribe hoy colombiano, frente a las productivas plantaciones de caña de azúcar de Cuba.
De esta manera, no se pudo contar con los mercados externos para modernizar la agricultura, al tiempo que el mercado interno se encontraba muy fragmentado, situación que impedía que, a su vez, la demanda interna dinamizara la agricultura. Mientras que en las islas del Caribe la plantación producía para el mercado externo y era intensiva en capital y mano de obra, nuestros trapiches producían dulce para los mercados locales, abasteciendo también algunos de los mercados provinciales. Los trapiches eran de varios tipos: de bronce, hierro, madera, piedra, mixtos, es decir de hierro, piedra, madera, que utilizaban como fuerza motriz el agua, animales o tracción humana3.
Los productos transables dentro de la economía eran el aguardiente y el tabaco, el ganado, las mieles y la panela, la sal, alpargatas y las ropas de la tierra. Los estancos sobre el tabaco, el aguardiente y la sal eran monopolios que le permitían a la Corona extraer una parte importante del excedente
3 Fray Juan de Santa Gertrudis. Maravillas de la Naturaleza. Bogotá, Banco Popular, 1970, Tomo I, página 75.
15
local. Los ingresos tributarios y por estancos de la Corona en la última década de su dominación alcanzaron en promedio la suma de 2.4 millones pesos, de los cuales unos 770.000 (32%) surgían exclusivamente de los estancos de tabaco y de aguardiente (ver tabla. El impuesto a la minería había sido reducido sustancialmente para fomentar la actividad, lo cual debía conducir a una mayor prosperidad general y, por la vía de los estancos y las alcabalas, aumentar sustancialmente el recaudo tributario.
Los esclavos aumentaron la fuerza de trabajo disponible para explotar la minería y en menor medida para el trabajo fuerte de las haciendas paneleras; fueron esclavos los trabajadores de las grandes extensiones territoriales de la Costa Atlántica, del Cauca, del Valle y de otras regiones de frontera en el Chocó que proveían los alimentos para las cuadrillas de esclavos que expurgaban las minas. Como consecuencia del nuevo flujo de mano de obra la hacienda afloró libre y naturalmente en el siglo XVIII, impulsada en varias regiones por el repunte minero que resultó del mayor número de esclavos disponibles, muchos nacidos en la Nueva Granada y de los mazamorreros libres de Antioquia.
En la provincia de Popayán, Colmenares encuentra tres clases distintas de hacienda: primero las que llama de campo apoyadas en la poca mano de obra indígena sobreviviente y cuya función era proveer los cereales requeridos para la alimentación de la república de blancos; en segundo lugar identifica latifundios de frontera, escasamente poblados y dedicados a la ganadería extensiva, fundamentalmente de ceba de los ganados que llegaban flacos del Patía y de Neiva. “Estos hatos fueron el fenómenos más frecuente de la Gobernación de Popayán y, pese a las diferencias en la calidad de la tierra, unificaron en cierta medida la vida agraria de Popayán y del valle del Cauca. Finalmente considera la hacienda de trapiche, asociado al desarrollo minero, constituyendo un mercado consolidado y creciente, donde se combinaba con producción ganadera y otros productos como arroz, frijoles y maíz. La hacienda esclavista de la provincia tendía a atender mercados limitados y al mismo tiempo proveía la mayor parte de sus necesidades, pues “buscaba reducir al mínimo los desembolsos monetarios” (Colmenares, 1999, 179)
A diferencia de las economías de plantación de Cuba o del Sur de los Estados Unidos, en las que los esclavos estaban concentrados en la labor de la producción para el mercado, azúcar o algodón, y se les suministraba a través del mismo sus necesidades, en las haciendas de la Nueva Granada los esclavos también tuvieron lotes de pan coger y gastaban parte de su tiempo cultivando sus necesidades. Esa menor especialización implicaba una productividad menor y también una rentabilidad inferior; en verdad, se trataba de un híbrido entre esclavitud y servidumbre y una forma de producción poco mercantilizada, especialmente cierta en el valle del río Cauca cuya salida al mar o al resto del virreinato era frenada por muy altos costos de transporte.
Según Sharp, la rentabilidad de la esclavitud en el Chocó en la minería del oro fue positiva durante todo el siglo XVIII pero tuvo una fase de rentabilidad decreciente, en tanto había un exceso de esclavos con relación a
16
la producción que fue ajustada al final del siglo y principios del siglo XIX, cuando la rentabilidad se recupera. Si se supone que no hay contrabando de oro, entonces la rentabilidad hubiera sido muy baja y negativa durante la mayor parte del siglo. Si el supuesto es que la mitad de la producción no paga impuestos y sale de contrabando, entonces obtiene el resultado de que fue siempre positiva, que desmejoró durante un periodo, para después volver a incrementarse con una utilización más eficiente del capital fijo que incluía a los esclavos. Pero siempre, la actividad minera repartía a los esclavos entre los que cultivaban los alimentos de las cuadrillas y los que efectivamente laboraban en la extracción del metal, de tal modo que la ausencia de una agricultura cercana a las minas, obligó a una escasa especialización de la producción.
En la Nueva Granada la esclavitud no estuvo acompañada de condiciones que permitieran su reproducción adecuada. Sólo en el sur de Estados Unidos hubo la racionalidad mercantil suficiente para organizar criaderos de esclavos, (Genovese, citado por Meisel, 1998, 99) que no se dio en el esclavismo organizado por España o Portugal. Al principio hubo una gran desproporción entre hombres y mujeres, una relación de 5 a 1, que después se fue nivelando en la medida en que se frenaban las importaciones de nuevos esclavos y los hombres tenían ciclos de vida más cortos que el de las mujeres por las extremas condiciones de trabajo. La situación condujo a que muchos esclavos se fugaran y robaran mujeres indígenas para irse a establecer más allá de la frontera controlada por los criollos en los “palenques”. En Cartagena los esclavos eran relativamente baratos como puerto mayorista del tráfico, de tal modo que muchos eran empleados en el servicio doméstico, aunque la mayor parte laboraba en las haciendas que alimentaban el puerto. Según Meisel, un esclavo joven en buenas condiciones físicas valía 300 pesos plata en Cartagena, mientras que obtenía 481 pesos en el Chocó hacia 1778. Un peón en las regiones sanas del virreinato entre tanto recibía esa suma en 5 años ( jornal de 2 reales por 240 días o 60 pesos al año) al igual que el esclavo obtenía raciones de su patrón.
Los derechos de propiedad no estaban entonces claramente demarcados, tendían a ser excesivos en unos casos y precarios en los más y dependían mucho de la posición del propietario en la escala social del virreinato. Más aún, dependía de la propia organización de fuerza a nivel local. Los terratenientes recurrieron no sólo a formas contractuales voluntarias sino que intentaron someter a la población de “libres” que se habían instalado en tierras lejanas, por fuera del poder de las autoridades, mediante redadas que intentaban concentrarlos en los poblados bajo la autoridad de los alcaldes y la evangelización de los curas.
En una economía caracterizada por grandes disponibilidades de tierras y escasez de mano de obra, los hacendados extendieron su propiedad por encima de su capacidad de explotar la tierra para lograr el dominio sobre la mano de obra, no sujeta hasta el momento, de los mestizos y blancos pobres (McGreevey, 1975). Y lo hicieron mediante al recurso del endeudamiento, abrogándose funciones judiciales y de castigo, estableciendo los controles contra la vagancia o el sometimiento de los poblados espontáneos que no obedecían la ley y orden coloniales. De esta manera, la titulación ilimitada
17
frenó la colonización libre de las tierras disponibles y fue un factor que dificultaría el desarrollo económico de la agricultura y de la ganadería, al separar el trabajo de la tierra, al establecer extensas fincas de propietarios ausentistas, basadas en formas de vinculación personal (agregados, arrendatarios y aparceros) y no de mercado (como sería los jornaleros) en la organización de las haciendas y al trabar la existencia de un mercado profundo de tierras, de arriendos y de trabajo. En esta circunstancia el desarrollo técnico sería lento y así mismo se mantendría baja la productividad del trabajo.
Se daría forma así al complejo de tierra sin hombres y hombres sin tierra, en el cual la producción crecía lentamente, con pocos incentivos para introducir nuevas técnicas y elevar la productividad de hombres y tierras. Los organizadores de la producción serían los mayordomos, tan analfabetos como sus trabajadores subordinados, quienes recurrían frecuentemente a medidas de fuerza y difícilmente podían acceder a las nociones elementales de la agronomía o la zootecnia ni ser agentes de la modernización y del aumento de la productividad del campo. Las haciendas contaban frecuentemente con cepos y otros instrumentos de tortura y castigo para los desobedientes. Antes de introducir atmósferas de cooperación y división del trabajo racionales, como las que caracterizaron al capitalismo, el hacendado abusaba de su poder frente a los arrendatarios y subordinados que no eran sujetos libres y contaban, si acaso, con una superficial educación católica. Esta forma de organización social probaría ser un lastre para el desarrollo económico moderno, en la medida en que los arrendatarios serían sometidos a niveles de subsistencia y la misma hacienda produciría muchas de sus requerimientos. En ambas cuentas, la demanda de mercado estaría atrofiada y dificultaría el desarrollo tanto de una industria como de una agricultura comercial.
LA ECONOMÍA CAMPESINA
Las grandes haciendas no ocuparon todo la geografía colombiana. En las regiones donde abundaba la mano de obra blanca, hecho posible porque los conquistadores habían exterminado a los indígenas, los terratenientes no encontraron mecanismos económicos para someter a los peninsulares pobres, ya que la defunción de casta tenía un componente racial y religioso, independiente del nivel de riqueza del individuo, y su control sobre las enormes extensiones de tierra fue cuestionado, así que encontraron competencia de parte de colonos que querían trabajar la tierra en forma independiente. A estos que llegaban sin un nombramiento real, el virrey Flórez decía “suelen ser basura por su nacimiento, por su crianza y por su conducta” (Phelan, 30), más no podían impedirles, legalmente al menos, que obtuvieran dominio efectivo sobre las tierras que trabajaban. Los defendía además el principio tradicional imbricado en la historia española de la titulación que surgía de “morada y labor”, que había permitido recolonizar la España dominada por los árabes.
18
Sólo en Antioquia y en Santander se pudo dar una colonización de población española puesto que en el resto del virreinato los encomenderos y hacendados trataron de impedir el asentamiento de blancos pobres que compitieran por tierras y mano de obra, lo cual marcaría condiciones de mayor igualdad social y más rápido desarrollo económico que en el territorio donde imperaban relaciones sociales serviles y relaciones políticas excluyentes. Tampoco llegaron muchos inmigrantes porque en España misma se le temía más a la despoblación que confluía con las mortales plagas que la azotaron durante el siglo XVII (North, 1970), lo cual se adujo para impedir la salida masiva hacia América. 4 De una muestra de 55.000 emigrantes de España entre 1493 y 1600, sólo el XVIII, 4% eran mujeres. (Newson, Cuadro 2) No es de sorprender entonces que las bases del orden social fueran precarias desde el propio inicio de la gesta española y que abundaran las parejas interraciales sin claras reglas de responsabilidad que escapaban a las regulaciones raciales sobre las que se organizaba la vida civil.
Los terratenientes se opusieron a que se autorizara la venida de colonos pobres a América para que no compitieran por la poca mano de obra disponible. Como se dijo atrás, la política de emigración española impidió el desplazamiento de población hacia ultramar por temor a los efectos negativos sobre la creación de la riqueza de la metrópoli y los salarios más altos que resultarían de la despoblación.5 Tampoco llegaron muchos inmigrantes porque en España misma se le temía más a la despoblación que confluía con las mortales plagas que la azotaron durante el siglo XVII (North, 1970), lo cual se adujo para impedir la salida masiva hacia América. 6 De una muestra de 55.000 emigrantes de España entre 1493 y 1600, sólo 4% eran mujeres. (Newson, Cuadro 2) No es de sorprender entonces que las bases del orden social fueran precarias desde el propio inicio de la gesta española y que abundaran las parejas interraciales sin claras reglas de responsabilidad que escapaban a las regulaciones raciales sobre las que se organizaba la vida civil.
La región de Santander, junto con la de Antioquia fueron excepcionales en recibir un importante venero de inmigrantes españoles pobres. Santander había sido testigo del exterminio de los indios a manos de los españoles y 4 Por contraste, el gobierno de Inglaterra no se opuso a la emigración hacia América y permitió los
esquemas de financiamiento de los colonos ya establecidos para llevar un gran número de personas como trabajadores atados, mientras pagaban los costos de su transporte, después de lo cual tenían posibilidades de adquirir tierra hacia la frontera.
5 España fue especialmente restrictiva en permitir la emigración hacia el nuevo mundo incluso comparada con Portugal. Las razones pudieron surgir de la pérdida de población que sufrió en las guerras contra Holanda y por la persistencia de epidemias que asolaron al Mediterráneo, como la plaga y el cólera. (Engerman, Sokoloff, 292) 6 Por contraste, el gobierno de Inglaterra no se opuso a la emigración hacia América y permitió los
esquemas de financiamiento de los colonos ya establecidos para llevar un gran número de personas
como trabajadores atados, mientras pagaban los costos de su transporte, después de lo cual tenían
posibilidades de adquirir tierra hacia la frontera.
19
había alojado tempranamente una importante masa de artesanos y campesinos blancos que aspiraban a su independencia y a mejorar sus condiciones de vida. En el caso de la agricultura presentaron serios problemas de dominación para los terratenientes, quienes tuvieron que transarse por aparcerías relativamente igualitarias.
La aparcería consistía en la explotación de la tierra por una asociación entre terrateniente y campesino; el primero ponía su propiedad, las semillas y otros gastos, y el campesino aportaba su trabajo y sus herramientas, dividiéndose las utilidades por mitades. Muchas haciendas permitieron que las aparcerías se desarrollaran a su interior, dando cierto margen de utilidad al campesino. Uno de los cultivos que comenzó a prosperar en esta región fue el del tabaco lo que llevó al régimen borbónico a intervenirlo y regularlo mediante el estanco que tuvo el efecto de restringir la producción, elevar el precio de venta y reducir el precio de adquisición. Seguramente se produjo mucho menos de lo que el mercado local y sobre todo el mundial estaban dispuestos a demandar. La renta resultante fue capturada por la Corona, al tiempo que frenaba el desarrollo económico de las exportaciones y de amplias regiones del país. Un problema de esta región fue que no contó con una frontera que pudiera absorber el crecimiento de la población pues hacia el sur tenía las regiones enfeudadas de Boyacá y Cundinamarca y hacia el oriente las tierras bajas insalubres que requería conquistar para lograr conectarse al exterior por medio del río Magdalena.
El caso de Antioquia, la otra región donde proliferaron los colonos blancos, fue bien diferente. La región, bastante despoblada, escaso en tierras fértiles y con una importan te y creciente producción minera que tenía problemas de abastecimiento de alimentos fue apoyada por la administración colonial por interposición del visitador Mon y Velarde para que aliviara sus problemas de transporte y encontrara tierras fértiles con cuya producción podía despegar la minería de vetas y sobre todo la de aluvión. Ese territorio existía hacia el sur y el oriente empotrado entre las dos cordilleras, aunque muchas estaban tituladas por viejas mercedes sin mostrar una ocupación productiva. El antiguo concepto español de morada y labor permitió que se anularan muchas de estas mercedes, lo que equivalió a una franca expropiación de derechos adquiridos.
A fines del siglo XVIII los campesinos presionaron por la tierra y con el apoyo de los comerciantes y los mineros y el visto bueno de la administración colonial se desplazaron con sus familias hacia el sur, ocupando mucho territorio y sembrando fríjol, maíz y hortalizas, criando ganado menor y aves que suplieron las necesidades de toda la región (López Toro). Fue una de las pocas veces que se expropiaron tierras que habían sido concedidas graciosamente en el pasado. La pequeña propiedad parcelaria surgió con fuerza y la región pasaría a ser una de las más prósperas a fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, mostrando índices más altos de crecimiento poblacional a los del resto del territorio, lo que revelaba buenos niveles de nutrición, educación y salud. Allí también eran más altos los índices de escolaridad y alfabetismo.
20
Cuando las tierras ofrecidas paternalmente a los resguardos indígenas se repartían entre menos familias debido a la crisis de esa organización, la Corona se preocupó porque cada uno no tuviera más de una hectárea y media, permitió que los vecinos blancos o mestizos las adquirieran o alquilaran, mientras que las mercedes y composiciones creaban latifundios de inmenso tamaño. (Celo, 1979, 91) De esta manera también surgió un campesinado parcelario en las antiguas zonas de resguardo, algunos indígenas y otros mestizos, que tuvieron que luchar frecuentemente por su derecho de explotar las parcelas que no estaban claramente tituladas a su favor.
Tendencias de largo plazo
Los Austrias controlaron el imperio español hasta el fin del siglo XVII, tratando de regular las concesiones y derechos de los encomenderos, en rebajar los tributos de la población indígena en franca disminución y en limitar los servicios que prestaban. Para tal efecto, contaban con una burocracia administrativa y eclesiástica cuya meta era debilitar el poder de los criollos, lo que se llevó a cabo asumiendo la Corona el control de los pueblos indígenas, en la forma de resguardos que le pagaban a ella el tributo y cuyos hombres productivos podían alquilar para las labores agrícolas, mineras y los obrajes que producían algunas manufacturas. Trasplantaron una institución de la sociedad Inca, “la mita que consistía en la movilización de todos los hombres casados y adultos, en turnos rotativos, de las comunidades indígenas,.., diseñada para abastecer de servicios laborales a sus mandatarios locales” (Assadourian, 2006, 10)
El clero se mantenía también de impuestos y tarifas que imponía por sus servicios o recurría a las cajas de las comunidades indígenas para disponer de su efectivo, exigiendo mayores contribuciones a los participantes. Existían las cofradías que recogían fondos para atender ceremonias religiosas y pagar los emolumentos de los curas y obispos en sus visitas, que se tornó en un fondo comunal en varias zonas indígenas y que se prestó para apropiaciones personales de los que decidían sobre su asignación.
El diezmo alcanzaba a ser una décima parte del producto agrícola bruto, abonado por los terratenientes y campesinos más creyentes con el cual se financiaban las obras de caridad de la Iglesia. Estaban exentos la agricultura indígena y buena parte de la economía campesina, especialmente si se localizaba en la frontera agrícola, donde no llegaban las instituciones coloniales. El diezmo lo recaudaba la Corona que subastaba regiones a los diezmeros, guardando dos novenos como comisión por la organización prestada. Por último, el sistema de crédito provisto por la Iglesia los censos, complementado con capellanías o tierras entregadas a la Iglesia, cuyas rentas financiaban las oraciones por las almas de los muertos condujo a que una parte importante de las tierras ocupadas estuviera en manos muertas, por fuera de los mercados, para servir de garantía a préstamos o generando rentas para la Iglesia o pasando a la propiedad corporativa cuando los terratenientes entraban en mora y el bien hipotecado era entregado a la prestamista.
21
Para el imperio de ultramar de España, los impuestos recaían en un principio sobre los indígenas y el resto de la sociedad estaba exento. Con la disminución abrupta de los tributarios indígenas, la Corona introdujo progresivamente la alcabala, un impuesto a la ventas e introdujo la venta de puestos públicos, lo que fortaleció los intereses de los colonos; mas adelante, se introdujeron los estancos que campeaban en la península y que eran ingresos extraídos de la población pobre al intermediar la producción de los bienes que contaban con un mayor consumo y que contaban con insumos provistos por la agricultura.
El pacto colonial, la constitución no escrita según John Phelan, inducía a pensar a los criollos que se había establecido un co-gobierno entre ellos y la Corona, quienes tenían cierto grado de nobleza, como capa superior que eran de un reino asociado – que no colonia - y que tenían derechos adquiridos sobre buena parte de los cargos públicos que no podían ser disputados por los peninsulares. En muchas ocasiones, las autoridades españolas promulgaban leyes que no implementaban, llamados de atención que tendían a mantener el equilibrio entre los intereses de todos; se decía por lo tanto: “se acata pero no se cumple”. Los comuneros de los pueblos fundados por españoles pobres se aferraban a una vertiente de la teoría política española que justificaba la rebelión contra el rey si éste se tornaba en tirano, como lo habían pensado Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, y no consultaba con el pueblo la aprobación de los impuestos o si trataba de imponer leyes injustas. (Phelan, 111) Pero Suárez y de Vitoria habían enfatizado que la rebelión se justificaba en especial cuando el rey renegaba del catolicismo y se entregaba al diablo protestante.
En este territorio, la ley se evadía frecuentemente por los hidalgos con interpretaciones ingeniosas que tardaban mucho en corregirse, si acaso lo eran. Acatar la ley sin cumplirla implicaba la simulación de los comportamientos, el predominio de la forma sobre el contenido y la picardía como forma aceptada de vida.
Las contradicciones entre colonos y corona fueron zanjadas por un sistema en el que los funcionarios peninsulares permanecían por largos períodos ejerciendo sus cargos, lo que los conducía a integrarse con los criollos pudientes, a casarse con sus hijas y a compartir sus intereses. Los oidores de las audiencias, una especie de corte de justicia que aireaba los conflictos entre colonos y entre estos y la administración que decidía pacientemente sobre un enorme cúmulo de asuntos, eran predominantemente peninsulares, “chapetones”, pero los cabildos y buena parte de los puestos ejecutivos de gobernadores, alcaldes, inspectores, corregidores y alférez real eran ocupados por los criollos y en particular por los encomenderos. En todo caso, no se estableció un sistema feudal en el que los nobles ejercen funciones militares y de ley que en ambos terrenos eran asumidos celosamente por la Corona. Por el contrario, un enorme sistema de ley fue organizado compendiando cuidadosamente todas las ordenanzas indianas y aplicado por las audiencias, los virreyes, gobernadores y demás funcionarios. (Ots Capdequi).
22
Dentro del sistema de justicia local, habían los corregidores de naturales, tenientes de corregidores, que después evolucionaron hacia alcaldes pedáneos que actuaban como jueces de los pueblos de blancos, de castas o libres cuando ya la población aborigen sometida a tributo había sido mermada, mientras que para los asuntos de las personas importantes o para los reclamos de los pueblos estaban los oidores7. Se inició así una tradición legal basada en la forma, distante del contenido, que regulaba minuciosamente todos los aspectos de la vida civil y comercial, alejada de la experiencia de los súbditos – la separación entre ley y conducta o entre reglas formales e informales - y que permitía un alto grado de especulación y por lo tanto introducían incertidumbre de resultados en el sistema legal, aumentando así los costos de transacción.
Si la justicia reflejaba una sociedad estamental y corporativa, el sistema tributario se caracterizaba por la inmunidad del clero, eximido de contribuir al sostenimiento del Estado. En la España del siglo XVII, los nobles y los religiosos tampoco tributaban, de tal modo que los impuestos se concentraban de manera onerosa sobre los bienes de consumo, como lo fueron los llamados “millones” que recaían sobre “el vino, el aceite, el vinagre y la carne, afectaban con especial severidad a los más pobres” (Elliot, 1990, 139) Los terratenientes de la Nueva Granada pagaban el diezmo que tasaba también el ganado, pero su incidencia fue relativamente pequeña. La alcabala era otro impuesto a las ventas que afectaba los consumos, que comenzó como un 2% del valor de los bienes para duplicarse durante el siglo XVII y alcanzar el 6% por las reformas que introdujeron los borbones en el siglo XVIII. (MacLeod, 341)
***
La serie de oro producido a todo lo largo del período colonial es un buen indicador del estado general de la economía, en tanto era el principal producto de exportación, a la vez que era una fuente de demanda para los alimentos y ropas de los mineros y esclavos, de los animales de transporte, y de la apertura y mantenimiento de los caminos. Era también una fuente de liquidez tanto legal cuando se acuñaban monedas de plata, mientras que el oro en polvo sacado de contrabando de las minas actuaba como equivalente y medio de atesoramiento, siendo utilizado en transacciones mayores.
Gráfico 1
7 /Martha Herrera Ángel, “El corregidor de indios y las justicias indias en las provincias de Santa fe. Siglo XVIII”, Politeia, 12, U.N., Bogotá,1993
23
Las fases muestran un auge fuerte durante la conquista, entre 1550 y 1580 y obtiene su punto máximo en 1600, cerca de dos millones de pesos, para de ahí caer pronunciadamente y tener un ínfimo nivel hacia 1675. Es a partir de 1700 que comienza un proceso de firme recuperación de la actividad minera que se acelera de 1750 en adelante.
Para el siglo XVIII se cuentan con registros cuidadosos por regiones que permiten apreciar que el auge fundamental vino de Antioquia, aunque todas las regiones producen en cantidades mayores, especialmente después de 1760
Gráfico 2.
0
500
1000
1500
2000
2500
1550 1600 1650 1700 1750 1800
Mile
s pe
sos
plat
aOro producido en la Nueva Granada
24
Los jornales que se pagaban en esta economía debieron estar limitados a épocas de cosecha y contando con la oferta de mestizos libre y el resto estar fijados administrativamente, como en el caso de los resguardos. En todo caso, tal jornal no surgía de un mercado de trabajo. Las estadísticas disponibles informan de una elevación del jornal estipulado hacia fines del siglo XVI y más fuerte a comienzo del siglo XVII, lo cual es relativamente congruente con la serie de producción de oro. Ese salario de 2 reales diarios equivaldría a un salario anual de 60 pesos plata (suponiendo 240 días de trabajo por año) que se puede comparar con el ingreso por habitante de 27.4 pesos en 1800 (Kalmanovitz, 2006). El PIB por habitante tiene en el denominador a toda la población, incluyendo a los dependientes, a las mujeres y a la mayor parte que no se asalariaban sino que vivían de lo que cultivara en el lote de pan coger que se le asignaba en una hacienda, en su propia parcela que ocupaba de hecho en tierras de resguardo, en la frontera agrícola del virreinato o de los ingresos que obtenía en su taller artesanal. Los trabajos de Miguel Urrutia sobre precios y salarios durante el siglo XIX muestran un deterioro de los salarios reales tanto de empleados públicos como de los del escuálido sector privado a todo lo largo del siglo, revelando de nuevo un muy bajo crecimiento económico, en contraste con el auge que se da en especial durante la segunda mitad del siglo XVIII.
Gráfico 3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1700 1720 1740 1760 1780 1800
Cie
ntos
de
peso
s pl
ata
Oro quintado por regiones
Popayán
Antioquia
Chocó
Barbacoas
25
Fuente: Martín Cuesta, Leticia Arroyo Abad.
Gráfico 4
Fuente. Pardo Pardo, 237 y 238
Las series de precios recopiladas por Pardo Pardo, aunque no muy representativas de todo el virreinato, pues sólo recogen los datos de la Compañía de Jesús en Fontibón y del monasterio de la Concepción de Bogotá, sí dan una idea de que la ganadería mantuvo una gran estabilidad en los precios de la carne en la fase de depresión y que incluso la primera mitad del siglo XVIII, en que fue relativamente expansiva la minería del oro, no los afecta. Sin embargo, a partir de 1750 el precio aumenta 50% y se duplica para el período 1760-1780 y vuelve a duplicarse para los primeros años del siglo XIX. Lo que sugiere este comportamiento es que la oferta ganadera es suficiente frente a una demanda que crece débilmente durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, pero que cuando se acelera el crecimiento económico, la oferta no responde y los precios se elevan
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1635 1685 1735 1785 1835
Re
ale
s d
iari
os
Jornales en la Colonia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1600 1650 1700 1750 1800 1850
Pe
sos
po
r a
rro
ba
Precios de la carne
26
sustancialmente. Hay evidencia de que efectivamente los llanos orientales comienzan a subir los ganados hacia la sabana cundiboyacense cuando el precio aumenta lo suficiente para pagar unos costos muy altos de transporte. La serie para la primera mitad del siglo XIX – no presentada acá – muestra una baja sustancial de los precios de la carne, reflejo de la contracción económica larga que se abre con las guerras de independencia. Se podría argumentar que la carne no es un bien transable en toda la extensión del término, pero ya existían procesos de secar o ahumar la carne que impedían su descomposición y que le permitían transportarse a través de grandes distancias para alimentar las cuadrillas de esclavos de las minas del Cauca o de los ríos del Chocó y surtir a los mazamorreros libres de Antioquia.
Otra situación diferente es la del precio del azúcar cuya tendencia de largo plazo es hacia la baja, como lo muestra la gráfica siguiente:
Gráfico 5
En un principio, la producción es muy escasa pues hay pocas haciendas que cuentan con trapiches en las zonas intermedias del virreinato que apenas se vienen colonizando, por lo cual el precio es muy alto. Ya en el siglo XVIII la oferta aumenta considerablemente y reduce los precios a entre una cuarta y una quinta parte de lo que fueron al principio de la serie, a pesar de que la demanda debe aumentar con el crecimiento económico general que tiene lugar durante el mismo siglo con el aumento de los consumos de las mieles, el azúcar.
La revolución comunera y la agricultura. La región del Socorro había sido colonizada por españoles pobres a fines del siglo XVII y había tenido un rápido crecimiento económico durante el siglo XVIII con base en la agricultura y la artesanía, en particular la relación entre algodón y textiles y confección. Silvestre diría que este exitoso desarrollo económico era resultado de la ausencia de latifundios en la región, sobre
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
1600 1650 1700 1750 1800 1850
Pe
sos
po
r a
rro
ba
Precios de azúcar
27
todo si se le comparaba con el que predominaba en las provincias de Tunja y Santa Fe y que explicaban su estancamiento económico. Existía una fuerte tradición de independencia personal y arrogancia entre los socorranos y sangileños.
A principios del año 1780, cuando la maquinaria fiscal comenzaba a despegar con mayor eficacia en las provincias de Santa Fe, Tunja, Popayán, Pasto y el Socorro, se produjeron las primeras manifestaciones de la resistencia popular contra los nuevos tributos y las prohibiciones de sembrar tabaco en el Socorro y San Gil. El 21 de octubre de ese año hubo motines y protestas en Mogotes, Simacota, Barichara, Charalá, Onzaga y Tunja. Los informes enviados a las autoridades de Santa Fe presentaban caracteres tan alarmantes que el Visitador Gutiérrez de Piñeres decidió hacer algunas concesiones y suprimió los impuestos al algodón y a los hilados. De poco sirvieron estos paliativos y el 16 de marzo de 1781 ocurrieron en la ciudad del Socorro una serie de actos subversivos, que sirvieron de preludio al definitivo desencadenamiento del furor popular.
Las reformas borbónicas llevaban una contradicción implícita: mientras representaban un cambio hacia la economía liberal, dentro del cual el individuo se movía con mayor libertad, maniataban a los ciudadanos con un gravoso sistema fiscal que les disputaba un excedente mayor con lo cual frenarían el desarrollo económico potencial. Los artesanos y los pequeños productores de tabaco y algodón resultaban los más afectados. En Santander, donde el tabaco había alcanzado altas cotizaciones, los campesinos vieron crecer los estancos con los que se prohibieron nuevos cultivos de la hoja, se controlaba los precios tanto de compra como de venta y el campesino sólo conservaba una menor parte del producto de la venta porque una buena parte del ingreso era apropiado directamente por la Corona. En el caso del estanco del aguardiente, los más afectados eran las grandes haciendas que tenían cultivos de caña, pero su efecto fue más bien de regular la producción y ser una fuente garantizada pero controlada de su venta. En la última década antes de la independencia las rentas estancadas alcanzaban a 1.040.000 pesos oro, que equivalían al 55% del ingreso fiscal de la Corona (Galindo), habiendo sido establecidas sólo en 1760.
En 1781 se desató el gran movimiento comunero, primero contra el impuesto de la armada de Barlovento, que gravaba los artículos de primera necesidad y que estaba inmerso dentro de la alcabala que equivalía a un 4% del valor de la mercancías, cuando antes llegaba al 2% y era recolectada con poco rigor y sobre un número menor de productos.
La consigna “Viva el rey y muera el mal gobierno” no cuestionaba la autoridad de la Corona sino la imposición de un impuesto inconsulto, presuntamente de funcionarios que operaban a sus espaldas. Se sintetizó así la conciencia sobre el despotismo de los funcionarios de la Corona en torno a los estancos, al desplazamiento de los criollos de posiciones políticas y el incremento de los impuestos. De hecho, la concepción misma de súbdito había cambiado con los borbones que ya no hablaron de los reinos asociados de ultramar sino de sus colonias. Lo que se ponía en cuestión era la posibilidad que habían tenido hasta entonces los criollos de modificar las
28
leyes emanadas de las instituciones reales o simplemente no cumplirlas, imponiéndolas sin discusión ende aquí en adelante.
Pronto la rebelión se extendió a otros pueblos y regiones, en las que la multitud exaltada se dirigía al estanco, derramaba el aguardiente, quemaba el tabaco y despedazaba el escudo real, atacando directamente a la Corona, sus leyes y sus impuestos. Se conoció pronto que el movimiento tenía apoyo en Santa Fe.
El movimiento puso en peligro el sistema colonial y ya se había presentado una revuelta similar en el Perú, con el caudillo indígena Tupac Amaru. No sólo se estaba extendiendo por todas las provincias de la Nueva Granada, sino que albergaba los más diversos grupos sociales; desde la alta aristocracia criolla, los plebeyos y mestizos, hasta los indígenas que clamaron por la suspensión del tributo anual, la devolución de sus resguardos y de las minas de sal de Nemocón, apropiadas por la Corona dentro de la reorganización fiscal. Los aparceros que cultivaban tabaco, por demás, se habían radicalizado porque el monopolio les restringía las siembras, recurriendo a la arbitrariedad de una fuerza policial propia que arrancaba las matas catalogadas de “contrabando”, les desechaba arbitrariamente el tabaco de mala calidad y les imponía un precio que consideraban bajo. Por último, los esclavos solicitaron su liberación ofreciendo a cambio continuar trabajando para sus amos por un jornal y abonarle a la Corona un tributo anual, como lo hacían los indios (Phelan, cap.8).
Se exigía el retorno de un gobierno laxo de la Corona, de impuestos bajos y frecuentemente perdonados, también de atender la influencia de los criollos según su importancia económica y social, un verdadero cogobierno sin la vigilancia estricta que se venía ejerciendo por medio de los visitadores y regentes. “...Nuestro católico monarca, con reflexión a los resultados de sus inmoderadas operaciones, dispondrá lo que corresponda a su persona, y que nunca para siempre jamás se nos mande tal empleo de regente visitador, pues siempre que otro tal así nos trate, trataremos todo el reino, ligado y confederado, para atajar cualesquiera opresión que de nuevo por ningún título se nos pretenda hacer” (Phelan 218). De aceptar esta capitulación, el monarca hubiera debido abandonar los asuntos del virreinato a la correlación de fuerzas entre criollos y unos pocos peninsulares en los cargos más altos, sin la posibilidad de controlar las acciones de sus subordinados ni de capturar los excedentes de la colonia a través de impuestos. Las demandas de los indígenas también eran reveladoras: detener la compresión de los resguardos, una medida que había lastimado mucho a las comunidades al mudarlas y concentrarlas, pero también introducía el interés criollo al pedir que se les otorgara en propiedad individual las tierras comunales para garantizar su uso futuro ya fuera por arriendo o por compra.
Frente a los impuestos, el movimiento comunero expuso como objeción mayor que no se hubiera concertado su necesidad y cuantía con los afectados según su riqueza y posición social, el impulso básico del principio de tributación con representación que, sin embargo, no alcanzó a
29
concretarse. Se exigía la abolición del impuesto de la armada de Barlovento contenido en la alcabala para que retornara al 2% antiguo, reduciéndose a productos europeos que no los locales, en particular la hilaza de algodón que era utilizada como moneda por los pobres del Socorro y San Gil. Se exigía radicalmente la liquidación del estanco del tabaco, artículo consumido por pobres y ricos y libertad de siembras que eran numerosas en esas provincias y debían ser arrancadas, con la sola excepción de Girón, única región beneficiada por los cambios. Obviamente la menor producción dictada por el estanco garantizaba precios finales más altos del producto. Así mismo, se pedía la liberalización del aguardiente que ya tenía un uso muy extenso en el virreinato y había sido encarecido por el ansia de aumentar la colección del impuesto, mientras que las importaciones de aguardiente español habían menguado el consumo de la producción de las haciendas (Jaramillo Uribe, ).
Se pedía abolir también un tributo supuestamente voluntario y por una sola vez que equivalía a 2 pesos por noble y 1 peso por plebeyo, que debía ir directo al rey y que se sospechaba iba a ser solicitado graciosamente en forma anual. Los comerciantes clamaban por el fin de los mecanismos de control para cobrar la alcabala, como la elaboración de formularios en cada operación de compra y venta, las llamadas guías y tornaguías, entendida como nuevas torturas burocráticas, especialmente en una sociedad donde la mayoría era analfabeta y requería contratar a escribanos que cobraban a la letra por cada contrato. Es interesante en especial la cláusula que exige que los conventos y capillas no deban entregar sus fondos obligatoriamente a la Real Audiencia al 4% anual, un claro giro de desplazamiento del crédito privado por el sector público, cuyos aspirantes estaban dispuestos a pagar un 5% de interés anual. El hecho de que la Iglesia tuviera fondos disponibles para prestar sugiere que contaba con sobrantes con relación a sus gastos. Si sus ingresos, como se verá más adelante, podían llegar a cerca de un 2% del producto interno del virreinato, el crédito que otorgaban, suponiendo que consumían la mitad de sus ingresos, no hubiera podido ser mayor del 1% de ese producto, lo que se compara mal con una economía capitalista en la que la cartera financiera puede llegar a ser más del 100% del PIB.
Es también claro un sentimiento anticlerical en las capitulaciones, en donde proliferan las quejas por los excesos cometidos por los religiosos en el cobro por sus servicios, en particular de las notarías, - lo que sugiere altos costos de transacción en todos los trámites de la vida civil - pero también sobre el tributo de indios, mientras que se acusa a los recolectores del diezmo de cobrar emolumentos ilegales y se lamentan que tuvieran que pagar por las visitas que enviaba la jerarquía eclesiástica para mantener bajo control la actividad proselitista y cuasi fiscal de las parroquias. A las mayores cargas fiscales impuestas por las reformas borbónicas se sumaban las tradicionales que financiaban la actividad religiosa; la combinación de las dos aparecía como excesiva, tanto para pobres como para ricos.
LA TRIBUTACION Y LOS DIEZMOS.
30
La cuantificación de las cargas fiscales, elaborada por Adolfo Meisel, entre 1765 y 1810, comparadas con un valor hipotético de la riqueza virreinal, muestra que los impuestos se convirtieron en un pesado lastre sobre la economía y que tomó relativamente poco tiempo para arrancar buena parte del trabajo excedente producido en una economía pre-industrial.
Tabla
IMPUESTOS ANUALES ENTRE 1761 Y 1810 (Pesos plata)
1761-1765
1776-1780
1796-1800
1810
Cuentas Valor Anual
Valor anual
Valor anual
Valor
Minería 63.350 99.976 216.862
228.000
Comercio 93.565 128.96 174.172
184.880
Tributo Indígena
17.307 30.944 102.815
47.000
Venta puestos 7.820 9.116 14.893
70.000
Estancos 141.846 366.271 860.612 853.500
Comercio exterior
38.955 35.122 98.061
191,000
Diezmos 17.890 21.196 42.841 100.000
Suma Común 124.082 270.140 1.510.256
811.377
Totales 506.815 961.670
2.576.100
2.445.000
Impuesto/ha 0.72 1.21 2.74 2.5
Impuesto/PIB 3.0% 4.7% 10.4% 8.4%
Fuentes: para los promedios de los quinquenios entre 1761 y 1800 en Misil, 2004; para 1810, Jaramillo, 1987 (ésta es una cuenta fiscal que está posiblemente incompleta).
El sistema tributario español fue tornándose crecientemente opresivo y eficiente. Hemos estimado que entre 1760 y 1800 pasa a representar 3 puntos del PIB a 10.4% a comienzos del siglo XIX. El rubro más importante
de todos fue el de los estancos que se elevó 6 veces entre las mismas fechas y aunque, no es posible consumos que antes estaban irregularmente gravadascantidades mucho más estrictamente controladas, tanto en las siembras para evitar el contrabando, como en las ventas elevrecolectores de diezmos participaban en subastas anuales para cada juzgado o localidad y debían estimar seriamente lo que recaudarían, bajo pena de tener que pagar una caución en caso de que sus cálculos fallaran. Un cálculo burdo del valor de la agriculturaentonces de 5.8 millones de pesos plata. De este cálculo quedarían por fuera los pequeños cultivos y la agricultura de los resguardos, ya sometida al tributo indígena, así como también la producción de la provinciade toda la Costa Atlántica. Como puede apreciarse en la evolución del tributo indígena, es relativamente pequeño en 1761impuestos, y se reduce al 1.9% en 1810, lo que refleja la virtual extinción de la nación de indios. Los pequeños cultivos y sobre todo los de la Costa Atlántica, los cuales generaban pocos excedentes, estaban exentos y lejos del poder de la Corona y sus diezmeros.
Gráfico
Fuente: Meisel (2004) y cálculos propios.
En la Geografía escrita en 1820 por Montenegro, la primera escrita luego de la independencia, describe así la producción costeña “(Cartagena)… sus principales producciones son excelentes cacao, algodón, añil, azúcar, yuca y en Mompox buen tabaco; el algodramo considerable de exportación; pero han decaído mucho por consecuencia de la guerra… Abunda en la provincia de Cartagena el ganado
31
de todos fue el de los estancos que se elevó 6 veces entre las mismas fechas no es posible establecerlo, pudo tratarse de producciones y
consumos que antes estaban irregularmente gravadas, a las mismacantidades mucho más estrictamente controladas, tanto en las siembras para evitar el contrabando, como en las ventas elevando los precios. colectores de diezmos participaban en subastas anuales para cada juzgado
o localidad y debían estimar seriamente lo que recaudarían, bajo pena de tener que pagar una caución en caso de que sus cálculos fallaran. Un cálculo burdo del valor de la agricultura y ganadería que pagaban el diezmo sería entonces de 5.8 millones de pesos plata. De este cálculo quedarían por fuera los pequeños cultivos y la agricultura de los resguardos, ya sometida al tributo indígena, así como también la producción de la provincia de Pasto y de toda la Costa Atlántica. Como puede apreciarse en la evolución del tributo indígena, es relativamente pequeño en 1761-1765, 3.4% del total de impuestos, y se reduce al 1.9% en 1810, lo que refleja la virtual extinción de
. Los pequeños cultivos y sobre todo los de la Costa Atlántica, los cuales generaban pocos excedentes, estaban exentos y lejos del poder de la Corona y sus diezmeros.
(2004) y cálculos propios.
En la Geografía escrita en 1820 por Montenegro, la primera escrita luego de la independencia, describe así la producción costeña “(Cartagena)… sus principales producciones son excelentes cacao, algodón, añil, azúcar, yuca y en Mompox buen tabaco; el algodón de Cartagena ha formado siempre un ramo considerable de exportación; pero han decaído mucho por consecuencia de la guerra… Abunda en la provincia de Cartagena el ganado
de todos fue el de los estancos que se elevó 6 veces entre las mismas fechas pudo tratarse de producciones y
a las mismas cantidades mucho más estrictamente controladas, tanto en las siembras para
ndo los precios. Los colectores de diezmos participaban en subastas anuales para cada juzgado
o localidad y debían estimar seriamente lo que recaudarían, bajo pena de tener que pagar una caución en caso de que sus cálculos fallaran. Un cálculo
y ganadería que pagaban el diezmo sería entonces de 5.8 millones de pesos plata. De este cálculo quedarían por fuera los pequeños cultivos y la agricultura de los resguardos, ya sometida al
de Pasto y de toda la Costa Atlántica. Como puede apreciarse en la evolución del
1765, 3.4% del total de impuestos, y se reduce al 1.9% en 1810, lo que refleja la virtual extinción de
. Los pequeños cultivos y sobre todo los de la Costa Atlántica, los cuales generaban pocos excedentes, estaban exentos y lejos
En la Geografía escrita en 1820 por Montenegro, la primera escrita luego de la independencia, describe así la producción costeña “(Cartagena)… sus principales producciones son excelentes cacao, algodón, añil, azúcar, yuca y
ón de Cartagena ha formado siempre un ramo considerable de exportación; pero han decaído mucho por consecuencia de la guerra… Abunda en la provincia de Cartagena el ganado
32
vacuno y el de cerda; y tanto el sebo, como de las salazones, se formaba en otro tiempo un artículo muy importante de comercio”8
Las cifras de diezmos que aporta Brungardt para la región central y oriental muestran una fuerte expansión por doquier y un estancamiento y posterior deterioro de esos ingresos después de 1810, debido a la guerra y al cambio institucional generado por la Independencia. Las zonas mineras como Popayán y el valle de Cauca que le provee sus alimentos, y Antioquia siguen expandiéndose incentivadas por una rebaja de impuestos y la producción de sus yacimientos. Esto es aún más cierto para Antioquia y Medellín cuya producción minera se expande entre 1700 y 1800 2.6% anual, al tiempo que las importaciones de Medellín se amplían 3.6% anual y las compras de telas de la tierra lo hacen 4.3% anual. (con base en Twinan, 49) Es posible también que la reorganización de los monopolios del tabaco y del aguardiente haya permitido una expansión del área sembrada en tabaco y caña por una decisión administrativa, pero lo que nos dice la teoría es que la producción controlada por medio del estanco afecta la oferta al limitarla administrativamente pero también imponiendo unos precios de compra por debajo de los que fijaría el mercado. También se limita la demanda al imponer un precio de venta por encima del que arrojaría el mercado, de tal modo que se reducen tanto oferta como demanda.
Los diversos estudios sobre la coyuntura económica de la Nueva Granada señalan un vigoroso crecimiento sobre todo a finales del siglo XVIII. La gráfica 5 sobre la producción de oro de largo plazo muestra un fuerte crecimiento minero, acompañado de la agricultura en algunas regiones. Esto es particularmente cierto en la Gobernación de Popayán donde los diezmos rematados reflejan un crecimiento de la producción neta, en particular agrícola y pecuaria, de 3.2% anual para el Valle y de 1.8% anual para Popayán. La región de Almaguer estaba siendo abierta por nuevas haciendas y por ello muestra un crecimiento alto pero desde una base muy pequeña (Melo, 1980, 68). Lo diezmos en Antioquia y Santa Fe de Antioquia, esta última que no era una región minera también se elevan durante el período en cuestión, al igual que las alcabalas reflejando expansiones de la agricultura y del comercio
GRÁFICO
8 Citado por Francisco Javier Vergara y Velasco. Nueva Geografía de Colombia. Bogotá, Banco de la República, Bogotá, 1974, Apéndice, Tomo III.
33
VALOR ANUAL DE REMATES DE DIEZMOS POPAYAN
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1722
1728
1734
1740
1746
1752
1758
1764
1770
1776
1782
1788
1794
1800
Años
Pes
os p
lata
VALLE
POPAYAN
ALMAGUER
TOTAL
Fuente: Jorge Orlando Melo, “La producción agrícola en Popayán en el siglo XVIII, según las cuentas de diezmos”, en Fedesarrollo, Ensayos sobre historia económica de Colombia, Bogotá, 1980.
Para la región central el trabajo de Maurice Brungardt nos permite verificar que también hubo un incremento de los diezmos que pudo haber reflejado un aumento de la producción. Para éste período los remates de diezmos aumentan su valor a un ritmo anual de 2.9% para el total de la región central de Colombia que se extiende entre Cúcuta, los llanos orientales, la meseta cundiboyacense y la bajada hacia del valle del río Magdalena; si tal cifra se corresponde al crecimiento de la producción, lo cual es difícil que se de en una economía pre-industrial, tenemos una situación de fuerte recuperación demográfica, apertura de nuevas fronteras, mejor transporte entre regiones que da lugar a una creciente especialización, mejoras en la productividad, etc.
Cuadro Tasa de crecimiento del remate de diezmos Colombia Central 1763-1813
REGION TASA CRECIMIENTO 1763-1813
% poblaci—n
Llanos 5.4 1,9Cúcuta 2.2 1,7Cordillera Occidental 2.9 19,2Guanentá 3.5 14,3Cordillera Oriental 2.8 53,7Valle del Alto Magdalena 2.1 9,1Total Colombia Central 2.9 100
34
Fuente: Brungardt, 58 y 62
Cordillera occidental: Vélez, Muzo, La Palma, Guaduas y Tocaima.
Guanentá: Girón, Mogotes, San Gil y Socorro.
Cordillera Oriental: Bosa, Funza, Zipaquirá, Chocontá; Leiva, Tenza, Tunja, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Soatá,; Málaga y Pamplona.
Valle del alto Magdalena: Honda, Mariquita, Ibagué, Purificación y Neiva.
El crecimiento fue especialmente alto para la región de los Llanos orientales, 5.4% anual, que comenzó a enviar su ganado a la altiplanicie cuando hacia 1780 los precios de la carne subieron lo suficiente como para cubrir los altísimos costos de transporte implicados en la arriada de las manadas de ganado salvaje sobre la cordillera oriental para alcanzar la altiplanicie cundiboyacense. El aumento del precio de la carne que pudo ser de más de un tercio en la segunda mitad del siglo XVIII según Melo (1980) significa que el crecimiento del volumen de ganado deba ser acordemente descontado. La región estaba despoblada, contando con sólo el 1.9% de la población de la región central; por lo demás, los llaneros se especializaron en las habilidades de la vaquería y la doma de caballos. La región también fue una importante productora de mulas que fue el modo de transporte más utilizado hasta entrado el siglo 20. La región termina siendo la más productiva para generar diezmos pero se trata de una captura de unas manadas salvajes de ganado cuyo valor agregado fundamental es el amansamiento y el transporte a la altiplanicie.
El valle de Cúcuta basaba su economía en el cultivo del cacao con mano de obra esclava, derivada de las inversiones de la Compañía de Caracas a la que se le dio el monopolio de su comercio y que dio lugar a un auge considerable durante la segunda mitad del siglo XVIII, extendida a Maracaibo y por esa vía a Cúcuta. Era una región bastante despoblada con una densidad de 8 personas por kilómetro cuadrado. La volatilidad de los precios del cacao y la competencia de otras regiones se manifiesta en la inestabilidad de las rentas generadas por el diezmo. También existían cultivos de café e índigo pero en cantidades menores. El crecimiento anual de los remates de diezmos alcanza 2.2% que es similar al de otras apartadas regiones del valle del alto Magdalena como Huila y Tolima. El grueso de la producción se exportaba a Veracruz, Nueva España, pero el chocolate se tornó en un artículo de amplio consumo popular en el virreinato como bebida caliente y en forma de chúcula. Esta es la segunda región más productiva en su agricultura en la generación del impuesto eclesiástico, originado en estas plantaciones de cacao.
La zona de la cordillera occidental se extendía a lo largo de la pendiente que cuelga entre la altiplanicie y el río Magdalena, aunque incluye también a Muzo en Boyacá hoy y Vélez en Santander. En las partes de baja y mediana altitud se cultivaba caña de azúcar para la elaboración de panela y miel, ésta ultima materia prima de las destilerías de aguardiente. La subregión soportó la competencia de otras zonas paneleras pero también indirectamente de los
35
licores que se importaban a lo último del período colonial de Perú, Cuba y de la misma España, lo cual se refleja en el estancamiento de los diezmos para Tocaima. Aún así, alcanzó a crecer la masa de diezmos al 2.9% anual entre 1763 y 1813. El rendimiento per cápita de diezmos fue el más bajo que obtuvo dentro de la región central, reflejando una baja productividad agrícola y la pobreza de sus suelos. Comenzó a asumir una mayor importancia en la medida en que el virreinato se orientaba más hacia una división ínter colonial del trabajo, como ruta intermedia hacia fuera, lo cual se profundizó mucho más después de la independencia como partícipe del comercio trasatlántico.
Guanentá estaba compuesta por poblaciones hoy en el departamento de Santander, caracterizadas por la siembra de maíz, el cultivo del algodón y el fique que alimentaban una importante población que se estaba especializando en la elaboración artesanal de textiles, ropas de la tierra, sombreros, alpargatas (el calzado de la época), cuerdas, sacos, etc. Era la segunda zona más dinámica de la región central, con un crecimiento anual entre 1763 y 1813 de 3.5%, basada en la combinación agricultura artesanía que no en la caza de ganado como eran los Llanos. El tabaco había sido su fuerte antes del estanco que se permitió que sólo Girón lo pudiera cultivar. El rendimiento per cápita de los diezmos era el tercero en importancia dentro de la región central del virreinato. : había una especialización incipiente entre la artesanía y agricultura, aunque todavía se combinaban ambas actividades, y por lo tanto la producción y la circulación mercantiles superaban la de las economías regionales dominadas por la hacienda. Allí el trabajo excedente de los campesinos se expresaban en forma de servicios, puesto que la porción del equivalente salarial abonada en metálico era escasa; además la especialización de la producción estaba limitada, y los productores cultivaban parte apreciable de sus necesidades, por lo que la hacienda abastecía sus requerimientos con sus propios recursos.
Una comparación entre Guanentá y la altiplanicie cundiboyacense permite establecer que la primera contaba con recursos naturales más pobres que la segunda, en relación con la cantidad y la calidad de las tierras disponibles, pero que la productividad agrícola, reflejada en los diezmos por habitante era 12% superior. La región que se extiende sobre la cordillera oriental concentraba 54% de la población del país en 1835, mientras que Guanentá disponía de 14%. Así mismo, estos recursos más pobres soportaban una población más numerosa por kilómetro cuadrado: 17.4 personas en Guanentá y 13.7 en la cordillera oriental. La estructura productiva de Guanentá presentaba dos sectores complementarios que profundizaban la división del trabajo y aumentaba los ingresos de las mujeres y las familias mediante la fabricación de telas, vestuario, calzado y artículos de fique a todo el virreinato, a la capitanía de Venezuela y al exterior; su agricultura, combinada con la artesanía, podía alimentar más bocas. Por otra parte, lo que subyacía las dos economías eran relaciones sociales más libres e igualitarias en Santander que en la región señorial que se extendía a los departamentos hoy de Boyacá y Cundinamarca con sus arrendatarios y peones, indígenas y mestizos endeudados y amarrados a las haciendas. Eran estos factores sociales los que permitían que una base de recursos naturales
36
de inferior calidad en Santander obtuviera una productividad más alta que la del altiplano cundiboyacense.
Hacia finales del siglo XVIII se comienza a manifestar una creciente presencia de “frutos” en las exportaciones que salen de Cartagena, generalmente dominadas por las exportaciones de oro, que reciben la nomenclatura de “caudales”. Al parecer, la expansión es propiciada por una mayor libertad de comercio permitida por la metrópoli borbónica. “Se pasó de un monopolio, validado por un fuerte contrabando y un sistema de galeones insuficiente, a una libertad de comercio instaurada paulatinamente a partir de los setenta. Así, mientras Cádiz perdía su monopolio como puerta de salida de España, en América se abrían lentamente algunos puertos ‘menores’”(Bohórquez, 2009, 19). El objetivo que se proponía la Corona era aprovechar mejor las oportunidades que podía proveer una agricultura tropical para intensificar el comercio de bienes españoles y capturar así una mayor parte de las exportaciones de oro y plata de las colonias pero también fomentar el comercio entre las propias colonias que se daba de manera marginal y no del todo legal.
Tabla
Exportaciones por el puerto de Cartagena 1784-1793
Año Caudales Frutos
% Frutos
1784 1570217 80308 4.9% 1785 1817098 164695 8.3% 1786 372156 89942 19.5% 1787 4424081 224150 4.8% 1788 1939462 135059 6.5% 1789 2114490 166418 7.3% 1790 2108328 203773 8.8% 1791 2558245 289279 10.2% 1792 1634037 225843 12.1% 1793 671117 248199 27.0% Fuente: Bohórquez, 2009, 27
Cuando se mira con atención la exportación total, dividida en caudales (oro) y frutos (algodón, quina, palo de Brasil, cacao), es sorprendente el dinamismo de estos últimos, en particular desde la década de 1790. La irregularidad de la serie refleja los problemas de seguridad de la flota española para surcar los mares en tiempos de guerra, en especial con Francia. Los frutos de la tierra aumentan su proporción en el valor de las exportaciones por Cartagena, pasando del 5% en 1784 al 27% en 1793 (Tabla ). En 1797 aparecen 455.000 pesos en frutos, lo que representa un 23% del valor de las exportaciones promedio, pero continúa aumentando: en 1802 aparecen 635.000 pesos, más del 30% del valor exportado y Narváez y La Torre informa de 795.000 pesos en 1804 (Bohórquez, 2009, 28) que ya son casi un 40% de las exportaciones de la Nueva Granada. Es una suma tan importante que frente al PIB de la colonia de 25.3 millones de pesos, la
37
cifra de 1804 equivale a 3.1% del mismo, algo que no ha sido reconocido adecuadamente por la literatura histórica. El artículo de exportación más llamativo es el algodón y eso significa que hubo importantes inversiones y movimiento de tierras y trabajadores en las haciendas de la costa Caribe. Significa también que la política borbónica de diversificar el comercio con la metrópoli y de integrar mejor a las colonias a un mercado común estaba obteniendo buenos resultados. Pero en el fondo parece ser también que el comercio de estos bienes se venía efectuando de contrabando y que la suspensión de su represión convenció a muchos a legalizar las operaciones.
Esta interpretación encuentra una decisiva confirmación en el trabajo de Alfonso Múnera (1994), dónde resuelve la paradoja de la presencia de fuertes contingentes de esclavos en las haciendas de la provincia de Cartagena y de Santa Marta que, al parecer, sólo contaban con los mercados regionales. Aunque los esclavos cultivaban parte de sus necesidades en sus lotes y las haciendas contaban con grandes hatos de ganado con que alimentarlos, sus dueños debían recuperar sus inversiones humanas. Múnera aduce que el contrabando siempre tuvo una presencia importante y fue una constante fuente de preocupación de los agentes de la Corona y que buena parte del comercio de salida que lo financiaba eran precisamente los frutos de la tierra. Otra parte era el oro no declarado por los mineros del Chocó y de Antioquia, adquirido por comerciantes que así podían importar los bienes de contrabando. Con la liberación del comercio que producen la políticas borbónicas y el propio desfallecimiento del orden colonial, las exportaciones clandestinas aparecen legalizadas en parte, pudiéndose sentar la hipótesis que durante toda la mitad del siglo XVIII la producción de las haciendas costeñas encontraron mercado no sólo en Cartagena y en los virreinatos vecinos sino también en Jamaica, Aruba y Curazao, donde trasbordaban hacia Inglaterra y Holanda, y no menos en los Estados Unidos.
El PIB agropecuario en 1800
En un trabajo anterior hemos estimado el PIB colonial en 1800 utilizando series fiscales, de la producción de oro y de comercio exterior que permitieron reconstruir la oferta agregada, pero donde el sector agropecuario y el de artesanías tuvo que ser muy burdamente calculado sobre el crecimiento demográfico. Lo que hicimos fue estimar un PIB por habitante (27.4 pesos plata anuales), contrastado con el de otras colonias para no salirnos de rango (México era de 41 pesos plata), y con base en los censos de población ponerlo a crecer hasta pegarlo con el PIB de 1905 estimado por el Banco de la República. En ese momento se estimó que el PIB agropecuario era 60% del total, cuando se había reducido el peso relativo de la minería en la economía de la República de Colombia, de tal modo que en 1800 esa participación debía estar cercana al 55% del PIB porque el sector minero era el líder de la economía colonial.
38
El PIB de la Nueva Granada en 1800
Sector
Pesos
plata Participación
Agropecuario 14.000.000 54.4
Minería 3.000.000 11.6
Artesanía 3.500.000 13.6
Comercio 1.575.000 6.1
Gobierno 2.576.000 10
Transporte 1.100.000 4.3
Total 25.571.000 100
Población en 1800 938,580
PIB por habitante 27.4
Fuente: Kalmanovitz, 2006
Intentamos calcular el producto agropecuario con base a los diezmos que en promedio le dieron al fisco 100.000 pesos plata anuales para la primera década del siglo XIX. La participación del gobierno alcanzaba los dos novenos de lo recaudado, más un 3% adicional, al mismo tiempo que los diezmeros alcanzaban una comisión del 35% de lo que colectaban. Esto significa que el gobierno recibía el 65% de los diezmos, se quedaba con el 25.2% de ese suma y el saldo se lo entregaba a la iglesia. Si el diezmero cobraba 100 pesos, le reportaba al gobierno 65 pesos y este obtenía 16.38 pesos para sí y le entregaba al culto 48.62 pesos. El valor del producto agropecuario bruto sería entonces 1.000 pesos (diez veces los 100 recolectados). Dado que el gobierno obtuvo 100.000 pesos anuales, que era 25% del 65% del recaudo, el diezmo cobrado debió ser 615.000 pesos y el PIB agropecuario de 6.150.000 pesos. Sin embargo, el PIB total no debió ser inferior a 25.7 millones de pesos y por lo tanto el sector agropecuario ha debido representar al menos 55% del mismo. Haciendo los ajustes del caso, estimamos el PIB agropecuario en 14 millones de pesos plata o sea que la evasión del impuesto clerical ha debido ser de más del 50% del valor de la producción bruta agraria. Hay que tener en cuenta que la agricultura indígena no estaba gravada y que el censo de 1778 contabilizó un 30% de la población bajo esta clasificación, al tiempo que las instituciones coloniales no estaban consolidadas en la región caribeña cuya población tampoco pudo ser contada adecuadamente por el mismo censo.
Como ya se ha visto, el jornal “oficial” en la Nueva Granada hacia 1800 fue de dos reales diarios que multiplicado por 200 días al año daría un ingreso anual de 50 pesos, el doble del ingreso por habitante calculado, dentro de una población de 1 millón de personas que la mitad eran mujeres y otra cuarta parte niños. Pero datos más representativos recogidos por Hermes Tovar arrojan unos salarios de trabajadores no calificados para peones libres y concertados de entre 15 y 30 pesos al año, más algunas raciones; un mayordomo podía ganar entre 30 y 50 pesos al año (Tovar, 1994). Tomando la media de Tovar arrojaría unos 22.5 pesos plata al año que no está lejos del ingreso por habitante de 27,4 pesos plata calculado en nuestro PIB por habitante.
39
Conclusión
Hacia finales del siglo XVIII se podría concluir que la agricultura de la Nueva Granada presentaba características expansivas, lideradas por la minería y sus demandas por alimentos, ropas, accesorios, mulas y burros, lo cual fue especialmente cierto para la agricultura campesina de Guanentá. La vinculación de los llanos orientales a la economía del virreinato también resultó de la creciente demanda por carne y cueros surgida de la expansión minera. Las haciendas esclavistas de la provincia de Popayán y especialmente las del valle del rio Cauca participaban del auge minero con su producción de carne, cueros, maíz y mieles que a su vez eran insumos de la producción de aguardiente.
En la región nororiental, las haciendas de Cúcuta participaban de un auge del cacao que se estaba tornando en un bien muy preciado en el mercado mundial y se estaba extendiendo su consumo en la sabana cundiboyacense. La región hoy santandereana combinaba la agricultura con la producción de textiles, confecciones, sombreros y alpargatas. Las haciendas de costa atlántica, entre tanto, estaban recibiendo demanda de la plaza de Cartagena con sus contingentes de esclavos y trabajadores de la construcción y sus dotaciones militares, así como también de las explotaciones auríferas de Antioquia y del Chocó. No menos, la región se venía beneficiando de las políticas de libre comercio de los Borbones y del contrabando que atendía la demanda de las nuevas metrópolis europeas, Inglaterra y Holanda, que venían liderando el crecimiento económico mundial. Una excepción a esta dinámica expansiva de la agricultura neogranadina fueron las haciendas de la altiplanicie cundiboyacense, así como las de la provincia de Pasto, que no parecieron despertar de sus relaciones de servidumbre impuestas sobre los descendientes de indígenas y mestizos, sometidos por la disciplina política y religiosa que implementaban las instituciones coloniales en el virreinato. Sin embargo, en la fértil sabana de Bogotá se cultivaban cereales, se cebaba el ganado que llegaba del Huila y de los Llanos y se producía carne tasajeada que también entró en los circuitos comerciales creados por la minería.
Toda esta sociedad relativamente próspera se vería enfrentada y dividida faccionalmente por el movimiento independentista que se gesta frente al colapso de la monarquía borbónica, asediada por Napoleón y derrotada en 1808, lo cual deja sin control a buena parte de la península y a sus colonias de ultramar. El cambio de modelo, como se diría en términos modernos, implicó un enorme dislocamiento en términos de comercio internacional, fuga de capitales, guerras contra la metrópoli y civiles y una involución general que envolvió tanto a la agricultura como a la minería. Los rasgos esenciales de la agricultura estaban trazados por las instituciones coloniales: desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra, servidumbre y peonazgo por deudas en las haciendas, esclavitud en la minería y en las haciendas del Cauca y de Bolívar, colonos en la frontera agrícola que serían eventualmente despojados cuando se instalaran las instituciones republicanas. No serían muchos los cambios que se darían durante el siglo XIX pero serían importantes como lo fueron el constreñimiento de los
40
resguardos y ejidos, la liquidación de las manos muertas y el aumento de la desigualdad en la tenencia de la tierra al otorgar las tierras baldías de manera extensiva a oficiales de los ejércitos y a los portadores de deuda pública.
Bibliografía
Abello Vives, Alberto (comp.), 2006 Un Caribe sin plantación, San Andrés: Universidad Nacional de Colombia (sede Caribe), Observatorio del Caribe colombiano.
Assadourian, Carlos Sempat. 2006 “Agriculture and Land Tenure” en John Coatsworth, Victor Bulmer-Thomas, Roberto Cortés Conde, Cambridge Economic History of Latin America, Cambridge University Press, Cambridge.
Bohórquez, Jesús. 2009 “Más para entretener la miseria que despertar la codicia”, Anuario Colombiano de Historia, Volúmen 36, No. 1, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Borah Woodrow 1951. “New Spain’s Century of Depression”, Berkeley: University of California Press.
Brungardt, Maurice. 1974 Tithe Production and Patterns of Economic Change in Central Colombia, XVII64-XVIII33, Ph.D. Dissertation, Austin: University of Texas.
Coatsworth, John, Alan M. Taylor. 1998 Latin America and the World
Economy Since 1800, Cambridge: Harvard University Press.
Coatsworth, John. 2006 “Political Economy and Economic Organization”, en John Coatsworth, Victor Bulmer-Thomas, Roberto Cortés Conde, Cambridge Economic History of Latin America, Cambridge University Press, Cambridge.
Colmenares, Germán. 1973 Historia económica y social de Colombia 1537-1719, Bogotá, Editorial La Carreta.
Colmenares, Germán. 1997 Historia económica y social de Colombia – II Popayán, una sociedad esclavista, Bogotá: Tercer Mundo Editores.
Cook, Sherburne y Woodrow Borah 1977 Ensayos sobre la historia de la población: México y el Caribe. México. Siglo XXI
Daza Villar, Vladimir. 2009 Los marqueses de Santa Coa, una historia económica del Caribe colombiana, 1750-1810, Bogotá: Instituto Colombiana de Antropología e Historia.
Galindo, Aníbal. 1973 Historia y estadística en la Hacienda Nacional desde la Colonia hasta nuestros días, Dane, Bogotá, Edición Facsimil.
41
García Jimeno, Camilo. 2008Conflicto, sociedad y Estado colonial en el resguardo de Chiquiza, 1756-1801, Bogotá: Uniandes, Ceso, Departamento de Historia.
Garrido, Margarita. 1993 Reclamos y representaciones, Banco de la República, Bogotá.
González, Margarita. 1971 El resguardo en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá: Universidad Nacional.
González, Margarita. 1977 Ensayos de historia colombiana, Bogotá: La Carreta,.
Hering Torres, Max Sebastián. 2004 “Limpieza de sangre ¿Racismo en la edad moderna?” Tiempos Modernos No. 9, Revista electrónica, España.
Herrera Angel, Martha. 1993 “El corregidor de indios y las justicias indias en las provincias de Santafé. Siglo XVIII”, Politeia, 12, U.N., Bogotá.
Herrera Martha 2002. Ordenar para controlar. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Jaramillo Uribe, Jaime, Adolfo Meisel, Miguel Urrutia. 1997 “Continuities and Discontinuities in the Fiscal and Monetary Institutions of New Granada XVIII-XIX”,
Jaramillo Uribe, Jaime. 1987 “La economía del virreinato (1740-1810)”, en José Antonio Ocampo (ed.), Historia económica de Colombia, Bogotá: Editorial Planeta.
Jaramillo Uribe, Jaime. 1997 El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá: Editorial Planeta.
Kalmanovitz, Salomón. 1976 “El régimen agrario durante la colonia”, Ideología y Sociedad, No 12, Bogotá.
Kalmanovitz, Salomón. 1993 Economía y nación: una breve historia de Colombia, Tercer Mundo, Bogotá.
Kalmanovitz, Salomón. 2006 “El PIB de la Nueva Granada en 1800: auge colonial, estancamiento republicano”, en Revista de Economía Institucional, segundo semestre, Bogotá.
Kalmanovitz, Salomón. 2009 “La economía de la Nueva Granada”, Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Kalmanovitz, Salomón (editor). 2010 Nueva historia económica de
Colombia, Bogotá: Editorial Taurus, Universidad Jorge Tadeo Lozano.
López Toro, Alvaro. 1991 “Migración y cambio social en Antioquía durante el siglo XIX”, en Ensayos sobre demografía y economía, Banco de la República, Bogotá.
42
MacLeod, Murdo. 1987 “Aspects of the Internal Economy”, en Leslie Bethel (ed.) Colonial Spanish America, Cambridge History of Latin America, Cambridge University Press, Cambridge.
Márquez, Graciela. 2006 “Commercial Monopolies and External Trade”, en Coastworth, Bulmer Thomas, Cambridge Economic History of Latin America, Cambridge University Press.
Meisel, Adolfo. 1998. “Esclavitud, mestizaje y haciendas de la Costa Atlántica colombiana”, en Bell, Gustavo, compilador, El Caribe
colombiano, Selección de textos históricos, Barranquilla: Ediciones Uninorte.
Meisel, Adolfo. 2003 ¿Situado o contrabando?: La base económica de Cartagena de Indias a fines del siglo de las luces”, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, No. 11, Banco de la República, Cartagena.
Meisel, Adolfo. 2004 “Los orígenes económicos de la Independencia: presión fiscal y empobrecimiento en el Nuevo Reyno de Granada, 1761-1800”, Cartagena: Banco de la República.
Melo, Jorge Orlando. 1977 Historia de Colombia, La dominación española, Bogotá: La Carreta.
Melo, Jorge Orlando. 1979 Sobre historia y política, Bogotá: La Carreta Inéditos.
Melo, Jorge Orlando. 1980. “La producción agrícola en Popayán en el siglo XVIII, según las cuentas de diezmos”, Ensayos sobre historia económica, Bogotá: Fedesarrollo.
Melo, Jorge Orlando. 1992. Predecir el pasado: ensayos de historia de Colombia, Bogotá.
Mora de Tovar, Gilma. 1988 Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada durante el siglo XVIII, Bogotá: Universidad Nacional.
Múnera, Alfonso. 1994 “Ilegalidad y frontera 1770-1800, en Adolfo Meisel (ed.) Historia económica y social del Caribe colombiano, Bogotá: Ediciones Uninorte, Ecoe Ediciones.
Phalen, John. 1982 El pueblo y el rey, El Ancora, Bogotá.
Sharp, William F. 1976 “La rentabilidad de la esclavitud en el Chocó, (1680-1810)”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 8, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Sharp, William F. 1976 “La rentabilidad de la esclavitud en el Chocó, (Siglos XVII-XVIII)”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 8.
Sierra, Luis F. 1971El tabaco en la economía colombiana del siglo XIX, Bogotá: Universidad Nacional.
43
Tovar, Hermes, Camilo Tovar, Jorge Tovar. 1994 Convocatoria al poder del Número, Censos y estadísticas de la Nueva Granada 1750-1830, Archivo General de la Nación, Bogotá.
Tovar, Hermes,. 1994A “La economía colonial y la economía republicana (1500-XVIII50)”, en José Antonio Ocampo. (edi.) Gran enciclopedia de Colombia, Economía, Vol. 8, Planeta, Bogotá.
Twinam, Ann. 1985. Mineros, comerciantes y labradores: las raíces del
espíritu empresarial en Antioquia, 1763-1810, Medellín: FAES.
Villamarín, Juan A. 1975 “Haciendas en la sabana de Bogotá, Colombia, en la época colonial”, Enrique Florescano (coordinador) Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, México: Siglo XXI Editores.