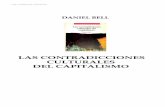Pasillo ecuatoriano, radio e industrias culturales (1920-ca ...
Juventudes y estudios culturales: dos plurales con múltiples relaciones
Transcript of Juventudes y estudios culturales: dos plurales con múltiples relaciones
La Revista de la Universidad Cristóbal Colón es una publicación multidisciplinaria de divulgación científica, editada por la Universidad Cristóbal Colón. Los artículos
contenidos en este número son responsabilidad exclusiva de los autores. Certificado de reserva de derecho al uso exclusivo No. 04-2000-051113122400.
ISSN 1405-8731. Publicación semestral multidisciplinaria. Cuarta época, Número Especial I, 2009. (Número especial, independiente de la numeración y
correspondencia temporal de la revista). Este número se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2009 en los Talleres de Enlace Gráfico, Cerrada de los
Arcos 21 Querétaro, Qro., México, C.P. 76020. Tiraje: 1000 ejemplares.
Revista de la Universidad Cristóbal Colón. Campus Torrente Viver. Departamento de Investigación. Carretera La Boticaria
Km 1.5 s/n. Colonia Militar, Veracruz, Ver. C. P. 91930 Tel: (229) 923 08 85 / (229) 923 29 50 al 53 Ext. 1142, 1146 Fax: (229) 92217 57
Correo electrónico: [email protected]
http://www.ver.ucc.mx/inve/Revista_UCC/Inicio.html
José Manuel Asún Jordán
Emilio García Montiel coordinador editorial
Arturo García Santillán
Marco Antonio Muñoz Guzmán
Rodolfo Uscanga Hermida
Terina Palacios Cruz
Daniel Vázquez Cotera
ConseJo inteRno Laurence Le Bouhellec GuyomarUniversidad de Las Américas
Juan Carlos Martínez Coll Universidad de Málaga
Eufrasio Pérez NavíoUniversidad de Jaén
María Román NavarroUniversidad Autónoma de Madrid
Osmar Sánchez AguileraInstituto Tecnológico de Monterrey-Ciudad de México
Abilio Vergara Figueroa Escuela Nacional de Antropología e Historia
Rubén Edel Navarro Universidad Veracruzana
Andrés Botero Bernal Universidad de Medellín
Pedro Javier García RamírezUniversidad Veracruzana
Amaury García RodríguezEl Colegio de México
Alfonso González DamiánUniversidad de Quintana Roo
ConseJo editoRial
Enna Ladrón de Guevara Bazarte
CoRReCCión de estilo
Juan Diego Hernández Alarcón
CoRReCCión de idioMa inGlÉsdiseÑo
Abracadabra.com.mx
PRESENTACIÓN
Estudios culturales y crítica poscolonial. Historicidad, política y lugar de enunciación en la teoríaMario Rufer
Áfricas artificiales: experimentando la diferencia a través del turismoMónica Inés Cejas
Los estudios de comunicación/cultura y su potencialidad crítica y política María del Carmen de la Peza Casares
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relacionesAhtziri Eréndira Molina Roldán
Comunicación y Estudios Culturales en México. Apuntes para reconstruir y comprender sus caminosGenaro Aguirre Aguilar
Las tecnologías de la información y la comunicación y los movimientos sociales: mitos y realidades Guiomar Rovira Sancho
Imaginarios religiosos y acción política en la APPO: El Santo Niño de la APPO y la Virgen de las BarrikadasMargarita Zires
COLABORADORES
NORMAS EDITORIALES
ÍndiCe
10
06
31
50
81
101
114
131
170172
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 05
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
81
ABSTRACT
This paper analyzes the roles that contemporary
society has given youth along with the academic
interpretations that have prevailed upon these
social groups. The work presents the predominant
models of youth and their relation to the public
policies, through a chronological review. Many of
these concepts are considered partial, utilitarian
and even stereotypical. The previous analysis
is complemented with some considerations
about some contemporary issues this sector
experiments. This paper argues that those issues
have not been included sufficiently on our vision
of youth. To conclude, some thoughts from
cultural studies are laid on the table, in order to
enrich the studies on this area.
Keywords: Cultural Studies, youth, public
policies.
JuvEntudEs y Estudios culturalEs. dos pluralEs con múltiplEs rElacionEsyOUTH ANd CULTURAL STUdIES, TWO PLURALS WITH MULTIPLE RELATIONS
RESUMEN
Este artículo analiza los roles que la sociedad
contemporánea asigna a los jóvenes, así como
las miradas académicas que han predominado
en relación a estos grupos sociales. A través de
una revisión cronológica, se argumenta cuáles
han sido los modelos prevalecientes en el
estudio de esta población, así como su relación
con las políticas públicas. Modelos que, en su
mayoría, se considera que han sido parciales,
utilitarios y hasta estereotípicos. Lo anterior se
complementa con la consideración de algunas
problemáticas actuales de este sector, las
cuales no han sido suficientemente incluidas
en nuestra visión de la juventud. Finalmente,
se proponen algunos temas y perspectivas,
desde la visión de los estudios culturales para
enriquecer el estudio de las juventudes.
Palabras clave: Estudios Culturales,
juventud, políticas públicas.
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Universidad Veracruzana
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
82
“Los estudiantes adolescentes merecen dormir hasta las 11 de la mañana”. Este es el balazo de una nota dada a conocer por el periódico dominical británico The Observer el pasado 8 de marzo (Gallager, 2009). En esta nota se hace referencia a los hallazgos de una investigación de Russel Foster, profesor de Neurociencia de la Universidad de Oxford. El investigador declaró que: “los adolescentes no son flojos, sino están biológicamente programados para levantarse más tarde”. En consecuencia, el vanguardista director de escuela media Paul Kelley propone comenzar las clases a las 11 de la mañana. Kelley declara que, esto representaría el fin de los “adolescentes zombies”.
Por su peculiaridad, la nota anterior en definitiva representa un buen material para el periódico dominical. Nos permite leerlo, como una puntada, un disparate, algo ligero para el domingo, nada más. No como algo viable o relevante para la sociedad. En gran medida, estas lecturas derivan del lugar que los jóvenes no sólo los adolescentes o estudiantes a los que se aduce en este artículo- ocupan en la sociedad contemporánea, en México tanto como en la Gran Bretaña. Pues tanto aquí como allá es muy poco probable, que los horarios de los profesores,- quienes se deben a los sindicatos a sus múltiples trabajos, o a sus familias- sean adecuados para evitar a los “adolescentes zombies”, pues se considera que “son sólo jóvenes y tienen que aprender a vivir con las reglas de la sociedad y no se concibe de ningún otro modo”.
Es decir, son muy bajas las probabilidades de que las políticas educativas sean modificadas por razones psico-biológicas y no de carácter económico, político o social. Y esto es así debido a que los jóvenes, en gran medida son objeto del control social ejercido por las diferentes formas institucionales de las que forman parte: familia, escuela, empleo, iglesias, por sólo mencionar a los ejemplos más obvios y no se les ve como sujetos que toman decisiones, por lo que es muy probable que este hallazgo científico no pase de ser una peculiaridad dominical.
Sin embargo, el presente trabajo busca reflexionar sobre los jóvenes, el pa-pel que se les asigna en sociedad y los aspectos de la juventud que han sido más investigados y desde qué perspectivas se ha hecho. Por otra parte, tiene el propósito de considerar las problemáticas contemporáneas de este grupo so-cial y algunos horizontes para su estudio desde la perspectiva de los estudios culturales.
Es bien sabido que algunos de los primeros temas que se desarrollaron desde este tipo de estudios se enfocaron sobre las subculturas juveniles. Sin embargo, antes de dar paso a la visión que se ha desarrollado desde los estudios culturales sobre los jóvenes iniciaremos con un breve recorrido, por las conceptualiza-ciones hechas desde otras posturas, en algún momento determinantes sobre este grupo social.
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
83
¿QUIéNES SON LOS jÓvENES, QUé ES LA jUvENTUD?
Entre las definiciones de los jóvenes y la juventud destacan las de carácter práctico y funcional que nos ayuda en la elaboración de políticas públicas, así como en la agrupación, siempre un tanto arbitraria de los sujetos que “deben” considerarse jóvenes. Generalmente estas nociones están dadas por grupos de edad (criterio cronológico). En tales casos tenemos las definiciones prácticas como la emitida por la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes en su artículo 1:
La cual reconoce como su ámbito de aplicación a las expresiones de “joven”,
“jóvenes” y “juventud” a todas las personas, nacionales o residentes en algún país
de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población
es sujeto y titular de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de
los que igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Con-
vención Internacional de los niños (Convención Iberoamericana de los Derechos
de los Jóvenes, S/F, p.11).
A nivel nacional, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), es el garante de la población juvenil, por lo tanto en el segundo artículo de ley que norma su cre-ación y funcionamiento declara: “La población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, por su importancia estratégica para el desarrollo del país, será objeto de los programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo.”
Estas definiciones son de carácter cronológico y han sido pensadas con la finalidad de funcionar como criterios objetivos para delimitar la población que cubren. Sin embargo, socialmente es mucho más complicado determinar quiénes son jóvenes, y si la juventud es un sustantivo que forzosamente abarque a toda la población que se encuentra entre los límites de las edades elegidas.
Es por ello que tanto los estudios sociales, como los médicos y psicológicos han desarrollado categorizaciones más específicas sobre lo que significan los jóvenes para las diferentes ciencias, intereses y hasta mercados.
La sociedad, por su parte, ha tenido ideas sobre la juventud desde tiempos inmemoriales y estas ideas son muy diversas, como lo demuestran las denomi-naciones de: púberes (en las sociedades primitivas); efebos (en la sociedad an-tigua); mozos (identificados con el tiempo del Antiguo Régimen); muchachos (en la era de la industrialización); y hoy día, los jóvenes (Feixa, 1998a: 17-36); donde cada una de ellas señala una construcción social para un grupo de edad con características determinadas, las cuales se modifican de acuerdo al tiempo y circunstancias en que suceden. Sin embargo, señala Machín (2004) que las
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
84
representaciones de los jóvenes a lo largo de la historia de la humanidad han estado asociadas frecuentemente con los conceptos de caos y cambio.
En cuanto a las definiciones sociales, para Feixa:
La juventud: es una imagen cultural, que corresponde a una condición social de
semidependencia, que en determinadas sociedades se atribuye a individuos que
se encuentran en una fase biográfica de transición entre la infancia y la vida adul-
ta (1998b, p.270).
Otra definición que corresponde al contexto contemporáneo es la ofrecida por Martín Criado (2004, párr. 4) quien considera que:
La “juventud” es una prenoción, un objeto preconstruido. Producido como categoría
de sentido común de percepción de la sociedad a partir de unas dinámicas socio-
históricas, sólo el “olvido” de la estructuración de la sociedad en clases sociales puede
permitir constituir un abanico de edades como “grupo social”, como actante de un
relato sobre la sociedad que ignoraría las diferentes condiciones materiales y sociales
de existencia asociadas a las diferentes posiciones en la estructura social: en las rela-
ciones de producción y en la distribución de las diferentes especies de capital.
Una de las mejores definiciones que he encontrado de juventud o quizás debería de decir, una con la que estoy más de acuerdo, plantea que la juventud es una etapa tipificada por responsabilidades y obligaciones sociales ligeras, finanzas limitadas y en general dependencia familiar. El autor reconoce a la juventud como un período de experimentación en las áreas de formación de identidad y adquisición de status como individuos absorben modelos a seguir y estímulos de los grupos de amigos y los medios de comunicación, en contraste con valores familiares y comunitarios que hasta ese momento de su vida habían sido los predominantes. Esta es una etapa dominada por el proceso de individualización y desarrollo de identidades sexuales (Rojek, 2005, p.126).
Esta definición me parece muy completa, pues agrega a las dimensiones sociales de los jóvenes las características psicobiológicas asociadas con la adolescencia, las cuales son muchas veces omitidas desde las ciencias sociales, por la dimensión ajena que implican. Sin embargo, muchas de las características sociales que ‘problemati-zan’ el ser joven y más que ser joven, el control que se ejerce sobre los jóvenes, tienen que ver con este desarrollo psico-biológico que suele hacerse a un lado. Tales serían los casos del inicio a la sexualidad, de la búsqueda de la independencia del grupo fa-miliar o de la construcción identitaria a partir de la influencia de sus pares, los cuales se derivan en gran medida, aunque no únicamente, de los cambios biológicos que experimentamos en esa etapa de la vida.
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
85
Pasados los fuertes cambios biológicos propios de la pubertad y la ado-lescencia, cuando las alteraciones biológicas empiezan ser menos obvias y dramáticas, las características de búsqueda identitaria permanecen hasta al-canzar la adultez.
Si bien se comparten las características biológicas, andar por el sendero de la juventud hacia la vida adulta tiene derroteros muy diferentes, los cuales se evidencian ampliamente en los ritos de paso desarrollados, siempre, de acuerdo al contexto. Mientras, en las comunidades mineras, por ejemplo, se espera la edad idónea para sumergirse en los túneles, en las zonas de alta migración se ansía la graduación de la primaria o secundaria como el momento para unir su fuerza de trabajo a los otros que ya se encuentran en el norte. Para algunos más en cambio, es el término de la experiencia universitaria lo que marca su incorporación de tiempo completo al sector laboral y con esto su incorporación a la adultez.
Otra característica de la juventud mencionada por Bourdieu (1990) es su condición de clase, a partir de la cual las experiencias entre los sujetos de 12 a 29 o de 14 a 25 años, se diferencian ampliamente a partir del habitus en el que desarrollan su vida cotidiana. “Una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde cada quien debe ocu-par su lugar” (Bourdieu, 1990: 164) declaración que calza muy bien con los ritos de paso –especialmente a la adultez- que los jóvenes practican a partir de sus condiciones sociales.
Enfatizando los factores sociales, la juventud implica una serie de procesos de experimentación en muchas actividades de la vida humana y formas de socialización que eventualmente derivarán en los cánones elegidos o posibles para funcionar en la adultez. Entre ellas destacan: las pautas de preparación para el empleo, el establecimiento de relaciones afectivas y la creación de redes exteriores a las instituciones familiares y escolares, que les permitan a los sujetos socializar y desarrollar su capital cultural a lo largo de sus vidas.
Sin embargo, debido a que estamos respondiendo a procesos de maduración individuales, asociados con el desarrollo humano, concordamos con lo planteado por Bourdieu quien declara que: “las generalizaciones sociales resultan arbitrarias, resultado de una lucha de poder entre las generaciones que permiten o niegan la entrada al mundo adulto, donde se toman decisiones sobre identidad, albedrío y uso de los recursos” (1990: 171). Los jóvenes, desde esta perspectiva, son sujetos al poder de los adultos y/o los que él denomina como “viejos” quienes regulan las acciones de los jóvenes y generalmente establecen férreos controles sobre los sujetos en cuestión. Sin embargo, las formas como se ejerce, justifica y hasta reflexiona este control varía de acuerdo a las sociedades y la distribución de los recursos disponibles.
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
86
hISTORIA DE LA jUvENTUD COMO LA CONOCEMOS hOy DíA
Para poder trazar mejor cómo los jóvenes tienden a identificarse con grupos de pares, remontémonos un poco en la historia, para averiguar como nació la “juventud” como actualmente la conocemos y a qué motivaciones sociales responde.
La construcción social de la juventud como la conocemos y practicamos hoy día, no comienza sino hasta finales del siglo XIX, cuando el desplazamiento de trabajadores por las maquinas creó un superávit económico y del tiempo de la población, los motores sustituyeron una parte importante del trabajo humano.
Este momento se convertiría en un primer espacio para la creación de la ju-ventud, que apareció en el marco de grupos sociales que se podían dar el lujo de experimentar sus intereses en la vida, más que asumir los destinos predeter-minados por patrones familiares o comunitarios inflexibles. Hemos de recordar, que para entonces surge la literatura del romanticismo en Europa, principal-mente en Alemania, donde El joven Werther de Goethe, expresaría su derecho a elegir mediante el enamoramiento de una chica no adecuada, su decisión de vivir ese amor hasta llegar, eventualmente a suicidarse. Esta obra refleja el espíritu de algunos seres avanzados de su época, quienes a través de su libre al-bedrío desafiaban las convenciones sociales para expresar su recién descubierta individualidad.
Sin embargo, durante esa época (finales del siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX), sólo algunos sectores privilegiados tienen acceso a vivir la juventud como una etapa en su vida, pues había amplios sectores que no tenían acceso a esta ventana para cuestionar y reflexionar a la sociedad desde su propia perspectiva, sino debían observar las convenciones sociales ya establecidas.
En este contexto la juventud era un privilegio reservado a las clases altas, y se establecían patrones muy claros donde los señoritos observaban un compor-tamiento más libre, sin responsabilidades fijas, salvo algunas de estudio, y en los que la falta de decoro o el libertinaje se excusaban como cosas “de la edad y que ya se curarían con los años”. En la gran mayoría de los casos, debido a su situación privilegiada, estos sujetos se incorporaban a la adultez sin mayores di-ficultades, después de varios años de ‘loca juventud’.
Será sólo a mediados del siglo pasado, cuando al término de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos deban de encontrar medidas sociales que permitan la reincorporación a la vida civil de los soldados que volvían del frente de batalla. Fue entonces, cuando la posibilidad de experimentar la juventud se extendió más allá de los sectores privilegiados y de clases medias. Así, con la ampliación del espectro de posibilidades para tener un tiempo de ocio y experimentación entre la niñez y la adultez, es que se observan diferentes modos de vivir estos
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
87
periodos de acuerdo al tiempo, espacio y creo que sería pertinente puntualizar, estrato social y capital cultural.
hISTORIA DE LOS ESTUDIOS SOBRE jUvENTUD
La ‘Escuela de Chicago’ fue epicentro del desarrollo de la sociología norteame-ricana desde comienzos del siglo XX. La peculiaridad de esta escuela, fue la atención que puso en la investigación empírica, de carácter urbano y micro sociológico. A partir de estas formas de trabajo, sus miembros reflexionaron ampliamente sobre la percepción y la interacción social, de los sujetos sociales que estudiaron. Fue en este contexto que Robert E. Park (19151) desarrolló las primeras observaciones sobre los comportamientos juveniles en los espacios ur-banos. Además, Cressey (19322) realizó una de las primeras etnografías de la vida social de las taxi-dancers, -una especie de ficheras- trabajadoras de los centros nocturnos de Chicago.
Años más tarde, ya en los cincuentas, inspirados en las teorías funcionalistas de Parsons, y especialmente en las de Merton, se desarrollaron importantes investigaciones sobre los comportamientos de la juventud. En este contexto se realizaron trabajos como los de Cohen (19553), quien desarrolla una teoría general de las subculturas, y Matza (1961) quien elabora sus estudios sobre las tradiciones subterráneas de la juventud. Ambos trabajos parten de la noción de “desviación social” de Merton.
Así tenemos que Cohen desarrolla su teoría a partir de:
“Grupos de sujetos ‘desviados’ de las normas sociales, quienes presentan
problemas similares de interacción social y por lo tanto crean nuevos marcos de
referencia, a partir de los cuales determinara ‘la creación y selección de soluciones’”
(Thorton, 1997:13).
Durante los años sesentas y setentas, ante las circunstancias y la influencia de la Escuela de Frankfurt –en trabajos tales como el Hombre Unidimensional de Herbert Marcuse-, las perspectivas de estudio se modificaron ampliamente. Así,
1 Fecha original de publicación. (El texto fue tomado de Gelder; Thorton,1997)2 Idem.3 Idem.
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
88
el énfasis negativo que agregaba la condición de desviado social fue eliminado y ahora es más fácil considerar a los jóvenes como sujetos de cambio –y no sólo “rebeldes sin causa”-, a partir de postulados de la contracultura. El acuñamiento de este término se le aduce a Theodore Roszak, quien en 1968 publicó The making of counter culture donde describe el comportamiento cultural de grupos sociales –generalmente identificados con jóvenes- quienes a través de sus prácticas culturales cuestionan las formas sociales y económicas de las sociedades occidentales. Hay que recordar, que los sesentas y setentas son tiempos de hippies, feminismo, guerra en Vietnam, movimientos estudiantiles, movimientos sociales en que los jóvenes fueron protagonistas.
Los estudios posteriores han tenido temas mucho más específicos, como estilos y otras formas de identidad y en muchas ocasiones han sido el resultado de investigaciones realizadas con la perspectiva de los estudios culturales.
Al otro lado del Atlántico, fue en los años sesenta cuando Stuart May, en la Universidad de Birmingham, Inglaterra desarrolló sus trabajos sobre las expresiones subculturales en Inglaterra. En aquel entonces los cambios sociales derivados de un Imperio Británico en franco desmoronamiento se ponen de manifiesto en la sociedad de ese país. Tanto el proceso de industrialización, como la existencia de comunidades emigradas de las tierras imperiales –especialmente de la India, Pakistán y las Indias Occidentales- dejan su marca en las identidades colectivas, desde lo nacional hasta lo familiar, en Inglaterra, una nación que remonta su origen al año 927 D. C, aunque el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como lo conocemos actualmente se conformó en 1707. Para sostener su identidad, esta nación hace gran énfasis en la conservación de las prácticas culturales como forma importante del patrimonio, la tradición y la unión nacional.
Por lo tanto, cuando surgen comportamientos juveniles –como los mods, rastafarians, punks etc., - que cuestionan e incluso desdeñan estos valores nacionales, y esto se suma a las expresiones étnicas propias de los migrantes llegados de ultramar, se convierten de inmediato en “sujetos de estudio”. La lente elegida para leer a estos grupos sociales, los cuales también son identificados con la etiqueta de “subculturas”, son las formas culturales y los estilos que derivan de éstos.
Para los estudios culturales, la juventud ha representado un vehículo de transformación social, con códigos, formas y expresiones muy específicas, tales como los estilos musicales, la moda, las expresiones corporales, el argot, entre las principales. Dicho énfasis ha llevado a esta vertiente del conocimiento a hacer del estilo la fuente principal para el estudio de las subculturas juveniles, incluyendo entre sus focos de interés, el lenguaje, los estudios etnográficos concernientes al espacio, las manifestaciones de cultura popular y los significados como ha sido el caso de Hebdige (1988).
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
89
Por su parte, en términos generales la academia francesa no comulga con los estudios culturales. Sin embargo, los estudios de Foucault, Bourdieu, Passeron, Mafessoli, entre otros, han servido de guía y sostén para este tipo de investigaciones, pues hemos de recordar que, según Restrepo: “Su problemática está centrada en la imbricación mutuamente constituyente entre lo cultural y las relaciones de poder” (2009: 10), y estos teóricos han hecho gran énfasis en el papel que los agentes de poder tienen en la conformación de las prácticas sociales y las formas en que es posible, aceptable o viable plantarse ante el poder, desde una situación específica.
Por lo tanto, el análisis que estos autores realizan sobre el papel de la escuela, el sistema carcelario y la relación entre pares ha brindado elementos importantes para los estudios juveniles, especialmente aquéllos que están relacionados con las estructuras sociales y su relación con las estructuras de poder, temas que en ocasiones se diluyen en los estudios culturales, debido al énfasis puesto en los estudios de caso y en los aspectos simbólicos de las expresiones investigadas.
LA CULTURA POPULAR COMO FUENTE DE ANáLISIS
Algunos de los mejores retratos de la vida juvenil, por lo completo, profundo y en ocasiones desesperado de sus imágenes, vienen de la literatura. Las representaciones delineadas en obras como El joven Werther (Goethe, 1774), El extranjero (Camus, 1942), El guardián entre el centeno (Salinger, 1951), En el camino (Kerouak, 1957), o Generación X (Coupland, 1991), por mencionar algunas de las obras internacionales que se han ocupado de la vida de los jóvenes y de su entorno, han servido de inspiración y reflexión para el estudio de los jóvenes para atraer la atención sobre algunos temas, de los que estos textos dejan testimonio, desde el romántico suicido del joven Werther, o el desdén por los mac-empleos que Coupland describe en su Generación X.
A nivel latinoamericano, la lista de textos escritos utilizando la mirada juvenil es muy amplia y rica: títulos como: La ciudad y los Perros (1963) de Mario Vargas Llosa, Mala Onda (1991) de Pedro Fuguet, de perfil (1966) de José Agustín, El vampiro de la Colonia Roma de Luis Zapata, e incluso Las aventuras de una niña mala del propio Vargas Llosa, son algunas de las expresiones más acabadas de las representaciones sociales hechas sobre jóvenes.
Las creaciones musicales, así como los filmes han sido también fuentes de análisis de los temas juveniles. En nuestro país estos materiales se utilizan ahora con más frecuencia para generar investigación, como a continuación exploraremos.
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
90
ESTUDIOS CULTURALES y jUvENILES EN MéxICO
El estudio de los temas juveniles en nuestro país se desarrolla a partir de los años setenta, cuando la emergencia de las colonias populares y las bandas que se crean en estos espacios urbanos, evidencian los cambios sociales muy drásticos que ha experimentado la sociedad mexicana. Desde entonces, las expresiones sociales juveniles han sido un tema de investigación recurrente. Sin embargo, cabe mencionar que si bien los estudios juveniles han tomado derroteros muy diferentes, la perspectiva de los estudios culturales ha sido utilizada en pocas ocasiones, a pesar de que muchos de los elementos que la integran están puestos en juego de modo irregular e inconexo.
En ese momento (segunda mitad del año de 1970), el crecimiento urbano y su expresión de carácter irregular fueron etiquetados como marginales. A la par de COPLAMAR4 y el SAM5, durante el sexenio de López Portillo (1976-1982) se creó el CREA6, el cual era la respuesta del gobierno federal al creciente número de jóvenes, especialmente a aquellos que estaban creciendo en zonas urbanas irregulares. Si bien en este momento, el CREA no generó investigación sobre juventud, sí comenzó a trabajar con los nombrados grupos urbanos. Eventualmente este interés llegó hasta la academia, ya que fue en estos grupos en los que centraron su atención los primeros trabajos de investigación social que tomaron como tópico a la juventud. Inicialmente el trabajo fue de carácter descriptivo y tuvo como tema las expresiones juveniles de las zonas urbanas marginales, dado que fue el momento en que las bandas juveniles, tales como ‘Los Panchitos’ estaban en su máximo apogeo. La investigación clásica de ese momento es: ¿Qué transa con las Bandas? Realizada por Jorge García Robles en 1985.
Los estudios realizados durante la década de los ochenta abordaban el tema de la juventud con relación a su comportamiento grupal de acuerdo a la edad, el origen social y sobre todo su asociación en bandas u otro tipo de grupos. La investigación que se realizó alrededor de este tema aún tenía como base las etnografías –sumamente descriptivas- y existía muy poca problematización contextual y temática.
4 Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. 5 Sistema Alimentario Mexicano.6 Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud.
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
91
Si bien en este momento, dado el crecimiento demográfico, así como la incor-poración de más población a los sectores educativos y laborales, las investiga-ciones sobre estos temas incluyeron a la población juvenil, esta inclusión en las problemáticas “duras” de la demografía y el empleo no se hacían como parte de los temas juveniles, sino la mirada predominante provenía de las áreas temáticas de donde habían partido.
Los principales espacios donde se generó investigación sobre expresiones culturales juveniles o estilos espectaculares, fueron la Universidad Autónoma Metropolitana. En este contexto, las miradas que seguían preponderando eran las que se enfocaban en los grupos de jóvenes que vivían en comunidades urbanas con bajo desarrollo social.
Con la llegada de Carlos Salinas al poder, el CREA se vio reducido a una pequeña dirección dentro de la estructura de la recién creada Comisión Nacional del Deporte (CONADE). Es decir, ahora surgía un paralelo entre juventud y deporte. Una de las áreas que pudieron sobrevivir a la desaparición del CREA, fue “Causa Joven”, la cual subsistió los vientos salinistas hasta que forma parte del Instituto Mexicano de la Juventud, fue el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Juventud (CIEJ), el cual fue dirigido hasta 2006 por José Antonio Pérez Islas.
Una de las primeras actividades que este centro promovió, en colaboración con el CIESAS7 fue el Seminario “Antropología de las culturas juveniles” coordinado en 1991 por Carles Feixa, investigador de la Universidad de Lerida, -discípulo de Mafessoli- quien desarrolla su trabajo sobre expresiones juveniles espectaculares en su ciudad natal y posteriormente lo extrapola a la juventud mexicana. Entre los asistentes a este curso se encuentran: Maritza Urteaga, Rossana Reguillo y José Manuel Valenzuela, cuyos trabajos han sido ampliamente difundidos a nivel nacional y han servido de ejemplo, guía y fundamento para muchas investigaciones posteriores. Desde entonces este centro ha funcionado como el núcleo de la red de investigadores en juventud, quienes estudian temas relacionados en diferentes instituciones del país. Además, el centro ha promovido la recopilación y distribución de materiales existentes, así como la elaboración y difusión de publicaciones básicas sobre los jóvenes, entre los que destacan varios libros publicados, así como la ahora extinta revista JovenEs y las Encuestas Nacionales de Juventud. Estas últimas destacan por presentar una buena herramienta para el establecimiento de las condiciones de vida general
7 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
92
de los jóvenes en todo el país, de las virtudes del trabajo promovido desde el CIEJ la capacidad para reconocer que existen muchos temas que atraviesan al ser joven, así como el reconocimiento de que la juventud se vive de diferentes modos de acuerdo a las condiciones propias y el contexto dado.
Desde esa fecha y hasta ahora los temas y las fuentes donde se realizan los estudios se han multiplicado ampliamente. Muchas de estas investigaciones continúan siendo estudios de caso y tienen carácter regional, sin embargo, los temas que abordan son muy variados y atraviesan diversas problemáticas sociales, como el enfoque de género (Reguillo), las relacionadas con la educación (De Garay, Casillas, Chaín), juventudes indígenas (Báez) así como las expresiones afectivas (Aguirre), la incorporación al campo laboral (Dietz) o la elaboración de la historia de los jóvenes en nuestro país (Torres), por mencionar algunos de los temas que se han incorporado a la investigación sobre jóvenes en México y en épocas recientes.
Los enfoques escogidos para abordar estas temáticas son muy variados y generalmente se derivan de la disciplina donde tienen su origen. Considero que el día de hoy es complicado hablar de metodologías únicas para abordar el tema, sin embargo, siguen existiendo enfoques reduccionistas o que continúan empatando la noción de juventud con la de culturas o tribus juveniles. Ahora bien, muchos de estos avances conceptuales y descubrimientos significativos se han mantenido en el campo de la investigación, así que podemos decir que en el campo de lo cotidiano y especialmente de las políticas públicas, se sigue partiendo de lugares comunes que afectan más que enriquecen la mirada que se tiene de la juventud.
LOS REDUCCIONISMOS O LUgARES COMUNES
Más allá del debate académico, hablar de juventud resulta un asunto muy cotidiano, pues parece dominar la consideración de que como todos los adultos hemos sido jóvenes, esa experiencia particular nos califica para conocer el tema y emitir nuestras opiniones, sin reconocer que hay una distancia temporal, por no hablar de las distintas circunstancias en que se vive la juventud, que ha transformado muchas cosas desde que fuimos jóvenes, como atestiguan los cambios sociales que se han experimentado hasta hoy.
Esto nos ha llevado a establecer una serie de lugares comunes en nuestra percepción sobre quiénes son, y qué hacen los jóvenes. Un análisis somero de las preocupaciones sociales sobre los jóvenes, nos muestra que se han desarrollado amplios sesgos, donde los siguientes temas prevalecen:
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
93
Los estilos sobre culturas juveniles; es decir aquellos grupos con características
culturales específicas generados dentro del rango de edad de la juventud, como
los darketos, pandrosos, punks y tantos otros estilos de identificación entre los
pares juveniles, los cuales en el cotidiano llaman poderosamente nuestra aten-
ción, y en ocasiones hasta nos inquietan, al grado que por su alta visibilidad e
identificación se les ha denominado: “estilos espectaculares”.
El hecho de que estas manifestaciones espectaculares prevalecen en las ciudades,
así como que la población del país esté concentrada en las grandes urbes, dirige
la atención a los centros urbanos grandes y medianos del país, dejando de lado
las condiciones de vida que prevalecen en las áreas rurales o indígenas.
Otra consecuencia de identificar a los jóvenes con estos grupos espectaculares, es
que ello genera que la simple opinión pública se refleje más tarde en los estudios
juveniles.
En el otro extremo, debido a que en el país, muchas jóvenes siguen respondiendo
a patrones de socialización tradicionales de género, y participan en menor medida
de las culturas juveniles e inclusive de otros espacios donde se puede visualizar a
la juventud, como son la escuela o el trabajo; las condiciones de vida y opiniones
de las jóvenes son menos conocidas que las de sus contraparte de género.
Otro espacio más donde se observa el sesgo que generan los temas más so-
corridos, es la poca incidencia que los estudios juveniles tienen en las políticas
públicas. Pues como ya se mencionó la falta de diagnósticos que nos ayuden a
dejar de mirar a los jóvenes como objetos de estudio, opinión o políticas públi-
cas, y nos permitan verlos como agentes activos con características sociales
determinadas, por su edad y rol en la sociedad, nos lleva a que difícilmente
tendremos políticas públicas que respondan a sus necesidades transitorias en
su paso a la adultez.
Estos sesgos se agravan porque a pesar de su origen introspectivo, con frecuencia ese conocimiento elaborado sobre la base del sentido común, casi siempre nos falta agregarle una pizca de memoria, para recordar que si bien vivir la juventud puede ser una etapa “padrísima”, también es una época de gran incomprensión por parte de la población adulta. Y de ahí emana un primer problema: los jóvenes quieren vivir su tiempo, su etapa, mientras que los adultos gustamos de teorizar al respecto y crear cortapisas y formas de control, así como establecer límites para que los jóvenes no se destrampen, es decir, no nos rebasen. El asunto es, ¿cómo reconciliamos a nuestro valiente, curioso
1)
2)
3)
4)
5)
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
94
y desenfrenado joven de ayer, con nuestro aprehensivo, maduro y hasta temeroso adulto de hoy, para llegar a un feliz término medio? ¿Cómo?
Hasta ahora, la forma más acostumbrada para abordar la realidad ha sido mediante la segmentación de las políticas públicas; lo cual, si bien resulta com-prensible, poco a poco nos ha ido eliminando las posibilidades de tratar al sujeto como un ser integrado y completo, asumiéndosele más como un objeto, el cual es susceptible de recibir ciertos beneficios que le brinda el Estado o la sociedad en su conjunto, pero en forma parcializada. Especialmente en estos días de gobierno neoliberal, donde el Estado cada vez asume menos responsabilidades de pro-veedor social y cada vez redirige más sus esfuerzos a ‘empoderar a los sujetos’.
En la actualidad el Banco Mundial -institución que constantemente urge a los gobiernos a reducir las políticas públicas-; ha hecho énfasis en el hecho de que nuestros problemas son más bien de carácter individual y ya no social. En consecuencia, el elemento central de esta propuesta radica en ‘empoderarse’, es decir, asumir el control de nuestras propias vidas y convertirnos en “arquitectos de nuestro propio destino”.
En el fondo resulta que, al parecer, nos falta o sobra autoestima para hacer cosas, para realizar acciones e incorporarnos como individuos, siempre como individuos y nunca como sujetos colectivos, a la sociedad. Sin negar la existencia de la autoestima y su influencia en las trayectorias individuales, sí propongo mirar más allá de los aspectos psicológicos que hoy parecen ‘atacar’ al sujeto más que en el pasado. ¿O es que acaso, hoy tenemos menos colectividades que antes? Menos capacidad de relacionarnos con el sujeto de al lado, menos posibilidades de hacernos escuchar, sentir y respetar en colectividad. Puede que así sea, así lo marcan las tendencias sociales de convivencia y menor participación social, y en el caso de los jóvenes, esto se ve respaldado por los resultados de las encuestas y las investigaciones realizadas por el IMJ.
Sin embargo, el día que participamos en colectividades, que nos identificamos con otros, que logramos sacar un trabajo conjunto o reflejarnos en grupos de autoayuda, nos damos cuenta del intrínseco valor del grupo social, de la compañía y de la comunicación, así como de la deliciosa satisfacción de pertenecer y de hacer cosas en conjunto.
Hasta ahora, en contraste, lo que vemos con relación a los jóvenes es el resultado de una serie de políticas públicas bien intencionadas pero inconexas, que se han centrado en cometidos específicos, al mismo tiempo que suelen ser caras, repetitivas e incluso contradictorias y, sobre todo, de corto alcance; pues dado que son generadas por distintas instancias, entonces se necesita duplicar el trabajo, los recursos para obtener resultados que se reducen, ya que la multiplicidad de funciones crea confusión entre la población, hasta el grado de desistir en la búsqueda de atención social.
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
95
LO DESEABLE
Al hablar de juventudes quiero poner de manifiesto la diversidad de estilos de vida, necesidades y anhelos que corresponden tanto a la persona como al entorno social donde se desarrolla. Por ejemplo, ¿cómo debemos ‘catalogar’ a una joven madre, que viste cuerpo y alma de negro y aspira a estudiar biología? Acaso, a partir de su condición de madre la reducimos a su labor maternal, o acaso la veríamos como un sujeto aún más raro por su elección de estilo de vida como la . Por otra parte, ¿es que acaso esta pre-universitaria no tiene derecho a una vida estudiantil con todo lo que implica, los debates, las parrandas, el poder maravillarse a partir del conocimiento que se origina en las aulas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la encasillamos? ¿Cómo la cuadramos y medimos? Para nuestra fortuna, la realidad es mucho más amplia que cualquier encuadre que imaginemos establecer.
Afortunadamente el día de hoy se han desarrollado suficientes investi-gaciones, metodologías y bases de datos como para establecer patrones de comportamiento de la población. Sin embargo, los trabajos diagnósticos o el seguimiento a éstos, sigue siendo escaso desde las políticas públicas, así como desde las instancias interesadas en la vida juvenil. Además hay que notar, que las miradas sobre los jóvenes escasamente contienen una perspectiva que incluya sus voces. Se continúa mirando y tomando decisiones sobre ellos, como se hace con otras poblaciones que se consideran vulnerables, y por lo tanto, que requie-ren tratos especiales.
Considero que en gran medida es por este motivo, que los espacios de reunión públicos para los jóvenes siempre proclaman carácter formativo o de esparcimiento. En el país, existen pocas casas para la juventud o espacios similares que tengan como función primordial la convivencia juvenil, así como atender las problemáticas e intereses de la juventud, sean éstos asuntos de salud, orientación vocacional, convivencia entre pares, identificación o desarrollo de gustos.
La escuela, espacio formativo por excelencia, desde una visión muy reduc-cionista, se convierte en la única representante de la sociedad, del Estado y hasta de la familia para guiar a los jóvenes en el aprendizaje de todo tipo de valores, conocimientos, académicos y no académicos, y experiencias. Pero existen al me-nos dos problemas básicos con estas interpretaciones tan halagüeñas del espacio escolar, que nos permiten afirmar no sólo que la escuela no lo debe ser todo, sino que de hecho no lo es.
En primer lugar, si muchos de nosotros tuvimos, y tenemos, una relación de amor-odio con nuestros centros escolares, ¿por qué esperamos que esto sea distinto ahora o en cualquier otro momento? ¿Por qué depositar toda la carga
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
96
de la socialización en una nodriza, que no es necesariamente la más autorizada, y mucho menos la más escuchada? El segundo problema, que desde muchos puntos de vista considero aún más grave, es que no todos los jóvenes asisten a la escuela; cada vez es mayor el número de los no están adscritos a ningún tipo de institución educativa, o de los que estando en ellas bajo casi cualquier criterio que podamos utilizar han perdido su ‘calidad’ de joven.
Este grupo de jóvenes que viven fuera del ámbito educativo, y en general de los espacios “juveniles”, llaman poderosamente mi atención. Aquéllos que por una condición u otra no caben en las políticas públicas, y no hablo necesariamente de los niños de la calle o de las madres adolescentes; sino más bien de aquellos grupos que suelen ser invisibles por vivir en una especie de limbo, al margen de las instituciones escolares, del trabajo formal; ese grupo en el que caben muchos de los indígenas no escolarizados, las trabajadoras domésticas, los que migran intermitentemente, los que por condición socio-económica recurren muy pocas veces o nunca a programas de asistencia social y pública. Aquéllos —los muchos—, que el sistema obvia por no ser de fácil captación o no estar institucionalizados; o más aún, aquellos que por institucionalizados pierden ante nuestros ojos su condición de joven, como lo serían los presos, los soldados y marinos. ¿A ellos, cómo les devolvemos su condición de joven?, ¿de aquél, que está en proceso de aprendizaje, en un largo y resguardado momento entre la infancia y la adultez?
La inexistencia de estos espacios alternativos a la formación y el “en-tretenimiento” va de la mano de la falta de consideración que se tiene ante los asuntos juveniles, más allá de los problemas que regulan las diferentes institu-ciones es que los consideran como parte de la clientela que deben de atender, pero no como un sector especifico de la población con sus propios intereses y necesidades de desarrollo propio, ya sea su por contexto o por su condición psico-biológica. Es importante mencionar, que en estas condiciones se encuen-tran otras poblaciones también consideradas vulnerables, como las mujeres, los indígenas, los discapacitados, la tercera edad y, los niños, por sólo mencionar algunas de estas categorías.
Es decir, vemos a los jóvenes, y a las personas que componen los otros grupos “vulnerables”, desde el mundo que establece parámetros, el mundo de los que cuentan en esta sociedad, los tomadores de decisiones, los que no están considerados como parte de las poblaciones que se ven convertidas en “sujetos de atención”.
Éste sería, en contraste, el grupo de los adultos, pero si tomamos en cuenta que tanto las mujeres, como los pobres y los habitantes de zonas rurales en el país son poblaciones “vulnerables”, entonces acabamos considerando que la toma de decisiones se encuentra casi exclusivamente controlada por un reducido grupo
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
97
de hombres, entre 26 y 60 años –edad de afiliación al INAPAM8 -, que radican en las ciudades y están por arriba del índice de pobreza. Lo cual, aproximadamente, nos dejaría en un 15 ó 20 % de la población del país. Curiosamente, este grupo de edad y género ha sido estudiado en muy pocas ocasiones con fines sociales, -que no comerciales o financieros-, aunque considero que una aproximación a las características de vida de este grupo, nos arrojaría información importante para identificar por qué las políticas públicas del país no parecen corresponder a la realidad nacional y parecerse más a las condiciones de vida urbanas de la clase media.
CONCLUSIONES
Hablar de juventud pareciera una de las cosas más sencillas que hacer. Todos creemos poder identificar a un joven cuando pasa por la calle, cuando con la mirada lo situamos frente a nosotros, cuando nos imaginamos “el divino tesoro” que nuestra sociedad tiene o también, cuando los asumimos ‘culpables’ de las declaraciones de violencia, drogadicción y desempleo que los medios junto con la realidad nos vierten cada día. Sin embargo hoy, estoy segura, saldremos con más preguntas que respuestas sobre lo que son los jóvenes o lo que es la juventud. Para comenzar, pregunto ¿es que acaso ésta existe?
Se propone negar su existencia, por clamar que éste es uno más de los “mitos geniales” que se han elaborado para apuntalar la construcción de la idea de nación, así como los que aquellos responsables de las estadísticas nacionales y locales han inventado para poder medir, separar, contabilizar y hasta reprimir. El negar la existencia de la juventud, nos abre más puertas de las que cierra, nos permite considerar que existe más de un grupo de jóvenes o, en su defecto, de juventudes que integran el crisol social en el que vivimos.
Por esto, se propone trabajar en conjunto más allá del discurso, mediante la creación de espacios de reunión complementarios a otras instancias, donde se atienda a la población joven de forma múltiple, y sobre todo, se les brinden posibilidades de crear, a la usanza zapatista: ‘territorios liberados’… liberados de adultos, de prejuicios y cargas sociales del doble discurso sobre el deber ser que los adultos pregonamos y estamos muy lejos de cumplir.
8 Instituto Nacional de Protección a los Adultos Mayores.
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
98
Las juventudes pueden ser un mal que se cure con los años. Sin embargo, mientras la humanidad continúe reproduciéndose, el grupo de edad se manten-drá, pero tal vez sea el momento de considerar los modos sociales de reproduc-ción que eso implica desde otros, más nuevos, diversos e incluyentes, puntos de vista, tales como los que proponen los estudios culturales.
En este sentido, los estudios culturales pueden brindar herramientas importantes para estudiar, reflexionar e incluso incorporar a la población de estas edades a la vida nacional. Hacerlo, desde la lógica de ser sujetos y no objetos en contextos específicos. Además de brindarles voto y no únicamente voz, desde el particular énfasis de conocer la relación que la población mantiene con el poder o los poderes. Este trabajo considera que estos postulados básicos de los estudios culturales, deben de ser centrales en las políticas públicas, las cuales tienden a obviar las diferencias entre la población que tiene entre 12 y 29 años y con ello, vuelve absurda su oferta o al menos impracticables algunas de sus políticas.
Con y por la necesidad más básica de optimizar los escasos recursos destinados a este sector de la población, al menos por esa razón, es que los estudios juveniles deben concretarse más en las diversas realidades, en las condiciones específicas y ser capaces de aportar reflexiones integradas a la realidad; a fin de cuentas, no hay nada tan práctico, como una buena teoría.
Juventudes y estudios culturales. Dos plurales con múltiples relaciones
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
99
FUENTES CITADAS
Barker, Chris (2000). Cultural Studies Theory and Practice. Londres: SAGE Publications Inc.Bourdieu, Pierre. (1990) Sociología y Cultura. México: Grijalbo. Camus, Albert. (1942). El extranjero. Londres: Penguin.Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (S/F). Obtenida de http://convencion.oij.org/CIDJpdf.pdf Coupland, Douglas. (1991). Generation X. London: Abacus. Feixa, Carles. (1998 a) El Reloj de Arena. Culturas Juveniles en México. México: SEP-IMJUVE.Feixa, Carles. (1998 b). de jóvenes, bandas y tribus. Antología de la juventud. Barcelona: Ariel. Gallagher, Paul. (2009) Teenage pupils deserve 11am lie-in, says head. Adolescents benefit from a later start to the day, claims Oxford professor after tests on memory. The Observer. Obtenido el 6 de marzo 2009. http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/08/teenagers-sleep-education-secondary-schoolGarcía-Robles, Jorge. (1985) ¿Qué transa con las bandas? México: Posada.Gelder, Ken and Thorton, Sarah. ed. (1997). The Subcultures Reader. London: Routdlege.Goethe, Johann Wolfgang. (1774). El joven Werther. Alemania: Bruno Gmünder. Kerouac, Jack. (1957). En el camino. Estados Unidos: Viking Press, Anagrama. Machín, Juan. (2004). “Jóvenes: metáforas del caos”. En: Seminario permanente: Juventud: siluetas para armar. Xalapa: CIESAS-Golfo, CONACYT, Democracia y Sexualidad. Martín Criado, Enrique. (2004). Juventud. Obtenido el 18 de marzo de 2009 http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/J/juventud.htmMatza, David. (1961). “Subterranean Traditions of Youth”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. I (338), 102-118. Organización Iberoamericana de Juventud. (2008). Convención Iberoamericana de los derechos de los Jóvenes. http://convencion.oij.org/CIDJpdf.pdf Consultada el 18 de marzo 2009.Pérez Islas, José Antonio y Mónica Valdés González (Coordinadores) (2006). Jóvenes Mexicanos. Membrecía. Legitimidad. formalidad. Legalidad: Encuesta Nacional de Juventud 2005, México: Instituto Mexicano de la Juventud.Ramírez, José Agustín. (1999). de perfil. México: Planeta. Restrepo, Eduardo. (2009). Apuntes sobre estudios culturales, Universidad Javeriana. Bogotá: Borrador 21/03/2009.Rojek, Chris. (2005) Leisure Theory. Principles and Practice. Houndmills: Palgrave
Ahtziri Eréndira Molina Roldán
Revista de la Universidad Cristóbal Colón , Número Especial I (2009), 81-100
100
Macmillan. Roszak, Theodore. (1995). The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and its youthful opposition. Berkeley: U. California P. Salinger, Jerome David. (1951). El guardián entre el centeno: EE. UU.: Little, Brown, Edhasa.
OTRAS FUENTES DE REFERENCIA:
Bourdieu, Pierre and Passeron. (1977). Reproducción, en Educación, Sociedad y Cultura. México: Fontamara. Gómezjara, Francisco. (1994). “Jóvenes en la calle o la cultura de banqueta”. En: Jóvenes en el fin del milenio. México: Escasa-Calpe. Hedbige, Dick. (1979). Subculture: The meaning of Style. London: Methuen & Co.Molina Roldán, Ahtziri E. y José de Jesús García Flores. (2007). “Una de vaqueros. Representaciones sociales de los jóvenes en las políticas públicas”. En: Juventud maya. Problemas y retos en yucatán. México: CIESAS, Gobierno del Estado de Yucatán, CONACYT. Molina Roldán, Ahtziri E. (2005). “Reflexiones sobre el trabajo del Seminario ‘Juventud y sus múltiples significados’”. Revista de investigación educativa 1, Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana, CPU-e, julio-diciembre. http://www.uv.mx/cpue/num1/practica/seminario.html Urteaga Castro-Pozo, Maritza. (2000). “Formas de Agregación Juvenil”. In Pérez Islas, J.A. Jóvenes: Una Evaluación del Conocimiento. La investigación sobre Juventud en México 1986-1999. Instituto Mexicano de la Juventud 2000 Tomo II, 405-427.Valenzuela Arce, José Manuel. (2003). Los estudios culturales en México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México: Fondo de Cultura Económica. Valenzuela Arce, José Manuel. (1988) ¡A la brava ese!, México: El Colegio de la Frontera Norte.