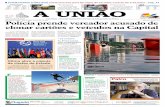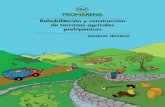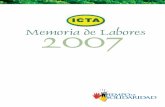Esclavos, migrantes y narcos. Acontecimiento y biopolítica en América del Norte
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados - prende
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados - prende
JORN
ALER
OS
AGRÍ
COLA
S M
IGRA
NTE
S: L
OS
INVI
SIBI
LIZA
DO
STE
RESA
DE
JESÚ
S RO
JAS
RAN
GEL
•
TERE
SA D
E JE
SÚS
ROJA
S RA
NG
EL
Fotografía de portada: Rodrigo Cruz
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizadosTeresa de Jesús Rojas Rangel
Primera edición, septiembre de 2013
Mayela Crisóstomo Alcántara Subdirectora de Fomento EditorialDiseño de portada y formación de interiores: Margarita Morales SánchezDiseño de maqueta de portada: Jesica Coronado ZarcoEdición y corrección de estilo: Alma Velázquez López Tello
© Derechos reservados por la autora Teresa de J. Rojas RangelEsta edición es propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional, Carretera al Ajusco número 24, col. Héroes de Padierna, Tlalpan, cp 14200, México, df www.upn.mxisbn 978-607-413-168-0
Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización expresa de la Universidad Pedagógica Nacional. Impreso y hecho en México.
HD1531M6 Rojas Rangel, Teresa de JesúsR6.4 Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados /
Teresa de J. Rojas Rangel.--México : UPN, 2013. 468 p. (Horizontes educativos) ISBN: 978-607-413-168-0
I. Trabajadores agrícolas migrantes - México. I. T.
5
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 9
CAPÍTULO 1
MÉXICO: CRISIS RURAL Y MIGRACIÓN ........................................... 29
El sector rural y los cambios demográficos ............................................. 30
Desarrollo global e impacto en el sector agropecuario ........................... 37
Impacto del modelo económico en la población indígena ..................... 51
¿Quiénes son los jornaleros agrícolas migrantes? .................................... 60
Jornaleros agrícolas migrantes: perspectivas de análisis ......................... 74
Construcción de los referentes conceptuales:
enfoques teóricos, modelo explicativo y ejes analíticos .......................... 96
CAPÍTULO II
EL MERCADO DE TRABAJO HORTÍCOLA ...................................... 117
Multidimensionalidad del mercado de trabajo agrícola ....................... 118
Expresiones de la heterogeneidad .......................................................... 124
Flexibilidad laboral en el mercado de trabajo ....................................... 153
El mercado de trabajo agrícola: asimétrico y excluyente ...................... 180
6
CAPÍTULO III
MIGRACIÓN Y EMPRESA AGRÍCOLA .............................................. 195
Factores sociales e históricos relacionados con la migración ............... 197
La migración como decisión involuntaria: cambios
y procesos de construcción ..................................................................... 205
La geografía del jornalerismo ................................................................. 211
Sinaloa, principal entidad de atracción migratoria .............................. 219
Las empresas hortícolas agroexportadoras ante las presiones
del mercado internacional ...................................................................... 238
CAPÍTULO IV
TENDIENDO PUENTES ENTRE ZONAS DE ORIGEN
Y DESTINO ............................................................................................ 255
Pobreza y marginación en Guerrero ...................................................... 256
El rezago social en la Montaña Alta de Guerrero .................................. 267
Comunidades indígenas: las cunas del jornalerismo ............................ 283
La migración desde Guerrero ................................................................. 289
Los montañeses en la migración rural-rural y el mercado
de trabajo agrícola ................................................................................... 302
CAPÍTULO V
UNA MIRADA DESDE LAS COMUNIDADES DE ORIGEN ............. 327
Comunidades de origen y contextos de salida ...................................... 329
¿Cómo sobreviven en las comunidades de origen? ............................... 334
Las prácticas cívico religiosas ................................................................. 357
Los conflictos políticos, agrarios y religiosos ......................................... 371
El control político, económico y social
en las comunidades de origen ................................................................ 389
CONCLUSIONES ................................................................................... 411
REFERENCIAS ...................................................................................... 427
A Romualdo San Mateo,
quien con la mano en el corazón
y a punto de sollozar,
con rabia de impotencia pregunta:
Dime, ¿cómo le hago para darle de comer a mis chamacos?
Antes amanecíamos con un puño de maiz,
ahora ni eso tenemos…
Jornalero agrícola migrante de Santa María Tonaya
(comunidad Me’phaa), Tlapa de Comonfort, Gro.,
noviembre de 2008
9
INTRODUCCIÓN
Los jornaleros agrícolas ocupan los estratos más bajos de la
población mexicana. Reciben los ingresos menores, generalmente
por debajo del salario mínimo oficial. Sus condiciones de vida son
también ínfimas. Si bien en las zonas prósperas algunos de ellos
son trabajadores o empleados más o menos permanentes
de una empresa agrícola, generalmente trabajan por día, por
tarea o destajo y no disfrutan de seguridad en el empleo ni ingreso
seguro. Muchos miles de estos trabajadores son migratorios,
siguen circuitos estacionales más o menos fijos, de acuerdo con
las necesidades de las diferentes cosechas. Estos trabajadores
migratorios se encuentran en peores condiciones. No disfrutan
de la protección de la ley, o del seguro social, ni atención médica,
alojamientos adecuados o facilidades educativas para sus hijos.
Rodolfo Stavenhagen, 1968
En la investigación social hay problemas de estudio que por su
complejidad y relevancia se convierten en una persistente y apa-
sionante aventura. Una de ellas es el tratar de dar respuesta a los
cuestionamientos que tienen como centro de reflexión las extremas
condiciones de precariedad en las que viven y trabajan los jornale-
ros agrícolas migrantes en el país. Este trabajo es resultado de una
10
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
investigación que muestra cómo se expresan la pobreza y la margi-
nación en los jornaleros agrícolas en los distintos ciclos del proceso
migratorio (salida de las regiones de origen, tránsito y permanen-
cia en regiones de atracción) y cómo influyen los factores políticos,
económicos y sociales en estas condiciones que los mantienen sin
oportunidades de acceso a los bienes sociales y en una inhumana
explotación laboral.
El objetivo central de este libro es ofrecer las bases materiales que
explican la desigualdad y exclusión social que viven los jornaleros
agrícolas migrantes, a partir de la reconstrucción de los rasgos más
significativos que muestran sus desplazamientos y su inscripción
en el mercado de trabajo agrícola. El análisis se construye mediante
el análisis de las formas como se expresan los diversos factores es-
tructurales que recrean, conservan y reproducen la desigualdad y la
exclusión social de los jornaleros, tanto en los contextos de atrac-
ción migratoria, como en las comunidades de origen.
El tema que nos ocupa ha sido objeto de preocupación de múl-
tiples estudiosos, la mayoría de ellos citados en este trabajo, y ha
ocupado buena parte de la vida de muchas personas con conciencia
social y comprometidas con los jornaleros y sus familias que, desde
distintos flancos, han intentado mitigar las secuelas de la pobreza
de esta población. Los resultados de investigación que se exponen
en este libro son producto de varios años de reflexión, de numero-
sos intercambios de perspectivas con distintos investigadores, múl-
tiples participaciones en diversos foros de análisis y encuentros con
decenas de personas con las que se han establecido profundos y so-
lidarios vínculos a partir de la identificación de una pasión común:
los jornaleros agrícolas migrantes.
Este libro tiene como antecedente más de 15 años de indagación
efectuada desde el ámbito educativo, durante los cuales –a través de
sucesivos acercamientos a la problemática social de los jornaleros
agrícolas migrantes– fue creciendo el compromiso ético y político,
y el convencimiento de la necesidad de profundizar en su estudio,
con el fin de contribuir desde esta trinchera a la visibilización de
11
Introducción
las condiciones en las que vive y trabaja este sector de la población
nacional.
Convencida de que, a pesar de la relevancia de la educación
como medio para la transformación social, este campo de cono-
cimiento en sí mismo ofrece restringidos aportes a la dilucidación
de las causas estructurales que explican la problemática, además de
estar consciente de los límites que existen para poder incidir desde
este sólo ámbito en la mejora de las condiciones de vida de estas
familias, opté por buscar nuevos derroteros de análisis.
El momento que marcó el cambio en la ruta fue cuando, al dejar
de tener como centro de reflexión lo educativo, surgió la tarea de
repensar un esquema de análisis más holista, donde el Estado, las
empresas y las lógicas del mercado aparecían como categorías pre-
ponderantes para explicar la desigualdad y la exclusión social de los
jornaleros agrícolas migrantes. Así se generó el modelo de análisis
conceptual que orientó el desarrollo de la investigación y cuyos re-
sultados se presentan en este libro.
En este modelo, dentro de la cuadrícula integrada por las múlti-
ples y variadas interrelaciones entre el Estado, la empresa agrícola,
la sociedad civil y las familias jornaleras agrícolas migrantes, iden-
tificamos múltiples tramas de poder y mecanismos de dominación
y control asociados a estas instituciones, vistas como agentes de
exclusión social. Entendemos la exclusión social no como un es-
tado, sino como un proceso multicausal y multidimensional, don-
de intervienen distintos factores de exclusión, y que en este caso,
se expresa en la carencia de oportunidades para que los jornaleros
agrícolas y sus familias puedan satisfacer sus necesidades básicas
(alimentación, vivienda, educación, salud y trabajo), y ejercer sus
derechos humanos más elementales.
Ante la pregunta sobre qué es lo que explica la desigualdad y
la exclusión social de los jornaleros agrícolas migrantes y sus fa-
milias, la respuesta en términos teóricos estaba dada de antemano.
Son los factores históricos, económicos, políticos, sociales y cultu-
rales, asociados a la pobreza y la desigualdad, los que determinan
12
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
la exclusión y la vulnerabilidad que los caracteriza. Sin embargo, a
esta verdad tan incuestionable había que proveerle de concreción y
materialidad; mostrar cómo se expresa esta pobreza y desigualdad
en los contextos específicos y en la vida cotidiana de los jornaleros
agrícolas migrantes, y documentar cómo estos distintos factores
determinan las condiciones que los mantienen como el sector de la
población más vulnerado y excluido de la sociedad. Esto conduce
a la necesidad de formular nuevas preguntas de investigación para
un viejo problema social y de buscar respuestas en diversos campos
de conocimiento.
Este interés por aproximarnos a una explicación más integral
nos llevó a formular las siguientes preguntas de investigación:
1) ¿Cuáles son los factores económicos y sociodemográficos
que explican la incorporación a la migración rural-rural y
al mercado de trabajo agrícola de los jornaleros migrantes
en el país?
2) ¿Cuáles son las características y los mecanismos del mer-
cado de trabajo agrícola que producen los procesos de
diferenciación y exclusión social hacia los jornaleros mi-
grantes y sus familias?
3) ¿Cuáles son y cómo se instrumentan las políticas y los pro-
gramas gubernamentales para el apoyo a este sector de la
población en las regiones de origen y destino migratorio?
4) ¿Cómo se expresa la exclusión social en la migración y el
jornalerismo en las zonas de destino?
5) ¿Cuáles son los factores que favorecen la conservación de
los mecanismos de explotación laboral y la reproducción
de las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas mi-
grantes en sus comunidades de origen?
De ahí, los esfuerzos se orientaron hacia el análisis y la búsqueda de
explicaciones sobre cómo intervienen y contribuyen el Estado, la
empresa y los propias familias a la generación de condiciones que
13
Introducción
crean, conservan y reproducen la exclusión social de este sector de
la población nacional. A partir de este objetivo general, la investiga-
ción se propuso los siguientes objetivos particulares:
1) Realizar una revisión histórica de los factores y procesos de-
mográficos, políticos y socioeconómicos de la segunda mitad
del siglo pasado, con el fin de identificar las principales cau-
sas que explican el porqué los jornaleros agrícolas migran y
viven en la pobreza y en la marginación.
2) Caracterizar el mercado de trabajo hortícola y examinar los
mecanismos de explotación de la mano de obra en zonas
de atracción, así como los niveles de segmentación y dife-
renciación social de este mercado laboral y las formas de
la participación de las empresas de agro-exportación en el
otorgamiento de beneficios sociales para los jornaleros agrí-
colas migrantes y sus familias.
3) Examinar las políticas sociales y los programas gubernamen-
tales, tanto federales como estatales, dirigidos hacia los jor-
naleros agrícolas migrantes en el país y que se instrumentan
en Sinaloa y en Guerrero actualmente.
4) Identificar los rasgos más característicos que presenta la mi-
gración rural-rural vinculada con el mercado hortícola a
partir de las relaciones que existen entre Sinaloa y Guerrero,
entidades federativas que constituyen los dos polos opuestos
(expulsión/atracción) con mayores asimetrías en el jornale-
rismo agrícola en el país.
5) Elaborar un estudio sobre las características sociodemográfi-
cas y migratorias en algunas comunidades de origen, en una
de las regiones con una tasa de expulsión alta en Guerrero,
para identificar qué factores contribuyen a los desplazamien-
tos y a la incorporación al mercado de trabajo hortícola de
los jornaleros agrícolas migrantes indígenas.
6) Profundizar la mirada en los factores locales y comunitarios
que favorecen los desplazamientos de cientos de miles de fa-
14
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
milias indígenas que cíclicamente abandonan sus territorios
originales para incorporarse al mercado de trabajo agrícola,
expuestos a las más violentas formas de discriminación.
Para lograr estos objetivos había que incursionar teóricamente
en la ciencia política, en la economía y en la sociología, con el fin
de encontrar una explicación más integral de la problemática; así
como interpelar a los propios jornaleros agrícolas y a los distintos
agentes de exclusión –a través de los sujetos que los representan–,
para identificar respuestas que ayudaran a contestar los “cómos”
que interesaba indagar.
En una constante búsqueda y diálogo con las teorías políticas
y sociológicas más representativas, nos enfrentamos a la dificultad
de asumir una sola perspectiva teórica como marco conceptual de
nuestro objeto de estudio. Dada la especificidad de la problemáti-
ca investigada, optamos por recuperar para el marco de referencia
central los aportes desarrollados en los trabajos de Ramiro Arroyo,
Sara María Lara, Hubert Cartón de Grammont, Kim Sánchez Sal-
daña, María Antonieta Barrón, Beatriz Canabal Cristiani, Merce-
des López Limón y Jesús Morett, entre una larga lista de estudiosos
que abordan el tema de la migración y el jornalerismo agrícola en
México desde diversas aristas de análisis. Con los aportes de estos
trabajos se constituyó el corpus teórico de la investigación. Junto a
ellos se recuperan los estudios sobre política social de Emilio Du-
hau, José Luis Coraggio, Daniel Mato, José Miguel Candía, así como
las teorías sobre las desventajas sociales desarrolladas por Rubén
Kaztman, Carlos Filgueira y Gustavo Busso. Y no podemos negar
la influencia de las obras de diversos autores clásicos, como John
Rawls, Max Weber, Amartya Sen, Pierre Rosanvallon, Robert Castel,
Manuel Castells y Ulrich Beck, cuyas respectivas teorías estuvieron
siempre presentes en el proceso de la investigación.
Nuestra perspectiva teórica se construye a partir de poner en
juego la capacidad explicativa de varios conceptos centrales, como
las nociones de pobreza, desigualdad social y económica, migración
15
Introducción
y mercado de trabajo. Categorías que durante el desarrollo de la in-
vestigación, y conforme se avanzó en la revisión y la exploración
teórica, fueron adquiriendo gran potencia explicativa para la di-
lucidación de la problemática. En tal forma que estos conceptos
terminaron por constituirse en los ejes transversales sobre los que
se trama toda la estructura analítica. Estas concepciones no se re-
cuperan en lo abstracto, sino que se les otorga concreción mediante
los datos cuantitativos y cualitativos reinterpretados.
Como en toda investigación social, existen varios supuestos
teóricos que dirigen la lectura y dilucidación de los datos, y que
no son otra cosa que la expresión de la postura personal de quien
interpreta. Éstas son las premisas iniciales de las cuales se parte en
el proceso hermenéutico y los lentes a través de los cuales se mira
y se nombra la realidad investigada. Supuestos que son importantes
explicitar con el fin de conocer desde dónde se construye el proceso
de conocimiento y los hallazgos registrados. En esta investigación
partimos de los siguientes supuestos generales:
a) Los jornaleros son un sector social heterogéneo en per-
manente y cíclica movilidad, cuya mano de obra especia-
lizada en los trabajos del campo es la base de la produc-
ción agrícola del país y que, dada la estructura asimétrica
y excluyente del campo mexicano, se encuentran atrapa-
dos en complejos y arraigados mecanismos de explota-
ción y dominación, donde los más desfavorecidos han
sido y son los indígenas.
b) En la exclusión social de este sector de la población in-
tervienen diferentes actores políticos y económicos, entre
ellos y de manera preponderante, el Estado y las empre-
sas agrícolas, cuyos intereses, en una constante tensión y
negociación han constituido una serie de tramas y redes
de poder que mantienen a los jornaleros migrantes en la
pobreza extrema y al margen de las oportunidades sociales
que les permitan mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
16
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
c) El Estado mexicano es un Estado impotente en materia la-
boral y social, que ha perdido su capacidad reguladora y
de protección para los sectores sociales en mayor desven-
taja, particularmente ante los resultados de una histórica
relación de complacencias y prebendas entre el Estado y
las grandes empresas agrícolas, lo que ha favorecido el de-
sarrollo económico y político alcanzado por estos corpo-
rativos y sus organizaciones.
d) La migración rural-rural y el mercado de trabajo agrícola
representan hoy en día la única opción de supervivencia,
particularmente, para los jornaleros indígenas que pro-
vienen de las regiones más deprimidas del país.
e) Las causas y condiciones en las que se realiza su movi-
lidad, así como la necesidad que tienen de incorporarse
al trabajo precario, característica de este mercado laboral,
hacen que los desplazamientos y los espacios de vida y tra-
bajo de los jornaleros y sus familias sean los lugares donde
prevalece de manera más notoria la sistemática violación
a los derechos fundamentales y a la dignidad humana.
Los resultados de la investigación comprobaron y enriquecieron
estos supuestos de partida, con un conjunto de hallazgos teóricos y
empíricos que nos permitieron abonar en la construcción de mar-
cos explicativos más amplios. Se trató de poner en el centro de la
reflexión las políticas públicas y la acción gubernamental dirigidas
hacia los jornaleros migrantes; de cuestionar a la empresa agrícola
como espacio de encuentro de múltiples intereses políticos y eco-
nómicos, tanto nacionales como internacionales, y de interpelar
a los propios jornaleros agrícolas migrantes para analizar cómo, en
los contextos de atracción y de origen, reproducen y a la vez se re-
sisten a la situación de exclusión en la que viven, y a la cual parecen
estar condenados también sus hijos, quienes inevitablemente están
sometidos a la exclusión social generada como consecuencia de la
herencia legada: ser pobres, ser indígenas, ser migrantes y ser traba-
17
Introducción
jadores estacionales del campo. Estos rasgos los definen y los suje-
tan a una condición caracterizada por la acumulación de múltiples
desventajas.
En vista de la complejidad de la realidad social que investiga-
mos, fue necesario abordar el estudio desde diversos niveles que
implican a los procesos macro y mesoestructurales, junto con la
exploración en su nivel microestructural en los contextos locales en
un tiempo y en un espacio determinados. Esto nos permitió inte-
grar diversas miradas convergentes sobre la misma realidad, a través
de un diálogo permanente, entre los diferentes niveles de análisis.
El primero de ellos tiene que ver con la exploración de los factores
económicos, políticos y sociales que constituyen la problemática
migratoria y del mercado de trabajo agrícola en un marco global y
nacional. El segundo, el nivel meso-estructural, implica la descrip-
ción de los factores regionales, las condiciones, particularidades y
formas de expresión de la problemática en los estados de Guerrero
y Sinaloa. Y el tercer nivel, el microestructural, recupera informa-
ción en el ámbito local comunitario en los lugares de origen. ¿Por
qué Guerrero y Sinaloa?, Guerrero porque es la entidad federativa
que hoy representa la cuna del jornalerismo en el país, y el estado de
Sinaloa porque es la principal región de atracción de mano de obra
jornalera en todo el territorio nacional.
En un intento por superar la dicotomización metodológica
se recurre al uso de datos tanto cuantitativos como cualitativos,
entendiendo estos enfoques como herramientas complementarias.
Sin embargo, hubo una preocupación por enfatizar el nivel de aná-
lisis micro-estructural, con el fin de dar cuenta de los procesos en su
dimensión concreta, en los contextos particulares, y con los actores
sociales que protagonizan la problemática en estudio, a través de la
recuperación de las voces y los sentidos que éstos le atribuyen a su
acción social.
Se usó el método interpretativo porque se necesitaba saber más
acerca del significado específico de las acciones de los sujetos y co-
nocer la mirada de la problemática desde los actores, en un “cara a
18
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
cara” que nos permitiera adentrarnos en el mundo de los signifi-
cados locales de las personas que participan en ellos. Asimismo, se
requería identificar desde los protagonistas los puntos de encuen-
tro y de contraste vividos en el acontecer natural de los fenómenos,
y documentar los contenidos del fenómeno en estudio, a partir de
los actores que forman parte de los acontecimientos específicos
para recrear y otorgar sentido cotidiano a las múltiples expresiones
de la realidad. Se trató de hacer valer la voz de quienes están ahí
como seres actuantes de la(s) realidad(es) social(es), de quienes es-
tán inmersos y le conceden el sentido a esta(s) realidad(es) a través
de su actuación, sus creencias, sus representaciones y sus maneras
particulares de entender y explicar el entorno y las circunstancias
que les rodean. Así, la narrativa hablada y la mirada construida des-
de los principales protagonistas, junto con las conjeturas teóricas
realizadas por otros estudiosos, fueron las formas como nos aproxi-
mamos a la(s) realidad(es) que interesaba(n) indagar.
Por esta misma causa, se optó por el uso de la entrevista foca-
lizada como una de las principales técnicas para la recopilación de
información cualitativa, herramienta denotativa y descriptiva que
permite reunir información mediante un proceso comunicativo
donde una persona (el informante) ofrece pesquisas contenidas en
su biografía sobre los acontecimientos vividos y experimentados.
Se aplicaron entrevistas a diversos funcionarios responsa-
bles de la toma de decisiones y de la instrumentación de progra-
mas gubernamentales en los ámbitos federal, estatal y municipal;
a representantes de organizaciones y otros agentes empresariales
(administradores y otros profesionales contratados para el otor-
gamiento de servicios sociales); a informantes clave relacionados
con los sistemas de intermediación y las redes de reclutamiento y
manejo de la fuerza de trabajo en el mercado agrícola (contratistas
y mayordomos); a jornaleros jefes de las familias jornaleras agríco-
las migrantes; a distintos actores miembros de organizaciones de la
sociedad civil vinculadas con esta población –organizaciones reli-
giosas, comisiones de derechos humanos estatales, asociaciones de
19
Introducción
jornaleros y Organizaciones No Gubernamentales (ong)–. Asimis-
mo, se entrevistó a especialistas en la materia adscritos a diferentes
instituciones académicas, tanto en la Ciudad de México como en
los estados donde se llevó a cabo el trabajo de campo.
Para recuperar información cualitativa desde la voz de los jorna-
leros migrantes, el trabajo de campo se llevó a cabo en seis comu-
nidades de la Montaña Alta del estado de Guerrero: Chiepetepec,
Santa María Tonaya y Ayotzinapa, ubicadas en el municipio de
Tlapa de Comonfort; y en Los Ríos Xalpa y Vista Hermosa, del
municipio de Cochoapa el Grande. Estas comunidades presentan
altas tasas de expulsión de jornaleros agrícolas y sus condiciones
económicas, sociales y políticas son un caldo de cultivo propicia-
dor de la migración interna de comunidades indígena, cuyos pobla-
dores abandonan por largos periodos sus comunidades de origen
para trasladarse a zonas agrícolas con uso intensivo de su fuerza de
trabajo. En la medida en que el modelo de análisis propuesto pre-
tendía dar cuenta del proceso migratorio completo (salida, tránsi-
to y establecimiento), también se desarrolló trabajo de campo en
Sinaloa, principal entidad de atracción de los migrantes indígenas
provenientes de las comunidades seleccionadas de Guerrero. Espe-
cíficamente, se seleccionó al municipio de Culiacán, que es la re-
gión con mayor atracción de fuerza de trabajo jornalera estacional
en Sinaloa.
Los criterios establecidos para la selección de las comunidades
en zonas de origen y de los campamentos en zonas de destino fue-
ron: 1) los altos indicadores de pobreza y de migración que presen-
tan las comunidades de origen seleccionadas; 2) las características
sociodemográficas, particularmente, las referidas al origen étnico
de los jornaleros migrantes (mixtecos o na savi, nahuas o nauat-
lakaj y tlapanecos o me’phaa); 3) la inscripción de las comunidades
de origen en la migración pendular con el fin de tender puentes
explicativos entre zonas de expulsión y de atracción, y así poder
documentar el proceso migratorio completo; 4) la presencia de jor-
naleros migrantes procedentes del estado de Guerrero en los cam-
20
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
pamentos agrícolas, y 5) el nivel de participación (alto o mínimo)
de las empresas agrícolas en programas sociales en beneficio de los
jornaleros.
El trabajo de campo se efectuó en cuatro fases de trabajo (tres
en el estado de Guerrero y una en Sinaloa), durante un periodo
comprendido entre noviembre de 2008 y agosto de 2009. Como re-
sultado de las cuatro etapas de trabajo de campo, se logró recopilar
71 entrevistas (21 a jornaleros agrícolas migrantes, 28 a gestores de
programas gubernamentales en Sinaloa, Guerrero y Distrito Fede-
ral, cuatro a agentes empresariales, ocho a investigadores especia-
lizados en el tema y diez a otros actores sociales como maestros,
profesionistas indígenas y a representantes de ong, religiosas y po-
líticas). Asimismo, se elaboró una recopilación hemerográfica de
273 artículos periodísticos publicados en diversos diarios naciona-
les y locales, y 12 videos documentales.
La relevancia de este trabajo de investigación radica en que ofre-
ce una propuesta teórica y metodológica susceptible de ser aplicada
al estudio de problemas sociales relacionados con agentes y procesos
de exclusión de diversos tipos de población en desventaja. En térmi-
nos teóricos, brinda el resultado de un esfuerzo por disgregar y por
otorgarle concreción a numerosos conceptos políticos y sociológi-
cos de los que muchas veces se desconocen las múltiples expresio-
nes empíricas de las realidades concretas que se nombran. Se trató
de resolver el vaciamiento que existe en los conceptos en abstracto
para otorgarles materialidad y un sentido vivo, de ejemplificar en
forma permanente las distintas expresiones de la realidad contenida
cuando ésta es nombrada por un concepto, siempre en la búsqueda
de profundizar y ahondar en el proceso explicativo, a la vez que de
ampliar y ensanchar la mirada de la(s) realidad(es) en estudio.
En lo que se refiere a los hallazgos, uno de los aportes teóricos
que consideramos importante para el desarrollo de este campo de
conocimiento, es que la investigación muestra los componentes del
vínculo y la mutua dependencia que existe entre las zonas de origen
y las de atracción migratoria, los cuales no han sido analizados en
21
Introducción
los estudios desarrollados sobre la migración rural-rural y el mer-
cado de trabajo agrícola en el país. El análisis de este vínculo y de la
interdependencia entre diferentes tipos de zonas migratorias, nos
permite documentar por regiones las expresiones económicas y
sociales de la inequidad y de la polarización extrema que existe en
el territorio nacional, y además explica muchas de las causales es-
tructurales que potencian y dinamizan los múltiples desplazamien-
tos rurales regulados por la demanda y oferta de trabajo. Tender
puentes entre las zonas de atracción y de expulsión de los jornaleros
agrícolas migrantes es establecer los vínculos en los que se puede
visualizar el anclaje entre la pobreza y la riqueza y entre el capital y
el trabajo. Es decir, es develar las ataduras y las relaciones, que al pa-
recer son inquebrantables, entre las necesidades de supervivencia,
el hambre y las carencias de fuentes de empleo de campesinos e in-
dígenas, cada vez más empobrecidos, y la dominación y la explota-
ción de la mano de obra que llevan a efecto el mercado y las grandes
empresas agrícolas en la búsqueda de la acumulación de riqueza.
Por otra parte, escasean los trabajos de investigación sobre la
política pública y los programas oficiales que se instrumentan en
apoyo a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias. En este
ámbito, el estudio pretende contribuir en el análisis de la política
pública, a través de la reconstrucción de las contradicciones, alcan-
ces y límites de las acciones gubernamentales puestas en práctica,
más allá de los convencionales planos políticos discursivos.
En el marco de los procesos crecientes de desregulación de las
relaciones capital-trabajo y ante el adelgazamiento de sus funcio-
nes de protección social hacia los sectores en mayor desventaja, el
Estado instrumenta una serie de políticas y acciones gubernamen-
tales en materia laboral hacia los jornaleros agrícolas migrantes.
Estos programas funcionan de manera descoordinada, son in-
eficientes, operan con escasos recursos financieros y humanos y
obtienen resultados limitados; además, actualmente presentan im-
portantes tendencias de discontinuidad y cambios en las formas de
intervención del aparato gubernamental que favorecen a las em-
22
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
presas agrícolas y, en general, contribuyen a la conservación y re-
producción de la estructura de dominación y explotación de los
jornaleros agrícolas y sus familias.
La “presencia borrosa del Estado” en ambas regiones de origen y
destino, se expresa mediante la instrumentación de un sinnúmero
de programas gubernamentales, que en el marco de una “política
social” contradictoria y poco equitativa, se caracteriza por la puesta
en marcha de acciones que representan un vulgar asistencialismo y
que, en el mejor de los casos, cuando existe eficiencia y se obtienen
resultados, éstos benefician directamente a las empresas agrícolas.
De los cambios en la política gubernamental se identifica la
puesta en marcha de acciones “innovadoras”, cuyas tendencias se
orientan hacia el incremento de la inversión pública en un deforme
aglomerado de intervenciones enfocadas a la “capacitación produc-
tiva y de promoción social”; la “certificación de las competencias
laborales de los jornaleros agrícolas migrantes”, y el “otorgamiento
de certificados de valoración de diversos atributos de las empresas
agrícolas”. Así, la facultad normativa y reguladora del Estado –como
la inversión social y productiva para fomentar el desarrollo–, da paso
a la aplicación de diversos “esquemas de convencimiento humani-
tario de los empresarios” y de “dispositivos de beneficio indirecto”
para los jornaleros y sus familias que, en última instancia, facilitan la
capacidad de respuesta de las empresas agrícolas ante las exigencias
impuestas por la competencia en el mercado internacional.
En lo que se refiere al mercado de trabajo, la hetogeneidad, la fle-
xibilidad y la segmentación laboral –como los rasgos más importan-
tes que han caracterizado al mercado de trabajo agrícola en el país–,
nos permiten explicar las lógicas (densidad, temporalidad, multi-
polaridad y encadenamientos) que subyacen en los diversos flujos
migratorios de los jornaleros agrícolas migrantes; los mecanismos
y las formas de explotación de la mano de obra jornalera agrícola
migrante en los campos agrícolas, y la marcada estratificación que
existe en este mercado de trabajo basada en el origen étnico, estado
de procedencia, género y edad de los trabajadores. Esto hace del
23
Introducción
mercado de trabajo agrícola –más allá de ser un sitio de confluencia
de necesidades de la demanda y la oferta de trabajo– un espacio
donde se expresan formas extremas de relaciones de dominación
y de asimetrías económicas y sociales.
Algunas de las empresas hortícolas regidas por la búsqueda de
mayor acumulación de capital, dependiendo de su poder económi-
co y político local o nacional y del tipo de vinculación con el mer-
cado nacional e internacional, impulsan importantes procesos de
reestructuración productiva que agudizan la ya tradicional flexibi-
lidad y segmentación laboral de este mercado de trabajo. Estos pro-
cesos de reestructuración en algunas agroexportadoras han tenido
un fuerte impacto en las formas de producción, la utilización de
nuevas tecnologías, la organización y administración empresarial y
en las condiciones materiales de los campos agrícolas.
Estas empresas en los últimos años se han visto obligadas a in-
vertir en infraestructura y en el otorgamiento de algunos servicios
sociales, particularmente educativos y de promoción de salud, para
los jornaleros y sus familias debido a las presiones que les impone la
competencia en el mercado. No obstante, permanecen inalterables
la organización y el uso de la fuerza de trabajo de los jornaleros
agrícolas migrantes, principal insumo de su competitividad.
En Sinaloa, los jornaleros agrícolas migrantes siguen siendo ob-
jeto de la sobreexplotación laboral y de múltiples mecanismos de
diferenciación y exclusión social por parte de las empresas agríco-
las quienes, orientadas por las necesidades de la producción, cada
temporada agrícola demandan la fuerza de trabajo de los jornaleros
agrícolas migrantes y de sus familias, incluyendo la mano de obra
infantil, para hacer el “trabajo en negro” así como las actividades
más arduas y menos calificadas de la producción agrícola, estable-
ciéndose de este modo una de las estructuras en la relación capital-
trabajo con los más altos niveles de explotación y de desregulación
jurídica, social y humana.
Las empresas agrícolas –a la vez que cuentan con las condicio-
nes y los mecanismos para vigilar y controlar la fuerza de trabajo
24
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
durante el tiempo que permanecen los jornaleros confinados en los
campos agrícolas– han instaurado una serie de dispositivos de con-
trol social de los jornaleros agrícolas en las comunidades de origen,
que funcionan por diversos sistemas de intermediación propios del
mercado de trabajo agrícola e, indirectamente, por parte de algu-
nas acciones gubernamentales, lo que les permite disponer de la
fuerza de trabajo en las comunidades de origen de acuerdo con sus
necesidades productivas, sin que existan instancias ni medios de re-
gulación para hacerlos cumplir con sus obligaciones como emplea-
dores ni para hacer valer las disposiciones jurídicas vigentes para la
protección laboral y social de los jornaleros agrícolas migrantes y
sus familias.
Otros aportes teóricos que se ofrecen en este estudio son re-
sultado del análisis de las dinámicas y de los procesos locales y co-
munitarios que contribuyen y fomentan los desplazamientos y la
incorporación de los jornaleros indígenas al mercado de trabajo
agrícola desde las zonas de origen. La mayoría de las investigaciones
realizadas acerca de los jornaleros agrícolas en el país focalizan su
atención en las zonas receptoras, no obstante la necesidad explicati-
va de volver la mirada hacia las zonas de expulsión, lugares donde las
condiciones políticas, económicas y sociales propician la migración
interna de comunidades y familias enteras, en particular, indígenas.
La mitificada comunidad de origen es un lugar de conflicto, ten-
siones y empoderamiento de múltiples actores políticos, económi-
cos y sociales que ejercen complejos y arraigados mecanismos de
control sobre los jornaleros; son lugares donde las empresas agríco-
las han extendido sus tentáculos, convirtiendo a estas comunidades
en espacios desterritorializados de poder sobre la fuerza de trabajo
que las sustenta y en las cuales la vida de los jornaleros agrícolas
migrantes está signada también por los intereses y necesidades em-
presariales y del capital.
En Guerrero, los altos índices de pobreza y marginación, la
falta de recursos alimentarios y de servicios públicos, el agotamien-
to de las estrategias de supervivencia y de la pluriactividad familiar,
25
Introducción
un conjunto de prácticas socioculturales, los conflictos políticos,
agrarios, religiosos e interétnicos, así como el control político y so-
cial que predomina en las comunidades de origen de los jornaleros
agrícolas migrantes indígenas en la Montaña Alta, son factores que
contribuyen a los desplazamientos y a la incorporación de los jor-
naleros y sus familias al mercado de trabajo hortícola.
La necesidad de tener fuentes de empleo, mayores ingresos y
ahorros para subsistir durante las temporadas que ellos permane-
cen tanto en las regiones de atracción como en las regiones de ex-
pulsión, aunada a las condiciones conflictivas y de tensión social
que predominan en las comunidades de origen, obligan a miles de
indígenas de la Montaña de Guerrero a salir de sus territorios origi-
nales para desplazarse a los campos agrícolas de Culiacán, Sinaloa.
Estos desplazamientos presentan evidentes regularidades, no
obstante la diversidad étnica que caracteriza a los contingentes mi-
gratorios. Es una migración familiar/comunitaria, predominante-
mente cíclica y pendular, especializada en la producción de tomate,
de larga data, ya que para la mayoría de los jornaleros ha sido el
único oficio que han realizado en su vida, junto con la siembra de
las parcelas familiares; es una actividad productiva que han apren-
dido dentro de la familia y por generaciones, y que ha significado
para ellos no sólo su única fuente de supervivencia, sino el único
medio para garantizar su reproducción como grupos sociales. Para-
dójicamente, también significa la conservación y reproducción de
la pobreza y de la exclusión social en la que viven.
Todos estos hallazgos adquieren su justa dimensión cuando son
documentados a través de la palabra de los actores que viven esta
realidad y que nos han dado la oportunidad de plasmarla con la
intención de hacer visible lo que el sistema político y económico
dominante insiste en ocultar. No obstante que en este libro se rees-
criben muchas de las conjeturas teóricas formuladas en estudios
previos, su relevancia radica en que no sólo se exponen de manera
integrada las principales tesis desarrolladas hasta hoy en este cam-
po de conocimiento, además se ofrece una nueva perspectiva de
26
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
análisis construida mediante la profundización y la reconstrucción
teórica, enriquecida con la recuperación de las miradas y testimo-
nios de múltiples actores políticos, sociales y económicos.
En cuanto a los aportes metodológicos, este trabajo de investiga-
ción muestra que en la indagación de este tipo de problemas socia-
les debieran de articularse los distintos niveles de análisis (macro y
microestructurales) y los diferentes enfoques metodológicos (cuan-
titativos y cualitativos), con el fin de superar en lo posible las mira-
das reduccionistas y parciales de la realidad social estudiada y para
que ésta pueda ser aprehendida en sus distintas dimensiones. Con-
sideramos que el presente estudio muestra la riqueza informativa y
explicativa que proporciona la utilización de estos diferentes niveles
y enfoques analíticos. Adicionalmente, y para apoyar el desarrollo
de futuros trabajos de investigación, aporta una amplia recopilación
y sistemática revisión de la mayor parte de las fuentes bibliográficas
disponibles sobre el jornalerismo agrícola en el país, en particular,
de los estudios efectuados en los estados de Guerrero y Sinaloa.
En este campo de investigación, sin lugar a dudas, aún queda un
largo trecho por recorrer, en especial, por los cambios constantes
que por su propia naturaleza nos presenta el estudio de las movi-
lidades humanas, y ante la heterogeneidad y las múltiples formas
que adquiere la explotación laboral y la exclusión de los jornaleros
agrícolas migrantes. Quedan en el tintero más preguntas que res-
puestas. Entre otras, las que cada quien desde sus preocupaciones y
compromisos personales pudiera formular.
Desde nuestra perspectiva, hace falta seguir profundizando en el
estudio de la problemática social de los jornaleros agrícolas, en es-
pecial, en la dilucidación de la relevancia y el papel de las políticas
públicas, instituciones y programas gubernamentales, con el fin de
generar propuestas de intervención estatal que pudieran incidir
realmente en la mejora de las condiciones de vida de los jornaleros
migrantes y sus familias.
Se requiere desarrollar trabajos de investigación que permitan
conocer las características y las formas de operación de las empre-
27
Introducción
sas agrícolas, en particular, sobre los dispositivos diferenciales que
se imponen a los desplazamientos y a las relaciones labores desde
los distintos tipos de unidades productivas que existen en el país.
Y se carece de investigaciones que tengan como objeto de análisis a
la familia jornalera y que puedan dar cuenta de las dinámicas y los
procesos que se viven al interior de las unidades domésticas en
los procesos migratorios y en la incorporación de sus miembros
al mercado de trabajo agrícola.
Una línea de indagación que ha surgido a raíz de este trabajo es
el análisis de las diferencias étnicas como una variable explicativa
sobre las diversas formas de participación y el impacto diferencial de
la migración vinculada al mercado de trabajo agrícola entre los di-
ferentes pueblos originarios, donde la historia y las particularidades
culturales de cada grupo indígena son elementos fundamentales.
En este acercamiento a la comprensión de los procesos y de las
dinámicas que caracterizan a las comunidades de origen, descu-
brimos que aun cuando todas enfrentan por igual los rasgos de la
exclusión representada por las secuelas de pobreza, el desarraigo,
la precariedad en sus condiciones de vida, la explotación de los in-
dígenas dentro del mercado de trabajo agrícola, intuimos que la
pobreza presenta diferentes rostros y que el impacto de la migra-
ción y las secuelas de la explotación son desiguales en cada uno
de los pueblos autóctonos. Esta preocupación nos abre nuevos ca-
minos para seguir recorriendo los difíciles y desolados mundos de
estos peregrinos y sobrevivientes de la pobreza.
Sirva este esfuerzo de investigación como un aguijón que per-
mita sensibilizar y abrir conciencias para seguir investigando y,
desde una verdadera utopía, realizar acciones políticas y sociales
que transformen las dramáticas condiciones de vida y trabajo de
los jornaleros agrícolas migrantes, particularmente en los estados
de Sinaloa y Guerrero, dada su relevancia en la geografía y en la
dinámica del jornalerismo en el país.
29
CAPÍTULO I
MÉXICO: CRISIS RURAL Y MIGRACIÓN
Nada en el mundo moderno sugiere la idea de que unos
hombres nacieron para mandar y otros para obedecer,
de que unos son “superiores” y otros “inferiores”,
como la relación entre el gran propietario de tierras
y el trabajador rural que de él depende.
Arnaldo Córdova, 1978
El impacto negativo de la integración del país a la globalización ha
propiciado la ampliación de la brecha de la pobreza en el campo
mexicano y ha reforzado el desplazamiento de millones de perso-
nas provenientes de los sectores rurales e indígenas hacia otros esta-
dos dentro del territorio nacional (migración interna rural-urbana
y rural-rural), en busca de mayor certidumbre en el empleo y más
oportunidades para mejorar su calidad de vida.
Este es un fenómeno económico y social causado por las des-
igualdades económicas, sociales, étnicas y de género, que se han
constituido históricamente sobre las profundas asimetrías estruc-
turales que caracterizan a la sociedad mexicana. Los distintos ti-
pos de migraciones conllevan no sólo mecanismos de explotación
30
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
laboral y exclusión social, sino en general, la violación sistemática
de los derechos humanos fundamentales de la población migrante,
situando a esta población en condiciones de alta vulnerabilidad.
El propósito de este capítulo es trazar el marco histórico y con-
textual que nos permite abonar en la explicación de la compleja
realidad que viven actualmente los migrantes jornaleros agrícolas
y sus familias en el país. Se presenta un panorama general de ca-
rácter histórico sobre los cambios demográficos y la distribución
territorial de la población a partir del proceso de desarrollo rural
de México en el último siglo. Estas transformaciones constituyen
referentes explicativos necesarios para comprender la crisis actual
del sector agropecuario y del fenómeno migratorio, crisis que se ha
agudizado durante el periodo de transición de México al modelo
económico global.
Asimismo, se ofrecen los rasgos más representativos de la mi-
gración rural-rural en México. Para ello, se exponen algunos
de sus principales indicadores sociodemográficos, las particulari-
dades que presenta este tipo de migración y las expresiones más
visibles de la exclusión y la vulnerabilidad social de la que son por-
tadores los jornaleros migrantes.
El sEctor rural y los cambios dEmográficos
Durante el siglo xx el país experimentó profundas transformacio-
nes políticas, económicas, sociales y, particularmente, demográficas.
De una población total estimada en 13.6 millones para 1900, se pasó
a 97.5 millones de habitantes para el año 2000 y a 112.3 millones en
2010. Este incremento se ha debido, entre otros factores, al aumen-
to continuo de las tasas de crecimiento de la población, sobre todo
durante el periodo comprendido de 1921 a 1970 (inegi, 2010).
Arturo Warman, en el libro El campo mexicano en el siglo xx
(2004), se refiere a este periodo como un “siglo de luces y sombras”.
De luces, porque fue un siglo con grandes progresos en el campo y
31
México: crisis rural y migración
en las ciudades, que dieron como resultado el aumento en los ín-
dices de bienestar y desarrollo (servicios básicos, educación, salud,
distribución de la tierra). De sombras, porque se sentaron las bases
de las profundas asimetrías rurales-urbanas y de la desigualdad eco-
nómica y social que caracteriza a nuestra nación.
Durante el siglo xx, México transitó de ser un país rural y agrario
a uno preponderantemente urbano, con un crecimiento demográfico
en las ciudades debido en parte a la migración de la población rural e
indígena hacia las grandes urbes y las ciudades intermedias. Asimis-
mo, se observó un proceso de dispersión de las localidades peque-
ñas, con el incremento colateral de la migración hacia zonas rurales
con mayor densidad poblacional y desarrollo, factores que modifi-
caron en forma sustancial la distribución territorial de la población.
Para el año 1900, se estimaba la existencia de 9.8 millones de
mexicanos rurales y de 3.8 millones de mexicanos urbanos. En
1950 el sector rural, es decir, las personas que vivían en localidades
con menos de 2,500 habitantes,1 representaba 56% de la población,
y se redujo a 25.3% para el año 2000 y a 23.2% en 2010. En esta
investigación, al utilizar el criterio establecido por el Conapo para
definir lo rural, no se dejan de reconocer los aportes y debates sur-
gidos a partir de los estudios sobre la nueva ruralidad en México
(Ávila, 2005), que explican cómo los cambios y las profundas trans-
formaciones acontecidas en el país durante las últimas décadas han
modificado las relaciones entre el campo y la ciudad:
[…] la relación campo-ciudad es ahora mucho más compleja que la vieja
relación dicotómica, caracterizada por el intercambio desigual y la migra-
ción de los pobres del campo hacia las ciudades para conformar el ejército
industrial de reserva. La conceptualización de lo rural, como espacio ocu-
1 El Consejo Nacional de Población (Conapo) utiliza el tamaño de la localidad para definir los diferentes tipos de asentamientos: los rurales tienen una pobla-ción menor a 2,500; los mixtos tienen de 2,500 a 15,000 habitantes, y los urbanos cuentan con una población mayor a 15,000 habitantes (Hernández, 2003, p. 63).
32
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
pado por grupos sociales relacionados con la producción agropecuaria,
en contraste con lo urbano, como espacio ocupado por grupos sociales
relacionados con la industria y los servicios, ya no tiene valor explicativo
en el marco de la globalización (Cartón de Grammont, citado por Rivera
y Lozano, 2009, p. 168).
A decir de Warman: “[…] casi tres de cuatro mexicanos vivían en
el campo en 1900, sólo uno permanece en el 2000” (Warman, 2004,
p. 33). Según datos de Juan Hernández Esquivel, en su artículo
“La distribución territorial de la población rural” (Conapo, 2003,
p. 64), este sector de la población estaba constituido por 24.6 mi-
llones de habitantes al finalizar el siglo xx, los cuales se hallaban
dispersos en 196,000 localidades distribuidas a lo largo del territo-
rio nacional. En lo que se refiere a proyecciones sobre la población
rural, se estima que paulatinamente irá decreciendo en términos
absolutos durante los próximos años (Ruiz, 1999, pp. 239-257).
Otro fenómeno demográfico relacionado con la distribución te-
rritorial en el país es la dispersión y fragmentación de la población
rural, con las consecuentes dificultades para la planeación e instru-
mentación de políticas públicas y de estrategias para impulsar el
desarrollo microrregional. Esto produce el aislamiento de millones
de personas, el rezago social y la marginación.
Las localidades rurales se clasifican en: 1) cercanas a ciudades,
2) cercanas a centros de población, 3) cercanas a carreteras, y 4)
aisladas. De acuerdo con esta clasificación:
Las personas que viven en localidades pequeñas situadas en las inmedia-
ciones de ciudades o de localidades mixtas tienen mayores oportunidades
de acceder a servicios básicos. En esta situación se encuentran 6.4 millones
de personas que residen en 45.3 mil localidades pequeñas. De esta forma,
14.6% de las localidades menores de 2500 habitantes se sitúa en las inme-
diaciones de las ciudades, formando parte de los procesos de suburbaniza-
ción y en ellas residen cuatro millones de personas. Las 16.7 mil localidades
restantes, que representan 8.5% del total, se localizan cerca de centros de
33
México: crisis rural y migración
población o localidades de entre 2500 y 14,999 habitantes y, son habitadas
por 2.4 millones de personas. Asimismo, 44.3% de las localidades rurales
del país están alejadas de las ciudades y centros de población, y se dispersan a
lo largo de las carreteras, con una población de 13.1 millones de personas;
mientras que 32.5% de las localidades pequeñas (64 mil) se encuentran en
situación de aislamiento, es decir, alejadas de ciudades, centros de pobla-
ción y vías de comunicación transitables todo el año, las cuales albergaban a
4.9 millones de personas en el 2000 (Hernández, 2003, p. 67).
De las 196,000 localidades pequeñas que conforman el sector rural
y que fueron identificadas en el xii Censo de Población y Vivienda
(inegi, 2000):
[…] 32.5% (63.8 mil) se encuentra en situación de aislamiento, es decir,
son localidades alejadas de ciudades, centros de población y vías de co-
municación transitables todo el año, donde vivían 5.0 millones de perso-
nas, 44.4% (87 mil) son localidades alejadas de las ciudades y centros de
población, las cuales se dispersan a lo largo de las carreteras, albergando
a 13.2 millones de personas, 8.5% (16.8 mil) se localiza cerca de centros
de población, entre 2500 y 14,999 habitantes, y son habitadas por 2.5 mi-
llones de personas, y 14.6% (28.6 mil) se sitúa en las inmediaciones de
las ciudades, formando parte de los procesos desuburbanización con una
población de 4 millones de personas (Conapo, 2004a, p. 27).
Este fenómeno de dispersión se ha agudizado en los últimos 30 años,
periodo en el que se duplicó el número de localidades pequeñas. De
100,000 localidades existentes en 1970, para el año 2000 se registran
196,000 localidades de hasta 2,499 habitantes, en su gran mayoría
(63%) ubicadas en nueve entidades federativas del país: Veracruz,
Chiapas, Oaxaca, México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Guerre-
ro e Hidalgo (Conapo, 2004b). En el Informe de ejecución 2004-2005
del Programa Nacional de Población 2001-2006 (Conapo, 2005), se
muestra que en el país se ha experimentando un crecimiento mayor
en el número de localidades pequeñas, como resultado de una ló-
34
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
gica inversamente proporcional al número de habitantes (a menor
cantidad de habitantes, mayor dispersión de las localidades):
La dispersión de la población en pequeñas localidades sigue constituyendo
un desafío de primer orden para el desarrollo nacional. Este fenómeno
se relaciona estrechamente con el estancamiento productivo, la pobreza
extrema, la marginación y el rezago sociodemográfico. La falta de opor-
tunidades de desarrollo para la población rural origina que importantes
flujos de personas migren de sus lugares de origen a las ciudades del país o
a los Estados Unidos en la búsqueda de empleo y mejores condiciones de
vida (Conapo, 2005, p. 86).
A mayor distanciamiento de las ciudades, la marginación aumenta.
De acuerdo con Hernández (2003), el grado de marginación sinte-
tiza los rezagos socioeconómicos de la población:
Para el año 2000 se estimó que 32.5% de las localidades rurales tienen
grado de marginación muy alto y 46.5% alto, con una población de 4.1
y 12.4 millones de pobladores, respectivamente, lo que significa que dos
de cada tres habitantes rurales residen en localidades con alta o muy alta
marginación (Hernández, 2003, p. 67).
Esta marginación se genera por diversos factores, entre ellos: las
condiciones geográficas, la falta de capacidad y el estancamiento
productivo, las dificultades para el acceso, la carencia de servicios
básicos, la subdivisión de la pequeña propiedad y de los núcleos
agrarios, las altas tasas de fertilidad y mortalidad, los elevados por-
centajes de migración por motivos laborales (en diferentes moda-
lidades), el asentamiento de las personas en otras localidades y, en
general, por la pobreza y el rezago económico y sociodemográfico
que caracterizan a estas localidades. De acuerdo con Conapo:
[…] la esperanza de vida en las áreas rurales (71 años) es tres años menor
que en las urbanas (74 años), lo que representa una sobremortalidad es-
35
México: crisis rural y migración
timada en 22% mayor en el medio rural. Asimismo, el promedio de hijos
por mujer al final de su vida fértil es significativamente mayor en las zonas
rurales (3.63 hijos) que en las ciudades (2.29 hijos). La mayor fecundidad
de las áreas rurales, aunada a la mayor emigración de su población en edad
laboral, determina a su vez que su razón de dependencia (población me-
nor de 15 años y mayor de 60 años por cada cien personas en edad laboral)
sea más alta que la de las ciudades (89.0 y 59.5, respectivamente), lo que
incrementa las presiones sobre los escasos recursos de la población rural
(Conapo, 2004a, pp. 88 y 89).
Los cambios en la composición demográfica y en la distribución
territorial de la población estuvieron aparejados al proceso de mo-
dernización e industrialización del país. Según diversos estudios
sobre el desarrollo rural en México (León y Flores de la Vega, 1991;
Hernández, 2003), durante el siglo xx se identifican tres etapas en
el proceso de transformación, las cuales se corresponden con dife-
rentes modelos de desarrollo: el de desarrollo agrario tradicional, el
de desarrollo moderno, y el agrario asociado a la apertura global.
1) Modelo agrario tradicional. Esta primera etapa abarca desde
comienzos del siglo xx hasta el inicio de la década de 1940, y
se caracterizó por la importancia que tuvo el sector rural en
la economía nacional y en la conformación de la estructura
demográfica del país: “[…] más de 70% de la población na-
cional residía en pequeñas localidades dispersas por todo el
territorio” (Hernández, 2003, p. 63).
2) Modelo de desarrollo agrario moderno. Esta etapa compren-
de desde los años cuarenta hasta la década de los setenta. El
rasgo más significativo del periodo fue la vinculación del
proceso de industrialización con los sectores más dinámicos
del campo mexicano, que favoreció en particular a la agricul-
tura moderna, la cual comenzó a desempeñar un papel muy
importante en la economía del país (Warman, 2004). Este
modelo fundó un patrón de desarrollo desigual y asimétrico
36
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
entre el campo y la ciudad, que propició la concentración
de población en las grandes ciudades mediante la migración
rural-urbana vinculada al desarrollo de la industria. Lo que
a su vez hizo decrecer a la población rural, hasta igualarse
proporcionalmente con la población urbana al finalizar los
años setenta.
La modernización fomentó el desarrollo de una estructura econó-
mica concentrada en unos cuantos polos productivos industriales y
acentuó el efecto nocivo de los mecanismos que contribuían al empo-
brecimiento de los campesinos, con el consecuente incremento de la
pobreza entre los sedimentos rurales e indígenas, que como resultado
tuvieron que sostener su reproducción en el trabajo de sus parcelas y
en salarios temporales como jornaleros, así como el tener que tomar
la decisión de migrar hacia Estados Unidos, a las grandes y medianas
ciudades o hacia zonas rurales con mayor desarrollo dentro del terri-
torio nacional, con el fin de complementar sus ingresos. El modelo de
la industrialización afectó negativamente el sector rural:
Para 1982, la Comisión Económica para América Latina (cepal) con-
sideraba que aproximadamente el 80% de las unidades de producción
agropecuaria del país se ubicaban en los estratos denominados como uni-
dades de infra subsistencia y subsistencia, las cuales para sobrevivir tenían
que depender del jornaleo, artesanías, migración, etcétera. Para 1990, según
cifras del Pronasol, el problema de la pobreza general (de la no satisfacción
de necesidades esenciales) llega a la mitad de la población (41 millones
de personas aproximadamente). De este total, se considera que 17 millones,
pertenecientes en su mayoría al sector rural, viven en condiciones de extrema
pobreza (León y Flores de la Vega, 1991, p. 18).
3) Modelo agrario asociado a la apertura global. Este modelo
comprende desde los años setenta a la fecha. Se distingue por
el agotamiento del modelo económico basado en la sustitu-
ción de importaciones y por la modernización agraria, con
37
México: crisis rural y migración
la apertura comercial de las fronteras nacionales y el libre
mercado. A partir de los años ochenta se observa un diná-
mico desarrollo de la agricultura moderna de exportación, el
uso de nuevas tecnologías en la producción agrícola, a la vez
que se diversifican los destinos migratorios de la población
rural y aumenta la migración al extranjero. Este modelo de
desarrollo sigue siendo el predominante hasta hoy y ha teni-
do un fuerte impacto negativo para el campo mexicano.
dEsarrollo global E impacto En El sEctor
agropEcuario
Como resultado del proceso de transición del país al modelo eco-
nómico global, en las últimas dos décadas se han producido pro-
fundas transformaciones económicas y sociales (Saxe-Fernández,
2002; Aspe, 2005; Ibarra, 2006). Estos cambios se expresan en el
crecimiento de la población laboral con las consecuentes necesi-
dades de ampliación y diversificación de mercado de trabajo. A la
vez que han decrecido las oportunidades de empleo y se ha redu-
cido el salario de los trabajadores mexicanos, el poder adquisitivo
de amplios sectores de la población se ha visto afectado, particular-
mente, el de la población rural e indígena. En contrapartida con lo
ocurrido al proceso de concentración y acumulación de capital, y
de reestructuración productiva del sector agrario vinculado al mer-
cado internacional (Cartón de Grammont, 1999; Lara y Cartón de
Grammont, 1999).
Crisis del sector agrícola: principales indicadores económicos
Con la inserción del país en el modelo económico global se ha agu-
dizado la crisis del sector agrícola. El Estado ha contribuido a esta
crisis con acciones específicas:
38
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
1) La reducción del presupuesto público para el campo:
“[…] el crédito al campo se calcula que decreció en un
60%. En el caso de la inversión pública, ésta disminuyó a
niveles mínimos; esto es, al 2.4%” (Montoya, 2007, p. 5).
2) La falta de estrategias de apoyo diferenciado para las di-
versas agriculturas nacionales.
3) El desmantelamiento de las instituciones de fomento, co-
mercialización y asistencia técnica para el sector, sin insti-
tuciones mercantiles de reemplazo (Ibarra, 2006). A decir
de Alberto Montoya:
En las dos últimas décadas, México ha venido reduciendo su presupuesto
público para el campo como proporción del pib, y ha desmantelado insti-
tuciones de fomento, comercialización y asistencia técnica, hasta los límites
de irresponsabilidad histórica […]. La inversión productiva, crédito para
capitalizar el campo, desarrollo de infraestructura de riego, la comerciali-
zación y la distribución, han sido abandonadas por el Estado mexicano, en
tanto que los presupuestos se han orientado principalmente a la compen-
sación de los precios, ante los menores precios internacionales derivados de
la apertura comercial, ocasionando una pérdida sistemática de rentabilidad
y competitividad del sector. Los nuevos actores económicos y políticos son
las empresas comercializadoras extranjeras (Montoya 2007, pp. 4 y 5).
Según Alicia Puyana y José Romero, la crisis del sector y los proble-
mas que se presentan en el campo tras la apertura comercial, tienen
que ver con la falta de políticas públicas de desarrollo sectorial que
permitieran elevar la productividad:
No aumentaron las inversiones públicas en los montos necesarios ni se
actuó sobre los mercados internos, los cuales lejos de ser competitivos,
tienen visos de ser monopólicos y nada transparentes. Tampoco se esta-
blecieron instituciones de crédito en remplazo de las eliminadas en los
ochenta y noventa, de tal suerte que el sector no dispone de líneas de cré-
dito de fomento (Puyana y Romero 2008, p. 62).
39
México: crisis rural y migración
La crisis se ha agudizado por la pasividad del aparato guberna-
mental frente a los intercambios injustos y desiguales derivados del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) (Saxe-
Fernández, 2002; Ruiz-Funes, 2005; Montoya, 2007; Aguilar, 2007).
De acuerdo con la Adenda al Acuerdo Nacional para el Campo por
el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Ali-
mentaria (Cámara de Diputados, 2007), los resultados del tlcan
han agudizado la inequidad, la desigualdad y la pobreza rural en
nuestro país. Esto se expresa, entre otros indicadores, en el aumen-
to de la desnutrición infantil (1.2 millones), sobre todo en zonas
rurales y pueblos indios; en la pérdida de la población como con-
secuencia de la migración, y en el crecimiento de las remesas como
fuente de manutención temporal y supletoria; en la disminución
de salarios de los trabajadores ante la tendencia internacional del
alza de los precios de los granos; en la amenaza a la soberanía y a
la seguridad agroalimentaria; en la falta de infraestructura tecno-
lógica y científica nacional; en la falta de herramientas jurídicas en
defensa de los productores nacionales con base en instrumentos de
Derecho internacional; en la tendencia al deterioro de la sustentabi-
lidad ambiental y, en general, en la subordinación de los principios
constitucionales y el proyecto de desarrollo nacional a los tratados
comerciales internacionales como el tlcan.
La crisis del campo se ha reflejado en términos económicos en
la reducción del aporte del sector agropecuario al Producto Interno
Bruto (pib); en 2004 se situó en sólo 5.3%, a pesar de que entre
2001-2004 aumentó a una tasa que duplicaba la del pib total (Ruiz-
Funes, 2005, p. 89); en la disminución del ritmo de crecimiento
del producto agropecuario, al pasar de 3.2% anual en 1960-1980 a
1.6% entre 1990 y 2000; y en la baja en la producción de la indus-
tria alimentaria, a razón de 5.4% entre 1960 y 1980, hasta 3% en el
periodo comprendido de 1982-2000 (Ibarra, 2006, pp. 357 y 358).
Los efectos negativos de esta crisis se expresan también en el
déficit de la balanza comercial agropecuaria, en el desequilibrio del
comercio en el sector, en los bajos rendimientos de los precios de
40
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
los productos agrícolas regionales, y en una creciente dependencia
alimentaria:
En 1995, la balanza comercial agroalimentaria registraba un superávit de
más de 500 millones de dólares; en 2001, había un déficit de 2 mil 48 mi-
llones de dólares. De hecho, desde 1994, el país ha importado alimentos
por 78 mil millones de dólares, cifra superior a toda la deuda pública ex-
terna (Montoya, 2007, p. 4; véase también a Ruiz-Funes, 2005).
Si bien hay un crecimiento en el comercio agroalimentario y
agroindustrial, tanto en exportaciones como en importaciones,
las compras han excedido a las ventas (Aguilar, 2007). De 1990 al
año 2000, las exportaciones agropecuarias se han incrementado
de 2.2 a 3.9 miles de millones de dólares (mmd), mientras las im-
portaciones han aumentado de 2.1 a 5.1 mmd; las exportaciones
agroindustriales han crecido de 1.1 a 4.2 mmd, mientras que las
importaciones han aumentado de 2.7 a 5.9 mmd. En lo que se re-
fiere a la producción agroalimentaria, las exportaciones se estiman
en 1990 en 3.3 mmd, y en 2000, en 8.1 mmd, mientras que las
importaciones en este rubro han registrado un significativo incre-
mento pasando de 4.8 a 11.1 mmd (Ibarra, 2006, p. 365).
El mercado exportador agrario se concentra en Estados Uni-
dos, con dos tercios de las ventas totales, lo que beneficia princi-
palmente a un pequeño segmento de 3% de agroexportadoras con
producción de legumbres, hortalizas, flores y frutas (77% de las
ventas foráneas) y, en menor medida, a otros tipos de explotaciones
agrícolas de productos pesqueros y azúcares, y a la preparación
de cereales; y sobre todo, a los productos base para la preparación
de las bebidas alcohólicas (45% de las ventas al exterior) (Ibarra,
2006). Mientras que otros se han visto perjudicados y exhiben no-
tables pérdidas (algodón, café, tabaco y otros productos industria-
les): “De acuerdo con datos del Consejo Nacional Agropecuario,
en los últimos 10 años, el ingreso de los productores agropecuarios
ha disminuido en un 24.5% en términos reales; la rentabilidad de
41
México: crisis rural y migración
las actividades del campo en 16%” (Montoya, 2007, p. 5). Pérdidas
de ingresos y rentabilidad que afectan en su mayoría a los agricul-
tores de productos primarios, que dependen del mercado interno y
que compiten en total desventaja con el mercado internacional, los
cuales han recibido poco apoyo por parte de las políticas y progra-
mas gubernamentales.2
En lo que se refiere al empleo, de 1980 a 2004, en el sector se
observa una tendencia decreciente en la generación de empleos
formales, los cuales se redujeron de 7.7 de cada 100 registrados en
1983, a sólo 2.5 por cada 100 para el año 2004 (Ruiz Funes, 2005,
pp. 96 y 97). A decir de David Ibarra (2006, p. 59):
En 1960 la población rural era casi del 50% de la nacional y el sector agro-
pecuario tenía más de 70% de la población ocupada. En 1990 el peso de
la población rural se había reducido a 34% y la ocupación agropecuaria a
28% del total. Al comenzar el siglo xxi la población rural representa un cuar-
to del total nacional, absorbe alrededor del 16% de la ocupación conforme
a las estadísticas históricas y 18% siguen las encuestas de empleo […].
De acuerdo con las estadísticas históricas del inegi sobre el creci-
miento del personal ocupado en los distintos sectores productivos
en México (1950-2000), se observa que las tasas ocupacionales en la
agricultura fueron de un 0.6 a 0.8 durante el periodo de 1950-1980,
mientras que en el periodo de 1990 al año 2000 la tasa fue de 0.3
(Ibarra, 2006, p. 361). Por su parte, Montoya subraya (2007, p. 5):
[…] se perdieron 2 millones de empleos en el campo en los últimos diez
años; aumentó la pobreza rural; la coacción económica forzó la emigra-
ción masiva de gran parte de estos productores a los Estados Unidos; la
2 Ruiz-Funes (2005) afirma que para el periodo 1994-2004 los apoyos a los pro-ductores no constituyen un mecanismo de compensación de la apertura comer-cial; en el mejor de los casos, algunos de los apoyos se mantuvieron en los niveles previos al tlcan.
42
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
ausencia de acuerdos internacionales provoca la muerte de más de uno
de ellos, todos los días, al intentar cruzar la frontera; las remesas de
los migrantes han mitigado la exacerbación de la pobreza rural; todo lo
que redunda en una creciente dependencia alimentaria de la Nación, que
debe ser cubierta con divisas [obtenidas] del petróleo.
Efecto diferenciado y asimétrico en las diferentes agriculturas
Otra consecuencia que se observa en el país a partir de la instru-
mentación de las políticas neoliberales y la puesta en marcha de los
tratados de libre comercio, particularmente con la del tlcan, es
la modificación de la estructura productiva agrícola. Como señala
Aurora Martínez (2006, p. 1):
La transformación mundial y el proceso de globalización ha implantado
cambios, favorecidos por el movimiento internacional de capitales que ha
encontrado caminos abiertos para impulsar cultivos que ofrezcan nuevos
horizontes para aplicar inversiones más redituables; así, el capital extranje-
ro, apoyado en medidas de política interna de los países, ha sido un factor
en la transformación de la estructura agropecuaria, a fin de cubrir las ex-
pectativas de los nuevos nichos de los mercados agrícolas internacionales.
Esto ha impactado de manera diferenciada en las diversas agri-
culturas nacionales, agudizando la polarización de la estructura
económica y social en el campo mexicano (Saxe-Fernández, 2002;
Ruiz-Funes, 2005; Cámara de Diputados, 2007). Por una parte, se
robusteció a un sector minoritario de empresas agrícolas, estimadas
en 0.3% de las unidades de producción (de un total de 3,827,587
empresas del total nacional), vinculadas a la producción de hor-
talizas, frutas y flores ubicadas en el noroeste del país (Cartón de
Grammont y Lara, 1999, p. 11 y 2004, p. 25). En consecuencia, se
fortaleció la agricultura en ciertas zonas y tipos de cultivos, en par-
ticular, la orientada hacia el desarrollo comercial y de exportación,
43
México: crisis rural y migración
una agricultura comercial con enormes inversiones, con capital alta-
mente tecnificado y con una producción intensiva y muy dinámica
que destina la mayor parte de sus productos al mercado interna-
cional (fundamentalmente estadounidense) y para el abastecimien-
to de productos básicos del mercado nacional. Esta agricultura en
gran escala ha sido beneficiada por las políticas gubernamentales:
(…) recibió generosos subsidios del modelo sustitutivo; crédito a interés
real negativo, tasas de cambio apreciadas para la adquisición de bienes de
capital, inversiones en obras de irrigación subsidiadas, insumos agrícolas
a bajo costo, y acceso privilegiado a las nuevas tecnologías y a los avances
científicos (Puyana y Romero, 2008, p. 41).
Se trata de una “agricultura flexible” que se caracteriza por la con-
centración comercial (de tierras y del mercado) en un número
reducido de empresas; la vinculación con las redes económicas fi-
nancieras internacionales; dinámicos procesos de restructuración
y diversificación productiva; descentralización de las estructuras
empresariales y nuevos procesos de asociación entre productores;
incorporación de nuevas tecnologías y métodos productivos; crea-
ción de cadenas de comercialización y diferenciación comercial del
producto; movilidad y dispersión geográfica de las empresas, así
como por nuevas formas de organización de la fuerza de trabajo,
basada en la flexibilidad laboral donde se combina el trabajo espe-
cializado con la precarización en el uso de la fuerza laboral (Lara y
Cartón de Grammont, 1999). Según estos mismos autores:
Después de dos sexenios de apertura comercial y neoliberalismo las es-
tadísticas nacionales muestran que existe una enorme polarización en
la estructura agraria mexicana, dominadas por las grandes empresas
agroexportadoras. Las empresas con más de 1000 ha representan el 0.28%
(12,487) del total de empresas de producción censadas, pero cubre el
44% (48, 010,873 ha) de la superficie total. En el otro extremo, el 59%
(2, 620,399) de las unidades tienen menos de 5 ha (su promedio nacional
44
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
es de 2.12 ha) y cubren sólo el 5% (5, 57,769 ha) de la superficie agrope-
cuaria-forestal nacional […].
Esta polarización en el acceso a la tierra se refleja en el destino de la
producción del subsector agrícola. El 45.9% (1, 757,611) de las unida-
des productivas reportan producir sólo para el autoconsumo familiar, el
43.4% (1, 663,308), además del autoconsumo, venden en el mercado local
o nacional, y sólo el 0.3% (11,744) de las unidades reportan vender en el
mercado nacional y/o exportar su producción. Sin embargo, si restamos
los estados productores de café, en donde encontramos esencialmente
minifundistas que pueden declarar que su producción se exporta, que-
dan 3451 empresas que exportan o toda su producción o parte de ella, y
representan el 0.09% del total de unidades de producción agrícola en el
país (Lara y Cartón de Grammont 1999, p. 24; véase también Cartón de
Grammont, 1999, p. 5).
Por otra parte, como resultado de esta polarización se observa un
creciente empobrecimiento de un amplio sector de la agricultura
orientada hacia el mercado interno regional y local, estimado en
43.4% de las unidades de producción agrícola (Cartón de Gram-
mont y Lara, 2004, p. 25), que se identifican por el empleo de la
tecnología tradicional, por una baja rentabilidad comercial, y
que abastece los mercados regionales y locales. Parte importante
del sector agrícola nacional ha dejado de contar con el apoyo de
las políticas agropecuarias y de instituciones, que permitan a
este sector del agro mexicano enfrentar los efectos negativos del
modelo económico globalizador. Blanca Cordero (2008, p. 58)
señala:
En México las políticas de ajuste estructural sin duda han formulado las
maneras en que el mundo rural y sus pobladores se insertan a la nueva
economía política global. Las políticas neoliberales se han traducido en
el retiro de los subsidios por parte del Estado a los pequeños productores,
la cancelación de precios de garantía, la drástica reducción de créditos, la
privatización de la asistencia técnica y el financiamiento, y la apertura co-
45
México: crisis rural y migración
mercial, que apoya el desarrollo de cultivos de exportación en detrimento
de los cultivos básicos.
Los efectos de una agudización de la crisis a partir de los reajustes
neoliberales y la instauración de un nuevo marco de regulación estatal
para la economía rural se sienten a nivel local en la falta de apoyo técnico
y financiero por parte del Estado a los productores, pero sobre todo en los
altos costos de la producción agrícola en contraste con los bajos precios de
sus productos y los elevados precios de los bienes y alimentos de consumo
básico en el mercado. Todo esto sin duda ha minado las bases de la subsis-
tencia rural.
La transición hacia el modelo económico global ha ocasionado la
pauperización de la agricultura para el autoconsumo, la cual se
calcula en 45.9% de las unidades productivas en el campo (Car-
tón de Grammont y Lara, 2004, p. 25). Agricultura que se distingue
por la generación de productos agrícolas para la subsistencia, fun-
damentalmente mediante la cosecha de frijol y de maíz, que han
sido la única base alimentaria de millones de familias rurales e in-
dígenas:
La apertura de fronteras y la desregulación ha empobrecido a los agricul-
tores de subsistencia, pero no los ha hecho desaparecer, por cuanto se trata
de grupos sin opciones que encaran una verdadera lucha de sobrevivencia,
que cuentan con cierta diversificación de sus fuentes de ingreso y que re-
ciben apoyos asociados a los programas oficiales de combate a la pobreza
(Ibarra, 2006, p. 363).
Ante la falta de apoyos gubernamentales y las desventajas compe-
titivas que tienen frente a la producción agrícola comercial y de
exportación, los medianos y pequeños productores, ejidatarios y
campesinos de temporal y sin tierras enfrentan el consecuente de-
terioro salarial y el desempleo. Desde el análisis clasista realizado
por Roger Bartra, se reconoce la existencia de dos sectores agrícolas
fundamentales:
46
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
[…] un reducido sector privilegiado, capitalista, que produce en gran me-
dida para la exportación y genera la mayor parte del producto agrícola
lanzado al mercado, y un numeroso sector de campesinos pobres, en gran
medida aún ligados al autoconsumo, que constituyen la mayor parte de la
población campesina (Bartra 1979, p. 23).
Sin embargo, este mismo autor señala que este sistema sólo es dual
en apariencia:
En realidad se trata de una sola estructura, cuyas partes constituyentes
no se explican más que en su conjunto. Sus partes constituyentes –el sec-
tor capitalista y no capitalista– constituyen dos modos de producción
que juntos conforman una sola formación socioeconómica subcapitalista
(Bartra, 1979, p. 24).
Esta polarización entre los distintos tipos de agriculturas, agudi-
zada por la apertura comercial, también se expresa en los procesos
monopólicos: en la producción y comercialización de los productos
agrícolas por las grandes empresas nacionales e internacionales.
Un ejemplo importante en México es el caso del maíz, cuya pro-
ducción no ha decaído en las últimas décadas, no obstante las po-
líticas internas adversas y el aumento en el precio de los insumos;
sin embargo, los productores, en particular los más pequeños, han
resentido en forma drástica las consecuencias económicas ocasio-
nadas por los procesos de concentración y centralización en la pro-
ducción y comercialización del grano generados por la liberación
del mercado:
Los pequeños productores y comunidades de autoconsumo, enfrentan
condiciones de producción cada vez más insostenibles, lo que redunda en
el abandono del cultivo de maíces exóticos y la búsqueda de alternativas,
entre las que el cultivo de maíz transgénico, la producción de otros granos
o simplemente la emigración, alcanzan cada vez mayor importancia (Re-
yes y Ramírez, 2005, p. 63).
47
México: crisis rural y migración
La producción y la comercialización cafetalera en el país es qui-
zás uno de los ejemplos más representativos de cómo los peque-
ños productores han pasado de ser cultivadores a convertirse, en
el mejor de los casos, en sólo recolectores del aromático, ya que en
su gran mayoría ha tenido que migrar en busca de otras fuentes de
empleo dentro y fuera del territorio nacional (Ramírez y González,
2006; Martínez, 2006; Rivadeneyra y Ramírez, 2006).
En México, el café es uno de los principales productos agrícolas
de exportación, lo que permite el ingreso de divisas por aproxima-
damente 600 millones de dólares al año durante la última década
(Hernández Navarro, 2009, p. 17). Este producto se exporta en
grandes volúmenes a diversos países mediante un número muy pe-
queño de compañías agroexportadoras (amsa, Expogranos, Becafi-
sa-Volcafé y Nestlé), importantes corporativos que monopolizan la
mayor parte del procesamiento y la comercialización de este grano.
Estas comercializadoras perciben las mayores ganancias, en tan-
to que la disminución de los precios del café ha afectado más a los
pequeños y medianos productores directos, propietarios de peque-
ñas fincas y parcelas, así como a una gran cantidad de jornaleros
agrícolas. Rivadeneyra y Ramírez (2006, p. 9) señalan:
La mayoría de los productores minifundistas de café no participan en al-
guna organización y no disponen de medios de transporte para su cose-
cha, por lo que tienen que aceptar el precio que les imponen los acopia-
dores de la región, siendo además muy frecuentes los descuentos al precio
que predomina en la región.
Esta es una situación crítica, pues además de lo reducido del precio
internacional, los intermediarios disminuyen aún más el precio, siendo
este precio totalmente incosteable, afectando obviamente las condiciones
de vida de los productores indígenas de la región [los autores se refieren
a la Sierra Norte de Puebla]. Ante esta situación el productor no invierte
en mejores prácticas de cultivo, manteniendo sus plantaciones semi aban-
donadas, pasando de cultivadores a recolectores de café [el subrayado es
nuestro] (Rivadeneyra y Ramírez, 2006, p. 9).
48
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
La mayoría de los productores de café en México (92%) poseen
parcelas menores a cinco hectáreas. La producción de café es
un proceso prácticamente artesanal, y un porcentaje importante de
los productores son minifundistas e indígenas:
Existen aproximadamente 300,000 productores de café, en su gran
mayoría indígenas, distribuidos en 12 estados de la república mexicana,
que cultivan en condiciones de minifundio, con una superficie promedio
por productor de 2.7 hectáreas. [...] los indígenas de varios grupos que
han cultivado y recolectado café desde hace 20 años, no han conocido los
beneficios de las bonanzas, aunque han sufrido los efectos cuando el culti-
vo entra en crisis (Rivadeneyra y Ramírez, 2006, p. 6).
De acuerdo con un estudio elaborado por Concepción Alvarado-
Méndez y otros autores:
La mayoría de los productores venden el café con pequeños comerciali-
zadores que van a las comunidades y una pequeña proporción lo vende a
alguna organización, aunque por las crisis recurrentes de los precios del
café hacen que estas organizaciones tengan problemas en su permanencia.
Debido a las continuas crisis, la cafeticultura presenta problemas de ren-
tabilidad, aun cuando se utiliza fuerza de trabajo familiar, por lo que los
productores tienen que buscar ingresos extras, como la migración, para
lograr mejores condiciones de vida (Alvarado-Méndez et al., 2006, p. 293).
En la alta producción cafetalera, lo que predomina son los peque-
ños productores agrícolas; la mayoría de los cafetaleros a escala na-
cional y regional son indígenas. La producción cafetalera es uno de
los cultivos más afectados por el impacto de la liberación de la pro-
ducción agrícola, ante las recurrentes crisis cafetaleras ocasionadas
por los bajos precios internacionales del aromático, y el escaso con-
sumo en el mercado nacional.
Diversos factores relacionados con la oferta y la demanda en el
mercado internacional, con el aumento de los volúmenes en la pro-
49
México: crisis rural y migración
ducción del café y con la ampliación de superficies cultivadas han
ocasionado la caída de los precios. La situación se ha agravado en
el país por la falta de programas y subsidios estatales, la ausencia de
créditos, las altas tasas de interés, así como el incremento de los pre-
cios de los insumos, del transporte y de la mano de obra (Rivadene-
yra y Ramírez, 2006; Ramírez y González, 2006). Todo esto afectó,
en particular, a los pequeños productores indígenas de las principa-
les regiones cafetaleras. Estos factores han inhibido la inversión en
el cultivo por parte de los pequeños productores, ante los vaivenes
y el declive de la agricultura del café, convirtiendo a esta producción
en un “caldo de cultivo” para la expulsión de la población funda-
mentalmente indígena hacia otras latitudes. Javier Ramírez Juárez
(2003), destaca la correlación que existe entre el deterioro de la base
productiva agrícola y el aumento de los procesos migratorios. Al
referirse a los pequeños productores y a las unidades productivas
familiares, Ramírez (2003, p. 5) señala que:
Las condiciones de pobreza los obligan a realizar un uso intensivo de los
recursos, pero también su deterioro. A la población más pobre, en mu-
chos casos, para poder sobrevivir le queda como única alternativa sobre-
explotar los recursos naturales a través del pastoreo y el deterioro de la
capacidad productiva de la tierra. Esto no es sustentable.
Sobre esta base productiva se genera una lógica económica que se
orienta, fundamentalmente, a satisfacer las necesidades de autoconsumo,
insuficiente para garantizar la reproducción social y económica de estos
sectores, obligando a la migración y/o el desempeño de múltiples activida-
des que le permitan generar ingresos suficientes para su reproducción. El
deterioro de la base productiva y la disminución de los ingresos agrícolas
están ocasionando el aumento de los procesos migratorios y el debilita-
miento de las actividades agropecuarias.
Estas actividades complementarias se hacen en función de la divi-
sión técnica del trabajo y se desempeñan en el comercio, los servicios,
la industria y la venta de fuerza de trabajo dentro de los diferentes
50
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
circuitos migratorios que existen dentro y fuera del país. En
muchos casos, estas actividades son las que generan los ingresos
necesarios para revalorar y financiar la producción agropecuaria de
autoconsumo:
Las actividades extrafinca constituyen un medio para el desarrollo de
las actividades agropecuarias, en la medida que éstas no garantizan, en
muchas de las ocasiones, la reproducción simple de estas actividades, así
como de fortalecimiento, estabilización y diversificación de los ingresos
económicos que la agricultura no puede generar por sí misma (Ramírez,
2003, p. 7).
En los sectores rural e indígena se incrementó la mano de obra des-
empleada, especialmente, en el caso de los trabajadores agrícolas
sin tierra y de los propietarios de pequeños predios, quienes se han
visto en la necesidad de emplearse como asalariados, lo cual favo-
rece la migración de estos sectores hacia zonas agrícolas con mayor
desarrollo:
Los cambios derivados de la aplicación del proyecto neoliberal en Méxi-
co, al afectar negativamente a la fuerza de trabajo rural, han propiciado
un incremento de los flujos migratorios, debido a que esta es una de las
estrategias de los trabajadores para enfrentar las graves condiciones de po-
breza y así incrementar sus ingresos. Parece claro que las transformaciones
neoliberales han favorecido el incremento de una fuerza de trabajo exce-
dentaria que rebasa la función del ejército industrial de reserva interna y
está en condiciones de responder a los factores de atracción (Aragonés,
2004, p. 240).
Para estos grupos sociales se acentúa la necesidad de salir de sus
comunidades y vender su fuerza de trabajo como jornaleros agríco-
las en otros países como Estados Unidos y Canadá, así como a los
complejos agro-exportadores ubicados en el norte, en el noroeste,
y en algunas entidades del centro y sureste del país. Zonas donde
51
México: crisis rural y migración
hay menos “patrones de riesgo” que los que enfrentan en sus co-
munidades, y donde existe una mayor certidumbre en las fuentes
de empleo (pnud, 2007). La pérdida de población por la migración
ha deformado la estructura social y demográfica de los poblados
rurales:
[…] provocando una pérdida de experiencia productiva, disolviendo la
cohesión y el tejido social de las comunidades rurales, limitando el aprove-
chamiento óptimo de los recursos naturales, la renovación de las unidades
de producción campesinas y la continuidad del patrimonio familiar (Cá-
mara de Diputados, 2007, p. 3).
Según Armando Bartra (2007), la liberación del comercio arrasó
con la agricultura campesina:
La liberalización del comercio, en condiciones de severa asimetría so-
cioeconómica, ocasionó la destrucción de la economía más débil, causan-
do mortandad en la pequeña y mediana industria que alimenta el merca-
do interno y genera empleo, y arrasando con la agricultura campesina que
sustenta a casi un cuarto de la población, y en particular con los produc-
tores de granos básicos de los que depende nuestra seguridad alimentaria.
Y el desmantelamiento generalizado de la base productiva generó éxodos
multitudinarios, crecientes e incontrolables (Bartra, 2007).
impacto dEl modElo Económico En la población
indígEna
Entre los grupos sociales que han sufrido los efectos más devasta-
dores del modelo económico predominante y de la polarización en
el campo mexicano, los indígenas son los más afectados. Hasta me-
diados del siglo pasado los pueblos indígenas habían permanecido
en sus regiones tradicionales. Sin embargo, en los últimos 30 años
52
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
esta situación se ha modificado y es cada vez mayor el volumen de
sus desplazamientos. En los dos primeros párrafos de la introduc-
ción de la obra La migración indígena en México, Rubio y sus cola-
boradores (2000), sintetizan las dimensiones que hoy presenta este
tipo de migración en el país:
Uno de los fenómenos sociales más importantes de la segunda mitad del
siglo xx en México es la incorporación de una población cada vez mayor a
las diferentes corrientes migratorias que se han consolidado en todo el te-
rritorio nacional, confiriéndole al país no sólo un nuevo rostro económi-
co, político y cultural, sino también una de las características más impor-
tantes con que arriba al nuevo milenio: la desestructuración, dependencia,
marginalidad e improductividad de una gran parte de sus regiones y terri-
torios. Hoy ya no es desconocido que algunas zonas mestizas e indígenas
sobreviven fundamentalmente por los recursos generados por la “empre-
sa migratoria”. Tampoco es nuevo el hecho de que la fisonomía social y
cultural de ciudades y zonas rurales ha cambiado totalmente debido a la
reiterada llegada de grupos humanos que buscan mejorar sus condiciones
de vida o evadir los linderos del hambre y la pobreza.
Contra la desesperación, la desnutrición, la desarticulación familiar,
la erosión y desertificación de los suelos, la ausencia de empleos, el caci-
quismo, la expoliación, la violencia política, la guerra, la discriminación,
el racismo, los desastres naturales, la indiferencia institucional y las eternas
crisis económicas nacionales, los indígenas de México han optado, cada
vez con mayor frecuencia y firmeza, por emprender largos o cortos despla-
zamientos que les permitan permanecer o subsistir por lo menos “al filo de
la vida” (Rubio, Millán y Gutiérrez, 2000, p. 17).
La historia de la migración indígena muestra que los diferentes
pueblos autóctonos han sido forzados a salir de sus comunidades
de origen hacia otras regiones generalmente inhóspitas, en condi-
ciones de franca desventaja económica, social y cultural –ante los
despojos y las invasiones a sus escasas tierras–, tratando de sobrevi-
vir en condiciones deplorables:
53
México: crisis rural y migración
Para superar o moderar los severos límites de la actividad agraria algunas
comunidades y regiones indígenas recurren a la emigración temporal o
permanente. De las zonas indígenas de Oaxaca, Guerrero y Puebla salen
considerables contingentes que se incorporan cada año a los circuitos
de trabajo migratorio que recogen y empacan los productos hortícolas y
otros cultivos comerciales. Hay pocas condiciones de trabajo más severas
que las que padecen esos trabajadores itinerantes, que tratan de ahorrar
sus ingresos laborales para incorporarlos a los presupuestos familiares en
sus lugares de origen (Warman, 2001, p. 5).
Rubio y sus colaboradores (2000) afirman que los desplazamien-
tos de los pueblos indios están asociados a múltiples factores deri-
vados de las relaciones asimétricas y las condiciones de desventaja
en las que la sociedad nacional los ha mantenido históricamente.
Existen por lo menos cinco tipos de factores que influyen en la mi-
gración indígena: 1) Los ecológicos (baja productividad en la tierra;
fenómenos climatológicos: sequías, heladas y huracanes; tiempos
muertos en el ciclo agrícola temporalero del lugar de origen; cam-
bios en la calidad productiva del suelo ocasionados por monocul-
tivos y otras causas de degradación ecológica). 2) La tenencia de
la tierra (problemas en el reparto agrario o carencia de propiedad;
ganaderización del territorio; venta forzada de la propiedad ejidal
y cambios en el uso de suelo con fines desarrollistas como cons-
trucciones de presas, vías ferroviarias, plantas industriales y carre-
teras). 3) Las crisis en los precios de los productos agrícolas (caída
o baja en los precios del café, henequén, azúcar, tabaco, naranja,
tomate, aguacate y otros; cancelación de la demanda del henequén,
baja en la demanda de productos de palma ante la irrupción del
plástico o fibras sintéticas, baja en la demanda de artefactos o in-
sumos producidos en micro escala por indígenas: cerámica, palma,
frutas regionales, artefactos de madera, dulces regionales, etcétera).
4) La expulsión o relocalizaciones (por asignación de terrenos a co-
lonos mestizos; por explotación del suelo y el subsuelo: minas, bos-
ques, gas, petróleo; por conflictos interétnicos, violencia armada y
54
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
ocupación militar; por procesos de urbanización; por competencia
laboral entre nativos e inmigrantes centroamericanos; reacomo-
dos por construcción de presas). 5) Los factores sociodemográficos
(falta de servicios casi absoluta; incremento demográfico, insoste-
nible presión sobre la tierra; desestructuración de la organización
comunitaria; conflictos religiosos o de política local). Sin embargo,
en estos desplazamientos la pobreza y la búsqueda de fuentes de
empleo son las variables más determinantes hoy en día (Rubio et
al., 2000, pp. 26 y 27).
Hay otros factores, propios de la marginalización y pobreza, que agudizan
la capacidad de los indígenas de permanecer en sus propias comunida-
des. Así por ejemplo, el hecho de que en México el 34.5% de los hogares
indígenas no tengan acceso a agua entubada y el 21.2% no cuenten con
electricidad, son factores que indudablemente reflejan las desfavorables
condiciones de vida de estas comunidades […].
Los indígenas padecen en sus propias condiciones de vida, una cons-
tante vulnerabilidad, cuya comprensión se hace necesaria para entender las
razones que los lleva a migrar en el anhelo de garantizarse un porvenir me-
nos adverso. Al abordar las condiciones de vida de los pueblos y comunida-
des indígenas, resalta que la pobreza y la marginación social de la que son
víctimas es la principal causa de migración. Las condiciones de peligro, po-
breza y explotación que rodean a las migraciones indígenas son una conse-
cuencia de la “catástrofe social” en la que se han visto sumidas en los últimos
años las regiones indígenas de México (Castañeda de la Mora, 2006, p. 6).
Aunado a la ancestral pobreza en la que viven los indígenas del
país, con las reformas económicas estructurales de las décadas re-
cientes orientadas hacia el modelo de desarrollo global, los pueblos
indios enfrentan el incremento de mano de obra generado por la
presión demográfica; el empobrecimiento creciente y el desempleo
en el campo ocasionado por la mecanización de la agricultura; la
falta de productividad y rentabilidad de sus tierras; la escasa regu-
lación y ordenamiento de sus tierras (Warman, 2001); las formas
55
México: crisis rural y migración
de explotación que se traducen en poca producción y de limitado
valor mercantil, insuficientes para cubrir sus necesidades básicas;
así como la falta de inversión gubernamental para contrarrestar la
erosión de sus tierras. Según Castañeda de la Mora (2006, p. 7):
La pobreza y la marginación han sido acentuadas por el despojo de tierras
o por la imposibilidad de acceder a las mismas. Por ejemplo, la reforma de
1992 al artículo 27 de la Constitución Mexicana dio fin al reparto agrario,
y con ello, negó cualquier posibilidad a las comunidades indígenas y cam-
pesinas de acceder a la tierra por medio de modalidades como la dotación.
Igualmente, la ejecución de proyectos llamados “de desarrollo”, han impli-
cado el despojo de tierras indígenas ancestrales en pro de la construcción
de presas hidroeléctricas, carreteras y demás infraestructura.
Todo ello hace que las “migraciones forzadas” que lleva a cabo la
población indígena, la convierta en el sector más vulnerable de
la estructura económica y social agrícola en el país:3
No hay que olvidar que una de las principales características de este grupo
de población, es que la mayor parte de ella se concentra en áreas rurales,
que no ofrecen las condiciones adecuadas para una vida digna; y donde la
movilidad espacial constituye la única posibilidad de sobrevivencia. En ese
sentido, se puede afirmar que la población indígena busca en la migración
una forma de aliviar la situación de pobreza extrema y las condiciones
de vida sumamente precarias en las que se encuentran sus comunidades
(Granados, 2005, pp. 140 y 141).
La polarización creciente coloca en un extremo a la “agricultura
flexible”, con un acelerado desarrollo del sector agroindustrial –fi-
3 De los hablantes de lengua indígena 61.7% vive en localidades menores de 2,500 habitantes; 19.4%, reside en localidades de 2,500 a 14,999, y solamente 16.9% ha-bita en localidades mayores de 15,000 habitantes (inegi, 2000, citado en Granados, 2005, p. 141).
56
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
nanciado tanto con capital nacional como con capital internacio-
nal–, y en el otro extremo a la “agricultura de auto subsistencia”
de los pueblos indígenas, quienes sostienen su reproducción social
en la raquítica producción de sus parcelas (alternativa que sólo tie-
nen los que son propietarios de tierras), lo que les permite cuando
más cosechar en cantidades limitadas algunos productos agrícolas
básicos llamados “los granos de vida” –maíz, frijol, chile y algún
tipo de hortalizas y frutales–, que en la mayoría de los casos son
insuficientes para alimentar a sus familias. Aunado a ello, la uni-
dad familiar indígena paulatinamente ha tenido que abandonar la
pluriactividad (elaboración y venta de productos artesanales, por
ejemplo), fuente de ingresos que en otros años ayudaba a comple-
mentar la precaria economía familiar.
Puesto que los pueblos indígenas no constituyen un grupo ho-
mogéneo, la intensidad de la migración, las dinámicas y formas de
organización social, así como sus consecuencias son diferentes al in-
terior de los propios pueblos indígenas y entre las diversas regiones
de origen y destino de esta población trashumante. En principio,
no todos los pueblos indígenas migran con la misma intensidad,
para el año 1995 se estimaba que 13 etnias aportaban 86.67% del
total de migrantes de todo el país (Rubio et al., 2000, p. 25). Dentro
de los grupos con mayor movilidad se identifican los mixtecos, los
mazatecos, los zapotecos, los totonacas, los nahuas y los otomíes
(Martínez, García y Fernández, 2003, p. 156). La historia migrato-
ria de cada pueblo indígena, ha dado lugar a la configuración de
redes sociales diferenciadas y a diversas formas de organización
social en los desplazamientos. Asimismo, cada uno de los grupos
étnicos ha establecido rutas y zonas de destino más o menos de-
limitadas. Incluso en algunas regiones se han constituido grandes
asentamientos indígenas por fuera de sus territorios tradiciona-
les. No obstante que las zonas de destino de la población indígena
se ha diversificado en las últimas décadas, tanto en el país como
en Estados Unidos, podemos identificar una alta concentración de
mixtecos oaxaqueños en el estado de Baja California o de mixtecos
57
México: crisis rural y migración
guerrerenses en Morelos y Sinaloa; la presencia de mazahuas en la
Ciudad de México o de otomíes en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León; y en el caso de la migración binacional, mixtecos, totonacas y
nahuas poblanos que se han dirigido hacia Nueva York.
Dentro del país estos desplazamientos han dado lugar a la con-
formación de variados circuitos y rutas migratorias. En materia
de migración intraestatal, los flujos se dirigen hacia las ciudades
capitales de los propios estados o se desplazan hacia los municipios
con mayor dinamismo económico dentro de las mismas entidades
federativas (migración intermunicipal). La migración indígena in-
terestatal se orienta a zonas urbanas, y recientemente sus traslados
son hacia nuevas zonas de atracción. En décadas pasadas este tipo de
migración tuvo como polos de atracción al Estado de México y zo-
nas conurbadas de la Ciudad de México; hoy los patrones migrato-
rios han cambiado, diversificándose los polos de atracción. Destacan
como regiones de atracción, además de los mencionados, las inte-
gradas por los estados de Sinaloa-Baja California, Yucatán-Quintana
Roo, Durango-Chihuahua, Veracruz-Tamaulipas, Veracruz-Puebla,
Oaxaca-Veracruz y Jalisco-Veracruz (Granados, 2005, p. 142).
El reordenamiento económico ha orientado los flujos de la mi-
gración indígena, provenientes de los estados y localidades más
pobres del país (fundamentalmente de los estados de Guerre-
ro, Oaxaca, Veracruz y de otros estados del centro como Hidalgo,
Puebla y San Luis Potosí), hacia algunas entidades del noroeste,
entre ellas Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y
en menor medida, Chihuahua y Tamaulipas. En otro nivel de im-
portancia se encuentran Colima, Morelos, Estado de México, San
Luis Potosí, Morelos, Nayarit y Veracruz, así como hacia las regio-
nes de atracción agrícola dentro de las principales entidades expul-
soras, como es el caso de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero:
En efecto, dicha trashumancia se ha consolidado a partir de la inserción
y adaptación de la población indígena en ciertas modalidades tanto del
desarrollo urbano como regional. Así, la migración indígena se ha vuelto
58
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
selectiva en términos de espacios sociales y territoriales en los que puede
cristalizar, orientándose de manera prioritaria hacia los complejos agroin-
dustriales del norte y occidente del país, y a las grandes fincas del sureste.
Hoy, las zonas agrícolas que principalmente atraen mano de obra indígena
en México son campos de riego de la península de Baja California, o zonas
hortícolas y frutícolas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas. Allí
llegan sobre todo indígenas mixtecos, mixes, huastecos, zapotecos, tlapa-
necos, nahuas, purépechas, tarahumaras, triques, tepehuanos y yaquis. Se
trata, por tanto, de la zona agrícola con mayor número de indígenas de
etnias diferentes, debido a que las redes establecidas entre migrantes están
estructuradas hace ya muchas décadas y el trabajo es más o menos seguro,
por tratarse de importantes áreas de desarrollo financiadas tanto con capi-
tales nacionales como extranjeros (Rubio et al., 2000, p. 25).
El quebranto y deterioro de la agricultura ha transformado a las
poblaciones indígenas, en otro tiempo productoras, en jornaleros
agrícolas, la mayoría de ellos estacionales, sometidos a todas las for-
mas de explotación laboral en los campos agrícolas productores de
hortalizas y agroindustriales o en asalariados poco calificados den-
tro y fuera del país. Y han tenido que cruzar fronteras regionales y
nacionales para desempeñarse en las actividades más penosas o con
menos retribución económica, por lo que sobreviven en condicio-
nes inhumanas, a la vez que enfrentan todo tipo de vejaciones.
Para este sector de la población, la migración rural y el merca-
do de trabajo agrícola constituyen la única oportunidad que tienen
para acceder a una fuente de empleo (en la mayoría de los casos
temporal), y obtener precarios ingresos para el sostén familiar, ante
el agotamiento creciente de los medios de producción y de las al-
ternativas que les habían permitido su reproducción económica,
social y cultural. Esta situación se ha agravado en las últimas déca-
das por los costos económicos y sociales ocasionados por la transi-
ción del país al modelo de desarrollo global.
Además, se hace manifiesta una creciente debilidad por parte
del Estado y la continuidad de una política económica en favor de
59
México: crisis rural y migración
los grandes capitales agrícolas nacionales e internacionales, como
analizaremos más ampliamente en los dos capítulos siguientes. Esto
acentúa la dualidad entre las diferentes agriculturas que coexisten
en el país (mayores subsidios y apoyos financieros, infraestructura
y técnicos; regulación de mercados y precios a la agricultura inten-
siva y de exportación vs. menos recursos e instituciones de apoyo
a medianas y pequeñas empresas), así como el total abandono a la
agricultura de subsistencia.
Esquema 1. Impacto del modelo de desarrollo global
en el campo mexicano
MODELO DE DESARROLLO GLOBAL
Falta de políticas públicas de apoyo
al campo
Desarrollo de laagricultura flexible
y de agroexportación
(0.3% del total unidades de producción)
Crecimiento de oferta de fuerza de trabajo
Crecimiento dela demanda
mano de obra
Deterioro de la mediana agricultura y
de autoconsumo(45.9% agricultura de
autoconsumo)
• Heterogeneidad• Flexibilidad y segmentación laboral• Asimétrico y excluyente
• Históricos-sociales• Forzada causada por factores políticos y económicos• Cíclicos, familiares y comunitarios• Multiétnico
POLARIZACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA Y ASIMETRÍAS SOCIALES
Migración rural-rural
Mercado de trabajo agrícola
Explotación laboraly exclusión social de los
trabajadores estacionales del campo
DesempleoDesigualdad económica
y social
Agudización de la pobreza
Fuente: elaboración propia.
La consecuencia es la pauperización del campo mexicano y de las
unidades de producción campesina e indígena, que han quedado
al margen del proyecto productivo del Estado, debido a las dificul-
tades que tienen para participar competitivamente y responder a
las exigencias del mercado, lo que los coloca en condiciones de alta
marginación.
60
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
¿QuiénEs son los jornalEros agrícolas
migrantEs?
La migración y la incorporación a las redes de trabajo asalariado,
ha transformado a miles de campesinos e indígenas junto con sus
familias en jornaleros migrantes. Estos conforman un sector de la
población que es considerado como:
[…] un grupo vulnerable y prioritario debido a que está caracteriza-
da como una población heterogénea de orígenes étnicos diversos, que se
inserta –de forma individual o en unidades familiares– dentro de ciclos
migratorios que dependen de relaciones contractuales no formales que
vulneran derechos laborales y humanos y cuya movilidad presenta difi-
cultades para una atención institucional constante y eficiente (Sedesol,
2009, p. 8).
En los fundamentos conceptuales de la Encuesta Nacional de Jorna-
leros Agrícolas 2009, se señalan 10 dimensiones donde se muestra la
vulnerabilidad de los hogares jornaleros migrantes: 1) La pérdida
de la identidad, desigualdad, discriminación y exclusión. 2) La falta
de certidumbre jurídica y seguridad social. 3) La falta de acceso a
un estado pleno de salud física, mental y emocional. 4) La falta de
bienes patrimoniales y servicios para satisfacer necesidades básicas
(alimentación, vivienda, educación, transporte, salud). 5) Degrada-
ción del medio físico que permite la reproducción social. 6) La falta
de oportunidades laborales remuneradas o trabajo sin remunera-
ciones. 7) Empleo mal remunerado y con malas condiciones labo-
rales. 8) La falta de ingresos, ahorro y capacidades autogestoras. 9)
La falta de capital social: debilidad organizativa, falta de canales de
participación y “empoderamiento”. 10) La falta de oportunidades
de género (Sedesol, 2009, pp. 9-14).
No obstante la heterogeneidad debida a sus orígenes étnicos,
edades y género, presentan una característica que los hace comunes,
el ser trabajadores del campo estacionales:
61
México: crisis rural y migración
El jornalero es un trabajador que no tiene empleo de planta: anda en pos
del trabajo cada día y migra buscando continuidad en el empleo y mejores
alternativas de vida. Su familia suele ser numerosa y con un bajo nivel de
estudios. Sus pesadas y monótonas tareas no requieren de una alta califi-
cación y se realizan a la intemperie. Por lo tanto, los jornaleros agrícolas
pueden definirse como los asalariados eventuales más explotados y des-
protegidos del medio rural, sujetos a un proceso de pauperización paulati-
na y cuya alta movilidad es un obstáculo para su organización (Sepúlveda
y Miranda, 2006, p. 9).
Los datos oficiales más recientes estiman que: “(…) existe una po-
blación jornalera migrante de 2,071,483 de los cuales 762,265 son
jornaleros migrantes” (Sedesol, 2010). Aun cuando es un avance
contar con información oficial reciente sobre el sector jornalero,
existen fuertes dificultades para confiar en la precisión de estos
datos. Las disparidades de un estudio a otro son enormes, por
ejemplo Morett y Cosío (2004, p. 26) llegan a estimar hasta 4.7 mi-
llones de jornaleros. No existen datos precisos que nos permitan
determinar el número de jornaleros agrícolas migrantes que existen
en el país. Los citados autores explican las causas de la ausencia de
datos:
Esta falta de información obedece a varias razones: como se trata de tra-
bajadores eventuales y de gran movilidad, los resultados dependen mu-
cho de la época del año en que se levantan los censos; en otros casos los
entrevistados declaran ser campesinos (porque también muchos de ellos
trabajan pequeñas parcelas de tierra) pero, en realidad, son fundamental-
mente peones; y lo más importante, se deja de cuantificar a los jornaleros
agrícolas que no reciben pago; es decir, aquellos trabajadores (general-
mente familiares) que ayudaron a las labores de la parcela, o que labora-
ron junto con el peón, pero no recibieron directamente un salario. Por lo
anterior, es que las cifras del número real de peones agrícolas debe ser necesa-
riamente mayores que lo que consignan los censos [destacado en el original]
(Morett y Cosío 2004, p. 23).
62
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
En un programa televisivo transmitido en enero de 2010, Espiral
Once TV, en el que participaron Ramiro Ornelas, director general
de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol y Félix Vélez Fer-
nández Varela, secretario general del Conapo, se confirmaron estas
dificultades y la variabilidad de los datos:
Ramiro Ornelas: —Podemos tomar cifras estimadas porque justamente
este fenómeno migratorio es complejo y la gente al moverse, pues diga-
mos que las cifras son complejas justamente por este mismo fenómeno
de migración. Pero estamos hablando de que alrededor de 1.2 millones
de jornaleros agrícolas son los que están migrando (…). Los trabajadores,
efectivamente incluyendo a los integrantes de la familia, estamos hablando
de que más de tres millones de personas digamos son las que están mi-
grando y moviendo año tras año.
Ricardo Raphael: —Es que es un movimiento inmenso pensar tres
millones de personas que en autobuses dejan su lugar de origen para vivir
una temporada en una zona y luego regresan, si es una cantidad importan-
te. Maestro Vélez ¿Habría duda sobre esta cifra?.
Félix Vélez Fernández Varela: —Sí, porque evidentemente Ramiro al
estar a cargo del programa de Jornaleros Agrícolas puede hacer una buena
estimación. Pero precisamente porque se mueven, se habla a veces de entre
tres y seis millones jornaleros. La verdad es que no hay una cifra dura que
nos diga. Es de las cosas menos bien estimadas, por decirlo así.
Además de que la empresa agrícola tiende a disminuir la contrata-
ción de la mano de obra jornalera y a sedentarizar a los trabajadores
más diestros para generar los productos que reclama la competen-
cia y los consumidores cada vez más exigentes de mercado interna-
cional (Sepúlveda y Miranda, 2006, p. 1), el incremento del número
de jornaleros va en aumento, dado el creciente desempleo y el con-
secuente aumento de la oferta de trabajo para el nicho de mercado
agrícola. Por su parte, Antonieta Barrón afirma que la oferta de la
fuerza de trabajo se incrementa, mientras la demanda se mantiene
relativamente estable:
63
México: crisis rural y migración
Hace dos meses estuve en Baja California en toda la región de San Quintín.
Quien está a las ocho de la mañana parado en una esquina para que lo
contraten o ya no encontró trabajo. Se encuentra trabajo a las 6: 30 o 7: 00
de la mañana. A las ocho de la mañana en San Vicente había no menos de
200 personas jóvenes paradas esperando que llegara un camión a contra-
tarlos. Es presión de oferta (Barrón, 2009).
Por los perfiles socio demográficos de los jornaleros agrícolas mi-
grantes y sus familias, éstos conforman un grupo heterogéneo. De
acuerdo con estimaciones hechas con base en los datos presentados
en la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (Enjo, 2009), 54.6%
son hombres y 44.1 son mujeres y no se cuenta con datos del res-
tante 1.3% (Sedesol, 2010). Del total de la población jornalera:
[…] el 57% se emplea en los cultivos de chile y tomate. El 90% de los
jornaleros agrícolas carece de contrato formal; 48.3 de los jornaleros tie-
ne ingreso de tres salarios mínimos; 37% ganan dos salarios mínimos, y
el 54. 8% de los jornaleros están expuestos a productos agroquímicos de
forma cotidiana. Del total de jornaleros agrícolas se estima que 727, 527
son niños, niñas y adolescentes de los cuales el 60% están incorporados, al
trabajo remunerado realizando otros oficios (10%) o al trabajo doméstico
(30%) (Sedesol, 2010, s/p).
Es población joven, en su gran mayoría no mayor a los 30 años. Por
grupos de edad, son menores de edad 36.6% (entre 0 y 15 años),
32.7% tiene entre 16 y 30 años, 21.1% tienen entre 31 a 50 años,
8.3% de 51 a 80 años (1.3% no proporcionaran información).4 Esta
población se desplaza por grupos familiares y se mueven quienes
cuentan con la fuerza física que exigen las rudas actividades agríco-
las que se desarrollan en las zonas de atracción.
4 Estimaciones propias realizadas con base en datos obtenidos de la Cédula familiar y Entrevistados de la Enjo, 2009 de la Sedesol, México, 2010.
64
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Según los resultados de la Encuesta a hogares de jornaleros agríco-
las migrantes en zonas hortícolas de México (Cartón de Grammont
y Lara, 2004, p. 52), se identificó que en cuatro de las principales
entidades de atracción (Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalis-
co), residían 29.3% de jefes(as) de hogar en el estado de Guerrero,
24.2% en Oaxaca, 17.6% en el estado de Veracruz, 14.3% en el esta-
do de Sinaloa, y el resto en diversas entidades federativas.
La migración, en otro tiempo considerada como un fenómeno
transitorio se ha vuelto permanente para gran parte de la población
jornalera agrícola. Del total de jefes de familia y migrantes encues-
tados en 1998, 47.7% reportó como única actividad en el año el ser
jornalero, en esta misma encuesta aplicada en el 2003, la cifra se
eleva a 66.8%. En 1998, 35.7% de los jornaleros manifestaron ser
además campesinos en su localidad de origen, y para 2003 sólo
16.2% declaró lo mismo (Sedesol, 2006, p. 4). Para 2003 se estima-
ba que:
[…] diez de cada cien jornaleros engarza tres regiones agrícolas al año, de
ellos: 32.5% se emplean en cultivos de una región por una temporalidad
de 1 a 3 meses. 36.2% labora en regiones con temporadas de 4 a 6 meses.
23.5% lo hace de 7 a 9 meses. El 3.6% se ocupa entre 10 y 12 meses. El
resto, puede optar por emplearse en una sola región todo el año (Sedesol,
2006, p. 5).
Existe una presencia muy alta de indígenas en la población jorna-
lera migrante. Las tendencias identificadas muestran que la incor-
poración de los aborígenes ha crecido durante las últimas décadas,
tendencia que ya se tenía registrada desde la década de 1990:
La participación de la población indígena en los flujos migratorios rural-
rural se ha incrementado de manera considerable. Se calcula que de 1994
a 1999, el porcentaje de jornaleros y jornaleras agrícolas indígenas que
incursionaban en los principales mercados de trabajo agrícola, prioritaria-
mente en zona hortícola y cañeras del país, pasó de 35.30% a 40.48% del
65
México: crisis rural y migración
total de población jornalera (Arrollo [2003], citado por Becerra, Vázquez,
Zapata y Garza, 2008, s/p).
Para el año 2003, se calculó en 48.9% la participación de indígenas
dentro del sector jornalero migrante frente al registrado en 1998
(39.5%), tomando como indicador el número de jefes de familia
hablantes de lengua indígena (Sedesol, 2006, pp. 6 y 7).
Otros estudios regionales como el realizado por Barrón (2006,
pp. 99 y 100) en San Quintín, Baja California, reporta que de una
muestra de 147 jornaleros:
Considerando sólo al jefe de familia, 49.3% de los hombres, frente a 51.2%
de las mujeres habla alguna lengua indígena, además del español, sólo una
mujer resultó monolingüe, pero considerada toda la familia, la proporción
de los que hablan alguna lengua indígena, es significativamente baja, se
asumen como indígenas sólo 34.6% de los hombres y 39.6% de las mujeres.
La lengua indígena que hablan es en primer lugar mixteco, que suma-
do al triqui hacen más de 60% de habla indígena, provenientes del estado
de Oaxaca, en México, el cual es uno de los estados con altos índices de
marginalidad y cuenta con casi 20% de la población indígena del país.
Después de ellos, le sigue en importancia los nacidos en el estado de Vera-
cruz que desplazó a los originarios de Guerrero, los primeros se muestran
como población emergente en la migración.
Para el año 2006, se calculó que en el país existía 50% de población
indígena en estos flujos migratorios, aunque en algunas regiones de
atracción esta proporción se elevaba en forma considerable. Algu-
nas entidades de atracción con mayor concentración de población
indígena eran: “[...] la costa centro de Sinaloa (con 33.6%), el Valle
de Vizcaíno en B.C.S. (con 44.7%), la costa centro de Nayarit (con
70%), la región lagunera de Coahuila (con 81.5%)” (Sedesol, 2006,
p. 6). Hoy se afirma que el porcentaje de población jornalera mi-
grante indígena es de 40%, según los datos recientes que arroja la
Enjo 2009 (Sedesol, 2009, p. 9).
66
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Un rasgo fundamental de la población vernácula es la migración
externa e interna. La migración indígena se asocia con la pobreza
creciente y la falta de oportunidades en los lugares de origen:
Esto significa que efectivamente, el proceso migratorio está caracterizado
por un mayor porcentaje de población indígena que se relaciona con otras
variables que indican mayores niveles de pobreza, de falta de alternativas
productivas en el ámbito local y un menor nivel de capacidades básicas
relacionadas con la escolaridad (Sedesol, 2009, p. 9).
Este fenómeno migratorio afecta principalmente a los grupos indí-
genas de los estados con mayores índices de marginación en el país
(Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo), así como a las pauperiza-
das regiones tradicionales donde habitan los pueblos indios dentro
de las diferentes entidades federativas del país. Al referirse al corte del
tabaco en Nayarit, González Román (2006a, p. 15) explica que:
Cada año miles de familias mestizas e indígenas (coras, huicholes y tepe-
huanos) migran de la sierra de Nayarit hacia la costa norte del estado para
contratarse como jornaleras en el corte de la hoja de tabaco. El trabajo de
los jornaleros indígenas es muy apreciado y se prefiere contratarlos a ellos
más que a los mestizos, aduciendo a que son aptos para el ensarte, además
“no son muy exigentes y les gusta trabajar”.
Para la temporada 2002-2003, se estimaba que la mayor presen-
cia de pueblos indígenas en zonas de atracción en Sinaloa eran los
mixtecos de Guerrero y Oaxaca (43.7%), los náhuatl de Guerrero
(17.3%), los zapotecos de Oaxaca (14.2%), los tlapanecos de Gue-
rrero (10.7%), los triques de Oaxaca (9.6%), y otros pueblos origi-
nales (4.5%) (Ortiz, 2007, p. 64).
Los jornaleros agrícolas migran en su mayoría por grupos in-
tegrados por familias y comunidades completas. En el país hay
2,040,414 familias jornaleras, de este total se calculan 434,961 fa-
milias de jornaleros migrantes, sumando todos los miembros de
67
México: crisis rural y migración
sus familias, con un promedio de 4.76 personas por hogar jorna-
lero (Sedesol, 2010). Además, dada la flexibilidad del mercado de
trabajo se observa la incorporación prematura de los hijos de estas
familias a las redes del trabajo asalariado.
La migración familiar y el trabajo infantil en la agricultura for-
man parte de una estrategia de diversificación económica vinculada
a las necesidades de supervivencia de las familias, al no disponer de
los medios de producción suficientes que les permitan garantizar
su reproducción social y cultural ni con recursos para alcanzar al-
ternativas de desarrollo (Torres, 1985; Canabal, 2001). Al respecto,
Barrón y Hernández (2000, p. 150) afirman:
La migración rural-rural en México desde los inicios de la década de los
noventa, no sólo es una actividad que les permite a los campesinos com-
pletar el ingreso familiar, sino que se ha vuelto el sentido de la superviven-
cia, es decir, no es la migración un complemento para la reproducción de
la familia campesina de las zonas marginadas del país, sino el elemento
definitorio de la supervivencia.
La diversidad de configuraciones familiares que se inscriben en la
migración rural-rural despliegan diversas estrategias de solidari-
dad y autoprotección para generar mayores ingresos y minimizar
los riesgos migratorios: “Estas configuraciones funcionan como
estructuras cambiantes y flexibles a lo largo del ciclo migratorio,
y permiten potencializar los escasos recursos económicos y cultu-
rales de cada individuo y de cada familia” (Cartón de Grammont,
Lara y Sánchez, 2007, pp. 14 y 15). Según estos mismos autores:
[…] se trata de configuraciones familiares que se establecen ad hoc para
migrar. Familias nucleares y extensas, algunas veces acompañadas de otros
parientes y paisanos, familias con jefatura femenina, grupos de parientes y
paisanos que se unen para migrar, grupos de hombres o de mujeres solas.
La mayoría de las veces, dichas familias comparten un techo y hasta el
mismo fogón, lo que nos ha llevado a reconsiderar la manera de concebir
68
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
un hogar o al grupo doméstico, como estructuras flexibles que se adap-
tan a los procesos migratorios y se recomponen constantemente en su ir
y venir (Cartón de Grammont et al., 2007, p. 14).
Las localidades de origen donde viven presentan altos índices de
marginación y bajos niveles de desarrollo humano, y muestran
altos índices de analfabetismo y rezago escolar. Tanto en las loca-
lidades de origen como en las zonas de atracción migratoria los
jornaleros agrícolas migrantes viven en condiciones insalubres y
en hacinamiento; no cuentan con servicios públicos ni protección
social; están atrapados en mecanismos informales de trabajo, sus
condiciones de empleo son precarias, realizan las actividades más
difíciles, a la vez que reciben los salarios más ínfimos, son recluta-
dos y trasladados a las regiones de trabajo a través de sistemas de
intermediación que ejercen un control económico y social en las
comunidades de origen y en los albergues donde se concentran.
Cuando los jornaleros migran por su cuenta y se contratan en
forma individual se enfrentan de una manera más violenta a la flexi-
bilidad laboral y a la pauperización de sus condiciones de vida en las
zonas de atracción. La segregación y la segmentación del mercado
de trabajo agrícola ubica a los jornaleros migrantes en los eslabones
más bajos y en condiciones de semiesclavitud; el aislamiento en el
que viven y trabajan les impide ampliar sus redes sociales más allá
de sus comunidades y los campamentos; funcionan al interior de
redes de paisanaje que inciden en sus patrones migratorios y formas
de inserción laboral; carecen de organizaciones sociales que presio-
nen para hacer cumplir sus derechos (Ortiz, 2007). La gran mayoría
de estas familias se inserta en flujos migratorios pendulares.
Existe una gran heterogeneidad en cuanto a los flujos y estancias
de las familias jornaleras en las zonas de destino, ya que su perma-
nencia en estas regiones depende de la mano de obra requerida por
cada cultivo, de las condiciones productivas por temporada agrícola
y de la comercialización de los diferentes productos. Investigaciones
recientes de Sara Lara (2008, 2009) y Kim Sánchez (2009), mues-
69
México: crisis rural y migración
tran además los encadenamientos que existen entre los diferentes
flujos migratorios y los cambios en los tiempos de estacionalidad
que están generando los procesos de reestructuración productiva y
descentralización territorial, así como el incremento de la agricul-
tura protegida que impulsan las grandes empresas agrícolas.
En estudios recientes se ha identificado que casi 60% de estas
familias, migran de manera temporal por periodos que van de
seis a ocho meses, para luego regresar –en el caso de los migrantes
pendulares–,5 a cultivar sus tierras en sus comunidades de origen
(Lara, 2003; Cartón de Grammont et al., 2007), aunque se obser-
va una desvinculación creciente de la tierra propia, lo cual acentúa
su vulnerabilidad (Sepúlveda y Miranda, 2008, 2010). Salen de sus
comunidades de origen una vez concluido el ciclo de cosecha mai-
cera, fundamentalmente. Un menor porcentaje decide quedarse a
radicar en las zonas de atracción. Como lo señala en entrevista el
jornalero Miguel Pastrana (2008):
Hay “migros” [migrantes] que sí se quedan. Por la sierra tuvimos una fa-
milia que se quedan allá. Porque no hay granos y pa’ venir acá. Ya, si no
traís dinero acá. ¿Acá que vas a comer? Mejor prefieres estar allá, trabajan-
do allá y de que vas pasando pu’s pa’ la comida.
Estos patrones migratorios presentan regularidades en relación con
los lugares de destino, en los cuales influyen las preferencias de los
empresarios agrícolas por contratar trabajadores de determinados
lugares, así también resultan clave los sistemas de intermediación
que las redes de “enganche” y traslado a las zonas de origen que ya
tienen establecidas (Arroyo, 2001, pp. 113 y 114).
5 Se identifican fundamentalmente dos tipos de familias: “Aquellas que se despla-zan al inicio y término de la temporada agrícola […] y las que tienen viviendo más de tres años fuera de la comunidad y viven permanentemente en el campo agrícola” (Becerra et al., 2008, p. 201).
70
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Aunque la mayoría de jornaleros agrícolas son hombres y muje-
res jóvenes por la fuerza física requerida para las duras faenas que
ejecutan, hay una alta presencia de niños y niñas menores de 14
años. Aunque los más se desplazan en comunidades y familias com-
pletas, no deja de haber hombres solos, mujeres solas –en menor
proporción–, y en algunos casos, niños y niñas que viajan solos,
“encargados” con otras familias o con “personas de fiar”.
En los campamentos en Sinaloa hay jornaleros de diversos esta-
dos y pueblos indígenas, en una misma galera conviven hablantes de
náhuatl, mixteco, zapoteco, tlapaneco y triqui con los que hablan el
español. Unos apenas si pueden comunicarse en español, otros son
monolingües en lengua indígena; incluso “los sabedores” –son los
que orgullosamente se presentan como hablantes de español y que
funcionan como intermediarios lingüísticos–, en su mayoría tie-
nen dificultades para comunicarse de manera fluida, pues siempre
hablan pausado, entremezclando o recortando frases, con el incon-
fundible acento indígena. En el caso de Sinaloa se observa también
una alta participación de los “güeros” o “sardinas” –como los mis-
mos jornaleros llaman a los jornaleros migrantes del mismo esta-
do de Sinaloa o que provienen de Baja California y Baja California
Sur–. Aunque los empresarios y administradores tienen preferencia
por algún tipo de trabajadores según su estado procedencia.
Jóvenes que a pesar de sus cortas edades, están casados y tienen
hijos, que se desplazan junto con sus mujeres para que les ayuden
a trabajar. Otros, muy pocos, los dejan en sus comunidades bajo el
resguardo de los más viejos, comisionados al cuidado de los escasos
animales de traspatio que les quedan o de las tierras regularmente
ejidales –que en tiempos de secas son todavía menos productivas.
Muy pocos hijos de familias migrantes se quedan en las comunida-
des de origen para asistir a la escuela. Juan Cervantes (2008), padre
de familia y jornalero migrante, comentó en entrevista:
Se queda una muchachilla que van a cuidar al niño, se van a quedar en
casa a cuidar mi animal, gallina y perro. Gato también. Sí llevo todos, el
71
México: crisis rural y migración
niño que están estudiando se van a quedar aquí. Y el niño chiquito es el
que llevó también.
Hasta los niños pueden hablar de sus viajes anteriores, sea porque
ellos mismos han tenido experiencias previas o porque en la comu-
nidad todos son migrantes. Los adultos cuentan de sus andanzas
por diversos estados, su trabajo en distintos cultivos, otros se auto-
refieren como chingones porque orgullosamente dicen conocer el
oficio, ya que toda su vida se han dedicado al corte del tomate y
son los que “llenan hartas cubetas”. Además, gustan de platicar las
anécdotas y las penurias en sus estancias por diferentes campamen-
tos, de los cuales muchas veces no recuerdan ni el nombre. Jor-
naleros cortadores de tomate, chile, pepino, cebolla, berenjena, de
decenas de productos agrícolas, oficio en el que fueron iniciados
siempre por sus propios padres. Un jornalero entrevistado señala:
Muchos años. Muchos años estuve yo y estoy muchacho cuando salió por
allá. Ando Campo Patricia, Campo Seis, Campo, Campo... este... ¿cómo
se llama?... Casablanca, Campo Estrella. Muchos, muchos campos estuve
allá, ¿sí? Yo fui cada año, cada año fui allá. Primera vez estaba grande como
ocho-nueve años, cada año estuve (Feliciano, 2008).
Al referir quiénes son los jornaleros agrícolas, Samuel Salinas
(2008) señala:
Es enorme la diversidad que hay entre los grupos de los jornaleros agríco-
las que están migrando, que están haciendo migración interna. Es la cons-
trucción de un sujeto como jornalero agrícola, migrante, indígena, hom-
bre, mujer, niño, adolescente, adulto, en fin. Hay una serie de elementos
diferenciadores, hablante de castellano o de una lengua indígena, bilingüe,
trilingüe, con diversos niveles de dominio de la lengua, etcétera. Con pro-
cesos locales en sus comunidades de muy distinta índole […]. Nuestros
sujetos jornaleros indígenas en migración interna se construyen a partir
de una enorme cantidad de realidades diversas […]. Desde luego, no es el
72
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
mismo jornalero agrícola el que está empleado en la caña, que el jornalero
agrícola que está empleado en las hortalizas asiáticas para un mercado
muy especifico en los Estados Unidos o el que se emplea en el tabaco […].
Si pensamos en términos de las imágenes que tenemos, si tú ves la
manera en la que está viviendo la familia en Ayotzinapa [Montaña Alta de
Guerrero], que tienen sus animales de traspatio, que tienen una pequeña
milpa, que hacen un lujo del panteón el 2 de noviembre y tienen a la ban-
da del pueblo y su capilla. Pero, ¿qué comen cuando se supone que aquel
dinero que ganaron en Sinaloa ya se les acabó? Sin embargo, hay un lujo en
su celebración, es su festividad, en su vida cotidiana, un lujo comparado
con las condiciones en las que llegan al campamento, con el viaje, con la
mierda que tienen que llegar a barrer de las galeras, porque ni eso hacen
los patrones para poderlos instalar, y ese cuartito de cuatro por cuatro en
donde van a estar.
Porque fuera de eso, todo es el cultivo, el plaguicida y el día de paga,
cuando llegan las chicas a vender sus servicios sexuales. Tú las ves ahí for-
maditas como todos los demás, como si fueran a cobrar la raya pero en
realidad van a ejercer su oficio. Y además de eso, el tianguis de cubetas, de
aparatos electrodomésticos, tenis, ropa usada, en fin (Salinas, 2008).
No obstante todas sus diferencias, existen elementos comunes que
los identifican. Al primer encuentro con ellos sorprende su vesti-
menta: van cubiertos de harapos uno sobre de otro, algunos des-
calzos o con chanclas de hule o los menos con zapatos destrozados;
llevan gorras de plástico encima de los paliacates que les cubren
parte del rostro como una forma de protegerse de la tierra y del
calor, pero fundamentalmente, de los agroquímicos. En el rostro,
los rasgos del cansancio, el hambre y la frustración. Las manos ca-
llosas, ásperas, maltratadas por las faenas en el surco, siempre con la
tierra entre las uñas, insignia clara de su vínculo esclavizante con
la tierra a la que ofrendan agua antes de que ellos coman, en señal
de respeto; manos que representan la única herramienta que tienen
para subsistir. Ojos que ven con recelo y a la vez con indiferencia,
miradas esquivas que parecieran estar concentradas sólo en enfren-
73
México: crisis rural y migración
tar su necesidad más inmediata: la supervivencia. Carmen Guerra y
Rubén Rocha en su libro Tomate amargo, dicen:
Se parecen entre ellos, casi son iguales, caminan pegaditos como si fueran
milpas humanas. Él, delante, ella atrás cargando al más chico de una prole
numerosa. Todos agachados en el surco a la corte y corte, sin levantar la
cara al sol, morena su piel, ennegrecidas sus manos, cubiertos sus pies con
barro del camino que se cuela entre las correas de sus huaraches.
Ese sombrero, ese paliacate, el vestido cayendo sobre el pantalón, el
reboso terciado, las trenzas y las peinetas; la misma indumentaria el varón,
pero sin vestido y sin trenzas ni peinetas, y el balde que se balancea en sus
manos, cada vez más pesadamente conforme cae la tarde. Allá sus trajes,
el colorido de sus regiones, la fiesta, el pulque, la danza; la parcela que se
achica, el cacique que arrebata; aquí un solo valle largo, eterno, los mis-
mos trapos, el sudor que se los pega al cuerpo. Anochece y amanece sin su
música, sin su canto. Y todo porque un día alguien dijo: “Naco yo guicho
yo Culiacán, quia na ve a va chon” (que en mixteco significa: “Vamos a
Culiacán, allá está buena la paga y la casa”).
Ellos, los nuestros, hechos uno con el recuerdo de su tierra de la que
salen para poder subsistir. Sólo porque quedarse allá significa cuna vacía,
hilera interminable de cruces del camposanto. Están aquí, desde tan le-
jos, pero con su propio calor […] hay un desprecio que se denota en su
cara pegada al suelo, en el humo que viaja por su lúgubre cuarto, de una
esquina a otra esquina, desde la hornilla a la cachimba se proyecta sobre
sus cuerpos cansados que guardan fuerzas para el apareamiento. Y ahí,
juntitos, los ojos insomnes de las criaturas recogiendo estímulos a los que
no pueden ni saben responder (Guerra y Rocha, 1988, pp. 13 y 14).
Mundo donde no hay lugar para la esperanza, donde todo es medio
comer y medio dormir para reparar la fuerza física, para al otro día,
como todos los días, levantarse y encaminarse a las arduas faenas. El
trabajo, distintivo primordial que los hace comunes, sólo el trabajo,
todos los días el mismo trabajo, lo único que piden es el trabajo “Pa’
eso nacieron, pa’ eso están ahí”, como muchos de ellos subrayan.
74
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Eso y su pobreza y su vulnerabilidad, y siempre con la idea de un
porvenir mejor que nunca llega.
Los jornaleros migrantes y sus familias son sujetos económicos
con una alta capacidad productiva, constituidos por sí mismos a
través de su continua participación en las actividades en el cam-
po. Son una mano de obra especializada que es explotada como
parte del proceso de acumulación de capital de la empresa agrícola
(Lara, 2003; Sánchez Saldaña, 2007 y 2008). La fuerza de trabajo de
estas familias representa una mercancía (Astorga, 1985), y un me-
dio más para la expansión y acumulación del capital agrícola. Y no
obstante la importancia estratégica que tiene su mano de obra para
la agricultura mexicana (Ortega, Castañeda y Sariego, 2007), es un
sector que sigue excluido y al margen de los beneficios sociales. Las
familias jornaleras migrantes viven en condiciones precarias (vi-
vienda, salud, alimentación, educación) y sobreviven explotados,
enfrentando de manera cotidiana la discriminación, el racismo y
la violación recurrente a sus derechos sociales, jurídicos y políticos:
[…] los jornaleros tienen, una definición fundamental: constituyen, un
sector emergente de la sociedad rural, cuyas condiciones de vida y trabajo
los mantiene en una situación de exclusión social, a pesar de su impor-
tante contribución al desarrollo económico de extensas regiones agrícolas
del país. Hablar del sector jornalero nos hace pensar en el desarraigo, en la
pobreza y la precariedad en que viven (Sánchez Muñohierro, 2002, p. 36).
jornalEros agrícolas migrantEs: pErspEctivas
dE análisis
La investigación sobre los jornaleros agrícolas migrantes no es nue-
va en el país. Por casi cinco décadas se han generado y acumulado
conocimientos diversos en torno a esta población. Muchos de ellos,
construidos mediante procesos sistemáticos de análisis investigati-
vo, otros como formas de denuncia política ante la invisibilidad de
75
México: crisis rural y migración
la problemática, y otros más como parte de las actividades de las
instituciones que intervienen desde la acción gubernamental. No
obstante, aún son escasos los estudios que den cuenta de la proble-
mática social de los jornaleros agrícolas migrantes desde una pers-
pectiva integral, entre otras causas, debido a que esta problemática
representa una lacerante realidad política y social, además de la com-
plejidad y heterogeneidad que la caracteriza. Complejidad y hete-
rogeneidad que, como objeto de conocimiento, posibilita múltiples
y variados derroteros de estudio, unos más investigados que otros.
La revisión de las fuentes para el estudio de los jornaleros agrí-
colas migrantes se presenta a continuación, siguiendo dos criterios:
1) cronológico y 2) de orden temático. Los materiales documentales
abordan, desde distintas perspectivas de análisis, la problemática en
estudio. Cabe señalar que una misma fuente puede aportar diversos
niveles y dimensiones de análisis, y la ubicación temática que se
utiliza es provisional, dados los intereses de este trabajo de inves-
tigación. Es importante mencionar que se enuncian fundamental-
mente aquellas fuentes que aportan al campo de conocimiento de
manera significativa, sea por su contenido, por la amplitud en su
difusión o por las facilidades para acceder a las publicaciones.
Las fuentes documentales que se comentan a continuación no
agotan la totalidad de los estudios disponibles sobre el tema, aún
quedan muchos sin referir ya que la indagación realizada se focalizó
en la revisión y el análisis de los estudios generales del tema y en
aquellos que abordan la problemática social de los jornaleros agrí-
colas migrantes, específicamente, en Sinaloa y Guerrero.
Esta revisión del estado del arte, no obstante que es un recuento
extenso, puede ser un aporte importante para futuras investiga-
ciones.
Estudios pioneros del campo en estudio: un recuento necesario
Desde 1965 y hasta 1975 es posible identificar diferentes datos cen-
sales sobre los jornaleros agrícolas migrantes en el país, que propor-
76
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
cionan información aislada y de difícil acceso, generada por diversas
instancias gubernamentales. Se trata de censos de población, censos
agrícolas, ganaderos y ejidales, y encuestas nacionales del empleo
realizados en esos años.6 Al mismo tiempo, surgen algunos trabajos
que abordan el tema de los jornaleros agrícolas desde el marco del
análisis de la problemática social en el campo mexicano ocasiona-
da por el desarrollo económico capitalista sostenido por el Estado
mexicano. Rodolfo Stavenhagen (1967; 1968) fue el primero en el
país en abordar, de manera específica, la problemática económica
y social de los jornaleros agrícolas migrantes (Paré, 1988, pp. 41 y
42).7 Como señala Juan José Atilano (2000, p. 24):
Para este autor la posición de los jornaleros en la estructura de clases
se explica por la propiedad de la tierra, la posesión o no de una parcela
y los niveles de marginalidad que padece el campesinado; lo que deter-
mina su condición de clase y, por ende, la posición que este grupo guar-
da en el conjunto de las relaciones sociales y de producción capitalista.
Se concluye que el jornalero agrícola es un individuo que transita de su
condición de campesino pobre a la de asalariado agrícola, proceso que es
ineludible en los sistemas capitalistas.
En la década de los años setenta surgen los primeros ensayos fun-
dacionales, como los realizados por Roger Bartra (1975) y Arman-
do Bartra (1979), quienes desarrollaron diferentes enfoques teóricos
para explicar la situación de clase y la ubicación de los jornaleros
agrícolas migrantes dentro de la estructura social.
6 De las fuentes gubernamentales citadas en los artículos fundacionales sobre el tema se identifican datos del Censo de Población de 1960, del Censo Agrícola de 1960, IV Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1960, así como algunas proyecciones de población del Banco de México, 1960 (Stavenhagen, 1968). 7 Citado por Paré (1988, pp. 41 y 42). Véase también el artículo “Nuevos enfoques para el estudio del mercado del trabajo rural en México”, de Cartón de Grammont y Lara (2000, p. 123).
77
México: crisis rural y migración
De acuerdo con Atilano (2000), las primeras categorías analíti-
cas en el estudio de los jornaleros agrícolas migrantes surgen en el
contexto de la polémica entre “campesinistas” y “descampesinistas”,
personalizada por Roger Bartra, Isabel Horcasitas y Ricardo Pozas,
y Rodolfo Stavenhagen, en cuyos estudios:
[…] se asume, en lo esencial, el análisis de las clases sociales en el cam-
po que Lenin desarrolla y su conceptualización del proletariado agrícola
como el estrato inferior del campesinado que no puede subsistir de su tie-
rra y tiene que vender su fuerza de trabajo para complementar sus ingre-
sos. De la misma forma el proceso de proletarización se analiza en función
de la posesión de la tierra (Atilano, 2000, pp. 23 y 24).
Según Sara Lara, diversos autores como Stavenhagen (1969), Gutel-
man (1971), Pozas y Horcasitas (1971) y Bartra (1974), así como el
trabajo realizado por el Centro de Investigaciones Agrarias (cdia,
1974):
[…] tuvieron como objeto de estudio la estructura agraria del país, y en
este contexto analizaron la existencia de campesinos pobres o de agri-
cultores sin tierra, que podrían ser considerados como jornaleros o
proletarios porque dependían básicamente de la venta de su fuerza de
trabajo para lograr su subsistencia. Especialmente Gutelman y Bartra
se interesaron en el proceso de “descampesinización” o “proletarización”
del campesinado pobre, que a su modo de ver era el resultado del tipo de
desarrollo capitalista que se había impuesto en el campo mexicano (Lara,
2001, p. 363).
Por su parte, Roger Bartra (1974) analizó en forma minuciosa las
clases sociales existentes entre los productores agrícolas. Lara expli-
ca el procedimiento de este autor:
Su método consistió en contabilizar los insumos y la producción de cien
unidades agrícolas encuestadas en el Valle del Mezquital, en el estado de
78
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Hidalgo. Para realizar este análisis considera importante imputarle un pre-
cio a la renta de la tierra (como mecanismo de extracción de plusvalía), al
desgaste de la maquinaria y medios de producción, y al trabajo aportado
(aun si se trata de trabajo familiar o propio). Sus variables intentan reflejar
las condiciones en las que operan las distintas unidades productivas al en-
frentarse al mercado, y detectar cuáles de ellas arrojan un saldo positivo o
negativo. Sus conclusiones señalan un intenso proceso de proletarización
del campesinado, imposibilitado de revertirse (Lara, 2001, p. 364).
Por su parte, Warman (1972, 1976) cuestionó la validez de ubicar
a los jornaleros agrícolas en categorías de clases: “[…] los jornaleros
representan una de esas categorías sociales ambiguas que se han dado
en el capitalismo mexicano, por lo que no se puede hablar de un pro-
letariado agrícola” (citado por Atilano, 2000, p. 24).
Este debate es retomado por estudiosos como Luisa Paré, par-
ticularmente en el libro titulado El proletariado agrícola en México:
¿Campesinos sin tierra o proletarios agrícolas (1977);8 por Hubert
Cartón de Grammont, en el ensayo “Formas de explotación de los
asalariados agrícolas en una zona de mediano desarrollo capitalis-
ta” (1982) y en el estudio Asalariados agrícolas y sindicalismo en el
campo mexicano (1986); y de este mismo autor, junto con Julio Mo-
guel, Mecanismos de explotación de los trabajadores rurales. El caso
de los jornaleros agrícolas (1984). Estos autores comienzan a proble-
matizar, desde una perspectiva marxista, las condiciones de los jor-
naleros en tanto asalariados y sus procesos de proletarización, y las
formas de explotación y uso de la mano de obra de los trabajado-
res estacionales en la agricultura mexicana. Atilano considera que
uno de los aportes centrales de estos escritores es que ofrecen una
tipología de los asalariados estacionales como herramienta analíti-
8 Para Atilano Flores, Luisa Paré es la primera investigadora que analiza a los jorna-leros agrícolas propiamente desde una perspectiva de clase del proletariado, desde el supuesto teórico de que cada vez más estos trabajadores dependen de un salario (Atilano, 2000, p. 25).
79
México: crisis rural y migración
ca para explicar su condición de clase a partir de la doble relación
que guardan con el capital y con sus parcelas, y los mecanismos
de adaptación de la economía campesina a los procesos de desarrollo
capitalista (Atilano, 2000, pp. 26-27). Para Sara Lara “[…] uno de
los méritos indiscutibles de estos libros es ante todo el haberle dado
visibilidad social a un grupo social escasamente estudiado en esa
época” (Lara, 2001, p. 364). Por otra parte, según esta autora:
El libro de Luisa Paré (1977) y los trabajos de Aguirre-Beltrán y Hubert
C. de Grammont (1982 y 1986) buscaron dar cuenta de la importante
heterogeneidad entre los asalariados agrícolas. En este sentido elaboraron
tipologías no de unidades productivas, como en los estudios anteriormen-
te citados, sino de los trabajadores. Para ello tomaron como base distintos
indicadores de diferenciación de este grupo social. Paré considera como
elementos importantes de clasificación del asalariado a su vínculo con la
tierra, el carácter eventual o permanente del empleo, su calificación,
la condición migratoria y la empresa contratante. Grammont, además de
dichos elementos, incluye también la pertenencia o no a un grupo étnico
(Lara, 2001, p. 365).
Enrique Astorga, en el breve pero polémico libro Mercado de traba-
jo rural en México. La mercancía humana (1985), ofrece un modelo
de análisis para la explicación del mercado de trabajo rural y sus
diferentes fases (promoción, recolección, transporte y consumo),
por donde transita la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas
migrantes; el libro de Astorga:
[…] constituye un importante aporte por la amplitud con la que se aborda
el tema y por los ejemplos que ofrece. Bajo su enfoque, el mercado de tra-
bajo rural se analiza como un espacio en donde la fuerza de trabajo se com-
porta como cualquier otra mercancía. Por ello su metodología se orientó a
captar las fases (promoción, acopio, transporte, almacenamiento y consu-
mo) y los niveles (nacional e internacional) que comporta dicho mercado
de trabajo. Para Astorga el mercado de trabajo rural se refiere tanto a los
80
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
procesos de producción de peones como a la distribución y consumo de la
fuerza de trabajo, así como a los canales y niveles por los cuales ésta transita.
Considera al trabajador agrícola o peón como una “mercancía humana”,
que responde a una demanda definida por el número de jornales que cada
planta requiere, de acuerdo con el nivel tecnológico existente en un mo-
mento dado. En este sentido, el empleo estaría dado por el tipo de demanda
que se genera en torno a cada cultivo. Su análisis concuerda con el enfoque
neoclásico, que considera que la movilidad de los trabajadores se rige por
las leyes de la oferta y la demanda, factores que tenderían a equilibrarse tal
como sucede en otros mercados (Lara, 2001, p. 365; véase Cartón de Gram-
mont y Lara, 2000, pp. 123 y 124).
Para Atilano, la importancia del libro de Astorga radica en el cam-
bio de la línea de análisis:
[…] plantea la que es quizás una de las hipótesis más provocadoras al res-
pecto del proletariado agrícola. Su trabajo marca un importante cambio
en la línea de análisis sobre el campesinado agrícola, pues se abandonan
las categorías de semiproletarización y descampesinización en la medida
en que este autor considera que la economía campesina, más que produc-
tora de bienes para el mercado de productos, es una fuente de expulsión de
hombres para el mercado de trabajo. La fuerza de trabajo es, en sí misma,
una mercancía que se encuentra subsumida al capital; su investigación “se
interesa en analizar el lugar y la forma como se realiza la fuerza de trabajo
más que el estudio de los jornaleros” (Atilano, 2000, p. 25).
Otros artículos clásicos que se publicaron durante la década de
1970 abordan temas relacionados con las condiciones de vida y
laborales de los jornaleros agrícolas migrantes, como las publica-
ciones difundidas por la Secretaría de la Reforma Agraria (Botey,
Zepeda y Heredia, 1975).
Ya en la década de 1980, trabajos diversos analizan las asime-
trías y la polarización regional de la estructura agraria. Instancias
gubernamentales, como la Secretaría de Agricultura y Recursos
81
México: crisis rural y migración
Hidráulicos (sarh, 1987) y algunos investigadores caracterizan la
deprimente situación laboral de los jornaleros agrícolas durante
la época y analizan los mecanismos de reclutamiento y transporte de la
fuerza de trabajo para el mercado agrícola en el país. Durante esta
década, se difunde el libro Tomate amargo (Guerra y Rocha, 1988),
una obra notable y de suma relevancia en el campo en estudio, que
en el primer párrafo de su introducción se autocalifica como “una
crónica política social”, donde por primera ocasión se presenta la
reconstrucción histórica testimonial del desarrollo y consolidación
de las principales empresas agrícolas agroexportadoras sinaloenses,
que tienen como fuente de acumulación a la sobreexplotación de la
fuerza de trabajo de los jornaleros migrantes.
Posteriormente, en la década de 1990 el tema de los jornaleros
agrícolas migrantes fue abordado a través de diferentes estudios so-
bre las condiciones de vida y trabajo en Baja California, Sinaloa,
Sonora, Oaxaca y Guerrero. Destacan los diagnósticos realizados
por el memorable Programa Nacional de Solidaridad con Jorna-
leros Agrícolas (Pronsjag), de la actual Secretaría de Desarrollo
Social (Pronsjag, 1990, 1990a, 1991, 1991a, 1994, citados por Ba-
rrón y Sifuentes, 1997); así como por un grupo de funcionarios del
Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (Pronjag) de la Sedesol,
comprometidos con los trabajadores migrantes del campo. Estos
funcionarios publicaron, entre otros trabajos, los estudios elabora-
dos por Lourdes Sánchez Muñohierro, El tránsito perpetúo: los jor-
naleros agrícolas (1992), y los trabajos de Ramiro Arroyo y Carlota
Batey (unicef-Pronjag, 1994).
En la última mitad de la década de los noventa, surgen las in-
vestigaciones pioneras hechas por María Antonieta Barrón, titula-
da Empleo en la agricultura de exportación en México (Barrón, 1993,
1997; Barrón y Sifuentes, 1997), quien ofrece una nueva perspectiva
al plantear la existencia de diferentes tipos de mercados de trabajo
rural y al hacer el análisis del impacto de la segmentación de estos
mercados de trabajo en los jornaleros agrícolas migrantes. Sobre esta
autora, Cartón de Grammont y Sara Lara destacan (2000, p. 125):
82
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Barrón se apoya en la teoría institucional que considera la existencia de
un mercado de trabajo dual con la presencia de mercados primarios y
secundarios: forman parte de los mercados primarios aquellos mercados
desarrollados propios de las empresas modernas dedicadas a la produc-
ción hortícola. Estos se caracterizarían, desde su punto de vista, por tener
una división social del trabajo más marcada. Por su parte, los mercados
secundarios serían los menos desarrollados, con una débil división del tra-
bajo. El empleo femenino se daría principalmente en los mercados prima-
rios, como resultado de una mayor diversificación de ocupaciones […].
De acuerdo con este planteamiento […] considera relevante estudiar
las siguientes cuestiones: el patrón de cultivos, las características de los
productores y el perfil de las unidades de producción, el estudio del vo-
lumen y la comercialización de la producción, los rasgos generales de la
mano de obra asalariada que interviene en la producción y su perfil socio-
demográfico, las distintas etapas del proceso de trabajo, la condición en la
que laboran los trabajadores y las migraciones que se generan, así como
los conflictos sociales y laborales. Como temas particulares se añaden al-
gunos aspectos que se refieren a las mujeres (fecundidad, anticoncepción,
etc.) y a la relación del trabajador con la tierra.
María Antonieta Barrón y Emma Lorena Sifuentes coordinaron
el libro Mercados de trabajo rurales en México. Estudios de caso
y metodología (1997), en el que se condensan por primera vez
un conjunto de estudios regionales acerca de la producción taba-
calera en Nayarit, la producción de mangos en Michoacán, la flo-
ricultura en el Estado de México, y otras investigaciones sobre los
mercados de trabajo rural en la zona noroeste y frontera norte del
país. Estos trabajos, al igual que las disertaciones anteriores, senta-
ron importantes bases teóricas y aportaron datos empíricos para
los desarrollos posteriores sobre este tema. Como señala Atilano
(2000, p. 27):
En el caso, de la migración jornalera, los planteamientos teóricos de estos
autores resultaron interesantes, ya que explicaban el fenómeno de la mi-
83
México: crisis rural y migración
gración a partir de la desigualdad en el desarrollo regional del país, la dis-
ponibilidad diferencial de recursos entre una zona y otra, los cambios en
la política de desarrollo rural que anteponen la inversión de capital
en el sector agroexportador y no en la producción de básicos, influyendo
así en la reformulación de rutas migratorias.
Sin embargo, las categorías que generaron resultaron demasiado gene-
rales, pues en el proletariado agrícola se perdían las diferencias culturales,
de género y edad entre los trabajadores y trabajadoras migrantes.
El conjunto de estudios realizados desde los años setenta se en-
riquecen con los aportes ofrecidos por los nuevos enfoques de la
sociología del trabajo, que entre otros conceptos desarrollan la no-
ción de “flexibilidad laboral”, aplicada a los procesos productivos
agrícolas en el marco del desarrollo global:
Actualmente, la introducción de nuevas tecnologías y de nuevas formas de
organizar el trabajo, que se ponen en marcha con los procesos de reestruc-
turación que han tenido lugar en el sector agropecuario, complican aún
más la situación del mercado de trabajo rural. Especialmente, el problema
de la flexibilidad introduce una variante conceptual y metodológica im-
portante en la que vale la pena detenerse (Cartón de Grammont y Lara,
2000, p. 127).
Desde este enfoque conceptual destacan los múltiples trabajos de
Sara Lara y Hubert Cartón de Grammont. Sobre la primera, Atila-
no (2009, p. 29) señala:
Los trabajos de Sara Ma. Lara (1998) sobre la flexibilidad de la mano de
obra y el mercado de trabajo rural aportan nuevas líneas de análisis sobre
la migración de los trabajadores agrícolas, situándola como una caracte-
rística de la flexibilidad que tiene que adoptar la mano de obra ante un
mercado de trabajo rural dominado por la incertidumbre productiva y la
segmentación de los mercados.
84
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Investigaciones recientes sobre jornaleros agrícolas
En los últimos diez años, el sector de la población constituido por
los jornaleros agrícolas comienza a ser investigado de manera más
continua y sistemática. Al iniciar la década se difunden una serie
de artículos en una edición especial de Cuadernos Agrarios, titula-
da Migración y mercados de trabajo (2000), donde se publican tra-
bajos de autores como Hubert Cartón de Grammont y Sara Lara,
Beatriz Canabal, Arturo León y Elsa Guzmán, Mónica Bendini, y el
artículo de Antonieta Barrón y José Manuel Hernández titulado
“Los nómadas del nuevo milenio” (2000). Estos artículos ofrecie-
ron importantes contribuciones sobre la migración interna, los
mercados de trabajo rurales, las estrategias de reproducción social
de campesinos e indígenas y el impacto social y cultural de la mi-
gración jornalera en algunas regiones del país.
De la información generada desde las diversas instancias gu-
bernamentales, predomina la producción de datos de corte de-
mográfico, orientados hacia la medición de las características
sociodemográficas del sector jornalero migrante, los lugares de pro-
cedencia, origen social, perfil lingüístico, las actividades ocupacio-
nales y mercado de trabajo; tiempos y ciclos de movilidad, periodos
de permanencia en las zonas de destino; así como las rutas geográ-
ficas de los flujos migratorios (Arroyo y Hernández, 2001; García,
2001; Sedesol, 2001, 2002; Sánchez Muñohierro, 2002, 2002a). In-
formación que se actualiza y vuelve a hacerse pública hasta años
posteriores (Sedesol, 2004, 2006, 2008, 2008a; Sánchez Muñohie-
rro, 2008).
Por otra parte, la Revista de la Procuraduría Agraria (sra) di-
funde un importante artículo de Ramiro Arroyo, “Los excluidos del
campo” (2001), donde se analizan por primera vez los mecanismos
de exclusión social a los que son sometidos los jornaleros agríco-
las a partir de su condición migratoria. En esta misma publicación
Kim Sánchez (2001a), presenta los resultados de sus primeros estu-
dios acerca de los procesos de intermediación laboral y las formas
85
México: crisis rural y migración
de organización, reclutamiento, enganche y traslado de la mano de
obra jornalera desde sus comunidades de origen hacia las zonas
de atracción laboral migratoria.
Un esfuerzo pionero de investigación regional, única en su gé-
nero, es la Encuesta a hogares jornaleros migrantes en regiones
hortícolas de México: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco
(Cartón de Grammont y Lara, 2004), que ofrece datos recientes so-
bre los perfiles de los jornaleros y sus hogares en las entidades fede-
rativas caracterizadas como zonas de atracción. En esta misma línea
de aportes, destaca el libro de Jesús Morett Sánchez y Celsa Cosío,
Los jornaleros agrícolas de México (2005), en el que caracterizan la
geografía del jornalerismo, las unidades de producción, y las con-
diciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas y sus familias.
Análisis regionales
Son numerosas las aproximaciones formuladas sobre las relaciones
que existen entre las zonas de origen, intermedias y de atracción de
la fuerza de trabajo estacional de los jornaleros agrícolas. Desde una
perspectiva regional, diversos especialistas han documentado las
condiciones de movilidad, trabajo y vida de los jornaleros migran-
tes en diferentes estados del país. En Sinaloa, Antonio Corrales y
Beatriz Rodríguez (2000) realizaron un estudio sobre las condicio-
nes laborales de los jornaleros y sus familias; Teresa Guerra Ochoa,
en su libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense (1998),
y en estudios posteriores (2000, 2001), muestra la importancia de la
fuerza de trabajo de los jornaleros en el desarrollo económico y pro-
ductivo de la agricultura en el estado de Sinaloa, a la vez que denun-
cia la precariedad en sus condiciones de vida, la falta de protección
laboral y de seguridad social que prevalece en esta entidad federati-
va, principal receptora de fuerza de trabajo agrícola migrante.
Arturo León y Elsa Guzmán (2000), así como Kim Sánchez Sal-
daña (1996, 2004, 2005, 2005a, 2006, 2007, 2007a) y Yolanda Sal-
86
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
daña (2004, 2006), han investigado sobre los procesos migratorios
regionales e interregionales en Morelos, con los jornaleros estacio-
nales que provienen del estado de Guerrero y los mecanismos de
adaptación de los diferentes tipos de configuraciones familiares.
Asimismo, Sánchez Saldaña desde mediados de los noventa (1996,
2005, 2006a, 2007), comenzó a indagar sobre las formas de orga-
nización y los mecanismos de reclutamiento e intermediación de
la fuerza de trabajo dentro del sector agrario; las relaciones y redes
sociales que sostienen el proceso migratorio (tránsito y asenta-
miento en las zonas de atracción), y la institucionalización de dife-
rentes tipos de dispositivos (formales e informales) que permiten
su movilidad.
Beatriz Canabal y un grupo de investigadores (2000, 2001, 2002,
2005; Canabal et al., 2001; Canabal y Barroso, 2009) analizan la mo-
vilidad indígena guerrerense como una de las principales estrate-
gias de reproducción social de las familias pobres en la Montaña de
Guerrero. En un libro reciente, esta autora (Canabal 2008) examina
el papel del trabajo jornalero de las familias montañeras guerreren-
ses en las principales entidades de atracción: Morelos y Sinaloa; así
como los vínculos que mantienen las familias migrantes con sus
comunidades de origen, no obstante su movilidad geográfica. Javier
Moreno (2008), escribió uno de los pocos trabajos existentes que en
forma osada proponen políticas de desarrollo regional en el estado
de Guerrero, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la po-
blación rural e indígena en situación migratoria.
En los últimos años han surgido otros trabajos de investigación
sobre las particularidades regionales de la migración de jornaleros
agrícolas. En el estado de Baja California son relevantes los aportes
que ha realizado Laura Velasco (2000, 2007 y una publicación sin
fecha) y otros estudiosos de los procesos de asentamiento de los jor-
naleros agrícolas en esta entidad federativa (Anguiano, 2007; More-
no y Niño, 2007). En el estado de Sonora hay varios artículos sobre
los perfiles sociolaborales de los jornaleros, las condiciones de vida
y trabajo, así como los servicios sociales que reciben los trabajado-
87
México: crisis rural y migración
res agrícolas (Sariego et al., 2007; Lara, 2007; Ortega y Castañeda,
2007). En el estado de Puebla no existen trabajos de investigación
específicos sobre este tema, salvo algunos ensayos iniciales que
problematizan acerca de las particularidades que adquiere el fenó-
meno en la entidad (Hernández Manzano, 2005). Recientemente
concluimos una investigación que tuvo como propósito principal
caracterizar la migración indígena poblana, los contextos migrato-
rios, las condiciones de vida, trabajo y educación con los jornaleros
agrícolas incorporados a la producción cafetalera (Rojas, Franco y
Salinas, 2009; Rojas, Rivero, López y Franco, 2010). En el estado de
Hidalgo es relevante el trabajo de investigación desarrollado con los
jornaleros que se contratan en la pisca del ejote (Rodríguez Solera,
2006, 2007), donde se abordan las nuevas formas de empleo rural,
la migración pendular, las características étnicas de la población
migrante que labora en este cultivo, y la migración como estrategia
de supervivencia de las familias incorporadas al jornalerismo.
Sin lugar a dudas existen trabajos de investigación en otros esta-
dos del país, muchos de ellos están citados en los párrafos posterio-
res dentro de los temas específicos (por ejemplo, trabajo infantil en
Baja California y Oaxaca; género y mercado de trabajo agrícola en
Nayarit; el tema de la salud en Sonora, entre varios más). Conoce-
mos otros realizados en Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Veracruz,
pero de citarlos sería aún más extenso el recuento que hemos in-
tentado sintetizar.
Investigaciones con temas específicos
En la medida en que se desarrolla el campo de investigación acer-
ca de los jornaleros agrícolas migrantes, observamos que cada vez
hay mayor delimitación en el trabajo investigativo. Organizamos
las fuentes identificadas con esta característica en cuatro grandes
rubros de análisis: 1) estudios sobre familia y trabajo infantil; 2)
investigación acerca de la educación de las niñas y los niños jornale-
88
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
ros; 3) trabajos desde la perspectiva de género, y 4) investigaciones
respecto a la organización social y política y los derechos humanos
con jornaleros agrícolas migrantes.
Estudios sobre familia y trabajo infantil
Contamos con investigaciones cuya unidad de análisis es la familia
jornalera agrícola migrante y que han intentado precisar el papel y
la importancia que tiene la estructura familiar dentro del proceso
de movilidad y en el mercado de trabajo agrícola (León y Guzmán,
2005; Guzmán, 2006), al igual que el tipo de configuraciones fami-
liares y los mecanismos de reproducción y flexibilidad de la unidad
doméstica, así como las capacidades de las familias jornaleras para
potenciar los escasos recursos económicos y culturales a lo largo del
ciclo migratorio, particularmente, en las zonas de atracción (Salda-
ña, 2004; Cartón de Grammont et al., 2007).
Otros estudios muestran las particularidades que presenta
el trabajo infantil en los distintos tipos de cultivo de hortalizas y
agrocultivos como el café, la caña y el tabaco (Ladrón de Guevara y
González, 2002; Reyes de la Cruz y Ramírez Izúcar, 2005; Ramírez
Izúcar, 2005; Rodríguez Solera y Valdivieso, 2005; González, 2006;
Rodríguez Solera 2006, 2007; Rodríguez Solera y Medécigo, 2007;
Medécigo, 2007, 2007a). Existen estudios sobre los mecanismos in-
directos en el uso de la mano de obra infantil y las expresiones cultu-
rales, en especial étnicas, en la organización familiar de la fuerza de
trabajo de las niñas y los niños (Sánchez, 2001; Sánchez y Macchia,
2002; Vargas, 2006), y en general, acerca del impacto negativo que
produce en la escolarización de los menores su participación den-
tro del mercado de trabajo agrícola (Cos-Montiel, 2001; unicef-
oie-cgeib, 2005; Rojas, 2005, 2005a, 2007, 2010b; Moreno Barrera,
2005, 2009; Schmelkes, 2002, 2006; Sánchez Saldaña, 2006; Becerra
et al., 2007, 2008; Castro et al., 2007; Glockner, 2008, 2008a, 2009).
En algunos estudios se describen las formas de incorporación
y las diferentes expresiones de la explotación laboral de las que
son objeto los hijos de los jornaleros migrantes, los niveles de
89
México: crisis rural y migración
la participación económica y los diferentes tipos de actividades
que efectúan niñas y niños, tanto en las zonas de atracción como en
sus comunidades de origen. Una estudiosa que desde hace décadas
ha investigado en forma sistemática el trabajo infantil jornalero de
migrantes ha sido Mercedes Gema López, que en diversos estudios
revisó los aspectos jurídicos laborales, las características condicio-
nes de explotación y las implicaciones sociales del trabajo infan-
til en la agricultura de exportación en el país (López, 1999, 2002,
2002a, 2006, 2008; López y Estrada, 2006; y otros mecanográficos).
El trabajo infantil de los hijos de los jornaleros agrícolas tam-
bién ha sido objeto de diversos análisis vinculados a la flexibilidad
laboral, la segmentación del mercado de trabajo rural y a la falta
de cumplimiento de los principios jurídicos vigentes en materia de
trabajo (Díaz y Salinas, 2001; Manzanos, 2002; Barreiro, 2001;
Brizio de la Hoz, 2002; Sánchez Muñohierro, 2002, 2008; Romero,
Palacios y Velasco, 2005; Rojas, 2005, 2006a; Lara, 2006; Miranda,
2008; Miranda y Sepúlveda, 2008; Díaz, 2009). En todos estos tra-
bajos se subraya la preocupación por las implicaciones jurídicas,
éticas y sociales de la explotación de la mano de obra infantil en la
agricultura mexicana.
Sobre la educación de las niñas y los niños jornaleros
En los últimos diez años, una de las líneas de investigación más desa-
rrollada es la que se ocupa de la educación de los hijos de las familias
jornaleras migrantes. Las primeras investigaciones fueron finan-
ciadas por instancias gubernamentales responsables de la atención
educativa de esta población (Conafe, 1995, 1996, 1997; sep, 1998,
1999, 1999a; 1999b). En dichos estudios se describen las precarias
condiciones materiales en que los niños jornaleros migrantes se es-
colarizan cuando logran acceder a la escuela; se analizan las carac-
terísticas y las expectativas escolares de los padres de familia y del
personal docente participantes en los programas que se imparten
en el país para la atención educativa de este sector de la población; y
se estudian los rasgos de los niños jornaleros que asisten a la escuela
90
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
y del poco tiempo de su asistencia, permanencia y la escasa continui-
dad que muestran estos menores en las actividades escolares, tanto
en los estados de atracción como en los estados de origen.
Asimismo, se muestran las particularidades que adquiere el
trabajo educativo cotidiano con estos infantes (Rodríguez, 1997;
Weller, 2001, 2007; Ramírez, 2001, 2002; Rojas, 2004, 2005, 2006a,
2010; Salinas, 2004, 2006; Schmelkes, 2002, 2006). Por otra parte, se
han hecho investigaciones evaluativas de corte nacional sobre los
resultados de la oferta educativa, que entre otras cosas muestran la
falta de calidad y equidad educativas en los servicios que ofrecen
los programas gubernamentales (Rojas, 2003, 2004, 2005a, 2005b,
2006, 2010a; Rodríguez y Ramírez, 2006; Loyo y Camarena, 2008;
Rodríguez Solera, 2008, 2009).
Más recientemente, varios estudios presentan las diferentes ex-
presiones de la problemática educativa con los hijos de los jorna-
leros agrícolas migrantes en diferentes entidades federativas, como
los trabajos desarrollados en Sinaloa (González e Inzunza, 2006),
en Baja California (Molina y Gutiérrez, 2003; Molina de la Fuente y
Gutiérrez, 2006; Velasco y Laure, 2006); en Guerrero (Santos, 2000;
Albarrán y Santos, 2008; Nemecio y Domínguez, 2002; Domínguez,
2002); en Oaxaca (Reyes de la Cruz y Ramírez Izúcar, 2005); en
el estado de Morelos (Ocampo, Peña y Flores, 2006); para el caso
de Hidalgo (Rodríguez Solera, 2007; Rodríguez Solera y Valdivieso,
2005; Rodríguez Solera y Medécigo, 2007; Medécigo, 2007); y en el
estado de Michoacán (Méndez, 2008). En estas investigaciones pre-
domina un paradigma que se orienta, fundamentalmente, hacia el
análisis de la oferta y la demanda educativa a través de la valoración
de las condiciones de educabilidad de las niñas y los niños, y de los
factores internos y externos del sistema educativo que influyen de
manera negativa en su escolarización.
Trabajos desde la perspectiva de género
Sara Lara Flores instauró la perspectiva de género en las investiga-
ciones de este sector de la población, y durante décadas ha aportado
91
México: crisis rural y migración
un sinnúmero de publicaciones sobre las mujeres jornaleras agrí-
colas migrantes (Lara 1991, 1993, 1993a, 1997, 1997a, 2003; Lara y
Cartón de Grammont, 1999). Esta autora ha analizado las condi-
ciones en las que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo
agrícola, y cómo los procesos de reestructuración productiva de las
empresas agrícolas de exportación y la segmentación del mercado
laboral ponen en juego los patrones de la desigualdad social, étnica
y de género, que colocan a las mujeres en circunstancias de franca
vulnerabilidad (véase también a Appendini, Suárez y Macías, 1997).
Sobre las aportaciones de Lara, Atilano considera que:
[…] la mayor presencia de la mujer en trabajo asalariado no puede en-
tenderse de forma mecánica, como una consecuencia de la mayor oferta
de trabajo de parte de los campesinos pobres, ni de una mayor demanda de
fuerza de trabajo indiferenciada sexualmente, puesto que en el mercado
de trabajo rural los hombres, las mujeres y los niños, tienen una inser-
ción cualitativamente diferente. Incluso, señala la autora, “se puede ha-
blar de mercados de trabajo paralelos, ya que las mujeres no realizan las
mismas tareas que los hombres, ni ocupan los mismos puestos (Atilano,
2000, p. 27).
Otros estudios precursores de la adopción de la perspectiva de géne-
ro en la investigación sobre jornaleros agrícolas migrantes los rea-
lizaron Lourdes Pacheco (1992), Emma Sifuentes (1996) y Amparo
Muñoz (1997). Estas autoras describen las desventajas dadas por el
género en el mercado de trabajo rural, espacio donde se identifica
una alta concentración de mano de obra femenina, como es el caso
de la producción tabaquera en Nayarit, la floricultura en el Estado de
México, y las hortalizas en el estado de Sinaloa.
Aproximaciones como la efectuada por Beatriz Rodríguez
(2005), indaga sobre las alianzas matrimoniales y los cambios en
la conyugalidad de las mujeres indígenas que migran de manera
estacional y que se incorporan al trabajo agrícola. Beatriz Canabal,
en diversas publicaciones sobre este tema (2006, 2006a; Canabal y
92
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Barroso, 2007), reflexiona acerca de las formas en que impacta la
migración masculina y el papel que desempeñan las mujeres en
la unidad doméstica, en los procesos organizativos y políticos de las
comunidades y pueblos rurales e indígenas, lo relativo a su partici-
pación en las esferas productivas y reproductivas, dado el aumen-
to de la feminización de la agricultura, y sobre los cambios en las
relaciones de género y de identidad de género transgeneracionales
derivados de su incorporación al trabajo asalariado y la migración.
Otros aportes más de tipo testimonial, que explican las relaciones
de género que se establecen entre los jornaleros y las jornaleras, son
las investigaciones realizadas por Ana María Chávez y Ricardo Lan-
da (2007). Para estos autores:
Las categorías demográficas, económicas, sociales, políticas y culturales
necesitaban ser estudiadas en lo que corresponde a la vida cotidiana de las
y los jornaleros, y analizar por qué las conocidas desventajas o profundas
desigualdades sociales que afectan a la población jornalera en general en
nuestro país son marcadamente mayores para las mujeres; de qué manera
los hombres y las mujeres responden a estereotipos, mitos, costumbres y
formas culturales que –a la vez que les permiten la cohesión e identidad
étnica cultural– reproducen formas opresivas para la participación libre
de las mujeres en la construcción de su persona y de su lugar en la colecti-
vidad comunitaria, laboral y social (Chávez y Landa, 2007, p. 14).
Asimismo, otros trabajos de corte testimonial semejante –como el
elaborado por Margarita Nemecio y Lourdes Domínguez (2008)–
permiten recuperar desde la voz de las propias mujeres sus expe-
riencias en la migración y en el mercado de trabajo agrícola.
Investigaciones sobre la organización social y política
y los derechos humanos con jornaleros agrícolas migrantes
Otra línea de análisis que está siendo desarrollada se refiere a la
organización política y laboral y a la participación social de los jor-
naleros agrícolas (Lara, 1997; Livia y Fragoso, 2004; Morett y Cosío,
93
México: crisis rural y migración
2004; Velasco, 2008). Particularmente, son relevantes los estudios
de Florencio Posadas (2005, 2006), quien ha realizado diversos tra-
bajos de investigación sobre los movimientos y las organizaciones
sociopolíticas de los trabajadores agrícolas en el estado de Sinaloa.
En esta misma entidad federativa, Teresa Guerra (1994, 2000, 2001),
ha trabajado en cuanto a las condiciones laborales y de seguridad
social de los jornaleros agrícolas, especialmente en el caso las niñas
y los niños indígenas migrantes.
En esta línea de investigación es importante destacar los trabajos
de Celso Ortiz (Lara y Ortiz, 2004; Ortiz, 2006), especialmente, su
libro titulado Las organizaciones de jornaleros agrícolas indígenas en
Sinaloa (2007), donde muestra la precariedad en las condiciones la-
borales de los jornaleros y sus familias, así como las dificultades que
enfrentan las incipientes organizaciones sociales de los jornaleros
que luchan por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, donde
el componente étnico aparece como un aglutinador en la defen-
sa de sus derechos. Asimismo, es importante el trabajo de reciente
circulación de Ortiz (2009), que presenta un estudio minucioso so-
bre la legislación vigente para la protección de los jornaleros, a la
vez que muestra cómo se viola esta reglamentación en forma siste-
mática en el estado de Sinaloa.
Este tema también ha sido objeto de reflexión en diversos en-
cuentros nacionales. Ejemplo de ello es el Foro convocado por el
Congreso del Estado de Sinaloa (cdh, 2000), donde participan
diputados locales, autoridades estatales, representantes de partidos
políticos y de diversas instituciones gubernamentales (cnd, ini,
imss), así como de organizaciones no gubernamentales e investiga-
dores de las universidades estatales, en los que no sólo se analiza la
problemática de los jornaleros, sino además se propone una agenda
jurídica para el gobierno del estado, con el fin de garantizar el cum-
plimiento de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas
estacionales. En el estado de Guerrero, la Comisión de Derechos
Humanos Estatal (cedh-Guerrero, 2001) junto con diversos espe-
cialistas, como Teresa Guerra, Abel Barrera y Guillermo Almería
94
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
examinan las diferentes formas que adquiere la violación de dere-
chos humanos, políticos, laborales y culturales de los jornaleros y
sus familias.
Líneas de investigación poco desarrolladas
Las líneas de indagación que han sido poco desarrolladas son las
que se refieren a la salud y el estado alimenticio de los jornaleros
migrantes. Son pocos los trabajos que se han hecho respecto a su
salud. El más notable, porque es el primer estudio sobre el tema rea-
lizado en México y en América Latina, por el trabajo de interven-
ción en el campo y por los materiales producidos, es el desarrollado
por el Proyecto Huicholes y Plaguicidas, que investigó el impacto
de los plaguicidas neurotóxicos en la salud de los jornaleros mi-
grantes en la producción tabacalera (Díaz y Salinas, 2001, 2002).
En relación con las condiciones nutricionales de esta población
los trabajos de investigación son aún más escasos. De la insuficiente
información con la que se cuenta, referimos las investigaciones de
Isabel Ortega y Pedro Castañeda, quienes nos muestran las defi-
cientes prácticas y la insuficiencia alimentaria de esta población,
a partir de estudios comparativos entre la población infantil mi-
grante y la población infantil asentada, donde se revelan los ba-
jos niveles nutricionales de niños y niñas migrantes (Ortega, 2005;
Ortega y Castañeda, 2007). Del mismo corte comparativo, Martha
Palacios-Nava (2004) evalúa las diferencias en la salud entre las jor-
naleras y los jornaleros y los resultados que por género presenta la
exposición a los agroquímicos.
Temas por demás álgidos que debieran ser objeto de futu-
ras investigaciones son los análisis de tipo antropológico social y
cultural, y los de corte psicosocial. En lo que respecta al primer tipo
de estudios, escasos trabajos refieren a los procesos socioculturales
que subyacen en el funcionamiento y la reproducción de los me-
canismos de dominación de algunos mercados de trabajo agrícola
(Atilano, 2000; Sánchez, 1996, 1997, 2006). Queda por profundizar
aún más sobre las condiciones y procesos culturales y étnicos, así
95
México: crisis rural y migración
como en las formas de control y poder que subordinan a los jorna-
leros agrícolas a los procesos productivos y a las relaciones sociales
propias de la acumulación del capital.
Sobre la investigación psicosocial de los procesos y conductas
afectivas y emocionales de los jornaleros agrícolas migrantes y demás
actores que participan en sus experiencias migratorias, sólo identifi-
camos un estudio, el trabajo de José Ángel Vera, Las condiciones psico-
sociales de los niños y sus familias migrantes en los campos agrícolas del
Noroeste de México (1997). En esta comunicación, Vera muestra las
expectativas, motivaciones, intereses y sentimientos de frustración
de hombres, mujeres, niños, y en especial los profesores, que viven
estos actores sociales como consecuencia de los mecanismos de
exclusión y pobreza prevalecientes en estos contextos migratorios.
En fecha reciente intentamos impulsar el desarrollo de una línea
de investigación que problematice los procesos y mecanismos de
exclusión social, racismo y discriminación que sufren cotidiana-
mente los jornaleros agrícolas migrantes, en particular, los niños y
las niñas dentro de los contextos sociales, laborales y escolares en las
zonas de atracción (Rojas, 2007, 2010; Conapred, 2009).
La carencia fundamental es de estudios que den cuenta del con-
tenido y la orientación de la política pública (laboral, salud, ali-
mentaria y educativa) y de las formas de diferenciación social que
enfrenta esta población, con el fin de poder dilucidar los intereses
políticos del Estado, el impacto de las políticas públicas y de los
programas sociales y las tensiones y negociaciones que existen en
la instrumentación de la política pública y los intereses económicos
del sector empresarial. No existen suficientes trabajos de investiga-
ción que permitan explicar las presiones a las que se ven expuestas
las empresas agrícolas por parte de los mecanismos de regulación
del mercado nacional e internacional –empresas para las que la
mano de obra flexible de los jornaleros es un recurso fundamental
para la acumulación del capital–; y cómo influyen estas presiones
sobre las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas,
para quienes su mano de obra, y la de sus mujeres e hijos, son el
96
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
único medio para garantizar la supervivencia y reproducción social
de sus familias.
Estos conflictos y negociaciones hacen que la igualdad y la justi-
cia social hacia los jornaleros migrantes y sus familias sea sólo una
utopía. Un campo de tensión y lucha entre los diferentes intereses
económicos y las distintas fuerzas políticas de los actores involucra-
dos: el Estado, las empresas agrícolas, la sociedad civil y los propios
jornaleros migrantes. Los jornaleros agrícolas migrantes han sido
observados como objeto de conocimiento desde distintas institucio-
nes y perspectivas de análisis. Sin embargo, aún no son suficientes
los estudios que permitan explicarnos cómo se producen y repro-
ducen los mecanismos de desigualdad y exclusión social en que
viven los jornaleros agrícolas migrantes indígenas en nuestro país.
construcción dE los rEfErEntEs concEptualEs:
EnfoQuEs tEóricos, modElo Explicativo
y EjEs analíticos
Aún no existen modelos teóricos únicos capaces de revelar la na-
turaleza y las características propias de la migración rural-rural.
La multicaracterización de la problemática social de los jornaleros
agrícolas pone de relieve las dificultades para observar este fenóme-
no desde paradigmas puros, desde visiones dicotómicas o miradas
lineales; en consecuencia exige la articulación entre paradigmas y la
recuperación de los diferentes enfoques teóricos y metodológicos,
así como una permanente creatividad y apertura de pensamiento
hacia las mudanzas y reconfiguraciones constantes de las realidades
migratorias, laborales e interculturales que lo conforman.
La naturaleza cambiante de las realidades sociales por investigar
hace que en cada entidad federativa, cultivo agrícola, zona migra-
toria, campamento o comunidad de origen o incluso en un mismo
estado, en un mismo cultivo y zona agrícola, pero en campamentos
o albergues agrícolas distintos, se presente una realidad social úni-
97
México: crisis rural y migración
ca aunque con rasgos semejantes de exclusión y explotación. Por
otro lado, son realidades sumamente variables e inconstantes, que
presentan fuertes dificultades para la observación ante las veloces
transformaciones que sufren en el acontecer cotidiano.
Dada la complejidad de la problemática en estudio, no existe un
modelo teórico único que pueda explicarla, y menos cuando éste se
asocia con el estudio del mercado de trabajo rural. Son campos de
conocimiento cuya articulación implica necesariamente un análisis
multidisciplinario. Como sostiene Arizpe (1976, p. 63):
Más que otros fenómenos sociales, el estudio de la migración presenta
dificultades teóricas particulares por estar insertada en procesos sociales y
económicos mayores que influyen en ellas en forma decisiva. […] la mi-
gración no constituye un área de estudio susceptible de ser analizada en
sí misma como un fenómeno, se trataría, en cambio, de un síntoma o del
resultado de otros procesos que requerirían ser explicados previamente.
En nuestro análisis teórico y empírico partimos de algunos prin-
cipios generales, al considerar que el fenómeno es multicausal,
propiciado por múltiples factores económicos, políticos, sociales
y culturales, por lo que exige explicaciones pluridisciplinarias. Se
recupera el concepto de “causalidades complejas”, esto es el con-
junto de:
[…] causalidades convergentes y contextualmente condicionadas en con-
traste con el modelo de causalidad lineal aditivo que subyace a los análisis
orientados a variables […]. Se habla también de “mecanismo causal” o
de “efecto causal” para aludir a formas de regularidad no legales (que no
obedecen a leyes), con grados distintos de determinación que refieren a
una conexión variable y dependiente del contexto (Ragin [1987, 2006];
Alexander y Bennet [2004], citados por Ariza, 2009, p. 61).
Además de que se requiere reconocerlo como un proceso, por lo
que en su análisis es necesario considerar de manera articulada las
98
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
distintas fases que lo conforman –salida de zonas de origen, tránsi-
to, permanencia en regiones de destino y retorno–. En lo que res-
pecta a la incorporación al mercado de trabajo rural, la explicación
dual de la relación entre la oferta y demanda de fuerza de trabajo
(relación trabajo-capital) es limitada, ya que existen contextos y
mediaciones sociales, políticos y étnico-culturales complejos que
influyen en el fenómeno:
[…] en el caso del mercado de trabajo rural, hay un abanico de situaciones
complejas que dificultan la aplicación mecánica del enfoque dual que ha
prevalecido en los tratamientos del mercado de trabajo (Chávez y Landa,
2007, p. 15; Cartón de Grammont y Lara, 2000, p. 122 y 140).
• Por la multidimensionalidad que muestra, en su investi-
gación se requiere la conexión de los componentes expli-
cativos a escala macro estructural con los resultantes de la
perspectiva microsocial.
• Es necesaria la contrastación sistemática de los modelos
explicativos existentes para no caer en reduccionismos y para
definir la capacidad explicativa que tienen, dependiendo
de la característica y la disciplina desde donde se aborde.
• Por la naturaleza dinámica y en sí misma cambiante, es
fundamental definir las características que adquiere en un
tiempo y espacio particular.
• Debido a la diversidad de expresiones que presenta, es
necesario realizar indagaciones en distintos espacios geo-
gráficos, con el fin de identificar las regularidades suscep-
tibles de ser generalizadas, y las que son propias de un
determinado cultivo, región o zona migratoria.
Teniendo en cuenta estos principios, avanzaremos en la definición
de los referentes teóricos que fundamentan este trabajo de investi-
gación. En principio, se concibe a la exclusión como una realidad
social multideterminada, donde: “[…] a ciertos individuos o gru-
99
México: crisis rural y migración
pos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les
permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles socia-
les determinados por las instituciones y valores en contexto dado”
(Castells, 2006a, p. 98).
La exclusión social de los jornaleros agrícolas migrantes es un
proceso, no una condición,9 ocasionado por múltiples factores his-
tóricos, económicos, políticos, sociales y culturales. La tarea es, di-
señar estrategias teóricas analíticas que permitan la reconstrucción
de los datos empíricos para poder otorgar significado y concreción a
estos supuestos generales que en buena medida son abstractos.
Se trata de dar respuesta en un tiempo y espacio específico
a una serie de interrogantes. ¿En qué consisten estos factores his-
tóricos? ¿Cómo se expresan las determinaciones económicas y
políticas en la exclusión social de los jornaleros agrícolas migran-
tes y sus familias? ¿Cómo los determinan estas causas sociales
y culturales? Tales preguntas conllevan la necesidad de un diálogo
multidisciplinario. Aunque en esta investigación predomina una
perspectiva sociopolítica, ha sido necesario recuperar los aportes de
otras disciplinas desde las cuales se produce en este campo de cono-
cimiento. En un esfuerzo por articular y complementar esta investi-
gación se recuperan categorías propias de la teoría económica, de la
antropología social y de la filosofía política, no sólo por la permeabi-
lidad de las fronteras disciplinarias, sino fundamentalmente, porque
el problema en estudio demanda explicaciones integrales.
Por ello, el acercamiento a nuestro objeto de conocimiento se
construye a partir de explicaciones tanto macro como microso-
ciales, con el fin de poder formular una explicación holística de
la problemática en estudio, como señala Sánchez Saldaña (2003,
p. 152):
9 Castells (2006b, p. 99) afirma que: “La exclusión social es un proceso, no una con-dición. Por lo tanto, sus fronteras cambian, y quién es excluido e incluido puede variar con el tiempo, dependiendo de la educación, las características demográ-ficas, los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las políticas públicas”.
100
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
[...] es necesario incluir y tender puentes entre escalas macro y micro para
dar cuenta de los diferentes niveles del ámbito global, nacional y local que
condicionan el comportamiento y las alternativas de los diferentes agentes
sociales […].
Interesa explicar las transformaciones macroestructurales y cómo
éstas, a su vez, modifican e influyen en la política pública, en las
empresas agrícolas y, en general, en las condiciones de vida y el tra-
bajo local y transterritorial de los jornaleros agrícolas migrantes. Al
mismo tiempo, es necesario construir referentes microsociales para
analizar cómo lo global se expresa en lo local, y cómo estos facto-
res macroestructurales se traducen en prácticas de actores sociales
concretos, en contextos claramente delimitados y un tiempo ubica-
do en un aquí y un ahora, como señala Daniel Mato, en el sugerente
artículo “Des-fetichizar la ‘globalización’ basta de reduccionismos,
apologías y demonizaciones; mostrar la complejidad y las prácticas
de los actores” (2005, p. 4): “[…] necesitamos como mínimo am-
pliar el rango de nuestra mirada, analizar la complejidad, estudiar
las prácticas de algunos actores sociales significativos y cómo estas
se relacionan con las de otros actores, y sobre todo estudiar las inte-
rrelaciones de tipo global-local.”
Enfoques en los estudios sobre el fenómeno migratorio
Para el desarrollo de las hipótesis que orientan este trabajo de in-
vestigación se recuperan diversos enfoques teóricos. En relación
con la migración rural-rural se retoman los avances conceptuales
alcanzados por la perspectiva histórico-estructural, modelo explica-
tivo donde la decisión de migrar está determinada por la dinámica
económica y social, mediada por una condición de dependencia,
fundamentalmente constreñida por los factores económicos, lo
cual produce profundas desigualdades regionales, socioeconómi-
cas, étnicas y de género, desigualdad que es la causa última que pro-
101
México: crisis rural y migración
picia los movimientos migratorios (Quijano, 1968; Argüello, 1972;
Cardoso y Faletto, 1971; Herrera Carassou, 2006).
Otro modelo que aporta elementos conceptuales importantes
para este estudio es la teoría del mercado fragmentado, que sostiene
que la migración se genera por la demanda de fuerza de trabajo in-
trínseca a las sociedades industriales modernas (Herrera Carassou,
2006). Desde este modelo, la migración es resultado de una perma-
nente demanda laboral como parte de la reproducción de la estruc-
tura económica de las zonas más desarrolladas. La migración no es
solamente una fuerza que impulsa de adentro hacia fuera a la po-
blación en las zonas de origen (bajos salarios o elevado desempleo,
como considera el modelo Push-Pull), sino que son los factores de
atracción ejercidos por las zonas receptoras (necesidad inevitable
de mano de obra barata) los que provocan el desplazamiento. Esto
genera una dualidad en el mercado de trabajo y el capital, mediante
la segmentación de la fuerza de trabajo, al diferenciar a los trabaja-
dores en calificados y no calificados: “[…] el dualismo intrínseco a
las economías del mercado, crea una demanda permanente de tra-
bajadores dispuestos a laborar en condiciones poco favorables, con
salarios bajos, gran inestabilidad y pocas esperanzas de progreso”
(Durand y Massey, 2003, p. 22).
Por último, se recuperan las avances teóricos desarrollados por
el enfoque de la nueva economía de la migración, que sostiene que la
decisión migratoria es tomada por los grupos sociales (familiares o
comunitarios), los cuales despliegan estrategias para generar mayo-
res ingresos y minimizar los riesgos migratorios:
El enfoque de la nueva economía de la migración laboral, surgido durante
los 80, subraya la importancia de las estrategias familiares para obtener
empleo seguro y capital de inversión y para el manejo de los riesgos du-
rante periodos prolongados (Castres, 2006, p. 41).
Cada uno de los enfoques seleccionados aborda distintos niveles
y aristas de análisis y aportan diversas categorías explicativas en
102
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
el estudio de la migración rural-rural, unas con mayor peso que
otras, dependiendo de la dimensión explicativa que se pretenda
observar del fenómeno migratorio. Un aspecto de lo que adolecen
estas teorías, es la ausencia de análisis acerca del papel que desem-
peñan las políticas del Estado sobre los flujos migratorios. Para po-
der abordar este vacío, se requiere un marco conceptual acerca de la
formulación de las políticas públicas y de las acciones gubernamen-
tales relacionadas con los jornaleros agrícolas.
Modelo de análisis teórico seleccionado
Para el análisis conceptual se ha diseñado un modelo donde se re-
presentan las principales unidades de análisis y sus interrelaciones.
Asumiendo los riesgos reduccionistas que todo esquema contie-
ne, este modelo se ha formulado como una herramienta que nos
permite:
• Mostrar gráficamente como se visualiza la relación entre
las diversas clases de conceptos, además facilita la incor-
poración de conceptos derivados.
• Exponer algunos de los supuestos teóricos de los cuales
hacemos inferencias.
• Representar de manera sintética la mirada desde donde
construimos nuestro objeto de estudio. Desde nuestra
perspectiva, esta herramienta tiene un potencial heurís-
tico para profundizar en la investigación del problema
desde distintas aristas y dimensiones de análisis.
Tratar de explicar el proceso de exclusión social de las familias jor-
naleras agrícolas desde una perspectiva integral (en lugar de una
mirada unicausal), implica reconocer las múltiples interrelaciones
construidas históricamente entre las diferentes instituciones y acto-
res sociales (Estado, empresa agrícola, familias jornaleras). Institu-
103
México: crisis rural y migración
ciones y actores que despliegan acciones sociales, movilizadas por
diversos intereses, necesidades y demandas económicas y políticas
propias, en una red y juegos de poder caracterizados por el conflic-
to social, y donde los participantes son mutuamente dependientes.
En estos conflictos de poder, las más vulneradas y desprotegidas
han sido las familias jornaleras migrantes.
Esquema 2. Modelo para el análisis teórico
MIGRACIÓN RURAL-RURAL
Pobreza y carencia de recursos para la
supervivencia
Organizaciones empresariales EXCLUSIÓN
SOCIAL
Organización política, social y laboral
incipiente
Desdibujamiento y nuevas formas de intervención
Desvinculación y ocultamiento de la explotación
FAMILIA JORNALERAAGRÍCOLA MIGRANTE
Políticas públicas y programas asistenciales
ESTADO
OFERTA DE MANO DE OBRA
DEMANDA DE FUERZA DE TRABAJO
Sistemas de intermediación
EMPRESA AGRÍCOLA
Acumulación creciente de capital
Falta de observatoriosciudadanos
Ausencia de demandas políticas, laborales y sociales
MERCADO DE TRABAJO AGRÍCOLA
Falta de presencia del Estado
Deb
ilida
d re
gula
dora
y n
orm
ativ
a
Pode
r ec
onóm
ico
y po
lític
o
No
ejer
cici
o de
der
echo
s
Invi
sibi
lidad
y fa
lta d
e so
lidar
idad
SOCIEDAD CIVIL
Fuente: elaboración propia.
Concebimos este modelo de análisis como el punto de partida des-
de donde intentamos explicar la complejidad de las interrelaciones
más visibles que subyacen en la exclusión social de estas familias.
No es un esquema sin movimiento, sino más bien es una represen-
tación de cómo mirar esta problemática social, y cuya complejidad
104
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
desborda cualquier representación gráfica que se formule. Sin em-
bargo, véase este modelo como un recorte analítico para delimitar
nuestro objeto de estudio.
Hacia la formulación del marco conceptual: ejes de análisis
Para el desarrollo de las hipótesis que orientan este trabajo de inves-
tigación se articula un conjunto de categorías en cinco ejes de re-
flexión teórica:1) globalización y Estado de bienestar; 2) migración
interna y el mercado de trabajo agrícola; 3) la empresa agrícola y las
lógicas del mercado, y 4) la familia migrante y la exclusión social.
Globalización y Estado de bienestar
En la amplia bibliografía sobre globalización hay coincidencia en
definirla como un modelo de reordenamiento de la aldea global,
basado en la liberación de las fronteras para el libre comercio, la
integración de las economías nacionales, y el libre flujo de capitales,
bienes y servicios, conocimientos y nuevas tecnologías. El modelo
de desarrollo global ha impactado de manera diferenciada a los paí-
ses del primer mundo y a los países en subdesarrollo, incrementan-
do la desigualdad económica y social en los países más pobres, entre
otros múltiples efectos y riesgos económicos, sociales y ecológicos
(Stiglitz, 2002, 2006; Castells, 2005; Beck, 2008). Autores como Ro-
bert Castel en La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? (2003),
Ulrich Beck en La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad
(2006), y Pierre Rosanvallon en La nueva cuestión social. Repensar
el Estado de providencia (2007), muestran cómo en las sociedades
modernas se promueven los riesgos, la inseguridad social y civil, la
diferenciación social, la exclusión, la vulnerabilidad, la incertidum-
bre y el agotamiento de los mecanismos de solidaridad social, par-
ticularmente ante la pasividad del Estado providencia o benefactor.
De acuerdo con Mato, el término ‘globalización’ –en singular–
es poco preciso y está fetichizado, en su lugar propone el concepto
105
México: crisis rural y migración
“procesos de globalización” que permitiría comprender las accio-
nes de los actores sociales:
La expresión de procesos de globalización nos sirve para designar de ma-
nera genérica a los numerosos procesos que resultan de las relaciones
que establecen entre sí actores sociales a lo ancho y largo del globo y que
producen globalización, es decir, interrelaciones complejas de alcance cre-
cientemente planetario (Mato, 2005, p. 146).
En términos políticos, uno de los efectos de los procesos de glo-
balización, es el surgimiento de una “pluralidad de fuentes de au-
toridad”, donde el Estado-nación se ha debilitado y ha perdido
soberanía, y sólo forma parte de un sistema de poder más amplio:
“[…] el Estado nación cada vez es más impotente para controlar
la política monetaria. Decidir su presupuesto, organizar la pro-
ducción y el comercio, recabar los impuestos sobre sociedades y
cumplir sus compromisos para proporcionar prestaciones sociales”
(Castells, 2006, p. 282). Según este mismo autor (2006, p. 298):
[…] el papel creciente desempeñado por las instituciones internacionales
y los consorcios supranacionales en las políticas mundiales no puede equi-
pararse con la desaparición del Estado-nación. Pero el precio que pagan
los estados-nación por su supervivencia precaria como segmentos de re-
des de estados es el de su pérdida de importancia, con lo que se debilita su
legitimidad y, en última instancia, se fomenta su impotencia.
Existe una amplia bibliografía que analiza el proceso de crisis es-
tructural que atraviesa al Estado de bienestar (Arguedas, 1986;
Offe, 1990; Duhau, 1997; Filgueira, 1997; Portilla, 2005), crisis de-
bida fundamentalmente al surgimiento del Estado neoliberal regi-
do por las leyes del mercado, que pugnan por la disminución de la
participación del Estado en la vida social. Se trata, a decir de Rosan-
vallon (2007), de una separación creciente entre la economía y la
sociedad. Sin embargo, al referirse a la antinomia Estado-mercado,
106
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Norbert Lechner advierte sobre los costos financieros y políticos de
la reconversión (1992, pp. 238 y 239):
Por una parte, el Estado se debilita pues debe asumir el costo financiero
(deuda externa, saneamiento de las empresas públicas para su privatiza-
ción) de la reconversión. Además, asume el costo político de una drástica
reducción de los servicios públicos; el Estado queda restringido a medi-
das focalizadas de asistencia a los más pobres, sin poder contrarrestar de
modo sistemático la creciente desintegración social que genera el avance
del mercado […] Por otra parte, el modelo neoliberal supone una fuerte
intervención de Estado para reprimir las reivindicaciones sociales e impo-
ner la liberación de los mercados […].
Si bien en los procesos de globalización se tiende a contraer el in-
tervencionismo estatal, se requiere un orden social para que el mer-
cado pueda garantizar su funcionamiento: “[…] el mercado por si
solo no genera ni sustenta un orden social y, por lo contrario, pre-
supone una política de reordenamiento” (Lechner, 1992, p. 244). El
Estado enfrenta cada vez mayores dificultades para cumplir sus fun-
ciones primordiales, entre otras, la cohesión social y el compensar
las disfuncionalidades del mercado. A la vez, crece la necesidad de la
intervención del Estado para contrarrestar la tendencia estructural
de la desintegración social y para garantizar el ordenamiento de
la sociedad como mecanismo de promoción para el desarrollo eco-
nómico y social. Por lo que el Estado tiene un papel determinante
en la implementación y cumplimiento de los derechos sociales, ci-
viles y políticos, particularmente de aquellos sectores que las fuer-
zas del mercado han excluido.
En su caso, el Estado mexicano ha perdido autonomía (Aziz,
2009; Ávalos, 2009; Covarrubias y Moreno, 2009) debido al ejercicio
del poder económico y político del mercado transnacional, repre-
sentados por algunos organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (fmi), el Banco Mundial (bm), la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), y
107
México: crisis rural y migración
otros. Esta pérdida de autonomía ha ocasionado a su vez la pérdida
de legitimidad y debilitamiento del aparato gubernamental y sus
instituciones, y ha reducido su capacidad para otorgar servicios y
bienes públicos, así como para garantizar el bienestar de todos los
sectores de la sociedad. El Estado paulatinamente se ha despojado
de la función reguladora y redistributiva propia del modelo libe-
ral, y en la actualidad ha llegado a presentar una: “[…] marcada
impotencia en materia económica y social” (Ibarra, 2006). Así, di-
fícilmente puede hacer cumplir algunos de los principios funda-
mentales de la modernidad, como la igualdad y la justicia social.
Entendemos la igualdad social en una doble acepción: a) como
la igualdad jurídica que establece el derecho que todos tenemos
ante la ley, independientemente de las diferencias de nivel socioeco-
nómico, étnicas, de género o de nacionalidad, de que se nos garan-
tice el cumplimiento de los derechos y la protección por parte del
Estado y los poderes públicos, para poder satisfacer las necesidades
básicas (alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo); y b) la
igualdad social, como un principio ético y de justicia distributiva,
donde todos debemos tener la oportunidad –en condiciones inver-
samente proporcionales a las necesidades de origen–, de disfrutar
de los bienes sociales alcanzados por la sociedad. En este sentido, la
desigualdad sería la vulneración de los derechos (sociales, civiles y
políticos) y las oportunidades (ingresos, recursos, patrimonio, de-
sarrollo de capacidades y potencialidades) de un determinado gru-
po social, dadas sus diferencias económicas, sociales y culturales
(Sen, 1997; 1999; 2007). La garantía para el cumplimiento de estos
derechos y oportunidades se relaciona con el problema de la justi-
cia distributiva o equidad social, y con la distribución de los bienes
sociales basada en un criterio de igualdad, no sólo como una simple
repartición de derechos formales individuales, sino como una con-
dición que debiera regir la vida social. Por lo que sería obligación
del Estado otorgar las condiciones para alcanzar una distribución
más justa y equitativa de los beneficios y de las responsabilidades
en la sociedad (Dieterlen, 1996; Rawls, 1997, 2000).
108
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Se concibe al Estado más que como un sistema político, como
una fuente de la que emanan y sancionan normas jurídicas; se es-
tablecen políticas, instituciones y programas sociales que debieran
garantizar la equidad social. En este sentido, recuperamos la visión
generalizada del Estado como un “aparato”, es decir, como una es-
tructura institucional o gobierno (Estado-sistema), además de con-
ceptuarlo como un “objeto de la práctica política”, cuya acción se
relaciona con la legitimidad y el consenso en la sociedad (Bobbio,
2000, 2005).
Entendemos las políticas públicas como el conjunto de prin-
cipios y acciones que determinan la distribución y el control del
bienestar social. Desde una perspectiva democrática, a decir de José
Luis Coraggio (2000, p. 57), éstas son
Campo de la acción pública donde múltiples actores sociales, económicos
y políticos plantean sus intereses, dirimen sus conflictos, deciden sobre el
uso de los recursos públicos dentro de reglas democráticas, y atendiendo a
criterios sistémicos y de solidaridad, definen políticas integrales que supe-
ren la necesidad del asistencialismo al promover un desarrollo integrador
autosustentable.
En México, el diseño de las políticas sociales y las acciones guber-
namentales dirigidas hacia los sectores más vulnerados ha adquiri-
do nuevos contenidos y complejas formas de institucionalización,
vinculadas a intereses políticos y económicos representados por los
organismos internacionales y por grupos sociales que han detenta-
do su poder económico y que actualmente lo afianzan.
El Estado mexicano y su aparato gubernamental han perdido
autonomía y legitimidad erosionados por la presión que ejercen los
mercados internacionales y nacionales vinculados al modelo eco-
nómico global, lo que limita el cumplimiento de su obligación de
otorgar a los sectores más vulnerables los bienes públicos funda-
mentales, como la alimentación, la salud, la educación y el trabajo.
La necesidad de legitimidad del Estado se expresa en la instrumen-
109
México: crisis rural y migración
tación de una política social carente de objetivos y estrategias per-
tinentes para atender las demandas sociales de la población y de
los grupos en mayor desventaja, como es el caso de los jornaleros
agrícolas migrantes.
Migración interna y mercado de trabajo agrícola
Abordar como objeto de conocimiento teórico al mercado de tra-
bajo rural en México, de manera sistemática y metódica, conlleva
necesariamente a recuperar los estudios pioneros que se formula-
ron sobre este tema hace ya varias décadas. Me refiero a los trabajos
de Paré (1977), Astorga (1985) y Barrón (1997).
Estos estudios conciben al trabajo rural en México como un
espacio regulado por las leyes de la demanda y oferta de trabajo,
donde la mano de obra es considerada como cualquier otra mer-
cancía (Astorga, 1985), y al trabajador agrícola, como “mercancía
humana”, por lo que es necesario revisar los procesos de produc-
ción, distribución y consumo de la fuerza de trabajo para poder
comprender las formas de regulación y equilibrio del mercado de
trabajo rural.
Para Cartón de Grammont y Lara, este enfoque no explica ca-
balmente la segmentación del mercado de trabajo generado por el
proceso de reestructuración productiva del sector agrícola, en par-
ticular, en la gran empresa agroexportadora, donde se combinan
las técnicas más avanzadas de la agricultura comercial con las de la
agricultura tradicional y el uso flexible de la mano de obra de los
jornaleros. En contraposición a la teoría del mercado dual, adopta-
da por Astorga, Paré y Barrón, autores como Cartón de Grammont
y Lara explican que:
[…] tanto la oferta como la demanda de la fuerza de trabajo se encuentran
mediadas por contextos sociales y culturales complejos que segmentan a
los trabajadores en un sinnúmero de categorías; tantas como la sociedad
misma ha creado con criterios de clase, etnia, sexo y generacionales (Car-
tón de Grammont y Lara, 2000, pp. 123 y 124; Lara, 2001, p. 365).
110
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
En el mismo sentido, estos autores consideran que:
Ambos espacios, de oferta y demanda, se transforman constantemente,
no sólo por factores económicos macro estructurales (procesos de glo-
balización, nueva división internacional del trabajo, pauperización de las
familias campesinas, etc.), sino por razones sociales y culturales que se
definen localmente, tanto del lado de las empresas como de los pueblos de
donde proviene la fuerza de trabajo (Cartón de Grammont y Lara, 2000,
p. 131).
Compartimos esta última concepción y recuperamos para el análi-
sis del mercado de trabajo rural los aportes de los “nuevos estudios
laborales” desarrollados por la sociología del trabajo en los últimos
años –línea que en México representa, entre otros autores, Enrique
de la Garza (2003)–, y que tienen como objeto de conocimiento
los procesos de reestructuración productiva y las nuevas formas de
organización de la mano de obra instrumentados por las empresas
globales. En este marco explicativo, en nuestro estudio adquieren
especial relevancia las nociones de flexibilidad laboral y la segmen-
tación del mercado de trabajo.
El concepto de flexibilidad laboral, según estos “nuevos estudios
laborales” es entendida como “[…] la capacidad de la gerencia de
ajustar el empleo, al uso de la fuerza de trabajo en el proceso pro-
ductivo y el salario a las condiciones cambiantes de la producción”
(De la Garza, citado por Iranzo y Leite, 2006, p. 268). Este concepto
permite sintetizar, entre otros fenómenos:
[…] la actual configuración de las relaciones entre el capital y el trabajo en
sus múltiples dimensiones y transformaciones referidas a la organización
de la empresa, las políticas de empleo, la reestructuración de los mercados
laborales, el movimiento sindical y la precarización del empleo […] y para
reflexionar cómo los sujetos ponen en juego sus capacidades socioeconó-
micas y culturales dentro de los límites impuestos por las nuevas condicio-
nes de trabajo (De la O y Guadarrama, 2006, p. 290).
111
México: crisis rural y migración
Estas categorías, flexibilidad laboral y segmentación del mercado de
trabajo, nos ayudan a explicar las relaciones que existen entre la ofer-
ta y la demanda de la fuerza del jornalero migrante en las empresas
agrícolas, y las condiciones desventajosas en las que se incorporan
al mercado de trabajo los jornaleros agrícolas migrantes, particular-
mente las mujeres, los niños y los indígenas. La flexibilidad laboral
se caracteriza por la contratación de una desreglamentada mano de
obra infantil, femenina y de la población indígena, que dentro del
sector rural migrante se inserta en condiciones desfavorables des-
empeñando penosas actividades productivas con bajos ingresos,
mínimas prestaciones y, por lo general, con escasa protección labo-
ral (Hernández, 2000; Lara, 1997, 2003, 2006; Becerra et al., 2007,
2008). La segmentación del mercado de trabajo nos permite explicar
la estratificación vertical que existe en este mercado laboral a partir
de una división técnica y social del trabajo, que ubica en la base de la
pirámide a los jornaleros agrícolas indígenas y sus familias.
La empresa agrícola y las lógicas del mercado
Con la aplicación de las políticas neoliberales y la apertura comer-
cial se observan fuertes cambios en la agricultura comercial. Ante
las necesidades de competitividad las empresas agroexportadoras
están instrumentando cambios en el proceso productivo y orga-
nizacional, a la vez que mantienen dentro de sus estrategias la fle-
xibilidad y la segmentación en el mercado de trabajo, mediante
contrastantes diferenciaciones de tipo social, étnico y de género, y
el uso discrecional de la mano de obra de niñas y niños.
Los niveles de productividad y de éxito financiero alcanzados
por las agroempresas, se basan en el uso intensivo de la fuerza de
trabajo, los bajos salarios y la precariedad de las condiciones labo-
rales de los trabajadores, en su gran mayoría, estacionales. La mar-
cada división técnica del trabajo y el aumento de la oferta de mano
de obra posibilita a la empresa a ejercer una flexibilidad laboral pri-
mitiva o salvaje. De acuerdo con Lara, entendemos por flexibilidad
laboral primitiva o salvaje aquella donde se observa:
112
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
[…] la incorporación de la mano de obra femenina, infantil, migrante o
de indígenas, bajo una nueva división del trabajo que coloca a los grupos
más vulnerables en las fases más rudas de los procesos de trabajo o en los
empleos más inestables y peor pagados. Este tipo de flexibilidad la con-
sideramos una flexibilidad salvaje o primitiva por sus tintes arbitrarios y
excluyentes (Lara, 2006a, p. 336).
La flexibilidad laboral salvaje mantiene a los trabajadores del cam-
po estacionales al margen de las regulaciones estatales, sindicales y
de cualquier otro tipo, con los consecuentes abusos empresariales
(falta de contratos y de protección y seguridad laboral, raquíticos
salarios y arbitrariedad en las formas de pago, ausencia de prestacio-
nes laborales, entre otros). En los procesos de reestructuración de
las empresas agrícolas permanecen las mismas formas en la relación
capital-trabajo. En la mayoría de éstas, no obstante la legislación es-
tablecida, predominan los intereses del capital y optan por el recluta-
miento de mano de obra barata y desreglamentada y la explotación
de la mano obra infantil. Por otro lado, las presiones de los nuevos
mecanismos de regulación de mercado obligan a dichas empresas
agrícolas a participar con recursos mínimos en el otorgamiento
de servicios sociales para los trabajadores en los campos agrícolas.
Un segmento reducido del sector empresarial agroexportador,
ante las exigencias de calidad, inocuidad y seguridad en los alimen-
tos, así como por la imposición de reglas de ética y de responsabili-
dad social impuestas por el mercado internacional, han tenido que
aplicar un conjunto de medidas de salud, educación y alimentarias
que benefician a los trabajadores. Es un fenómeno de autorregula-
ción del mercado que se caracteriza por un conjunto de prácticas
estratégicas de las empresas, que podrían considerarse de interés
público, pero que en el fondo son medidas empresariales para
protegerse y asumir por sí mismas la búsqueda de un clima que
favorezca la acumulación del capital ante las distorsiones y desequi-
librios originados por el propio mercado. Como sostiene José Solís,
se trata de:
113
México: crisis rural y migración
[…] una suerte de retorno a lo privado, para enfrentar las externalidades
negativas producidas por el funcionamiento del propio sistema, no resuel-
tas por el mercado ni por el Estado, el cual ha presenciado el debilitamien-
to de sus instituciones vinculadas al interés público y al bienestar colectivo
durante estos años dominados por la ideología y las políticas neoliberales
(Solís, 2008, p. 245).
La empresa agrícola, dependiendo de su poder económico y po-
lítico local y nacional y del tipo de vinculación productiva con el
mercado internacional, negocia con el Estado y con los jornaleros
agrícolas apoyar o no a los servicios sociales que otorga, con míni-
mos de calidad. Esta hipótesis implica un análisis sobre el tipo de
empresas, los niveles de participación social de las empresas agrí-
colas en el otorgamiento de servicios sociales para los trabajadores
estacionales y sus familias, así como la caracterización de las for-
mas de participación de la población infantil proveniente de estas
familias, en la migración y en las redes de explotación del trabajo
infantil dentro del mercado agrícola.
Familia migrante y exclusión social
El crecimiento de las necesidades de fuerza de trabajo flexible de
las empresas capitalistas y la agudización de la pobreza entre los
sectores más precarios del país, obligan a las unidades domésticas
campesinas e indígenas a intensificar el uso de la fuerza de trabajo,
a través de la incorporación de mujeres y niños al mercado laboral
agrícola como una opción para generar ingresos y así proteger su
reproducción biológica y social. La autoproducción, la migración y
el trabajo infantil en la agricultura forman parte de una estrategia
de diversificación económica vinculada a las necesidades de super-
vivencia al no disponer las familias de los medios de producción su-
ficientes que les permitan garantizar su existencia y al no contar con
recursos para lograr alternativas de desarrollo (Torres, 1985; Cana-
bal, 2001). Se entiende el concepto de estrategias de supervivencia
como:
114
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
[…] el conjunto de acciones económicas, sociales, culturales y demográ-
ficas que realizan los estratos poblacionales que no poseen los medios de
producción suficientes ni se incorporan plenamente al mercado de traba-
jo, por lo que no obtienen de las mismas sus ingresos regulares en el nivel
socialmente determinado, dadas las insuficiencias estructurales del estilo
de desarrollo predominante (Torres, 1985, p. 58).
La incorporación de la familia al mercado de trabajo en los contex-
tos de pobreza es un mecanismo de adaptación, como una estra-
tegia de supervivencia, y como una capacidad de las familias para
movilizar sus recursos en relación con la vulnerabilidad (González
de la Rocha y Escobar, 2006), particularmente, con la incorpora-
ción de niñas y niños al mercado de trabajo agrícola.
La producción de la unidad campesina e indígena no siempre
es suficiente para garantizar los mínimos de bienestar, situación
que se agudiza en el caso de los campesinos sin tierra. Ambos tipos
de trabajadores agrarios se ven obligados a vender su mano de obra
como mercancía en las zonas de mayor desarrollo agrícola. Las ca-
racterísticas variadas que presenta la tenencia de la tierra obliga a la
unidad de producción campesina a diversificar las formas de satis-
facer sus necesidades de subsistencia familiar. Los campesinos que
cuentan con pequeñas propiedades agrícolas o parcelas, incorporan
a los diversos miembros de la unidad doméstica como fuerza de
trabajo en la producción de bienes para el autoconsumo durante
los ciclos productivos agrarios en sus comunidades de origen.
Esta producción se efectúa usando la mano de obra de perso-
nas vinculadas por lazos de parentesco, que muchas veces, debido a
la situación de privación, tienen que buscar alternativas por me-
dio del trabajo asalariado dentro del sector agropecuario sostenido
por la migración. Al respecto, Barrón y Hernández (2000, p. 150)
dicen:
La migración rural-rural en México desde los inicios de la década de los
noventa, no sólo es una actividad que les permite a los campesinos com-
115
México: crisis rural y migración
pletar el ingreso familiar, sino que se ha vuelto el sentido de la superviven-
cia, es decir no es la migración un complemento para la reproducción de
la familia campesina de las zonas marginadas del país, sino el elemento
definitorio de la supervivencia.
El trabajo temporal propio de los ciclos productivos agrícolas, tanto
en zonas de origen como en zonas de atracción, no sólo le permi-
te a la empresa disponer de la fuerza de trabajo que requiere, sino
además le permite explotar y tener mayor control sobre la mano
de obra, a la vez que reducir los costos de producción y eludir los
costos reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la propia uni-
dad campesina asume la reproducción de la fuerza de trabajo du-
rante los tiempos que permanecen en sus comunidades de origen y
durante los periodos de estancia en los campos agrícolas. Los jor-
naleros migrantes son sujetos económicos con una alta capacidad
productiva, constituidos en sí mismos y por sí mismos, a través
de la continuidad en las actividades productivas, como una mano de
obra especializada que durante el proceso de acumulación de capital
es explotada por parte de la empresa agrícola (Lara, 2003; Macías,
2006; Sánchez Gómez, 2007; Ortega, Castañeda y Sariego, 2007).
Conforme a la teoría económica marxista, la producción de au-
tosubsistencia y el trabajo estacional son dos elementos explicativos
fundamentales dentro de las formas de reproducción de la estruc-
tura capitalista (Bartra, 1999; Paré, 1999). Desde este enfoque, se
entiende al trabajo estacional o temporal como un medio para la
acumulación del capital y la expansión del mercado, y como una
forma de trabajo sobre el cual se puede ejercer mayor control y ob-
tener más plusvalía. El uso de la fuerza de trabajo temporal está
constreñida a las necesidades de la producción, lo que permite el
aumento en las tasas de explotación. Desde esta perspectiva, la fuer-
za de trabajo de las familias jornaleras migrantes es una mercancía,
donde el trabajo es la materia prima y un medio más (tierra, agua
y renta del capital) para la expansión y acumulación del capital
agrícola (Bustamante, 1976; Cartón de Grammont, 1980).
116
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
El modo de producción campesino e indígena se articula con
el modo de producción capitalista y con la economía de merca-
do (Palerm, 1976). Los jornaleros migrantes son sujetos econó-
micos con una alta capacidad productiva, constituidos en sí y por
sí mismos como una mano de obra especializada, que la empresa
agrícola explota para acumular capital. La fuerza de trabajo del jor-
nalero agrícola tiene un valor imponderable dentro del mercado de
trabajo capitalista. La empresa agrícola posee la tierra, la maquina-
ria y los insumos para la producción; sin embargo, demanda la fuer-
za laboral para poder producir y competir en el mercado. El trabajo
temporal permite a la empresa disponer de la fuerza de trabajo sólo
durante los ciclos que la requiere, esto no únicamente le permite
explotar y tener mayor control sobre la mano de obra, sino a la vez,
reducir o incluso evitar los costos de producción y reproducción
de la misma fuerza de trabajo, costos que asume la unidad campe-
sina durante los tiempos que permanecen en sus comunidades de
origen. Así transitan las familias jornaleras, aparentemente, entre
un modo de producción precapitalista o de acumulación primitiva
permanente –como la denomina Roger Bartra–, a un modo de pro-
ducción capitalista, y en muchos casos, neoliberal transnacional.
117
CAPÍTULO II
EL MERCADO DE TRABAJO HORTÍCOLA
Antes no había nada el Culiacán.
Tenemos como unos veinticinco años que apareció Culiacán.
Uno se fue por allá y luego regresa por la gente:
“¡Vámonos, Culiacán anda pagando muy bien!”
Testimonio de una mujer itinerante
Nemecio y Domínguez, 2008
Este capítulo tiene como propósito ofrecer un análisis sobre las
principales características que presenta el mercado de trabajo hor-
tícola en México, espacio en el que se expresan, con un alto nivel de
violencia, la flexibilidad y la segmentación laboral, formas predo-
minantes en la organización de la fuerza laboral instrumentada por
las empresas globales en el campo mexicano. En términos sociales
es un campo de tensión y de conflictos, donde se mantiene a miles
de familias en franca explotación laboral, en condiciones de vida
deprimentes y al margen de los derechos sociales (salud, educación,
protección laboral y ejercicio de ciudadanía), con manifiestas y re-
currentes violaciones a la legislación vigente y, en general, a los de-
rechos humanos fundamentales.
118
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
118
Interesa documentar el carácter histórico y social, la comple-
jidad y heterogeneidad del fenómeno migratorio asociado con la
oferta y la demanda de fuerza de trabajo en la producción hortícola;
así como su vinculación con los factores estructurales económicos
y con las dinámicas productivas agrícolas que definen la tempora-
lidad y la multipolaridad de los desplazamientos y que hacen que
la demanda y la oferta de trabajo se convierta en el principal meca-
nismo regulador de la movilidad de miles de jornaleros. Al mismo
tiempo, esta interdependencia de la migración rural-rural con el
mercado de trabajo agrario, hace que este fenómeno sea colectivo,
familiar y transgeneracional, con un marcado componente mul-
tiétnico y con profundas y lacerantes asimetrías sociales.
multidimEnsionalidad dEl mErcado
dE trabajo agrícola
Un primer principio analítico para caracterizar este mercado de
trabajo es pensarlo como una realidad multicausal y multidimen-
sional. Mostrar las variadas dimensiones que actualmente presenta
la migración vinculada al mercado de trabajo agrícola implica te-
ner que integrar diferentes aristas de análisis para explicar la com-
plejidad de estos dos fenómenos que son interdependientes. Esta
complejidad se da por la confluencia de diversos factores econó-
micos macroestructurales; por las dinámicas de los mercados de
los productos agrícolas regionales, nacionales e internacionales, así
como por diversos fenómenos de carácter local y comunitario. Para
Cartón de Grammont y Lara (2000, p. 131):
El mercado de trabajo rural es un espacio social complejo, de interacción
entre la oferta de mano de obra que proviene de pueblos y comunida-
des campesinas pobres y la demanda generada por las empresas. Ambos
espacios, de oferta y demanda, se transforman constantemente, no sólo
por factores económicos macroestructurales (procesos de globalización,
119
El mercado de trabajo hortícola
119
nueva división internacional del trabajo, procesos de reestructuración de
las empresas, pauperización de las familias campesinas, etc.), sino por ra-
zones sociales y culturales que se definen localmente, tanto del lado de
las empresas como de los pueblos de donde proviene la fuerza de trabajo.
Es un lugar de encuentro donde se tensan los poderosos intereses
económicos y políticos de las agroexportadoras nacionales y trans-
nacionales y las necesidades de supervivencia de la población más
vulnerada del país. Es un espacio de explotación y discriminación,
pero a la vez, un lugar de resistencia, negociación y lucha cotidiana
de miles de familias por la subsistencia y por enfrentar algunos de
los más violentos mecanismos de dominación y segmentación so-
cial y laboral.
Esquema 3. Principales características del mercado
de trabajo agrícola
Mercado de trabajo
agrícola
Fuente: elaboración propia.
En las condiciones en que opera el mercado de trabajo agrícola en
el país, existe una invisibilización perversa de la población que es
fuente de la fuerza de trabajo, de los diversos actores sociales
y políticos, o incluso de aquellos que funcionan como brazos exten-
120
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
120
sivos de la empresa, que intentan impulsar acciones para mejorar la
vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores estacionales y
sus familias; y en general, de los múltiples procesos y prácticas in-
stitucionales (públicas y no gubernamentales) que cotidianamente
forman parte de una realidad social enraizada en una armazón de
soterradas formas de explotación y discriminación, marcadas por
una profunda desigualdad e inequidad. Estos mecanismos son
necesarios para el funcionamiento de un complejo, dinámico y mul-
tifacético mercado de trabajo regido por las leyes de la acumulación
y la ganancia.
Ante esta invisibilidad, es importante desagregar las caracter-
ísticas que hacen que este mercado de trabajo sea cada vez más efi-
ciente para la acumulación de capital, a la vez que es una poderosa
estructura para la reproducción de la pobreza y la exclusión social
de pueblos, comunidades y familias enteras pobres de entre los más
pobres, que año con año salen de sus comunidades de origen, o en
muchos casos, por largas temporadas, para dirigirse hacia las entra-
ñas mismas de la explotación.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, en el esquema 3 se
presentan las características que se consideran más relevantes del
mercado de trabajo agrícola, y dada la importancia que éstas tienen
en la realidad social que se estudia, bien vale la pena desarrollar más
ampliamente el carácter específico de cada una de ellas.
Lo económico laboral como factor transversal
Al analizar las causas que propician la migración interna asociada
con el mercado de trabajo rural, destacan dos clases de variables de
tipo económico. Las primeras, vinculadas al incremento de mano
de obra que no puede ser absorbida en las regiones expulsoras; las
diferencias salariales ocasionadas por las desigualdades regiona-
les, y la falta de oportunidades productivas ante la insuficiencia de
las políticas económicas y sociales en los lugares de origen (Aragonés,
121
El mercado de trabajo hortícola
121
2004). Las segundas, relacionadas con la necesidad de acumulación
de capital de la empresa agrícola, a través de la sobreexplotación de
la fuerza de trabajo de los trabajadores estacionales en la creciente
búsqueda de ganancia y plusvalía. Es decir, en la relación trabajo-
capital que regula los procesos migratorios rurales-rurales dentro
del país, se identifica la confluencia de dos tipos de necesidades: la
demanda de trabajo por parte de campesinos e indígenas pobres
en las zonas de origen y la oferta de trabajo creciente de la empresa
agrícola en las zonas de atracción:
[…] es un proceso de doble vía, porque responde tanto a factores de ex-
pulsión como a factores de atracción, articulados de manera simultánea
en tiempo y espacio y que responden básicamente a los requerimientos
de la economía. Este fenómeno no sólo se activa como producto de las
contradicciones y de las graves desigualdades que genera el sistema, sino
que los flujos se contraen o dilatan en relación con las necesidades de los
capitalistas para obtener la mayor tasa de ganancia posible. Es decir, si no
hay exigencias laborales por parte del polo receptor, la migración prove-
niente de regiones más atrasadas o pobres se reduce significativamente.
Ante un escaso estímulo por parte de la receptora, la pobreza de los
polos expulsores es razón necesaria, pero no suficiente, para generar un
extenso movimiento migratorio. Éste sólo puede producirse cuando
se encuentra articulado a los requerimientos del polo de atracción, que
actúa como una especie de “imán” (Aragonés, 2004, p. 241).
Las necesidades de oferta y demanda de fuerza de trabajo son re-
guladas en función de los distintos niveles de reestructuración del
sector agrícola, las redes sociales y los contextos socioculturales que
se conforman en las zonas de atracción y en las de origen (Lara y
Cartón de Grammont, 2000). La demanda de mano de obra está
en función de la diversificación del mercado agrícola existente, las
redes de intermediarios, y el uso de nuevas tecnologías, entre otros
factores, que influyen en la conformación de zonas de atracción de
mano de obra temporal.
122
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
122
El mercado de trabajo agrícola es un espacio de convergencia de
las necesidades de empleo de campesinos e indígenas empobreci-
dos, para quienes en la gran mayoría de los casos, la migración y
la incorporación a este mercado laboral significan –junto con la
siembra de sus pequeñas y exiguas parcelas– las únicas estrategias
de supervivencia (Torres, 1985; Barrón y Hernández, 2000; Cana-
bal, 2000, 2001). Por un lado, necesidad de empleo y por el otro, las
necesidades de mano de obra de las empresas agrícolas, grandes y
medianas:
[…] el empresario tiene la necesidad de contratar la mano de obra, por lo
tanto invierte desde la transportación desde sus comunidades de origen,
en este caso nosotros a Chilapa. En Chilapa, Guerrero se concentra una
unidad de usos múltiples de jornaleros agrícolas, ahí es donde se concen-
tra la población. Para esto hay que pagar los camiones que bajan a la gente
de sus comunidades, posteriormente trasladarlos de Chilapa hasta el cam-
po agrícola (Noriega, 2009).
La migración rural-rural es resultado de una creciente oferta de
mano de obra cuya satisfacción es imprescindible para la reproduc-
ción económica, social y cultural de los contingentes migratorios
(Rivermar, 2008), los que a su vez se convierten en el sustrato fun-
damental que posibilita la producción agrícola, el mantenimiento
de la empresa y la acumulación de capital (expresión clara de la
dependencia capital-trabajo).
En los siguientes testimonios de jornaleros agrícolas migran-
tes, que forman parte del video Migrar o morir, realizado por Alex
Halkin (2009), se puede observar cómo en las comunidades de
origen se presenta un creciente abatimiento de la pluriactividad
familiar (producción artesanal, producción doméstica de bienes
y productos para el intercambio y la venta), así como un des-
gaste de los medios y recursos para el autoconsumo (siembra de
productos agrícolas y consumo de productos pecuarios para la
alimentación):
123
El mercado de trabajo hortícola
123
Delfino: Antes sí había muchos árboles pero entraron la gente, no tienen
con qué mantener. Pus se van allá en el crucero, lo rajan la leña todo el
día y lo venden por carro. Pero ahora casi ya no hay árboles por eso ya
no quiere llover. Hasta aquí en el río en tiempo de secas, se seca toda el
agua, no hay agua […]. De por sí ninguna persona no ocupaba fertilizan-
te, sembraba así nomás, pero se daba pues la mazorca ¡Bien grandota, así!
¡Híjole! Con un tiempo, si ya comprastes fertilizante, si ya sembrastes con
fertilizante, para otro tiempo ya no compras fertilizante ¡No se da nada!
Ma. Dolores: Antes cuando estaba yo muchacha, acababa yo como
siete sombreros. Barato el sombrero, diez pesos, cinco pesos, cuartilla.
Antes para nosotros cuando hacíamos este sombrero estaba barato, carne
lo comprábamos este antes diez centavos, hora cincuenta pesos, carne sí
no vas a comer.
Micaela: No, aquí mi mamá cuando apenas estábamos niños a veces
hace sombreros, nos enseña el sombrero. Hazlo –dice–, porque así sentada
nada vas a ganar. Aunque sea un sombrero vas ir a traer unos tres huevitos
–dice–, pa’ que comas con un sombrero. Aprende a trabajar también a los
campos pa’ que así te puedan alquilar a limpiar. Te van a pagar pues ahí
vas comiendo, aunque sea unos cincuenta pesos del día.
Francisco: Maíz, pus nosotros sembramos maíz. Antes sí, nomás así se
daba. ¡Ahora ya no!. Luego este le agarra la enfermedad, se pone amarillo.
Necesita puro este veneno pa’ que, pa’ que este no agarra la enfermedad.
[…]. Calabazas antes se daban ahora no, ahora ya no. Ahora ya no se dan
así, puro, puro este veneno, pa’ que cayen pues calabacitas. Pos la tierra
quién sabe cómo esté, ni sabemos nosotros. Sí hace pues crece pues la
milpa, pero no se da (Halkin, 2009).
Como desarrollaremos más ampliamente en el último capítulo de
este trabajo, alternativas como el corte de leña, la siembra del maíz,
los cultivos de calabaza, chile, frijol, la elaboración de sombreros
y diversos productos artesanales con el tejido de palma, activida-
des que eran los mecanismos donde las unidades domésticas cam-
pesinas apoyaban sus precarios ingresos, gradualmente han dejado
de realizarse, lo que agrava aún más la situación económica de
124
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
124
miles de familias campesinas e indígenas que se encuentran en
el límite de la supervivencia. Así lo describe Irma Acosta (2000,
p. 21):
[…] se está experimentando un agotamiento de la pequeña producción
familiar. Sucesivamente se ilustra un tránsito de campesino de subsisten-
cia, a la infrasubsistencia, hasta desdibujarse como tal, para transformar-
se en un sector heterogéneo, situado en el medio rural, pero que resulta
difícil situar o clasificar por el carácter temporal de sus ocupaciones, su
movilidad y heterogeneidad.
Debido a la inexistencia de fuentes de trabajo en las regiones de ori-
gen, al constreñimiento de la plurifuncionalidad y el desuso de los
medios tradicionales para subsistir, para los campesinos e indíge-
nas pobres crecen las “condiciones de disponibilidad”, que los ha-
cen más cada vez más vulnerables ante las necesidades de mano de
obra de la empresa agrícola en un complejo proceso de desventajas
acumuladas (González de la Rocha y Escobar, 2006).
ExprEsionEs dE la hEtErogEnEidad
Otro de los rasgos importantes que constituyen el mercado de tra-
bajo agrícola y la migración rural-rural es la heterogeneidad que,
en principio, se deriva de las diferencias geográficas, climatológicas
y orográficas del país, que ya en sí mismas producen diversos e in-
numerables entornos productivos determinantes de las relaciones
laborales agrícolas (Hernández, 2000).
Existen múltiples variables que definen las características par-
ticulares de cada contexto de trabajo agrícola. Más cuando cada
una de estas variables, se subdividen a su vez en diferentes deter-
minaciones que influyen en los tipos, mecanismos y condiciones
en que se llevan a cabo los procesos productivos y, por ende, en la
oferta y demanda de la fuerza de trabajo.
125
El mercado de trabajo hortícola
125
Esquema 4. Componentes de la heterogeneidad del mercado de trabajo agrícola
Fuente: elaboración propia.
En el cuadro anterior se presentan de manera gráfica algunos de los
rasgos más definitorios que constituyen el carácter heterogéneo del
fenómeno. Características que por su relevancia se desarrollan
de manera detallada en los apartados siguientes.
Diversidad de cultivos y de necesidades de fuerza de trabajo
Un factor que le imprime una marcada heterogeneidad al mercado
de trabajo agrario es la diversidad de productos agrícolas que se
cultivan. Al caracterizar en términos históricos los cambios acon-
tecidos en el mercado de trabajo agrícola, Barrón (2009) explica en
entrevista:
Las características del fenómeno migratorio tienen que ver con el patrón
de cultivos. Si tú ves en los 40 y los 50 hay corrientes migratorias que son
Heterogeneidad
expulsión
126
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
126
estrictamente temporales y que tienen que ver con el patrón dominante
de cultivos intensivos: algodón por un lado, café por otro lado. La piña, la
copra, son cultivos intensivos pero eran de ciclo, sus tiempos de corte son
específicos. Encontrabas en los 50 que le gente iba de Oaxaca, de Hidalgo,
de Guerrero. No tan generalizado como ahora.
Hasta que acaban con el algodón. Esta fue una corriente migratoria
que iba a Sonora, cortaban algodón en un periodo determinado donde la
mujer era acompañante. De ahí se pasaban a Sinaloa al corte de jitomate;.
¿Cuál es el patrón de cultivos intensivos en los 50 y los 60 que dura como
hasta mediados de los 60 y que después cambia?
Desparecen esos cultivos intensivos por los 60 y comienza a crecer la
superficie de hortalizas, ese es el segundo momento. En el primer momen-
to está el patrón de cultivos asociado al papel que juegan los migrantes,
trabaja el señor con los hijos grandes, la señora va de acompañante. Por-
que no daba para eso, el mercado interno daba para unos cuantos, por eso
la mujer era acompañante.
Yo creo que de finales de los 60 hay un incremento de las migraciones.
Siguen siendo migraciones temporales que van y vienen. Son circulares,
van, trabajan, regresan a su pueblo, que está asociada con expansión de
hortalizas pero hortalizas a cielo abierto. Allí hay otra característica que el
mercado da para hombres, mujeres y niños, ese es el segundo momento.
Entonces todos se incorporan al mercado de trabajo.
Y el tercer momento lo estamos viviendo ahora. Las modificacio-
nes tecnológicas que ha aumentado mucho la explotación de cultivos en
vivero, que regula la demanda de fuerza de trabajo, más la entrada del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos que quiere productos
inocuos. A esto le agregas muchos factores: un aumento en la crisis, una
precarización de las condiciones de vida de la población de todo el país, lo
que aumenta la cantidad de migrantes que van de las zonas atrasadas a la
agricultura de exportación.
Según el fragmento de la entrevista anterior, de 1940 hasta nuestros
días, se identifican tres grandes periodos en las formas de ocupa-
ción de la fuerza de trabajo, en relación con los patrones de cultivo.
127
El mercado de trabajo hortícola
127
Patrones que han definido la participación de los migrantes en el
mercado de trabajo agrícola.
Según datos oficiales se estima que actualmente hay: “[…] 70
zonas agrícolas en el país, cuyos tipos de cultivos y dinámica de
producción y laboral las distinguen como mercados de trabajo
rural que demandan jornaleros migrantes y locales” (Sedesol, 2006,
p. 2). Existe una amplia variedad de cultivos que se cosechan en
diferentes escalas de comercialización. Se reconocen 437 tipos de
cultivos con alta producción comercial, entre los más destacados
están los cereales (maíz, trigo y arroz); las hortalizas, con una ten-
dencia creciente de producción para la exportación (jitomate, papa,
chile verde y cebolla); y los frutales (naranja, plátano, mango, limón
y sandía) (Sagarpa, 2002, pp. 17-19). Al respecto, Barrón comenta
(2005, p. 2):
Los cultivos agrícolas podríamos dividirlos en dos grupos, aquellos inten-
sivos en mano de obra, las frutas, las hortalizas y los cultivos industriales
y el resto de los cultivos, los no intensivos en mano de obra. Los primeros,
por la estacionalidad en la cosecha, demandan grandes contingentes de
mano de obra que lleva a la conformación de verdaderos mercados
de mano de obra […].
Sin considerar los agroproductos no tradicionales (maracuyá, hor-
talizas orientales, hojas de angú, entre otros productos) que se cul-
tivan en el país para un mercado también internacional.
128
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
128
Mapa 1. Diversidad en cultivos de la producción agrícola nacional
Fuente: elaboración propia, con base en Panorama del sector rural en México 2002. Subsecretaría de De-sarrollo Rural, Sagarpa, México, p. 21.
El mapa 1 sobre la distribución geográfica de los cultivos existen-
tes en el país, permite visualizar la heterogeneidad que existe en la
producción agrícola en el país, donde cada cultivo implica distin-
tos procesos, tiempos productivos y necesidades diferenciadas en el
tipo y cantidad de fuerza de trabajo:
Los ciclos de los cultivos y cosecha determinan los ciclos de demanda de
fuerza de trabajo, a su vez, la característica del cultivo y su destino en el
mercado determinan la intensidad de la demanda y la estructura ocupa-
cional (Hernández, 2000, p. 198).
En los cultivos intensivos las necesidades de la mano de obra son
diferenciadas, puesto que no se requieren las mismas habilidades en
el corte del jitomate o del chile que en el corte de la caña, donde la
fuerza física es una condición determinante para el desempeño de
129
El mercado de trabajo hortícola
129
las faenas. A diferencia de las habilidades que necesitan poseer los
trabajadores estacionales para la clasificación y ensarte de las hojas
en la producción tabacalera, donde el trabajo de las mujeres parece
ser más eficiente; lo que también difiere de las necesidades de mano
de obra en la recolección y corte del café y de algunas hortalizas, ya
que en este caso la agilidad física y estatura de los niños son condi-
ciones más redituables para el empleador.
En las distintas etapas del proceso productivo (que va desde la
preparación del terreno hasta la distribución del producto), cada
cultivo demanda un nivel de especialización y una cantidad dis-
tinta de fuerza de trabajo, la cual varía también por los tiempos
de producción de cada uno de éstos, el tipo de tecnología de la
que dispone la unidad productiva y la región geográfica donde
se siembra:
Sinaloa absorbe más del 50% de la superficie cosechada de tomate, y arriba
del 30% del resto de las principales hortalizas de exportación, calabacita,
chile fresco, pepino, entre las más importantes; esta concentración explica
que la entidad represente el primer mercado de trabajo agrícola, absorbe
cerca de 150,000 jornaleros en la temporada de cosecha. Baja California
ocupa el segundo lugar en la explotación del tomate, además de otras hor-
talizas y emplea cada año 35,000 mil jornaleros aproximadamente (Ba-
rrón, 2005, p. 3).
Según las condiciones y el tipo de producción de las empresas (ya
sea que estén altamente tecnificadas o utilicen técnicas de produc-
ción tradicional) varía el tipo de proceso productivo, lo que im-
pacta en la demanda de fuerza de trabajo. Los requerimientos de
mano de obra en la agricultura de cielo abierto es estacional, mien-
tras que en la agricultura protegida requiere trabajadores de mane-
ra permanente (Barrón, 2007). Todas estas variables condicionan
la movilidad de los jornaleros agrícolas a las zonas productoras y
conforman un complejo mapa migratorio del cual nos ocuparemos
más adelante.
130
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
130
Tipos de empresas y demanda de fuerza de trabajo
El tipo de la empresa, sus niveles de reestructuración productiva y
el destino de sus productos determinan la configuración del merca-
do de trabajo agrícola. Son variables que le imprimen una naturale-
za particular a las zonas, las rutas y los flujos migratorios, así como
a la utilización e importancia de los sistemas de intermediación.
Para Morett y Cosío (2004) existen por lo menos cuatro tipos
de unidades productivas, definidas a partir de su extensión terri-
torial, la demanda de fuerza de trabajo, el tipo de trabajadores que
contratan y el mercado de los productos. Cada una de las unidades
productivas tiene necesidades particulares en cuanto a la moviliza-
ción y retención de mano de obra estacional.
Cuadro 2. Tipos de unidades productivas agrícolas
TIPO DE UNIDAD
PRODUCTIVA
EXTENSIÓN DEMANDA DE FUERZA DE TRABAJO
TIPO DE TRABAJADORES
MERCADO DE LOS
PRODUCTOS
Unidades campesinas
Tienen una exten-sión promedio de 6.1 hectáreas.
Fuerza de trabajo superior a la del agricultor y su familia y se estima una existencia de 1.3 millones de jornaleros.
Mano de obra local.
Auto subsis-tencia
Pequeñas em-presas agrícolas
Explotaciones menores de 20 hec-táreas, por ejemplo Morelos.
Participación de 600,000 jornaleros
Mano de obra regional mismo estado y de Guerrero.
Local y regional
Medianas empresas agrícolas
Fluctúan entre 20 y 50 hectáreas, como Guanajuato, Sonora, Nayarit y Durango.
Con una participa-ción aproximada de un millón de jornaleros
Ocupación de trabajadores de las regiones más pobres del mismo estado y otras entidades.
Regional y na-cional y una pro-porción menor para el mercado internacional
Grandes empre-sas agrícolas
Se localizan en los principales distritos de riego y son mayores de 50 hectáreas, y se encuentran en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja Califor-nia y Michoacán.
Ocupan anualmen-te 1.8 millones de jornaleros
Mano de obra regional pero mayoritariamente ocupan fuerza de trabajo interregio-nal y jornaleros de otros estados del país.
Nacional e internacional
Fuente: Morett y Cosío (2004, pp. 43-47).
131
El mercado de trabajo hortícola
131
En empresas agrícolas grandes y medianas la fuerza de trabajo local
y regional es insuficiente para cubrir la demanda de la producción,
por lo que se hace uso de trabajadores interregionales. Esta demanda
define las zonas de destino, los periodos de movilidad y la estaciona-
lidad de los ciclos de trabajo y permanencia de los trabajadores del
campo, tanto en sus comunidades como en las zonas de recepción:
[…] hay siete productores en el estado [de Sinaloa] que concentran más
del 50% de la fuerza de trabajo que se contrata, concentran los campos
agrícolas más importantes y llegan a contratar miles de trabajadores. Una
familia Canelos produce aquí y también lo hace en San Quintín y sus tra-
bajadores se van para allá cuando termina la temporada acá, trabajan allá
dos meses más (Entrevista a Teresa Guerra, en Canabal, 2000a, p. 327).
El número de trabajadores que se contratan y el tiempo de perma-
nencia en los campos agrícolas depende del tamaño de la empresa,
de su nivel de producción y de la diversidad de los productos que se
cultiven, aunque generalmente las condiciones de vida en los cam-
pamentos, las retribuciones salariales y prestaciones laborales son
precarias. Otros factores que propician fuertes cambios en la es-
tructura productiva y ocupacional del mercado de trabajo hortícola
son las transformaciones tecnológicas adoptadas por las empresas
para el incremento de la producción y la rentabilidad. Lara (1999)
y Cartón de Grammont (1999) muestran que, dentro de los proce-
sos de reestructuración productiva, una de las acciones fundamen-
tales de las empresas agroexportadoras de hortalizas en Sinaloa es
el uso de nuevas tecnologías para el ahorro de agua y energía, así
como la plasticultura, el gaseado y la introducción de invernaderos,
lo que ha modificado los costos y eficiencia de la fuerza de trabajo.
Los invernaderos implican altas inversiones, pero a la vez constitu-
yen una innovación que produce grandes ganancias:
[…] la creación de invernaderos con hidroponía para cultivar todo el año
hortalizas que se venden como “naturales” gracias al perfecto control de
132
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
132
las plagas que se logra. Los invernaderos permiten incrementar enorme-
mente los rendimientos hasta 300 toneladas de tomate por hectárea por
año, lo cual facilita una rápida rentabilización de la inversión inicial. Esta-
mos ante un fenómeno nuevo de producción masiva para un mercado de
lujo (Cartón de Grammont y Lara, 1999, pp. 49 y 50).
El cultivo de tomate en invernadero ha crecido en forma acelerada
en los años recientes:
En México la explotación de tomate en invernadero es relativamente re-
ciente, hace 12 años había no más de 600 hectáreas, pero a principios del
2000 crecieron a una tasa del 20% anual, actualmente en México hay 4,500
invernaderos altamente tecnificados a nivel nacional, la mayoría en los es-
tados de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. En el estado de Ja-
lisco hay 6,000 hectáreas de invernadero, sólo que con niveles tecnológicos
menores (Barrón, 2007, p. 4).
Autores como Hernández (2000) y Barrón (2007) muestran que los
cambios y el uso de las nuevas tecnologías han transformado no sólo
los procesos de cultivo, sino los tiempos de permanencia de los tra-
bajadores estacionales durante los ciclos productivos, el número de
jornales requeridos por hectárea, y las formas de participación
de mujeres y niños en las actividades agrícolas:
El incremento de las exportaciones de hortalizas de México a USA ha ve-
nido acompañado de un incremento en la producción, que en algunos
estados, ha perdido el carácter estacional, en parte por los cambios tec-
nológicos y el aumento de la superficie cosechada en vivero y en parte
porque debido a las exigencias del mercado nacional e internacional, y a
fin de no dejar caer el precio, se han escalonado las cosechas de hortali-
zas, prolongándose el periodo de recolección. En el estado de Sinaloa en
México, a principios de la década de los noventa el periodo de cosecha iba
de septiembre a marzo, algunas veces se prolongaba a abril, los jornaleros
descansaban parte de abril y mayo y en junio empezaba la cosecha en el
133
El mercado de trabajo hortícola
133
estado de Baja California o Baja California Sur. Actualmente, en Sinaloa,
comienza en septiembre y se va escalonando hasta junio y en Baja Califor-
nia, se cosecha todo el año (Barrón, 2007, p. 5).
De acuerdo con esta misma investigadora, paradójicamente a la
tendencia creciente de feminización del mercado de trabajo agríco-
la a escala nacional, la participación de las mujeres en la producción
hortícola ha descendido en las últimas décadas, al igual que la ocu-
pación de la fuerza de trabajo infantil, debido a la recomposición de
la estructura ocupacional ocasionada por los cambios tecnológicos
en el proceso productivo (Barrón, 2007).
En las grandes empresas hortícolas, no obstante los cambios tec-
nológicos introducidos, permanece la producción de la agricultura
a cielo abierto, a la vez que combinan este tipo de producción con la
agricultura protegida. Otras empresas, en menor medida, optan por
la agricultura por contrato la cual, según Horacio Mackinlay (2006),
se ha observado en el país en las grandes corporaciones agroindus-
triales productoras de granos y tabacaleras, que optan por diversi-
ficar sus compras y asegurar el abasto en el mercado libre según sus
intereses, sin que les atraiga la renta o la propiedad de la tierra, ya
que prefieren evitar los conflictos laborales que significa la contra-
tación de jornaleros agrícolas en condiciones deplorables, y menos
aún invertir recursos financieros en la alta sofisticación tecnológica,
como la que requiere la producción de frutas y hortalizas.
Ya sea en cultivos a cielo abierto, en invernadero o a través de la
agricultura por contrato, las empresas siguen demandando en cada
ciclo productivo, directa o indirectamente, una masa de jornaleros
agrícolas integrada por mestizos e indígenas migrantes, que eje-
cutan las tareas más rudas y difíciles en los campos agrícolas, y a
quienes organizan de manera flexible y en condiciones laborales
precarias. Al mismo tiempo, las empresas demandan fuerza de tra-
bajo cada vez más especializada. Patricio Robles, director general de
la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa
(caades) comentó al respecto:
134
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
134
En el caso de Sinaloa el uso de la agricultura protegida viene a alargar
los tiempos que pudieran estar las corrientes migratorias. Por ejemplo,
hace algunos años era prácticamente imposible, aquí en el Valle de Cu-
liacán, estar produciendo en el mes de abril y mayo; ahora ya es posible
con esta nueva tecnología. Era prácticamente imposible tener producción
en el mes de septiembre-octubre, ahora ya es posible tener producción en
esos meses. Entonces la temporada se ha alargado, eso quiere decir, que
las necesidades de mano de obra también se han modificado. Aunque no
necesariamente se incrementa el número de jornaleros porque esta es una
mano de obra muchísimo más calificada, más especializada y que se con-
centra en menos superficie. Es decir, una hectárea de agricultura protegida
tiene una capacidad cinco veces más de producción que una hectárea a
cielo abierto. Entonces en lugar de tener cinco hectáreas de cielo abierto,
vamos a tener una de agricultura no protegida (Robles, 2009).
La mano de obra especializada se requiere en cantidades reducidas
por periodos más definidos y constantes, a diferencia de la tem-
poralidad fluctuante en la que trabajan los migrantes. Esta mano
de obra especializada desarrolla actividades técnicas relacionadas
con el manejo y mantenimiento de la maquinaria, la supervisión
de los procesos productivos en los empaques o en los invernaderos
y labores vinculadas con la adopción de las tecnologías; activida-
des que, por lo general, hacen los trabajadores locales que tienen
condiciones laborales más estables, en comparación con las de los
trabajadores estacionales.
Estas condiciones de trabajo, relativamente mejores que las de
los jornaleros migrantes, no implican que los trabajadores locales
especializados estén libres de la segmentación laboral (Lara, 2000),
ya que sólo se ubican un peldaño arriba en la jerárquica estructura
ocupacional de este mercado de trabajo:
Es así que encontramos sobre todo dos situaciones: 1) empresas que sólo
logran mejorar las viejas formas de producción nacidas de la Revolución
Verde y que buscan resolver los problemas de inercia tecnológica sobre la
135
El mercado de trabajo hortícola
135
base de una flexibilidad cuantitativa de la fuerza de trabajo, lo que signi-
fica mantener viejas formas de organización de tipo taylorista; 2) empre-
sas que logran un proceso de modernización tecnológica importante y
de reorganización de sus estructuras, pero eso no las lleva a modificar la
organización del trabajo en todas las etapas del proceso productivo, sino
sólo en aquellas fases en las que resulta imprescindible incorporar una
flexibilidad cualitativa de la fuerza de trabajo para responder a as nuevas
exigencias de la tecnología adoptada (Lara y Cartón de Grammont, 1999,
pp. 57 y 58).
Esta estructura jerárquica tiene en su base a los jornaleros migran-
tes, quienes laboran en los campos agrícolas, limpian, siembran la
tierra y recolectan los frutos, y cuya cantidad depende directamente
de la superficie cosechada, del tipo de cultivo, y del nivel de produc-
tividad y comercialización de las empresas:
El problema es que mientras haya cultivos que se corten a mano, de uno
por uno, ahí van a estar los jornaleros. No hay una tendencia a que se re-
duzca o a que se eliminen, no se van a eliminar, si no se va a mantener la
proporción que requiere el mercado. Lo que va a suceder es un incremento
del desempleo. Lo que yo vi ahora en junio o julio que estuve en Baja Ca-
lifornia y en Sinaloa, es una reducción del número de días trabajados de
los jornaleros porque hay mayor oferta, pero no una tendencia a reducir el
número de jornaleros (Barrón, 2009).
En última instancia, la unidad productiva de explotación es la que
define las condiciones de traslado y vida de los trabajadores even-
tuales en los campamentos, no así las condiciones laborales, las
cuales son similares independientemente del tipo de empresa. La
flexibilidad en la organización de la fuerza de trabajo es la estrate-
gia más importante de competitividad y rentabilidad en el mercado
agrícola (Lara y Cartón de Grammont, 1999), aunque son más pre-
carias aún las condiciones donde las empresas no están sometidas
a los mecanismos de regulación competitiva del mercado interna-
136
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
136
cional; donde el empresario no es propietario de la tierra y la ren-
ta para explotarla temporalmente; donde las empresas pertenecen
a pequeños propietarios cuya capacidad financiera es limitada, o
cuando son “agricultores furtivos” quienes exploran el negocio de
la agricultura con resultados no siempre favorables, o bien, donde
lo único que rige es la búsqueda de ganancias:
En Sinaloa tenemos las grandes empresas hortícolas consolidadas, con una
gerencia muy moderna con un trabajo muy fuerte. Tenemos los principa-
les productores sinaloenses, las familias más conocidas. Te ofrecen mejores
condiciones, en cierto sentido, aunque en salarios andan más o menos
parejitos, si no se les irían los trabajadores a otras empresas. En fin, que
están como más establecidas y que por lo tanto son más vigiladas. Son los
que reciben a los funcionarios de unicef cuando van a las visitas. Y en
algunos sentidos negocian mejores condiciones y permiten el trabajo de
las instituciones educativas, etcétera.
Pero también existen estos empresarios pequeños que no tienen tantas
hectáreas, que llegan a veces a rentar superficies de cultivo y ahí se insta-
lan. Trabajan con jornaleros que enganchan y a quienes dan condiciones
miserables. Trabajan cinco, seis, diez años y se van. Que sería más un tipo
de capitalismo salvaje. Un tipo de empresa más en este concepto de capi-
talismo salvaje con menos conciencia de clase. Que son más “piratones” o
sea tratan de hacer el mayor negocio posible aunque sea en corto tiempo y
después buscan otro espacio para trabajar (Salinas, 2008).
Dentro de esta polarización en cuanto al tipo de empresas existe
un abanico de relaciones de los corporativos con los trabajadores,
que puede observarse en las condiciones de infraestructura de los
campamentos y en los servicios que se ofrecen, los cuales se carac-
terizarán en el siguiente capítulo.
137
El mercado de trabajo hortícola
137
Multipolaridad y encadenamiento de los desplazamientos
El carácter cíclico y variable de las actividades agrícolas propicia
la existencia de diversos patrones de movilidad, los tradicionales
con largas distancias en periodos más o menos establecidos; otros
de distancias cortas durante temporadas breves. Asimismo, la va-
riabilidad productiva ocasiona el surgimiento constante de nuevos
flujos migratorios:
La estacionalidad de los ciclos productivos es, al mismo tiempo, la causa
principal de la lógica de los mercados laborales del sector. Por periodos
de tiempo relativamente restringidos, los empresarios agrícolas despliegan
una gran demanda de mano de obra para tareas en su mayoría extensi-
vas y descalificadas. Dicha demanda supera ampliamente la oferta local
y regional, por lo que se vuelve imprescindible recurrir al enganche y la
contratación de campesinos e indígenas procedentes de regiones de po-
breza y desempleo críticos en el sur del país. Las distancias geográficas y
culturales, así como la falta de una información precisa sobre las condicio-
nes y las oportunidades del empleo provocan un mercado caracterizado
por la inseguridad, la informalidad, la segmentación y el intermediarismo
(Sariego, 2007, p. 11).
Generalmente, en todas las rutas se trasladan migrantes de tipo
pendular (con una sola salida, un destino y regreso por la misma
vía), al igual que de tipo itinerante o circular (aquellos migrantes
que se trasladan a distintos lugares antes de regresar a sus localida-
des), a la vez que se observan encadenamientos entre las diferentes
rutas y flujos migratorios que alargan los ciclos migratorios, lo que
dificulta los retornos y propicia los procesos de asentamiento:
Hoy en día, es frecuente que los trabajadores agrícolas ya no regresen a su lu-
gar de origen sino que circulen por varias regiones o se queden en algún
lugar de trabajo en el cual encuentran las condiciones propicias para asen-
tarse y, desde allí, se dirijan a otros destinos en búsqueda de empleo. Hay
138
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
138
incluso, trabajadores que ya no tienen lugar de residencia propio y viven
en itinerancia permanente (Lara, 2008, p. 1).
Después de establecerse en una determinada zona de atracción (un
primer destino), algunos migrantes, en particular los itinerantes, al
concluir su participación en los ciclos de cultivo (o ante problemas
de trabajo, incumplimiento de las promesas patronales o mejores
expectativas laborales), se inscriben en nuevas rutas y se dirigen
hacia nuevos destinos migratorios, propiciando la conformación
de redes de encadenamiento entre las diferentes regiones producti-
vas, las rutas y las corrientes migratorias (Lara, 2008, 2009; Sánchez
Saldaña, 2005; 2007; 2008; Sánchez Saldaña y Saldaña, 2009).
Además de la ya tradicional multipolaridad de los flujos migrato-
rios, en los últimos años se observan cambios en los desplazamien-
tos y en las trayectorias de movilidad de los trabajadores agrícolas.
En cuatro regiones de agricultura intensiva (Estado de México,
Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa) hay cambios importantes en
el mercado de trabajo y un reacomodo de los ciclos migratorios,
donde se rearticulan diversos flujos de migración interregional, re-
gional e internacional (Lara, 2008). La migración circular se ha in-
crementado como consecuencia de la creciente flexibilidad laboral,
y en general, de los procesos de reestructuración de las empresas
agroexportadoras (Lara, 2006, 2008, 2009). Lara explica que:
[…] la desestacionalización de la producción y el acortamiento de los
ciclos productivos ha provocado una gran incertidumbre en torno a la
duración de la temporada y de las jornadas laborales, a la vez que la des-
centralización geográfica de las empresas extiende la demanda en diversas
zonas y permite un escalonamiento del empleo entre distintas zonas agrí-
colas (Lara, 2006, p. 8).
Asimismo, existen fuertes tendencias de asentamiento de la pobla-
ción jornalera migrante en algunas regiones del noroeste del país
que generan nuevas demandas por parte de la oferta de trabajo,
139
El mercado de trabajo hortícola
139
como es el caso de San Quintín, en Baja California (Anguiano, 2007;
Velasco, 2007; Moreno y Niño, 2007) y Villa Juárez, en Sinaloa (Or-
tiz, 2009). Estudios sobre el impacto de los procesos de asentamien-
to en el mercado de trabajo agrícola en el Valle de San Quintín, Baja
California, muestran que los migrantes asentados, particularmente
indígenas, en su mayoría siguen vinculados a la agricultura comer-
cial como medio de subsistencia. Sin embargo, las formas de engan-
che y contratación se han modificado; de igual manera, la población
asentada puede combinar su participación laboral en diversos cul-
tivos y otros sectores productivos, como el comercio y los servicios
(Velasco, 2007). La modificación de los tiempos de estacionalidad y
el encadenamiento de los flujos migratorios causados por los proce-
sos de concentración, descolocación y reestructuración productiva
de las grandes empresas agrícolas, entre otros indicadores impor-
tantes, muestran los cambios más relevantes de la migración interna
vinculada al mercado de trabajo en la agricultura (Lara, 2008, 2009;
Sánchez Saldaña y Saldaña, 2009; Mora y Maisterrena, 2009).
Sistemas de intermediación y “enganche”
Las rutas y formas de desplazamiento siempre han estado estrecha-
mente vinculadas con los sistemas de intermediación (contratis-
tas tradicionales y locales, enganchadores, mayordomos, capitanes,
camioneros, entre otros), que sirven de vínculo entre las empre-
sas agrícolas y los trabajadores migrantes en sus comunidades de
origen (Arroyo, 2001; Sánchez Saldaña, 2001a, 2003, 2005, 2005a,
2006a), así como con las múltiples formas de organización de las
comunidades, grupos familiares o individuos que existen para po-
der incorporarse al mercado de trabajo. Kim Sánchez Saldaña ex-
plica la función de los intermediarios:
La integración de los jornaleros agrícolas está, a su vez mediada por es-
tos intermediaros laborales que controlan el acceso al mercado laboral y
140
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
140
proveen de los medios necesarios para que los migrantes se comporten
como mano de obra flexible a las necesidades de la cosecha, asegurando
la concurrencia anual de éstos cada temporada de corte (Sánchez Saldaña,
2003, p. 156).
Por su parte, Lourdes Sánchez Muñohierro ubica el papel de los
llamados “camioneteros”:
En las zonas agrícolas demandantes de mano de obra, la población local
ha identificado los lugares y horarios más apropiados para poder ofertar
su fuerza de trabajo. En las plazas públicas, en la confluencia de caminos
o canales de riego, los jornaleros locales esperan a los “camioneteros” o
contratistas, sean estos agentes al servicio de un productor en particular
o incluso, reclutadores independientes, para negociar un día de trabajo.
Los campos de cultivo pueden estar hasta a 100 kilómetros de distancia de
las localidades, lo que hace de éste un proceso de migración local (Sánchez
Muñohierro, 2002, p. 37).
Los complejos empresariales y productivos agroexportadores crean
las condiciones y las vías de acceso organizativas para captar la
fuerza de trabajo que requieren (Arroyo, 2001; Sánchez Saldaña,
2001a). Arroyo describe las funciones de intermediación en los si-
guientes términos (2001, p. 114):
En estas estructuras intervienen diversos personajes, cuyas funciones de
intermediación adquieren características que los distinguen. Estas figuras
hacen alusión a los enganchadores o contratistas, anotadores y transpor-
tistas entre los más reconocidos, cada uno de estos agentes actúa de ma-
nera diferente, según la región donde reclutan a los trabajadores, o bien,
de acuerdo con los requerimientos que establece el capital que demanda
fuerza de trabajo. Así, es posible reconocer la existencia de seis grandes
mecanismos de reclutamiento de jornaleros: el realizado por un repre-
sentante directo de la empresa o enganchador; el que se hace por agentes
independientes y caciques locales; el efectuado por mayordomos o cabos;
141
El mercado de trabajo hortícola
141
el que pasa por las autoridades locales en las comunidades de origen; el
que se efectúa en las zonas de trabajo por transportistas locales y aquel que
realizan los representantes de algunos sindicatos agrícolas.
Estos agentes disfrutan de ciertos privilegios dentro de la jerarqui-
zada estructura del mercado de trabajo, de acuerdo con los años
que posean desempeñándose como intermediarios; según su capa-
cidad de gestión y organización, la cantidad de mano de obra que
logran movilizar, la empresa o las empresas con las cuales tienen los
vínculos, y el nivel de legitimidad y reconocimiento del que gozan
en las comunidades de origen de los jornaleros.
En Ayotzinapa, Chiepetepec y Santa María Tonaya, así como en
las comunidades mixtecas de la Montaña Alta de Guerrero, comu-
nidades de origen donde hicimos el trabajo de campo, se identifi-
can diferentes tipos de agentes de intermediación: los contratistas
tradicionales, los contratistas locales, los enganchadores, los ma-
yordomos y los representantes de grupos. Un dato interesante es la
participación de mujeres indígenas como agentes de intermedia-
ción. A este respecto, Nemecio (2005, p. 46) destaca que:
[…] también es notoria la presencia de mujeres contratistas en la región.
Es la misma relación que en el caso de los varones; ellas llevan a cabo
los mismos procedimientos e igualmente se han ganado la confianza
de la gente, así como la de los empresarios agrícolas, como es el caso de la
señora Lorenza Tapia Isidro, originaria de la comunidad de Chiepetepec,
municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. La señora Lorenza Tapia lle-
va en está actividad 12 años y su campo de acción es el estado de Culiacán,
Sinaloa; lugar a donde ha llevado desde sus inicios más de 10 autobuses,
pero en este año su actividad ha disminuido drásticamente, ya que se en-
cuentra enferma, pero a pesar de ello se hizo responsable de la salida de un
autobús; posteriormente, su hijo el mayor, asumió la responsabilidad del
grupo de jornaleros.
En esta región del país son dos las personas identificadas como los
“contratistas tradicionales más fuertes”. Son individuos que por
142
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
142
décadas han realizado esta actividad y tienen establecida una es-
tructura de poder, organizativa y de movilización de los jornaleros
a través de una amplia red de enganchadores. A ellos se refirió en
entrevista Margarita Nemecio (2008):
Aquí en la región los ubican mucho como los “contratistas tradiciona-
les”. Son estos que tienen una relación muy fuerte con la empresa. Ellos
dependen de las empresas más fuertes en Sinaloa y mueven una red muy
fuerte en la Montaña. Ellos sí tienen una capacidad de movilización, y su
legitimidad es justamente a través de la lengua, del parentesco y sobre todo
lo que les une en términos de etnia con mixtecos.
Los dos contratistas tradicionales son dos mixtecos, ya viejos conoci-
dos para muchos de ellos. Porque ellos comenzaban a llevarse a la gente.
[…] emplean mucho a los enganchadores, principalmente para regiones
mixtecas para Metlatónoc o Cochoapa.
Estos dos contratistas, sí emplean mucho a los enganchadores. Les di-
cen: “Yo necesito tres camiones y necesito que me bajes tanta gente”. En-
tonces estos enganchadores se desplazan a las comunidades, les dicen que
hay trabajo y pueden bajar a tres o cuatro familias, las traen a Tlapa. Y en-
tonces su función es que les dan una comisión y este enganchador vuelve
a subir a esta comunidad […].
La imagen generalizada de estos agentes es la de personas que
tienen experiencia previa como jornaleros en los campos agrícolas,
son originarias de las mismas comunidades y comparten la ads-
cripción étnica de los jornaleros. Sin embargo, el poder de los gran-
des contratistas tradicionales les ha permitido ampliar sus redes de
reclutamiento de mano de obra más allá de las fronteras regionales
y estatales para poder garantizar el aprovisionamiento de la fuerza
de trabajo requerida por las empresas agroexportadoras:
Uno de ellos se llama Dionisio Rojas y el otro es Pedro Gálvez. Además,
la trayectoria que llevan de más de treinta años les ha llevado a que no
solamente contraten gente de aquí de la región, sino han hecho nexos muy
143
El mercado de trabajo hortícola
143
bien en comunidades o localidades de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz y
de la Ciudad de México. Entonces, si envían un camión no completo de
aquí saben que en algún punto de la Ciudad de México pueden llenar-
lo con más gentes. Ellos traen gente hasta de Chilpancingo y a veces las
traen de las cercanías que tenemos con Oaxaca, de la zona amuzga de Chi-
lapa de Álvarez, que también es otro municipio que tiene una distancia de
tres horas de aquí de Tlapa (Nemecio, 2008).
Los grandes contratistas enfrentan dificultades en la organización y
movilización de los jornaleros a gran escala; se registra con frecuen-
cia el incumplimiento de las condiciones laborales comprometi-
das –por ejemplo, los montos de los salarios y número de tareas
por realizar–; se observan la carencia de apoyos alimentarios para
el traslado, las precarias condiciones de los autobuses y la falta de
pago de los gastos de transporte para “las bajadas” de las comunida-
des a los lugares donde se concentra a los jornaleros en las cabeceras
municipales. Los costos de las bajadas llegan a representar para los
jornaleros un desembolso de entre 300 a 600 pesos, dependiendo
de la distancia existente entre las comunidades y los lugares de con-
centración.
Estos y otros múltiples problemas en el traslado y la colocación
de los jornaleros en los campos agrícolas han posibilitado la emer-
gencia, desde las mismas comunidades de origen, de otros agentes
de intermediación, como es el caso de los contratistas locales. Ante
los problemas que presentan los mecanismos de enganche con los
contratistas tradicionales, los jornaleros crean nuevas redes con los
administradores de los campos en las zonas de atracción, lo cual
aunado al ahorro que representa para las empresas evitar la rela-
ción con los contratistas tradicionales, facilita el establecimiento
de vínculos más directos con los trabajadores estacionales en las
comunidades. “No es lo mismo pagarle 5000 pesos a un contratista
de acá, a los 1000 que les pueden pagar directamente a los contra-
tistas de la comunidad”, sostiene Margarita Nemecio y explica en
entrevista:
144
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
144
Entonces ellos [los administradores de las empresas agrícolas] empezaron
a decir: “Tú tráeme a la gente y yo te pongo los autobuses y yo los necesito
para tal temporada. Tú nada más me hablas y me dices cuántos me has
juntado.” Y así fue como surgió José. José se cansó de todo eso y él probó,
pero nada más que él intentó justamente cuando abrió la empresa allá en
Sinaloa donde trabaja actualmente. Que es una empresa que se dedica a
la producción de vegetales chinos. Él empezó a probar con uno o dos ca-
miones. Y lleva más de nueve o diez años, donde ahora actualmente lleva
hasta 12 camiones, solamente de su comunidad y de otra aquí cercana
(Nemecio, 2008).
Los contratistas locales movilizan gran cantidad de jornaleros de
su misma etnia y de las comunidades de la misma región, hablan
la misma lengua, y aunque tienen menos antigüedad funcionando
como intermediarios, gozan de mayor reconocimiento personal en
las comunidades, comparados con los grandes contratistas regio-
nales:
[José] tiene esa imagen de contratista pero mucho más local. Las deman-
das de la comunidad son mucho más directas, a él le pueden reclamar
directamente y la legitimidad que le dan es porque él es del pueblo. Él tam-
bién va y trabaja como jornalero agrícola y los nexos en términos de las
condiciones laborales. Él no le puede mentir a la gente porque él también
va en calidad de jornalero agrícola. Pero evidentemente los costos que esto
representa para la empresa son mucho menores que los que representan
los viejos contratistas tradicionales que aún siguen teniendo un peso muy
importante en la región (Nemecio, 2008).
Al referirse a la diferencia entre los grandes contratistas y los con-
tratistas locales en la Montaña de Guerrero, Nemecio señala:
En la práctica, a pesar de la presencia de los actuales contratistas origina-
rios de las comunidades, en contraposición a los viejos contratistas de la
Montaña, representan los mismos vínculos por lo menos en la contrata-
145
El mercado de trabajo hortícola
145
ción, ya que el compromiso que adquieren con las comunidades jornaleras
es diferente. Es decir, que ambos contratistas reclutan determinada canti-
dad de cuadrillas para completar los autobuses; cada cuadrilla está repre-
sentada por un mayordomo o jefe de cuadrilla. Estos contratistas realizan
las diligencias pertinentes en lo que a contratación y traslado se refiere.
Por lo general, los contratistas se coordinan con los mayordomos para el
traslado de los jornaleros y ubicarlos en el campo agrícola correspondien-
te. Se esperan a la salida del último autobús para dirigirse donde se ubican
sus cuadrillas, estos contratistas locales también se emplean como jorna-
leros agrícolas, regresando posteriormente con ellos al término de la cose-
cha. En relación con los contratistas tradicionales solamente se encargan
de enviar a los jornaleros al lugar de trabajo, en ciertas ocasiones llevan a
cabo visitas de unos días a Culiacán para supervisar a las cuadrillas que
envió y en los meses siguientes, antes del retorno de los jornaleros, se diri-
gen hacia Sinaloa para organizar nuevamente el traslado de los jornaleros
agrícolas a su lugar de origen. Pero ellos no se emplean como jornaleros
en los campos de cultivo, sólo llevan a cabo funciones de reclutamiento de
“personal” para tales labores agrícolas, es un trabajo administrativo y
de cierta manera, de oficina (Nemecio, 2005, p. 40).
Según Nemecio existen por lo menos tres grandes rasgos que carac-
terizan la relación entre los “contratistas tradicionales” y los “nue-
vos contratistas”. La primera es la competencia por el reclutamiento
de los jornaleros; la segunda, la preferencia de los jornaleros por los
contratistas locales, con quienes tienen una relación más estrecha,
y la tercera es la fuerte lealtad étnica que une a los jornaleros con
los contratistas de sus propias comunidades. Sobre tales rasgos, esta
misma activista social señala:
[…] la vecindad y el paisanaje en estas circunstancias permiten una relación
más estrecha [entre los jornaleros y los contratistas locales], es decir, que
en caso de incumplimiento de lo convenido, los jornaleros pueden llegar a
demandar al contratista, lo que no significa que no puedan hacer con el tra-
dicional, pero los lazos en este caso se refuerzan en el vínculo comunitario.
146
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
146
[…] la pertenencia, la lengua, el paisanaje, el parentesco, las relacio-
nes de compadrazgo y la cultura, entre otros, son fuertes elementos que
vinculan al contratista local con las familias indígenas de esta comunidad
y de las otras, en un código étnico de los jornaleros. Esta lealtad étnica le
otorga prestigio y legitimidad al nuevo contratista local, pero también
se traduce en la conformación de nuevas redes laborales y de solidaridad
que se entretejen entre él y las familias indígenas jornaleras de esta comu-
nidad, lo que permite que esta relación traspase el ámbito comunitario,
ampliándose en los espacios laborales donde arriban año con año (Neme-
cio, 2005, p. 45).
Dentro del sistema de intermediación, los contratistas locales, al
igual que el gran contratista funcionan mediante un grupo de ma-
yordomos o responsables de grupo. Al referirse al modo en que opera
un contratista local, Nemecio (2008) declaró en entrevista:
De su comunidad [José] tendrá alrededor de doce mayordomos. O sea
cada autobús va con dos mayordomos o uno, en su defecto. Cada uno es
responsable de dos o de tres cuadrillas. Cada cuadrilla está conformada de
alrededor de veintitantas gentes. Él por eso en total mueve a doce mayor-
domos porque es la forma en que ya los puede ubicar ahí en la agrícola en
cada uno de los campos.
Pero no todo el cien por ciento depende de él. Igual cada responsable
de grupo es movible. Ellos tienen su propia dinámica. Sin embargo, ellos
saben que dependen de que José diga en qué momento se van a mover. De
cómo son las condiciones. Pero ellos también saben que tienen la capacidad
porque van a asumir una responsabilidad y en el momento en que José los
designe para cada autobús. Ellos a partir de ese momento van a ser respon-
sables de su gente hasta mayo-junio, que es cuando se vienen regresando.
Los contratistas, previa coordinación con las empresas agrícolas,
organizan los traslados de ida y retorno de las comunidades de ori-
gen hasta los centros de trabajo y pactan con los transportistas el
destino de los grupos de jornaleros. Así lo explica el jornalero con-
147
El mercado de trabajo hortícola
147
tratista Delfino Vargas Torres, en la nota en video Atrapados entre
el abuso y la explotación: “Y yo los controlo aquí a la gente, si lo
anuncio, aquí viene a apuntarse la gente los que quieran ir p’allá”
(Reyes, 2010). Además, ellos son los que negocian con las empresas
las condiciones de trabajo. Uno de los jornaleros agrícolas entrevis-
tado en Ayotzinapa, Guerrero, nos comenta:
Él lo negocia todo. Es el contratista más bien todo [le] contesta a la gente.
Ya él lo reparte: Tú te vas a llevar esto, tú vas a llevar otro. Pus, el patrón está
pagando cien pesos él sabe pues, aquí nosotros no sabemos, apenas sabe
el contratista. Si ya ahorita no nos han dicho cuánto, cuánto, cuánto, si
nos van a pagar. Cuánto les van a pagar. No, no nos han dicho. Ya llegando
en el trabajo, entonces ya si. Hasta que lleguemos en el trabajo. Si ya sabe
a él ya le dijeron. Si sabe pero él no nos dice si son cien pesos diario. Hace
un año tuvimos ganando noventa pesos, pero se corta por cajas, si cortas
rápido pus ganas lo doble.
No, no, allá llegamos nos da él cosas que más nos pueda dar. Allá lle-
gamos, nos dan el tanque lleno, ya esa semana se acaba el tanque lleno
que ya gastamos. Entonces ya no les toca dar a ellos nosotros tenemos que
comprar. Si, nos dan cuando llegando, nos dan limpieza, tanque lleno. Eso
es, nos dan así, pero ya si ya acabamos, si ya se acabó el tanque vacío, pues
nosotros tenemos que comprarlo.
Antes estaba diferente. Antes nosotros, ahí en Santa Lucía, cuando es-
tuvimos ahí nos daba leña. Esa leña nos daba regalada, nos regalaba leña y
nos la acarreábamos para que tenga leña. –Cada quien tiene su mayordo-
mo, los avisa que ya llego la leña […] Y ya hace cuatro años, este quitaron
la leña. Ya no dan pues, empezaron a dar estos [tanques] ¿No? Ya hace
como tres años ya quemamos pura estufa (Salgado y Aragón, 2008).
Al referirse a las funciones que desempeñan los contratistas en las
zonas de atracción, Lara (2009, p. 9) señala:
El contratista se encarga de supervisar la instalación de la gente en los
campamentos y entregar al campero (encargado del campamento) la lis-
148
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
148
ta de los trabajadores que lleva. Es frecuente que el contratista se aloje
también en los campamentos y funja como mayordomo o jefe de cuadri-
lla durante la estancia de los jornaleros en el lugar, es decir se desempe-
ña como supervisor. En ese caso gana normalmente un salario y medio.
Los contratistas más pequeños pueden incorporarse al trabajo simple-
mente como jornaleros. En cualquier caso, los contratistas intervienen
poco en la organización de los campamentos ya que esa es tarea de los
camperos y de las trabajadoras sociales contratadas por las empresas […].
Sin embargo, tienen la responsabilidad de impedir la deserción de traba-
jadores antes de finalizar la temporada de cosecha, ya que frecuentemente
éstos “huyen” en busca de mejores salarios y de mejores condiciones de
vida, sea en otras empresas de la región o en otros estados.
Otra figura importante en este sistema de intermediación son los
mayordomos, agentes que tienen la relación más directa con los jor-
naleros y sus familias. Esta función representa una alta responsabi-
lidad social, y se retribuye solamente con el prestigio del que gozan
en las comunidades. Ellos mismos trabajan como jornaleros, en
igualdad de condiciones que las de cualquier otro trabajador. En
algunos casos, se encargan de la organización y supervisión de las
actividades en los campos agrícolas, lo que les representa un rela-
tivo incremento salarial comparado con los ingresos de los demás
peones.1 Al referirse a las actividades que ejecuta en los campos
agrícolas, el mayordomo Miguel Pastrana (2008) describe:
Pues ahí viendo a la gente, que trabajen bien. Si una gente corta mal en-
tonces yo como hablo su dialecto náhuatl pues ya les llamo a las personas
y le explico a como hablamos nosotros. Cuál fruta va bien cortada y si es
plantada, cómo van a plantar, cómo se hace el hoyo y después meter la
planta. Es mi trabajo, pues. Son diferentes todos los campos que trabajan
aquí en las empacadoras del noroeste. Yo estuve trabajando, ya con este
1 El monto del ingreso laboral que informan estos agentes en la Montaña Alta de Guerrero durante la temporada agrícola 2009-2010 fue de 150 pesos por día.
149
El mercado de trabajo hortícola
149
creo ya hace tres años. Ahorita estamos todos los mayordomos, que lleven
el agua, que sepan cuando llega la pipa, allá en el campo tú vas a llenar el
termo y llevar a la gente pa’ que tome el agua […].
En las comunidades de origen visitadas predominan estas formas
de intermediación en la organización previa a los desplazamientos.
Sin embargo, se observan diferencias entre las comunidades y por
pueblo indígena en cuanto a los niveles relativos de autonomía y
las formas de movilidad de los jornaleros. Esta diferencia tiene que
ver, entre otras causas que ameritan una investigación específica,
con los contactos que tienen los agentes de intermediación con las
empresas. Sobre estos intermediarios, Celso Ortiz (2008) explica en
entrevista:
[…] cada vez se hace más compleja la contratación de los trabajadores
en el mercado de trabajo agrícola. Hay diferentes formas de acceder al
mercado de trabajo: una es la de los que vienen contratados directamente
de sus comunidades y que se van enganchados directamente a los cam-
pos agrícolas. Ahí les han dejado la responsabilidad al representante de la
empresa, él es el que va a Guerrero, Oaxaca, y les dice “necesitamos tantos
trabajadores para tal fecha”. Pero a su vez, ellos le dejan la responsabili-
dad a los enganchadores o a los mayordomos, que es lo mismo. Dicen:
“Yo necesito tantas personas y tú me las vas a traer y éstas son las con-
diciones”. Entonces va desapareciendo el empresario, es una cadena de a
quién se le deja la responsabilidad de la contratación de los trabajadores.
Esa es una.
La otra es de los que ya tienen las redes por las que se enteran dónde
hay trabajo y ellos, los jornaleros, se van por su cuenta. Últimamente están
surgiendo líneas de autobuses que directamente están asentadas en Sina-
loa, ahí en la sindicatura. Ellos ofrecen el traslado de los jornaleros agrí-
colas. Se podría decir que en mejores condiciones porque los camiones sí
están mejor, tienen mejores condiciones para viajar, pero el costo lo cubre
el trabajador. De Villa Juárez, Sinaloa, a Guerrero o Oaxaca son setecientos
u ochocientos pesos. Entonces ellos lo cubren.
150
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
150
Estos trabajadores que se van de esta manera, ellos se contratan por
los llamados camioneteros, los que están ahí. Entonces el contratista aquí
le paga a los camioneteros inclusive hasta les da los cheques de ellos
–de los trabajadores agrícolas–. El camionetero lo que hace es llevar a los
trabajadores [que] le dan una cuota para transportarlos, llevarlos al cam-
po agrícola, irlos a recoger y los mete en unas cuarterías.
Asimismo, hay algunas familias que llegan a viajar solas, trabajan
por su cuenta durante las temporadas altas y se incorporan al mer-
cado de trabajo en periodos breves para desempeñarse como tro-
ques, condición que los vuelve aún más vulnerables ya que ellos
mismos tienen que solventar el pago de las viviendas que rentan en
las áreas periféricas de los centros agrícolas.
Estas familias están expuestas a los peores formas de vejación,
maltrato y negación del ejercicio de sus derechos. En este sentido es
ilustrativo el caso de un niño tlapaneco de año y medio que murió
atropellado por un camión recolector de ejotes en el campo de la
Agrícola Reyes, propiedad de la agroindustria El Sol. La nota perio-
dística de cimac Noticias sobre este suceso destacó que no se trata
de un caso aislado:
Como ha ocurrido en otras ocasiones en que fallecen niños de jornale-
ros agrícolas, la persona encargada de contratar al grupo de jornaleros no
quiere brindar ningún dato personal o número telefónico de la empresa a
los familiares para evitar que el Centro Tlachinollan entre en contacto con
ellos […]. Tampoco quieren que el caso se sepa, ya que convencieron a los
familiares para que después de la autopsia de ley practicada al menor de
edad, sea enterrado en Sinaloa, y así evitar el traslado del cuerpo hasta su
lugar de origen, la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa
de Comonfort, Guerrero. Ni la madre del niño, Cecilia Barrera Basurto, el
padre Julio de los Santos, ni su abuelo saben con precisión el nombre del
campo, ni del empaque, sólo lo conocen como “el Ejote”, y se ubica por San
Martín, pero no conocen con precisión el lugar, sólo mencionan que “está
muy cerca” entre los límites de Navolato y Villa Juárez (Gómez, 2009).
151
El mercado de trabajo hortícola
151
Esta red diversa de mecanismos de aprovisionamiento de la mano
de obra en las zonas de origen también tiene que ver con la historia
migratoria de cada comunidad y pueblo indígena. En algunos luga-
res se han institucionalizado las formas de traslado y contratación
con las empresas, donde no obstante la recurrencia de las comu-
nidades y las familias a un mismo campamento o con una misma
empresa, también se observa la permanente búsqueda colectiva
de los trabajadores estacionales, no sólo por mejores condiciones de
vida y trabajo en los campos agrícolas, sino en muchos casos, por
defenderse de los atropellos de las instancias patronales. Ejemplo
de ello es el cambio de empresa que realizaron los migrantes jorna-
leros de la comunidad de Ayotzinapa, a raíz del conflicto generado
por la muerte del niño David Delgado, en enero del 2007. Ante los
abusos sufridos a raíz del deceso, los jornaleros de esta comunidad
dejaron de laborar para la Empresa Paredes y se contactaron con
la Agrícola Buen Año, con la que trabajan actualmente. Nemecio
describe en entrevista la diversidad de mecanismos mediante los
que se organiza la migración:
[…] para la comunidad a la que vamos a ir [Santa María Tonaya, en Gue-
rrero] también hay alrededor de doce mayordomos. Pero ahí cada uno
se mueve por su cuenta. Tres se organizan y dicen: “vamos a Agrícola del
Valle porque ahí tienen tales condiciones”. Uno de ellos es encargado de
hacer el contacto y decir: “Mira, ya tenemos gente para dos camiones, para
cuándo los necesitas”. “No sé, para mediados de octubre”. Entonces acer-
cándose la fecha le dicen: “Ya tengo mi lista, tengo cuarenta y tantas gentes,
mándame el camión para tal día”. Y ellos acuerdan la fecha, el autobús
los espera y ya ellos designan a la gente y les dicen: “Y para esas fechas
van saliendo […].” Pero los tres se mueven de manera independiente. Hay
otros que aunque son de la misma comunidad tienen diferentes campos
o diferentes agrícolas. Para las comunidades mixtecas sí funciona mucho
el papel contratista-enganchador-mayordomo. Para las comunidades na-
huas y tlapanecas, no. Ya son mayordomos o responsables directos que han
tenido un nexo con la empresa (Nemecio, 2008).
152
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
152
Por último, un componente que hace aún más compleja la hetero-
geneidad del mercado de trabajo y la migración rural-rural, son los
perfiles sociodemográficos de los jornaleros (edad, sexo, esco-
laridad, estado civil, relación con la tierra, lugar de procedencia,
lugares de destino, origen étnico y lingüístico, trayectoria y antece-
dentes laborales), variables que confluyen en la conformación de
múltiples realidades, que se vuelven únicas, en cada una de las co-
munidades de origen y de los campamentos agrícolas donde viven
jornaleros migrantes y sus familias:
Hablar actualmente de jornaleros agrícolas, es hacer referencia a millo-
nes de trabajadores del campo a quienes caracteriza su diversidad. Pueden
ser indígenas o mestizos; campesinos, ejidatarios o comuneros; hombres
o mujeres. Pueden cobrar por día, semana, mes, temporada, a destajo o
por tarea; emplearse como trabajadores permanentes, temporales, locales
o migrantes. Laborar para empresas agrícolas de carácter industrial, pero
también, para rancheros y pequeños propietarios, productores sociales o
ejidatarios minifundistas (Sánchez Muñohierro, 2002, p. 35).
No existe un perfil único para el jornalero agrícola migrante, ya que
cada temporada cambian y se presentan variaciones que dependen
de las regiones geográficas o incluso de las empresas que los con-
tratan. Por ejemplo, en una encuesta aplicada a 728 jornaleros agrí-
colas durante la temporada hortícola 1999-2000 en Sayula, Jalisco
se reporta que:
[…] en 1998, el porcentaje de los jornaleros de Veracruz y Guerrero juntos
que llegaron a Sayula fue de 73.4%, en 1999 constituyeron el 80% (los ve-
racruzanos representaron el 56% de los migrantes que acudieron a Sayula,
mientras que Guerrero sólo aportó el 24% y Oaxaca el 13%). Esto se pue-
de explicar como una estrategia de las empresas, que buscan sustituir a los
migrantes de Guerrero y Oaxaca, por ser considerados “violentos y difíci-
les de controlar”. En cambio, la mayoría de los jornaleros veracruzanos son
varones jóvenes (en promedio 18 años), entre ellos casi no se encuentran
153
El mercado de trabajo hortícola
153
analfabetas, por el contrario, su grado de instrucción va de la primaria ter-
minada hasta un considerable número con secundaria. Los jornaleros de
Guerrero llegan en grupos familiares, la mayoría es analfabeta y proceden
de los lugares más aislados y pobres de las sierras de este estado, principal-
mente de la región de la montaña (Villegas, 2007, pp. 3 y 4).
La complejidad y la heterogeneidad del mercado de trabajo agrí-
cola adquiere formas de expresión particulares, según las diferen-
cias productivas regionales; por los diversos tipos de empresas y sus
procesos de reestructuración productiva, así como por las formas
de vinculación con el mercado nacional e internacional; por la di-
versidad en los tiempos de producción de los diferentes tipos de
cultivos (hortalizas, frutícolas, agroindustriales) y la incorporación
de nuevas tecnologías; por las desigualdades económicas y sociales
existentes entre las zonas migratorias (de atracción, intermedias y
de origen) y las formas de desplazamientos (pendulares, golondri-
nos, circulares y las tendencias de sedentarización), las variadas for-
mas de incorporación y organización de las comunidades de origen
y de las familias jornaleras migrantes dentro del mercado de trabajo
agrícola, y por la propia heterogeneidad de los perfiles sociodemo-
gráficos de los jornaleros.
flExibilidad laboral En El mErcado dE trabajo
Desde la época porfiriana (finales del siglo xix y comienzos del
xx) se identifican diversas formas en la organización de la mano de
obra y condiciones laborales diferenciadas para los distintos tipos
de peones (acasillados, temporales, arrendatarios y medieros) que
se contrataban en las haciendas:
[…] los trabajadores de las haciendas no constituían una masa uniforme
en condiciones idénticas, sino una jerarquía muy compleja de grupos so-
ciales. Había diferencias en el acceso a la tierra, a los recursos, al paterna-
154
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
154
lismo del hacendado, además de las diferencias de origen étnico y social
(Katz, 1980, p. 31).
En cuanto a la organización laboral en las haciendas, los trabajado-
res temporales migrantes labraban la tierra, tenían que permanecer
por largas temporadas en las haciendas porque procedían de luga-
res apartados, vivían endeudados y recibían los más bajos salarios.
Por su parte, los hacendados en algunas regiones del país, ante la
escasez de mano de obra y la necesidad de aumentar la producción,
fueron incrementando el uso de maquinaria, optimizaron las for-
mas para utilizar la mano de obra de los trabajadores y aumentaron
el número de los eventuales (Katz, 1980, pp. 25 y 26). Sin duda,
estas imágenes de lo que fueron las formas y los cambios en la or-
ganización de la mano de obra, con sus evidentes distancias, refleja
los orígenes de lo que hoy se analiza como la flexibilidad laboral.
Este concepto tiene diversos significados, pero en términos gene-
rales es definido como: “[…] la capacidad de la gerencia de ajustar
el empleo, el uso de la fuerza de trabajo en el proceso productivo
y el salario a las condiciones cambiantes de la producción” (De la
Garza, 2003, p. 162).
La rentabilidad agrícola se mueve en un terreno incierto, no sólo
porque en buena medida la producción depende de las fuerzas de la
naturaleza, sino además porque los montos de los precios obedecen
a un mercado cambiante, por lo que la empresa agrícola, con el fin
de poder competir en un mercado cada vez más riesgoso y fluc-
tuante, instrumenta diversas estrategias laborales para disminuir
los costos y aumentar al máximo los beneficios.
Las estrategias de flexibilidad laboral se han intensificado ante
la apertura comercial, la creciente exigencia de competitividad en
el mercado de los productos agrícolas y la permanente búsqueda de
las empresas por conseguir mayores beneficios. Este factor ha con-
tribuido a la conformación de un mercado de trabajo agrícola cada
vez más complejo, cuya flexibilidad laboral presenta formas parti-
culares en el uso y organización de la fuerza de trabajo intensiva.
155
El mercado de trabajo hortícola
155
Esquema 5. Flexibilidad laboral en el mercado de trabajo agrícola
Fuente: elaboración propia.
En el cuadro anterior se presentan de manera gráfica las principales
formas en las que se manifiesta el uso flexible de la fuerza de traba-
jo de los jornaleros, donde se mantienen las condiciones laborales
precarias y la desregulación en la contratación y en los salarios.
Flexibilidad laboral y falta de regulación de las condiciones
de trabajo
Sobre la relación entre la reducción de los costos laborales y la seg-
mentación de la fuerza de trabajo, Mónica Bendini y Norma Galle-
gos señalan:
[…] los nuevos tejidos productivos expresan el predominio de una es-
tructuración caracterizada por una fuerte asimetría entre empresas y por
procesos varios de tercerización de la mano de obra a partir de una lógica
manifiesta de reducción de costos con fuertes consecuencias sociales en
156
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
156
términos de exclusión y de precarización del trabajo. Las transformacio-
nes en el proceso de trabajo no sólo tienden a reducir los costos laborales,
aumentan la rotación y la inestabilidad laboral derivando en una mayor
heterogeneización y complejización del mercado de trabajo. En este con-
texto, las nuevas modalidades productivas no eliminan los problemas de
segmentación de la fuerza de trabajo; más bien reproducen desigualda-
des sociales y provocan exclusión, aumento de la vulnerabilidad y formas
de empleo precario (Bendini y Gallegos, 2002, p. 1).
Para estas autoras, el mercado globalizado exige a las empresas ins-
taurar cambios importantes en los procesos de trabajo, donde se
combinan procesos de flexibilización interna asociada a la moder-
nización, la reorganización de los procesos productivos y la adop-
ción de trasformaciones tecnológicas al interior de las empresas, con
una flexibilidad externa que tiene que ver con la precarización del
trabajo o la flexibilidad laboral contractual que permite la persisten-
cia del trabajo negro –como ellas mismas lo definen–, caracterizado
por la falta de contratos, salarios bajos, falta de prestaciones sociales,
exposición a agroquímicos, condiciones de trabajo y vida insalu-
bres, inestabilidad y la falta de normatividad que regule las relacio-
nes y condiciones de empleo. Como comenta Lara (2008a, p. 25):
[…] cuando se habla de trabajo precario se hace alusión a un tipo de tra-
bajo en el cual la inseguridad es un aspecto esencial que se deriva de la
inestabilidad en el empleo, la falta de protección social y los bajos niveles
salariales que comporta.
La mayoría de la mano de obra jornalera que se “contrata” en las
grandes y medianas empresas agrícolas es de manera temporal
y desregulada, tanto en el caso de los trabajadores locales como de los
migrantes. Las formas de contratación varían según el tipo de tra-
bajador. Sin embargo, quienes representan la mayor proporción de
fuerza de trabajo son los jornaleros migrantes, y son los que “contra-
tan” mediante mecanismos que no ofrecen ningún tipo de garantía
157
El mercado de trabajo hortícola
157
laboral, su trabajo es mal pagado y existen violaciones a los derechos
como trabajadores. Al respecto, Teresa Guerra explica en entrevista:
La Ley Federal del Trabajo establece que un trabajador que dura 60 días,
que aunque su trabajo sea eventual pero que dura más de 60 días, tendría
derecho al reparto de utilidades. En su vida han repartido utilidades los
productores hortícolas, creo que ni de Sinaloa ni del país. Entonces,
eso es una violación importante a la Ley Federal del Trabajo que a nadie
le ha importado a la fecha […] Violaciones importantes sigue habiendo.
Los trabajadores, en su mayoría, el aguinaldo lo reciben en la cantidad que
el empleador se los quiera dar, el pago de tiempo extra que se labora es
en la cantidad que el empleador les quiera dar, y en general, el pago de las
prestaciones, se supone que les deberían de pagar vacaciones proporcio-
nales, prima vacacional proporcional, prima dominical, ninguna de estas
prestaciones en general se cumple (Guerra, 2009).
Para la totalidad de los trabajadores estacionales agrícolas la con-
tratación es temporal, y se hace de manera verbal o mediante un
acuerdo de “palabra” entre los intermediarios y los administrado-
res, lo que permite a las empresas evadir las responsabilidades pa-
tronales frente a los trabajadores; no hay seguridad en el empleo,
ya que éste depende unilateralmente de las decisiones patronales.
No cuentan con ningún tipo de prestaciones sociales, obligatorias
por ley para las empresas; laboran –incluyendo a los menores de
edad– seis días a la semana y, en algunos casos, hasta siete días;
no les otorgan primas adicionales por el trabajo extra realizado ni
se les retribuyen los tiempos no laborados por enfermedad. Los da-
tos de la encuesta citada por Morett y Cosío en siete estados del país
(Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Michoacán,
Guerrero y Oaxaca) ilustran este incumplimiento de las obligacio-
nes laborales de las empresas:
La mayoría [de los jornaleros agrícolas encuestados] labora más de ocho
horas diarias, sin tomar en cuenta el tiempo del traslado ni el de descanso
158
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
158
durante la jornada. A 97.3% no le pagan el día de descanso; a 51.2% no le
retribuyen las horas extras; 95% no tiene pago de días festivos; 96.6% no
reciben reparto de utilidades; 89.6% no le pagan aguinaldo y sólo a 2.4%
le otorgan vacaciones (Morett y Cosío, 2004, pp. XIII y XIV).
Como se observa, los trabajadores estacionales no disfrutan de días
festivos, prima vacacional, aguinaldo ni reparto de utilidades. Se han
identificado casos en el Valle de San Quintín, Baja California, donde
la contratación es diaria y por cada cheque semanal se les retiene el
talón de pago anterior, como mecanismo para eliminar evidencias
de antigüedad, de modo que los trabajadores no puedan comprobar
el trabajo de tres meses continuos y exigir los derechos establecidos
en la Ley Federal del Trabajo y en el Artículo 123 Constitucional
(López Limón, s/f, p. 7). En materia de salud, estos trabajadores en-
frentan condiciones adversas, ya que además están expuestos a los
agroquímicos sin que se les brinde algún mecanismo de protección:
[…] los jornaleros agrícolas venden su fuerza de trabajo sin que haya nin-
guna relación contractual formal –por escrito– con el empleador, lo cual
impide que acumulen antigüedad, no ya para lograr una jubilación ulte-
rior, sino para que en caso de sufrir algún accidente de trabajo, puedan
tramitar una pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss),
institución que debe otorgar asistencia médica y social a los estacionales
del campo. Para 2005 el imss sólo tenía afiliados a 85,202 estacionales, de
un total aproximado de 3.4 millones; esta proporción de asegurados cons-
tituye un 2.5% de los peones y jornaleros, y es la proporción más baja de
asegurados de los últimos diez años (Sepúlveda y Miranda, 2006, p. 12).
Esta forma de contratación es una manera de regular la oferta
de trabajo y la demanda de mano de obra. La empresa dispone de
mano de obra en la cantidad y el tiempo que requiere para cada eta-
pa del ciclo de cultivo, y no asume los riesgos frente a los vaivenes a
los que está sujeta la producción agrícola y que impone el mercado
cambiante de los productos.
159
El mercado de trabajo hortícola
159
La empresa otorga discrecionalmente los servicios a los trabajado-
res (agua, luz, gas, escuelas, servicios médicos) mientras permane-
cen en los campamentos. Todas las acciones relacionadas con las
cuestiones laborales se realizan a través de los empleados de las em-
presas; generalmente, los dueños de los corporativos son personas
desconocidas para los jornaleros. El jornalero Martín Solano des-
cribe así la situación:
Pus fíjate que de ahí, éste no nos deja platicar el patrón con nosotros. Hay
un jefe de él ahí que es el mayordomo general […] casi nosotros ni plati-
camos con el patrón, él nomás. Ahí pus llevo como cinco años y nada, no
lo conocí. Nada más ellos lo conocen, casi no dejan conocerlo nosotros
pues casi no dejan conocer, nomás hasta donde llega él. Uno ahí en el
patio y él se fue ahí donde está uno empacando el producto y entonces
ahí llegan. Llega un ratito y ni salen. Pero mientras nosotros no lo cono-
cemos, en lo que nosotros andamos en labor no lo conocemos (Solano
González, 2008).
En la cosecha el salario es precario y el pago es por tarea, a destajo, o
bien, mediante el pago por día (y en algunos casos se observan com-
binaciones entre las formas de pago), por lo que el ingreso depende
de la capacidad productiva del trabajador y varía de acuerdo con el
número de miembros de la unidad doméstica que se incorporan
al trabajo y el número de faenas que se efectúan, razón por la cual
las familias tienden a incorporar a las labores al mayor número de
integrantes posible, incluyendo a los menores de edad. Aunque no
se cuenta con información nacional sobre la duración de las jorna-
das de trabajo, Lara recupera diversos datos para algunas regiones:
[…] encontramos en estudios de caso que remiten constantemente a jor-
nadas mayores de 8 hrs. sobre todo porque dichas jornadas empiezan des-
de el momento en que se recoge a los trabajadores en sus hogares para
trasladarlos al lugar de trabajo. […] en San Quintín, B.C. (enero del 2007)
el horario iniciaba a las cuatro de mañana para regresar a sus hogares a
160
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
160
las cuatro de la tarde (12 horas), ganando un salario de 100 pesos por
día […]. En otras regiones y otros cultivos, como en la caña de azúcar y
el tabaco, los horarios son mucho más largos. Mackinlay (2006) describe
el trabajo que desempeñan los jornaleros en los tabacales de la Costa de
Nayarit, y cómo sus jornadas se prolongan hasta la noche, cuando después
de cortar las hojas deben ensartarlas en hilos que cuelgan en las enramadas
en donde se alojan mientras trabajan en esa región (Lara, 2008a, p. 29).
La sobreexplotación del trabajo de los jornaleros estacionales y de
sus familias en los cultivos de tabaco, café y caña fue documentada
por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Es-
tado de Nayarit, en 2007. En una nota periodística emitida por esta
institución se sintetizan los datos de la siguiente manera:
Las jornadas diarias de cultivo de tabaco, corte de caña y café que gene-
ralmente comienza en diciembre y concluye en mayo o junio, rebasan las
12 horas de trabajo, iniciando desde las 7 de la mañana y concluyendo a
las 7 de la noche. Los cañeros ganan entre 9 y 10 pesos por puño de caña
cortada; de 23 a 25 pesos la tonelada, y de 700 a mil pesos por semana.
Para obtener el máximo de ganancia semanal tienen que trabajar hasta 12
horas diarias. Los que laboran en el tabaco reciben entre 70 y 120 pesos al
día, dependiendo de la actividad que realicen: plantar, cortar o ensartar, y
el café se cotiza entre 22 y 24 pesos por tonelada (uita, 2008, s/p).
Para los jornaleros todo es incertidumbre y precariedad en este
mercado de trabajo. En principio, cuando se enrolan en los flujos
migratorios generalmente desconocen los montos de “las pagas”
que van a recibir por su trabajo. La única referencia para estimar
sus salarios es la cantidad que recibieron en un ciclo agrícola ante-
rior; así lo explica el jornalero Juan Cervantes (2008): “Como el año
pasado, yo fui el año pasado y vale de ochenta pesos por día […]
pagan ochenta pesos”. El cálculo se hace en función del número de
miembros de la familia que se encuentran en condiciones de traba-
jar, como lo señala el trabajador Cruz Salgado:
161
El mercado de trabajo hortícola
161
Pus, la verdad, este, bueno, no sabría decirle, pus no sabemos cuánto van
a pagar la gente tres al día. Si ahora pues ya sale más fácil, si somos cua-
tro nada más, ¿no? Somos cuatro pues que trabajamos. Con los cuatro y
aparte lo que vamos allá gastamos con los alimentos que comemos allá.
Cuántos, pues ahí ya les dicen cuántos baldes van a ser, si va a ser por día
o va a ser por tarea. Ahí te dice, ahí te dicen cuántos baldes vas a cortar. Si
cortas cien baldes, pues ya vienes ganando, se vienen ganando como $120.
Si, si. Bien poquito, ahí en el tomate, paga bien barato. Pus ahí les pagan a
peso el balde pero si cortas cien, pero como ahora, Agustina pus no corta
cien [es la madre de familia y acaba de parir un hijo], únicamente sesenta.
Si sesenta nomás. Nosotros nomás, apenas viene saliendo pa´ el día ¿No?
(Salgado y Aragón, 2008).
La información previa que solicitan es la forma de pago, prefieren
trabajar por destajo o por tarea, ya que con ello pueden aumentar
su salario, aunque esto significa extender sus jornadas de trabajo. El
trabajar por día significa ajustarse al monto que les ofrecen. Ade-
más de que en el pago por día, difícilmente los adultos registrados
en la lista de raya pueden incrementar sus ingresos con la ayuda de
los niños. En palabras de don Feliciano (2008): “Allá dan por tarea
y si alcanza, va en bote y por ese chiquito da 70 este una tarea. Por
uno o dos botes son dos tareas, va pagar 140.”
De igual forma, prefieren trabajar directamente en los cultivos,
ya que el desempeño de otras actividades, como el apuntador o tra-
bajar en los empaques, significa un ingreso fijo por día, que muchas
veces es menor al que pueden conseguir con las dobles faenas. El
mayordomo de Chiepetepec, Miguel Pastrana (2008) explica el sis-
tema de pago a destajo:
Lo único que cuando yo trabajaba no me gustó porque ahí la gente no sabe
ni cuánto ganan al día y más si es de alto rendimiento, pues no saben. La
gente no sabe cuánto gana al día, van y le echan ganas el que corta bien
según pagan el día. La raya está dispareja son setecientos, mil pesos quizá y
las empacadoras ni se diga. Cuando es corte ya se sabe, determina cuánto
162
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
162
vale y ya si cortas cien, ciento cincuenta valen los cien y ya nomás tú sacas
tu cuenta y ya lo que vale.
Además de los reducidos ingresos, los jornaleros tienen que enfren-
tar los gastos de los víveres que adquieren en las tiendas instaladas
dentro de los campamentos que, en general, son propiedad de las
mismas empresas o están concesionadas a alguno de sus trabaja-
dores. En estos establecimientos les venden los alimentos a precios
más altos y en un sistema de crédito con pagos semanales. Teresa
Guerra lo explicó a Beatriz Canabal en entrevista:
A los niños les pagan lo mismo que a los adultos, son salarios insuficientes,
además de que siguen teniendo en los campos las tiendas de abarrotes que
les venden más caro. Llegan sin dinero, tienen que pedir fiado y se hace
una cadena de deudas. No pueden acceder fácilmente a la ciudad porque
habitan en campos o comunidades aisladas, no tienen transporte público
y tienen que recurrir a estas tiendas, además hay productos condicionados
como el azúcar (Canabal, 2000a, p. 329).
Sobre lo exiguo de los salarios y el alto costo de los alimentos, que
dificulta el ahorro, don Feliciano declara en entrevista:
Quién sabe cuánto va juntar ¿No? [se refiere a las posibilidades de ahorrar].
Falta ver cómo está, si nos va a jalar dos tiempos cada una persona, si va-
mos tiempo y medio ya nomás gana ciento veinte cinco, son setenta cinco
pesos cada tarea. Está barato [se refiere al pago] porque allá está caro. La
maseca son sesenta pesos, cincuenta cinco; frijol cuesta quince pesos, un
kilo arroz, chile, todo eso. ¡Todo está muy caro allá! Sí fían en la tienda. Si el
sábado paga, si el sábado rayas, el sábado vas a pagar. ¿Cuánto? Quinientos,
seiscientos, setecientos, hasta mil pesos. Entonces somos cuatro, comes, sa-
cas ya refresco ¿ajá?, huevo todo le sacas, jabón […] (Feliciano, 2008).
Ante los escasos salarios que reciben y los gastos que les representa
el mantenimiento familiar durante su estancia en los campamen-
163
El mercado de trabajo hortícola
163
tos agrícolas, y por las erogaciones que regularmente deben hacer
por enfermedades frecuentes, los jornaleros se ven obligados a
desempeñar el mayor número posible de jornadas de trabajo ex-
tenuantes:
Independientemente de la edad o sexo, los jornaleros deben laborar en
promedio, entre 8 y 10 horas diarias; durante este periodo se debe cu-
brir una determinada cuota de trabajo. Cuando el pago es por jornal, por
ejemplo, en el corte del tomate, hay que cosechar un mínimo de 50 baldes
para cobrar el salario diario. El inicio y término de las labores es variable
y depende del cultivo, ya que el calor o el frío influyen en la calidad de
los productos cosechados. Regularmente, en el caso de las hortalizas en el
noroeste del país o en los frutales y la caña, las labores agrícolas comienzan
entre 4 y 5 de la mañana, cuando los jornaleros tienen que concentrarse en
los lugares fijados para su traslado a los campos de cultivo.
En general, la jornada principia a las 7 de la mañana y termina a las 4
de la tarde, incluida la hora de comida. El retorno a las viviendas o a los
lugares de alojamiento es a las 17 horas o más tarde, según la distancia
que se recorre hasta los campos de cultivo. Los sistemas de remuneración
más frecuentes entre los medianos y grandes productores son por tarea,
por jornada y a destajo. En el primer caso, se tiene la obligación de cum-
plir con una determinada labor, independientemente de la duración de la
jornada. Por ésta se paga más del salario mínimo establecido en la región,
independientemente de la carga de trabajo. En el caso del pago a destajo,
el jornalero está expuesto a jornadas que se extienden más allá de las ocho
horas legales (Sánchez Muñohierro, 2002, p. 40).
Como analizaremos de manera más detallada en un capítulo pos-
terior, para muchas familias el salario que perciben es el único in-
greso con el que cuentan para sobrevivir durante sus periodos de
estancia en las zonas de destino. Además, tienen que ahorrar parte
de estos mismos ingresos para financiar los gastos de supervivencia
y cumplir compromisos sociales y religiosos contraídos mientras
permanecen en sus lugares de origen:
164
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
164
Durante la temporada migratoria –que si les va bien, llega a durar has-
ta siete meses– los trabajadores agrícolas se preparan anímicamente para
emprender la que consideran su mejor temporada de trabajo durante el
año. Las jornadas continuas durante los siete días de la semana y la acepta-
ción del trabajo de los niños en los campos, les permite destinar el salario
de uno o dos miembros familiares a gastos de manutención y ahorrar el
resto para el regreso a sus comunidades.
La necesidad de ahorro repercute directamente en su salud, pues la
compra de alimentos se ve reducida a pastas, tortillas y chile, alimentos
que consumen diariamente, debido al alto costo de la vida en los campos, que
casi siempre quedan retirados de las poblaciones por lo que los jornaleros
se ven precisados a adquirir los productos de consumo básico en las tiendas
de los mismos campos a precios elevados.
De regreso a sus comunidades de origen, parte de sus ahorros se em-
plean en el arreglo de viviendas, en la compra de insumos para la siembra,
algunas veces en la compra de aparatos y en la adquisición de alimentos
durante los cinco o seis meses de la temporada intermigratoria (Sepúlveda
y Miranda, 2006, p. 10).
Existe una flexibilidad primitiva que otorga a la empresa el poder
para establecer los montos de los salarios; trasladar a los trabaja-
dores a las diferentes áreas productivas; eludir discrecionalmente el
otorgamiento de garantías y protección laboral a los trabajadores;
evitar el pago de aguinaldos, séptimo día o días festivos. Los datos
de Armando Bartra son contundentes:
Parias entre los parias son los asalariados estacionales de las piscas; un
ejército itinerante de más de tres millones de mexicanos que año tras año
marcha a los campos agrícolas. Ochenta y uno de cada cien hogares de
jornaleros son indigentes, dieciocho son pobres y sólo a uno le va bien
(Bartra, 2001, p. 19).
Las empresas no tienen presión por parte de las incipientes orga-
nizaciones de los trabajadores agrícolas, ni de las corporativistas
165
El mercado de trabajo hortícola
165
organizaciones oficiales, estas últimas, por una parte, son vistas con
desconfianza por los trabajadores y por otra, gozan del beneplácito
de las agroexportadoras, como resultado de su nula actuación en la
defensa de los derechos de los trabajadores.
Familias jornaleras y trabajo infantil
Un factor importante que sustenta la flexibilidad laboral del mer-
cado de trabajo agrícola, es la maleabilidad de las configuraciones
familiares que se organizan, adaptan y refuncionalizan prácticas so-
ciales y culturales a las demandas de fuerza de trabajo. Esto propicia
una mayor explotación, en particular, de las mujeres (Lara, 2003;
Canabal, 2006, 2006a; Canabal y Barroso, 2007; Barrón, 1999), de
las niñas y los niños que provienen de estas familias (Guerra, 1998;
Rodríguez y Corrales, 2000; López, 2002, 2000a, 2006; López y Gar-
cía, 2006; Sánchez Saldaña, 2002; Rojas, 2005, 2006a, 2007; Becerra
et al., 2007, 2008). Para estas unidades domésticas, en muchos ca-
sos el mercado de trabajo agrícola representa la única opción para
generar ingresos y así proteger su reproducción biológica y social
(Barrón y Hernández, 2000; Saldaña, 2004; Aragonés, 2004). Como
señala Arroyo:
El trabajo de la mujer y de niños es una práctica común en las actividades
agrícolas y, si bien, ésta proviene desde sus lugares de origen, es amplia-
mente aprovechada en las zonas que utilizan trabajo asalariado. Así, en las
grandes y medianas empresas agrícolas y para determinados cultivos, el
trabajo de mujeres y niños es demandado, y en muchas ocasiones, exigido
por el esposo o padre como condición para contratarse (Arroyo, 2001,
p. 107).
Existe una organización de la fuerza de trabajo al interior de la pro-
pia familia, que en estos contextos agrarios es funcional a la explo-
tación de todos sus integrantes:
166
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
166
La familia indígena se caracteriza por ser una familia extensa, incluye pa-
rientes consanguíneos y políticos de varias generaciones. La familia indí-
gena se convierte en la unidad doméstica funcional para el trabajo donde
el productor contrata con el jefe de la misma a nombre de todos sus miem-
bros (González, 2006, p. 4).
El padre o jefe de familia es el responsable de capacitar y regular
la participación de la familia en el mercado de trabajo, en función
de la demanda de mano de obra que se requiere en las diferentes
etapas del ciclo productivo (Arroyo, 2001, p. 118). Fabiola González
explica cómo se da la división del trabajo en los cultivos de caña,
café y tabaco en Nayarit:
Las familias indígenas en las zonas de inmigración establecen una divi-
sión del trabajo de acuerdo con los distintos miembros. Generalmente,
los hombres mayores y sobre todo, jóvenes, realizan las tareas más pesadas
(cortar café, caña o tabaco, trasladar lo cortado donde será pesado, ensar-
tado o recibido), los niños “ayudan” en estas labores. Además, existe una
división del trabajo por género, puesto que las mujeres, al mismo tiempo
que realizan las labores asignadas en cada cultivo, deben preparar los ali-
mentos para el grupo familiar y hacerse cargo del cuidado de los niños
(González Román, 2006, p. 6).
Dependiendo de la demanda de fuerza de trabajo, se incorpora a
las labores a un determinado número de miembros de la familia,
comenzando por los padres varones, a mayor demanda, se integra
también a las mujeres y a los niños. El trabajo estacional propio
de los ciclos productivos agrícolas, tanto en zonas de origen como
en zonas de atracción, no sólo le permite a la empresa disponer de
la fuerza de trabajo en la cantidad y en el tiempo que lo requiere,
sino además, la ocupación de las mujeres y los niños le permite un
mayor control sobre la mano de obra, a la vez que reduce los costos
de producción y elude los gastos que representa la reproducción de
la fuerza de trabajo, los cuales son asumidos por la propia unidad
167
El mercado de trabajo hortícola
167
campesina durante los tiempos que permanecen en sus comunida-
des de origen y en los periodos de estancia en los campos agrícolas.
Las familias tienen que ajustarse a la espera de oportunidades
de trabajo y adaptarse a estos mecanismos de regulación, de los que
resultan beneficiados los empresarios agrícolas. Por sus ya citadas
condiciones de pobreza, el desempleo y los bajos salarios tempora-
les que perciben, estas familias se ven en la necesidad de incorporar
a sus hijos a las redes del trabajo infantil. Asimismo, las unidades
domésticas se encargan de definir las formas de participación de las
niñas y los niños –según su sexo– en las actividades productivas.
Por ejemplo, en el corte del tabaco un estudio identificó que existen:
[…] casi dos niñas indígenas por cada niño, es decir, las familias wixatari
tienden a incorporar más a las niñas al trabajo del corte y ensarte del ta-
baco, en tanto que dejan a los niños en sus comunidades de origen, proba-
blemente encargados del cuidado del ganado o de los cultivos o asistiendo
a escuelas o albergues (Díaz y Salinas, 2001, p. 101).
En el reporte de investigación Género, etnia y edad en el trabajo
agrícola infantil. Estudio de caso, Sinaloa, México, elaborado por
Itzel Becerra, Verónica Vázquez y Emma Zapata (2007), se tipifi-
can dos tipos de actividades que realizan los niños y las niñas en
los campamentos: a) actividades de trabajo productivo, y b) acti-
vidades de trabajo reproductivo. Dentro de las primeras ubican al
trabajo en los campos (corte de hortalizas, amarre y desbrote de
mata, apunte de personal, riego, etcétera); trabajo en invernadero
(siembra, trasplante, corte, desbrote, etcétera); trabajo en empaque
(selección, empaque, armado de cajas, etiquetado, etcétera). Entre
las segundas, relacionadas con la función reproductiva de las fami-
lias, se listan la limpieza de la vivienda; lavado y tendido de ropa;
recolección y acarreo de leña; acarreo de agua; compra y acarreo
de insumos domésticos; cuidado de niños, de enfermos y de perso-
nas de la tercera edad; llevar y/o acompañar a los sanitarios a otra
persona; lavado de trastes; preparación de comida y tortillas; llevar
168
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
168
mandados y recados (Becerra et al., 2007, p. 109). La realización
de actividades domésticas de los niños y las niñas beneficia a las
empresas, ya que reduce los costos de la mano de obra adulta (Sán-
chez Saldaña y Macchia, 2002; Ramírez Velarde et al., 2006; Becerra
et al., 2007, 2008).
La prohibición del uso de la fuerza de trabajo de las niñas y los
niños menores de 14 años es un precepto constitucional. El Artículo
123, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece: “Queda prohibida la utilización del trabajo
de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y me-
nores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas”
(Cámara de Diputados, 2012). Este mandato también se encuentra
en los artículos 173 a 180 de la Ley Federal del Trabajo (Cámara
de Diputados, 2012). México es signatario de diversos convenios
y tratados sobre derechos de la infancia y en contra de la explo-
tación del trabajo infantil, entre ellos, la Declaración Universal de
los Derechos de los Niños, (1959); el Convenio 169 promovido por
la Organización Mundial del Trabajo (oit), ratificado en 1990; la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, ratificada por México
en 1990; y los Convenios 138 y 182 de la oit (Rodríguez Solera
et al., 2007).
Contraviniendo preceptos constitucionales y legales, y al mar-
gen de los tratados y convenios internacionales firmados por Méxi-
co, las empresas agrícolas siguen utilizando el trabajo infantil como
parte de sus estrategias para bajar los costos de la producción y ele-
var los excedentes, como analizaremos en el capítulo siguiente.
El concepto de trabajo infantil ha sido muy debatido entre las
posturas que promueven la erradicación del trabajo de los menores
(perspectivas abolicionistas) y aquellas que reivindican el derecho
de los niños a trabajar en condiciones protegidas (perspectivas pro-
teccionistas). Las diferentes perspectivas han puesto en el centro del
debate el concepto de infancia y las restricciones de edad, condicio-
nes y tipo de trabajo permitido y no permitido para los menores de
edad. Se debaten también los componentes económicos, sociales y
169
El mercado de trabajo hortícola
169
culturales involucrados en el trabajo asalariado y no asalariado de
los infantes. En este trabajo compartimos los principios propuestos
por la perspectiva abolicionista, expresada en las propuestas de la
oit y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef),
que establecen una edad mínima de 14 años para que niños y niñas
puedan desempeñar actividades productivas asalariadas, describen
las condiciones necesarias para prever el desempeño de menores
–hasta los 18 años de edad– en “trabajos peligrosos”, con el fin de
evitar riesgos en la salud y proteger el desarrollo integral de los me-
nores; así como la denuncia y combate a las “peores formas de tra-
bajo infantil” (Kausky, 2009).
Mercedes López Limón, en diferentes publicaciones (2006,
2008), considera que los niños y las niñas constituyen un “ejército
infantil de reserva” del cual dispone la empresa agrícola para agen-
ciarse de fuerza de trabajo a bajo costo, altamente productiva y su-
mamente dócil; la empresa dispone del tiempo y la cantidad de este
ejército que la producción requiera, además, sin gastos adicionales
de traslado, “ya que sin los niños tendría que atraer trabajadores de
otras regiones, lo que aumentaría el costo de producción” (López
Limón, 2006, p. 4).
Al referirse al uso que las agroexportadoras hacen de la fuerza de
trabajo de los menores de edad, esta investigadora señala:
Los niños y las niñas que ingresan en el mercado de trabajo lo hacen en
un puesto que puede ocupar un adulto, con lo que los empleadores privan
a éste de un empleo; además de que le pagan un salario mucho más bajo, es
una mano de obra no organizada y dócil, de tal modo que se convierte en
una dura competencia para el trabajador adulto […]. Así el patrón sabe
que aunque acepte a un adulto en este tipo de trabajo, puede tranquila-
mente deprimir el salario.
Se forma entonces un círculo vicioso, pues el trabajo infantil aumen-
ta el desempleo adulto y disminuye los salarios, a la vez, este desempleo
y baja de ingresos obliga a que los adultos envíen a los hijos a trabajar
para compensar la disminución del presupuesto familiar; esta situación se
170
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
170
agrava por la creciente pérdida de derechos laborales y los ataques a la se-
guridad social. La distorsión del cuadro económico aunado a la falta o in-
suficiencia de la seguridad social, echa sobre las espaldas de los trabadores
infantiles la responsabilidad de sostener a sus padres enfermos, ancianos
o desempleados. […] La existencia de trabajadores infantiles se convierte
en una presión sobre los adultos, desplazándolos u obligándolos a aceptar
menos salarios y peores condiciones de trabajo (López, 1999, p. 5).
En 2009, la Secretaría de Educación Pública consideraba que en
México existen 700,000 niños y niñas de entre 3 y 14 años, pertene-
cientes a familias jornaleras agrícolas (dof, 2009). No existen datos
precisos sobre el número de menores incorporado a estas redes de
trabajo, debido a que la participación de niños y niñas en las activi-
dades laborales agrícolas se lleva a cabo al margen de las legislacio-
nes jurídicas existentes y encubierta por las formas de organización
y contratación de la mano de obra de las familias jornaleras. Sin
embargo, organizaciones internacionales como la oit retoman esta
cifra al declarar en nota periodística que en México hay
[…] 700 mil niños de entre 13 y 14 años que a diario se enfrentan con
prolongadas horas de trabajo en México como jornaleros en los campos
agrícolas, expuestos al frío y a la humedad, y mal alimentados, obligados a
realizar cargas pesadas y expuestos a contraer enfermedades por la intoxi-
cación a través de insecticidas y pesticidas (Teissier, 2009, s/p).
En un boletín de prensa conjunto de la unicef y la oit se describe
la situación de los hijos y las hijas de los jornaleros migrantes:
[…] son uno de los grupos más excluidos y vulnerables de todos los niños
y niñas de México […]. La mayor parte de ellos provienen de comunida-
des indígenas, por lo que la migración a los estados del norte del país se
traduce en muchas ocasiones en manifestaciones de discriminación por
etnia, género y por hablar alguna lengua indígena. Alrededor de 42% pa-
dece algún grado de desnutrición y muchos trabajan en campos agrícolas
171
El mercado de trabajo hortícola
171
con el consecuente riesgo para su salud y desarrollo. […] la inasistencia
escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades labo-
rales por estos niños y niñas. En este grupo se registra el más alto rezago
educativo del país (unicef-oit, 2007a, s/p).
En fuentes oficiales se estima una tasa nacional de participación in-
fantil en el trabajo asalariado de 41%, índice que varía por regiones
y según el tipo de cultivo (Sedesol, 2006, p. 11). Otras investigacio-
nes recientes muestran que esta proporción se eleva considerable-
mente en algunas regiones. Por ejemplo, en un estudio hecho en el
estado de Hidalgo se reporta que 85% de niños y niñas registrados
en el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños Hijos de
Familias Migrantes (Pronim) se encuentran laborando (Rodríguez
Solera, 2007, p. 18), mientras que en el estado de Michoacán se
identifica 58.1% de menores en esta misma condición (Méndez,
2008). En esta última entidad, de acuerdo con una fuente periodís-
tica, se señala que:
Alrededor de 60 mil niños en la entidad trabajan en el campo, es decir
el 50% de los jornaleros agrícolas que laboran en 40 municipios de Mi-
choacán, entre los que destacan las regiones agrícolas de Zamora, Yuré-
cuaro, Huetamo y San Lucas. Por eso el problema del trabajo infantil se
debe entender que no es por la maldad o abuso de los padres, sino que
responde a una necesidad para sobrevivir. Por supuesto que es evidente
que cuando el niño o niña abandona la escuela para trabajar pone fin a la
única posibilidad que tiene para dejar de ser jornalero (Aguirre, 2009, s/p).
En Sinaloa, no obstante las medidas gubernamentales y la pre-
sión generada por la competencia de las agroexportadoras con los
productores de hortalizas en Estados Unidos, que ha obligado a
la adopción de ciertas restricciones al trabajo infantil, en 2009 un
reportaje de la revista Proceso estimó un total de 24,000 menores
de 14 años que llegaron a Sinaloa durante esa temporada, y señala a
esta entidad federativa donde trabajan el mayor número de niñas y
172
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
172
niños incorporados a la horticultura de exportación (Díaz, 2009,
p. 66). En el reportaje de Gloria Díaz sobre los trabajadores del to-
mate (2009, pp. 64 y 65) se relata lo siguiente:
Alicia tiene 12 años y desde hace ocho no sabe los que es reír a carcajadas
ni correr por la playa, aunque vive muy cerca de ahí. Sólo sabe contar kilos,
kilos de tomate que de lunes a domingo corta con sus hermanas Elida y
Lupe, de 10 y 14 años. “Tengo que trabajar”, ataja para explicar por qué no
sabe leer ni escribir ni ha ido a la escuela en su corta vida.
Desde que tenía cuatro años, Alicia viaja con su familia de su pueblo,
de la Montaña de Guerrero, a este estado del noroeste […] Pequeñita y
delgada, Alicia sostiene en su cintura una cubeta de 10 kilos, sujetada con
un paliacate y un gancho, en la que deposita con mucho cuidado los to-
mates tipo cherry. “Se cortan sólo los más duritos y anaranjados, no los
comas ahorita, porque tienen líquido (agroquímicos) y duele la panza”,
instruye Alicia, quien con agilidad mete sus manitas entre las enredaderas
para sacar los tomatitos que son llevados a Estados Unidos […].
Entre mosquitos hambrientos, un sol inclemente, ortigas, el lodazal
y la araña fumigadora que pasa sobre su cabeza –y unas dos docenas de
niños más el doble de adultos–, Alicia trabaja duro y protege sus herra-
mientas y sus manitas con las mangas de su camiseta, a las que les hizo un
agujero por donde salen sus dos pulgares.
Desde las cuatro de la mañana, todos los días se levanta para ir a la la-
bor del campo Cinco Hermanos, a donde se traslada con sus hermanas en
camiones destartalados. Una cuñada suya, Tere, prepara tortillas de maíz
con huevo y frijol, para almorzar al mediodía. Es todo lo que comerá du-
rante la jornada, hasta que se reúna por la noche con su familia.
Un estudio realizado en el estado de Nayarit, que analiza el uso de
la mano de obra infantil en el corte del café, la caña de azúcar y el
tabaco muestra diferencias importantes en la edad en que los niños
y las niñas refieren haber trabajado por primera vez en los campos
agrícolas. En el caso de la caña de azúcar, la mayoría reporta haber
comenzado antes de los 10 años; en el corte del café, la mayoría lo
173
El mercado de trabajo hortícola
173
hace antes de los 5 años, y en el caso del tabaco, la edad oscila entre
8 y 10 años (González Román, 2006).
Como se observa, desde muy temprana edad los niños y las ni-
ñas son ocupados en actividades agrícolas. En muchos casos, niñas
y niños, menores de seis años, caminan entre los surcos cortando
frutos en compañía de sus padres. Los niños y las niñas, dependien-
do del tipo de cultivo, trabajan en la preparación de los terrenos, el
deshierbado, el corte y el amarre, tender varas y cubrir con plástico
la siembra, la recolección y el acarreo de los productos y múltiples
actividades relacionadas con los diferentes tipos de cultivos y las eta-
pas de los procesos productivos. Por ejemplo, en la cosecha de taba-
co se identifican por lo menos siete diferentes actividades en las que
se ocupa a los niños: cortar hojas, hacer montones, clasificar, cortar
hilo, ensartar la hoja, enrollar la sarta y colgarla (González Román,
2006). A decir de López Limón (1999, p. 6), la fuerza de trabajo de
los menores se ocupa en la etapa “en la cual no se utiliza el trabajo
mecanizado, sino que las tareas son manuales por excelencia, por
largas horas, de una monotonía agotadora nada atractiva ni estimu-
lante para el desarrollo físico e intelectual de los menores”.
Aunque algunos infantes llegan a tener una relación directa con
la empresa y ya aparecen registrados en las listas de raya, la mayoría
de ellos no percibe directamente sus salarios, ya que el producto de
su trabajo es considerado como “ayuda” para los padres de familia.
Como explican Cruz Salgado y Cristina Aragón (2008): “Trabajan
pues, mi niña trabaja pero ya va sin número. Va ya sin número, no-
más nos ayuda. También va a trabajar el campo. ¿Cómo te quisiera
decir? Ya no gana ella y la paga me la dan a mí”.
Las remuneraciones económicas de los niños y las niñas se entre-
gan semanalmente junto con el pago de los adultos. En algunos ca-
sos llegan a obtener más dinero que los “grandes”, como afirmó para
Proceso el mayordomo responsable de una cuadrilla de jornaleros:
Claro que los niños juntan más, la mera verdad. Cada uno llega a juntar
hasta 200 kilos mientras que un “grande” pisca la mitad o 150 kilos. A los
174
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
174
chavalillos les gusta esto y pues a sus papás más recibir el dinero. Así es-
tán acostumbrados ellos, los oaxaquitas (indígenas del sur del país) (Díaz,
2009, p. 65).
Las actividades laborales que realizan no son reconocidas como
tales, es la idea de un “no/trabajo”, como lo describe González Ro-
mán (2006). Muchos padres de familia no reconocen las actividades
de los niños como trabajo asalariado, aunque admiten la importan-
cia de su aportación económica a la precaria economía familiar. El
trabajo que hacen sus hijos generalmente es considerado como una
actividad “preparatoria” para la vida de adulto:
No trabajan los niños, sino que ahí se pagan por botes. Ahí conviene a uno,
sí. Aunque no trabajen los niños, se van a foguear pero nada más se lanzan
por botes. Hacen cien botes, sacan unos cuantos pesos, cuando mucho
sacan trescientos. Ahí por decir, ahí se va uno, ocho horas trabaja uno se
gana poquito. ¡No sale uno! (San Mateo, 2008).
El ingreso de los menores de edad ocupados por las empresas
agroexportadoras llega a representar, en algunos casos, hasta más
de la mitad del ingreso total familiar:
Difícilmente las familias podrán prescindir del trabajo infantil, porque su
contribución salarial es crucial para su supervivencia. El aporte económi-
co al ingreso total es de 43.3% (en familias de nueve y más miembros),
50.2% (en familias de cinco a ocho personas), y 58.2% (en familias de
menos de cuatro integrantes). De ahí que la viabilidad económica de las
familias jornaleras no sólo depende de los mayores sueldos a los que tie-
nen acceso en los mercados de trabajo agrícola en el noroeste del país, sino
también de la oportunidad de incorporar la fuerza de trabajo infantil que
les permite incrementar el ingreso familiar (Becerra et al., 2008, p. 211).
Ante la posibilidad de que sus hijos no fuesen admitidos para traba-
jar en la empresa adonde pretende migrar, un padre de familia dice:
175
El mercado de trabajo hortícola
175
No y es que como los niños ya no quieren dejar [de] trabajar. Es lo que yo
digo aquí, como lo vimos con el Nicolás ahí en Sierra Blanquita y estába-
mos diciendo que aunque no trabajen los niños, pero que ganemos más
a nosotros pues, tan siquiera […]. Por ejemplo, está pagando cien pesos,
no creo que fomente cincuenta pesos. Como ahí junta mucha gente pues,
es una empresa grande, pues digamos no. ¿Cómo no lo va a querer que
ganemos cincuenta pesos ni cuarenta pesos?
No pus, los niños queremos que trabajen también para que nos ayu-
den. Como nosotros somos pobres, pues estamos migrando no’ más. Por
ejemplo, trabajamos dos y no hacemos nada con ese dinero. Entonces,
ese dinero agarramos porque debes zacate y comienza uno a enfermar un
niño o niña. O por ejemplo, un grande se enferma, agarras dinero, pus
tienes que gastar también salud (Solano, 2008).
Los montos de la remuneración económica que reciben los niños
varía de acuerdo con la entidad federativa, el tipo de cultivo, los pe-
riodos agrícolas y la cantidad de productos agrícolas recolectados.
Por ejemplo, se estima que cada niño o niña hidalguense aportaba
a sus familias un promedio de 952 pesos al mes en el corte del ejote,
en jornadas que van de 8 a 12 horas, expuestos a las inclemencias
del tiempo, con deficientes condiciones alimentarias y nutriciona-
les, y sin ningún tipo de prestación ni seguridad laboral (Rodríguez
Solera et al., 2006; Rodríguez Solera, 2007). En el 2005, para el caso
de niños jornaleros oaxaqueños que migraron a Baja California, el
salario variaba entre 432 a 480 pesos semanales, dependiendo de su
lugar de residencia (campamentos o colonias):
Un niño cosecha, en promedio, 33 botes o baldes de 15 o 20 kilos cada
uno, durante una jornada de ocho horas. La cuota mínima exigida de bo-
tes cosechados es de 20, siendo el máximo alcanzable 70. En una jornada
de trabajo, un niño logra deshojar 9 surcos, lo que implica limpiar 200
plantas, y puede “hilar” 12 surcos de aproximadamente 100 metros cada
uno. Estas cantidades, cuyo monto exacto depende de su edad y experien-
cia laboral, son perfectamente equiparables con el rendimiento que puede
176
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
176
lograr cualquier adulto; aunque por su estatura y destreza los niños y las
niñas pueden desempeñar algunas tareas con mayor soltura y lograr ma-
yores rendimientos que los adultos (Reyes y Ramírez, 2005, pp. 95 y 96).
Aunque en general se reconoce que los niños “ganan igual que la
gente grande”, hay empresas que les pagan menos por ser menores
de edad. A raíz del accidente en el que una niña jornalera de 10
años perdió un brazo en una empacadora hortícola en Sinaloa, en
la prensa se denunció que:
[…] muchas niñas de su edad trabajan en la recolección o limpieza de
jitomate o pepino, o de mandaderas, por una paga que va de 40 a 60 pesos
diarios. Pero no faltan descuentos de dos pesos diarios para el Sindicato
Nacional de Trabajadores del Campo, de la Confederación de Trabajado-
res de México (ctm), aunque sus representantes nunca aparezcan para
exigir justicia o buscar mejores condiciones laborales (Valdez, 2009, s/p).
El accidente ocurrió el 23 de enero del 2009, en la empacadora de la
hortícola Micsa, propiedad del empresario Manuel Zazueta Cane-
los, ubicada en las inmediaciones de la comunidad de Perras Pintas,
en el valle de Culiacán. El evento, así como las condiciones laborales
de los jornaleros fue verificado por la Dirección del Trabajo y Pre-
visión Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, que constató que
en esta empresa los menores de edad percibían un ingreso de entre
40 y 60 pesos diarios.
La incorporación de los menores al mercado de trabajo agrícola
representa altos riesgos para su salud. En los resultados obtenidos
en una investigación hecha en Sinaloa en la empresa Agroexporta-
lizas Mexicana se reporta que, en el corte del pepino y del tomate
existen por lo menos ocho factores de riesgo; entre éstos se identi-
fican los siguientes tipos: químicos (inhalación de gases por com-
bustión, contacto con agroquímicos, exposición a los agroquímicos
que se aplican en avionetas); biológicos (picaduras de abejas ocu-
padas para la mielización de matas, picaduras de arañas, hormigas,
177
El mercado de trabajo hortícola
177
avispas, o mosquitos); mecánicos (ritmos de trabajo sostenidos con
cuchillos o navajas, transporte de ida y de regreso al trabajo); to-
pográficos (desplazamientos sobre superficies irregulares); sanea-
miento (ausencia de instalaciones para lavarse las manos y falta de
agua potable, exposición a virus y bacterias por malas condicio-
nes sanitarias en las letrinas); ergonómicas (adopción de posiciones
forzadas de trabajo para la cosecha, movimientos repetitivos de
hombros y brazos, manejo de cargas pesadas por levantamiento y
acarreo de los productos agrícolas, esfuerzo físico, acarreo de cargas
pesadas, carga física antes de vaciado en contenedor); psicosociales
(acoso laboral, violaciones y chantajes, desprestigio, rechazo y dis-
criminación, excesivo trabajo); organización y control del trabajo
(ritmos intensos del trabajo) (Becerra, et al., 2007, p. 208).
A sus ya limitadas condiciones nutricionales y a la baja calidad
de los alimentos que consumen tanto en sus comunidades de ori-
gen como en las zonas de destino, los niños y las niñas en los cam-
pos agrícolas añaden la exposición a múltiples riesgos laborales, a
cambios climáticos extremos, a entornos con poca higiene, a pica-
duras de animales:
Los niños jornaleros, al igual que sus padres, se ven obligados a trabajar
bajo condiciones climatológicas extremas y en ambientes insalubres, pa-
sando del frío de la madrugada al sol candente del medio día. Soportan fu-
migaciones a cielo abierto, que se practican en muchas ocasiones al mismo
tiempo que realizan su trabajo (Ramírez Jordán, 2001, p. 62).
En materia de salud quizás el riesgo mayor que enfrentan los niños
y las niñas sea la exposición permanente a los agroquímicos y pla-
guicidas de alta toxicidad que se utilizan en la producción agrícola
(Díaz y Salinas, 2001, 2002).
Los plaguicidas causan un daño mayor a los infantes que a los adultos
por varias causas. Las madres expuestas a los plaguicidas pueden tener
problemas durante el embarazo, ya que el feto puede sufrir malformacio-
178
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
178
nes congénitas. El riesgo se incrementa en los bebés que se encuentran en
la etapa de gateo y exploración oral del entorno porque incrementa las
posibilidades de absorción dérmica o ingestión de sustancias tóxicas. La
exposición a plaguicidas durante la infancia puede producir daños per-
manentes, dado que se trata de una etapa de desarrollo físico acelerado,
particularmente durante la pubertad y la adolescencia.
El metabolismo durante la infancia implica una mayor y más rápida
inhalación de aire y una absorción y transformación de nutrientes diferen-
tes a la de los adultos, en consecuencia, la presencia de sustancias tóxicas
en el aire, el agua y los alimentos puede dañar más rápidamente a los niños
y las niñas que a las personas mayores.
Por último, hay que señalar que la pobreza, con sus secuelas de desnu-
trición, esquemas incompletos de vacunación, precariedad de vivienda y
escaso acceso a los servicios de salud, incrementa la vulnerabilidad de los
niños y las niñas jornaleros (Díaz y Salinas, 2001, p. 96).
Además de estar expuestos a las más violentas formas de explota-
ción de su escasa fuerza, la integridad física de los niños y niñas
jornaleros agrícolas está en riesgo constante, con peligro incluso
de perder la vida por las condiciones adversas en que trabajan y
viven en los campamentos agrícolas, y porque están expuestos a
accidentes que con frecuencia resultan fatales. Identificamos que
un tipo de noticia sobre los jornaleros agrícolas migrantes, con un
lugar importante en la prensa nacional, es la que informa de los ac-
cidentes y fallecimientos de niños y niñas en los campos agrícolas.
Solamente de sucesos acontecidos en los últimos años con hijos
de jornaleros guerrenses montañeros se denuncian los siguientes
casos:
Estos son algunos de los casos de accidentes y muertes de niñas y niños
que han ocurrido durante los últimos dos años […]. Estrella Santos Nava,
quien tenía 11 meses de edad cuando murió calcinada en un campo
agrícola de Hermosillo, Sonora, al incendiarse la galera rural en donde se
encontraba junto con otros 15 menores. Ese hecho ocurrió el 24 de mayo
179
El mercado de trabajo hortícola
179
del 2008 y al igual que la mayoría de los casos, el cuerpo de Estrella fue
sepultado en aquella entidad.
David Salgado Aranda, era originario de la comunidad de Ayotzinapa,
municipio de Tlapa de Comonfort y tenía 8 años de edad cuando murió
–el 6 de enero de 2007– en un surco, aplastado por un tractor, mientras
cortaba tomate en el campo de Santa Lucía, que pertenece a la Agrícola
Paredes, ubicada en la Sindicatura de Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. Su
caso presentó diversas irregularidades e incluso el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (unicef) tomó cartas en el asunto.
Timoteo Ventura Pastrana es originario de la comunidad de Colonia
de Filadelfia, municipio de Tlapa y a sus tres años de edad perdió su bra-
zo en un accidente que provocó uno de los trabajadores del rancho El
Carmen, que se ubica en el municipio de Ciudad Jiménez, en el estado de
Chihuahua, a donde sus padres migraron y se enrolaron como jornaleros
en el corte de chile jalapeño. El accidente ocurrió el lunes 3 de septiembre
de 2007, actualmente vive en Tlapa de Comonfort.
Marcial Solano González era originario de la comunidad de Santa Ma-
ría Tonaya, municipio de Tlapa y tenía 11 meses de edad cuando murió
de una enfermedad diarreica dentro del campo Isabelitas, que pertenece
a Agrícola del Valle, en el municipio de Villa Juárez, Sinaloa. Su muerte se
debió a la falta de atención médica de calidad en el Hospital General de esa
entidad, en donde se supone que están afiliados por parte de la empresa y
deben ser tratados igual que el resto de los derechohabientes de ese estado.
El deceso ocurrió el 18 de febrero de 2008.
Mario Félix Martínez, era originario de la comunidad de San Mateo,
anexo de San Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatónoc, él tenía 9
años de edad cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo
agrícola Patole, de la Agrícola Exportalizas Mexicanas, municipio de San
Ignacio, Sinaloa, a donde llegó el 15 de enero del 2008. Murió el 11 de abril
de este año (Cimac Noticias, 2009, s/p).
Otras notas periodísticas de 2009 informaron sobre la muerte del
niño tlapaneco Ismael Santos Barrera, de ocho meses de edad,
aplastado por las llantas de un camión tipo tortón en el surco don-
180
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
180
de sus padres lo habían tenido que dejar, por no contar con una
guardería (Olmedo, 2009, s/p).
Los niños y las niñas jornaleros agrícolas sufren las consecuen-
cias de una de las peores formas de explotación del trabajo infantil,
excluidos del ejercicio de todos sus derechos, entre ellos el derecho
a la salud, a la alimentación y a la educación (Rojas, 2005, 2006,
2010a):
Estos niños jornaleros no solamente son migrantes, son indígenas, y son
vulnerables en todos los sentidos; de hecho, la mayoría son monolingües,
analfabetos y viven en un grado de marginación infrahumano, rodeados
por la pobreza extrema […] casi todos provenientes de comunidades in-
dígenas que laboran en los campos agrícolas en la pisca de jitomate, chile,
algodón, naranja y aguacate, entre otros (Núñez, 2009, s/p).
El mErcado dE trabajo agrícola: asimétrico
y ExcluyEntE
En la búsqueda por la competitividad y el máximo beneficio las
agroempresas han instrumentado una “segmentación horizontal”
y una “segmentación vertical” que alude a evidentes desigualdades
entre los diferentes estratos de trabajadores agrícolas, por ejemplo
entre hombres y mujeres, entre trabajadores indígenas y no indíge-
nas, personal local y no local (Lara, 2001, p. 369), incluso entre las
niñas y los niños indígenas y los no indígenas:
Se promueve la segmentación de la fuerza laboral mediante la feminiza-
ción, etnización e infantilización, que no son otra cosa más que la insti-
tucionalización de un sistema de discriminación basado en diferencias de
género, etnia y edad que permiten un mayor control sobre la fuerza de
trabajo. Aproximadamente […] 60% de la mano de obra jornalera en el
país está conformada por mujeres, niños y niñas (Lara [1998], citada por
Becerra et al., 2007, pp. 103 y 104).
181
El mercado de trabajo hortícola
181
La asimetría que caracteriza al mercado de trabajo agrícola se en-
cuentra incrustada en un conjunto de enraizados mecanismos de
dominación y explotación que han dado como resultado una mar-
cada, permanente y cada vez más aguda desigualdad económica y
social. Como sostiene Sara Lara:
[…] este mercado no se reduce al lugar de encuentro entre demanda y
oferta de trabajo [...] es un espacio en donde se expresan las asimetrías que
caracterizan a la sociedad en su conjunto: clase, genero, étnicas y genera-
cionales (Lara, 2000, pp. 179 y 180).
Sobre las dimensiones de la exclusión social que sufren los jornale-
ros agrícolas migrantes, Arroyo señala (2001, p. 106):
Durante este proceso migratorio y asalariado, el jornalero y sus familias
se ubican cabalmente en el extremo de la exclusión social, término que
hace referencia a diversas dimensiones: económica en términos de priva-
ción material y de acceso a mercados y servicios que garanticen las nece-
sidades básicas; política e institucional, en cuanto a carencia de derechos
civiles y políticos que garanticen la participación ciudadana, y sociocul-
turales, referida al desconocimiento de las identidades y particularidades
de género, gerenciales, étnicas, religiosas o las preferencias o tendencias de
ciertos individuos y grupos sociales.
La mano de obra se organiza de acuerdo con una división técnica y
social del trabajo a partir de las edades, el sexo, el lugar de proceden-
cia y el origen étnico de los trabajadores (incluso de acuerdo con el
nivel del manejo del idioma español). En esta organización las ac-
tividades menos calificadas, que exigen mayores esfuerzos y con los
menores ingresos, son asignadas a los migrantes indígenas. A la vez,
hay una “relativa preferencia” por algunos trabajadores locales quie-
nes desempeñan tareas de mando en la estructura piramidal de las
empresas; en particular en la etapa de empaque, lo que significa que
reciben mejores remuneraciones, pero sin que esta “preferencia”
182
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
182
implique, para la mayoría de los jornaleros agrícolas locales, mejo-
res condiciones de trabajo o de vida que los migrantes. En algunos
cultivos como la fresa o el tomate, la mano de obra de las mujeres
es utilizada para actividades relacionadas con la calidad de los pro-
ductos, pero la mayoría trabajan en iguales condiciones y exigencias
que las de los varones, sin que exista ningún tipo de consideración,
ni siquiera durante los embarazos y periodos posparto. Por último,
también la ocupación de la mano de obra infantil, que en sí misma
implica ya un mecanismo de explotación, adquiere matices según
la edad, el sexo y el origen étnico. Al referirse a las determinaciones
étnicas y de género en el trabajo infantil Becerra et al. (2007, p. 113)
afirman: “Estos niños y niñas comienzan a trabajar desde edades
más tempranas que el resto: los primeros a los cinco, comparados
con los ocho años de la población infantil no indígena; y las niñas
a los tres, comparados con los seis años para los demás.”
Creciente incorporación de las mujeres
Al referirse a las tendencias del mercado de trabajo agrícola Barrón
y Rello (1999) afirman que la oferta de fuerza de trabajo ha creci-
do mientras la demanda se mantiene, desajuste que conlleva una
saturación del mercado de trabajo, aprovechada por las empresas
agrícolas para ajustar los salarios y limitar aún más las condiciones
laborales y la utilización de la fuerza de trabajo femenino. Esto no
ha inhibido la creciente incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo agrícola en las décadas recientes, particularmente, a la pro-
ducción hortícola:
[…] la incorporación de las mujeres a este tipo de migración que antes era
realizada por varones solos se debe a las siguientes razones: a) la demanda
de mano de obra y la contratación de mujeres en los campos agrícolas;
b) la incorporación de las mujeres reduce los costos de alimentación y
limpieza, al mismo tiempo que se agrega un salario más; c) el interés de
183
El mercado de trabajo hortícola
183
ellas por mantener a la familia integrada, especialmente frente a la expec-
tativa del abandono de los hombres. Además, la pobreza cada vez mayor
de la población jornalera hace necesario el aporte económico de la mujer
(Méndez, 2000, p. 266).
La participación de las mujeres en este mercado laboral –al igual
que en el caso de la ocupación de la fuerza de trabajo infantil–, es
diferenciada:
[…] depende de la región y del proceso de trabajo del cultivo que se pro-
duce. Su participación es mayor en cultivos que demandan menor fortale-
za y mayor cuidado. Por ejemplo el tabaco, donde el 53 % la población que
se emplea son mujeres y niños; en el tomate, 45%; en el chile el 41 %. En
contraste, en el corte de la caña de azúcar y frutales, la presencia de niños
y mujeres se reduce a 8% y 14%, respectivamente (Sedesol, 2006, p. 13).
Las mujeres representan una mano de obra especializada para el
uso de nuevas tecnologías como en los invernaderos, así como un
recurso de trabajo privilegiado para ciertos cultivos, particular-
mente, en la floricultura y fruticultura (la producción de la fresa),
y para la realización de algunas actividades específicas dentro del
proceso de producción agrícola, como es el empaque (Lara, 2001).
En diversos cultivos que requieren tratamientos especiales, las mu-
jeres son consideradas más cuidadosas para el desempeño de algu-
nas de las tareas. Además, representan una fuerza de trabajo más
dócil y controlable, ya que “los peones son más rejegos” (Saldaña,
2006, p. 8).
Pero en materia de condiciones de trabajo y salarios, al igual que
los jornaleros varones, las mujeres: “[…] no gozan de ningún tipo
de contratación ni de estabilidad contractual, son remuneradas por
tarea, y la variabilidad de los horarios es muy alta” (Lara, 2001, p.
368). Según esta misma autora (Lara, 2008a, p. 30): “[…] esto im-
plica la incorporación de mujeres de todas las edades al trabajo,
incluso embarazadas y durante periodos de lactancia, muy segui-
184
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
184
do cobrando salarios más bajos que los hombres por realizar las
mismas tareas.” En general, sus condiciones de trabajo presentan
mayor desventaja que la de los varones, trabajan al mismo ritmo
que los hombres, aunque sus jornadas se extienden para cumplir
con las actividades asignadas culturalmente de acuerdo con su
género:
Para la mujer, la migración forma parte de sus estrategias de sobrevivencia
pero su condición de género hace más difícil esa posibilidad porque viaja
con niños que ella tiene que cuidar o porque las situaciones de embara-
zos la ponen en riesgo al tener que trabajar intensamente. Sus jornadas
son más prolongadas porque se hace cargo del trabajo doméstico en los
albergues con servicios precarios de agua, luz, gas y condiciones deficien-
tes para elaborar los alimentos. La intensificación de su esfuerzo ha ido
en detrimento de su salud por las largas jornadas que realiza, dado que
trabaja en el surco al mismo ritmo que los hombres y tiene muchas más
responsabilidades. Su jornada inicia a las 4 de la mañana con la prepara-
ción del desayuno y la comida que se llevarán al campo, el trabajo agrícola
se extiende hasta las 6 de la tarde o más si se trabaja a destajo o por tareas,
situación ya muy generalizada. Las mujeres regresan al albergue y se incor-
poran al “quehacer de la casa” (Canabal y Barroso, 2007, p. 17).
Diversos estudios desde la perspectiva de género muestran que las
formas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo
agrícola moviliza las desigualdades y mecanismos de dominación
de clase, de género y de etnia existentes en nuestra sociedad (Lara,
2001, 2003; Canabal, 2006; Barrón, 2007). Las mujeres jornaleras
agrícolas trabajan y viven en mayor desventaja comparativamen-
te con sus contrapartes varones, ya que aún estando embarazadas,
en lactancia o con hijos muy pequeños, realizas las mismas faenas,
con los hijos cargados en las espaldas, o bien, cuidándolos a la vez
que realizan sus tareas en los campos agrícolas, mientras los niños
permanecen apostados en los surcos a lo largo de las jornadas. En
muchos casos, incluso en campamentos donde existen servicios de
185
El mercado de trabajo hortícola
185
guardería, debido a sus patrones culturales, las mujeres se resisten
a dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. A causa de dichos
patrones, ellas son las responsables de llevar a cabo todas las activi-
dades reproductivas familiares.
Además de las jornadas completas que realizan en los campos
agrícolas, las mujeres y las niñas efectúan las múltiples actividades
domésticas cotidianas. Una jornalera comenta:
Pus yo soy la que cocino. Pus no, allá no ponía el nixtamal, aquí sí. No pues
aquí me levanto a las siete de la mañana, todavía estoy durmiendo, y allá
a las cuatro de la mañana ya andamos. Ya van como a las seis [se refiere a
los camiones que los trasladan a los plantíos]. No, no pus, a las cuatro de
la mañana nos levantamos, hacemos “lonche” y todo eso, y ya nos vamos.
Tortillas, comida y ya nos vamos. Allá, pus trabajamos, ya llegamos, pus de
nuevo ser tortillas pa´ cenar y todo eso, ya si tienes tus trastes, ya te lavas
tus trastes o tienes tu ropa sucia, tienes que lavar tu ropa sucia (Salgado y
Aragón, 2008).
El jornalero Martín Solano, reconoce que para su mujer las activi-
dades son mayores en los campamentos que en sus comunidades
de origen:
Ella hace tortillas pues, le hacen comida, bueno salimos de ahí de trabajar
y regresamos con cafecito. Le hacen la comida, bueno le lavan ropa, bueno
como ensuciamos ahí digo andamos en labor y todo. Ella misma los lava
y mañana te levantas pues otra vez y hacen la comida y nos vamos para el
campo […]. Por eso aquí te digo, de que hace aquí y hace allá también, acá
más que allá hay más trabajo (Solano, 2008).
Estas desventajas son mayores cuando las mujeres son jefas de fa-
milia o viajan solas con sus hijos:
Para las madres solas esta migración es la única posibilidad que tienen
de obtener ingresos, por lo que tienden a migrar a destinos donde se les
186
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
186
acepta sin escolaridad ni calificación y donde el trabajo infantil es permi-
tido. Los trabajadores indígenas en gran parte de estos campos sufren el in-
cumplimiento de mínimas condiciones laborales y de vida. Si bien para las
familias montañeras la migración femenina es indispensable, la condición
de género hace a las mujeres más vulnerables, sobre todo si viajan emba-
razadas o con niños chicos, sabiendo que no tienen derechos mínimos que
las protejan y que no existen los servicios adecuados para que su situación
sea menos difícil al tener que laborar alrededor de 18 horas diarias en los
campos agrícolas y en la vivienda. Si bien, la presencia de la mujer en
los campos permite ahorros a la familia, ya que es ella la que hace la comida,
asea la casa y lava la ropa, la intensificación de su esfuerzo ha ido en detri-
mento de su salud por las largas jornadas que realiza (Canabal, 2006a, s/p).
El testimonio de Natalia Hernández, niña jornalera de 12 años,
hace evidente la extensión de la jornada para las mujeres a causa de
las actividades domésticas que tienen que hacer:
A las seis de la mañana me paraba a trabajar y llegaba a las cuatro de la
tarde. Y luego ahí y luego hacíamos la comida. Ahí dicen que me viniera
a trabajar y mi mamá no quiso. Sí, sí a veces yo empiezo a barrer. Empie-
zo barro la casa, acomodo la cama, lavo los platos. ¿Cómo se llama, este?
Manteca, tortilla, come, hago la comida. Mi mamá lava la ropa, a veces
yo lavo mi ropa. Pero no, no había lavaderos había un canal y ahí era. Mi
mamá se levanta desde en la mañana ella. Sí, cuando yo llego a la casa ya
hay tortilla y comida para todos (Hernández, 2008).
Dadas las diferencias de género que existen en la sociedad, las muje-
res, en particular las indígenas, presentan más altos niveles de mar-
ginación y exclusión social que los varones. En un estudio realizado
por Judith Sánchez y Raquel Barceló titulado Mujeres indígenas
migrantes: cambios y redefiniciones genéricas y étnicas en diferentes
contextos de migración se señala que las mujeres en los campos agrí-
colas están sometidas a cuatro tipos de exclusión: “Hacen frente no
sólo a las exclusiones de clase, étnicas y a las que acompañan su
187
El mercado de trabajo hortícola
187
situación de migrantes, sino también a las derivadas de su condi-
ción de género” (Sánchez Gómez y Barceló, 2007, s/p).
Esta exclusión adquiere concreción en el testimonio de Herlin-
da Mariano, mujer jornalera itinerante, recuperado por Nemecio y
Domínguez (2008, p. 6):
El día que estamos llegando ahí el Culiacán, estamos agarrando el cuarto,
estamos limpiando y quitando todo el basura, lo que hay, porque está co-
chino el cuarto donde estamos llegando. Aunque sea, pero tiene que sufrir
uno entrando, comenzando ahí en un campo que se llama El Chave. Esta-
mos sufriendo mucho ahí en Culiacán, andamos chingándole. El campo
estaba dando por tarea, estaba dando mucho surco y pues tiene que acabar
esos surcos. Estamos trabajando todo el día, casi como animal se chinga.
Pues hay unos campos que ni deja parar, ni deja sentar siquiera poqui-
to a descansar, siempre anda apurando a la gente. Hay un campo que esta-
mos agachando nosotros, estamos buscando jitomate con chile o pepino,
de ese del cama, y como tiene estacones tiene que agachar una a buscarlo,
a cortarlo –se siente mal uno porque como andas agachando, pues, se está
cayendo todo y duele el cinturas–. Por eso no deja descansarlo uno, siquie-
ra poquito en una sombra. Si nosotros queremos pararnos a descansarlo,
luego dice: “¡Apúrate!” “¡Órale!” “¡Agáchese!” Pues también nosotros lo
estamos contestando: “¿Qué? ¿Nosotros semos animal? Vamos a echar ga-
nas, pues, si estamos trabajando, pues, ¿qué quieren más?”
Los indígenas en el mercado de trabajo agrícola
Las condiciones de explotación generadas por la flexibilidad laboral
del mercado de trabajo funcionan sobre una marcada segmenta-
ción y estratificación que afecta de manera distinta a la población
indígena y no indígena:
[…] se favorece a un nuevo modo de integración laboral agrícola, en el
que los jornaleros agrícolas de origen indígena realizan las actividades más
188
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
188
pesadas, como la preparación de la tierra, la siembra y corte de legumbres,
mientras que los mestizos, en su mayoría originarios del estado o de esta-
dos vecinos, manejan la maquinaria y se emplean en el empaque (Posadas
[1985], citado por Granados, 2005, p. 145).
Sepúlveda y Miranda (2000), en sus estudios se refieren en los si-
guientes términos a la discriminación que sufren los jornaleros in-
dígenas migrantes:
Los trabajadores de extracción indígena realizan los trabajos más pesados
y su percepción económica es menor, además sufren discriminación, mis-
ma que se evidencia en el trato de los capataces, del personal médico –si es
el caso– de sus mismos compañeros y de los lugareños, que los consideran
responsables de los desórdenes y de la falta de higiene del lugar. Asimis-
mo, difícilmente son contratados en las empacadoras, donde la jornada de
trabajo es mejor remunerada. Tampoco llegan a ocupar puestos de mando
y organización como capataces o mayordomos, al ser estos puestos ocu-
pados por mestizos. El desconocimiento del idioma español se vuelve un
enorme obstáculo, de manera que el objetivo se centra en articular algunas
palabras en castellano y ocultar su lengua materna, constituyendo para
ellos una negación de lo que son en aras de sobrellevar el trabajo (Sepúl-
veda y Miranda, 2000, p. 11).
Adicionalmente a las secuelas de la pobreza que ya portan, la pobla-
ción indígena en las zonas de atracción presenta mayores condicio-
nes de vulnerabilidad:
La migración de los indígenas tiene connotaciones diferentes de las de los
mestizos, ya que por lo regular los indígenas mixtecos se trasladan a los
campos agrícolas por carecer de instrucción básica, ya que en los grupos
étnicos se presentan los mayores rezagos educativos en términos de deser-
ción, reprobación y analfabetismo, entre otros, además de que poseen un
alto grado de monolingüismo (sobre todo las mujeres) (Reyes de la Cruz
e Izúcar, 2002, p. 1).
189
El mercado de trabajo hortícola
189
Aunque la discriminación puede observarse prácticamente en to-
dos los cultivos, en el caso del tabaco se hace evidente, ya que la ma-
yor parte de los jornaleros son indígenas huicholes y coras. Como
lo describen Díaz y Salinas:
Las condiciones de vida en los campos tabacaleros son peores para los
jornaleros indígenas que para cualquiera de los otros grupos entrevistados
[ejidatarios y jornaleros mestizos]. Dado que su trabajo es de carácter es-
tacional y migratorio, el 90% de los jornaleros indígenas comen siempre
en los campos tabacaleros; sólo el 57% consigue siempre agua purificada
para beber; 31% no tiene nunca agua limpia para lavarse las manos y 38%
no tiene nunca jabón. El 98% de todos los trabajadores del tabaco –jorna-
leros y ejidatarios– señaló que no cuenta nunca con letrinas para defecar.
Los datos anteriores indican un alto riesgo de exposición a plaguicidas por
ingesta de aguas contaminadas y por absorción dérmica dadas las esca-
sas posibilidades de asearse después de la jornada de trabajo en contacto
permanente con las hojas impregnadas de plaguicidas. El 86% de los jor-
naleros indígenas entrevistados señaló que, durante el tiempo que trabaja
en los campos tabacaleros vive bajo las sartas (12%), bajo una enramada
(69%) o al aire libre (5%), en tanto que 85% de los jornaleros mestizos y
100% de los ejidatarios vive en sus casas. Sólo 57% de las mujeres indíge-
nas entrevistadas consigue agua embotellada para cocinar, en tanto que el
23% la obtiene del río o de los canales de riego. En estas mismas fuentes
de agua, altamente contaminadas con plaguicidas, lava los trastes el 56%,
se asea el 70%, se baña el 71% y lava la ropa el 72% de los jornaleros indí-
genas (Díaz y Salinas, 2001, pp. 106 y 107).
En tanto que es más frecuente que los trabajadores locales hablantes
de español realicen actividades relacionadas con la administración
y el control del proceso productivo, cuenten con mejores condi-
ciones vida y de trabajo (espacios cerrados, en el empaque de los
productos, administran las tiendas en los campos agrícolas, se les
ubica en las viviendas más acondicionadas, entre otros beneficios),
los jornaleros migrantes indígenas en general, se encargan de las
190
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
190
actividades menos calificadas, a campo abierto y bajo climas extre-
mos, en las peores condiciones laborales, con salarios menores de
los que perciben los locales, expuestos a los efectos de los agroquí-
micos, y sometidos a diversas formas de segregación, incluso dentro
de las mismas galeras o, en el caso de los monolingües, segregados
por otros grupos de indígenas.
En las zonas de trabajo no son tratados como individuos o ciudadanos
de este país con todos sus derechos; son, incluso, diferentes al resto de los
jornaleros mestizos que pueden defenderse en el idioma español; son tra-
tados como distintos, como población india y, aunque las condiciones de
empleo, albergue y prestaciones laborales han mejorado, siguen teniendo
rezagos importantes porque, además, se les está pagando un salario por
abajo del legalmente establecido y laboran en condiciones de trabajo y
de vida que atentan contra su salud. Aceptan dichas condiciones y se es-
fuerzan por llevar dinero a su pueblo para sustentar la supervivencia de la
familia, volver a sembrar, participar en la fiesta y seguir siendo miembros
activos de su comunidad (Canabal y Flores, 2001, p. 6).
Esta discriminación, de acuerdo con Sara Lara, es típica de la seg-
mentación vertical del mercado de trabajo agrícola:
La situación que sufren los indígenas […] es típica de una segmentación
vertical. Porque la estigmatización que se hace de sus características físicas
se convierte en un mecanismo consolidador o justificador de una estruc-
tura de empleo que los condena a los peores puestos y a los trabajos más
penosos (Lara, 2001, p. 370).
Para Kim Sánchez (2007), la cultura de contacto que se ha construi-
do entre los grupos mestizos e indígenas se caracteriza por relacio-
nes de intercambio asimétricas e interdependientes. En las relaciones
sociales y culturales que se establecen en las zonas de atracción, pue-
den observarse diversos mecanismos de discriminación y variadas
formas de racismo cotidiano. Se trata de “actitudes xenofóbicas de
191
El mercado de trabajo hortícola
191
los habitantes de esos lugares, quienes […] consideran indeseables
[a los jornaleros indígenas]” (Villegas, 2002, p. 3). En este mismo
sentido, como señala Alejandra Castañeda de la Mora (2006, p. 10):
En los lugares de destino, existe la fuerte tendencia a discriminar a los
migrantes indígenas, quienes son más susceptibles a la marginalización
debido a sus limitadas habilidades en campos considerados como relevan-
tes por las comunidades de origen, así como debido a su lengua y cultura.
A los indígenas no solamente se les coloca en la base de la pirámide
del mercado de trabajo agrícola, sino además están sujetos a diver-
sas expresiones de racismo, incluso por los propios integrantes de
su etnia. Los indígenas hablantes de español discriminan a los no
hablantes, a pesar de pertenecer al mismo grupo étnico y de proce-
der de la misma región (Rojas, 2010).
Pareciera que en México la sociedad y el Estado han condenado
a los indígenas a vivir sujetos y expuestos a todas las formas de ex-
clusión social; de ahí que en el complejo espacio social del mercado
de trabajo agrícola, por excelencia excluyente, interactúen, por una
parte, las desventajas sociales acumuladas en los sectores rurales e
indígenas, y por otra, los esquemas discriminatorios de la sociedad
local en las regiones de recepción:
Los jornaleros no solamente son inmigrantes, sino indígenas, y con ese
estigma son altamente vulnerables en todos los sentidos: por el contexto
de pobreza extrema en sus lugares de origen, el alto grado de marginación,
el analfabetismo, el hecho de que la mayoría son monolingües, todo eso
merma su calidad de vida, sus derechos humanos (Alvarado, 2009, s/p).
Como señalan también Sara Lara y Hubert Cartón de Grammont
(2000, p. 128):
La situación que sufren las mujeres, así como los indígenas, migrantes e
ilegales, en el mercado rural, es típica de una segmentación vertical [...]
192
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
192
En la mayoría de los casos, los indígenas son empleados para realizar las
tareas de corte y cosecha, para labores de desyerbo, raleo, etc., tareas que
realizan a pleno sol, pagadas las más de las veces “a destajo”, sin contrata-
ción formal. Sin prestaciones sociales, en forma eventual y con horarios de
duración indeterminada [...] son maltratados con actitudes racistas que
justifican que no se les ofrezca ningún tipo de servicio, ni mientras traba-
jan ni para vivir, ya que en la mayoría de los casos se trata de migrantes que
se quedan a vivir temporalmente cerca de las empresas. Algunos terminan
por quedarse a vivir en estos lugares por falta de alternativas de empleo en
sus lugares de origen.
La migración rural-rural vinculada al mercado de trabajo agrícola
es necesaria para el cultivo y la cosecha de la amplia variedad de
productos que constituyen la base alimentaria del país. Es el espacio
donde se mercantiliza la fuerza de trabajo, como un recurso que
genera una de las más importantes fuentes de divisas en la estruc-
tura económica nacional. Es el andamiaje sobre el que se sostiene
el mercado agrario que produce tanto para el mercado nacional
como para el internacional. Pero al mismo tiempo, es un espacio
de explotación de la fuerza de trabajo de hombres, mujeres, niñas
y niños indígenas y no indígenas, que viven y trabajan expuestos a
la discriminación y al racismo, a cambio de escasos ingresos que
difícilmente alcanzan para cubrir las necesidades de los trabajado-
res y sus familias, no obstante la importancia de las actividades que
desarrollan dentro de la producción económica del país.
La explotación de los migrantes se sustenta en arraigadas es-
trategias de acopio, organización, y comercialización de la fuerza
de trabajo de las unidades domésticas. Migran por la necesidad de
encontrar una fuente de trabajo, y a pesar de saberse explotados,
buscan la posibilidad de alimentar a sus hijos y de que éstos pue-
dan vestirse, con la ilusión de que algún día aprendan a escribir
su nombre, hacer cuentas y hablar español. Tienen la necesidad de
hacerse de recursos para, a su regreso, poder cosechar en sus tierras
y de ese modo tener qué comer el resto del año, mientras retornan
193
El mercado de trabajo hortícola
193
una vez más a los campos agrícolas. Su meta es reunir recursos para
comer, comprar abono y semillas para la próxima siembra, y así po-
der cumplir con sus compromisos adquiridos en la fiesta patronal.
Ante simples aspiraciones y deseos aparece espectralmente la
pobreza, gobernada por el poder político y por los arraigados y po-
derosos intereses económicos del gran capital, negándoles cualquier
deseo o cualquier ilusión, atrapados en un círculo que pareciera no
permitir fisuras ni formas de romperlo, un círculo de miseria que
atrapa la vida de los jornaleros agrícolas y sus familias, que gene-
ración tras generación, siguen trabajando con toda dignidad y sin
perder la esperanza por un futuro más humano.
195
CAPÍTULO III
MIGRACIÓN Y EMPRESA AGRÍCOLA
Existen profundas desigualdades entre regiones atrasadas
y regiones modernas, entre jornaleros
que sólo tienen su fuerza de trabajo
y su hambre y quienes tienen capital,
tierras y organización agrícola.
Senador Eladio Ramírez López
(citado en Guerra y Moya, 1988, p. 90)
Cuando en México se menciona el tema de la migración, suele pen-
sarse en la migración binacional México-Estados Unidos, debido
a la antigüedad del fenómeno, al incremento del volumen de per-
sonas que migran, así como a la importancia económica y política
que esta migración tiene para el país. O bien, se hace referencia
al fenómeno de la migración rural-urbana que apuntaló el pobla-
miento de las grandes ciudades, a partir del proceso de industriali-
zación y modernización que comenzó a impulsarse en el país desde
la mitad del siglo xx.
196
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
196196
En mucho menor medida se hace referencia a la migración de
millones de campesinos e indígenas que se trasladan de sus comu-
nidades de origen a otras zonas rurales con mayores niveles de de-
sarrollo económico y social dentro de México, como parte de las
estrategias de enganche y reclutamiento de mano de obra para el
mercado de trabajo agrícola. Ahí, estos jornaleros migrantes hacen
el “trabajo en negro” que sustenta la acumulación de capital de las
empresas agrícolas y están sujetos a las lógicas de la flexibilidad la-
boral y la precarización que caracteriza a este mercado laboral. Este
sector de la población nacional permanece en la pobreza, lacerado
por la marginación, expuesto a la explotación laboral, a la discrimi-
nación y al racismo.
En este capítulo se presentan las características más relevantes
de la migración interna rural-rural vinculada al mercado de tra-
bajo fundamentalmente hortícola. Es decir, aquella movilidad que
tiene lugar dentro del territorio nacional, con desplazamientos de
la población proveniente de las regiones más deprimidas del país
hacia las zonas agrícolas que han logrado altos niveles de desarrollo
económico, y que por su dinámica productiva, presentan gran de-
manda de fuerza de trabajo estacional.
Estos desplazamientos han conformado múltiples y variados
flujos, rutas y zonas migratorias; asimismo, han contribuido a la
conformación de un sector poblacional, cuyo trabajo tiene gran
relevancia económica porque su fuerza de trabajo –base de la pro-
ducción agrícola– es generadora de riqueza; además de que las
consecuencias de este tipo de migración significan un gran reto po-
lítico, jurídico y social para el Estado y la sociedad en su conjunto,
porque los jornaleros agrícolas migrantes representan hoy en día el
sector de la población nacional más vulnerado del país, que vive y
trabaja en un proceso de permanente exclusión.
197197
Migración y empresa agrícola
197
factorEs socialEs E históricos rElacionados
con la migración
La migración es un fenómeno complejo y multicausal que no sólo
puede definirse como el desplazamiento geográfico hecho por una
persona o un grupo de personas que cambian de residencia de un
territorio a otro. Una explicación holística de la migración implica
reconocerla como un proceso que se produce durante diferentes fa-
ses –salida, tránsito, asentamiento y retorno–, en el que cada etapa
presenta particularidades propias y produce impactos individuales
y sociales diferenciados, que aún no han sido plenamente identifi-
cados. Por otra parte, este fenómeno se ocasiona por la confluencia
de múltiples factores macro y micro estructurales, que hacen que
sea un objeto de conocimiento multifacético, y que por su propia
naturaleza, esté en reconfiguración permanente.
Por ello, no existe un criterio general para definirlo desde una
sola perspectiva y prevalece una gran incertidumbre entre las di-
versas teorías tipológicas que han tratado de caracterizarlo. Los
criterios para formular una definición del concepto de migración
varían dependiendo de la dimensión que se analice del fenómeno
(Herrera, 2006).
Dentro de esta multirreferencialidad y multicausalidad analíti-
ca, hay dos factores explicativos que siempre están presentes en el
fenómeno migratorio, independientemente de la fase, el tipo, las
causas y el impacto que se produzca: nos referimos a los factores
históricos y sociales.
Factores históricos y migración rural-rural
Definimos al fenómeno migratorio rural-rural asociado con el
mercado de trabajo agrícola, como un proceso histórico, porque
la base de su configuración actual la integran anquilosadas estruc-
turas políticas, económicas, sociales y culturales, conformadas a
198
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
198198
lo largo de la historia del país. Historia de pobreza y desigualdad,
ocasionada en principio por el legado de siglos de dominación; au-
nado a los resultados de una modernidad inconclusa1 y a un creci-
miento económico logrado a costa de los sectores sociales en mayor
desventaja. Esto tiene como colofón la polarización extrema de la
sociedad, y profundas desigualdades regionales, socioeconómicas,
étnicas y de género, que explican la movilidad de millones de hom-
bres, mujeres y niños que salen de sus lugares de origen agobiados
por la pobreza, en busca de empleo.
En términos históricos, el origen de la explotación y la exclusión
social que hoy en día sufren los jornaleros agrícolas se encuentra
enraizada en una compleja estructura económica, política y social
construida durante siglos (Ortiz, 2007, pp. 28-41). Sus orígenes po-
demos identificarlos como uno de los legados del vasallaje impues-
to durante el proceso de colonización en México: “[…] que marca
el principio de la rápida desaparición de las formas comunales de
propiedad, que sucumben ante el vigoroso embate de los procesos
de acumulación originaria del capital” (Bartra, 1979, p. 108). Al res-
pecto, Enrique Florescano señala (1976, p. 100):
La propiedad de la tierra, sin los indios que la cultivaran, no tenía ningún
atractivo para los españoles; llanamente confesaron que “el trabajo de los
indios es la sangre de este Reino y de toda la Monarquía”, y a conseguir
esa sangre dedicaron esfuerzos descomunales. Por eso el crecimiento de
las haciendas corrió paralelo al desarrollo de los sistemas de trabajo que
obligaron a los indios a cultivar la tierra de los vencedores.
La acumulación de capital agrario tiene como base la sobreexplo-
tación de la fuerza de trabajo de millones de campesinos pauperi-
1 Los estudios de Blanca Rubio (2003, 2006) muestran cómo, durante el desarro-llo capitalista, la agricultura estuvo subordinada al desarrollo industrial y fue el soporte de la generación de empleos urbanos y el incremento del consumo y la reproducción del capital industrial.
199199
Migración y empresa agrícola
199
zados, en modos que se han transformado a lo largo de la historia
(Katz, 1976; Palerm, 1976; Warman, 2004; Fujikagi, 2004), pero cu-
yas raíces primordiales de apropiación de plusvalor producido por
la mano de obra, permanecen vigentes hasta hoy en día en el campo
mexicano. Florescano explica que en los años comprendidos en-
tre 1570 y 1600, ante el creciente florecimiento de la agricultura,
las unidades de producción de la época no tenían problemas de
tierras ni de mercados, sino que su principal preocupación era
poder disponer de la mano de obra suficiente para las grandes
haciendas:
El repartimiento forzoso de mano de obra (o sistema de cuatequil) no sa-
tisfacía esas necesidades de la hacienda porque era temporal, porque de-
pendía del número de habitantes de los pueblos que a menudo disminuía
por las epidemias, y porque finalmente quedaba al arbitrio del virrey o
de los jueces repartidores conceder o no a los indios. Así que a partir de
esas fechas los propietarios se esforzaron porque los indios y sus familias
abandonaron sus pueblos y se establecieran en las tierras de la hacienda.
Los indios que aceptaron esta oferta recibieron el nombre de gañanes, la-
boríos o naboríos y fueron el origen de los peones acasillados de los siglos
posteriores (Florescano, 1976, pp. 102 y 103).
La encomienda y el repartimiento forzoso de los indios para las ac-
tividades agrícolas de finales del siglo xvi, son dos claros ejemplos
de la imposición y el abuso, pero fundamentalmente fueron dos
sistemas de organización para el uso de la fuerza de trabajo que
sirvieron como base para un sistema de acumulación de capital que
perduró varios siglos. Como señala el autor anteriormente citado:
Además, la procedencia y característica de los hombres que formaron las
filas de peonaje no sólo explica el atractivo que ejerció la hacienda sobre
ellos, también explica su adaptación a la servidumbre de las haciendas.
Para ellos trocar su condición de “indios sueltos” o de “indios vagabun-
dos”, como se llamaban en los documentos de la época, por la de peón de
200
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
200200
hacienda, más que una pérdida era una ganancia. A su vez, para los hacen-
dados aceptar estos “indios sueltos” en lugar de los indios del pueblo, sig-
nificaba evitar la vigilancia, las protestas y los pleitos de los gobernadores
de los pueblos, desatenderse de la legislación paternalista que protegía a
las comunidades e imponer a sus peones con mayor impunidad las leyes
de la hacienda […].
La hacienda era una unidad de producción que sólo en determinadas
épocas del año requería mano de obra abundante, y por ello los hacen-
dados sólo se preocuparon por arraigar permanentemente en ella a un
número reducido de peones. Así, en la época de la siembra y la cosecha
tenían que recurrir forzosamente a los indios de los pueblos […]. Así que
cuando en estos casos los anticipos y las promesas no surtían efecto, los
hacendados optaban por sobornar a los caciques de los pueblos para ob-
tener los indios necesarios, y en última instancia recurrían a la violencia
(Florescano, 1976, p. 106).
Un hecho histórico que marca de manera particular las formas del
uso de la mano de obra de los campesinos e indígenas, es la pene-
tración del modelo económico centrado en la acumulación capi-
talista y que comenzó a impulsarse en el país durante la segunda
mitad del siglo xix y, en particular, en el Porfiriato (Warman, 2004).
A decir de Bartra (1979, p. 112):
La dictadura porfirista no hizo más que profundizar y redondear el pro-
ceso de liquidación total de la propiedad comunal. El ritmo de la acu-
mulación originaria de capital, uno de cuyos mecanismos básicos es la
expropiación de las tierras de los campesinos […].
La apertura a las cuantiosas inversiones extranjeras en este perio-
do, junto con la expropiación de tierras comunales de la población
indígena, y la concentración de tierras en grandes latifundios, am-
pliaron la oferta y demanda de mano de obra. Este fenómeno se
presentó sobre todo al norte del país, con el desarrollo económico
del sudoeste estadounidense y la creación del ferrocarril que im-
201201
Migración y empresa agrícola
201
pulsó la creación de nuevos mercados para la producción agrícola
dentro y fuera del territorio nacional.
Estudios histórico-antropológicos sobre las condiciones de vida
y trabajo en las haciendas durante el periodo porfiriano (Katz,
1976), describen cómo a lo largo del territorio nacional predomi-
naba un “salario de subsistencia” y un “sistema de servidumbre por
deudas” entre los trabajadores del campo (con relativas diferencias
entre el sur, centro y norte del país), lo que permitía a los hacenda-
dos mantener arraigados a los trabajadores:
[…] las condiciones de trabajo y de vida de los peones en las haciendas
eran muy duras: se les pagaba poco, se les maltrataba, se les enganchaba
con las deudas de la terrible tienda de raya, y no se les permitía irse a traba-
jar a otra parte. Esto es importante: cuando un peón se hallaba en la “lista”
de una hacienda, no podía irse a trabajar a otra si no le extendían un do-
cumento en el que constaba que se le permitía ausentarse; de otra manera,
no le darían trabajo en ninguna otra hacienda. La movilidad geográfica,
entonces, sólo era posible para los peones acasillados (Arizpe, 1976, p. 72).
La situación de la población jornalera subordinada a la forma de
trabajo de las haciendas porfiristas, se expresaba en los mecanismos
proteccionistas por parte del Estado hacia los nuevos capitalistas;
las acciones paternalistas de los hacendados; los raquíticos jorna-
les que recibían los peones; las tiendas de raya; el trabajo temporal
para labrar las tierras durante periodos limitados; la migración de
los trabajadores eventuales y sus familias que procedían de aldeas
lejanas a las haciendas; los contratistas locales que organizaban
y controlaban las cuadrillas de trabajadores, todo lo cual institu-
yó una forma de esclavitud y de trabajo forzado, cuyas raíces si-
guen presentes en el funcionamiento de las empresas agrícolas
modernas.
202
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
202202
La migración rural-rural como fenómeno social
Definimos a la migración que sustenta al mercado de trabajo ru-
ral como una acción social, debido a la importancia que tienen los
sujetos en la conformación del fenómeno. Existe una agencia mi-
gratoria que se pone en juego, individual y colectivamente, para
autosostenerse y recrear el movimiento migratorio. La “decisión de
migrar”, no depende de entes aislados, sino de grupos sociales (fa-
miliares y comunitarios) cuyas historias, trayectorias, contextos, or-
ganización social y necesidades colectivas, definen la inscripción y
las formas de participación de los sujetos, así como los mecanismos
de adaptación y resistencia dentro de las diferentes fases del proceso
migratorio. Castles afirma que:
[…] los migrantes no son individuos aislados que reaccionan a estímulos
del mercado y reglas burocráticas, sino seres sociales que intentan obtener
algo mejor para sí mismos, sus familias y sus comunidades dando forma
de manera activa al proceso migratorio (2006, p. 42).
Para Anthony Giddens la migración es:
[…] la articulación de agentes con intereses particulares que desempeñan
papeles específicos dentro de un entorno institucional, y que manejan de
modo adecuado los conjuntos de reglas y regulaciones con el fin de au-
mentar el acceso a recursos (citado por Durand y Massey, 2003, p. 31).
Desde esta perspectiva, la migración es un fenómeno social don-
de entra en juego el capital social (o capital migratorio) concebido
como: “[…] la suma de recursos reales o virtuales que correspon-
den a un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red
duradera de relaciones más o menos institucionalizada de conoci-
miento y reconocimiento mutuo” (Durand y Massey, 2003, p. 31).
Las redes sociales que tienen los migrantes son: “[…] los con-
juntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes con
203203
Migración y empresa agrícola
203
otros migrantes que los precedieron y con no migrantes en las zo-
nas de origen y destino mediante nexos de parentesco, amistad o
paisanaje” (Durand y Massey, 2003, p. 31). Son recursos que posi-
bilitan reducir los riesgos de los desplazamientos y asentamientos
migratorios. Para Dolores París (2007), las redes migratorias cons-
tituyen una infraestructura social que interconecta espacios socia-
les distantes:
Las redes migratorias actualmente son entendidas como una infraestruc-
tura social relativamente compleja en la que se insertan individuos, fami-
lias y comunidades. Constituyen entramados de relaciones interpersona-
les que adquieren funciones específicas (de apoyo mutuo, intercambio de
favores, protección, información y orientación) durante el proceso migra-
torio. La participación de los individuos en las redes puede representar un
capital social vital durante la movilización y el reasentamiento de los mi-
grantes. A partir de los vínculos de confianza y reciprocidad establecidos
en las comunidades de origen, las redes dinamizan y sostienen los flujos
de población entre múltiples localidades y permiten así la interconexión
de espacios sociales distantes. Los nodos son territorios resignificados por
la articulación de las propias redes migratorias (París, 2007, pp. 54 y 55).
Existen diferentes tipos de redes migratorias: familiares, comunita-
rias, étnicas y las que se constituyen a través de organismos públicos
y organizaciones no gubernamentales:
Algunos estudios recientes distinguen en este sentido las redes llamadas
“naturales” con una tendencia endógena, de las redes “artificiales” forma-
das a partir de la intervención interesada de agentes del capital, de las insti-
tuciones públicas y de organizaciones no gubernamentales en las regiones
de destino (París, 2007, p. 58).
En consecuencia, las redes sociales migratorias son los medios a
través de los cuales los jornaleros agrícolas garantizan las fuentes
de empleo, además representan casi el único mecanismo de protec-
204
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
204204
ción y resistencia ante las condiciones que enfrentan en las zonas de
tránsito y destino (Castles, 2006). Estas redes son las que sostienen
a los jornaleros migrantes en momentos de “apuros” y en las que
se expresa la solidaridad de su grupo de referencia, les permite se-
guir manteniendo y reforzando los vínculos con sus comunidades
de origen, además de ser la forma de sentirse acompañados y no
“extrañar” su tierra. En el video Migrar o morir, una jornalera da
testimonio de la importancia de las redes para sobrevivir en caso
de enfermedad:
Si trabajas sí te pagan, si no trabajas no te pagan. Porque mi esposo pues
hace un año sí estaba enfermo y no estaba ganando, pues fuimos a trabajar
y no trajimos nada, nada trajimos. Al contrario, aquí llegamos otra vez,
conseguimos prestado dinero. Como le digo a mi papá: “No mucho, pero
en parte 200, en parte 100, en partes 1000 pesos o 500 pesos”. Y ahora otra
vez fuimos, pues otra vez por igual (Halkin, 2009).
La movilidad se sostiene en estas redes sociales constituidas por
fuertes lazos de paisanaje, comunitarios y familiares. Las redes so-
ciales dan certeza, a la vez que limitan las decisiones individuales:
[…] son las redes sociales las que establecen las conexiones y permiten que
el proceso migratorio se desarrolle con relativa certeza y seguridad gracias
a información crucial sobre el viaje y los lugares de destino. Las redes li-
mitan considerablemente las decisiones individuales y las opciones de los
migrantes sobre los recorridos y los lugares donde establecerán sus nuevos
hogares (París, 2007, p. 55).
Estos mecanismos explican en buena medida la orientación de los
flujos migratorios, la incorporación de los migrantes a los diversos
nichos laborales, los procesos de tránsito, asentamiento y acultu-
ración en las zonas de destino, y en la gran mayoría de los casos,
facilitan el traslado, la inserción y el acoplamiento en las sociedades
huésped (Mancillas y Rodríguez, 2009). Ejemplo de ello son los sis-
205205
Migración y empresa agrícola
205
temas de intermediarios y de apoyo a los desplazamientos, que son
redes de reclutamiento, traslado y compra de servicios que operan
en vastos territorios y comprenden desde las zonas de origen hasta
los lugares de destino (Lara, 2008a).
Esto no significa que el concepto de “red social” sólo implique
las ideas de solidaridad, reciprocidad, horizontalidad o intercam-
bios de apoyos. También significa relaciones de poder, desigualdad
y arbitrariedad en contra de los jornaleros migrantes.
Y entonces han surgido nuevos actores en la cuestión de la migración, lo
que le llaman en el norte polleros, aquí los enganchadores, los intermedia-
rios que se sienten los capos de Sinaloa o en Estados Unidos. De alguna
manera han logrado tener un ascenso económico, aunque no tanto polí-
tico, sino económico. Porque muchas veces son criticados por los mismos
jornaleros, pero no les queda de otra. Porque son los que los pueden llevar.
Son los que velan por ellos, aunque les estén mentando la madre y los
traten mal (Obregón, 2009).
Los migrantes son sujetos sociales que se inscriben en complejos
procesos de negociación, resistencia, adaptación e integración,
donde arriesgan no sólo su seguridad física, sino que se exponen
con todo lo que los constituye como ser humano: sus creencias, sus
valores, sus costumbres, su manera de ver el mundo.
la migración como dEcisión involuntaria: cambios
y procEsos dE construcción
La decisión de migrar es entendida como la acción racional indivi-
dual o colectiva, donde se consideran y calculan las ventajas y des-
ventajas de quedarse en el lugar de origen o movilizarse al lugar
de destino. Desde la perspectiva histórico-estructural, la decisión de
migrar está determinada fundamentalmente por factores económi-
cos asociados a las desigualdades en la estructura social. Desde esta
206
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
206206
última perspectiva teórica, el criterio fundamental para analizar la
migración es siempre de orden económico y social:
La presencia del individuo está situada en una posición secundaria res-
pecto a la totalidad social de la que forma parte y por tanto, sus motiva-
ciones para migrar están condicionadas y supeditadas a la magnitud de
las peculiaridades históricas en que aquella se ha formado y desarrollado.
La dinámica de lo social, en este modelo, determina su decisión de migrar
(Herrera, 2006, p. 83).
Por lo que la migración se ocasiona debido a las asimetrías geo-
gráficas y las disparidades regionales que generan desajustes entre
la demanda y la oferta de trabajo. En el caso de la migración que
tiene como nicho al mercado de trabajo agrícola, por lo general, la
decisión es involuntaria. Los enfoques que analizan las causas, fun-
ciones y efectos de la migración, la clasifican en dos tipos: forzadas y
voluntarias. De acuerdo con Herrera, la migración forzada es:
[…] el movimiento poblacional, ya sea masivo o individual, quedaría in-
tegrado por migrantes que huyen del lugar de origen sin tener alternativas,
por lo que en el proceso de toma de decisión no existe margen para otras
consideraciones como no sea las de salvaguardar sus intereses más preca-
rios y la vida misma en la mayoría de los casos (Herrera, 2006, p. 61).
Los jornaleros migrantes salen de sus comunidades de origen hos-
tigados por la marginación y la pobreza. Sus desplazamientos obe-
decen a la búsqueda de fuentes de supervivencia, y encuentran en
la migración la única alternativa para tener acceso al mercado de
trabajo. En el video Migrar o morir, los jornaleros advierten:
Delfino: Para que no salgan, pos aquí todo lo necesitan. Si no hay dinero,
como ahorita si te quedas un tiempo aquí, todo el tiempo de secas, ni vas
a tener pa’ comprar maíz, pa’ comprar picante, sal, jabón, todo lo que se
necesita pues.
207207
Migración y empresa agrícola
207
Rocío: Saliendo de aquí pues sí, te sientes triste, sabiendo [que] vas a vol-
ver a trabajar lo mismo como trabajaste. Te vas a tener que maltratar los
pies como los tenías. O sea como preocupada por todo eso. Pues también
te resignas ¿No? Pues si no, ¿a dónde voy a trabajar? Pues es ahí.
Diego: Sí pues, pero como no hay dinero pues de por sí tienes que ir a
trabajar, tienes que salir. Sí, o sea aquí vas a estar pues no hay nada. Como
ahorita, ira, está seco todo. No hay nada. ¿De dónde lo vas a agarrar el
dinero? Nada, si de por sí tienes que salir a trabajar (Halkin, 2009).
Las pocas estadísticas existentes confirman que, en el caso de los
jornaleros agrícolas, la migración es involuntaria, así lo muestran
los datos de una encuesta aplicada a 700 trabajadores estacionales:
La inmensa mayoría de los jornaleros (84.7%) manifestó que había emi-
grado por la falta de trabajo en sus comunidades; por problemas económi-
cos lo hizo 82.3%; cerca de la mitad (46.6%) a causa de los bajos salarios
en sus localidades; por atractivas ofertas por parte de los “enganchado-
res”, 45.1%; ante trabajos no adecuados en sus lugares de origen, 18.2%;
y finalmente, por problemas personales, 8.1%. Otro de los motivos de la
migración, en este caso hacia las entidades del norte de la república, es
la pretensión de llegar a Estados Unidos, en esta situación se encontraba
más de la tercera parte de los entrevistados (34.3%) (Morett y Cosío, 2004,
p. 37).
En estos contextos migratorios, los desplazamientos son resultado
de factores macro estructurales, pero también son resultado de
un complejo andamiaje construido histórica y socialmente, com-
puesto por trayectorias colectivas e individuales y por estrategias
de supervivencia de familias, comunidades y pueblos completos, lo
que se ha instituido en una especie de tradición que se ha enraiza-
do en la cultura de las comunidades empobrecidas para constituir
identidades particulares (Marroni, 2004; 2006), y prácticas sociales
en las que la migración forma parte de lo cotidiano, valores donde
el ser migrante se ha interiorizado como modo de vida, sueños y es-
208
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
208208
peranzas, siempre por alcanzar una vida mejor. Todo ello ha cons-
tituido circuitos, territorios y fronteras porosas más allá del espacio
físico que se considera como propio, es decir, el de origen.
Utilizamos el concepto de frontera siguiendo las hipótesis cen-
trales de Michael Kearney (2006, p. 33), quien señala “[…] que las
fronteras afectan ciertos intercambios desiguales de valor econó-
mico entre tipos diferentes de personas y regiones definidas por las
fronteras en cuestión”. Este autor considera tres misiones de las fron-
teras: la primera es clasificadora en el sentido de definir, categorizar
y afectar de varias formas las identidades que son circunscritas y di-
vididas por ellas, a la vez que las atraviesan. Este tipo de identidades
son la etnicidad, la nacionalidad, la experiencia cultural y diversos
marcadores de la clase social, etcétera. La segunda misión es clasificar,
pero en el sentido de afectar las posiciones y relaciones económicas
de clase de los migrantes que las cruzan; y la tercera misión es filtrar
diferencialmente y transformar las formas de valor económico que
fluyen a través de ellas (Kearney y Kearney, 2006).
La migración es un conjunto de desplazamientos físicos y una
interconexión de territorios geográficos mediante flujos de per-
sonas, remesas financieras y sociales, saberes y conocimientos, así
como de mercancías y fuerza de trabajo para los mercados labora-
les. En este sentido, las remesas sociales son:
[…] las ideas, los comportamientos, las identidades, y el capital social que
fluyen del país anfitrión y que se envían a las comunidades […]. Son los
recursos sociales y culturales que los migrantes traen con ellos a los países
que los reciben (Levitt, 2001, s/p).
Estos recursos son resultado del proceso de difusión cultural am-
pliado que se genera mediante los patrones de interacción social
de los migrantes, sujetos nómadas portadores de cultura, con las
sociedades anfitrionas. Por otra parte, siguiendo a París Pombo
(2007), entendemos los circuitos migratorios directamente asocia-
dos a los mecanismos de organización económica global:
209209
Migración y empresa agrícola
209
El estudio de los “circuitos” destaca la transformación e interconexión de
territorios y localidades distantes, mediante flujos comerciales, financie-
ros, migratorios y de comunicación, a partir de formas trasnacionales de
reproducción ampliada del capital y de conformación de los mercados
de trabajo. El concepto de “circuitos” nos permite entender cómo se inte-
rrelacionan territorios específicos en función no sólo de las motivaciones
subjetivas y de las relaciones personales de los migrantes, sino fundamen-
talmente de acuerdo con las necesidades del capitalismo trasnacional. Las
propias redes migratorias se adaptan así a las necesidades de los mercados
de trabajo y a las formas de flexibilidad impuestas por el capital global
(París, 2007, p. 59).
La migración también es cambio, adaptación, es constituirse y re-
constituirse en nuevos entornos, la mayoría de las veces amenazan-
tes, a la vez que es una lucha por reconstruir, valorar y defender
lo que es el ser y lo que le es propio. Es una batalla por constituir
nuevos espacios de vida con la vulnerabilidad, la exclusión y la des-
igualdad a cuestas, donde el territorio no sólo es un espacio deli-
mitado físicamente, sino también por las relaciones de poder, de
explotación y de exclusión. Tanto aquí como allá los migrantes no
son vistos como personas, menos como ciudadanos, con la única
diferencia de que “aquí” están en su tierra, con sus muertos y su
cultura. Mientras que allá, ¿qué son? Son los oaxacas, los guerrero,
los indios, los mixtecos, una masa invisibilizada tras las mallas que
protegen al gran capital, siempre negada, siempre subordinada al
poder político y económico. El comisario ejidal de Santa María To-
naya, Guerrero, describe en entrevista:
La gente sabe que no hay nada, nada de por acá, migra mucho la gente
y lo estamos pasando mal. Y llegamos el lugar donde estamos sudando,
migrando y lo estamos pasando igual. Lo estamos pasando igual pues, por
ser indígenas que nosotros no sabemos. Nos maltratan los patrones, y a
veces te manda esa agua, a veces no te manda. Agua con pipa de esa sucia,
a veces no se lava la pipa. Allá los campamentos donde te lleva, te regañan
210
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
210210
feo pues. Los patrones hacen lo que ellos quieren. Pues ahí sufriendo del
trabajo. Porque aquí nosotros de esta tierrita, pues ya es tiempo que los
niños migran mucho también. Entonces el padre de familia va a buscar
lo que se pueda, a piscarle o a lo que sea (Guzmán, 2008, s/p).
La migración de las personas de un territorio a otro no sólo es una
mudanza de un espacio físico a otro en un tiempo determinado,
sino que es la movilidad de entes formados mediante la apropia-
ción de un sinnúmero de normas, valoraciones y significados de
la vida social. Alain Tarrius propone el uso de la triada espacio-
tiempo-identidad como nociones tipológicas para analizar las
colectividades móviles, en este sentido, la movilidad espacial:
[…] expresa más que un modelo común de uso de los espacios, también
jerarquías sociales, reconocimientos que dan fuerza y poder, que disimu-
lan a los ojos de las sociedades sedentarias violencias y explotaciones no
menos radicales, sino otras oscuras, poco visibles, porque el allá de lo ex-
traño no se confunde con el allá del lugar para el que permaneció en la
inmovilidad de sus certezas indígenas (Tarrius, 2000, p. 57).
Los migrantes son portadores de una cultura y de una identidad
(elementos constitutivos de la persona), son entes sociales que
se reafirman, se transforman, se reconstruyen y se reconfiguran a
través de los encuentros e intercambios sociales con el “Otro” que
“es desemejante, a la vez que se conforman nuevas relaciones y
espacios de sociabilidad, es decir, donde se construyen nuevos
territorios:
El territorio migratorio es un espacio organizado y significativo que man-
tiene una lógica propia […] Es un espacio a donde se crean nuevas formas
de sociabilidad, se construyen redes, se elaboran estrategias, se encade-
nan migraciones locales, regionales, nacionales e internacionales, y se
establecen los vínculos entre los agentes que posibilitan la inserción de los
trabajadores a los distintos mercados laborales. En este sentido, la lucha
211211
Migración y empresa agrícola
211
por el control del espacio resulta vital y es fuente para el desarrollo de
nuevas identidades (Faret, citado por Lara, 2007a, p. 1).
En estos territorios se fundan y hacen visibles nuevos lazos sociales
que permiten la autoafirmación de un “Nosotros”: “El territorio es
memoria: es la marcación espacial de la conciencia histórica de es-
tar juntos. […] memoria colectiva, que permite afirmar una identi-
dad circulatoria” (Tarrius, 2000, p. 54).
En el proceso migratorio se articula lo propio con lo ajeno, lo
igual con lo desemejante, lo tradicional con lo moderno, lo estruc-
tural con las prácticas sociales y simbólicas, lo local con lo global,
lo nacional con lo transnacional en la creación de nuevos modos
de vida y trabajo, en la búsqueda por encontrar formas de repro-
ducción económica y social, ante la imposibilidad de encontrarlas
en sus lugares de origen, cunas de asimetrías e inequidades nada
distantes de las condiciones segmentadoras y estratificantes que en-
frentan en las zonas huésped a donde se trasladan.
la gEografía dEl jornalErismo
En el territorio nacional existe una fragmentación territorial con
tres espacios geográficos que tienen niveles desiguales de desarrollo
agrícola (Ávila, 2008): 1) La región norte adonde se concentran los
grandes centros de producción agrícola, un clima y relieve propi-
cio para la agricultura, una compleja infraestructura hidráulica y
sistemas de riego, un alto uso de tecnología y un fuerte dinamismo
productivo que le permite integrarse y competir en el mercado in-
ternacional. 2) La región centro, donde las unidades de explotación
agrícola cuentan con superficies limitadas (comparativamente con
las superficies de la zona norte), predominan los pequeños pro-
ductores y se ubica un número reducido de empresas vinculadas
al comercio internacional, la mayor proporción de los productos
agrícolas se distribuye para el abasto nacional y para los grandes
212
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
212212
centros de comercialización urbana de la región. 3) La región sur y
sureste, con una arraigada tradición agrícola (territorio fundamen-
talmente indígena), con una orografía y relieve variable y poco fa-
vorable para algunos tipos de cultivo. Es una zona que requiere una
fuerte inversión productiva, donde se ubican las zonas más pobres
de país, con una alta concentración de agricultura de subsistencia y
cuya producción se orienta en mayor cantidad hacia el autoconsu-
mo y el mercado local.
Mapa 2. Fragmentación territorial migratoria
Fuente: elaboración propia.
De acuerdo con las condiciones agroproductivas de estos espacios
de la geografía nacional, cada uno de ellos se ha constituido, de
manera natural, en una zona particular dentro del mapa migrato-
rio: 1) La región norte, más específicamente noroeste, es la “zona
de atracción o de recepción” más predominante, con una alta de-
manda de mano de obra, sea local, regional o interregional; 2) La
región centro, donde se ubican las principales “zonas intermedias
o mixtas”, y se registra tanto demanda como oferta de trabajo, con
una mayor participación de la mano de obra local, y una intensa
213213
Migración y empresa agrícola
213
participación de población indígena local e interregional; y 3) La
región sur y sureste, donde se ubican las principales “zonas expul-
soras o de origen”, de la población que tiene la necesidad de salir en
busca de trabajo y de fuentes de subsistencia hacia otras entidades
federativas.
La heterogeneidad geográfica y productiva ha conformado un
“mosaico agrario”, donde cada región o zona presenta característi-
cas particulares, lo cual asociado a múltiples factores locales, hacen
de cada entidad federativa una realidad agroproductiva diferente.
Sobre esta diversidad, Samuel Salinas comenta en entrevista:
Pensando por ejemplo en lo que está pasando con la contratación de fuer-
za de trabajo en Colima o lo que está pasando en el Valle del Mezquital con
la contratación de trabajadores, donde efectivamente podemos encontrar
productores que están cultivando para el mercado local, en donde las con-
diciones de contratación son muy pauperizadas o muy flexibilizadas.
Es grande la diversidad, y depende de varios factores, uno es la propia
presión que ejercen los gobiernos estatales o sea los niveles de vigilancia
que tienen los gobiernos estatales y el nivel de visibilización que tenga el
estado en el contexto nacional. Por ejemplo zonas como en Huetamo, no
hay prácticamente presencia de instituciones vigilando qué está pasando en
las zonas meloneras de Huetamo. En regiones productoras en Michoacán
de fresa, donde está utilizándose cloruro de metilo de un modo tremendo
para desinfectar los suelos y poder exportar la fresa libre de bacterias.
Todo esto te da una diversidad en el consumo de fuerza de trabajo y
también de enganche […]. Sayula, Jalisco aparece en los últimos años, con
el seguimiento epidemiológico, como el estado con el mayor número de
intoxicaciones por plaguicidas. Sin embargo, las redes de enganche no han
sido documentadas suficientemente en cuanto a rutas de migración.
Otro proceso por ejemplo, es lo que está pasando con el Valle de San
Quintín. El problema del agua en toda la zona implica que se reduzcan
las zonas de cultivo. La gente ya migró, ya se asentó, ya está viviendo allá
y las opciones de empleo para una enorme cantidad de personas se están
reduciendo (Salinas, 2008).
214
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
214214
Cada una de estas zonas tiene características demográficas, produc-
tivas y socio-culturales propias, y son impactadas diferencialmente
por la población flotante atraída por la producción agrícola local y
por los procesos de sedentarización que se han desarrollado en las
últimas décadas. Como señalan Morett y Cosío:
[…] lo que genera un flujo migratorio amplio y constante son las des-
igualdades regionales que se manifiestan en la existencia de zonas de una
casi nula generación de empleo y otras con una amplia demanda de fuerza
de trabajo, aunque generalmente de forma estacional e intermitente (Mo-
rett y Cosío, 2004, p. 38).
Rutas, flujos y zonas migratorias
La persistencia y la agudización de las asimetrías económicas, sociales
y étnicas, han incrementado la migración rural-rural (permanente
y estacional) dentro del país, lo que ha dado lugar a la conforma-
ción de variados patrones de asentamiento poblacional (temporal
o definitivo) en algunas regiones rurales. Existen múltiples tipos de
movilidad que configuran diferentes circuitos migratorios y que ha-
cen que en el territorio nacional exista una compleja y variada red
de movimientos demográficos, con grupos en tránsito permanen-
temente de un lugar a otro. Cada una de las corrientes migratorias
(pendulares, golondrinos, circulares) tiene particularidades propias.
[La migración pendular] no sólo incluye a aquellos que se mueven entre
el pueblo de origen y el lugar de trabajo para regresar al lugar de origen,
sino una movilidad que va de un campamento o cuartería, en alguna zona
de trabajo en donde se ha afincado temporalmente la población mientras
trabaja, para dirigirse a otro lugar y/o regresar nuevamente al primero.
[La migración de tipo circular] involucra más de dos lugares de tra-
bajo, con residencia en el pueblo de origen o con residencia principal
en un campamento o cuartearía en alguno de los lugares de trabajo.
215215
Migración y empresa agrícola
215
[La migración errante] circula entre distintos lugares de trabajo sin
tener una residencia fija. Los circuitos por donde transita están íntima-
mente relacionados con la dispersión geográfica de las empresas y el ca-
rácter intermitente del empleo que éstas generan” (Lara, 2006, p. 12).
Dada la movilidad y la recurrencia de los jornaleros migrantes a
un determinado tipo de zonas agrícolas se han establecido varias
rutas migratorias. La primera es conocida como la ruta del Pacífico
e inicia en los estados de Oaxaca y Guerrero. En este itinerario los
trabajadores migrantes se desplazan a los estados de Sinaloa, So-
nora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit como
principales zonas de atracción.
Mapa 3. Rutas y flujos migratorios
Fuente: elaboración propia con base en “Mapa de rutas migratorias” en Exposición itinerante: Niñas y
niños migrantes en México, unicef-uam, México, 2010.
El segundo recorrido es la llamada ruta del Golfo donde la pobla-
ción migrante sale de los estados más pobres como Oaxaca, Vera-
cruz, Hidalgo y Puebla para trasladarse a los estados de Tabasco,
Tamaulipas y Veracruz. La tercera ruta, es la del centro y presenta
216
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
216216
movimientos migratorios interregionales que abarcan a los esta-
dos de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Coahuila
y Chihuahua. La última ruta, denominada del Sureste comprende
los traslados migratorios de población indígena (incluyendo a los
jornaleros guatemaltecos) que se desplaza de los estados de Oaxaca;
Chiapas, Yucatán y Tabasco (Arroyo, 2001, p. 113; Morett y Cosío,
2004, pp. 40-42).
Además al interior de cada entidad federativa se identifican di-
versas rutas locales con menor intensidad poblacional y de cortas
distancias, aunque no por ello menos significativas. Por ejemplo
en el caso de Puebla este tipo de flujo migratorio es el más repre-
sentativo. Esta entidad federativa, a la vez que se caracteriza por ser
expulsora de fuerza de trabajo hacia el noroeste del país, es una en-
tidad de atracción de mano de obra de estados vecinos (Guerrero,
Hidalgo, Veracruz) y de diversas localidades de la misma entidad.
Este flujo migratorio interno se ha orientado, desde mediados del
siglo pasado hacia las fincas cafetaleras tanto del norte del estado
como hacia las zonas cañeras del sur del de la entidad (Rojas, Fran-
co y Salinas, 2009).
Por sus características respecto de los movimientos de trabaja-
dores, se distinguen tres tipos de regiones migratorias vinculadas
al mercado de trabajo agrícola en el país: 1) zonas de atracción o
receptoras, en las que se presenta una alta demanda de mano de
obra, sea local, regional o interregional y la producción agrícola se
remite a los mercados local, nacional e internacional; 2) zonas inter-
medias, en las que se registra una mayor participación de la mano
de obra local y hay una mayor presencia de grupos étnicos propios de
cada zona o entidad federativa; y 3) zonas expulsoras o de origen,
que son estados donde la población tiene necesidad de salir de sus
comunidades en busca de fuentes de subsistencia a otras entidades
federativas. Conviene señalar que en todas las entidades federativas
del país existen zonas de origen y zonas receptoras de mano de obra
agrícola, e incluso zonas donde ocurren ambos procesos, expulsión
y atracción (Arroyo, 2001, p. 109).
217217
Migración y empresa agrícola
217
Mapa 4. Zonas migratorias vinculadas al mercado
de trabajo agrícola
Fuente: elaboración propia, con base en Sedesol (2002, pp. 5 y 6).2
Al hacer una cartografía de la migración y el mercado de trabajo,
el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (paja) de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), agrupa entre las entidades de
atracción (o receptoras) a Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja
California Sur, Tamaulipas y Nuevo León y la región de la Comar-
ca Lagunera (parte de Chihuahua, Durango y Coahuila), entidades
que se caracterizan por contar con un sector agropecuario moder-
no y exportador que requiere jornaleros durante periodos que van
de los cuatro a los seis meses, en particular, durante la temporada de
cosecha. Entre los estados intermedios, el Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas (paja) incluye a Chiapas, Chihuahua, Colima,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Na-
2 Se tomó la decisión de modificar la categoría migratoria de Veracruz, original-mente ubicada por Sedesol como una entidad federativa intermedia, pero en los últimos años –según distintas fuentes estadísticas– podemos considerarla como otra región eminentemente expulsora.
218
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
218218
yarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, entidades que
cuentan con mercados regionales de trabajo donde hay tanto zonas
de atracción como zonas de expulsión; finalmente, los estados ex-
pulsores o de origen son Guerrero, Oaxaca y Veracruz, cuyo sector
agropecuario tradicional es de subsistencia y el principal proveedor
de mano de obra jornalera (Sedesol 2002, pp. 5 y 6). Sobre esta
clasificación, Lourdes Sánchez Muñohierro (2006, p. 37) explica:
En los estados de atracción, se han formado importantes enclaves de
producción agrícola que disponen de lo necesario para la agricultura co-
mercial y se caracterizan por ser demandantes de mano de obra local o
migrante. Los campos agrícolas y sus cultivos se convierten en empresas
altamente rentables, gracias a: las condiciones climáticas y topográficas,
la infraestructura de riego, la concentración de la propiedad del suelo, la
inversión rentable de capitales para mejorar la tecnología y el acceso a im-
portantes mercados nacionales o extranjeros, entre otros factores.
En los estados intermedios se desarrolla una agricultura comercial
cuya producción tiene como destino principal el mercado nacional. El
tipo de productor agrícola que se encuentra en ellos es mediano, es decir,
siembra de 8 a 20 hectáreas en promedio, mismas que requieren para su
producción, la contratación eventual de mano de obra para cubrir tareas
determinadas por el tipo de cultivo de que se trate.
Las economías campesinas de los estados expulsores se caracterizan
por ser minifundistas con suelos muy erosionados y por carecer de insu-
mos e infraestructura, lo cual implica una producción agrícola deficitaria,
que en la mayoría de los casos es de subsistencia. Su población presen-
ta una alta composición indígena, niveles mínimos de bienestar y poca o
nula diversificación económica, por lo que sus habitantes han encontrado
en la migración y el trabajo asalariado una, si no es que la única, forma de
supervivencia.
Las zonas de atracción e intermedias, se caracterizan por una inten-
sa producción hortícola (ejote, chile, calabaza, tomate, espárragos,
pepinos, frijol, berenjena, cebollín y otros), frutícola (fresas, man-
219219
Migración y empresa agrícola
219
zana, pera, perón, piña, melón, sandía), y de productos agrícolas
industrializables (café, caña y tabaco y, en menor medida, algodón),
y presentan una fuerte demanda de trabajadores jornaleros durante
los ciclos agrícolas. La demanda de mano de obra depende, entre
otros factores, de los diversos niveles de acceso de los productos
agrícolas al mercado regional, nacional e internacional, de la diver-
sificación de las actividades productivas, los recursos ecológicos y
naturales de la región, y de los procesos de organización social
y productiva (Cartón de Grammont y Lara, 2000). Esta demanda
de mano de obra se resuelve mediante la contratación diferenciada de
jornaleros locales, regionales e interregionales. La mano de obra es
local cuando la producción agrícola resuelve sus necesidades con
trabajadores que residen en la misma zona de cultivo. Este tipo
de trabajadores, por lo general, cuenta con mejores condiciones
laborales dentro de la división técnica y social del mercado agrí-
cola rural. Es regional, cuando la demanda de mano de obra de
la producción agrícola no se satisface con los trabajadores locales,
y se requiere la contratación por periodos más o menos regulares
de trabajadores migrantes de zonas aledañas. Se necesita fuerza de
trabajo interregional cuando la producción agrícola, por su alto
volumen, atrae fuertes cantidades de trabajadores migrantes de
diferentes estados del país, además de absorber la mano de obra
regional y local. Los principales estados demandantes de jornaleros
son Sinaloa, Sonora y Baja California, mientras que los principales
oferentes son Oaxaca, Guerrero y Veracruz (pnud, 2007, p. 52).
sinaloa, principal Entidad dE atracción
migratoria
Sinaloa es un estado que presenta un alto dinamismo migratorio,
con un fuerte componente multiétnico. En este estado, de acuer-
do con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del
220
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
220220
año 2000, en la entidad había 49,744 hablantes de lengua indígena,
de los cuáles sólo 18.2% (9077) eran mayos, pueblo indígena ori-
ginario de la entidad; en cambio había 27.6% (13,752 personas)
de hablantes de mixteco; 13.0% (6,446 personas) de hablantes de
náhuatl; 10.1%, (5,042 personas) de zapotecos y tlapanecos (5.8%,
2881 personas) (inegi, citado por Lara, 2009, pp. 12 y 13). Siguien-
do con los datos analizados por esta autora, se reportó que:
[…] la población nacida en otro estado residiendo en Sinaloa ascendía a
299,909 individuos de los cuales el 16% habían nacido en Durango, 12.5%
en Guerrero, 12% en Sonora, 7.5% en Jalisco, 6.5% en Oaxaca y el resto
en 26 estados del país. De los migrantes recientes, es decir, de aquellos que
en 1995 vivían en otros estados y que en 2000 vivían en Sinaloa, los por-
centajes se elevan para los estados de Guerrero (25.5%) y Oaxaca (11.6%),
encontrándose un importante porcentaje de población indígena. Una par-
te significativa de estos migrantes provienen de localidades menores de
15 habitantes (44.5%) particularmente en el caso de los que vienen de los
estados de Guerrero (10.5%), Durango (7.3%) y Oaxaca (4.2%) (Pimienta
y Vera [2005], citado por Lara 2009, pp. 12 y 13).
Año con año, cientos de miles de trabajadores llegan al estado pro-
venientes de diversos estados del país, como Durango, Chihuahua,
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y de las mismas regiones serranas de Si-
naloa. Son trabajadores del campo mestizos y de diferentes pueblos
indígenas (mixtecos, zapotecos, nahuas, tlapanecos, triquis, entre
los más numerosos) que llegan a incorporarse de manera temporal
a las actividades agrícolas:
[…] vemos que esos migrantes indígenas llegaron a Sinaloa para labo-
rar esencialmente en actividades agropecuarias (94.4%) muy pocos como
obreros (1.3%) y el resto como albañiles, artesanos, etc. Pero, los que se
ocuparon en actividades agropecuarias, 85.5% lo hicieron como peones
jornaleros y el 11.3% como empleados u operarios, la mayoría en acti-
vidades de agricultura no tradicional (99.8%), es decir en actividades de
221221
Migración y empresa agrícola
221
agricultura comercial, tanto en el caso de mujeres como de hombres (Lara,
2009, p. 13).
Sinaloa es una de las entidades más importantes en la producción
de hortalizas y el principal centro de exportación de productos
agrícolas del país. Se distingue no sólo por el alto rendimiento de
las tierras y el número de trabajadores que se ocupan anualmente
en las actividades agropecuarias, sino también por el alto nivel en el
uso de nuevas tecnologías que le permiten producir con los están-
dares de calidad exigidos en el mercado internacional (Lara, 2006;
Boris-Pimentel, 2008).
Este estado produce 18% de la oferta en granos y 60% de los
productos agrícolas de la demanda externa. Asimismo, es el prin-
cipal proveedor de productos agrícolas para el mercado interno y
generador de divisas de exportación, estimadas en:
[…] alrededor de mil 300 millones de dólares anuales, la mitad de las cua-
les corresponde a los sectores hortofrutícola y pecuario. El valor de la in-
dustria agroalimentaria es cercano a los 900 millones de dólares anuales.
Dentro de las actividades primarias, la agricultura ocupa el primer lugar
del total del valor de la producción (Ortiz, 2007, pp. 91 y 92).
222
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
222222
Mapa 5. Sinaloa como principal entidad de atracción
Fuente: elaboración propia.
Esta entidad federativa, además de tener condiciones climatológi-
cas sumamente benévolas y apropiadas para la agricultura, se ca-
racteriza por una amplia infraestructura hidráulica:
Desde hace más de medio siglo la creación de las grandes obras de rie-
go que se iniciaron en la época del 40 permitió la paulatina creación de
distritos de riego que hoy en día cubren más de 700 mil hectáreas de las
4.8 millones de hectáreas irrigadas en todo el país. La superficie de riego
representa la mayor parte de la superficie cultivada del estado, ya que la de
temporal cubre sólo 470 mil hectáreas; 60% de la superficie agrícola
del estado es de riego (Lara, 2009, p. 2).
Entre 1980 y 2000 las hortalizas pasaron de ocupar 1.8% a 2.9% de
la superficie cosechada en la entidad, las frutas pasaron de 4.8% a
6.4%, y los forrajes, de 15.1% a 25.7%. Aunque la superficie cosecha-
da no creció en forma significativa, las hortalizas aportaron 7.8% del
valor total de la producción en 1980, y 16.9% en 2000, la aportación
de los frutales paso de 16% a 18.9% y el de los forrajes pasó de 12.1%
a 19% en el mismo periodo (Lara, 2006). Por otra parte, según esta
misma autora: “[…] el rendimiento promedio del conjunto de las
223223
Migración y empresa agrícola
223
hortalizas crece al 439% en ese periodo, particularmente en doce
productos de los cuales el tomate rojo es el más importante” (Lara,
2006, p. 2). Sinaloa ocupa el cuarto lugar nacional por su pib agro-
pecuario (6.3%) respecto al pib agropecuario nacional, y el primer
lugar en la producción con 10% del valor de la producción nacional,
no obstante que en superficie cosechada ocupa el quinto lugar: “Tan
sólo en el caso del jitomate, que es el producto de vanguardia, el
promedio de hectáreas destinadas a este cultivo entre 1990 y 2000
fue de 75,580 hectáreas lo que representa un promedio de 40% de
la superficie nacional” (Lara, 2008, p. 19). Becerra y sus colaborado-
ras caracterizan al estado de Sinaloa en los siguientes términos:
[…] es uno de los líderes nacionales en la producción de vegetales, frutas
y granos, con el 32% de la producción agrícola de México. Es el estado con
mayor extensión de tierras de riego en México, el productor más grande
de hortalizas en el país y el principal exportador de éstas. Un millón tres-
cientas mil hectáreas de su superficie se destinan cada año al uso agrícola;
entre ellas más de 50% producen bajo el sistema de riego. Para la tempo-
rada 2004-2005, dicho estado disponía de 820,000 hectáreas de riego y
657,000 de temporal, con un volumen de 10 millones 756 mil toneladas
(caades y Fundación Produce, 2006). La tecnología utilizada es intensiva
en mano de obra. Por ejemplo, la plasticultura y ferti-irrigación incremen-
tan la utilización de la mano de obra por hectárea y además mantienen
actividades meramente manuales como la producción de plántula en in-
vernadero, la colocación de estacas, las labores culturales del cultivo, de la
cosecha y de la selección del producto en empaque. La demanda laboral
anual es de más de 200,000 trabajadores y trabajadoras para procesos agrí-
colas y de empaque (Becerra et al., 2008, p. 195).
Sinaloa representa hoy en día una región donde se origina una in-
calculable riqueza y, a la vez, es un polo donde se produce y repro-
duce la miseria de cientos de miles de trabajadores del campo. Esta
entidad federativa representa los “dos mundos en la balanza”, uno
donde apenas sobrevive el trabajador, y el otro mundo, donde el
224
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
224224
capitalista llena sus arcas de dólares a costa del campesino y del indí-
gena: “Son tres hombres. El que muerde tras la alambrada, el mayor-
domo de ese hombre lobo y el que está aquí, sudoroso y agitado por
una paga infame. Dinero verde que gira en los dos primeros hom-
bres y desgasta vida y suelo ajeno” (Guerra y Rocha, 1988, p. 14).
Empresa agrícola como centro del poder
Para el año 1998, se estimaba que en Sinaloa había un total de 590
empresas dedicadas a la producción de hortalizas, de las cuales 71%
se encontraban concentradas en seis municipios del estado (Culia-
cán, Navolato, Guasave, Ahome, Escuinapa y Rosario). El Valle de
Culiacán se distingue por ser el principal centro de producción y
comercialización del estado.
En este total de empresas se incluyen desde las unidades de pro-
ducción familiares hasta las grandes empresas agroexportadoras;
de ellas, siete empresas producían en superficies de 1,000 a 2,500
ha y 355, en superficies de dos a 20 hectáreas. Para el año 2008 se
estimaba que el número total de empresas se había reducido a 322
unidades productivas (Lara, 2008, p. 5).
Mapa 6. Concentración municipal de empresas agrícolas en Sinaloa
Fuente: elaboración propia.
225225
Migración y empresa agrícola
225
Una buena cantidad de éstas son de capital nacional. Sin embargo,
estudios sobre el origen y desarrollo de la producción agrícola en
el estado muestran que siempre han existido empresas propiedad
de extranjeros griegos, franceses, japoneses, estadounidenses y, más
recientemente, chinos (Guerra y Rocha, 1988).
Actualmente, muchas de ellas cuentan con inversión extranjera
y con amplias redes de distribución asociadas con corporativos es-
tadounidenses:
Un estudio elaborado por la Secretaría de Economía (2004) menciona
[…] que se localizaron en Sinaloa 202 empresas con inversión externa,
esto es, el 0.7% del total de sociedades con participación extranjera regis-
trada en el país (30 860) (Ortiz, 2007, p. 97).
Uno de los factores que explican el éxito de este tipo de agronego-
cios son los procesos de reestructuración productiva que las em-
presas sinaloenses con mayor poder financiero han adoptado en
las últimas décadas ante las exigencias de la apertura global. Estos
procesos les han permitido no sólo extender su producción en dis-
tintos estados del país y ejercer el control de los mercados inter-
nos, sino fundamentalmente, instrumentar los mecanismos para
poder competir en el mercado externo. Al referirse a las empresas
productoras de hortalizas en el país, Lara (2008, pp. 6 y 7) señala:
[…] han deslocalizado su producción ubicándola en distintas regiones del
país para aprovechar las diferencias climáticas. Así, mientras en Sinaloa y
Sonora se cultivan hortalizas en invierno, en Baja California Norte y Sur
el ciclo principal es en primavera-verano; en el noroeste se ubica el grueso
de la producción orientada a la exportación, mientras en Jalisco, San Luis
Potosí, Michoacán y Morelos se produce el grueso de la producción que
va para el mercado interno. A la vez, algunas empresas funcionan desarro-
llando alianzas asociativas con unidades de producción a mediana escala,
que operan en distintas regiones del país, pequeños y medianos producto-
226
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
226226
res, una gran mayoría de ellos ejidatarios, que han ampliado también sus
operaciones y diversificado sus productos.
Patricio Robles Luque, director general de la Confederación de
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (caades), describe la
importancia creciente del mercado interno para las empresas agrí-
colas sinaloenses:
[…] El mercado interno cada vez es más importante para los productores
sinaloenses. En el caso de los granos, totalmente nuestra producción va
al mercado nacional. Sinaloa es un estado excedentario, es decir, produ-
ce mucho más de lo que necesitamos y consumimos aquí, internamente.
Nuestra producción va al mercado nacional. Somos los primeros produc-
tores de maíz en México, casi cinco millones de toneladas de maíz, de las
cuales gran parte va al mercado nacional. Las necesidades de Sinaloa son
satisfechas con mucha facilidad.
En el caso de las hortalizas, el mercado nacional se convierte cada
vez o tiene mayor importancia para el productor. En donde, la parte
proporcional de la producción que va al mercado nacional cada
vez va aumentando, más en lo general, y en lo particular para cada
empresa, se ha llegado a triplicar hasta en cincuenta por ciento en
algunos de los casos (Robles, 2009).
Se estima que aproximadamente unas trescientas empresas del es-
tado de Sinaloa exportan a Estados Unidos (Lara, 2008, p. 5), pero
en las últimas décadas han diversificado su distribución a diversos
países como Canadá, la Unión Europea, Japón y Centroamérica;
además han extendido sus actividades productivas a otras entida-
des de México e incluso a otros países:
En cuanto a la ampliación de los productores sinaloenses a otros estados
de la república, yo les diría que no nada más a otros estados, que es una
realidad, sino a otros países del mundo. Han ido productores sinaloenses a
227227
Migración y empresa agrícola
227
producir en Centro América, en Sudamérica, y tener productos en Estados
Unidos (Robles, 2009).
Tomando como referencia información de la caades, Ortiz señala
que en el periodo comprendido de octubre de 2003 a junio de 2004
se estimó una producción en hortalizas de exportación de 760,000
toneladas con un valor de 651 millones de dólares:
Las principales hortalizas exportadas por Sinaloa durante el 2004 fueron
tomate, con 272.9 mil toneladas, el pepino de mesa con 136.5 mil tonela-
das, el chile bell con 108.1 mil toneladas, la calabacita con 54.3 mil tone-
ladas, el pepino picke con 46.2 mil toneladas, la berenjena con 34.7 mil
toneladas, los chiles picosos con 23.0 mil toneladas, el ejote con 16.1
mil toneladas, el elote con 13.8 mil toneladas, la calabaza dura con 11.2 mil
toneladas, la sandía con 6.2 mil toneladas, el melón con 0.4 mil toneladas y
otros con 38.0 mil toneladas (Ortiz, 2007, pp. 103 y 104).
El éxito financiero alcanzado por las grandes agroexportadoras si-
naloenses radica en que estas empresas son productoras-exporta-
doras con una diversificación creciente de los productos, además
han instalado sus propias empacadoras para la distribución interna
y externa, ya que se estima que 20% de estas empresas comerciali-
zan directamente sus productos (Lara, 2009). Se identifican relacio-
nes y encadenamientos mercantiles entre los grandes productores
agrícolas y los comerciantes que controlan los centros de abasto de
las principales ciudades del país (Central de Abasto de la Ciudad
de México, de Guadalajara, de Monterrey), cuyas ventas proceden
en su gran mayoría de la producción de tierras propias y rentadas,
y mediante diversos tipos de asociaciones con otros productores. Al
referirse a tres de los más importantes mayoristas de las centrales de
abasto, Flavia Echánove explica:
El más relevante de ellos cultiva en Sonora, Baja California y Sinaloa un
total de 2,600 ha de jitomate, además de diversas hortalizas (pimiento
228
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
228228
morrón, melón, uvas, etc.) que destina en un 40% a exportación. Ya que
desde los años setenta figuraba entre los productores de hortícolas más
tecnificados de Culiacán, Sinaloa, donde comercializaba en sociedad con
la compañía financiera estadounidense gag. Entre 1990 y 1991, para sus
operaciones en Sonora mantenía una asociación con la multinacional Bud
de California.
El segundo mayorista más importante ha constituido, junto con sus
hermanos, una empresa que actualmente está sembrando tanto granos
(1,000 ha de sorgo y maíz), como jitomate (2,550 ha). De esta hortaliza,
cultivada con la más avanzada tecnología, obtienen una producción anual
de 165,000 toneladas, 60% de la cual tiene como destino el mercado de
Estados Unidos y Canadá. Además de comercializar su propia producción
hortícola y exportar, dicha sociedad comercializa el producto de otros
agricultores mexicanos y realiza importaciones agrícolas de Estados Uni-
dos, Canadá y Chile.
Otro mayorista […] en 1990 se ubicaba entre los principales agricul-
tores y exportadores de hortalizas del valle de Culiacán, Sinaloa, donde
cultivaban, entre otros productos, pepino, chile bell y jitomate, este último
con tecnología de punta (riego por goteo, plasticultura, semillas mejora-
das; etc.). Su comercializadora […] reportó en 1993 ventas del orden de
los 50 millones de dólares (Echánove, 1999, p. 76).
Además de cultivar, empacar y comercializar los productos agrí-
colas, las empresas sinaloenses cuentan con sofisticados sistemas
de información, procesamiento y distribución, con filiales en dife-
rentes entidades federativas de México y en el extranjero. Algunas
empresas también se ocupan de la producción y distribución de
insumos y plaguicidas, ya que tienen sus propias fábricas para la
elaboración de los materiales e insumos necesarios en las distintas
fases del proceso productivo y de comercialización (venta de agro
servicios, diseño y elaboración de equipos y materiales de riego y
control de plagas, elaboración de plásticos, cajas para el empaque
de los productos). Hay empresas que incluso han incursionado en
el control biológico para contrarrestar los efectos negativos de las
229229
Migración y empresa agrícola
229
plagas y los efectos tóxicos de los agroquímicos. Un sector de em-
presarios sinaloenses ha diversificado sus actividades económicas y
comerciales dentro de distintos sectores productivos (financiero
y de servicios, entre otros).
La acumulación del capital de las agroexportadora no sólo pro-
viene de la integración entre el capital generado por la producción
y el capital generado por la comercialización, sino que además los
empresarios forman parte de grandes consorcios empresariales y
financieros nacionales e internacionales (Echánove, 1999, 1999a).
A decir de esta autora:
[Existe] un alto grado de integración (vertical y horizontal) y diversifica-
ción por parte de un sector de empresarios agrícolas. Actualmente, éstos
son también productores de semillas, agroindustriales, mayoristas, expor-
tadores, miembros de grandes empresas alimentarias, inversionistas en los
sectores de servicios (transporte) e industrial, y hasta banqueros.
Su integración vertical abarca la producción, el transporte, la agroin-
dustria y la comercialización de sus productos. Respecto de esto último,
controlan no sólo el mercado interno, en el que juegan un papel clave
como abastecedores al estar presentes en las principales centrales de abas-
to del país (integración horizontal), sino la exportación de sus productos,
mediante compañías comercializadoras ubicadas en el extranjero (de he-
cho, sólo les faltaría controlar el último eslabón de la cadena, el comercio
detallista) (Echánove, 1999, p. 97).
Hoy en día los empresarios agrícolas-agroindustriales-comerciales
distan mucho de lo que se describe en el libro Tomate amargo (Gue-
rra y Rocha, 1988), cuando en 1914, Constantino Georgelos ayu-
dado por Juan Aretos, después de cosechar de 10 a 12 hectáreas,
seleccionó sus tomates para empacarlos en 340 cajas que trasladó
del puerto de Altata a San Diego:
¡Quién iba a decir que esas cajas petroleras serían las pioneras del tomate
power! En carretas de mulas las había aproximado al barco. Junto con la
230
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
230230
carga subió Georgelos para cuidarla como la niña de sus ojos. ¡Qué larga
se le hizo la travesía! Se le figuraba que el hielo no iba aguantar: muchos
otros pensamientos lo asaltaban en la tranquilidad del viaje. Sus preocu-
paciones iban desde el desembarque hasta la idea de si su caballo tendría
vigor suficiente para arrastrar la mercancía.
Cuando el barco atracó, ya lo estaba esperando su hermano. Bajó
corriendo a abrazarlo y con gran agilidad ambos comenzaron a subir
las cajas para distribuirlas en el mercado donde ya las esperaban; deja-
ron algunas para el negocio particular que realizaban por las calles. Al
mayoreo venderían a 75 centavos dólar el bulto y al menudeo les salió a un
dólar.
Hoy los empresarios sinaloenses requieren anualmente del traba-
jo de cientos de miles de jornaleros. Solamente siete productores
concentran cerca de 50% de esta mano de obra. Al respecto, Teresa
Guerra señala:
Estos siete titanes de la horticultura sinaloense, en conjunto mantienen el
control de los 58 campos hortícolas más grandes de la entidad, 5 tienen
sus campos en el valle de Culiacán, uno (Bon) en Guasave y otro (Tarriba)
en la Cruz de Elota. Son ellos quienes explotan las mayores extensiones
de tierra de la horticultura y tienen acumulada en propiedad la mayoría de
la superficie agrícola que se destina a la producción de hortalizas en Si-
naloa. Solamente ellos concentran el 40% de los campos hortícolas que
estuvieron en operación en el ciclo 1996-1997, llegando a contratar hasta
el 42% de los jornaleros agrícolas de Sinaloa que trabajan en la produc-
ción de hortalizas. […] Pronjag reportaba los siguientes datos: Andrade,
10 campos con un promedio de 8110 jornaleros; Bátiz, 10 campos con un
promedio de 8590 jornaleros; Carrillo 8 campos con un promedio de 5615
jornaleros; Demerutis, 8 campos con un promedio de 6150 jornaleros; Ca-
nelos, 9 campos con un promedio de 8200 jornaleros; Bon, 10 campos con
un promedio de 4775 jornaleros y Tarriba, 4 campos con un promedio de
4280 jornaleros. En total 48 campos y 45,625 jornaleros (Guerra, 1998,
pp. 41 y 42).
231231
Migración y empresa agrícola
231
Como señala esta misma autora, familias como los Crisantes, Are-
tos, Georgelos, Chaprales, Evangelatus, Kirkus, Stamos, Stamatis,
Gatzioniz, Panasopoulos, Demerutis, Gotsis, Canelos, Colokuris,
Karamanos, Paparochis, Papathedoro, Kastis, Glaros, Stamatopo-
pulos, Zajaropoulos, Bátiz, Bon, Ritz, Paredes, Cárdenas, Podesta,
Carrillo, Gallardo, Beltrán, Tarriba, Leyson, Clouthier, De la Vega,
entre las más importantes, han consolidado un verdadero emporio
de poder económico y político (Guerra, 1998, p. 37), por lo que
se han convertido en los “consentidos del Estado” (Guerra, 2009).
Pero básicamente han constituido un coto de poder del que depen-
de la supervivencia de cientos de miles de campesinos e indígenas
que migran en forma temporal de diversos estados, y que vienen a
labrar sus tierras, fortalecer su poderío y acrecentar su riqueza.
Entre tomates y galerones: el verdadero origen del capital
Como hemos visto, entre los principales productos agrícolas que
se cultivan en Sinaloa, predominan, por su valor de producción,
los granos (maíz, frijol y sorgo) y las hortalizas (tomate y chile),
como puede observarse en la siguiente gráfica. Para el año 2007,
solamente en Sinaloa en la producción del tomate en sus distintas
variedades: “[…] se cosecharon 316 mil 828 toneladas de tomate,
que representaron ganancias por 572 millones de dólares, según
la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa”
(Díaz, 2009, p. 64).
232
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
232232
Gráfica 1. Principales productos agrícolas en Sinaloa, 2009
Fuente: “Estado: Sinaloa. Ciclo: Cíclicos y perennes, 2008. Modalidad: Riego + temporal”, en Anuario esta-dístico de producción agrícola. Oeidrus, Sagarpa, 2009.
En la producción de los granos existe un delimitado mercado de
trabajo debido a la alta mecanización en los procesos de cultivo,
mientras que la producción de hortalizas genera anualmente una
demanda de fuerza de trabajo intensiva de 200,000 jornaleros para
trabajar en los 160 campos agrícolas del estado por un periodo me-
dio de seis meses, tiempo promedio que dura el ciclo agrícola.
De estos trabajadores, se estima que 150,000 son fuerza de tra-
bajo que proviene de otras entidades federativas y 50,000 proce-
den de distintas regiones del mismo estado (Elizalde, 2008; Luque,
2008; Gastélum, 2008). Otras fuentes estiman que los jornaleros lle-
gan a sumar hasta 250,000 personas, de las cuales 25,000 son niños
menores de edad (Guerra, 2000, p. 324; Valdez, 2009). Granados
explica en los siguientes términos el papel de las legumbres en la
evolución de los flujos migratorios:
La siembra de legumbres orientadas a la exportación transformó el cir-
cuito migratorio sinaloense. La siembra de hortalizas demanda un nuevo
tipo de jornalero agrícola: un jornalero de permanencia más prolongada,
233233
Migración y empresa agrícola
233
no sólo para levantar la cosecha sino también para plantar y cuidar los
cultivos de legumbres. Por ello, se pasa de la contratación de trabajadores
de manera individual a la contratación de jornaleros en forma masiva, vía
enganchadores. La contratación de mano de obra en su lugar de origen
ocasiona un incremento de la fuerza de trabajo familiar. El jornalero ya no
migra de manera individual, sino que ahora lo hace con toda su familia;
este hecho incrementa la participación del trabajo femenino e infantil en
las faenas agrícolas. Esto ocasiona que no exista preponderancia de ningún
sexo en este flujo (Granados, 2005, p. 58).
Para poder dimensionar lo que representa la movilidad de los tra-
bajadores estacionales hacia el estado de Sinaloa, vale la pena com-
parar el volumen de jornaleros requeridos en esta entidad con los
ocupados en otras entidades. En la temporada agrícola 1999-2000
en Sonora se estimó un número de 80,000 jornaleros en todo el
estado, 45,000 concentrados en la Costa de Hermosillo; en Jalisco
para esta misma temporada, se calculó la presencia de más de 8,500
jornaleros para la producción de las hortalizas y el corte de la caña
(Lara, 2006, p. 4); mientras que en entidades con menor produc-
ción agrícola, como el estado de Hidalgo, se reportó en el 2005 la
presencia de 767 migrantes en la pisca del ejote, para trabajar en
cinco campos agrícolas (Rodríguez Solera, 2006, p. 76).
En relación con la mutua dependencia entre la demanda y la ofer-
ta de trabajo en el cultivo de hortalizas, Antonieta Barrón explica:
Las hortalizas tienen la característica de ser intensivas en mano de obra, en
ellas, no hay aplicaciones tecnológicas que reduzcan el uso de la misma. La
constante de estos mercados de trabajo es que tal demanda se concentra
en un periodo relativamente corto pero de grandes proporciones, donde
se ha establecido una relación de mutua dependencia, entre oferentes y
demandantes de mano de obra, una no puede vivir sin la otra, los pro-
ductores no resuelven su producción sin la presencia de los jornaleros y
estos sólo tienen como alternativa de sobrevivencia contratarse como tales
(Barrón, 2006, p. 97).
234
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
234234
La demanda de fuerza de trabajo excede a la oferta local, por lo
que para cada temporada agrícola, en particular para la producción
tomatera a cielo abierto, se despliega en el estado un conjunto de
mecanismos de aprovisionamiento y organizativos, a través de un
complejo sistema de intermediarios para el traslado de la mano
de obra barata que proviene de otras entidades federativas, sobre
todo del sur del país, y en menor medida, de las regiones empobre-
cidas del mismo estado de Sinaloa.
Una vez que llegan a los centros productivos, los trabajadores
estacionales y sus familias son instalados en campamentos agrícolas
propiedad de los mismos empresarios, en los cuales existen galeras
o albergues para la pernocta. Se estima que en Sinaloa:
existen cerca de 200 campos agrícolas, que de acuerdo con el número de
trabajadores empleados durante la temporada hortícola pueden clasificarse
en pequeños (menos de 100 jornaleros y jornaleras), medianos (de 100 a
299 jornaleros y jornaleras) y grandes (más de 300 jornaleros y jornaleras).
Según el paja, sobre un total de 107 campos agrícolas que se ubican en
diversos municipios de la entidad, cuatro pueden clasificarse como peque-
ños, 25 medianos y 78 grandes, dentro de estos últimos existen 25 cam-
pos en los que trabajan entre 600 y 1000 jornaleros y jornaleras, y 18 que
emplean más de 1000 jornaleros y jornaleras agrícolas (Ortiz, 2009, p. 10).
En Sinaloa, las familias jornaleras migrantes viven hacinadas dentro
de los albergues de los campos agrícolas, en cuarterías o en colonias
de reciente creación en las periferias de los centros productivos. Los
cuartos son reducidos, en muchos casos construidos con láminas
de cartón, piso de tierra y, en general, sin servicios sanitarios. El jor-
nalero Juan Cervantes dice en entrevista: “Así, tiene un cuarto cada
quien, un cuarto, la gente como un cuarto de chiquito y toda la fa-
milia, si entra todo el cuarto” (Cervantes, 2008). En muchas ocasio-
nes, las promesas hechas a los jornaleros respecto a las condiciones
de las viviendas son incumplidas por la parte patronal, como testi-
monia en entrevista el jornalero Romualdo San Mateo:
235235
Migración y empresa agrícola
235
Y en Sinaloa, ahí, este, hay partes en las que llega uno hay cuartos. En
Sinaloa, hay servicios, hay en unas partes. Porque hay otra parte que no
depende de cómo se están […]. Porque aquí donde contrata la gente se
da todo aquí –dice–. Se trata todo allá –dice–, que te dan todo servicio
que hay todo lo servicios allá ¡Todo! ¡Todo servicio! Los cuartos están bien
limpios –dice–. Pero llegando, se llega ahí, llega uno, cuartos todo sucio
ahí, todo ahí. No era cierto lo que decía a gente aquí en la Montaña (San
Mateo, 2008).
Las condiciones de vida para los jornaleros en Sinaloa van desde
los “campamentos modelo” que cuentan con escuela, guardería,
servicios médicos, comedor, y que desafortunadamente son los me-
nos, hasta las galeras hechas de cartón que carecen de agua potable,
energía eléctrica y servicios sanitarios, a veces están construidos a las
orillas de los canales de desagüe, y donde se obstaculiza el acceso de
las instancias gubernamentales. En los casos más extremos, los jor-
naleros que migran por su cuenta, llegan a dormir a la intemperie,
entre los surcos o en lugares públicos.
En un campamento de una importante empresa agroexporta-
dora del estado de Sinaloa, donde llegan a instalar hasta 500 perso-
nas, la encargada del bienestar de los trabajadores comenta:
[…] el campo cuenta con cuatro galeras, que vienen siendo las vivien-
das. Son cuartos de material con techo de lámina. Son cuartos aproxima-
damente de cuatro por cuatro, con una cortinita de dos por cuatro, eso
viene siendo la vivienda de ellos. Son cuatro galerones que constan de
veinte cuartos cada uno, aproximadamente, cada galerón. Cuentan con
un módulo sanitario que consta aproximadamente de ocho baños, ocho
regaderas y el área de lavaderos (Niebla, 2009).
Existen más campamentos que presentan condiciones adversas si-
milares, tal es el caso de dos campamentos de otra empresa agroex-
portadora ubicada en el Valle de Culiacán, acerca de los cuales Díaz
(2009, p. 66) describe:
236
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
236236
En los campamentos donde se alojan los jornaleros que trabajan en el
corte de vegetales orientales, El Chapo I y II, hay 220 cuartos de piso de
cemento y techo de lámina de asbesto, 50 lavaderos, 25 regaderas y 25
letrinas al servicio de 700 adultos y unos 200 niños.
Identificamos campamentos de grandes agroexportadoras, que de-
bido a las presiones regulatorias y de competencia en el mercado,
han mejorado las condiciones de la vivienda y de los módulos de
servicios de salud, trabajo social y educativos. Para Arturo López,
quien tiene una larga experiencia coordinando algunas de las prin-
cipales acciones del paja en Sinaloa explica en entrevista que, entre
35 y 40% de los campamentos están en buenas condiciones, el resto
se encuentran en una situación regular o francamente mala:
[…] yo considero que de 100 campos entre 35 y 40% están en buenas
condiciones, el otro 30% están en regulares condiciones y hay un 35% a
40% en malas condiciones. De esos 35 a 40 [en malas condiciones] son
los agricultores que no viven aquí y tienen los campos rentados, ese es un
factor que no es propiedad de la tierra. Lo otro, los agricultores furtivos
que llegan y compran por algún interés, compran unos dos, tres años, pero
no es su negocio la agricultura o les puede ir muy bien o les puede ir muy
mal o les va regular, pero hacen todo, menos preocuparse por el trabajador
precisamente.
Y el otro factor de esos 35% [en malas condiciones] son campos aban-
donados. Fueron campos que construyeron, operaron, el patrón por ahí
está viejito o muerto en dinero o pobre pero ahí está la propiedad aban-
donada. Entonces hay muchos jornaleros que se quedaron y se han apro-
piado de esos campos y siguen llamándose campos, el caso de Villa Juárez,
tiene alrededor de Villa Juárez 20 campos que no se dedican, no tienen
dueño, o sea tienen dueño pero no se siembra, ni los trabajadores que
vienen y van a trabajar con el dueño del campo, van con camioneteros
y utilizan la casa porque se posesionaron, porque se las prestan, porque
están rentando […]. Entonces hay arriba de 35 campos cerrados, tronó la
empresa y ahí está el campo, se sigue llamando campo pero no tiene gente.
237237
Migración y empresa agrícola
237
¿Quieres ver campos feos? Pues vete a Villa Juárez y ahí alrededor hay
10 feos, sí, pero ve a buscar las condiciones de esos campos, ¿Quiénes lo
operan? ¿Quién es el dueño? ¿Cuántos abrieron? ¿Cuántos se cerraron?
Y ese es el efecto precisamente globalizado como en la Cruz, hay 14 a 20
campos […] Porque son ejidatarios o los pequeños agricultores ¿En qué
condiciones tienen a los jornaleros los pequeños agricultores?. […] son
pequeños agricultores que no tienen para hacer un albergue. Entonces lo
tienen de cartón, como hace 40 años y lo tienen afuerita de su rancho,
afuerita del pueblo (López, 2009).
También se presenta que, incluso en un mismo campamento, o en
campamentos de una misma empresa, se presenten condiciones
de infraestructura, vivienda y servicios claramente diferenciados.
En estos casos, las viviendas mejor acondicionadas se encuentran en
las áreas cercanas a los espacios administrativos de las empresas o
a los módulos de servicios, y en ellas habitan los trabajadores per-
manentes que tienen relativos privilegios asociados al puesto que
desempeñan. La lógica de instalación de los trabajadores en estos
campamentos responde a un claro criterio de diferenciación, la
distribución de las viviendas se da en función de la división social
del trabajo. Las secciones con menor calidad de vivienda se desti-
nan a los migrantes no locales y a los indígenas. Incluso en algunos
campamentos la asignación es discriminatoria según la entidad de
procedencia, pueblo indígena de pertenencia, los niveles de conoci-
miento y uso del idioma español o si viajan solos o acompañados.
El jornalero Miguel Pastrana describe las condiciones de vivien-
da, en particular, las diferencias en materia de combustible para
cocinar:
Las diferencias, en el “Diecisiete” el campo está solo y en “San Armando”
está más bien. Las calderas están hacia fuera, y ésta la diferencia, otra que
aquí en el campo, en el campo que está más lejecitos, ahí sí nos dejan
prender leña y en el “Diecisiete” ahí sí hay bastantes cocinas con leña y con
gas pa´ cuando quiera uno. Hay muchos que ocupan el gas y la leña para
238
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
238238
no acabar siempre la gas […]. Pues yo preferiría, este, el gas, pero también
allá la señora cuando llegues te regaña [se refiere a sus mujeres]. Pero la
segunda ya no... la leña, yo digo que hay sí me da este, nos dañan pues nos
hagan daño aquí con la leña.
Pues aquí en “San Armando” el campo está más mejor. Ta´ más cerra-
do, no llegan, no te roban, no hay muchos rateros, tienes bicicletas. Ahí sí
están abiertos pues y en el día a veces jornaleros llegan a perder sus cosas.
O si no se pierden o si no cuando, cuando yo me enteré que aquí unos lo
reclamaban al patrón para que les pagarán todo lo que han perdido (Pas-
trana, 2008).
En general, los campamentos están cercados con mallas ciclónicas y
son vigilados de modo permanente por guardias privadas, donde el
ingreso se realiza bajo estrictos mecanismos de seguridad y sólo con
autorización de los administradores de los campos, siempre y cuan-
do no se visiten las áreas de trabajo de los jornaleros. En estos espa-
cios toda información se ofrece de manera recelosa y reservada por
parte de los empleados al servicio de las empresas. Esto ocurre in-
cluso en campamentos cuya instalación fue parcialmente financiada
con recursos públicos federales y estatales a través de la Sedesol.
las EmprEsas hortícolas agroExportadoras
antE las prEsionEs dEl mErcado intErnacional
Con la apertura comercial y el tlcan se benefició un pequeño seg-
mento de empresas agroexportadoras en el país. Esto agudizó el pro-
ceso de concentración de la producción agrícola por parte de las
empresas agroexportadoras ubicadas en algunos estados del noreste
del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit y, prin-
cipalmente, en Sinaloa. Como lo señalamos en el primer capítulo:
[…] se registró la polarización de la agricultura en función del destino de
la producción, expresada en los siguientes datos: el 45.9% (1,757,611) de las
239239
Migración y empresa agrícola
239
unidades productivas reportan producir sólo para el autoconsumo fami-
liar, el 43.4% (1, 663,308), además del autoconsumo, venden su produc-
ción en el mercado local o nacional y sólo el 0.3% (11,744) de las unidades
reportan vender en el mercado nacional y/o exportar su producción. Sin
embargo, si restamos los estados productores de café, en donde encontra-
mos esencialmente minifundistas que pueden declarar que se exporta su
producción, quedan solamente 3,451 empresas que exportan parte o toda
su producción y representan el 0.09% del total de unidades de producción
agropecuaria-forestal del país (Cartón de Grammont, 1999, p. 5).
No obstante los beneficios recibidos y el posicionamiento de las
empresas hortícolas en el mercado internacional (Cartón de Gram-
mont, 1999; Ibarra, 2006), los productores agroexportadores de
hortalizas en el estado de Sinaloa señalan que, actualmente, enfren-
tan problemas y exigencias muy complejas. Por una parte, ante el
retiro del proteccionismo estatal y de los subsidios gubernamen-
tales, se quejan de que la agricultura comercial no cuenta con una
política pública integral y de largo plazo para impulsar la produc-
tividad y la promoción de los productos agrícolas, a pesar de que
algunas empresas han logrado niveles en el uso de tecnología de
punta y en los estándares de productividad, a la par de los alcan-
zados por los otros países firmantes del tlcan (Estados Unidos,
Canadá).
Por otra parte, productores agrupados en la caades señalan
que para la agricultura de exportación, los costos de producción
son más altos en México que en Estados Unidos y Canadá (Pom-
pa, 2009; Acosta, 2009), dado el incremento de los precios de los
insumos básicos en el país (semillas, fertilizantes, refacciones,
maquinaria, combustible, costos de administración, impuestos,
créditos, entre otros), en tanto que los precios de los productos que
se exportan se fijan según las oscilaciones financieras del mercado
internacional (Gaxiola, 2008, s/p).
La agricultura de exportación representa grandes ganancias para
los productores, por ejemplo, en 2007 por la cosecha de 316,828
240
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
240240
toneladas de tomate se obtuvieron ganancias por 572 millones de
dólares (Díaz, 2009, p. 64). Una sola empresa, la Agrícola Buen Año,
según el video Migrar o morir, gana un promedio de 72,000 dólares
diarios durante su época de cosecha, que dura de cuatro a seis me-
ses (Halkin, 2009). Aunque se trata de un volumen importante de
negocios, según la caades la naturaleza cambiante de los múltiples
factores externos e internos que intervienen en el proceso producti-
vo y de comercialización, hacen que esta actividad sea de alto costo
y e implique riesgos para los productores:
El alza del petróleo, la sobrevaluación del peso, la situación económica de
Estados Unidos y el problema de salmonelosis, son factores que afectan el
entorno de la cadena de estos cultivos. […] el alza del petróleo provocará
un aumento en los costos de producción. Los precios de los fertilizantes
nitrogenados, han aumentado en un 100% y un 70% otros fertilizantes,
así como los agroquímicos, los plásticos para acolchados, malla-sombras
e invernaderos, mangueras para riego por goteo, la rafia y otros insumos
derivados del petróleo. Otro factor adverso […] es el tipo de cambio, la
sobrevaluación del peso, que está afectando al sector exportador (García,
2009, s/p).
En un contexto de grandes asimetrías productivas y comerciales, las
empresas agroexportadoras mexicanas enfrentan las exigencias de
la competencia en el mercado internacional y el impacto negativo
que ha generado la disminución constante de apoyos financieros al
campo por parte del Estado. Según datos difundidos por El Univer-
sal el 1 de enero de 2008, fecha de la liberación arancelaria a impor-
taciones agrícolas pactada en el tlcan, un productor en Estados
Unidos recibe 20,000 dólares al año en subsidios, a diferencia de los
700 dólares que recibe un mexicano. La Confederación Nacional
Campesina sostiene que los apoyos directos anuales a los produc-
tores de Estados Unidos ascienden a 18,000 millones de dólares,
que representan un incremento de casi 50%, mientras que en Mé-
xico los subsidios crecieron sólo 18% y están dirigidos únicamente
241241
Migración y empresa agrícola
241
a cuatro productos: maíz, frijol, leche y azúcar (Sánchez, 2008, s/p).
Para poder competir en el mercado internacional, las grandes
empresas hortícolas emprendieron un proceso de reestructuración
productiva sin precedente, que a decir de Cartón de Grammont
(1999), se ha centrado en la racionalización del uso de los insumos
y en el empleo de la maquinaria, pero básicamente, en la racionali-
zación de la fuerza de trabajo.
Cambios en las empresas agroexportadoras
Algunas de las principales agroexportadoras instrumentan una se-
rie de cambios organizativos, que indirectamente benefician a los
trabajadores estacionales y sus familias, en aras de mejorar la cali-
dad de sus productos y de elevar sus rendimientos ante las presio-
nes de un mercado de consumidores cada vez más exigentes y de los
productores con los que compiten en Estados Unidos. Así lo des-
cribe en entrevista Patricio Robles, director general de la caades:
En el caso de las hortalizas y de los productos de importación, estamos
sujetos también al mercado libre, es decir, al mercado internacional. Es
una agricultura de mucho riesgo, es una actividad que requiere de mu-
chos recursos, con una complejidad mucho más intensa y profunda que la
agricultura de grano. Estamos sujetos a presiones permanentes […]. Esto
nos obliga a incurrir en mayores costos de producción para llegar a estos
mercados, mercados muy exigentes. El que supervisa de la calidad, de la
inocuidad y de la responsabilidad social de los productores.
Por un lado, el mercado nos exige una mejor calidad, mejores contro-
les, mejores tipos de empaque y mejor comercialización, mejor logística,
mejor todo. En términos de inocuidad, cada vez son más los requerimien-
tos. En los empaques, que cada vez cuenten con mejores instalaciones. Hay
algunos empaques ya que usted entra y haga de cuenta que está entrando
casi, casi a la sala de operaciones de un hospital. A ese grado hemos llega-
do. Claro, hemos de reconocer que no todas las empresas tienen esos nive-
242
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
242242
les pero se encaminan hacia allá. En ese sentido, quienes quieran perma-
necer en este negocio tendrán que encaminarse hacia allá, en este sentido
de la inocuidad.
En términos de responsabilidad social también. La cuestión de la mano
de obra […] las hortalizas son un negocio que requiere mucha mano de
obra, y no tenemos la oferta suficiente. Es por ello, que se requiere la mano
de obra de otros estados de la República, y aquí cada vez estas empresas
se han venido equipando y adaptando a las necesidades de este fenómeno
multifactorial (Robles, 2009).
A decir del empresario anteriormente citado, las unidades produc-
tivas enfrentan no sólo presiones y denuncias que les llegan del ex-
terior, también las consecuencias generadas por el incremento y los
cambios en el fenómeno migratorio, que han hecho más compleja la
relación capital-trabajo, debido a la falta de apoyos gubernamentales
para la atención de las necesidades de las familias jornaleras agrícolas:
[…] hace treinta años los jornaleros inmigraban al estado de Sinaloa al
sector hortícola solos. No traían a sus familias, venían solos. Eso generaba
un tipo de problemática mucho más simple y sencilla de lo que actual-
mente tenemos que enfrentar. Después trajeron a su pareja, después a los
hijos, a la familia, y después, actualmente traen hasta más. Ya viene toda
la familia. ¿Qué pasa? Una empresa que hace diez años podía satisfacer los
mínimos de bienestar de estos jornaleros y que tenía ocupados, por hablar
de un número, a cien jornaleros, tenía infraestructura para esos cien jor-
naleros. Ahora, son los mismos cien jornaleros pero con necesidades de
guardería, con necesidades de escuela, de aula, con necesidades de consul-
torios médicos (Robles, 2009).
Las empresas agroexportadoras muestran inconformidad ante
el Estado no sólo por el incremento de los insumos productivos
agrícolas; por la falta de rumbo de la política agropecuaria; por el
retraso y los insuficientes programas para el campo y las reformas
que proponen la reducción gradual de los montos en los apoyos
243243
Migración y empresa agrícola
243
para grandes productores, sino que además, cuestionan la escasa de
participación del Estado en el bienestar social de las familias jorna-
leras migrantes, particularmente, en las zonas de origen:
Hay una incapacidad del Estado mexicano de atender a este gran segmen-
to de mexicanos, que no los ha atendido y, mucho menos resuelto en sus
lugares de origen. Si estos mexicanos tuvieran la manera de que sus fami-
lias tuvieran los mínimos de bienestar en sus lugares de origen, no vinie-
ran con toda la familia. Vinieran a trabajar solos. Si tienen la necesidad
de venir a trabajar con sus hijos es porque no encuentran trabajo allá.
Vienen para cumplir […] más bien para satisfacer necesidades de trabajo,
económicas. Porque además de que aquí trabajan seis meses, construyen
ahorros que les permiten comer los otros seis meses en sus lugares de ori-
gen (Robles, 2009).
Ante las tendencias del mercado global y, en especial, ante las nue-
vas formas que regulan la competencia en el mercado, algunos
empresarios agroexportadores instrumentan nuevas estrategias or-
ganizativas y prácticas de gestión institucional con un tinte social.
Las nuevas modalidades regulatorias de la economía de mercado
los induce a modificar los procesos de producción y comerciali-
zación orientados por una política de Responsabilidad Social Em-
presarial (rse). Surgida inicialmente como una acción voluntaria o
discrecional, la rse se ha convertido en una norma obligada en las
economías desarrolladas.
José Luis Solís González define a la rse como:
[….] una respuesta a la necesidad de las empresas para mejorar su ima-
gen externa ante sus clientes y proveedores, y fortalecer su posición de
mercado frente a sus competidores y que tuvo la virtud de volver más
funcional su relación con el entorno social y comunitario. Aparentemente,
una mayor preocupación por los derechos de los trabajadores, la adopción
de medidas preventivas de seguridad para evitar o al menos reducir los
accidentes laborales, así como la aplicación de criterios no discriminato-
244
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
244244
rios de género, raza, preferencias sexuales o de culto religioso […] (Solís, 2008, p. 231).
Se trata de un “regreso a lo privado”, según Solís (2008), como
forma de enfrentar los factores negativos generados por el propio
funcionamiento del sistema económico, factores que, ante el debili-
tamiento de sus instituciones en el marco de las políticas neolibera-
les, no han sido resueltos por el mercado ni por el Estado:
En ausencia de este clima, fundamental para la acumulación del capital,
los costos de transacción tienden a elevarse en función directa de la mayor
complejidad del sistema económico y social. El mercado encuentra así sus
propios límites, tornándose a la larga un mecanismo crecientemente cos-
toso para el propio capital. Si, por alguna razón, el Estado es igualmente
incapaz de asegurar dicho clima social, que minimice los costos de transac-
ción y evite la erosión de la rentabilidad del capital, le corresponde enton-
ces a la propia empresa capitalista asumir esta función (Solís, 2008, p. 239).
Estas políticas no han sido asumidas por todas las agroexporta-
doras de hortalizas en Sinaloa, además de que ahí donde se han
instrumentado lo han hecho de modo parcial y diferenciado. Para
conocer la situación en materia de rse durante el trabajo de in-
vestigación en Culiacán, Sinaloa, visitamos a las empresas Agrícola
Gama, S. A. de C. V. (campo La Flor II), y la Agrícola Crisantes,
S. A., y revisamos estudios de casos sobre empresas socialmente
responsables, como el realizado en la empresa Agrícola San Isidro
(asi), (véase Rodríguez Peñuelas, Borboa y Cereceres, 2007). En la
página web 3er Sector dedicada a la información sobre responsabi-
lidad social empresarial, filantropía, desarrollo y organizaciones de
la sociedad civil no lucrativas, se cita a Agrícola Chaparral, Agrícola
Gotsis y Agrícola Paredes, como empresas certificadas socialmente
responsables (3er Sector, 2010).
Las acciones de las empresas en materia de rse varían en fun-
ción de la capacidad financiera y rentabilidad de la empresa; del
245245
Migración y empresa agrícola
245
nivel de dependencia económica de ésta frente al mercado interna-
cional; del tipo de vínculo de la empresa con la tierra que siembran
(es diferente la respuesta cuando el productor es propietario de la
tierra que cuando la renta); del tipo y generación empresarial al
que pertenece el productor; de la disposición de los empresarios
para enfrentar los costes económicos derivados de las prácticas so-
cialmente responsables (inversión en infraestructura productiva y
social, contratación y capacitación de recursos humanos, pago de
certificaciones sujetas a auditorías nacionales e internacionales,
prestaciones sociales y laborales para los trabajadores, erradicación
del trabajo infantil, entre otros); y de la voluntad política de cada
empresario para sujetarse a los códigos de conducta socialmente
responsables.
[…] hay gente que per se son personas responsables socialmente dentro
de los agricultores […] Hay otros que a lo mejor las circunstancias, por
ejemplo del mercado internacional, los han obligado. Porque si quieres ex-
portar necesitas tu certificación de que no tiene la plaga, de que se hizo con
agua limpia y tratada, o sea todo eso […]. Por un lado, hay productores
jóvenes que quieren tener una mejor empresa porque las circunstancias
los han ido llevando a eso […] no son tantos. Por otro lado, hay mucho
productor agrícola que la libra un año y la libra otro, y que no tiene la mis-
ma capacidad que los grandes de hacer una infraestructura social, o sea
de primer mundo, que ahí van, que un año hacen una cosa y la siguiente
temporada hacen otra. Pero no pueden tener todos los servicios.
Es que le estás pidiendo a una empresa que tenga consultorio, aula,
guardería, planta potabilizadora, toda una infraestructura que no todos
tienen, ni a todos les va igual de bien. Porque a lo mejor uno tuvo chile y el
chile no valió y valió el otro, o no lo tuvo en el tiempo que tuvo valor […].
Haz de cuenta que es la lotería, un volado que se echan todos los años, y
que cuando le pegan, le pegan. Pero hay veces, que es un año, dos años, tres
años y no le pegaste y nada más vas vendiendo poco, te vas sosteniendo a
esperar a que te toque. No son las mismas capacidades yo creo de todos los
productores (Habermann, 2009).
246
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
246246
En suma, las empresas enfatizan las incapacidades financieras,
logísticas y de infraestructura que la mayoría de los productores
presentan para hacerle frente a la compleja problemática que repre-
senta el bienestar social de las familias jornaleras. Y manifiestan su
inconformidad, al tener que dar respuesta ellos solos a las crecientes
necesidades del sector, sin la participación del Estado. En entrevista,
Patricio Robles Luque, director general de la caades, señala:
Yo quisiera reiterar bien que no le sacamos a la responsabilidad de atender
esta compleja problemática con orígenes multifactoriales. Los productores
le entramos pero también hay que ubicarnos en el contexto de que al Esta-
do mexicano le ha fallado ahí […] Lo decimos de frente al Estado mexica-
no, nosotros tenemos responsabilidades cada vez mayores y las atendemos
cada vez más. Pero también necesitamos que el Estado mexicano le entre
(Robles, 2009).
Responsabilidad social empresarial: inversión para obtener
más ganancia
Al mismo tiempo que se mantienen las prácticas de explotación y
se niegan las prestaciones laborales, identificamos en las empresas
algunas acciones orientadas al bienestar de las familias agrícolas
migrantes: inversión en infraestructura, cambios en la organización
y en la gestión, así como mayor preocupación por la educación, la
alimentación y la salud.
En lo que se refiere a los cambios organizacionales, un elemento
reciente y que sorprende, es la incorporación de nuevos puestos de
trabajo dentro de los organigramas de las organizaciones de pro-
ductores y las empresas (gerentes de responsabilidad social, respon-
sables médicos sociales, coordinaciones de bienestar social, entre
otros), así como la contratación de profesionales que desempeñan
funciones orientadas a la atención de los jornaleros y sus familias.
Estas actividades eran desarrolladas, de manera menos formal, por
247247
Migración y empresa agrícola
247
trabajadoras sociales que anteriormente contrataba Sedesol y que,
a partir de los últimos años, pasaron a formar parte de la planti-
lla de los corporativos. Un agente que ocupa uno de estos puestos,
señala:
[…] el objetivo general aquí dentro es buscar las alternativas para que los
trabajadores del campo y sus familias tengan un mejor desarrollo huma-
no, incluso aquí en la empresa tenemos un plan de trabajo integral y de
desarrollo humano para todos los trabajadores (Noriega, 2009).
Además, las empresas manifiestan mayor preocupación por am-
pliar y mejorar los servicios educativos, que ya se venían aten-
diendo mediante los distintos programas de instancias federales y
estatales que se imparten para los hijos de las familias migrantes
(Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa
[sepyc], Conafe, Instituto Sinaloense de Educación para Adultos
[isea]), con el apoyo de las becas económicas que se distribuían
por medio del Proyecto Monarca, de la Sedesol, y el programa de
desayunos escolares del dif estatal:
Aquí en el campo La Flor, de 150 niños y sólo teníamos cuatro aulas edu-
cativas. Entonces lo primero que fue, es diseñar un plan de atención, de
educación para los niños. Lo presentamos a la sepyc, porque era para no-
sotros la prioridad. Mis jefes son unos empresarios muy responsables y
bueno, la prueba está de que podrás ver las instalaciones, lo podrás cons-
tatar con las autoridades educativas, nosotros fuimos y solicitamos qué
hacer para enfrentar esa problemática. Pedí que se nos asesorara, cómo
teníamos que construir aulas y el empresario construyó tres aulas más.
Con baños dignos para niños y niñas. Eso fue en cuanto a infraestructura
(Noriega, 2009).
Cabe señalar que en Sinaloa las empresas contribuyen con 38% de
los honorarios de los maestros, en especial, en el nivel de educa-
ción primaria. La empresa también contribuye al pago de maes-
248
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
248248
tros de la primera escuela secundaria establecida en el ciclo agrícola
2008-2009, en Agrícola Gama (campo La Flor II). Además hay un
particular interés por instalar servicios de guardería con “madres
cuidadoras”, para la atención de los menores de cinco años, con el
fin de evitar la presencia de bebés y niños pequeños en los surcos
y prevenir los accidentes. Asimismo, las empresas facilitan la inter-
vención de las ong que realizan actividades formativas con la po-
blación migrante, entre ellas: Save the Children, Fundación Cáritas,
Profamilia de Jornaleros.
En lo que se refiere a la alimentación, algunas de estas empre-
sas como la Agrícola Gama, disponen de comedores, tortillerías y
panaderías dentro de los campamentos. Aprovechan la infraestruc-
tura instalada con recursos del Programa de Apoyo a los Jornale-
ros Agrícolas (paja) de Sedesol, y han instalado comedores para los
trabajadores y sus familias, donde los productores asumen parcial-
mente los costos de los insumos alimenticios y la mano de obra,
con objeto de ofrecer una comida al día (la cual llega a ser consu-
mida sólo por una tercera parte de los trabajadores). En este tipo de
empresas, los jornaleros aportan cuotas para las comidas, porcen-
taje que es descontado de sus salarios:
[…] fue así como muy difícil, porque el empresario decía: “¿Cómo se los
voy a descontar?, no quiero volver otra vez a la tienda de raya. ¿Cómo
les voy a descontar los 10 pesos de la comida?” Se habló con la población
en general, se hicieron reuniones y se llegó al consenso que ellos sí estaban
de acuerdo, que dentro de la raya se les descontaran los 10 pesos. Y de eso
hace cinco años que empezó a trabajar el comedor. Esta fue la quinta tem-
porada y se lograron 50,000 platillos (Noriega, 2009).
Para atender las necesidades alimentarias de la población, algunas
de las empresas reciben subsidios por parte del Patronato de la ca-
ades, y despensas (con un valor de 400 pesos) a través del Módulo
Nutricional del dif. El productor cubre 25% del costo de las des-
pensas y el dif Sinaloa, el resto. Los alimentos se distribuyen entre
249249
Migración y empresa agrícola
249
las familias que participan en el “Programa de desincorporación
de la mano de obra infantil”, que coordina el dif estatal. Este pro-
grama opera desde la década de los noventa y está dirigido a las
familias migrantes con niños de seis a 14 años, inscritos en la edu-
cación primaria. Se trata de un trabajo de coordinación interinsti-
tucional, en el que participan el dif Sinaloa, la sepyc, el Conafe y
la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (aarc); tiene como
propósito desalentar la incorporación de las niñas y los niños al tra-
bajo asalariado, y a su vez, alentar el ingreso y la permanencia de los
menores en la educación primaria. Opera mediante el otorgamien-
to de apoyos económicos que se entregan a las familias, siempre y
cuando los menores asistan a la escuela.
Otro mecanismo puesto en marcha por las empresas consiste en
gestionar apoyos privados o públicos para complementar las dietas
alimenticias. De esta manera proveen parcialmente los desayunos
de los niños y las niñas en las guarderías. Además gestionan, a tra-
vés de Sedesol, la compra de leche Liconsa para que los jornaleros
puedan obtenerla a un precio más económico y tramitan la entrega
de los desayunos escolares que proporciona el dif.
Ante las presiones fitosanitarias, la salud de los jornaleros y
sus familias adquiere especial relevancia. Para ello, agrícolas como
Gala, S. A., que llega a contratar hasta 1,500 jornaleros en la tem-
porada alta, ha invertido en el mejoramiento de las viviendas de los
trabajadores:
[…] lo que corresponde a saneamiento ambiental, pues es todo lo que
compete a las viviendas, a todo lo que es infraestructura ¿Cuántas? Tene-
mos el módulo de salud, tenemos un comedor para 600 personas, tenemos
una escuela primaria completa, con telesecundaria, jardín de niños, tene-
mos una guardería, tenemos una tortillería, una panadería y aquí en este
campo tenemos 207 viviendas.
En la empresa son tres campos, La Flor II, Bellavista II y el campo Nue-
va Florida. ¿Ahí qué acciones hacemos en saneamiento ambiental? Pues en
primer lugar, todo lo que es el mantenimiento de las instalaciones, llevar
250
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
250250
a cabo campañas que serían, pues la descacharrización3 para prevenir el
dengue, el fumigado de las viviendas, las pláticas, los encalados de árboles.
Más que nada, en eso en lo que se enfoca a lo que es saneamiento ambien-
tal. Y luego tenemos salud y seguridad social, aquí tenemos a una doctora
que es la responsable de las acciones de salud en el campo (Noriega, 2009).
En el ámbito de la salud, las empresas agrícolas en el estado de Sina-
loa mantienen desde hace más de una década, un conflicto jurídico
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), sin que a la fe-
cha se puedan establecer acuerdos sobre la atención médica de los
trabajadores estacionales y sus familias. De acuerdo con una nota
periodística:
En la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, se aprobó un dictamen para reformar diversas dis-
posiciones de la Ley del Seguro Social a fin de ampliar la cobertura de
seguridad social a los trabajadores eventuales del campo, pero aún sigue
pendiente la iniciativa de reformar el convenio de pagos de cuotas de las
empresas agrícolas. En la Cámara de Diputados se pretende resolver un
añejo problema que enfrentan los empresarios agrícolas, particularmente
de Sinaloa, Baja California y Sonora, en torno al monto de las cuotas que
deben cumplir con el imss y que no ha sido resuelto en más de una década
(Millán, 2009, s/p).
La caades y los productores asociados a este organismo se nie-
gan a pagar las cuotas establecidas por el imss con el argumento
de que son elevadas y que la institución presenta incapacidad (de
infraestructura y personal médico) para atender las necesidades de
los migrantes:
3 La “descacharrización” consiste en eliminar objetos como llantas, envases de plás-tico, cubetas y otros, donde se estanque el agua, para evitar la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad.
251251
Migración y empresa agrícola
251
[…] el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene la capacidad de aten-
der como se debe a esa población migrante rural. El Seguro Social es una
institución noble muy importante, que nació para atender las necesidades
urbanas pero nunca fue diseñado ni creado para atender las necesidades
en el medio rural. Sin embargo, lo pretendió pero lo ha hecho de manera
deficiente (Robles, 2009).
Ante este desacuerdo, las grandes empresas agroexportadoras asegu-
ran a un número muy reducido de trabajadores, y dependiendo de
la capacidad financiera y productiva de la empresa, ofrecen los servi-
cios de salud por medio de convenios establecidos con instituciones
públicas y privadas (Hospital Civil de Culiacán, Hospital General de
la Cruz, Hospital Pediátrico de Sinaloa, Módulo de Nutrición del
dif, Centros de Salud), y a través de la contratación de médicos par-
ticulares y el establecimiento de consultorios en los campamentos.
Hay campos, tienen médicos. Hay campos que no tienen médicos para
que cure a los niños. Ahí te enfermas, te mueres, ahí te vas hasta el hueco.
Pero aquí […] igualmente. Allá, hay este, pus hay agrícolas, se corta con tu
hijo, con el hacha pues. Pero ahí no importas, cuando llega ahí solito, no
pos la gente llega así, no importa, llega solita así. Llega otro, migrante pues,
trabaja uno, no importas. Llega con esto así, que te voy de un lado a otro.
No tienen médico, no tienen cualquiera ahí ¿no? ¡Ahí se mueren los niños!
Este, pues no pues, no importas (San Mateo, 2009).
Para enfrentar y dar respuesta a las normas de higiene, también se
introducen en los campamentos agrícolas actividades –que ofrecen
distintas dependencias públicas o el propio personal de la empresa
que ha sido contratado para estos fines–, cuyo propósito es modifi-
car los hábitos y las costumbres alimenticias, sanitarias y educativas
de los jornaleros agrícolas y sus familias, y en esta medida, tratar de
cumplir con las normas fitosanitarias y de calidad de los productos,
además de que benefician directamente a los trabajadores. Como
señala un directivo de la empresa Agrícola San Isidro:
252
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
252252
[…] se han implementado talleres o pláticas de sensibilidad, para tratar de
convencer a los trabajadores de que utilicen los servicios sanitarios móvi-
les para que hagan sus necesidades fisiológicas. Hemos tenido que imple-
mentar pláticas, para convencerlos de que sus hijos deben estudiar, que
su hijo tenía que estar en la guardería y limpio, que el producto tiene
que estar limpio, y que él tiene que estar limpio también, que tenía que
lavarse las manos antes de entrar a trabajar (citado por Rodríguez, Borboa
y Cereceres, 2007, pp. 6 y 7).
Desde una teoría económica convencional, la empresa tiene el pro-
pósito fundamental de obtener beneficios económicos y a ello se
subordinan las consideraciones sociales:
[…] la empresa es una entidad que conforma, bajo un mando vertical
y unificado, una unidad productiva con el único fin de obtener un be-
neficio económico derivado de la venta de lo producido en el mercado.
En ese sentido, y más allá de toda consideración moral o filantrópica, es
la búsqueda de la ganancia individual, del beneficio propio, lo que lleva
a la empresa –de acuerdo con la celebre metáfora de Adam Smith sobre la
mano invisible– a la satisfacción de las necesidades sociales y al bienestar
social (Solís, 2008, p. 238).
Desde esta perspectiva, la inversión de las empresas en el bienestar
social de las familias jornaleras migrantes se calcula en términos de
rendimiento, de costo-beneficio. Es decir, esta inversión representa
“los mínimos costos de transacción” que asumen las agroexporta-
doras con el fin de maximizar su competitividad y sus ganancias.
Por otro lado, no se puede dejar de reconocer que existen casos
extraordinarios de algunos productores, quienes no actúan sólo
orientados por una racionalidad económica individualista, sino que
tienen un sistema de valores y actitudes personales más humanas,
así como vínculos afectivos con su tierra y relaciones personales
con ciertos trabajadores; o bien, a los productores que desempeñan
puestos públicos dentro del sistema gubernamental estatal, razones
253253
Migración y empresa agrícola
253
que en conjunto, los llevan a tomar algunas decisiones, guiados ini-
cialmente por intereses económicos, pero que de manera indirecta
benefician a los jornaleros estacionales y a sus familias. Estos pro-
ductores representan, sin lugar a dudas, “la aguja en el pajar”.
255
CAPÍTULO IV
TENDIENDO PUENTES ENTRE ZONAS
DE ORIGEN Y DESTINO
La economía campesina, más que productora de bienes
para el mercado de productos, es fuente de expulsión
de hombres para el mercado de trabajo.
Pero no produce un tipo de migrante
cualquiera, sino un tipo determinado,
aquel que desde que nace es formado
en sus entrañas, en las actividades
más duras, hasta que sale al mundo
un peón hecho y derecho para
entrar al mercado de trabajo.
Enrique Astorga, 1985
Para explicar el fenómeno de la migración rural-rural vinculado al
mercado de trabajo agrícola no sólo es importante caracterizar
el “mundo de la bonanza” que representa Sinaloa en la geoeconomía
agraria nacional, además, se tiene que mostrar el otro extremo de la
polarización económica y social: la pobreza extrema de Guerrero,
256
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
256256
que sustenta la riqueza de las empresas agrícolas agroexportado-
ras. Es el “mundo de los pauperizados montañeros”, cuya margi-
nación y rezago social –generados por la desigualdad– explican en
última instancia la movilidad de cientos de miles de campesinos e
indígenas. La desigualdad económica y social es el eslabón que nos
permite tender los puentes entre la indigencia y la opulencia, entre la
necesidad por sobrevivir y la acumulación del capital, entre los que
nada tienen y los que acumulan fortunas. La pobreza y la riqueza
son dos polos interdependientes constitutivos de una misma reali-
dad, y que explican en buena medida la pobreza y la exclusión en
la que hoy en día viven los jornaleros agrícolas y sus familias en el
campo mexicano.
En este capítulo se ofrece una caracterización general de las con-
diciones socio-demográficas y los niveles de pobreza, marginación
y rezago social, así como de las dimensiones y características de la
migración vinculada al mercado de trabajo agrícola en el estado de
Guerrero. Se analiza en particular la situación que guardan los mu-
nicipios de Tlapa de Comonfort y Cochoapa el Grande, ubicados
en la Montaña Alta, y tres localidades de cada uno de estos munici-
pios que se distinguen por las altas tasas de expulsión de jornaleros
agrícolas. Asimismo, se presentan las regularidades más significati-
vas identificadas en los desplazamientos de los montañeses.
pobrEza y marginación En guErrEro
Históricamente, el estado de Guerrero se ha caracterizado por
ser una entidad rica en recursos naturales y humanos, así como
por su gran diversidad cultural, lingüística y étnica. No obstante,
en la actualidad es el estado que presenta los más bajos niveles de
desarrollo en todo el territorio nacional. La mayor parte de los gue-
rrerenses padece pobreza extrema y, en consecuencia, sufren altos
niveles de exclusión social y económica. Datos del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (pnud), en materia de pobreza,
257257
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
257
ubican a Guerrero en el primer lugar a escala nacional, seguido de
Chiapas (Gobierno del Estado de Guerrero, 2005a, p. 111).
En términos geopolíticos y económicos, el estado se encuentra
organizado en siete zonas o regiones: Acapulco, Centro, Costa Chi-
ca, Costa Grande, Montaña, Norte y Tierra Caliente. Esta regionali-
zación conforma una entidad federativa que presenta en principio
un variado mosaico natural y social:
La orografía y condicionantes topográficas en la entidad son factores im-
portantes que inciden de manera directa en la consolidación de las pobla-
ciones marginadas que se localizan geográficamente en zonas de difícil
acceso y comunicación, lo que provoca que sus habitantes denoten dife-
rencias y desigualdades en su desarrollo social, creando dinámicas socio-
culturales y particularidades con carácter regional (Gobierno del Estado
de Guerrero, 2005a, p. 126).
Guerrero se caracteriza por la alta dispersión y el aislamiento geo-
gráfico de sus localidades, las cuales en su mayoría son de difícil acce-
so, dada la accidentada orografía del estado. Situación que se agrava
ante la falta de políticas públicas y de programas gubernamentales
que fomenten el crecimiento y desarrollo económico y social, ante
todo, en las regiones predominantemente indígenas. Es una de las
entidades federativas donde se expresan con mayor fuerza la falta de
equidad social y las desigualdades regionales, socioeconómicas, ét-
nicas y de género. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (inegi), 19.86% de la población es analfabeta, 57.98% de
la población mayor de 15 años tiene educación básica incompleta y
el promedio de escolaridad es de seis años; 74.08% de la población
no tiene derechohabiencia a servicios públicos de salud. En relación
con la vivienda, 31.60% de las viviendas habitadas son de piso de
tierra; 29.22% no disponen de excusados; 34.48% carece de agua
entubada y 30.12%, de drenaje (inegi, 2005). A estas carencias hay
que añadir el hacinamiento, entre otros múltiples indicadores que
muestran la marginación de la mayoría de la población guerrerense:
258
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
258258
Para el año 2005 [se estimaba que] el promedio de ocupación-habitantes
por vivienda es de 4.72; mientras que el 68.61% de las viviendas las ha-
bitan de uno a cinco ocupantes y el 31.39% más de seis. Se estima que
19.17% de las viviendas tiene problemas de hacinamiento, con más de seis
ocupantes en viviendas no mayores de dos cuartos. Sólo el 27.79% de las
viviendas cuentan con más de dos cuartos (Gobierno del Estado de Gue-
rrero, 2005a, p. 125).
La desigualdad y la exclusión impactan en mayor medida al medio
rural y presentan sus más dramáticas expresiones con la población
indígena, las mujeres, las niñas y los niños. Según Sergio Sarmiento
Silva y sus colaboradores:
Algunas cifras evidencian esta situación: frente a una tasa bruta de nata-
lidad de 26.3 (por mil), la tasa de mortalidad infantil es de 37.5 –frente a
índices nacionales de 19.3 y 18.8, respectivamente–. La esperanza de vida
en el estado es de 72 años, es decir, que los guerrerenses viven, en prome-
dio, dos años menos que la media de los mexicanos. Entre los pobres del
estado, los indígenas se encuentran en una situación especialmente delica-
da (Sarmiento, Mejía y Rivaud, 2009, p. 357).
De acuerdo con la perspectiva oficial, plasmada en el Plan Estatal de
Desarrollo 2005-2011 de Guerrero:
La disparidad y el rezago que presenta el estado son alarmantes. Con un
nivel de escolaridad que apenas alcanza los seis años y que en las zonas
con alto grado de marginación es menor de tres años, muy por debajo
de la media nacional de nueve años, Guerrero ocupa los últimos lugares
en cuanto a desarrollo humano, bienestar social y económico, así como en
salud y cobertura de saneamiento, mientras que ocupa los primeros lu-
gares en marginación, pobreza y analfabetismo (Gobierno del Estado de
Guerrero 2005, p. 6).
Considerando las mediciones de la pobreza que lleva a cabo
el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social
259259
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
259
(Coneval), el estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en rezago
social en México (Coneval, 2007, p. 18). Para el año 2005 Guerrero
reportó altas proporciones de población en los distintos niveles de
pobreza: alimentaria 42%, de capacidades 50.2%, y patrimoniales
70.2% (Coneval, 2007, p. 8). De los 81 municipios del estado, dos
presentan un grado muy bajo de pobreza alimentaria, ocho con un
grado bajo, 24 con un grado medio, 25 con un grado alto, y 22 con
un grado muy alto (Coneval, 2005, p. 12). El Coneval define del
siguiente modo los niveles de pobreza:
1) La pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica
alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar
para comprar sólo los bienes de dicha canasta, 2) La pobreza de capacida-
des: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta
alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun
dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines, y 3)
La pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para ad-
quirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios
en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del
ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos
bienes y servicios (Coneval, 2007, p. 3).
Los altos niveles de pobreza tienen su correlato con los problemas
económicos estructurales que enfrenta la entidad:
La economía guerrerense presenta profundos problemas estructurales: el
pib estatal está por debajo de la media nacional; atraso y descapitaliza-
ción del campo; alto porcentaje de la Población Económicamente Acti-
va (pea) ubicada en el sector informal o en actividades agropecuarias de
baja productividad y deficiente desarrollo del sector secundario. Además,
persisten rezagos y desigualdades sociales que se expresan en altos grados
de pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo, subempleo y
desempleo, informalidad económica y actividades ilícitas.
Las evidencias así lo demuestran: tres de cada cinco personas no pue-
den satisfacer sus necesidades básicas y, más aún, dos de cada cinco no
260
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
260260
tiene lo suficiente para comer; es decir, no tienen acceso a los mínimos
indispensables para su desarrollo y sobreviven por debajo del límite oficial
de la pobreza (Gobierno del Estado de Guerrero, 2005, p. 25).
Humberto Santos, docente e investigador de la Universidad Peda-
gógica Nacional (upn), considera que desde los ámbitos guber-
namentales se da prioridad sólo a tres municipios: “Guerrero es
netamente rural, el gobernador lo ha dicho: Guerrero está sosteni-
do –dice– por tres municipios que para él es Acapulco, Zihuatanejo
y Taxco, el resto no le importa” (Santos, 2009).
En efecto, Guerrero es una entidad federativa eminentemen-
te rural, con un alto porcentaje de población indígena, y presenta
concentración de población en algunas de las ciudades principales:
Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Tlapa, Ciudad
Altamirano y Chilapa de Álvarez. Según el Consejo Nacional de Po-
blación, para el año 2000 de 5,522 localidades están clasificadas con
índices de muy alta marginalidad 3,585 (64.9%); 1,741 (31.5%) con
alta marginalidad; 153 (2.85%), 31 (0. 6%) y 13 (0.2%) con índices
medios, bajos y muy bajos de marginalidad, respectivamente. De las
localidades, 21.1% son indígenas o predominantemente indígenas,
donde se observa una mayor marginación en comparación con las
comunidades rurales y urbanas (Conapo, 2000); 97.7% (5,397) de
las localidades están conformadas por menos de 2,499 habitantes,
de las cuales 2,786 son poblaciones pequeñas con menos de 100 ha-
bitantes. En el total de las localidades rurales se concentra 44.37%
de la población absoluta del estado (Conapo, 2000, pp. 15-17).
Para el año 2005, Guerrero reporta una población total de
3,115,202 personas, de las cuales 17.2% son indígenas (534,624
personas) pertenecientes a cuatro pueblos: nahuas (náhuatl), ñuu
savi (mixtecos), mee’phaa (tlapanecos) y ñomndaa náncue (amuz-
gos) (cndi, 2005). De acuerdo con Sarmiento:
Algunos de los municipios con mayor presencia indígena son: Chilapa de
Álvarez, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Metlatónoc, Tlalixtaquilla de
261261
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
261
Maldonado, Xochihuehuetlán, San Luis Acatlán, Alcozauca de Guerrero
y Ayutla de los Libres. La mayoría de ellos están ubicados en La Montaña
de Guerrero.
Los nahuas se encuentran dispersos por toda la región, con una ma-
yor presencia en el Alto del Balsas, continuando hasta La Montaña en los
municipios de Tlalixtaquilla, Tlapa y Copanatoyac, extendiéndose hacia la
Costa por Atlixtac, hasta colindar con el municipio tlapaneco de Tlacoapa.
Los tlapanecos, que se autodenominan mee’phaa, que quiere decir “la gen-
te del rostro pintado”, habitan en la zona que rodea la ciudad de Tlapa, en
los municipios de Atlixtac, Malinaltepec, Tlacopa y Zapotitlán Tablas. Los
mixtecos o ñuu savi, “la gente de la lluvia”, se localizan en la zona que co-
linda con Oaxaca, en Alcozauca, Metlatónoc y una parte de Tlapa, Xalpa-
tlahuac y Copanatoyac. Mientras los amuzgos, que se nombran ñomndaa
nánncue, “los hombres de la palabra de agua”, se encuentran en Xochis-
tlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec (Sarmiento et al., 2009, p. 253).
Entre los sectores indígenas y rurales se acentúan los problemas
de la pobreza ocasionados por la desigualdad económica y social,
expresándose en estos grupos sociales los más bajos niveles de es-
colaridad y más altos índices de enfermedades y de desnutrición,
viviendas precarias y carencia de servicios y de vías de comunica-
ción. Así lo reconoce el Gobierno del Estado de Guerrero:
La mayoría de los municipios indígenas presentan problemas de comuni-
cación. El aislamiento vinculado a la dispersión obstaculiza la integración
de la economía local, lo que trae como resultado un fuerte rezago en ma-
teria de servicios básicos, dispersión de la población, desarticulación de
acciones productivas e imposibilita la generación de empleos e ingresos,
reflejándose en los altos índices de marginación y en los bajos niveles de
bienestar de la población (Gobierno del Estado de Guerrero, 2005, p. 127).
De la población indígena de Guerrero de 15 años y más, 43.7% es
analfabeta. En la entidad 91.3% de la población indígena no es de-
rechohabiente de los servicios de salud (cndi, 2005):
262
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
262262
Los indígenas en Guerrero viven procesos crecientes de pobreza y exclu-
sión social. Cada vez más ven deterioradas sus aspiraciones sociales, eco-
nómicas, culturales y políticas; lo que se refleja en un deficiente acceso a los
servicios sociales básicos, en la insuficiencia de ingreso y exclusión en todas
las esferas de lo público (Gobierno del Estado de Guerrero, 2005, p. 42).
En lo que corresponde a los niveles de ingreso de la población gue-
rrerense ocupada, casi 33% no recibe ingresos no obstante estar
ocupado, casi 50% percibe hasta tres salarios mínimos o menos
(14% percibe hasta un salario mínimo, 19% entre uno y dos sa-
larios mínimos, 15% de dos a tres salarios mínimos), una propor-
ción de 12% obtiene de tres a cinco salarios mínimos y solamente
5% recibe más de cinco salarios mínimos (inegi, 2008). Según da-
tos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)
el salario mínimo promedio durante 2008 fue de 50.84 pesos y en
2009, de 53.19 pesos (Conasami, 2009).
Gráfica 2. Población ocupada según nivel
de ingresos, 2008
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). Tabulados básicos. Certificado iso 9001. A partir del 2008. México: inegi. 2009.
De la población ocupada que no percibe ingresos, 33% puede co-
rresponder a la persistencia de prácticas de autosubsistencia fa-
263263
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
263
miliar y de ayuda en el trabajo colectivo y comunitario: “Existen
158,716 unidades de producción rurales menores de cinco hectá-
reas, de las cuales 32.2% destina su producción a la venta y 67.8%
al autoconsumo” (Gobierno del Estado de Guerrero, 2005, p. 76).
De acuerdo con información oficial:
En el periodo 2000-2004, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) la
tasa de desempleo abierto en el estado fue de 0.36% –en el área urbana–,
mientras que la media nacional fue de 2.02%; siendo Guerrero y Oaxaca,
las entidades federativas con las tasas de desempleo más bajas y el Distrito
Federal alcanzó la más alta. Esta situación se explica porque la estructu-
ra productiva de la entidad genera escasos empleos fijos, así como por
la existencia de un sector de la población que obtiene sus ingresos de la
economía informal. También por la existencia de un amplio sector de
la población rural cuya principal fuente de sustento es la economía
de autoconsumo (Gobierno del Estado de Guerrero, 2005, p. 69).
Acerca de la actividad agrícola en la entidad, el Gobierno del Es-
tado de Guerrero considera que el maíz “es el producto estatal por
excelencia”:
Los principales cultivos de temporal en el estado son el maíz, frijol, sorgo
grano, melón y sandía, entre otros. En el ciclo primavera-verano de 2004,
se sembró una superficie de 541,203 hectáreas de maíz, siendo éste el pro-
ducto estatal por excelencia.
En síntesis, los principales problemas de los cultivos de temporal
son la falta de capacitación y la predominancia de la organización
flexible para el trabajo, la inaccesibilidad a créditos oportunos que
tengan bajas tasas de interés, por lo que se hace necesario incursio-
nar en la siembra de cultivos que resulten más rentables, así como
en la utilización de paquetes tecnológicos para la producción, y en
la apertura al mercado de los productos.
264
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
264264
Con relación con la producción de productos perennes, en el estado hay
una superficie sembrada de 274,284 hectáreas, de éstas el 19% correspon-
den al cultivo del café, el 31% a la palma de coco, el 8.5% al mango, el 2.6%
al limón mexicano y el 1% al cultivo de plátano. Entre los problemas fun-
damentales de esta actividad se encuentra la falta de incremento de valor a
la producción primaria y la falta de estudios […] (Gobierno del Estado de
Guerrero, 2005, pp. 76 y 77).
En términos económicos productivos, la entidad es fundamental-
mente agropecuaria y de servicios. Del total de la población ocupada
(1,256,706 de personas mayores de 14 años), 30.4% se desempeña
en actividades agropecuarias, 35.2% en servicios, 17.5% en el co-
mercio, 10.4% en la industria manufacturera, 5.6% en la construc-
ción y 0.6% en otras actividades.
Gráfica 3. Población ocupada por actividad económica
en Guerrero, 2008
Fuebte: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). Tabulados básicos. Certificado iso 9001. A partir de 2008. México: inegi. 2009.
Entre las actividades económicas de la entidad también destaca la
producción artesanal:
265265
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
265
La industria artesanal en Guerrero emplea a 200 mil personas; equivalen-
te al 7% de la población estatal; actividad que prácticamente la realiza la
población indígena misma que se concentra esencialmente en las regiones
Montaña, Costa Chica, Centro y Norte. Las ramas artesanales en el esta-
do son: orfebrería, lacas, palma, textiles, pirograbados, pintura en papel
amate y barro, máscaras de madera, talabartería, muebles esculturales,
utensilios de madera y alfarería, tejidos de palma, hamacas, confección de
prendas de vestir, productos elaborados a base de hoja de maíz, bisutería,
mármol, entre otros. Este sector, no obstante su capital cultural ha per-
manecido olvidado por los programas estatales, federales y municipales;
se han limitado a la impartición de algunos cursos para el mejoramiento
de diseños y la participación en algunas ferias y exposiciones (Gobierno
del Estado de Guerrero, 2005, p. 85).
Según Sergio Sarmiento y sus colaboradores (2009, p. 357), afirman
que:
De los indígenas que habitan en Guerrero, 52% se ocupan en el sector pri-
mario, mientras que sólo 23.35% trabaja en el secundario y un 24.3% en el
terciario. Esto quiere decir que la gran mayoría se dedican a la agricultura,
a pesar de que habitan tierras poco fértiles y no cuentan con ningún desa-
rrollo tecnológico para la producción agrícola (Sarmiento, 2009, p. 357).
La situación económica regional impacta de manera directa a la
gran mayoría de los hogares guerrerenses, en particular a los sectores
históricamente vulnerados, como los indígenas y a un creciente nú-
mero de la población mestiza que proviene del sector rural. En rela-
ción con los salarios de la población indígena, los datos refieren que:
[…] por producto del trabajo asalariado de la población indígena esta-
tal de 15 años en adelante, se tienen registrados 53,041 trabajadores que
no tienen ningún ingreso y conforman el 45.7% de esa franja. Asimismo,
27,964 forman parte de la población indígena que percibe menos de un
salario mínimo mensual, lo que representa el 24.1%. Estamos ante una
266
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
266266
tasa muy alta de desempleo, que nulifica las aspiraciones de los pueblos
indígenas que luchan sin reposo para cubrir lo básico de sus necesidades
más elementales (Nemecio, 2005, p. 24).
Según estudios realizados (Carmona, 2009; Ríos, Manzur y Bartra,
2009), entre 2005 y 2009 en el estado de Guerrero, 79% de los ho-
gares rurales son de subsistencia o infrasubsistencia, poseen menos
de cinco hectáreas de terrenos de temporal, donde se cultiva el maíz
para el autoconsumo, y menos de cinco cabezas de ganado: “Dentro
de éstos se encuentra aún el estrato más pobre: la población in-
dígena y otros productores minifundistas que padecen las peores
condiciones sociales […]” (Ríos et al., 2009, p. 7).
Gráfica 4. Tipo de productores rurales
Fuente: M. Carmona. Componente de microfinanzas. Estrategia Guerrero sin hambre. Guerrero, México: Se-cretaría de Desarrollo Rural, 2009, p. 3.
La falta de empleos y de oportunidades para subsistir en su territo-
rio y localidades, ha propiciado el crecimiento del número de gue-
rrerenses que se incorporan a los flujos migratorios hacia Estados
Unidos, hacia diversas zonas urbanas y rurales dentro del territorio
nacional y al interior del propio estado de Guerrero.
267267
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
267
El rEzago social En la Montaña Alta dE GuErrEro
La Montaña Alta de Guerrero se caracteriza por un patrón de dis-
persión y aislamiento de sus localidades, casi el total de éstas tienen
menos de 2,500 habitantes y solamente las cabeceras municipales
superan esa cantidad (Ramírez Mocarro, 1996, p. 67). Esta disper-
sión implica graves problemas de comunicación y de transporte
(las carreteras son de terracería); insuficiencia de fuentes de empleo
y servicios públicos (salud, educación), viviendas sin servicios bási-
cos (agua potable, drenaje y electricidad) e incluso en la mayoría de
esos lugares no hay centros de abasto comerciales.
Son localidades en las que el hambre es una realidad cotidiana,
como señala la maestra Ricarda Rojas Aguilar, quien trabaja en la
comunidad Los Pinos, municipio de Cochoapa:
Aquí todo es muy raquítico, la verdad. Aquí la situación crítica es la pobre-
za. La extrema pobreza. ¿Por qué? Porque aquí, en primer lugar la tierra
no es fértil. Quisiéramos que los señores siembran tres, cuatro, cinco litros
de maíz. Eso dijéramos que le alcanza para su familia. Dos o tres litros de
maíz apenas le alcanza para comer elotes, comer tamales, comer totillas,
maíz y huevo. Eso es lo que le alcanza aquí. Hablo de aquí de Cochoapa,
y aquí están otras comunidades de para allá abajo, y de todo pues, lo que
pertenece aquí en Cochoapa.
Así que los que están por este lado, por el sur siembran. Que diría yo
unos cinco o seis maquila de maíz. Eso apenas le alcanza para su familia.
Si tiene dos, tres hijos, eso apenas le alcanza. Ahora y ¿para los que no
siembran? No tienen para comer. Siempre tienen que andar comprando
o se van de peones, los niños, las niñas. Como esta niña, se van a cuidar
los animales de otros que si tiene para ganar apenas la tortilla, para que
les den de comer ¿Por qué? Porque en su casa no tiene que comer. Y así
está la situación aquí, porque las tierras no producen. Lo otro es que no
hay fuente de trabajo donde la mamá o el papá pues, pueda trabajar y
gane un dinero para sufragar los gastos. No, no, no lo hay (Rojas Aguilar,
2008).
268
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
268268
Es una región eminentemente rural, donde la población tiene como
principal actividad económica a la agricultura de infrasubsistencia
y subsistencia, que emplea de manera intensiva la fuerza de trabajo
familiar, presenta una productividad decreciente y está orientada
al autoconsumo. Los principales cultivos son el maíz, el frijol y la
calabaza (y otras pocas hortalizas) y su siembra es de temporal.
La mayor parte de la superficie agrícola se encuentra bajo una forma social
de posesión de la tierra que corresponde a la antigua comunidad indígena.
El arado y el fertilizante químico son dos transformaciones tecnológicas
introducidas a los sistemas agrícolas tradicionales. Ambos tuvieron un
efecto paradójico y contradictorio ya que en el corto plazo permitieron
un aumento de la productividad agrícola pero, al mismo tiempo, fortale-
cieron los procesos de deterioro natural. Dadas las características del suelo
(pendientes pronunciadas), el arado favoreció la erosión, mientras que el
fertilizante ocultó la caída del rendimiento natural de la tierra, hizo que
las parcelas se trabajarán más y se abandonaran en un estado de deterioro
más severo (Ramírez Mocarro, 1996, p. 65).
Adicionalmente a los problemas ancestrales relacionados con la po-
breza, en las últimas décadas se ha recrudecido la siembra de ener-
vantes, lo que ha hecho aún más conflictivas las condiciones de vida
en la región:
[…] es uno de los problemas más graves que se han presentado en los úl-
timos años a causa del empobrecimiento brutal de los pueblos indígenas.
De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional se sabe
que La Montaña ocupa el primer lugar a nivel nacional como productor
de amapola, situación que ha justificado la presencia del ejército para su
combate. Esta estrategia de guerra ha venido a causar más daños a los po-
bladores porque se criminaliza la pobreza, se persigue y detienen a perso-
nas de escasos recursos que corrieron el riesgo de sembrar este enervante
para mitigar su hambre; se daña el medio ambiente con las fumigaciones
que periódicamente realiza la Procuraduría General de la República con
269269
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
269
helicópteros. Lo preocupante es que no hay resultados alentadores que nos
indiquen la eficacia de esta guerra contra las drogas, por el contrario, sigue
aumentando esta práctica que contamina la vida de los pueblos generando
más violencia y pobreza (Nemecio, 2005, p. 14).
La Montaña es una región cuyas características, incluso naturales,
dificultan la aplicación de los escasos programas sociales y para el
desarrollo productivo que pretende impulsar el gobierno del esta-
do. El coordinador del Programa de Fertilizantes de la Secretaría de
Desarrollo Rural (Seder), comenta en entrevista sobre la cobertura
que dicho programa tiene en la Montaña Alta:
En la región de la Montaña es menos, precisamente por la misma topogra-
fía, las superficies disponibles son menores y también los terrenos que se
tiene dedicados por las más pendientes, las condiciones que hay, en mu-
chos casos, no son aptos para una producción intensiva de maíz a gran
escala (Sousa, 2009).
Sobre la Montaña de Guerrero, Ramírez Mocarro (1996, pp. 21
y 23) señala:
[…] se localiza en la parte oriental del estado de Guerrero, limita con
Oaxaca y Puebla y se encuentra comprendida entre 16º 52’ de latitud
Norte y 98º 12’ y 99º 30’ de latitud Oeste. Comprende una superficie de
7000 km cuadrados. Se ubica sobre la Sierra Madre del Sur y parte de la
Depresión del Balsas, y constituye un sistema montañoso complejo, con
topografía sumamente escabrosa. La altura de la región varía entre 10000
msnm y 3050 msnm […]. En los terrenos de la montaña de Guerrero pre-
dominan las laderas inclinadas pero también existen zonas de lomeríos,
valles intermontañosos, valles fluviales y gran cantidad de áreas coluviales
pequeñas y dispersas. En la región se distinguen seis unidades geomorfo-
lógicas, la mayor parte del territorio (66.8%) tiene laderas con pendientes
muy inclinada, las cuales se distribuyen en toda la región y están formadas
en su mayor parte por materiales de origen volcánico.
270
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
270270
En particular, los municipios de Tlapa de Comonfort4 y Cochoapa
el Grande, ubicados en la Montaña Alta de Guerrero, se caracterizan
por la existencia de asentamientos indígenas de nahuas, me’phaa
(tlapanecos) y na’savi (mixtecos); la concentración de población
indígena se estima en 48.6% en Tlapa de Comonfort y en 80.2%
en Cochoapa el Grande. De acuerdo con Beatriz Canabal (2001,
p. 28):
La Montaña es un espacio histórico modelado por los distintos grupos
que se fueron asentando y dibujaron sus propias características cultura-
les y sociales: los pueblos tlapanecos y mixtecos fueron conquistados por
pueblos mexicas quienes a su vez, sometidos por los españoles, pasaron a
conformar una gama compleja de presencias étnicas que han constituido,
desintegrado y reconstituido espacios delimitados políticamente en lapsos
cortos. Se fueron diseñando así los tres principales espacios étnicos socia-
les (nahua-mixteco-tlapaneco) que aportan hoy día los elementos bási-
cos para la regionalización de la Montaña: a ellos corresponde una forma
peculiar de relacionarse con la naturaleza y entre ellos mismos; una cos-
mogonía y determinados proyectos políticos, así como ciertas relaciones
de producción y dominación junto con una frontera propia.
Los registros migratorios estatales la ubican dentro de la segunda
región con mayor número de migrantes internos, se estima que
34% aproximadamente del total de jornaleros agrícolas indígenas
que emigran anualmente en el estado son expulsados de estos mu-
nicipios (Fopresol-sai, 2008a; Sedesol, 2008).
Los municipios con peores niveles de desarrollo humano, Tlapa, Metlató-
noc y Cochoapa el Grande, son los que expulsan más mano de obra a los
4 Este municipio está integrado por un total de 90 localidades, de ellas sólo dos, incluyendo la cabecera municipal, superan los 2,500 habitantes. Las principales localidades, según el número de población, son Tototepec, Chiepetepec, Xalatzala, Atlamajac, San Miguel Axoxuca, Ayotzinapa y Tlatzala (inegi, 2005a).
271271
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
271
campos agrícolas. Son muchas veces familias enteras las que se mueven
hacia estos estados norteños para trabajar, lo cual ha implicado que casi la
mitad de las personas que salen de Guerrero son niñas y niños. Según el
registro del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (paja) de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 2006 migraron desde Guerrero
unos 40 mil 207 jornaleros y jornaleras, de los cuales 14 mil 21 son indíge-
nas de la región de la Montaña. Entre éstos registraron 7 mil 127 hombres
y 6 mil 894 mujeres. Entre septiembre y diciembre de 2006, del total de
jornaleros que registraron su salida, el 46% eran niños y niñas menores
de 15 años. De los 14 mil 21 migrantes [indígenas], 7 mil 629 tenían de 15
a 59 años de edad; 3 mil 442 entre seis y 14 años; mientras que 2 mil 728
eran menores de cinco años (cdhm Tlachinollan, 2010).
Y que no obstante sus desplazamientos forzados:
[…] mantienen una identidad propia que viene a ser el escudo que les ha
permitido resistir y mantenerse como sujetos colectivos. Existe en ellos un
sentido de pertenencia histórica hacia el lugar donde nacieron, donde se
encuentra su patrimonio (Nemecio, 2005, p. 12).
Cochoapa el Grande: “Un petate en la tierra, para ellos eso es el
derecho a la salud que es el derecho a la muerte”5
Cochoapa el Grande6 es el municipio indígena con los más altos
grados de marginación y los menores índices de desarrollo humano
en México (Pastor, 2008), y es la región de la Montaña Alta de Gue-
rrero que expulsa mayor número de migrantes. Para el año 2006 se
5 Testimonio de Abel Barrera, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en el video documental Morir en la pobreza, Cochoapa el Grande, Guerrero (Badillo, 2007).6 Este municipio fue segregado del de Metlatónoc, según Decreto 588 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, expedido el martes 10 de diciembre de 2002 (Becerra Acosta, 2008, s/p).
272
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
272272
estimó una salida de 5,188 personas, lo que representó casi una ter-
cera parte de su población, además de que en esta región se observa
una tendencia creciente de desplazamientos hacia la zona noroeste
de país:
[…] hay comunidades que en el 2005 no tenían ni 50 migrantes registra-
dos y que ahora aparecen con más de 100. Consideramos que existe una
tendencia general a la alza en la migración en este e municipio hacia la
región norte y noroeste del país a los campos agrícolas (Canabal, 2008,
pp. 228 y 229).
El municipio está constituido por 132 pequeñas localidades y la ca-
becera municipal. En él residen 15,572 habitantes (7,445 hombres y
8,127 mujeres), de los cuales 99.75% es población indígena (15,533
personas) de origen mixteco o na´savi (cndi, 2005). En el Censo
2010 el inegi identificó a 16,833 personas de tres años o más ha-
blantes de una lengua indígena, lo que representa 99.6% del total de
habitantes del municipio. No habla español 74% de los indígenas
en Cochoapa el Grande.
Los municipios con peores niveles de desarrollo humano, Tlapa, Metlató-
noc y Cochoapa el Grande, son los que expulsan más mano de obra a los
campos agrícolas. Son muchas veces familias enteras las que se mueven
hacia estos estados norteños para trabajar, lo cual ha implicado que casi la
mitad de las personas que salen de Guerrero son niñas y niños. Según el
registro del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (paja) de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 2006 migraron desde Guerrero
unos 40 mil 207 jornaleros y jornaleras, de los cuales 14 mil 21 son indíge-
nas de la región de la Montaña. Entre éstos registraron 7 mil 127 hombres
y 6 mil 894 mujeres. Entre septiembre y diciembre de 2006, del total de
jornaleros que registraron su salida, el 46% eran niños y niñas menores
de 15 años. De los 14 mil 21 migrantes [indígenas], 7 mil 629 tenían de 15
a 59 años de edad; 3 mil 442 entre seis y 14 años; mientras que 2 mil 728
eran menores de cinco años (cdhm Tlachinollan, 2010).
273273
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
273
Desde el punto de vista geográfico, como puede observarse en el
mapa siguiente, este municipio se constituye principalmente por
asentamientos indígenas con hablantes de lengua mixteca. El pro-
medio de habitantes en las comunidades de Cochoapa es de 125
personas. La mayoría de la población ocupada (86.6%) percibe in-
gresos menores a dos salarios mínimos (Canabal, 2008, p. 226).
Mapa 7. Asentamientos indígenas mixtecos en Cochoapa el Grande
Fuente: elaboración propia.
Según reportes del Coneval para el año 2007, este municipio ocu-
paba el primer lugar en niveles de pobreza en el contexto nacional
y estatal con 73.9% de la población en pobreza alimentaria, 78.9%
en pobreza de capacidades, y 88.3% en pobreza de patrimonio (Co-
neval, 2007).
Las condiciones de pobreza y rezago social se reflejan en que
más de 75% de la población en Cochoapa el Grande es analfabeta,
del total de analfabetas 100% son indígenas, 97% de la población
no cuenta con la educación básica completa y una proporción ma-
274
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
274274
yor a 33% no asiste a la escuela. Silvia Rodríguez Aguilar, religiosa
de la congregación las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul,
testifica en el video Morir en la pobreza, la indiferencia de las auto-
ridades gubernamentales:
Es una de las injusticias más grandes que hay aquí en la zona de Guerrero,
es la falta de educación. Porque creo que el recurso no hay para estas zo-
nas, y pudiendo dar ese servicio no lo dan. Hemos ido hasta Chilpancingo
con el síndico, con Angélica a hablar con el mero Secretario de Guerre-
ro, con personas solicitándose este apoyo y explicándoles la situación, no
nada más de aquí sino de otros lados. A Conafe para solicitar maestros
también, mandando solicitudes […]. Y no hay respuesta, no hay respuesta.
Los maestros, los siete maestros los solicitamos ¿Qué fue como en agosto,
septiembre? En agosto igual ante [el] Gobernador y nos dijeron: “No hay,
no hay para los siete maestros de aquí, menos para los de las zonas aleja-
das” (Badillo, 2007).
La población que no es derechohabiente a los servicios de salud
equivale a 98.6%. El siguiente testimonio de Paulino Ruiz, un habi-
tante de este municipio, nos permite mostrar las dimensiones de las
carencias de salud en la región:
No hay la clínica, no hay salud, no hay escuela, muchos de los servicios
de la comunidad no hay aquí. De brigadas de salud baja cada dos meses.
Muchas personas de aquí del pueblo están sufriendo mucho con el tuber-
culosis –se llama la enfermedad–, tuberculosis. Hay mucha tuberculosis,
contagia mucho a la gente […]. Nosotros nada más estamos curando nada
más la hierba, nada más de sencillo pues, los más graves que se muera uno
gente. Por ejemplo si muerden una escabel y luego se muera, pues no hay
hospital […]. Y es muchas mujeres se están aliviando del camino, no llega
a hasta Ometepec, no llega a Tlapa. Porque Tlapa cuanto kilómetros hay.
Aquí somos mucho lejos, casi como 500 kilómetros de Tlapa acá. De Ome-
tepec como 300 kilómetros que tanto lejos. En tiempo de la lluvia no se
puede llegar hasta Ometepec, no entra la camioneta [sic] (Badillo, 2007).
275275
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
275
Asimismo, 93.2% ocupa viviendas con piso de tierra, 96.2% de vi-
viendas habitadas no disponen de drenaje ni escusados, y 62.4%
no cuenta con energía eléctrica. (inegi, 2005; Coneval, 2005;
cdi, 2005). De acuerdo con información difundida en la prensa
nacional:
[En Cochoapa el Grande] la mayoría de la población son indígenas que
viven en casas con piso de tierra, sin baño ni drenaje, y muchos hogares
incluso carecen de luz y de agua […]. Ahí, los ingresos por persona al mes
apenas y rebasan los 750 pesos, un promedio de casi 25 pesos al día, lo cual
vuelve al municipio el más pobre y con menor desarrollo humano en Mé-
xico y de América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas
(onu) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) (Gómez Quintero y Arteaga, 2006,s/p).
El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (pnud)
ubicó a Cochoapa el Grande en el último lugar de los tres munici-
pios (junto con Coicoyán de las Flores, en Oaxaca y Batopilas, en
Chihuahua) con menor desarrollo humano en el país, con niveles
de desarrollo inferiores a los del África Subsahariana (pnud-cinu,
2008). El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno
del Estado subraya:
Es un municipio de muy alta marginación, es un municipio que carece
de servicios básicos, en la cabecera municipal. Es un municipio que se
disgregó del municipio de Metlatónoc en el año de 2005. Antes de 2005
el municipio más pobre a nivel Nacional e Internacional era Metlatónoc.
Se desprenden de Cochoapa el Grande en 2005 y dejan a Metlatónoc a un
lado como el municipio más pobre y se pasa a Cochoapa el Grande (De la
Cruz Morales, 2009).
Por su parte, Silvia Rodríguez Aguilar, la mencionada representante
de una orden religiosa, quien realiza trabajo social en la cabecera
municipal de Cochoapa el Grande, nos describe en la entrevista:
276
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
276276
Podemos decir que es un pueblo empobrecido. En todas partes puede de-
cirse que hay servicios de luz, teléfono, caminos, educación, salud. Aquí
en la población de aproximadamente de 15 mil habitantes en Cochoapa,
no hay más que un centro de salud en la cabecera. No hay más que una o
dos primarias, y apenas hace tres años, empezó la secundaria. No hay algo
que deveras los impulse a ser personas, que vayan tomando conciencia de
su realidad, que les ayudemos a despertar de esta situación en la que están
viviendo, y que lo sigan permitiendo. Porque no son conscientes de esta
situación, de esta opresión, de esta marginación.
[…] por eso es el más pobre. No hay caminos, no hay teléfono. Tiene
que ser de renta. ¡No, no hay nada! ¿Qué hay? Por algo, es el municipio más
pobre. No va a encontrar ni un restaurante […]. No, no hay ni comida.
Raíces de campo y eso en tiempos de lluvia, no comen pastas, no comen ni
en las fiestas. No, son muy pobres. No, están muy pobres, no hay piso en
sus casas, piso de tierra para todos. Ni siquiera un trabajo que les permita
vivir dignamente […] (Rodríguez Aguilar, 2008).
En contraste con la inacción gubernamental, los moradores de Co-
choapa el Grande tienen claras sus necesidades, así lo señalan en el
video Morir en la pobreza:
Lo que les falta pa’l camino es construir los puentes donde hay río,
meter alcantarillas donde hay barranquitas para que así los productores
puedan viajar aunque sea en la temporada de aguas. Porque como ahora
de que no hay puentes, por ejemplo, del río que está ahí, cuando se sube
ya no pasan los carros y los médicos ya no pueden venir a trabajar acá
(Badillo, 2007).
El comisario municipal de Xalpa, localidad de este municipio expli-
ca: “[…] aquí están muy pobres, en Xalpa casi no hay carro. Hay un
carro de Ayuntamiento, ese apenas llegó, le mandaron a entregar al
presidente de Cochoapa” (De la Cruz, 2008) .
277277
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
277
Tlapa de Comonfort, el corazón de la expulsión en la Montaña
Alta de Guerrero
El municipio de Tlapa de Comonfort, a diferencia de Cochoapa
el Grande, presenta un relativo dinamismo económico, ya que la
cabecera municipal del mismo nombre es el centro comercial, de
transporte y otros servicios de la región. Sin embargo, la falta de
industrias de transformación dificulta la creación de nichos de tra-
bajo diversificados diferentes a la agricultura en las localidades del
municipio.
Tlapa de Comonfort cuenta con 165 localidades y 65,763 habi-
tantes, de ellos 31,224 son hombres y 34,539 son mujeres. Se trata
de un municipio predominantemente indígena, ya que del total de
la población, 72.3% son originarios de los pueblos náhuatl y tlapa-
neco o me’phaa. La población analfabeta en el municipio se estima
en 28.70%, y del total de analfabetas 88% es población indígena
(cndi, 2005).
Mapa 8. Asentamientos indígenas en Tlapa de Comonfort, Gro.
Fuente: elaboración propia.
278
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
278278
Tlapa de Comonfort se caracteriza porque en su territorio coexis-
te población mestiza con población indígena de los tres pueblos
autóctonos que habitan en la Montaña de Guerrero. Sin embargo,
como puede observarse en el mapa anterior, en algunas localidades
predomina la presencia de nahuas y mixtecos, mientras que en las
localidades donde se ubican los asentamientos de los tlapanecos o
me’phaa, éstos muestran mayor presencia de mestizaje, no obstante
que antaño Tlapa representó uno de sus lugares de concentración,
hoy es uno de los pueblos indígenas con mayor dispersión.
Según el Sistema de Información Municipal con datos de 2005,
en Tlapa hay tres grupos indígenas, siendo los tlapanecos el gru-
po minoritario, con 2% de la población indígena, los mixtecos son
50% y los nahuas, 46%.7
Los ingresos económicos generados por la migración represen-
tan una base fundamental para el sustento de gran cantidad de fa-
milias indígenas:
El Ayuntamiento de Tlapa funciona básicamente con presupuesto fede-
ral, 50 millones para obra pública, del ramo 33. La captación mediante el
impuesto predial refleja el nivel de pobreza: 25 mil pesos anuales, según
datos del alcalde. Los 42 pueblos y 14 anexos que dependen del gobierno
local no tienen otra forma de subsistencia que la economía lograda por las
familias en los campos agrícolas del norte de México o migrar a Estados
Unidos. En seis meses de trabajo sin derecho a descansar un día, vuelven
con ahorros magros –4 mil pesos refieren algunos– para mantenerse hasta
el inicio de la siguiente temporada (Alvarado, 2009, s/p).
La cabecera municipal, la ciudad de Tlapa de Comonfort es el cen-
tro administrativo, económico y religioso de la región, así lo descri-
be Maribel Nicasio González:
7 Al igual que los anteriores dos mapas, tanto para localidades como para el muni-cipio, nos basamos en datos de la primera lengua hablada por localidad.
279279
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
279
Está en la entrada de la montaña y es el punto de partida hacia la montaña
alta. El sistema de carreteras cuenta con dos vías de comunicación hacia el
exterior: una que conecta con Puebla y otra con Chilpancingo. Al interior
se integra por una red de brechas que llevan a las cabeceras municipales y a
las comunidades principales, aunque los caminos se ven afectados durante
el periodo de lluvias por los deslaves (Nicasio, 2003, p. 2).
En esta jurisdicción, no obstante el relativo dinamismo comercial
que presenta la cabecera municipal, existen al igual que en Cochoa-
pa el Grande, localidades cuya población enfrenta una creciente
explosión demográfica y extrema pobreza, sin servicios básicos y
con evidentes muestras de abandono por parte de las políticas gu-
bernamentales. Sobre el incremento demográfico en el municipio,
Abel Barrera señala:
[…] estamos en un “boom” demográfico de graves consecuencias que no
ha dado tiempo a sus pobladores a digerir y entender lo que pasa en su
entorno. Simplemente se perciben como espectadores precarios que ven
pasar un sinnúmero de acontecimientos que no son comprendidos ade-
cuadamente y que alteran bruscamente su vida personal y comunitaria. Se
trata de cambios que se orientan a individualizar su vida comunitaria y
a fragmentar la lucha política. El crecimiento demográfico manifiesta una
grave crisis social, política, económica e identitaria de los pueblos de la
Montaña que se condensa en la ciudad de Tlapa (Barrera, 2001, p. 242).
En las localidades de Tlapa de Comonfort se repiten las escenas de
la pobreza:
En Ayotzinapa no hay drenaje. De las aguas negras que escurren hasta el
riachuelo beben guajolotes, cerdos y chivos que atestan las calles de polvo
como si fueran perros. Unos cuantos poseen casas de material sólido, tras
años de ahorrar lo poco que ganan en los campos del norte. De las 360 fa-
milias que pueblan esta comunidad, al menos 300 emigran cada noviem-
bre para retornar en el verano. La dieta principal, allí como en el resto de
280
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
280280
los 19 municipios que integran La Montaña, es a base de coca cola y papas
fritas. La desnutrición es severa […] (Alvarado, 2009, s/p).
Tlapa de Comonfort es lugar de encuentro de los diversos pueblos
indios que habitan en esta región de Guerrero, encuentro que in-
cluye racismo, amestizamiento y reindianización:
[…] es el crisol donde se reúnen los tres pueblos indígenas y los mestizos,
situación que da origen a distintas relaciones y prácticas sociales, como el
racismo ejercido por la minoría mestiza, el amestizamiento de la primera
generación nacida en Tlapa y la reindianización de la ciudad en los alre-
dedores del centro donde se concentran los mestizos (Nicasio, 2003, p. 3).
En la ciudad de Tlapa ocurre un intercambio comercial desigual
entre mestizos e indígenas, lo que permite caracterizarla como el
centro del poder “colonial” en la región. En palabras de Abel Barrera:
La experiencia cotidiana de los indígenas con los comerciantes “Tlapa-
necos” ha sido traumática por el trato despótico y agresivo, y totalmente
incosteable, porque hasta la fecha venden barato y compran caro. “El mar-
chante” es precisamente el nombre propio asignado por los tlapanecos a
los indígenas que llegaba de las comunidades para realizar operaciones
comerciales desiguales. Hasta la fecha existen comercios que compran “a
tiempo” los productos de los indígenas como el maíz, el sombrero de pal-
ma, chivos, etc., y se práctica la venta de mercancías “fiadas”, es decir, a cré-
dito, pagando un precio más alto por los productos. Se trata de un sistema
de endeudamiento y de intermediación comercial que refuerza la depen-
dencia económica de los indígenas hacia los comerciantes que obtienen
mayores ganancias, simulando una relación equitativa y de beneficio reci-
proco a través de compadrazgo y lealtades políticas, cuando en realidad se
trata de un dominio colonialista (Barrera, 2001, p. 241).
Tlapa es el centro de reunión de miles de jornaleros que cada año
bajan de las comunidades para trasladarse a los campos agrícolas
281281
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
281
del noroeste del país. Ahí se encuentran las precarias oficinas del
Módulo del Programa de Movilidad Laboral del Sistema Nacional
del Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (stps),
donde los migrantes tienen que hacer largas filas durante un día,
para que una mínima parte de ellos, reciba una limitada despensa
y 1,200 pesos de apoyo económico por familia para sus gastos en el
traslado:
En el caso específico de la región de la Montaña, el traslado hasta Tlapa se
efectúa en camiones de redilas o camionetas contratadas por los engan-
chadores, quienes reciben entre 800 o 1,500 pesos por grupos de 40 o 45
personas que conforman dos Cuadrillas (las cuadrillas están integradas
por aproximadamente 20 o más personas entre mujeres, niñas(os), y varo-
nes, que en su mayoría son familiares o los unen diversos lazos de paren-
tesco; dos cuadrillas pueden llenar un autobús completo: 40 o 45 personas
en promedio) (Nemecio, 2005, p. 31).
En la orilla de lo que fuera el río Jale (o río Tlapaneco), en las largas
hileras de los viejos camiones foráneos estacionados entre la tierra,
la basura y la desolación, es donde se instalan los jornaleros con sus
familias y sus escasas pertenencias para esperar durante horas, ex-
puestos al frio o al sol, la llegada de los vehículos o de las instruccio-
nes de los contratistas para que puedan acomodarse en los camiones
ya aglomerados. Abel Barrera considera que el río Jale, en Tlapa:
A falta de espacios comerciales, un gran número de tianguistas se han ins-
talado alrededor de la parte alta del río Jale por ser un lugar de afluencia de
la población de la Montaña. Es uno de los lugares donde hay de todo: ven-
ta de maíz, de animales, artesanía, fruta, muebles, comida, casetes, ropa,
sitios de “mixtas”, de autobuses de Sinaloa, cantinas y prostíbulos. Es el lu-
gar de los bajos fondos, donde también se hacen negocios turbios y donde
permanentemente ronda la muerte. Son de los lugares catalogados como
fatídicos, donde asecha el enemigo y donde se puede perder el dinero y
hasta la vida (Barrera, 2001, p. 243).
282
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
282282
La Unidad de Servicios Integrados (usi) mejor conocida como la
Casa del Jornalero, es el segundo punto de reunión en Tlapa. Se
trata de un espacio al que la Sedesol y la Secretaría de Asuntos Indí-
genas (sai) aportan limitados recursos, gracias a la presión y gestio-
nes realizadas por Tlachinollan. Margarita Nemecio, del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, afirma:
[La usi] es un espacio que dispone justamente para los jornaleros que van
de salida o los que vienen de regreso, para que se puedan dar un baño, para
que descansen, para que dejen sus cosas y principalmente para el registro.
Básicamente y eso es para lo que funciona actualmente (Nemecio, 2008).
El lugar cuenta con un precario comedor, en el cual ellos pueden
preparar los alimentos durante los tiempos de espera de los vehícu-
los que los transportarán en un viaje de casi dos días de duración a
sus zonas de trabajo. Un jornalero que se encontraba en la usi espe-
rando poder trasladarse a Sinaloa nos comentó: “Porque no hay to-
davía [camiones] falta un mes, falta. Y ya tengo cuatro días los que
estoy aquí. Aquí duermo. Yo aquí este como pura tortilla como fui
a comprar allá. No, no salió nada falta pa’ salir” (Feliciano, 2008).
Tlapa de Comonfort es la puerta de salida de los montañeses,
y a pesar de las penalidades que sufren desde el momento en que
empacan sus pertenencias en sus casas, es el portón de huida de la
indigencia en la que viven en sus comunidades, donde los diferen-
tes rostros de la pobreza se manifiestan en toda su expresión:
Este rostro de la pobreza de la Montaña que está desnuda, es una Montaña
que vemos en sus cerros desnudos. Solamente resplandece el color de los
terrenos desgastados, eso es un drama. Un drama que en pleno siglo xxi
no es tolerable en nuestro país, pero que desgraciadamente no se está re-
virtiendo. La visita de Fox en el 2005 vino a anunciar más bien esta muer-
te de los pueblos. Vino más bien a remarcar la desigualdad, a predicar el
engaño y a seguir manteniendo estos índices de pobreza que en lugar de
revertirlos, los ahondó más.
283283
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
283
Prometió piso firme a todas las comunidades de Metlatónoc y Cochoa-
pa. Prometió el Programa Oportunidades para todas las mujeres, prome-
tió escuelas de calidad, prometió servicios de salud básicos y, bueno, la
gente simplemente vio pasar a alguien que se dice Presidente de la Repú-
blica y que se sentó en un silla dentro de un fogón mixteco. Pero solamente
para tomarse la foto.
La gente no sabe que existe una Secretaría de Asuntos Indígenas, una
Secretaría de la Mujer. O sí saben pero dicen: “Bueno, que bueno que existan
pero para mí eso no tiene ninguna incidencia ni significa nada porque yo
sigo enfermo y no tendría acceso ni a una pastilla, ni a un suero antialacrán,
ni a que me tomen la presión o que me pongan un termómetro para saber
cuánto tengo de calentura (testimonio de Abel Barrera, en Badillo, 2007).
comunidadEs indígEnas: las cunas
dEl jornalErismo
La pobreza y marginación que caracterizan al estado de Guerrero,
y de manera particular, a los municipios de Tlapa de Comonfort y
Cochoapa el Grande se agudizan en las localidades indígenas, como
es el caso de las seleccionadas para el trabajo de campo en este es-
tudio. Su aislamiento y dispersión geográfica, las dificultades para
su acceso, el reducido número de habitantes, la movilidad de sus
pobladores, entre otros múltiples factores locales dificultan la aten-
ción gubernamental y, por ende, limitan la existencia de bienes y
servicios (García Hidalgo, 2009).
Las localidades del municipio de Tlapa de Comonfort, como
Ayotzinapa, Chiepetepec y Santa María Tonaya, están integradas
por un promedio de 1,233 habitantes (aunque la última es consi-
derablemente más pequeña, con sólo 560 pobladores). Ayotzinapa
y Chiepetepec son comunidades náhuas donde se registra 81.5 y
83%, respectivamente, de hablantes de lengua indígena mayores de
cinco años. Mientras que en Santa María Tonaya se reporta 77.7%
(inegi, 2005, 2005a).
284
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
284284
Como puede observarse en el cuadro siguiente, las tres localida-
des de Cochoapa el Grande son considerablemente más pequeñas,
comparadas con las localidades de Tlapa de Comonfort. Presentan
un promedio de 97.3 habitantes por localidad. Las tres están habita-
das por población mixteca, con un promedio de 78.5% de hablantes
de lengua indígena mayores de cinco años por cada comunidad.
Cuadro 2. Principales indicadores demográficos
Nombre de la
localidad
Población total
Poblaciónmasculina
Poblaciónfemenina
Prome-dio
hijosnacidosvivos
Poblaciónde 5 años
y máshablantede lenguaindígena
Porcentaje de pobla-ción de 5
años ymás
hablantede lenguaindígena
Tlapa de Comonfort
65,763 31,224 34,539 2.78 31,936 48.56
Ayotzinapa(Comunidad
Náhuatl)
1,310 643 667 3.11 1,068 81.53
Santa María Tonaya
(Comunidad Me´phaa)
560 259 301 3.44 435 77.68
Chiepetepec(Comunidad
Náhuatl)
1,830 910 920 3.44 1,520 83.06
Cochoapa el Grande
15,572 7,445 8,127 3.65 12, 489 80.20
Los Pinos(Comunidad
Mixteca)
95 49 46 4.39 78 82.11
Vista Her-mosa
(Comunidad Mixteca)
127 63 64 3.82 92 72.44
Xalpa(Comunidad
Mixteca)
163 70 93 4.63 132 80.98
Fuente: elaboración propia. Con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. México, inegi.
285285
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
285
En las comunidades seleccionadas –y en general, en la mayoría de
las localidades de La Montaña–, existen altas tasas de analfabetis-
mo. El índice más bajo entre las seis localidades en estudio, es de
55% en el caso de Chiepetepec, municipio de Tlapa de Comonfort.
Estos índices de analfabetismo llegan a elevarse a casi 90% en Xal-
pa, municipio de Cochoapa el Grande.
Otros indicadores sobre la situación educativa permiten dimen-
sionar el nivel de rezago que existe. En el total de las seis localida-
des seleccionadas, cuatro de ellas presentan entre 98.5 y 100% de
población que no cuenta con educación básica completa (las dos
restantes reportan 88.9 y 93.2%).
Cuadro 3. Indicadores educativos y de salud
Nombremunicipio
Nombrelocalidad
Población-de 15 años
y másanalfabeta
(%)
Poblaciónde 15 años
y máscon
educaciónbásica
incompleta (%)
Gradopromedio
deescolaridad
Población noderechoha-
bientea servicios de salud
Tlapade
Comonfort
Ayotzinapa 78.63 99.25 1.01 99.69
Santa María Tonaya
77.41 98.52 0.92 99.64
Chiepetepec 55.63 88.08 2.76 99.01
Cochoapael
Grande
Los Pinos 68.18 93.18 1.95 100.00
Vista Hermosa
85.00 100.00 0.53 100.00
Xalpa 89.41 100.00 0.63 99.21
Fuente: elaboración propia. Tabla de población total. Indicadores, índices y grado de rezago social por locali-dad. Medición de la pobreza. México: Coneval, 2009.
En las tres localidades del municipio de Tlapa de Comonfort se re-
gistra 1.6 años de escolaridad, mientras que en las tres localidades
de Cochoapa el Grande esta cifra se reduce aún más a 1.03 años de
escolarización. En la mitad de las seis comunidades no se cuenta
286
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
286286
con un año completo de escolaridad (Santa María Tonaya, munici-
pio de Tlapa de Comonfort y las comunidades de Vista Hermosa y
Xalpa del municipio de Cochoapa el Grande).
Mapa 9. Ubicación de localidades en el municipio de Tlapa
de Comonfort, Guerrero
Fuente: elaboración propia.
En otro orden de indicadores que nos permiten visualizar los ni-
veles de pobreza y marginación en estas localidades de donde pro-
viene una alta proporción de los jornaleros migrantes montañeses,
identificamos que entre 99 y 100% de sus habitantes no cuentan
con derechohabiencia a servicios de salud. Viven en condiciones de
hacinamiento de hasta cinco o seis personas en un mismo cuarto,
como es el caso de Vista Hermosa y Xalpa, en el municipio de Co-
choapa el Grande.
287287
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
287
Mapa 10. Ubicación de localidades en el municipio de Cochoapa
el Grande, Guerrero
Fuente: elaboración propia, México, 2010.
En estas dos mismas localidades 100% de las viviendas son de piso
de tierra, comparativamente con Ayotzinapa, en el municipio de
Tlapa de Comonfort, donde la menor proporción de vivienda con
estas características es de 62.3%. Una gran proporción de las vivien-
das habitadas no cuenta con servicios de excusado, agua y drenaje.
En las localidades de Cochoapa el Grande la ausencia de algunos de
estos servicios llega a registrarse hasta en el total de viviendas habi-
tadas, como puede constatarse en el cuadro siguiente.
288
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
288288
Cuadro 4. Indicadores de rezago social de las localidades seleccionadas
Municipio Nombre localidad
Promedio de ocupan-tes por cuarto
Viviendaparticularhabitadacon piso de tierra(%)
Viviendaparticularhabitadasin excu-sado(%)
Viviendaparticularhabitadasin aguaentubada(%)
Viviendaparticularhabitadasin dre-naje(%)
Tlapa deComon-fort
Ayotzinapa 2.36 62.32 86.97 12.55 85.58
Santa María Tonaya
2.65 98.26 99.13 98.26 98.26
Chiepete-pec
1.93 67.22 76.19 19.32 81.79
Cochoapa el Grande
Los Pinos 2.64 95.85 100.00 28.57 100.00
Vista Hermosa
5.76 100.00 100.00 100.00 100.00
Xalpa 4.94 100.00 96.42 100.00 100.00
Fuente: elaboración propia. Tabla de población total, Indicadores:Índices y grado de rezago social por locali-dad. Medición de la pobreza. México: Coneval. 2009.
Si recuperamos la afirmación del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (pnud) que señala que la pobreza no se define so-
lamente por indicadores relacionados con los ingresos económicos,
sino que además significa malnutrición, analfabetismo, reducción
de esperanza de vida, acceso a los servicios de drenaje, agua potable
y condiciones de salubridad, y en general, desigualdad de oportuni-
dades para acceder y permanecer en la escuela, la enumeración de
estos índices e indicadores de las comunidades de origen nos permi-
ten sustentar la afirmación de que hoy en día los jornaleros agrícolas
migrantes representan el sector más pobre entre los pobres del país,
para quienes la pobreza es una herencia que los persigue genera-
ción tras generación. Así lo refiere la maestra Ricarda Rojas Aguilar,
quien trabaja en la comunidad Los Pinos, de Cochoapa el Grande:
Mis padres son de aquí, de Cochoapa. Cuenta mi papá que cuando él era
chiquito, esta tierra definitivamente no producía nada. No es por que ellos
no trabajaban en eso. Porque yo les decía: “¿Y por qué tu papá no trabajaba
289289
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
289
el campo? ¡Hay tierra!” “No servía, todo era estéril aquí” –dice– ¿Cómo le
hacían para comer? Se iban a comprar maíz de Tlapa, se iban por acá, más
para allá. Se hacían una semana para ir a comprar maíz allá […] había que
contar las tortillas para la familia porque definitivamente no había (Rojas
Aguilar, 2009).
Las formas de supervivencia tradicional en la Montaña Alta de
Guerrero se agotan cada día más, lo que muestra el fracaso de las
políticas públicas que por décadas se han instrumentado en la re-
gión. Como señala la religiosa Silvia Rodríguez (2008): “Y nosotros
entendemos esto como el exterminio de los indígenas, es el exter-
minio de los pobres”.
la migración dEsdE GuErrEro
En lo que conforma la “geografía del jornalerismo” (Morett y Cosío,
2004), Guerrero es la principal región expulsora de mano de obra
agrícola temporal, después de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.
Gobierno, académicos y organizaciones de derechos huma-
nos coinciden en la importancia de la migración de trabajadores
agrícolas. En el Plan de Desarrollo Estatal 2005-2011 del Gobierno
del Estado de Guerrero (2005, p. 136), se reconoció que el balan-
ce migratorio de la entidad muestra una “considerable pérdida de
población”, lo que constituye un problema “creciente y constante
de expulsión de hombres y mujeres”. Sin duda, el problema de la
migración tiene “[…] una relación directa al decaimiento de las
condiciones económicas de la región” (Canabal, 2000, p. 170).
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
(2010) considera que la migración es uno de los fenómenos más
significativos de Guerrero, ya que el estado ocupa el primer lugar de
México en migración interna y el quinto en migración internacio-
nal, causada por el alto índice de marginación de la entidad: “[…]
el 73.9% de los municipios con habitantes indígenas no tienen la
290
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
290290
capacidad de brindar alternativas de empleo a su población (sobre
todo los pueblos náhuatl y mixteco)” (Nemecio, 2011, s/p). Esta
situación se confirma en el análisis que hace la misma autora sobre
los datos contenidos en los Indicadores Socioeconómicos de los Pue-
blos Indios de México:
[…] en el estado de Guerrero de los municipios con 30% y más de po-
blación indígena, 9 tienen categoría migratoria de fuerte expulsión y 8 de
expulsión, 5 de equilibrio y sólo 1 de fuerte atracción; es decir, el 73.9% de
los municipios con habitantes indígenas no tienen la capacidad de brindar
alternativas de empleo a su población. En los municipios en los cuales se
expulsa un número más elevado de indígenas son en los que predominan
los hablantes de las lenguas náhuatl y mixteco. Pese a ello, en la región de la
Montaña de los 19 municipios que la conforman todas presentan índices
de migración muy elevados, ya que de las más de 600 comunidades que las
componen, absolutamente todas están insertas dentro de la empresa mi-
gratoria que distingue a la región. [Alta migración presentan] municipios
como Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajal-
cingo del Monte, Copanatoyac, Tlalixtaquilla, Atlixtac, Malinaltepec, Ilia-
tenco, Alcozauca, Acatapec, Tlacoapa, Xalpatlahuac, sólo por mencionar
algunos […] (Nemecio, 2005, pp. 25 y 26).
La migración en Guerrero no es nueva. Desde la mitad del siglo
xx la entidad ha sido expulsora de población predominantemen-
te indígena. En las últimas décadas, los mixtecos, los nahuas y los
tlapanecos son los grupos indígenas más numerosos que reportan
mayores tasas de desplazamiento a las entidades del noroeste del
país. De acuerdo con los datos reportados por una encuesta inédi-
ta elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social (pajag-Enjomi,
1999) en diez entidades federativas, de 92,059 migrantes tempora-
les encuestados, 42.52% eran del estado de Guerrero, de ellos:
[…] los mixtecos de la región Centro y Montaña de Guerrero destacan
por su presencia numérica en los campos mexicanos de agricultura em-
291291
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
291
presarial, ellos trazan una ruta migratoria que sale de Tlapa, Guerrero,
continúa por Cuautla, Morelos; Sayula, Autlán y Tamazula, Jalisco; la costa
de Nayarit; Culiacán, Sinaloa; Costa de Hermosillo y Caborca, en Sonora;
San Quintín, Baja California; Valle del Vizcaíno y la Paz, en Baja California
Sur (García Hidalgo, 2009, p. 2).
Un funcionario de la Seder del gobierno estatal describe el fenóme-
no migratorio en los siguientes términos:
El Estado de Guerrero ocupa ahora el primer lugar en la migración in-
terestatal, lugar desde el que se ha desplazado a Oaxaca. Así, la migración
guerrerense alcanza alrededor de 717,371 migrantes, de los cuales 40 mil
son migrantes jornaleros agrícolas interestatales y 677,371 migrantes in-
ternacionales. Esto es, cerca del 20%, una quinta parte de los guerrerenses
son migrantes por diversas razones.
Las causas de la migración, desde las zonas de expulsión de mano de
obra, cuyo emplazamiento geográfico corresponde a las regiones de altos
y muy altos índices de marginación y los más profundos niveles de po-
breza son: inadecuado manejo de los recursos naturales, baja productivi-
dad, bajos niveles tecnológicos, acceso limitado a mercados, insuficiente
desarrollo organizativo, falta de una cultura empresarial, infraestructura
suficiente, dispersión demográfica, escaso apoyo técnico y de capacitación,
altos costos de producción, desarticulación institucional e inexistencia de
una planeación integral del desarrollo que, aunado con altos grados
de inseguridad, descalifican las potencialidades de desarrollo de dichas re-
giones haciéndolas poco atractivas a la inversión y, por ende, generadoras
de escasas oportunidades de empleo e ingreso (Moreno Nieto, 2008, p. 2).
Por su parte, Crispín de la Cruz Morales, titular de la Secretaría de
Asuntos Indígenas (sai) del Gobierno del Estado de Guerrero, al
hacer un balance sobre la migración interna de los indígenas en la
entidad, declara:
Desde 1979 ya existía la migración en esas comunidades a los campos agrí-
colas de Culiacán, Sinaloa […]. Los cuatro pueblos originarios migran.
292
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
292292
Que ocupan el primer lugar los náhuatl, el segundo lugar los mixtecos, el
tercer lugar los tlapanecos y el cuarto lugar los amuzgos. […] la migración
recae fuertemente en los municipios indígenas en donde están los tlapa-
necos y en donde están los mixtecos. Estamos hablando del municipio de
Metlatónoc, de Cochoapa el Grande, de Xalpatlahuac, de Alcozauca,
de Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte, de Malinaltepec. Y son mu-
nicipios que están registrados a nivel nacional como los municipios de
menor índice de desarrollo humano (De la Cruz Morales, 2009).
La falta de productividad agrícola, el desempleo y el crecimiento
demográfico, junto con los factores ya enumerados, han sido las
causas más evidentes del éxodo temporal o permanente de cien-
tos de guerrerenses hacia las ciudades periféricas dentro y fuera del
estado.
Una encuesta elaborada en 2006 por el Programa de Atención
a Jornaleros Agrícolas (paja) con 48,008 jornaleros en 65 localida-
des de 14 municipios guerrerenses, arrojó que al menos uno de los
miembros de la familia se ocupaba como jornalero agrícola en alguna
entidad federativa del país, de ellos 25.38% eran hombres, 27.04%
mujeres, y 47.58% eran niños y niñas entre 0 y 14 años, que confor-
maban un total de 11,402 familias (García Hidalgo, 2009, p. 4).
La migración de jornaleros guerrerenses está relacionada en
particular con el desarrollo agrícola de entidades como Baja Cali-
fornia y Sinaloa entre las más importantes:
El auge de la industria agrícola en Baja California y Sinaloa fomentó una
fuerte demanda de mano de obra que contribuyó al aumento del volumen
de migración. De 1930 a 1970 la migración neta intercensal en Guerrero
aumentó 400%, durante el periodo de 1930 a 1940 el estado registro una
pérdida de población de 12,968 habitantes, y en 1980, 40 años después, de
45,200 personas (Nemecio y Domínguez, 2002, p. 6).
Esta tendencia de crecimiento en la migración sigue manteniéndo-
se en las últimas décadas:
293293
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
293
En las últimas décadas los diversos flujos migratorios desde la Montaña
han aumentado; además, ha tomado gran importancia la migración fami-
liar. En un principio, los hombres eran los que con más frecuencia migra-
ban en busca de empleo y las mujeres lo hacían en su gran mayoría sólo
como acompañantes. Grandes flujos de familias indígenas se dirigen hacia
estados como Sinaloa, Baja California, Sonora y Jalisco, principalmente,
sin dejar su tradicional desplazamiento hacia regiones más cercanas como
Morelos y la Ciudad de México. La migración hacia el noroeste tiene co-
múnmente carácter estacional, aunque recientemente también se ha ido
modificando porque los jornaleros agrícolas constantemente se están des-
plazando entre un estado y otro siguiendo los ciclos de cultivo de los mis-
mos (Nemecio, 2005, p. 25).
Como puede observarse en la siguiente gráfica, de acuerdo con da-
tos de la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios en Guerrero,
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2008), el número de
migrantes se ha incrementado considerablemente. De 14,509 jor-
naleros agrícolas migrantes registrados entre 1995-1997, 10 años
después este número se ha elevado a casi 40,000 migrantes (39,948
personas).
Gráfica 5. Migración registrada, Guerrero 1995-2007
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios en Gue-rrero. Guerrero, México: Secretaría de Desarrollo Social. 2008.
294
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
294294
Los datos que se toman como base para analizar el fenómeno mi-
gratorio en la entidad son los que resultan del seguimiento que
lleva a cabo el Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (paja),
a través de la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios en Gue-
rrero, de la Sedesol. Esta fuente de información hoy día es la más
confiable, pese a que el paja no cuenta con los recursos operativos
para llevar cabo el registro en todo el estado. Adicionalmente, una
de las principales problemáticas que presenta el seguimiento de los
jornaleros agrícolas es que muchos de ellos no asisten a los módulos
para reportar su salida por diversas causas, entre otras, porque el
traslado lo realizan los enganchadores en horarios nocturnos o de
madrugada. Como señala la Secretaría de Asuntos Indígenas:
[…] a partir de 2006 en el estado de Guerrero se mantiene un registro de
42,000 migrantes de todas las edades; sin embargo, oficialmente se recono-
ce que esta cifra se incrementaría de 30 a 40% si el total de los migrantes
acudiera a registrarse en los módulos del Pronjag (sai, 2008, p. 1).
De los 39,948 migrantes de los que se cuenta con registro oficial
para 2007, 20,838 son hombres (52.2%) y 19,110 (47.8%) mujeres.
Otro dato importante es que del total registrado durante ese año,
aproximadamente 17,069 (43%) son niños y niñas menores de 14
años (Sedesol, 2008; sai, 2008).
295295
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
295
Mapa 11. Distribución porcentual de migrantes
por región, Guerrero 2007
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios en Gue-rrero. Guerrero, México: Secretaría de Desarrollo Social. 2008.
Como puede apreciarse en el mapa anterior, del total de migrantes
de los años 2006 y 2007, más de 52% en promedio salió de la región
Centro del estado (20,104 durante el 2006 y 21,572 en el año 2007);
un promedio de casi 34% salió de la región de la Montaña (14,021
durante el 2006 y 12,964 durante el 2007); y 14% de los migrantes
registrados (6,082 en el 2006 y 5,412 en el 2007) tiene como origen
la región de la Costa Chica.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachi-
nollan” estos datos estadísticos:
[…] se basan en el registro únicamente de jornaleros agrícolas. Pero la
realidad supera por mucho las estadísticas, ya que la región de la Montaña
cada vez está más despoblada, por mencionar un ejemplo hay comuni-
dades conformadas por más de 300 habitantes donde sólo se quedan las
autoridades comunitarias, gente de la tercera edad que ya no puede migrar
o algunas familias que migraron en los meses anteriores, o bien, familias
que ya no migran internamente porque tienen algún familiar en Estados
296
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
296296
Unidos; lo que representa un 5 o 10% de su población total que se queda
en la comunidad (Nemecio, 2005, p. 26).
Además de crecer en forma considerable el número de desplaza-
mientos, el fenómeno migratorio guerrerense muestra cambios sig-
nificativos en las últimas décadas, con la reorientación de los flujos
migratorios. En principio, la migración la realizaban hombres solos
que se dirigían fundamentalmente hacia Morelos, Michoacán y el
Distrito Federal y dentro de los límites del estado (en particular,
al puerto de Acapulco). Además de la agricultura tenían como
nicho de trabajo la construcción o el comercio ambulante. El se-
cretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Guerrero explica en
entrevista:
En Acapulco hay alrededor de 15 000 personas migrantes indígenas. Y hay
migrantes fijos, y hay algunos migrantes que aún siguen siendo tempora-
les, van por periodos. Pero a partir de 1990, 1995 el flujo migratorio ha-
cia Acapulco agarró otro rumbo y empezaron a circular hacia los campos
agrícolas de Culiacán, Sinaloa, San Quintín, Baja California, el estado de
Chihuahua, en Jalisco, en Cuernavaca en Cuautla. Y lo último que está
sucediendo con nuestros hermanos indígenas del estado de Guerrero es
que están saltando las fronteras y están llegando a los Estados Unidos de
Norteamérica. Y que es un asunto más complejo de discutir y de analizar
sobre la migración internacional que es un fenómeno reciente en los pue-
blos indígenas (De la Cruz Morales, 2009).
En las décadas recientes se identifica la participación masiva en los
desplazamientos de familias completas, la migración involucra a
todos los miembros de la unidad doméstica, cuyo destino principal
es el Valle de Culiacán, en Sinaloa (Gobierno del Estado de Gue-
rrero, 2005, p. 136). Según datos estimados para el año 2006, del
total de migrantes registrados de la región Centro (20,104 perso-
nas), 90% se van enganchados; 85% viajan en grupos familiares y
15% migran solos; los jornaleros de esta región se concentran en
297297
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
297
la cosecha del tomate, chile, melón, pepino, café, caña de azúcar
y flores; de 14,021 migrantes de la región de la Montaña 100% se
trasladó enganchado, 97% viaja con su familia y 3% restante viajó
solo y las principales actividades que realizaron fueron la cosecha
de tomate, chile, pepino, ejote y melón, entre otras hortalizas; por
último, de los 6,082 migrantes registrados en la región Costa Chica
de Guerrero, 80% migra con su familia y el resto solos, y se dedi-
can sobre todo a la cosecha de diversas hortalizas (García Hidalgo,
2007, pp. 3 y 4).
Mapa 12. Principales entidades federativas de destino migratorio de los
jornaleros agrícolas guerrerenses
Fuente: elaboración propia con datos del Registro migratorio y Fopresol 2006 y 2007. Guerrero. México: Secretaría de Asuntos Indígenas. 2008a.
Como puede observarse en el mapa, además de dirigirse a Sinaloa,
también se identifican asentamientos y migraciones que siguen los
ciclos productivos del noroeste (Sinaloa, Sonora, Baja California) y
en algunos casos, estos flujos se encadenan con migración indocu-
mentada hacia Estados Unidos. Según el Plan Estatal de Desarrollo
2005-2011 (2005, p. 137).
298
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
298298
La distribución por municipio del indicador sobre intensidad migratoria
hacia Estados Unidos permite afirmar que en Guerrero existe una marca-
da tendencia a emigrar al país del Norte; todos los municipios del estado
muestran alguna vinculación con este fenómeno migratorio y, de hecho,
no existe ningún municipio en la categoría de intensidad nula. Numéri-
camente predominan los municipios que se clasificaron en las categorías
de baja y muy baja intensidad migratoria, el 43.4% del total, y también
son considerables los que se caracterizan por presentar una alta y muy
alta intensidad migratoria, con el 23.7% del total. Especialmente, los mu-
nicipios del norte del estado son los que registran los más altos grados de
intensidad migratoria hacia los Estados Unidos, en particular, la región
Norte y Tierra Caliente; en el resto del estado, los municipios de la parte
oriental registraron una intensidad muy baja, y en la parte occidental una
intensidad media.[…]. Por otra parte, también llama la atención que exis-
ten otros municipios que comparten las características de marginalidad y
pobreza que identifican al anterior grupo de municipios, en las regiones
de la Montaña, Costa Chica y Centro, pero presentan una intensidad mi-
gratoria aún baja hacia Estados Unidos (Gobierno del Estado de Guerrero,
2005, p. 137).
En el siguiente cuadro sobre el destino de la migración interna de
jornaleros guerrerenses se observa que, del total de los contingentes
migratorios, más de 65% en promedio se dirige a los campos agrí-
colas de Sinaloa (63.3% en 2006 y 67.4% durante el 2007). En pro-
porciones significativamente menores se dirigen hacia los estados
de Sonora (8.4%); Michoacán (7.9%), Chihuahua (4.4%), y Baja
California Sur (3.75%). En los flujos de la migración intraestatal
se estima 2.8% de migrantes que tienen como destino regiones del
mismo estado de Guerrero. En proporciones menores a 3%, se re-
gistran zonas de atracción en los estados de Jalisco, San Luis Potosí,
Zacatecas, Baja California, Nayarit, Morelos y Durango (sai, 2008).
299299
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
299
Cuadro 5. Lugares de destino en la migración interna
guerrerense 2006-2007
Entidad federativa
Año 2006 Año 2007Promediomigratorio2006-2007
Número demigrantes
Migrantes entidad de destino(%)
Númerodemigrantes
Migrantes entidad de destino (%)
Sinaloa 25,448 63.29 26,939 67.44 65.37
Sonora 3,725 9.26 3,021 7.56 8.41
Michoacán 3,300 8.21 3,013 7.54 7.88
Chihuahua 1,191 2.96 1,531 3.83 3.40
Baja California Sur 1,555 3.87 1,449 3.63% 3.75
Guerrero 1,418 3.53 843 2.11 2.82
Jalisco 608 1.51 803 2.01 1.76
San Luis Potosí 108 0.27 588 1.47 0.87
Zacatecas 351 0.87 518 1.30 1.09
Baja California 1,810 4.50 494 1.24 2.87
Nayarit 286 0.71 373 0.93 0.82
Morelos 277 0.69 211 0.53 0.61
Durango 127 0.32 164 0.41 0.37
Varios 3 0.01 1 0.00 0.01
Total 40, 207 100.00 39 948 100.00 100.00
Fuente: elaboración propia. Con datos del Registro migratorio y Fopresol 2006 y 2007. Guerrero, México: Secretaría de Asuntos Indígenas. 2008a.
El mayor número de salidas de los migrantes, casi 81% de los despla-
zamientos, se concentra en el último cuatrimestre del año (septiem-
bre-diciembre). El ciclo se repite anualmente, siempre en función de
las necesidades de la producción agrícola a gran escala. Estas carac-
terísticas del fenómeno migratorio han provocado cambios impor-
tantes en la vida de las comunidades y de las familias guerrerenses:
Lo grave y complejo de la problemática migratoria es que no sólo afecta
a los adultos o padres de familia, sino que involucra a los niños, jóvenes,
madres de familia y abuelos que tienen que desplazarse a los campos agrí-
colas para poder comer frijoles y tortillas. Este fenómeno trastoca la vida
300
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
300300
comunitaria, transforma los roles familiares, desestructura los sistemas de
organización social y pone en riesgo la vida de cada familia y la de los
pueblos indígenas (Nemecio, 2005, p. 8).
La vida de los migrantes montañeros se constituye a partir de sus
salidas cíclicas que incluyen dos periodos y espacios diferentes:
durante los meses que permanecen en sus comunidades y los que
están en los campos agrícolas (en el caso de los migrantes pendu-
lares y para los migrantes golondrinos o circulares estos periodos
se amplían). Esto hace que sus mundos se entrelacen con referentes
espaciales y temporales distintos, “son de aquí” a la vez que “son
de allá”. Paradójicamente, en ninguno de los dos lugares son re-
conocidos como personas, ciudadanos o actores políticos y menos
aún como sujetos económicos, ya que las causas y condiciones en
las que migran los reducen a meras mercancías, sujetos invisibles
subordinados a los intereses del capital:
Existe la falta de reconocimiento de los jornaleros como un actor econó-
mico y eso es fundamental. A partir de la no valoración de la aportación
del esfuerzo de esta gente, como no se ven o no se le quiere ver. Es el “pro-
blema de la ausencia” y de ahí es de donde se desprenden muchas cosas.
El “problema de la ausencia”, como no están (entre comillas) pero sí están
en las fiestas, no están en las elecciones pero si están para lo que conviene
y para lo que no conviene no están. El “problema de la ausencia” es básico,
no se les percibe y ¿cómo se les percibe si no aparecen en ningún censo?
¿Cómo se les percibe si no aparecen en ninguna cuenta económica? (Mo-
reno Nieto, 2009).
Los jornaleros migrantes no son reconocidos como sujetos de de-
rechos y menos aún como productores de la riqueza en las zonas
de atracción. Pero tampoco se aprecia que sus ingresos son de gran
relevancia para la estabilidad económica de sus regiones de origen.
Javier Moreno Nieto, en ese momento asesor de la Secretaría de
Desarrollo Rural del gobierno del estado señala:
301301
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
301
La contribución social, económica y cultural de los migrantes cobra tal rele-
vancia que bien merece el esfuerzo de ser reconocidos. Las remesas familiares
que ingresan a Guerrero ascienden a mil 157 millones de dólares, 47% del
pib estatal. Por otra parte, algunos cálculos realizados en el año 2000, indi-
can que los 28 mil 913 jornaleros agrícolas que migraron ese año al noroeste
mexicano, ingresaron a sus economías familiares cerca de 315 millones de
pesos (10 mil 867 pesos per cápita), lo que debiera valorarse en términos
de la relativa estabilidad que representa para más de 100 comunidades en
cerca de 40 municipios de la entidad. [Esta cifra] podría compararse tam-
bién con la cuantía de inversión de los convenios de desarrollo social. Asi-
mismo, si se multiplica el ingreso per cápita aludido por los 40 mil 207 jor-
naleros migrantes del año 2006 de los que se tiene registro, aumenta la cifra
a cerca de 500 millones de pesos. Y más aún, si se ajusta con el índice infla-
cionario a la fecha, esta última cifra se duplica (Moreno Nieto, 2009, p. 13).
Este mismo funcionario en la entrevista introduce una pregunta
crucial:
[…] en cálculos que hicimos nosotros desde el programa de jornaleros
cuando yo estaba ahí, se termina concluyendo que probablemente en
este momento los jornaleros agrícolas ingresan a su economía y que es
un aporte a la economía de Guerrero, probablemente alrededor de 1000
millones de pesos […] resulta ser una aportación bastante importante.
Eso para mencionarlo en términos linealmente económicos sin contar los
efectos si se le puede llamar de paz, de tranquilidad, de paz social o de
contención que puede significar en términos sociales y políticos […] ¿Qué
pasaría si los 40 mil, 70 mil u 80 mil migrantes de Guerrero no se fueran?
¿Qué pasaría en términos de reclamo y de búsquedas de nuevos intentos?.
De intentos distintos y diferentes al simple hecho de migrar. ¡Entonces por
eso la importancia! (Moreno Nieto, 2009).
Las cifras obligan a reconocer la importancia de las aportaciones
de los jornaleros agrícolas y sus familias, no sólo a la riqueza de los
estados receptores, sino también en sus regiones de origen. Se tra-
302
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
302302
ta de importantes aportaciones económicas, pero también se debe
reconocer que sus desplazamientos representan un mecanismo de
contención política y social para el estado de Guerrero, ante la po-
breza y la falta de políticas públicas y programas sociales integrales
para dar respuesta a las necesidades de la población.
los montañEsEs En la migración rural-rural
y El mErcado dE trabajo agrícola
La pobreza y la desigualdad que se agudiza día con día son las cau-
sas estructurales que obligan a comunidades indígenas completas
a salir de sus territorios originales de manera cíclica y temporal en
busca de fuentes de supervivencia. En estas comunidades el circuito
integrado por el tránsito, la emigración y el retorno migratorio ha
configurado nuevas formas de vida comunitaria y familiar. La su-
pervivencia de sus moradores, depende totalmente de las lógicas de
explotación existentes en el mercado de trabajo hortícola.
Porque como dice “Migrar o morir” es la verdad, de que allá nuestros pue-
blos no hay trabajo, no hay trabajo. El único, hay trabajo cuando la cose-
cha que pudiera darse, pues casi no hay nada pues. Obvio, la pobreza los
obliga salir de nuestros pueblos para ir a trabajar a otros lugares […].
¿Por qué? Por la pobreza. La verdad yo le conozco la pobreza que nos
obliga de irnos a trabajar. Porque no es posible a que nos muéranos de
hambre. No es posible que nos muéranos de enfermedad porque no te-
nemos dinero para curarse. Cuando nos agarra calentura, pues ahora sí
que dios nos bendiga ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Pero más sin
embargo, como les digo, la pobreza pos nos lleva, ahora si allá a trabajar
aunque encontramos, la verdad, encontramos maltratos, humillaciones
por el mismo empresario (Martínez, 2008).
En estas comunidades se ha trastocado el vínculo ancestral de los
indígenas con sus tierras. Para poder sembrar sus parcelas nece-
303303
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
303
sitan migrar y someterse a las condiciones del “trabajo en negro”,
reunir algunos recursos económicos que les permitan adquirir los
insumos básicos para intentar hacer producir sus áridas tierras,
realizar sus festejos religiosos y así cumplir con sus responsabili-
dades comunitarias. Estas prácticas fortalecen el sentido de per-
tenencia comunitaria y representan formas fundamentales para
garantizar su reproducción social y cultural, como analizaremos de
manera más detallada en el siguiente capítulo. Sobre estas prácticas
comunitarias, Jorge Obregón sostiene en entrevista:
[…] el poco dinero que le resulta de la migración lo meten para refun-
cionar su parcela, para echar a andar sus fiestas, para sacar compromi-
sos de carácter interno dentro de su comunidad. Y esto tampoco hay que
verlo como una manera así de una comunidad romántica, así organizada
y todo. Porque siempre hay una desigualdad muy marcada (Obregón,
2009).
Dinámica migratoria de los indígenas montañeros
La migración de los indígenas provenientes de la Montaña Alta de
Guerrero está directamente asociada a procesos regionales de más
largo aliento. Una de ellas es la historicidad de los flujos migratorios
que estuvieron vinculados a la producción azucarera y otros culti-
vos tradicionales de las regiones y entidades circunvecinas. Jorge
Obregón afirma:
[…] sabemos que la gente ha salido y desde siempre ha habido movilidad.
De hecho la región, fue poblada por nahuas que venían del centro de Mé-
xico, cuando el reinado de Tlachinollan. Pero en los últimos 30, 40 años
la migración ha ido creciendo. Primeramente era a Morelos dentro de la
misma región, para el corte de caña […]. Pero no era tan masivo como se
ha venido generando. Obviamente que eso modifica mucho la dinámica
interna de los pueblos (Obregón, 2009).
304
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
304304
Inicialmente, sólo el padre y los hijos varones efectuaban los despla-
zamientos, que eran a distancias cortas y tenían como lugar de des-
tino los campos agrícolas de Morelos, el corte de caña en el estado
de Veracruz, las zonas meloneras del estado de Michoacán, y Puebla:
De acuerdo con las evidencias históricas, la migración temporal no es nue-
va. En una investigación realizada en 1978 sobre migrantes temporales
cortadores de caña en Morelos, se encontró que el 98.1% de los cortadores
residían habitualmente en los estados vecinos de Puebla y Guerrero. En la
actualidad, los destinos de la migración han cambiado pero la actividad si-
gue siendo igual o de mayor importancia que antaño para la reproducción
social de los grupos campesinos (Ramírez Macorr, 1996, p. 52).
Actualmente, los flujos migratorios se han diversificado en la me-
dida en que la migración se ha convertido en la principal fuente de
ingresos económicos para los montañeses, por lo que comunidades
y familias completas la realizan:
La migración interna que caracterizaba comúnmente a miles de familias
indígenas de la Montaña de Guerrero correspondía a un ciclo migratorio
establecido en la región, con base en el ciclo agrícola de las comunidades
rurales, que tocaba con la siembra de la parcela y el inicio de las celebra-
ciones y ritos de petición de lluvia por un lado, y de la cosecha, por el otro.
Este ciclo paralelamente estaba en relación con el ciclo productivo
de los campos agroindustriales. En estos campos de cultivo en los
meses de septiembre-octubre comienzan con el acondicionamiento
del terreno y siembra posteriormente, para que durante los meses
siguientes (noviembre-abril) se cosechen los productos y se expor-
ten en el tiempo establecido por la demanda que determina el mer-
cado exterior.
Sin embargo, esta modalidad se ha ido modificando, ya que la migración
presente en la Montaña no es sólo de carácter estacional, actualmente es
305305
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
305
permanente o pendular, esto ha dependido en gran parte a las posibili-
dades que presentan los mercados de trabajo en los sitios de atracción
(Nemecio, 2005, p. 32).
En la actualidad se identifican flujos masivos a Culiacán, Sinaloa,
y en menor medida, al Valle de San Quintín, Baja California, Baja
California Sur y hacia diferentes regiones de Estados Unidos. Abel
Barrera destaca la existencia de dos tipos de flujos migratorios
predominantes en la Montaña, particularmente en Tlapa de Co-
monfort. La primera, que se orienta hacia el noroeste del país para
incorporarse a la producción hortícola, y la segunda, que se dirige a
Estados Unidos, en especial hacia Nueva York, desplazamiento que
realizan los jóvenes en busca de empleo (Barrera, 2001).
Los altos riesgos y costos que representa la migración binacio-
nal, así como las prácticas culturales y la vinculación con la tierra
dificultan los flujos de los habitantes de la Montaña de Guerrero
hacia la Unión Americana. A pesar de esto, en algunas comunida-
des, la migración a Estados Unidos llega a ser muy importante, por
ejemplo para el ciclo escolar 2004-2005 en la comunidad de San
Agustín, municipio de Cochoapa, de acuerdo con lo que afirmó en
la entrevista el profesor indígena Brígido Basurto (2008), 55 de los
integrantes masculinos de las 85 familias que forman la comuni-
dad, ahora se encuentran en Nueva York, lo que representa un alto
porcentaje (65%). Según Beatriz Canabal:
La migración hacia Estados Unidos no es muy generalizada y se da sólo
en algunas comunidades y determinados municipios. Cabe señalar que las
distintas opciones que marcan la decisión migratoria de cada comunidad
están determinadas por condiciones productivas, por experiencias propias
y por el tejido en redes que la promueven y facilitan. Sin embargo, hay
algunas decenas de familias por municipio trabajando en Estados Unidos
y es más generalizada esta situación en los municipios de la zona de La
Cañada, en Xochihuehuetlán, Huamuxtitlán y Alpoyeca y se trata de gente
mestiza y generalmente joven (Canabal, 2001, p. 50).
306
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
306306
En las localidades de la Montaña Alta de Guerrero seleccionadas en
el estudio predomina la migración interna a los estados del noroes-
te, particularmente hacia Sinaloa:
En la Montaña de Guerrero cada año migran durante la temporada alta,
desde septiembre a enero, indígenas de unas 300 comunidades nahuas,
me´phaa (tlapanecas) y na´savi (mixtecas). El destino para estos miles de
jornaleros son los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja
California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Ciudad Altami-
rano (en el estado de Guerrero), entre otros. Migran en busca de trabajo
porque las condiciones de vida en sus pueblos son dramáticas debido a los
altos grados de marginación y pobreza extrema, según organismos inter-
nacionales como la onu, y nacionales como el Centro de Derechos Huma-
nos de la Montaña Tlachinollan (cdhm Tlachinollan, 2010).
De acuerdo con los registros estadísticos del Fopresol, de enero a di-
ciembre del 2007 migraron un total de 12,964 personas de la región
de la Montaña. Del total de montañeros migrantes, 51.2% eran va-
rones y 48.8% eran mujeres.
De los datos generales del registro que tomamos como referen-
cia, se estima que de los migrantes de la Montaña para el año 2007,
son menores de 14 años 44.3% (2,669 menores de cinco años y
3,074 hasta de 14 años); 54.2% de personas en grupo etario de 15 a
54 años de edad; y 0.01% eran personas mayores de 60 años.
307307
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
307
Gráfica 6. Distribución de migrantes montañeses por grupos de edad
Fuente: elaboración propia con base en registro estadístico de Fopresol-sai 2006-2007. Guerrero, Mé-xico: sai, 2007.
En el periodo comprendido de septiembre a diciembre salieron de
la región 9,115 personas o 70.3% de los migrantes: “Este periodo
corresponde globalmente a la estación seca en la montaña, durante
la cual la espera de la futura cosecha es a menudo muy difícil. En
cambio, es la época en la que las plantas de tomate reclaman más
cuidados, y por lo tanto de mano de obra, hasta la cosecha” (Bey,
2001, p. 119).
Gráfica 7. Número de migrantes de la Montaña de Guerrero
por periodo de salida, 2007
Fuente: elaboración propia con base en registro estadístico de Fopresol-sai 2006-2007. Guerrero, Mé-xico: sai. 2007.
308
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
308308
Los migrantes nahuas, me´phaa (tlapanecos) y na´savi (mixtecos)
de la Montaña de Guerrero constituyen lo que la reportera Carolina
Rocha considera los “expulsados de la montaña”, en una nota tele-
visiva al respecto, relata:
Hoy amaneció más temprano en la montaña. Hay que empacar, amarrar,
cerrar y dejar todo atrás. Es tiempo de migrar […]. Son apenas las ocho
de la mañana y en casa de Martín todo está listo. Cinco bultos, la tele, los
trastes, las cobijas, los niños y un total de seis brazos que durante ocho
meses serán propiedad de la finca en el norte del país […].
En cosa de 50 horas pasan del desempleo absoluto y la miseria –aquí
en Tres Caminos aquí en Tlapa de Comonfort–, a ser fuerza bruta de los
campos agrícolas en Culiacán. Y el hecho no tiene nada de extraordinario,
porque una vez al año a partir del mes de octubre comienza la migra-
ción en la montaña. Como si fuese un destino biológico, como lo hace la
monarca o la ballena. Aquí nahuas, mixtecos y tlapanecos salen como en
“manadas” de al menos unos 19 municipios de esta región montañosa
y seca de Guerrero en busca de la supervivencia […].
La existencia misma cabe en unos cuantos bultos, sólo se quedan col-
chones, el refri –símbolo de éxito de la migración– y esta cerca hechiza que
protegerá su patrimonio durante ocho meses. Ni los petates se quedan
atrás […].
Pero con o sin acta, hablando o no el español, la expulsión fuera de sus
comunidades no es opcional. Todo es mejor que trabajar estos sombreros
de palma por los que obtienen máximo 40 pesos por docena. Aquí no hay
trabajo. Si a esa pobreza le sumas que este es un año muy difícil en térmi-
nos de sequía, en términos de escasez de agua y además es un año de una
crisis económica, los estás poniendo en una situación aún más marginal
[…].
Pocos tienen animales, la tierra no da y para comer hay que viajar aun-
que se sufra. O sea no les dan trastes, no les dan cubiertos, no les dan nada
[…]. Se carga la camioneta, se vacían tambos de agua, se echa llave y en
cosa de una hora dejan atrás casas, cultura, idioma y unos perros falderos
que no sabían que estaban siendo abandonados […].
309309
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
309
Ya pasadas las dos, bajo un sol de plomo y sin comer antes de empren-
der su travesía, cada quien toma su sitio en el camión, no hay despedidas
ni promesas, sólo resignación y un sueño. Tal vez al otro año pasen de
jornaleros agrícolas a migrantes de a dólar (Rocha, 2009).
En estas comunidades, la causa principal de la migración es la bús-
queda de la comida para librarse del hambre:
Particularmente en el estado de Guerrero, el fenómeno de la migración
específicamente en la región de la Montaña, es producto de los cambios
económicos sociales que ha padecido el país. Es decir, que debido a la in-
tegración del estado al modelo desarrollista implementado a principios de
los años cuarenta que se dio dentro de un esquema desigual en donde las
inversiones se dirigieron hacia el crecimiento de las actividades agrocomer-
ciales de la zona del noroeste, dejando de lado las practicadas en las regio-
nes del centro y sur del país, las cuales resienten, hasta el día de hoy, la falta
de apoyos financieros. De ahí que la economía de la Montaña se ha carac-
terizado por sustentarse básicamente en la agricultura de autosubsistencia
y en la elaboración de artesanías y artículos como sombreros, petates, etc.,
que se tejen de la palma que se da en la región, por lo que la ubica en una
situación de desventaja frente a la creciente industrialización y expansión
del sector comercio y de servicio (Nemecio y Domínguez, 2002, p. 6).
La migración vinculada al mercado de trabajo agrícola en la mon-
taña, presenta una tendencia semejante a la que existe en las demás
regiones del estado de Guerrero. Es un fenómeno que se ha incre-
mentado paulatinamente con formas de explotación que se han
agudizado en los últimos tiempos. Un ejemplo de ello es que en una
región hortícola de los Altos de Morelos se reporta que 90% de los
jornaleros agrícolas temporales eran jóvenes indígenas originarios
de la Montaña de Guerrero y que esta presencia ha ido aumentan-
do en las últimas temporadas, al pasar de 57.1% en el año 2001
a 65.8% en 2008 (Sánchez Saldaña, 2006b, p. 8). María Antonieta
Barrón afirma:
310
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
310310
[…] los cambios climatológicos, la retirada de las lluvias en las regiones,
la retirada de los apoyos de programas sociales, y programas sociales a las
zonas de agricultura atrasada, han provocado un incremento de las mi-
graciones de adultos, de jóvenes entre 20 y 40 años, además de los viejos
y los niños. Hay cada vez más oferta de fuerza de trabajo (Barrón, 2009).
Regularidades en los flujos migratorios: “Nosotros agrícolas
nada más cortamos el puro tomate”
La migración de los jornaleros montañeros se caracteriza por ser
de carácter pendular, temporal y mayoritariamente familiar. Estas
características determinan sus formas de inserción en el mercado
laboral. Aunque resulta difícil afirmar que existe un patrón único,
identificamos algunos rasgos comunes en los flujos migratorios, ya
que: “(…) la elección del tipo de migración en el cual participarán
no sólo se halla determinada por las opciones que se perciben en el
mercado de trabajo, sino también por los propios intereses de los
migrantes” (Sánchez Gómez, 2007, pp. 360 y 361). El grueso de la
migración indígena, se realiza a través de desplazamientos cíclicos
y pendulares, lo que les permite seguir cosechando sus parcelas y
participar en la vida comunitaria:
[…] la economía de los grupos domésticos y las comunidades campesinas
e indígenas de la Montaña giran en torno al proceso productivo del maíz,
que determina las otras actividades que realizará el grupo, así como los
integrantes que se dedicarán a ellas y por cuánto tiempo. Esta situación se
relaciona con la característica primordial de estas unidades que es obtener
cierta seguridad alimentaria a partir de sus propios esfuerzos sin que me-
die necesariamente el entorno mercantil. Pero tiene también un carácter
de tipo simbólico pues es muy importante continuar sembrando a pesar de
los rendimientos alcanzados como una manera de continuar ligadas a su
tierra y a reproducir parte de su identidad (Canabal y Flores, 2001, p. 3).
311311
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
311
Los patrones migratorios identificados en estas localidades de la
Montaña tienen que ver con las lógicas cambiantes de la produc-
ción agrícola y la demanda de fuerza de trabajo de la agroexpor-
tación sinaloense y, en menor proporción, de otras entidades del
noroeste y centro del país; así como con las redes sociales que se han
consolidado a lo largo de la historia migratoria de las comunidades
de origen, tal como fue expuesto en los capítulos anteriores. Ade-
más, estos patrones migratorios se relacionan con las prácticas y los
vínculos económicos, sociales y culturales que todavía hoy los tra-
bajadores estacionales del campo mantienen con sus tierras y con
sus comunidades de origen. Como señalan Rivera y Lozano (2009,
p. 179): “La oriundez está relacionada con los lugares de destino”.
En las localidades de origen se identifican evidencias de con-
tinuidad en los desplazamientos de las comunidades como gru-
pos completos a un determinado lugar de destino y a los mismos
campos agrícolas durante varias temporadas y, en algunos casos,
incluso a lo largo de varios años. Así lo reiteran en entrevista los
jornaleros oriundos de Ayotzinapa, Guerrero:
No pus en este año no fuimos a otro campo, pues. En otro de dónde siem-
pre íbamos. No pus nomás de esos dos. Ahí adonde llego se llama Campos
Santa Lucía, si. […] todos los años nos vamos, nos cambiamos siempre
ahí. Este año cambiamos a otro campo (Salgado y Aragón, 2008).8
La recurrencia a un determinado campo agrícola en las zonas de
destino, tiene que ver también con las preferencias de los produc-
tores agrícolas y el reconocimiento de la patronal a la capacidad,
disponibilidad y “docilidad” de los jornaleros para el trabajo, según
su lugar de procedencia y origen étnico. Como señala en el video
8 Es importante comentar que Cristina Aragón es la madre de David Salgado, niño fallecido en enero de 2007 en la Agrícola Paredes. Debido a los problemas que la familia tuvo con esta agrícola no pudieron regresar a la misma empresa donde venían laborando por muchos años.
312
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
312312
Migrar o morir, el propietario de la Agrícola Buen Año –empre-
sa donde se ubica el Campo Nuevo en Sinaloa, al que migran los
indígenas nahuas de la comunidad de Ayotzinapa–: “Ochenta por
ciento de mi gente son de Guerrero, veinte es de Oaxaca. Intenté
con Veracruz, no funcionó, intenté muchos otros sitios, tampoco
funcionó. Tengo como 800 trabajadores y en total tengo unas 1,050
personas.”
Por otra parte, esta continuidad es resultado de lo que Sánchez
Saldaña denomina “capital migratorio colectivo transgeneracio-
nal”, el cual funciona: “(…) sobre todo a escala familiar y comunita-
ria dentro de las redes sociales de los migrantes” (Sánchez Saldaña,
2007, p. 5). En la consolidación de este “capital migratorio” intervie-
ne la antigüedad y las trayectorias migratorias de las comunidades
de origen, el sistema de intermediación y las relaciones locales con
las empresas agrícolas, los mecanismos que los propios migrantes
han podido crear para contrarrestar las precarias condiciones la-
borales, y el relativo control y apropiación de ciertos territorios y
plazas en las zonas de destino, a partir de los lazos de parentesco y
la afiliación lingüística y étnica de los migrantes (Sánchez Saldaña,
2008, p. 213).
Siguiendo a Liliana Rivera y a Fernando Lozano, podemos en-
tender las trayectorias migratorias, desde una concepción amplia:
[…] no sólo como rutas o itinerarios de viaje, sino como desplazamientos
de población con una historicidad particular, ligadas estrechamente a los
procesos, sociales, económicos y políticos de los lugares de nacimiento,
definidas por el uso específico de redes sociales u otro tipo de actores o
agentes locales y no locales […] y en general, con formas de organización
social especificas, como vínculos familiares, de parentesco o paisanaje que
definen una concentración o dispersión de los migrantes en los lugares de
destino (Rivera y Lozano, 2009, pp. 169 y 170).
Acerca del relativo control que los migrantes ejercen sobre algunos
lugares de destino, Kim Sánchez Saldaña describe:
313313
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
313
[…] por ejemplo, Totolapan en los Altos de Morelos representa un mer-
cado laboral “controlado” por tlapanecos de unas cuantas localidades ve-
cinas y con notorios lazos parentales entre sí. En Achichipico en la misma
región, predomina la afluencia de mixtecos oaxaqueños de un par de mu-
nicipios, desalentando implícitamente a los guerrerenses a buscar trabajo
ahí. Por su parte, las comunidades nahuas que se desplazan a diferentes
regiones de Morelos también tienden a presentar un patrón definido de su
comportamiento migratorio (Sánchez Saldaña, 2007, p. 6).
En las entrevistas que se aplicaron en estas localidades recogimos
evidencia de que los jornaleros tienen una larga experiencia mi-
gratoria, algunos de ellos hasta con 30 años emigrando al estado de
Sinaloa, y en algunos casos, alternando salidas entre las temporadas
a otros estados del noroeste y centro del país por periodos breves
que van de una o dos semanas hasta tres meses con retornos conti-
nuos a sus comunidades. Un jornalero tlapaneco de la comunidad
de Santa María Tonaya nos comenta:
Horita vamos a migrar como el 12, 13 de diciembre. Para el regreso es 15,
20 de abril llegamos aquí. De aquí descansamos. De abril, mayo, junio,
comenzamos a migrar a otras partes por ahí del estado de Zacatecas. Ahí
pasamos como dos meses ya. Porque ahí no es como tardas mucho en el
trabajo. Ahí no, un ratito y ya se acaba también. Como ahí es pura tirada
de tomate y pura tirada de la “cama” ¿No? Ahí le dicen cama pues, están
tirando así. Eso mismo, corte de jitomate […].
Lo diferente es como, de ahí en Sinaloa les paga menos y Zacatecas
les paga otro poco más y Morelos también otro poco más. Pero como de
ahí no hay mucha chamba […] trabajas un día, si dos, tres días trabaja la
semana, unos cuatro días. Bueno depende como trabaje, cuando hay tra-
bajo, trabajas una semana, cuando no hay trabajo, trabajas menos, unos
tres, cuatro días [por] semana (Solano, 2008).
De los jornaleros entrevistados, todos refieren haber iniciado su
vida migratoria y de trabajo en los campos agrícolas acompañando
314
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
314314
a sus padres desde edades muy tempranas (seis a ocho años). En
entrevista con Jesús Ríos Hernández, jornalero migrante tlapaneco
de 52 años de edad, quien desde los nueve años ha migrado tanto a
Morelos como a Sinaloa, narra parte de la experiencia migratoria:
Yo anduve con mi papá antes. Iba yo caminando de aquí hasta Xoxotla,
por allá ¿Cómo se llama?... Caminando todavía no entren carreteras. Ha-
cíamos como dos días, llegando pa’ Chilapa. Imagínate de ahí me lleva rato
la caminata. Llego hasta Chilpancingo y de ahí Chilpancingo agarro pa’
Iguala. Sí me llevaba mi papá.
Después yo anduve solito, como a mí yo me gustaba mucho y no quise
quedarme aquí. No quise cuidar animales aquí. A mí no me gustó andar
acompañando. Bueno ahí me gustó mucho el trabajo y ahí estoy juntando
el tomatillo, estoy cortando jitomate y en canasta no por “guasaba”. No
quise yo entrar en escuela, me gustó mucho trabajar hasta ahorita (Ríos
Hernández, 2008).
De los jornaleros y jornaleras entrevistadas todos afirman migrar de
manera pendular acompañados por sus hijos, incluso los más peque-
ños, debido a que no tienen con quién dejarlos. Cuando hay hijos
recién nacidos, generalmente las mujeres no trabajan, van de acom-
pañantes pero a cargo de las actividades necesarias para la reproduc-
ción de las familias en los campamentos (preparación de alimentos,
limpieza de las viviendas, lavado de ropa y cuidado de los niños).
Algunos dejan en las comunidades de origen a los hijos que se
encuentran inscritos en la escuela, aunque la mayoría prefiere lle-
varlos con ellos, no sólo porque esto representa mayores ingresos,
sino porque dejarlos en las comunidades implica tener que enviar
dinero para que puedan mantenerse durante el tiempo en el que los
padres estarán fuera: “Porque también no hay dinero para gastar, a
qué se va quedar, quién lo va mantener si no tenemos” –afirma el
jornalero Jesús Ríos Hernández (2008).
315315
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
315
Cuadro 7. Algunas de las principales características de los flujos
migratorios en comunidades de la Montaña de Guerrero
Nombre comunidad de origen
Expe-riencia migra-toria
Lugar de destino
Actividad Periodo demigración
Forma de migrar
Actividad agrícolaen la comunidad de origen
Tipo de tenencia de la tierra
Cristina Aragón y Cruz SalgadoAyotzinapa (Comunidad náhuatl)
18 años Culiacán, Sinaloa
Corte del tomate
Noviembre a mayo
Migración pendular familiar.Todos trabajan (6 hijos, 2 de ellos trabajan)
Siembran maíz junio-octubre
Tierras comunales(extensión una hectá-rea)
Jesús Ríos Hernández.Santa María Tonaya(ComunidadMe’phaa)
27 años Culiacán, Sinaloa
Cuautla, Morelos
Corte del tomate
Diciembre-mayo Sinaloa
Noviem-bre-diciem-breMorelos
Migración pendular familiar.Toda la familia(9 hijos, todos tra-bajaban)
Sembraba maíz tiene más de dos años que no siembra
Tierras comunales(extensión una hectá-rea)
Martín SolanoSanta María Tonaya(ComunidadMe’phaa)
24 años Culiacán, Sinaloa
Morelos
Corte del Tomate
Diciembre -abril
Migración pendular familiar.Toda la familia trabaja (4 hijos; 2 de ellos trabajan en los campos agrícolas)
Siembranmaíz
Tierras comunales(extensión una hectá-rea)
Lucas Martínez , ApuntadorChiepetepec (Comunidad náhuatl)
14 años Culiacán, Sinaloa
Baja Califor-nia Sur
Corte del tomate
Fresa, tomate y chile,
Noviem-bre-mayo
Migración familiar pendular.Toda la familia(8 her-manos; 5 de ellos trabajan en los campos agrícolas)
No realiza otra actividad económica
No tiene tierras pero cuenta con la parcela del padre que puede solicitar prestada
316
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
316316
Miguel Pas-trana Pérez, MayordomoChiepetepec (Comunidad náhuatl).
17 años Culiacán, Sinaloa
Morelos
Corte del tomate
Septiem-bre-mayo
Tempora-das cortas de dos o tres semanas
Migración familiar pendular.Toda la familia(3 hijos menores de 8 años) trabajan padre y madre de familia.
Siembranmaíz
No tiene tierras pero cuenta con la parcela familiar, ayuda a la madre a sembrar.
Don Feliciano “Tejedor de sombreros”, Tlapa de Comonfort.
Culiacán, Sinaloa
Jalisco
Corte del tomate
Diciembre-abril
Temporada corta de 3 meses
Migración familiar pendular.Toda la familia trabaja(2 hijos, los más pequeños se quedan)
Siembranmaíz
Tiene tierra co-munal, una hectárea
Juan Cer-vantesXalpatlahuac (Comunidad mixteca)Cochoapa el Grande.
30 años Culiacán, Sinaloa
Corte del tomate
Migración familiar pendular.Toda la familia trabaja(los 2 hijos más pequeños se quedan)
Siembranmaíz
Tiene tierra comunal
Fuente: elaboración propia.
Otra regularidad identificada en los patrones migratorios es que
los jornaleros de estas localidades se han especializado fundamen-
talmente en el corte del tomate, lo cual es un factor que explica en
buena medida el lugar de destino.
Sí, nosotros desde hace 18 años, empezamos a cortar tomate. Es lo único,
hemos cortado tomate. Que sea eso, pues ya nosotros ya conocemos cual
es el tomate que cortamos y como ella apenas va a empezar (se refiere a su
hija pequeña), se va a enseñar a ver cuál es el tomate, cuándo se va a cortar
y cuántos. Pues ahí ya les dicen cuantos baldes van a ser, si va a ser por día
(continuación)
317317
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
317
o va a ser por tarea. Ahí te dice, ahí te dicen cuántos baldes vas a cortar.
Si cortas cien baldes, pues ya vienes ganando, se vienen ganando como
120 pesos. Sí, bien poquito, ahí en el tomate, paga bien barato (Salgado y
Aragón, 2008).
La mayoría de los jornaleros de esta región de la montaña se han
dedicado durante toda su vida migratoria al corte del tomate (en
algunos casos refieren haber cortado ocasionalmente otro tipo de
hortalizas, como el chile, el pepino, la berenjena). Con los años de
trabajo han aprendido a tomarle el “gusto” por el trabajo incluso
para ellos es “sencillo” ya que es la única actividad que han realiza-
do desde que eran niños. El jornalero Juan Cervantes (2008) expli-
ca: “Si corta jitomate. Corta unas cubetas, llenas cubetas. ¡Huy!…
cuando empecé, seis, siete años y otra vez, el otro año otra vez, al
siguiente año otra vez...”. Otro jornalero comenta:
Bueno yo fui de primera vez, yo fui nueve años que empecé a trabajar en
Iguala a zacatear. Acabó de zacatear ahí Iguala y bajé a Cuautla, Morelos.
O sea que lleve ahí ya doce, catorce años. Allá en Cuautla, Morelos ahí me
gustaba mucho el trabajo. Ahí sencillamente pues, puro corte de jitomate.
Es sencillo el trabajo pues. Pero ahorita yo ando muchas veces en Culiacán,
Sinaloa. Anduve yo como veintiocho años en Sinaloa en el corte del toma-
te, también me gustó allá en Sinaloa (Ríos Hernández, 2008).
Para ellos el trabajo en los surcos cortando tomate forma parte de
su historia individual, familiar y comunitaria. No conocen otra for-
ma de vida, es lo que hicieron sus padres y es lo que les enseñan
a hacer a sus hijos. El cineasta Eugenio Polgovsky afirmó en una
entrevista:
[…] al hablar de Los herederos [se refiere a la película que él dirigió con
este nombre] también estamos hablando no nada más de los niños, sino
de la familia. Cómo la familia en su pobreza obliga a los niños a tomar
responsabilidades en las que se ve alejado de su desarrollo integral, que es
318
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
318318
la definición que se utiliza para ver la situación del trabajo infantil a nivel
institucional. […] El niño se aleja de su salud, de su juego, que es uno de
los derechos del niño, de su nutrición, su aprendizaje.
Los niños jornaleros yo vi ahí apagada una infancia, en esa mirada
[…] Este rostro en el que en ese silencio y en esa mirada de una niña
jornalera de cinco años que lleva ahí no sé cuántos meses de trabajo junto
a su familia. Hay también una furia, una energía que dice: “Yo no me me-
rezco esto” (Eugenio Polgovsky, en Aristegui, 2009).
Es la herencia intergeneracional de la pobreza, y que no obstante
que desean que sus hijos tengan un destino diferente, las condicio-
nes de miseria los avasallan y trazan los caminos que, finalmente,
los llevan hacia las formas más extremas de explotación.
Inicio del ciclo migratorio: “Nomás pasando los difuntitos
pues…”
En estas localidades, al igual que en otras del estado de Guerrero
donde habitan nahuas, tlapanecos y mixtecos, los migrantes salen
de sus comunidades de origen después de levantar sus cosechas y
de llevar a cabo sus festejos religiosos relacionados con el Día de
Muertos. Cristina Aragón, jornalera migrante, nos comentó en en-
trevista: “[…] ahora que ya se están yendo la gente pues. Nomás
pasando los difuntitos pues, la ofrenda que se pone. Sí nomás que
pase, se van a ir el cinco [de noviembre]. Pa’ mayo regresas” (Salga-
do y Aragón, 2008).
Los ciclos migratorios pendulares hacia Sinaloa presentan una
alta regularidad en las fechas de salida, pero las de retorno varían,
ya que estas últimas dependen de múltiples factores asociados a las
lógicas del mercado agrícola y a las necesidades de fuerza de trabajo
en las zonas de atracción, aunque en términos generales el periodo
migratorio es de seis meses. En su entrevista, la profesora indígena
Ricarda Rojas afirma:
319319
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
319
Ahora, como hacen esas personas. No se van un mes, dos meses, tres meses
digamos. Se van desde noviembre, a principios de noviembre no’más. Se
van porque ellos son muy creyentes de celebrar los días de muertos, con
sus muertos. Se van noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril,
seis meses seguidos. A veces viene regresando unos en mayo, otros en ju-
nio, otros ya ni regresan y unos hasta agosto (Rojas Aguilar, 2009).
La migración pendular por determinados periodos les permite ha-
cerse de ingresos para su subsistencia, a la vez que pueden seguir
sembrando sus parcelas y participar en la vida comunitaria. Para
Kim Sánchez Saldaña (2002, p. 204): “[…] los migrantes tempo-
rales han adaptado su modo de vida a las condiciones del nicho
migratorio, sobre la base de dar continuidad a su condición funda-
mental como miembros de una comunidad indígena y como pe-
queños productores de subsistencia”.
Durante el periodo de emigración las comunidades de origen de
los jornaleros agrícolas montañeses están totalmente abandonadas.
Existen diversos testimonios periodísticos sobre la desolación de las
comunidades de La Montaña durante los seis meses de migración,
por ejemplo Willy Reyes (2010), alcalde de Tlapa, Guerrero, declaró
en una nota de El Universal TV: “La parte alta de la Montaña de
Tlapa que son los tlapanecos está deshabitado. Son pueblos fantas-
mas.” Isaías Pérez, el periodista autor de la nota donde se entrevista
a Willy Reyes, editorializa: “Aquí las oportunidades no existen, son
pueblos que quedan semivacíos por la expulsión de sus habitantes”.
Por ejemplo, en las localidades nahuas de Chiepetepec y Ayotzinapa
para el mes de agosto aún se encontraban las personas de la comu-
nidad, ya que en ese momento organizaban su salida. Mientras que
en el caso de Vistahermosa, en Cochoapa el Grande, comunidad
mixteca, durante el mes de diciembre, solamente encontramos una
cuantas mujeres, algunos niños muy pequeños, a las autoridades
comunales y dos varones que estaban de paso por la comunidad
por haber sido deportados de Estados Unidos. Ricarda Rojas (2009)
sostiene: “En Vistahermosa, ahí la mayoría de la gente se van. […]
320
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
320320
cuando yo estuve ahí, pasaba todas las casas que hay ahí todas va-
cías, más que el comisario […]. Era la única casa donde habitaban
personas, ya los demás nada”.
En épocas de secas, en las comunidades sólo permanecen las au-
toridades y las personas mayores que ya no pueden trabajar por su
edad y por las enfermedades. Felipe Guzmán, comisario ejidal de
Santa María Tonaya nos explica:
No aquí esa gente ahorita es que es una fiesta, una costumbre pues de ir a
los difuntos. Hasta el cuatro de noviembre termina todo. Ya cada quien se
dedica su trabajo que hace uno, pero ahorita toda esa gente anda buscando
flores […]. Sí porque tiene uno que estar aquí todo el día, todos los repre-
sentantes de la comunidad todo el año. Se queda más señores y nosotros
todos que estamos aquí. Pero más o menos se quedan más los grandes,
pues porque no podían trabajar, no puede salir, por eso se quedan ellos
aquí […] digamos pues, cuando uno se migra pues llega uno ahí y si ya no
podía trabajar, lo que hace uno pues. Por eso ya no migra porque no puede
trabajar (Guzmán, 2008).
La pendularidad de sus desplazamientos y la secuencia en la esta-
cionalidad de los cultivos, propicia que algunos de los jornaleros
agrícolas migrantes montañeses puedan “escalonar” sus flujos mi-
gratorios y desplazarse a Sinaloa durante el periodo en el que hay
mayor oferta de trabajo (noviembre a mayo, como patrón general)
que es el tiempo de “secas” en sus comunidades. En los meses res-
tantes, identificados como el periodo de “aguas”, se dedican a sem-
brar sus parcelas. En estos casos combinan dicha actividad con el
desplazamiento de cortas distancias y de menor estadía, como una
segunda fuente de ingresos. Como señala Kim Sánchez (2005c),
combinan las “aguas” con las “secas”:
[…] la especialización en estos cultivos y su peculiar estacionalidad han
permitido distintas estrategias de movilidad entre los jornaleros: desde
quienes van y vienen dentro de la misma temporada para atender la milpa
321321
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
321
en el pueblo, hasta quienes alternan este empleo con otro(s) en regiones
jitomateras de Michoacán, Jalisco o Sinaloa que cosechan en temporadas
de secas (Sánchez Saldaña, 2008, p. 210).
Morelos es el segundo lugar de destino, después de Sinaloa, para los
jornaleros agrícolas montañeses. Según información oficial, los gue-
rrerenses constituyen 10% de toda la población residente en More-
los, aunque hay municipios donde la población guerrerense alcanza
hasta 17% (inegi [2000], citado por Rivera y Lozano, 2006, p. 48).
Los flujos hacia Morelos tienen como nichos de trabajo al corte de
caña, hortalizas (tomate, tomate cáscara, ejote, cebolla, entre los más
importantes), flores y otros productos no tradicionales como el angú,
aunque los montañeses tienden a contratarse en las regiones donde
se cultiva el tomate. Los periodos de estadía en Morelos son variables,
van por semanas o hasta cinco meses, dependiendo del tipo de cultivo:
[…] en los meses de noviembre a mayo [trabajan] en cultivos del ciclo
otoño-invierno y en la zafra cañera. No obstante, casi durante todo el año
existen movimientos de trabajadores, ya que las principales cosechas de
jitomate y tomate de cáscara son de julio a noviembre. Además, en muchos
casos los migrantes no permanecen en las regiones agrícolas durante todo
el tiempo en que transcurren las diferentes temporadas de pisca. […] la
dinámica y funcionamiento está marcada por el hecho de que la mayoría
de los empleadores son pequeños productores subordinados a varios ca-
nales de comercialización. Ello implica, entre otras cosas, que existan po-
cos campamentos y el patrón de asentamiento sea más bien disperso, que
no haya contratos formales –salvo excepciones–, que las fluctuaciones en
el mercado de bienes agrícolas promuevan una elevada movilidad de los
jornaleros migrantes. También hay que hacer notar que la relativa proxi-
midad entre los lugares de origen y destino de esta población jornalera
influye en dicha movilidad, dando la imagen de un movimiento constante
de trabajadores que “van y vienen” y aún de muchos que se ausentan por
unos días y retornan a seguir contratándose en Morelos (Sánchez Saldaña,
2007, p. 2).
322
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
322322
En estos flujos la migración es preponderantemente masculina,
viajan solos, acompañados de algún familiar o con algún paisano,
se trasladan de manera independiente y se contratan cada uno di-
rectamente con los “patrones”. Eso no significa que en algunos ca-
sos migren las familias completas (Sánchez Saldaña, 2005, 2006b,
2008). En entrevista el jornalero agrícola Jesús Ríos (2008) nos ex-
plicó:
—¿Todavía se va a los campos?
—Todavía ando en Cuautla. Sembrando ahorita.
—¿Ahora está trabajando en Cuautla?
—Sí, nomás que, como le dije yo ahorita tengo entierro [se refiere
al entierro de su padre que acaba de morir]. Se pone su ofren-
da, sus velitas o sus flores. Los pongo dos semanas así el día
veintiocho mañana le pongo flores.
—¿Para cuándo se va?
—Para cuando se termine eso. Me voy aquí cerca de Totolapan,
Morelos.
—¿Con quién se va?
—De aquí me voy con familia y mi esposa ya está en Totolapan.
—¿Cuánto es lo que va a ganar en Morelos?
—Bueno, ciento veinte, ciento cincuenta, a veces cuando tiene
suerte y cuando no hay peones. Cuando entran muchos no pa-
gan bien.
—¿Cuántas horas trabaja en Morelos?
—Siete horas.
—¿Ahí no tienen que trabajar más horas?
—Bueno cuando sale turno ahí sí le entramos. Si no quiere pagar
paramos dos de la tarde.
323323
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
323
—¿Cuándo regresan?
—Voy a regresar pa’ diciembre.
—¿Es una temporada corta?.
—No, para el día quince, dieciocho de diciembre vamos para
Sinaloa. Vamos pa’ diciembre el día veintisiete, veintiocho de
diciembre ya voy pa’ Sinaloa.
—¿ Cuánto tiempo está en Sinaloa?
—Unos tres meses y medio, dos meses, cuatro meses. Luego re-
gresamos en abril, mayo.
En la región hortícola de los Altos de Morelos, donde se producen
hortalizas de temporal, los migrantes enfrentan la incertidumbre
de encontrar fuentes de empleo continuo durante las temporadas
agrícolas: “[…] no existía garantía de emplearse todos los días, sien-
do incluso frecuente que los trabajadores sean contratados cuatro
o menos jornadas a la semana. Sólo una minoría consigue ‘patrón
de planta’ por una o más semanas continuas” (Sánchez Saldaña,
2006b, p. 5). Esta misma investigadora, en otro reporte describe:
En cada una de las localidades, día con día los jornaleros salen a buscar
trabajo entre los muchos productores necesitados de colocar postes y
guías, podar plantas o piscar frutos; por ello al final de la temporada cada
jornalero habrá trabajado con diversos patrones. Algunas de las caracterís-
ticas distintivas de este mercado laboral son: la contratación directa entre
empleadores y trabajadores (sin intermediarios), el pago por día y una
jornada de 7 a 8 horas (Sánchez Saldaña, 2008, p. 209).
El comisario municipal de Xalpa, en Cochoapa el Grande habla en
entrevista sobre su experiencia de trabajo en Morelos:
A un lado de Cuautla, Morelos, ahí vengo de trabajar ahí porque vale
como ciento veinte, ciento treinta, un día. Se cosecha jitomate, puro ji-
324
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
324324
tomate. En un pueblo que nosotros está rentando un cuarto y ahí vives.
Allá sale del tiempo de junio y julio, agosto, septiembre es este de planta
de lluvia. Cuando llega la lluvia y se moja la tierra y ya entrar a sembrar,
a trabajar con planta de jitomate [ha trabajado cuatro veces en Cuautla].
Porque aquí en Morelos estoy cerca de aquí. Y cuando estoy enfermo, su
papá o su mamá y familia, todos ya hablamos por teléfono. ¿Y dónde están
lejos Baja California, Sinaloa cómo tres o cuatro días? […] hablan. Aquí
está cerca, luego se regresa ahí. Los otros ¿a la casa cuándo viene aquí?
Pues no.
Aquí en Cuautla a mí siempre me gustaría porque hay cuarto para el
pueblo. No, no hay que llegar otro lado. Porque Sinaloa no hay pueblo
es nomás campo porque hay galeras. Y la gente allá nomás está yendo y
de regreso y ya se queda vacío la galera. Se quedan vacías las galeras y no
hay gente. Aquí en Cuautla, aquí tiene casa y hay un dueño que le da tanto
nada más que cada mes le va a cobrar veinte [se refiere al monto que paga
de renta por la vivienda]. Sí, ahí en Morelos cobra como ciento treinta
el cuarto.
Aquí no hay contrato […] Hay un gente que tiene trabajo y nada más
se va a ocupar cuatro, cinco gentes nomás. No mucho trabajo, pero en
Sinaloa hay mucho trabajo que le da el campo. Aquí en Morelos no, no
va a ocupar mucho gente. Hay un gente que viene de aquí cuatro, cinco
gentes, no’más. Pero ya lo conoce el mero patrón. Aquí hablamos teléfono,
pidiendo si hay trabajo […]. Aquí en Morelos nomás la gente grande se
va a ocupar allí, el niño no. Pero no hay trabajo de pesado [como] en Baja
California cuando hay corte de jitomate… Sí, aquí en Morelos, de la una
ya se apura el trabajo. A las dos sale, sale a las dos.
El patrón no se hace cargo [cuando se enferman]. No, no da el dinero,
ni va a pagar el hospital, no. […] su hijo va a pagar por la clínica. Hay unos
niños que ya se murieron en Cuautla, nomás tres días y ya, se murió. Nada
más traer aquí (De la Cruz, 2008).
A diferencia de lo que enfrentan en Culiacán, Sinaloa, en esta re-
gión sus condiciones laborales son menos precarias: el pago es por
día y laboran jornadas de seis a ocho horas:
325325
Tendiendo puentes entre zonas de origen y destino
325
Los Altos de Morelos ofrecen condiciones relativamente menos dramáti-
cas, lo cual se debe entre otros factores al tipo de unidades agrícolas de-
mandantes, a la naturaleza de las relaciones laborales y proximidad relati-
va entre el origen y destino de los flujos migratorios. Su mayor desventaja,
no obstante, es la discontinuidad del trabajo y el desempleo latente que
se agudiza por factores climáticos, de mercado o de sobreexplotación de
oferentes (Sánchez Saldaña, 2006b, p. 18).
Sin embargo, al igual que en Sinaloa, los jornaleros agrícolas en
Morelos, como en otras entidades federativas a donde se despla-
zan, no cuentan con ningún tipo de prestación laboral ni seguridad
social. Y las condiciones de vida y de trabajo los convierten en el
sector más pobre y vulnerable de los excluidos rurales.
327
CAPÍTULO V
UNA MIRADA DESDE LAS COMUNIDADES DE ORIGEN
A sus veintitrés años, este será su cuarto viaje a Sinaloa.
Partirá con su esposa, su bebé y su padre. Guadalupe su madre,
se quedará sola a cuidar la casa y la milpa. En Cochoapa
las familias dividen su vida entre la comunidad y el campo
agrícola. Esta migración cíclica, es prácticamente el único
trabajo remunerado al que pueden aspirar, con una agricultura
de autoconsumo que sólo da para maíz, chile y ejotes.
Irse cada vez es una cuestión de supervivencia.
Programa televisivo Punto de partida,
25 de noviembre de 2008
En este capítulo se presentan los hallazgos de la investigación sobre
las condiciones de exclusión social y las características de los con-
textos de salida de los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias.
Esta mirada la construimos a través del análisis de las particularida-
des más relevantes que se observaron en algunas de las principales
comunidades expulsoras en la Montaña Alta de Guerrero. Inten-
taremos problematizar las lecturas simplistas y homogeneizantes
que, desde una concepción unidireccional, definen a los lugares de
origen como meros espacios proveedores de mano de obra barata
328
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
para el mercado laboral. Se pretende mostrar la heterogeneidad y la
complejidad que presentan estos lugares, así como subrayar la ne-
cesidad de volver la mirada hacia estas zonas, para comprender de
manera integral el proceso migratorio. Para ello, se analizan algu-
nos de los principales factores que explican, desde las comunidades
de origen, la exclusión social y las formas de participación de este
sector de la población indígena en la migración vinculada al mer-
cado de trabajo agrícola.
Para caracterizar a las comunidades de origen se recuperan las
perspectivas y las voces de los propios jornaleros agrícolas migran-
tes, así como las de diferentes actores vinculados con esta pobla-
ción, mediante la aplicación de “entrevistas abiertas o focalizadas”
en seis localidades de la Montaña Alta de Guerrero seleccionadas
para este estudio; tres de ellas (Ayotzinapa, Santa María Tonaya y
Chiepetepec) ubicadas en el municipio de Tlapa de Comonfort
y otras tres (Los Pinos, Vista Hermosa y Xalpa), en el municipio de
Cochoapa el Grande.
En las primeras tres localidades del municipio de Tlapa de Co-
monfort (dos de ellas nahuas y la tercera con población tlapaneca o
me´phaa) se aplicaron nueve entrevistas a jornaleros agrícolas mi-
grantes. En las localidades del municipio de Cochoapa el Grande,
de afiliación mixteca o na´ savi se aplicó un total de 12 entrevistas
a jornaleros agrícolas migrantes. Adicionalmente, en ambos mu-
nicipios se logró aplicar otras 15 entrevistas a diversos actores
sociales, entre gestores municipales de programas sociales, repre-
sentantes de Organizaciones No Gubernamentales, maestros, auto-
ridades comunitarias y líderes locales.
La pregunta central que orientó esta parte de la investigación
fue: ¿cómo explicar las formas de vida y de trabajo del jornaleris-
mo agrícola migrante desde las comunidades de origen más allá de
los indicadores propiamente cuantitativos? Para contestar dicha in-
terrogante presentamos los hallazgos más relevantes identificados
en estas seis comunidades habitadas por diversos grupos étnicos:
nahuas, me´phaa (tlapanecos) y na´savi (mixtecos). Estas comuni-
329
Una mirada desde las comunidades de origen
dades se distinguen por las altas tasas de expulsión de jornaleros
agrícolas migrantes; elevados niveles de pobreza y marginación, así
como por un conjunto de dinámicas y prácticas sociales locales y
formas de control social y político comunitario que le imprimen
características peculiares a la migración que se origina en esta re-
gión de Guerrero.
Desde los análisis sociológicos de la migración se han identifi-
cado como variables fuertemente asociadas a estos procesos la his-
toria migratoria de las comunidades, el desarrollo económico de la
comunidad de origen, la existencia de servicios y satisfactores con
los que se cuenta en el lugar de origen, así como las redes sociales de
las que disponen (Gendreau, 2001, pp. 134 y 135). En la decisión
de migrar, de manera adicional a las determinaciones macroestruc-
turales, existen diversos factores microestructurales que influyen en
las formas de inscripción de los migrantes en los desplazamientos
rural-rural y en el mercado de trabajo agrícola de la población indí-
gena. Algunos de ellos tienen que ver con las condicionantes locales
propiamente comunitarias.
comunidadEs dE origEn y contExtos dE salida
Al revisar la literatura que existe sobre los jornaleros agrícolas mi-
grantes, y en general, acerca de la migración interna rural-rural, se
observa que en la mayoría de los estudios efectuados se investiga
en torno a los procesos y el impacto migratorio en las regiones de
atracción y sociedades huésped. En ellos, generalmente se abordan
las implicaciones de los intercambios e interrelaciones económicas,
sociales y culturales entre los migrantes y las sociedades receptoras
(Sánchez Saldaña, 2004); las condiciones de vida y trabajo de los
jornaleros y sus familias; los problemas que enfrentan los incipien-
tes organizaciones sociales y políticas independientes de los traba-
jadores estacionales del campo en las zonas de atracción; sobre la
sistemática y recurrente violación a la que son sujetos en los lugares
330
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
de destino; y en menor medida, se ha analizado el impacto de las
políticas públicas en estas regiones.
Solamente hasta años recientes se plantea la necesidad de re-
cuperar a las comunidades de origen como una unidad de análi-
sis básica para la comprensión de las causas, las características y
el mantenimiento de los flujos migratorios particularmente de la
población autóctona (Sánchez Gómez, 2005, 2007). Para Judith
Sánchez Gómez:
El estudio de las características comunitarias, esto es, de las formas de
organización y funcionamiento de las comunidades indígenas a las que
pertenecen los migrantes, debe integrarse como un nivel necesario para
entender la complejidad de los flujos migratorios indígenas (2005, p. 5).
Siguiendo con esta perspectiva, la “comunidad de origen” se con-
vierte en una categoría analítica que ayuda a comprender las for-
mas de organización social de los flujos migratorios de la población
originaria, las trayectorias migratorias, las redes sociales que apo-
yan los desplazamientos, los tiempos de permanencia en las zonas
de atracción y de retorno a las comunidades, así como los procesos de
control social y político que refuerzan la movilidad familiar e indi-
vidual en las regiones expulsoras. Partimos de recuperar la hipótesis
de Rivera y Lozano (2009, p. 169), quienes argumentan que: “[…]
existe una estrecha relación entre los contextos de salida y el desa-
rrollo de cierto tipo de trayectorias migratorias y modalidades de
vinculación entre los migrantes y sus familias”. Para estos autores,
más allá de entender el lugar de origen en función de los límites de
un determinado territorio geográfico de una localidad de origen o
procedencia de los migrantes, debemos analizar estos lugares como
“contextos de salida”, donde éstos:
[…] son productos espaciales, históricos y societales de la relación entre
regiones y pueblos en el centro de México, que se expresan en el vínculo
entre la formación histórica del territorio y la conformación de las so-
331
Una mirada desde las comunidades de origen
ciedades locales. Es decir, la experiencia de quienes habitan estos lugares
ha dado la pauta para la conformación de territorios y regiones, pero,
asimismo, los lugares, los paisajes y los espacios sociales que se constitu-
yen en estas dinámicas territoriales proveen elementos para delinear los
contextos […] particularmente estos contextos están delimitados por el
alcance que tienen las relaciones sociales que establecen quienes allí viven,
más que por las divisiones administrativas de los estados y los municipios
(Rivera y Lozano, 2009, p. 167).
Cuando hablamos de las comunidades de origen no sólo nos refe-
rimos a las características geográficas o a las condiciones materia-
les de las comunidades, como estímulos adversos que propician los
desplazamientos, sino que hacemos referencia a un conjunto de re-
laciones y construcciones sustentadas en representaciones y prácti-
cas sociales que forman parte de la identidad colectiva e individual
de los migrantes, que constituyen un continuum que trasciende las
fronteras geográficas de la oriundez, y que se concatenan y susten-
tan las formas de incorporación a los flujos migratorios y los pro-
cesos de asimilación y adaptación de los jornaleros indígenas, a las
condiciones de vida y trabajo agrícola en las zonas de atracción.
La categoría de oriundez comprende las variables que hacen refe-
rencia al origen (como lugar de nacimiento) y a la noción de pro-
cedencia (como lugar de residencia), así como a ciertos criterios
de diferenciación social y cultural que no sólo hacen referencia al
origen estatal, sino además al color de la piel, los hábitos alimenti-
cios y de higiene, los gustos musicales y formas de celebraciones, las
preferencias políticas y profesiones religiosas, y la resolución de
conflictos entre otros rasgos particulares (Rivera y Lozano, 2006;
2009). Sobre esta categoría, los autores anteriormente referidos
explican:
La oriundez es un atributo que se extiende a los familiares de un mismo
grupo, quienes reconocen proceder de un lugar determinado. Para el caso
que nos ocupa, ser oriundo del estado de Guerrero implica haber nacido
332
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
en ese estado, o bien proceder de algún pueblo o localidad ubicada en
Guerrero, es decir, pertenecer a un núcleo familiar con jefe y/o cónyuge
guerrerense. La oriundez es un atributo que se reconoce fuera del lugar de
origen, en relación con los otros, quienes son originarios o proceden
de otro lugar (Rivera y Lozano, 2009, p. 177).
Existe una relación entre las formas de vida comunitaria, las estra-
tegias económicas y de reproducción social que llevan a cabo en
sus comunidades indígenas de la Montaña Alta de Guerrero, con
las formas de vida y trabajo en las regiones de recepción. Ambos
espacios de expulsión/atracción, en la reproducción comunita-
ria y familiar forman parte de un mismo proceso de exclusión y
son mutuamente interdependientes. Esto implica reconocer que la
complejidad y la diversidad de los desplazamientos de estas fami-
lias no sólo están determinadas por las lógicas globales expresadas
en la heterogeneidad y flexibilidad laboral del mercado de trabajo
agrícola, sino además, que la migración está definida por las for-
mas particulares de reproducción económica y social de las familias
dentro de las dinámicas locales-comunitarias. En este sentido, las
comunidades indígenas –donde el fenómeno migratorio y la ins-
cripción al mercado de trabajo agrícola forma parte de la historia
y la cultura local–, éstas deben ser consideradas como comunida-
des desterritorializadas. Como relata el jornalero agrícola migrante
Cruz Salgado:
Pues es lo mismo como aquí. Como toda la familia nos vamos. Bueno
digamos, aquí estamos en Tlapa, estamos en nuestra casa. Ya allá llegamos,
nos dan cuarto así como ese, pus ahí estamos amontonados, pus igual
como aquí, igual como aquí y como todas las familias. A todo eso que
tiene, pus todos llegamos y como si fuera en Ayotzinapa estamos y ahí to-
dos hablan en náhuatl. Si, como fuera llegamos. Casi nomás, levantamos y
llegamos allá a vivir igual como en Ayotzinapa, y todos hablan en náhuatl,
todos, todos, ninguna persona que hablen en español (Salgado y Aragón,
2008).
333
Una mirada desde las comunidades de origen
Estas comunidades desterritorializadas o transcomunitarias, no
son ahistóricas o fijas, sino espacios donde lo local se reconstruye
en relación con lo global, mediante dinámicas y transformaciones
sociales propias.
Utilizamos aquí el concepto “transcomunitarias”, derivándolo
de la noción “campo social transnacional” porque tiene mayor
alcance al de “red social”, e incluye tanto el lugar de donde pro-
ceden los migrantes como el lugar de destino:
El concepto “campo social transnacional” nos permite un punto de
entrada conceptual y metodológico para investigar más ampliamente los
procesos sociales, económicos y políticos por medio de los cuales las po-
blaciones migrantes se incluyen en más de una sociedad y ante los cuales
éstas reaccionan […]. En vista de que concentra nuestra atención en la
interacción humana y las situaciones de relación social personal, el con-
cepto de campo social facilita un análisis de los procesos por los cuales los
inmigrantes continúan siendo parte de la vida diaria de su país de origen,
incluyendo sus procesos políticos, mientras se convierten simultáneamen-
te en parte de la fuerza laboral (Glick y Fouron, 2003, pp. 199-200; véase
también Ariza y Portes, 2007).
En este sentido, para aplicar el concepto de lo transcomunitario al
estudio de los contextos de salida, utilizamos algunas de las defini-
ciones que aportan las corrientes transnacionalistas, para quienes
en la migración se identifica:
[…] un patrón migratorio en el cual las personas, aunque se movilizan a
través de las fronteras […] se establecen y forjan relaciones sociales en un
nuevo estado, a la vez que mantienen vínculos sociales dentro del sistema
de donde proceden. […] es decir, que emigran y todavía mantienen o
establecen relaciones familiares, económicas, religiosas, políticas o sociales
en el estado de procedencia, aunque forjan también dichas relaciones en
el(los) nuevo(s) estado(s) donde se establecen (Glick y Fouron, 2003,
pp. 199-200).
334
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Desde este enfoque entendemos a las comunidades de origen de
los migrantes como espacios concretos donde se constituyen y re-
construyen múltiples relaciones entre el “aquí” y el “allá”, y donde
se integran las experiencias migratorias y de trabajo –tanto de las
zonas de origen como de destino–, en un solo estilo de vida y de
autorreferencia.1 De tal forma que para los jornaleros la migración
y las formas de incorporación al mercado de trabajo agrícola, así
como los entornos de precarización y exclusión en los que viven y
trabajan, tanto en las zonas de origen como de destino, se han na-
turalizado en el colectivo social como la única forma de existencia.
¿cómo sobrEvivEn En las comunidadEs dE origEn?
Ante las condiciones de pobreza que prevalecen en la Montaña Alta
de Guerrero, particularmente en las comunidades con mayor expul-
sión de jornaleros agrícolas migrantes, una pregunta obligada es la
que titula este apartado. Para comenzar, vale preguntar acerca de
la existencia del hambre en las comunidades expulsoras de la Mon-
taña Alta de Guerrero. Se trata de una interrogante que exige ser
meditada, no por desconocer la respuesta que resulta de la obser-
vación y el trabajo de campo, sino por las implicaciones jurídicas,
políticas y ético-morales que conlleva este cuestionamiento, y por
la relevancia que en términos positivos significa un derecho de vital
importancia, como el derecho a la alimentación.
En la “Presentación” del libro de Amartya Sen, titulado El dere-
cho a no tener hambre (2002), Rodolfo Arango afirma:
1 Desde una perspectiva sociocultural se ha investigado las formas en que los mi-grantes, en sus comunidades de origen, se resisten a las tendencias desintegradoras de su cultura resultantes de la migración, adoptando o rechazando pautas de com-portamiento y normas externas (véase Sánchez Saldaña, 2002).
335
Una mirada desde las comunidades de origen
La especificidad de este derecho apunta a discutir el derecho más elemen-
tal de la persona en relación con la responsabilidad política y moral vista
como un todo. Sin el aseguramiento efectivo de tal derecho es posible pen-
sar que no están dadas las condiciones para poder hablar de una sociedad
que ha alcanzado las condiciones necesarias para una convivencia pacífica
y civilizada (Arango, 2002, p. 2).
En nuestra sociedad desigual y excluyente, por excelencia, el ham-
bre que existe en algunas regiones del país y el hecho de que algu-
nos sectores sociales adolezcan de medios y recursos económicos
suficientes para alimentarse, es una realidad negada en términos
jurídicos y políticos.
En su teoría sobre los derechos, Amartya Sen considera que la
miseria causada por el hambre es diferente a la miseria ocasiona-
da por otras causas, dadas las implicaciones que el hambre genera
sobre las personas y la dignidad humana. Según este teórico, “el
derecho básico a la comida para librarse del hambre” es un “me-
taderecho” que debería ser considerado como un “derecho bási-
co”, un “derecho de trasfondo”. Adoptar esta perspectiva exigiría
el establecimiento de ordenamientos normativos y medios con-
cretos para hacer cumplir el derecho a la comida, donde el Estado,
la política pública y la sociedad en su conjunto tienen un papel
fundamental. Más cuando esta sociedad se autocalifica de demo-
crática e incluyente. En su artículo “Propiedad y hambre” (1988),
Sen afirma:
El derecho a no tener hambre no es afirmado como el reconocimiento
de un derecho institucional ya existente, como lo es de manera típica el
derecho de propiedad. La afirmación es primariamente una exigencia mo-
ral de algo que tendría que ser valorado y hacia lo que tendríamos que
hacer que apuntaran las estructuras institucionales y que se debería tratar
de garantizar en lo posible. Puede ser expresado en los términos de la ca-
tegoría de Ronald Dworkin de “derechos básicos”, derechos que proveen
de una justificación para decisiones políticas por parte de una sociedad
336
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
en abstracto. Esta interpretación sirve para una mentalidad de cambio de
las estructuras institucionales existentes y de organización política (Sen,
1988, p. 111).
Sen describe este derecho que se relaciona con titularidades logradas
por las personas, dadas las relaciones de producción e intercambio
en una determinada sociedad, de la siguiente manera: “El derecho
a estar libre de hambre es en realidad más un asunto de titulacio-
nes que solamente de derechos” (Sen, 2002, p. 18). Los jornaleros
agrícolas migrantes indígenas son personas que están privadas de
las titulaciones políticas, jurídicas, económicas y de seguridad social
que les puedan garantizar la dotación de los medios suficientes y
adecuados de subsistencia:
Ante el hambre que los acosa cotidianamente, las familias indígenas se
ven obligadas a salir de La Montaña para encontrar en los surcos ajenos
de las agroindustrias un ingreso magro para mal comer durante los meses
en que se desempeñan como jornaleros agrícolas […]. En La Montaña es
imposible poder vivir dignamente con la siembra del tlacolol, es difícil
pensar que las madres indígenas estén en plenas condiciones físicas y nu-
tricionales para procrear a sus hijos. La realidad que se sufre en silencio
es el alto índice de mortalidad materna y un gran número de niños con
desnutrición severa, que forman parte de las estadísticas del etnocidio in-
visible que se vive en La Montaña (Nemecio, 2005, p. 7).
Si el alimentarse significa comer una tortilla con chile y no siempre
frijoles –cuando hay algo que comer–, entonces, ¿de qué tipo de
tipo de derechos y titularidades disponen los jornaleros agrícolas
migrantes en sus comunidades de origen? Para poder comprender
qué es el hambre se tiene que analizar la pobreza y las posesiones
de que disponen los pobres para alimentarse, es decir, conocer la
canasta de bienes con que cuentan. En las comunidades expulsoras
de los migrantes indígenas en la Montaña Alta de Guerrero, la pro-
fesora Ricarda Rojas describe:
337
Una mirada desde las comunidades de origen
Las condiciones para vivir ahí son pésimas, pésimas. ¿Sabe por qué? Por-
que yo comía ahí ¿Qué me vendían para comer? Tortillas con salsa diario.
Diario salsa de molcajete, y hasta eso con chile seco. A veces, una vez creo, a
los quince días comía huevo. ¡Deveras! Por ahí una vez frijoles, nada, nada.
Ahora este, me pongo a pensar: ¿Por qué? Pues sí, realmente no produce
esa tierra. Pues yo pienso que no. Porque si produjera, yo creo que la gente,
sí podían sembrar pero muy poco. Las tierras no están tan buenas para
producir […].
Comida es tan baja ¿No sé cómo le podría llamar? ¿Comía? A veces iba
a pedir pues de comer. ¡Denos de comer! A veces no –dice la gente– “Es
que no tenemos maíz, no hay tortillas”: Este digo: “Pues aunque sea de
manteca”. “¡No! –dice–, es que en la Conasupo dicen que no.” Hasta tor-
tillas no nos vendían, y uno pues que tiene hambre aunque sea con sal. A
veces, muchas veces tuve que comer una tortilla con sal. A veces ya era una
tortilla recalentada ¿Cómo decir? Quiero frijoles, quiero caldito de pollo,
caldo de res. ¡Nada! ¡Nada, deveras! ¡Pura salsa, pura salsa! (Rojas Aguilar,
2009).
También el profesor Brígido Basurto, al recordar su trabajo en estas
comunidades, comenta la falta de alimentos:
Y nosotros en los meses de septiembre comíamos plátanos verdes, ajá. Y
este, durante dos meses hay hambre. O sea, sí come uno pero una, dos tor-
tillas. Ahora por lo menos ya hay la brecha, pues ya hay maíz de Conasupo.
Pero en ese entonces no había. Pero igual no, no sembraban. Pero sí hay
hambre (Basurto, 2009).
En síntesis, los contextos de salida de la migración de montañeros
están marcados por el hambre, y en el mejor de los tiempos y situa-
ciones, con recursos suficientes apenas para mitigar sus necesidades
alimenticias. En el contexto de la discusión acerca de los derechos
humanos, la democracia, el desarrollo y la alimentación, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(fao) señala:
338
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Especialmente la postura frente al derecho a la alimentación nos remite a
una postura ética, en donde la alimentación no puede ser tratada como un
bien que se debe dejar al arbitrio del mercado para su repartición en la so-
ciedad. Entendemos y afirmamos que la carencia o la insuficiencia alimen-
taria es mucho más sensible que otras carencias básicas, en este sentido se
asume que la alimentación no es un aspecto que deba dejarse dentro del
escenario del mercado para que se regule por las leyes que lo rigen, deben
existir políticas del Estado tendientes a promover la garantía universal del
este derecho. No sólo como el cumplimiento de un derecho humano, sino
en el marco de una perspectiva de paz (Ziegler, s/f, p. 9).
Desde la fao se subraya la relevancia del Estado para garantizar el
ejercicio de este derecho:
[…] es necesario clarificar las obligaciones de los Estados frente al derecho
a la alimentación, en primer lugar encontramos la obligación de respetar,
es decir, abstenerse de tomar medidas que puedan privar a las personas del
acceso a la alimentación. También tenemos la obligación de proteger, que
significa que por tratarse de un derecho de solvencia económica, el Estado
debe tomar las medidas necesarias para promover el desarrollo económi-
co, igualmente debe velar porque los particulares no priven a las personas
del acceso permanente a una alimentación adecuada. Finalmente, tene-
mos la obligación de satisfacer, en la medida en que existan grupos sociales
que por sus propios medios no puedan disfrutar del derecho a la alimenta-
ción, los Estados tienen la obligación de realizar este derecho directamente
[destacado en el original] (Ziegler, s/f, p. 9).
El Estado, quien tiene la obligación de hacer cumplir los derechos y el
deber moral de proveer de alimentación o de los medios para que los
sectores más vulnerados puedan alimentarse, se ha desdibujado. El
Estado no los quiere ver y los ha dejado totalmente solos y expuestos
a las leyes e intereses del mercado agrícola. Como dice la profesora
Ricarda Rojas: “[…] es su salvación ir a Culiacán. Para ellos es lo me-
jor, porque tiene trabajo y ahí le alcanza un poquito para que coma”.
339
Una mirada desde las comunidades de origen
El hambre que se sufre en estas comunidades es resultado de la des-
igualdad histórica y estructural, de la polarización dada por la hege-
monía creciente de las fuerzas del mercado y de la inequidad social
generada por la ausencia del Estado y de políticas públicas que per-
mitan contrarrestar la pobreza, la marginación y la exclusión so-
cial que existe. Los contextos de salida de la migración rural-rural
pueden ser caracterizados como “los agujeros negros del capitalis-
mo” que, a decir de Manuel Castells (2006b, pp. 195 y 196):
Son las regiones de la sociedad desde las que, hablando estadísticamente,
es imposible escapar al dolor y la destrucción infligidos sobre la condición
humana de quienes, de un modo u otro, entran en estos paisajes […].
Estos agujeros negros concentran en su densidad toda la energía destruc-
tiva que afecta a la humanidad desde múltiples fuentes. Cómo entran las
personas y localidades en estos agujeros negros es menos importante que
lo que sucede después; es decir, la reproducción de la exclusión social y la
imposición de nuevas adversidades a los que ya están excluidos.
Son el resultado del avasallamiento de las fuerzas del mercado sin
ninguna restricción en una sociedad donde cada vez es más eviden-
te el vacío institucional del Estado:
[…] en este proceso de reestructuración social hay más que desigualdad
y pobreza. También hay exclusión de pueblos y territorios que, desde la
perspectiva de los intereses dominantes en el capitalismo […] global, pa-
san a una posición de irrelevancia estructural (Castells, 2006b, p. 195).
La siembra de la parcela: “Sembré poquito pues.
No´más pa´ el gasto, no´más”
En estas comunidades de la Montaña Alta de Guerrero más de 60%
de la tierra es comunal (Canabal, 2001, p. 33). Por ejemplo, en Tla-
pa de Comonfort, donde existe menor número de población in-
340
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
corporada a la agricultura, comparativamente con los datos que se
registran para la década pasada en el municipio de Cochoapa el
Grande, se afirma que:
[…] el 21.2% de la superficie de labor era ejidal, 55.2% comunal y el 23.6%
propiedad privada […]. Aquí es pertinente señalar que la ampliación de
la frontera agrícola tiene un límite natural y, si se quiere, legal; lo que trae
como consecuencia muchos conflictos por las tierras entre las comunida-
des. En una parte cercana a la cabecera municipal de Tlapa –donde el tipo
de tenencia es la propiedad privada–, existen conflictos por los linderos
(Ramírez Mocarro, 1996, p. 31).
Como resultado de la reforma agraria, las comunidades recibieron
dotaciones de terrenos, las cuales fueron distribuidas entre las di-
ferentes familias originarias en las comunidades. Después, poco a
poco las superficies fragmentadas fueron repartidas entre los hi-
jos. Y aunque legalmente no está permitida la venta de la tierra,
en la actualidad se transfiere entre ellos, en calidad de propiedad,
por medio de un convenio privado no oficial para la cesión de los
derechos, previa gestión con comuneros y los comisarios ejidales
y municipales (Sánchez Serrano, 2001, p. 168). Sin embargo, auna-
do a las altas tasas de fecundidad, la disminución de la mortalidad
y el creciente deterioro ambiental en la Montaña de Guerrero, la
tierra ha dejado de significar el recurso que antaño garantizaba mí-
nimamente maíz y frijol para la población indígena:
[…] la mayor sobrevivencia de los padres limita el acceso a la tierra a los
hijos casados vía herencia, la mayor sobrevivencia de los hijos obliga al
fraccionamiento de la tierra de por sí pequeña. En promedio, el tamaño
de la parcela de cultivo […] fue de 1.7 hectáreas. Así, un número cada
vez mayor de personas usa la tierra en forma extensiva, los periodos de
barbecho son más breves y, como consecuencia, la tierra no recupera su
productividad, disminuye la superficie forestada y aumentan las superfi-
cies usadas para cultivos y asentamientos humanos.
341
Una mirada desde las comunidades de origen
Estos elementos contribuyen a la erosión del suelo que presenta la
zona y a la merma de la productividad (pese al uso extendido de fertili-
zantes). Por lo tanto, la producción no alcanza para cubrir las necesidades
alimenticias de la población, lo que conduce al empobrecimiento progre-
sivo de la población (Ramírez Mocarro, 1996, pp. 67 y 68).
Según las evidencias recopiladas, la mayoría de los jornaleros agrí-
colas migrantes entrevistados refieren tener tierras comunales en
propiedad, por lo regular en extensiones pequeñas de una hectárea.
Beatriz Canabal (2008) refiere que, en general, en el estado de Gue-
rrero:
La migración estacional sigue siendo la más importante, pues involucra
a población con tierra y que todavía siembra la tierra. Los jornaleros mi-
grantes regresan en su mayoría porque tienen el arraigo que les da la pose-
sión de una parcela agrícola […]. En el caso de los jornaleros de Guerrero,
el 66.9 % tiene tierra en su pueblo y el 73.6 % la trabaja. De cualquier for-
ma, la mayoría de estos jornaleros posee pequeñas superficies de tierra que
no le permite el sustento y habría que añadir que la calidad de las tierras se
ha deteriorado mucho (Canabal, 2008, pp. 58 y 59).
Los que no disfrutan de la posesión directa de tierra, cuentan con la
facilidad de disponer de la parcela de la familia paterna para sem-
brar. Los montañeses cosechan principalmente el maíz, que se pro-
duce en cantidades limitadas, y en menor medida, el frijol, alguna
hortaliza y fruta de temporal, productos que en el caso de muchas
familias son insuficientes para satisfacer las necesidades de auto-
consumo alimentario.
El maíz es para consumo, para el consumo nada más. Sí, porque no hay
grandes cantidades, pues. Sólo ahí donde están esas casa nada más ahí
sembraron y es lo que tiene pues ahorita. Y no les alcanza pa´ comer. No.
Algunos sí, bueno, algunos sí. Pero hay otros que julio, agosto, septiembre
compran maíz. En esos meses son los que escasean y hay que comer. Ya
342
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
empiezan a comprar maíz porque pues el que sembró más pues ya le ven-
de a otros que no tienen, verdad […]. Pues, hay unos que tienen animales
y ya. Pues no tiene mucho pero se queda a cuidar eso o sembrar algo. Y
si ya le va a alcanzar para todo el año, pues ya no salen. Están calculando,
pues ahí se la van a pasar bien y ya se quedan. Hay otros que no tienen
nada, son los que se van (Basurto, 2008).
En el siguiente fragmento de la entrevista con un matrimonio de
jornaleros oriundos de Ayotzinapa, ellos comentan:
—¿En su comunidad tiene alguna parcela?
—Sí. No pues aquí nos dedicamos a puro maíz, sembramos no
pues se nos dan en nomás junio. Cosechamos eso, junio, julio
es lo que trabajamos. Limpiamos, ya acabamos de limpiar y ya,
ya nomás que empiece la cosecha, pues.
—¿Cuándo terminan de cosechar?
—Pus ya nomás lo que falte pues, ya nomás este mes, este mes
recogemos y ya nos vamos.
—¿El maíz que cosechan lo venden?
—No pus, poquito. La verdad es que no tenemos, nomás pa’l gas-
to. Debemos de vender poquito y más si ya nos vamos pa’ allá,
pus ya lo guardamos, hasta que llegamos entonces.
—¿Para qué utilizan el maíz?
—Pus nomás vamos comiendo poquito, pues (Salgado y Aragón,
2008).
Felipe Guzmán, comisario ejidal en Santa María Tonaya, explica las
dificultades de comercializar el maíz fuera de las comunidades, en
caso de que haya excedentes:
Pero de aquí no hay nada. Aquí sembramos la milpa pero para vender el
maíz, cinco pesos, por eso se va. Tiene que llevar uno, conseguir uno carro
343
Una mirada desde las comunidades de origen
para que lo lleven, ahí no sale nada. Paga el pasaje, paga todo, no queda
nada, por eso la gente emigra. Aquí cuando hay un precio de maíz pero na-
die lo compra, como esos tiempos en temporal de eso sale todo. Pero aquí
pa’l gasto nada. Pero nadie lo va a comprar aquí en la Montaña, solamente
a buscar un carro para llevar ahí… no sale para gasto (Guzmán, 2008).
No en todas las regiones de la Montaña Alta existen las condiciones
para sembrar, la orografía y la falta de agua en algunas localidades
dificulta la producción agrícola. Esta región de la Montaña se carac-
teriza por ser árida en tiempo de secas y lodosa extrema en época
de lluvias; está conformada por cerros y pastos no cultivables, los
terrenos son empinados y montañosos, todo eso hace “que no se
den” las cosechas. En su estudio sobre el empobrecimiento rural
y el medio ambiente en la Montaña de Guerrero, Marco Ramírez
Mocarro destaca:
[…] debido a que la región es extremadamente montañosa y es notable la
carencia de tierras para la agricultura, […] así como la tecnología primi-
tiva y a la miseria e ignorancia de los indígenas que la habitan, la flora de
la comarca se acaba rápidamente ocasionando un gravísimo daño para la
conservación de los suelos. El nativo se ve obligado a cultivar con proce-
dimientos precortesianos (Tlacolol) las tierras de pendiente pronunciada
en las faldas y picos de las montañas. Se aúna a esto la erosión causada por
las lluvias, los vientos, el pastoreo de ganado caprino y vacuno (Maurilio
Muñoz, citado por Ramírez Mocarro, 1996, p. 34).
Francisco Martínez Salgado, jornalero migrante, en entrevista para
un programa televisivo, describe el deterioro ambiental de la Mon-
taña y menciona el uso de “veneno”, plaguicidas tóxicos cuyo uso
promueven incluso las autoridades agrícolas federales:
Maíz, pues nosotros pues sembramos maíz. Antes sí, no más así se daba,
ahora ya no, luego le agarra la enfermedad. Se pone amarillo. Necesita
puro este, puro este veneno, pa’ que, pa’ que no agarra la enfermedad. Pos
344
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
la tierra quién sabe cómo está, ni sabemos nosotros [...] Crece pues la
milpa, pues no se da. Pero ahorita casi no hay árboles, por eso ya no quiere
llover. Hasta aquí en veces aquí en el río en tiempo de secas se seca toda el
agua. No hay agua (Raphael, 2010).
Aunque siembren la parcela, ésta no produce por falta de agua du-
rante los periodos de secas: “Que siembra de a maíz poquito y cala-
baza no tiene agua, nomás poquita agua y si hay lluvias. Y tiempo
seca, enero, febrero no tiene agua. No puede que se siembra porque
no tiene agua, está seca la tierra” (Cervantes, 2008).
Al deterioro ambiental de la Montaña de Guerrero han contri-
buido las compañías madereras, los corporativos fármaco-quími-
cos productores de plaguicidas y fertilizantes y el propio Estado,
con la promoción de paquetes tecnológicos que incluyen sustancias
tóxicas. Beatriz Canabal (2001, p. 30) explica:
Los suelos no han estado protegidos debidamente por la aplicación de una
tecnología inapropiada que cada vez hace más uso de fertilizantes quími-
cos desde la década de los ochenta y por la falta de asesorías. La región en
su conjunto presenta un “deterioro ecológico importante” […]. Los ren-
dimientos han decaído hasta en un 50% en algunas áreas mientras que
compañías madereras han terminado con más del 60% de los recursos
forestales disponibles. Sin duda, esta situación se relaciona con procesos
económicos que fueron transformando el acceso a los recursos por par-
te de la población mayoritaria y la introducción de prácticas productivas
como la ganadería menor, poco propicias para la conservación vegetal. El
mismo papel ha cumplido la tala inmoderada de los recursos forestales,
realizada por las compañías madereras en diferentes épocas, que ha oca-
sionado la disminución de las lluvias, el desecamiento de los manantiales
y una desertificación acelerada.
El deterioro ambiental creciente en la región, la falta del vital lí-
quido, la mínima productividad de la tierra y la insuficiencia de
abonos –no obstante que reciben una dotación anual a precios más
345
Una mirada desde las comunidades de origen
baratos por parte del municipio–, ha llevado a que algunos de los
jornaleros agrícolas abandonen la siembra de las parcelas. El jor-
nalero Jesús Ríos Hernández (2008) señala: “Sí tengo tierra. Es co-
munal, aquí tengo de una hectárea. Ahorita ya dos años ya no he
sembrado. Sembraba puro maíz sembraba yo”.
Las comunidades del municipio de Cochoapa sólo cuentan con
una vía de acceso de terracería a varias horas de distancia de Tlapa
de Comonfort, es una vía de alto riesgo en especial en época de
lluvia, cuando prácticamente es intransitable, esto dificulta el aca-
rreo de los utensilios y recursos necesarios para la siembra. Para los
montañeses la tierra ha dejado de ser un recurso para la producción
y se ha convertido, como señala Blanca Rubio, en un “mero espacio
de vida”:
Por ello la tierra como medio de producción cede su sitio al territorio
como lugar de vida. El territorio es el hábitat al que regresan los emigran-
tes en las temporadas en que no trabajan […] el lugar donde se reprodu-
cen las mujeres y las comunidades y en los que permanecen los ancianos y
los niños (Rubio, 2006, p. 1050).
Según Albino de la Cruz, comisario municipal de Xalpa, en Co-
choapa el Grande:
¿De aquí? No, no venden nada. Nomás con el gasto para comer. No hay
mucho que va a vender. Hay una tienda de Liconsa aquí en Xalpa, viene
con mercancía de Ometepec, Guerrero de este lado. Si viene camión a de-
jar la mercancía, viene maíz. Aquí hay una gente que no siembra. Viene y
que va a Sinaloa, viene compra uno, dos, tres costales ahí en Conasupo.
Aquí en Xalpa hay sesenta casas y familias, como doscientas cincuenta
por todos. Ahí en la línea donde está la camioneta blanca es la línea de Xal-
pa, es toda la gente de Xalpa. ¿Qué siembra? Hay como treinta o cuarenta
nomás.
Hay un año que siembra y otro año ya no quiere sembrar, va a salir a
Sinaloa o Morelos. Y cuando regresan compran maíz. Están [trabajando]
346
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
trajeron la leña, hay una familia que sí tiene trabajo […]. No, no tienen
todos animalitos, na’ más ahí parte de los que están ahí poquitos chivos.
Aquí el tiempo que sale la fiesta y ya matar como uno, dos tres chivo. Vacas
no hay, tiene uno o dos (De la Cruz, 2008).
Como una estrategia con la que intentan apoyar su precaria econo-
mía, los montañeses acuden a la cría de animales de traspatio (po-
llos, cerdos, chivos). Por cada comunidad, dos o tres familias tienen
una vaca, un borrego, o un burro para el transporte de la leña u
otros menesteres. Sin embargo, la cría de animales no resuelve los
gastos familiares y en muchos casos implica una inversión adicio-
nal. La maestra Ricarda Rojas, quien tiene 13 años trabajando en las
comunidades de Cochoapa el Grande, explica:
[…] donde uno puede obtener recursos económicos, es criar los animales.
Ya sea, este, los chivos, las vacas, los caballos. Eso ya no. Esos animales tam-
poco funcionan ¿Por qué? Por la pastura. Esos se alimentan bien ahora en
tiempo de agua. Ahora se secó, no hay. Esto lo sé porque nosotros tuvimos
animales y, este, las vacas, si uno tiene unos veinte, por lo menos cuando
las secas se tiene que morir cuatro o cinco siempre. Entonces cuándo uno
va a progresar con esos animales. Uno los tiene cuando deveras tiene mu-
cha necesidad, vende uno o dos. Para, este, sufragar los gastos, ¿no? Eso
no cubre todos los gastos de la familia, siempre uno tiene que vivir muy
limitado, así de dinero, de alimentación, de hospedaje, de todo.
Ahora por ningún lado. Si uno se pone a trabajar aquí no resulta en el
campo. No resulta. Si uno se pone a criar los animales tampoco. Porque
les saldría muy costoso, pues. Y las enfermedades también atacan mucho
a los animales. No vamos lejos, los pollos, las gallinas, no duran porque
esos huevos se apagan pues. Y además, no es una fuente donde uno pueda
obtener todo para nuestros gastos. Así está la cosa, yo pienso que es muy
difícil para la gente (Rojas Aguilar, 2009).
Además, en algunas de las comunidades se realiza la venta de leña
para el consumo casero y, cada vez menos, el tejido de productos de
347
Una mirada desde las comunidades de origen
palma. En regiones donde crecen los pinos, algunas familias gene-
ran pequeños ingresos con la explotación de este recurso:
A veces la familia que se va es porque no tiene pues no tienen nada. Nomás
que sus pollitos, a veces tienen unos chivitos, pero a veces ni eso pues, no
hay. Se van porque necesitan dinero, también porque no hay apoyo pues
del gobierno. O sea no, por decir, la tierra o explotar los recursos materia-
les que tengan, por falta de apoyo, orientaciones, se van también.
Este, pues, los que se quedan. Bueno, los que se quedan siembran pues
milpa y frijolito. Algunos porque tienen fruta, algún arbolito frutal en casa
y corta. Otros porque a veces cortan los árboles para sacarle madera. Otros
ahí cual más le vende leña. La otra como manda a vender leña. Pues por
Tonaya, por Iguanita, por allá abajo […]. No, no todos, algunos, los que
están en donde hay madera, todos tienen. Y las venden a los que viven más
abajo, para cerca de Tlapa.
Y así vamos para adelante. A veces, este, otros que tienen agua y tam-
bién traen tanta agua al otro. Y esos, ya a veces es por dinero, a veces lo que
vienen a poderle sacar para tener el crédito de agua. Y eso es en relación a
los recursos naturales, aunque sea es mínimo lo que ganan, pues, pero es
algo (Basurto, 2008).
La agricultura para el autoconsumo, la cría de los animales domés-
ticos, y la explotación de los recursos naturales en pequeña escala,
actividades destinadas básicamente a ayudar a satisfacer las necesi-
dades alimentarias en estas comunidades de la Montaña de Guerre-
ro, son estrategias de supervivencia familiares que cada vez ofrecen
menos resultados.
Agotamiento de la artesanía: “Aquí nadie hace sombreros ya…”
Una de las alternativas de la población indígena para sobrevivir es
la elaboración de productos artesanales. Esta actividad ha formado
parte de la tradición de los pueblos originarios, y no solamente se
348
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
efectúa para adquirir ingresos económicos, sino que está relacio-
nada con sus celebraciones religiosas y con la elaboración de pro-
ductos y utensilios para el uso doméstico. Canabal señala que las
mujeres en comunidades de Cochoapa tejen huipiles:
No hay otra ocupación en este municipio. Las mujeres de estas comuni-
dades hacen textiles con modelos regionales. Pero no tienen opciones de
venta pues les compran muy barato prendas que les significaron meses
de trabajo: les pagan alrededor de doscientos pesos por un huipil que llega
hasta los tobillos y no tienen apoyos para lograr comercializarlos en mejo-
res condiciones (Canabal, 2008, p. 227).
El tejido de sombreros de palma y de petates era una actividad
productiva complementaria que, hasta hace algunos años, estaba
muy extendida entre los campesinos montañeses y representaba un
ingreso complementario importante para la economía familiar, en
particular, durante la temporada de secas. Sin embargo, el tejido de
palma paulatinamente ha sido abandonado por parte de las fami-
lias agrícolas migrantes, dada la poca rentabilidad que les ofrece, el
incremento en los costos de los insumos y el creciente abuso de los
intermediarios. Para mediados de los noventa, Ramírez Mocarro
escribe:
En la zona se carece de ese material, por lo que se importa del pueblo de
Zapotitlán Lagunas, Oaxaca. Debido a lo anterior, hay un intenso comer-
cio de palma entre Zapotitlán Lagunas y la ciudad de Tlapa, en donde exis-
te una zona dedicada exclusivamente al comercio de dicho producto […].
Todos los miembros de la familia se dedican a tejer sombreros entre los
meses de noviembre a mayo (periodo de “secas”), que luego venden a los
comerciantes de Tlapa. El precio por docena es de seis pesos (a veces cinco
pesos): es decir, una familia que fabrica sombreros (aproximadamente dos
docenas por semana) obtiene seis pesos de “ganancia” a la semana, lo cual
equivale a un ingreso diario menor de un peso por familia. El dinero obte-
nido generalmente se invierte en vestimenta y alimentos. Dado que el va-
349
Una mirada desde las comunidades de origen
lor del producto proviene principalmente de la mano de obra (un hombre
adulto puede producir tres sombreros al día y un niño sólo uno), esta acti-
vidad constituye un trabajo fuertemente explotado (Mocarro, 1996, p. 28).
Al respecto, un jornalero comenta con desánimo:
[…] se puede decir que hay pocos precios de petate. Aquí compra palma,
compra todo y vende cincuenta pesos, ahí sí sufre uno. Pero como no tiene
uno trabajo y quién sabe cuándo se va o se viene, hasta tres días hace uno
un petate para vender cincuenta pesos. No salen las cuentas. Se va la gente,
emigra pues, porque aquí no sale nada (Guzmán, 2008).
Las familias que todavía hoy efectúan esta actividad compran el
rollo de la palma a precios que varían de 26 a 35 pesos. Con la par-
ticipación de diferentes miembros de la familia logran tejer tres
sombreros al día, los cuales venden a los intermediarios a dos pesos
(24 a 26 pesos por docena) con una ganancia diaria de 8 a 10 pesos:
“Sí, de dos pesos. Pero pues eso no es negocio, no es nada. O sea no
se queda nada. Ellos pues como no tienen otra cosa que hacer ya
están haciendo sombreros, los que saben” (Basurto, 2008).
Beatriz Canabal describe los mecanismos de explotación e in-
termediación involucrados en el comercio de artesanías de palma:
Uno de los mejores mercados para el sombrero lo constituye la cabecera
de Tlapa. La mayor parte de la producción de sombrero “tlapaneco” es
adquirido por agencias en esta ciudad que tienen su base en Tehuacán y
Puebla, hacia donde se envía toda la mercancía; de ahí lo comercializan al
extranjero, sobre todo a Estados Unidos. En esta misma ciudad se realiza
la compraventa de palma llevada de Oaxaca, de la que se ocupan los in-
termediarios llamados “empleadores”, quienes a su vez la venden a precios
más elevados a los indígenas (Canabal, 2001, p. 40).
Jesús Ríos Hernández (2008), jornalero migrante tlapaneco, nos
dice: “Yo no hice petates, mi mujer, sí. Ya lo dejó, como siete años
350
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
dejó el oficio. Tengo trabajo en Totolapan y de ahí vamos pa’ Si-
naloa. Aquí hay pocos precios de petate. Por eso yo no compro
palma ni nada”. Esta actividad que aún realizan algunas familias
migrantes durante el periodo que permanecen en sus comunidades
les representa magros ingresos; en entrevista, este mismo jornalero
comenta:
—Cuénteme de los petates…
—No, no es el “petati” [petates] vamos a ir a vender. No aquí casi
no se vende. Hacen “petati” y salen vender a un pueblito de
aquí cerca, donde no hacen “petati”. Ahí se los venden.
–¿Su familia hace petates?
—Aja, yo también puedo hacer, ella si no puede.
—¿Cuántos petates hace en una semana?
—Una “petati” por una semana.
—¿Cuánto les cuesta la palma?
—La palma viene por manojitos de cien palos y es bien cortada y
salen con dos “petati” por cien palos.
—¿Los hace en dos semanas?
—En dos semanas.
—¿Cuánto le cuesta el rollito de palos?
—Sí, 35 pesos.
—¿Y de ahí hace dos petates?
—Ajá.
—¿Cuánto le gana?
Aquí lo venden por 40 pesos, está bien difícil para vender, 40
pesos, 35 pesos depende de cómo los quiera pagar […] por eso
351
Una mirada desde las comunidades de origen
cuando bien nos dan los 20 pesos nomás, no nos dan ahí nada.
No nada, ande, todo el ingreso es eso (Solano, 2008).
Los jornaleros agrícolas indígenas migrantes desarrollan estrategias
de superviviencia económica a través de la organización familiar
con participación de todos los miembros de la unidad doméstica,
asimismo, cuando lo requiere la situación o la actividad, recurren
a la solidaridad de otros miembros de la comunidad. No obstante
la persistencia de estos lazos de solidaridad familiar y comunitaria, la
precariedad del tipo de actividades económicas que realizan los
mantienen en francas condiciones de infrasubsistencia.
Importancia de los ahorros: “¿Si no ahorrastes tu dinero y si lo
acabastes todo? Aquí de por sí ya no vas a comprar nada”
La principal fuente de recursos con que sobreviven los jornaleros
agrícolas migrantes durante el periodo que permanecen en sus co-
munidades de origen, es el dinero que logran ahorrar durante su
estancia en los campos agrícolas. La cantidad que reúnen depende
del puesto que desempeñan, el número de miembros de la familia
incorporados al trabajo, la capacidad de trabajo del grupo fami-
liar, el monto económico que reciben por las tareas que realizan,
el tiempo que dure la temporada agrícola, los gastos que hagan
para el mantenimiento de la familia en las zonas de trabajo, y de los
múltiples imponderables que enfrentan fuera de sus comunidades.
Aun contando con algún ahorro, la posibilidad de alimentarse en
sus comunidades al retorno de su ciclo migratorio, está marcada
por la incertidumbre debida a múltiples factores impredecibles que
no pueden controlar.
Para algunos montañeses, particularmente los que desempeñan
“actividades privilegiadas” dentro de la jerarquizada estructura del
mercado de trabajo agrícola (contratistas regionales o locales y los
mayordomos), los ahorros que obtienen durante las temporadas
352
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
de trabajo en los campos agrícolas les han permitido mejorar las
condiciones de sus viviendas, ya que cuentan con televisión, algu-
nos otros con electrodomésticos básicos y casas edificadas con ma-
teriales de construcción. En Ayotzinapa, el contratista local tiene
una aparatosa antena de televisión y su casa es de dos pisos, lo que
distingue a la vivienda del resto de las que forman la comunidad.
Para conseguir esta “distinción”, los agentes de intermediación
tienen que llevar a cabo diversas actividades durante dos o tres me-
ses antes de que migre el grueso de los jornaleros de la comunidad,
así como capitalizar –al igual que cualquiera de estos jornaleros– los
ingresos obtenidos por el trabajo del resto de la unidad doméstica.
Sus mujeres, hijos y demás miembros de la familia (nueras y yernos)
trabajan en los campos agrícolas en las mismas condiciones que el
total de los jornaleros. En algunos casos, las mujeres desempeñan
algunas actividades productivas menos precarias (trabajan en las
guarderías, en las tiendas de los campos agrícolas o son “camperas”).
Todo esto les ayuda a ahorrar una cantidad mayor. Un mayordomo
comenta sobre lo que para él implica la posibilidad de ahorrar:
[…] pues salir más temprano para llevar más [gente], si ahorras treinta
mil pesos. Hice mi casita de Pinealdeiro, pagar las deudas de las casas que
hace. Un relajo, que no me alcanza para el cemento, no me alcanza […].
Pues a veces la necesidad, nos obliga a ir allá. El año pasado, pues ahora ya
las deudas que debía, pues ya las pagué. Ya me quedé otro rato acá y a ver
la fiesta (Pastrana, 2008).
Esta situación no es la de todos los jornaleros. Pese a que en los
campamentos existe la práctica generalizada de gastar lo menos po-
sible en alimentos para poder ahorrar mayor cantidad de sus ingre-
sos, el gasto en comida les representa fuertes erogaciones:
Pus a eso vamos. ¡Qué te vamos a estar ahorrando, pues! Pus porque va-
mos por nuestros alimentos que vamos a comprar. Ahí nosotros hacemos
ya la comida, todo lo que vamos a comprar, eso sabemos nosotros […].
353
Una mirada desde las comunidades de origen
No, pus apenas vamos ahorrando como unos cuatro mil […]. Con los
cuatro [en esta familia trabajan los dos padres de familia y dos hijos] y
aparte los que vamos allá gastamos con los alimentos que comemos allá
(Salgado y Aragón, 2008).
Otro gasto importante que hacen durante su permanencia en los
campamentos es la atención médica. En todas las familias migran-
tes son frecuentes las enfermedades causadas por los procesos de
adaptación climatológica y alimentaria, las ocasionadas por la ex-
posición a los agroquímicos o por la falta de higiene y de servicios
en los campamentos, así como aquellos padecimientos crónicos
que sufren. Los gastos para la atención de las enfermedades, cuan-
do estás se presentan, significa para ellos invertir en salud práctica-
mente el total de sus ahorros. Según testimonios de los jornaleros:
Yo me regreso aquí, este abril, mayo. Aquí a ver la casa y todo. Aquí a
descansar, a buscar otro trabajito. No, la verdad no, el dinero no alcanza.
Bueno, pues dependiendo, allá el que ahorra pues ocho mil, nueve mil,
de noviembre hasta mayo. Porque en la semana la mitad del dinero que
vas gastando. Si no hay enfermedades, pues. Porque viniendo enfermedad
pues ahí ya no se puede hacer nada. Todo lo que se va ahorrando o sea
el ahorro, se gasta. Se gasta de pasaje, de comida y todo. Estando bien de
salud, pus calculo unos ocho, siete mil. Que ahora de doce a quince mil
al estar trabajando los dos (Martínez, 2008).
La insalubridad de los campamentos en las regiones de atracción
provoca enfermedades que deben ser atendidas con los escasos re-
cursos de los propios jornaleros:
No, ahí en Sinaloa nos pagan bien barato y luego, y no nos alcanza por mi
medicina, a veces se enferma un niño o la señora. En Sinaloa, me enfermo
porque como ahí [hay] agua sucia, pues toma uno. Ora depende de cómo
quieras tú, quieres comprar su agua, comprar agua de garrafón, pero que
no la quieran comprar, agarran de nomás de la llave, pero se enferma.
354
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Entonces de ahí nos gastamos la medicina, no casi nada ahorramos nada
de dinero. Todo lo que íbamos ganando lo gastamos por la medicina y casi
nada ahorramos. Es lo mismo también Zacatecas, casi todo lo que íbamos
de ganando, nos gastamos medicina (Solano, 2008).
Aunque buena parte de los precarios salarios obtenidos en los cam-
pos agrícolas se invierten en comida y medicinas, para todas las
familias migrantes la preocupación central es ahorrar para poder
alimentarse en sus comunidades de origen mientras llega la próxi-
ma temporada agrícola, así como tener recursos para cumplir con
sus responsabilidades civiles y religiosas:
Cuando llegan, compran maíz, frijol y bienes de consumo que les son ne-
cesarios, arreglan su casa, aunque otras lo gastan en alcohol. Los ahorros
del trabajo en los campos sirven también para cooperar en las fiestas y los
mayordomos en ocasiones, tienen que salir para cumplir con la obligación
de realizar sus fiestas (Canabal, 2008, p. 242).
Los ahorros se invierten también en la compra de algunos animales
domésticos y en la adquisición de insumos para la siembra de sus
tierras:
[…] pero ese dinero compro vacas se muere, compro vacas otra se muere.
Al mes se murieron, me quedé pobre. No se ahorra nada, que si hay pa’l
gasto […] viene aquí no hay qué hacer. Uno quisiera guardar pa’… No,
fíjate yo gano ciento veinte, si yo cuarenta pesos si voy gastando, ochen-
ta pesos guardo. Si yo gano más ciento cincuenta, cincuenta pago y cien
guardo. Si es poquito que se ahorra uno, pues necesita ropa, necesita hua-
raches, necesita zapatos, necesita… Ah, médico cuando viene, pues. Estaba
pidiendo medicina, medicina no tienes (Ríos, 2008).
Debido al agotamiento productivo de las tierras, los campesinos
montañeses se ven sometidos a la dependencia de insumos que tie-
nen que comprar con sus ahorros:
355
Una mirada desde las comunidades de origen
Aquí puro maíz mi familia, mi mamá siembran. Hace un año tendré, pero
ahora ya no sé. El fertilizante este año muy caro, ya no hubo apoyo de
fertilizantes. Nos daba el ayuntamiento por parte del gobierno. Sí valía
la pena sembrar porque un poco valió la pena el fertilizante, porque sin
fertilizante el maíz no da. El año pasado fue el último. Me fue más o menos
bien. Yo sembré, pero ya estando allá mandé el dinero para que limpiaran
mi milpa (Pastrana, 2008).
Los ahorros constituyen el único recurso económico para el desa-
rrollo de las actividades agrícolas, en la medida en que éstas –en
muchas ocasiones–, no garantizan la reproducción simple de estas
actividades ni los ingresos económicos que la agricultura debiera
generar por sí misma. Como se explica en el video Migrar o morir,
la migración no resuelve la pobreza: “Después de que el periodo de
seis meses de trabajo termina, los jornaleros agrícolas regresan a
sus comunidades de origen con muy pocos ahorros. La migración
no ha resuelto su situación de pobreza, por el contrario, la eterni-
za” (Halkin, 2009). Y lo único que queda son sus sueños, sólo sus
sueños. En este mismo video, Víctor Ramírez Martínez, un niño
migrante de 13 años comenta:
Bien, creo que voy hacer casas. A veces sueño que ya estoy grande […] que
ya hice una casa. Así soñé, hasta de dos pisos. Después cuando desperté ya
no hay casa. Y yo le digo a mi mamá que a lo mejor es un sueño (Halkin,
2009).
Las diversas expresiones materiales a través de las cuales se obser-
van las condiciones de pobreza en las que se encuentran las familias
indígenas campesinas en estas comunidades de la Montaña Alta de
Guerrero, nos permiten construir el sentido y concreción al que nos
referimos cuando señalamos a la pobreza extrema como un factor
macro estructural que explica por qué migran y por qué tienen que
incorporarse al mercado de trabajo agrícola, no obstante las con-
diciones de explotación. Pobreza extrema que propicia la genera-
356
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
ción de riqueza para la empresa agrícola; pobreza extrema que es
resultado de una sociedad desigual e injusta que genera necesida-
des, hambre, marginación, exclusión y que convierte a los indígenas
guerrerenses, como a otros millones de indígenas en el país, en vida
y sangre que nutre al capital agroexportador, él que no sólo exter-
mina su fuerza física, sino también su dignidad y sus esperanzas,
que quizás es lo único con lo que cuentan. La eternización de la
pobreza es evidente en la siguiente descripción:
La casa de María Teresa Gregorio tiene piso de tierra y paredes de carrizo.
En su interior no hay más que un camastro y un montículo de ladrillos
rotos sobre los que reposa el comal para la cocina. Hace nueve años falle-
ció su esposo y ella debió irse, con sus cuatro hijos, como jornalera a los
campos de Sinaloa para no morir de hambre. Allá, sin embargo, la muerte
resultó ineludible: una de sus tres niñas, la de ocho años, fue aplastada por
un contenedor de tomates mientras hacía la zafra.
María Teresa se vale de una vecina para hacerse entender, pues sólo
habla náhuatl. Tiene 48 años, no lee ni escribe, pero cuenta que desde
entonces arrastra una deuda de 15 mil pesos. En Campo Conejo, donde
sucedieron los hechos, no quisieron indemnizarla. Ella asumió los gastos
del entierro. “La señora dice que nomás vive con 25 pesos al día”, traduce
Juana Domínguez. “Y eso es bien poco, no le alcanza para nada y debe
pedir prestado. La deuda no se acaba: por aquí pide, por acá paga, pero
vuelve a pedir y ahí sigue” (Alvarado, 2009).
Los datos duros del capítulo anterior, junto con las descripciones
cualitativas presentadas en el desarrollo de éste, nos ayudan a mos-
trar cuáles son las condiciones de vida que tienen los jornaleros
agrícolas migrantes indígenas en la Montaña Alta de Guerrero.
Aunque quizá tendríamos que sustituir “condiciones de vida” y ha-
blar de las condiciones infrahumanas y miserables en las que estos
productores de riqueza sobreviven en sus comunidades. Asimismo,
nos ayudan a explicar las causas económicas que propician la mo-
vilidad y el origen de la explotación de la cual son sujetos por parte
357
Una mirada desde las comunidades de origen
de las empresas y del mercado de trabajo agrícola. Es decir, develan
el otro rostro de la vulnerabilidad y la exclusión de los migrantes
rurales internos, cuya fuerza de trabajo sostiene a la agricultura
nacional.
las prácticas cívico rEligiosas
Las prácticas sociales y culturales comunitarias que hacen re-
ferencia al sentido de pertenencia territorial y étnica de los pue-
blos originarios han sido objeto de análisis de múltiples estudios
antropológicos, intención por demás distante de este trabajo de
investigación. Frente a la intensificación de los flujos migratorios
en la región, interesa mostrar cómo algunas de estas prácticas –que
son mecanismos esenciales en los procesos de resistencia y para la
reproducción cultural de los pueblos indios como grupos sociales–,
favorecen la decisión de migrar y aumentan la necesidad de obtener
recursos económicos para cumplir con sus responsabilidades cívi-
cas, políticas y religiosas.
Afirmamos que, adicionalmente a las precarias e inestables con-
diciones de vida económica y las paupérrimas oportunidades so-
ciales con las que cuentan los jornaleros migrantes y sus familias
en sus lugares de origen, existe una serie de prácticas comunitarias
socioculturales que contribuyen a fortalecer el éxodo y la necesidad
de engancharse en el mercado de trabajo agrícola.
Ya se ha documentado con amplitud que la migración perma-
nente o temporal ha contribuido en la modificación de las formas
en que los indígenas cumplen con sus responsabilidades y cargos co-
munitarios. Diversos estudios enfocados en la migración indígena
hacia centros urbanos de México y Estados Unidos dan cuenta de
los mecanismos que utiliza la población migrante para mantener,
reconfigurar y dar continuidad a los vínculos que los mantienen
unidos con sus comunidades de origen (Ariza y Portes, 2007; Sán-
chez Saldaña, 2004; Sánchez Gómez, 2005; 2009).
358
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
En los pueblos con tradición de participación comunitaria, el cumpli-
miento de los servicios es un elemento que se está redefiniendo de diversas
maneras. Y en los flujos migratorios de los integrantes de estas comunida-
des no sólo entran consideraciones acerca de las posibilidades de empleo
en ciertos lugares, de los sueldos y de las condiciones de vida y trabajo,
de la maduración de las redes que permitan insertarse en determinados
flujos, de los recursos y opciones de empleo en la comunidad de origen,
de las condiciones del grupo familiar y de las decisiones de acuerdo con el
género acerca de quiénes son los candidatos idóneos para ciertos destinos
y actividades, etc., sino que también y muy fundamentalmente, entran en
consideración decisiones acerca de las obligaciones que como ciudadano
del pueblo se tienen que cumplir (Sánchez Gómez, 2005, p. 13).
De igual manera, se ha investigado respecto a la importancia de es-
tas prácticas para las culturas locales, particularmente en contextos
migratorios.
Refiriéndose a la migración internacional de una comunidad
nahua del estado de Puebla, Leticia Rivermar (2008) considera que,
en esta clase de comunidades migrantes:
[…] es significativa la permanencia de una forma de organización que
toma en consideración sólo a aquellos que deciden mantener estrechos
vínculos con el resto de quienes la conforman a partir de seguir aportando
trabajo y recursos materiales y simbólicos para la preservación del grupo.
Esto como un recurso más que tienen quienes habitan los territorios an-
cestralmente carentes de lo necesario para la supervivencia y quienes con-
ciben a la migración como un arma que les permite mantener una forma
de vida. Si bien la migración ha implicado la separación física por largos
periodos de tiempo de algunos de los miembros de la comunidad y la
familia, producto de la flexibilización del capitalismo, les ha permitido
también, en tanto la migración es una fuente de recursos de diversa ín-
dole, conservar una serie de preceptos morales que estarían aludiendo a
una identidad étnica y cultural que posibilita enfrentar un mundo que
pareciera no tener cabida para los pobres (Rivermar, 2008, p. 75).
359
Una mirada desde las comunidades de origen
Debido a la importancia que tienen las prácticas socioculturales
como mecanismos de reproducción social y en la conformación
de la identidad étnica –así como en la reafirmación del sentido de
pertenencia que cada uno de los miembros de la comunidad tie-
ne por su pueblo–, la conservación de estas prácticas llevan a los
migrantes a buscar formas para poder cumplir con los cargos y
las representaciones que les son conferidas como parte de su vida
comunitaria.
El relativo “éxito” de los migrantes internacionales, a quienes
“les va bien al otro lado”, facilita la reconfiguración de las formas
en que los pueblos indios conservan sus prácticas tradicionales.
Sin embargo, para los pueblos indígenas incorporados a la mi-
gración interna rural-rural y al mercado de trabajo agrícola, la
preservación de estas prácticas representa un esfuerzo descomu-
nal. Para quienes reciben un cargo o representación –más allá
de las múltiples actividades que todos realizan para el manteni-
miento y la conservación de las tradiciones y costumbres cívico
religiosas comunitarias–, esto significa no solamente hacer gran-
des esfuerzos económicos, muy por encima de sus posibilidades e
ingresos, sino además, tener que modificar los periodos de estan-
cia en las zonas de atracción, intensificar las jornadas de trabajo
de las familias de quienes asumen los cargos, y en muchos casos,
hasta suspender por un determinado tiempo su itinerario migra-
torio, todo con el fin de cumplir con los compromisos que les
asignan.
Los sistemas de cargos: “Pues su función es cuidar al pueblo
mientras aquéllos se van…”
Una característica que persiste en las localidades indígenas de los
migrantes de la Montaña de Guerrero, es que sus miembros están
obligados a realizar de manera gratuita diversos servicios y activi-
dades para el beneficio comunitario, que se establecen mediante
360
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
una serie de nombramientos cuya duración y forma varía en las
diversas comunidades. Estos sistemas de cargos o nominaciones
son parte de las estructuras de organización interna comunitarias,
en las cuales se entretejen reglas de regulación cívica, política y re-
ligiosa y que constituyen una parte de la identidad colectiva de las
comunidades.
Existen sistemas de cargos que se caracterizan por tener una es-
tructura jerárquica a partir de un conjunto de códigos centrados en
derechos y obligaciones, basados en un régimen de reconocimien-
tos y de privilegios, que por lo general son motivo de disputa al
interior de las mismas comunidades:
En el pueblo está el comisario, está el suplente, está el comandante, está el
capitán, otra comisión grande –que le dicen–, y de ahí de ese siguen como
tres comisiones llamados topiles, nada más. Depende del tamaño del pue-
blo, la gente que haya disponible, es más, un poquito más por fiesta. Esos
también van por escalones, no pues hace dos, hace tres años, haz esto, te
toca esto y así cada año. Y así paralelamente va subiendo de puesto en cada
fiesta […] (Vázquez, 2008).
Estas formas de organización cívico religiosas se encuentran incrus-
tadas en las creencias y tradiciones más arraigadas de los pueblos
indígenas y, a pesar de la desmitificación simbólica y los cambios
que han sufrido a lo largo del tiempo –separando los cargos civiles
de los religiosos–, siguen conservándose como parte del incons-
ciente colectivo de las comunidades.
Justamente porque el cabildo y los cargos son de una concesión divina,
ellos suponen –por reflejo– una dimensión sagrada. Tratar de destruir el
orden jerárquico de nivel político sería una lucha vana contra el poder
divino. Poder divino y poder político aparecen así, una vez más, como un
todo integrado: el poder político indio se explica por el poder divino y
este […] último [es] el que tiene dominio absoluto (Carmagnani [1993],
citado por Rangel y Sánchez, 2002, p. 178).
361
Una mirada desde las comunidades de origen
Claudia Rangel y Evangelina Serrano, al referirse a los orígenes de
estas representaciones simbólicas en la cosmovisión indígena de los
habitantes de la Montaña de Guerrero, señalan:
La existencia de un pensamiento jerárquico entre los nahuas de la Mon-
taña de Guerrero, se traduce tanto en su sistema de cargos, como en el
pensamiento mítico que ordena el territorio y el panteón divino o sagrado
de sus dioses. Panteón tanto nahua como cristiano, al cual se han integra-
do divinidades de este último referente religioso. El pedidor de lluvia de la
comunidad de Aquilpa en su mito fundacional, explica la analogía que en-
cuentra entre los cerros o montañas sagradas donde van a pedir lluvia, con
aquellos volcanes cuya importancia es mayor […]. La construcción de la
jerarquía cívico-religiosa de la que hemos hablado, encuentra sus orígenes
en la creencia mesoamericana de la existencia de un dios patrono del cual
eventualmente descendían los sacerdotes-gobernantes, quienes se situa-
ban en la parte más alta de la pirámide de organización política-religiosa.
La autoridad encuentra efectivamente su sustento y legitimidad en este
vínculo estrecho con los dioses, él es el intermediario entre lo sagrado y los
hombres (Rangel y Sánchez Serrano, 2002, pp. 177-178 y 191).
En estas comunidades, como en la mayoría de las regiones indíge-
nas de la Montaña, las actividades cívicas están imbricadas de una
manera bastante compleja con las actividades políticas, religiosas y
agrícolas:
[…] el ciclo anual inicia formalmente por el lado de la elección de quié-
nes tendrán la obligación de la representatividad y el gobierno: durante la
segunda semana de diciembre se erigen en república para elegir sus auto-
ridades, es decir, que su ciclo de vida cívica inicia con un acto de poder al
nombrar a su comisario municipal y demás autoridades que durante un
año los gobernarán y los representarán frente a las autoridades munici-
pales, estatales y federales. En este acto se elige al comisario municipal, a
los encargados del orden comunal y a los topiles y mensajeros. Pero en las
comunidades, donde no se ha desdibujado aún el vínculo entre lo religioso
362
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
y lo cívico, esta elección inicia meses antes y está en concordancia con el
calendario de actividades agrícolas y religiosas. Se realiza en el camposan-
to, el Día de Muertos, para refrendar así, ante los difuntos y para honrar
su memoria, el compromiso que se ha adquirido de prestar el servicio con
eficiencia y devoción (Flores, 2001, pp. 140 y 141).
En las comunidades de la Montaña predomina un sistema patrili-
neal, donde los varones se encargan de asumir la responsabilidad
familiar y frente a la comunidad, lo que les reditúa una importante
cuota de prestigio, derechos y poder:
Aun cuando las mujeres y los varones se incorporen a actividades genera-
doras de ingresos, en sus vínculos y formas de organización con la comu-
nidad de origen, los varones representan al grupo familiar. Son quienes
detentan la autoridad y responden por todos los miembros de la familia
ante las autoridades del lugar (Sánchez y Barceló, 2007).
Sobre la situación del sistema de cargos a mediados de la primera
década del siglo xxi, Judith Sánchez Gómez explica:
El sistema de cargos en la actualidad varía entre las comunidades, lo que sí
se puede decir en general es que no necesariamente siguen una jerarquía,
esto es, de ir ascendiendo de puestos de menor importancia hasta los de
mayor importancia (elementos como una mayor escolaridad, llevan a que
se reciban nombramientos de mayor jerarquía sin haber cubierto los ante-
riores), y en algunos pueblos los cargos son únicamente en la esfera políti-
ca. La cantidad de servicios que un varón tiene que realizar a lo largo de su
vida varía también de comunidad en comunidad. En algunas comunida-
des sólo se nombran unos cuántos comités y los miembros de la presiden-
cia municipal o cabildo, que en general son diez. En algunas comunidades,
en las que se elige de acuerdo con los partidos políticos se ha decidido que
los miembros que son elegidos para cubrir los puestos del ayuntamiento
o presidencia municipal o cabildo reciban una remuneración económica,
estas comunidades son la minoría. La mayoría de las comunidades se rigen
363
Una mirada desde las comunidades de origen
todavía por usos y costumbres, por ello eligen a sus gobernantes en una
asamblea en la que participan los miembros de la comunidad, en general
los varones, y se eligen a los miembros principales de la presidencia y de
los comités (Sánchez Gómez, 2005).
Desempeñar estos cargos es una obligación ineludible como “ciu-
dadano del pueblo”:
[…] categoría que tiene quien se ha casado y tiene la obligación de sostener
su propia casa, ya que al contraer matrimonio el hombre es responsable
del nuevo hogar pero “también adquiere compromisos como ciudadano”,
se le dota de parcela y está en condiciones de asumir los cargos religiosos y
civiles (Flores, 2001, p. 141).
El sistema de cargos se organiza entonces a partir de cuestiones for-
males (como la mayoría de edad, el casamiento o la separación de
la casa paterna) y además constituye una forma de reconocimiento
por parte de la comunidad. El cargo es concedido a quien ha sobre-
salido y atendido todos los compromisos comunitarios, a quien ha
“cumplido con todas las fiestas”, participa en los tequios, aporta las
cooperaciones económicas que se establecen y ha observado “buena
conducta”, con lo que se logra el reconocimiento colectivo como
autoridad moral con la capacidad de opinar y hacerse cargo del
bienestar de la comunidad en su conjunto.
Los asignados a estos cargos son responsables de organizar reu-
niones para tratar temas de interés común, gestionar obras para la
comunidad, resolver conflictos internos, ocuparse de la adminis-
tración y distribución de la justicia, del traslado de los presuntos
delincuentes a las cabeceras municipales cuando los delitos son
más graves y cuando las comunidades quieren hacer justicia por
su propia mano,2 y teóricamente deberían ser los vínculos de las
2 El intento de linchamiento del maestro Celso Ortiz y un grupo de estudiantes de la unam que realizaban trabajo de campo en Cochoapa, cuando fueron con-
364
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
comunidades con las autoridades municipales y estatales. Todas
las comunidades visitadas para este estudio cuentan con sus propias
cárceles, en las que hay espacios separados para hombres y mujeres,
donde las autoridades comunitarias recluyen a quienes generan al-
gún tipo de disturbio:
Cualquier cosa, una pelea, una discusión. Bueno ¿Por qué te pegó?. No, a
veces porque la señora estaba echada y no le dio la tortilla caliente para co-
mer y si a eso se refiere de que se pelearon, pues, la señora va a la cárcel. Se
queda un rato, todo el día o toda la noche. Depende cómo sea o a veces van
los dos. Y esa orden a veces las da el comisario, a veces son los ancianos.
Pero sí te vas a la cárcel. Depende como actúe el comisario. Si los remiten
al reclusorio, esos ya son los casos más graves, Cuando ya hay una deman-
da penal [dentro de este tipo de delitos se consideran los robos, lesiones y
fundamentalmente, los homicidios] (Basurto, 2008).
Los comisarios (ejidales y suplentes) y las mayordomías desempe-
ñan un papel muy importante en las formas de organización propias
de las comunidades. Las funciones que cumplen los comisarios son:
[…] impartir justicia, organizar a la gente para hacer trabajo colectivo,
avisarles a los que tienen asuntos que tratar o sea reunirlos. Participar en
la selección de las autoridades o más bien juntar a los señores principales
para que seleccionen a los que van a ser mayordomos, los topiles o cual-
quier otra función.
Los señores principales son todos los señores de la comunidad, mayo-
res de edad. Ya los demás señores del pueblo se juntan, escuchando, muy
pocas veces opinan. Los que opinan son los principales. Y también hay
de principal a principal porque también hay alguien más importante que
el otro. Es que los demás sí opinan pero el que tiene la última palabra es
fundidos con robachicos, perdura en la memoria colectiva. Por eso, ”siempre debe uno andar con alguien conocido de esta zona”, comentó un maestro indígena en-trevistado.
365
Una mirada desde las comunidades de origen
el más principal todavía. No por la edad, sino por cumplir con sus obli-
gaciones tiene la palabra. El comisario es el máximo, está el suplente pero
ese muy poco participa. Se llaman comisarios municipales y suplentes que
es un comisario asistente. Son dos, el principal comisario y el suplente. El
suplente cumple la función o a veces no, porque si no está el comisario
no se hace nada hasta que llegue. Aunque esté el suplente (Basurto, 2008).
Las personas que son designadas para desempeñarse como comisa-
rios duran en el cargo periodos anuales y pueden ser retirados del
cargo, previo acuerdo comunitario y si no cumplen con sus respon-
sabilidades. En las comunidades donde la migración ha impactado
con más notoriedad (particularmente, en el caso de la migración a
Estados Unidos), los sistemas de cargos pueden ser desempeñados
por otros miembros de la familia (lo que ha posibilitado la parti-
cipación de las mujeres en la vida pública de las comunidades), o
bien, se han institucionalizado diversos mecanismos (en algunos
casos, mediante una aportación económica) para suplir las funcio-
nes que deberían realizar los designados:
Esos tránsitos migratorios han planteado una reformulación de la forma
de dar servicio a la comunidad. Actualmente se acepta que si la persona es
nombrada en un cargo menor, el que fue nombrado pueda optar por va-
rias alternativas. Una de ellas es que un familiar suyo realice el servicio en
su representación. En la mayor parte de los casos es la esposa quien se en-
carga de suplir al marido. En otros casos se opta por pagarle a alguien, fa-
miliar o no, para que cubra el servicio en su lugar. Ya están establecidas las
cuotas anuales que hay que pagar para que sin regresar a la comunidad se
siga cumpliendo con la obligación ciudadana. Hay otro tipo de nombra-
mientos, como en el ayuntamiento o en la presidencia municipal, donde
no es tan sencillo nombrar a alguien para que cubra el cargo, y en general
hay que realizarlo personalmente (Sánchez Gómez, 2007, pp. 365 y 366).
En las comunidades visitadas, estos nombramientos deben desem-
peñarse personalmente. Lo cual trastoca la trayectoria migratoria y
366
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
la economía familiar, ya que asumir determinados cargos públicos
implica permanecer en la comunidad mientras dure el nombra-
miento, y no percibir salario en ese lapso. Además de que deben
aportar recursos económicos propios para el desarrollo de las acti-
vidades relacionadas con sus cargos: “En comunidades a veces todos
los hombres se van, nada más se quedan las mujeres y nada más
están los de la comisaria. Es como cuidar el pueblo. ¡Su función es
cuidar el pueblo mientras aquellos se van!” (Basurto, 2008). Los car-
gos son honoríficos, así que los gastos de manutención los afrontan
la misma comunidad y sus propias familias. Juan Cervantes, comisa-
rio ejidal en Xalpa, Cochoapa el Grande, nos explica en la entrevista:
—¿Usted está de comisario?
—Soy el comisario, ocupo cargo oficial ahorita.
—¿Cómo le hacen para vivir cuando tienen esos cargos?
—Cuando se sacaron una fiesta y mataron uno chivo y tamales
y pollo, también. Todos si van a comer, como de lo que come
la gente.
–¿En qué trabaja este año?
—Nadie van a trabajar [se refiere a su familia]. Un día trabajar con
más de cincuenta pesos y nomás gastó el niño y compra maíz
donde está Conasupo y compra una costal para que coma el niño.
—¿Con qué dinero compra eso?
—Aquí nomás como un día. Dos días trabajar compañero, con
familia, paga cincuenta pesos, setenta pesos aquí. Con doce
días, trece días y trabajar aquí y ya gana cien pesos y ciento
cincuenta cuando se termina maíz. Nadie, aquí no dan dinero.
Como cuando se siembra maíz, nomás un cuartillo nomás.
—¿Usted no trabaja en otro lado?
—No, no, en otro lado no. Cuando se termina el cargo el día 12
367
Una mirada desde las comunidades de origen
de enero, cuando se cambia la gente y otro señor toma su cargo
y se van a quedar, nosotros nos vamos como dos tres meses y
regresamos.
—¿Cuándo se vuelve a ir?
—Regreso y tiene poquito alimento y viene lluvia y cuando llega
seca en octubre y otra vez ya te vas (Cervantes, 2008).
Los indígenas dejan de migrar para poder cumplir con sus cargos,
en consecuencia, ellos y sus familias tampoco perciben los ingresos
del jornalerismo, por lo menos durante una temporada agrícola.
Resulta obvio el impacto que esto tiene para una familia en pobreza
extrema.
Las mayordomías: “Yo tocó mayordomo llegando ahí voy
trabajar, voy a buscar trabajo…”
Además de los cargos cívicos, los migrantes agrícolas participan y
refrendan los vínculos y su adscripción a la comunidad a la que
pertenecen, al hacerse responsables y asumir los gastos de las fiestas
religiosas y de los santos patrones cuando se les asigna “la mayor-
domía”. Los mayordomos son los responsables de financiar y or-
ganizar las fiestas religiosas de la comunidad, y el mayor o menor
reconocimiento al cumplimiento de esta responsabilidad, depende
de lo “vistoso” de la fiesta, que a su vez obedece a la cantidad de
recursos que se invierten en la celebración: “Luego entre ellos, y
el que esté ahora da más para quedar bien. Y decir: ‘Bueno, pues es que
yo tengo más dinero que aquél’. Y así empiezan las competencias”
(Basurto, 2008).
El mayordomo, además de encargarse de las actividades propia-
mente religiosas (pagar las misas y demás contribuciones al párro-
co, comprar flores, entre otros gastos) tiene la obligación de dar de
comer y beber durante la fiesta a todos los miembros de la comu-
368
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
nidad y a los invitados que asistan al festejo, así como aportar los
gastos del baile del pueblo (pagar bandas de música, comprar las
cervezas y otras bebidas). Esto implica una erogación económica
por demás excesiva a los ingresos de los jornaleros indígenas mi-
grantes:
Los mayordomos mandan dinero, el pueblo va a la fiesta. Y a ver cómo le
hacen para sacar su fiesta porque tiene que dar de todo. Este muchacho
que acaba de salir, cuando yo lo conocí era Mayordomo de algo y se fue
con su esposa a trabajar. Para eso fue a trabajar allá. Hay algunas personas
que ya no quisieran que les tocara la mayordomía, pero es un cargo por el
que todos tienen que pasar (fragmento de entrevista citada por Canabal,
2008, p. 243).
Don Feliciano, un jornalero agrícola tlapaneco, a quien entrevis-
tamos en la Casa del Jornalero, en Tlapa de Comonfort –y quien
no había podido trasladarse a Sinaloa junto con los demás miem-
bros de su comunidad–, nos explicaba afligido las consecuencias de
no migrar y cómo su angustia principal era haber sido nombrado
mayordomo, ya que esto le exigía obtener los recursos económicos
para organizar la fiesta patronal. Don Feliciano estaba dispuesto a
enfrentar el riesgo de trasladarse solo a Baja California Sur –lugar
que le era desconocido y le generaba miedo–, pero que era el único
sitio donde el contratista local –vía telefónica– podía conseguir-
le empleo. Para don Feliciano hacer el viaje a Baja California Sur
implicaba: “[…] migrar lejos donde hay mar. ¿Y luego, cómo me
regreso?”, nos cuestionó sin esperar respuesta:
—¿Por qué se va a ir hasta ahora?
—Ya tengo cuatro días los que estoy aquí. Aquí duermo yo. Aquí
este tortilla como. Fui a comprar allá.
—¿La gente de su comunidad ya está en Culiacán?
—Allá hace mayordomo [se refiere a su comunidad de origen],
369
Una mirada desde las comunidades de origen
saca fiestas por eso. Yo tocó mayordomo, llegando ahí voy tra-
bajar, voy a buscar trabajo. Tenemos que encontrar este cosas
para fiesta. Por eso estoy aquí…
—¿Para cuándo va a hacer su fiesta?
—Como quince a veinticinco de abril.
—¿Cuánto se va a gastar en la fiesta?
—Voy a gastar como treinta [y] cinco [mil].
—¿Cómo le va a hacer para sacar todo ese dinero?
—Por eso fui, me voy como cuatro meses más allá.
—¿Va a poder conseguir ese dinero allá?
—Sí. Junto poquito no’más diez o doce o trece [mil].
—¿Quién va a trabajar para conseguir ese dinero?
—Pus va con mi hijo eso, con mi señora, somos cuatro. Sí, pues
cómo va a ser, todos somos pobres, nosotros en la Montaña.
Enton’s ¿Qué va a hacer allá? Hace sombreros, no cuesta nada,
como eso está baratos pagan docena, pus no sale dinero pa’
sacar sus fiestas. Por eso queremos ir allá (Feliciano, 2008).
Para los jornaleros agrícolas migrantes indígenas la necesidad de
migrar se agiganta con las obligaciones comunitarias. Para ellos,
cumplir con sus compromisos representa, en muchos casos, am-
pliar las jornadas de trabajo de todos los miembros de la familia,
intensificar sus estrategias de ahorro (aún en detrimento de su pro-
pia alimentación y salud), y en no pocas ocasiones, quedar “endro-
gados” durante varias temporadas agrícolas:
Sí gastan mucho porque ahorita ese mes, porque la gente que sale la fiesta
[…]. Gente que compra velas, compra flor, todo. Hay un grupo que viene
de Cascada y viene de por aquí [se refiere al grupo musical]. Sale fiesta
grande y compra cartón de cerveza, compra refresco y baile. Viene grupo
370
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
de Metlatónoc, el grupo está muy caro ahorita. Porque el grupo ahorita
paga cinco mil, seis mil de tres por noche para amanecerla. Nomás aquí
sale como cuatro o cinco días la fiesta. Puro fiesta (Albino de la Cruz,
2009).
El incumplimiento de las responsabilidades derivadas de los siste-
mas de cargos y de representaciones religiosas no solamente signifi-
ca la deshonra, el desprestigio y la pérdida de privilegios personales y
familiares ante los demás miembros de la comunidad, además con-
lleva la aplicación de severas sanciones económicas y, en muchos
casos, significa hasta la cárcel para transgresor. En estas comunida-
des al igual que otras, como describe Leticia Rivermar, se ha logrado
el cumplimiento de estas obligaciones mediante la aplicación de
una serie de sanciones que van:
[…] desde el apresamiento del infractor o de quien lo representa, multas
en efectivo, el corte del servicio de energía eléctrica o de agua potable de
la casa de quien se niega a cumplir, pasando por la apropiación del predio
–muchos de los cuales son de propiedad comunal– en el que se asienta la
residencia del moroso y la negativa de extender documentos oficiales –
como actas de nacimiento–, hasta impedir que en caso de fallecimiento, el
transgresor fuera sepultado en el cementerio del pueblo (Rivermar, 2008,
p. 128).
Es tan fuerte el arraigo de estas prácticas socioculturales que, en el
caso de algunas comunidades, llegan a tener impacto en la selección
de los lugares de destino y en el tiempo de estancia de los jornale-
ros migrantes en las zonas de atracción: “La gente de Vistahermosa
sale mucha gente a Sinaloa, a Baja California. Y aquí en Xalpa no
emigra mucha la gente, pasó un poquito que se van y regresan en
enero hacer fiesta del pueblo” (Albino de la Cruz, 2008).
En Xalpa, la fecha de la fiesta principal se ubica justo a la mitad
del ciclo productivo agrícola en Sinaloa, razón por lo cual los mora-
dores de esta comunidad prefieren migrar a destinos más cercanos,
371
Una mirada desde las comunidades de origen
como a Morelos, lo que les facilita cumplir con sus mayordomías y
hacer su celebración. “Oriundez es destino”, señalan Rivera y Loza-
no (2009).
Por otra parte, Xalpa es la única de las tres comunidades de la
Montaña que visitamos, donde se observa una afluencia casi com-
pleta de los niños y niñas en la escuela, no obstante ser periodo de
migración. Esto nos permite suponer que la dinámica que asume
la migración en esta comunidad –mayor cercanía de los destinos
migratorios, periodos de estancia en las zonas de atracción más
cortos, la migración hecha fundamentalmente por los varones de
la comunidad con la consecuente permanencia de la familia en la
comunidad de origen, entre otros factores por investigar– favore-
cen la asistencia de los menores a la escuela.
Lo que sí afirmamos con seguridad, es que la vida de los mon-
tañeses en estas comunidades se debate entre la lucha por la subsis-
tencia y su decisión de reafirmar sus identidades ancestrales. Estas
batallas no son fáciles de librar, dados los contextos de precariedad
de las comunidades, y obligan a los montañeses a someterse a las
lógicas de explotación laboral y a las agresivas formas de discrimi-
nación fuera de sus territorios originales.
los conflictos políticos, agrarios y rEligiosos
El estado de Guerrero se ha caracterizado desde su fundación por
ser “tierra de caudillos y caciques” y por una continua disputa por
la autonomía municipal y civil entre sus pobladores, además de la
ancestral lucha contra la injusticia social y económica, y contra el
nepotismo de las autoridades locales. Basta la lectura del clásico li-
bro de Armando Bartra, Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y
guerrilleros en la Costa Grande (1996), para entender por qué la his-
toria de Guerrero está construida por permanentes luchas locales,
en las cuales la búsqueda por el poder económico, la dominación
política y el control social han sido rasgos predominantes en las
372
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
acciones de quienes han detentado el poder, y el motivo de combate
de los movimientos reivindicativos y de las organizaciones sociales
independientes.
Para Carlos Rodríguez Wallenius, las luchas por la remunicipa-
lización tienen componentes económicos vinculados al poder de
los caciques:
[…] no se trata sólo del control en la toma de decisiones políticas o admi-
nistrativas, sino que el acceso a la presidencia municipal brindaba la posi-
bilidad de orientar decisiones en aspectos importantes de la reproducción
económica de los grupos caciquiles, como el enriquecimiento producto
del saqueo de las arcas públicas, que representa un mecanismo para man-
tener la acumulación de capital de esos grupos. Otro elemento fue el uso
patrimonial de los recursos y programas como los créditos a la producción
agropecuaria y la distribución de fertilizantes. Asimismo, está el uso de la
fuerza pública municipal como mecanismo de coerción y represión contra
las organizaciones y población inconformes con el grupo de poder local
(Rodríguez Wallenius, 2002, p. 368).
Dentro de los nuevos factores que promueven la remunicipa-
lización en Guerrero este mismo autor señala: 1) las políticas
de descentralización en la década de 1980 trasladaron recursos y
responsabilidades de la federación a estados y municipios, dentro de
la lógica de gobernabilidad; 2) el paulatino resquebrajamiento del
sistema corporativo y clientelar que normaba las relaciones entre
el gobierno, el pri y las comunidades; 3) las luchas por democra-
tizar los procesos electorales, que tuvieron un momento crucial en
los comicios de octubre de 1989 y que generaron un intenso movi-
miento poselectoral debido al fraude fomentado desde el gobierno
de Francisco Ruiz Massieu para evitar la derrota del pri; 4) las lu-
chas comunitarias de los pueblos indios por sus derechos y por la
autonomía política (Rodríguez Wallenius, 2009).
A lo largo de la historia moderna de Guerrero, el reparto agrario,
el corporativismo, el divisionismo interpartidista, la militarización
373
Una mirada desde las comunidades de origen
y la lucha por la autonomía han sido algunos de los principales
hitos que han marcado la vida de confrontaciones entre los gue-
rrerenses:
Los conflictos agrarios son uno de los problemas más antiguos y cons-
tantes entre las comunidades indígenas guerrerenses. Actualmente, en el
estado de Guerrero hay alrededor de 30 conflictos agrarios, de los cuales
seis son considerados como focos rojos y al menos 20 se encuentran lo-
calizados en la Montaña de Guerrero […]. La mayoría de los conflictos
agrarios son ya muy antiguos, tienen su origen en la falta de claridad de
las escrituras de las tierras y no han podido ser solucionados por la Pro-
curaduría Agraria (Gómez [2003], citado por Sarmiento, Mejía, Rivaud,
2009, p. 394).
Un problema adicional a los generados por la extrema pobreza
que caracteriza a las comunidades de origen de los migrantes en la
Montaña Alta de Guerrero –o quizá debido a la pobreza misma–, es
la exacerbación de los conflictos que existen por diversos motivos
políticos, agrarios y religiosos. La repartición de la tierra y el con-
trol de los bienes agrarios (tanto por su valor patrimonial como
por su representación simbólica) han sido una de las principales
vertientes de la lucha social en la región (Flores, 2001; Sánchez Se-
rrano, 2001). El componente étnico tiene un papel fundamental en
los conflictos regionales y comunitarios:
Es difícil de entender este tipo de conflictos, pues las comunidades pelean
hasta 10 centímetros de una tierra que no es productiva, o bien, está en
juego un pedazo de cerro que no tiene ninguna posibilidad agrícola, pero
que para cada uno de los integrantes de la etnia proporciona “seguridad
identitaria” (Sánchez Serrano, 2001, p. 161).
Evangelina Sánchez Serrano (2001) muestra cómo uno de los prin-
cipales factores que explican el fracaso de las políticas e institucio-
nes agrarias en la región y que ha propiciado conflictos internos en
374
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
las comunidades, tiene que ver con el desconocimiento histórico y
del significado simbólico y sus especificidades locales que conlleva
la tenencia de la tierra:
En la actualidad, la problemática de la tenencia de la tierra y la difícil tarea
de las instituciones oficiales para poner en marcha el Programa de certi-
ficación de derechos ejidales y titulación de solares (Procede), a cargo de
la procuraduría agraria, se ha topado en la Montaña con conflictos que
rebasan el ámbito legal y que tienen que ver con problemas muy añejos
que resultan difíciles de abordar desde la postura ortodoxa del derecho.
Uno de los problemas se origina al intentar atender complejos problemas
de tenencia de la tierra, considerándola sólo como un pedazo de tierra
susceptible de sembrarse que se puede inscribir en una forma específica de
posesión, ya sea ejidal o comunal (Sánchez Serrano, 2001, p. 158).
Las luchas por la territorialidad por parte de los pueblos origina-
rios que habitan la región, así como el combate por la liberación
de las relaciones de poder y dominación mestiza impuestas a los
montañeses, han conformado en la Montaña Alta de Guerrero un
espacio de disputa permanente que ha provocado que la vida en
las comunidades sea sumamente difícil. En su análisis respecto a
la construcción de las identidades étnicas en la región de la Mon-
taña, Claudia Rangel y Evangelina Sánchez Serrano (2002, p. 194)
afirman:
En la Montaña de Guerrero la pluralidad étnica se hace patente y níti-
da en el plano local y municipal donde conviven nahuas, mixtecos, tla-
panecos y mestizos, estableciendo entre ellos relaciones de desigualdad,
de valoración y negociación, de poder y control económico y político; de
apropiación y pugna por el territorio, de los recursos naturales. Disputas
partidistas por el control de los apoyos gubernamentales (Progresa, Pro-
campo, fertilizantes). Formas de apropiación diversa de los espacios sim-
bólico-religiosos (santuarios, cerros, cuevas manantiales), y generación de
sentido (iglesias) que inciden en las relaciones interétnicas.
375
Una mirada desde las comunidades de origen
Estos conflictos tienen que ver con los distintos factores relaciona-
dos con las formas de dotación y los regímenes de tenencia de la
tierra; los procesos de control y el despojo de las tierras, los aspectos
involucrado en los sentidos de territoriedad e identidad étnica; así
como con los procesos particulares en la construcción de consen-
sos que definen las relaciones comunitarias, y con otros múltiples
factores interétnicos (Sánchez Serrano, 2001). De tal manera que
la complejidad que encierran los conflictos que se viven en cada
una de las localidades y pueblos de esta región de la Montaña
de Guerrero, requieren estudios particulares que están lejos de los
objetivos de esta investigación, por lo que en este apartado, sólo
destacaremos algunas de las expresiones de estos conflictos y anali-
zaremos cómo influyen en el éxodo de los migrantes.
Los conflictos religiosos: “Cuando regresaron ya eran de esa
religión y los corrieron, los corrieron de ahí, los iban a linchar”
Algunos de los diversos tipos de conflicto que se viven en la Monta-
ña están interrelacionados: se mezclan los conflictos religiosos con
las confrontaciones étnicas y, el divisionismo político con los pro-
blemas agrarios de tenencia, límites y colindancias de la tierra o con
el robo del ganado:
La disputa por la tierra suele entretejerse con problemas de pertenencia
religiosa. Cuando un comunero se convierte a otra religión y entonces, se
niega a dar la cooperación para la fiesta e incluso la utiliza como justifica-
ción para no hacer faena, la asamblea comunitaria busca condicionarle la
posesión de su parcela. Parcela a la que tiene derecho como integrante de
la comunidad y dentro de la cual cobra especificidad la identidad agraria
(Rangel y Sánchez, 2002, p. 173).
Rangel y Sánchez Serrano describen un conflicto religioso en una
de las comunidades:
376
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
En Chiepetepec, comunidad nahua perteneciente a Tlapa, la existencia de
algunas familias de la Iglesia bautista, que forman parte a su vez de la Con-
vención Bautista de Guerrero, les ha generado problemas con el resto de
la comunidad. La asamblea comunitaria decidió despojar de sus tierras a
quienes profesaban otra religión, bajo el argumento de la falta de coopera-
ción para la fiesta católica (Rangel y Sánchez, 2002, p. 180).
Algunas comunidades han logrado resolver esta clase de problemas.
Con la presión de la comunidad y frente a la amenaza del despo-
jo de sus tierras, los disidentes religiosos terminan entregando las
cooperaciones solicitadas para las actividades de carácter público.
Incluso, actualmente, en algunas comunidades se ha llegado a acep-
tar la participación de evangélicos en los cargos de representación
comunitaria. Sin embargo, en otras comunidades se han observado
graves expresiones de violencia física (expulsión, encarcelamiento,
intentos de linchamiento) contra los que deciden profesar religiones
diferentes y se niegan a cooperar para las fiestas religiosas católicas.
Esto ha propiciado que varias familias abandonen sus comunida-
des de origen. El maestro indígena Brígido Basurto comenta:
Hace poco aparecieron los que llaman ellos hermanos. Había una comu-
nidad que se llama San Cristobalito, una comunidad muy pequeña. Y este
llegó una familia, pues igual, de migrantes. Cuando regresaron ya eran de
esa religión y los corrieron, los corrieron de ahí, los iban a linchar. Pero
mejor prefirieron irse para Tlapa. Y luego aquí en mero Metlatónoc, tam-
bién igual les hicieron. Porque ya no quisieron hacer las fiestas […] los
niños ya no cantaban el himno. Entonces los corrieron. Porque ahora ya
no le entran por lo mismo de que tienen miedo, pues, a los demás. De esa
manera se tratan, pues a los que se salen del contrato religioso, y también,
bueno, pues que no son católicos (Basurto, 2008).
Según Claudia Rangel, por la temporalidad de su introducción en
la Montaña, las Iglesias evangélicas pueden caracterizarse en dos
grupos:
377
Una mirada desde las comunidades de origen
En la Montaña de Guerrero, existe una serie de Iglesias evangélicas histó-
ricas y de nuevo cuño: entre las primeras se encuentran la Iglesia bautista,
la adventista, los testigos de Jehová, y los metodistas. Encontramos en los
denominados nuevos movimientos religiosos a la Asamblea de Dios, la
Iglesia pentecostés, la Iglesia de la profecía y a los cristianos, cuyo trabajo
tiene como centro rector la ciudad de Tlapa de Comonfort, desde la cual
mantienen nexos con distintos pueblos y comunidades de la montaña y
al mismo tiempo, están afiliadas a Iglesias de Puebla o de la Ciudad de
México (Rangel, 2001, pp. 228 y 229).
La introducción de otros credos religiosos en las comunidades
de la Montaña Alta de Guerrero, ha propiciado múltiples conflictos,
incluso violentos, lo que favorece la migración de las familias indí-
genas en las comunidades con mayor fundamentalismo religioso.
Además, quienes migran, en ocasiones regresan con un nuevo cre-
do religioso, lo que produce disputas:
Los procesos de cambio religioso, en los individuos, principalmente en
quienes migran al país del norte o al norte del país y, entonces traen la
buena nueva de regreso a su comunidad, constituyen también motivos
de disputa en el ámbito intracomunitario debido a que quienes han cam-
biado de religión se niegan a continuar con las cooperaciones a la comu-
nidad y la participación en las fiestas comunitarias. Estas disputas repre-
sentan también problemas ancestrales, resultado de intereses políticos y
económicos de grupos hegemónicos en los ámbitos local, regional y es-
tatal, mismos que han incidido en la generación de odios entre comuni-
dades, cuya expresión inmediata se da en el ámbito local (Rangel, 2009,
p. 387).
Por ejemplo, se puede consultar el análisis sobre el problema políti-
co, agrario y religioso que se vivió en los años setenta y parte de los
ochenta en Ahuatepec, comunidad nahua del municipio de Tlapa
de Comonfort (Rangel, 2001, Sánchez Serrano, 2001). Sobre este
conflicto, Evangelina Sánchez Serrano escribe:
378
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
En un inicio, casi todos los hombres del pueblo bajaron a defender los
terrenos; había tanto católicos como protestantes pero una vez que la
mayoría regresó a Ahuatepec pueblo, los que se quedaron empezaron a
reflejar esta diferenciación religiosa argumentando que quienes fueran
evangélicos no podían quedarse ya que en este nuevo asentamiento no
eran aceptados.
Aunque hubo gente protestante que intentó quedarse en el ejido,
cooperaban con los trabajos en este nuevo asentamiento y pagaban su
contribución como ejidatarios, se promovió la idea de que los de la “otra
religión” contraria a la católica no podían quedarse, de tal forma que los
evangélicos no tenían cabida en Ahuatepec ejido.
El “pedidor de lluvias” que aún no cambiaba abiertamente de católico
a protestante fue expulsado de Ahuatepec ejido; se dudaba desde hacía
tiempo de su fe católica y de la efectividad de sus rezos, por lo que tuvo que
salir de este nuevo poblado. A otros evangélicos que se reconocían como
tales, se les pidió que negaran públicamente su adscripción protestante
para poder quedarse, por lo que hubo quema de biblias delante de todos
los pobladores con el fin de que no los echaran del ejido. Pensaban que sin
protestantes quizá a esta nueva comunidad le iría mejor […].
Para los protestantes, este conflicto se explicaba por la llegada de cier-
tas ideas comunistas a este pueblo, las cuales adoptaron los del ejido; había
para ellos esta diferenciación política entre el pueblo de Ahuatepec tradi-
cionalmente priista y los de Ahuatepec ejido, nuevos comunistas (Sánchez
Serrano, 2001, pp. 179 y 180).
Los conflictos religiosos en las comunidades indígenas forman par-
te de un proceso permanente de reconstitución de la propia iden-
tidad étnica de cara a las nuevas condiciones que enfrentan hoy
los pueblos originarios. Lo que ha dado paso a nuevas ritualidades
antagónicas a sus prácticas tradicionales (Rangel, 2001, pp. 198 y
199). Dentro de estas nuevas condiciones, la migración –tanto en
su fase de expulsión como en la de retorno–, es un factor de cam-
bio determinante en las comunidades de origen. Es común que las
conversiones religiosas que acontecen en dichas comunidades, se
379
Una mirada desde las comunidades de origen
asocien con los desplazamientos de sus moradores, esta creencia
generalizada se expresa con frases como “¡Allá se volvió hereje!”, o
“ellos creiban [creían] igual que nosotros, se fueron, ya no creyen en
la costumbre del pueblo”.
Rangel sugiere que en comunidades de la Montaña de Guerrero,
caracterizadas por arraigadas tradiciones y prácticas religiosas in-
dígenas se observan cambios importantes al perfilarse la seculariza-
ción de una nueva generación:
[…] el matrimonio celebrado entre evangélicos ha dado como resultado
uniones sólo de carácter laico y civil, ante la negativa de los padres por
acceder a la realización de la ceremonia religiosa. Así, los hijos reflexio-
nan sobre sus propias creencias y llegan a la idea de que sus hijos debe-
rán decidir en el futuro que religión adoptarán. Esto nos coloca ante una
secularización de la primera generación nacida de matrimonios laicos que
pueden optar por no continuar con la religiosidad de sus padres y abuelos
o eventualmente reconstituir su religiosidad a partir de la experiencia de
sus antepasados más próximos (Rangel, 2001, p. 209).
Los estudios que abordan la relación entre la migración y la reli-
gión, como los realizados por Olga Odgers Ortiz (2005, 2006), su-
brayan la importancia que tiene la experiencia migratoria en los
cambios de las creencias religiosas:
[…] la experiencia migratoria en sí misma, por las profundas implicacio-
nes que conlleva en la experiencia de vida cotidiana de quienes se despla-
zan, configura también un contexto favorable al cambio religioso –aunque
no necesariamente a la conversión– debido a que los sistemas de creencias
son fuertemente movilizados y reinterpretados en la búsqueda de nuevos
sentidos para la existencia propia, para la representación del origen, y para
la construcción de esperanzas para el porvenir.
En suma, consideramos que la exposición a la diversidad religiosa, el
distanciamiento de mecanismos tradicionales de control social, la vulne-
rabilidad del migrante y el proceso de redefinición de referentes identita-
380
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
rios, sin ser los únicos elementos que permiten identificar a la migración
como un factor de cambio religioso, constituyen pistas de análisis del im-
pacto que, en contextos específicos, imprime la movilidad geográfica a la
esfera de las creencias y las prácticas religiosas (Odgers, 2006, p. 411).
Estos cambios se reflejan en las comunidades de origen al retor-
no de los migrantes, lo que muchas veces significa una amenaza.
No existe un patrón homogéneo del impacto en las comunida-
des, ya que los cambios dependen de las prácticas religiosas locales
mediadas por la diversidad étnica y por los procesos de reconfi-
guración de la identidad de los migrantes; asimismo, porque este
impacto depende de la visibilidad y sobredimensionalidad que las
comunidades le asignen a los cambios religiosos de sus lugareños:
[…] los casos de conversión, además de ser muy significativos, son tam-
bién fenómenos que adquieren una gran visibilidad por la confrontación
que conlleva el cuestionamiento de la universalidad de prácticas, normas y
valores de las comunidades de origen. De tal suerte, en no pocas ocasiones
esos procesos de conversión han sido detonadores de tensiones y conflic-
tos al interior de las comunidades (Odgers, 2006, p. 413).
Sin duda, la existencia de estos conflictos religiosos no representa la
causa principal del éxodo masivo de los montañeros. Sin embargo,
dada la complejidad y la relevancia que este tipo de problemas tie-
nen en las comunidades indígenas, se generan ambientes propicios
que contribuyen a la emigración. El despojo y desarraigo de sus
tierras, la ruptura de los vínculos sociales con sus grupos originales,
los cambios en sus creencias y tradiciones, así como el sentimiento
de rechazo por parte de sus propios paisanos son factores que favo-
recen la movilidad.
381
Una mirada desde las comunidades de origen
Los conflictos partidistas: “Y diario discuten pues y hasta los
niños, hasta en los comités hay líos también, pero eso es por el
partido”
Además de los problemas agrarios y religiosos, otro factor que ge-
nera un clima propicio para la salida de los indígenas de sus comu-
nidades de origen son los conflictos interpartidistas, que ahondan
las antiguas divisiones internas en las comunidades. Las disputas se
desatan no sólo por razones ideológicas derivadas de la militancia
política, sino también por el acaparamiento y uso clientelar, por
parte de los partidos políticos, de los escasos apoyos gubernamen-
tales que se otorgan en las comunidades.
La problemática de las comunidades y pueblos indígenas de Guerrero son
históricos y estructurales que las han situado en condiciones de desven-
taja y desigualdad con respecto de otros sectores de la sociedad. La cen-
tralización de recursos y principalmente en la generación de programas
y proyectos no acordes a las necesidades de los pueblos indígenas, la falta
de organización y capacitación al interior de las comunidades indígenas y
la intromisión de los partidos políticos y las sectas religiosas han generado
un clima de divisionismo al interior de las comunidades (Gobierno del
Estado de Guerrero, 2005, p. 138).
La pasión en la contienda electoral tampoco es nueva en estas co-
munidades. Un dato que muestra la tradición de izquierda en esta
localidad es que en ella se ubica el primer municipio en el país go-
bernado por el Partido Comunista Mexicano (pcm), lo que le valió
a esta región nahua-mixteca-tlapaneca ser conocida como “la Mon-
taña Roja” (Gutiérrez Ávila, 2009, p. 354). Para Joaquín Flores Félix
(2001), además de la larga presencia de la tradición socialista en la
región y la búsqueda por una opción partidaria distinta a la repre-
sentada por el pri, hay un factor que explica el acceso de la izquierda
a los gobiernos municipales. Se refiere a la participación política de
las organizaciones independientes con presencia de los migrantes:
382
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
En esta región desde décadas atrás, la migración estacional se convirtió en
una estrategia para sobrevivir ante las carencias ocasionadas por la falta
de productividad de las gastadas tierras cultivables y la falta de opciones
ocupacionales. Fue así que los migrantes indígenas, al convertirse en jor-
naleros agrícolas en los campos de Sinaloa y Nayarit, entraron en contacto
con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (cioac)
de filiación comunista, hecho que los introdujo a la militancia partidaria.
La cioac cuenta con una membresía de 12,000 indígenas de municipios
sobre todo como Metlatónoc, Xalpatláhuac, Alcozauca, Atlamajalcingo del
Monte y Tlapa. Desde mediados de la década de los años ochenta por me-
dio de la cioac, han intentado deshacerse de estigmas como los salarios
de hambre, el hacinamiento y la insalubridad en los campos de cultivo, las
tiendas de raya, la falta de prestaciones laborales y el peso de parásitos que
lucran con sus cuotas sindicales (Flores, 2001, p. 147).
La participación electoral como un espacio relevante en la vida pú-
blica de las comunidades tiene sus propias historias locales, particu-
larmente en la disputa por el poder entre el Partido Revolucionario
Institucional (pri) y el Partido de la Revolución Democrática (prd).
Hasta la década de 1980 el pri fue el partido hegemónico. Con las
alianzas y los reacomodos políticos, los diferentes partidos de oposi-
ción han ocupado lugares importantes en los municipios de la Mon-
taña, por lo que el escenario político se modificó, cambiando a los
actores en la lucha por el poder y la representatividad en los distintos
niveles de gobierno (comunitario, municipal, regional y estatal):
Ahora, este periodo ganó el prd aquí en Metlatónoc, ganó en Cochoapa
y antes eran priistas. Antes eran elecciones pero nada más el secretario
municipal era el que votaba por todos los demás. Ahora que llegó el prd
entonces si ya están eligiendo. Aunque sigue habiendo líderes pero los tie-
nen ahí controlados (Basurto, 2008).
Los conflictos políticos y las luchas interpartidistas en las comu-
nidades responden a un legado de pugnas políticas y económicas
383
Una mirada desde las comunidades de origen
que van más allá de la disputa por los poderes locales. Tienen que
ver con las confrontaciones políticas allende las fronteras regiona-
les y estatales; con la herencia que han dejado los múltiples mo-
vimientos y las organizaciones sociales de la región en la lucha
por los derechos, la autonomía política y en defensa de campesi-
nos e indígenas (Flores, 2001; Barrera, 2001; Rodríguez Wallenius,
2002; Gutiérrez y Tapia, 2002), así como con los movimientos por
la conservación del territorio, la defensa del medio ambiente y
por los recursos naturales. Esto da lugar a que cada comunidad,
cada municipio, y cada pueblo indígena presente dinámicas y con-
frontaciones políticas propias, con características muy complejas
y diversas.
Sin embargo, lo que parece una constante es que la consolida-
ción y presencia del multipartidismo en las comunidades indígenas
en la Montaña Alta de Guerrero, ha terminado de fracturar los lazos
de cohesión social y las prácticas de reciprocidad y solidaridad an-
cestrales de las culturas de los diferentes pueblos indígenas.
El investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Gue-
rrero, Humberto Santos, explica el impacto de los partidos políticos
en las comunidades:
Los partidos lo que han hecho de verdad es dividir a las comunidades,
las enfrentan y luego les dejan el problema. Luego para que les cumplan
es cuando no se ponen de acuerdo. Así las comunidades negocian lo que
tienen que negociar, que son los espacios de poder. A las comunidades las
tienen controladas.
[…] en este caso los partidos y el enfrentamiento, obviamente ha cos-
tado vidas y desgaste. Y por supuesto ¿Cómo se va a propiciar el desarro-
llo? No lo pueden hacer, se ven imposibilitados para eso. Lo único que ha-
cen es reproducir intergeneracionalmente la pobreza. Por esas condiciones
de enfrentamientos que nuevamente son estériles. Esto de la partidocracia
ha perjudicado en mucho en las comunidades. ¿Cuál democracia? Si no
hay democracia. Los partidos es una partidocracia que se reparte el poder
(Santos, 2009).
384
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
La adscripción a un determinado partido político (que en muchos
casos hasta es impuesta) y las disputas por el poder local, han pro-
piciado un divisionismo interétnico y dentro de las comunidades,
lo que afecta a la vida cotidiana de sus moradores. Es interesante
observar en las comunidades indígenas, cómo se resignifican los
conflictos políticos y cómo generalmente trascienden en los diver-
sos ámbitos de la vida social de las comunidades. Ejemplo de ello
es la existencia de dos comisarios, uno por cada partido político,
en una misma comunidad. Identificamos casos donde los indíge-
nas priistas no envían sus hijos a la escuela porque la institución
está edificada en lo que se considera territorio perredista. Humberto
Santos, en entrevista, nos narró la siguiente experiencia:
¡Hay cosas absurdas! En algunas comunidades hay dos escuelas, por decir
algo. Hay una comunidad que se llama el Coyul, que es la última comuni-
dad por Metlatónoc en la parte que colinda por la Costa de ahí de Ome-
tepec. En una ocasión llegamos ahí porque nos habían invitado. Entonces
le digo a un profesor. “Oiga, necesito hablar con el comisario”. Me dice: “El
primero lo va a encontrar aquí y el otro lo va a encontrar del otro lado,
pasando la iglesia”. Entonces, yo tuve que platicar un rato con los dos, y
decirles pues que me habían invitado los dos, y que si no era así yo no
podría trabajar (Santos, 2009).
El maestro indígena Brígido Basurto confirmó que la disputa parti-
daria impacta incluso en la vida escolar de las comunidades:
[…] lo que les ha causado más problemas son los partidos políticos. Que el
pri se pelea con prd, el prd con Convergencia. Aquí en Metlatónoc digamos
está muy fuerte esa dirección, hasta los niños en la escuela, los maestros. Te-
nemos una escuela que se llama “Libertad” ahí en Metlatónoc, hay un grupo
de Convergencia y un grupo de perredistas. Y diario pues, discuten y hasta
los niños, hasta en los comités hay líos también, pero eso es por partido. Por-
que quieren el Ayuntamiento, pues. Ahí mero es donde por el Ayuntamiento
se pelean, que luego pues hasta que ya no se quieren ver (Basurto, 2008).
385
Una mirada desde las comunidades de origen
Existe un fuerte control político en las comunidades por parte de
los distintos partidos políticos o, mejor dicho, por parte del bipar-
tidismo real que predomina en la región, con la subsecuente utiliza-
ción de la población indígena que hacen los partidos políticos con
fines electorales. En palabras de Jorge Obregón, investigador de la
Universidad Autónoma de Guerrero:
Así platicaba con gente del prd, y me decía: “Es que tengo que ir a repartir
cobijas, esto y lo otro, para que repitamos y sigamos ganando”. Y la gente
del pri dice: “Ahora quién va a pagar las cobijas si perdimos allá”. Hay un
clientelismo, sigue habiendo un paternalismo encanijado, aunado a la vio-
lencia cada vez más creciente (Obregón, 2009).
Las comunidades visitadas en la Montaña Alta de Guerrero son ma-
yoritariamente perredistas, pero dentro de ellas hay presencia de
votantes de otros partidos de izquierda, así como militantes priis-
tas, lo que configura un clima de tensión y violencia en las comuni-
dades, en particular, durante los periodos electorales:
Así es lo que sucede en diferentes comunidades, pero en todas hay partidos
diferentes. Si, este, a veces cuando hay una fiesta se pelean. Porque uno es
de uno, el otro es de otro partido y pues sí se agrava el problema. Hace
como quince días, hasta fueron al Ayuntamiento, pues de estar peleándose
en una comunidad. Y es por lo del partido (Basurto, 2008).
Otra de las causas que genera conflicto e impacta negativamente en
las condiciones cotidianas de los indígenas en sus comunidades, es
el acaparamiento y uso arbitrario e ilegal de los recursos públicos y
programas sociales por parte de los representantes de los partidos
políticos:
Porque ahí en Cochoapa hay diferente división prd, pri, pan, Conver-
gencia. Si ellos te dan a recibir el comité, entonces el grupo de ellos están
entregando los apoyos. Si yo soy prd y si viene a mi nombre recibir un
386
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
apoyo, entonces no los usamos. No los aceptan porque yo soy pri y ellos
son Convergencia. Entonces llaman a otro. Y le dicen: “No les vamos a en-
tregar apoyo que viene de nosotros a nuestros compañeros.” Porque ellos
son un montón y si el pri gana o prd, entonces ahí se va todo ese apoyo.
Sí, ya no lo hace caso con la gente de migración (Flores, 2008).
A pesar de que formalmente existen múltiples programas e insti-
tuciones federales, estatales y municipales orientados de manera
específica a contrarrestar la pobreza e impulsar el desarrollo regio-
nal en las comunidades indígenas en la Montaña Alta, es muy di-
fícil que los programas sociales lleguen a sus beneficiarios, salvo la
presencia limitada y selectiva del Programa Oportunidades. Inte-
rrogado al respecto, Margarito Flores (2008), respondió: “¡Nada!
¡Nada, no hay apoyo! No hay nada de ese apoyo. No en Cochoapa,
¡nada! Eso es lo que quiero saber, ¿dónde utilizan ese dinero? Si en
el municipal. ¡No sé! ¡No sé!”
Según Beatriz Canabal, en Cochoapa el Grande:
El Programa Oportunidades sólo beneficia a las mujeres que logren inscri-
birse en la comunidad. En el momento de la inscripción, muchas de ellas
ya están en Sinaloa. En 2006 estaban recibiendo Oportunidades cerca de
280 mujeres. Las familias que llevan a los hijos a trabajar al noroeste y que
se inscribieron en este programa pierden sus derechos porque los niños
dejan de asistir a la escuela y las mujeres dejan de presentarse a las consul-
tas médicas que tienen que cubrir. A pesar de esta situación, las mujeres de
todas maneras se inscriben (Canabal, 2008, pp. 245 y 246).
Además de que los recursos públicos disponibles para el beneficio
de las comunidades son escasos, los partidos políticos en el poder
los acaparan para utilizarlos con fines electorales o como “botín
político” en beneficio de los representantes locales del partido go-
bernante en turno.
Un recurso público que tiende a ser motivo de fuertes disputas
en las comunidades es el que se distribuye a través de las agencias
387
Una mirada desde las comunidades de origen
municipales para el subsidio de los fertilizantes, un recurso muy
importante en las comunidades montañeras ya que, en buena me-
dida, la disposición y suficiencia de los fertilizantes es una condi-
ción determinante para hacer producir la tierra y cosechar algunos
productos básicos para la alimentación. El Programa de Fertilizan-
tes en el estado lo coordina la Seder del Gobierno del Estado de
Guerrero, y tiene como objetivo asegurar el autoconsumo de la fa-
milia productora de maíz de temporal y propiciar la producción de
excedentes para su comercialización. Los recursos de este programa
se distribuyen por medio de las agencias municipales. El coordina-
dor del programa en la Seder, Francisco Sousa, afirmó en entrevista:
Este programa está totalmente municipalizado. Los municipios en base a
su padrón de beneficiarios –y cada año lo van actualizando– en base a que
si algunos fallecieron, son finados o se fueron precisamente a trabajar a
otras entidades o fueras del país. Entonces cada año se va recomponiendo
el padrón y en base al mismo, los ayuntamientos convienen a través de
nosotros, una cantidad de dinero. Que en términos generales anda al-
rededor del 25 por ciento que ponemos nosotros y el 50 por ciento los
municipios y el 25 por ciento los productores de los que es el costo de una
cantidad del volumen de fertilizantes y a los precios que estén vigentes en
el mercado entre marzo y junio de cada año y que son colocados, maneja-
dos por los ayuntamientos en base a su padrón (Sousa, 2009).
Además del deterioro ambiental causado por la deforestación, la
carencia de agua e infraestructura hidráulica y las agrestes condi-
ciones orográficas, ahora los campesinos de la Montaña dependen
cada vez más de insumos agroquímicos, cuyo acceso está mediado
por intereses partidarios. La distribución de fertilizantes, en sínte-
sis, se convierte en una fuente de injusticias y un medio de control
clientelar con fines políticos partidistas:
Junto con la marginación y la falta de expectativas para la subsistencia
existe una adversa situación física que se acentúa cada vez más y más por
388
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
la pobreza de los suelos que han sufrido una sobreexplotación y la defo-
restación continúa al estar expuestos a los meteoros del tiempo, sin nin-
guna medida que prevenga dicho proceso. Ante esta situación, durante las
dos últimas décadas los fertilizantes agroquímicos se presentaron como
una opción para paliar los escasos rendimientos de la parcela indígena.
Sin embargo, esta opción para lograr mayores cosechas, a la larga se ha
convertido en otra fuente de injusticias, ya que se usa como mecanismo
para amarrar votos y lealtades en las campañas municipales (Flores, 2001,
p. 143).
Aunque se destinen recursos públicos para proveer el fertilizante en
las comunidades, el esquema de distribución implica, de cualquier
manera, gastos para los campesinos. La maestra Ricarda Rojas co-
menta:
Llega, pero muy poco le dan. Mi papá a veces siembra más y nosotros
tenemos que andar comprando más en la tienda ¿Por qué? Porque no es
suficiente. Le dan como cuatro a seis bultos de fertilizantes. Y eso es lo que
favorece mucho a los campesinos de aquí. Sí siembran poco, sí levantan
pues la mazorca […] y este así, pues aquí tienen lo suficiente para los gas-
tos de su familia (Rojas, 2009).
Los soterrados mecanismos de distribución del fertilizante provo-
can suspicacia y malestar entre la población y ocasiona confronta-
ciones, incluso violentas, entre personas y familiares. Las ilegales
prácticas de los partidos políticos que condicionan a los monta-
ñeses el ejercicio del derecho a los beneficios de los programas
sociales, alientan el divisionismo y provocan conflictos en las co-
munidades. Esto constituye un factor más para propiciar el éxo-
do de sus moradores. Peor aún: en estas comunidades, como en
muchas otras zonas del país, los partidos políticos utilizan el ham-
bre de los indígenas como un mecanismo de control y dominación
con intereses facciosos. Gonzalo Solís Cervantes, subsecretario de
Políticas Públicas de la sai del Gobierno del Estado de Guerrero,
389
Una mirada desde las comunidades de origen
concluye en entrevista: “Es durísimo trabajar con los partidos. Con
todos los partidos políticos, no se salva el prd, no se salva el pan,
Convergencia, el Ecologista, los pajaritos y todo” (Solís, 2009).
El control político, Económico y social
En las comunidadEs dE origEn
Cuando se visita un campamento agrícola en Culiacán, Sinaloa o
en cualquier otra entidad federativa –sea en los campamentos don-
de se producen hortalizas en Baja California, Baja California Sur o
Sonora; en los campamentos cañeros en Jalisco o Colima; en los al-
bergues tabacaleros en Nayarit o en las fincas cafetaleras agroexpor-
tadoras en Puebla–, una cuestión visible, que llama poderosamente
la atención son los mecanismos de vigilancia y control, que inclu-
yen la portación de armas de fuego por parte del personal de segu-
ridad de las empresas agrícolas y las severas restricciones de acceso.
Aunque las empresas justifican esta vigilancia como un dispositivo
de protección comercial, en realidad se trata de un mecanismo de
control, reclusión y aislamiento de los jornaleros agrícolas.
La mayoría de las empresas hortícolas y agroindustriales en el
país tienden a ocultar las evidencias de las condiciones miserables
de los campamentos y albergues, de los bajos salarios, de la falta de
sanidad en las viviendas, del descuido y el deterioro ambiental y, en
general, la explotación de la fuerza de trabajo y el uso de la mano
de obra infantil que efectúan.
Lo que las empresas ocultan son las evidencias de la violación
permanente de las disposiciones jurídicas existentes en el país en
materia laboral, social y en derechos humanos. Desde luego, la
potencial difusión de tales evidencias preocupa a los productores
agrícolas –sobre todo a los agroexportadores–, no tanto por las
improbables sanciones jurídicas que debieran imponerles las ins-
tancias nacionales y estatales de México, responsables de vigilar y
sancionar el cumplimiento de las normas laborales, de salud y ga-
390
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
rantizar el ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales
y culturales de los mexicanos. Lo que importa a la mayoría de esos
empresarios, sobre todo a los agroexportadores, son las sanciones
comerciales que pueden enfrentar ante el incumplimiento del có-
digo y de los estándares de comportamiento ético y solidario que
exige la competencia leal en el mercado internacional.
Esta necesidad de ocultamiento podría ayudar a explicar los
mecanismos de control y vigilancia a las que están sometidos
los jornaleros agrícolas migrantes en las zonas de atracción. En
contraparte, podríamos pensar que en los contextos de salida los
jornaleros estarían libres del panóptico empresarial. Sin embargo,
en sus comunidades de origen, los jornaleros están “sujetos” –es
decir, están interpelados en el sentido althusseriano (Althusser,
1972)–, por una imbricada y compleja red de poder que los domi-
na y controla. Esta red la integra un conjunto interrelacionado de
dispositivos, comenzando por el sistema de intermediación que es
la prolongación de la empresa y la extensión de los intereses econó-
micos del capital agrícola, y que opera con sus propios mecanismos
de gestión en las comunidades. En esta red de poder se ubican los
caciques regionales y locales o lo que Luisa Paré (1999, p. 31) de-
nomina la “organización informal del poder en el campo”, quienes
ejercen arbitrarios mecanismos de dominación en las comunida-
des, siempre en busca del beneficio propio y, en algunos casos, ac-
túan en vinculación o forman parte de las redes de organización
y reclutamiento de la mano de obra para el mercado de trabajo
agrícola.
Los caciques como centros de poder tradicional
En las comunidades de la Montaña Alta de Guerrero, donde se
realizó este estudio, además de la pobreza extrema en la que vi-
ven sus moradores, del agotamiento de los recursos naturales y de
las formas de subsistencia alimentaria (siembra de parcelas, cría de
391
Una mirada desde las comunidades de origen
animales domésticos, tejido de productos de palma), y de los exa-
cerbados conflictos políticos, agrarios, étnicos y religiosos, existen
estructuras de poder local fuertemente arraigadas en relaciones de
paisanaje y lealtades étnicas, económicas y sociales dadas por los
propios usos y costumbres de los pueblos indígenas: “(…) para ase-
gurar la continuidad del sistema, los caciques se han servido de la
violencia física, las relaciones de parentesco y las tradiciones” (Paré,
1999, p. 37). Esta estructura de mediación para la dominación,
representa hoy en las comunidades el residuo de las viejas formas de
control político corporativo gubernamental, sustentado a través
de las arcaicas estructuras de poder y control sobre los indígenas, y
en general, sobre los sectores campesinos, refundadas en el México
rural desde los tiempos posrevolucionarios (Bartra, 1999; Paré,
1999). Para Roger Bartra:
Muchos de los caciques que controlan vastas regiones del agro mexicano
tienen su origen en el proceso de reforma agraria, del cual fueron pro-
motores y del cual obtuvieron su poder mediante una compleja red de
compadrazgos, amistades, deudas, favores y amenazas que les permiten
controlar las comunidades. En su origen, todo sistema de cacicazgo im-
plica una estructura de mediación en la que el cacique consigue el poder
mediante el apoyo que logra de la comunidad a la que representa, pero
el poder que le otorga la comunidad es ejercido de acuerdo con intereses
ajenos a ésta (Bartra, 1999, p. 29).
Para Gonzalo Solís Cervantes, subsecretario de la sai del Gobierno
del Estado de Guerrero, los grandes caciques controlan práctica-
mente toda la Montaña:
El cacicazgo aquí en Guerrero ha sido enorme, imagínate hace 25 años. Ha
sido una historia de cacicazgo local. Pero el cacicazgo grande, por ejem-
plo los grandes caciques de Tlapa, controladores de prácticamente toda la
montaña. ¿Cómo se llaman estos señores de Tlapa?, Villavicencio y todas
estas gentes nativas, los caciques controladores de la madera.
392
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Entonces así nació una bota, la colonización siguió hasta 1985 y 2000.
Eso ha hecho que el indígena tenga un rencor, odio. Pero también un gran
sentido que lo manipule. O sea es una condición que prácticamente es
parte de su vida que yo venga y te compre, y te mal compre por una caja de
cerveza, por esto, por lo otro, y a tu líder te lo compro con un poquito más.
Pero así ha sido, ese es un problema, un cáncer dentro de las comunidades
(Solís, 2009).
Los sistemas de intermediación (enganchadores, contratistas y ma-
yordomos), junto con las autoridades y caciques locales ejercen un
fuerte control político, económico y social sobre las comunidades
de origen de los jornaleros. Sin embargo, existen diferencias sus-
tanciales entre estos dos tipos de poderes, por eso los analizaremos
por separado.
Los caciques ejercen el control de las tierras y sus linderos, de los
animales, los medios de abasto, de la comunicación y el transporte
en las comunidades. Poseen los recursos económicos para “ayudar”
en los casos de urgencia o eventualidad económica (enfermedades,
defunciones, fiestas u otro tipo de eventos que implican gastos que
los indígenas no pueden solventar), lo que les ha permitido generar
un régimen de alianzas y relaciones de incondicionalidad por parte
de los lugareños con base en un sistema de deudas, favores y compa-
drazgos. Sobre este sistema, Víctor Martínez Vázquez afirma:
El conocimiento de estas formas de explotación y control deja entrever
cómo los grupos dominantes en el campo y especialmente los caciques
justifican su posición y disfrazan las relaciones de dominación con rela-
ciones de favoritismo, ayuda o paternalismo. Los “favores”, de los cuales
los préstamos son sólo una ilustración, son […] formas concretas de lo-
grarse la incondicionalidad, el control y la manipulación de los “favoreci-
dos”. Estos favores llegan a veces a plantearse con toda intención. En todos
los casos […] el nivel económico, el nivel político y el nivel ideológico,
se encuentran francamente interrelacionados y forman parte de un todo
(Martínez 1999, p. 157).
393
Una mirada desde las comunidades de origen
Estas formas de relación de los caciques operan también en su con-
tacto con las autoridades municipales y comunitarias y demás agen-
tes gubernamentales, así como con los representantes locales de los
partidos políticos. Esto les permite una plena injerencia en la toma
de decisiones que tienen que ver con la vida comunitaria, el control de
los recursos y de los programas sociales gubernamentales, y en ge-
neral, les permite monopolizar y manipular a su conveniencia el
capital político que representa el voto de los indígenas, particular-
mente en las contiendas electorales. El maestro Brígido Basurto sin-
tetiza estas formas de relación en la frase: “Yo soy el que manda aquí
y tú te sumas conmigo, y el otro pues lo necesita” (Basurto, 2008).
Jorge Obregón nos narra su apreciación sobre un cacique regional:
El cacique, es algo así como un camaleón. Yo me acuerdo que es un tipo,
que no es el cacique de Naranjo el caricaturista, bigote, pistola y no. Es un
tipo bonachón, buena gente, que todo mundo le debe favores, el anda des-
armado, no es como estos nuevos surgimientos de nuevos actores de nar-
cos y todos esos tipos, que andan en grandes camionetas, la vestimenta, el
arma, el ruido los corridos, y todo eso. […] y tú lo veías y mucho carisma y
todo. Pero sí era un tipo violento, ejercía su poder de una manera violenta,
pero a la vez con todo un poder caciquil económico cabrón, decían que
tenía como 3,000 carros de la Flecha Roja en ese tiempo (Obregón, 2009).
Los caciques son “líderes populares o naturales” de las propias
comunidades, que heredan el capital económico o político de sus
padres o que, dadas sus capacidades personales, han establecido re-
laciones políticas y mecanismos de negociación con las autoridades
y con los candidatos partidistas locales en turno, lo que les permite
controlar a las comunidades: “(…) el cacique ha sabido convertir
su poder en riqueza y ejerce de manera despótica y arbitraria su
dominio” (Bartra, 1999, p. 29). El ejercicio del poder de los caciques
es de mayor alcance al que ejercen las autoridades propias de cada
comunidad, elegidas en el régimen de los usos y las costumbres, las
cuales en muchos casos son impuestas por los mismos caciques.
394
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Para Luisa Paré:
Aunque el poder del cacique pueda ser identificado como una especie de
poder informal, “la mano detrás del trono”, no es independiente del poder
formal u oficial, entendido éste como el que representando la dominación
de una clase sobre otra (la capitalista sobre el campesinado y el proleta-
riado) controla las instituciones políticas del gobierno. Los caciques pue-
den ocupar directamente puestos políticos en el partido en el poder o en
el sistema administrativo o controlar a los que ocupan los puestos (Paré,
1977, p. 37).
El profesor Brígido Basurto constata la intervención de los caciques
en el nombramiento de las autoridades comunitarias:
Una comunidad sigue su sistema de elecciones pues el que gana es la au-
toridad. Y donde es por uso de costumbres también el que gana pues es
la autoridad igual. Aunque a veces, hay localidades donde los líderes son los
que ponen al que va a ser el comisario municipal [el subrayado es nuestro]
(Basurto, 2008).
Humberto Santos, investigador de la upn en Guerrero, explica:
En Guerrero en realidad la verdadera base del poder siguen siendo los ca-
cicazgos regionales y locales. Esto no se ha ido. Hubo cambio de gobierno
pero no cambio de régimen. Ya que el régimen sigue estando ahí ¡Es lo
mismo! Los cacicazgos regionales son los que organizan al nivel del Mu-
nicipio, porque esta cultura caciquil se reproduce en todos los niveles de
la vida cotidiana.
[..] eso hace que estos cacicazgos regionales sean la verdadera base de
todo el poder, que terminen incluso contribuyendo a la expulsión de esta
gente. Porque si sacamos cuentas, a la Montaña hay infinidad de recursos,
y la cosa sigue igual o peor. Entonces uno dice: ¿De qué se trata? Ninguno
de los problemas graves de la Montaña han disminuido. Estamos hablan-
do de rezago educativo, estamos hablando de salud, estamos hablando de
395
Una mirada desde las comunidades de origen
expulsión, estamos hablando de algunos otros problemas y, de las condi-
ciones de vida que viven en su conjunto (Santos, 2009).
En la mayoría de las comunidades hay caciques: “En todas las co-
munidades hay, aunque son los caciques pequeños. Pero de ese nivel
de esos pueblitos, son caciques” (Basurto, 2008). Entre ellos varía el
nivel de poder y control. En Santa María Tonaya nos entrevistamos
con don Chayo, persona que ejerce un notorio poder y control en
la comunidad. Es propietario de la única tienda, que en realidad
es el expendio de cerveza y funciona como centro de reunión de los
señores del pueblo; es el dueño del vehículo que existe para el trans-
porte colectivo a Tlapa de Comonfort y a las comunidades aleda-
ñas, y del único teléfono que hay en la localidad; es quien realmente
autoriza si algún agente de gobierno municipal o estatal puede per-
manecer o realizar alguna obra o servicio público; y es a quien todo
visitante está obligado a ir a saludar para informarle el motivo de la
visita a la comunidad. Sobre este actor clave en las redes de poder de
los contextos de salida de la migración, Abel Barrera señala:
Chayo es el clásico negociador que para todo anda sacando lana a quien
sea. Chayo es como ese modelo de líderes que hay entre los tlapanecos.
Claro que han dañado a la comunidad porque no benefician a la comuni-
dad, lo benefician a él. Él tiene permiso de camioneta, él tiene el teléfono
en su casa, él es autoridad. Le llegan varios programas […] son las co-
munidades más corporativizadas políticamente por ese tipo de liderazgos
(Barrera, 2008).
En algunas comunidades de la región de la Montaña, los caciques
locales tienen vínculos con las redes de reclutamiento de la fuerza
de trabajo jornalera; los contratistas dejan a los caciques locales la
tarea de convencimiento y de agrupación de los jornaleros en sus
comunidades. A la vez, varios de estos caciques locales, cuentan con
experiencia migratoria y también llegan a inscribirse en los contin-
gentes que migran:
396
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
A veces se da que los contratistas vienen y pues, les dejan la tarea a esos
líderes para que los reagrupen o para que los convenzan y se van por gru-
pos. Así se van y algunos. Pero de eso hay en algunas comunidades, no
todas […] son los líderes, pues, lo que hacen ese trabajo de agruparlos.
[…] algunos se van porque cuando pasan las elecciones, por ejemplo, no
hay nada que hacer, entonces se van allá. Porque también lo que ya se acos-
tumbraron es que cada candidato que viene le sacan dinero y como no hay
elecciones entonces se van, cuando no no son tiempo de elecciones se van,
se van por ahí (Basurto, 2008).
Para Luisa Paré, los caciques:
[…] han desempeñado el papel de intermediarios haciendo circular de
adentro hacia fuera las mercancías de la comunidad y de afuera hacia
adentro las mercancías capitalistas, quedándose con el plus trabajo extraí-
do a los campesinos a través de este mecanismo. Mejor dicho, es al calor
de este proceso que los caciques se han transformado en caciques (Paré,
1999, p. 37).
En las comunidades de la Montaña, esta mercancía no es otra cosa
que la fuerza de trabajo de los migrantes.
La desfuncionalización de los líderes tradicionales caciquiles
y “la mano vuelta del partido”
En las comunidades estudiadas existe una enraizada cultura po-
lítica corporativa caciquil, que en buena medida se explica como
resultado de las prácticas de manipulación y corrupción institu-
cionalizadas por el pri que, como “partido oficial” se mantuvo en
el poder durante casi tres cuartas partes del siglo xx. El corporati-
vismo caciquil ha sido una de las formas de relación predominan-
tes del aparato y las instituciones gubernamentales con los pueblos
indígenas; los caciques han sido uno de los principales intermedia-
397
Una mirada desde las comunidades de origen
rios entre el poder político municipal y estatal, y las comunidades
indígenas. Como señala Martínez (1999, p. 149): “El caciquismo es
un fenómeno de mediación entre personas e instituciones a distin-
tos niveles”, mediación por la cual los caciques locales sostienen su
poder económico. En entrevista, Abel Barrera describe:
El liderazgo de Chayo sí tiene que ver mucho con esta cultura política cor-
porativa caciquista. Porque es obvio que Chayo es una persona que supo
captar por dónde iba el manejo político de las comunidades que utilizó
el pri, y se adaptó muy bien. En parte tiene que ver más con una cultura
política de estos partidos. Pero por otro lado también una cultura comu-
nitaria que prevalece ahí representada por estos líderes locales. Porque al
final de cuentas tampoco uno no puede idealizar a las comunidades. O
sea las comunidades tienen liderazgos y mediadores con el Estado, con las
empresas y con las instituciones, con la Iglesia.
Con Chayo es interesante porque era un cuate que era priista, y des-
pués se volvió perredista y bueno, ahora es multifacético. O sea, él ya sabe
que si en una elección le va a reclamar un candidato: “Así que tú me diste
diez mil pesos, entonces tus votos son veinticinco, setenta y cinco. Él, el
otro me dio treinta mil, entonces sus votos como decir son más”. Es un
cuate que se ha sabido adaptar y hay otros liderazgos que le hacen ya som-
bra, pero él sigue siendo el patriarca (Barrera, 2008).
Estas formas de control económico, político y social derivadas de la
cultura caciquil no son monolíticas e infranqueables. Para Carlos
Rodríguez Wallenius el desarrollo de la globalización trajo apare-
jada la necesidad de refuncionalizar en el ámbito regional las viejas
estructuras de poder del Estado:
Una de estas modificaciones se expresa en el cambio de funcionamien-
to de los cacicazgos locales, los cuales estrechan sus lazos con las fuerzas
económicas locales y tratan de mantener su control sobre el poder públi-
co local, aferrándose a sus vínculos con el partido del régimen, al mismo
tiempo que enfrentan a un movimiento social de nuevo cuño. También
398
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
los cacicazgos entran en confrontación política provocada por la disputa
de los ejercicios de poder (como los municipios, comisarías municipales y
ejidales) en contra de los ciudadanos cada vez más activos, que tratan de
encarar los nuevos procesos de marginación para la población […] (Ro-
dríguez Wallenius, 2002, p. 62).
En la medida en que la penetración y el desarrollo del capital (en
este caso, del capital agrícola) ha tenido que ampliar sus maneras
de acumulación y reproducción del statu quo y que la presencia
del Estado benefactor se ha desdibujado, en estas comunidades se
ha recrudecido la pobreza, debido a ello los indígenas han tenido
la necesidad de buscar formas alternativas de supervivencia. Estas
circunstancias han permitido el surgimiento de nuevas institucio-
nes y actores sociales que han modificado las estructuras de poder
tradicionales.
Algunas de las causas que explican las contradicciones en las que
se debate el caciquismo, Luisa Paré las aclara en los siguientes tér-
minos:
a] Representa los intereses de un solo individuo o de una pequeña facción
que debido a su forma primitiva de acumular (despojo, engaño, estafa,
corrupción, etc.) no permite un mayor desarrollo capitalista. b] En general
no reinvierte en la producción o si lo hace es en una forma muy ineficien-
te: esto se debe a que para reproducir las bases de su poder económico y de
su poder político el cacique tiene que gastar en símbolos de estatus […].
c] Mantiene relaciones de servidumbre o relaciones de tipo capitalista con
sus trabajadores de tal tipo que el pago de la fuerza de trabajo no incluye
en la reproducción de esta fuerza de trabajo lo suficiente para el consumo
de bienes que permita la ampliación del mercado interno […]. d] Este
sistema de explotación entra en crisis no tan sólo por su contradicción
con el sistema capitalista sino que se deteriora también internamente en la
medida que avanza el proceso de pauperización de los campesinos y que
aumenta su nivel de conciencia (Paré, 1999, p. 38).
399
Una mirada desde las comunidades de origen
Para Barrera, la desfuncionalización del cacicazgo tiene que ver con
la construcción de nuevas formas de relación con las comunidades:
Y yo creo que es interesante ver cómo se desfuncionalizan los liderazgos
tradicionales que se dan entre pueblos indígenas e instituciones públicas.
En términos más bien de una relación clientelar tradicional. Como la le-
gitimidad de establecer nuevos liderazgos con otros actores, que no nece-
sariamente es ya una relación clientelar: De decir bueno tú eres para mí
y votas, y yo te voy a retribuir como esta “mano vuelta del partido”. Aquí
más bien el actor empresa, el actor de una relación laboral, el actor que es
una ong así como nosotros, hay como otro tipo de relaciones que se van
construyendo y en las comunidades se van reconstruyendo este tipo de
liderazgo y este tipo de relaciones (Barrera, 2008).
Como señala Jorge Gutiérrez en su artículo, “Comunidad agraria y
estructura de poder” (1999, p. 64): “El debilitamiento de los meca-
nismos de control tiene su origen no sólo en mecanismos políticos
sino también en procesos económicos; la crisis de la estructura de
mediación es función de la estructura económica del agro mexica-
no.” Esto significa que, en la medida en que la migración y el mer-
cado de trabajo agrícola se convierten en las principales actividades
económicas en esta región, los líderes tradicionales dejan de tener
la importancia que hasta ahora habían tenido, y en su lugar se han
comenzado a empoderar los agentes económicos vinculados direc-
tamente con el capital agrícola:
[…] una vez que el desarrollo de las fuerzas productivas se desata, resul-
ta como consecuencia el empobrecimiento del campesinado, la creación
del proletariado rural y un amplísimo ejército de reserva compuesto por
desocupados rurales. El complejo sistema de mediaciones que se usa para
manipular al campesino entra en crisis (Gutiérrez, 1999, p. 87).
El ejercicio y centralización del poder caciquil en los pueblos in-
dígenas depende de los niveles de cohesión comunitaria y de los
400
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
vínculos que las comunidades tienen con el exterior. A mayor ensi-
mismamiento de pueblos y de comunidades se facilita más el con-
trol político y económico por parte de este tipo de liderazgos. Por
ejemplo, el poder de los caciques regionales y locales no se ejerce
por igual entre los nahuas, los tlapanecos y los mixtecos que habi-
tan en las comunidades de la Alta Montaña. Abel Barrera explica
por qué ocurre esta diferenciación:
Los nahuas son los que se han relacionado desde más atrás con el exte-
rior. Es decir, su mismo trabajo, como artesanos, su mismo trabajo como
arrieros, como comerciantes que salían a las fiestas, a todo eso. Han tenido
como más capacidad de adaptación y de conformación de liderazgos que
han sabido diversificar, tanto a nivel comercial, a nivel político, a nivel re-
ligioso y esto hace que tengan un peso. Pero el peso [de los caciques] no
es tan concentrado ni tan fuerte, sí tiene su peso, pero no es tan desequi-
librado. Hay contrapesos en algunas comunidades de otras presencias de
líderes, de personas, de actores.
En cambio entre los tlapanecos sí sigue concentrado el liderazgo
en ciertas personas. O sea como que son las instituciones de la comuni-
dad, lo que ellos dicen, lo que ellos plantean. Primero, porque bueno, es
tardía su relación con exterior o sea, su trabajo como migrantes. Estare-
mos hablando de veinte, veinticinco años. Y siempre ha habido como un
fundador de esta nueva aventura de la migración, a pesar de que ya hay
otros mayordomos. […] como que hay un patriarca de estas aventuras,
sobre estas salidas hacia las nuevas empresas y como no tienen contrapeso.
Ahí se concentra todo el poder y es quien negocia con todos los actores
(Barrera, 2008).
Las formas de poder caciquil coexisten con una diversidad de li-
derazgos que han surgido en las comunidades como resultado de
los procesos históricos y políticos, y a consecuencia de los cambios
generados a raíz de las acciones que los indígenas montañeros han
tenido que realizar en la lucha contra la pobreza. Como señala Víc-
tor Martínez Vázquez:
401
Una mirada desde las comunidades de origen
Los grupos hegemónicos en el campo, sobre todo los cacicazgos […] a
veces llegan a perder posiciones, sobre todo cuando sus planteamientos
y métodos chocan con las políticas del régimen estatal y federal en turno.
Pero difícilmente pierden todo su poder; nunca quedan excluidos total-
mente de la toma de decisiones a menos que haya un cambio sustancial y
revolucionario […]. Generalmente estos grupos para legitimar sus posi-
ciones, métodos y acciones, adoptan un cuerpo ideológico que responde a
su situación en la estructura social (Martínez Vázquez, 1999, p. 150).
Esto ha favorecido el surgimiento de otro tipo de liderazgos locales
y regionales, con nuevos actores sociales que han experimentado
un paulatino empoderamiento en la Montaña de Guerrero, por
ejemplo: líderes magisteriales, tanto disidentes como conservadores
(Gutiérrez y Tapia, 2002, pp. 117 y 118); activistas de organizacio-
nes políticas de izquierda y de movimientos agrarios; académicos
de instituciones universitarias (es importante resaltar el papel que
ha tenido la Universidad Autónoma de Guerrero), y Organizaciones
No Gubernamentales, como el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña “Tlachinollan” (Sarmiento, Mejía, Carrasco y Rivaud,
2009), entre otros.
En este contexto, un actor social que cada día adquiere mayor
poder de control social en estas comunidades, son los agentes que
funcionan como intermediarios en el mercado de trabajo agrícola.
El sistema de intermediarios
Al llegar a Ayotzinapa, primera comunidad indígena visitada en
nuestro recorrido por la Montaña Alta de Guerrero, la “recomen-
dación inicial” que nos dio el personal del Centro de Derechos Hu-
manos de la Montaña “Tlachinollan” y los miembros de la usi en
Tlapa de Comonfort, fue que: “[…] antes de hablar con la familias
migrantes en la comunidad debíamos platicar con Miguel” (con-
tratista local de la región). Esto que pareciera anecdótico, generó
402
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
una hipótesis de investigación que se fue confirmando a lo largo del
trabajo de campo en estas comunidades: los agentes de intermedia-
ción en el mercado de trabajo agrícola tienen un lugar de autoridad
y de poder propio en las comunidades de origen de los migrantes.
El sistema de intermediarios del mercado de trabajo agrícola
(contratistas regionales, locales, mayordomos), en principio tiene
un papel fundamentalmente económico y desempeña una función
muy importante en la regulación entre la oferta y la demanda de la
fuerza de trabajo, como ya se explicó en capítulos anteriores. Bo-
ris Marañón identifica tres funciones económicas básicas de estos
agentes de intermediación:
Primero, son responsables de suministrar mano de obra –función bási-
ca e indispensable– y servicios colaterales necesarios para ponerla a dis-
posición del productor. Segundo, los aspectos salariales y contractuales
son negociados entre el contratista y el empresario, lo cual establece un
techo a los ofrecimientos que hace el primero a los trabajadores. Tercero,
si bien las decisiones sobre los salarios son tomadas principalmente por
el empresario, éste no tiene ningún encargado de manejar las relaciones
laborales en el campo. El desempeño de estos roles supone una delegación
de autoridad por parte del productor, el cual sin embargo, puede retener el
control de ciertas decisiones estratégicas como determinar la fecha en que
se debe realizar el trabajo, la cantidad de producción diaria y el lugar en el
que debe realizarse el trabajo (Marañón, 2002, pp. 216 y 217).
Asimismo, y según los estudios realizados por Kim Sánchez Saldaña
(2006a), los intermediarios funcionan como vías para la integra-
ción social y cultural entre los lugares de origen y los de destino. En
entrevista, Jorge Obregón caracteriza a los enganchadores:
Son gente de la misma región, que conocen la región, que hablan la misma
lengua y que los van agrupando y que son gente, vamos que ya habían
trabajado antes en los campos y que se vuelven intermediarios del capital y
las comunidades […]. Porque siempre hay una desigualdad muy marcada,
403
Una mirada desde las comunidades de origen
yo he visto, conozco gente ahí en Tlapa varios enganchadores que mandan
100 camiones a Sinaloa. Lo que implica mandar a 4,000 trabajadores y lo
que implica cierto recurso que ellos sí pueden ir acumulando, pueden ir
generando procesos de diferenciación social a nivel regional, a nivel comu-
nitario, a nivel local (Obregón, 2009).
Además de las necesidades económicas a las que responde este sis-
tema de intermediarios, estos agentes surgen como resultado de la
institucionalización voluntaria de las redes sociales de los jornale-
ros migrantes, es decir, como puente que vincula las comunidades
de origen y las sociedades de recepción, lo que haría referencia a
un intermediarismo social y cultural. En cuanto a los procesos de
institucionalización que explican la existencia de estos intermedia-
rios en las comunidades de origen, Boris Marañón (2002, p. 222)
explica:
Cualquier persona puede dedicarse a esta actividad, si tiene la capacidad
de movilizar recursos personales de tipo cultural y económico. Lo primero
implica gozar de cierto prestigio ante la comunidad y tener procedencia
indígena –ya que la población migrante lo es– y manejar tanto el idioma
nativo como el español para comunicarse con los jornaleros y los empre-
sarios.
Pero existe otra fuente de poder en este sistema de intermediarios,
asociado con la ausencia del Estado, la falta de políticas públicas y
de programas sociales que permitan a los indígenas migrantes sen-
tirse parte e incluidos en la sociedad. Según Barrera (2008):
[…] yo no veo que haya política o sea políticas públicas expresamente
para atender a los jornaleros. Y este vacío institucional hace que enton-
ces sean los contratistas los que realmente tengan el control, el manejo,
la toma de decisiones y realmente los que sí dañan en ciertas maneras el
cómo relacionarse los jornaleros con las empresas. Pero más no. O sea,
realmente quien controla el trabajo de los jornaleros son los contratistas.
404
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Ellos sí tienen el control, ellos sí tienen el peso por estas lealtades, tanto ét-
nicas como las lealtades que hay entre los empresarios y los mayordomos.
De tener seguro un trabajo, de poder garantizar de que puedan traba-
jar más familiares que ellos están proponiendo. Obviamente que soñarían
con que a sus hijos los contraten. Pero bueno, ellos sienten que están en
deuda con los contratistas, porque realmente aparecen como los benefac-
tores de la Montaña ante la ausencia de las autoridades que nunca se hacen
presentes, que nunca están para por lo menos monitorear lo que está pa-
sando con ellos en la región [el destacado es nuestro].
Al transitar por la Montaña, conforme se aleja uno de Tlapa de Co-
monfort, se observa aún más la pobreza y el abandono económico y
social. No hay comida, no hay transportes, no hay servicios públicos.
Como señala la religiosa Silvia Rodríguez: “¡No hay nada!”. En las
comunidades se desdibuja cada vez más la presencia del Estado, y en
su lugar aparece todo el poder y el ejercicio de control del sistema de
intermediación, llámese contratista regional o local, sea “don Pedro”,
sea “don Miguel” o los mismos mayordomos, que son gente de las
comunidades, que como actores económicos son explotados y, a su
vez, explotan a los indígenas jornaleros migrantes. Desde la misma
perspectiva gubernamental se reconoce esta ausencia:
Sí, la presencia institucional en comunidades indígenas todavía es limita-
da, presencia en el sentido del gobierno. Hace mucho tiempo había por lo
menos en el Instituto Nacional Indigenista (ini) un cierto compromiso
social de los trabajadores. Hacía que rebasaras un poco el viático, rebasaras
el contrato y te metieras de manera empírica. No había enfoque inter-
cultural ni mucho menos, pero eran muy entusiastas, activistas ingenuos,
pero bueno, ahí estábamos. Pero ahora no, ahora ya no hay héroes ni nada
de eso, ahora si te pagan bien vas, si te pagan mal no vas. No hay absoluta-
mente esa formación de cuadros técnicos con ese valor agregado –en este
caso el enfoque intercultural–, de la sensibilidad. Entonces, los pocos que
llegan, llegan de una manera “chivo a la rivera”, a hacer desmadres, a hacer
loquera y media, a regañar. Entonces, las gentes los ven pues como un ca-
405
Una mirada desde las comunidades de origen
cique más. Es decir, como los caciques que usaban al señor, pues en estos
pueblos es lo mismo, pues los regañan a gritos (Solís, 2009).
Incluso hay ausencia de instituciones eclesiásticas, no obstante que
la Iglesia católica en la Montaña Alta de Guerrero tiene una idea
clara de los problemas sociales y políticos que enfrentan los indí-
genas en la región. La Diócesis de Tlapa de Comonfort, en su Plan
pastoral señala que los problemas más acuciantes de la región en el
plano económico son la falta de infraestructura, caminos, hospi-
tales, escuelas; el abasto; el problema de vivir bajo una economía
de subsistencia, enfrentarse a los conflictos agrarios por invasión
o despojo de tierras e imprecisión de límites territoriales; la mi-
gración como jornaleros; el empobrecimiento creciente de sus
pobladores y el desempleo. En lo político señalan la corrupción de
las autoridades, la manipulación del poder, el control político, la
discriminación hacia las autoridades comunales, el fraude electoral,
la violación a los derechos humanos, el proselitismo político que
provoca división en las comunidades, así como la poca participa-
ción del clero en el trabajo de concientización de la problemática
socioeconómica que se vive en la región (Plan Pastoral Diocesano,
Diócesis de Tlapa de Comonfort [1995] citado por Rangel 2001,
pp. 224 y 225).
En todo el recorrido por las laderas de la Montaña, a lo largo
de la carretera de terracería que comunica a las comunidades, lo
primero que se observa al acercarse a un pueblo es la cúpula de las
viejas iglesias, que permanecen vacías y en las que sólo ocasional-
mente se hacen celebraciones religiosas:
Por ejemplo, en este pueblo hay muchas iglesias pero no hay Padres. No,
sólo vienen cuando hay fiesta. Estamos hablando de varios meses. Donde
hay es en Cochoapa, igual recorren las comunidades cuando tienen sus
vigilias y para que hagan las misas tienen que pasar varios pueblos. Por
ejemplo, en Cochoapa hay unas misas especiales, pero es igual sólo cuando
hay una fiestecita. No, hasta eso que [los sacerdotes] no están permanen-
406
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
tes. No, esas iglesias nomás el sacristán toca la campana cuando se hace
tarde o está amaneciendo. Porque ahí en Tlapa diario hay misa o por lo
menos sábado y domingo. En las comunidades, ¿cuándo va el cura? Va
cada año, cuando hay fiesta el 3 de diciembre, el día de Los Reyes y en
mayo y de ahí otra vez hasta diciembre.
De la colonia donde íbamos a pasar arriba, aquí me pidieron ser pa-
drino de una boda ahora en junio. Ahí en colonia de Guadalupe. Pues el
señor que ahora es mi compadre fue hasta Acatxingo del Monte a traer
el cura y pues nada más vino ese rato y se fue. A mí me cobró, mil pesos
pagué yo. Y no vi cuando le pagó el papá de la novia pero se habla como de
tres mil y tantos. Y sí nada más fue a la misa, soltó el rollo del matrimonio,
comió rápido y se fue (Basurto, 2008).
Los pocos grupos religiosos instalados, por ejemplo en Cochoapa el
Grande han superpuesto a su actividad pastoral las acciones enca-
minadas a atender las necesidades sociales y las demandas seculares
de las comunidades (Rangel, 2001, p. 224).
Las condiciones económicas, políticas, sociales y religiosas que
predominan en la Montaña Alta de Guerrero nos permiten explicar
por qué, cuando uno visita estas comunidades y se es recibido como
un invitado especial en las viviendas, el que ofrezcan una tortilla, un
poco de chile martajado, un huevo revuelto y frito con manteca,
representa para ellos un sacrificio y a la vez, una muestra de respeto
y aceptación. Explican por qué cientos de jornaleros pueden pasar
todo un día sin comer desde la madrugada hasta altas horas de la
noche a las afueras de la precaria oficina de Sedesol en Tlapa de
Comonfort, todos asoleados y llenos de tierra, con el rostro cenizo
y con el hambre dibujada en el rostro, esperando para recibir una
mísera despensa con frijol, maseca (harina de maíz), arroz, galletas
y algún otro insumo por demás básico.
Explican por qué cuando ya han “bajado” de sus comunidades
con sus hijos y sus mujeres, y con menos de veinte de pesos en la
bolsa, ahí en la Casa del Jornalero en Tlapa, están angustiados y
desesperados por no recibir noticias del camión que los debería
407
Una mirada desde las comunidades de origen
trasladar a los campos agrícolas del noroeste o simplemente por-
que les avisan que el autobús está descompuesto y se desconoce el
tiempo en que se arreglará. O cuando ni los mayordomos tienen
información si el “patrón” le entregó dinero al chofer para que ellos
puedan comer por lo menos en una ocasión durante los dos días
que durará el viaje de Tlapa a Culiacán. O cuando los vemos, en
el trayecto, comer ávidos y ansiosos de los apilados montones de
tortillas con los que hacen tacos y tacos con chiles en vinagre para
saciar su hambre. “En el trayecto, los jornaleros agrícolas llegan a
recibir del enganchador algunas tortillas con chiles enlatados como
parte de la promesa de que contarían con el apoyo de los alimen-
tos”, describe Margarita Nemecio (2005, p. 51) y según las imágenes
difundidas por la prensa nacional donde se denuncian las penurias
que sufren durante sus tránsitos migratorios:
Zeferino Morales (jornalero): —Ya llegó la camión. Ese ca-
mión no trae dinero pa’ si come gente. Nada.
Olivia Zerón (reportera): —Y en el camino no te dan de comer,
el asunto no era menor. Para entonces los campesinos se ha-
bían quedado sin tortillas y tenían hambre. La comida propor-
cionada en la Casa del Migrante, no incluía su alimento básico
y sin comer resulta difícil para los indígenas de la Montaña.
Andrés Basilio (mayordomo): —La gente ya ta’ enojada, pero
ta’ muriendo de hambre pues. Ni tiene dinero para comprar
tortillas, nada pues. Y luego si traes niño, es que los niños cada
rato pidiendo cosas, coca y agua pues. Pero aquí si tienen ham-
bre pues, uno que no tienen dinero para comprar pañales a los
hijos pues.
Salomón Martínez (jornalero): —Y el patrón ya sabe que so-
mos personas humildes y aparte no apoya también con noso-
tros. Ya son como veintiocho horas que estamos en camino...
408
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Narciso (chofer del camión): —A mí no me dieron dinero para
ellos. Los dueños del autobús nomás me dieron lo indispensa-
ble aquí para gastos, para cargar diesel y para gastos del cami-
no. Pero no para darles a ellos.
Olivia Zerón (reportera): Aun así partieron al medio día [...]
Con unas congeladas mitigaron el hambre varias horas. De
Tlapa a Puebla, de Puebla a Morelos y de ahí al Distrito Fede-
ral, donde a la entrada un bloqueo de vecinos de Valle de Chal-
co, paralizó el recorrido por tres horas, de las ocho treinta a las
once y media de la noche. Adentro del autobús los campesinos
veían animados una película de los hermanos Almada, sin in-
mutarse por el tráfico de la ciudad. Al día siguiente, en una
parada en Tequila, Jalisco, el hambre había mermado el ánimo
de los jornaleros que presionaban al chofer para que exigiera
dinero al patrón […].
Tuvieron que pasar treinta y seis horas desde su salida en Tla-
pa, Guerrero hasta Escuinapa, Sinaloa para que los indígenas
de Cochoapa el Grande pudieran hacer su primera y única co-
mida formal en todo el trayecto. A seis horas de su destino final
el patrón depositó los dos mil pesos acordados para la comida.
La compra se hizo en el supermercado de la ciudad, cuatro po-
llos rostizados, dieciséis kilos de tortillas, una lata grande de
chiles jalapeños y refrescos para todos (Olivia Zerón, en Mar-
ker, 2008).
Estas condiciones en las que viven en sus comunidades de origen
también nos ayudan a explicar por qué después de recorrer 1600 ki-
lómetros, en casi dos días de viaje interrumpidos en los viejos y des-
tartalados autobuses, pueden habitar en las sórdidas y sucias galeras
que tienen que llegar a limpiar, y que opinen: “Ese cuarto no me
gusta, aquí está dormir, yo, niño, esposa. Todo aquí está feo” (Ce-
ferino Morales, en Marker, 2008). Y por qué aceptan las condicio-
409
Una mirada desde las comunidades de origen
nes de explotación en los campos agrícolas aun poniendo en riesgo
su propia vida y las de sus hijos. Y quizá también nos permiten
entender, mas no justificar, la frase llena de soberbia y mezquin-
dad que expresó una vez la mujer de algún empresario agrícola:
“¡Siquiera aquí tragan!” (Guerra y Rocha, 1988, p. 57). Y finalmen-
te, entender por qué –como concluye la reportera Olivia Zerón
(Marker, 2008)–, solamente: “Quieren trabajar duro para regresar a
su pueblo con dinero en marzo próximo, pero volverán la próxima
temporada, siempre volverán…”
411
CONCLUSIONES
Las conclusiones de toda investigación en ciencias sociales sólo
representan formulaciones parciales acerca de la problemática en
estudio, y que son construidas a partir del proceso de conocimien-
to previamente establecido. Por ello, todo hallazgo identificado en
un espacio y en un tiempo definido demanda profundización,
particularmente, cuando se investigan problemas sociales como
los que aquí se estudian. Toda realidad social en sí misma es cam-
biante, ya que es la acción humana la que le confiere su sentido y
objetividad, a la vez que conserva elementos estructurales y trans-
temporales más allá de la voluntad y accionar de los seres humanos
partícipes de ella. Cuando esta realidad se construye en un objeto
de conocimiento, el estudio de los cambios y la continuidad –como
partes constitutivas de la propia realidad social– representa uno de
los mayores retos para el investigador social.
El estudio de las movilidades humanas es un espacio del queha-
cer investigativo, donde cualquier objeto de conocimiento que se
construye está sujeto a una permuta permanente y a reconfigura-
ciones constantes e inmediatas, lo que exige una apertura de pensa-
miento en un grado mayor al que se requiere en el análisis de otros
problemas sociales. El abordar la problemática social de los jorna-
leros agrícolas como objeto de estudio, permite recuperar la noción
412
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
de la “dialéctica social” no como una categoría abstracta, sino como
un componente vivo que moviliza y reconfigura la realidad día con
día. En cada asomo a las condiciones y circunstancias empíricas de
los jornaleros agrícolas migrantes, encontramos con asombro una
realidad distinta, incluso en un mismo espacio físico y geográfico.
A la vez, nos topamos con una realidad social en la que puede ob-
servarse con gran nitidez el impacto de los factores estructurales en
la vida cotidiana de los actores sociales. Categorías políticas, socio-
lógicas o económicas como “globalización”, “debilitamiento del Es-
tado”, “leyes del mercado”, “pobreza”, “desigualdad social”, etcétera,
dejan de ser conceptos abstractos para materializarse con toda su
crudeza en la vida de los jornaleros agrícolas migrantes y en la de
los demás actores vinculados con esta problemática social. Paradó-
jicamente, de igual forma, en ella se evidencian con extraordinaria
fuerza aquellos componentes macroestructurales que parecieran
inalterables y que reproducen y conservan un sistema económico y
social en la desigualdad más extrema, donde los jornaleros agrícolas
migrantes son el sector social ubicado en la base de la pirámide y en
el polo que recibe el trato más injusto.
Iniciamos la exposición de los resultados de esta investigación
citando a Rodolfo Stavenhagen (1968), en un artículo publicado
hace ya más de cuarenta años, en el que por primera vez se descri-
ben las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas y
donde se analiza el lugar que este sector ocupa dentro de la organi-
zación social. No obstante el tiempo transcurrido, las imágenes que
nos brinda este autor parecieran haber sido formuladas el día de
hoy, de ahí la preocupación que orientó todo el trabajo de investi-
gación y que puede sintetizarse en la siguiente pregunta: ¿Qué es lo
que explica los bolsones de esta inquebrantable desigualdad?
La dramática realidad que hoy viven los jornaleros agrícolas mi-
grantes es resultado de la conjugación de factores históricos, polí-
ticos, económicos, sociales y culturales generados en una sociedad
que, dada su naturaleza excluyente, contiene y reproduce los meca-
nismos que generan y perpetúan la desigualdad y la injusticia social.
413
Conclusiones
El proceso de exclusión social de los jornaleros agrícolas migran-
tes es multicausal. En este proceso son determinantes los efectos de
las políticas públicas que en el país se han distinguido por la his-
tórica invisibilización de los jornaleros y sus familias. Las acciones
gubernamentales no han podido romper el círculo de la pobreza
que los vulnera cada día más; por el contrario, estas acciones han
favorecido los intereses del capital agrario. Un segundo agente de
exclusión son las características del mercado de trabajo agrícola y
las lógicas de flexibilidad laboral y desregulación en las relaciones
y condiciones laborales que predominan en la ocupación de la fuer-
za de trabajo. Un tercer agente son los factores sociales y culturales
que estigmatizan a los individuos por su origen socioeconómico,
étnico, de género y por sus creencias y prácticas cotidianas.
Todos estos factores han constituido un complejo tejido de rela-
ciones de poder que mantiene a los jornaleros agrícolas migrantes
en total aislamiento y alejados de la participación y distribución de
los bienes materiales y no materiales que, como ciudadanos inves-
tidos de derechos y obligaciones y como miembros de la sociedad,
les corresponden.
La exclusión de los jornaleros agrícolas los ha convertido en los
pobres más pobres de los excluidos rurales. Esta exclusión se ha dado
mediante un proceso de acumulación de desventajas confluyentes,
resultado de las políticas públicas inequitativas y de las acciones
gubernamentales ineficientes y poco pertinentes; de las lucrativas
dinámicas y prácticas de explotación económicas de las empresas
agrícolas, no sólo ejercidas en los centros de trabajo, sino que se ex-
tienden a las zonas de origen de los jornaleros migrantes a través de
los sistemas de intermediación, y de una serie de factores asociados
a sus contextos particulares migratorios y comunidades de origen,
donde se observan enraizados mecanismos de dominación social y
control económico de la mano de obra jornalera migrante y una
serie de conflictos políticos, agrarios, religiosos e interétnicos que
favorecen los desplazamientos y la incorporación de los indígenas a
las redes de explotación del mercado de trabajo agrícola.
414
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
La explotación laboral y la exclusión social de los jornaleros
no son sólo resultado de los mecanismos de control que ejercen
las empresas en los centros de trabajo en las zonas de atracción,
sino también del entramado de poder y dominación constituido
por múltiples relaciones mutuamente interdependientes entre las
zonas de atracción y las de origen, donde se tienden inexorables
“puentes-vínculo” entre la riqueza y la pobreza, entre el capital y
el trabajo, entre la demanda de mano de obra y la necesidad de
fuentes de empleo, entre el hambre y la más alta producción ali-
mentaria agrícola, es decir, entre la dominación y la explotación
en la forma más extrema y esclavizante que existe en el país. Y que
en la geoeconomía agraria y rural del México actual está represen-
tada por los enraizados e intrincados lazos que unen a Sinaloa y
Guerrero.
Sinaloa es el principal centro regional de producción hortícola
para el consumo nacional y para la comercialización en el mercado
internacional, concentra el mayor número de empresas producto-
ras, comercializadoras y de abasto de productos agrícolas en el país.
Las empresas agrícolas sinaloenses, en particular, las agroexporta-
doras se caracterizan por la alta rentabilidad y por la acumulación
de ganancias obtenidas de la producción de diversas hortalizas y de
la diversificación productiva, comercial y financiera, lo que las ha
colocado como empresas líder en el ramo dentro de la economía
nacional y con capacidad para competir exitosamente en el mer-
cado internacional. La fuerza de trabajo explotada en la produc-
ción hortícola de las empresas agroexportadoras sinaloenses está
integrada, en su mayoría, por jornaleros migrantes que provienen
de diversos estados de la república, principalmente del estado de
Guerrero. Estos sujetos productivos representan para las grandes
empresas la principal fuente de plusvalía y el más importante me-
dio para la acumulación del capital, por su alta especialidad en las
actividades del campo, su capacidad de resistencia ante las rudas ta-
reas, su docilidad y facilidad de control por la necesidad que tienen
de empleo y por las desventajas de origen que portan.
415
Conclusiones
En el otro polo de la inequidad, no sólo social, sino también re-
gional y económica, está Guerrero, entidad con los más altos índices
de marginación y pobreza y con los más bajos índices de desarrollo
humano del país, tierra de indígenas, dada su constitución multiét-
nica, donde el nepotismo y la negligencia gubernamental, la falta de
servicios básicos, el no acceso a oportunidades fundamentales como
la educación y la salud, la falta de empleos, el agotamiento de las
condiciones para la producción agrícola de autoconsumo y el des-
uso de las otras actividades productivas tradicionales, el incremen-
to de la violencia y de los conflictos políticos, agrarios, religiosos
e interétnicos, forman parte de la vida de los hogares guerrerenses,
sobre todo en las regiones mayoritariamente indígenas, como las
ubicadas en la Montaña Alta de Guerrero. Todo ello hace de esta
entidad la “cuna de la expulsión” de miles de indígenas guerreren-
ses, para quienes la migración a Sinaloa y la oferta de trabajo de las
empresas agrícolas representan la única oportunidad de empleo y
la única opción para obtener recursos mínimos para sobrevivir.
El vasallaje y la explotación de los jornaleros agrícolas migran-
tes no son fenómenos recientes, datan de siglos de dominación y
subordinación de los trabajadores del campo (indígenas y no indí-
genas) ante el poder económico, que ha utilizado su mano de obra
para rellenar las arcas de las empresas agrícolas nacionales y extran-
jeras, ante la complicidad del Estado y sus instituciones.
Hoy, en el marco de la mundialización del capitalismo, y ante
las nuevas formas de coloniaje, se fundan nuevos patrones de domi-
nación donde la relación Estado-mercado, capital-trabajo y Estado-
ciudadano adquieren nuevas formas de expresión para mantener y
reproducir la explotación laboral y la exclusión social de los secto-
res menos favorecidos de la sociedad. Esto permite mantener a los
grupos sociales más deprimidos privados del acceso a los servicios
y bienes para satisfacer sus necesidades básicas; al margen de los
beneficios institucionales para el ejercicio de sus derechos civiles,
políticos y ciudadanos; y sin reconocimiento de sus múltiples par-
ticularidades, sobre todo étnicas y de género.
416
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Los principios políticos liberales de igualdad, libertad y justicia
social surgidos de la modernidad, han tenido que ceder su lugar
ante las presiones de las leyes del mercado y los intereses económi-
cos de las grandes empresas privadas. En tanto, el Estado ha dejado
de ejercer su facultad y obligación de otorgar los servicios y bienes
públicos, y garantizar el bienestar de todos los sectores de la socie-
dad. Paulatinamente, el Estado se ha despojado de la función regu-
ladora y redistributiva, de tal manera que en la actualidad tienen
una marcada impotencia en materia económica y social.
El Estado mexicano y su aparato gubernamental han perdido
autonomía y legitimidad, erosionados por la presión que ejercen
los mercados internacionales y nacionales vinculados al modelo
económico global, lo que limita el cumplimiento de su obligación
de garantizar que los sectores más vulnerables pueden tener acceso
a los bienes y servicios más elementales, como la alimentación, la
vivienda, la educación, la salud y el trabajo.
Durante el siglo pasado se observaron en México cambios di-
námicos en la distribución territorial de la población, con fuertes
tendencias hacia la dispersión y fragmentación de la población ru-
ral e indígena. Esto dio como resultado el tránsito de un país rural
y agrario a uno predominantemente urbano e industrializado. Con
ello se funda un patrón de asimetrías y desigualdades entre la ciu-
dad y el campo, lo que contribuye a la generación de grandes flujos
migratorios rural-urbanos y a la intensificación de la migración ru-
ral-rural hacia las regiones con mayor desarrollo agrícola en el país.
Aunada a la creciente modernización e industrialización im-
pulsada desde la primera mitad del siglo xx, y ante la decadencia
del modelo de sustitución de importaciones a partir de la década
de 1980, la política económica del país se orientó hacia la libera-
ción del mercado y la apertura comercial, así como hacia la des-
regulación y adelgazamiento del Estado, colocando a la economía
nacional bajo la ordenación de la “mano invisible” de la oferta y
demanda del mercado. Con el proceso de integración del país a la
economía global se incrementan las medidas privatizadoras de las
417
Conclusiones
empresas estatales, previas reformas constitucionales; la apertura
indiscriminada al mercado externo afecta en forma drástica a los
diferentes sectores productivos y al mercado interno, crece el des-
empleo y el subempleo y aumentan los niveles de pobreza entre un
número cada vez mayor de mexicanos.
El modelo agrario asociado a la apertura global que actualmente
predomina, se ha caracterizado por la reducción de la inversión pú-
blica, el desmantelamiento de las instituciones de fomento para el
campo, la falta de estrategias de apoyo diferenciadas para las diver-
sas agriculturas nacionales y la pasividad del Estado ante los resul-
tados derivados de la apertura indiscriminada al mercado externo
y de los injustos intercambios de los tratados de libre comercio
internacionales, con evidentes desventajas para el mercado nacio-
nal. Todo ello ha agudizado la crisis del sector agropecuario, po-
larizando aún más la estructura económica y social en el campo
mexicano.
Bajo este modelo agrario, el apoyo gubernamental ha favo-
recido a la “agricultura flexible” de producción comercial a gran
escala, vinculada con el mercado de exportación y representada
por un reducido número de unidades productivas relacionadas
con la producción de hortalizas, frutos y flores, ubicadas al noroes-
te del país. Mientras tanto, por otra parte, se observa el abandono
gubernamental hacia el mercado interno regional y local y hacia la
agricultura de subsistencia, con la consecuente pauperización del
mayor número de unidades productivas agrícolas del país y de la
producción de autoconsumo.
La pobreza y el desempleo se intensifican a causa de esta política
agraria, ya que se acentuó el incremento de la demanda de fuerza
de trabajo en algunas regiones de producción intensiva, a la vez
que aumentó la oferta de mano de obra de un número creciente de
campesinos e indígenas pauperizados, que al no disponer de fuen-
tes de empleo en sus regiones de origen, no tienen más alternativa
que incorporarse al mercado de trabajo agrícola como asalariados,
lo que intensifica el éxodo estacional o definitivo de esta población
418
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
hacia las regiones donde se concentra la producción agrícola inten-
siva, con el fin de obtener medios para la subsistencia.
Los jornaleros agrícolas migrantes son un grupo social que se
encuentra sumergido en la pobreza extrema. Para ellos, el des-
empleo y la falta de recursos requeridos en la satisfacción de sus
necesidades más elementales, así como un conjunto de conflictos
políticos, agrarios, religiosos e interétnicos en sus regiones de ori-
gen, son factores determinantes que los obligan a salir cíclicamente
de sus comunidades e incorporarse al mercado de trabajo agrícola
en condiciones de total desventaja y expuestos a todas las formas de
explotación. La migración y el desarraigo de sus tierras para some-
terse a las lógicas impuestas por el mercado de trabajo agrícola no
constituye una actividad complementaria al ingreso familiar, sino
que es una estrategia definitoria de supervivencia.
La migración rural y el mercado de trabajo agrícola han consti-
tuido una bisagra donde se articulan con mayor fuerza las necesida-
des de la mano de obra jornalera migrante –ya que ésta representa
la mayor fuente de plusvalía del capital agrario–, y las necesidades
de fuentes de empleo de los grupos sociales que viven en la pobreza
extrema. Este tipo de migración, dadas las causas y las condicio-
nes en extremo asimétricas en las que se realiza, hacen que en estos
desplazamientos se expresen múltiples relaciones de dominación
y control sobre los jornaleros migrantes, la antesala donde se ins-
criben y se les sujeta a las redes de la servidumbre, y el ritual de
iniciación para entrar a un espacio de poder donde se expresan con
mayor violencia los mecanismos de explotación laboral y de dife-
renciación social.
La migración forzada –ocasionada por la pobreza y como una
decisión involuntaria determinada por las necesidades económicas
como la que llevan a cabo los jornaleros agrícolas–, genera más po-
breza y los sitúa en un estado de alto riesgo, indefensión y franca
vulnerabilidad ante las relaciones de dominación y los mecanismos
de explotación del mercado de trabajo agrícola y de la acumulación
del capital.
419
Conclusiones
La migración vinculada al mercado laboral agrícola es causa y
producto de la pobreza absoluta de los grupos sociales que históri-
camente han estado al margen en la distribución no solamente de
ingresos y rentas generadas por el crecimiento económico, sino en
general, de la repartición de los recursos sociales y culturales que
propician el desarrollo de cualquier población. Por ello, los des-
plazamientos que hacen los jornaleros agrícolas no son un alivio a
su pobreza, sino una extensión de la pobreza misma, que agudiza
la precarización de sus condiciones de vida y trabajo, particular-
mente entre los indígenas, sector social que ha vivido en la penuria
ancestral y que enfrenta los efectos más devastadores del modelo
económico predominante. Para enfrentar los costos y los riesgos de
la migración, con lo único que ellos cuentan es con las redes socia-
les comunitarias y familiares, al migrar en grupos y comunidades
completas, y las redes de intermediación y enganche propias del
mercado de trabajo agrícola.
Las familias jornaleras agrícolas se ven obligadas a migrar en
condiciones denigrantes, sin alimentos suficientes, expuestos a los
múltiples peligros que enfrentan en los largos desplazamientos du-
rante el tránsito migratorio. Ya en las zonas de atracción, necesitan
intensificar el uso de la fuerza de trabajo familiar, a través de la
incorporación forzosa de las mujeres y los niños al segmentado y
asimétrico mercado laboral agrícola, como una opción para gene-
rar ingresos y así proteger su reproducción biológica y social.
La migración y el trabajo infantil en la agricultura forman par-
te de una estrategia de diversificación económica vinculada a las
necesidades de supervivencia de las familias jornaleras migrantes,
ya que no disponen de los medios de producción suficientes que
les permitan garantizar su existencia ni cuentan con otros medios
para lograr alternativas de desarrollo. La incorporación de todos los
miembros de la familia al mercado de trabajo en los contextos de
pobreza de estos grupos familiares es un mecanismo de adaptación
y el único recurso que tienen dada su vulnerabilidad, sus carencias y
las insuficiencias estructurales que poseen para incorporarse al es-
420
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
tilo de desarrollo predominante. En el mercado de trabajo agrícola
la demanda y oferta de trabajo es el principal mecanismo regulador
de la movilidad de jornaleros estacionales.
En la gran mayoría de empresas agrícolas, no obstante la legisla-
ción establecida, optan por el reclutamiento de mano de obra barata
y desreglamentada y por la explotación de la mano de obra infantil.
Este mercado de trabajo se caracteriza por su heterogeneidad, la
cual define la demanda de la mano de obra, es decir, la cantidad y
las características de los trabajadores agrícolas según las necesida-
des de cada cultivo y tipo de empresa, la temporalidad de los ciclos
agrícolas y, por tanto, los periodos de estancia de los jornaleros en
las zonas de atracción, y la multipolaridad y encadenamiento de los
desplazamientos en el marco de una dinámica y cambiante geoeco-
nomía agraria. Este mercado también se ha caracterizado históri-
camente por la “flexibilidad primitiva” y la segmentación laboral
como formas predominantes en el uso y en la organización de la
fuerza de trabajo. Sin embargo, estos rasgos se han agravado a raíz
de los procesos de la reestructuración productiva derivados del de-
sarrollo tecnológico y de la competencia de la producción agrícola
en el mercado nacional e internacional; y un tercer rasgo definitorio
que lo distingue es su naturaleza asimétrica y excluyente, donde a
partir de las diferencias dadas por la entidad de origen, étnicas, de
género, edad y según el manejo del idioma español, se ubica a los
jornaleros agrícolas migrantes dentro de la estructura jerárquica
y estratificada de este mercado de trabajo.
La empresa agrícola, de acuerdo con su poder económico y
político local y nacional y del tipo de vinculación productiva con
el mercado internacional, negocia con el sistema gubernamental el
otorgamiento de algunos servicios sociales (de apoyo a la alimen-
tación, de salud y educativos), así como el cumplimiento discrecio-
nal de sus obligaciones laborales, patronales y de seguridad social
para los jornaleros agrícolas migrantes. Asimismo, como resulta-
do de las presiones ejercidas por las dinámicas y los mecanismos
de regulación y competencia del mercado internacional, a partir
421
Conclusiones
de los últimos años algunas agroexportadoras impulsan una serie de
cambios en los procesos productivos, de gestión administrativa y en
las condiciones materiales de los campamentos. Estos cambios han
beneficiado en forma indirecta a las familias jornaleras agrícolas en
términos de acceso a los servicios de salud y educativos, mientras
que las condiciones precarias de trabajo se conservan intactas.
Los jornaleros agrícolas migrantes (hombres, mujeres, niñas y
niños) sobreviven esclavizados y sufren la exclusión en todas sus
formas de expresión (política, económica y sociocultural), sin que
haya instancias jurídicas eficaces que les ayuden a defender sus de-
rechos como seres humanos, como trabajadores, como migrantes
y como ciudadanos. Están solos, llevando a cuestas la herencia y la
vulnerabilidad acumulada por ser pobres, ser trabajadores estacio-
nales del campo, ser migrantes, ser indígenas (en muchos casos) y,
en gran medida, por ser mujeres y niños.
Ante un mercado implacable para el que sólo son una mercancía
humana –como escribiría Enrique Astorga en 1985–, y cuya fuerza
de trabajo es un medio más en el desbocado interés por la bús-
queda de la ganancia, no importa que ello represente la vida de
cientos de miles y hasta millones de jornaleros agrícolas hambrien-
tos y desempleados, que junto con sus mujeres y sus hijos, año con
año empacan sus escasas pertenencias para trasladarse a los cam-
pos agrícolas por varios meses para someterse a las peores formas
de explotación y servidumbre, a cambio de recibir magros salarios,
que difícilmente les permiten su reproducción biológica y social
durante sus largas estancias de trabajo en las regiones de atracción
y menos aún les posibilitan tener una vida digna durante el tiempo
que permanecen en sus comunidades de origen.
Comunidades de origen cuyos contextos particulares están de-
finidos históricamente según sus diferencias étnicas, experiencia
migratoria y capacidad de adaptación colectiva a los avatares de
los desplazamientos y de la integración a sociedades desemejan-
tes, lo cual imprime características particulares a la migración y
a las formas de organización y participación familiar y comunitaria
422
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
en el mercado de trabajo agrícola. Comunidades de origen don-
de además de la pobreza extrema y el rezago social que padecen
y que enfrentan con los exiguos ahorros que logran reunir en los
periodos de estancia y trabajo en los campos agrícolas y con los
pocos ingresos generados por la pluriactividad familiar, cada vez
más en desuso, afrontan el nepotismo y la arbitrariedad de las au-
toridades en sus distintos órdenes de gobierno; las prácticas divi-
sionistas de la partidocracia que ha fragmentado los vínculos de
cohesión social, ayuda mutua y reciprocidad de las comunidades
indígenas; la tiranía y el autoritarismo de los caciques regionales y
locales; la violencia resultante de conflictos agrarios ancestrales; la
intolerancia y segmentación territorial y social debida a creencias
y prácticas religiosas diferentes a las de la Iglesia católica; así como
la inexistencia de instancias de regulación y conciliación social que
les permitan una convivencia pacífica y respetuosa. Desdibujándo-
se así la imagen de una comunidad de origen, tierra de añoranzas
en el desarraigo, el lugar de acogida y de supuestas libertades y de
seguridad para los migrantes indígenas, para convertirse un lugares
donde predomina el conflicto, y en los que, ante la ausencia del
Estado, se empoderan cada vez más los brazos extensivos de las em-
presas agrícolas a través de sus agentes económicos que funcionan
como intermediarios entre la necesidad de fuentes de empleo y el
mercado de trabajo agrícola, así cómo a través de las mismas ac-
ciones gubernamentales que tienen lugar en las regiones de origen.
Como resultado del impacto de las políticas neoliberales, el di-
seño de las políticas públicas y las acciones gubernamentales dirigi-
das hacia los jornaleros agrícolas migrantes han adquirido nuevos
contenidos y complejas formas de institucionalización, vinculadas
a intereses políticos y económicos representados por los organis-
mos internacionales y por sectores que han detentado el poder eco-
nómico y político, como las empresas agroexportadoras nacionales
y de capital extranjero.
Ante la avasallante imposición del mercado y el debilitamiento
creciente del Estado, se han configurado complejas e intrincadas
423
Conclusiones
relaciones y redes de poder, asociadas a múltiples intereses econó-
micos y políticos globales, nacionales y locales, que mantienen a los
jornaleros agrícolas migrantes (los pobres de los más pobres) en
franca explotación laboral (típica del trabajo esclavo) y excluidos
de los beneficios sociales a los que tienen derecho como ciudadanos
y como sujetos productivos, cuya mano de obra genera una de las
más importantes fuentes de riqueza en el país.
A través de sus instituciones, el Estado impulsa acciones en
apoyo de los jornaleros agrícolas mediante programas laborales y
sociales descoordinados, dispersos, con escasos recursos y de muy
bajo impacto, que poco contribuyen a contrarrestar la pobreza, la
marginación y la exclusión social de las familias jornaleras migran-
tes, y que en el mejor de los casos, ayudan a legitimar a un “Estado
impotente” que cada vez más deja de ser un Estado protector y re-
gulador de las relaciones dentro de la sociedad.
La política laboral y social del gobierno mexicano ha propa-
gado un discurso incluyente y democratizador, bajo una supuesta
preocupación por garantizar el cumplimiento de los derechos fun-
damentales de todos los ciudadanos, sobre todo de los sectores de la
población que viven en la marginación y en la extrema pobreza. No
obstante, al valorar las acciones concretas que lleva a cabo el apara-
to gubernamental para hacer valer estos derechos, se observa una
insuficiencia de acciones concretas que en verdad puedan garanti-
zar la igualdad de oportunidades y la justicia social para uno de los
sectores que ha sido excluido y más vulnerado en el país, como los
jornaleros agrícolas migrantes.
Como históricamente ha acontecido en México, la política pú-
blica dirigida a los sectores más pobres se reduce a un discurso lleno
de conceptos vacíos, retóricas reiteradas llenas de promesas incum-
plidas, hipérboles que desconfiguran las realidades sociales existen-
tes para dar lugar a un discurso político que legitima a un Estado
cada vez más ausente.
El trasfondo de toda esta problemática es un modelo económico
generador de profundas asimetrías y una sociedad injusta cuyas des-
424
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
igualdades se acentúan cada vez más, en la que no hay jueces regula-
dores ni principios políticos o éticos que valgan, sólo una dramática
realidad donde la equidad y la justicia son conceptos ausentes en
la realidad social del país. Las causas que explican las condiciones
de marginación y la desigualdad que viven las familias jornaleras
migrantes tienen que ver con la estructura y los mecanismos de ex-
clusión que se han conformado en nuestra sociedad a lo largo de la
historia. La pobreza no tiene una sola causa ni un solo rostro; sus
causas y su naturaleza son multidimensionales, y sus expresiones
aún más variadas. La pobreza y la desigualdad se encuentran incrus-
tadas en un círculo perverso que pareciera imposible de romper,
y que por el contrario, día con día se reproduce y refuerza con mayor
violencia y severidad, manteniendo a miles de jornaleros migrantes
(hombres, mujeres y niños) en la explotación y en la miseria.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, el gran reto es
generar una estructura de oportunidades que permita a estos sec-
tores elegir libremente sus opciones de vida. Según Amartya Sen
(2007), la libertad no es otra cosa que la capacidad de las personas
para poder elegir libremente la forma de vida que quieran vivir; esto
significa la necesidad de expandir las libertades reales de las perso-
nas para poder alcanzar mayor desarrollo en una sociedad. Y, en el
caso de que la elección fuera migrar y trabajar como asalariados del
campo (como alternativa elegida, no como única opción de super-
vivencia), corresponde a las políticas públicas garantizar que esta
decisión se ponga en práctica en un marco de protección a los de-
rechos como ciudadanos, como migrantes y como trabajadores. El
desafío es grande y todavía mayor la necesidad de una verdadera vo-
luntad política y el tamaño de las acciones por realizar, amén de los
recursos financieros que se requieren para instrumentar programas
de desarrollo económico y social que beneficien a las familias jorna-
leras migrantes y que garanticen el cumplimiento de sus derechos.
Tal como lo hemos expresado en otras publicaciones, referidas
a lo largo de este libro, se requiere una verdadera política pública
económica y social sustentada en los principios de la justicia redis-
425
Conclusiones
tributiva, con un financiamiento sustantivo que pueda constituir-
se en una real inversión en servicios sociales (alimentación, salud,
educación y vivienda) y para la obtención de recursos productivos
(tierra, empleo y medios de producción), entre otras formas que les
permitan una genuina estructura de oportunidades para los jorna-
leros agrícolas migrantes y sus familias. La pobreza no se resuelve
atendiendo sólo necesidades inmediatas de consumo. El problema
de la pobreza es un fenómeno en esencia económico, político y so-
cial anclado en soterrados mecanismos de dominación y explota-
ción, los que innegable e indiscutiblemente hay que erradicar en la
perspectiva de una utopía deseada por un trato humano hacia los
jornaleros agrícolas migrantes. Esto comienza por visualizar a
los migrantes como sujetos sociales con derechos y como sujetos
generadores de un capital económico y cuya mano de obra sostiene
una de las actividades productivas más importantes del país.
Se requiere mayor control y vigilancia por parte del Estado
en el cumplimiento de las legislaciones y prescripciones jurídicas
laborales, de seguridad y protección social (en particular para los
infantes), y para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En
este sentido, la responsabilidad no es sólo del Estado, se precisa una
eficaz participación del sector privado. La responsabilidad social de
los productores no sólo reside en la adquisición de mayor concien-
cia sobre la necesidad del bienestar social de sus trabajadores, sino
fundamentalmente, en la instrumentación de estrategias para ofre-
cerles condiciones de vida y trabajo dignas durante los periodos
de estancia en los campos agrícolas, lo que en principio implica el
cumplimiento efectivo y real de la legislación laboral vigente (pro-
hibición al trabajo de menores de 12 años, protección del trabajo
a los menores de 16 años, cumplimiento de la jornada máxima de
ocho horas, respeto al salario mínimo, pago de sueldos iguales a
trabajo igual, pago de tiempo extra, apoyo de vivienda digna para
los trabajadores, entre otras disposiciones).
También existe responsabilidad por parte de la propia población
jornalera migrante, que requiere mejores formas de organización y
426
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
participación, así como medios para expresar su malestar y desple-
gar mecanismos de presión social y política. Las familias jornale-
ras agrícolas migrantes, no sólo carecen de los satisfactores básicos,
sino que están excluidas del acceso a la información y la cultura
política. Esta población demanda ser informada, pero básicamente,
requiere adquirir competencias que le permitan defenderse y lu-
char por la transformación de sus condiciones de vida y trabajo.
Esto significa que puedan contar con herramientas que les ayuden
a enfrentar y romper el círculo de la pobreza, y con ello, a tener la
oportunidad de un futuro mejor, lo que implica la adquisición de
las competencias necesarias para el ejercicio pleno de la ciudadanía
y para potenciar su participación productiva y política, con objeto
de que puedan luchar contra la discriminación, la exclusión y la
pobreza, y disfrutar así de los beneficios sociales que otros sectores
reciben.
Implica también responsabilidades para la sociedad civil, que
no debería permanecer ciega ante la dramática realidad de los
jornaleros migrantes. Esto requiere acciones para hacer visible su
problemática y concientizar a la sociedad acerca de las injusticias
y la explotación que padecen, la violación e incumplimiento de los
derechos fundamentales de los jornaleros agrícolas migrantes y sus
familias. Ello con el fin de constituirse en una salvaguarda que pro-
mueva la generación de espacios para la promoción y defensa de
sus derechos humanos, el cumplimiento de las disposiciones jurí-
dicas vigentes y en defensa, en última instancia, de los principios
fundantes que debieran regir en una sociedad que se precie de ser
democrática e incluyente.
Pero como la utopía y la esperanza por un trato humano y jus-
to para los jornaleros agrícolas migrantes parecen inalcanzables,
habrá que esperar para poder ver hasta dónde llega el límite de la
resistencia de estos invisibilizados sobrevivientes de la explotación,
la exclusión y la miseria…
427
REFERENCIAS
libros
Albarrán, B. y Santos, H. (2008). Los niños migrantes y el derecho a la educación.
En D. Cienfuegos, J. Morales, y H. Santos (coords.), Migración en perspectiva:
Fronteras, educación y derechos (pp. 21-50). México: sai-Fundación Académi-
ca Guerrero-El Colegio de Guerrero-upn.
Althusser, L. (1972). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Medellín, Colom-
bia: Cuadernos de la Oveja Negra.
Anguiano, E. (2007). El asentamiento gradual de los jornaleros agrícolas en San
Quintín, Baja California. En I. Ortega, P. Castañeda y J. Sariego (coords.), Los
jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza. Nuevos procesos migra-
torios en el noroeste de México (pp. 79-97). México: ciad-Fundación Ford-
Plaza y Valdés Editores.
Appendini, K., Suárez, B. y Macías, L. (1997). ¿Responsables o gobernables? Las tra-
bajadoras de la industria de exportación. México: El Colegio de México.
Aragonés, A. M. (2004). Migración y explotación de la fuerza de trabajo en los
años noventa: saldos del neoliberalismo. En B. Rubio (coord.), El sector agro-
pecuario mexicano frente al nuevo milenio (pp. 239-268). México: unam-
Plaza y Valdés Editores.
Arango, R. (2002). Presentación. En A. Sen, El derecho a no tener hambre (pp.
9-12). Estudios de Filosofía y Derecho, 3. Colombia: Universidad Externado
de Colombia-Centro de Investigación en Filosofía y Derecho.
Arguedas, S. (1986). El estado benefactor ¿Fenómeno cíclico? México: Editorial
Mundo.
Ariza, M. (2009). Una mirada comparativa a la relación entre migración y mer-
cados de trabajo femeninos en el contexto de la globalización: el caso del
servicio doméstico. Notas metodológicas. En L. Rivera y F. Lozano (coords.),
Encuentros disciplinarios y debates metodológicos. La práctica de la investiga-
ción sobre migraciones y movilidades (pp. 55-90). México: crim-unam-Mi-
guel Ángel Porrúa.
Ariza, M. y Portes, A. (2007). El país transnacional. Migración mexicana y cambio
social a través de la frontera. México: iis-unam.
Arroyo, R. y Hernández, L. (2001). Situación económica y social del sector agrícola
en México. En Sedesol, Jornaleros agrícolas (pp. 12-20). México: Subsecretaría
de Desarrollo Regional-Sedesol.
Arroyo, R. y Sánchez Muñohierro, L. (2002). Zonas rurales, migración indígena
y trabajo jornalero. En E. Serrano (coord.), Estado del desarrollo económico
428
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
y social de los pueblos indígenas de México. Segundo informe (pp. 207-264).
México: ini-pnud.
Atilano, J. (2000). Entre lo propio y lo ajeno. La identidad étnico-local de los jor-
naleros agrícolas. En Estado del desarrollo económico y social de los pueblos
indígenas de México. Serie Migración Indígena. México: ini.
Aspe, P. (2005). El camino mexicano de la transformación económica. Textos de Eco-
nomía. México: fce.
Astorga, E. (1985). El mercado de trabajo rural en México: la mercancía humana.
México: Era.
Ávila, S. H. (2005). Lo urbano-rural. ¿Nuevas expresiones territoriales? México:
unam-crim.
Barrera, A. (2001). Tlapa en la ruta del tercer milenio: de la Montaña a Manhattan.
En M. Martínez (coord.), Tlapa: origen y memoria histórica (pp. 239-250).
México: uag.
Bartra, A. (1979). Notas sobre la cuestión campesina (México-1970-1976). México:
Macehual.
Bartra, A. (1996). Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Cos-
ta Grande. México: Era.
Bartra, A. (2001). Migración y medio rural indígena (La Patria peregrina). En VII
Foro José Francisco Ruiz Massieu. Memoria “Los retos de México frente al fenó-
meno de los migrantes y los derechos humanos” (pp. 15-37). México: Codde-
hum-Guerrero.
Bartra, R. (1975). Estructura agraria y clases sociales en México. México: Era-iis-
unam.
Bartra, R. (1999). Campesinado y poder político en México. En Caciquismo y po-
der político en el México rural (pp. 5-30). México: Siglo xxi Editores.
Barrón, A. (1993). Los mercados de trabajo rurales: el caso de las hortalizas en Méxi-
co. Tesis doctoral. México: unam.
Barrón, A. (1997). Empleo en la agricultura de exportación en México. México:
unam-Juan Pablos Editor.
Barrón, A. (1999). Las migraciones en los mercados de trabajo de cultivos inten-
sivos en fuerza de trabajo. En H. Cartón de Grammont, M. Gómez, H. Gon-
zález y R. Schwentesius (coords.), Agricultura de exportación en tiempos de
globalización. El caso de las hortalizas, frutas y flores (pp. 255-283). México:
uach-unam-ciesas-Juan Pablos Editor.
Barrón, A. Sifuentes, E. (1997). Mercados de trabajo rurales en México. Estudios de
caso y metodología. México: unam.
Barrón, A. y Hernández, J. (2000). Los nómadas del nuevo milenio. En Migración
y mercados de trabajo (pp. 150-168). Colección Cuadernos Agrarios. Nueva
época, 19-20, México: Federación Editorial Mexicana.
429
Referencias
Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona:
Paidós.
Beck, U. (2008). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización. Barcelona: Paidós.
Bendini, M., Tsokoumagkos, P., Rodonich, M. y Steimbreger N. (2000). Tipos con-y Steimbreger N. (2000). Tipos con-Steimbreger N. (2000). Tipos con-Tipos con-
temporáneos de trabajadores y migrantes estacionales en un mercado tradi-
cional de trabajo agrario. En Migración y mercados de trabajo (pp. 241-272).
Colección Cuadernos Agrarios, Nueva época, 19-20. México: Federación
Editorial Mexicana.
Bey, M. (2001). Relación campo-ciudad: desarrollo regional y la nueva espacia-
lidad social. En B. Canabal (coord.). Los caminos de la Montaña. Formas de
reproducción social en la Montaña de Guerrero (pp. 107-122). México: ciesas-
uam.
Bobbio, N. (2000). El futuro de la democracia. Sección de Obras de Política y De-
recho. México: fce.
Bobbio, N. (2005). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política.
México: fce.
Botey, C., Zepeda, M. y Heredia, J. (1975). Los jornaleros agrícolas migratorios: una
solución organizativa. México: Secretaría de la Reforma Agraria.
Canabal, B. (2000). Migración desde una región de expulsión: la Montaña de Gue-
rrero. En Migración y mercados de trabajo (pp. 169-188). Colección Cuader-
nos Agrarios, Nueva época, 19-20. México: Federación Editorial Mexicana.
Canabal, B. (2000a). El mercado de trabajo indígena en los campos de Sinaloa.
Entrevista con María Teresa Guerra, Diputada local del Estado de Sinaloa. En
Migración y mercados de trabajo (pp. 324-330). Colección Cuadernos Agra-
rios, Nueva época, 19-20. México: Federación Editorial Mexicana.
Canabal, B. (2001). Estrategias de sobrevivencia y el contorno regional. En B.
Canabal (coord.). Los caminos de la montaña. Formas de reproducción social
en la montaña de Guerrero (pp. 25-62). México: uam-ciesas-Miguel Ángel
Porrúa.
Canabal, B. (2005). La población migrante de la Montaña de Guerrero y sus ám-
bitos de reproducción social. En A. León, B. Canabal y R. Pimienta (coords.),
Migración, poder y procesos rurales (pp. 79-107). México: Plaza y Valdés Edi-
tores-uam.
Canabal, B. (2006). Y entonces, yo me quedé a cargo de todo… La mujer rural hoy.
En B. Canabal, G. Contreras y A. León (coords.), Diversidad rural. Estrategias
económicas y procesos culturales (pp. 19-37). México: Plaza y Valdés Editores-
uam.
Canabal, B. (2008). Hacia todos los lugares… Migración jornalera indígena de la
Montaña de Guerrero. México: uam.
430
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1971). Dependencia y desarrollo en América Latina.
México: Siglo xxi Editores.
Cartón de Grammont, H. (1982). Formas de explotación de los asalariados agrí-
colas en una zona de mediano desarrollo capitalista. En M. Aguirre Beltrán
y H. Cartón de Grammont (coords.), Jornaleros agrícolas de México (pp.
25-106). México: Macehual.
Cartón de Grammont, H. (1986). Asalariados agrícolas y sindicalismo en el campo
mexicano. México: Juan Pablos Editor.
Cartón de Grammont, H. (1990). Los empresarios agrícolas y el estado. Sinaloa
1893-1984. México: iis-unam.
Cartón de Grammont, H. (1999). Empresas, reestructuración productiva y empleo
en la agricultura mexicana. México: iis-unam-Plaza y Valdés Editores.
Cartón de Grammont, H. (1999a). La modernización de las empresas hortícolas
y sus efectos sobre el empleo. En H. Cartón de Grammont, M. Gómez, H.
González y R. Schwentesius (coords.), Agricultura de exportación en tiempos
de globalización. El caso de hortalizas, frutas y flores (pp. 3-22). México: uach-
unam-ciesas-Juan Pablos Editor.
Cartón de Grammont, H. y Lara, S. (2000). Nuevos enfoques para el estudio del
mercado del trabajo rural en México. En Migración y mercados de trabajo
(pp. 122-140). Colección Cuadernos Agrarios, Nueva época, 19-20. México:
Federación Editorial Mexicana.
Cartón de Grammont, y H. Lara, S. (2004). Encuesta a hogares jornaleros migrantes
en regiones hortícolas de México: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco.
México: iis-unam.
Cartón de Grammont, y H. Moguel, J. (1984). Mecanismos de explotación de los
trabajadores rurales. El caso de los jornaleros agrícolas. En Cuadernos de
Investigación, 4. México: unam-enep.
Castel, R. (2003). La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Ma-
nantial.
Castells, M. (2006). La transformación del trabajo y el empleo: trabajadores en red,
desempleados y trabajadores de tiempo flexible. En La era de la información:
economía, sociedad y cultura. La sociedad red, sociología y política, i (pp. 229-
358). México: Siglo xxi Editores.
Castells, M. (2006a). ¿El estado impotente? En La era de la información: Economía,
sociedad y cultura. El poder de la identidad, sociología y política, ii (pp. 271-
340). México: Siglo xxi Editores.
Castells, M. (2006b). El cuarto mundo: capitalismo informacional, pobreza y
exclusión social. En La era de la información: Economía, sociedad y cultura.
Fin de milenio, sociología y política, iii (pp. 95-198). México: Siglo xxi
Editores.
431
Referencias
Castles, S. (2006). Factores que hacen y deshacen las políticas migratorias. En A.
Portes y J. DeWind (coords.), Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas
teóricas y empíricas (pp. 33-66). México: Editorial Porrúa-uaz.
cdh (2000). Los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes en México.
Memoria Comisión de Derechos Humanos. Sinaloa, México: Quincuagésima
Sexta Legislatura.
cdia (1974). Estructura agraria y desarrollo agrícola en México. México: Centro de
Investigaciones Agrarias.
cepal (2008). Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América
Latina y el Caribe. Uruguay: onu.
Córdova, A. (1978). El pensamiento social y político de Andrés Molina Enríquez.
En A. Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales (1909) (pp. 9-68).
México: Era.
Cos-Montiel, F. (2001). Sirviendo las mesas del mundo: las niñas y los niños jor-
naleros agrícolas en México. En N. del Río (coord.), La infancia vulnerable en
México en un mundo globalizado (pp. 15-38). México: uam-unicef.
Chávez, A. y Landa, R. (2007). Así vivimos, si esto es vivir. Las jornaleras agrícolas
migrantes. México: unam.
De la Garza, E. (2003). La flexibilidad del trabajo en América Latina. En E. de la
Garza (coord.), Tratado latinoamericano de sociología del trabajo (pp. 148-
178). México: El Colegio de México-Flacso-uam-fce.
De la Garza, E. (2006). Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques. Mé-
xico: Anthropos-uam.
De la O, E. y Guadarrama, R. (2006). Género, proceso de trabajo y flexibilidad la-
boral en América Latina. En E. de la Garza (coord.), Teorías sociales y estudios
del trabajo: nuevos enfoques (pp. 289-308). México: Anthropos-uam.
Díaz P. Salinas, S. (2001). Globalización, migración y trabajo infantil: el caso de
las niñas y los niños jornaleros del tabaco en Nayarit, México. En N. del Río
(coord.), La infancia vulnerable de México en un mundo globalizado (pp. 95-
111). México: uam-unicef.
Díaz P. y Salinas, S. (2002). Plaguicidas, tabaco y salud: el caso de los jornaleros
huicholes, jornaleros mestizos y ejidatarios en Nayarit. México: Proyecto Hui-
choles y Plaguicidas.
Dieterlen, P. (1996). Ensayos sobre justicia distributiva. Biblioteca de Ética, Filosofía
del Derecho y Política, 51. México: Fontamara.
Durand, J. y Massey, D. (2003). Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en
los albores del siglo xxi. México: uaz.
Echánove, F. (1999). Los empresarios hortícolas y sus procesos de integración y
diversificación. En H. Cartón de Grammont (coord.), Empresas, reestructu-
432
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
ración productiva y empleo en la agricultura mexicana (pp. 71-101). México:
iis-Plaza y Valdés Editores.
Echánove, F. (1999a). Redes rurales en el abasto de hortofrutícolas en la Ciudad
de México. En H. Cartón de Grammont, C. M. Gómez, H. González y R.
Schwentesius (coords.), Agricultura de exportación en tiempos de globaliza-
ción. El caso de las hortalizas, frutas y flores (pp. 69-99). México: uach-unam-
ciesas-Juan Pablos Editor.
Flores, J. (2001). Espacialidad social y lucha por los poderes locales en la Montaña de
Guerrero. En B. Canabal (coord.), Los caminos de la Montaña. Formas de repro-
ducción social en la Montaña de Guerrero (pp. 123-156). México: ciesas-uam.
Florescano, E. (1976). Origen y desarrollo de los problemas agrarios en México 1500-
1821. Lecturas Mexicanas 34, Segunda Serie. México: Era-sep.
Fujigaki, E. (2004). La agricultura, siglos xvi al xx. México: unam-Océano.
García, H. J. (2001). Situación actual de los jornaleros agrícolas en México. En Jor-
naleros agrícolas (pp. 21-59). México: Subsecretaría de Desarrollo Regional-
Sedesol.
Gendreau, M. (2001). Tres dimensiones de la geografía de la pobreza. En L. Gallar-
do y J. Osorio (coords.), Los rostros de la pobreza. El Debate, ii (pp. 75-149).
México: iteso-uia-Limusa Noriega Editores.
Giddens, A. (1998). La tercera vía. La renovación de la social democracia. México:
Taurus Alfaguara.
Glick, N. y Fouron, E. (2003). Los terrenos de la sangre y la nación: los campos
sociales transnacionales haitianos. En A. Portes, L. Guarnizo y P. Landolt
(coords.), La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y de-
sarrollo. La experiencia de Estados Unidos y Latinoamérica (pp. 193-232).
México: Flacso-Miguel Ángel Porrúa.
Glockner, V. (2009). ¿Víctimas o trabajadores? Niños jornaleros y producción de sub-
jetividades en el capitalismo tardío. Tesis de maestría. México: uam.
González de la Rocha, M. y Escobar, A. (2006). Familia, trabajo y sociedad: el caso
de México. En E. de la Garza (coord.), Teorías sociales y estudios del trabajo:
nuevos enfoques (pp.161-182). México: Anthropos-uam.
González, L. Inzunza, P. (2006). La escolarización de los alumnos y alumnas migran-
tes: el caso de los jornaleros y jornaleras agrícolas en Sinaloa. México: sepyc-
unicef-cgeib-sep-Conafe-inea.
Guerra, C. y Rocha, R. (1988). Tomate amargo. México: uas.
Guerra Ochoa, T. (1994). Seguridad social y condiciones de trabajo de los niños
jornaleros agrícolas en Sinaloa. En Análisis de la situación de los niños jorna-
leros agrícolas. Primer foro regional (pp. 111-125). México: upn-Comexani.
Guerra Ochoa, T. (1998). Los trabajadores de la horticultura sinaloense. México:
uas.
433
Referencias
Guerra Ochoa, T. (2000). Los trabajadores migrantes en México. En Los derechos
humanos de los jornaleros agrícolas migrantes en México. Memoria Comisión
de Derechos Humanos (pp. 17-20). Sinaloa, México: Quincuagésima Sexta
Legislatura-cdh.
Guerra Ochoa, T. (2001). Migración y derechos humanos. En VII Foro José Francis-
co Ruiz Massieu “Los retos de México frente al fenómeno de los migrantes y los
derechos humanos” (pp. 85-89). México: cdhg.
Gutelman, M. (1971). Capitalismo y reforma agraria en México. México: Era.
Gutiérrez, J. (1999). Comunidad agraria y estructura de poder. En Caciquismo y po-
der político en el México rural (pp. 62-87). México: unam-Siglo xxi Editores.
Gutiérrez Ávila, M. A. y Tapia, J. C. (2002). Reflexiones en torno al multipartidis-
mo y las nuevas identidades políticas entre los indígenas en la Costa Chica de
Guerrero. En B. Canabal, D. Cienfuegos, J. Flores, F. González y A. Hemond et
al. (coords.). Moviendo montañas… Transformando la geografía del poder en
el sur de México (pp. 113-128). México: El Colegio de Guerrero.
Guzmán, G. E. (2006). Seguridad y movilidad. Estrategias campesinas al poniente
de Morelos. En B. Canabal, G. Contreras y A. León (coords.). Diversidad ru-
ral. Estrategias económicas y procesos culturales (pp. 39-63). México: Plaza y
Valdés Editores-uam.
Hernández, J. M. (2000). Cómo abordar el análisis de los mercados de trabajo agrí-
colas. En R. Quintanilla (coord.), Investigación rural social: buscando huellas
en la arena (pp. 197-202). México: uam-Plaza y Valdés Editores.
Herrera Carassou, R. (2006). La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones.
México: Siglo xxi Editores.
Ibarra, D. (2006). Ensayos sobre economía mexicana. México: fce.
Iranzo, C. y Leite, M. (2006). La subcontratación laboral en América Latina. En E.
de la Garza (coord.), Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques
(pp. 268-288). México: Anthropos-uam.
Katz, F. (1980). La servidumbre agraria en México en la época porfiriana. Colección
Problemas de México. México: Era.
Kearney, M. (2006). El poder clasificador y filtrador de fronteras. En F. Besserer
y M. Kearney (eds.), San Juan Mixtepec: una comunidad transnacional ante
el poder clasificador y filtrador de fronteras (pp. 31-64). México: Casa Juan
Pablos-Fundación Rockefeller-Universidad de California Riverside-uam.
Lara, S. (1997). Flexibilidad productiva y relaciones de género en el mercado de trabajo.
Tesis de doctorado. México: unam.
Lara, S. (1997a). El mercado de trabajo en la floricultura de exportación. El caso
del Estado de México. En A. Barrón y E. Sifuentes (coords.), Mercados de
trabajo rurales en México. Estudios de caso y metodologías (pp. 181-192). Mé-
xico: unam-uan.
434
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Lara, S. (1998). Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización
flexible del trabajo en la agricultura mexicana. México: Procuraduría Agraria-
Juan Pablos Editor.
Lara, S. (1999). Flexibilidad productiva y trayectorias laborales: la floricultura de
exportación en México. En H. Cartón de Grammont, C. M. Gómez, H. Gon-
zález y R. Schwentesius (coords.), Agricultura de exportación en tiempos de
globalización. El caso de las hortalizas, frutas y flores (pp. 285-310). México:
uach-unam-ciesas-Juan Pablos Editor.
Lara, S. (2002). Mercado de trabajo rural y organización laboral en el campo mexi-
cano. En H. Cartón de Grammont (coord.), Neoliberalismo y organización so-
cial en el campo mexicano (pp. 69-112). México: unam-Plaza y Valdés Editores.
Lara, S. (2006a). El trabajo en la agricultura: un recuento en América Latina. En E.
de la Garza, E. (coord.), Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques
(pp. 323-343). México: Anthropos-uam.
Lara, S. (2006b). La incorporación de niños al mercado de trabajo rural en re-
giones hortícolas de México. En Memoria del Foro Internacional “Dignidad
sin pérdida, estrategias educativas y sociales para la niñez jornalera agrícola
migrante”. México: unicef-oei-cgeib-Fomeim.
Lara, S. (2007). Perfil de los jornaleros migrantes en los campamentos de la costa
de Hermosillo, Sonora. En I. Ortega, P. Castañeda y J. Sariego (coords.), Los
jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza. Nuevos procesos migra-
torios en el noroeste de México (pp. 159-173). México: ciad-Fundación Ford-
Plaza y Valdés Editores.
Lara, S. y Cartón de Grammont, H. (1999). Restructuración productiva y merca-
do de trabajo rural en las empresas hortícolas. En H. Cartón de Grammont
(coord.), Empresas, reestructuración productiva y empleo en la agricultura
mexicana (pp. 23-68). México: iis-unam-Plaza y Valdés Editores.
León, A. y Flores de la Vega, M. (1991). Desarrollo rural. Un proceso en permanente
construcción. México: uam.
León, A. y Guzmán, E. (2000). Apropiación de territorio y migración en una re-
gión campesina del estado de Guerrero. En Migración y mercados de trabajo
(pp. 220-240). Colección Cuadernos Agrarios, Nueva época, 19-20. México:
Federación Editorial Mexicana.
León, A. y Guzmán, E. (2005). Reproducción y movilidad de la fuerza de trabajo agrí-
cola en Morelos. En A. León, B. Canabal y R. Pimienta (coords.), Migración,
poder y procesos rurales (pp. 109-132). México: Plaza y Valdés Editores-uam.
Levitt, P. (2001). Social remittances. How global culture is created locally. En The
transnational villagers (pp. 54-69). Berkeley: University of California Press.
López Limón, M. (1999). El trabajo infantil: fruto amargo del capital. México: Im-
presora San Andrés, B. C.
435
Referencias
López Limón, M. (s/f a). Trabajo infantil en México. México: iis-uabc.
López Limón, M. (s/f b). Trabajo infantil y migración en el Valle de San Quintín,
Baja California. México: iis-uabc.
Mancillas C. y Rodríguez, D. (2009). La migración como cambio en las trayectorias
de vida. En L. Meza y M. Cuéllar (comps.), La vulnerabilidad de los grupos
migrantes en México (pp. 9-24). México: uia.
Marroni, M. Da G. (2004). La cultura de las redes migratorias: contactando Pue-
bla-Nueva York. En R. Cortina y M. Gendreau (coords.), Poblanos en Nueva
York. Migración rural, educación y bienestar (pp. 113-129). Puebla, México:
uia.
Martínez Vázquez, V. (1999). Despojo y manipulación campesina: historia y es-
tructura de dos cacicazgos del Valle del Mezquital. En Caciquismo y poder
político en el México rural (pp. 148-194). México: unam-Siglo xxi Editores.
Méndez y Mercado, L. (1985). Migración: decisión involuntaria. México: ini.
Miranda, A. (2008). El periplo de los niños jornaleros. En D. Cienfuegos y J. Mo-
rales y H. Santos (coords.), Migración en perspectiva: fronteras, educación y
derechos (pp. 233-258). México: sai-Fundación Académica Guerrero-El Co-
legio de Guerrero-upn.
Miranda, A. y Sepúlveda, I. (2008). Piececitos trashumantes. Los niños jornaleros
migrantes en México. México: Sedesol-uach-Castellanos Editores.
Molina, L., De la Fuente, A. y Gutiérrez, E. (2006). Condiciones ambientales de vida
de los jornaleros agrícolas migrantes en San Quintín. México: upn.
Montoya, A. (2007). Maíz y petróleo: una propuesta estratégica nacional. México:
uia.
Moreno, J. y Niño, L. (2007). Pobreza y niveles mínimos de bienestar de los jor-
naleros agrícolas en los Valles de San Quintín y Mexicali. En I. Ortega, P.
Castañeda y J. Sariego (coords.), Los jornaleros agrícolas, invisibles productores
de riqueza. Nuevos procesos migratorios en el noroeste de México (pp. 99-117).
México: ciad-Fundación Ford-Plaza y Valdés Editores.
Morett, J. y Cosío, C. (2004). Los jornaleros agrícolas de México. México: Diana-
uach.
Muñoz, A. (1997). La mujer jornalera en el Valle de Culiacán, Sinaloa: un estudio
de caso. En A. Barrón y S. Sifuentes (coords.), Mercados de trabajo rurales en
México. Estudios de caso y metodologías (pp. 140-179). México: unam-uan.
Obregón Téllez, J. R. (2009). Migración indígena en el estado de Guerrero (bi-
bliografía comentada). En Cuadernos de Investigación Humanística y Social.
Nueva época. Año I, enero-junio de 2009. México: iichs-uag.
Offe, C. (1990). Contradicciones en el Estado del bienestar (Edición de John Keane),
Colección Los Noventa. Madrid: Alianza Editorial-Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes.
436
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Ortega, I. y Castañeda, P. (2007). Los jornaleros agrícolas de Sonora: condiciones
de nutrición y salud. En M. I. Ortega, P. Castañeda y J. Sariego (coords.), Los
jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza. Nuevos procesos migra-
torios en el noroeste de México (pp. 145-158). México: ciad-Fundación Ford-
Plaza y Valdés Editores.
Ortega, I., Castañeda, P. y Sariego, J. (2007). Los jornaleros agrícolas, invisibles pro-
ductores de riqueza. Nuevos procesos migratorios en el noroeste de México, Mé-
xico: ciad-Fundación Ford-Plaza y Valdés Editores.
Ortiz, C. (2007). Las organizaciones de jornaleros agrícolas indígenas en Sinaloa.
México: Tlatemoa.
Ortiz, C. (2009). Los derechos humanos laborales violados en los campos agrícolas de
Sinaloa. México: Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
A. C. (Prodesc)-Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Pacheco Ladrón de Guevara, L. (1992). Las cortadoras de tabaco en Nayarit. Docu-
mentos de Investigación, 2. México: piem-El Colegio de México.
Palerm, Á. (1976). Modos de producción y formaciones socioeconómicas. México:
Gernika.
Paré, L. (1977). El proletariado agrícola en México: ¿Campesinos sin tierra o
proletariados agrícolas? México: unam-Siglo xxi Editores.
Paré, L. (1999). Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla.
En Caciquismo y poder político en el México rural (pp. 31-61). México: Siglo
xxi Editores.
Pastor, I. (2008). Migración y educación. Los laberintos de la pobreza en Guerrero.
En D. Cienfuegos, J. Morales y H. Santos (coords.), La migración en pers-
pectiva. Fronteras, educación y derecho (pp. 159-173). México: sai-Fundación
Guerrerense-El Colegio de Guerrero-upn.
Posadas, F. (1985). Los jornaleros agrícolas de Sinaloa. México: uas.
Posadas, F. (2005). Movimientos sociales de los trabajadores agrícolas asalariados en
el noroeste de México (1975-1995). México: uas-unam.
Pozas-Horcasitas, R. (1971) Los indios en las clases sociales de México. México: Siglo
xxi Editores.
Puyana, A. y Romero, J. (2008). El sector agropecuario y el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Efectos económicos y sociales. México: Colmex.
Ramírez Jordán, M. (2001). Situación de vulnerabilidad de las niñas y los niños
migrantes en México. Problemática para su acceso a una educación de cali-
dad. En N. del Río (coord.), La infancia vulnerable en México en un mundo
globalizado (pp. 55-78). México: uam-unicef.
Ramírez Jordán, M. (2002). Haciendo visible lo invisible. En T. Bertussi (coord.),
Anuario educativo mexicano: una visión retrospectiva (pp. 208-217). México:
upn-La Jornada Ediciones.
437
Referencias
Ramírez Mocarro, M. (1996). Empobrecimiento rural y medio ambiente en la Mon-
taña de Guerrero. México: Procuraduría Agraria-Juan Pablos Editor.
Rangel, C. (2001). Los diversos rostros religiosos en la Montaña de Guerrero: iden-
tidades entre la resistencia y el cambio. En B. Canabal (coord.), Los cami-
nos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero
(pp. 197-238). México: ciesas-uam.
Rangel, C. y Sánchez Serrano, E. (2002). Entre lo terrenal y lo sagrado: La construc-
ción de las identidades étnicas en la Montaña de Guerrero. En B. Canabal,
D. Cienfuegos, J. Flores y F. González et al. (coords.), Moviendo montañas…
Transformando la geografía del poder en el Sur de México (pp. 173-196). Mé-
xico: El Colegio de Guerrero.
Rawls, J. (1997). Teoría de la Justicia. México: fce.
Rawls, J. (2000). La justicia como equidad. Una reformulación. Estado y sociedad.
Barcelona, México: Paidós.
Reyes, V. y Ramírez Izúcar, C. (2005). La niñez jornalera. Educación y trabajo. Mé-
xico: Conacyt-uabjo.
Rivera, L. y Lozano, F. (2009). Encuentros disciplinarios y debates metodológicos. La
práctica de la investigación sobre migraciones y movilidades. México: crim-
unam-Plaza y Valdés Editores.
Rivermar, L. (2008). Etnicidad y migración internacional. El caso de una comunidad
nahua en el estado de Puebla. México: buap.
Rodríguez, B. y Corrales, A. (2000). Los hijos y las hijas de jornaleros agrícolas en
Sinaloa. Diagnóstico sobre el trabajo infantil y su contexto. México: Secretaría
de Planeación y Desarrollo-Gobierno del Estado de Sinaloa.
Rodríguez McKeon, L. y Rojas, T. (1997). Diagnóstico psicopedagógico de la proble-
mática educativa del niño migrante. México: Conafe.
Rodríguez McKeon, L. y Rojas, T. (1997a). Fundamentación teórica-metodológica y
de organización curricular. Proyecto educativo para población infantil migran-
te. México: Conafe.
Rodríguez McKeon, L. y Rojas, T. (1997b). Fundamentación de las áreas curriculares.
Proyecto educativo para población infantil migrante. México: Conafe.
Rodríguez Pérez, B. (2005). Alianza matrimonial y conyugalidad en jornaleras mi-
grantes. Las y los triquis en la horticultura sinaloense. México: Inmujeres.
Rodríguez Solera, C. (2007). Menores jornaleros migrantes. Derechos, educación y cul-
tura en el Valle del Mezquital. México: Ciencias de la Educación-uaeh- Praxis.
Rodríguez Wallenius, C. (2002). Movimientos sociales y nuevos poderes locales
en el sur mexicano. El caso del oriente de la Costa Chica. En B. Canabal, D.
Cienfuegos, J. Flores et al. (coords.), Moviendo montañas… Transformando
la geografía del poder en el sur de México (pp. 59-69). México: El Colegio de
Guerrero.
438
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Rojas, T. (2003). Evaluación Programa educación primaria para niñas y niños mi-
grantes (ejercicio fiscal 2002). México: sebyn-sep-upn.
Rojas, T. (2005a). La equidad en la educación primaria de la población infantil jor-
nalera migrante en México. Tesis de maestría. México: uam.
Rojas, T. (2005a). Las niñas y los niños jornaleros migrantes en México: vulne-
rabilidad, explotación laboral y rezago educativo. En T. Bertussi (coord.),
Anuario educativo mexicano: visión retrospectiva (pp. 269-291). México: upn-
Porrúa.
Rojas, T.(2005b). Resultados de la evaluación externa del Programa educación pri-
maria para niñas y niños migrantes. México. México: sebyn-sep-upn.
Rojas, T. (2010). La exclusión social y el racismo en los contextos multicultura-
les de los jornaleros indígenas agrícolas migrantes. En T. Bertussi (coord.),
Anuario educativo mexicano: visión retrospectiva (pp. 311-343). México: upn-
uam-Miguel Ángel Porrúa.
Rojas, T. (2010a). Políticas públicas y educación básica de los hijos de las familias
jornaleras agrícolas migrantes. En L. González (comp.), La educación en Mé-
xico: continuidad, cambios y perspectivas (pp. 229-259). México: uem.
Rojas, R. T., Franco, M. y Salinas, S. (2009). Acompañamiento de equipos técnicos del
estado y oficinas centrales para reconocer las condiciones de educabilidad y las
prácticas educativas de niños y niñas indígenas migrantes: “Estudio de caso en
Puebla” con asesoría especializada. México: dgei-sep.
Rojas, T., Rivero, L., Pérez, S. y Franco, M. (2010). Educación primaria de las niñas
y los niños indígenas en contextos migratorios en el estado de Puebla. México:
dgei- sep.
Rosanvallon, P. (2007). La nueva cuestión social. Repensar el Estado de providencia.
Buenos Aires: Manantial.
Rubio, B. (2003). Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase
agroexportadora neoliberal. México: uach-Plaza y Valdés Editores.
Rubio, M., Millán, S. y Gutiérrez, J. (2000). La migración indígena en México. Esta-
do del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México. México:
ini-pnud.
Ruiz-Funes, M. (2005). Evolución reciente y perspectivas del sector agropecuario en
México, 821, marzo-abril. México: ice.
Saldaña, R. A. (2006). Diferentes configuraciones de los grupos domésticos frente a
dos tipos de migración. Estudio de caso de la comunidad nahua de Tula del Río,
Guerrero. Tesis de maestría. México: enah.
Sánchez Gómez, J. (2007). Importancia del sistema de cargos en el entendimiento
de las migraciones. En M. Ariza, y A. Portes (coords.), El país transnacional.
Migración mexicana y cambio social a través de la frontera (pp. 349-390).
México: iis-unam.
439
Referencias
Sánchez Saldaña, K. (1996). Migración de la Montaña de Guerrero: el caso de jornale-
ros estacionales en Tenextepango, Morelos. Tesis de maestría. México: enah-des.
Sánchez Saldaña, K. (2001). Los niños en la migración familiar de jornaleros agrí-
colas. En N. del Río (coord.), La infancia vulnerable en México en un mundo
globalizado (pp. 79-94). México: uam-unicef.
Sánchez Saldaña, K. (2002). Cambio sociocultural, identidad y migración en
Guerrero. En B. Canabal, D. Cienfuegos y J. Flores et al. (coords.), Moviendo
montañas… Transformando la geografía del poder en el sur de México (pp.
197-210). México: El Colegio Guerrerense.
Sánchez Saldaña, K. (2005). Intermediarios laborales y jornaleros agrícolas mi-
grantes. Un estudio de caso. En Ma. del C. Hernández y C. Maya (coords.),
Nueva ruralidad, viejos problemas (pp. 165-190). México: amer-Praxis.
Sánchez Saldaña, K. (2005a). Acerca de enganchadores, cabos, capitanes y otros
agentes de intermediación laboral en la agricultura. En A. León, B. Canabal y
R. Pimienta (coords.), Migración, poder y procesos rurales (pp. 37-64). Méxi-
co: uam-Plaza y Valdés Editores.
Sánchez Saldaña, K. (2005b). Migración temporal y productores agrícolas en
Morelos. En N. de los Ríos y I. Sánchez Ramos (coords.), América Latina:
aproximaciones multidisciplinarias (pp. 205-222). México: unam-Posgrado
en Estudios Latinoamericanos.
Sánchez Saldaña, K. (2006). Sobre la naturaleza del trabajo infantil en los campos
agrícolas. En Memoria del Foro Internacional “Dignidad sin pérdida, estrate-
gias educativas y sociales para la niñez jornalera agrícola migrante”. México:
unicef-oei-cgeib-Fomeim.
Sánchez Saldaña, K. (2006a). Los capitanes de Tenextepango, un estudio sobre inter-
mediación cultural. México: uaem-Miguel Ángel Porrúa Editores.
Sánchez Saldaña, K. (2007a). Viejas y nuevas trayectorias laborales entre jorna-
leros agrícolas migrantes en Morelos. En I. Ortega, P. Castañeda y J. Sariego
(coords.), Los jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza. Nuevos
procesos migratorios en el noroeste de México (pp. 175-196). México: ciad.
Sánchez Serrano, E. (2001). Los espacios territoriales en la Montaña de Guerrero.
En B. Canabal (coord.), Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción
social en la Montaña de Guerrero (pp. 157-196). México: ciesas-uam.
Santos, H. (2000). La educación para los niños indígenas de Guerrero. En Mi-
gración y mercados de trabajo (pp. 273-292). Colección Cuadernos Agrarios,
Nueva época, 19-20. México: Federación Editorial Mexicana.
Sariego, J. L. (2007). Introducción. En I. Ortega, P. Castañeda y J. Sariego (coords.),
Los jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza. Nuevos procesos mi-
gratorios en el noroeste de México (pp. 9-13). México: ciad-Fundación Ford-
Plaza y Valdés Editores.
440
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Sariego, R. J. y Castañeda, P. P. A. (2007). Los jornaleros agrícolas de Sonora: re-
cuento de una experiencia de investigación. En I. Ortega, P. Castañeda y J.
Sariego (coord.), Los jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza.
Nuevos procesos migratorios en el noroeste de México (pp. 119-144). México:
ciad-Fundación Ford-Plaza y Valdés Editores.
Saxe-Fernández, J. (2002). La compra-venta de México. México: Plaza y Janés
Editores.
Schmelkes, S. (2006). Contexto general. En Memoria del Foro Internacional “Digni-
dad sin pérdida, estrategias educativas y sociales para la niñez jornalera agrícola
migrante”. México: unicef-oei-cgeib-Fomeim.
Sen, A. (1997). Bienestar, justicia y mercado. Pensamiento Contemporáneo 48.
Barcelona-México: Paidós-lce-uab.
Sen, A. (1999). Nuevo examen de la desigualdad. Ciencias Sociales, El libro univer-
sitario. Madrid: Alianza Editorial.
Sen, A. (2002). El derecho a no tener hambre. Estudios de Filosofía y Derecho, 3,
Colombia: Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigación en
Filosofía y Derecho.
Sen, A. (2007). Elección colectiva y bienestar social. México: Alianza Universidad.
Sifuentes, E. (1996). Los mercados de trabajo en Nayarit en el periodo 1970-1994 y
la participación femenina. El caso de las zonas agrícolas de la llanura costera y
valles centrales. Tesis de maestría. México: unam.
Stavenhagen, R. (1968). Neolatifundismo y explotación. De Emiliano Zapata a An-
derson Clayton y Co. Colección Los Grandes Problemas Nacionales. México:
Editorial Nuestro Tiempo.
Torres, A. (1985). Familia, trabajo y reproducción social. Campesinos en Honduras.
México: pispal-El Colegio de México.
unicef-oei-cgeib (2005). Memoria del Foro Internacional “Dignidad sin pérdida,
estrategias educativas y sociales para la niñez jornalera agrícola migrante”. Mé-
xico: unicef-oei-cgeib.
Velasco, L. (2007). Diferenciación étnica en el Valle de San Quintín: cambios re-
cientes en el proceso de asentamiento y trabajo agrícola (Un primer acer-
camiento a los resultados de investigación). En I. Ortega, P. Castañeda y J.
Sariego (coords.), Los jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza.
Nuevos procesos migratorios en el noroeste de México (pp. 57-78). México:
ciad-Fundación Ford-Plaza y Valdés Editores.
Velasco, L. y Laure, M. (2006). Atención educativa intercultural a toda la infancia en
migración interna: estudio de caso de Baja California. México: El Colegio de la
Frontera Norte-unicef-cgeib-sep-Conafe-inea.
Warman, A. (1972). Los campesinos: hijos predilectos del régimen. México: Nuestro
Tiempo.
441
Referencias
Warman, A. (1976)…Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el estado
nacional. México: Ediciones de la Casa Chata.
Warman, A. (2004). El campo mexicano en el siglo xx. Sección de Obras de Historia,
México: fce.
Weller, G. (2001). Migración infantil. Explotación de mano de obra y privación de
los servicios educativos: el caso de los niños indígenas mexicanos en zonas
mestizas, la población más vulnerable. En N. del Río (coord.), La infancia
vulnerable en México en un mundo globalizado (pp. 39-53). México: uam-
unicef.
Weller, G. (2007). Derechos lingüísticos y educativos para niños indígenas migran-
tes. En I. Ortega, P. Castañeda y J. Sariego (coords.), Los jornaleros agrícolas,
invisibles productores de riqueza. Nuevos procesos migratorios en el noroeste
de México (pp. 227-244). México: ciad-Fundación Ford-Plaza y Valdés
Editores.
pEriódicos y rEvistas Acosta, I. (2009). Imparables el aumento de los insumos agrícolas. Al día con la
prensa.
Aguirre, M. (11 de febrero de 2009). Jornaleros agrícolas: el rostro oculto del mo-
delo. Diario Cambio de Michoacán. Michoacán, México.
Alvarado, I. (9 de marzo de 2009). Olvidan a niños jornaleros. El Universal.
Arroyo, R. (2001). Los excluidos sociales del campo. Estudios Agrarios. Revista de
la Procuraduría Agraria, Nueva época, 7(17), pp. 105-124.
Ávalos, T. (2009). El Estado mexicano en disolución. Metapolítica ¡Siembra du-
das… cosecha opiniones!, 13(66), septiembre-octubre, pp. 62-67.
Aziz, A. (2009). El severo deterioro del Estado mexicano. Metapolítica ¡Siembra
dudas… cosecha opiniones!, 13(66), septiembre-octubre, pp. 54-61.
Bartra, A. (2 de julio de 2008). Dislocados. La Jornada. Masiosare.
Becerra, P. (3 de junio de 2008). Mapa saca del número 1 en pobreza a Metlatónoc.
México: Milenio Diario.
Becerra, P. (18 de noviembre de 2008). Decreto estatal lo saca del número 1 en
pobreza. México: Milenio Diario.
Canabal, B. (2006a). Mujeres de la Montaña de Guerrero. Revista Triple Jornada,
89, enero de 2006.
Canabal, B. y Barroso, G. (2007). Mujeres indígenas migrantes de la Montaña de Gue-
rrero, una aproximación. Revista Voces del Desarrollo. Investigación para el de-
sarrollo, 2, enero-marzo, pp. 15-21. Guerrero, México: Secretaría de Desarrollo.
cimac Noticias (6 de febrero de 2009). Niñez indígena jornalera: etnocidio cre-
ciente y silencioso. México: cimac Noticias.
442
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Covarrubias, I. y Moreno, B. R. (2009). Enrique Semo: “México está en decadencia,
hasta dejamos de ser simpáticos”. Metapolítica ¡Siembra dudas…cosecha opi-
niones!, 13 (66), septiembre-octubre, pp. 47-52.
Comisión de Derechos Humanos (19 de agosto de 2008). Trabajo infantil. Café,
caña y tabaco esclavizan a 14 mil niños. Nayarit, México: Milenio Diario.
Díaz, G. (septiembre de 2009). Trabajos manuales: Los esclavos del tomate. Pro-
ceso. La infancia en México. Érase una vez… (26) Año 32, pp. 64-67. Edición
especial.
Duhau, E. (1997). Las políticas sociales en América Latina: ¿Del universalismo
fragmentado a la dualización? Revista Mexicana de Sociología (59) 2, pp. 185-
207. México: Instituto de Investigaciones Sociales-unam.
Filgueira, H. C. (1997). Bienestar, ciudadanía y vulnerabilidad en Latinoamérica.
B. A. Pérez (ed.), Globalización, ciudadanía y política social en América Latina:
tensiones y contradicciones, pp. 123-147. Venezuela: Revista Nueva Sociedad.
García, G. (2009). La siembra de hortalizas va a la baja a causa de la acusación de
salmonella. En medio de la incertidumbre inicia hoy la temporada hortícola
2008-2009 en Sinaloa. México: Al día con la prensa.
Gaxiola, M. (2008). Lastres en el agro ante los altos costos de la inversión. México:
El Debate.
Glockner, V. (16 de junio de 2008). Explotación infantil y escolarización. La Jorna-
da Oriente, Suplemento “La Matria Lejos”.
Glockner, V (14 de julio del 2008) a. Explotación infantil y escolarización. La Jor-
nada Oriente, Suplemento “La Matria Lejos”.
Gómez, G. (9 de febrero de 2009). Sinaloa: un camión mató a niño de año y medio
en campo agrícola. Sinaloa, México: Cimac Noticias.
Gómez, N. y Arteaga, M. (31 de julio de 2008). Es Cochoapa el poblado más pobre.
El Universal.
Lara, S. (1992). La flexibilidad del mercado de trabajo rural. Revista Mexicana de
Sociología, 1/92, 115, pp. 29-48, México: unam.
Marañón, B. (2002). Contratistas en mercados hortícolas en México: funciones
económicas. Estudios Agrarios. Revista de la Procuraduría Agraria (19), pp.
215-234, México.
Millán, H. (21 de febrero de 2009). Sinaloa, México: El Sol de Sinaloa.
Molina, J. L. y Gutiérrez, E. (2003, Invierno). La experiencia del pamcedar en el
valle de Mexicali. Testimonio de Dina Mendoza. Entre maestros. Revista para
maestr@s de educación básica, pp. 12-21. México: upn.
Moreno Nieto, J. (2008). De la diáspora guerrerense hacia una política de Esta-
do para el desarrollo de las regiones migrantes. Revista Voces del Desarrollo,
Perspectivas de la migración en Guerrero (5), pp. 10-18, enero-marzo. México:
Sedesol-Guerrero.
443
Referencias
Nemecio, M. y Domínguez, L. (2008). Una mujer itinerante. Revista Voces del De-
sarrollo. Investigación para el desarrollo (5), enero-marzo, pp. 21-25. México:
Sedesol-Guerrero.
Núñez, C. (23 de marzo de 2009). Cruel infancia de jornaleros. Guerrero, México:
Impre.com.
Ocampo, S. (20 de marzo de 2007). Cochoapa el Grande, el municipio más pobre
de América Latina, reporta la onu. La Jornada de Guerrero.
Olmedo, J. (12 de febrero de 2009). Denuncia Greenpeace pésima situación laboral
en el campo. El Sol de México.
Pineda, J. M. (18 de abril de 2008). Desprotegidos los jornaleros agrícolas en Sina-
loa. Dice Amienta H. El Sol de Sinaloa.
Pompa, A. (2009). Productores se quejan del encarecimiento de la agricultura. La
tonelada de amoniaco se elevó a 11 mil pesos. Al día con la prensa.
Quijano, A. (1968). Dependencia, cambio social y urbanización en América Lati-
na. Revista Mexicana de Sociología, (xxx), Año xxx, No. 3, julio-septiembre,
pp. 525-570. México: iis-unam.
Ramos, J. (14 de octubre de 2006). Cochoapa el Grande ya es el municipio más
pobre. El Universal.
Rojas, T. (2004). El enseñante en un contexto educativo multicultural: retos del
trabajo escolar con la población infantil jornalera migrante. Revista Entre
Maestros (4) 10, otoño 2004, pp. 55-62. México: upn.
Rojas, T. (2006). Resultados de una política orientada hacia la equidad y la calidad
de la educación primaria para las niñas y los niños jornaleros migrantes. Re-
vista Estudios Sociales. No. 27, pp. 93-122. México: ciad.
Rojas, T. (2007). Exclusión social e inequidad social en los jornaleros agrícolas
migrantes en México. Revista Decisio. Saberes para la acción en educación de
adultos. Migración de jóvenes y adultos. No. 18, pp. 51-58, septiembre-diciem-
bre. issn 1665-7446. México: crefal.
Rojo, C. (20 de marzo de 2010). La Sedesol anuncia apoyos a favor de jornaleros
agrícolas. Trabajadores del campo y sus familias se benefician en diferentes
ámbitos como en educación y nutrición. México: Debate.
Sánchez, J. (1 de enero de 2008). Hora cero para el agro mexicano. El Universal.
Sánchez Muñohierro, L. (1992). El tránsito perpetuo: los jornaleros agrícolas mi-
grantes. Acta Sociológica. Migración y Derechos Humanos, IV (4-5), enero-
agosto, pp. 143-159. México: unam.
Sánchez Saldaña, K. (2001). Acerca de enganchadores, cabos, capitanes y otros
agentes de intermediación laboral en la agricultura. Estudios Agrarios. Revista
de la Procuraduría Agraria, 19, pp. 61-103. México.
Santibáñez, N. (11 de febrero de 2009). Empresa no indemnizará a familia jorna-
lera de niño muerto en Sinaloa. Cimac Noticias.
444
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Teissier, L. (7 de febrero de 2009). Abuso. Diario Vanguardia.
Toribio, L. (11 de febrero de 2009). Arrollan a bebé en pisca de ejote. Diario
Excélsior.
unicef-oit (12 de julio de 2007). oit y unicef hacen un llamado para consolidar
una alianza efectiva contra el trabajo infantil. Comunicado de prensa.
Valdez, J. (29 de enero de 2009). Niña jornalera pierde brazo en empacadora de
Culiacán. La Jornada.
Valdez, J. (13 de febrero de 2009). Indaga cedh muerte de hijo de jornaleros.
La Jornada.
fuEntEs ElEctrónicas
3er. Sector (2010). Revista de reflexión. 3er. Sector Información especializada sobre
responsabilidad social empresarial. Monterrey, México: Grupo Editorial Te-
cla. Recuperado el 19 de septiembre de 2011 de: http://www.3ersector.org.mx/
index.php?option=com_contentyview=articleyid=149:empresas-socialmente-
responsablesycatid=1:generalyItemid=10
Acosta Reveles, I. (2005). De campesinos “multifuncionales”. La explotación agrícola
familiar en México. México. Recuperado el 10 de mayo de 2010 de: www.bus-
cagro.com/biblioteca/IrmaAcosta/CampesinosMultifuncionales.pdf
Aguilar, J. (2007). El sector agropecuario mexicano antes y después del tlcan. Mé-
xico: Partido de la Revolución Democrática. Recuperado el 30 de septiembre
de 2010 de: http://www.prd.org.mx/ierd/Coy109-110/jag1.htm
Alvarado-Méndez, C., Juárez-Tlamani, H. y Ramírez, B. (2006). La comercializa-
ción de café en una comunidad indígena: estudio en Huehuetla, Puebla. Ra
Ximhai, 2 (2), mayo-agosto de 2006, (pp. 293-318). México: buap. Recupera-
do el 3 de octubre de 2011 de: http://uaim.edu.mx/webraximhai/Ej-5articu-
losPDF/01%20comercializacion.pdf
Arizpe, L. (1976). Migración indígena, problemas analíticos. Revista Nueva An-
tropología, pp. 63-89. México: unam. Recuperado el 2 de mayo de 2011 de:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/159/15900504.pdf
Ávila, H. S. (2008). Cambios y recomposiciones territoriales. Las regiones de Méxi-
co en la globalización. X Coloquio Internacional de Geocrítica. Barcelona. Re-
cuperado el 17 de marzo de 2012 de: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/107.htm
Barrón, A. (2005). Jornaleros migrantes. Cuántos son y dónde están. En Jornada
Nacional de Migración Interna y Género: Origen, Tránsito y Destino. México.
Recuperado el 13 de octubre de 2009 de: www.inmujeres.gob.mx/dgpe/migra-
cion/res/Anexo_20_11.pdf
Barrón, A. (2006). Jornada de trabajo, ahorro y remesas de los jornaleros agrícolas
migrantes en las diversas regiones hortícolas de México, Canadá y España.
445
Referencias
Análisis Económico, XXI (46), primer cuatrimestre de 2006 (pp. 95-116). Mé-
xico. Recuperado el 15 de octubre de 2011 de: http://redalyc.uaemex.mx/src/
inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=41304605
Barrón, A. (2007). Recomposición de la población asalariada migrante en los mer-
cados de trabajo hortícolas en México. IX Reunión de Economía Mundial.
Madrid, España. Recuperado el 15 de octubre de 2009 de: www.uam.es/otros/
ixrem/Comunicaciones/08-11-20BARRON.pdf
Barrón, A. y Rello, F. (1999). La agroindustria del tomate y las regiones pobres en
México. Comercio Exterior, 49 (3). México. Recuperado el 17 de octubre de
2011 de: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReaderjsp?id=10yidRev
ista=50
Becerra, I., Vázquez, V. y Zapata, E. (2007). Género, etnia y edad en el trabajo agrí-
cola infantil. Estudio de caso, Sinaloa. La Ventana, 26, (pp. 101-124). México:
Universidad de Guadalajara. Recuperado el 7 de abril de 2011 de: http://re-
dalyc.uaemex.mx/pdf/884/88432606.pdf
Becerra, I., Vázquez, V., Zapata, E. y Garza L. (2008). Infancia y flexibilidad labo-
ral en la agricultura de exportación mexicana. Revista Latinoamericana de
Ciencia y Sociedad. Niñez y juventud (pp. 191-215). Colombia: cinde. Recu-
perado el 2 de abril de 2011 de: http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/
index.html
Bendini, M. y Gallegos, N. (2002). Nuevas formas de intermediación en un mer-
cado tradicional de trabajo agrario. Trabajo y sociedad. Indagaciones sobre el
empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, III (4),
marzo-abril de 2002 (pp. 3-12). Santiago del Estero, Argentina. Recuperado
el 20 de mayo de 2011 de: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/eco/nue-
forinterme.htm#mas-utor
Brizio de la Hoz, A. (2002). El trabajo infantil una exclusión social. En Foro “Invisi-
bilidad y Conciencia: Migración Interna de Niñas y Niños Jornaleros Migrantes
en México”. México: uam. Recuperado el 28 de agosto de 2011 de: http://
www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/trabajo_inf.pdf
cdhm Tlachinollan (2010). Las dos caras de la migración en Guerrero. En Pro-
blemáticas: Migración. México. Recuperado el 23 de septiembre de 2011 de:
http://comunidadpacificaen-resistencia.blogspot.mx/2011/08/las-dos-caras-de-
la-migracion-en.html
Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República
Dominicana (2008). Presentación del Índice de Desarrollo Humano Municipal
en México 2000-2005. México: cinu. Recuperado el 31 de julio de 2010 de:
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2008/IDH/prensa.html
Confederación de Asociaciones Agrícolas y Fundación Produce (2006). Concen-
tración de cadenas de valor y agronegocios en Expo Agro. Sinaloa, México.
446
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Recuperado el 23 de septiembre de 2010 de: http://www.newholland.com.mx/
Ferias/FerSinCuliacan(6).htm
Canabal, B. (2002). Migración indígena y mercados de trabajo agrícola. El caso
del estado de Guerrero. Una introducción al tema. S. Aguilar y D. Quinta-
na (comps.), Desarrollo regional mercado laboral: sociedad rural en México
(pp. 241-265). México: csh-uam. Recuperado el 3 de octubre de 2010 de:
http://prodeco.xoc.uam.mx/web/libros/2002/uno/pdf/02-1-10.pdf
Canabal, B. y Barroso, G. (2009). Migración indígena y cambios en la estructura
familiar. Guerrero, México. Recuperado el 2 de mayo de 2010 de: http://lasa.
international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2009/files/CanabalCris-
tianiBeatrizL.pdf
Carmona, M. (2009). Componente de Microfinanzas. Estrategia Guerrero Sin Ham-
bre. Guerrero, México: Seder. Recuperado el 14 de diciembre de 2010 de:
http://precesam.colmex.mx/images/secundaria/seminarios/microfinanzas/Ma-
riana_Carmona.pdf
Castañeda de la Mora, C. (2006). Vulnerabilidad y Derechos Humanos de las muje-
res indígenas migrantes. México: Programa de Derechos Humanos-unesco
México. Recuperado el 2 de mayo de 2010 de: http://www.iidh.ed.cr/comu-
nidades/diversidades/docs/div_enlinea/mujeres%20indigenas%20y%20migra-
cion.pdf
Coraggio, J. L. (2000). Es posible pensar alternativas a la política social neoliberal.
Íconos. Revista de Ciencias Sociales (pp. 52-59). Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. Recuperado el 21 de septiembre de 2011 de: http://redalyc.
uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=50900906#
Cordero, B. (2004). Nueva York es como Puebla. Sobreviviendo en el México rural
en un nuevo contexto global. En N. Giarracca y B. Levy (comps.), Ruralida-
des latinoamericanas, identidades y luchas sociales (pp. 43-77). Buenos Aires:
Clacso. Recuperado el 5 de mayo de 2011 de: http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/clacsobecas/20110124031246/3Cordero.pdf
García, J. (2009). La presencia del Programa de Atención a Jornaleros Agríco-
las, 2007. Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas
de Guerrero. México: Programa Universitario México Nación Intercultu-
ral-unam-sai. Recuperado el 6 de agosto de 2011 de: http://www.nacion-
multicultural.unam.mx/Edespig/diagnostico_y_perspectivas/RECUADROS/
CAPÍTULO%205/5%20LA%20PRESENCIA%20DEL%20PROGRAMA%20
(Reparado).pdf
González, F. (2006a). El trabajo infantil en el cultivo del café en Nayarit. V Congreso
amet 2006. México. Recuperado el 7 de abril de 2011 de: http://www.izt.uam.mx/
amet/vcongreso/webamet/indicedemesa/ponencias/MESA5/Gonzalezsm5.pdf
447
Referencias
Granados, J. (2005). Las nuevas zonas de atracción de migrantes indígenas en Mé-
xico. Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía. No. 58 (pp.
140-147). México: unam. Recuperado el 1 de mayo de 2011 de: http://www.
revistas.unam.mx/index.php/rig/article/view/30052
Gutiérrez M. (2009). Las vicisitudes del movimiento indígena. Estado del Desa-
rrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero. México: Pro-
grama Universitario México Nación Multicultural-unam-sai. Recuperado
el 19 de julio de 2011 de: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Edespig/
diagnostico_y_perspectivas/RECUADROS/CAPÍTULO%2010/1%20las%20
vicisitudes%20del%20movimiento%20indigena.pdf
Hernández, J. (2003). La distribución territorial de la población rural. La situa-
ción demográfica de México. México: Conapo. Recuperado el 27 de octubre
de 2011 de: http://www.sociologia.uson.mx/lecturas/situaciondemografica-
mexico.pdf
Hernández Manzano, F. (2005). Las familias de los jornaleros. C. Rodríguez Solera
(coord.), Memoria Foro La educación de menores jornaleros migrantes en el
Valle del Mezquital, Hidalgo. Voces de los jornaleros (pp. 92-96). Hidalgo, Mé-
xico: sebyn-uaeh. Recuperado el 21 de noviembre de 2011 de: http://www.
uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aace/cincide/webnimig/memorias/
MemoriaForoNinosMigrantesPachuca.pdf
Hernández Navarro, L. (2005). Morir un poco. Migración y café en México y Cen-
troamérica. Revista Memoria. No. 199, septiembre de 2005 (pp. 14-24). Méxi-
co. Recuperado el 13 de abril de 2011 de: http://es.scribd.com/doc/98069709/
Memoria-Revista-de-politica-y-cultura-num-199
Kausky, M. E. (2009). ¿Infancia sin trabajo o infancia trabajadora? Perspectivas
sobre el trabajo infantil. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez
y Juventud, 7 (2), diciembre de 2009 (pp. 681-706). Manizales, Colombia.
Recuperado el 28 de abril de 2010 de: http://www.umanizales.edu.co/revista-
cinde/Vol%207/V2/segunda_seccion/A4InfanciaTrabajadora.pdf
Lara, S. (1991). Las obreras agrícolas: un sujeto social en movimiento. Revista Nueva
Antropología, XI (39), (pp. 99-114). México. Recuperado el 2 de diciembre de
2011 de: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/159/15903907.pdf
Lara, S. (1993). Efectos de la flexibilidad en el mercado de trabajo en Trabajo. So-
ciedad, Tecnología y Cultura. No. 9 (pp. 49-55). México: cat-sep-uam-I. Re-
cuperado el 12 de diciembre de 2011 de: http://www.izt.uam.mx/sotraem/
Documentos/Trabajo91993.pdf
Lara, S. (2001). Análisis del mercado de trabajo rural en México en un contexto
de flexibilidad. N. Giarracca (comp.), ¿Una nueva ruralidad en América Lati-
na? (pp. 363-382). Argentina: Clacso. Recuperado el 13 de mayo de 2012 de:
http://opsur.files.wordpress.com/2009/07/nueva-ruralidad-en-america-latina.pdf
448
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Lara, S. (2003). Violencia y contrapoder: una ventana al mundo de las mujeres in-
dígenas migrantes, en México. Revista de Estudios Feministas, junio-diciem-
bre (pp. 381-397). Río de Janeiro, Brasil. Recuperado el 20 de mayo de 2010
de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=38111203
Lara, S. (2006). Mercado de trabajo rural, nuevos territorios migratorios y organi-
zaciones de migrantes. V Congreso amet 2006. Trabajo y reestructuración: Los
retos del nuevo siglo. Morelos, México. Recuperado el 24 de mayo de 2010 de:
http://www.iztapalapa.uam.mx/amet/vcongreso/webamet/indicedemesa/po-
nencias/Mesa%2013/Saralaram13.pdf
Lara, S. (2007a). Control del espacio y territoriedad en las migraciones rurales. Un
ejemplo en el caso de México. México: iis-unam. Recuperado el 15 de mayo
de 2010 de: www.alasru.org/cdalasru2006/04%20GT%20Sara%20María%20
Lara%20Flores.pdf
Lara, S. (2008a). ¿Es posible hablar de un trabajo decente en la agricultura moder-
no-empresarial en México? El Cotidiano. México: unam. Recuperado el 27
de mayo de 2010 de: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/325/32514704.pdf
Lara, S. y Ortiz, C. (2004). Alternativas organizativas de los trabajadores agríco-
las migrantes en México. Informe de trabajo para el Instituto de Estudios del
Trabajo. México. Recuperado el 5 de octubre de 2009 de: http://www.iztapa-
lapa.uam.mx/amet/vcongreso/webamet/indicedemesa/ponencias/Mesa%2013/
Saralaram13.pdf
Lechner, N. (1992). El debate sobre estado y mercado. Santiago de Chile: Flacso. Re-
cuperado el 15 de abril de 2010 de: www.cepchile.cl/dms/archivo_849_1292/
rev47_lechner.pdf
Livia, A. y Fragoso, J. (2004). Los jornaleros agrícolas en Morelos: migración, ges-
tión y participación. Regiones. Suplementos de Antropología, II (2), Año I (pp.
VII-IX). México: uam. Recuperado el 14 de febrero de 2011 de: http://www.
suplementoregiones.com/?p=389
López Limón, M. (2002). Trabajo infantil y migración en el Valle de San Quintín,
Baja California. Foro “Invisibilidad y Conciencia: Migración Interna de Niñas
y Niños Jornaleros Migrantes en México”. México: uam-x. Recuperado el 23
de agosto de 2011 de: http://www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/san-
quintin.pdf
López Limón, M. (2002a). Trabajo infantil jornalero agrícola, políticas de libre
comercio y globalización. Estudios fronterizos. Revista de Ciencias Sociales y
Humanidades, Año/Vol. 3 (005), enero-junio (pp. 93-119). México: uabc.
Recuperado el 28 de agosto de 2011 de: http://www.uabc.mx/iis/ref/REFvol-
3num5/Articulo4.pdf
López Limón, M. (2006). La fuerza de trabajo infantil en México. “El ejército in-
fantil de reserva”. III Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de
449
Referencias
Childwatch International. México: uam-x. Recuperado el 24 de agosto de
2011 de: http://www.uam.mx/cdi/pdf/iii_chw/lopezlimon_mx.pdf
López Limón, M. G. (2008). El ejército infantil de reserva del capital ¿Por qué
y cómo abolir el trabajo infantil?, 2º Coloquio Universitario sobre Trata de
Personas con Fines de Explotación Laboral en México. México: unam-ceidas.
Recuperado el 5 de abril de 2011 de: http://ceidas.org/documentos/Coloquio/
Mercedes_Lopez_Limon_04-09-2008.pdf
López, M. y García, F. (2006). Los efectos de la desreglamentación en la legislación
del trabajo infantil en México. III Conferencia de la Red Latinoamericana y
del Caribe de Childwatch International. México: uam-x. Recuperado el 28 de
agosto de 2011 de: http://www.uam.mx/cdi/pdf/iii_chw/lopez_garcia_mx.pdf
López, M. y García, F. (2010). El ejército infantil de reserva del capital. ¿Por qué
y cómo abolir el trabajo infantil? Revista Latinoamericana de Derecho So-
cial. No. 10, enero-junio (pp. 95-131). México: iij-unam. Recuperado el 3 de
agosto de 2011 de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads/
cont/10/art/art4.pdf
Loyo, A. y Camarena, R. (2008). Evaluación Externa. Programa de Educación Prees-
colar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes
(Pronim). México: sebyn-dgie-iis. Recuperado el 15 febrero de agosto de
2010 de: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1409/1/images/
informe_final.pdf
Macías, A. (2006). Estrategias laborales de los empresarios horticultores en Méxi-
co. El caso de Sayula, Jalisco. Cuadernos de Desarrollo Rural. No. 56, enero-ju-
nio (pp. 83-115). Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el
8 de septiembre de 2011 de: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/117/11705605.pdf
Mackinlay, H. (2006). Agronegocios y globalización en México: 1992-2006. VII
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Quito, Ecua-
dor. Recuperado el 17 de mayo de 2009 de: http://www.alasru.org/cdalas-
ru2006/28%20GT%20Horacio%20Mackinlay.pdf
Manzanos, C. (2002). La infancia migrante explotada: mercantilización y utiliza-
ción política. Foro Invisibilización y conciencia: Migración interna de niñas
y niños jornaleros migrantes en México. México: uam. Recuperado el 23 de
noviembre de 2011 de: http://www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/ce-
sar_manzanos.pdf
Martínez, A. C. (2006). Globalización y exclusión del campesino cafetalero mexi-
cano. VII Congreso “La cuestión rural en América Latina: Exclusión y resis-
tencia social”. Quito, Ecuador: Asociación Latinoamericana de Sociología
Rural. Recuperado el 10 de mayo de 2009 de: http://www.alasru.org/cdalas-
ru2006/07%20GT%20Aurora%20Cristina%20Martínez.pdf
450
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Martínez, M., García, J. y Fernández, P. (2003). Indígenas en zonas metropolita-
nas. La situación demográfica en México, 2003. México: Conapo. Recupera-
do el 10 de mayo de 2010 de: http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/
sdm2003/11.pdf
Marroni, M. Da G. (2006). Migrantes mexicanas en los escenarios familiares de las
comunidades de origen: amor, desamor y dolor. Estudios Sociológicos. Año/
Vol. XXIV (003), septiembre-diciembre (pp. 667-669), México: El Colegio de
México. Recuperado el 30 de marzo de 2011 de: redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/598/59807205.pdf
Mato, D. (2005). Des-fetichizar la ‘globalización’: basta de reduccionismos, apolo-
gías y demonizaciones; mostrar la complejidad y las prácticas de los actores.
Antología Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas (pp. 147-
177). Buenos Aires, Argentina: Clacso. Recuperado el 28 de marzo de 2012 de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/mato2/mato2.html
Medécigo, S. G. (2007). La educación de los niños migrantes jornaleros en Hidalgo.
Memoria del IX Congreso comie México. Recuperado el 4 de abril de 2010 de:
http://www.comie.org.mx/congreso/memor ia/v9/ponenc ias/at13/
PRE1178040840.pdf
Medécigo, S. G. (2007a). Pobreza y migración interna. Revista Cuatrimestral de
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Cinteotl. No. 2 (pp. 1-11),
México: uaeh. Recuperado el 4 de abril de 2011 de: http://www.uaeh.edu.mx/
campus/icshu/revista/revista_num2_07/amira_pobreza_migracion.htm
Moreno Barrera, F. (2005). La inversión pública en el programa educación primaria
para niñas y niños migrantes. C. Rodríguez Solera (coord.), Memoria del Foro
Educación de menores Jornaleros Migrantes en el Valle del Mezquital, Hidalgo.
Voces de los Jornaleros Migrantes (pp. 8-17). Hidalgo, México: sebyn-uaeh. Re
cuperado de: http://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aace/cinci-
de/webnimig/memorias/MemoriaForoNinosMigrantesPachuca.pdf
Moreno Barrera, F. (2009). Educación, desarrollo y migración: falacias de nuestro
tiempo. Primer Congreso de Egresados. México: Colef, B. C. Recuperado el 3
de diciembre de 2011 de: http://docencia.colef.mx/system/files/file/ponencias/
mesa%2011/Francisco%20Javier%20Moreno%20Barrera.pdf
Nemecio, M. (2005). Migrar o morir. El dilema de los jornaleros agrícolas de la
Montaña de Guerrero. México: Centro de Derechos Humanos de la Montaña
“Tlachinollan”. Recuperado el 13 de septiembre de 2011 de: http://www.tla-
chinollan.org/jorna/jornaleros_web.pdf
Nemecio, M. y Domínguez, L. (2002) Infancia vulnerable: el caso de los niños jor-
naleros agrícolas migrantes de la Montaña de Guerrero. Foro Invisibilidad y
Conciencia: Migración Interna de Niñas y Niños Jornaleros Migrantes en Méxi-
451
Referencias
co. México: uam-x. Recuperado el 28 de septiembre de 2011 de: http://www.
uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/guerrero.pdf
Nicasio, M. (2003). La Montaña de Guerrero. Paradoja entre la desesperanza y el
futuro. México: cdi-pnud. Recuperado el 1 de julio de 2010 de: http://www.
cdi.gob.mx/pnud/seminario_2003/cdi_pnud_maribel_nicasio.pdf
Ocampo, N., Peña, A. y Flores, G. (2010). Los niños jornaleros migrantes en el
estado de Morelos. México. En: Contracorriente. http://www.educacioncon-
tracorriente.org/index.php?option=com_contentyview=articleyid=7919:contra
corrienteycatid=19:memorias
Odgers, O. (2005). Migración e (in)tolerancia religiosa: aportes al estudio de la
migración internacional en la percepción de la diversidad religiosa. Estudios Fron-
terizos. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año/vol. 6, (12), julio-diciem-
bre (pp. 39-53). México: uaem. Recuperado el 19 de septiembre de 2011 de:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=53061202
Odgers, O. (2006). Movilidades geográficas y espirituales: cambio religioso y mi-
gración México-Estados Unidos. Revista Economía, Sociedad y Territorio, VI
(22) (pp. 1-35). México. Recuperado el 14 de julio de 2011 de: http://redalyc.
uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11162205
Ortega, I. (2005). Las rutas de la desnutrición: el caso de los niños jornaleros agrícolas
migrantes en el noroeste de México. México: ciad. Recuperado el 15 de abril
de 2009 de: http://www.ciad.org/otros temas/migrantes/ninomigrant.htm
Pacheco, L. y González, F. (2002). Niñas/os indígenas migrantes en el tabaco. Foro
invisibilización y conciencia. Migración interna de niñas y niños jornaleros
migrantes en México. México: uam. Recuperado el 15 de mayo de 2012 de:
http://www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/tabaco.pdf
Palacios, M. y Moreno, L.(2004). Diferencias en la salud de jornaleras y jornaleros
agrícolas migrantes en Sinaloa, México. México: Salud Pública de México. Re-
cuperado el 27 de noviembre de 2011 de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/
ArtPdfRed.jsp?iCve=10646402
París, D. (2007). Redes migratorias y transnacionalización de los mercados de tra-
bajo en la agricultura: México y California. Veredas. Migración y cambio cultu-
ral, No. 15, segundo semestre 2007 (pp. 53-70). México: uam. Recuperado de:
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/12-317-4954ijw.pdf
Portilla, M. (2005). Política social: del Estado de bienestar neoliberal, las fallas re-
currentes en su aplicación. Espacios Públicos, año/vol. 8 (016), agosto, (pp.
100-116). México: uaem. Recuperado el 8 de abril de 2012 de: http://redalyc.
uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=67681607
Ramírez Izúcar, C. (2002). Migración y educación: el caso de los niños y las niñas
del campamento cañero Arroyo Choapan, Tuxtepec, Oaxaca. Foro Invisibili-
dad y Conciencia: Migración Interna de Niñas y Niños Jornaleros Migrantes en
452
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
México. México: uam-x. Recuperado el 23 de julio de 2012 de: http://www.
uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/migracion.pdf
Ramírez Juárez, J. (2003). Lógica socioeconómica regional y pobreza rural: la rurali-
dad en el valle de Puebla y la cordillera del Tentzo. México: Conacyt. Recupe-
rado el 5 de mayo de 2010 de: http://www.fidamerica.org/admin/docdescargas/
centrodoc/centrodoc_826.pdf
Ramírez Velarde, B. y González, A. (2006). La migración como respuesta de los
campesinos ante la crisis del café: estudio en tres municipios del estado de
Puebla. Ra Ximhai, Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo Sustentable (pp.
319-341). México: Universidad Autónoma Indígena de México Mochicahui,
El Fuerte, Sinaloa. Recuperado el 5 de mayo de 2012 de: http://redalyc.uae-
mex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=46120202
Rangel, C. (2009). Disidencia, cambio religioso y conflicto social en la Montaña. S.
Sarmiento, E. Mejía y F. Rivaud (coords.), Movimientos indígenas y conflictos
sociales. No. 10. México: uag. Recuperado el 18 de septiembre de 2012 de:
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Edespig/diagnostico_y_perspecti-
vas/sistema_de_justicia/.pdf
Reyes, G., Guerra, J. y Calderón, G. (2005).Condiciones de cultivo del maíz criollo
en comunidades de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo: un análisis de las economías
de autoconsumo. Aportes, Revista de la Facultad de Economía, año IX, No. 29,
mayo-agosto de 2005 (pp. 63-82). México: buap. Recuperado el 15 de abril
de: 2012 de: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/376/37602905.pdf
Reyes, V. (2002). La niñez jornalera de la mixteca oaxaqueña. Foro Invisibilidad y
Conciencia: Migración Interna de Niñas y Niños Jornaleros Migrantes en Mé-
xico. México: uam. Recuperado el 5 de febrero de 2012 de: http://www.uam.
mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/mixteca.pdf
Ríos, A., Toledo, C. y Bartra, A. (2009). Construyendo el Desarrollo Rural Integral y
Sustentable. Volumen III Guerrero sin hambre y caminos rurales para la sierra
de Guerrero. Guerrero, México: Secretaría de Desarrollo Rural. Recuperado
el 15 de diciembre de 2011 de: http://www.campoguerrero.gob.mx/gsh/wp-
content/uploads/2009/08/Volumen-III.pdf
Rivadeneyra, J. I. y Ramírez, V. B. (2006). El comercio local del café a raíz de su
crisis en la Sierra norte de Puebla. Revista Mexicana de Agronegocios, año/vol.
X, No. 018, enero-junio (pp. 1-14). México: Universidad Autónoma de la La-
guna. Recuperado 5 de mayo de 2012 de: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/141/14101807.pdf
Rivera, L. y Lozano, F. (2006). Los contextos de salida urbanos y rurales y la organi-
zación social de la migración. Migración y Desarrollo. No. 6, Primer semestre
(pp. 45-78). Red Internacional de Migración y Desarrollo. México. Recupe-
453
Referencias
rado 5 de julio de 2012 de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=66000602
Rodríguez, I. y Ramírez, C. (2006). Programa de educación primaria para niñas y
niños migrantes (Pronim). Evaluación Externa 2005. México: upn-sebyn-sep
Recuperado el 15 de marzo de 2009 de: http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/
programas/evaluacionext/pdfs/migrante/final2005pronim.pdf
Rodríguez Peñuelas, M., Borboa, M. S. y Cereceres L. (2007). El cambio orga-
nizacional de la empresa sinaloense. Un estudio de caso. Octavo Congreso
Nacional y Cuarto Internacional de la Red de Investigación y Docencia sobre In-
novación Tecnológica, México: Redit. Recuperado el 3 de octubre de 2009 de:
http://www.uasnet.mx/ridit/Congreso2007/m1p12.pdf
Rodríguez Solera, C. (2008). Evaluación externa del Programa de Educación Prees-
colar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes
(Pronim). México: sebyn-sep-uaeh. Recuperado el 18 de octubre de 2010 de:
http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/pronim/evalext/EvaluacionExter-
na2008.pdf
Rodríguez Solera, C. (2009). Informe Final Evaluación Externa 2009. Programa de
Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migran-
tes (Pronim). México: seb-sep-uaeh. Recuperado el 15 de enero de 2011 de:
http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/pronim/evalext/EvaluacionExter-
na2009.pdf
Rodríguez Solera, C. y Valdivieso, A. G. (2005). Marco teórico para el análisis de las
condiciones socioeconómicas y culturales de los niños jornaleros migrantes:
discusiones sobre resiliencia y condiciones de educabilidad. C. Rodríguez So-
lera (coord.), Memoria Foro La educación de menores jornaleros migrantes en
el Valle del Mezquital, Hidalgo. Voces de los jornaleros (pp. 117-142). Hidalgo,
México. Recuperado el 15 de febrero de 2012 de: http://www.uaeh.edu.mx/
campus/icshu/investigacion/aace/cincide/webnimig/memorias/MemoriaForo-
NinosMigrantesPachuca.pdf
Rodríguez Solera, C. y Medécigo G. (marzo, 2007). Aspectos jurídicos, políticos
e institucionales de la educación a niños trabajadores migrantes en México.
Eikasia. Revista de Filosofía. II(9), (pp. 319-347). México. Recuperado el 8 de
septiembre de 2011 de: http://www.revistadefilosofia.com/910.pdf
Rodríguez Wallenius, C. (2009). Remunicipalización y movimientos indígenas en
el oriente de la Costa Chica. S. Sarmiento, E. Mejía y F. Rivaud (coords.),
Movimientos indígenas y conflictos sociales. No. 10. México: uag. Recuperado
el 19 de julio del 2010 de: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Edespig/
diagnostico_y_perspectivas/sistema_de_justicia/.pdf
Rojas, T. (2004). Resultados finales de la Evaluación del Programa Educación Prima-
ria para Niñas y Niños Migrantes (2003): México: sebyn-sep-upn. Recupe-
454
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
rado el 18 de agosto de 2012 de: http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/pdf/
evaluacionesext/PRONIM/2003/evaluaciones/informePRONIM.pdf
Rojas, T. (2005)a. Informe de la Evaluación Externa del Programa Educación Pri-
maria para Niñas y Niños Migrantes (2004-2005). México: sebyn-sep-upn.
Recuperado el 18 de agosto de 2012 de: http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/
sitio/pdf/evaluacionesext/PRONIM/2004/evaluaciones/informePRONIM.pdf
Rojas, T. (2010b). Las niñas y los niños jornaleros migrantes en México: condi-
ciones de vida y trabajo. Revista Sociedad Latinoamericana, 2 (2), octubre de
2010. México: unam. Recuperado de: http://sociedadlatinoamericana.bligoo.
com/content/view/908568/Las-ninas-y-los-ninos-jornaleros-migrantes-en-
Mexico-condiciones-de-vida-y-trabajo.html#content-top
Romero, S., Palacios, D. y Velazco, D. (2005). Diagnóstico sobre la condición social
de las niñas y niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas. México:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Sedesol. Recuperado el 10 de
enero de 2010 de: http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_diag-
nostico_ninos_jornaleros.pdf
Rubio, B. (2006). Territorio y globalización ¿Un nuevo paradigma rural? Revista
de Comercio Exterior, 56 (12), diciembre de 2006. México. Recuperado el 27
de mayo de 2009 de: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/98/3/
RUBIO_globalizacion.pdf
Ruiz, Ch. C. (1999). Población y migraciones rurales en México: hipótesis para
otro siglo. Revista Economía, Sociedad y Territorio, 2 (5), pp. 239-257. Méxi-
co: El Colegio de México-ceddu. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPd-
fRed.jsp?iCve=11100604
Saldaña, A. (2004). La migración como estrategia de sobrevivencia. Regiones Su-
plementos de Antropología II, Año 1, No. 2, publicación bimestral (pp. IV-VI).
México: Universidad Autónoma de Morelos. Recuperado el 16 de enero de
2011 de: http://www.suplementoregiones.com/pdf/Regiones02.pdf
Sánchez Gómez, J. (2005). Algunos aportes de la literatura sobre migración indí-
gena y la importancia de la comunidad. Working Paper Series. The Center for
Migration and Development, Princeton University. Recuperado el 10 de julio
de 2011 de: http://cmd.princeton.edu/papers/wp0502o.pdf
Sánchez Gómez, M. J. y Barceló, R. (2007). Mujeres indígenas migrantes: cambios
y redefiniciones genéricas y étnicas en diferentes contextos de migración.
Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers alhim, 14. Recuperado el
15 de junio de 2011 de: http://alhim.revues.org/index2292.html#text
Sánchez Muñohierro, L. (2002). Transformaciones y continuidad en las condicio-
nes de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas en México durante la última
década. Revista ciess (pp. 35-50). México. Recuperado el 6 de abril de 2011
de: http://www.ciss.org.mx/ciess/index.php?id=magazines
455
Referencias
Sánchez Muñohierro, L. (2002)a. Programa para contribuir al ejercicio de los
derechos de niñas y niños, hijos de jornaleros agrícolas, y desalentar el tra-
bajo infantil (Proceder). Foro “Invisibilidad y Conciencia: Migración Interna
de Niñas y niños Jornaleros Migrantes en México”. México: uam. Recuperado
el 10 de abril de 2012 de: http://www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/
pronjag.pdf
Sánchez Muñohierro, L. (2008). El trabajo infantil en la agricultura. 2º Coloquio Uni-
versitario sobre Trata de Personas “Trata de Personas con fines de Explotación La-
boral en México”. México: unam-ceidas. Recuperado el 6 de abril de 2011 de:
http://ceidas.org/documentos/Coloquio/Lourdes_Sanchez_Munohierro_Colo-
quio_04-09-2008.pdf
Sánchez Saldaña, K. (2003). Mercado de trabajo rural, migración indígena y rela-
ciones interétnicas. Revista Investigaciones Sociales. Año VII, No. 11, (pp. 151-
166). Lima: unms-iihs. Recuperado el 21 de enero de 2011 de: http://sisbib.
unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_sociales/n11_2003/a08.pdf
Sánchez Saldaña, K. (2004). Migración y Antropología en México y Morelos. Re-
giones. Suplementos de Antropología II. Año I, No. 2, noviembre de 2004 (pp.
I-III). México: Universidad Autónoma de Morelos. Recuperado el 24 de ene-
ro de 2011 de: http://www.suplementoregiones.com/pdf/Regiones02.pdf
Sánchez Saldaña, K. (2008). Cosechas y peones en Morelos: especialización y
segmentación en los mercados de trabajo rural. Revista Análisis Económico,
XXIII (53). Segundo cuatrimestre de 2008 (pp. 201-225). México. Recupera-
do el 4 de febrero de 2011 de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=41311449010
Sánchez Saldaña, K. (2003). Mercado de trabajo rural, migración indígena y re-
laciones interétnicas. Investigaciones Sociales. Año VII, No. ll. Lima, Perú.
Recuperado el 19 de octubre del 2009 de: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVir-
tualData/publicaciones/inv_sociales/N11_2003/a08.pdf
Sánchez Saldaña, K (2008). Cosechas y peones en Morelos: especialización y
segmentación en los mercados de trabajo rural. Análisis Económico, xxiii
(53). Segundo cuatrimestre de 2008 (pp. 201-225). México. Recuperado el
17 de septiembre de 2011 de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=41311449010
Sánchez Saldaña, K. y Macchia, I. (2002). Mesa sobre trabajo infantil. Conclusio-
nes. Foro Invisibilización y conciencia. Migración Interna de Niñas y Niños Jor-
naleros Migrantes en México. México: uam. Recuperado el 21 de septiembre
de 2011 de: http://www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/invisibilidad/invi_conclusio-
nes.pdf
Sánchez Saldaña, K. (2006b). Perfil y trayectoria de jornaleros migrantes del Alber-
gue de Atlatlahucan, Morelos. V Congreso AMET 2006; Trabajo y reestructu-
456
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
ración: Los retos del Nuevo Siglo. Morelos, México: uam-i. Recuperado el 10
de septiembre de 2011 de: http://www.izt.uam.mx/amet/vcongreso/webamet/
indicedemesa/ponencias/Mesa%2013/Sanchezsm13.pdf
Sarmiento S., Mejía, E. y Rivaud, F. (2009). Movimientos indígenas y conflictos so-
ciales. No. 10. México: uag. Recuperado el 19 de julio de 2010 de: http://
www.nacionmulticultural.unam.mx/Edespig/diagnostico_y_perspectivas/siste-
ma_de_justicia/.pdf
Schejtman, A. (1983). Oaxaca y Sinaloa: campesinos y empresarios en dos polos
contrastantes de estructura agraria. G. Rodríguez (ed.), Economía Mexica-
na (pp. 159-180). Serie Sistemática Sector Agropecuario I. México: cide.
Recuperado el 13 de febrero de 2010 de: http://www.ibcperu.org/doc/
isis/13389.pdf
Schmelkes, S. (2002). Visibilizar para crear conciencia. Los jornaleros agrícolas de
México a la luz de los derechos humanos. Foro “Invisibilidad y Conciencia:
Migración Interna de Niñas y Niños Jornaleros Migrantes en México”. México:
uam-x. Recuperado el 13 de enero de 2012 de: http://www.uam.mx/cdi/pdf/
eventos/invisibilidad/sylvia_schmelkes.pdf
Sen, A. (1988). Propiedad y hambre. Economics and Philosophy. Precedente, 4
(1), abril, 1988. Cambridge: University Press, Recuperado el 21 de julio de
2010 de: http://www.icesi.edu.co/esn/contenido/pdfs/cap3a-asen-propiedad_
hambre.pdf
Sepúlveda, I. y Miranda, A. (2006). Los jornaleros agrícolas entre dos tendencias:
al aumento y a la disminución de la migración interna. VII Congreso Latino-
americano de Sociología Rural. Quito, Ecuador. Recuperado el 29 de agosto
de 2010 de: www.alasru.org/wp-content/.../GT21-Rita-C.-Favret-Tondato.pdf
Solís, J. L. (2008). Responsabilidad social empresarial: un enfoque. Análisis Eco-
nómico, XXIII (53). Segundo cuatrimestre de 2008 (pp. 227-252). Mé-
xico. Recuperado el 21 de mayo de 2012 de: http://redalyc.uaemex.mx/
pdf/413/41311449011.pdf
Tarrius, A. (2000). Leer, describir, interpretar las circulaciones migratorias: con-
veniencia de la noción de “territorio circulatorio”. Los nuevos hábitos de la
identidad. Relaciones. Revista del Colegio de Michoacán, XXI (83), verano
2000 (pp. 38-66). México: El Colegio de Michoacán. Recuperado el 2 de ju-
nio de 2012 de: http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/083/pdf/Alain%20
Tarrius.pdf
uita (22 de agosto de 2008). Trabajo Infantil. Tabaco, café y caña esclavizan a 14
mil niños. Encuentro 29, Con la pasión del periodismo libre. México: Unión
Internacional de Trabajadores de la Alimentación. Recuperado el 10 de mayo
de 2010 de: http://www.rel-uita.org/internacional/ddhh/cafe_cania_tabaco_
esclavizan.htm
457
Referencias
unicef-uam (s/f). Mapa de rutas migratorias. Exposición itinerante: niñas y ni-
ños migrantes en México. México: unicef-uam. Recuperado el 3 de mayo de
2010 de: http://www.uam.mx/cdi/exposicion/mapa01.html
Valdivieso, Martínez Azul (s/f). Derechos humanos y el trabajo infantil en el esta-
do de Hidalgo. México: uaeh. Recuperado el 5 de marzo de 2012 de: http://
www.lasallep.edu.mx/XIHMAI/XIHMAI3/DERECHOS%20HUMANOS%20
Y%20TRABAJO%20INFANTIL.html
Vargas, S. (2006). El papel de los niños trabajadores en el contexto familiar, el caso
de los migrantes indígenas asentados en el Valle de San Quintín, B. C. Pape-
les de Población. No. 048, abril-junio (pp. 227-245). México: uaem. Recu-
perado el 23 julio de 2012 de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=11204811
Velasco, L. (2000). Imágenes de la violencia desde la frontera México-Estados Unidos.
Migración indígena y trabajo agrícola. El Cotidiano, Año/Vol. 6, 16, No. 1001,
mayo-junio (pp. 92-102). México: uam. Recuperado 3 de agosto de 2011 de:
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32510109.pdf
Velasco, L. (2008). Experiencias organizativas y participación femenina de indíge-
nas oaxaqueños en Baja California. México: uabj. Recuperado el 12 de agosto
de 2012 de: http://fiob.org/wp-content/uploads/2008/07/6.pdf
Velasco, L. (s/f). Entre el jornal y el terruño: los migrantes mixtecos en la Frontera
Noroeste de México. México: uabj. Recuperado el 13 de agosto de 2011 de:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/47/cnt/cnt7.pdf
Vera, J. Á. (1997). Condiciones psicosociales de los niños y sus familias migrantes
en los campos agrícolas del noroeste de México. Revista Intercontinental de
Psicología y Educación, enero-junio de 2007 (pp. 21-48). México: Universidad
Intercontinental. Recuperado el 9 de abril de 2012 de: http://redalyc.uaemex.
mx/redalyc/pdf/802/80290102.pdf
Villegas, F. (2002). Perfil socioeconómico de las familias jornaleras migrantes en
Sayula, Jal., 1999-2000. Revista Estudios sobre la Familia, 1. México: dif. Re-
cuperado el 23 de mayo de 2009 de: http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sgpdm/
Revista/Perfilsoc.htm
Villegas, F. (2007). Jornaleros migrantes en Sayula, Jalisco. Debate Social Jornaleros.
México: iteso. Recuperado el 5 de mayo de 2009 de: www.debate.iteso.mx/
numero01/articulos/jornaleros.doc
Warman, A. (2001). Los indios en México. Revista Nexos. Foro abierto al futuro. No.
280, abril de 2001 (pp. 39-55). México. En: http://www.nexos.com.mx/pics/
edito/multimedia/646/num280_multimedia.pdf
Ziegler, J. (s/f). Sobre el Derecho a la alimentación, “El derecho a no tener ham-
bre” de Amartya Sen y otros documentos. El informe del Relator Especial al
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la Observación 12 sobre
458
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
el derecho a la alimentación del mismo Consejo. Colombia: fao. Recuperado
el 18 de junio de 2010 de: http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/DAteoria.pdf
otras fuEntEs
1) Documentos gubernamentalesCámara de Diputados (2007). Propuesta de Adenda al Acuerdo Nacional para el
Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y la Seguridad
Alimentaria. México. http://www.cmdrs.gob.mx/prev/sesiones/2007/6ta_
sesion/6b_adendo_anc.pdf
cndi (2005). Cédulas de información básica de los pueblos indígenas de México.
cndi, México. Recuperado el 3 de mayo de 2010 de: http://www.cdi.gob.mx/
cedulas/comparativo_pt_y_pi_2005.xls
Conafe (1995). Resultados del ejercicio sobre la asiduidad del niño migrante al aula
realizado en el Estado de Colima ciclo 94-95. México: Departamento de Mo-
delos Alternativos-Proyecto paepiam-Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo.
Conafe (1996). Educación comunitaria rural. Una experiencia mexicana. México:
Dirección de Programas y Desarrollo Educativo-Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo.
Conafe (1997). Diagnóstico psicopedagógico de la problemática educativa del niño
jornalero migrante. México: Dirección de Programas y Desarrollo-Consejo
Nacional de Fomento Educativo.
Conapo (2000). Resultados principales del índice de marginación a nivel localidad
por entidad federativa. En Índice de marginación a nivel localidad, 2000. Mé-
xico: Consejo Nacional de Población. Recuperado el 1 de mayo de 2009 de:
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/marg_local/Anexo_B.pdf
Conapo (2004). Diagnóstico sociodemográfico sobre la población rural. México:
Consejo Nacional de Población.
Conapo (2004a). Brindar alternativas a la emigración rural y fortalecer la justi-
cia distributiva en las regiones de mayor rezago y en los centros regionales
de población. En Informe de ejecución 2001-2003 del Programa Nacional de
Población 2001-2006 (pp. 289-297). México: Secretaría General del Consejo
Nacional de Población. Recuperado en: http://www.paot.org.mx/centro/cona-
po/pnp01-06/pnp01-06.pdf
Conapo (2004b). Informe de ejecución 2001-2003 del Programa Nacional de Pobla-
ción 2001-2006. México. México: Secretaría General del Consejo Nacional de
Población.
459
Referencias
Conapo (2004c). Carpeta informativa. 11 de julio Día mundial de la Población. Mé-
xico: Consejo Nacional de Población.
Conapo (2005). Informe de ejecución 2004-2005 del Programa Nacional de Pobla-
ción 2001-2006. México: Consejo Nacional de Población.
Conapred (2009). La discriminación que afecta a hijas e hijos de personas jornaleras
agrícolas migrantes. México: Dirección General Adjunta de Estudios, Legisla-
ción y Políticas Públicas.
Conasami (2009). Salario Mínimo General Promedio. Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps). México.
Coneval (2005). Mapas de pobreza y rezago social, 2005. México: Coneval. Recupera-
do el 29 de abril de 2009 de: http://www.coneval.gob.mx/mapas/edos/13/13.pdf
Coneval (2007). Informe Ejecutivo de pobreza México, 2007. México. Recuperado
el 23 de abril de 2009 de: http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobre-
za/1854.pdf
Gobierno del Estado de Sinaloa (2005). Sinaloa. Plan Estatal de Desarrollo 2005-
2010. Poder Ejecutivo Estatal, México. Recuperado el 11 de agosto del
2010 de: http://www.sinaloa.gob.mx/images/stories/pdf/Planestataldesarro-
llo20052010.pdf
Gobierno del Estado de Guerrero (2005). El contexto. En Plan de Desarrollo Estatal
2005-2011 del Gobierno del Estado de Guerrero. México: Secretaría Particu-
lar del Gobernador, pp. 15-28. Recuperado el 23 de septiembre de 2011 de:
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/mexico/guerrero/ped/plan_esta-
tal_de_desarrollo_2005-2011.pdf
Gobierno del Estado de Guerrero (2005a). Cómo vivir mejor. En Plan de Desarro-
llo Estatal 2005-2011 del Gobierno del Estado de Guerrero. México: Secretaría
Particular del Gobernador, pp. 111-155. Recuperado el 23 de septiembre de
2011 de: http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/05/file.plan4_.pdf
inegi (2005a). II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por
localidad 2005 (iter). México. Recuperado el 5 de junio de 2010 de: http://
www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/
default.asp?s=estyc=10395
inegi (2010). Censo de población y vivienda 2010. México. Recuperado de: http://
www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118yc=27769
ys=est#
Poder Legislativo (2012). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Texto vigente. México. Recuperado el 14 de septiembre de 2012 de: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
Poder Legislativo (2012). Ley Federal del Trabajo. Texto vigente. México. Recupera-
do el 14 de septiembre de 2012 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/125.pdf
460
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Pronsjag (1990). Diagnóstico de las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros
agrícolas del Valle de San Quintín, B. C. México: Programa Nacional de Soli-
daridad con Jornaleros Agrícolas.
Pronsjag (1990a). Diagnóstico de la situación de los jornaleros agrícolas de la Costa
de Hermosillo, Sonora. México: Programa Nacional de Solidaridad con Jor-
naleros Agrícolas.
Pronsjag (1991a). La acción de una red de trabajo social entre los jornaleros agríco-
las migrantes del Valle de Culiacán. México: Programa Nacional de Solidari-
dad con Jornaleros Agrícolas.
Pronsjag (1991b). Población migrante de los estados de Oaxaca y Guerrero hacia
zonas de atracción. México: Programa Nacional de Solidaridad con Jorna-
leros Agrícolas.
Pronsjag (1994). Procesos productivos de las hortalizas en el Valle de Culiacán. Mé-
xico: Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas.
Sagarpa (2008). Estado Sinaloa. Ciclo: Cíclicos y Perennes 2008. Modalidad: Riego
+ Temporal. En Anuario Estadístico de producción Agrícola. México: Oeidrus-
Sagarpa
sai (2008). Jornaleros migrantes indígenas. Balance de acciones realizadas por la sai
2006-2007. Guerrero, México: sai.
sai (2008a). Registro migratorio y Fopresol 2006 y 2007. Guerrero, México: Fondo
de Previsión Social-sai.
sarh (1987). Condiciones de vida y trabajo de los jornaleros Agrícolas en México.
Vols. I y II, versión ejecutiva. México: sarh.
Sedesol (2001). Jornaleros Agrícolas. México: Programa de Apoyo a Jornaleros
Agrícolas (paja)-Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Sedesol (2002). El empleo de los trabajadores migrantes en labores agrícolas en Méxi-
co. México: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano-Programa de Aten-
ción a Jornaleros Agrícolas.
Sedesol (2004). Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. México: paja-Sedesol.
Sedesol (2006). Tendencias recientes de la migración interna de los jornaleros agrí-
colas. México: Programa de Atención a Grupos Vulnerables-Secretaría de
Desarrollo Social.
Sedesol (2008). La población jornalera agrícola migrante del estado de Guerrero.
Guerrero, México: Unidad de Atención a Grupos Prioritarios en Guerrero.
Sedesol (2008a). Estadísticas migratorias. En La población jornalera agrícola mi-
grante del estado de Guerrero. Guerrero, México: Unidad de Atención a Gru-
pos Prioritarios en Guerrero.
Sedesol (2009). Mejorando la atención a la población jornalera agrícola: una pro-
puesta metodológica para la intervención interinstitucional focalizada. Docu-
mento elaborado para el Grupo de Trabajo de Promoción para el Desarrollo
461
Referencias
de la Población Jornalera Agrícola Migrante. México: Subsecretaría de De-
sarrollo Social y Humano-Dirección General de Atención a Grupos Priori-
tarios. Recuperado el 30 de agosto de 2011 de: http://sedesol2006.sedesol.gob.
mx/archivos/336/file/Basesconceptuales.pdf
Sedesol (2010). Estimación de la Población Jornalera Migrante. En Encuesta Na-
cional de Jornaleros Agrícolas Migrantes 2009. Módulo de consulta de resulta-
dos. México: Sedesol. Recuperado el 5 de septiembre del 2011 de: http://www.
cipet.gob.mx/Jornaleros/index.html
sep (1998). Expectativas de los padres y madres de los niños jornaleros agrícolas mi-
grantes respecto a la educación primaria. México: sebyn-sep.
sep (1999). Estudio documental y gráfico sobre niños y niñas migrantes. Reporte de
estudio. México: sebyn-sep.
sep (1999a). Caracterización y expectativas del personal docente que participa en el
programa. México: sebyn-sep.
sep (1999b). Estudio de asiduidad de los niños y niñas migrantes al aula Baja Cali-
fornia-Oaxaca ciclo escolar 1998. Reporte de Estudio. México: sebyn-sep.
2) Memorias, congresos y foros académicosArgüello, O. (1972). Migración y cambio estructural. En III Reunión de trabajo
sobre migraciones internas de la Comisión de Desarrollo. Santiago de Chile.
Cartón de Grammont, H., Lara, S. y Sánchez, M. J. (2007). Migración rural tem-
poral y configuraciones familiares. En Seminario de Actualización “Migración
Internacional y Desarrollo”. México: amer.
Castro, I., Bravo, G., Durán, T., González, L. y Pérez, L. (2007). Esperanzas y reali-
dades. Un acercamiento a la caracterización de la población infantil jornalera
agrícola migrante entre 5 y 14 años de edad en el Estado de Michoacán. México:
sep-Pronim.
Elizalde, J. (2008). caades Sinaloa, A. C.: Organismos de empleadores y producto-
res agrícolas. En Primer Encuentro Nacional Protección y Derechos de las Niñas
y los Niños de Familias Jornaleras. Sinaloa, México.
Gastélum, H. (2008). El trabajo infantil en la agricultura sinaloense: Hacia una
perspectiva de solución. En Primer Encuentro Nacional Protección y Derechos
de las Niñas y los Niños de Familias Jornaleras. Sinaloa, México.
González Román, F. (2006). El trabajo infantil en el cultivo de la caña, el café y
el tabaco en Nayarit. En VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural.
Quito, Ecuador.
Lara, S. (1993a). La feminización de los mercados de trabajo rurales en el campo
Latinoamericano. En XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas
y etnológicas. México.
462
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Lara, S. (2001). Características de las migraciones rurales hacia regiones hortíco-
las del noroeste de México. En III Congreso Nacional de la amer. Zacatecas,
México.
Lara, S. (2008). Los ‘encadenamientos migratorios’ en regiones de agricultura in-
tensiva de exportación en México. En Seminario de trayectorias migratorias y
territorios de movilidad. México: iis-unam.
Lara, S. (2009). Reestructuraciones productivas y encadenamientos migratorios
en las hortalizas Sinaloenses. En VII Congreso de amer. El Campo Mexicano
sin Fronteras. Problemas comunes, alternativas compartidas. Chiapas, México:
amer.
Luque, M. (2008). Asociación de Agricultores del Río (Sinaloa), Organismos de
Empleadores y Productores Agrícolas. En Primer Encuentro Nacional Protec-
ción y Derechos de las Niñas y los Niños de Familias Jornaleras. Sinaloa, México.
Marañón, B. (2008). Relaciones de trabajo en la horticultura de exportación en
México. “Nuevos estándares internacionales y viejas prácticas”. En II Reunião
Científica Trabalho Escravo e Questões Correlatas. Brasil: Universidade Federal
do Rio de Janeiro-Centro de Filosofia e Ciências Humanas-Núcleo de estú-
dios de Políticas Públicas em Direitos Humanos-Grupo de Pesquisa Trabalho
Escravo Contemporâneo (gptc).
Méndez, A. M. (2008). Niñas y niños trabajadores agrícolas migrantes en Mi-
choacán: necesidades y posibilidades. En Primer Encuentro Nacional Pro-
tección y Derechos de las Niñas y los Niños de Familias Jornaleras. Sinaloa,
México.
Mora, M. y Maisterrena, J. (2009). Movilidad laboral y encadenamientos migrato-
rios en torno a un sistema de agricultura intensiva. El Valle de Arista, San Luis
Potosí. En VII Congreso de amer. El campo mexicano sin fronteras. Problemas
comunes, alternativas compartidas. Chiapas, México: amer.
Ortiz, C. (2006). Las organizaciones de los jornaleros agrícolas migrantes indíge-
nas en Sinaloa y la defensa de sus derechos laborales. En V Congreso amet
2006. Trabajo y reestructuración: los retos del nuevo siglo. México.
Sánchez Saldaña, K. (2005c). En aguas y secas… Migración temporal indígena en
las huertas de Morelos. En Seminario sobre Migración Indígena. Problemas
teórico metodológicos y estudios de caso. México: iis-unam.
Sánchez Saldaña, K. (2007). Jornaleros agrícolas: migración regional e interregio-
nal a campos mexicanos. En Seminario de Actualización “Migración Interna-
cional y Desarrollo”, México: amer.
Sánchez Saldaña, K. y Saldaña A. (2009). Nuevos espacios de articulación migra-
toria. El caso de la okra en Morelos. En VII Congreso de amer. El campo
mexicano sin fronteras. Problemas comunes, alternativas compartidas. Chia-
pas, México: amer.
463
Referencias
Rodríguez Solera, C. (2006). Las nuevas formas del empleo rural en México. Estu-
dio de caso de los jornaleros migrantes que trabajan en la corta del ejote. En
VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. Quito, Ecuador.
3) EntrevistasBarrón, María Antonieta (2009). Docente investigadora de la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Ciudad de
México. 5 de octubre de 2009.
Barrera, Abel (2008). Coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Monta-
ña “Tlachinollan”. Tlapa de Comonfort, Guerrero. 27 de noviembre de 2008.
Basurto, Brígido (2008). Maestro indígena, jefe de Sector del Subsistema de Educa-
ción Indígena en la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Edu-
cación de Guerrero. Tlapa de Comonfort, Guerrero. 8, 9 y 10 de diciembre
de 2008.
Cervantes, Juan (2008). Comisario ejidal de Xalpa. Cochoapa el Grande, Guerrero.
9 de diciembre de 2008.
De la Cruz, Albino Alberto (2008). Comisario comunal en Xalpa. Cochoapa el
Grande, Guerrero. 9 de diciembre de 2008.
De la Cruz Morales, Crispín (2009). Titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas
(sai) del Gobierno del Estado de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero. 14 de
enero de 2009.
Feliciano (2008). Tejedor de sombreros (no proporcionó su nombre completo).
Jornalero migrante. Tlapa de Comonfort, Guerrero. 10 de diciembre de 2008.
Flores, Margarito Jacinto (2008). Ex representante del Comité de Jornaleros Mi-
grantes. Cochoapa el Grande, Guerrero, 10 de diciembre de 2008.
Guerra Ochoa, Teresa (2009). Docente investigadora de la Universidad Autónoma
de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. 8 de agosto de 2009.
Guzmán, Felipe (2008). Jornalero migrante y comisario ejidal. Santa María Tona-
ya, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 27 de noviembre de 2008.
Habermann, Clarisa (2009). Coordinadora operativa de programas del dif Estatal.
Culiacán, Sinaloa. 5 de agosto de 2009.
Hernández, Natalia (2008). Niña migrante de 12 años. Cochoapa el Grande, Gue-
rrero. 10 de diciembre de 2008.
López, Arturo (2009). Coordinador de Programa y Área de Apoyo de la Dirección
General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Culiacán, Sinaloa. 3 de agosto de 2009.
Martínez, Lucas (2008). Jornalero migrante y mayordomo. Chiepetepec, en Tlapa
de Comonfort, Guerrero. 26 de noviembre de 2008.
464
Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados
Martínez, Miguel (2008). Ex jornalero migrante, trabaja en “Casa del Jornalero”.
Tlapa de Comonfort, Guerrero. 25 de noviembre de 2008.
Moreno Nieto, Javier (2009). Asesor en la Coordinación Regional de la Secretaría
de Desarrollo Rural (Seder) del Gobierno del Estado de Guerrero. Chilpan-
cingo, Guerrero. 14 de enero de 2009.
Nemecio, Margarita (2008). Responsable del Área de Migrantes del Centro de De-Centro de De-
rechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Tlapa de Comonfort, Gue-“Tlachinollan”. Tlapa de Comonfort, Gue-Tlapa de Comonfort, Gue-
rrero. 26 y 27 de noviembre de 2008.
Niebla, Anabell (2009). Responsable médico-social del Campo “El Cardenal”. Cu-Responsable médico-social del Campo “El Cardenal”. Cu-Cu-
liacán, Sinaloa. 6 de agosto de 2009.
Noriega, Mariela (2009). Coordinadora de Bienestar Social del Campo “La Flor II”.
Culiacán, Sinaloa. 7 de agosto de 2009.
Obregón, Jorge (2009). Docente investigador de la Universidad Autónoma de
Guerrero, Chilpancingo, Guerrero. 13 de enero de 2009.
Ortiz, Celso (2008). Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Ciudad de
México.1 de diciembre de 2008.
Pastrana, Miguel (2008). Jornalero migrante y mayordomo. Chiepetepec, en Tlapa
de Comonfort, Guerrero. 26 de noviembre de 2008.
Ríos Hernández, Jesús (2008). Jornalero migrante. Santa María Tonaya, en Tlapa
de Comonfort, Guerrero. 28 de noviembre de 2008.
Robles Luque, Patricio (2009). Director general de la Confederación de Asocia-Director general de la Confederación de Asocia-
ciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (caades). Culiacán, Sinaloa. 8 de
agosto de 2009.
Rodríguez Aguilar, María Silvia (2008). Religiosa de la Compañía de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul. Cochoapa el Grande, Guerrero. 10 de di-
ciembre de 2008.
Rojas Aguilar, Ricarda (2009). Maestra indígena y líder comunitaria. Cochoapa el
Grande, Guerrero. 10 de diciembre de 2008.
Salgado, Cruz y Agustina Aragón (2008). Jornaleros agrícolas migrantes y padres
de niño muerto David Salgado (enero, 2007). Ayotzinapa, en Tlapa de Co-
monfort, Guerrero. 26 de noviembre de 2008.
Salinas, Samuel (2008). Investigador independiente. Ciudad de México. 28 de
noviembre de 2008.
San Mateo, Romualdo (2008). Jornalero migrante. Santa María Tonaya, en Tlapa
de Comonfort, Guerrero. 27 de noviembre de 2008.
Santos, Humberto (2009). Docente investigador de la Universidad Pedagógica Na-
cional. Chilpancingo, Guerrero. 13 de enero de 2009.
Solano González, Martín (2008). Jornalero agrícola migrante. Santa María Tonaya,
Tlapa de Comonfort, Guerrero. 27 de noviembre de 2008.
465
Referencias
Solís Cervantes, Gonzalo (2009). Subsecretario de Políticas Públicas de la Secre-
taría de Asuntos Indígenas (sai) del Gobierno del Estado de Guerrero. Chil-
pancingo, Guerrero. 12 de enero de 2009.
Sousa Valverde, Francisco (2009). Coordinador del Programa de Fertilizante de la
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del Gobierno del Estado de Guerrero.
Chilpancingo, Guerrero. 12 de enero de 2009.
Vásquez, Arnulfo (2008). Ex jornalero migrante. Tlapa de Comonfort, Guerrero.
9 de diciembre de 2008.
4) Video documentalesHalkin, Alexandra (2009). “Migrar o Morir” Jornaleros agrícolas en los campos tóxi-
cos de Sinaloa. Video documental. México: Centro de Derechos Humanos
de la Montaña “Tlachinollan”. Recuperado el 15 de junio de 2009 de: http://
www.youtube.com/watch?v=WLI5eRZNkmw
Aristegui, Carmen (30 de septiembre de 2009). Entrevista con Eugenio Polgovsky,
director del documental Los Herederos. Trabajo Infantil en México. (Partes 1
y 2) Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=G7ScGOJmiS0
Badillo, Miguel (producción) (2007). Morir en la pobreza, Cochoapa el Grande,
Guerrero. Video documental. México: Revista Contralínea. Recuperado el 2
de diciembre de 2010 de: http://www.youtube.com/watch?v=j_gIvYPNZcY
Maerker, Denise (conductora) (25 de noviembre de 2008). Reportaje sobre la po-
breza en Guerrero. En Punto de partida. Programa televisivo. Canal Noticie-
ros Televisa. México.
Rocha, Carolina (reportera) (12 de octubre de 2009). Expulsados de la montaña.
Video documental. México. Recuperado el 25 de junio de 2010 de: http://
www.hechos.tv/
Raphael, Ricardo (conductor) (15 de enero de 2010). Jornaleros agrícolas de Mé-
xico. En Programa televisivo Espiral Once TV. México. Recuperado el 15 de
diciembre de 2010 de: http://www.youtube.com/watch?v=LFzalO2kuD8
Reyes, Willy (2010). Atrapados entre el abuso y la explotación. En El Universal TV.
Video documental. México: Canal de El Universal en YouTube. Recuperado
el 13 de enero de 2010 de: http://www.youtube.com/user/ElUniversalTV#p/u
Secretaría de Educación PúblicaEmilio Chuayffet Chemor Secretario de Educación Pública
Fernando Solana Migallón Subsecretario de Educación Pública
Universidad Pedagógica Nacional Eliseo Guajardo Ramos Rector
Tenoch Esaú Cedillo Ávalos Secretario AcadémicoAlejandro Ávila Villanueva Secretario Administrativo
Alejandra Javier Jacuinde Directora de PlaneaciónKaren Solano Fernández Directora de Servicios Jurídicos
María de Guadalupe Gómez Malagón Directora de DocenciaFernando Velázquez Merlo Director de Biblioteca y Apoyo Académico
Adalberto Rangel Ruiz de la Peña Director de Unidades upnAmérica María Teresa Brindis Pérez Directora de Difusión y Extensión Universitaria
Coordinadores de Área Académica:Dalia Ruiz Ávila Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión
Gisela Salinas Sánchez Diversidad e InterculturalidadTeresa Martínez Moctezuma Aprendizaje y Enseñanza en Ciencias, Humanidades y ArtesMaría Estela Arredondo Ramírez Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos
Mónica Angélica Calvo López Teoría Pedagógica y Formación Docente
Comité EditorialEliseo Guajardo Ramos Presidente
Tenoch Esaú Cedillo Ávalos Secretario EjecutivoAmérica María Teresa Brindis Pérez Secretaria Técnica
Vocales académicos internosMaría del Carmen Jiménez Ortiz
Jorge Tirzo GómezRubén Castillo RodríguezRodrigo Cambray Nuñez
Óscar Jesús López Camacho
Vocal académico de Unidades UPNJuan Bello Domínguez
Esta obra fue dictaminada por pares académicos.
Esta primera edición de Jornaleros agrícolas migrantes: los invisibilizados,
estuvo a cargo de la Subdirección de Fomento Editorial, de la Dirección
de Difusión y Extensión Universitaria, de la Universidad Pedagógica
Nacional y se terminó de imprimir el 30 de septiembre de 2013 en
Compañía Impresora Kavers, Prol. Navajos, Mz. 3, Lt. 9, Col. Tlalcoligia,
14430, Deleg. Tlalpan, México, DF. El tiraje fue de 500 ejemplares más
sobrantes para reposición.