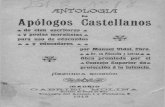JiménezKaiser. M. Norma. "La Malinche: figura femenina controversial en la vida y obra de Octavio...
Transcript of JiménezKaiser. M. Norma. "La Malinche: figura femenina controversial en la vida y obra de Octavio...
1
La Malinche: una figura femenina controversial en la vida
y obra de Octavio Paz
M. Norma Jiménez Kaiser
University of Ottawa
Resumen
Es manifiesta la pasión de Octavio Paz por la figura de una
mujer controversial que tiene una presencia fundamental en El
laberinto de la soledad: “La Malinche”. Sus conceptos sobre ella
atraen miradas ambiguas al trabajo del escritor. ¿Cómo se
relaciona Paz con esta musa intelectual? ¿Cómo adquiere
Malintzin ese lugar tan importante en la Historia? Como traductor
y diplomático, se siente atraído a esa mujer dueña de la lengua,
encargada de traducir a propios y extraños el lenguaje “nuevo” al
lenguaje “viejo” y viceversa. Paz lo hace cuando “traduce” un
mundo en prosa a verso: el ser del mexicano. ¿Qué tiene esta
figura en común con Paz? Es “metida”, como dice Margo Glantz;
es dueña de la palabra hablada. Marina es interlocutora de líderes
en la Conquista. Es su herramienta para transformarse y
transformar su mundo, y Paz lo comparte. Mediante su trabajo
intelectual y la revisión de esta figura emblemáticas de la cultura
mexicana, Paz se vuelve intérprete de la cosmovisión de sus
compatriotas y “entrega” su pueblo al extranjero al “abrir” la
2
hasta entonces impenetrabilidad del ser del mexicano al mundo,
donde tienen cabida su musa inquieta. Al “traducir” al mexicano
y su lenguaje secreto y ambiguo, Paz lo exhibe desnudo al mundo,
y esto le otorga un poder, al igual que a Malintzin, por medio de
la palabra.
Palabras clave: La Malinche, Malintzin, Octavio Paz,
traducción, Conquista, Sor Juana Inés de la Cruz.
Punto de partida
Las declaraciones y ensayos de Octavio Paz han servido y
sirven aún como base para reafirmar o entrar en controversia,
entre otros temas, el de la condición intelectual femenina en
México. En el primer caso, en el capítulo IV de su obra
ensayística El laberinto de la soledad, Paz se ocupa de un
elemento central: la figura de “La Malinche”.
Existen dos puntos coincidentes entre Paz y Marina, como
también es llamada. Él, como traductor, como diplomático, se
ocupa de esa mujer dueña de la lengua, encargada de traducir a
propios y extraños el lenguaje “nuevo” al lenguaje “viejo” y
viceversa. Esto lo hace Paz cuando “traduce” un mundo en prosa
a verso en sus reflexiones sobre el ser del mexicano. La
3
problemática que planteo es: ¿Esta “traducción” es una
“traición”? ¿Cómo adquiere Malintzin un lugar tan importante en
la Conquista, dentro de la propia Historia de México y dentro de
las consideraciones intelectuales de Paz? Sus ideas sobre ella
atraen miradas ambiguas al trabajo del escritor.
Es importante aclarar que el concepto de “malinchista” no es
exclusivo de Paz, ya que él mismo lo señala como de uso popular
a mediados del siglo pasado, cuando escribe El laberinto. Y allí
lo deja por sentado. Son los tiempos de la llamada “Generación
Arielista”, llamada así en referencia a los pensadores mexicanos
influenciados por las ideas del ensayo Ariel, del escritor uruguayo
José Enrique Rodó. Para entonces, los mexicanos están buscando
afirmarse nacionalmente, pero ante un fenómeno migratorio
considerado como una “fuga laboral” de multitud de trabajadores
mexicanos, estos son llamados por sus connacionales en forma
derogativa “braceros” o “espaldas mojadas” (wetbacks), ya que
parten a Estados Unidos –legal o ilegalmente– para paliar la
escasez de mano de obra del vecino país durante y tras la Segunda
Guerra Mundial. Es entonces cuando se populariza el término
“malinchismo” para nombrar una forma de abandono o de “dar la
espalda” a los graves problemas nacionales por parte de dichos
trabajadores migrantes, a cambio de ofrecer en el extranjero su
mano de obra. Es considerada de algún modo, en el sentir popular,
4
una “traición a la Patria”, de entreguismo, por parte de quienes
permanecen en ella. De allí que la inicial circunstancia, pero
sucesiva vigencia del término, esté presente en las
preocupaciones intelectuales de Paz; lo inspira. Para Sigmund
Freud, la inspiración está situada en la propia psique del
individuo, y la define como un brote de creatividad irracional e
inconsciente.1
Margo Glantz indica que, en el principio, el malinchismo
tiene connotaciones exclusivamente políticas, en un contexto
donde debe tenerse presente que el nacionalismo, cultural y
económico, ya sólido en los posrevolucionarios años 30 del siglo
pasado, cobra aún más fuerza en los años 40, tras el impacto
sociopolítico de sucesos trascendentales en México, como la
expropiación petrolera: “popular en el periodismo de izquierda de
la década de los 40 [...] hace su aparición después de la
Revolución y se aplica a la burguesía desnacionalizada surgida en
ese período; para la izquierda, era entonces el signo de
antipatriotismo.” (2006 b: 4). Es natural que una figura con
distintas facetas de representación y símbolo, de equivalencia y
1 Arce, Martina Flor. “¿Dónde está la inspiración?”.
Emprendedores UNL. Internet: 20 de febrero de 2014.
5
de ambivalencia, provoque el interés de un poeta y descifrador de
símbolos históricos como lo es Paz.
Es importante entonces analizar las apreciaciones de Paz
sobre la labor intelectual de esta mujer intérprete durante el
proceso de la Conquista de México por los españoles; una labor
que a su vez coadyuva en forma clave a la construcción del
discurso crítico del propio Paz como intelectual. Por mi parte, lo
llevo a cabo mediante la revisión de trabajos de Glantz, Rosa
María Grillo y otros, y agrego la visión de los estudios de género
de Sandra Messinger Cypess y de Rubén Medina. Pongo en una
tensión discursiva, sobre todo El laberinto de la soledad, con
diversos textos analíticos y ensayísticos, para explicar y
contextualizar las ideas del Nobel Mexicano de Literatura 1990
sobre esta figura femenina emblemática, Malintzin o Marina,
popularmente conocida como “La Malinche”.
Cuando el autor, además de teorizar, poetiza sobre su objeto
de estudio, se reconoce la imposibilidad de definir dicho objeto
de análisis dentro de una explicación estandarizada. Esta
complejidad es la que producen los continuos trabajos que ha
generado la obra de Paz, pues al igual que para sus figuras
femeninas nodales en sus estudios, y que menciono en seguida,
no basta “una” explicación. Por otro lado, se observa nítidamente
6
su pasión por esta gran figura femenina, “La Malinche”. Para
Alfonso Reyes, Paz se consolida como poeta con Libertad bajo
palabra (1949), y como ensayista con El laberinto de la soledad.
En este grupo de ensayos publicados por primera vez en 1950 las
incluye, pero no primicialmente, sino tras una síntesis ensayística
previa. Como él mismo dice: “al esculpirlas, se esculpe”,
circunstancialmente (29). Sin embargo, sus reflexiones sobre esta
mujer controversial atraen miradas ambiguas, igualmente
controversiales, a la vigencia de los postulados del trabajo crítico
de este escritor, a más de medio siglo de la elaboración de su
discurso ensayístico. Estas posturas radicales han hecho de Paz el
blanco crítico de investigadores, escritores y feministas que
difieren tanto de sus declaraciones sobre su imagen de “La
Malinche”. Cabe insertar aquí el concepto Edward Said (1995) de
que “una de las tareas del intelectual consiste en el esfuerzo por
romper los estereotipos y las categorías reduccionistas que tan
claramente limitan el pensamiento y la comunicación humanos”
(13). El interés del Nobel mexicano con esta mujer me lleva a
preguntarme: ¿Cómo se relaciona el escritor con ella? Porque la
identificación, dentro del contexto psicoanalítico, hace referencia
a un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un
aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total
7
o parcialmente, sobre el modelo de este. La personalidad se
constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones.
En El laberinto, Paz hace uso del término popular
“malinchista” para explicar la personalidad del mexicano
hermético, hijo de una madre violada que “traiciona” a su propio
pueblo, a sí misma y al conquistador, posicionándose como “el
símbolo de la entrega”, puesto que ella “se da voluntariamente” a
Hernán Cortés. Es posible ver en la apreciación de Paz sobre
Marina una contradicción en sí misma, pues mientras el poeta
reconoce la violación de la indígena, asume una entrega
voluntaria. Sin profundizar en estudios de género, puede
distinguirse un discurso parcial que está asumiendo un consenso
en la violación misma. Aunque es importante destacar también la
insistente bibliografía que demuestra la solidaridad de Marina con
Cortés, donde las opiniones se dividen al tratar de explicar el
porqué de la conducta de la mujer. Paz sienta el precedente sobre
esta condición femenina en particular, la del contacto
intercultural:
Sin duda en nuestra concepción del recato femenino
interviene la vanidad masculina del señor –que hemos
heredado de indios y españoles. Como casi todos los
pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un
8
instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que
le asignan la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que
decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido su
consentimiento y en cuya realización participa sólo
pasivamente, en tanto que “depositaria” de ciertos valores
(12).
Grillo indica que solo con la obra de Paz, a “La Malinche”
se le añade, en definitiva, el atributo sexual: “Se vuelve símbolo
de la tierra americana, la Madre-Tierra, ya que toda la Conquista
de América ‘fue escenario de violación de mujeres e historia de
estupros’. Pero estas mismas mujeres permitieron el nacimiento
del mundo mestizo” (22).
Mención aparte de esta lamentable y adversa condición
femenina en el violento proceso de la Conquista ¿qué hace tan
importante a esta indígena? Según Paz, ella es la madre simbólica
del mestizo, contrapuesta a la Virgen Morena, la de Guadalupe;
madre también simbólica, pero que es española. Puede aducirse
que Guadalupe es la madre que reciben los indígenas a cambio de
sus mujeres reales; ambas están incluidas en un triángulo: entre el
padre o conquistador, la madre violada o virgen. El hijo mestizo
es para Marina y el hijo indígena para Guadalupe, quien por cierto
se revela convenientemente ante el indígena Juan Diego. Se
9
subraya así una imagen de amparo, de cura de la orfandad, como
una forma común de identificación entre los recién conversos.
Volviendo a Paz, no es fortuito que páginas adelante se ocupe del
apelativo de una figura derogada, pero de muy dicotómica
significación respecto de deidades y entidades reales: como
contraposición a Guadalupe, que es la Madre virgen, La Chingada
es la Madre violentada, avasallada por el sometedor, al igual que
“La Malinche”: los Hijos de la Chingada también son Los Hijos
de “La Malinche”. No es tampoco fortuito que así intitule Paz el
cuarto de los capítulos de El laberinto. Por extensión, este
calificativo equivaldría también a una doble imagen del
mexicano: hijo huérfano o desamparado e hijo de una madre
violada.
Esta contraposición expuesta por Paz reclama un trabajo
exhaustivo, crítico y seguramente mucho más controversial, que
podría explicar con mayor amplitud la relación entre la identidad
de un pueblo, la iglesia y el conquistador. Pero en este caso es
Malintzin quien me ocupa. ¿Cómo adquiere ese lugar tan
importante en la Historia? Recordemos que, como anota Grillo,
hay varios nombres para esta mujer mito, y que dependiendo del
nombre que se use y quien lo use, ya se está tomando partido
respecto de su figura. Grillo defiende la idea de que, si el autor la
llama con su nombre indígena, será una Malintzin no
10
culpabilizada y admirada por los indígenas. Si se le llama Doña
Marina, aparece como una princesa indígena respetada en el
mundo español. Y si se le llama “La Malinche”, nombra a una
traidora repudiada por la nación, a la cual “entregó” aún antes de
existir como tal.
En México, durante los años 30 del siglo pasado, el retrato
de “La Malinche” alcanza una estatura nacional. Lo curioso
resulta que es tanto en su aspecto positivo, de heroína nacional,
de Madre de la Patria, de mestiza mexicana, como en el negativo,
dando origen al término ‘malinchismo’, ‘malinchista’, y sus
derivados, y reemplazando el antiguo discurso sobre si “La
Malinche” había o no traicionado a su pueblo.
Por otro lado, pero siempre respecto de esta figura femenina
que subyuga intelectualmente a Paz, Glantz puntualiza sobre las
Cartas de Relación que a las intérpretes les llaman “lengua”; un
nombre fragmentario que se da a los traductores de su época. En
sus esfuerzos de minimizar su dependencia de Marina, Cortés
sólo la menciona una vez, en 1526, en su quinta carta a Carlos V,
mucho tiempo después de usar sus servicios. Malintzin, “La
Malinche” censurada, disimulada en la historia española y
posteriormente satanizada en la historia mexicana, es una
contradicción en sí misma. En cuanto al concepto de “lengua”,
11
Glantz ha esclarecido la definición de este término. Explica cómo
esta habilidad del lenguaje le da a Marina “la libertad” y el “don”.
Es también esta misma habilidad la que la obliga a llevar el peso
completo de la Conquista sobre sus enaguas. Siendo indígena, y
mujer además “de buen parecer y entremetida y desenvuelta”,
según la descripción de Bernal Díaz del Castillo, ocupa el puesto
de “faraute y secretaria.”2 (51) Asimismo, es definida
contemporáneamente por Glantz como lanzadera, intérprete,
espía, modeladora de la trama, entremetida, bulliciosa habladora,
comunicadora de lo que otros dicen, mensajera, ventrílocuo,3
entre otras. Es decir que, al ser bilingüe, “La Malinche” se
convierte en la intérprete entre indígenas y colonizadores, y
adquiere una innegable fuerza política y por así decirlo,
2 “Faraute (derivado del francés "héraut" o heraldo)”. Jean
Franco. “La Malinche: del don al contrato sexual”. Debate
Feminista, Año 6. Vol. 11. Columbia, NY, enero de 2005, 256.
3 “Si refino estas asociaciones, podría decir que además de tener
que prescindir de su cuerpo -por la metaforización que sufren sus
personas al ser tomados en cuenta sólo por una parte de su cuerpo-
actúan como los ventrílocuos, como si su voz no fuese su propia
voz, como si estuvieran separados o tajados de su propio cuerpo”.
(Glantz)
12
intelectual, digna de ser estudiada, aun cuando el concepto
intelectual no sea estrictamente en el sentido contemporáneo.
Considero que, en su labor esencial de intérprete, por sobre la de
concubina, “La Malinche” requiere insertar preceptos e ideas
propias o equivalentes, en el momento en que la literalidad resulta
insuficiente para redefinir y/o nombrar las nuevas cosas de la
tierra también nueva para hacerlas inteligibles a Cortés y a sus
hombres. Y viceversa: volverlas inteligibles también para los
interlocutores aztecas.
Definir el papel de Malintzin en la Conquista es un tema
controvertido también. Hay quienes escriben sobre los posibles
motivos de Marina para “aliarse” con los españoles y “traicionar”
a los indígenas. Tal es el caso del periodista e impresor del
Porfiriato, Ireneo Paz, que fantasea sobre el amor incondicional
de Marina a Cortés.4 Es un argumento que es seguido entre otros
autores por su nieto Octavio Paz, quien enfatiza la rendición de
Malintzin y su sometimiento sexual. Es el caso también de
escritores como Glantz, que defiende su “no decir” en la escena
de la Conquista, entre otros muchos que debaten sobre su papel
de víctima o victimaria. En particular, me interesa destacar el
factor de “agradecimiento”, como la posibilidad de que Marina se
4 Doña Marina (1883).
13
sienta protegida y valorada después de una larga esclavitud que
se demuestra en la misma habilidad lingüística, o incluso,
extrapolando lo que actualmente se denomina como “síndrome de
Estocolmo”.5 Aun cuando este término se acuña en 1973, aplica
a la indígena, esclava, mujer, violada, con historia previa de
abuso, quien de alguna manera pudo desarrollarlo. Y entonces
podría acuñarse el “síndrome Malinche” que describiría una
patología y no una “maldición” (El laberinto 36). La condición
del malinchismo, de la entrega entre mustia y violenta, o por
pasividad cultural, pero sobre todo por una malentendida
ambigüedad entre traición y apertura, entre sumisión y
ofrecimiento, ha dado lugar a consecuentes malinterpretaciones,
a veces desde la perspectiva de los estudios de género, a veces
desde el chauvinismo más rabioso, y se condensa en este párrafo
clave de Paz en El laberinto sobre este particular:
el ideal de la “hombría” consiste en no “rajarse” nunca. Los
que se “abren” son cobardes. Para nosotros, contrariamente
5 “Síndrome de Estocolmo”. El término lo acuña el profesor de
medicina Nils Bejerot (1921-1988) para referirse a aquellos
rehenes que se sienten identificados con sus captores, que
desarrollan una relación de complicidad con ellos y un fuerte
vínculo afectivo.
14
a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o
una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse,
“agacharse”, pero no “rajarse”, esto es, permitir que el
mundo exterior penetre en su intimidad. El “rajado” es de
poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que
cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como
se debe. Las mujeres son seres inferiores porque, al
entregarse, se abren. Su inferioridad es constitucional y
radica en su sexo, en su “rajada”, herida que jamás cicatriza
(El laberinto 10).
Las últimas frases de este párrafo, evidentemente escritas
con un sutil dejo de ironía sobre la tradición opresora del
pensamiento masculinista mexicano, más que como una
convicción personal de género, han desatado una lluvia de críticas
a esta presunta postura “machista” de Paz, no siempre bien leída
por causa misma del empleo no anunciado de la ironía, sobre la
condición femenina basada exclusivamente en la fisiología.
También Paz reformula la pasividad femenina de la entrega
mustia al sometedor –otra significación del malinchismo– pero
junto con el lirismo de los conceptos y las severas consideraciones
al respecto, el dilema no se resuelve. Por ello, en El laberinto, Paz
no interrumpe sus planteamientos sobre la mujer como un ser
15
inescrutable. Para él, “la mujer, otro de los seres que viven aparte,
también es figura enigmática.6 Mejor dicho, es el Enigma”. (28)
Sin embargo, ¿es posible ver entonces a esta mujer con un
fuerte perfil de abuso justificando al perpetrador como más
humano que sus congéneres? Tal vez Cortés no es el primer
violador en la vida de una esclava “de buen parecer”. Y aún si lo
es, el hecho mismo de humanizarla con un nombre, una religión
de la cual se convierte en portavoz, y el poder de ser intérprete
entre dos pueblos, sea suficiente causa para obtener fidelidad y
apoyo de cualquier esclavo, no importando su género. Paz, en
efecto, no expresa su idea de la mujer, sino que emprende una
crítica de la mentalidad del mexicano en relación con la mujer;
asunto que retoma en el anexo a El laberinto, “Posdata”, en 1970.
6 En El Laberinto, Paz echa mano del afamado poeta nicaragüense
modernista para dilucidar sobre este enigma que representa la
mujer: “Para Rubén Darío, como para todos los grandes poetas,
la mujer no es solamente un instrumento de conocimiento, sino el
conocimiento mismo. El conocimiento que no poseeremos nunca,
la suma de nuestra definitiva ignorancia: el misterio supremo. “El
misterio es una fuerza o una virtud oculta, que no nos obedece y
que no sabemos a qué hora y cómo va a manifestarse.” (29)
16
Considero lo que dice Ana Freud cuando concluye sobre este
tipo de comportamiento en el que se observa “el resultado de una
inversión de los papeles: el agredido se convierte en agresor”
(Laplanche, citado por Freud, Ana 188). Marina definitivamente
es una mujer agredida, y su presunta traición puede ser una
respuesta defensiva a experiencias pasadas, desde la ventajosa
situación que le proporcionó su labor de lengua. La lucha de
Malintzin es en defensa del agravio de los suyos, y una lucha
racial, la lucha de género compone sólo parte de su problemática,
pues el ser mujer la coloca en esa época, en la posición de ser un
objeto “regalable”. Esto se agrava por ser indígena, pues las
mujeres españolas de la misma época no son regaladas a nadie.
En ese sentido, su represión deriva del hecho de ser mujer
indígena. Pero también hay esclavos hombres, aunque
únicamente se documenta un caso.
Es necesario hacer aquí un paréntesis. Pocos se han
preguntado acerca de la imagen y papel de la mujer en las
sociedades mesoamericanas: ¿Acaso no estaban sometidas?
¿Estarían exentas del ultraje y la violación en sociedades que
constantemente hacían la guerra o la padecían? Paz, en el
siguiente párrafo, se ocupa sintéticamente del rol de la mujer
como entidad de género y como deidad en las civilizaciones:
17
Prostituta, diosa, gran señora, amante, la mujer transmite o
conserva, pero no crea, los valores y energías que le confían
la naturaleza o la sociedad. En un mundo hecho a la imagen
de los hombres, la mujer es sólo un reflejo de la voluntad y
querer masculinos. Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser
que encarna los elementos estables y antiguos del universo:
la tierra, madre y virgen; activa, es siempre función, medio,
canal. La feminidad nunca es un fin en sí mismo, como lo es
la hombría (13).
Cabe preguntarse si desde la perspectiva del feminismo, o
desde la de los estudios de género, ¿no se advierte que Paz
emprende aquí una crítica? Por otro lado, el ensayista declara que
“perder nuestro nombre es como perder nuestra sombra; ser sólo
nuestro nombre es reducirnos a ser sombra.” (Traducción 20).
Dentro y fuera de todos los roles y etiquetas sociales que los
estudiosos de su perfil han establecido, ¿es acaso Marina la
sombra de Malintzin? ¿Al perder su nombre perdió también su
identidad? Grillo también recalca el factor emocional del cambio
de nombre de Malintzin a Marina como una pérdida de identidad.
Cabe una disyuntiva: ¿No podría tratarse del abandono de una
identidad para adoptar otra? Ante este interesante acercamiento
me pregunto: ¿Es este cambio de nombre una forma de disfraz
para Malintzin? Por ejemplo, en algunos pasajes de las obras de
18
William Shakespeare, el individuo bajo la máscara actúa cosas
que en su “yo” original no haría. Al respecto, Paz anota la
siguiente reflexión en el capítulo II de El laberinto, “Máscaras
mexicanas”:
La simulación es una actividad parecida a la de los actores y
puede expresarse en tantas formas como personajes
fingimos. Pero el actor, si lo es de veras, se entrega a su
personaje y lo encarna plenamente, aunque después,
terminada la representación, lo abandone como su piel la
serpiente. El simulador jamás se entrega y se olvida de sí,
pues dejaría de simular si se fundiera con su imagen (15).
Es probable que la Malintzin bilingüe y la Marina trilingüe
sean dos personas distintas para ella misma. Una cristiana, la otra
idólatra; una abusiva, la otra abusada. Una reprimida y otra
rebelada. En este caso, Daniel Lagache sitúa la identificación con
el agresor “en el origen de la formación del yo ideal” (188). Es
posible que Doña Marina fuera el “yo” ideal de Malintzin,
identificada con las figuras de poder que la reprimieron
anteriormente. Considero que, debido a esta identificación de
Marina con Cortés, es aceptable la teoría de que Marina poderosa
estaba vengando a Malintzin por impotente de defenderse a sí
misma con anterioridad. Aclaro que el mismo hecho de ser
19
bilingüe, hablar náhuatl y maya, es probablemente una habilidad
aprendida en sus tiempos de esclavitud y no por su supuesta casta
noble, relatada muy posteriormente por Díaz del Castillo. Es una
referencia un tanto dudosa, según Jean Franco7 (256). Sobre este
aspecto cabe destacar que el aprincesamiento de Malintzin es una
agresión aún mayor, pues quizá sólo haya sido para justificar el
hecho de darle un título nobiliario al hijo bastardo y mestizo que
Cortés tiene con ella, así como por la gran deuda que España tiene
con una mujer indígena en el éxito de la Conquista. Pero se
7 Hay una ambigüedad al citar el trabajo de Stephen Greenblatt
Maravillosas posesiones: el asombro ante el Nuevo Mundo:
Greenblatt observa que “ya en 1492, en la introducción a su
Gramática, el primer gramático de una lengua europea moderna,
Antonio de Nebrija, escribió que la lengua siempre ha sido la
compañera del imperio, y sostuvo que Cortés encontró en Doña
Marina a su compañera” (Franco 254). En 1492 Malintzin aún no
había nacido. Cortés llega a América en 1519. La cita original del
libro de Greenblatt cita a Nebrija cuando dice: “la lengua siempre
ha sido la compañera del imperio”. Completa Greenblatt
diciendo que “Cortés había encontrado en Doña Marina a su
compañera” (Greenblatt 297).
20
requiere, sin embargo, ser de sangre noble; quizá de allí surge la
posterior versión presunto del origen estamental de Malintzin.
Si como dice Paz, “cada lengua es una visión del mundo,
cada civilización es un mundo” (Traducción 12), ¿a qué
civilización o mundo pertenece Malintzin? Es interesante analizar
cuál de las dos lenguas que habla es la de esclava y cuál es la de
la supuesta señora. Pero lo que resulta obvio es que el español es
la lengua del poder y de una presunta libertad para ella. En cuanto
a su intervención no sólo como traductora sino como ideóloga, el
propio Paz advierte, en referencia a la labor de Irving A. Leonard,
que “la traducción es una tarea en la que lo decisivo es la iniciativa
del traductor” (20). Ante una lengua nueva para ella misma, la
iniciativa lo es todo. Esta aprendiente–intérprete construye un
discurso desde su propio marco de referencia, sin el protocolo de
ética del traductor actual. En este caso no es posible el concepto
de ventrílocuo que supone Glantz, a pesar de que ese sea el deseo,
de uno u otro bando. Este es, en mi opinión, uno de los puntos de
congruencia entre Paz y su musa. Él, en su papel de traductor, de
diplomático, se siente atraído a esa mujer dueña de la lengua, la
encargada de traducir el lenguaje “nuevo” al lenguaje “viejo” y
viceversa. Esto es precisamente lo que hace Paz cuando en parte
de su obra nos “traduce” un mundo en prosa a verso, y un mundo
entrañable a un mundo comprensible: “cada traducción es, hasta
21
cierto punto, una invención y así constituye un texto único” (13).
Paz explica cómo la traducción puede darse aún en nuestra misma
lengua. Puede ser de un lenguaje a otro, como el de Marina, o
puede ser en la misma lengua, como hace una madre cuando
explica a un niño el significado de las cosas. Tal y como lo hace
Paz8: “cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de
otro texto. Ningún texto es enteramente original porque el
lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción” (12). Para
Paz, “traducción y creación son operaciones gemelas” (26). Nos
traduce lo que ya teníamos concebido desde su mirada de poeta.
Crea conceptos nuevos, nos pone a pelear con nuestros fantasmas
y nos enfrenta a nuestras certezas.
Una inserción necesaria
Respecto de una segunda figura femenina, igualmente
protagónica en su obra ensayística, Paz declara en una entrevista
su pasión por Sor Juana Inés de la Cruz, y la incluye no solo en el
mismo libro que Marina, sino que además le dedica alrededor de
8 “Aprender a hablar es aprender a traducir; cuando el niño
pregunta a su madre por el significado de esta o aquella palabra,
lo que realmente le pide es que traduzca a su lenguaje el término
desconocido.” (Traducción 8)
22
50 años de estudio, reconociéndola como “intelectual”; un
concepto que en un mundo todavía heterosexual no logra
adjudicarse fácilmente a la mujer. Por ello declara el “tratar de
restituirla y a nosotros en su mundo” (Las Trampas 609). En
dicho libro, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe
(1982) Paz agrupa una serie de ensayos sobre la vida y obra de la
monja escritora. Una vez más, su espíritu creativo se ve afectado
por la musa. Sor Juana lucha en un mundo de hombres en el que
el saber está vedado a la mujer. Su sociedad restringe a las
mujeres a “labores propias de su sexo”, pero ella desarrolla un
ansia de conocimiento, busca el saber espiritual y el saber secular,
ambos prohibidos incluso en la misma Biblia: “Callen las mujeres
en la Iglesia” (1ª Corintios 14:33-39). Es un argumento que ella
misma aplica y explica en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz
(1691).
¿Qué tienen estas emblemáticas figuras femeninas en común
con Paz? Son “metidas”, como ha referido Glantz; son dueñas de
la palabra: la una hablada, la otra escrita. Marina como
interlocutora de líderes en la Conquista y Juana de Asbaje, como
“interlocutora de virreyes” según Beatriz Mariscal Hay (1993)
¿Es esta característica la que las hace grandes? ¿O es acaso su
punto de atracción para el poder y al poder? Su fuerza radica en
la palabra, que usan como herramienta para transformarse y
23
transformar su mundo; palabra que Paz comparte. Él, al igual que
ellas, parte desde la desventaja de no poseer un título académico.
Paz, en particular, siempre bajo la sombra de un padre y un abuelo
que ejercen la presión simbólica de seguir la tradición familiar.
Es posible ver en la falla académica del escritor una similitud con
el mundo femenino, pues como debe recordarse, en México la
educación universitaria para mujeres empieza a surgir a fines del
siglo XIX y principios del XX. En esa adversidad de la condición
femenina de sus inspiradoras, al igual que ellas, lucha y se bate
para salir y liberarse por medio de la palabra. Malintzin deja de
ser esclava para convertirse en Doña Marina, y Juana de Asbaje
deja de ser una criolla bastarda para convertirse en Sor Juana Inés
de la Cruz.
Por su parte, Octavio Irineo Paz Lozano deja de ser el hijo y
nieto de sus predecesores y se convierte en Premio Nobel de
Literatura 1990. Parcializa su identificación masculina con su
estirpe para identificarse con la mujer, pero más allá de la guerra
de género como ser humano que se abre paso por medio de la
palabra que otorga un título a cada uno de ellos. Infiero entonces
que la identificación de Paz con estas dos mujeres puede estar
vinculada con su admiración y su falla al mismo tiempo. En la
teoría freudiana “el ideal del yo se forma por identificaciones con
los ideales culturales, que no siempre se hallan en armonía entre
24
sí” (Laplanche 187). La grandeza de estas mujeres, al igual que la
del poeta, radica en su misma falla, y no de circunstancias
favorables, como se ha insistido en recalcar en los tres casos. Ni
fue favorable el ser esclava de los indígenas y españoles, ni el ser
bastarda, mujer y monja escritora en la Nueva España, ni el ser
hijo y nieto sin estudios de hombres destacados en la historia del
México del siglo XX, tan clasista como el resto de su historia. Los
tres personajes tienen aspectos represores que impulsan su “yo
ideal”: a mayor represión, mayor exposición y alcance del ideal.
Paz, mediante su trabajo intelectual y la revisión de estas dos
figuras emblemáticas de la cultura mexicana, se convierte en
intérprete de la cosmovisión de sus compatriotas y, de alguna
manera, “entrega” su pueblo al extranjero al “abrir” la hasta
entonces impenetrabilidad del ser del mexicano al mundo, por
medio de sus ensayos en El laberinto, donde desde luego tienen
cabida estas dos musas inquietas. Al “traducir” al mexicano y su
lenguaje secreto y ambiguo, Paz lo exhibe desnudo al mundo, y
esto le otorga un poder, al igual que Malintzin y Sor Juana, por
medio de la palabra. Lo escribe Sandra M. Cypess: “It seemed to
me that everyone –or perhaps almost everyone– dealing with
topic quoted Octavio Paz’s influential essay ‘Los hijos de la
Malinche’ to discuss the impact and relevance of that historical
figure for Mexican ethnic identity” (78).
25
Conclusión
Investigadores en la búsqueda de reafirmar y refutar teorías,
han tenido y tendrán que seguir citando a Paz como punto de
referencia, ya sea a favor o en contra de sus ideas, cada vez que
sea necesario explicar al mexicano, a la mujer mexicana, a La
Malinche, a los malinchistas, a Sor Juana, a la literatura colonial,
a los intelectuales coloniales y postcoloniales, etc. Este carácter
omnipresente del poeta lo coloca no solo como punto de partida
en muchos de estos temas, sino incluso como parte de los
escritores que hay que leer para establecer las nuevas teorías de
cada generación durante los últimos 64 años. De la misma
manera, no se puede hablar de la Nueva España y su literatura sin
mencionar a Sor Juana, o estudiar el proceso de la Conquista, sin
“La Malinche”.
Obras Consultadas
Cortés, Hernán. Cartas de Relación. México: Editorial Porrúa,
1973. Impreso.
Cypess, Sandra M. La Malinche in Mexican Literature: From
History to Myth. Austin: University of Texas Press, 1991.
Impreso.
26
---. Uncivil Wars. Austin: University of Texas Press, 2012.
Impreso.
Díaz Del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de
la Nueva España. México: Patria, 1983. Impreso.
Franco, Jean. “La Malinche: del don al contrato sexual”. Marcar
diferencias, cruzar fronteras. Chile: Cuarto Propio, 1996.
Impreso.
Glantz, Margo. “La Malinche: la lengua en la mano”. Alicante:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006. Internet: 30
de enero de 2014.
Grillo, Rosa María. “El mito de un nombre: Malinche, Malinalli,
Malintzin” Mitologías Hoy 4, Invierno 2011: 15‐26.
Internet: 28 de enero de 2014.
Intersimone, Luis Alfredo. De ogros y laberintos. Modernidad y
nación en Octavio Paz. Tucumán: Universidad Nacional de
Tucumán, 1999. Impreso.
Laplanche, Jean. Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires:
Paidós, 2004. Impreso.
Mariscal, Beatriz. “Una muger ignorante: Sor Juana,
interlocutora de virreyes”. Urrutia, E, y Poot, Sara, eds. Y
27
diversa de mí misma entre vuestras plumas ando. México:
El Colegio de México, 1993. Impreso.
Medina, Rubén. Autor, autoridad y autorización: Escritura y
poética de Octavio Paz. México: El Colegio de México,
1999. Internet: 28 de enero de 2014.
Paz, Ireneo. Doña Marina, Novela histórica. México, 1883.
Impreso.
Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: FCE, 1992.
Internet: 28 de enero de 2014.
---. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. México:
FCE, 1982. Impreso.
---. “Traducción: literatura y literariedad”. Cambridge: 15 de julio
de 1970. Internet: 23 de agosto de 2013.
Said, Edward. Representaciones del intelectual. Barcelona:
Paidós, 1995. Internet. 20 de enero de 2014.