Inversiones Extranjeras e integración regional. Una pieza importante de la estrategia de desarrollo
Transcript of Inversiones Extranjeras e integración regional. Una pieza importante de la estrategia de desarrollo
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza
más del difícil proceso de desarrollo
Nicolás Marcelo Perrone*
1. Introducción
1.1 La Inversión Extranjera Directa en la actualidad
La inversión extranjera directa (IED) es un capítulo trascendente en la vida económica de cualquier país, tanto sea desarrollado o
en desarrollo. La opinión que los políticos y economistas tienen de la recepción de estos flujos ha variado mucho a lo largo de los últimos ciento cincuenta años. Mientras a fines del siglo XIX los países en desarrollo (PED) tenían políticas activas para la atracción de IED, luego de la crisis de 1930 y con el surgimiento de un Estado más intervencionista en materia económica, la mayoría de los recursos estratégicos fueron nacionalizados. La IED se había vuelto una mala palabra, asociada a una forma de imperialismo económico1.
Los flujos de IED tienen un correlato, evidente, con las etapas de liberalización económica (1880-1914) y (1944 hasta la actualidad)2. Cuanto más han caído las barreras a la circulación de bienes y capita-les mayor ha sido el crecimiento de la IED. En ese sentido, la década
* Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económi-co (CEIDIE, Facultad de Derecho de la UBA). Agradezco los comentarios y sugerencias realizadas por el Profesor Xavier Fernández Pons de la Universidad de Barcelona.
1 Sornarajah, M., 2004, p. 18. 2 Dicken, P., 2006, p. 37.
352
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
de los noventa ha sido testigo de un fuerte crecimiento en los flujos de IED en todo el mundo3.
En la actualidad, no sólo se da un contexto de gran interdependen-cia económica, enmarcado en un proceso de globalización amplia, sino también un cambio en la postura frente a la IED, que es ahora señalada como un elemento indispensable para el desarrollo de los PED4.
“Hoy, todos los países buscan inversión extranjera directa para acelerar sus procesos de desarrollo”5. Esto determina un escenario en el que los distintos Estados compiten por la IED.
Según datos preliminares de UNCTAD los flujos de IED en el año 2006 alcanzaron USD 1.2 billones, un incremento sustancial res-pecto de los USD 916 mil millones del año 2005, que está muy cerca del pico de USD 1.4 billones del año 20006.
Dos tercios de los flujos de IED de 2006, algo como USD 800 mil millones, fue dirigido a países desarrollados (PD), lo que implica un aumento del 48 %, en comparación con 2005. Mientras que USD 368 mil millones se distribuyeron entre los PED, lo que significó un aumento más modesto, de alrededor del 10 % en relación con el año anterior.
Si bien estas cifras marcan una notoria diferencia entre los PD y los PED, debe remarcase que, luego del máximo del año 2000 (flujos por USD 1.400 miles de millones), fueron las economías en desarrollo las que relativamente menos participación perdieron y más rápida-mente se recuperaron. En 2002 casi llegaron a perder un tercio de aquel record, cuando los PD vieron reducida su cuota de flujos de IED a menos de la mitad.
En términos comparativos, tomando como base el año 2000, los PED han aumentado sus flujos de IED en más de un tercio de USD 266 mil millones a los referidos USD 368 mil millones. Los PD, por el con-trario, aún están lejos de los USD 1133 mil millones de aquel año7.
Estos datos deben ser considerados a la luz de la creciente im-portancia que ha adquirido este fenómeno, que se ha transformado
3 Fuente: UNCTAD. 4 OECD, 2002, p. 3.5 UNCTAD (a), 2000, Preface. 6 UNCTAD (b), 2007, p. 3.7 Fuente: UNCTAD.
353
Nicolás Marcelo Perrone
en la principal fuerza globalizadora de la economía mundial, toda vez que ya desde comienzos de los ochenta el volumen mundial de IED viene creciendo más que el comercio internacional, el cual, a su vez, aumenta más que el producto8.
1.2 Los Acuerdos Regionales y las Inversiones
La década de los noventa fue testigo de un resurgimiento en el in-terés por la integración regional alrededor del mundo. Europa apostó a un ambicioso programa: “el Mercado Único”, y al lanzamiento del euro como moneda regional. América del Norte estableció un amplio acuerdo de libre comercio: el NAFTA. Los países del sudeste asiático fueron más allá de su tradición de cooperación, transformando el ASEAN en una zona de libre comercio. Aquí en el cono sur, en el año 1991 nació el MERCOSUR.
A partir de los fuertes cambios que han ocurrido en la econo-mía internacional desde principios de la década de 1990, el motivo principal para formar parte de una de estas iniciativas parece ser la búsqueda de políticas que permitan la inserción de las economías en un mundo cada vez más globalizado y competitivo9. Evidentemente, el crecimiento de los flujos de IED es un rasgo característico de este nuevo escenario.
Los Acuerdos Regionales (AR) afectan los flujos de inversiones, de manera que puede esperarse que la conclusión de un acuerdo implique la variación de la IED. Sin embargo, también el grado de profundización de ese AR repercutirá en ese resultado10.
Es claro que, en lo que se refiere a flujos intrazona, el gra-do de liberalización y el funcionamiento de los mecanismos de protección repercutirá en su desempeño. La desaparición de las barreras arancelarias y de las restricciones al comercio puede implicar una reducción de la IED si ésta tenía por finalidad saltar barreras arancelarias (IED horizontal), mientras que si el objetivo
8 Kosacoff, B., López, A. & Pedrazzoli, M. 2007, p. 5. La inversión de cartera, que carece de estabilidad y de voluntad de incidir en la gestión de la empresa, también ha tenido un papel clave en la actual fase de la globalización.
9 IADB, 2002, p. 1. 10 Blomström, M. & Kokko, A., 1997, p. 39/42.
354
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
era integrar las distintas etapas de un proceso productivo la IED debería aumentar (IED vertical)11.
Asimismo, si el AR incluye normas respecto de inversiones, como la liberalización de los flujos de capitales, la armonización y unificación de reglamentaciones y el establecimiento de instituciones capaces de resolver disputas intrazona, debe esperarse que estas medidas incrementen la IED entre sus miembros12.
Respecto de los flujos extrazona, la principal variación ocurre gracias al efecto de aumento del mercado, especialmente si se trata de IED horizontal. Nuevamente, los alcances de la regulación a nivel regional también tendrán efectos en las variaciones de este tipo de IED13.
A nivel intrazona, también se generan efectos a nivel del país inversor, toda vez que el ingreso en una AR vuelve más atractivos como receptores de IED a los nuevos socios, lo que implica una des-viación de esos flujos.
1.3 Algunas cifras
Resulta interesante analizar algunas cifras que permiten com-prender la magnitud de estos efectos.
En el caso del MERCOSUR, mientras los Estados Partes recibie-ron 1,4 por ciento de los flujos de IED total entre 1984-89, esa cifra se incremento hasta 2,1; 3,7; y 6 por ciento para los años 1990-93, 1994-96 y 1997-99, respectivamente14.
Desde la formación del NAFTA en 1994, México ha vivido un notable incremento en los flujos de IED que pasaron de un promedio anual de USD 4.6 mil millones para el período 1989-93, a USD 9.9 mil millones para 1996, USD 14.2 mil millones para el año 2000 y 24.7 mil millones para el año 200115.
Por su parte, desde la incorporación de los diez nuevos miem-bros a la Unión Europea, ocurrida el 1 de mayo de 2004, los flujos de
11 IADB, 2002, p. 226/227.12 IADB, 2002, p. 8/9.13 IADB, 2002, p. 7.14 IADB, 2002, p. 230.15 IADB, 2002, p. 231.
355
Nicolás Marcelo Perrone
IED para esos diez países pasaron de USD 28.5 mil millones para el 2004, a USD 34 mil millones para 2005 y a USD 38.4 mil millones para el año 2006, registrando un aumento de 12,8 % en el período16.
Difícilmente esta variación se deba simplemente a la decisión de estos países de formar o adherirse a algún AR. Determinar tal extremo es harto complejo y excede el marco de este trabajo.
Sin embargo, de lo dicho surgen algunos hechos de la realidad que interesa destacar: a) los países compiten por los flujos de IED y éstos son importantes para lograr una inserción exitosa en el sistema económico internacional; b) esa competencia se desarrolla en un mundo donde existen numerosos AR con posibles efectos sobre la distribución de los flujos de IED; y c) existe cierta evidencia empírica que sustenta una relación positiva entre el ingreso a un AR y los flujos de IED17.
1.4 IED y desarrollo
La contribución de la IED al desarrollo económico de los países receptores depende fundamentalmente del impacto de la presencia de las empresas trasnacionales –las cuales canalizan el grueso de los flujos de inversión- en las economías destinatarias18. En los últimos años se ha generado un intenso debate acerca de la relación entre IED y desarrollo, dado que las repercusiones de ésta en una economía pueden ser tanto positivas como negativas, y lo uno o lo otro depende, principalmente, de ciertas condiciones de la economía receptora.
Sin ir tan lejos, también ha sido puesta en crisis la relación entre IED y crecimiento y, por ende, su vinculación con una estrategia de desarrollo también merece ser reconsiderada desde esta perspectiva reducida. En su trabajo Bloningen y Wang19 exponen distintas posi-ciones en torno a la IED como un factor causante del crecimiento de los PED, destacando estudios, como el de Carkovic y Levine, que no hallan evidencia de impactos positivos de la IED en el crecimiento. Sin embargo, estos últimos autores sostienen que el crecimiento puede
16 UNCTAD (b), 2007, p. 15.17 Levy Yeyati, E., Stein, E. & Daude, C., 2003, p. 20/21. 18 Chudnovsky, D. & A. López (a), 2006, p. 49. 19 Bloningen, B. & Wang, M., 2005, p. 233.
356
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
ser causa de aumentos en los flujos de IED, con lo cual ésta puede alentar el desarrollo si genera derrames positivos20.
Este trabajo no pretende sumergirse en este debate, y simple-mente parte de la base de que la IED puede ser un factor coadyu-vante para el desarrollo de una economía, a partir de una serie de derrames positivos.
2. Objetivos
La situación descripta obliga a realizar un análisis de las distintas estrategias que cada AR tiene respecto de la IED, en la medida que éstas pueden ser un vehículo para el desarrollo. Este estudio puede partir del examen de alguna de las variables que gobiernan este fenómeno, como pueden ser las reglas de juego adoptadas por cada AR, particularmente, las referidas a la regulación de la IED intrazona y a la competencia por la IED extrazona.
Este artículo se propone examinar una parte de ese cuadro de situación: la normativa regional existente sobre esta materia o su inexistencia en tres AR: el MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio del América del Norte (NAFTA de sus siglas en inglés) y la Unión Europea (UE).
La elección de esos tres AR se debe a que el primero se trata de uno suscripto entre PED, el segundo entre PD y PED, y el tercero entre PD, aunque con la ampliación a 25 y luego a 27 miembros ello es discutible. Sin perjuicio de esto último, esta decisión permitirá cubrir un espectro amplio en lo que hace a tipos de AR.
Para cumplir con el objetivo propuesto, en primer lugar, se describirán las principales materias incluidas en el derecho de inversiones a los efectos de, luego, referirse a las disposiciones de cada AR en particular, cubriendo tanto las que atañen al grado de liberalización del ingreso de IED, como a la promoción y protección de las inversiones extranjeras.
Sobre la base de este estudio, en la conclusión se realizará un breve análisis comparativo de cada sistema jurídico, para luego efec-
20 Carkovic., M. & Levine, R, 2005, p. 198.
357
Nicolás Marcelo Perrone
tuar algunas reflexiones sobre el resultado de esa tarea y su relación con un proyecto de desarrollo regional.
3. El Derecho de las Inversiones Extranjeras
3.1 Concepto de Inversión Extranjera Directa
Dada la vaguedad que acompaña a la noción de IED, es necesario determinar con precisión este concepto en términos jurídico - econó-micos. En ese sentido, IED implica la transferencia de activos tangibles o no tangibles de un país hacia otro con el propósito de utilizarlos en el segundo para generar beneficios, bajo el control total o parcial del dueño de esos activos. Esta última característica distingue a la IED de la inversión de cartera, dado que en esta última no existe de parte del actor extranjero control ni participación en la administración del negocio, sin perjuicio del ejercicio de los derechos sociales.
Sin perjuicio de esta definición, la tendencia consuetudinaria y normativa, a partir de los tratados impulsados por los países exporta-dores de capitales es ampliar el concepto de IED, en desmedro del con-cepto de inversión de cartera. En la actualidad, el conjunto de normas que rigen las IED tienen en cuenta tres aspectos principales de éstas: a) la propiedad física, b) los derechos intangibles, y c) los derechos de administración y gestión necesarios para manejar la inversión21.
3.2 Ingreso y Protección de la IED
Es preciso aclarar un segundo punto, previo a pasar al análisis concreto de las distintas instituciones jurídicas vinculadas a las inversiones. A diferencia de un negocio de comercio internacional, que cumple su objetivo una vez que el bien objeto de exportación / importación pasa la frontera y es despachado en plaza; la IED es una operación más compleja que conlleva el cumplimiento de distintos requisitos para su establecimiento en un territorio extranjero, y que, lo más importante, no se agota con ese establecimiento sino que implica la gestión de esos recursos y la disponibilidad de los dividendos.
21 Sornarajah, 2004, M., p. 15.
358
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
Por tal motivo, la liberalización del comercio internacional es más simple que la de los flujos de IED. Dado que esta última tiene relevancia en la actividad económica interna del país, como puede ser el control de recursos estratégicos, de servicios públicos, del sector financiero, de telecomunicaciones y otros, los Estados suelen poner trabas para la recepción de IED en ciertos sectores, sin perjuicio de las barreras de carácter general.
Asimismo, la regulación de la IED no sólo alcanza lo que se refiere a su ingreso, sino también a la posibilidad de poder gestio-nar libremente los recursos una vez establecidos en el país receptor. Históricamente, los activos propiedad de extranjeros sufrían un trato menos favorable que los de los nacionales, situación que con el tiempo se modificó a punto tal que hoy en día la IED tiene, generalmente, niveles de protección mayores que la inversión local22.
Por lo visto, la regulación de la IED es un asunto de gran com-plejidad, incluso mayor que él de la regulación del comercio inter-nacional de mercaderías, que abarca en términos legales dos campos claves: a) el grado de liberalización de la normativa referida al ingreso y establecimiento de la IED (cuestión vinculada al comercio de ser-vicios), y b) el nivel de protección de la IED ya establecida.
3.3 Marco jurídico para el ingreso y establecimiento de la IED
En un AR existen distintos ámbitos que se relacionan con el ingre-so de IED ya sea de origen intrazona (originaria de otro país miembro del AR) como extrazona (proveniente de países que no integran ese AR). Sucede que, a medida que se profundiza un AR, sus miembros van advirtiendo que, para el pleno funcionamiento de ciertas instituciones, es necesario armonizar o unificar reglamentaciones, porque de otra for-ma el objetivo político no logra cumplimentarse completamente23.
En lo que se refiere a la IED y los controles para el ingreso de capitales, no alcanza con que los miembros de un AR se abstengan de imponer este tipo de medidas para permitir el ingreso de inversio-nes, si luego éstas están condicionadas a una infinidad de requisitos
22 Sornarajah, M., 2004, p. 22/23. 23 Rosamond, B., 2002, p. 68.
359
Nicolás Marcelo Perrone
burocráticos y, además, se encuentra prohibida su participación en ciertas actividades económicas.
El otro tema trascendente es el referido a los incentivos, que cobra importancia a partir del escenario competitivo en que está inmersa la lucha por atraer IED. Las administraciones establecen regímenes de incentivos que buscan atraer inversiones mediante mejoras de las condiciones de radicación24. Esta cuestión también tiene consecuencias en un AR. Sucede que en ese ámbito, en el que quizás no existe integración a nivel tributario, sí existe libertad para abastecer a un único mercado, al desaparecer las barreras arancela-rias y armonizarse las reglamentaciones técnicas. De esta forma, en igualdad de condiciones, es el país que más beneficios otorga el que atrae la mayor parte de la IED, desviando los flujos hacia su territorio. La cuestión es aún más complicada, dado que el desvío puede ser causado por infinidad de incentivos de base regulatorios25.
Finalmente, debe prestarse atención a la existencia o no de un mecanismo de protección de la inversión intrazona, que puede im-plicar, incluso, mayores garantías a los inversores regionales que a los nacionales; como a la existencia o no de un sistema de protección común para la inversión extrazona.
En virtud de lo expresado, la regulación de la IED en un AR tiene, al menos, cuatro temas centrales: i) libre movimiento de capitales, ii) derecho de establecimiento, iii) incentivos, y iv) protección, que son claves en lo que se refiere al ingreso y radicación de inversiones.
Ello no implica que la lista de factores se agote en estos cuatro temas. Muchos otros factores, jurídicos o económicos, tienen una in-cidencia fundamental, como los estándares de protección ambiental, los estándares sociales y niveles salariales, el capital humano de cada país, o la infraestructura. El conflicto por las “pasteras” en el litoral del Río Uruguay es un claro ejemplo de ello.
3.3.1 El libre movimiento de capitales
En la actualidad, la mayoría de países han liberalizado sus regímenes de ingreso de capitales en un contexto en que los flujos
24 Ver Chudnovsky, D. & López A. (b), 2001, p. 33. 25 Chudnovsky, D. & López A. (b), 2001, p. 155.
360
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
financieros se han independizado de la economía real, sin tener un correlato con la producción, el comercio y la inversión. Esto se debe al nacimiento de mercados financieros globales privados, habiéndose detectado una transformación desde una estructura financiera estatal con conexiones trasnacionales, a un sistema principalmente global. Por su parte, la OCDE ha impulsado este proceso casi desde sus inicios, aprobando, en 1961, un Código para la liberalización de los movimien-tos de capitales, que ha sido enmendando sucesivamente26.
Por lo tanto, el libre movimiento de capitales se ha vuelto la regla y los controles son la excepción27. Sin embargo, aún es posible encontrar restricciones, como, por ejemplo, las que establecen un plazo mínimo para repatriar los fondos.
No obstante ello, es importante tener en cuenta, en el ámbito de un AR, si esta libertad se encuentra expresamente prevista en los acuerdos, si se deduce de otras normas como condición necesaria para el cumplimiento de ciertos objetivos del AR, o si simplemente está receptada localmente.
El instrumento jurídico utilizado para la incorporación de este principio no es un elemento accidental, dado que de él es posible in-terpretar el margen de maniobra que los Estados mantienen dentro de sus competencias propias no delegadas. Cabe recordar que, salvo en el caso de la UE, en el que existe un ámbito de integración monetaria -con países que, incluso, han adoptado una misma moneda- el resto de los AR no prevén o no han implementado formas de verdadera coordinación macroeconómica.
Aunque luego se abordará el caso concreto de la UE, es clarifica-dor mencionar el Tratado de la Comunidad Económica Europea en su versión original de 1957 porque explica concretamente el punto referido. En el Tratado de Roma no existía ninguna obligación formal de liberalización de los movimientos de capitales sino que ésta sólo se debía producir “en la medida necesaria para el buen funciona-miento del mercado común” (artículo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en su versión original de 1957). Por eso las
26 A mayor abundamiento, véase el trabajo “Código de la OCDE sobre liberación de movi-mientos de capital: cuarenta años de experiencia”, 2002.
27 Stiglitz, J., 2000, p. 1075/1076.
361
Nicolás Marcelo Perrone
primeras directivas sobre este tema, de 1960 y 1962, sólo establecían una liberalización incompleta, combinada con numerosas cláusulas de salvaguardia que, por otra parte, fueron ampliamente utilizadas por los Estados miembros28.
De lo mencionado se desprende que, a pesar de que la libre movilidad de capitales impera en la economía internacional de hoy, el tema aún reviste importancia en el diseño de un AR, y ello, en lo que respecta a la IED, es trascendental dado que mal puede haber IED intrazona si no existe libre movimiento de recursos entre los países miembros del AR. Se trata de un prerrequisito para ella. Además, también debe prestarse atención al diseño del AR, en la medida que puede organizar o disciplinar desde el nivel regional el movimiento de capitales desde países extrazona.
3.3.2 El derecho de establecimiento.
El camino para la radicación de la IED apenas comienza con el ingreso de los capitales al país, más los bienes tangibles o in-tangibles que resulten imprescindibles importar para la puesta en funcionamiento del emprendimiento. Normalmente, la posibilidad de establecerse no es una materia liberalizada y deben cumplirse una serie de requisitos para comenzar el negocio, muchos de los cuales también son aplicables a los propios nacionales29. Con lo cual, es necesario destacar que puede haber recaudos comunes a todas las inversiones, mientras que probablemente haya otros propios de las inversiones de origen nacional o de las extranjeras. No es correcto, en ese sentido, suponer que la IED tendrá requisitos más gravosos, dado que muchas veces existen facilidades que no son extendidas a la inversión nacional, dirigidas expresamente a atraer inversión extranjera.
En el caso de un mercado único, el derecho de establecimiento es fundamental, dado que garantiza a todos los agentes económicos que podrán ejercer cualquier actividad en el ámbito de ese mercado común, en los mismos términos y condiciones que los nacionales.
28 Http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l25001.htm. 29 Sornarajah, M., 2004, p. 22/23.
362
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
El derecho de establecimiento no es un elemento exclusivo de los mercados únicos, como luego veremos, otros AR también lo incorpo-ran con distintos matices o instrumentos jurídicos, como puede ser la garantía de “trato nacional” en la etapa de pre-establecimiento y establecimiento30. La cuestión es que la IED, para poder afincarse en un país, requiere cumplir ciertas obligaciones que la habiliten a actuar en ese país y ello puede transformarse en una barrera a su ingreso.
Muchos países han adoptado legislaciones específicas sobre inversiones y condiciones de ingreso. Canadá es uno de los tantos ejemplos, que se puede sumar a la gran mayoría de los PED du-rante la década de 198031. Sin embargo, si bien estos regímenes en alguna medida se desmantelaron, una paradójica inconsistencia se mantiene: Coexisten normas de protección a la inversión y al dividendo, como son la garantía contra las expropiaciones, con incentivos, y con esquemas de monitoreo, control y selección de la inversión considerada beneficiosa para la economía, que funcionan en la práctica como una barrera a la IED32.
Este tema tiene importante actualidad, toda vez que, si bien los tratados de protección de inversiones acuerdan el trato nacional, en general lo hacen a partir del momento en que está legalmente radicada. Si la normativa que regula el ingreso y establecimiento es proteccionis-ta, ni los más altos estándares de protección ni la total liberalización de los flujos de capitales permitirán el desarrollo de la IED.
El tema del trato al ingreso como al establecimiento de la IED fue, incluso, introducido en la Agenda original de Doha33, aún cuando todo el tema referido a IED fue dejado de lado por la imposibilidad de lograr un consenso al respecto.
En resumen, el derecho de establecimiento también es funda-mental para que los recursos puedan radicarse en cualquier lugar de un AR, buscando las mejores condiciones para desarrollar ese negocio.
30 Sornarajah, M., 2004, p. 289.31 Fry, E., 1991, p. 5.32 UNCTAD (c), 2007, p. 21.33 Ver declaración Ministerial de Doha 2001, párrafos 20/22.
363
Nicolás Marcelo Perrone
3.3.3 Los incentivos
Como se mencionó al comienzo de este artículo, el contexto económico actual nos muestra a la mayoría de los países compitien-do por la IED, adoptando políticas activas para atraer estos flujos a sus fronteras. Las políticas en este sentido se basan mayoritaria-mente en mostrar elevados índices de confianza y altos estándares de seguridad jurídica, en el marco de ordenamientos jurídicos que cubren las expectativas de los inversores. Sin embargo, los incenti-vos específicos son una parte no menor de estas políticas. Se trata, principalmente, de beneficios impositivos y aduaneros, pero pue-den ser también de otra naturaleza. Lo principal es que el Estado deja de percibir un recurso o acepta estándares más bajos en cierta materia, con el afán de recibir mayor IED34.
Por otra parte, es muy común la existencia de incentivos no sólo a nivel nacional, sino también provincial y municipal, de manera que la IED no sólo busca la mejor opción dentro de una oferta de países, sino que también analiza distintas alternativas dentro de un mismo Estado. Como es de imaginar, esta materia es altamente sensible en el marco de un AR, toda vez que la liberalización intraregional hace que, de no existir una regulación al respecto, cada Estado Parte intente vía incentivos desviar inversiones hacia su país, que tiene la habilidad de abastecer sin arancel a todo el mercado ampliado. Por lo tanto, la existencia de un régimen común que regule los incentivos otorgados por los países de un bloque regional es imprescindible.
3.4 Marco legal para la Protección de la IED
Pocas ramas del derecho internacional han logrado tanta difusi-ón como el derecho de protección de las inversiones extranjeras. Tal es así que, muchas veces, por derecho internacional de las inversiones extranjeras sólo se hace referencia a la protección de la IED, aunque ciertamente cubre otros aspectos, como la consagración del principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales o el régimen de la propiedad de los extranjeros.
34 Chudnovsky, D. & López A. (b), 2001, p. 32/35.
364
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
Lo referido a esta cuestión se remonta al período colonial, durante el cual la explotación de los recursos naturales como la gestión de sectores estratégicos era llevada a cabo por originarios de la metrópoli. Con la independencia de esos territorios no varió, sin embargo, esa situación.
Fue recién con el surgimiento de los primeros nacionalismos que comenzaron las expropiaciones y el trato discriminatorio hacia esos capitales, y con ello una etapa durante la cual la IED era una vista como una vía de dominación económica.
Por supuesto, los PD exportadores de capitales no fueron simples espectadores y adaptaron posturas en defensa de sus nacionales.
La finalización de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización en los años ‘50 y ‘60 volvió a poner el tema en pri-mer plano, con la obtención de la independencia de muchos PED y la definición del principio de soberanía sobre los recursos naturales plasmado en el ámbito de las Naciones Unidas. Luego, durante la década de 1970, varios países impulsaron el llamado Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI).
En esta segunda etapa, los PD impulsaron la creación de un complejo mecanismo que asegurara la protección de sus inversiones en el extranjero. El sistema se basa en dos pilares. Por un lado, la sus-cripción de tratados bilaterales de inversiones (TBIs) por los que se acuerda otorgar cierto trato a las inversiones de determinado origen establecidas en el territorio. El primer TBI fue suscripto en 1959 entre Alemania y Pakistán. Por el otro, en 1965 se celebró el Convenio de Washington que significó la creación del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), de manera que cualquier disputa respecto de un TBI fuera resuelta por esta jurisdic-ción, normalmente, arbitral35. A ese mecanismo pueden recurrir los inversores sin consulta ni permiso previo de sus Estados de origen.
Lo llamativo de esta tendencia es que los PD no han firmado tratados de este tipo entre ellos, de manera que la mayor cantidad
35 Actualmente, existen otros mecanismos arbítrales, como ser arbitrajes ad-hoc de acuerdo al reglamento de UNCITRAL, o arbitrajes bajo otras instituciones, como la Cámara de Comercio Internacional.
365
Nicolás Marcelo Perrone
de IED no está bajo estos paraguas de protección36. Quizás, la con-fianza imperante entre ellos pueda ser una posible respuesta a la inexistencia de estos acuerdos. Sin embargo, nadie puede asegurar que no existirían pleitos entre PD de suscribirse estos tratados, es más, como se reseñará luego la realidad en el ámbito del NAFTA parece demostrar lo contrario.
El empeño puesto en la instrumentación de mecanismos de protección de la IED intrazona en un AR será mayor, según el pa-trón visto, en acuerdos entre PD y PED, en los que el principio de confianza no existe o se encuentra en formación. Vale recordar que el principio de confianza es importante en el ámbito de un AR e implica el reconocimiento de ciertos estándares jurídicos básicos que son compartidos por todos los miembros del bloque regional37.
3.5 La inversión intrazona y extrazona.
La concreción de un AR significa la creación de un nuevo ámbito económico, sea éste un mercado único, una unión aduanera o una zona de libre comercio, implica diferenciar entre elementos intrazona y extrazona. En bienes esto se ve claramente, dado que sólo los que cumplen con las normas de origen del AR gozan de la eliminación de las barreras arancelarias y técnicas, mientras el resto deben afrontar el coste de los derechos aduaneros correspondientes.
La integración en el campo de las inversiones también puede admitir este doble trato, según sea la IED proveniente de un ámbito intrazona o extrazona. Es interesante destacar que cada una de las materias que conforman el entramado del Derecho de las Inversiones puede abordar esta diferenciación de formas distintas.
En general, puede decirse que el nivel de liberalización de los movimientos de capitales es amplio a nivel global, sin embargo el resto de los temas tienen tratos muy distintos según sea el caso.
36 Ver UNCTAD (a). 37 Díez-Hochleitner, J. & Martínez Capdevila, C., 2001, comentario al artículo 249 del TCE,
p. 350.
366
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
4. El caso de la Unión Europea
4.1 La Unión Europea como proceso de integración y la liberalización de la IED
Desde sus orígenes el proceso de integración europeo tuvo como objetivo la creación de un mercado común y de un marco institucional suficiente para contener y administrar una serie de competencias nacionales cuyo ejercicio sería cedido a nivel co-munitario. Este mercado común se basa en las famosas “cuatro libertades” que son la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales. Al respecto, el artículo 2 del originario Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCEE) es expreso en este objetivo.
Esta única referencia es suficiente para comprender que el ánimo de los fundadores de la Comunidad Económica Europea no era, obviamente, constituir sólo una zona de libre comercio o una unión aduanera. Si bien la construcción europea no fue simple y la aproximación hacia un verdadero mercado único demandó casi cuarenta años, la arquitectura jurídica del proceso de integración fue desarrollada sobre la base de este objetivo.
Esto significa que la liberalización de las inversiones en el espacio intrazona no fue un objetivo puntual, sino parte de la creación de un espacio económico unificado que permitiese la libre competencia entre las empresas europeas, lo que implicaba, como prerrequisito, la posibilidad de que establezcan inversiones y negocios en cualquier territorio del mercado único.
Por ello no se estableció un capítulo especial para referirse a inversiones, sino que el derecho a invertir libremente se constituye como resultado de la interacción del “libre movimiento de capitales” y del “derecho de establecimiento”, de manera que la lectura de am-bos institutos en conjunto permite concluir que una persona física o jurídica puede establecer un negocio fuera de su país de origen, transferir allí los recursos necesarios y remitir los dividendos dentro del mercado único. Además, no debe perderse de vista la existencia de ciertos principios generales de la legislación comunitaria que re-
367
Nicolás Marcelo Perrone
fuerzan la vigencia del mercado interior, como son el de transparencia y confianza mutua entre los Estados, y el de seguridad jurídica38.
No obstante, es importante destacar que en el Derecho Comuni-tario europeo se distinguieron muy claramente los pagos corrientes o transferencias monetarias para pagar la importación de una mer-cancía o un servicio, que se liberalizaron desde un principio, de los movimientos de capitales, que estuvieron sujetos a muchas barreras hasta la década de 1990, cuando se impulsó en forma decidida la libre circulación de capitales intracomunitaria.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) tuvo oportunidad de definir el movimiento de capitales como las “ope-raciones financieras que tienen por objeto sustancial la colocación o la inversión de la cantidad de que se trata, y no la remuneración de una prestación” (Sentencia de 31 de enero de 1984, Luisi y Carbone, as. 286/82 y 26/83).
En esa línea, al interpretar el derecho de establecimiento sostu-vo que incluye “el acceso y el ejercicio, en el territorio de cualquier otro Estado miembro, en condiciones de igualdad con respecto de los nacionales de tal Estado, de toda clase de actividades por cuenta propia, así como la constitución y gestión de empresas y la apertura de agencias sucursales y filiales” (Sentencia 16 de junio de 1998, ICI, as. C-264/96).
El Consejo de Ministros, por su parte, mediante la Directiva 88/361/CEE, definió el concepto de inversión directa como “cualquier tipo de inversión que sirva para crear o mantener relaciones duraderas y directas entre el proveedor de fondos y la empresa a la que se desti-nan dichos fondos para el ejercicio de una actividad económica”.
Más tarde, la Comisión estableció que “cabe la posibilidad de que estas medidas [respecto de inversiones intrazona] restrinjan la libre circulación en el ámbito transfronterizo, pueden plantear problemas de compatibilidad con la legislación comunitaria, en particular con los artículos 73 B y 52 del Tratado -relativos a los movimientos de capitales y al derecho de establecimiento-, y perjudicar al funciona-
38 Siegrist Ridruejo, P., Lavalle Merchán, J. & Gargallo González, E., 2003, Compatibilidad entre la Acción de Oro y el Derecho Comunitario.
368
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
miento del mercado único” (Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos jurídicos que afectan a las inversiones in-tracomunitarias 97/C 220/06)39.
Las restricciones que se apliquen exclusivamente a los inver-sores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea son consideradas incompatibles, salvo que queden incluidas dentro de las excepciones previstas en el tratado. La Comisión como el TJCE admiten que los miembros pueden establecer restricciones en la medida que las medidas no resulten discriminatorias. La Comisión destaca, conforme el criterio del TJCE en los asuntos Bosman (C-415/93) o Gebhard (C-55/94), que las restricciones no discriminatorias que pueden obstruir o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Trata-do deben cumplir cuatro condiciones: a) que se apliquen de manera no discriminatoria, b) que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, c) que sean adecuadas para garantizar la rea-lización del objetivo que persiguen, y d) que sean proporcionales al objetivo buscado (97/C 220/06).
De lo mencionado hasta aquí se desprende que la materia in-versiones no ha sido totalmente transferida al ámbito comunitario, siendo de competencia compartida. En este sentido, sigue siendo claramente de competencia nacional la regulación del establecimiento de inversores de terceros países dentro de cada Estado miembro, ámbito en el que no hay normativa comunitaria de armonización. Con respecto a las inversiones intracomunitarias, está consagrado el principio de libertad, hay normas de armonización y los países pueden acogerse a ciertas excepciones.
Entonces, en lo que se refiere a la IED de origen extrazona, aún cuando se hace referencia a una genérica promoción de la liberali-zación de los movimientos de capitales respecto de terceros países, la regulación sigue siendo esencialmente nacional40.
Sin embargo, existe algún grado de coordinación a nivel comuni-tario en esta temática, toda vez que la Comunidad Europea (CE) es la
39 Disponible en http://eur-lex.europa.eu.40 Ver artículo 56 del TCE y su comentario en Díez-Hochleitner, J. & Martínez Capdevila, C,
2001, p. 128.
369
Nicolás Marcelo Perrone
que negocia acuerdos de libre comercio que incluyen la liberalización de la IED entre la CE y otros Estados o bloques regionales41. En estos casos, dado que se negocian algunos asuntos que son de competencia nacional, cada Estado miembro suscribe, al mismo tiempo que la CE, el tratado en cuestión. Es decir, se trata de acuerdos mixtos desde el punto de vista comunitario.
Gráficamente, la cuestión puede resumirse de la siguiente ma-nera: En la UE existe libre circulación de mercancías en el espacio comunitario y una unión aduanera al exterior, de modo que se libe-raliza al interior y se crea un arancel exterior común y una política comercial común con terceros países; en cambio, en materia de in-versiones, sólo existe una liberalización intrazona no acompañada, hoy por hoy, de una política común de inversiones con respecto a terceros países. Se asemeja a una especie de “zona de libre comercio” pero en materia de inversiones.
A continuación, se analizarán dos temas de actualidad en la agenda de inversiones de la CE, que permiten comprender el fun-cionamiento en la práctica de las reglas de juego que gobiernan la IED en el espacio comunitario.
En primer lugar, durante la década de los 90 hubo un crecimiento exponencial de las inversiones intracomunitarias. El auge de estas operaciones provocó, como reacción de los Estados miembros de la CE, la adopción de medidas para seguir o controlar tal evolución. Muchas de estas medidas estaban relacionadas con sectores estra-tégicos y de servicios públicos, y en la mayoría de los casos se trató del establecimiento de máximos en la participación, de acciones de oro, o de autorizaciones administrativas, entre otros.
En general, el TJCE condenó a los Estados que instrumentaron estas restricciones, sin embargo la problemática de los flujos de IED intrazona se volvió materia de debate en la CE. “El problema de la legalidad de las acciones de oro se enmarca dentro de un conflicto mayor causado por el importante crecimiento que las inversiones intracomunitarias han experimentado en los últimos tiempos, así como la progresiva concentración de empresas a nivel europeo, lo
41 Vis-Dunbar, D., 2007.
370
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
que supone la necesidad de profundizar en la implantación efectiva del mercado interior a todos los niveles. Por ello, el proceso de priva-tización, a pesar de constituir una competencia exclusiva de los Esta-dos nacionales por ser una decisión de política económica, debe ser supervisado rigurosamente por las Instituciones comunitarias”42.
En segundo término, resulta interesante, para cerrar la cuestión, analizar las negociaciones que ocurren actualmente en el seno de la CE respecto del tratamiento que corresponde otorgar a las inversio-nes en los tratados de libre comercio que podría suscribir la CE con terceros países.
De ellas puede establecerse, claramente, que lo referido a la liberalización de la IED intrazona es una competencia compartida entre los Estados y la CE, en la que prima aún la voluntad de cada Estado miembro, sin perjuicio de la que la CE lentamente va ganando preponderancia.
De esta forma, en la CE existe un debate sobre el ámbito de com-petencia en materia de inversiones, en el que se enfrentan una pos-tura por mantener estos asuntos en las esferas nacionales y otra que postula transferirlos a la CE. En el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que no entrará en vigor como tal, se previó la creación de una política común en materia de inversiones.
En la práctica, sin embargo, lo que sí sucede en la actualidad es cierto solapamiento entre los modelos de tratado que trabaja la CE y varios TBIs que algunos Estados han suscripto. Ciertos aspectos de esos TBIs incluyen previsiones referidas a la liberali-zación de la IED, como el reconocimiento del trato de nación más favorecida en la etapa de preestablecimiento (respecto del acceso al mercado) y del trato nacional otorgado a los inversores pos-establecimiento (es decir una vez que la inversión está legalmente radicada). Estos “solapamientos” pueden vulnerar competencias de la CE, tanto que la Comisión ha iniciado gestiones para que varios de esos TBIs sean renegociados de manera que se vuelvan compatibles con el acervo comunitario43.
42 Siegrist Ridruejo, P., Lavalle Merchán, J. & Gargallo González, E., 2003, conclusiones. Este tema mantiene gran actualidad, a partir de casos como el de ENDESA en España.
43 Vis-Dunbar, D, 2007.
371
Nicolás Marcelo Perrone
En resumen, la regulación de las inversiones extrazona es una materia, esencialmente, nacional en la CE; sin embargo, el continúo avance de la CE en diversos temas, entre ellos el impulso de tratados de comercio amplios que incluyen la materia inversiones, implica más que nunca que los Estados Miembros individualmente deben respetar ciertos principios comunitarios al regular la cuestión.
4.2 La Unión Europea y la protección de la IED
No existen en la CE reglas específicas sobre protección de IED a nivel intrazona. Ello tiene una explicación coherente con la tendencia de los TBIs, dado que éstos fueron firmados, salvo muy puntuales excepciones, entre PD y PED. Es decir, eran los países exportadores de capitales los que buscaban la protección de sus capitales nacionales.
En la CE, hasta su composición de 15, sus miembros fueron siempre primordialmente PD, por lo que la cuestión de la protección nunca fue abordada directamente. Por supuesto, como hemos visto en el caso de las privatizaciones, el AR tiene mecanismos que permiten resolver algunos conflictos en la materia. Sin embargo, un conjunto de reglas generales como las contenidas en los TBIs no se encuentran en el acervo comunitario.
Es muy interesante lo ocurrido en la CE con la incorporación de los nuevos doce países, toda vez que muchos de estos tenían firmados previamente TBIs con los viejos miembros. En ese sentido, el Comité Económico Financiero del Consejo ha sugerido que los miembros revisen esos tratados. Si bien este es hoy un tema controvertido, en principio, esos TBIs están hoy vigentes y tienen aplicación44. Es que no existe una contradicción palmaria con el acervo comunitario, ni una vía sustancialmente similar habilitada en el derecho de la CE.
En lo que se refiere al ámbito extrazona, la competencia para establecer reglas de protección de IED es de cada Estado miembro en forma individual. No obstante, en el marco de las discusiones que señalé en la última parte del apartado anterior, muchos miembros
44 Söderlund, C., Draft, 2007, p. 4/5.
372
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
consideran que sería conveniente que la CE no sólo negocie lo que hace al acceso, sino también la cuestión de la protección. Conside-ran, los partidarios de esta postura, que la CE está en condiciones de obtener mejores resultados en las negociaciones.
En este sentido, muchos gobiernos proponen que se negocie so-bre la base de un modelo similar al NAFTA que conjuga el acceso de las inversiones y el retiro de las restricciones con robustas garantías para la IED. Sin embargo, otros países temen que la CE, de esta forma, gane competencias sobre esta materia en forma permanente45.
4.3 La Unión Europea y los incentivos.
La cuestión de los incentivos en la CE tiene una regulación desarrollada. Existen en el tratado de la CE normas concretas sobre incentivos46, además de otras específicas en distintos ámbitos, como son la agricultura y las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, la Comisión hace un seguimiento de las normas de cada miembro. En ese sentido, puede mencionarse como ejemplo un documento por el que “La Comisión Europea ha pedido formal-mente a España, con arreglo a la normativa sobre ayudas estatales del Tratado CE, que suprima los incentivos fiscales a las empresas españolas que invierten en el extranjero. La Comisión pide se eli-minen paulatinamente hasta finales de 2010, ya que distorsionan la competencia y el comercio en el mercado único. España tiene un mes para aceptar esta petición, de lo contrario la Comisión podrá abrir una investigación formal” (IP/06/355, 22/03/2006).
En los últimos años, se implementaron mecanismos concretos dirigidos a disciplinar las ayudas estatales, estableciéndose un marco regulatorio que otorga cierta autonomía a los gobiernos que deseen ofrecer incentivos pero que, al mismo tiempo, confiere poderes suficientes al órgano supervisor para monitorear y sancio-nar desviaciones, con la posibilidad de que éstas sean recurridas judicialmente47.
45 Vis-Dunbar, D.46 TCE, artículos 87/89 y su comentario en Díez-Hochleitner, J. & Martínez Capdevila, C,
2001, p. 166/175. 47 Chudnovsky, D. & A. López (c), 2003, p. 147.
373
Nicolás Marcelo Perrone
5. El caso del NAFTA
5.1 El NAFTA y el acceso de la IED intrazona
El NAFTA no tiene por objetivo la constitución de un mercado común, ni alcanzar un grado importante de coordinación económica. No obstante, tampoco se trata de una simple zona de libre comercio, existe mucho más que desmantelamiento de aranceles y restricciones cuantitativas en el NAFTA. Tanto es así, que hay quienes han llegado a sostener que este AR, más que una zona de libre comercio, es un instrumento para permitir el libre movimiento de capitales entre los tres socios con un interés particular: las inversiones48.
El artículo 102 del NAFTA establece que “1. Los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: (…) (c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes”.
Por lo tanto, la materia de inversiones es fundamental en el ámbito del NAFTA y en ese marco se ubica el tratamiento de la cuestión en su articulado. Sin embargo, es necesario aclarar que la aproximación es de carácter autónoma, es decir, no quedan los flu-jos de IED abarcados por una normativa más general que regula un nuevo mercado corolario de la integración de las tres economías. Por el contrario, aquí existe una regulación expresa sobre las inversio-nes con cierta autosuficiencia, que no está integrada en un sistema jurídico más amplio.
Por tal motivo, el libre movimiento de capitales, más allá de la apertura unilateral de cada socio, está garantizado principalmente en lo que hace a los flujos de IED y a la remisión de dividendos. El NAFTA establece que los nacionales de cada socio pueden establecer el negocio que deseen, salvo alguno de la lista negativa que ha sido incorporada al Anexo III, con lo cual puede notarse que el objetivo del NAFTA es puntualmente liberalizar y no encadenar los distintos instrumentos jurídicos para el funcionamiento de un nuevo mercado.
48 Ros, J., 1992, p. 54.
374
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
Más aún, esta conclusión queda confirmada con la “cláusula de libe-ralización automática” que establece que si un país decide liberalizar rubros no cubiertos por el NAFTA, ese nuevo nivel de liberalización se regirá por el NAFTA49.
En esa línea, el NAFTA no establece un derecho de estableci-miento amplio, sino que extiende el trato nacional a las etapas de establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones50. Es decir, en la práctica, el derecho de establecimiento es creado sólo en el acotado ámbito de las inversiones.
Como se explicó al tratarse el debate existente en la CE respecto del modelo a seguir sobre el tema inversiones en sus acuerdos de libre comercio, el NAFTA es una fórmula compleja en la que se combinan acceso y protección, mas no inversiones y mercado.
El concepto de inversión contenido en el NAFTA es amplio e incluye virtualmente cualquier tipo de inversión (todo tipo de propie-dad, directa e indirecta, contingente y actual). Por otro lado, a los fines de instrumentar el acceso, en el encuadre antes descripto, considera a cualquier inversionista de un país socio como si fuere local, o una de sus empresas estatales u originaria del país. Es decir, el mecanismo mediante el cual el NAFTA otorga a los inversionistas originarios del AR acceso a los mercados es a través de brindar a cada uno el mismo trato que a un nacional, a los efectos de radicar su inversión51.
El énfasis liberatorio del acuerdo se desprende, además, de la eliminación de los requisitos de desempeño, más allá del ámbito del acuerdo TRIMs, con lo cual se asegura el libre acceso de la IED intrazona sin condicionamientos.
De lo mencionado, puede concluirse que el objetivo del AR en este punto ha sido preservar el acceso al mercado que, en general, ya había sido otorgado por México, pero mediante un sistema seguro que permite a los inversores tener certidumbre respecto de que el acceso actual se mantendrá a lo largo del tiempo52.
49 Vega Cánovas, G., Posadas A., Gilbert, W. & Frederick, M., 2005, p. 87.50 Ver artículo 1102 del NAFTA.51 Vega Cánovas, G., Posadas A., Gilbert, W. & Frederick, M., 2005, p. 82/89.52 Orme Jr., W., 1996, p. 129.
375
Nicolás Marcelo Perrone
Finalmente, corresponde mencionar que no existen en el ámbito del NAFTA normas sobre IED extrazona, manteniendo cada país absoluta libertad en ese ámbito.
5.2 El NAFTA y la protección de la IED
La protección de IED intrazona es uno de los grandes institutos del NAFTA. Tal es así que la puesta en funcionamiento del sistema revolu-cionó el mundo del derecho de las inversiones, y su jurisprudencia ha sido pionera y guía de muchos tribunales de otros sistemas. Además, este modelo fue tomado como base por la OECD para la elaboración de su proyecto de Acuerdo Multilateral sobre Inversiones53.
Trato nacional, de la nación más favorecida, acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas son parte del aparato jurídico que el tratado pone al servicio de la protección de la IED intrazona en el NAFTA, sumado a la libertad de movimiento de capitales vincula-dos a la inversión y la prohibición de la expropiación directa como indirecta, salvo justa indemnización.
Esta enumeración permite visualizar, claramente, que la inten-ción del acuerdo ha sido recrear y perfeccionar la tendencia existente en el ámbito de los TBIs. Tal conclusión es corroborada, además, por la elección del foro arbitral que es el mismo CIADI o un tribu-nal regido por las reglas de la UNCITRAL54, y por el hecho de que las previsiones del acuerdo son similares a las incluidas en los TBIs suscriptos por los Estados Unidos55.
Un interesante detalle del NAFTA es que se trata de un acuerdo que vincula a dos PD en el que se incluye la posibilidad de que un inversor pueda demandar en forma autónoma a un Estado. Esta innovación generó preocupación en alguna literatura, en el sentido de que una interpretación del derecho de propiedad conforme los principios constitucionales de un PD podía influir sobre la tendencia del derecho de inversiones56.
53 Sornarajah, M., 2004, p. 288.54 Ver artículo 1120 del NAFTA.55 Sornarajah, M., 2004, p. 289.56 Sornarajah, M., 2004, p. 289.
376
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
Sin embargo, el resultado ha sido distinto, contrario a lo espe-rado, se han iniciado varios casos contra Canadá y los Estados Uni-dos, la mayoría referidos a estándares de tratamiento y cuestiones regulatorias, principalmente en temas ambientales57.
Las disputas en concreto se centran en discernir si interferencias en los derechos de los inversores a partir de normas de protección ambiental podían significar un caso de expropiación indirecta o de violación del trato justo y equitativo.
Este hecho “no previsto” generó reacciones entre los socios desarrollados del NAFTA. Por un lado, luego de las presiones de Canadá, la Comisión de Libre Comercio, que está habilitada para hacer interpretaciones obligatorias, estableció que no existe disposi-ción en el NAFTA que impida a los signatarios poner a disposición los documentos relacionados con las disputas, sin perjuicio de la confidencialidad de la información sensible de las empresas58.
Más importante fue la necesidad de aclarar los conceptos de trato “justo y equitativo” y “las protecciones y seguridad plenas” contenidos en el artículo 1105, primera parte59. Es evidente que si los PD socios no se hubieran visto involucrados en el cercenamiento regulatorio que representaba la interpretación pro inversor de los tribunales arbítrales, esta aclaración no se habría dictado.
La sensación de que el NAFTA había reducido los poderes regu-latorios de los Estados, en un grado tal que la adopción de políticas no obligatorias tuvieran un impacto en las inversiones intrazona al deprimir su valor, llevó a la reflexión a sus socios60.
A pesar de estos cambios, Canadá mantiene cierta preocupación respecto de la dificultad de instituir nuevas reglas de calidad am-biental, dado que ello pueda significar “una expropiación indirecta” en los términos del tratado.
57 En el período 1994-2003, de los 22 casos iniciados en el ámbito del NAFTA nueve fueron contra Canadá, ocho contra México y cinco contra los Estados Unidos.
58 Vega Cánovas, G., Posadas A., Gilbert, W. & Frederick, M., 2005, p. 128/135.59 Vega Cánovas, G., Posadas A., Gilbert, W. & Frederick, M., 2005, p. 128/135.60 Sornarajah, M., 2004, p. 290.
377
Nicolás Marcelo Perrone
5.3 NAFTA e incentivos
No existen normas generales sobre el tema en el NAFTA, por el contrario sólo se establecen algunas previsiones expresas referidas a: a) la prohibición de ciertas formas de subsidios, y b) ciertos condicio-namientos respecto de la modalidad para su otorgamiento61.
Respecto de lo primero, el artículo 1114 refiere que “es inadecu-ado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o seguridad o relativas a medio ambien-te”, y si “una Parte estima que otra Parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte y ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole”.
Con relación a lo segundo, el AR va más allá del TRIMs, y pro-híbe absolutamente los requisitos de desempeño (artículo 1106), de manera que no resulta posible condicionar subsidios o incentivos conforme este tipo de mecanismos.
Más allá de estas dos normas concretas, el NAFTA guarda silen-cio respecto de esta cuestión que resulta delicada en el caso de este AR dado el énfasis puesto en la materia inversiones, circunstancia que ha generado roces entre los socios, principalmente por la cantidad de incentivos que se otorgan a nivel estadual en los EE.UU..
6. El caso del Mercado Común del Sur. Descripción de las principales características del régimen del MERCOSUR en materia de inversiones
6.1 MERCOSUR e inversiones. ¿Liberalización?
El tratado que dio nacimiento al Mercado Común del Sur está titulado Tratado para la constitución de un Mercado Común, es decir, valga la redundancia, tiene por finalidad crear un mercado interior dentro del AR.
Para cumplir con ese objetivo dispone que el mercado común implica “la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos
61 Brewer, T. & Young S., 1997, p. 192.
378
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de merca-derías y de cualquier otra medida equivalente”, “el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales re-gionales e internacionales”, “la coordinación de políticas macroeco-nómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes” y “el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”62.
En teoría, si el AR tendiese a cumplir con estos objetivos, en el marco intrazona existiría libre circulación de capitales, dado que se trata de un factor productivo cuando está destinado a la concreción de un proyecto de inversión. Además, la libre circulación de servicios, la visión de una política comercial común, la coordinación macro-económica y la armonización legislativa parecen indicar, junto con la voluntad de crear un mercado único, que el derecho de estableci-miento es fundamental en el esquema.
De esta forma, el tratado, al menos en teoría, sienta los dos pi-lares básicos para la liberalización intrazona de las inversiones. Por su parte, el Protocolo de Ouro Preto señala en su introducción que es un objetivo la puesta “en funcionamiento de la unión aduanera como etapa para la construcción del mercado común”.
Sin embargo, estas aspiraciones han quedado en la mera teo-ría. Las normas del Tratado de Asunción no tienen efecto directo, y depende de la voluntad política de los miembros el avance en la liberalización de IED intrazona.
En lo que hace al libre movimiento de capitales, rige en cada país su propia normativa, que si bien tienen como principio el libre movimiento, admiten variaciones, como un plazo mínimo antes de poder retirar los fondos del país. No existen normas comunes al
62 Ver artículo 1º del Tratado de Asunción de 1991.
379
Nicolás Marcelo Perrone
respecto, y menos aún está receptado un derecho de establecimiento que permita a los agentes económicos originarios de un socio realizar tareas en condiciones de “trato nacional” en los otros miembros.
No obstante, existe una importante iniciativa que data de 1993: el Protocolo de Colonia63. Se trata de un tratado internacional suscripto por los cuatro miembros con la finalidad de regular la IED intrazona. Sin embargo, dicho acuerdo nunca entró en vigencia por la falta de ratificación de Brasil, por lo que carece entonces de entidad como norma MERCOSUR.
Es necesario destacar que este tratado se asemeja más a un acuerdo del estilo NAFTA en materia de inversiones, que no tiene por objetivo la concreción de un mercado común, que al complejo regulatorio de la CE. La estructura del Protocolo de Colonia incluye tanto liberalización como protección.
Su artículo 2° establece que cada miembro admitirá las inversio-nes en su territorio de manera no menos favorable que a las inver-siones de sus nacionales, es decir, asegura el trato nacional para la etapa de establecimiento, con excepción de ciertos sectores (sistema de listas negativas). Por otro lado, el alcance del concepto de inver-sión, incluido en el artículo 1°, es bastante amplio, aún cuando no lo es tanto como el del NAFTA.
En el ámbito extrazona, también ha existido una iniciativa regional, se trata del Protocolo sobre Protección y Promoción de Inversiones provenientes de Estados no parte del MERCOSUR. Este acuerdo, que tampoco entró en vigencia por la falta de ratificación de Brasil, es similar a un TBI, contiene una definición de inversión del mismo alcance que el acuerdo intrazona, pero a diferencia de éste no otorga el trato nacional para la etapa de establecimiento.
En el caso de la IED extrazona la adopción de este acuerdo generaría un importante problema interpretativo, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya han suscripto varios TBIs que otorgan el trato a la nación más favorecida (NMF)64, y en ellos otor-garon estándares superiores a los del protocolo, que también prevé una cláusula NMF. De esta forma, en la práctica no existiría una
63 Disponible en http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/colonia/pcolonia_s.asp.64 UNCTAD (a).
380
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
regulación uniforme a nivel regional, sino un verdadero entramado de tratados de difícil interpretación.
Posiblemente, la estrategia de presentar un marco regulatorio único en el ámbito regional sea una interesante alternativa que pue-de mejorar el poder de negociación de los países del bloque, gracias principalmente al lugar que ocupa Brasil en el espectro económico internacional actual. No obstante, para ello sería imprescindible, como requisito previo, el cumplimiento del artículo 3° del protocolo, o sea el intercambio de información sobre las negociaciones en curso y su abordaje desde el nivel regional.
En concreto, el MERCOSUR no ha iniciado aún un proceso re-gional de liberalización de IED intrazona, sin perjuicio del grado de apertura de cada miembro en particular, ni tampoco hay coincidencias en el ámbito extrazona. Tal es así, que mientras Argentina, Paraguay y Uruguay ya han firmado y ratificado gran cantidad de TBIs, Brasil no es parte del Convenio del CIADI ni ha ratificado algún TBI.
6.2 El MERCOSUR y la protección de IED
Dada la composición del MERCOSUR, y la apriorística necesidad de sus miembros de atraer IED extrazona por su calidad de PED, el enfoque regional para la protección de IED es, a diferencia de la CE y el NAFTA, un punto crucial.
La coordinación de políticas comerciales y económicas dentro del Mercosur, si se encara de forma seria, requiere ciertos consensos en lo que hace a la regulación de la IED extrazona.
El Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Prove-nientes de Estados no Parte del MERCOSUR65 intentó establecer un marco jurídico común, pero esa iniciativa no contó con el respaldo de todos los miembros, ni parece ser la mejor opción para el bloque. El protocolo establece un nivel de tratamiento mucho más desfavorable que los TBIs en general, de manera que muy difícilmente sea una propuesta que pueda obtener consensos de los países exportadores de capitales. En realidad, y dada la creciente importancia de la IED y
65 Disponible en http://www.ftaa-alca.org/NGROUPS/ngin/publications/spanish99/cint_mer.asp
381
Nicolás Marcelo Perrone
el rol de las empresas trasnacionales, es necesario un nuevo abordaje de la materia que permita que Estados y empresas coordinen sus intereses en forma eficiente.
6.3 El MERCOSUR y los incentivos
No existe en el ámbito regional normativa alguna que discipline esta cuestión, que es fundamental en un AR de PED. Ello deja librado a los miembros la definición de incentivos y subsidios, generando un marco de fuerte competencia por atraer la IED. Además, tampoco se han establecido parámetros regulatorios básicos en el AR, de manera que también puede existir competencia por vía normativa, en áreas como medio ambiente, seguridad y salubridad.
La problemática de la competencia por atraer inversiones me-diante estos mecanismos ya ha sido señalada por la literatura y los organismos internacionales. Sucede que si los PED buscan atraer IED para apuntalar y promover su desarrollo, esa finalidad queda totalmente desvirtuada si los costos para atraer IED son mayores que los potenciales beneficios que pueda generar66.
7. Conclusiones. Breve análisis comparativo de los distintos sistemas y de sus objetivos
El comportamiento de los flujos de inversión dentro de un AR es un factor muy importante para que la iniciativa sea exitosa para sus participantes. Aunque, generalmente, eran otros los temas que tenían mayor preponderancia en las negociaciones y en la discusión de un AR, en la actualidad el capítulo de inversiones ha ganado mucha relevancia. Esto se debe a que la IED se transformó en un importante motor del proceso de globalización de la economía, mo-tivo por el cual también es hoy una pieza fundamental en cualquier estrategia de desarrollo.
Como se explicó, la IED es un elemento trascendental para el crecimiento económico y la inserción en la economía internacional, principalmente en el aparato productivo globalizado. En este sentido,
66 Chudnovsky, D. & López A. (c), 2003, p. 136/137; IADB, 2002, p. 7/8.
382
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
los AR deben tener una política en este ámbito, incluso si su único objetivo es una zona de libre comercio.
El NAFTA es un claro ejemplo, toda vez que si bien ha sido publicitado por sus propios socios como una zona de libre comer-cio, dedica el mismo esfuerzo normativo para disciplinar el tema de inversiones a nivel intrazona.
La complejidad y cantidad de temas involucrados en los mo-vimientos de factores productivos, que tienen por objetivo radicar un negocio en un territorio distinto del de su origen, explican las diferentes figuras jurídicas que se han desarrollado para disciplinar la IED, ya sea intrazona o extrazona.
Resulta complejo determinar los objetivos no declarados que los actores han puesto en cada AR, de manera de poder analizar la opción jurídica elegida y su conformidad con la finalidad buscada. Sin embargo, de los tratados y su proceso de negociación es posible arribar a resultados suficientemente fidedignos como para efectuar esta comparación.
La CE es un AR con aspiraciones profundas, que incluyen la consolidación de un mercado único. Este objetivo resultó inalcan-zable con la simple liberalización de los flujos de bienes, servicios, capitales y trabajo. Era necesaria la creación de instituciones jurídicas que pudiesen sostener el objetivo de un mercado común. Evidente-mente, un mercado integrado apenas comienza con el libre acceso a él. Resultaba imprescindible, entonces, el establecimiento de reglas de juego claras dentro de ese espacio económico.
De manera coherente la estructura jurídica elegida no parte de otorgar a cada inversor regional el mismo trato que al local, sino de definir que no habrá más inversores que los regionales o de terceros países. Se trata de reconstruir las instituciones a nivel comunitario, tarea que aún no está completa en la CE. De allí el nacimiento de las cuatro libertades, de los cuatro fundamentos básicos de un mercado que se rige por principios liberales, con claros límites por cuestiones de interés público.
El NAFTA, por su parte, ha sido fiel a la voluntad declarada de sus creadores, se trata de una estructura jurídica diseñada para liberalizar los flujos de IED entre los socios, con ciertos límites y
383
Nicolás Marcelo Perrone
bajo algunas condiciones. Pero, en general, cada país tiene libertad de adoptar las medidas que crea oportunas, que serán aplicables a todos los inversores originarios del AR. Por supuesto, como se explicó, este esquema genera algunas dificultades que el NAFTA vive en su seno. El tema de los incentivos a nivel estatal / provin-cial y de los estándares regulatorios, principalmente de protección ambiental, son algunos de los más importantes. Sin embargo, en la medida que se mantenga este diseño el sistema deberá ir pensado soluciones para cada caso concreto.
Tanto la CE como el NAFTA han diseñado esquemas que res-ponden, en una importante medida, a sus objetivos. Por supuesto que son jurídicamente perfectibles, pero aún así han sido ideados sobre la base de sus finalidades.
Es clara en el diseño de la CE la preponderancia del principio de confianza mutua, que desterró de la normativa comunitaria el tema de la protección de la IED intrazona, cuestión que todavía no se ha resuelto con la incorporación de los nuevos doce miembros. En el mismo sentido, el énfasis puesto en la libertad de estableci-miento, como valuarte del mercado único excediendo los límites de la inversión, es expresivo de la importancia política del objetivo de consolidar un mercado común.
El NAFTA es reconocido como el principal modelo a seguir en protección de la IED intrazona a nivel regional. Tal mérito no hace más que comprobar que, en más o en menos, ha cumplido el objetivo de los Estados Unidos de garantizar sus inversiones en México. Lo interesante del NAFTA, que es aleccionador y coherente con la nega-tiva de varios PD al Acuerdo Multilateral de Inversiones de la OECD, es que demostró que el sistema de protección de IED, tal como está diseñado, es inaceptable para los Estados, sean PED o PD, que ven su poder regulador congelado frente al inversor extranjero67.
El caso del MERCOSUR es difícil de evaluar, dado que el proceso de integración en general está en un serio impasse. Aún así, el modelo elegido mediante los dos protocolos firmados por los Estados Partes es incoherente con el objetivo de un mercado común, y es muy similar
67 Peterson, L., 2004, p. 36/37.
384
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
al escogido por el NAFTA. Esta conclusión es quizás el mejor aporte que puede hacer este trabajo, quedando como asignatura pendiente explicar el motivo de esta elección.
Para finalizar, corresponde puntualizar algunas sugerencias de política, tendientes a dotar al bloque de instrumentos que le per-mitan encauzar la IED como un factor positivo para su desarrollo. En ese sentido, el MERCOSUR debe aprovechar el hecho de que al presente se están revisando los formatos de los TBIs a la luz de algunas experiencias pasadas, buscando un mayor equilibrio entre los intereses de los países y las empresas. Para ello, es necesario enfrentar las negociaciones en forma conjunta, aumentando de esta forma el poder del bloque frente a terceros. Por otro lado, esta ins-tancia común puede permitir que los socios coordinen sus políticas internas, de manera de intentar modificar la situación altamente asimétrica dentro del bloque.
Referencias bibliográficas
BLOMSTRÖM, M. & KOKKO, A., Regional Integration and Foreign Direct Investment, World Bank, 1997. BLONINGEN, B. & WANG, M., “Inappropriate Pooling of Wealthy and Poor Countries in Empirical FDI Studies”, en Moran, T., Graham, E. y Blomström (eds.) Does Foreign Investment Promote Development?, Institute for International Economics, Washington D.C., 2005.BREWER, T. & YOUNG S., Investment Incentives and The International Agenda, The World Economy, Volume 20, Number 2, marzo 1997. CARKOVIC., M. & LEVINE, R, “Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?”, en Moran, T., Graham, E. y Bloms-tröm (eds.) Does Foreign Investment Promote Development?, Institute for International Economics, Washington D.C., 2005.CHUDNOVSKY, D. & LÓPEZ, A (a), “Inversión Extranjera Directa y Desarrollo: la experiencia del MERCOSUR”, en coordinadores varios, 15 años de MERCOSUR, Red MERCOSUR, Montevideo, 2006. CHUDNOVSKY, D. & LÓPEZ, A. (b), La Trasnacionalización de la Economía Argentina, Eudeba, 2001.
385
Nicolás Marcelo Perrone
CHUDNOVSKY, D. & LÓPEZ, A. (c), “Policy Competition for Fo-reign Direct Investment”, en D. Tussie (ed), Trade Negotiations in Latin America. Problems and Prospects, Palgrave, 2003, p. 147.DICKEN, P., Mapping the Changing Contours of the World Economy, University of Manchester, 2006. DÍEZ-HOCHLEITNER & J., MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., Derecho de la Unión Europea, McGraw Hill, 2001, comentario al artículo 249 del TCE.Estadísticas de UNCTAD. FRY, E., Foreign Direct Investment in North America: Political and Legal Considerations, en Investment in the North American Free Trade Area: Opportunities and Challenges, Brigham Young University, 1991.IADB, Beyond borders, The new Regionalism in Latin America, 2002. KOSACOFF, B., LÓPEZ, A. & PEDRAZZOLI, M., “Comercio, in-versión y fragmentación del mercado global: ¿está quedando atrás América Latina?”, presentado el Seminario Internacional The New Agenda for International Trade Relations as the Doha Round Draws to an End (OBREAL/WTO), Barcelona, España, Enero 2007.LEVY YEYATI, E., STEIN, E. & DAUDE, C., Regional Integration and The Location of FDI, IADB, 2003. OECD, Forty Years’ Experience with the OECD Code of Liberalisation of Capital Movements, 2002. OECD, Foreign Direct Investment for Development. Maximizing Benefits, Minimizing Costs, 2002.ORME JR., W., Understanding NAFTA. Mexico Free Trade and The New North America, University of Texas Press, 1996, p. 129.PETERSON, L., Bilateral Investment Treaties and Development Policy-Making, IISD, 2004.ROS, J., Free Trade Area or common Capital Market? Notes on Mexico-US Economic Integration and Current NAFTA Negotiations, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 34, Nº 2 (1992). ROSAMOND, B., Theories of European Integration, St. Martin’s Press, New York, 2002.
386
La inversión extranjera y los procesos de integración. Una pieza más del difícil proceso de desarrollo
SIEGRIST RIDRUEJO, P., LAVALLE MERCHÁN, J. & GARGALLO GONZÁLEZ, E., La acción de oro o El Problema de las Privatizaciones en el Mercado Único, Instituto de Estudios Europeos, Madrid, 2003. SÖDERLUND, C., Intra-EU BIT Investment Protection and the EC Treaty, Transnational Dispute Management, Draft, abril, 2007. SORNARAJAH, M., The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 2004. STIGLITZ, J., Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Ins-tability, World Development Vol. 28, No. 6, 2000, p. 1075/1076.UNCTAD (a), Bilateral Investment Treaties 1959-1999, 2000. UNCTAD (b), The emerging Landscape of Foreign Direct Investment: Some Salient Issues, 2007.UNCTAD (c), Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Invest-ment Rulemaking, 2007, p. 21.VEGA CÁNOVAS, G., POSADAS, A., GILBERT, W. & FREDERI-CK, M., México, Estados Unidos y Canadá: resolución de controversias en la era post Tratado de Libre Comercio de América del Norte, UNAM, 2005, p. 87.VIS-DUNBAR, D., European Govts remain split over extent of investment provisions in EU FTAs, Investment Treaty News, marzo 16, 2007.




































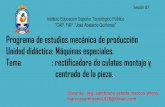



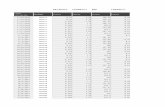





![Hans Christian Hagedorn (ed.), Don Quijote por tierras extranjeras [...], Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2007, 2009 y 2011, 3 vols.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312ab073ed465f0570a5574/hans-christian-hagedorn-ed-don-quijote-por-tierras-extranjeras-cuenca.jpg)










