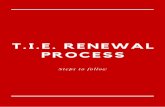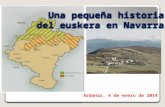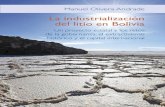Apuntes léxicos de la traducción bajo-navarra de Alfonso ...
Intervencionismo y mercado en la industrialización de Álava y Navarra
Transcript of Intervencionismo y mercado en la industrialización de Álava y Navarra
Entre el Mercadoy el Estado
Los planes de desarrollodurante el franquismo
Josnna Dn la TonnsMenro GancÍn-Zúñrce
(nlrrones)
upnFU¡ibonsitate Publikoa
Colección Historia, 28
Título:
Editores:
Edita:
Fotocomposición:
lmprime:
Depósito Legal:
ISBN:
@
@
Coordinación y d ist r ¡bución:
Entre el Mercado y el Estado.Los p/anes de desarrollo durante el franqu¡smo
Joseba De la Torre y Mario carcía-Zúñ¡ga (editores)
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Pretexto [email protected]
Ona Industria Gráfica
NA-3.373l2009
978-84-9769-25I-9
Autores
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa
lmpreso en papel ecológico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o trans-formación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sustitulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirúase a CEDRO (Centro Españolde Derechos Reprográficos, wwwcedro.org) s¡ necesita fotocopiar, escanear ohacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sección de PublicacionesUniversidad Pública de NavarraCampus de Arrosadía31006 PamplonaFax: 948 169 300Correo: oublicac¡[email protected]
Índice
Introducción. Estado y mercado en el desarrollo español, c.7940-7975 .........
Joseba De laTorre y Mario Garcia-Zúñiga
Primera parte
CINCO ESTUDIOS GENERALtrS
1. Los economistas españoles ante la planificación indicativa del desarro-
l l ismo . . . . . . . . 27
José Luis Ramos Gorostizay Luis PiresJiménez
2. ¿Planificando a la francesa? El impacto exterior en el desarrollismo ......... 67
Joseba De laTorre
3. Los Programas de Inversiones Públicas (1964-1.976): ¿El instrumento
presupuestario al servicio de los Planes de Desarrollo? ............... 89
Francisco Comín y Rafael Vallejo
4. Mercados de trabajo y emigración en los planes de desarrollo
Gloria Sanz Lafuente
5. Planes de desarrollo y siderurgia privada: Altos Hornos deVizcaya(1960-1,975)Emiliano Fernández de Pinedo Fernández
747
1 '7 '7
ENrnr rl Esraoo y el Menca¡o
Segunda parteSEIS ESTUDIOS Dtr CASO
6. Política regional y desarrollo industrial en GaliciaMarta Fernández Redondo yJesús Mirás Araujo
7. Incentivos públicos e iniciativa privada. La formación del tejido industrialde Galicia: el caso de VisoJoseba Lebrancón
B. ¿Industrializar Castilla? El caso del polo de desarollo de Valladolid(Ie64-1e7s)Mar Cebrián Villar
9. Remando a favor de la corriente. El polo de desarrollo de Zaragoza ........Luis GermánZabero
10. Los polos de crecimiento en Andalucía: una visión crítica del polo deHuelvaMaría Ángeles Sánchez D omingaez
1 1. Intervencionismo y mercado en la industri úización de Áava y Navarra .....
Joseba De la Torre y Mari o Garcia-Ziñiga
Bibliografia
209
¿JJ
267
297
321
s47
377
Capítulo 11
Intervencionirsmo y mercadoen la industrialización de Alava y Navarra
Joseba De laTorreMario Garcia-Zúñiga
Introducción
En el proceso de industrialización que la economía española completó du-rantela dictadura franquista hubo dos experiencias regionales muy exitosas.Las provincias de AIuuuy Navarra pasaron de ocupar haciaL940 una posi-ción intermedia en el coeficiente de intensidad industrial de las 52 provin-cias españolas a situarse en cuarta y décima posición en 7965, y en el primery séptimo puesto respectivamente en 19751. A pesar de las dificultades dela crisis industrial de los años setenta e iniciales ochenta, esa dinámica nose detuvo durante Ia etapa democráticay de integración en Europa, con-solidando ambas ese peso del sector secundario en el prs regional -hasta
colocarse Navarra como 1a primera del ranking español en producto in-dustrial por habitante- y contribuyendo a que sus ciudadanos disfruten deunos niveles de bienestar también superiores a la media nacional y no muy
1. Alcaide (2003).
J. De la Torre y M. García-ZúRiga (eds.), Enbe el Eltado I el Mercdl4 Pamplona, UPNA,2009, pp.347-376 ISBN 978-84-9769-251,9
347
Josola De le Tonne / Menro GancÍa-Zúñrca
alejados de los de las regiones europeas más avanzadas de la uB-15 en elarranque del siglo xxr". En esa perspectiva Álava y Navarra componen unexcelente escenario para el estudio de la industrializacióntardía en Españay del desarrollo económico de las regiones, máxime al haberse producidoen una fase histórica en la que los desequilibrios regionales se agudizarona ra vez que se pretendió corregirlos mediante la intervención del Estado.Ni una ni otra provincia fueron seleccionadas por la Comisaría de planifi-cación como áreas de interés preferente parala acción gubernamental. Sinembargo, alaveses y navarros contaron con un elemento diferencial, el queles proporcionaba los fueros entendidos como un nivel de competenciasadministrativas y tributarias de las que carecían el resto de provincias bajoel franquismo pare- acometer el reto de proyectar una política industrialpropia.
Si en 1964 la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava explica-ba el apogeo fabril de la provincia porque sus instituciones habían creado su"propio plan de desarrollo" anticipándose a los del gobierno3, su homónima deNavarra activó desde esa fecha un programa de incentivos institucionales queacabó siendo definido por la prensa de 1a época como "el octavo polo de desa-rrollo", eso sí, sin la tutela del Estado. En otras palabras, todo indica que losórganos de gobierno local fueron decisivos, si bien tampoco se puede descui-dar la influencia de otros factores estrictamente de mercado Dara aDrovechar eldinamismo económico que se produjo en España entre 195b y OZS.AI fin yal cabo, en el conjunto del país e1 producto industrial casi se duplicó a 1o largolos años cincuenta y continuó creciendo en 1os sesenta hasta quintuplicar elnivel de 79504 . Recuperar los niveles de desarrollo y bienestar perdidos tras laguerra civil y Ialarga posguerra autárquica despertó los mercados y 1as opor-tunidades de negocio. La iniciativa privada en algunos espacios regionales diorespuesta a esos estímulos de la demanda activando la inversión y tratando demaximizar el contexto económico e institucional imperante. Es sabido que losresultados fueron mejores en unas zonas que en otras. Lo cual plantea la ne-
2. MaluquerdeMotes(2000),pp.537-9,Domínguez(2002),p.377,yEurostat lhttp:/ /epp.eurostat.cec eu.intlregionsl. Cfr. Alcaide (1981) y Cuadrado (I99I).
3. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alava (1964), sin paginar.4. Carreras (7987), p. 285, P arejo (2001), p. 2L.
348
INr¡;RveNcro¡,¡rsMo ¡¿ MERCADo EN LA INDUSTRTALIzAcIoN oe Aleve y Nevennr
cesidad de explicar por qué unas regiones sí se desarrollaron y otras no fueroncapaces de recortar distancias con el atraso.
En este capítulo se ofrece, en primer lugar, un análisis de la historia econó-mica de estos dos territorios forales apartir de las trayectorias que se sintetizanen los principales indicadores macroeconómicos, tanto para ambos espacioscomo para los que sí fueron señalados como distritos industriales por el go-bierno. En un segundo,apartado, se concreta una visión comparada de losresultados logrados en Alava y Navarra a través de la asociación de capitalesy de la distribución sectorial de las inversiones manufactureras para definirlas características específicas del modelo fabril alumbrado. Y, finalmente, sehace un exhaustivo seguimiento de los incentivos públicos que las institucio-nes locales y provinciales pusieron a disposición de los empresarios mediantebeneficios tributarios, subvenciones directas y acceso a precios muy ventajososa las infraestructuras que, en forma de redes de comunicacióny polígonos in-dustriales, cualquier industria precisa para instalarse físicamefitey comenzar agenerar empleo y valot Nuestra hipótesis es que, además, sobre estos factoresde localización actuó un incentivo muy poderoso a medio y largo plazo, unapresión fiscal sobre las empresas incluso inferior alaya de por sí baja exigenciatributaria del fisco español a las industrias en los territorios de régimen generala 1o largo del franquismo. Capitales no fiscalizados podían elevar la inversiónpor encima de los niveles habituales.
El punto de partida: la eclosión del desarrollo en Nava.y Navarra
Atendiendo a los rasgos geográficos y demográficos, estas dos provinciasvecinas del cuadrante norte peninsular pueden ser calificadas como espaciosrelativamente pequeños y de población escasa5. Históricamente la agricultu-rahabía sido la actividad dominante, sin que el lento crecimiento capitalistadel Diecinueve y el dinamismo del primer tercio del Veinte hubiesen regis-
5. Só1o Guipúzcoa y Vizcaya son más pequeñas que Áuua (3.038 Km':), mientras que Nava-rra, con una superficie 3,4 veces la alavesa (10.390 Km2), ocupa ellugar 23 entre las 50 provinciasesgañolas. En cuanto a sus efectivos demográficos, Navarra se sitúa en la vigésimo quinta posicióny Nava en la cuadragésimo primera.
349
Josrne Dr la Tonne / Menro G¡ncía-Zúñrce
trado modificaciones sustantivas en sus estructuras económicas. Los datosde empleo y v^lor añadido 1o confirman y permiten vislumbrar el cambioestructural que se inicia a mediados del Novecientos. No obstante, las simi-litudes deben ser matizadas.
Cuadro LEvolución sectorial del número de activos
(en porcentajes)
Agricultura Industria Construcción Servicios
Alava Navarra A-lava Navarra Ñ^u^ Navarra Áaua Navarra
t940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
43,6
41,0
39,6
? ( ' t
30,2
20,9
16,1
11,8
59,6
55,6( r q
50,5
42,L
33,4
27,7
20,9
16,B
21,0
22,6
27,5
30,2
40,8
46,4
47,6
9,1
13,5
T5,L
77,0
21',4
26,7
37,2
34,4
a '7
4,8
5 5
7 q
R A
R 5
8,1
6,6
\ 7
5 7
7,6
R ?
8,4
8,8
34,9
33,2
32,3
30,0
3r,7
29,7
29,0
32,4
) 4 7
¿),¿
26,4
26,3
28,9
31,6
32,7
35,8Fuente: Alcaide (2003), pp. 168-87. Elaboración propia.
Según el número de activos que nos proporcionan los censos de población,en l-950 el sector primario seguía siendo el máximo generador de empleo enAlava: de cada 100 trabajadores, 40 estaban vinculados a este sector, 23 alsecundario (sin construcción) y 32 aI terciario. En Navarra el peso agrarioera muy superior: 53 empleos frente a los 15 en la industriay 26 en los servi-cios. Qrince años después el reparto sectorial de la mano de obra refleja bienlas transformaciones que se habían operado en las dos economías. El sectorprimario alavés empleaba aI21, por 100 frente al 33 por 100 de Navarra, entanto que el terciario en ambas economías generaba en torno a un 30 por100 de los activos. La mzyor diferencia estaba en industria y construccién,que en Aluuu absorbían uno de cada dos empleos y en Navarra uno de cadatres, porcentaje que no cesará de aumentar hasta mediados de los setenta s\nllegar a converger totalmente. En resumidas cuentas, el reparto sectorial de
J ) U
INt'unver.¡croNrsMo y MDRcADo EN LA INDUsTRIALIzAcIóN ¡e Árava y Navenn¡
la mano de obra, con las cautelas que su manejo precisa, refleja que el cambioestructural se produjo antes en Alava (primera mitad de los años sesenta)que en Navarra (segunda mitad), donde el sector primario tuvo siempre unm^yor peso, mientras que Iatercíarización tuvo un más prolongado recorridoen el caso navarro como contraste con el mayor peso relativo de la poblaciónmilitar y eclesiástica que históricamente en Alava habían engrosado haciaarfrba ese sector6.
Por más que las dos provincias se sitúen en la cabecera de las provinciasde industrialización tardía, hay que subrayar qlr" Álu'ou no sólo fue la primerade ese ranking -marcando diferencias con Navarra-, sino que, sobre todo, re-presenta el ejemplo más temprano y el paradigma del éxito industrial durantelos años del franquismo. Según datos del Banco de Bilbao, entre 1955 y 7975Alava ocupaba el primer lugar en el crecimiento de la producción netay de losingresos y en esta última fecha era la cuarta provincia en prB per capita, detrásde Yizcaya, Madrid y Guipúzco ̂ y por delante de Barcelon a. La trayectoriade Navarra fue más rezagada. En otras palabras, el éxito nava;rro fue algo mástardío y sobre unas bases no muy disímiles a las alavesas, como veremos másadelanteT.
En cualquier modo, una de las vías posibles para testar la solidez de laexperiencia de 1os territorios forales es compararla con la de las siete pro-vincias donde se instalaron las ciudades-polo del Primer Plan de Desarrollo,tratando de observar si el crecimiento ya había eclosionado antes del inter-vencionismo gubernamental, o no. La evolución del ves industrial español yde esos nueve espacios entre !935 y 1975 sitúa a Al^u^y Navarra en la franjade crecimiento superior a la media española en todos los cortes temporales.Incluso en la denominada noche de la industrialización española registraronun ritmo positivo de aumento del producto. Pero fue en la seglnda fase(1950-65) cuando se registra un comportamiento espectacular: Alava pasaa ser la provincia con mayor crecimiento de entre todas las del país, mien-tras que Pontevedra, La Coruña, Navarra y Valladolid se colocan también
6. Sobre estas bases conviene recordar que Navarra no corrigió los saldos negativos de pobla-ción hasta 1964 (Ardaiz,1981), frente al caso alavés que ya registró un signo demográfico positivoen los años cuarenta. García Barbancho (1967).
7. Banco de Bi lbao (1978),pp.I02,106yItI .
351
Josrna Dr le Tonne / Manro Gencíe-Zúñlce
entre las que superan la media nacional y se aúpan a posiciones destacadas.Mientras, Zaragoza, Burgos, Huelva y Sevilla se benefician del crecimientogeneral, pero las tres últimas quedan entre las provincias con más bajos re-sultados. Todo lo cual ratifica que en los quince años anteriores a la irrupciónde la planificación indicativa la industrialización se aceleró más allá de Bar-celona, Vizcaya y Guipúzcoa.
Cuadro 2Tasas de crecimiento del ven industrial español
y de las provincias-polo(en ptas. constantes de 1995)
1935-1950 1950-19ó5 1965-1975 1935-1975
1,3 (11) Ahut
1,1 (13) Pontevedra
1,0 (17) La Coruña
Zaragoza 0,3 (2, Navarra
Burgos 0,1 Q9) Valladolid
España 0,0 España
Valladolid -0,1 (34) Zaragoza
Pontevedra -0,4 (37) Burgos
Sevilla -0,8 (42) Huelva
La Coruña -1,0 (45) Seülla
Huelva
N^r^
Navara
74,2 (1) Huelva
10,5 (6) Valladolid
9,7 (10) Áru,
9,5 (12) Ponteved¡a
8,9 (14) Nayara
8,1 Burgos
7,9 (20) La Coruña
5,3 (44) Eslaña
5,0 (47) Sevilla
4,3 (52) Zaragoza
14,7 (1) Alava 8,6 (1)
13,6 Q Valladolid 6,6 (4)
12,2 (3) Navara 6,4 (5)
10,4 (ó) Pontevedra 6,2 (7)
10,2 (7) Huelva 5,9 CI)
9,2 (10) La Coruña 5,4 (14)
8,9 (I2) España 4,8
7,5 Zaragoza 4,7 (19)
7,3 @) Burgos 4,3 Qg)
6,8 (25) Seülla 3,7 (50)Entre paréntesis, ranking provincial.
Fuente: Alcaide (2003), pp. 318-21. Elaboración propia.
Sobre esa base) en la década siguiente, desde 7965 a 797 5, eI crecimien-to se disparó en todas partes. Fue durante los años de vigencia de los tresplanes de desarrollo y en los que la competencia entre distintas ciudadespana atrzeÍ inversores aumentó, cuando Huelva y Valladolid desplazarona ,Llava a la tercera posición, conservando ésta una tasa muy alta, a Ia vezque Pontevedra, Navarr^ y La Coruña sostenían su posición en la zonasuperior de la tabla y, más llamativo, Burgos ascendía a 1a décima plaza deItotal de las provincias. Só1o Sevilla y Zaragoza no fueron siquiera capaces
352
IxtenveNcIoNtsMo y MDRCADo EN LA TNDUSTRIALTzAcIoN po Áleve y Nevanna
de alcanzar 1a media española y en el último caso hasta retrocedió posicio-nes en el ranking provincial. En resumidas cuentas, la imagen validaría quealgo hubo de influir la acción pública para que en 1a mayoría de áreas en lasque existió un soporte institucional formalizado para atfaer industrias seregistren altas tasas de crecimiento del vas industrial. No obstante, podríadecirse también 1o contrario, su nulo influjo para aquellas áreas de peorcomportamiento. Además, otra posible lectura de los mismos datos es queel efecto inducido por los planes descansó sobre 1o ya acumulado entre 1950y 7965, período para el que habría que considerar cuánto del crecimientorespondía a impulsos del mercado, a las dependencias del pasado industrialde cada provincia y, no 1o olvidemos, al momento más virtuoso del mode-1o sustitutivo de importaciones que la regulación extrema del franquismobrindó a las empresas hasta que en 1958-59 se reveló inviable y se buscaronotras opciones intervencionistas menos rígidas8. No es este el lugar pararesolver estos dilemas. Lo que queda de manifiesto es que entre 1935 y1'975 Arzvaregistró el mayoicrecimiento del vas industrial en España, dospuntos más elevado que los de Valladolid y Navarra, que estuvieron en lacuarta y quinta posición, contrastando con e1 mediocre resultado de Zara-goza,Bugos y Sevilla -en los puestos 19,28 y 50, respectivamente, sobreel total de provincias-.
De hecho, revisando otros indicadores sobre el impacto de los planes deLópez Rodó sobre las provincias-polo, esa dualidad entre el éxito y el fra-caso se profundiza decantándose del lado de la abundancia de experienciasmediocres. Así, de los coeficientes de intensidad industrial para L940, 1950,1960,7965,7975 se deduce que únicamenre en la última i..hu,rn caso depolo de desarrollo, Valladolid, se colocó entre las diez primeras provinciasespañolas. Del resto ni rastro. Al contrario, Alavayahabía entrado en esaclasificación en 1950 hasta convertirse en la primera en!975, mientras queNavarra 1o hizo en \965 manteniéndose en el decenio siguiente. Y, rasgo ano descuidar, las dos 1o lograron antes de1 desarrollismo y lo consolidaron alo largo del mismo.
B. Donges (1976), Carreras yTafuneil (2003), pp. 306-12.
J ) J
Josana Dn le Tonnn / Manro G¡ncÍa-Zúñrca
Cuadro 3Principales provincias españolas según el coeficiente
de intensidad industrial (vnn/habitante)
7940 1950 1960 19ó5Guipúzcoa 3,37 Guipúzcoa 3,31 Yizcaya 2,56 Guipúzcoa 2,47 Alatta 2,66
Y\zcaya 2,78 Vizcaya 3,20 Barcelona 2,44 Yizcaya 2,33 Guipúzcoa 2,39
Barcelona 2,76 Asturias 2,39 Guipúzcoa 2,30 Ba¡celona 2,I3 Yncaya' 2,77
Asturias L,86 Barcelona 2,26 Asturias 1,82 1íloro 2,I2 Barcelona 7,79
Gerona 1,49 Cantabria 1,84 Álarn I,59 Astu¡ias 1,63 Tarragona 1,68
Cantabria 1,30 Gerona 1,60 Ge¡ona 1,50 Gerona 1',34 Asturias 1,67
Sevilla 7,25 León 1,25 Cantabria 1.,44 Cantab¡ia 1,30 Nattarra 1,48
Valencia 7,22 Madrid L,22 tragona 1,30 Tarragona I,28 Valladolid 1,29
Maddd 7,I9 Palencia 1,18 Alicante I,2L Madrid 1,22 Cantabria 1',22
Baleares 1,17 .Alatts I,16 Balea¡es 1,16 Na'uarra 7,17 Castellón 1,I9
Fuentes: Los datos del ves industrial en Alcaide (2003), pp. 318-21".Pa:a la población, w.ine.es: censos
respectivos, salvo para 1975 (estimación a partir de las tasas de crecimiento intercensal).
Lo cual es coincidente con Ia crítica rotunda que desde los mismos años
sesenta y hasta la actualidad los economistas académicos han realizado en tor-
no a los planes y los polos de desarrollo. El balance resultaba mediocre, puesto
que inversiones y empleo real quedaron por debajo de 1o planeado, de 1o que
se infería que en algunos casos las empresas se habrían creado igualmente en
ausencia del Estado. En pocas palabras, esos proyectos no podían funcionar
bien en regiones que carecían de factor trabajo especializado, de mercados o de
infraestructuras adecuadase. Tales críticas parecen cargadas de raz6n, puesto
que con la simple operación de recopilar los niveles relativos de inversión de
capital en forma de sociedades mercantiles en los nueve espacios provinciales y
en el conjunto de España se confirma la distancia entre el dinamismo de Alava
y Navarra respecto a 1a media de país; una brecha que fue m yor todavía en
lo que se refiere al agregado de los siete polos de desarrollo del Primer Plan.
9. Tamames (1968c), Canseco (1978). Examinando el conjunto de incentivos y los resultados
del Primer Plan de Desarrollo Económico (1964-67), GonzáIez (1979) destacó como rasgos más
sobresalientes de la política regional la complejidad burocrática para acogerse a las a¡rdas y poderactivar la marcha de las empresas, y el exceso de discrecionalidad entre regiones y empresarios,vinculado al acceso privilegiado de la iniciativa privada seleccionada por el gobierno al crédito
oficial. Para Cuadrado Roura (1981), pp. 563 y 58I-4, cabe hablar de éxito relativo de los polos deFluelva, Burgos y Zaragozay de fracaso en La Coruña, Vigo y Sevilla.
354
1975
INteevnNcroxlsMo y MERcADo EN LA TNDUSTRTR¡,rzecróN o¡ Áleve v Nevanna
Gráfico 1Niveles relativos de inversión societaria (capital fundacionaV0O00 habitantes)
Medias quinquenales en ptas. constantes de 1959
100 .000
10 .000
1940-44 1945-49 1950-54 l9ss-59 1960-64 1965-69 ' t970- ' t4
+Álava +Navarra -Total -x-Polos
Para convertir las series en pesetas constantes de 1959 hemos utilizado el deflactor implícito del prs de Pradosde la Escosura (2003).
Fuente: Dirección General de los Registros y del Notariado (1940-1975). Hemos depurado los datos y, por lasrazones expuestas en Tafunell (2005), p. 770, excluido los años 1953, 1966 y L973,
Descendiendo al detalle de algunos indicadores disponibles para compa.rarlos resultados obtenidos en los polos del Estado y los del pnogtamaindustrialnavarro -en el lapso de 1964-68-, se reitera que este territorio fonllohizomejor. Tanto en número de empresas efectivamente creadas como en volumende empleo final los ratios de Navarra revelan un comportamiento que duplica,en cifras redondas,las del promedio de la acción emprendida por la ComisaríadeLópez Rodó. La inversión media por establecimiento fabrily empleado yla mano de obra por unidad productiva subraya a priori unos costes por debajode la media de 1os polos, si bien homologable a los de Zaragoza -en las tresvariables-, Valladolid y Vigo -sólo en cuanto a inversión por trabajador-. Esdecir, se detecta afinidad en esas experiencias que pivotaron sobre el desarro-llo de los derivados metálicos y la industria del automóvil. Con arranques enlos años cincuenta, esas ramas vertebrarían el desarrollo de estas reqiones en
355
Josnna Dn le TonnB / Manro GencÍa-Zúñrca
las décadas finales del siglo Veinte10. El gigantismo manufacturero que pro-movía el consejo de ministros y elénfasis en las especializaciones en química
y siderurgia requería plantas de gran escala y explicaría en parte las elevadas
necesidades de capital en La Coruña, Valladolid y, sobre todo, Huelva, además
de arcojar algunas dudas sobre su efectividadll.
Cuadro 4Resultados obtenidos en los Polos de Desarollo del Estado
y en el Programa de Promoción Industrial de Navarra (1964-70)(en millones de ptas.)
No EmpresasInversión Empieo Inve¡sión por Inversión por Empleados
final creado emp¡esa empleo por empresa
Burgos
La Coruña
Huelva
Sevilla
Vigo
Valladolid
Zaragoza
Media polosdel Estado
Navarra
6720J f
49424585
48t04
5.6163.4629.7325.8514.797
0,922,673,80
0,500,750,77
976583
r1220022875
6.110 83,81r.299 173,102.562 373,945.503 rr9,41 r,068.4r9 99,78
7.652 10.243 170,054.942 6.41,1, ( a 1 ¿
5.921 5.792 723,306.865 10.959 66,0r
r,02 r200,63 105
Fuentes: Goryzíúez(1.979),p.339 y De laTorre (2005)
En suma, 1os resultados globales de un territorio que promovió autóno-
mamente la acción desarrollista sitúan a Navarra por delante del conjunto de
distritos industriales impulsados bajo la tutela del gobierno. De todos modos'
la distribución sectorial de las inversiones refrenda que en todas las regiones
la industrialización dio prioridad a los bienes de capital, en particular a la
siderurgial2, 1o que encajaba en la lógica tan querida por la Comisaría de los
planes de elevar el producto industrial a toda costa. En el conjunto de los
polos, metal, química y materiales de construcción significaron dos tercios de
Germán (200I),GómezMendoza (1991) y Moreno (2001). Cfr. Carmonay Nadal (2005).
Véase los trabajos deFernándezy Mirás, Lebrancón, Cebrián y Sár'chez en este volumen.Sindicato Nacional del Metal. GabineteTécnico (1970), pp. 128-50.
356
10.11 .L2.
fNL anv¡¡¡crorqrsMo y MERcADo EN LA INDUsTRIALIZACIoN or Álava y NAVARRA
1o invertido -un 34, 22y It por ciento respectivamente-13. No obstante,la es-tructura productiva de cada provincia debe ser matiz da pafa tratar de atisbarsi en el grado de especializacíón fabril reside alguna clave de1 éxito de unos yde las debilidades de otros.
La especializaciónindustrial de Álava y Navarra
Para reconstruir las cifras de las industrializaciones alavesa y n vafra hemosrecurrido en 1o esencial a dos fuentes muy ricas en información cuantitativa(y cualitativa), pero no por ello exentas de limitaciones. De un lado, el trabajode archivo ha consistido en el vaciado sistemático de los Libros del RegistroMercantil parala agregación del capital social efectivamente desembolsado através de 1os distintos actos jurídicos de las sociedades creadas en las dos pro-vincias entre 7940 y L9701a.De otro, hemos manejado una fuente indirectá, hsseries homogéneas de la Renta Nacional de España y su distribución provin-cial, generadas por el gabinete de estudios del entonces Banco de Bilbao en losaños setenta y revisadas recientemente. Este flujo de informaciones permitebásicamente proponer una visión comparada de ambas experiencias a partir delos ritmos de inversión y del estudio desagregado de los vas industriales. Enese doble ejercicio se revelan semejanzas y diferencias en un mismo caminohacia el cambio estructural y al grado de cumplimiento de las expectativasempresariales.
Más a1lá de los ciclos y oscilaciones coyunturales, lo que destaca de 1ascurvas del capital desembolsado (fundacional más ampliaciones yliberaciones)en pesetas constantes es su tendencia general claramente ascendente desde1940 a 7970 (gráfico 2). No obstante, los niveles relativos de inversión fueronsuperiores en Alava, aunque en 1os años sesenta se describa una tendencia ala convergencia por el fuerte tirón de los capitales asociados en Navarra. Enconjunto se observan tres fases que no fueron totalmente coincidentes entre sí
L3. Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social (1968b).74. Una crítica a la fuente y el desarrollo completo de 1os resultados en De la Torre (2005) y
García-Ziñiga (2009). Una revisión historiográfica del Registro Mercantil en Martín, Garrués yHernández (2003).
357
Josore Dr le Tonne / M¡.uo Gancíe-Zúñrc¡
ni con las que se produjeron en el sumatorio español. Tras el auge de posguerray su debilitamiento hasta la finalización de la guerra mundial, Alava entró enuna fase alcista y de crecimiento entre 1945 y 1956, a la que se sumó Navarramás tardíamente, desde 7950, y que corrió en ésta hasta 1958. Para las dosprovincias fue la etapa con mayor ritmo de crecimiento de la toda cronologíaconsiderada.La década de los cincuenta explica buena parte del éxito acumu-lado ex post Del mismo modo, entre el bienio pre-estabilizador y el arranquedel ciclo desarrollista la inversión se ralentizó deiándose sentir más la crisisde ajuste de L959
"n Ñ^u^ que en Navarra, de la que esta última salió muy
rápidamentels. Inmediatamente después de esa recuperación esas dos econo-mías se alzaron sobre un nuevo ciclo expansivo, con ligeras oscilaciones, hastaculminar en unos niveles de inversión relativa muy similares hacia 197016.
Gúfrco2Capital desembolsado en Álava y N avarra(en ptas. constantes de 1959)
l 00.000.000
I 0.000.000
1.000.000
+Alava +Nat'ma
Fuentes: Registro Mercantil de Áava, tomos 18-97; Registro Mercantil de Navarra, libros 40-220.
o N $ 9 € O N 9 9 € O N S 9 € C$ s 9 t s h h h h n 9 9 9 9 9 rd 6 6 6 6 d 6 6 ó d 1 9 9 9 9 9
15. 'A Vitoria se la llamó entonces'Ei Valle de los Caídos"'. Ferer Regales (1968), p. 135.16. trn otras palabras, la tendencia alcista fue más acusada en Navarra. Las tasas de crecimien-
to calculadas a paftir de la tendencia logarítmica 1o reflejan bien: un 9,4 por ciento para Navarrafrente al 6,2 por ciento de Alava.
358
INt¿r¡vrNcIoNrsMo y MERcADo EN LA INDUSTRIALIzAcToN on Ál¡v¡ y N¿vanna
Los datos sobre el valor industrial correspondientes al final del franquismomuestran que esas dos economías industriales se habían orientado con rotundi-dad hacia Ia especialización en la rama metal-mecánicay con particular especi-ficidad en 1a industria del transporte -vehículos industriales en Vitoria, turismosen Pamplona-. Sin embargo, este devenir había sido matizadamente distintoen uno y otro caso y, además,. el resto de su producto fabril se distribuyó enramas distintas. Mientras
"n Áu"" la suma de metales, maquinaria y material
de transporte allegaba en!975 nada menos que casi dos tercios de todo el vesindustrial, Navarra había dado prioridad a esos mismos epígrafes pero poseíaun mayor grado de diversificación del tejido fabril al seguir produciendo bienesde consumo -alimentos, textil y caJzado- y haber incorporado una presencia nodesdeñable de otros bienes de capital --papel-. Volviendo la mirada hacia atrás,lo cierto es que en 1955 la orientación metal-mecánica alavesa ya se había colo-cado en e1 punto al que los navarros sólo llegarían veinte años después. En rea-lidad, se corrobora 1a diferente cronología de un proceso en el que Alava fue pordelante, si bien también en esta perspectiva acabó produciéndose un fenómenode convergencia en la especialización productiva (con disimilitudes).
Cuadro 5Estructura vascf industrial (porcentajes)
1955
Árrrt Navar¡a
1965
Árur Navara
7975
Álava Nava¡ra
Productos energéticos y agua
Minerales y metales
Minerales y productos no metá.licos
Productos químicos
Productos metálicos y maquinaria
Material de transporte
Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Textil, cuero y calzado
Papel, artículos de papel e impresión
Madera, corcho y muebles
Caucho, plásticos y otras manufacturas
Total meta/-mecdnica
3 1 4
t 4 4
7 8
8 8
3 2 9
1 0
11 15
9 2 4
3 4
9 1,r
Z J
47 13
5 8
17 10
5 6
8 6
J J Z T
1 2 r6 1 86 1,4
z o
4 6
3 3
ó2 32
3 6
21 72
7 7
t )
30 31
B 5
4 1 0
3 8
2 8
2 5
l J l
58 48
Fuente: Fundación rnv (1999), vo1. rr, pp. 68-97. Elaboración propia.
359
Josrna Dn la Tonno / Menro Gancíe-ZúñIca
La primera provincia del ranking español había sabido beneficiarse de laapuesta siderometalúrgica de Ia autarquía de los años cuarenta, con graves ca-rencias energéticas y la irrupción de empresas del sector alimentario y bebidas.En los cincuenta los protagonistas en Afava fueron los vehículos de motor ymaterial de transporte, química, caucho y plásticos, es decir, sectores más mo-dernos y con superior capacidad de arrastre que culminarán su desempeño enlos sesenta aI aiadir la máquina-herramienta y equipo eléctrico -alavez queresolvían el déficit en electricidady agua-I7.
Gráfico 3Evolución del vnncf industrial y del de la hilera metal-mecánica en ÑavayNavara
(en ptas. constantes de 1959)
100.000
1 0.000
I 955 195'?
- Total industria Álava-'' Total metal-mecánica Alava
Deflactor: índice de precios implícitos en el ves.
Fuente: Fundación nnv (1999), vol. n,pp.68-97 y 484-5.
1967
+ Total industria Navilra-'-. - - Totalmetal-mmánicaNavffia
Elaboración propia.
1975t973t9691 9651963l 96 r
No es una hipótesis descabellada contemplar la posibilidad de que al-gunos emprendedores navarros conociesen de cerca el ejemplo alavés. De
17 . García-Ziñtga (2009).
360
IuronvexcIoNrsMo y MERcADo DN LA INDUsTRT¡r,IzeclóN oE AI-¡va y Nav¡nne
hecho, la apuesta na,varrz- por el sector metal-mecánico dio un salto decisivohacia delante a mediados de los cincuenta y en particular a trzvés del grupoempresarial Huarte, accionista de la rn¿osa vitoriana y creador de un rami-llete de firmas metálicas que en los sesenta concretaron su especializaciónen las auxiliares del motor. Asimismo no pocas iniciativas de talleres y fá-bricas en Navarra tuvieron como espejo el acelerado proceso de crecimientoindustrial de Guipúzcoa desde la posguerra alrededor de los transformadosmetálicos 18. No obstante, el peso relativo de la agricultura y 1a geomorfologíadel corredor del valle del río Ebro ofreció nuevas oportunidades a la ramaagroalimentaria.
Es posible que una parte de ese crisol de matices entre una y otra tipologíasectorial responda a las mismas decisiones de los empresarios en el momentode emprender la actividad, en general, y a la propia procedencia geográficade los capitales movilizados para esas expectativas de negocio y empleo. Ob-viando 1os problemas metodológicos que ha de resolver cualquier intento derastrear con exactitud el origen de la inversión, la simple exposición de susprincipales datos arroja una intrahistoria que acaba por diferenciar en sentidoneto las trayectorias de los dos territorios forales. Frente a un caso de desarro-llo industrial mayoritariamente inducido -el alavés-, un ejemplo de cambioestructural fundamentalmente endógeno -el navarro-. Atendiendo al origengeográfico de los accionistas y al capital desembolsado en el acto jurídico decreación de la empresa, entre 7936 y 7970, de cada 100 pesetas invertidasen constituir sociedades en el Registro Mercantil de Álava 60 procedían defuera de la provincia, predominando entre éstas las de capitalistas deYizcaya(un32 por ciento) y Guipúzcoa (un 16 por ciento)1e. Se refrendu qn. Álarrufue la salida natural a los excedentes vizcaínos y guipuzcoanos sometidos ala sobresaturación de1 espacio fabril, a Ia vez que se descubre un potencialexplicativo del proceso en las iniciativas lideradas por emprendedores de lamisma provincia (un 40 por ciento del capital había sido activado desde elentorno alavés).
18. De laTor¡e (2007),pp.722-5.19. Sumados a la inversión alavesa, se concluye que los capitales vascos fueron hegemónicos
(un 87 por 100 nada menos). García-Zifiga (2009). Lo completaba un 4,5 por 100 de Madrid, un1,2 de Barcelona, un 5 por 100 del resto de España y un 1,8 0/o de países extranjeros.
J b I
Josare De r.¡ Tonnn / Menio GancÍe-Zúñrce
En la comunidad vecina la inversión fue promovida mayoritariamente
de modo endógeno -tres cuartas partes de los inversores eran naturales y/o
domiciliados en Navarra-, mientfas que vascos de 1as provincias costeras y
madrileños colocaron un siete por ciento cada uno de esos grupos y los ca-
talanes un cinco por ciento2o. La internacionalización de los capitales fue un
fenómeno minoritario y taráío,logrando volúmenes destacables ya enla etapa
desarrollista y siendo tres veces superior el capital extranjero que se localizó
en Navarra respecto al de Alava. No obstante, en este terreno las cautelas han
de redoblarse, ya que los datos construidos sólo contemplan el acto inicial de
creación de la empresa, mientras que el capital de Estados Unidos, Francia,
Alemania y Suiza, entre los dominantes, pudo incorporarse más adelante, en
las sucesivas ampliaciones de los negocios. De hecho, no fue inhabitual que
una iniciativa local arrancase con capitales del país, pero con patentes y tecno-
logía foránea que acabaría {acilrtando la entrada a los socios del exterior. En
cualquier caso, todo indica que la economía de Ála't a y Navarra configuraron
un entorno favorable para acometer la difícil aventura industrialista en que
encontraron acomodo desde el capitalismo familiar de la pequeña y mediana
empresa al capitalismo gerencial de las grandes firmas. Qreda por averiguar
si el papel de las instituciones públicas fue determinante, o no, en estos dos
éxitos de industrialización tardía.
Factores de locahzación y políticas de atracción de empresas
Una de las vías parz indagar en las causas de1 rotundo éxito de desarrollo
económico d, fr.^u^y Nuárru pasa por analizar en detalle los factores ins-
titucionales que pudieron al.udar a ese conjunto de transformaciones. Las
dos diputaciones forales contaban, de partida, con un rasgo que las había
diferenciado históricamente -esto es, desde el siglo xIx- del resto de las
diputaciones provinciales: el de su autonomía fiscal, financiera y administra-
20. Por cada 100 pesetas invertidas, 72 era¡ de la misma provincia. De laTorre (2005). Laprocedencia de Madrid suma tanto los capitales de particulares como los de los organismos autó-nomos del Estado, 1o cual en momentos puntuales podía elevar la tasa de inversión sustancialmen-te a nada que rina empresa del r¡r se instalase en la región.
.)oz
INrurvu¡¡cro¡rrsMo y MERCADO EN LA TNDUsTRTALIZAcTóN DE ÁLAVA y Nevann¡
tiva. Esta autonomía se tradujo en una mayor capacidad de gasto en bieneseconómicos y sociales que continuó tras la guerra civil, puesto que la dicta-dura pagó los servicios prestados en armas y hombres respetando el estatuspolítico de esas dos diputaciones forales2l. Así, en la inmediata posguerraambas administraciones trataron de activar cuantas acciones entendieronque pudiese ir a favor de impulsar el crecimiento económico, haciendo usode un concepto de desarrollo bastante tradicional y en un contexto tan com-plicado como el de la autarquía.
Y 1o que sucedía en Pamplona se conocía en Vitoria, y viceversa. Asíla diputación de Navarra, una vez renovado el convenio económico con elEstado, reforzó desde 7944las clásicas líneas de gasto22 en infraestructuras,agricultura y patrimonio forestal a través de un presupuesto extraordina-rio23 y la Diputación Foral alavesa retomaba entre 1946 y 1952 una políticade estímulos fiscales, eximiendo primero de la Contribución Territorial alas construcciones industriales y luego de la Contribuciones Industrial y 1osDerechos Reales y Timbre a las industrias que se instalasen en la provin-cia2a; incluso, cuando 1o estimó conveniente, liberó a algunas empresas decualquier otro impuesto presente o futuro2s. A su amparo varias decenas defirmas -entre ellas algunas con gran capacidad de arrastre- se instalaron enterritorio alavés y reforzaron la convicción de que 1as exenciones tributariascumplían el papel de Iocalizador de sociedades mercantiles. Esa experien-cia pudo influir en que la hacienda de Navarra Ianzase entre 1949 y 1953algunas exenciones muy similares para atraer nuevas industrias que atajasenun problema creciente de desempleo, como consecuencia del éxodo rural yIa mecanización del campo, y que "no puede ser absorbido por la industriainstalada en este momento en Navarra" , Había que "perseguir con el mayor
2L D e la Tore y G ar cía-Z,iñiga (19 9 8 y 2003), S anjurj o (2009).22. La modernidad radicaba en que ya en1942 planeaban construir "autopistas que comuni-
quen de modo fácil con Irún y Pasajes" y "hasta una transversal de Barcelona a Bilbao". ArchivoAdministrativo de Navarra [en adelante aaN], Legislación,Cj.2365/L
. 23. Lo que contrasta con la contracción presupuestaria que experimentan estos capítulos enAlava hasta 1955. Sanjurjo (2009), fols. 320 yss.
24. Archivo delTerritorio Histórico de Alava fen adelante ATHA], Actas Dip., ac 1ó6, fols.227 -8, xc 167 , fols. 363-4, ,+c 168, fo1s. 239-40, y nc I70, fo\s. 88-9 y 499 .
25. ¡r:¡'¡-.narc. 11589-15.
363
Josona Dn la Tonnr / Manro G¡ncíe-Zriñrca
celo la implantación dentro de 1a región de aquellas manifestaciones indus-triales de importancia que [...J p*.dan contribuir 1...] a equilibrar las fuentesde producción propias de la Agricultura y de la Industria" y que "logre unamayor cantidad de colocación en la masa obrera"26. Es más que significativo
que a mediados de 1.956 en las dos diputaciones se diese el paso hacia lasayudas directas a nuevas empresas y con una retórica idéntica: propiciar "la
aparición de nuevas fuentes de riqueza" a través de un "régimen de protec-ción fiscal a 1as nuevas industrias", en expresión contundente de los diputa-dos alaveses, mientras los ayuntamientos de PamplonayVitoúa abordabanel diseño de una política de oferta de suelo para las industrias2T. Y el parale-lismo continúa porque en los dos casos tales ayudas carecieron de suficientetransparencia. Ni se les dio publicidad y divulgación, ni se fijó de inmediatoun reglamento para concederlas. Las empresas acudían a la hacienda foraly gestionaban de manera privada el acuerdo, en el que también entraron lasampliaciones de negocios locales preexistentes.
En el ejemplo de Navarratodavía en 1960 no existía "reglamento alguno,ni de orden interno, para conceder estas subvenciones", con 1o que era "precisotener en cuenta la cosfumbre seguida pafa otorgarlas": es decir, se venía abo-nando una cantidadpara gastos de constifución y primer establecimiento de la
26. En concreto se trataba de eximir del pago de la Tarifa 3" de la Contribución Industrial a"las industrias nuevas no existentes en Navarra",la exención por cinco años de 1a Cont¡ibuciónUrbana a edificios industriales y agrícolas. Asimismo las manufacturas que consumiesen "produc-tos agrícolas de Navarra como primera materii' o las productoras de bienes de equipo para laagricultura y las que "mejoren notablemente los métodos de transporte" y "exploten vías de comu-nicación" no pagarían la Tarifa 3" de Utilidades durante un período de I2-I5 años. AAN, Secretaría,Cj.287l/7 y 2; Boletín Oficial de Naztarralen adelante aouf,9I,3/7/1953; Reglamento de la Con-tribución Industrial de 4/6/1949. art. 3o v 13o.
27. Et Consejo Foral de Navarua 1o calificaba de decisión "muy acertada por cuanto significaun mayor incremento del potencial económico", que había de "repercutir en un mayor desahogo dela hacienda provincial" y frenar "el éxodo ala capital" . aen, Actas del Consejo Foral fen adelanteacr ], Lib. 2092/2; ArHA, Actas Dip., ac 175,1,4 de agosto de 7956, fols. 43I-2 y 459-60.Inclusose planteó crear una Consejo Económico, integrado por hombres de negocios, técnicos e indus-triales "con facultades al margen" del consejo foral y de la Comisión de Hacienda 'para interveniren el futuro de Navarra". Eran los mismos que consideraba que el gasto de la diputación "debe serampliado a otros conceptos dei de Iamodernización de carreteras y aeropuertos, que incluya a iosya conocidos",la formación profesional, "laaytda a la industrializacióri'y servicios que "constitu-yan inversiones rentables" y contengan "el éxodo de trabajadores de los pueblos". ecr, Lib. 2092/2:25 / 6/ 195 5, 25 / 6/7957 y 28/72/7957.
364
II.¡renvuxcroNrsMo y MDRCADo DN LA INDUsTRIeI-Izecró¡q on Áravn y Nevanra
empresa equivalente al 1-,5 por 100 del capital fundacional, 1r sólo más adelantese exigió una Memoria-Programa que detallase el empleo a creaf,la novedaddel mismo, las materias primas locales que consumiríayla maquinaria a com*prar en España o en el exterior. En ese camino se creó ese año la Dirección deIndustria, la encargada de calibrar el "interés económico, social y fiscal futuropara Ia provincia" de cada propuesta empresarial, de prever 1o que las arcasforales dejaban de ingresar temporalmente vía exenciones y de no perder devista los incentivos fiscales y las aymdas que el Estado estaba otorgando en losterritorios de régimen común28.
Para las a¡rdas de la diputación de Aluuu apenas ha quedado rastro do-cumental. Al menos el testimonio de uno de sus gestores permite identificaren qué consistieron éstas. Las empresas acogidas disfrutaron de un generosotrzto ya que se les redujo en un 500/o durante cinco años 1os impuestos sobrelas Rentas de Capital, 1as Rentas de Sociedades y Entidades Jurídicas y de laContribución Territorial, además de bonificarles en tn 950/o las tasas sobreTransmisiones y Actos Jurídicos al constituir la sociedad y de hasta tn 75 0/o
en las escrituras de ampliación de capital social2e. A pesar de la ausencia dedivulgación de los beneficios tributarios, éstos se otorgaron al menos desdefinales de 1os años cincuenta hasta finales del siguiente decenio3o. Carecer deuna normativa explícita hizo, en consecuencia, que la concesión de exencionesy bonificaciones continuase siendo totalmente discrecional y opaca, en el quelas empresas recibían un trato específico e individualizado en e1 que interme-diaba el ayuntamiento.
En suma, las elites políticas y económicas de esas dos pequeñas provinciascompartían el diagnóstico de que existía un potencial para e1 desarrollo ¡ sobretodo, contaron con instrumentos propios paratfa;tar de dinamizar la inversión.Y aquí, pensamos, radicó la gran diferencia.
28. aaN, Hacienda, Cj 287 I, 287 2, 287 5 y 287 6, Expedientes varios.29. López de Juan Abad (1977), pp. 36-7.30. Los beneficios siguieron otorgándose en los años sesenta e incluso las propias actas de
la Diputación dejan entrever que la "política de fomento industrial" continuaba vigente en 19ó8.erHA, Actas Dip., ac 186, 31 de mayo de 1968, foL 465.
s65
Josrna Dn le Tonnc / Menro Gencíe-Zúñrce
Cuadro 6Beneficios concedidos en los polos de desarrollo por el Estado y en losterritorios de Áava y N avarraporlas diputacionis forales haúa1964
Polos de Desanollo
Alava Navu¡aGrupo Grupo Grupo GrupoA B C D
1. Libertad de amortización durante el primer quinquenio
2. Preferencia en la obtención del crédito oficial en defectode otras fuentes de financiación
3. Expropiación forzosa
4. Reducción de195 0/o de la cuota de licencia fiscal duranteel periodo de instalación
5. Reducción hasta el 95 %o dei Impuesto sobre las Rentasde1 Capital que grave los rendimientos de los empréstitosque emita la Empresa española y de los préstamos queconcierte con Organismos internacionales o con Bancos eInstituciones financieras extranjeras, cuando los fondos asíobtenidos se destinen a financiar inversiones reales nuevas
6. Reducción hasta el 95 %o del Impuesto General sob¡eTlansmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-tados, en los términos establecidos en e1 no 3 deL art. 66del Texto Refundido, aprobado por Decreto 7.018/1967,de 6 de diciembre
7. Reducción hasta el 95 7o del Impuesto General sobre elTráfrco de las Empresas que grave las ventas por las que seadquieran los bienes de equipo y utillaje de primera insta-lación cuando no se fabriquen en España
8. Reducción hasta el 95 7o de los derechos arancelarios eImpuesto de Compensación de Gravámenes Interioresque graven la importación de bienes de equipo y utillajecuando no se fabriquen en España
9. Reducción del 95 % de los arbitrios o tasas de 1as Corpora-ciones Locales que graven e1 establecimiento o ampliaciónde plantas industriales
10. Subvención#
11. Subvenciones por compensaciones de crédito
12. Exención de la cuota de beneficios del Impuesto de So-ciedades
950/o 95Vo 5070 No
95Vo 95Vo 5070 No
950/o 95Vo 50Vo No
950/o 95Vo 250/o No
Sí
Sí
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí Sí
J l ¡ l
¡ I J 1
JI JI
Sí
No
No
Sí Sí
I0o/o 5Vo
No No
No No
Sí
No
No
500/o
No
l\o
Sí
No
No
No
Sí
No
No
¿No?
950/o
No
950/o*
Sí
No
No
Sf
sf*
h.95Vo
Sí
No***
Sí##
Sí+*: Hasta 10 años prorrogables, **: en subvención y 5 anualidades. ***: en estudio. #:20 y 10 por 100 en el r Plande Desarrollo. ##: 170 al crédito ofrctal y 2,5o/o al crédito bancario y de Cajas. f: hasta el 60/o y 15 años.
Fuentes: Ministe¡io de Hacienda. Secretaría General Técnica (1973), pp. 66-7; para ÁJava,López deJtan
.\bad (1977), pp. 36-7, y para Navarra, De 1a Torre (2005), pp. 128-31.
366
I¡qmnveNcIoxrsMo y MDRcADo EN LA INDUSTRIaLTzacTóN oE Alava v Nevanne
Es más que probable que la psicosis industrialista se hubiese activado en
otras ciudades y provincias y Ia red de intereses locales también. Sin embargo,
sólo los territorios forales podían impulsar una política propia paralalocaliza-ción de nuevas empresas. La diferencia entre Alava y Navarra fue que única-
mente esta última optó por una formalización institucional y bien publicitada
del programa desarrollista en el fragor de la apuesta del gobierno central porlos Planes de Desarrollo Económico y los polos de promoción industrial dise-
ñada entre 1960 y 196431.En el cuadro 6 se ofrece sintetizados los beneficios y exenciones aproba-
dos por el consejo de ministros para las zonas declaradas polos de desarrollo en
el Primer Plan y los concedidos por las diputaciones alavesa y fi v^rrz- en esas
mismas fechas. En 1o que se refiere a los incentivos fiscales fijados con czÍ^cter
temporal apenas se advierten diferencias entre unos y otros. Si acaso los navarros
daban algunas ventajas superiores a las de los alaveses en cuanto a gastos de ins-
talación y algunas exenciones en el Impuesto de Sociedades. Donde parece radi-
car Ia gran diferencia favorable alas zonas con polo de desarrollo era en mater\a
de facilidades de financiación. El Estado podía sufragar hasta un 10 por ciento
en forma de subvención directa (un 20 0/o en eI I Plan de Desarrollo) y, sobre
todo, se reservaba otorgar preferencia en el acceso al crédito oficial a los negocios
que se localizasen en Valladolid, Burgos, La Coruña, Vigo, Sevilla, Huelva o
Zaragoza. Dicho a la inversa y dada su naturalezaprivativa, la intervención foral
quedaba fuera de ese reparto de capital público para el negocio privado.Y, sin embargo, no parece que esas desventajas expulsasen a los potenciales
inversores "tr
Áhrru y Navarra hacia otras regiones. Tuvieron que obrar otros
factores favorables a Ia localización en ambas provincias. Nuestra hipótesis
combina tres variables que, a stJ vez, sólo resultan factibles gracias al margen
de maniobra financiero y administrativo que proporcionaba el estatus foral.
31. La sugerencia del empresario Isidoro Delclaux a la Diputación Foral de Áava para que"intensifique la política de atracción de nuevas empres¿s y ampliaciones existentes estableciendoincentivos y estímulos de orden fiscal semejantes a 1os del Plan Nacional de Desarrollo Económicopara el polo de promoción de Burgos y la Diputación Foral de Navar¡a" nunca fue atendida. anra,Actas de la Comisión Provincial, ,xo 247, sesión de 27 de mayo de 1964, fols. 199-200. Y tampocolas del alcalde de Vitoria, Luis Ibarra Landete. Archivo Municipal de Vitoria len adelante air.rv],Exp.04/2650-10. En este mismo sentido habría que entender también el artículo firmado por esteúltimo en el número extraordinario quela Revista Financiera del Banco deYizcaya dedicó a Alavaen 1965.
367
Josnra Dn la Tonnr / M¡nro Gencía-Zúñroa
En primer lugar, una vez instaladas y a pleno rendimiento,las sociedades in-dustriales soportarían una presión fiscal que ya efa entonces y continuó sién-dolo muy inferior a la del resto de España. En segundo lugar, las diputacionespudieron afrontar el riesgo financiero del gasto en desarrollo ya que, por efectodel ciclo expansivo, la recaudación ordinaria aumentó. Esa solvencia se vioacrecentada porque disponían de una capacidad normativa que el franquismoles hubo preservado y que utilizaron con habilidad para adaptar las principa-les reformas tributarias que el ministerio de Hacienda acometió en los añossesenta y, además, a;airar del gobierno competencias inéditas. Así se hicieroncon nuevas fuentes de ingresos que se controlaban y gastaban desde Pamplonay Vitoria. Y en ambos casos la financiación del desarrollo se sostuvo con elapoyo crediticio brindado por las cajas de ahorros municipales y provincia-les. Finalmente, con esas herramientas estas instituciones locales fueron muyeficaces en la creación de suelo barato para las fábricas -anticipándose conmucho a la política estatal de polígonos industiales, y en particular desde elayuntamiento de la capital alavesa-. Vayamos por partes.
Qre la baja presión fiscal pudo ser uno de los factores delocalización em-presarial más eftcaz en el medio y en e1 Iargo plazo es un argumento queincomoda a los gestores de las haciendas forales aún en nuestros días32. Y nofue muy diferente en el pasado. Inclusive cuando en los años setenta se inte-rrogaba a los empresarios sobre por qué habían elegido esas provincias parasus inversiones, solían colocar las ventajas institucionales en el último lugarde sus preferencias33. Sin embargo, los cálculos de la presión fiscal que habíarecaído sobre los alaveses y los navarros entre mediados de los años cincuenta yel fin de la dictadura arrqabanunos resultados rotundos: las provincias foralesdisfrutaban de una carga tributaria que era casi la mitad que la de las provin-
32. En una fecha tan temprana como septiembre de 1956 y refiriéndose a1 crecimiento de 1acapital alavesa, las páginas de la revista Econornía Vascongada recogían que este "ha dado que ha-blar fuera de las fronteras provinciales en el sentido de que Vitoria ^capaÍ^las industrias que bienpudieran localizarse en otras provincias", para concluir que "no es cierto tampoco que el ConciertoEconómico sea el motivo principal". EconomíaVascongada, I57 (I956),p. II3. Cfr. Cámara Oficialde Comercio e Industria de Alava (1964\.
33. Así se expresaban la mayoría de los empresarios acogidos a las a1'udas forales en la en-cuesta que curso la Asociación Navarra de Industria e¡1972. De laTor¡e (2006),pp.87-8. Cfr.la respuesta similar a un cuestionario sobre la instalación enla zona franca de Barcelona, OrtegaPoza(1977), pp. 100-1.
368
Iurpnv¡NcioNrsMo y MERcADo EN LA TNDUsTRIALIZAcIoN oe ÁI-ava v Nevann¡
cias sometidas al régimen común -es decir, por cada 100 pesetas recaudadas
por el fisco en cualquier provincia española, en Alava y Navarra se pagaban
poco más de 50 pesetas-3a. Desde esa perspectiva se explica el tono empleado
por el gobierno en algunos momentos de las negociaciones con los diputados
navarros para acordar el convenio económico de 1,969. El Estado consideraba
irrenunciable "mantener en Navarra una presión fiscal adecuada" a Ia del ré-
gimen general, que reflejase la realidad de su estructura económica". Se debía
"impedir que 1...] sea una zona de evasión fiscal" mediante "una casi identidad
de imposiciones" y, sobre todo, había lograr un cambio en la tributación de
las empresas que "atraigahzcia el Estado la tributación por los beneficios que
[...] r. obtienen por el mercado de territorio común". La diputación negaba
ese versión de los hechos y, sobre todo, incidía en que su hacienda debía ser"arydada crediticiamente a soportar Ia carga que ninguna provincia ha tomado
sobre sí",la del programa de industrialización3s.Tampoco podían obviarse "las repetidas quejas de muchos industriales
del régimen común ante el ministro de Hacienda de que no podían comPe-
tir con los industriales navarros ly alaveses] porque éstos tienen su régimen
privativo"36. Desconocemos si esa subimposición fiscal tuvo algo que ver, Pero1o cierto es que las dos provincias forales quedaron fuera del acceso al crédi-
to oficial que, por su propia naturaleza, sí recibieron lzs zonas de los polos
promovidos por el Estado37. No obstante,las cifras de capital movilizado por
iociedades constituidas "r,
Álur'" y Navarra -muy por encima de la media es-
pañola, en general, y de la de los polos, en particular-, hacen factible nuestra
hipótesis de que el caudal de recursos no fiscalizados al menos debió ser uno
34. Theotonio,Capóy Reus (1978).35. aan, Legislación, Cj.2362/3,y Hacienda, Cj.2879/2.36. ¡cr, 11b.2093/2.37. Las autoridades navarras siempre se quejaron de esa f¿lta de apoyo crediticio. En7970
justificaban nuevos estímulos fiscales para las empresas porque "el Banco de Crédito Industrialniega sistemáticamente la concesión de créditos a toda industria que pretenda situarse en Nava-rra". Archivo Félix Huarte fen adelante arH], doc. xxxr, c, no 26. Esa queja no se correspondebien con la financiación extraordinaria que había recibido una única empresa ubicada en la provin-cia, Matesa, y se producía tras el escándalo de corrupción por e1 crédito a la exportación. Torteila y
Jiménez (1986). Sin embargo, es cierto que el Estado no autorizó los préstamos que la diputaciónquiso negociar en el extranjero y hubo de recurrir a los contactos personales con la banca nacional.ann, Legislación, Cj.2369/5 y 2879/1.
369
Josona Dn la Tonnr / Manro GancÍ¡-Zúñrc¡
de los factores de atracción de empresas al generar expectativas de más altointerés para los inversores. En palabras de quienes habían realizado las estima-ciones sobre la presión fiscal que recaía sobre alaveses y navarros, entre 1955y 1"975,y aunque no fuese objeto de su análisis, "esta situación de baja presióncontinuada es un perenne plan de desarrollo provincial"38. Y los responsablesde ambas haciendas fueron muy conscientes de esa ventaja antes, durante ydespués del desarrollismo.
No hubo que esperar a 1a eclosión de la industrialización de esas provinciaspara comprobar el impacto favorable de los factores fiscales. A partir de ladécada de 79401os efectos inducidos por la pérdida del estatus fiscal de Viz-cayay Guipúzcoa, en 7937,y su homolo gación al régimen general fueron bienvisibles. De un lado, conforme 1a hacienda del Estado elevó la presión fiscalsobre las industrias vizcaínas y gttipuzcoanas, se produjo primero "un éxodode domicilios sociales" de las empresas "hacia climas tributarios más benignos"-en expresión de la Cámara de Comercio donostiarra-, que fue seguido porla creación de nuevas firmas ante la sobresaturación fabril de las orovinciascosteras3e. De otro lado, el ministerio de hacienda vio que lo, ,.ndi-i.nto,fiscales superaban ampliamente a los obtenidos bajo el rZgi-en de conciertoy 1o tlf,tlizó como referente cada vez que se actualizó el concierto económicoalavés (7952) y el convenio económico navarro (1,9aI y 1"969), o que se adap-taron las reformas tributarias generales al espacio foral (en 1942,1964 y 7967,entre otras)a0. En la práctica,las dos diputaciones hicieron dos cosas: cooperaren la defensa de sus competencias administrativas y tributarias (básicamenteintercambiando información sobre los resultados de sus respectivos procesosde negociación con la hacienda estatal) y, en paralelo, competir por el mercadode nuevas empresas en plena efervescencia desarrollista.
38. Theotonio,Capóy Reus (1978), p. 124.39. trs el testimonio de Luis Ezcurdia en Guipúzcoa Económica,98 (febrero de 1951), p. 9. Y
añadía que la provincia "se nos está quedando ya chiquita para nuestras ambiciones" y "no encuen-tra ya sitio hábil para emplazamiento de nuevas industrias".
40. Por ejemplo, en 1967, el director de la hacienda foral admitía en privado que a Nava-rra le perjudicaba frente a1 Estado "el hecho de que dos provincias que fueron concertadas conla Hacienda en otros tiempos dan hoy unos rendimientos fiscales verdaderamente grandes y sepiensa que Navarra también pudiera darlos si aquí [se] siguiese otros sistema". aaN, Hacienda, Cj.2879/1.
370
IN , le nvsncrorursMo y MErrcADo EN LA INDUSTRIALTzACToN ¡B ÁI -avo v Nnv¡nn¡
Entre 1"964 y 7967 se repitieron los viajes entre Pamplona y Vitoria para
recabar informaciones de primera mano del tenor de las conversaciones con el
ministerio del ramo y sobre cómo se resolvía 1a aplicación del lmpuesto sobre
el Tiáfico de Empresas, del muy trascendental Impuesto de Sociedades domi-
ciliadas en la provincia y con el grueso de sus negocios fuera de ella y, final-
mente, su repercusión en el cálculo del cupo. Los navarros tomaron buena nota
de la estrategia seguida por Vitoria panlograr "un clima de mayor compren-
sióri' a través de "la labor políticz realizadz por la Diputación de Alava cerca
de altas autoridades que están fuera del ministerio" de Haciendaal. Es decir,la
vieja práctica de facilitar 1a confianzavía contactos y viejos camaradasa2.Y así
1o hicieron hasta lograr cerfar el nuevo convenio económico entre el Estado
y Navarra en 1,969. Además de tratarse de un momento clave en 1a historia
política de la construcción de la foralidada3, 1o que se persiguió en esencia
fue cómo seguir encajando ese peculiar estatus en una realidad económica y
social que estaba cambiando a marchas aceleradas como efecto de la indus-
trialización Desde eI palacio foral se trató de argumentar para que el nuevo
arreglo incluyese dos elementos clave: tener presente el cálculo del esfuerzo
41. eeN, Legislación, Cj.2366/3 y 5. Así, el concierto alavés -"una dictada delegación con-trolada de facultades"-, se convertía en el "modelo para las conversaciones" con Hacienda. Contoda la crudeza propia de un informe confidencial, en 1.967 se describía la acción tributaria foral deesos años como "una modernización que si no es exactamente calcada de las reformas estatales, seace¡ca mucho". aaN, Hacienda, Cj.2B79/I.
42. De muestra un botón. Cuando los diputados Huarte y Urmeneta fueron llamados porla secretaría general de presupuestos a Madrid para abordar la adopción del ne, Iiegaron conuna estrategia clara: iniciar la reunión manifestando que "juzgaban inadmisible la fórmula por serunilateral y que toda disposición 1...] debe ir siempre precedida de pacto", para salir de la mismaacordando la cesión de ese impuesto en todos sus términos, aunque "hubiera que transcribir casiíntegro el contenido de la ley de reforma tributaria 1...] si bien alterando la sistemática para que 1atrascripción fuese más discreta". Las dudas eran razonables puesto que, mientras para la Hacien-da del Estado era simplemente un problema de "desequilibrio económico [...] entre ambas zonasfiscales", para los diputados navarros se trataba de evitar abrir 1as puertas a que "siga la ingerencia
estatal en impuestos". Se temía que "si la economía prima, ei régimen foral es a extinguir". Y, a pe-sar de tener ya definido que había que "crear un sistema fiscal nuevo que armonice con el estatal",no dudaban en considerar que los tiempos habían cambiado -"los técnicosjóvenes (de1 ministerio)
son los que crean el problema", por más alguno apuntase la necesidad de recordar que HerreroFontán "estuvo en la División Azul". aaN, Notas Manuscritas, Cj. 2362/t). Algunos de 1os nego-ciado¡es navarros también había pasado por Rusia.
43. Razquin (1989).
J / L
JosEaa De la Tor.ne / Meuo Gancía-Zúñrca
modernizador de Navarra alahora de fijar Ia aportación de la provincia a lacaja común, vía gasto público que en otras regiones había asumido el Estadoa través de los polos de desarrolloaa, y obtener en el camino el reconocimientode nuevas competencias fiscales y administrativas -esencialmente, las relativasa la gestión de nuevos tributos y 1a política de suelo industrial-.
En realidad 1a iniciativa de Vitoria de crear una oferta de suelo industrialabundante y barato fue pionera en España. Los primeros polígonos indus-triales fueron impulsados a lo largo de 1956 al aprobar el ayr,rntamiento laconversión de superficie comunal y la expropiación forzosa de las tierras par-ticulares para habilitar espacio y dotar de los servicios inherentes al uso fabrilde las futuras empresas que deseasen localizarse en eI área norte vitoriana, biencomunicada por carretera y ferrocarrtl. La Caja de Ahorros Municipal actuócomo socio financiero de 1a operación,lo que garantizó su éxito y su rápida ex-tensión a otras zonas de la ciudad en los años siguientes. Como mínimo, entre1,957 y 1"970 cerca de doscientas empresas de nuevo y viejo cuño se localizaronen las 320 hectáreas habilitadas como polígonos del municipio, pagando unosprecios muy ventajosos y generando más de doce mil puestos de trabajo. Estadinámica fue replicada por otros ayuntamientos alaveses, con el apoyo ahorade la diputación y Ia Caja de Ahorros Provincial, poniendo disponibles otras650 has. de suelo industrialas.
En 1958 la alcaldía de Pamplonahizo 1o propio sentando las bases de1 queen los años sesenta se convertiría en e1 polígono estrella de 1a industrializaciónn vatrz. Lo cierto es que el término de Landaben sólo comenzó a ocuparse
44. La primera fzrea p^r^ estimar el cupo consistió en calcular "cuál sería el rendimiento delsistema fiscal del Estado en Nava¡ra" para oper^r "con la hipótesis de qué obtendría" la haciendaespañola en este territorio "aplicando su sistema" y, así, "descontar de esa cifra los gastos que laDiputación [...] realíza en Navarra en sustitución del Estado". Esta era la clave para imputar algobierno, en un juego de simple aitmética,los gastos en desarrollo que¡(pertenecen a la responsa-bilidad exclusiva y foral de Navarra": inversión en carreteras, desenvolvimiento agrícola e industrial-el ppr "también debe computarse en la cuenta del cupo"- y servicios sociales. Por tanto, "la cargaffinanciera] de estos gastos deberá tenerse en cuenta en la determinación del cupo". Además, "nopodrá decirse que los planes de desarrollo de Navarra afectan sólo a ella", pues, por ejemplo, "suscarreteras principales unen al valle del Ebro con la frontera de Francia y con la región vascongada",sirviendo a "las necesidades de un futuro industriahztdd'. aan, Legislación, Reunión de la Comi-sión de Estudios Financieros (8/9/1964), C|2363/15 e Informe G.f.), Cj. 2362/l,y Hacienda, Cj.2879/1, Informe sobre situación de la hacienda (18/4/1967).
45. Arriola (L99I), pp. 99 -129, y García-Zifíga (2009).
372
INrnnvrNcroNrsMo y MERcADo EN LA lNDUsrRreLrzacIóN oo Álev¡ v Navang¡
eficazmente a p^rtir de de la entrada de la diputación en la promoción de
po1ígonos industriales incluida en el PPI y más aun desde 7966, con la insta-
lación de la firma automovilística Authi, que atrajo a industrias auxiliares del
motora6. Los beneficios fiscales y las subvenciones priorizaban a las empresas
que se ubicasen en los polígonos y podían ser promovidos por la misma Di-
putación, 1os ayuntamientos, las mancomunidades y los particulares. Las arcas
forales se comprometían a conceder exenciones fiscales y a frnanciar hasta el
5070 del valor del terreno tanto si se había adquirido de particulares como si se
tataba de comunales; a acometer los gastos deurbanización,agua, saneamien-
tos y electricidad, y a subvencionar los intereses por endeudamiento. De este
modo se crearon po1ígonos en las cabeceras de comarca y en algunas villas y
valles bajo 1a denominación de "Polígonos de Navarra", convencidos de que las
industrias afluirían "attomáticamente"47. En definitiva, frente a la debilidad de
otros organismos públicos para promover superficie industrial y adelantándose
dos décadas a la acción del Estadoas, Alavay Navarra mostraron la senda efi-
caz para generar una oferta suelo que, asimismo, era retroalimentada desde el
lado de la demanda empresarial e intraindustrial.En cualquier caso, no sólo se trató de un proceso cooPerativo de dos dipu-
taciones interesadas en conocer de primera mano cómo se iban resolviendo las
relaciones tributarias y administrativas con el Estado. También compitieron
entre sí para conseguir el establecimiento de determinadas empresas, 1as de
rnayor tamaio, empleo y externalidades sobre el tejido industrial. En la es-
trategia del Programa Industrial de Navarra, en 1.964, se contemplaba como
objetivo "aprovechar la necesidad de desconcentración de la industria guipuz-
.o"nu, que hasta ahorahaencontrado su principal salida en Ñavi'y así ofrecer
46. De laTorre (2007). Larapidez con 1a que se tramitaron los polígonos industriales de Vi-
toria contrasta con la lentitud del de Landaben.Lzrraza (2005)' pp. 216-22.47 . aou, 8.04.1966, no 42. tru, doc. xxxt, c, no 1. Los poLígonos constifuían así un magnífico
ejemplo de consecución de economías de escala y aglomeración al concentrar redes e infraestructu-
ras y Iocalizar proveedores para los productores finales.48. Rodríguez Sánchez de Alva (1980), p.2!4, ofrece 1as cifras paupérrimas del suelo indus-
trial promovido por a).untamientos, diputaciones y organismos autónomos a lo largo de los tres
planes de desarrollo. El informe para la creación de esa red en Navarra zcertaba al señaIar que"conviene no confundir" los "auténticos polígonos industriales [...] con una política de terrenos"
cedidos. "Un polígono industrial no tendría prácticamente sentido sin ir acompañado de una bue-
na planificación urbanística global'. alu, doc. xxxt, c, no 1.
373
Josona Dn le Tonnc / Manro G¿ncía-Zúñrce
condiciones más ventajosas para que se instalasen en territorio navarro. Seisaños más tarde se revisaron las bases del ppl arguyendo que había que mejorarlos incentivos institucionales, entre otfas razones, porque "Alava ha sido y se-guirá siendo un fuerte contrincante en la lucha por la captación de industrias".De hecho, Pamplona y Vitoria se disputaro nlalocalización de dos de las prin-cipales plantas industriales que se instalaron en esas provincias en los años deldesarrollismo, la ensambladora hispano-inglesa de coches en Landaben y lafactoría francesa de neumáticos Michelin en Gamarraae.
Conclusiones
Cualquier aproximación a las claves.que expliquen el éxito de la industriali-zación logrado en las provincias de Alava y Navarra entre 1950 y 7975 acabatopando con factores de naturaleza institucional, es decir, la existencia en losdos territorios de un régimen económico-administrativo diferente al que es-tuvo vigente en el resto de las provincias españolas. El hecho diferenciadorradicaba en la baja presión fiscal que pudieron mantener las dos únicas ha-ciendas forales que preservó la dictadura franquista como pago por el apoyorecibido durante la guerra civil. Es cierto que en la decisión de los empresariospor Localizar sus negocios en estas provincias septentrionales influyeron otros
49. En marzo de 1964, el mismo Félix Huarte se ponía en contacto con Claude Popelin,presidente del Consejo Nacional de la Patronal Francesa, para que trasladase al consejo de admi-nist¡ación de Michelin en París que Navarra estaba dispuesta a"dar a las indust¡ias más facilidadesy, por tanto, más ventajas que las que otorga el propio Plan de Desarrollo Nacional y la Excma.Diputación de Alava"; y, en concreto, brindaba la oportunidad a 1a firma gala de neumáticos sem-brando la duda sobre su competidor: "... asustada del desarroilo industrial que se había producido"en Vitoria "y ante e1 temor de que el Estado, como reacción, 1e cercenase o anulase sus privile-gios administrativos, antes de conocer el citado Plan de Desarrollo estatal cortó dichos privilegiosconcedidos; y aunque e1 Ayuntamiento [...] no estaba conformeyhabía desacuerdos entre ambascorporaciones, posteriormente, ante las ventajas concedidas por e1 Estado, está luchando consigomisma sobre si volver a otorgar 1as mismas concesiones o exponerse a perder los priülegios quetiene". Popelin se ofreció a "hacerles llegar una nota precisando las ventajas que Navarra ofreceoficialmente a toda industria instalándose en ella". arn, doc. xxxr, c, n" 7 y 24,y xxvr, n, no 10.La competencia plra ^tra.er Michelín a Vitoria había sido muy dura, según señalaba el alcalde dela ciudad al notificar al general Camilo Alonso Vega la firma del acuerdo. auv, Exp. 04/1"355-48(5 demarzo de 1963).
374
Ir,¡tEnvnNlcro¡¡sMo lr MERcADo EN LA INDUSTRIel¡zecróN o¡ Alev,r y Nevenn¡
factores que, desde los años cuarenta y con mayor rotundidad a partir de los
cincuenta, se dejaron sentir como prevalecientes: un emplazamiento geográ-
fico muy favorable en uno de los ejes de desarrollo económico de la península
rbérica,un stock de infraestrucfuras de comunicación elevado' una proximidad
inmediata al saturado hinterland industrial y manufacturero de las provincias
deYizcayay Guipúzcoa, una mano de obra cualific ada en cantidades suficien-
tes y, finalmente, una oferta cfeciente, elástica y banta de agua, electricidad y
suelo para uso fabril. De las experiencias alavesa y nav^fra se infiere que insti-
tuciones y mercados actuaron conjuntamente y con unos resultados netamente
mejores a los de las zonas seleccionadas como polos de desarrollo por el go-
bierno de la planificación franquista. Sin embargo, más allá de las semejanzas,
ambos casos presentan cronologías y recorridos rnatizadamente distintos. Por
decirlo en breve, mientras A-lava alcanzó el desarrollo antes de la irrupción del
desarrollismo, Navarra hubo de esperar a la apuesta planificadora Par^ lograr
el éxito industrial pleno.
Junto a unas diputaciones con una elevada capacidad competencial en
materias tributaria, financiera y económica, los ayuntamientos de la capital
provincial actuaron en ese empeño de diagnosticar el atraso yplanteat una es-
trategia de desarrollo que pasaba necesariamente en esos años por la industria-
Iización,y a la que se fueron sumando otras instituciones de viejo y de nuevo
cuño (las cámaras de comercio e industria,las cámaras de la propiedad, el con-
sejo foral administrativo, el consejo económico y social del Sindicato Vertical),
además de las entidades financieras de raigambre local y regional, bancos y,
sobre todo, cajas de ahorros. La red de intereses y de búsqueda de oportuni-
dades de negocio creada en este entorno institucional resultó ser muy eftcaz
en la escala de unos territorios de demografía escasa y un sistema político tan
cerrado como el de la dictadua.La misma escala territorial y la proximidad de
las instituciones a los demandantes de subvenciones y suelo debió generar una
eficacia administratwa mayor que cuando las relaciones se establecían entre
organismos, regiones y emprendedores que actuaban alarga distancia.
En unas y otras situaciones coincidió un punto de partida común en la
reaLización de un análisis de situación que apostaba por la vía del desarrollo in-
dustrial y que se explica en el contexto de la regulación extrema y del interven-
cionismo que el Estado franquista venía ensayando desde L940 para transfor-
marla economía española con diferentes armas y resultados. El mensaje había
calado en la iniciativa privadayrpor ende, en las elites locales de dos provincias
375
Josora Dn r.¡Torna / Mauo GencÍa-Zúñrca
caracterizadas hasta entonces por un pasado ̂ graúo y escasamente industrial.Esa puesta en común entre alcaldes, concejales, diputados provinciales) pro-fesionales liberales, bancarios, empresarios e inversionistas -con contactos enel poder político y financiero local, regional y del Estado- propició una vía decambio económico que combinó 1a formación de capital humano -mejorar
la cualificación técnica de los obreros y asimismo la formación de directoresy gerentes-, la creación de una oferta de suelo industrial barato y de incenti-vos fiscales que suscitaron 1a instalación de factorías que daban respuesta a laemergencia de oportunidades de negocio en una sociedad que salía del abismode posguerra.
La gran ventap de Navarra y Alauu fue utTrizar y dlratar en 1o posible unascompetencias económicas y tributarias de las que carecían el resto de las pro-vincias. En cierto modo, resultó ser la respuesta institucional adecuada paracanalizar y potenciar el dinamismo del mercado. Un testimonio ajeno al paísobservaba, en 1968, que "1os Fueros son más que dinero", "representan ungran interés económico par^ la provincia: los servicios técnicos de 1a Dipu-tación Foral han podido en los últimos años establecer por sí mismos planesde previsión a largo pIazo, asociados a1 Primer y Segundo Plan nacionales,pero con una cierta independencia y con medios proporcionalmente elevados"."Gracias a su estatus de autonomía en materia de descentralizaciónindustrial"han atraído a numerosas empresas de capital nacional y extranjeros.. La ex-pectativa de disfrutar de una fiscalidad inferior consolidó unos proyectos biennutridos de capital humano, recursos energéticos y mercados.
50. Lo indicaba el embajador francés en Madrid para Navarra, pero sus palabras son válidastambién para Álava, Archives du Ministére des Affaires Étrangéres, Eorop.i Espagne, leg. 315,Informe sob¡e "F¡anchises fiscales, économiques et ¿dministratives de la Navarre: Les Fueros" (30de mayo de 1968).
376