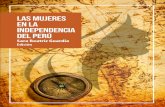(IN PRESS) Política y religión en los catecismos políticos durante la independencia de América,...
Transcript of (IN PRESS) Política y religión en los catecismos políticos durante la independencia de América,...
(ARTÍCULO EN PRENSA)
POLÍTICA Y RELIGIÓN EN LOS CATECISMOS POLÍTICOS AMERICANOS
DURANTE LA INDEPENDENCIA, 1786–1825
Javier Sáenz del Castillo Caballero
Universidad CEU San Pablo
SUMARIO:
I INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.
II LOS CATECISMOS POLÍTICOS Y LA PEDAGOGÍA CATEQUÉTICA CIVIL EN LOS
SIGLOS XVIII Y XIX.
IIIPOLÍTICA Y RELIGIÓN EN LOS CATECISMOS POLÍTICOS AMERICANOS.
1 La Soberanía, fundamento de la relación entre política
y religión.
2 La divinización de la política: entre la
confesionalidad y el mimetismo.
IV CONCLUSIONES.
BIBLIOGRAFÍA
I. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.
Los medios propagandísticos a través de los que se
expresaron las distintas ideologías y corrientes de
pensamiento durante la independencia hispanoamericana fueron
muy diversos: proclamas, pasquines, folletos, discursos,
sermones, prensa, libros, etc. Una de las formas más
llamativas de esta publicística son los catecismos políticos,
1
un tipo de texto que apareció en las últimas décadas del siglo
XVIII en Europa y que se generalizó a uno y otro lado del
Atlántico a lo lago del siglo XIX. Dichos catecismos se
revelaron como uno de los instrumentos más eficaces en la
difusión de las nuevas ideas y en su inculcación entre las
gentes, especialmente cuando se usaba como herramienta de
instrucción, como ocurrió en la misma América con más
intensidad tras la independencia, al establecerse los sistemas
de escolarización desde los nuevos Estados republicanos.
Estos escritos han sido objeto de una atención creciente
por parte de los historiadores desde que en 1943 apareció el
primer trabajo que abordaba el tema, el libro de Ricardo DONOSO
titulado El Catecismo Político Cristiano. En esta obra se analizaba el
texto que, con dicho título, fue publicado en Santiago de
Chile en 1810. Aunque Donoso hacía referencias a otros dos
catecismos publicados en fechas cercanas, el Catecismo de los
Neófitos y el Catecismo o Despertador Patriótico, Cristiano y Político —ambos
editados en Argentina en 1811, en Buenos aires y Salta
respectivamente—, lo hacía desde la consideración de que estos
eran un mero eco o efecto de la publicación del chileno de
1810 en el que él se centraba, por lo que no cabe considerar
la obra de Donoso como un estudio genérico sino como el
análisis de un título específico.
Una década después, el prestigioso historiador y jesuita
2
argentino Guillermo FURLONG CARDIFF publicó un artículo en el
que abordaba uno de los primeros catecismos políticos
americanos, titulado Lázaro de Ribera y su Breve Cartilla Real. En este
caso se trataba del estudio de un texto con dos peculiaridades
decisivas: es un escrito muy anterior a los movimientos de
independencia, y doctrinalmente se situaba en las antípodas de
los que había publicado Donoso, pues era una obra regalista y
no un texto independentista. Quedaban así a la vista desde las
primeras investigaciones dos aspectos que son fundamentales a
la hora de acercarse al estudio de este tipo de literatura en
América: primero, que su aparición en el Nuevo Mundo es
anterior al proceso de emancipación y paralela en el tiempo a
la difusión de este género en Europa; y segundo, que esta
literatura no se asocia a una ideología o pensamiento
específico, sino que es un recurso publicístico propio de la
época utilizado por las diferentes corrientes existentes por
entonces.
En el siguiente decenio apareció otro trabajo dedicado al
tema: en 1964 Pedro GRASÉS publicó en Caracas El catecismo religioso
y político del doctor Juan Germán Roscio, un opúsculo dedicado a un
catecismo neogranadino del que no nos han llegado ejemplares
pero del que tenemos noticias coetáneas. Grasés analiza aquí
tanto el catecismo en cuestión como el autor, siguiendo la
estela de Donoso. Con este estudio quedaba claro que el
fenómeno de los catecismos iba más allá de una región
3
americana y se encontraba presente en lugares tan distantes
como eran el Cono Sur y la Nueva Granada. Y ya en 1970,
encontramos la última de estas obras pioneras1, caracterizadas
todas ellas por estar dedicadas a un solo título; se trata de
la obra de Walter HANISCH ESPÍNDOLA El Catecismo Político Cristiano: las
ideas y la época, 1810, editada en Santiago de Chile.
Poco a poco, estas publicaciones despertaron el interés
por un tipo de documentos de los que, pese a ser casi
desconocidos hasta entonces por la historiografía, se percibía
una importancia testimonial de primer orden. En ese sentido,
estos primeros trabajos mostraban tales catecismos como una
fuente inmejorable para el estudio de la Historia de las
Ideas, pues por su formato didáctico y por su carácter
expositivo ofrecen una expresión directa de las doctrinas y
las estrategias que motivaban su aparición. No es de extrañar
que poco después empezasen a publicarse ediciones facsimilares
o recreaciones de algunos de estos textos, como el facsímil
del Catecismo o Instrucción Popular de 1814, del colombiano Juan
Fernández de Sotomayor, editado en Bogotá en 1976, o el
estudio sobre los catecismos españoles que publicó en Granada
en 1978 Alfonso CAPITÁN DÍAZ, en el que reproducía varios de
ellos.
1 De todas estas obras, así como de los catecismos que aparecenmencionados en el texto, se da la cita correspondiente en la bibliografíaque acompaña a este trabajo.
4
En este contexto aparece una figura que ha sido clave en
el estudio de estos documentos: el historiador colombiano
Javier OCAMPO LÓPEZ, quien hizo una primera aproximación al
tema en su trabajo de 1980 El proceso ideológico de la emancipación,
retomado posteriormente en 1988 con Los catecismos políticos en la
independencia de América: de la Monarquía a la República. Con estas obras
Ocampo estableció un antes y un después en el análisis de este
tipo de literatura, pues era el primer intento de estudio
genérico de la misma y sentó las bases del análisis
comparativo de los catecismos desde el punto de vista de la
Historia de las Ideas.
Junto a él hay otro autor que ha resultado decisivo en
señalar la metodología para el tratamiento de estos textos:
Rafael SAGREDO BAEZA, con su artículo de 1996 titulado Actores
políticos en los catecismos patriotas y republicanos americanos, 1810–1827.
Recientemente, apenas publicada en 2009 en el contexto de las
conmemoraciones de los bicentenarios, debemos a este mismo
autor la recopilación de catecismos americanos de este periodo
más importante hasta la fecha, Los catecismos políticos americanos,
1811–1827, en la que se recogen diez de estos escritos tanto
de la América española como portuguesa. Mientras que Ocampo ha
basado sus análisis fundamentalmente en el estudio de las
corrientes ideológicas en que se insertan cada uno de estos
textos, Sagredo se ha centrado en las ideas y conceptos que
aparecen en ellos. Se trata, pues, de dos enfoques que se
5
complementan a la perfección, resultando de ello el esquema
metodológico más adecuado para el análisis de estos
documentos. Siguiendo la estela de Ocampo y Sagredo han ido
realizándose diferentes trabajos sobre este tema –la mayoría
centrados en aspectos regionales–, en los últimos quince años,
de los que se recogen los más importantes en la bibliografía
que acompaña a estas páginas.
Esta comunicación sigue los pasos señalados por estos dos
investigadores, analizando uno de esos conceptos, la relación
entre política y religión a través de la fundamentación última
de la Soberanía, y esto en función de cuál sea la corriente
doctrinal o ideológica en que podemos situar los distintos
documentos que aquí se analizan. Pero, en cualquier caso, no
hay que olvidar que esta peculiar literatura es por encima de
todo una adaptación de una metodología de enseñanza propia de
la Iglesia, por lo que, al margen de las obras y autores que
se dedican específicamente a tratar de los catecismos
políticos, hay que tener en cuenta las obras que se dedican al
estudio de la catequesis religiosa. En este sentido, hay que
destacar la voluminosa obra de Luis RESINES (1996) La catequesis en
España. Historia y textos, quien no sólo proporciona una amplia
bibliografía general sobre el tema –especialmente útil en lo
que se refiere a la metodología catequética–, sino que dedica
un epígrafe específico titulado «la catequesis y la política»
al género aquí tratado, en el estudiar el siglo XIX, con
6
referencias expresas al caso de América2.
II. LOS CATECISMOS POLÍTICOS Y LA PEDAGOGÍA CATEQUÉTICA CIVIL EN LOS
SIGLOS XVIII Y XIX.
Sobre la aparición y difusión de este tipo de textos y su
importancia se ha escrito en casi todos los trabajos que
abordan este tema, hasta el punto de que, en la práctica,
parece obligado dedicar al menos un párrafo introductorio para
referirse a ello. Sin embargo, fuera de recoger una serie de
aspectos ―generalmente pocos― las más de las veces obvios,
apenas se profundiza en esta cuestión; como trabajo genérico
sobre el origen y propagación de estos catecismos en Europa,
se puede citar el artículo de María Ángeles SOTÉS ELIZALDE y
poco más3. Básicamente podemos reducir lo que se afirma en
estos estudios a dos aspectos: establecer un marco cronológico
para su aparición y difusión, cuestión que viene dada por la
simple tarea recopilatoria de los documentos utilizados en la
investigación correspondiente, y señalar la simplicidad del
método catequístico como un factor decisivo en el éxito de su
intención instructiva o divulgativa. Sobre este segundo punto
la mayoría de los trabajos se limitan a consignar o
parafrasear las palabras con que Javier Ocampo se expresa en
2 Luis RESINES, La catequesis en España. Historia y textos, Madrid, BAC, 1997, pp. 505–514.3 María Ángeles SOTÉS ELIZALDE, «Catecismos políticos e instrucción políticay moral de los ciudadanos (siglos XVIII y XIX) en Francia y España»,Educación XXI, Revista de la Facultad de Educación, nº 12, 2009, pp. 201–218.
7
el primer epígrafe de su trabajo de 19884.
Sin embargo, creo que en la mayoría de estos estudios se
ha dejado de lado uno de los aspectos más importantes en el
análisis de estos escritos: la importancia intrínseca del
método catequístico, en la sociedad de la época, como clave
para la valoración de este tipo de literatura. Y es que estos
catecismos son un instrumento, instructivo y propagandístico
al mismo tiempo, que utiliza un formato al que la sociedad de
la época estaba acostumbrada, y un formato, además, que
presenta unas características que lo hacían especialmente útil
para la finalidad que se perseguía con esos escritos, y sobre
todo en el caso de los catecismos políticos5. Efectivamente,
en una sociedad sacralizada como es la occidental hasta la
4 Javier OCAMPO LÓPEZ, Los catecismos políticos en la independencia de América: de laMonarquía a la República, Tunja (Colombia), Universidad Pedagógica yTecnológica de Colombia, 1988, pp. 11–13. Así, por ejemplo, Jorge CONDECALDERÓN, «Representaciones y catecismos políticos en el origen de lapedagogía de la nación », en Ensayos de Historia, Educación y Cultura, Barramquilla(Colombia), Universidad del Atlántico, 2000, pp. 41–56, o Nydia RUIZ. «Loscatecismos políticos en España y América (1793–1814)», en GARCÍA JORDÁN, P.(coord.): Memoria, creación e historia: luchar contra el olvido, Barcelona, Universidadde Barcelona, 1994, pp. 211–227, o el propio Rafael SAGREDO en las obras yacitadas.5 De hecho, antes de la aparición de este peculiar género que son loscatecismos políticos, ya habían aparecido a lo largo del siglo XVIII otrosque aplicaban esta metodología didáctica a la instrucción de diferentessaberes, aprovechando la eficacia pedagógica de este tipo de texto. Así,en la Biblioteca Nacional de Madrid, por ejemplo, hay ejemplares de unaGramática militar de táctica para la Cavallería, o Instrucción abreviada, en preguntas y respuestas,que facilita la inteligencia de su manejo y puede servir de Catecismo teórico para el examen de losoficiales y soldados, obra del Marqués de Arellano publicada en Madrid en 1767;de un Catechetischer Unterricht vor Bienen (Catecismo instructivo del aficionado alas abejas), de M.H. VON LÜTTICHAW, editado en Dresde en 1782, o un Catecismosobre las muertes aparentes, llamadas asfixias, traducción aparecida en Madrid en1784 del original francés escrito por Jacques Joseph DE GARDANNE.
8
“Era de las Revoluciones”6, el protagonismo que tiene la
religión se manifiesta, entre otras cosas, en la enseñanza de
la misma, ámbito en el que la catequesis es el procedimiento
más extendido y que alcanza a más amplias capas de población.
Al trasladar este recurso didáctico a la formación política,
el nuevo mensaje, esta vez temporal en vez de espiritual, se
reviste por analogía y mimetismo con su original de una
autoridad más allá de lo que son opiniones humanas sobre
cuestiones temporales, pues la gente se encuentra acostumbrada
a que a través de esta pedagogía se expongan de manera
irrefutable cuestiones dogmáticas de carácter sobrenatural y
avaladas por la autoridad de una institución como es la
Iglesia. Esta analogía la podemos observar incluso
directamente en el lenguaje de muchos de estos textos, pero
probablemente el ejemplo más extremo sea el anónimo catecismo
novohispano de 1820 titulado Cartilla o catecismo del ciudadano
constitucional, publicado ese año en la Ciudad de México.
6 Debemos emplear con preferencia la expresión “Era de las Revoluciones”frente a la de “Crisis del Antiguo Régimen”, aunque ésta sea más habitualen el ámbito de la historiografía continental e iberoamericana, no sóloporque la significación de la primera se corresponde mucho mejor a larealidad de los acontecimiento que engloba ―los conflictos políticos eideológicos que afectaron a todo occidente desde el último cuarto delsiglo XVIII hasta mediados del siglo XIX cuando menos―, sino porque laexpresión “Crisis del Antiguo Régimen, generalizada a partir de la obra deTocqueville El Antiguo Régimen y la Revolución, de 1856, lleva implícita en susemántica la propia concepción y explicación revolucionaria de eseproceso. Véase sobre ello lo que expongo en mi artículo: Javier SÁENZ DELCASTILLO CABALLERO, «Una época de cambios: revisión del conceptohistoriográfico “Crisis del Antiguo Régimen”», Altar Mayor, nº 128, 2009,pp. 899–910.
9
Además, en una sociedad con un alto porcentaje de
analfabetismo y en la que una gran parte de la población
ilustrada apenas alcanza el grado de lo que se denominan
“primeras letras”, para un amplio sector popular esta
enseñanza era el más importante, si no el único, medio de
acceso a algún tipo de conocimiento reglado y de actividad más
o menos especulativa; esto fortalece aún más la autoridad del
mensaje por asociarlo con un formato que, mayoritariamente, se
identifica como un instrumento objetivamente valioso por el
que se transmite un beneficio (la instrucción más elemental) a
la sociedad.
Por otro lado, la metodología mayéutica (el “arte de
Sócrates”, como ha sido denominado7) que sigue la catequesis
permite planificar una gradación en la exposición de las ideas
y en la demostración y profundización de las mismas para
conseguir el mayor éxito posible en los fines propagandísticos
e instructivos que se persiguen. El resultado es un tipo
textual que no sólo sirve para la expresión y difusión de las
ideas propias como forma de propaganda y proselitismo, sino
que es también un eficaz instrumento, mediante el método de7 «El método del arte mayéutica (…) consiste en llevar al interlocutor aldescubrimiento de la verdad mediante una serie de preguntas y respuestas(y la exposición de las perplejidades a que van dando origen lasrespuestas). El interlocutor llega, por fin, a engendrar la verdad,descubriéndola por sí mismo y en sí (como en el muy citado ejemplo delMenón, el esclavo descubre que sabía geometría). En la idea de lamayéutica se halla implicada la idea de reminiscencia, la cual semanifiesta en el reconocimiento de la verdad cuando es presentada alalma.» José FERRATER MORA, Diccionario de Filosofía, Barcelona, RBA, 2005; voz«mayéutica», tomo III, p. 2339.
10
explicación/contestación/refutación a través de preguntas,
para demostrar su validez y para criticar las ideas ajenas o
contrarias.
III. POLÍTICA Y RELIGIÓN EN LOS CATECISMOS POLÍTICOS AMERICANOS.
Volviendo a los catecismos políticos, es necesario
señalar que hay importantes diferencias entre unos y otros,
tanto desde el punto de vista político como religioso y
filosófico, no sólo por las diferencias de ideas y doctrinas
allí expuestas, sino por la diferencia en la fundamentación de
esas mismas ideas ―aun cuando éstas puedan resultar
coincidentes―, o en las consecuencias que se pretenden extraer
de tales planteamientos, o las diferentes posturas que se
proponen frente a aspectos específicos de la política como son
las formas de gobierno o los conceptos fundamentales de la res
publica8. Todo esto hace que no podamos agrupar estos
catecismos en una única división en función de su supuesta
adscripción ideológica, sino en varias, según las diferentes
cuestiones concretas que queramos estudiar en cada caso. Y es
que los catecismos políticos recogen ideas ilustradas, pero
también tesis eclesiásticas o de la tradición del Derecho y la
Filosofía política hispano–indiana, de raíz escolástica, como
son los jesuitas Juan de Mariana y Francisco Suárez o el
8 Véase Rafael SAGREDO BAEZA, «Actores políticos en los catecismos patriotasy republicanos americanos, 1810–1827», Historia Mexicana, vol. XLV nº 3, 1996,pp. 501–537.
11
dominico Francisco de Vitoria9. En definitiva, en los
catecismos nos encontramos toda la variedad de influencias
doctrinales, a veces contradictorias y paradójicas, que
sustentan la independencia y que estudió en su momento Carlos
STOETZER en una obra clásica e imprescindible, El pensamiento
político en la América española durante el periodo de la emancipación (1789–
1825).
Según Luis Resines10 en su obra citada, hallamos tres
posturas sobre la relación entre política y religión en estos
catecismos:
1- Los que recurren a la religión para legitimar la
postura concreta de una autoridad política; este es el
modelo generalizado en España en los primeros momentos
de la lucha contra la Francia napoleónica, en
catecismos editados en la península y que serán
profusamente difundidos en los territorios americanos,
y en los que aparecen expresiones como “triunfo del
cristianismo” y “triunfo de la verdadera
civilización”, que luego encontrarán eco en algunos de
los ejemplares americanos. Pero este modelo arranca ya
de los primeros catecismos políticos, especialmente en
los del XVIII, que defienden posturas regalistas, o en
9 Véase Walter HANISCH ESPÍNDOLA, El catecismo político cristiano: las ideas y la época, 1810,Santiago de Chile, Imprenta Andrés Bello, 1970, pp. 50–91, y Javier OCAMPOLÓPEZ, op.cit., p. 9, este último sobre el catecismo de Sotomayor y lasdoctrinas de Vitoria.10 Luis RESINES, op.cit., pp. 505–514.
12
el francés de Napoleón Catéchisme à l’usage dans toutes les
Eglises de l’Empire français, del año 1806 y que en España fue
editado en 1807 en Madrid.
2- En segundo lugar, los catecismos que siguen el camino
contrario, es decir deslegitimar expresamente una
opción política, a la que se presenta como “enemigos
de la iglesia”. El ejemplo español característico de
primera hora es el Catecismo civil y breve compendio de las
obligaciones del Español, conocimiento de su libertad y explicación de su
género, útil en las actuales circunstancias, puesto en forma de diálogo,
del año 1808, que recoge expresiones ya famosas como
ésta: «―¿De quién procede Napoleón? ―Del infierno y
del pecado (…) ―¿Quiénes son los franceses? ―Antiguos
cristianos y herejes nuevos». Encontraremos luego
ejemplos parecidos en América.
3- Y un tercero los que se denominan globalmente
“catecismos constitucionales”, cuya finalidad
principal es la exposición del Nuevo Régimen y sus
instituciones, pero que, en consonancia con el primer
tipo recogen razones religiosas o laicas para
justificar el nuevo orden constitucional; este es el
tipo que marca fundamentalmente la catequesis cívica
del siglo XIX, tanto en España como en América,
articulada fundamentalmente a través de los sistemas
de escolarización estatales. Este tipo es el que
entronca con los primeros catecismos franceses durante
13
la revolución, como el catecismo revolucionario, y
luego en España con los doceañistas, y en América
posterior.
Esta clasificación de Resines, siendo útil, responde más
bien al uso externo que se hace de la religión, considerando a
ésta como un simple apoyo para fortalecer las posturas que
contienen esos catecismos, más que a la relación intrínseca entre
la religión y las ideas defendidas o expuestas en los mismos,
considerando en este caso a la fe no tanto como un apoyo
cuanto como la causa fundamental y última ―o no― de esas
posturas. De forma quizá excesivamente simplificada, creo que
se puede afirmar que la relación entre política y religión en
los catecismos políticos americanos de este periodo
―incluyendo la etapa precedente al movimiento de
independencia― gira alrededor de dos puntos esenciales: la
fundamentación de la Soberanía y la sacralización de la
política.
Antes de entrar en materia respecto al objeto de este
trabajo, empezaré por describir la fuente documental en la que
me he basado para realizar este estudio. He conseguido
localizar 23 catecismos políticos aparecidos o distribuidos
con certeza en América en la época que nos ocupa. Estos 23
documentos abarcan el periodo que va desde 1786, fecha de la
publicación del primero de ellos, hasta 1825, año que por
14
convención se toma como referencia para el final de la
independencia hispanoamericana, tras la derrota realista en
Ayacucho y la capitulación del virrey La Serna. Es decir, todo
el proceso de la independencia y su etapa precedente,
caracterizada por el auge de las ideas ilustradas, en vísperas
de la Revolución francesa, y la inquietud creciente en la
América española, por la difusión de esas mismas nuevas ideas
y por los efectos de las reformas borbónicas en lo que se ha
dado en llamar a “segunda conquista” de América11, caldo de
cultivo para el descontento sobre el que arraigan las ideas
que se enfrentan durante las luchas del periodo 1810–1825. En
orden cronológico, estos 23 textos son los siguientes:
1. SAN ALBERTO, José Antonio de (Arzobispo de Charcas) (1786).
Catecismo Real, en que por preguntas y respuestas se enseña
catequísticamente en veinte lecciones las obligaciones que un vasallo debe a su
Rey y Señor. Madrid, Imprenta de José Doblado. Editado
también en Lima en 1818.
2. VILLANUEVA Y ASTENGO, Joaquín Lorenzo (1793). Catecismo del
Estado según los principios de la Religión. Madrid, Imprenta Real.
Editado también en Cádiz en 1812.
3. RIBERA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Lázaro de (1796). Breve
11 Sobre el significado y alcance de esta “segunda conquista”, cfr. la obraclásica de John LYNCH Las revoluciones hispanoamericanas 1808–1826, Barcelona,Ariel, 1985, pp. 9–35.
15
Cartilla Real. Asunción de Paraguay, s.n.
4. ANÓNIMO (1808). Catecismo civil, o breve compendio de las obligaciones del
español, conocimiento práctico de su libertad, y explicación de su enemigo,
muy útil en las actuales circunstancias, puesto en forma de diálogo. S.l.,
s.n. Editado también en México en 1808, y en Lima en 1809.
5. ANÓNIMO (1810). Catecismo Político para instrucción del Pueblo Español.
Cádiz, Imprenta Real. Editado también en México en 1811.
6. JOSÉ AMOR DE LA PATRIA (seudónimo de Jaime ZUDÁNEZ, según
Ricardo Donoso) (1810). Catecismo Político Cristiano para la instrucción
de la juventud de los pueblos libres de la América Meridional. Santiago de
Chile, s.n.
7. ANÓNIMO (1811). Catecismo Público para Instrucción de los Neófitos o
recién convertidos al Gremio de la Sociedad Patriótica. Buenos Aires,
Imprenta de los Niños Expósitos.
8. ANÓNIMO (1811). Catecismo o Despertador Patriótico, Cristiano y Político
que se ha formado en Diálogo para el conocimiento de la sagrada causa que la
América del Sur se propone en recuperar su Soberanía, su Imperio, su
Independencia, su Gobierno, su Libertad y sus Derechos, que se dedica a los
Paisanos y Militares voluntarios de las Provincias de Salta, que se llaman
Gauchos. Salta (Argentina), s.n.
16
9. CAÑETE Y DOMINGUEZ, Pedro Vicente (1811). Catecismo para la
firmeza de los verdaderos patriotas y fieles vasallos del Señor Don Fernando
VII, contra las seductivas máximas que contiene el pseudocatecismo impreso en
Buenos Aires. Lima, Real imprenta de los Huérfanos.
10. D.J.C. (José Caro Sureda, según Miguel Ángel Ruiz de
Azúa) (1812). Catecismo Político, arreglado a la Constitución de la
Monarquía Española. Cádiz, Imprenta de Lema, y Palma de
Mallorca, Imprenta de Miguel Domingo. Editado también en
Lima en 1813, y en Puebla (México) en 1820.
11. HENRÍQUEZ, Camilo (1813). Catecismo de los Patriotas. Santiago
de Chile, El Monitor Araucano.
12. FERNÁNDEZ DE SOTOMAYOR, Juan (1814). Catecismo o Instrucción
Popular. Cartagena de Indias, Imprenta del Gobierno. Editado
también en Bogotá en 1820.
13. ANÓNIMO (1816). Catecismo político sentencioso o Doctrina del buen
ciudadano amante de su Religión, de su Patria y de su Rey, promulgado por
la Inquisición de México (impreso por la de España) en
1816.
14. DELGADO MORENO, Mateo (1816). Instrucción pastoral de las
obligaciones del vasallo para con su rey. Badajoz, Imprenta de la
Capitanía General.
17
15. REYES, Judas Tadeo de (1816). Elementos de moral y política, en
forma de catecismo filosófico christiano, para enseñanza del pueblo y de los
niños de las escuelas de Santiago de Chile. Lima, Imprenta de Tadeo
López.
16. ROSCIO, Juan Germán (1818). Catecismo Religioso Político contra el
Real Catecismo de Fernando VII. Maracaibo, s.n.
18
17. ANÓNIMO (1820). Cartilla o catecismo del ciudadano constitucional o El
Padre Nuestro Constitucional. México, Imprenta de Mariano
Ontiveros.
18. LATO MONTE, Ludovico de (seudónimo de Luis de Mendizábal)
(1821). Catecismo de la Independencia en Siete declaraciones. México,
Imprenta de Mariano Ontiveros.
19. SANTOS LOMBARDO Y ALVARADO, José (1822). Catecismo político
dedicado al pueblo. San José de Costa Rica, s.n.
20. ROA, Victoriano (1823). Catecismo político e instructivo de las
obligaciones del ciudadano. Para uso de los habitantes del estado libre de
Xalisco. Guadalajara (México), Imprenta del Ciudadano Urbano
San Román.
21. GRAU, José (1824). Catecismo político arreglado a la Constitución de
la República de Colombia. Para uso de las escuelas de primeras letras del
departamento de Orinoco. Bogotá, Imprenta de la República.
22. GONZÁLEZ, Antonio (1825). Catecismo político para la primera
enseñanza de las escuelas de la República del Perú. Arequipa, Imprenta
del Gobierno.
23. LANDER, Tomás (1825). Manual del colombiano o explicación de la Ley
Natural. Caracas, Imprenta de Tomás Antero.
19
Para el trabajo realizado, he dejado fuera de este
análisis seis de estos catecismos, los últimos de esta lista,
aparecidos todos ellos en la última fase de la independencia,
entre 1820 y 1825. La razón para excluir estos textos ha sido
que, aunque cronológicamente parezcan estar insertos en el
proceso emancipador, en realidad no es del todo así: estos
catecismos vieron la luz en regiones en las que, en el momento
de su publicación, la independencia ya era un hecho, y por
ello las ideas que en ellos se recogen no se expresan en
términos de contraposición entre la independencia y la
integridad de la Monarquía española, sino como exposición de
las nuevas ideas que se proponen para la fundación e
institucionalización de las nuevas repúblicas ya emancipadas.
Se trata, cronológicamente, del mexicano Catecismo de la
Independencia en Siete declaraciones, de Ludovico Lato Monte, (1821),
del centroamericano Catecismo político dedicado al pueblo, de José
Santos Lombardo (1822), del también mexicano Catecismo político e
instructivo de las obligaciones del ciudadano, de Victoriano Roa (1823),
de los colombianos Catecismo político arreglado a la Constitución de la
República de Colombia, de José Grau (1824) y Manual del colombiano o
explicación de la Ley Natural, de Tomás Lander (1825), y del peruano
Catecismo político para la primera enseñanza de las escuelas de la República del
Perú, de Antonio González (1825).
De los 17 catecismos restantes, he podido consultar 13 de
20
ellos, pues no he conseguido localizar ejemplares ni
reproducciones del catecismo de la Inquisición mexicana de
1816, el Catecismo político sentencioso o Doctrina del buen ciudadano amante
de su Religión, de su Patria y de su Rey, del publicado el mismo año por
quien fuera obispo de Badajoz, Mateo Delgado Moreno, bajo el
nombre de Instrucción pastoral de las obligaciones del vasallo para con su rey,
ni del catecismo limeño de Tadeo Reyes titulado Elementos de
moral y política, en forma de catecismo filosófico christiano, para enseñanza del
pueblo y de los niños de las escuelas de Santiago de Chile. Hay que hacer una
salvedad respecto al venezolano Catecismo religioso político contra el
Real Catecismo de Fernando VII, de Juan Germán Roscio (1819), y es
que hasta donde he comprobado por la bibliografía y en las
diferentes bibliotecas consultadas, nadie ha encontrado
ejemplar ninguno de este texto; la única información directa
del contenido del mismo es la noticia que el mismo Roscio
publicó en el periódico El Correo del Orinoco,12, y de la que sólo
se puede sacar en claro que rebatía el catecismo del obispo de
Badajoz también mencionado.
A pesar de la ausencia de estos cuatro textos, la cifra
de los catecismos consultados nos da un registro lo
suficientemente amplio de la documentación (porcentualmente
algo más del 80% del material conocido) como para poder
extraer conclusiones fiables. De todas formas, creo
12 El opúsculo citado de Pedro Grasés de 1964 se centra en la persona delautor, y respecto al contenido del catecismo se fundamenta en esa noticiade El Correo del Orinoco y en otros testimonios del propio Roscio, pero sin queesas referencias le permitan describirlo con el detalle deseable.
21
conveniente llamar la atención sobre este punto, pues para
otro tipo de estudios que tengan por objeto esta literatura
atendiendo a los bandos políticos enfrentados durante las
revoluciones de independencia hispanoamericanas, será muy
importante localizar estos ejemplares que aquí no he podido
consultar, pues como se puede suponer por el autor, título,
lugar y fecha de su publicación, la mayoría de ellos se
corresponden con la postura monárquica tradicional, que es la
menos presente en el conjunto de toda esta literatura.
1. La Soberanía, fundamento de la relación entre política
y religión.
En cuanto a este primer aspecto, la clave de esa relación
está en si se entiende la Soberanía como algo procedente de
Dios, y por tanto fundamentado teológicamente, o como algo
independiente o ajeno a la divinidad y por consiguiente
fundamentado de forma laicista, en términos exclusivamente
temporales o sociales. Se trata de comprobar hasta qué punto
estaba avanzado el proceso de secularización13 en el ámbito de
la política, lo que es el pilar fundamental de la nueva
filosofía política que se extiende con la Ilustración14. Y es13 Sobre la secularización como rasgo principal de la Modernidad y susignificado en la esfera de lo político, posiblemente la mejor obra dereferencia sea la de Carlos VALVERDE MUCIENTES, Génesis, estructura y crisis de laModernidad, Madrid, BAC, 2003.14 El estudio de Carlos STOETZER citado al principio de este epígrafe siguesiendo la obra de referencia sobre las bases ideológicas de laindependencia. Cfr. José ANDRÉS GALLEGO, «La pluralidad de referenciaspolíticas», en François–Xavier Guerra, (dir.), Revoluciones Hispánicas:independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Universidad Complutense,1995, pp. 127–142, y Antonio ANNINO/François–Xavier GUERRA (coords.),
22
que no podemos olvidar que, por encima de todo, las
independencias hispanoamericanas son ante todo revoluciones
políticas de cariz ilustrado, las primeras en la estela de la
francesa de 1789 y la norteamericana de 1776, y que abren el
ciclo de las llamadas “revoluciones liberales” de la primera
mitad del siglo XIX que implica el cambio al mundo
contemporáneo, tal y como hoy lo conocemos.
En definitiva, estamos ante un asunto que, más que
político, es metapolítico, y por tanto previo a la elaboración
de una propuesta de sistema o régimen: ¿estamos ante una idea
sacralizada o secularizada de la res publica? Esta cuestión era
un tema candente en el ambiente intelectual de la época, hasta
el punto de que ya había aparecido planteada en un texto
publicado en Madrid en 1788, el Catecismo de los Filósofos o Sistema de
la Felicidad, conforme a las máximas del Espíritu de Dios y a los preceptos de la
filosofía sensata, un texto en trece lecciones que denuncia la
Filosofía Moderna por fiarse sólo de la Razón y abandonar a
Dios, pretendiendo un camino en la búsqueda de la felicidad
que resulta imposible. Estas dos posturas se nos van a mostrar
de forma antagónica en estos catecismos, quedando
representados en los siguientes ejemplos:
Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, México, FCE, 2003. Aunque estosautores insisten, acertadamente, en la variedad de referencias ideológicasy en el peso de la tradición pactista de la escolástica hispánica (vid.Nota 9), sería un error pensar que estas influencias concurren con igualimportancia: el peso de la filosofía ilustrada es decisivo desde el primermomento, y terminará imponiéndose no sólo por el “tenor de los tiempos”,por así decirlo, sino por su predominio desde el arranque de laemancipación.
23
«CAPÍTULO X – Reverencia debida a la potestad secular.
Origen de esa potestad. Doctrina de la Iglesia acerca
de esto.
»P.– ¿Por qué decís que los vasallos no deben mirar tanto en los
Príncipes el ser como el grado en que Dios los ha puesto? ¿Pues qué
Dios es el autor de la Soberanía?
»R.– Sí. Dios, que según hemos dicho, restableció en el
humano linaje el orden político destruido por el
pecado, es autor de la Soberanía y de la potestad
secular con que este orden se conserva. Para
sujetarnos a la justicia de esta constitución,
debe bastarnos que Dios lo haya ordenado así.
»P.– ¿Pende la autoridad pública de algún contrato que hagan los
inferiores con los superiores?
»R.– No. La soberana autoridad de los Príncipes no
pende de contrato ninguno que hagan los que la
ejercitan con sus súbditos, sino de la voluntad y
providencia de Dios. Obra es de la divina
sabiduría que haya Principados en la sociedad
civil, que haya superiores e inferiores, quien
mande y quien obedezca. Por este medio pretende
Dios evitar la confusión, la perturbación y el
desorden en que caen los pueblos sin subordinación
y sin disciplina. No hay Principado ni potestad en
el cielo o en la tierra que no nazca de aquel que
tiene en su mano las potestades de la tierra y del
24
cielo, y el establecimiento y la ruina de los
Imperios, del cual reciben las criaturas no sólo
el ser, sino también el orden que tienen entre
sí.»
VILLANUEVA Y ASTENGO, Joaquín Lorenzo.
Catecismo del Estado según los principios de la
Religión. 1793. Pp. 88–89.
«P.– ¿Pues que los Reyes no tienen de Dios su autoridad?
»R.– Dios gobierna el Universo y concurre o permite
todas las cosas que acontecen entre los mortales,
obrando como causa universal y primera; y en este
sentido se debe decir y se ha dicho que todas las
cosas sublunares dimanan de providencias del
altísimo. Pero todos los efectos naturales tienen
causas segundas inmediatas y naturales de que
proceden, y esto es lo mismo que sucede con la
autoridad de los Reyes y de los demás potentados
que mandan a los hombres.
»Dios, justo y misericordioso, no ha podido
conceder a Bonaparte la autoridad usurpada con la
fuerza en todos los Reinos de Europa, pero la ha
permitido como causa universal y primera, y como a
sus altos juicios permite otras cosas malas.
Bonaparte tiene su autoridad en los Reinos que ha
robado, oprimido y usurpado, no de Dios que la
25
permite: la tiene de la fuerza de la usurpación y
del crimen; la tiene de los viles esclavos que lo
han ayudado a emprender y consumar sus delitos; la
tiene en fin de los mismos Pueblos que de grado o
fuerza han convenido en que los mande y oprima.
Pues de la misma fuente dimana, de los mismos
principios procede la autoridad de los demás
Reyes.
»Cuando los Pueblos libremente y sin coacción
se formaron un gobierno, prefirieron casi siempre
el Republicano, y entonces sus Representantes y
mandatarios tienen del Pueblo toda su autoridad.
Si alguna vez, lo que es muy raro, por influjo de
los poderosos o por opiniones y circunstancias
particulares, prefirieron el Monárquico y se
dieron un Rey, el Pueblo que lo eligió, que lo
instituyó y nombró, le dio la autoridad para
mandar, formó la constitución y extendió o limitó
sus facultades y prerrogativas, para que después
no abusase de ellas. La Historia de todos los
tiempos es el mejor comprobante de esta verdad.
Los Reyes tienen pues su autoridad del Pueblo que
los hizo reyes, o que consintió en que lo fuesen
después de usurpado el mando.»
AMOR DE LA PATRIA, José. Catecismo Político
Cristiano para la instrucción de la juventud de los
26
pueblos libres de la América Meridional. Santiago
de Chile, 1810.
Así, una vez examinados los catecismos nos encontramos
con que sólo en tres de ellos nos encontramos con esa
fundamentación divina de la Soberanía de manera expresa15.
Precisamente los tres primeros, los de José Antonio de San
Alberto, Joaquín Lorenzo Villanueva y Lázaro de Ribera, todos
ellos de finales del siglo XVIII y anteriores a la gran crisis
de 1808, y que forman un grupo doctrinalmente bastante
homogéneo frente al resto. En este sentido se puede decir que
mantienen una postura tradicional, o si se quiere, monárquico–
tradicionalista, en la línea de lo que en España se denomina
como un “regalismo moderado” (excepto el de Lázaro de Ribera,
fuertemente absolutista) y que era la postura oficial de la
Monarquía en el momento de su publicación. Los otros diez
catecismos consultados, aparecidos ya tras la invasión
napoleónica de 1808, eluden la afirmación religiosa sobre la
Soberanía, independientemente de que sean realistas o
independentistas, lo cual resulta una aparente paradoja. Digo
aparente, pues incluso los catecismos realistas, pese a
defender la soberanía de los monarcas ―y por tanto la
integridad de la monarquía española―, la hacen derivar de la
soberanía popular, algunos en línea con el pactismo
15 La cuestión de la soberanía en los catecismos americanos apenas ha sidoabordada expresamente por Javier OCAMPO LÓPEZ, op.cit., pp. 38–48, y RafaelSAGREDO BAEZA, Actores políticos…, pp. 517–519.
27
suareciano, pero aun así, la fundamentación de esa soberanía
nacional se da en todos ellos como algo que se supone por sí
mismo, sin necesidad de remitirse a Dios.
Para valorar adecuadamente hasta qué punto había avanzado
la secularización en ese momento, debo destacar que la mayoría
de esos diez catecismos, seis, son precisamente realistas,
independientemente de que lo sean desde planteamientos
distintos: los dos anónimos de 1808 y 1810, el Catecismo de los
neófitos de 1811, el Catecismo Real Patriótico de Cañete de 1811, el
doceañista Catecismo arreglado a la Constitución firmado por D.J.C. en
1812, y el anónimo doceañista Cartilla del ciudadano constitucional de
México de 1820, mientras que sólo cuatro de ellos son
abiertamente independentistas: el de José Amor de la Patria de
1810, el Despertador Patriótico de 1811, el Catecismo de los Patriotas de
Camilo Henríquez de 1813, y la Instrucción popular de Fernández de
Sotomayor de 1814. De los cuatro catecismos no consultados hay
dos que presumiblemente siguen la postura regalista, según se
infiere de su título, autor y año de publicación (durante el
sexenio absolutista tras la restauración de Fernando VII en
1814): el anónimo Catecismo político sentencioso publicado por la
Inquisición de México en 1816 y la Instrucción pastoral del obispo
Mateo Delgado del mismo año, mientras que del catecismo de
Roscio de 1818 se puede suponer justo lo contrario, y de los
Elementos de Moral de Tadeo Reyes de 1816 no hay datos que
permitan aventurar ninguna hipótesis. Con todo, incluyendo
28
estas suposiciones vemos un claro peso de los textos
secularizados y una rápida desaparición (sólo ralentizada por
el repunte absolutista de 1816) de los que sostienen una
Soberanía radicada en la religión.
2. La divinización de la política: entre la
confesionalidad y el mimetismo.
Por lo que respecta a la segunda cuestión, se trata de un
asunto directamente relacionada con el punto anterior: en la
primera de las hipótesis previas, si se entiende la Soberanía
como algo procedente de Dios, como lo hacía la tradición
cristiana occidental, la autoridad participa de la divinidad
en mayor o menor grado según los autores, y tiene por sí misma
un cierto carácter sobrenatural que implica una serie de
condiciones de tipo moral y teleológico. Por el contrario, en
una visión secularizada la tendencia natural es caer
progresivamente en el subjetivismo hasta llegar al relativismo
absoluto de las formas de gobierno ―como así ha ocurrido a lo
largo del proceso de secularización que es en definitiva la
Modernidad―; frente a esta inclinación, podemos encontrarnos
la propensión a divinizar o sacralizar la política por sí
misma, como sustitutivo de esa visión tradicional, como un
recurso para dar estabilidad a los nuevos planteamientos de la
política y garantizar así su permanencia. Se trata de buscar
la manera de darle a los fundamentos de la nueva política ―el
«novus ordo seclorum», como reza el lema masónico de los
29
billetes de dólar norteamericanos― un carácter superior que
garantice su aceptación de manera indiscutible por el
“consenso social”, de manera que se pueda sustraer al debate
consustancial a ese proceso de subjetivación inherente a la
secularización al que me acabo de referir. Con la
secularización no se abandona sin más la religión, sino que se
sustituye la religión “divina” por una nueva “religión
política”, como ha estudiado el británico Michael BURLEIGH16.
Al contrastar este punto con el texto de los catecismos
estudiados, se puede constatar la existencia de cuatro
posturas, algunas de ellas coincidentes con las que señalaba
Luis Resines y que ya he citado en este trabajo.
1. Los que hacen derivar directamente de la religión la
legitimidad de la postura concreta defendida. Es la
postura de los tres catecismos monárquicos
tradicionalistas de finales del siglo XVIII, los de
San Alberto, Villanueva y Ribera, y presumiblemente la
de los dos catecismos realistas de 1816 no
localizados. Se trata de una postura con plena
coherencia, pues al traer la Soberanía directa y
activamente de Dios, toda la fundamentación de la
política tiene pues un carácter religioso, y en
realidad es la única que responde a una concepción
confesional de la política.
16 BURLEIGH, Michael, Poder terrenal. Religión y política en Europa, de la Revolución Francesa ala Primera Guerra Mundial, Madrid, Taurus, 2005.
30
2. Los que recurren a la religión para legitimar una
postura política concreta, pero no fundamenta ésta en
raíces de carácter religioso sino que sólo la
presentan como algo acorde con la voluntad de Dios o
conveniente para los intereses de la religión. Es la
postura del Despertador Patriótico de 1811, que presenta la
independencia como acorde a la voluntad de Dios; el
Catecismo arreglado a la Constitución de D.J.C., que presenta
la declaración de confesionalidad de la Constitución
de 1812 como un bien público; la del Catecismo de los
Patriotas de Henríquez, de 1813, que presenta la forma
de gobierno republicana como la preferida por Dios; o
la de la Instrucción popular de Fernández de Sotomayor de
1814, que presenta la independencia como la situación
más favorable para la consolidación del cristianismo
en América.
3. Los que deslegitiman expresamente una opción política
presentándola como enemiga de la Iglesia o como
contraria a la voluntad de Dios, como recurso para
aproximarse más efectivamente al público a quien van
dirigidos, que forma parte de una sociedad religiosa
como la hispanoamericana de la época. Es la postura
del Catecismo Civil de 1808, que demoniza a la Francia
napoleónica y a sus dirigentes; la del Catecismo Político
31
Cristiano de José Amor de la Patria de 1810, que
presente al régimen monárquico como contrario a la
voluntad de Dios; y la del Catecismo Real de Cañete de
1811, que hace lo mismo respecto al movimiento de las
Juntas. También hay argumentaciones deslegitimadoras
de este tipo en algunos de los catecismos citados en
el punto anterior, como el de José Amor de la Patria y
el de Juan Fernández de Sotomayor.
4. Los que revisten a las nuevas formas e ideas políticas
de los atributos y formas de la religión cristiana, en
lo que es una auténtica divinización de ese «novus
ordo seclorum» comparando las cuestiones políticas con
la trinidad, la resurrección, las virtudes, los
sacramentos, el pecado, etc., de manera que se obtenga
una adhesión dogmática y fiduciaria al mismo con la
misma fuerza que la gente cree en Dios. Es lo que
encontramos en el Catecismo de los Neófitos de 1811 y en la
Cartilla del ciudadano constitucional de 1820.
5. Y uno que no se pronuncian en ningún sentido, el
anónimo Catecismo político para instrucción del pueblo, de 1810.
Como vemos, excepto en el caso de los catecismos
monárquicos tradicionalistas, la mayoría de estos catecismos
recurren a la religión como un mero recurso utilitario, y en
32
algunos casos (los dos del punto 4) incurren en un mimetismo
que roza con la irreverencia para sacralizar las nuevas
posturas políticas como la nueva religión civil y secular. El
ejemplo más extremo es el de la mexicana la Cartilla del ciudadano
constitucional de 1820, de la que creo conveniente extraer las
siguientes citas:
«Todo ciudadano está muy obligado a creer de todo
corazón en la Constitución, pues que ella nos ha de
redimir, y librarnos del enemigo malo. Por lo tanto se
ha de acostumbrar a santiguar haciendo lo siguiente:
una Cruz en la frente, porque nos libre Dios del
pensamiento de quebrantar el santo juramento. La
segunda en la boca, para no hablar lo que a la
Constitución pueda agraviar. La tercera en el pecho
para no obrar en su ofensa, y antes morir que no la
guardar. (p. 1)
»Confesión de todo ciudadano pecador contra la Constitución:
»Yo ciudadano español me confieso ante toda la Nación,
y a vos santo Código de la Constitución; y a los
bienaventurados héroes de la Patria, García Herreros,
Martínez de la Rosa y Cepero, que pequé gravemente con
el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi
culpa, por mi grandísima culpa, contra la Constitución;
por tanto ruego a la madre Patria, a la sapientísima
Constitución, y a los bienaventurados defensores de
33
nuestros legítimos derechos, y a todos los buenos
ciudadanos, que me perdonen. (p. 4)»
Aparte de estas dos cuestiones de la Soberanía y la
divinización de la política, hay un tercer aspecto que
aparentemente afecta a esa relación entre religión y política,
y es el de las obligaciones morales de la política. En un
primer momento, podría parecer apropiado incluirlo en este
estudio, pues el referente moral que podemos encontrarnos en
esos catecismos es obviamente cristiano. Sin embargo, esa
supeditación al cristianismo es más aparente que real, pues
responde únicamente al hecho de que nos encontramos en una
sociedad que en su conjunto es radicalmente cristiana, e
incluso quienes aceptan y asumen los ideales de la Modernidad,
a pesar de lo paradójico que esto pueda resultar, mantienen
unas convicciones personales al menos en apariencia fieles a
la Iglesia. Pero a lo sumo de trata de trata de aceptar la
tesis de Bodino de las restricciones de la Soberanía, no de la
fundamentación de ésta. Estamos, pues, ante un “imperativo
sociológico”, parafraseando a Kant, y no ante una elaboración
intelectual que entronque directamente la teoría política con
la teología moral. Aún debían de pasar muchos años para que el
fenómeno de la secularización social arraigara en
Hispanoamérica, aunque, como veremos, ya se estaban
produciendo los primeros pasos de este proceso17. Del mismo
17 Para ver la lenta implantación de la nueva moral secularizada y“natural”, de raíz fundamentalmente kantiana, cfr. Carlos VALVERDE MUCIENTES,
34
modo, el reconocimiento que aparece en muchos de estos
catecismos de la religión católica no es, a pesar de las
apariencias, sino una variante de esa secularización si ese
reconocimiento se limita a señalar una preeminencia social de
la Iglesia, pero no una preeminencia política de la religión, cuando
las ideas religiosas no son el fundamento de la res publica,
sino que éstas, religión y política, forman dos ámbitos
distintos entre los que ese reconocimiento, precisamente, se
hace en última instancia desde una diferenciación que los
separa sustancialmente.
IV. CONCLUSIONES
De todo lo expuesto anteriormente se extraen dos
conclusiones fundamentales.
La primera es que en estos catecismos encontramos un
retrato perfecto del fenómeno de secularización de la política
que caracteriza la Era de las Revoluciones ―época en la que
las independencias iberoamericanas son un hito fundamental― y
que va a marcar la pugna política en el conflictivo proceso de
implantación del orden sociopolítico de la Modernidad, que
arranca con esa misma Era de las Revoluciones y se extiende a
lo largo del siglo XIX18, y en algunos países incluso todavía
op. cit. (especialmente el capítulo VII, «La Ilustración», pp. 185–238) yJavier SÁENZ DEL CASTILLO CABALLERO, op. cit.18 Sobre este proceso de implantación de dicho orden de la Modernidad, hagoun breve sumario al final de Javier SÁENZ DEL CASTILLO CABALLERO, op. cit.,trabajo retocado en una versión más amplia, debidamente matizada yextendida en muchas de las afirmaciones y explicaciones allí contenidas,
35
hasta bien entrado el siglo XX19.
La segunda es que en estos catecismos observamos no un
abandono de los conceptos e ideas sobre la sociedad y la
política de raíz cristiana, sino una sustitución de los mismos
por otros de carácter laico, producto de los dogmas y
doctrinas de la Modernidad, pero a los que se pretende
revestir con el mismo carácter sacralizado que a los de la
religión, a veces incluso rozando la divinización de los
nuevos dogmas laicos, precisamente para permitir esa
sustitución de manera más efectiva.
aún pendiente de publicación a la hora de entregar estas páginas.19 En el caso de España, por ejemplo, puede entenderse la duración de esteconflicto al menos hasta la guerra civil de 1936; véase al respecto RafaelGAMBRA, La primera Guerra Civil de España (1821–1823), Madrid, Escelicer, 1972.
36
FUENTES
(ordenadas cronológicamente)
1. SAN ALBERTO, José Antonio DE (Arzobispo de Charcas). Catecismo
Real, en que por preguntas y respuestas se enseña catequísticamente en veinte
lecciones las obligaciones que un vasallo debe a su Rey y Señor. Madrid,
Imprenta de José Doblado, 1786. Editado también en Lima en
1818.
2. ¿IBARROLA, José Antonio? (editor). Catecismo de los Filósofos o
Sistema de la Felicidad, conforme a las máximas del Espíritu de Dios y a los
preceptos de la filosofía sensata. Madrid, Imprenta de Benito Cano,
1788. Editado también en Madrid en 1832.
3. VILLANUEVA Y ASTENGO, Joaquín Lorenzo. Catecismo del Estado según los
principios de la Religión. Madrid, Imprenta Real, 1793. Editado
también en Cádiz en 1812.
4. RIBERA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Lázaro DE. Breve Cartilla Real.
Asunción de Paraguay, s.n., 1796.
5. ANÓNIMO. Catecismo civil, o breve compendio de las obligaciones del español,
conocimiento práctico de su libertad, y explicación de su enemigo, muy útil en
las actuales circunstancias, puesto en forma de diálogo. S.l., s.n.,
1808. Editado también en México en 1808, y en Lima en 1809.
37
6. ANÓNIMO. Catecismo Político para instrucción del Pueblo Español. Cádiz,
Imprenta Real, 1810. Editado también en México en 1811.
7. AMOR DE LA PATRIA, José (seudónimo de Jaime ZUDÁNEZ, según
Ricardo Donoso). Catecismo Político Cristiano para la instrucción de la
juventud de los pueblos libres de la América Meridional. Santiago de
Chile, s.n., 1810.
38
8. ANÓNIMO. Catecismo Público para Instrucción de los Neófitos o recién
convertidos al Gremio de la Sociedad Patriótica. Buenos Aires, Imprenta
de los Niños Expósitos, 1811.
9. ANÓNIMO. Catecismo o Despertador Patriótico, Cristiano y Político que se ha
formado en Diálogo para el conocimiento de la sagrada causa que la América
del Sur se propone en recuperar su Soberanía, su Imperio, su Independencia, su
Gobierno, su Libertad y sus Derechos, que se dedica a los Paisanos y Militares
voluntarios de las Provincias de Salta, que se llaman Gauchos. Salta
(Argentina), s.n., 1811.
10. CAÑETE Y DOMÍNGUEZ, Pedro Vicente. Catecismo para la firmeza de los
verdaderos patriotas y fieles vasallos del Señor Don Fernando VII, contra las
seductivas máximas que contiene el pseudocatecismo impreso en Buenos Aires.
Lima, Real imprenta de los Huérfanos, 1811.
11. D.J.C. (José Caro Sureda, según Miguel Ángel Ruiz de
Azúa). Catecismo Político, arreglado a la Constitución de la Monarquía
Española. Cádiz, Imprenta de Lema, y Palma de Mallorca,
Imprenta de Miguel Domingo, 1812. Editado también en Lima
en 1813, y en Puebla (México) en 1820.
12. HENRÍQUEZ, Camilo. Catecismo de los Patriotas. Santiago de Chile,
El Monitor Araucano, 1813.
13. FERNÁNDEZ DE SOTOMAYOR, Juan. Catecismo o Instrucción Popular.
39
Cartagena de Indias, Imprenta del Gobierno, 1814. Editado
también en Bogotá en 1820.
14. ANÓNIMO. Catecismo político sentencioso o Doctrina del buen ciudadano
amante de su Religión, de su Patria y de su Rey. Promulgado por la
Inquisición de México (impreso por la de España) en 1816.
40
15. DELGADO MORENO, Mateo. Instrucción pastoral de las obligaciones del
vasallo para con su rey. Badajoz, Imprenta de la Capitanía
General, 1816.
16. REYES, Judas Tadeo de. Elementos de moral y política, en forma de
catecismo filosófico christiano, para enseñanza del pueblo y de los niños de las
escuelas de Santiago de Chile. Lima, Imprenta de Tadeo López,
1816.
17. ROSCIO, Juan Germán. Catecismo Religioso Político contra el Real
Catecismo de Fernando VII. Maracaibo, s.n., 1818.
18. ANÓNIMO. Cartilla o catecismo del ciudadano constitucional o El Padre
Nuestro Constitucional. México, Imprenta de Mariano Ontiveros,
1820.
19. LATO MONTE, Ludovico DE (seudónimo de Luis DE MENDIZÁBAL).
Catecismo de la Independencia en Siete declaraciones. México, Imprenta
de Mariano Ontiveros, 1821.
20. SANTOS LOMBARDO Y ALVARADO, José. Catecismo político dedicado al
pueblo. San José de Costa Rica, s.n., 1822.
21. ROA, Victoriano. Catecismo político e instructivo de las obligaciones del
ciudadano. Para uso de los habitantes del estado libre de Xalisco.
Guadalajara (México), Imprenta del Ciudadano Urbano San
41
Román, 1823.
22. GRAU, José. Catecismo político arreglado a la Constitución de la
República de Colombia. Para uso de las escuelas de primeras letras del
departamento de Orinoco. Bogotá, Imprenta de la República,
1824.
23. GONZÁLEZ, Antonio. Catecismo político para la primera enseñanza de las
escuelas de la República del Perú. Arequipa, Imprenta del Gobierno,
1825.
42
24. LANDER, Tomás. Manual del colombiano o explicación de la Ley Natural.
Caracas, Imprenta de Tomás Antero, 1825.
BIBLIOGRAFÍA
1. ÁLVAREZ ALONSO, María Clara. «Catecismos políticos de la
primera etapa liberal española», en Antiguo Régimen y liberalismo:
homenaje a Miguel Artola. Madrid, Alianza Editorial/Universidad
Autónoma de Madrid, 1994, vol. 3, pp. 23–36.
2. ANNINO, Antonio / GUERRA, François–Xavier (coords). Inventando
la nación. Iberoamérica. Siglo XIX. México, Fondo de Cultura
Económica (FCE), 2003.
3. BURLEIGH, Michael, Poder terrenal. Religión y política en Europa, de la
Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, Madrid, Taurus,
2005.
4. CAPITÁN DÍAZ, Alfonso. Los catecismos políticos en España (1808–1822). Un
intento de educación política del pueblo. Granada, Caja General de
Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1978.
5. CONDE CALDERÓN, Jorge. «Representaciones y catecismos
políticos en el origen de la pedagogía de la nación».
Ensayos de Historia, Educación y Cultura. Barranquilla (Colombia),
Universidad del Atlántico, 2000, pp. 41–56.
43
6. CORVALÁN MÁRQUEZ, Luis. «Catecismo Político Cristiano ¿Unidad
o diversidad doctrinal?», Universum, nº 11, 1996, pp. 23–30.
7. DONOSO, Ricardo. El catecismo político cristiano. Santiago de Chile,
Imprenta Universitaria, 1943.
8. FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. Barcelona, RBA
Editores, 2005; Voz «mayéutica», tomo III.
9. FURLONG CARDIFF, Guillermo. Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el
Río de La Plata. Buenos Aires, Guillermo Kraft, 1954.
10. FURLONG CARDIFF, Guillermo. «Lázaro de Rivera y su Breve
Cartilla Real», Revista de Humanidades (Buenos Aires), nº 34,
1954, pp. 15–69.
11. GAMBRA, Rafael, La primera Guerra Civil de España (1821–1823),
Madrid, Escelicer, 1972.
12. GRASÉS, Pedro. El catecismo religioso y político del doctor Juan Germán
Roscio. Caracas, Ministerio de Educación, 1964.
13. GUERRA, François–Xavier (dir). Revoluciones Hispánicas:
independencias americanas y liberalismo español. Madrid, Universidad
Complutense, 1995.
44
14. HANISCH ESPÍNDOLA, Walter. El catecismo político cristiano: las ideas y la
época, 1810. Santiago de Chile, Imprenta Andrés Bello, 1970.
15. IRUROZQUI VICTORIANO, Marta. «El sueño del ciudadano.
Sermones y Catecismos políticos en Charcas tardocolonial»,
en Mónica QUIJADA y Jesús BUSTAMANTE, Elites políticas y modelos
colectivos. Mundo Ibérico. Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), 2003, pp. 219–250.
16. LÉRTORA MENDOZA, Celina. «Iglesia y poder civil en el Río
de la Plata. Documentos y bibliografía para una
controversia», Anuario de Historia de la Iglesia, vol. XIII, 2004,
pp. 303–318.
17. LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, 1808–1826.
Barcelona, Ariel, 1985.
18. MOLINER DE PRADA, Antonio. «El antiliberalismo eclesiástico
en la primera restauración absolutista (1814–1820)»,
Hispania Nova, nº 3, 2003.
[http://hispanianova.rediris.es/articulos/03_012.htm]
19. MUÑOZ PÉREZ, José. «Los catecismos políticos: de la
Ilustración al primer liberalismo español, 1808–1822»,
Gades, nº 16, 1987, pp. 191–218.
45
20. OCAMPO LÓPEZ, Javier. El proceso ideológico de la emancipación.
Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1980.
21. – – –. Los catecismos políticos en la independencia de América: de
la Monarquía a la República. Tunja (Colombia), Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1988.
22. – – –. «Catecismos políticos en la independencia. Un
recurso de la enseñanza religiosa al servicio de la
libertad», Credencial Historia, nº 85, 1997, pp. 4–9.
23. RAZO NAVARRO, José Antonio. «De los catecismos teológicos
a los catecismos políticos. Libros de texto de educación
cívica durante el periodo 1820–1861», Tiempo de educar, vol. 1
nº 001, 1999, pp.93–116.
24. RESINES, Luis. La catequesis en España. Historia y textos. Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 1997.
25. ROLDÁN VERA, Eugenia. «The monitorial system of education
and civic culture in early independent Mexico», Paedagogica
Historica, vol. 35 nº 2, 1999, pp. 297–331.
26. – – –. «“Pueblo” y “Pueblos” en México, 1750–1850:
un ensayo de historia conceptual», Araucaria, nº 17,
primer semestre 2007.
46
27. RUIZ, Nydia. «Los catecismos políticos en España y
América (1793–1814)». GARCÍA JORDÁN, P. (coord.): Memoria,
creación e historia: luchar contra el olvido. Universidad de Barcelona,
Barcelona, 1994, pp. 211–227.
28. RUIZ DE AZÚA, Miguel Ángel. Catecismos políticos españoles.
Arreglados a las constituciones del siglo XIX. Madrid, Comunidad de
Madrid, 1989.
29. SÁENZ DEL CASTILLO CABALLERO, Javier. Una época de cambios: revisión
del concepto historiográfico “Crisis del Antiguo Régimen”, «Altar Mayor»,
nº 128, 2009, pp. 899–910.
30. SAGREDO BAEZA, Rafael. «Actores políticos en los catecismos
patriotas y republicanos americanos, 1810–1827», Historia
Mexicana, vol. XLV nº 3, 1996, pp. 501–537.
31. – – –. Los catecismos políticos americanos, 1811–1827. Madrid,
Fundación MAPFRE/Ediciones Doce Calles, 2009.
32. SOTÉS ELIZALDE, María Ángeles, «Catecismos políticos e
instrucción política y moral de los ciudadanos (siglos
XVIII y XIX) en Francia y España», Educación XXI, Revista de la
Facultad de Educación, nº 12, 2009, pp. 201–218.
47
33. STOETZER, O. Carlos. El pensamiento político en la América española
durante el periodo de la emancipación (1789–1825). Madrid, Instituto
de Estudios Políticos, 1966.
34. URIBE DE HINCAPIÉ, Mª Teresa; y LÓPEZ, Liliana. «Las
palabras de la guerra: el mapa retórico de la construcción
nacional – Colombia, siglo XIX», Araucaria, nº 9, primer
semestre 2003.
35. VALVERDE MUCIENTES, Carlos. Génesis, estructura y crisis de la
Modernidad. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC),
2003.
36. VÁZQUEZ, Belín. «Textos y contextos del ciudadano moderno
en los orígenes de la nación en Venezuela, 1811–1830»,
Procesos históricos. Revista semestral de Historia, Arte y Ciencias Sociales, nº
11, enero de 2007, pp. 211–227.
48