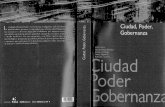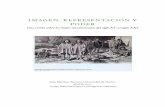correspondencia estereoscópica en imágenes obtenidas con ...
Imágenes, conocimiento y educación. Reflexiones desde la historia de la representación visual en...
Transcript of Imágenes, conocimiento y educación. Reflexiones desde la historia de la representación visual en...
11
“Lo que han de aprender los discípulos se
les debe proponer y explicar tan clara-
mente que lo tengan ante sí como los cin-
co dedos de su mano. Para aprender todo
con mayor facilidad deben utilizarse
cuantos más sentidos se pueda. Deben ir
juntos el oído con la vista y la lengua con
la mano. No solamente recitando lo que
deba saberse para que lo recojan los oídos,
sino dibujándolo también para que se
imprima en la imaginación por medio de
los ojos… Para este fin, será bueno que
todo lo que se acostumbra a tratar en cla-
se esté pintado en las paredes del aula, ya
sean teoremas y reglas, ya imágenes o
emblemas de la asignatura que se estudia.”
COMENIUS, Didáctica Magna
Las palabras del célebre pedagogo moravohan sido parafraseadas una y otra vez a lolargo de los siglos en el ámbito del arte y laciencia del educar. Los sentidos, en especialel sentido de la vista, se han presentado comoclave de la iniciación en los nuevos conoci-mientos y, por tanto, las imágenes conver-tidas en fuentes de observación vicaria o
Imágenes, conocimiento y educación.Reflexiones desde la historia de larepresentación visual en las ciencias
María Luisa Ortega
La historia del papel de
las imágenes en la
educación está
íntimamente ligada al
diferente valor y a las
diferentes funciones
epistémicas, simbólicas
y emocionales que
a las representaciones se
les han asignado en el
desarrollo de la cultura
occidental, así como a los
grandes movimientos
y tendencias en el uso
social, político
y religioso de las
mismas.
12
t a r b i y a 31
analítica de lo real, o en simple apoyo a lamemoria o impresión en el espíritu, se haninvocado repetidamente como instrumen-tos privilegiados en la tarea. La exhorta-ción de Comenius al uso no sólo de lascosas situadas ante los sentidos, pormedio de autopsia, como él lo denomina-ba, sino recurriendo a modelos o repre-sentaciones cuando el natural faltaba(Comenius, 1640/1986: 197 y ss.) adquieretodo su sentido en el contexto en el que suobra ve luz, la del nacimiento de la cienciamoderna, la retórica por ésta manejaday los usos que comienza a asentar. A suconfianza en que “la verdad y la certeza dela ciencia no estriban más que en el testi-monio de los sentidos” (p. 199), empirismode clara inspiración baconiana, se venía aañadir lo que se había convertido en “prác-tica constante en los botánicos, zoógrafos,geómetras, geodestas y geógrafos que sue-len presentar sus descripciones o demostra-ciones acompañadas de figuras” (p. 201). Eluso de modelos o imágenes, que Comeniusreclama fueran construidos específicamen-te para el uso de las escuelas, era ya unapráctica normalizada en las ciencias,1 con lo
que su introducción en la enseñanza veníaderivada de las transformaciones que sehabía producido en el ámbito del saber. Pero en su obra pesaba también otra tra-dición iconográfica que, mediada por elhumanismo, tenía sus orígenes en los usosreligiosos medievales: aquella de impresio-nar las mentes por el sentido de la vista nosólo en una dimensión cognitiva, diríamos,sino también emocional, devocional. Susrepetidos llamamientos a dibujar en lasparedes imágenes o emblemas que impre-sionen los sentidos sin duda remitía deforma inmediata a los métodos nemotéc-nicos renacentistas que recuperaba lasrecetas de los oradores clásicos para inte-grarlas en la retórica de la nueva filosofíanatural (Yates, 1966/1974; Slawinski,1991) y a esos niños de La Ciudad de Diosde Campanella que aprendían las cienciassin apenas darse cuenta gracias a los murosilustrados. Pero estas prácticas humanistasno pueden entenderse sin la tradiciónreligiosa anterior que en el Renacimientoy fundamentalmente en el Barroco serárecreada para la evangelización y eladoctrinamiento depurando las funciones
1. El texto de uno de los capítulos que recomienda el dibujo en las paredes merece la pena recordarse por cómomanifiesta elementos característicos de la retórica de la ciencia moderna, desde la preponderancia de los sentidos yla reelaboración de la antigüedad a la teología natural: “También reportará gran utilidad que el contenido de loslibros se reproduzca en las paredes de la clase, ya los textos, ya dibujos de imágenes o emblemas que continuamen-te impresionen los sentidos, la memoria y el entendimiento de los discípulos. Los antiguos nos refieren que en lasparedes del templo de Esculapio se hallaron escritos los preceptos de toda la medicina que transcribió Hipócrates alvisitarle. También Dios, Nuestro Señor, ha llenado este inmenso teatro del mundo de pinturas, estatuas e imágenes,como señales vivas de su Sabiduría, y quiere que nos instruyamos por medio de ellas.” (Comenius, 1640/1986: 187).La última frase es especialmente interesante no sólo por suponer el clásico llamamiento a leer en el Libro de la Natu-raleza como forma de conocimiento, sino también porque la figura de Dios como el primer creador de imágenes seráuno de los argumentos que los teólogos españoles de la Contrarreforma utilizarán para reinstaurar y reforzar el cul-to a las imágenes.
13
t a r b i y a 31
didácticas, memorísticas y devocionalesde las imágenes (Gubern, 1999; Gruzinsky,1994).
La historia del papel de las imágenes en laeducación está íntimamente ligada al dife-rente valor y a las diferentes funciones epis-témicas, simbólicas y emocionales que a lasrepresentaciones se le han asignado en eldesarrollo de la cultura occidental y a losgrandes movimientos y tendencias en el usosocial, político y religioso de las mismas. Lasimágenes siempre tuvieron, desde el origende la cultura humana, valores informativosjunto a otros de naturaleza simbólica, ritual oreligiosa. Y en la historia de la comunicaciónhumana han convivido las representacionescon vocación de imitar la experiencia visual,de reproducir segmentos de lo real y signifi-car (e incluso sustituir) aquello que muestran,las denominadas imágenes-espejo, conaquellas que manifiestan una voluntad deocultación, de significar algo diferente alo muestran o aparentan, las denominadasimágenes-laberinto (Gubern, 1999).
No obstante, pueden encontrarse algunospuntos de inflexión significativos sobre losvalores y funciones que las imágenes vanadquiriendo y desempeñando de maneraprivilegiada con el transcurso de los siglosen el ámbito que nos ocupa. Así, la funciónhegemónica de las representaciones visua-les durante la Edad Media, como ya se haseñalado, fue eminentemente devocionaly piadosa, una función didáctica que ladestinaba a impresionar y a emocionar los
espíritus mientras enseñaba elementos de laHistoria Sagrada, de ahí que su valor derepresentación dependiera de la palabra:ilustraba o traducía en imágenes lo que lostextos narraban. Con la modernidad la ima-gen adquiere autonomía respecto a la pala-bra, empieza a representar las obras de lanaturaleza y del hombre de forma directaadquiriendo por tanto un valor de represen-tación ligado a las nuevas funciones episté-micas que comienzan a desempeñar demanera hegemónica (Aumont, 1992). Sufunción didáctica privilegia ahora el valor desustituto del objeto natural o artificial querepresenta o, como veremos, el valor expli-cativo respecto a la realidad que los senti-dos nos muestran.
En uno y otro ámbito cultural se han dispu-tado similares batallas a favor y en contradel uso de las imágenes como herramientaseducativas en su más amplio sentido, por-que similar era batalla por atrapar los espí-ritus de las gentes. El II Concilio de Niceapodrá fin a la primera gran querella; laevangelización española en las Indias semoverá entre la iconoclastia franciscanaoriginal, y la apertura al uso moderado de laimagen como herramienta para la memoria,a la explosión de la imagen espectáculobarroca por la que la Iglesia de la Contrarre-forma ataca la iconoclasta Reforma, ayuda-da por los métodos pedagógicos de laCompañía de Jesús. Como ha mostradomagníficamente Barbara Maria Stafford ensu Enlightenment Entertainment and theEclipse of Visual Education (1994/1999), la
14
t a r b i y a 31
ciencia renacentista y barroca será herederade los jesuitas en la explotación didáctica delas tácticas ilusionistas de la persuasiónvisual en la forma de recreaciones matemá-ticas, espectáculos científicos y experimen-tos públicos que pretendían llegar a todosaspirando una especie de instrucción popu-lar. En su seno se desarrollan algunos ins-trumentos básicos de nuestra tecnologíaeducativa, desde la depuración del uso de lalinterna mágica a los juegos y divertimentoscientífico-instructivos o las potencialidadesde la demostración por estos medios, en unespacio de contornos movedizos donde elexperimentalita distaba poco en sus artesdel mago o del artista callejero, donde elconocimiento o las capacidades racionalescorrían el riesgo de quedar subyugadas oanuladas por el impacto emocional. De ahíla suerte de “Reforma” que ante dichosexcesos emprenderá la Ilustración, donde lacultura poscartesiana de la abstracción res-taba a los sentidos un valor hegemónico enel camino del conocimiento. En este sentido,la Revolución Francesa no será sino un cam-po de batalla privilegiado para, observar elenfrentamiento entre concepciones alter-nativas de pensar los mecanismos de ense-ñanza/propaganda y de educación popularen relación con las formas de conocimientoy las diferentes ciencias.
Estas guerras antiguas nos sitúan en cerca-nos debates, o sencillamente diferencias deenfoques, cuando se plantea la introducciónde documentos visuales y audiovisuales en laenseñanza en nuestros días. El argumento de
la “motivación” no dista mucho del recursoal espectáculo para fascinar y atrapar a losespíritus no iniciados. La tensión entre locognitivo y lo emocional sigue presentecomo un eje de reflexión como si la propiahistoria del conocimiento y de las disciplinasque enseñamos no fueran parte integrantede la historia de las imágenes que consumi-mos dentro y fuera de los ámbitos académi-cos, como si éstas fueran una creación delmundo de los medios.
Nuestro propósito en las páginas que siguenes reconstruir a vuela pluma los principalespuntos de referencia histórica en las relacio-nes entre las representaciones visuales y lasciencias, los diferentes papeles que a las imá-genes se les asignado en la construcción y lacomunicación del conocimiento en funcióntanto del desarrollo de las disciplinas comode los diferentes métodos de producción yreproducción icónica, que pasan a inscribirseentre las “tecnologías intelectuales” (Debray,2001: 221). Y lo hacemos desde la convicciónde que la historia puede ofrecernos un cam-po de reflexión sobre el uso didáctico de laimagen en las ciencias físicas y naturales ylas ciencias sociales. Pues si irreflexiva hasido en ocasiones la introducción de ladimensión visual o audiovisual bajo los aus-picios de la motivación extrínseca de losalumnos, no menos irreflexivos, por miméti-cos y convencionales, pueden ser los usos delas representaciones abstractas e icónicasque se utilizan en la enseñanza como meraréplica, tradición y convención respecto a suuso en el contexto de la ciencia “profesional”.
15
t a r b i y a 31
Como antes indicábamos, el encuentro entrelas imágenes y el conocimiento es un pro-ducto fruto de una coyuntura histórica porla que, junto a las funciones simbólicas,estéticas y rituales, se asigna a las represen-taciones visuales un valor cognitivo y episte-mológico de primer orden. Este encuentroviene condicionado por varios factores. Elprimero de ellos, el descubrimiento, o inven-ción, de la perspectiva lineal por la que sealcanza un primer código para la reproduc-ción de objetos en el espacio de manerainvariable a pesar de la escala, el ángulo o laperspectiva, que permite una relación bidi-reccional entre el objeto y su representacióny que crea una consistencia óptica antes noconocida (Ivins, 1984; Latour, 1990). Las imá-genes consiguen así una estabilidad geomé-trica y los objetos se convierten en “porta-bles” y, por ende, comparables (las imágenesse hacen comparables entre ellas y con elobjeto que representan), dos virtualidades detrascendencia crucial para el conocimientoy el desarrollo de la ciencia que no haránsino incrementarse con las capacidades de laimprenta, conformándose una verdaderaracionalización de la mirada (Ivins, 1984) deenormes consecuencias. Elisabeth Eisenstein(1979) nos enseñó que si la imprenta supusoun punto de inflexión crucial en el ámbitodel saber en lo relativo a la reproduccióny circulación de textos, más relevante fue suaparición en lo que a las imágenes se refiere.Por primera vez, las representaciones visua-les ligadas al saber, principalmente los mapasy las representaciones botánicas y zoológi-cas, comienzan a alcanzar una legitimidad
como portadoras y generadoras de conoci-miento gracias a su estabilidad; la repeticióny cotejo de observaciones tomando comobase una representación comienza a serposible. Si en la era de los copistas la dege-neración de los textos se veía frenada por laconvencionalidad de la escritura, la estabili-dad de imágenes era imposible de controlar,pues cada copia que lo alejaba del originalsuponía una degradación y una recreaciónque hacía inviable la rectificación y acumu-lación de datos y conocimientos sobre labase de una representación visual inicial.Son muchos y significativos los ejemplosque Ivins y Eisenstein nos ofrecen acerca decómo es la propia expansión de la obraimpresa la que va poniendo de manifiestolas inconsistencias entre los textos y lasimágenes del saber heredado de los anti-guos que ayudan a entender la desconfianzade las autoridades clásicas respecto al valorde las imágenes, como la manifestada porPlinio el Viejo en su Historia Natural: “lasimágenes son muy susceptibles de inducir aerror, especialmente cuando se requierentantos colores para imitar a la naturaleza concierto éxito; además, la diversidad de copis-tas de las pinturas originales, y sus distintosgrados de habilidad, aumentan muy consi-derablemente las probabilidades de perder elnecesario grado de similitud con los origina-les...” (citado por Ivins, 1975). Mientras ma-nifestaba las inconsistencias, la imprentamostraba igualmente las nuevas posibilida-des de estabilidad y fiabilidad que la impre-sión ofrecía para las representaciones visua-les. Y así la retórica de la nueva ciencia puede
16
t a r b i y a 31
hacer un llamamiento a mirar al libro de laNaturaleza antes que a los libros de los hom-bres con la certidumbre de que el nuevoconocimiento generado por la experienciapodrá reproducirse en la forma de textos eimágenes inmutables. Junto a estos factores—la perspectiva, la imprenta, la retórica de laciencia moderna— un cuarto factor entra enejercicio en la legitimación de la imagencomo instrumento de conocimiento: ladefensa de la pintura sobre otras artes comomás digna para representar las obras de Dios,labor acometida desde el universo del arte.
A partir del siglo XVI comienza a generarseun nuevo corpus de imágenes directamentediseñadas para funcionar epistémicamentey con valor identificativo de forma comple-mentaria, pero significativamente indepen-diente, a los textos. La imagen ya no seráuna traslación visual de la descripción ver-bal, como aquel percebe del Hortus Santita-tis (1491) al que el copista representaba,siguiendo al pie de la letra el texto, como unpez que se come los barcos y está siempreboca abajo (Ivins, 1975). Las disciplinas don-de dominan unos u otros paradigmas devisualidad —de los más identificativos, comola historia natural y la anatomía, algunasprácticas geográficas o la ingeniería civil ymilitar, a los más explicativos y abstractos,como los de la geografía, la filosofía natural,las matemáticas y la astronomía— comien-zan a crear y depurar usos y convencionesde representación visual. Y se generan siste-mas de lectura cruzada entre los textos y lasilustraciones.
En 1543 se publica De Humani CorporisFabrica de Andreas Vesalio, consideradacomo el acta de nacimiento de la anatomíamoderna, monumental obra resultado deuna doble reivindicación contra la tradiciónmédica imperante: el uso de la ilustración, ala que se oponían los contemporáneos porsu ausencia entre los autores clásicos, y dela nueva identidad del médico y cirujanocon el escalpelo en la mano aprendiendodirectamente de la naturaleza. En ella estánnaturalizadas las convenciones de referen-cias, secuenciación de la lectura y comple-mentariedad entre imagen y texto que en suEpitome (1543), publicada algunas semanasdespués, se detenía en explicar a los estu-diantes y sobre las que hoy apenas repara-mos, obra que tuvo mucho más éxito y difu-sión que De Fabrica.
En el ámbito de la filosofía natural prontocomienzan a generarse y a asentarse, entrelos siglos XVII y XVIII, las convenciones derepresentación visual que hoy siguen mane-jándose en las ciencias físico-matemáticasy experimentales, imágenes que en sumayoría se movían entre la representaciónde condiciones experimentales para lacomunicación especializada —destinadasa facilitar la reproductividad de los experi-mentos—, la idealización de los experimen-tos y sus resultados con propósitos didácticosy el desarrollo de imágenes teóricas (diagra-mas y gráficos) que aspiraban a representarbien la matematización de fenómenos físi-cos o la estructura subyacente de los mis-mos, haciendo visible las causas ocultas que
17
t a r b i y a 31
explicaban lo que acontecía bajo el mundode la percepción cotidiana (Hackmann, 1993;Roche, 1993). Por el camino, a lo largo de lossiglos, se han perdido otras imágenes, losmagníficos frontispicios y páginas de títuloalegóricas que a través de imágenes laberin-to legitimaban la nueva filosofía experimen-tal frente a las formas de conocimiento pre-cedentes, imágenes hoy sustituidas ennuestros libros de texto por galerías de retra-tos de los padres fundadores de la cienciamoderna que hoy ya no necesitan defendersu forma de conocer el mundo frente amodos alternativos de saber.
Los procesos de consolidación de dispositi-vos teóricos iconográficos y lenguajesvisual con potencia cognitiva en las cien-cias han estado ligados a menudo a la ins-titucionalización y profesionalización de lasdisciplinas, a la toma de conciencia de unacomunidad científica de su especificidaddisciplinar, de ahí que su estudio no sea unobjeto de análisis marginal, sino que permi-te explicar aspectos sustantivos de la histo-ria de la ciencia. Así lo demostró MartinRudwick (1976) al estudiar el surgimientodel complejo lenguaje visual de la geología,proceso que se demora, como la generaciónde una identidad disciplinar, hasta finalesdel siglo XVIII y principios del XIX. Los mapasy secciones geológicas y la representaciónfuertemente convencionalizada del paisajegeológico corrieron paralelos a la defini-ción teórica de su objeto de estudio y laautoconciencia de la disciplina y de suspracticantes. Si las secciones geológicas se
presentaban como una novedad que reque-ría largas páginas de explicación para el lec-tor en los trabajos que generó el estudio delterremoto de Lisboa en 1755 (Keller, 1998),cien años después se habían convertido enun lenguaje naturalizado que los profesio-nes consideraban de lectura tan inmediatacomo los geólogos contemporáneos.
Junto al devenir histórico de las disciplinas ylos cambios teóricos y pragmáticos en elseno de las mismas, otro elemento ha veni-do a determinar las formas de visualidad enlas ciencias: los modos en las artes plásticas.Si las imágenes anatómicas de Vesalio asen-taban convenciones de representación ana-tómica en el marco de un ejercicio artísticoy estético indisolublemente ligado a la cul-tura y al gusto renacentista, lo mismo ocu-rría con otras disciplinas. El desarrollo de laiconografía en la historia natural entre lossiglos XVI y XIX (De Pedro, 1999) muestra ala perfección cómo los requisitos de unabuena imagen científica se establecen con-forme tanto al paradigma científico que loscobija —que determina los rasgos y los con-textos naturales relevantes a la hora derepresentar los especimenes con vistas a sudescripción, identificación y clasificación—como a los paradigmas artísticos estéticos ytécnicos que, determinando parámetrosrelativos a las formas, volúmenes y distribu-ción visual de la información, otorgan vero-similitud y legibilidad a la imagen en elcontexto cultural en el está destinada afuncionar. Como ya señalara Ivins (1975),las técnicas y procedimientos del dibujo y
18
t a r b i y a 31
del grabado imponían redes de racionalidadque se superponían a las científicas en lasformas en que se construía y comunicabael conocimiento visual en el mundo delsaber. Quizás, como nos mostró SvetlanaAlpers en su ya clásica obra El arte de des-cribir (1983/1987) para el siglo XVII, losprogramas intelectuales e iconográficos delas ciencias y las artes se hallan en ocasio-nes mucho más cercanos de lo que cabríaesperar, y de ahí que las relaciones entre laciencia y el arte sigan siendo un fructíferoobjeto de estudio y reflexión.
De hecho fue en el ámbito de las artes, sibien de la mano de una figura excepcionalcomo la de Leonardo, donde se generó einventó el concepto de la imagen comosustituto didáctico del objeto: es en la ima-gen, en tanto sustituto didáctico, y no enel fenómeno observado, donde reside elconocimiento del mismo. En contra de loque una mirada ingenua percibe en el rea-lismo a veces perturbador de los dibujosanatómicos de Leonardo, estas imágenes sehallan lejos del retrato que atrapa una úni-ca y genial observación para constituirseen una suerte de “informes” médicos resul-tado de múltiples y conscientes observa-ciones y disecciones a partir de las cuales serealiza una síntesis visual que aísla, descri-be y nombra lo relevante a partir del caosvisual. Es a través de esta imagen, de estasíntesis de la que sólo la “ciencia del pintor”es capaz, como es posible acceder a laverdad (De Pedro, 1999). La capacidad derepresentación, como sustitución, de la
imagen icónica reside en el caso del dibujocientífico no en que constituya una repro-ducción fidedigna de la visión, en queofrezca al espectador o al lector una mira-da vicaria sobre la realidad —aspecto en elque se basará buena parte de la defensa yla legitimidad de la fotografía como dispo-sitivo “objetivo” de representación de loreal— sino precisamente porque va más alláde las apariencias convirtiéndose en unaexplicación del mundo, al menos del fenó-meno representado. Como expresará sucin-ta y tajantemente Monique Sicard (1991: 3),la fotografía naciente fue la expresión deuna ciencia que deseaba comprender, eldibujo de aquella que quería explicar.
Precisamente la ambivalencia entre estasdos dimensiones comunicativas de la ima-gen en el ámbito de las ciencias, de laimagen como retrato, copia o reproduc-ción de la visión y la observación —imagenque podría constituir una imagen primariasobre la que se operará el análisis para laproducción de conocimiento—, y la imagencomo síntesis que, independientementede su soporte o forma de producción fun-ciona como instrumento de (de)mostraciónmediado y construido por la disciplina, oca-siona a menudo confusión en el uso didácti-co de las imágenes en la enseñanza. Y juntoa ello opera igualmente el uso espectacularde la imagen, esos usos retóricos de la ima-gen que asociábamos a la cultura barrocadestinados a convencer en el ámbito de laescuela y de la educación ciudadana, perotambién las prácticas científicas y sociales
19
t a r b i y a 31
más modernas ligadas al uso de la fotogra-fía y de la imagen en movimiento comopruebas de existencia de lo real indepen-dientemente de su naturaleza representati-va. La fascinación de la mirada y la capaci-dad demostrativa asociada a la imagen hacondicionado y creado toda una tradiciónde comunicación pública de científica quellega hasta nuestros días en revistas, expo-siciones y programas audiovisuales y queha interaccionado con la didáctica y laeducación formal de manera muy similar alo largo de los siglos.
La fascinación que las imágenes científi-cas podían producir se pusieron de mani-fiesto muy pronto cuando la microscopía,a través de una obra como la Micrograp-hia (1665) de Robert Hooke, inaugura unatradición iconográfica capaz de presentaruniversos visuales casi oníricos, dondeparecían abolirse o relativizarse los refe-rentes espaciales que la perspectiva habíadomesticado, una tradición que no harásino incrementar su atractivo en la culturapopular con el devenir de los siglos. Pero sitraemos a colación la obra de Hooke —porotra parte, central en la legitimación de lanueva filosofía experimental como formade conocimiento de la naturaleza y excep-cional defensa del empirismo visual y de suimportancia en la aprehensión de la ver-dad— es porque nos permite, además, volver
a nuestra línea central de reflexión en tor-no a la historia de las imágenes en la cien-cia y hablar de otro importante punto deinflexión. El hecho de que para Leonardofuera la “ciencia del pintor” la única capazde mirar y representar la verdad suponíauna tajante división social y epistemológi-ca de funciones entre el dibujante y elcientífico. En su prefacio a la Micrographia,Hooke realizaba un excepcional ejerciciodescriptivo de la metodología de observa-ción microscópica “para descubrir la verda-dera apariencia” y la “forma verdadera” delobjeto, sólo tras lo cual comenzaba a reali-zar sus dibujos —única forma de hacerpúblicas y compartir las observacionesmicrográficas, como hacía en las sesionessemanales de la Royal Society—, dibujosque servirían, junto a instrucciones preci-sas, como base del trabajo de los grabado-res. Pero para ello, para hacer los dibujos ytrasladarlos a su forma impresa, no habíauna “corrección de método”, sólo un com-promiso “sincero” para producir un registro“fiel” de la apariencia de las cosas observa-das (Dennis, 1989; Blum, 1993: 10-12)2. Enel contexto de legitimación social y cogni-tiva de la nueva filosofía experimental, pri-maba la capacidad de hacer públicas lasobservaciones de manera transparente, deconstruir una comunidad de adeptos al nue-vo método de estudio de la naturaleza enla que todas las observaciones estuvieran
2. El artículo de Michael Aaron Dennis realiza un interesantísimo análisis de la “pedagogía silenciosa” contenida enla Micrographia y del proceso de enseñar a ver y a dibujar, fundamental en estos momentos de legitimación de losnuevos procesos del conocer, como lo es en la iniciación de cualquier novato en la cultura científica.
20
t a r b i y a 31
igualmente colegiadas sin diferencias derango y sin que fuera necesario una mira-da experta o inteligente para garantizar sucalidad. Como argumenta a la perfección eltrabajo de Dennis (1989: 323-324), aun-que la “verdadera filosofía” de Hooke resi-día en la circulación de la experiencia sen-soria desde los ojos y las manos, a travésde la memoria y la razón, de nuevo amanos y ojos, una segunda retórica anu-laba este proceso necesario, y los practi-cantes de la microscopía educarían suvisión para capturar las cosas en sí mismasy harían pasar sus experiencias sensorialesperfeccionadas sin interferencia de lamemoria o la razón para que la “manosincera” las registrara. Y para el proceso deimpresión, confiaba en la sinceridad delos grabadores, diríamos más bien en susavoir-faire, por el que las convenciones derepresentación del grabado contemporá-neo eran capaces de representar esas apa-riencias a través de una trama de líneascon las que definir luces, contornos y tex-turas que el lector contemporáneo inter-pretaba adecuadamente.3
Dos siglos después, el botánico alemánMatthias Jacob Scheleiden, que defendíael uso del microscopio como definitoriodel trabajo del botánico, en un contextoen el que la historia natural, una ciencia
descriptiva, va dando paso a la biología,una ciencia experimental, demandaba ensu Grundzüge der Botanik (1842/43) lanecesaria formación del botánico en lashabilidades del dibujante (De Chadare-vian, 1993). Para ver, afirmará, es necesa-rio saber, como es necesaria una largapráctica y familiaridad con el objeto parti-cular, deficiencias que explican a menudoel problema con la reproducción de lasobservaciones. Desplazaba así la discusiónsobre la fidelidad, la honestidad o la mira-da sin prejuicios, idea ésta última que suscolegas anteriores, en plena efervescenciaromántica, habían sublimado e identifica-do con la mirada del artista y que habíanañadido a otras procedentes de la retóricaexperimentalista tradicional que vimos enHooke. “¿Quién preguntaría a un niñosobre la distancia aparente de la Lunaesperando una respuesta correcta con-fiando en su mirada sin prejuicios?”, pre-guntaba Scheleiden (De Chadarevian,1993: 537). Además las capacidades deldibujante asimiladas en el perfil profesio-nal del botánico permitían controlar laobservación personal, para producir regis-tros inalterados de los datos observacio-nales y secuencias temporales de observa-ción de las etapas de desarrollo de unfenómeno. La producción de imágenes seproponía ya como una práctica central, y
3. Curiosamente la historia de la imagen científica nos ofrece casos en los que convenciones del grabado se tradu-cen y se trasladan a convenciones disciplinares. Así, en las representaciones que los arqueólogos realizan hoy deobjetos líticos, las líneas, aparentemente idénticas a aquellas que en imágenes similares del XIX representaban con-trates de luz y relieves, se convierten en códigos por los que se representa el proceso de fabricación del útil, indi-cando la dirección de la percusión (Sicard, 1998: 229-231).
21
t a r b i y a 31
no periférica, de la actividad científica;las imágenes ya no eran únicamentenecesarias para la comunicación públicay la legitimación de los nuevos principiosde la filosofía experimental, sino que eranpartes indisociables del proceso mismo deconstrucción del conocimiento y cargadasde teoría.4 El científico era el único capaz decanalizar la mirada, aislar lo realmenterelevante y construir así una representa-ción “científica” del objeto, fuera ésta unregistro de observación o una imagende síntesis. En este contexto, los dibujos deSantiago Ramón y Cajal, que posiblementevengan a la mente del lector en este pun-to, son manifestación del lugar que undeterminado modo de producción y circu-lación que las imágenes microscópicashabían ya alcanzado.
El siglo XIX, en el que asientan estas prác-ticas, es el escenario del nacimiento de laiconosfera moderna, de un mundo de imá-genes con las que la sociedad humanacomienza convivir y que se convierten enuna segunda realidad. Por una parte, laimagen impresa adquiere un desarrolloinusitado y una expansión que alcanzacada vez a más ámbitos sociales. Enciclope-dias colosales o populares, revistas ilustradas
que diversificaban sus públicos, manualestécnicos destinados a la formación de obre-ros, la prensa ilustrada (y a finales de siglo, lapresa gráfica) democratizan y fomentanprogresivamente el conocimiento visual:hombres y mujeres se acostumbran a adqui-rir buena parte de la información y de suconocimiento sobre el mundo con el apoyode las imágenes. En las escuelas, los mode-los de cera, los especímenes biológicos y losdibujos y mapas murales, cuyo estudiorevela interesantes elementos sobre laciencia del momento (Bucchi, 1998a), segeneralizan como herramientas educativas.Las conferencias públicas y populares, enri-quecidas por las proyecciones de linternamágica —un aparato de visión que genera-ba igualmente nuevos espacios de ocio ydiversión al alcance de casi todos— o porlas fascinantes imágenes que proyectabanlos microscopios solares,5 por los que secompartía públicamente una mirada antesreservada al científico en su laboratorio,familiarizaban a los públicos de las ciuda-des con paisajes, gentes y ciudades lejanas,con historias y noticias más cercanas ytambién con imágenes insólitas de fenó-menos cotidianos. Los dioramas, las exposi-ciones universales, los museos, los zoos deanimales y los “zoos humanos” (Bancel et
4. Rudwick (1976) señala igualmente que hacia mediados del siglo XIX se ha convertido en una práctica cada vezmás frecuente que el geólogo (o su mujer), al menos en el entorno británico, sea quien dibuje, dejando al margen elpapel tradicional del dibujante. Sin duda, como señala Rudwick, esta expansión de las capacidades artísticas se hayavinculada al contexto cultural, marcado por el Romanticismo y sus temáticas naturalistas, por el que las clases socia-les ociosas adquieren la conciencia visual desarrollada en la prácticas de las artes plásticas.5. Estos instrumentos, que se perfeccionan hacia mediados del XIX con propósitos pedagógicos (Sicard, 1998: 111-112), pasarán posteriormente a utilizarse en espectáculos públicos. Lamentablemente, se carece aún de estudios sufi-cientes sobre su utilización, expansión y naturaleza en estos contextos de consumo cultural.
22
t a r b i y a 31
al. 2002)6 y otros foros de esparcimientoe ilustración comenzarán a generar estra-tegias y discursos de comunicación cientí-fica donde el espacio y el desplazamientose conjugan con formas convencionales decomunicación visual para crear una ilusiónde realidad engañando a los sentidos, ilu-sión que tanto buscaron los hombres delbarroco.
Pero será la otra pasión de Cajal, la foto-grafía, la que irrumpa y modifique la rela-ción entre el hombre, el mundo y sus repre-sentaciones visuales, y constituya un nuevopunto de inflexión en la relación entre lasimágenes y la ciencia. Aunque la primerafotografía de la historia fuera realizadapor Nicéphore Niépce entre 1826 y 1927,su fecha de nacimiento oficial se consigna1839, cuando François Arago anuncia antela Académie des Science primero, en laCámara de diputados después, el descubri-miento de Daguerre sin develar los proce-dimientos, pero presentándolo como ungran descubrimiento que Francia donará almundo y que contribuirá poderosamenteal progreso de las ciencias y artes.7 Aunqueel daguerrotipo triunfará y se expandirá
rápidamente y de manera inusitada graciasa los usos sociales que la burguesía enascenso le conferirá como instrumento deautorrepresentación (Freund, 1977/1986),8
la legitimación “científica” del dispositivopor parte de Arago preconizaba la alianzaque la fotografía iba a establecer, sobretodo en la segunda mitad del siglo XIX, conla construcción de evidencias ligadas a insti-tuciones y prácticas de observación, registroy conservación indisolublemente ligadas aldesarrollo de las sociedades industriales(Tagg, 1988). Será pronto aceptada comoprueba en procedimientos administrativos,incorporada a las prácticas policiales y uti-lizada por los estados para dar fe de susobras de progreso.
En sus comunicaciones a la Académie desSciences, Arago señalaba los beneficios queciencias como la fisiología y la astronomíaobtendrían, en la medida en que el dague-rrotipo podía convertirse en un dispositivode registro secuencial y automático de imá-genes, para el estudio de la relación espacialy del movimiento, posibilidad que se haríauna realidad sobre todo a finales del siglocon el desarrollo de la cronofotografía. La
6. La forma en que las prácticas representativas de toda naturaleza (en dos o en tres dimensiones) viajan entre laciencia y la cultura popular tienen un magnífico exponente en todos los dispositivos de visualización del Otro cuyoanálisis se recopilan en esta obra, que integra una línea de investigación y reflexión que ha sido muy fructífera enlos últimos años. 7. Recordemos que el mismo año de 1839 el norteamericano W.H. Fox Talbot anunciaba su sistema de dibujo foto-génico, el calotipo, procedimiento propiamente fotográfico de impresión en negativo para su posterior positivado,frente a la impresión positiva directa del daguerrotipo.8. Algunos datos de su expansión son apabullantes. En 1853 se realizaban en los Estados Unidos tres millones dedaguerrotipos al año, del que un noventa por ciento eran retratos. (Tagg, 1988) El aumento de la demanda va aba-rataba los precios con rapidez, de manera que cada vez llegaba a capas más bajas de la sociedad la posibilidad deemular un privilegio, el del retrato, tan sólo unas décadas antes reservado a muy pocos.
23
t a r b i y a 31
fotografía permitía eliminar por primeravez la mediación de la mano del hombre enla representación visual de lo real, que seconvertía así en “objetiva”, “neutra” y “uni-versal”, produciendo además las primerasimágenes dotadas de una ontología que lasligaba necesariamente con su referente:eran pruebas, trazas, rastros, de la existen-cia de aquello que representaban (factorque precisamente haría posible la falsifica-ción y el fraude), y conforme progrese laconciencia sobre su naturaleza, será tam-bién prueba de la presencia de quien empu-ña la cámara. Estas virtualidades serán siste-máticamente utilizadas por los defensoresdel nuevo invento configurando toda unanueva retórica del valor del registro y laevidencia muy ligada al positivismo deci-monónico. Era un objeto que alejaba a laimagen del ámbito artístico y se identificabacon el progreso industrial y científico: qui-zás era una de sus más genuinas manifes-taciones.
“La calurosa acogida de la fotografía en elseno del mundo científico a partir de1839 no deja de sorprender —afirmaMonique Sicard (1998: 95)—: nada haymenos científico que una imagen. Global,sin clave en entrada, no discursiva, aptapara cambiar de significado bajo el efectode las variaciones del contexto, una ima-gen no está dotada de ningún rigor. No ofre-ce ninguna seguridad en su interpretación…Sobre todo —y a pesar de todos los discursosobjetivadores— no funciona sino a nivel de larecepción sensible”. Pero como la misma
Sicard muestra, la fotografía abrió la ima-gen científica al azar y a lo inesperado,imposible en la edad del dibujante y elgrabador, inaugurando así una era dehegemonía del registro visual en el que lafotografía se ve acompañada de otros dis-positivos que poblarían los laboratorios.¿Cómo podía, antes de la fotografía, cons-truirse un registro que no supusiera, pormuy inocente que fuera la mirada, ya unaprimera formalización, artística o científica,o síntesis inevitable de observaciones yconocimientos previos, que sin duda refor-zaban el valor significativo de la imagen?“La fotografía es un arma absoluta de lasciencias de la observación”, afirmaba eldoctor Alfred Donné, un pionero de la foto-grafía microscópica, “Hemos reproducido elcampo microscópico en su totalidad, tal ycomo llegaba al daguerrotipo, con susvariedades y sus accidentes” (Sicard, 1998:112). En las prácticas micrográficas la foto-grafía permitía como nunca antes compar-tir la observación de forma directa, pero laclave de las nuevas potencialidades que seabrían para su utilización como instrumen-to científico en muy diferentes disciplinasse encontraba en esos “accidentes” no pre-vistos que podía registrar.
Jean-Bernard-Léon Foucault e HippolyteFizeau en 1845 y Hervé-Auguste Faye aprincipios de la década de 1860 fotografíanel sol con sus manchas: pero será décadasdespués, cuando el problema de las man-chas solares se encontraba en el centrodel debate científico cuando estos registros,
24
t a r b i y a 31
que mostraban unas irregularidades atri-buidas a los artefactos de fabricación, sedescubrieron como fenómenos naturales(Sicard, 1991).9 En 1932, Irène curie y Frè-deric Joliot estaban intentando demostrarexperimentalmente la existencia del neu-trón: usando la cámara de niebla, bombar-dearon un objetivo de berilio con rayosalpha producidos por el polonio. No enten-dieron la fotografía que ellos mismostomaron, aunque fue perfectamente clarapara otros que esperaban el efecto que enella se mostraba: un neutrón liberado en lazona blanca horizontal, en dirección ascen-dente, desplaza a un protón (núcleo dehidrógeno) que producía un rastro de ioni-zación (representado por una línea blancaoblicua). La prueba de existencia del neu-trón era legible a través de sus efectos paraJames Chadwick, quien repitió con éxito elexperimento en los laboratorios Cavendish.(Frizot, 1998a) Casos como éste reforzabanel valor de los procedimientos de observa-ción automática en las ciencias y el papeldel nuevo dispositivo como instrumento dedescubrimiento antes que de comunica-ción, aunque, como se deduce el segundoejemplo manejado, ambas funciones sonindisociables en la práctica científica.
La fotografía comienza así a funcionarcomo auxiliar de la investigación, a acom-pañar a ciertos textos, pero a provocar el
nacimiento de nuevos géneros en el mun-do de la edición científica: álbumes deobservaciones. Los álbumes patológicos enmedicina y cirugía serán un género prolífi-co, donde malformaciones de toda natura-leza (Pujade et al., 1995) mostraban a losojos del público general un mundo dehorror pero con una tremenda capacidadde atrapar la morbosa mirada, fenómenoque generará, como en el caso del primercine quirúrgico, la circulación de estas imá-genes en redes “pseudopornográficas”.Junto a las patologías físicas, tambiénpretenden inventariarse las patologíasmentales a través de sus manifestacionesexternas. En 1878 Jean-Martin Charcot creaoficialmente el primer servicio de foto-grafía institucional en el Hospital de LaSalpêtrière de Paris, donde realizaba susseminales trabajos sobre la histeria, enfer-medad paradigmática en la constitución dela psiquiatría como ciencia. Así se produci-rán repertorios iconográficos completosencargados por Charcot —y continuadosdespués de su muerte— registrando diver-sas manifestaciones físicas de patologíaspsíquicas y neuronales, actitudes y emo-ciones en idiotas y degenerados, confiandoen la posibilidad de encontrar en los rasgosexternos las causas internas, esperandoque el nuevo dispositivo, potente auxiliarde la ciencia en la inscripción, la descrip-ción y la comparación, desvelara las claves
9. Casos como este no dejan de recordar algunos de los debates que se produjeron en los orígenes de la cienciamoderna, como las discusiones sobre lo que “(de)mostraba” el telescopio de Galileo, si irregularidades en los objetoscelestes o simplemente aberraciones cromáticas de las lentes.
25
t a r b i y a 31
para la comprensión de la enfermedad. Losesfuerzos de los fotógrafos Paul Richer yAlbert Londe, que pasarán a la historia de lafotografía y del arte, se manifestarán vanosen la producción de nuevos conocimientospara la ciencia psiquiátrica, aunque no parael arte (Sicard, 1994; Sicard, 1998), y losvolúmenes sucesivos de la Iconographiephotographique de la Salpêtrière (1876-1880) perduran como monumento a esaconfianza de las capacidades de relevaciónde la fotografía que compartían muchosotros. Ya en 1856 el Dr. Hugo Welch Dia-mond, miembro fundador de la Royal Pho-tographic Society y responsable de la sec-ción femenina del asilo para lunáticos delcondado de Surrey, presentaba a la RoyalSociety una memoria sobre la aplicación dela fotografía a los fenómenos fisionómicosy mentales de la locura donde no sólo desta-caba estas capacidades de registro y obser-vación, libres además de las imprecisionesde la palabra, sino que el hecho fotográfi-co tenía un efecto beneficioso en los pro-pios pacientes (Tagg, 1988).
El registro y el inventario se instalan comoparadigmas de la iconografía científica delmomento: también para las aún balbuce-antes, en su definición, ciencias sociales.A caballo entre las ciencias médicas y algu-nas áreas de conocimiento posteriormen-te integradas en las ciencias sociales, elhigienismo social, que ligaba la degenera-ción física y moral a las condiciones devida de los más pobres, generará una ico-nografía mixta. Por una parte, en el seno
de paradigmas biológicamente determinis-tas, el registro fotográfico, como en losejemplos arriba indicados, pretendía deter-minar fenotipos físicos de patologías como“la criminalidad” o “la homosexualidad”. Lasfotografías generadas por el higienista ita-liano Cesare Lombroso en torno al cambiode siglo han pasado a la historia como lamanifestación más meridiana de este con-texto socio-científico y de una forma demirar, representar y estudiar las realidadessociales y humanas muy extendida en esteperiodo. Por otra parte, de la mano deparadigmas ambientalistas, también segenera una tradición iconográfica que pro-longará sus convenciones visuales y susambiciones reformistas en la fotografíasocial de las primeras décadas del siglo XX,alcanzando su máxima expresión en losaños treinta. Las obras de Thomas Annan(1829-1887), Jacob Augus Riis (1849-1914)o Lewis Hine (1874-1940) son algunos delos jalones ineludibles de esta tradición. Losentornos, principalmente urbano e indus-trial, pero en otros casos también la depau-peración del mundo rural, son los protago-nistas de la representación en la que seinserta el individuo como ser social y son elobjeto de la denuncia y de la acusación(Koenig, 1998).
Pero también son otros los ámbitos y tradi-ciones que convergerán en diferentes ramasde las ciencias sociales donde la fotografía senaturaleza como instrumento de registro,inventariado y conservación. Arago ya habíaanunciado en su Proyecto de Ley sobre la
26
t a r b i y a 31
fotografía cómo el daguerrotipo se converti-ría en compañero inseparable del viajero ydel arqueólogo con el que componer él mis-mo la “parte geográfica” de sus obras, alpoder obtener, con sólo detenerse unos ins-tantes ante el monumento más complicado,un facsimil real. Y se había lamentado de queel daguerrotipo no hubiera podido viajar conlos hombres de ciencia que acompañaron aBonaparte en su Expédition d’Egypte en1798, lo que habría ahorrado las penurias einfinitos problemas para el registro de losjeroglíficos, y acelerado su interpretación.Pero no será el daguerrotipo sino el calotipode Fox Talbot el que multiplique las expedi-ciones fotográficas, científicas y arqueológi-cas a Oriente, produciendo álbumes de muydiferente naturaleza, pero donde comienzana depurarse las convenciones de una foto-grafía científica relevante en informacionestopográficas, arquitectónicas y artísticas. Laarqueología irá depurando sistemáticamen-te el uso disciplinar de la fotografía, desarro-llando a partir de 1870 el registro de excava-ción a la vez que proliferan los álbumes decolecciones (Frizot, 1998c; Frizot, 1998d).Mientras, en casa, se registran sistemática-mente los vestigios del pasado —como elinventariado fotográfico de monumentosque en 1851 acomete la Mission Heliograp-hic en Francia por encargo oficial— y la foto-grafía se convierte en testigo y en instru-mento para documentar el desarrollo degrandes obras emblemáticas de los estadosnacionales: la construcción de los pabellonesde las exposiciones universales de París de1855 y 1867 fotografiada por los hermanos
Bisson, de la Tour Eiffel, por Louis Durandelleo de la Ópera de París, por Delmaet y Duran-delle, la remodelación de la Puerta del Sol, lasobras del Canal de Isabel II y la construccióndel Puente de los Franceses registradas por lacámara de Charles Clifford o la reconstruc-ción del Cristal Palace por Henry Delamotte.(Perego, 1998) Al servicio de los estadosnacionales y de los grandes acontecimientosque estaban marcando su historia a ojos delos contemporáneos se generará una impre-sionante memoria fotográfica testigo deguerras, catástrofes naturales, acontecimien-tos políticos y convulsiones sociales (VonAmelunxen, 1998) que hoy constituyen es-quivos y complejos documentos históricos,como mañana lo serán nuestra fotografíasperiodísticas.
La etnografía, cuyo nacimiento y primera erade producción iconográfica se hallan ligadosa la experiencia del viaje ilustrado, será sinduda la disciplina que con más rigor y fuerzaadopte a la fotografía como instrumento. Elparadigma físico que marcará el desarrollode las prácticas etnográficas y antropológi-cas a lo largo del siglo XIX, sobre todo en susegunda mitad, se halla con toda seguridad ala base de la idoneidad que encuentra en lafotografía como instrumento. Pero cuandoéste sea eclipsado por el desarrollo de laantropología cultural la fotografía, y sussucesores tecnológicos en el registro, la cro-nofotografía y el cinematógrafo, están yatan integrados en las prácticas científicasque la visualidad seguirá dominando aunquecon un valor diferente. Los antropólogos
27
t a r b i y a 31
físicos del XIX, como los médicos, los fisiólo-gos y los higienistas, utilizarán la fotografía yla cronofotografía para registrar y analizarlos rasgos físicos de los diferentes gruposhumanos, desde la anatomía al movimiento,generando evidencia de la diferencia (Frizot,1998b; Rony, 1996). Su actividad, en muchoscasos ligada al colonialismo, adopta comoobjeto privilegiado de estudio y reflexión elconcepto de raza. En las primeras décadas desiglo, los registros visuales automáticos(fotografía y cinematógrafo) serán puestos alservicio de un doble objetivo: la etnografíade salvamento, registrando grupos humanosen vías de desaparición junto a su culturamaterial, y al estudio de prácticas culturales,gestuales y rituales. Precisamente esta evo-lución supondrá el declive del esplendor de lafotografía etnográfica hacia finales de 1920,cuando la antropología se profesionaliza einstitucionaliza en torno a un paradigmasocial que hace énfasis en el análisis de laorganización social, en principio no visibleen términos fotográficos. (Edwards, 1992)10
Sin embargo, seguirá teniendo usos específi-cos y relevantes hasta nuestros días. Así, porejemplo, cuando nazca la fotografía aérea apartir de 1914, que impondrá una radicaltransformación en la percepción humana enrelación con su entorno y que requerirá nue-vas técnicas de interpretación en ocasionescomplejas y sofisticadas, no sólo los ejércitos,los geógrafos y los cartógrafos harán suyas
las nuevas posibilidades con diferentes fina-lidades. Marcel Griale, figura clave en la his-toria de la antropología en Francia, la recla-mará como un instrumento indispensablepara el etnógrafo, pues consideraba imposi-ble estudiar las poblaciones sin conocer laglobalidad de sus territorios (Sicard, 1998:182), un concepto al que la fotografía aéreadotaba de nuevos referentes.
La antropología será, como señalábamos,una de las primeras ciencias en hacer unuso extensivo del penúltimo gran dispositi-vo representación visual: el cinematógrafo(el último lo representaría la infografía o ladenominada realidad virtual, a la que nollegaremos en estas páginas). Resultado dela confluencia de diferentes tradicionescientífico-técnicas y culturales (algunas delas cuales, como los espectáculos popula-res, han sido citadas en estas páginas),algunos de sus primeros usos científicoseran tan sólo una prolongación de las prác-ticas de registro, análisis y observacióngeneradas en torno a la cronofotografía.Ésta, antecedente tecnológico inmediatodel cinematógrafo, había nacido y desarro-llado en el contexto de la investigaciónastronómica —con el fúsil fotográfico encar-gado por Pierre-Jules-Cesar Janssen pararegistrar el eclipse entre Venus y el Sol de1874— y sobre todo del trabajo de investiga-ción fisiológica de Etienne-Jules Marey,
10. Es mucha ya la bibliografía existente sobre la historia de la fotografía etnográfica como parte de la historia dela antropología visual, pero la obra compilada por Elisabeth Edwards es un clásico donde se manifiestan todas lasvirtualidades del estudio de estos documentos fotográficos, tanto para la historia de la antropología, como de la cul-tura y la ideología.
28
t a r b i y a 31
quien diseñará el cronofotógrafo propia-mente dicho.11 Las fotografías secuenciadasque tomaban los diferentes aparatos crono-fotográficos tenían el propósito de analizarmovimientos y las relaciones espacio-tem-porales de los mismos, como anticipara Ara-go. Aunque algunos de sus soportes pudie-ran hacerlo, no tenía sentido, en el contextocientífico que lo generaba, reconstituir elmovimiento registrado en una pantallasimulando la visión, como lo hará el cinema-tógrafo. Si para Marey tenía sentido regis-trar, por ejemplo, la caída natural de un gatodesde una altura determinada, era parapoder descomponer el movimiento en uni-dades que el ojo humano no percibía, y cono-cer así qué mecanismos físicos inerciales lepermitían caer siempre sobre sus cuatropatas, y esto podía hacerse analizando lasinstantáneas sucesivas en una misma placa osobre un papel.
Estas potencialidades científicas de análisissistemático del movimiento y de fenóme-nos, cuya velocidad impedían al ojo huma-no su percepción directa, se trasladarán alcine a través del desarrollo de la cinemato-grafía ultrarrápida, uno de cuyos pioneros,Lucien Bull, conseguirá a principios de sigloel registro de hasta 1200 imágenes porsegundo. Ahora sí sobre una pantalla deproyección podían verse y analizarse elvuelo de libélulas y aves, las trayectorias de
proyectiles o cómo de rompe una pompade jabón, imágenes que pronto saltarán delámbito del laboratorio para fascinar a losartistas de la vanguardia, que descubríanen ellas los imaginarios oníricos consegui-dos por procedimientos técnicos ajenos a laemoción, y a amplios públicos. Estas imá-genes al ralentí de han convertido, desdeentonces, en una iconografía básica y casiconvencional del cine divulgativo y didác-tico por esta doble capacidad de descubri-miento y de fascinación.
Pronto se desarrollará también una prolí-fica producción de microcinematografía.Uno de sus pioneros, Jean Comandon,comenzará a desarrollar técnicas adecuadaspara la microfilmación como complemen-to a su tesis doctoral sobre la espiroque-ta de la sífilis, que se diferenciaba deotros bacilos similares por su movimien-to: de ahí que sus registros cinematográ-ficos y sus proyecciones en la Académiedes Sciences justificaran y legitimaran laentrada del cine en el ámbito investiga-dor. Pero pronto pasará a producir imá-genes para el gran público contratado porla Pathé, y en 1907 un programa de unasala cinematográfica de Paris nos descri-be una película firmada por él que mani-fiesta ya, a pesar de su brevedad, la estruc-tura de un documental de divulgaciónclásico (Meusy, 1995).
11. La fisiología en su conjunto fue un campo muy fecundo para el desarrollo de instrumentos de registro e inscrip-ción visual. Para Marey, la toma secuenciada de fotografías, lo que constituye el principio básico de la cronofotogra-fía, era un instrumento más, junto a otros muchos que diseñó para analizar el movimiento de hombres y animales.
29
t a r b i y a 31
Un campo privilegiado de desarrollo del cinecientífico desde sus orígenes será la cinema-tografía quirúrgica que alcanza una difusiónespectacular no sólo en los ámbitos científi-cos, sino sobre todo entre el público ávido deemociones fuertes, ya fueran jefes de estadoo los habituales de los espectáculos de barra-cón de feria. El Dr. Doyen, uno de los pione-ros del género, será protagonista del primerpleito por pirateo audiovisual que hizo undaño irreparable a su imagen en el seno de lacomunidad científica. Pero sus grabacionescinematográficas tenían como finalidad lainnovación pedagógica en la enseñanza dela medicina y la cirugía (además de la propiamejora de sus técnicas quirúrgicas). El regis-tro cinematográfico permitía el análisis delas buenas y las malas prácticas y podía con-vertirse en un instrumento privilegiado parala enseñanza de las nuevas generaciones.
La proyección cinematográfica ponía a dis-posición de la ciencia una nueva potencia-lidad: la de ver fenómenos de larga dura-ción en un breve lapso de tiempo. Estaspotencialidades que prolongaban las capa-cidades perceptivas del investigador endimensión inversa a la antes citada seránutilizadas para el estudio del movimiento y
el crecimiento de las plantas como auxiliarde otros muchos instrumentos de registroautomático que con la misma finalidad sevenían diseñando desde las últimas décadasdel siglo XIX (De Chaderevian, 1993).12 Elbotánico alemán Wilhelm Pfeffer estudiaráel movimiento nocturno de las plantas y sucrecimiento geotrópico utilizando simultá-neamente registros cinematográficos y grá-ficas producidas por otros instrumentos deauto-registro por él construidos. De nuevolas fascinantes imágenes aceleradas del cre-cimiento de las plantas se convertirán enconvenciones obligadas del cine de divul-gación y didáctico, y su producción no se cir-cunscribirá a la investigación, sino también aldeleite de los sentidos de los públicos cine-matográficos de los primeros tiempos.13
El aparato cinematográfico viajará pronto,como antes indicábamos, con el antropólo-go como auxiliar en el trabajo de campo.Pioneros en su uso, como el británicoAlfred Cort Haddon, el australiano WalterBaldwin Spencer o el austriaco Rudolf Pochfascinarán a los públicos, más que a lacomunidad científica, con las imágenes dedanzas y ritos de los pueblos primitivos,objetos de estudio antropológico para cuya
12. Curiosamente esta autora, que analiza los dispositivos de registro automático de Pfeffer, no cita sus imágenescinematográficas que tenían la misma finalidad, lo que pone de manifiesto la ausencia de un diálogo entre los historia-dores de la ciencia y los historiadores del cine.13. Una buena aproximación a la obra de muchos de los pioneros del cine científico en Francia, sobre todo de los fran-ceses, puede verse en los diferentes artículos incluidos en el volumen editado por Alexis Martinet (1994). Muchas delas imágenes de las que aquí hablamos, entre ellas las de Pfeffer, están recogidas en las siguientes ediciones video-gráficas del CNRS Audiovisuel: Virgilio Tosi, Les origines du cinéma scientifique 1: Les Pionners (CNRS, 1989); VirgilioTosi, Les origines du cinéma scientifique vol. 2 et 3. Développements techniques et applications (CNRS, 1992-1993) yIncunables du cinéma scientifique (CNRS, 1984).
30
t a r b i y a 31
investigación Margareth Mead depurarálos usos de la cámara cinematográficacomo instrumento en la década de 1930.Como en los casos anteriormente citados,el cinematógrafo, como otros soportesvisuales, generaba la movilidad de fronte-ras entre el mundo de la investigación, ladivulgación y el espectáculo. Las imágenesviajaban, sin traducción, de unos a otroscontextos, aunque en estos viajes se fue-ran construyendo géneros audiovisualescaracterísticos de la divulgación científicay del cine educativo que apenas han evo-lucionado en sus estrategias expositivas yretóricas desde entonces hasta nuestrosdías. Los géneros de documental etnográ-fico que se desarrollan y asientan entre lasdécadas de 1920 y 1930, del documentalde viaje y exploración a la reconstruccióny descripción de las culturas de diferentesgrupos humanos, poco distan de los pro-gramas televisivos que hoy pueblan nues-tras televisiones generalistas o temáticaso de los vídeos didácticos de nuestrasvideotecas, a menudo contagiados delas convenciones televisivas.14 Y lo mismocabría decir del documental de divulga-ción científica o el programa didáctico enel ámbito de las ciencias naturales y expe-rimentales. Las películas de Jean Painlevé,clásicos del cine científico, generan desdela década de 1930 unos códigos expositivos,
en lo que al desarrollo de la narración ydel uso ilustrativo de las imágenes serefiere (incluidas las animaciones e imá-genes de síntesis), que distan poco de losmás convencionales productos divulgati-vos y didácticos contemporáneos. En estegénero, que no en el etnográfico, la únicanovedad de interés comunicativo y episte-mológico es la creación de la figura delmediador (como presentador o “conduc-tor”, en los programas televisivos, y comoprofesor o su equivalente en los didácticoso educativos) y la aparición, en ocasionesmuy puntuales, de la entrevista a científi-cos como testimonios de autoridad, ele-mentos derivados del desarrollo de la tele-visión y del cine documental que noexistían en los primeros esbozos definito-rios del género, donde el conocimientoestaba encarnado (desencarnado, diría-mos mejor) tan sólo en la omnisapientevoz “de Dios” de la narración.
En estos procesos y los contextos discipli-nares que venimos someramente descri-biendo la línea de circulación de imágenesentre la academia y la sociedad es funda-mentalmente unívoca, dado que las disci-plinas o áreas de conocimiento abordadaseran ellas mismas generadoras de reproduc-ciones visuales, fueran con un ánimo emi-nentemente investigador o comunicador.
14. No obstante hay una muy importante tradición de investigación, reflexión y producción dentro del mundo aca-démico de la antropología que genera materiales diferenciados. Véase, por ejemplo, el caso de Tim Ash en Ardévol(1998). Además también en este mismo contexto se ha puesto de manifiesto el valor de los productos televisivos enla didáctica de la antropología universitaria en determinados contextos (Martínez, 1992 y 1995) a partir de la inves-tigación de los procesos de recepción audiovisual.
31
t a r b i y a 31
Estas disciplinas son las que han venidomarcando y definiendo los márgeneshegemónicos de la relación entre las imá-genes y los saberes en lo que a la produc-ción se refiere. Pero obviamente una nue-va perspectiva de análisis de esta relaciónse abre desde aquellas disciplinas que, singenerar desde su práctica representacio-nes visuales, trabajan y convierten enobjeto de estudio las imágenes generadaspor diversas actividades humanas. Este elcaso de la mayor parte de las áreas deconocimiento inscritas en las humanida-des y las ciencias sociales (exceptuandosiempre la geografía) que, aunque produz-can algunas representaciones visualescomo parte de su actividad investigadora(sobre todo representaciones no icónicas,como gráficos, etc.), toman como objetode estudio o como ilustración y apoyo enla comunicación de sus conocimientospinturas, grabados, caricaturas, fotogra-fías, películas, noticiarios o programas tele-visivos, esto es, documentos visuales yaudiovisuales generados por prácticas socia-les tan diversas como el arte, la memoriafamiliar, el ocio o la propaganda políticay religiosa.
No obstante, es relevante el hecho de quesea mucho mayor el uso que de estos
documentos se realiza en la comunicacióny divulgación de conocimientos (pense-mos en la abundancia de ilustraciones quepueblan nuestros libros de texto de cien-cias sociales e historia de la secundaria yel bachillerato o el uso cada vez másgeneralizado del cine y otros soportesvisuales y audiovisuales en nuestras aulas)que el uso que el científico social y el his-toriador hacen de ellos como verdaderosobjetos de estudio y fuentes documenta-les. En este caso, tenemos que dejar almargen una disciplina como la historia delarte, por razones obvias. Y este desequili-brio entre el uso iconográfico en uno yotro ámbito genera desafíos didácticosinteresantes, dado que las disciplinas nohan generado un cuerpo sólido y homo-géneo de metodologías y procedimientoscon los que manejar este tipo de docu-mentos. Por ello también es desde el uni-verso de la enseñanza desde donde serealizan a menudo propuestas que revier-ten, o deberían revertir, en el mundo aca-démico.15 De forma similar, el mundo de lacomunicación, específicamente de la his-toria y la teoría del documental históricoy social, ha generado una reflexión sobrela relación entre los conocimientos y larepresentación visual y audiovisual quesin duda deberían también ser tenidos en
15. Una de las obras a mi juicio más interesantes y completas sobre la relación entre cine e historia, el volumen com-pilado por O’Connor (1990), no se presenta como una monografía, sino como un libro destinado a profesores uni-versitarios para la enseñanza de la historia norteamericana, por lo que la edición del volumen va acompañada de unvídeo con extractos para su uso en el aula. Y lo mismo podríamos decir de las publicaciones que en este ámbito sehan realizado en nuestro país con mayor o menor rigor académico: pocas son las que no han nacido, directa o indi-rectamente, vinculadas al ámbito docente y didáctico, comenzando con algunos libros pioneros como el editado porJosé Enrique Monterde (1986).
32
t a r b i y a 31
cuenta (Ortega, 2003).16 No obstante, eldesarrollo de la historiografía contemporá-nea y de algunas corrientes sociológicas hanido creando un lugar, legitimando y depu-rando las metodologías de trabajo con estosmateriales.
En 1898, cuando el cinematógrafo comenza-ba a convertirse en una realidad cotidiana, uncamarógrafo polaco, Boleslaw Matuszewski,publica en París un pequeño opúsculo titula-do Une nouvelle source de l’histoire manifes-tando las virtualidades por las cuales el cinepodría convertirse en un aliado del análisishistórico, por lo cual proponía la creación deun depósito donde ir creando una colecciónde documentos cinematográficos. Matus-zewski señalaba el valor de testigo verdade-ro e inefable, el valor documental de las“fotografías animadas” de aspectos de la vidapública y nacional, con el que se controlaríala tradición oral y se silenciaría a los menti-rosos. Y de hecho las imágenes documenta-les, de noticiarios y actualidades, fueron lasprimeras en ser reivindicadas por la historiaacadémica como documentos y fuentes pri-marias, depurándose progresivamente lasmetodologías de tratamiento, crítica y análi-sis de los mismos. La fotografía documental,histórica y política ha ido introduciéndosetambién como un poderoso instrumento
para acceder a ámbitos de la historia con-temporánea para los que los documentosescritos son poco elocuentes, ampliándosesucesivamente el interés a otros génerosfotográficos, como el retrato familiar, quearrojan nueva luz sobre objetos relevantespara la historiografía social como la historiade las mujeres o de la infancia, por poneralgún ejemplo. Aunque todavía parece quelos historiadores académicos, al menos ennuestro país, sólo hablan explícitamente delvalor de este gran archivo visual cuandode cumplir con los prólogos o artículos deencargo de catálogos de exposiciones foto-gráficas se trata, la tradición de reflexióny práctica es hoy lo suficientemente dilatadacomo para dar a luz obras de síntesis, pensa-das para el gran público, como el magnífi-co Visto y no visto. El uso de la imagencomo documento histórico de Peter Burke(2001).
Así, las preocupaciones de las nuevascorrientes de la historiografía social, sobretodo desde la década de 1980, han extendi-do con fuerza su ámbito de interés y su mira-da crítica e inquisitiva a la pintura en susmúltiples manifestaciones, a la fotografía ensus géneros menores y al cine de ficción o alcine amateur y familiar, como documentoscapaces de acercarnos no sólo a las formas
16. En este texto nuestro que citamos se hace una descripción más prolija de lo que ahí podemos sobre las formas enque las ciencias sociales trabajan con documentos visuales y audiovisuales. Sobre el último punto, relativo al lugar dela historia y la teoría del documental en el debate que nos ocupa, podrá consultarse otro trabajo nuestro, todavía enbusca de editor, que bajo el título “Cine documental, cine social. Alternativas de expresión y análisis de lo social” apa-recerá en un volumen coordinado por Gonzalo Romero y Luis Cerón resultado de un curso de verano de la Universi-dad de Alcalá.
33
t a r b i y a 31
de vida cotidiana —a través de análisis docu-mentales de dichas representaciones— sinotambién de reconstruir mentalidades, imagi-narios y actitudes, acerca de muy diversasrealidades o sueños, de los que estos objetosson vestigios (Burke, 2001) y manifestacio-nes privilegiados.
La historia académica toma conciencia,interioriza y codifica en la práctica científi-ca de su disciplina procedimientos que elbuen profesor de historia ha venido desa-rrollando para transmitir y construir ununiverso significativo en sus estudiantes, porlo que la didáctica debería ser observada conmayor atención por los pretendidos expertosen contenidos. Algunos historiadores hanvenido manifestando el interés que una for-ma espuria de comunicación histórica, comoes el cine histórico, puede tener para la refle-xión sobre la propia disciplina (Sorlin, 1990).Aunque son pocos los que se atreven aún aadmitir y a defender, como Robert Rosensto-ne (1997), la legitimidad de hacer historia enimágenes, representaciones del pasado quepuedan competir legítimamente con la his-toria escrita. Por provocadoras que puedanser las propuestas de Rosenstone, parten deuna base ineludible: que la mayoría de losconocimientos históricos que la poblaciónposee proceden del cine, y este hecho debeser un punto de partida tanto para el educa-dor como para el historiador profesional quemire más allá de la puerta de su gabinete.
Estos viajes de ida y vuelta entre el mundode la comunicación y de la educación y el
ámbito de la práctica académica han surgidoen nuestro texto de la mano de las cienciassociales, específicamente de la historia. Perola teoría y la historiografía de la divulgacióny la comunicación científica vienen ya mos-trándonos desde hace algunos años la suer-te de feed-back que se produce entre lacomunicación pública de la ciencia y el desa-rrollo de la ciencia profesional, cómo, porejemplo, modelos visuales desarrollado paradar a conocer al gran público determinadosprocesos complejos aún en proceso de inves-tigación han influido a su vez en las formasdefinitivas que una teoría científica (Shinn yWhitley, 1985; Whitley, 1985), lo que nohace más que confirmar que la comunica-ción científica, visual o de otra naturaleza, esparte intrínseca, y no periférica de la actividadcientífica (Lynch y Woolgar, 1990; Bucchi,1998b). En la misma línea de reflexión, aúnno se han desarrollado en toda su amplitudaspectos que Javier Echeverría (1995, 2002)ha propuesto dentro de la nueva agendade la filosofía de la ciencia, como el estudio dela enseñanza como uno de los contextosde la actividad científica, el análisis los pro-cesos de enseñanza y aprendizaje de lasciencias como procesos cognitivos y comu-nicativos en el que se hallan implicados laíntima relación entre conocimientos y valores,pero también son manifestaciones, y están eninteracción, con la autoconciencia y desarro-llo de las disciplinas. No en balde ya ThomasKuhn decía que un debate científico no secerraba hasta que el libro de texto así lohacía asentando el nuevo paradigma. Y lasimágenes constituyen tan sólo uno de los
34
t a r b i y a 31
instrumentos por donde comenzar esta líneade reflexión que vincula las ciencias y suenseñaza desde una nueva perspectiva. Aabrir el debate sobre estas cuestiones espera-mos haya contribuido este texto que ahoraterminamos.
El recorrido impresionista realizado en estaspáginas sobre los principales puntos de infle-xión que han marcado la relación entre laproducción de imágenes y el devenir de lasprácticas científicas podría prolongarse a lolargo de muchas páginas y seguir otrosderroteros omitidos en la enumeración reali-zada. Pero nuestro propósito ha sido única-mente mostrar, recurriendo para ello a lahistoria, la multiplicidad de valores y funcio-nes que las imágenes han adoptado en laconstrucción y la comunicación del conoci-miento. Porque creemos que la historia delas ciencias y, en el ámbito que nos ocupa,de los usos que de los documentos visuales yaudiovisuales han realizado éstas puedehacernos reflexionar sobre el uso de los mis-mos como recursos en la enseñanza de lasdisciplinas (Ortega, 2002). Así, nos puede
ayudar a tomar distancia y reconocer que losusos que en ocasiones se realizan de deter-minadas representaciones visuales, sobretodo en las ciencias físicas y naturales, sonaltamente convencionales, en algunos casoscasi rituales, a cuya interpretación y signifi-cación hay que iniciar al neófito como si deimágenes de otro mundo y cultura hablára-mos. O a pensar en qué valor deseamos otor-gar a un documento visual en el aula –unvalor de registro, un valor de síntesis e ilus-tración–, habida cuenta de que la naturalezade la representación visual no los otorga porsi misma, sino que es el uso que de la imagense realice el que condiciona su significación.Y, como hemos señalado a propósito de lasciencias sociales, puede hacernos más cons-cientes del grado de innovación que algunasprácticas didácticas pueden representar parael ámbito del conocimiento académico. Enúltima instancia, creemos que debatir y pen-sar en estas subterráneas y poco conocidaspuede convertirse en una estrategia parareflexionar sobre la epistemología de las dis-ciplinas que redunde en la búsqueda deestrategias para su enseñanza.
Bibliografía
ALPERS, S. (1983/1987). El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. Madrid: Her-mann Blume.
VON AMELUNXE, H. (1998), The Century’s Memorial. Photography and the Recording of History.En M. FRIZOT (ed.). A New History of Photography. Köln: Könemann, pp.130-147.
ARDÉVOL, E. (1998). La construcción de la mirada en The Ax Fight. La aproximación pedagógica enel cine etnográfico de Tim Asch. En María Luisa Ortega y Daniel Sánchez Salas (eds.), La panta-lla maestra: encuentros entre imagen y educación, Secuencias. Revista de Historia del Cine, nº 8.
35
t a r b i y a 31
ATGET, E. (1998). Photography and History. En M. FRIZOT (ed.). A New History of Photography. Köln:Könemann, pp. 398-409.
AUMONT, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.BANCEL, N., BLANCHAR, P., BOESTSCH, G., DEROO, E., LEMAIRE, S. (2002) (dirs.), Zoos humains. De la Vénus
Hottentote aux ‘Reality Shows’. Paris : La Découverte. BLUM, A.S. (1993). Picturing Nature. American Ninetenth-Century Zoological Illustration. Prince-
ton: Princeton University Press. BUCCHI, M. (1998a). Images of science in classroom: wallcharts and science education 1950-1920.
J.V. FIELD y A.J.L. JAMES (eds.). Science and the Visual. Número especial de The British Journal forthe History of Science (junio, 1998), pp. 161-184.
BUCCHI, M. (1998b). Science and the Media. Alternate Routes in Scientific Communication. Lon-dres: Routledge.
COMENIUS (1640/1986). Didáctica Magna. Madrid: Akal.DE CHADAREVIAN, S. (1993). Instruments, Illustrations, Skills and Laboratorios in Nineteenth-Cen-
tury German Botany. En R.G. MAZZOLINI (ed.), Non-verbal Communication in Science prior to1900. Florencia: Leo S. Olschki, pp. 529-562.
DE PEDRO, A.E. (1999), El diseño científico. Siglos XV-XIX. Madrid: Akal. DEBRAY, R. (2001) Introducción a la mediología. Barcelona: Paidós.DENNIS, M.A. (1989). Graphic Understanding: Instruments and Interpretation in Robert Hooke’s
Micrographia. Science in Context 3, 2, pp. 309-364.ECHEVERRÍA, J. (1995). Filosofía de la ciencia. Madrid: Akal.ECHEVERRÍA, J. (2002). Ciencia y valores. Barcelona: Destino.EISENSTEIN, E. (1979). The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge: Cambridge University Press.GRUZINSKY, S. (1994). La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner. México: Fon-
do de Cultura Económica.GUBERN, R. (1999), Del bisonte a la realidad virtual. Barcelona: Anagrama.EDWARDS, E. (1992) (ed.), Anthropology and Photography (1860-1920). Londres: Royal Anthropo-
logical Institute.FREUND, G. (1977/1986) La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.FRIZOT, M. (1998a). The All-powerful eye. The Forms of the Invisible. En M. FRIZOT (ed.). A New His-
tory of Photography. Köln: Könemann, pp. 272-291. FRIZOT, M. (1998b). Body of Evidence. The Ethnography of Difference. En M. FRIZOT (ed.), A New His-
tory of Photography. Köln: Könemann, 1998, pp. 258-271.FRIZOT, M. (1998c). Automated Drawing. The truthfulness of the calotype. En M. FRIZOT (ed.), A New
History of Photography. Köln: Könemann, 1998, pp. 58-89.FRIZOT, M. (1998d). States of Things. Image and aura. Photography and archeology. En M.
FRIZOT (ed.), A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998, pp. 370-385.
36
t a r b i y a 31
HACKMANN, W.D. (1993). Natural Philosophy Textbook Illustrations 1600-1800. En R.G.MAZZOLINI (ed.), Non-verbal Communication in Science prior to 1900. Florencia: LeoS. Olschki, pp.169-196.
IVINS, W.M. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfi-ca. Barcelona: Gustavo Gili.
IVINS, W.M. (1985). La rationalisation du regard. En Bruno LATOUR (ed.). Les `Vues’ de l’Es-prit, número monográfico de Culture Technique, vol.14, pp. 31-37.
KELLER, S.B. (1998). Sections and views: visual representation in eighteenth-centuryearthquake studies. J.V. FIELD y A.J.L. JAMES (eds.), Science and the Visual. Número espe-cial de The British Journal for the History of Science (junio, 1998), pp. 129-160.
KOENIG, T. (1998). “The Other Half. The investigation of Society” en M. FRIZOT (ed.). A NewHistory of Photography. Köln: Könemann, pp. 346-357.
LYNCH, M. Y WOOLGAR, S. (eds.) (1990). Representation in Scientific Practice. Cambridge,Mass.: MIT Press.
MARTINET, A. (1994) (ed.). Le cinema et la science. Paris. CNRS: editions.MARTÍNEZ, W. (1992). Who constructs Anthropological Knowledge? Toward a Theory of
Ethnographic Film Spectator. En P. CRAWFORD y D. TURTON (eds.), Film as Ethnography.Manchester: Manchester University Press.
MARTÍNEZ, W. (1995). Estudios críticos y antropología visual. Lecturas aberrantes, negociadas ohegemónicas en el cine etnográfico. En E. ARDÉVOL. PÉREZ TOLÓN (eds.), Imagen y cultura. Perspec-tivas del cine etnográfico. Granada: Biblioteca de Etnología, Diputación Provincial de Granada.
MEUSY, J.-J. (1995). La non-fiction dans les salles parisiennes. En T. LEFEVRE (dir.). Images du réel.La non-fiction en France (1890-1930). Número monográfico de 1895, nº 18, pp. 169-200.
MONTERDE, J.E. (1986). Cine, historia y enseñanza. Barcelona: Laia. O’CONNOR, J.E. (ed.) (1990). Image as Artifact. The Historical Analysis of Film and Televi-
sion. Malabar.ORTEGA, M.L. (2002). El análisis de la imagen científica en la formación del profesorado: una
aproximación socio-epistemológica. Investigación y Desarrollo, vol. 10, nº 1, pp. 76-99.ORTEGA, M.L. (2003). La ética de la representación: líneas de reflexión sobre los documen-
tos visuales y audiovisuales en la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales.Utopía siglo XXI, vol. 3, nº 8, pp. 23-40.
PUJADE, R., SICARD, M., WALLACH, D. (1995). À corps et à raison. Photographies Médicales1840-1920. París : Marval/Ministère de la Culture.
ROCHE, J.J. (1993). The Semantics of Graphics in Mathematical Natural Philosophy. En R. G. MAZZO-LINI, Non-verbal Communication in Science prior to 1900. Florencia: Leo S. Olschki, pp. 197-234.
RONY, F.T. (1996). The Third Eye: Race, Cinema and Ethnographic Spectacle. Duham-Lon-dres: Duke University Press.
37
t a r b i y a 31
ROSENSTONE, R. (1997). El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona: Ariel.SHINN, T. Y WHITLEY, R. (1985). Expository Science: Forms and Functions of Popularisation.
Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel Publishing Company.SICARD, M. (1991). Images d’un autre monde. La photographie scientifique. París: Centre
National de la Photographie.SICARD, M. (1994), “Mille huit cent quatre-vingt-quinze ou les bascules du regard” en A.
MARTINET (ed.), Le Cinéma et la Science. Paris : CNRS, pp. 18-31SICARD, M. (1998). La Fabrique du Regard. Images de science et appareils de vision (XVe-
XXe siècle). París: Editions Odile Jacob.SLAWINSKI, M. (1991). Rhetoric and Science/Rhetoric of Science/Rhetoric as Science. En
STEPHEN, P., ROSSI, P. y SLAWINSKI (ed.), Science, Culture and Popular Belief in RenaissanceEurope. Manchester: Manchester University Press.
SORLIN, P. (1990). Historical films as tools for historians. en J.E. O’CONNOR (ed.) Image asArtifact. The Historical Analysis of Film and Television. Malabar.
STAFFORD, B.M. (1994/1999). Enlightenment Entertainment and the Eclipse of Visual Edu-cation. Cambridge, Massachussets: MIT Press.
TAGG, J. (1988) The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories.Minneapolis: University of Minnesota Press.
WHITLEY, R. (1985). Knowledge Producers and Knowledge Acquirers. Popularisation as aRelation between Scientific Fields and Their Publics. En SHINN, T. Y WHITLEY, R. (eds.).Expository Science: Forms and Functions of Popularisation. Dordrecht/Boston/Lancas-ter: D. Reidel Publishing Company, pp. 3-28.
YATES, F. (1966/1974). El arte de la memoria. Madrid: Taurus.
Resumen
Este trabajo traza una sucinta historia del papel de las imágenes y de las representacio-nes visuales y audiovisuales en las prácticas científicas. Muestra cuáles han sido los pun-tos de inflexión principales en la relación entre las imágenes y la construcción y comuni-cación del conocimiento científico. A partir de dicha reconstrucción, propone algunasreflexiones sobre el diálogo posible entre la didáctica y la historia de las imágenes en lasciencias experimentales y las ciencias sociales.
Palabras clave: imagen científica; imágenes en las ciencias naturales y en las cienciassociales; historia de la ciencia; comunicación científica.
38
t a r b i y a 31
Abstract
This paper reflects on the role of images and visual or audio-visual representations inscientific practice over the years. It depicts the main turning points in the relationshipbetween images and the construction and communication of scienific knowledge. Theauthor proposes a possible conection beteen methodology and the use of images inscience and social science.
Key words: scientific image; images in natural and social sciences; history of science;scientific communication.
María Luisa OrtegaInvestigadora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
Universidad Autónoma de Madride-mail: [email protected]