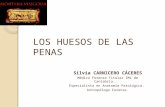Identidad, mito y conflicto. La definición de los habitantes de un territorio en la novela...
Transcript of Identidad, mito y conflicto. La definición de los habitantes de un territorio en la novela...
IDENTIDAD, MITO Y CONFLICTO. LA
DEFINICIÓN DE LOS HABITANTES DE UN
TERRITORIO EN LA NOVELA KALFUKURA
DE JORGE BARADIT
MUÑOZ GODOY, Samir Jorge Melej / Filosofía y Letras, UBA - [email protected]
Eje: Literatura Latinoamericana
Tipo de trabajo: ponencia
› Palabras clave: Chile – Mitología – Identidad – Violencia – Territorio
› Resumen
Entendiendo que las metáforas cumplen una función cognitiva respecto a lo vivido,
en el pensar tanto como en el actuar, desde la extensión de un dominio conceptual sobre
otro (Lakoff y Johnson, 1995), sumado a que las creencias se realizan, comprendiéndolas
como relaciones imaginarias con la condiciones de producción, donde la ideología es solo
un grupo de estas (Raiter, 2012), y desde la definición de mito como relatos que
proporcionan modelos de conducta y significan la existencia (Eliade, 1992), atendemos a
un uso de las mitologías donde se reúnen estas consideraciones, en tanto son la extensión
de un dominio conceptual sobre la experiencia y la vivencia de un grupo que las actúa como
relaciones imaginarias con sus condiciones de producción. Así, la novela chilena Kalfukura
de Jorge Baradit (Ediciones B, 2009), plantea un uso de mitologías propias que diferencian
a los grupos que habitan un territorio, los identifica. A su vez, el mito permite una
comprensión del territorio y el tiempo habitado, en términos de la metáfora que se hace
sobre ellos desde los relatos propios, que devendrá en acciones y contraposiciones de cada
grupo por dominar; una violencia dada como la guerra por un territorio. En la novela, estos
grupos —Pueblos originarios, Americanos (chilenos) y Europeos— se definen en sus
relaciones imaginarias, es decir, desde una serie de relatos para pensar y actuar sus
existencias: dominios conceptuales enfrentados en ejercicios de poder y verdad, dictando
reglas para la violencia (Foucault, 1979), que resultarán en cierto devenir histórico del
territorio, específico de los habitantes que triunfen en el conflicto.
Identidad, mito y conflicto.
La mitología puede entenderse como narrativas, con personajes, acciones y lugares,
con una estructura interna y una relación sistémica entre todas sus manifestaciones; y, más
allá, su variedad, como cierta iteración de una misma forma del suceso del lenguaje. Pero,
como todo análisis que se presta al interior, se pierde de relaciones exteriores y en uso.
¿Para qué y cómo sirve una mitología? ¿Para qué y cómo sirve una narrativa?
Sí desde Mircel Eliade (1992) entendemos que las mitología proporcionan «modelos
de conducta, y confieren por eso mismo significación y valor a la existencia» (p.8),
podríamos pensar en una función dada por la imitación de lo narrado, aquel relato como
una escena digna de representar en el momento dado. Pero en tanto suceso del lenguaje,
creemos que va más allá de una puesta en escena: así, desde un uso de los conceptos que da
una narrativa, tanto de las palabras como de las relaciones, proponemos en los límites de la
novela, que la mitología funciona como una metáfora cognitiva de la existencia, que otorga
sentido antes que patrones; que se da desde un sistema de relaciones más menos conocido,
o por conocer, marcando ya no modelos solo de conducta, sino también de creencias; por lo
tanto, de pensar, y de posibilidades para el propia sujeto. Son conceptos que estructuran lo
que percibimos, cómo atendemos a nuestra realidad, y las maneras que nos
interrelacionamos, aprendido desde un relato comunicado. «La esencia de la metáfora es
entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra» (Lakoff y Johnson, 1995, 41),
y en nuestro caso, atenderemos a cómo se entienden y experimentan sucesos en los
términos de una narrativa develada.
La mitología como un sistema conceptual que estructura un accionar y se manifiesta
en el lenguaje, una metáfora cognitiva en tanto permite una coherencia cultural, y de ahí,
una identidad de grupo cohesionado. Aclaramos, llegados aquí, que nuestro límite está
dentro de la novela, y desde ese mundo ficcional, en su trama e historia, analizaremos las
maneras que entender la existencia que dan las metáforas que encontramos. Entonces,
estamos ante varios dominios conceptuales que se extienden sobre otro —distintas
mitologías que explican una realidad—, donde se piensa tanto como se actúa, permiten
entender el mundo y la propia posición, al tiempo que plantean una verdad propia y
coherente a la propia narrativa, y en la disputa, son parte del ejercicio de poder, y su
hegemonía, lo garante para el triunfo. Cuando un sujeto hace de sí una mitología, de su
cosmovisión, se encuentra posibilitado y a la vez limitado a una manera de entender la
realidad y sus conflictos propios.
Las mitologías funcionan como metáforas cognitivas de la realidad, por lo tanto,
ocupan un rol en las posibilidades de qué creer. En este mismo campo de las creencias,
podemos pensar cierta mitología en los términos de una ideología, «una relación
imaginaria de los sujetos con sus condiciones materiales de producción, por un lado, y que
permiten —en una época cualquiera— la reproducción del modo de producción y las
relaciones de producción vigentes y la dominación de la clase dominante» (Raiter, 2012,
p.15). Desglosando la cita, habría entonces mitologías dominantes, y por tanto, ejercicios de
poder y regímenes de verdad asociadas a esta, en una situación de conflicto. El análisis que
proponemos de la novela Kalfukura, de chileno Jorge Baradit, apuntará a las mitologías en
conflicto dentro del mundo ficcional de la novela, que son actuadas y pensadas por los
personajes, entendiendo la guerra planteada como un enfrentamiento por dominar la
manera de entender el territorio. A su vez, siguiendo a Foucault (1979), «el problema no
está en hacer la partición entre lo que, en un discurso, evidencia la cientificidad y la verdad
y lo que evidencia otra cosa, sino ver históricamente cómo se producen los efectos de
verdad en el interior de los discursos que no son en sí mismos ni verdaderos ni falsos»
(p.178), por lo que nuestro análisis no irá a por cuál cosmovisión es la verdadera, sino
dentro de la ficción, cómo el ocupar la posición de ideología moviliza práctica y vivencias.
En tanto una narrativa con un tiempo histórico, a su vez, veremos cómo esta relación
demarca la acciones y la vivencia, más allá de la trama para proponer un tiempo histórico, y
ahora mítico, al que refieren los sucesos de la novela. El viaje del protagonista se organiza
en torno a cierta narrativa que se va revelando a él tanto como al lector, de manera
separada y distinta para cada uno, que ordena una dirección y una misión; lo mismo que
sucede con la mitología de los antagonistas, e incluso, con quienes rodean los sucesos sin
una identidad individual, sino de grupo. Por último, para fines del análisis, propondremos
tres grupos de mitologías, y por lo tanto, tres cosmovisiones: una de los Pueblos
originarios, otorgada por la narrativa de origen y resistencia, encarnada en quienes se
reconocen como tales; una Europea, dada por la narrativa de conquista y de pervivencia en
términos cristianos, por parte de los sobrevivientes de la guerra de conquista; y una
Americana, dada por una narrativa habitada de sincretismo, referente a su época, que
ronda las dos anteriores pero en su realización como sociedad resulta ajena a la
especificidad de entendimiento de los sucesos que estas permiten.
Cosmovisión de los Pueblos originarios.
A lo largo del texto, se presentan como apartados que no son parte de la trama, pero
sí de la historia, extractos que refieren a las cosmovisiones. Textos en forma de cita,
construcciones polifónicas de una manera de entender el territorio que el texto va
informando, a modo de herencia, como las historias que pasan de generación en
generación; fragmentadas. Cada quién, al hacerse de un dominio conceptual, lo usa para
decir su experiencia acerca del lugar que habita. La novela sigue al descubrir y asumir la
pertenencia a la cosmovisión de los pueblos originarios por parte del protagonista: «Se
llama Alejandro Caspana, tiene doce años y no entiende qué diablos ocurre» (Baradit, 2009,
p.12). La ausencia del dominio conceptual impide la comprensión del fenómeno que ocurre
en el territorio. Primero, se entera de su lugar en el mundo: es hijo de la Pachamama, de la
persona que encarna el territorio, y su misión, encontrar la Kalfukura, el corazón de la
tierra, que fue llevada al fin del mundo, la Antártida. Y ahí, en ese ejercicio de poder,
descubre que las palabras actúan: al declararle su odio por haberlo abandonado y hecho
vivir como huérfano, la agonía de la Pachamama se hace presente. Y huye. Entonces,
comienza un viaje donde el descubrir de la cosmovisión será propio, en el trayecto; y de
paso, hacerse también con el dominio conceptual se transformará en comprender la propia
historia, las filiaciones, responsabilidades y deberes sobre el mundo.
Un primer texto es Tahuapac. Crónicas de las anomalías y consideraciones
particulares acerca del territorio sagrado del Reyno de Chile donde se menciona: «Chile tiene
la forma de un camino largo y angosto, pero también de una pista de despegue (...). Cuando
llegue al final del camino, usted se vuelve un gigante preparado para saltar al mar y entrar
a la Antártida y su secreto, como un guerrero de la Calfucura» (Baradit, 2009, 31), lo que
viene a referir la misión del protagonista y los sucesos al encontrarse con la machi
Alerayén. Cuando a Leonardo Caspana se le explica su posición en el mundo, el sentido de
su existencia en términos de la cosmovisión de los pueblos originarios, entiende su rol
como guerrero de la Kalfukura, hijo de la Pachamama, y mediador para el resurgir del
territorio: el mito encarnado, ya en su forma de destino o decisión propia, permite luego
asumir el rol en el enfrentamiento; entonces, legitima y propicia el actuar para sostener tal
dominio conceptual como el ideológico, es decir, el que permita una idea de las relaciones
con las condiciones materiales.
Así mismo ocurre con Recuerdos de Pascal Cotipa Curawenu, donde se narra el viaje
en los términos que hacen entender la narración como semejante a un periplo mítico; en
sintonía a la repetición ritual de los mitos de origen (Eliade, 1992). Aun así, nosotros
entendemos que ocurre una iteración: la mitología es asumida cuando se encarna y
reiteran en un contexto propio, y distinto al origen, los procesos o dinámicas que refiere a
una manera de crear, de vivir, propio de una comunidad cohesionada.
El guerrero de la Kalfukura es la encarnación de la serpiente Tren Tren. Él viaja desde el desierto de polvo hasta el desierto de hielo. En ese lugar, que es donde empieza todo, el chacra muladhara se traga la gema azul y sube con rapidez bajo la cordillera, trepando por la columna
vertebral de territorio como una serpiente cundalini hasta explotar en la mente de la tierra a través de la puerta del Sol, el origen de nuestro espíritu. Tiahuanacu (...). Todos quedamos entonces conectados a la Pachamama en una red que nos junta todos sus hijos. Aquí quedamos todos hablando con todos y escuchándonos a todos.
(Baradit, 2009, 117)
La trama que se lee cobra entonces un sentido, se logra entender de cierta manera, a
la vez que se repiten rasgos distintivos de la cosmovisión, como considerar un guerrero de
la Kalfukura en la historia, Leonardo Caspana en la trama. A su vez, vale recordar que Tren
Tren es la serpiente que, en términos mapuche, permite la pervivencia de los hombres
sobre la tierra. Así mismo, el chakra muladhara está relacionado con la tierra y la
supervivencia, así como lugar desde donde comienza la serpiente kundalini en las doctrinas
hinduistas y las distintas apropiaciones de esta. Antes que plantear aquí el sincretismo, es
otro movimiento: al tener un dominio conceptual propio es posible la apropiación de
términos de otras mitologías que desarrollen y digan aspectos del mismo, considerando la
relación intensional que posee el lenguaje. Así, pueden convivir sin contradecirse, es decir,
manteniendo la coherencia propia de las metáforas cognitivas, diferentes tradiciones
dentro de la lengua, pero sin por ello un grupo dejar de manifestar la suya como ideológica.
Aparecen en la novela una serie de imágenes que emulan las crónicas de Felipe
Huamán Poma de Ayala. Aquí, se presenta el relato del territorio desde la perspectiva del
sobreviviente, el que aún recuerda algo del suceso. Se entiende y explica por qué la
Kalfukura fue llevada al fin del mundo, asumiendo un género lingüístico propio de la época
de colonia, en términos del tiempo de la historia de la novela, posterior al hechizo que dejó
a ambas cosmovisiones en un intersticio dónde asomó una cosmovisión propia de cada
nueva comunidad cohesionada, las distintas naciones de América. Pero solo cumple una
función de testimonio que no se realiza ni encarna, asumiendo ya el sincretismo al usar
términos tales como “infieles”, “Ciudad del Apostal Santiago”, “encomendarse a Dios”. Por
lo tanto, en última instancia, queda en un espacio de referencia a la cosmovisión de los
pueblos originarios pero nunca en su encarnación.
En Manual secreto de instrucción para el combate urbano y adoctrinamiento, ya
comienzan a aparecer una serie de citas que refieren a una manera de entender el conflicto
dado: aquí, se revela la cosmovisión de los pueblos originarios por oposición a la europea.
Son narraciones del conflicto que se prestan a entenderlo desde la perspectiva propia de
cada cosmovisión.
Los chamanes americanos tenían en su poder la Kalfukura, que equilibraría la vida y los vientos de todo el planeta; el regalo de un dios caído. Pero algo ocurrió: el esfuerzo mental que
hicieron todos los chamanes de América, desde México hasta la Patagonia, para el levantar el cerro del sol y el de la luna en medio del valle de Santiago, fue escuchado allá lejos, en Europa, por magos y alquimistas oscuros que se maravillaron por la energía desplegada (...)
La guerra fue terrible. Los conquistadores avanzaron con sus conjuros negros, sus demonios y sus cañones aplastando todo a su paso en dirección al sur. (…). La muerte se adueñó del paisaje, las aves luchaban desesperadas contra sables y fusiles, los pumas interponían sus cuerpos contra las balas y la metralla; los árboles peleaban codo a codo con los hombres rojos, intentado detener a la marea de fierro y dientes hediondos que no saciaban su hambre jamás (…).
Los que sabían se retiraron de escena y buscaron refugio en otros paisajes. Se separaron para perderse mejor. No dijeron nada ni se comunicaron, dejando al azar, que nunca es azar, el momento de reunirse otra vez y completar el sueño.
(Baradit, 2009, p.38-41)
Aquí la manera de entender la conquista mágica de América también plantea una
diferencia con la historia del lector; el mundo secundario aunque tenga coherencia interna,
requiere de los referentes de un exterior ya por diferencia o completitud; este sería un
análisis en términos de mundos ficcionales, que no atañe a este trabajo pero vale
considerar (cfr. Campos, 2014). Más allá de esto, se plantea una manera de entender el
conflicto con sus participantes, que se ve encarnada en la batalla del protagonista en el
bosque del lago Icalma, donde luego se enterará su rol dentro de los sucesos por el relato
oral de un lonko. Así misma, la reunión del ejercito de los pueblos originarios, que llega
hasta Rapa Nui, se entiende cuándo se encarna el mito que refiere a una comunidad
cohesionada en todo el continente, en el dominio conceptual y los términos de la
experiencia para entender la vivencia y los fenómenos.
De los Pueblos originarios es la cosmovisión que construye la mitología expresada
por los habitantes que se reconocen herederos o participantes de los pueblos originarios
del territorio. Sean Mapuches, Aymaras, Pascuences, Quechuas, Mayas, se plantea una
comunidad del continente que vive con una cosmovisión común a todos. Así, en el asumirla,
estaría el espacio de resistencia que guarda no solo la tecnología necesaria, sino también
los sujetos capaces de reconocer una manera de actuar, y enfrentar a aquellos otros,
conocedores del dominio conceptual que interpretan y actúan la cosmovisión que busca en
el territorio una mera riqueza.
En el inicio del viaje aparece un guía, Kallawaya, un brujo del altiplano, también
llamado después Cunza, Kalku o Serpiente emplumada, que se revela como un impostor; se
plantea la cooperación entre ciertas mitologías de los pueblos originarios y europeas en la
conquista del territorio. Pero el relato que da al protagonista resulta una mera explicación
antes que la encarnación de una cosmovisión, refiriendo a una leyenda de personajes, antes
un mito que plantee un dominio conceptual. En ese mismo relato, queda, por ejemplo, fuera
la idea de un "guerrero de la Kalfukura", necesaria para entender el periplo que traza
Leonardo Caspana. Así, ya no se ubica como relato mítico sino como simple explicación
contextual para los sucesos, que le daría su carácter de impostura y falsificación: la falta de
coherencia para la iteración de los sucesos en la vivencia de una comunidad cohesionada.
Cosmovisión Europea.
Al igual que la cosmovisión de los Pueblos originarios, asumiendo en este caso una
condena, se presenta en fragmentos y recuerdos de transmisión oral que aparecen a lo
largo del texto. Quiénes lo encarnarán y realizarán serán los conquistadores supervivientes
bajo tierra, comandados por Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Ya en su primera
aparición enuncian «“Tomad y comed, que este es mi cuerpo, no hay otro camino al cielo
para nosotros» (Baradit, 2009, p.37). Relegados a vivir bajo tierra, quemados por el sol y
alimentándose con sangre, en su propio dominio conceptual encuentran los términos
coherentes para explicar los efectos del hechizo de los pueblos americanos. Así, se legitima
una práctica violenta en tanto es aún comprensible por la mitología que sustenta una
manera de vivir y de actuar, al mismo tiempo que pervive un objetivo: la conquista del
territorio. Entender la electricidad como un demonio, el metro como un monstruo bajo la
ciudad, la Kalfukura como un objetivo de poder y conquista, son todos participantes de la
cosmovisión y coherentes consigo misma. Por otro lado, aparecen citas que siguen
funcionando como testimonio ante el olvido. En Historia verídica del Reyno de Chile,
relatada por uno de sus fundadores principales se narra la fundación de la capital:
El hombre estaba ahí abajo, atravesado por la punta aguzada de la viga. Nos miramos entre hermanos porque ninguno supo decir en qué momento se metió dentro aquel hombre. Dios lo tenga en su santo seno. La viga quedó de pie, uno de los nuestros dijo que el valle estaba cambiando un poco de color y todas las aves que iban en vuelo cayeron a tierra de inmediato. Topamos el agujero con tierra y piedras. Nadie volvió a hablar de él. Alrededor de la viga se demarcó la Plaza de Armas de la Ciudad del Apóstol Santiago de la Nueva Extremadura
(Baradit, 2009, p.139)
Dentro de la tradición de los círculos herméticos y la organización de separación de
poderes y saberes dentro de la cultura europea, sumadas a la proliferación de sociedades
secretas como conducta cultural, es posible entender que es coherente que quién narra
presente duda ante cierta información, pero no ante la realización del suceso. Así, la
fundación de la ciudad de Santiago se entiende como parte de un ritual adecuado a la
cosmovisión europea, considerando la figura de mártir y el sacrificio, lo que luego
habilitará al lector a entender que una ciudad colonial se alce entre la Santiago del siglo XX;
de este conflicto y la reacción de los habitantes del territorio hablaremos al analizar la
cosmovisión chilena.
Otro texto dentro de la novela es Fragmento de un monólogo declamado en italiano
por un desconocido. Texto transcrito de la grabación hallada en el armario del fallecido
obispo de Santiago, don Andrés Corona Montella. Aquí se relata la vivencia del hechizo por
parte de los europeos conquistadores, los efectos de su condena, y su perdición.
Los ejércitos se componían de guerreros brutos de Castilla y Leon, sabios alquimistas de
Praga, brujos oscuros germanos y un batallón de magos venidos de Istanbul y Alejandria. Todos escondidos en las bodegas de las carabelas bajo el más estricto de los secretos, durmiendo un sueño seco en cajones de madera de ébano rellenos de tierra europea. La guerra fue mágica y la ganaron los europeos en muy corto tiempo. Los pueblos rojos de América fueron sorprendidos por un ataque brutal, masivo, rápido e inmisericorde (…). Pero algo ocurrió. El último de los pueblos de la tierra, los guardianes del fin del mundo, le dio cruda batalla (…). Los europeos somos águilas de la luna, dijo Valdivia. Y esa sola frase bastó para que los sacerdotes mayas, cobijados en tierra mapuche, prepararan, en conjunto a machis y chamanes quechuas, un arma en la forma de una frase explosiva que caería desde el sol –el protector de la América Roja- para aplastar a los conquistadores bajo un conjuro durante quinientos años (…). No podían tomar agua, no podían comer carnes. Con los días descubrieron que podían tragar sangre sin destrozarse las resecas membranas de su interior. Lloraron de rabia y autocompasión. Se escuchaban gritos debajo de la tierra
(Baradit, 2009, p.130-133)
Aquí, se explica y entiende la situación de los conquistadores europeos que se narra
a lo largo de la novela. Además, podemos ver que los referentes comunes dentro de las
mitologías permiten su relación: así como la serpiente kundalini y Tren-Tren, aquí la
maldición se explica por un entendimiento desde los pueblos americanos de la posición que
ocupan los pueblos europeos. Acceder a la mitología de otro implica entonces un poder de
afectar, de ejercer un poder dentro de los términos que afectan a una comunidad que los
asume.
Cosmovisión Chilena.
La incapacidad de la población chilena de entender los sucesos define esta
cosmovisión. No se logra entender el territorio, y no hay apropiación posible de los
términos de otras cosmovisiones en tanto no es posible darle coherencia con la experiencia
vivida por la comunidad cohesionada. Así, cualquier referente es adecuado en tanto una
salida, no una respuesta propia, sino una que al menos permite saber que alguien sabe.
Aterrorizados, los ariqueños concurrieron en procesión desde todas las iglesias de la ciudad a rogar por su silencio y sosiego. Alguien dijo que era el llamado de las almas de los cientos de soldados muertos en aquella batalla sangrienta (…). Otros fueron más lejos y hablaron de dioses atacameños tutelares que regresaban a cobrar su despojo y su exilio.
(Baradit, 2009, p.11)
Al igual que la herencia de la cosmovisión, su incertidumbre está dada por el relato
oral y el testimonio que ahora no es capaz de sostener y encarnar una manera de entender
el territorio. Así, la cosmovisión que queda luego del olvido de la historia, solo tiene lugar
para la incertidumbre.
Ante el batallón de conquistadores que salen bajo tierra e invaden Santiago, las
fuerzas militares son diezmadas y nada pueden hacer, mientras no hay manera, más que
estar atónito —sin palabras, sin dominio conceptual—, de responder a los cambios que
sufre el territorio, en su geografía y habitantes. La respuesta resulta entonces la violencia,
la sospecha de la locura, y la enajenación de conflicto por el territorio: la impotencia.
—¡Digo que algo viene desde los túneles, por la cresta!... ¡No me vengan con que no hay nada en las cámaras! ¡No estoy loco! (…)
Los encargados de vigilar las cámaras no podían creer lo que veían. La escena en Baquedano comenzaba a repetirse en cada estación de metro con mayor o menor resistencia (…). Las hordas no tardaron en enfrentar a patrullas y pelotones que eran superados y aniquilados con rapidez. Más bien devorados por la masa hambrienta que avanzaba (…). Helicópteros sobrevolaban el área y ametrallaban las enormes masas blancuzcas que desde el cielo parecían moverse como bandadas de pájaros, rápidas y coordinadas. La misma coordinación que sirvió para organizar una colosal descarga de ballestas contra un Black Hawk hasta herirlo de muerte, haciéndolo caer en la ladera sur del cerro San Cristóbal.
Santiago era dominado por una imparable ola de locos aullando palabras y frases en español antiguo, con signos y cruces marcas en la piel a puntas de clavos o vidrios.
(Baradit, 2009, p.155)
Ni aún la tecnología permite entender cuando se ausentan las palabras. Sí permitiría
enfrentar, pero como sucede con la formulación del hechizo sobre los conquistadores, si no
se entiende un fenómeno el sujeto se encuentra incapacitado de ejercer poder sobre él, de
apropiarlo y afectarlo desde la propia cosmovisión. El rescate del territorio viene entonces
del guerrero de la Kalfukura, junto a su padre y el ejército de seres mitológicos que ha
reunido para una última batalla. Aquí se resuelve la derrota de los conquistadores en tanto
son entendidos, y ellos han olvidado las posibilidades de ejercicios de poder por parte de
los pueblos americanos.
La definición de los habitantes de un territorio.
Las distintas cosmovisiones se construye y revelan en una multitud de relatos
propios, que forman parte de la misma comprensión en tanto guardan una coherencia
interna con los sucesos de la trama presentada en la novela como con la historia que esta
refiere, posibles de entender como posiciones frente al conflicto de las distintas
comunidades involucradas. El enfrentamiento por el continente, entonces, fue por las
cosmovisiones, por la identidad y el dominio conceptual con el cuál entender; bien comulga
con esto las posturas críticas que apuntan a un vaciamiento del otro como método y
consecuencia de la conquista de América: un olvido, una ausencia de un discurso propio, la
posición del subalterno.
Así, la novela plantea diferentes maneras de entender el conflicto; siendo, a su vez,
ella misma un dominio conceptual posible para referir a los sucesos históricos de la
conquista de América. No como verdad, sino como manera de entender, como una serie de
términos y mitologías que pueden servir para hacer de la vivencia, que ahora es del lector,
una experiencia posible de comunicar. Porque, en gran medida, se encuentra ahí la
posibilidad de «hacer funcionar la ficción en la verdad; de inducir efectos de verdad con un
discurso de ficción, y hacer de tal suerte que el discurso de verdad suscite, “fabrique” algo
que no existe todavía, es decir, “ficcione”. Se “ficciona” historia a partir de una realidad
política que la hace verdadera, se “ficciona” una política que no existe todavía a partir de
una realidad histórica» (Foucault, 1979, p.168). La relación con el exterior de la novela, en
tanto asumiendo la lectura, está en plantear una manera entender del territorio que no se
encuentre contemplada, y así, salir de cualquier régimen de verdad aceptado aun cuando se
identifiquen ejercicios de poder realizados.
En resumen, y como conclusión, los habitantes de un territorio se definen por el
relato que encarnan y asumen, sin por ello que el registro histórico pierda su valor; al
contrario, viene a ser otro discurso que no deja de ser una narración de los sucesos: una
posición ideológica que utiliza cierto dominio conceptual para entender. La identidad a lo
largo de la novela se da por asumir cierta referencias al pasado y las responsabilidad que
acarrea para el futuro; también, por entender la posición dentro de los conflictos y decidir
actuar de cierta manera en pos de ellos. Caspana vive su camino del héroe a medida que es
consciente del dominio conceptual que repone la resistencia y propiedad de los pueblos
originarios, los conquistadores actúan en los términos que su mitología le permite, la
nación que siguió a la pausa del conflicto encuentra su carencia en la incertidumbre e
impotencia que la falta de términos produce.
Ya como ideología, ya como metáfora cognitiva, ya como mitología; debemos
reconocer que los términos utilizados sirven para entender dentro de dominios
conceptuales, que siempre terminan siendo propios, el fenómeno que ocurre en la obra.
Así, desde el interior, es posible a su vez plantear funcionamientos y decir la experiencia de
la lectura. Aun dentro de los límites de la novela, el asumir que se utilizan metáforas con su
función y efecto en tanto sistema coherente, implica reconocer las diferencias y
posibilidades de sujetos y sucesos.
› Referencias bibliográficas
Baradit, Jorge (2009). Kalfukura. Santiago de Chile: Ediciones B.
Campos, Guadalupe (2014). “Modalidad mimética y mundos posibles“ en Riva, Gustavo (comp.)
Entender, destruir, crear. Un recorrido por los primeros tres años del grupo Luthor. Buenos
Aires: EDEFyL.
Eliade, Mircel (1992). Mito y realidad. Barcelona: Labor.
Foucault, Michel (1979). Microfísica del poder. Madrid: La piqueta.
Lakoff, George y Johnson, Mark (1995). Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.
Raiter, Alejandro (2012). “Tus creencias y la de los medios” en Raiter, Alejandro y Zullo, Julia
(comp.) Esclavos de las palabras. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.













![Ibargüengoitia y la Nueva Novela Histórica: Los Relámpagos de agosto [RILCE 17.1 (2001) 17-32]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ed5363dc6529d5d082baf/ibargueengoitia-y-la-nueva-novela-historica-los-relampagos-de-agosto-rilce-171.jpg)

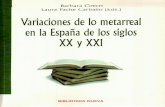
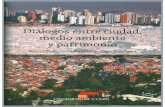




![Jet [Novela] Biblioteca](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321c71564690856e108db2b/jet-novela-biblioteca.jpg)