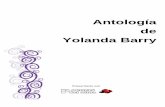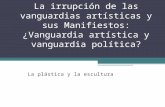Guerrilla de la comunicación en el 15-M: La subversión del espectáculo en las mentes y en las...
Transcript of Guerrilla de la comunicación en el 15-M: La subversión del espectáculo en las mentes y en las...
Guerrilla de la comunicación en el 15-M:
La subversión del espectáculo en las mentes y en las calles
Enrique Maestu Fonseca
De la sociedad de consumo al ataque de los sin rostro.
La indignación es un sentimiento. En toda situación existe un orden establecido, un estado de las
cosas, que le viene dado al individuo o a la sociedad y que por inercia tiende a aprehender y
reproducir. La indignación surge como la constatación de que el sistema no está actuando como los
cuerpos y las mentes de los ciudadanos habían aprendido que el sistema debería de actuar. Desde
nuestra niñez, la imagen que construíamos del mundo se regía por una lógica. Cada acto público
tenía una consecuencia y conocíamos a los otros actores por la función social de lo que
esperábamos de ellos. Así nos convencimos de nuestra función social, de nuestros fines y de los
medios posibles por los que podemos llevarlos a cabo. A cada actor le otorgamos en nuestro
imaginario unos comportamientos que la sociedad normaliza y nosotros reproducimos en nuestra 1vida cotidiana. Entonces, en el determinado momento en el que se toma conciencia de que existe
una disonancia entre la función social atribuida a una institución y los actos reales que ésta realiza,
surge un sentimiento que no es producto de un análisis racional y que tampoco tiene un cariz alegre
y emancipador. El hecho de darse cuenta de que los bancos estafan, que los políticos engañan y
roban y que los medios de comunicación mienten, es un hecho terrible. Tanto más si esta toma de
conciencia se produce de forma colectiva. El hecho de que un ciudadano llegue a darse cuenta de
los vacios y de las contradicciones que contiene la palabra „democracia‟ y de cómo bajo esta
denominación se fortalece un régimen donde los más ricos mantienen sus privilegios a costa de los
más pobres, con la conveniencia y promoción de las instituciones legitimadas por toda la población,
este hecho no es un acto feliz, sino de terror. Un despertar en medio del desierto de lo real.
1 Este texto fue escrito inicalmente como un capitulo de “ El arte de la indignación”. Una obra que
pretendia lanzar cabos entre la estetica en el movimiento, las posses programatico-expresivas y las
posibilidades de recombinación de la sociedad con el movimiento. Tras un par de meses buscando poder
aportar algo a este libro entre tanto profesor universitario, decidí trabajar sobre los codigos del lenguaje
desde la escuela de la guerrilla de lacomunicación. Los meses en los que el movimiento define
tiranicamente la agenda personal alternando indistintamente entre losdias de movilizaciones masivas con
los de asambleas de organización y las tareas propias de la militancia en movimiento, hicieron que la tarea
de tomar altura para pensar el movimiento, fuera extremadamente dificil. No obstante, a pesar de haberlo
escrito con 21 años,creo que en lineas generales el espiritu del texto sigue teniendo vigencia, a pesar de
quesi ahora tuviera que volver a explicar lo mismo , lo haria desde coordenadas muy diferentes. La teoria
dela guerrilla de la comunicación es fundamentalmente practica, y trabajar con los desplazamientos que
operan en los significantes conceptuales a raiz de un determinado hecho, es una tarea lo suficientemente
complicada como para permanecer en una somera descripción de un proceso que ni es tan intnecional
como puede parecer, y que por otra parte tiene una capacidad de difusión mucho mas limitada. El editor
desestimó mi capitulo sin dar explicaciones, y tres años despues lo encuentro en mi ordenador. En esta
nueva edición tan solo he cambiado los titulos de los epigrafes y añadido un opusculo, amen de cambios
de edición y correcion ortografica.
Para los viejos revolucionarios este drama no existe. Desde su voluntad de construir un proyecto de
sociedad alternativa, se asumía como principio que el sistema se basaba sobre la explotación de las
clases capitalistas sobre las clases subalternas. Sin embargo, la idea de poder articular un proyecto
alternativo se diluye progresivamente a medida que la sociedad de consumo refina sus herramientas
de satisfacción de las cada vez más etéreas necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué pensar en la
idea de justicia social cuando puedes ir a pasar una tarde de felicidad asegurada en el centro
comercial más cercano a tu
residencia? Si antes se podía
orientar la idea de felicidad
como estado de justicia y su
consecución, asociada a un
cambio en la estructura de
poder de una forma u otra,
ahora la idea de felicidad
parece que tiene mucho más
que ver con la idea de placer
en términos dicotómicos.
“Me gusta” o “no me gusta”.
Es mucho más fácil escuchar
en un autobús o en el trabajo
“no me gusta la política” que
“la política es injusta”. La teoría de los movimientos sociales sostiene que, para poder actuar
contra algo, primero hay que saber que eso está sucediendo, luego, querer actuar, después, poder, y
finalmente hacerlo. Parece que el hecho de tomar conciencia sobre cómo operan las estructuras
sociales que ordenan nuestra vida, y de las lógicas perversas de explotación y desigualdad que éstas
desarrollan, es un hecho que el consumidor desecha con mucha más facilidad de su percepción de
cuáles son sus necesidades. Quizá la medida más efectiva implementada por la civilización
occidental para controlar a sus poblaciones, no haya sido la policía, sino la capacidad de ligar a sus
ciudadanos al consumo de productos y orientar la producción hacia mercancías destinadas hacia la
satisfacción de un placer siempre ávido de novedades.
Si nuestra mirada hacia el futuro se basa en la prolongación del deseo en la misma circunstancia
pero con objetos diferentes; si orientamos de forma implícita nuestra felicidad y nuestra satisfacción
con el mantenimiento de una vivencia de los bienes materiales y de situación que hemos logrado
consumir, sean bienes tecnológicos o situaciones que sirvan para acumular un estatus superior; si
creemos en el sistema porque funciona y porque me protege de las amenazas y peligros de la
barbarie, entonces, cuando en un breve lapso de tiempo todas las verdades que regían la existencia
del ciudadano medio se diluyen, empieza el doloroso ejercicio de ver con los mismos ojos el nuevo
escenario que siempre estuvo allí pero que no quisimos ver. Las consecuencias locales percibidas
por el individuo de la crisis económica son de sobra conocidas. Para el 99% que no ha provocado la
crisis, pero que sin embargo sufre sus efectos en forma de privatizaciones, recortes y pérdida del
estado de bienestar, la crisis en última instancia se manifiesta como la notificación de una evidencia
que tiene que ver con que las palabras que regían sus vidas son antagónicas en su significado.
Quizá la palabra que más se ha empleado en los últimos meses ha sido „democracia‟ y no
„revolución‟ o „solidaridad‟. Es así porque los y las ciudadanas que tomaron las plazas desde mayo
percibieron la antinomia producida en este concepto y en otros tantos. El desamparo y el miedo
cundió paulatinamente a lo largo de los primeros meses. La política había sido relegada a un asunto
que tenían que arreglar los expertos. Las elecciones, un proceso en el que se debía de elegir al
menos malo. En cierta medida, los culpables de que esto se produjera son los propios ciudadanos
que decidieron olvidar que si la democracia no se construye entre todos, es una tecnocracia. El
terror de ver las fauces abiertas y amenazantes del capitalismo financiero, se transforma en
indignación al preguntar quién alimento a la bestia y al darse cuenta de que fueron nuestros
gobiernos, de que fuimos nosotros mismos.
No obstante, cuando en las plazas y en las calles se congregan miles de personas y cuando las redes
hierven no es debido a la presencia de múltiples personas en un espacio, sino a que estas personas
están interaccionando, están estableciendo relaciones colectivas sobre razones políticas. La
debilidad aparente del ciudadano individual contra el Estado y los bancos parece nimia. Pero
cuando el pensamiento colectivo trabaja virtual y realmente, se invierte el flujo de la producción de
miedo. Si antes los medios de comunicación y los gobiernos mentían y producían amenazas
destinadas a que la población atemorizada acatara eficientemente la cadena de mando del sistema y
la accion normativa tendente a restringir cada vez mas los derechos colectivos, ahora es la
inteligencia colectiva la que al volver a discutir sobre democracia y política y al ejercer un control
firme sobre la clase política profesional, ha revertido la dirección de la producción del miedo. Si el
gobierno estaba en guerra contra la inteligencia, los ciudadanos han empezado una guerra de
inteligencia.
Un conflicto que surge cuando tras varios años de crisis económica, el estado arremete contra los
derechos y servicios básicos de la población. Cuando los ciudadanos han abandonado la esperanza
en las instituciones y en los bancos para que les aseguraran su bienestar, es cuando nace la
necesidad de luchar y ésta solo puede expresarse como explosión creativa producida por el hecho de
que miles de personas establecieran nexos con otros miles de individuos y se influyeran
recíprocamente en muy poco tiempo. Quizá se puede decir que ha sido la creatividad el núcleo
central de este movimiento. La capacidad de desafiar a todas las amenazas de las autoridades para
conseguir sus objetivos, y hacerlo sin necesidad de reducir el conflicto a una disputa entre un grupo
y el Estado, necesita sin duda de un ejercicio continuo de pensamiento colectivo, esto es, no solo
pensar juntos, sino también pensar en que el “nosotros” no se construye como una suma de “yos”
parecidos, sino que está formado por una multitud de “yo” heterogéneos que coinciden en la
necesidad de reaccionar contra los políticos y los bancos. El hecho de que en el movimiento 15-M
sea difícil identificar líderes y mandamases que orienten el programa político y dirijan el calendario
de movilizaciones, supone su debilidad. La toma de decisiones se ralentiza por la voluntad de
maximizar la inclusión en la capacidad de decidir, pero también es su más fuerte potencialidad. La
revolución de los sin rostro empieza cuando el Estado no es capaz de identificar y categorizar la
parte por el todo del movimiento, es decir, la vanguardia, el órgano de decisión política, la élite.
Cuando el Estado es capaz de identificar de donde viene la anomalía, es capaz de definirla en sus
términos y de gobernar la contestación según sus repertorios de acción. La potencialidad surge de la
variedad social de sujetos que confluyen dentro del movimiento y de la orientación de la política del
movimiento hacia un programa de subversión de las relaciones entre los individuos y entre los
individuos y las instituciones, más que de la construcción de un referente político que pretenda
disputar un espacio electoral mainstream. Cuando cualquiera de tus vecinos puede ser un
“perroflauta indignado” la capacidad de identificar al movimiento se verá siempre reducida a los
cuatro consensos principales y a los conocimientos que tengamos de las personas más cercanas en
nuestro núcleo de socialización. Cuando los que okupan centros sociales no responden al perfil
joven y de estética punk, sino familias trabajadoras y con hijos, que se organizan para procurarse
una vivienda porque han
sido desahuciados, o
cuando varias decenas de
jubilados deciden
encerrarse en defensa de la
sanidad pública en
Cataluña, en estos
momentos el movimiento
está creando una disonancia
cognitiva altamente
subversiva. Está
contestando al espectáculo
social que atribuía al
manifestante una identidad
política antisistema, en sus
propios términos. La
subversión surge para
romper con el juego político tradicional donde las lealtades hacia los partidos políticos eran la única
forma para hacer política “real”. Revierte el discurso de los medios y de las autoridades en dos
sentidos. Primero, al romper con la noción de que las acciones antisistema son un producto de un
grupo social muy determinado, sus acciones tienden a ser violentas y que no tienen cabida dentro de
la democracia. Y en segundo lugar, reconfigura con su acción el léxico de los asuntos comunes.
Introduce nuevas palabras dentro del debate político (consenso) y reinterpreta viejas palabras,
dotándolas de nuevos significados (asamblea, democracia). Al difundirse inconscientemente estas
palabras entre los ciudadanos, se abren nuevas posibilidades de pensamiento y por tanto, otras
formas de actuar regidas por estas nuevas reinterpretaciones. Se transforma el espectáculo de la
política contra la inteligencia, dedicada decididamente a vaciar los conceptos colectivos de su
significado, en un espectáculo de reformulación del significado hecho en las calles y en asambleas y
no por analistas profesionales en vetustas academias. En los últimos meses se ha creado una
voluntad que atenta contra los circuitos de la reproducción de la legitimidad y comunicación de los
actores que desempeñan el poder. Los mensajes que produce el movimiento debilitan con cada
comunicación los pilares sobre los que se edifica la frágil arquitectura del sistema del Estado
español. La práctica comunicativa del movimiento la realiza una guerrilla de la comunicación no
uniformada. Tan subversiva puede resultar una conversación en la cola del supermercado como un
ataque de Anonymus. Pero ambas comparten el hecho de que atacan al sistema en sus propios
términos. Destruyendo el espectáculo.
¿Qué es guerrilla de la comunicación?
“¿Acaso la mejor subversión no es la
de alterar los códigos en vez de destruirlos?”
Roland Barthes
Imagínese el lector en tres situaciones. Imagine usted lo que hubiera sentido si se hubiera
encontrado en medio de ellas, no como un mero observador, sino como un participante que no ha
elegido participar.
Uno. Un grupo de jóvenes ataviados con camisetas de una conocida marca multinacional de ropa
reparten unos flyers en la salida del metro del centro de la capital española. En esta publicidad se
ofrece un 50% de descuento en todas las prendas mediante la presentación de ese bono en la tienda
más cercana. La oferta solo estará vigente durante ese día. En total se reparten doscientos bonos.
Mucha gente acude a comprar y en las cajas registradoras exige su descuento. Los empleados
sostienen que no existe tal descuento y llaman al encargado. Éste llama a la oficina central donde le
confirman que esa promoción es falsa. No obstante, durante toda la jornada hay un flujo constante
de clientes que exigen el descuento prometido y que presentan reclamaciones. Finalmente, un grupo
de clientes que coinciden en el establecimiento se juntan y presionan a los jefes, prometiendo no
volver a comprar más en el establecimiento y comunicando su voluntad de demandar a la marca y
hacer eco de la noticia en los medios de comunicación. En este punto, los responsables ceden y
otorgan el descuento durante el resto del día tratando de evitar pérdidas simbólicas. Nadie sabe
quién es el responsable de esa oferta pero los empresarios especulan con un ataque de una firma
análoga y los clientes vuelven satisfechos a sus casas encendidos por el furor de creer que han
hecho respetar sus derechos, su derecho a consumir. Nadie reivindica la acción.
Dos. Durante los días previos al 11 de septiembre de 2010 en la ciudad de Madrid aparecen
pegados de forma ordenada y realista en marquesinas, farolas y fachadas de edificios públicos un
cartel informativo firmado por la delegada de gobierno y por el ministerio de Interior donde se
anima a los ciudadanos a no transitar por las zonas más concurridas de la ciudad durante el 11-S
ante el peligro potencial de que se pudieran producir ataques terroristas. Muchos carteles son
retirados en poco tiempo, pero otros tantos sobreviven y son leídos por los viandantes. Algunos
afirman que más vale prevenir que curar, otros afirman que el gobierno ya no protege a sus
ciudadanos y algún exaltado habla de una nueva conspiración. Nadie sabe si aquellas personas que
leyeron el cartel se quedaron el 11 de septiembre en sus casas o si llamaron al ministerio del
interior para corroborar esa información. La cuestión estriba en si consideraron que el contenido de
ese cartel podía llegar a ser real. Nadie reivindica la acción.
Tres. Primavera del 2009, en un contexto en el que el movimiento estudiantil lleva varios meses
luchando contra la aplicación del plan Bolonia, realizando manifestaciones y ocupando facultades.
Se realiza en el Ifema de Madrid, una feria de universidades destinada para que los alumnos de
bachillerato obtuvieran información sobre las carreras y sobre lo maravilloso que era el plan
Bolonia para el futuro de la juventud y del país. En un determinado momento, surge una figura de
entre la multitud que se presenta como el Capitán Bolonia junto con sus ayudantes. Rápidamente
capta la atención del publico mientras realiza una actuación ambivalente que en un principio parece
ser favorable a la reforma, pero al poco tiempo el deleite se convierte en asombro cuando el capitán
y sus ayudantes escenifican en una performance lo que de verdad significa el plan Bolonia: subida
de tasas, recortes en financiación y privatización de la universidad. Además los activistas
escenifican como las autoridades académicas se burlan de los estudiantes y como la policía les
reprime en las calles. Los organizadores de la feria no saben qué hacer puesto que los estudiantes
parecen prestar atención a la actuación. Finalmente optan por llamar a seguridad y expulsar a los
activistas, generando una sensación de rechazo hacia la organización por parte de los estudiantes.
Nadie reivindica la acción.
¿Cómo hubiera actuado usted en estos casos?
Estas tres situaciones tienen en común la expresión de un disenso, una no conformidad con un
status quo. Pero también comparten el hecho de que el modo de protestar no es el que
tradicionalmente entendemos como normal o legítimo. Además, todas estas acciones suceden en
años anteriores al 15-M. La intención de esto es poder pensar esta práctica más allá del contexto
actual. Estas tres anomalías, pueden ser analizadas desde muchas perspectivas. Como una travesura,
como un engaño, como una expresión artística o como un acto subversivo. La potencialidad del acto
en sí reside en la combinación de las diferentes intencionalidades para lograr un resultado que no
tiene por qué estar completamente determinado. Solo a partir del proceso se da el resultado, nunca
antes. Se trata de acciones políticas que realizan activistas y que se dirigen contra instituciones,
empresas multinacionales o Estados. Pero también es una práctica de subversión individual, siendo
un desafío para los esquemas sociales de lo posible y lo imposible del propio sujeto que se ve
envuelto en la acción. Y no solo es una estafa y un engaño puntual que tiene como fin levantar el
velo que cubre una estafa y un engaño todavía mayor. Se trata de intentar revertir la lógica de la
felicidad de la sociedad de consumo introduciendo sucintamente elementos de contradicción y
sabotajes de los dispositivos de alarma que gobiernan nuestros cuerpos, y que rigen nuestra
moralidad de consumo. Esta moralidad asocia la felicidad con el conocimiento y el
desconocimiento, las amnesias voluntarias, y el constante consumo de mercancías materiales e
inmateriales. Estos sabotajes mentales tienen como fin el invadir de forma anómala los espacios
públicos en los que parece que no existe ninguna relación política y de dominación. La política de
lo normal atribuye una práctica a cada espacio y estas prácticas se respaldan mediante
comportamientos normales. Son las normas tácitas de convivencia pública las que actúan limitando
la capacidad de acción. Los espacios de la política son los parlamentos y las instituciones y su
difusión los medios de comunicación. Los ciudadanos solo deben hablar de política en espacios
triviales como los bares ayudados por el alcohol o en celebraciones familiares. De otra manera
podría considerarse como una conspiración. La guerrilla de la comunicación aparece en aquellos
lugares donde nunca fue llamada y donde no es esperada. Busca en su acción evidenciar aquellas
cosas que, aunque son percibidas de forma individual, nunca van más allá de la mera reflexión. El
hecho de actuar allí donde no es esperada tiene una doble intención. Busca evidenciar las
contradicciones y las antinomias de las vidas de las personas mediante la comedia exagerada de
situaciones comunes hasta hacerlas esperpénticas, o bien, introduce situaciones que nunca serían
relevantes para la política normal mainstream pero que sí que tienen una importancia relativa en la
vida de las personas normales, como, por ejemplo, la campaña desarrollada en el otoño de 2011
para no pagar el transporte público en caso de ser parado o precario. Pero, también la práctica de la
guerrilla ataca al espectáculo de la gobernabilidad, infiltrándose dentro de los propios medios del
régimen. Desafía al periodismo que no contrasta las fuentes y a las administraciones especialmente
celosas con la seguridad televigilada. Advierte con sus prácticas que el mercado de la información
sensacionalista produce opiniones que violan los propios consensos éticos de las sociedades
biempensantes occidentales a base de olvidar y vaciar la existencia de un conflicto primordial. Esto
es el conflicto entre explotadores y explotados, entre los bancos y las familias, entre el régimen y
sus súbditos. El sabotaje se efecita en las sociedades de la libertad de expresión, en donde todo lo
banal y codificante se puede decir, y en donde la acción subversiva lleva trata de ir más allá del
“todo se puede decir” utilizando la misma gramática de los medios.
A diferencia de los repertorios de movilización clásicos que ofrece la política clásica, la guerrilla de
la comunicación ataca en primer lugar de forma individual y subjetiva. Su éxito o su fracaso
dependen de la capacidad de cuestionar la propia realidad social, cuando sufra el receptor el ataque
de los “guerrilleros”. Si un activista vestido de superhéroe precario acude a un supermercado a
robar de forma pública alimentos de primera necesidad para repartirlos después, lo más importante
de la acción no es que tenga éxito en su empresa,
sino que su acción altere los códigos de
pensamiento de aquellos que presencian la acción
como espectadores, con la intención de cambiar la
mirada hacia el hecho; para dejar de verlo como un
hecho imposible y moralmente reprobable a poder
comprender las causas que llevan a que esa acción
se produzca. La guerrilla de la comunicación no
establece un camino a seguir, un programa político
o una sentencia sobre un acontecimiento colectivo.
Esta práctica entiende que debe ser el proprio
individuo el que tome noción de la existencia del conflicto, sea de lucha de clases, ecológico o de
género. Entiende que la capacidad de identificar y rechazar las contradicciones del sistema solo
puede realizarse como una reflexión consciente o inconsciente que debe realizar el proprio
individuo. Quizá éste ha sido uno de los aspectos más criticados por la izquierda tradicional, que
toma la guerrilla de comunicación como una travesura en el mejor de los casos y un ejercicio
nihilista de una vanguardia iluminada que cree estar en posesión de la verdad, en el peor de ellos2.
Los programas políticos de las organizaciones políticas tienden a crear, en sus formas de expresión,
2 Existe toda una polémica entre los críticos y los defensores de la guerrilla de la comunicación como
herramienta política que se remonta hasta los años setenta. No pretendo entrar en esta discusión por lo extenso y porque
creo que a día de hoy poco tiene que ver con la realidad política. Sin embargo para quien este interesado puede
consultar el Manual de guerrilla de la comunicación de Luther Blisset y Sonja Brunzels o los documentos de la
Internacional situacionista de la sección italiana.
una forma de ver el mundo propia, una cosmovisión particular. Cada fenómeno tiene una causa y
una consecuencia identificada desde un primer momento. Esta forma de pensar la política es
totalmente legítima e incluso necesaria para actuar sobre la realidad. Es necesario posicionarse,
tomar una opinión respecto a las cuestiones públicas. No obstante, en como las organizaciones
políticas se comunican con los ciudadanos no participantes en esas organizaciones, existe una
tendencia curiosa que quizá puede explicar en parte el por qué los partidos políticos cada vez tienen
menos afiliados. Los ciudadanos tienden a estar completamente de acuerdo con la manera de ver
las cosas de la organización y crear una lealtad hacia ella, o simplemente, a estar en desacuerdo
con lo que dice y olvidar su existencia. Cuando la política tradicional determina cada vez más las
formas de ver el mundo, se hacen cada vez más pequeños los espacios de disenso. La guerrilla de la
comunicación no es una organización, ni un partido, ni tiene un programa político escrito. No es
una práctica revolucionaria en sí, sino subversiva. No vale solo con tratar de subvertir los símbolos
del orden social para desencadenar una movilización o un cambio político, pero, para que pueda
darse una revolución, tiene que haber un movimiento subversivo. Los partidos de la política
tradicional crean la alternativa y la hacen pública para que la sociedad la acoja o la rechace. La
guerrilla de la comunicación actúa para que la alternativa sea creada por las propias personas,
irrumpiendo en los espacios públicos presuntamente no politizados para decir que existe otra forma
de política. Crea un programa de
subversión de los olvidos. La frase
“dormíamos, despertamos”, situada
junto al kilometro 0 de la Puerta del
Sol, bien podría ser “olvidamos,
recordamos”. El inicio de la
acampada fue un acto de guerrilla de
la comunicación. Al decidir pasar la
noche en la plaza estaban
destrozando el repertorio clásico de
las movilizaciones y las lógicas que
eso conlleva. Este fue mucho más
que el hecho de que doscientas
personas durmieran en la puerta del
sol. Fue un hecho subversivo que se
vio confirmado cuando tres días más tarde había una acampada en cada ciudad. La desobediencia
legítima había logrado que miles de personas cambiaran su forma de ver, oír y entender lo que era
una protesta, la política y la democracia. Este fue el inicio de la práctica de la guerrilla de la
comunicación en el 15-M y en pocos meses ha sido una práctica constantemente, utilizada,
reinterpretada y evolucionada.
Ideas que borbotean en las plazas; Ideas que contagian la ciudad
Desde el nacimiento de las asambleas, de las acampadas y de los cientos de comisiones, casi cada
acción masiva o individual que ha realizado el movimiento ciudadano de los “Indignados” ha sido
un desafío y superación de las barreras que la política tradicional entendía que establecían los
límites de lo posible y lo imposible. La comunicación y la interrelación de miles de personas
durante los últimos meses han creado una inteligencia colectiva que además de modificar
tremendamente los términos del debate político, ha sido tremendamente creativo e innovador en su
forma de actuar. Frente a los constantes intentos del gobierno y de los partidos políticos y sindicatos
de intentar reconducir el desafío que las acampadas habían generado a su hegemonía del uso de la
política, los ciudadanos crean formas de seguir desafiando a los poderes constituidos, creando una
política de conflicto constituyente en la medida en que con sus actuaciones amplían y reinterpretan
los conceptos de la vieja política, rompiendo
los esquemas de las autoridades sobre cómo
manejar el conflicto. Durante todo el verano
de 2011 los ciudadanos han podido ver cómo
el Estado trataba de reconducir el conflicto
por medio de una escalada de tensión que
tenía como fin debilitar tanto física como
anímicamente las lealtades al movimiento.
También hemos visto como los grandes
partidos y sindicatos reaccionaban frente al
movimiento, animando a que la única representatividad que podía obtener el movimiento solo
podía provenir a partir de entrar en el juego electoral (precisamente una de las cuestiones contra las
que el 15-m reaccionaba). Los intentos de vuelta a la normalidad han caído en un saco roto. La
capacidad creativa para poder volver posible lo imposible es en primer lugar una superación de una
represión mental que se supera tras constatar la fuerza que acumulan miles de personas actuando y
pensando juntas y que poco más tienen en común que el hecho de convocarse por unas máximas
abstractas. La creatividad política del 15-M se manifiesta en muchísimos niveles y espacios.
Anteriormente hemos nombrado algunos, pero aquí sobretodo son importantes dos aspectos por su
aspecto innovador a la par de como elemento subversivo del orden social. Un aspecto es sobre
cómo el comportamiento del movimiento en las manifestaciones y las convocatorias públicas
consigue situar como elemento central de sus protestas una cuestión política y consigue concentrar
el conflicto en términos políticos y no en un enfrentamiento policial. En cada una de sus
intervenciones masivas es capaz de transmitir una latencia inclusiva contra un enemigo concreto y
lograr sus objetivos frente a todo tipo de impedimentos, creando nuevas posibilidades de acción.
Uno de los cientos de ejemplos podría ser cuando la policía desaloja la Puerta del Sol en Agosto de
2011 y el movimiento convoca manifestaciones durante varios días seguidos que, ante la
imposibilidad de poder acceder a la plaza protegida por un vasto cordón policial, bloquean todo el
centro de la ciudad. “Si nos roban el futuro, ocupamos la ciudad” decían. El otro aspecto
esencialmente subversivo que aquí nos interesa es como la creatividad del movimiento ha sabido
construir y expandir su discurso haciendo uso de la guerrilla de la comunicación, quizá de forma
inconsciente. Me explico, en sus acciones, el movimiento ha sabido y ha podido reinterpretar con
éxito símbolos que pertenecen a la cultura popular, que formaban parte de la tradición cultural y en
donde era impensable la acción política. El movimiento crea la Otra política a través de la
introducción de elementos excepcionales en situaciones o espectáculos normales. Dos ejemplos
ilustran a la perfección esta forma de actuar: La invención de los villancicos contra la corrupción
que se cantaron en los ayuntamientos de varias ciudades en presencia de los concejales y alcaldes,
en donde se les recordaba la existencia de un movimiento que está dispuesto a ejercer un control
sobre la clase política tanto en el nivel estatal como en el local y, en segundo lugar, la celebración
de la cabalgata indignada, ocurrida en Madrid el 28 de diciembre, en donde se mezclaban la
reivindicación política con la creación de una nueva forma de apropiación de bienestar, entendido
como reapropiación del ocio por parte del ciudadano. Cada acto simbólico o no que el movimiento
realiza de forma creativa, desplaza nuevamente la barrera entre lo posible y lo posible en la medida
en que el movimiento se prolonga, no solo en el pulso político sino que también está generando un
espacio para casi todas aquellas necesidades personales o familiares que por culpa de las medidas
adoptadas o permitidas por el gobierno y los partidos políticos, han llevado a miles de individuos a
verse desprovistos de aquellas cosas que construían su dignidad. Me refiero aquí principalmente a
la labor que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) realiza realojando desahuciados y al
nacimiento y promoción de sociedades cooperativas que buscan generar empleo a partir de que los
trabajadores sean los dueños de sus propias empresas.
Si bien todas estas acciones lanzan un mensaje al régimen en donde el flujo de producción del
miedo se ha invertido en cierta medida. Podría decirse que los ciudadanos han perdido el miedo a
mantener un conflicto político contra el Estado o los Bancos. La acción comunicativa más potente
que ha producido el movimiento ha sido ser lo suficientemente creativa como para crear y
denominar nuevos conceptos, espacios y fenómenos. Sobre la capacidad de ampliar los significados
y las prácticas de los conceptos políticos colectivos e individuales fue descrita anteriormente. No
obstante, el control de los espacios sobre los que el movimiento ha actuado ha hecho que el
significado de muchos lugares de la ciudad hayan cambiado. No solo la Puerta del Sol o Plaça
Catalunya en Barcelona sino también otros múltiples lugares en donde existe una latencia del
movimiento sin que necesariamente haya una manifestación. No solo se trata de ver edificios
okupados por familias desahuciadas por no poder pagar la hipoteca o de pasar por delante del
Parlamento del Congreso de los diputados. Aquí tiene que ver la capacidad creativa nacida en torno
al movimiento que es capaz de generar manifestaciones desobedientes muy diferentes entre sí que
pueblan la ciudad. La muestra va desde el renacimiento de un arte urbano de carácter político en sus
obras, la multiplicación de los carteles y las pegatinas llamando a la movilización, o el cambio de
los nombres de algunas calles por los eslóganes más coreados del 15-M, en el barrio de Malasaña de
Madrid o en la Plaza de España de Valencia cuando un joven la rebautizo como la plaza “15 de
Maig”. Estas intervenciones están generando una conciencia del “sí se puede” en las vidas de
millares de ciudadanos en el Estado. Se está produciendo una interiorización de lo excepcional en lo
cotidiano.
En el espacio de la red, las acciones del movimiento son diferentes. Se trata de una actuación de
guerrilla de control y de democratización de informaciones secretas. La creciente capacidad de
control que los ciudadanos están efectuando en casi cada uno de los movimientos de la clase
política profesional y de los banqueros, encuentra en la red la posibilidad de expansión y de
condena moral que el proprio régimen niega u obstaculiza por medio sus cauces legales o formales.
Aquí la guerrilla de la comunicación se da en dos etapas. En un primer lugar, la capacidad
subversiva de los activistas no reside en crear una situación esperpéntica sobre la sociedad de
consumo para llegar a la conciencia del individuo, sino que el terror de lo real empieza cuando los
activistas muestran evidencias que ponen en entredicho los valores morales públicos de las
autoridades gubernamentales, lo cual conduce a la segunda parte. El arte de la subversión se
convierte en una guerra por la información secreta. La actuación de grupos como Anonymus
juegan un papel crucial a la hora de construir una crisis de legitimidad del conjunto del sistema
político al evidenciar, con documentos secretos de los propios Estados, las propias contradicciones
entre el discurso público hacia los ciudadanos y las formas de actuación interna. Los activistas
juegan en este espacio la función imprescindible de generar las evidencias que sustentan los
argumentos que después construyó el movimiento.
Pensar que el movimiento se inicio con las acampadas, significa pensar el movimiento por sus
acciones, por sus manifestaciones visibles y por sus resultados. Significa primar la óptica de política
de la acción sobre la política de la gestación. Si en el inicio de este capítulo se hacia mención sobre
el proceso por el cual se llegaba a la indignación, ahora el énfasis se sitúa en cómo se condensa este
sentimiento en el tiempo y en el espacio. Pensar sobre cómo se gesta el movimiento antes de que se
haga público implica supone identificar cuáles son las redes de subversión que operaron en la
sombra y, que mediante su acción intencional o inconsciente, crearon un estado de opinión proclive
a la indignación. Identificar un motivo o causa general del descontento es imposible, quizá el lema
que condensa de forma más amplia a un mayor número de personas es “lo llaman democracia y no
lo es” pero lo cierto es que, al tratarse un movimiento que se construye en la práctica, cada
participante encuentra un motivo
diferente como base para su
indignación . En un lapso de tiempo de
seis meses, de enero a Mayo de 2011,
se concentran una serie de
acontecimientos que dislocan las
condiciones de posibilidad de crear
respuestas contra la crisis y los
organismos y empresas que lo
provocaron. La imagen de las
revolución tunecina y egipcia viene a
señalar el inicio del “sí se puede”. La
viralidad de los videos colgados en la
red sobre Túnez y Egipto es notable,
sin embargo en el Estado español el efecto replicante permanece latente. Asimismo en el nivel
internacional, la función de Anonymus o Wikileaks con la publicación de documentos clasificados o
el ataque a entidades bancarias, funciona en una dirección que avanza como un contraataque en
una guerra de información, en donde los gobiernos, los bancos y los mercados ocultan las
informaciones que de un modo u otro han conducido a la crisis. Los ataques de Anonymus son el
inicio de la reversión en los circuitos de difusión del miedo. Al difundir las verdaderas prácticas e
intenciones de los Estados y de algunas empresas, lo que realizan los hackers de Anonymus y
Wikileaks es sembrar la semilla de la indignación y alentar la replicación en Europa de las protestas
en Túnez y en Egipto. Si centramos la mirada en España, nos encontramos con una situación
particular. Cabría preguntarse, por ejemplo por qué la reforma de las pensiones que elevaba la edad
de jubilación a los 67 años, fue aprobada sin apenas casi contestación social en las calles y, sin
embargo, se convirtió en una reivindicación constante cuando inició el movimiento. En los
primeros meses de 2011, los casos de corrupción se sucedían casi a la par que las reformas y
recortes en el Estado de bienestar y sin embargo, la contestación social era prácticamente
inexistente. A mi juicio, es imposible identificar un solo detonante concreto del movimiento 15-M
ya que en el proceso intervienen multitud de ciudadanos con percepciones muy diferentes y con
reivindicaciones más dispares todavía. A pesar de esto, creo que hay dos hechos que son
fundamentales para que el movimiento pasara del letargo a la acción. Uno es la capacidad de las
redes de crear un estado de opinión favorable a la protesta mediante la revelación de información
ocultada de forma intencionada o velada a los ciudadanos. Y segundo, la acción de los primeros
acampados que, al alterar el repertorio clásico de protesta, amenazaban con replicar realmente la
plaza Tahrir en Madrid, creando así una profecía que se autocumplió.
Hasta aquí: Buscar los Medios por todos los medios.
La capacidad creativa del movimiento, la posibilidad de encontrar nuevas salidas a viejos
problemas, ha sido la potencialidad del movimiento. La capacidad de comunicar sus mensajes de
múltiples formas y maneras, de expresar contenidos políticos sin necesidad de tener que adoptar las
formas y la retórica de los políticos profesionales, y por tanto, de haber modificado las nociones de
los conceptos políticos colectivos, ha sido el mayor éxito de los guerrilleros de la comunicación. En
mayor o menor medida, cada persona que participo en la toma de las plazas y de las calles, estaba
subvirtiendo el orden social, ya fuera desobedeciendo a la junta electoral el 21 de mayo de 2011,
hablando sobre lo que significa democracia en una Asamblea o hackeando la pagina web de los
bancos. Las acciones creativas que se han desarrollado en y desde el movimiento han tomado vida
propia y en cuanto surge una acción en alguna parte del Estado, rápidamente es repetida en otros
muchos lugares. La guerrilla de la comunicación ha generado su proprio espectáculo de la
desobediencia, sigue creando situaciones y estados de opinión que están orientados a que la gente
tome conciencia de la indigencia de su estado y a que actúe en consecuencia. La guerrilla de la
comunicación no deja de ser una práctica y solo puede ser conocida como tal, no como un
programa político o como una idea de revolución exclusivamente. Es un modo de advertir y señalar
a los ciudadanos de los peligros y de las estafas que sufren en su vida cotidiana. Pero también es
una forma de sabotaje hacia los medios de comunicación de masas y de debilitamiento de la
legitimidad de las autoridades. El 15-M en pocos meses ha conseguido desplazar el eje de la política
mucho más que la izquierda tradicional en los últimos treinta años. El movimiento ha sido capaz de
desmontar las versiones oficiales y las teóricas que justificaban los recortes, ha podido crear sus
propios medios de comunicación con sus propios medios para difundir sus mensajes. Además de
crear toda una infraestructura de comunicación y difusión de informaciones a través de las redes.
A día de hoy, tanto las palabras como los actos han cambiado en la política, tanto para los políticos
profesionales, que ahora se sienten vigilados por los ciudadanos, como para todos los ciudadanos,
hayan participado o no en el movimiento. Los significados del lenguaje que hablamos han
cambiado en parte, para algunas personas más que para otras. Y estos cambios de significado en
nuestros conceptos políticos se han transformados en nuevas realidades políticas, pero también la
percepción de nuestras vidas individuales. Ya no basta con que el mensaje sea subversivo. El
lenguaje tiene que crear realidades o no tiene sentido entonces ser solamente subversivo en el
lenguaje. Es indudable que el movimiento 15-M ha producido nuevos contextos, pero de la misma
manera que la indignación aparece en el individuo, este debe de ser capaz de inventar haciendo uso
de la inteligencia colectiva nuevas realidades que le permitan defenderse de la consecuencias de la
crisis económica. Aunque el movimiento salga a la calle masivamente, también es necesario
cortocircuitar las consecuencias de los recortes en los derechos sociales que sufre cada persona
individualmente. Las formas de hacerlo son muchas, como muchos son los escenarios donde
llevarlos a cabo. Todo es cuestión de identificar los espacios en donde los recortes de nuestros
derechos sociales se hacen más latente e iniciar el cortocircuito. Si los políticos y los bancos roban
sus derechos a los ciudadanos estos tendrán que procurarselos por ellos mismos.
Tres años después.
La política del movimiento y la política del Estado han corrido en direcciones contrarias desde que
se iniciara el ciclo de acción colectiva. El régimen desde 2010 orienta sus políticas públicas bajo el
criterio de la austeridad y la ortodoxia presupuestaria. Esto que afectos prácticos se materializa
como la eliminación de partidas presupuestarias en capítulos de políticas sociales y de recortes de
derechos civiles , ha reorientado el movimiento. Las mismas gentes que coordinaban las acampadas
de la Puerta del Sol o plaza Catalunya, ahora desempeñan una labor en las instituciones del
movimiento, ya sea organizando la paralización de desahucios, la organización de alternativas
políticas o las querellas contra los responsables de la crisis. El movimiento 15-m se convirtió en un
espacio corporal irrepresentable, en donde aniversario tras aniversario, la misma adhesión
entusiasta de principios se desligaba de la asistencia a la agenda de movilización y protesta. Han
sido casi tres años en donde las movilizaciones en la calle han superado los días de la semana, en
algunas la afluencia ha sido histórica, en otras más discretas. Unas han sido más osadas o
proactivas, mientras que otras han respondido a un esquema más clásico. En todo caso puede
decirse que la calle se ha heterogenizado, prácticamente todos los actores de la sociedad civil en un
momento u otro han realizado manifestaciones en protesta contra el gobierno. Mientras que el
movimiento ha generado unas infraestructuras del común, jóvenes todavía, pero capaces de articular
con mayor o menor acierto las demandas de una ciudadanía desamparada por los poderes públicos;
El estado ha permanecido monolítico e impasible frente a las reivindicaciones de la sociedad. Con
una legitimidad tan erosionada que en cualquier democracia avanzada hubiera avanzado para
convocar comicios anticipados, el ala derecha del régimen ha combinado una política de austeridad
combinada con la promulgación de leyes conservadoras impulsadas por el ala mas recalcitrante de
la derecha española.
Los significantes se han movido, tanto el movimiento como el estado reclaman para así la palabra
democracia y libertad. Ni que decir tiene la contraposición evidente existente entre los significantes
que se desprenden de su enunciación para cada actor. Es posible incluso decir, que democracia,
libertad, autonomía o lucha son conceptos que serán cada vez mas contestables a medida que
crezca el número de actores que generan locus de enunciación diferenciados dentro de un espacio
determinado regido por un ordenamiento constitucional dado. No obstante, la legitimidad del
movimiento por las características que le son propias verá su legitimidad cuestionada a cada vez
que trate de afirmarse. El poder institucional, aunque denostado ampliamente por el cuerpo social
de diferentes grados y maneras, mantiene su capacidad de legitimidad autótrofa intacta. El Estado,
como la producción , ha logrado mantenerse incólume frente al periodo de huelgas generales
2010-2012. Si el objetivo del movimiento era la desestabilización del estado por medio de una
movilización prolongada y permanente, tan solo cabe una lectura de la política del movimiento. Si
por el contrario, leemos en el movimiento el establecimiento de una prognosis de nodulación e
imbricación en el sentido común de las mayorías sociales, advertiremos un resultado mucho más
positivo si repitiéramos con esta orientación el juicio expresado anteriormente. Esto es, aquel
proceso de rebautizar “a las cosas por su (nuevo) nombre” , resultó ser el primer paso que en su
aparecer, estaba ampliando los límites del pensamiento proactivo orientado a la acción colectiva.
La heurística del movimiento se ha revolucionado y reinterpretado a unos niveles mucho más altos
en los últimos tres a los que en los treinta años anteriores. Basta atender a la hemeroteca digital
para constatar este hecho. La imaginación del movimiento ha generado nuevas prácticas, discursos,
lealtades e identidades que sin duda todas las etapas incipientes de los movimientos desarrollan,
sin embargo, el movimiento ha sido capaz de alternar una doble agenda combinada de presión en
las calles junto a la generación de un sentido común afín a unos postulados que han generado una
identidad que aun no ha sido definida certeramente pero que ha sido protodenomianda como “ anti
austeridad”, “pueblo”, “multitud” “marea” “red” etc.. .
Los significados no han dejado de desplazarse, ni por su propia naturaleza dejaran nunca de
hacerlo. Lo que a día de hoy parece claro, es que su desplazamiento ha generado un alineamiento
entre palabras y reapropiación de prácticas análogo al que se produce en todo inicio de periodo
constituyente. La capacidad destituyente del movimiento parece haber alcanzado ya sus cotas más
altas, y sin embargo, los envites del movimiento se estrellan una y otra vez contra un muro de
hormigón estatutariamente armado. A pesar de la existencia de desbordes puntuales de los poderes
locales como en Gamonal, la experiencia viene a configurarse como la expresión que confirma la
tendencia. Lo cual nos hace venir a concluir que si el Estado tienen un componente autótrofo
irreductible e indisoluble por su propia naturaleza la tarea principal del movimiento en los
próximos años será el de devenir institución allí donde sea capaz de articular el descontento de las
mayorías sociales. Allí donde no, volverá a una situación de marginalidad política.
Y sin embargo, la cultura de lucha continúa en su sumando particular. Este último fin de semana,
las marchas por la dignidad, organizadas por el SAT, congregaron a una multitud histórica, un acto
final de lucha dentro de una agenda particular e hibrida de movilización que había tenido su origen
en las provincias del Estado desde el verano de 2013. Podría decirse que las marchas son un buen
indicador del estado del movimiento. Pero precisamente por su contenido hibrido, son tan
legitmimamente reclamables por todos los sectores del movimiento, desde el ala más radical, hasta
Izquierda Unida, pasando por el 15-M , la PAH o los afectados por las preferentes. En todo caso,
parece haberse conformado, un polo de afinidad entorno a un mínimo común denominador que une
a actores en la calle de la vieja y nueva izquierda que en cualquier otro caso serian poco proclives
a juntarse. Parece que el movimiento se amalgama al dictado de ninguno y se dispersa en los
momentos en que algún actor particular lanza una apuesta. El proceso sigue abierto, pero en todo
caso el proceso de movimiento de significantes no es, y aquí difiero con el yo de hace unos años, un