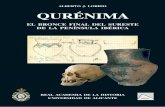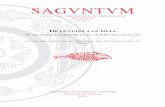"Metalurgia antigua de la plata, el cobre y el hierro en las Minas de Río Tinto"
Guaya (Ávila). Poblado de la I Edad del Hierro
-
Upload
stratoarqueologia -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Guaya (Ávila). Poblado de la I Edad del Hierro
Antonio Blanco, Carlos Cancelo y Ángel Esparza (Eds.)
BRONCE FINAL Y EDAD DEL HIERRO
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
AQUILAFUENTE 86 © Ediciones Universidad de Salamanca y los autores I.ª edición: Agosto, 2005 I.S.B.N.: 84-7800-526-9 Depósito Legal: S. 1129-2005 Ediciones Universidad de Salamanca; Plaza de San Benito, s/n 37002 Salamanca (España) Correo-e: [email protected] Impreso en España-Printed in Spain Todos los derechos reservados Ni la totalidad ni parte de este libro Puede reproducirse ni transmitirse Sin permiso escrito de Ediciones Universidad de Salamanca Nuestro más sincero agradecimento a la colaboración de Caja Duero
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
207
Guaya (Berrocalejo de Aragona, Avila): Reconstrucción de la vida y economia de un poblado en
los albores de la Edad del Hierro
Jesús Carlos Misiego Tejeda* Gregorio José Marcos Contreras*
Miguel Ángel Martín Carbajo* Francisco Javier Sanz García*
Luis Alberto Villanueva Martín*
Resumen: Las excavaciones arqueológicas en extensión efectuadas en el yacimiento abulense de Guaya durante el año 2001 han permitido reconocer la ocupación de un poblado en los comienzos de la Edad del Hierro, constatándose aspectos de su urbanismo, de su arquitectura doméstica y de su cultura material. Gracias al estudio microespacial de esta intervención se puede efectuar una aproximación a la reconstrucción de lo que fue el modo de vida y la economía de las gentes que habitaron el enclave a comienzos del Ier milenio B. C. Palabras clave: Edad del Hierro, organización espacial, arquitectura doméstica, estudio medioambiental. 1. El YACIMIENTO Y SU AFECCIÓN POR LA AUTOPISTA ÁVILA-VILLACASTÍN
El yacimiento de Guaya se localiza unos 850 metros al sur del pueblo de Berrocalejo de Aragona, al oeste de Ávila capital. Se extiende por una superficie aproximada de 5,8 hectáreas y se asienta sobre dos zonas amesetadas superpuestas, que se encuentran circundadas por afloramientos graníticos, en la margen derecha del arroyo de la Nava o de Berrocalejo, curso fluvial que delimita el asentamiento por el poniente.
Este enclave era conocido gracias al Inventario Arqueológico de la provincia de
Ávila, estando elaborada la correspondiente ficha en la campaña 1990-1991. El lugar es visitado, desde entonces, por diferentes investigadores, especialmente por J. Francisco Fabián quien recoge una serie de materiales arqueológicos en superficie y los incluye en un estudio de síntesis sobre el poblamiento protohistórico de esta zona de Ávila en la
* Strato Gabinete de Estudios sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico. [email protected]
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
208
transición entre el Bronce Final y el Hierro I. Guaya es señalado como uno de los yacimientos adscribibles al Soto inicial, dentro de la Primera Edad del Hierro, en el que ya no se reconocen piezas del horizonte Cogotas I (Fabián 1999: 168-173).
El trazado de la Autopista de Conexión de la A-6 con la ciudad de Ávila (A-51,
Ávila-Villacastín) iba a afectar directamente al yacimiento, al proyectarse su paso por una amplia franja de la parte llana del mismo, aproximadamente sobre unos 300 metros lineales, lo que motivó, tras la realización del pertinente estudio de impacto ambiental, que se estableciese la necesidad de acometer una excavación arqueológica en extensión que cubriera el área de alteración, con el fin de documentar las características de este, siempre con anterioridad a su soterramiento.
La actuación arqueológica se desarrolló en la parte afectada por la autopista,
correspondiente con una banda en el extremo septentrional del enclave1. Se estableció un planteamiento progresivo, con una primera fase en la que se excavaron 14 sondeos preliminares dispuestos a lo largo de la franja de ocupación, pasándose seguidamente a una segunda, de excavación en área de la totalidad del espacio afectado, con la limpieza mecánica de la cobertera superficial del yacimiento, en una superficie de unos 11.500 m2, que permitiera definir espacialmente las zonas de intervención y, por último, una 3ª fase de excavación arqueológica sobre la extensión finalmente establecida, de 8.650 m2, que se estructuraba en dos núcleos del asentamiento de Guaya, y que se encuentran distanciados un centenar de metros. El sector I tenía 3.873 m2, mientras que el II se extendía por otros 4.777 m2.
A pesar de la vasta superficie de la intervención, no se ha detectado una
estratigrafía vertical en este yacimiento, constatándose, por el contrario, una única ocupación en todo el espacio de actuación, que ha permitido conocer las características de un poblado protohistórico, aportando un buen número de informaciones relativas a la evolución del poblamiento, la configuración urbanística y doméstica del núcleo o las diferentes áreas de actividad, aspectos de los que se extraen algunos de los modos de vida y de la economía de las gentes que habitaron este lugar. 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL POBLADO
La ocupación de Guaya se extiende, muy probablemente, por toda la superficie del yacimiento, reconociéndose excepcionalmente alguna estructura en la que se han llevado a cabo remodelaciones internas. La excavación ha puesto de manifiesto la contemporaneidad de todas las construcciones exhumadas, tal y como demuestran las características de las mismas así como los materiales asociados, con una clara homogeneidad. Sin embargo, se detecta una ausencia total de planteamientos defensivos, reflejada tanto en la elección del lugar de asentamiento, donde las cabañas llegan hasta la
1 La actuación fue ejecutada por el gabinete arqueológico STRATO, entre los meses de enero y mayo de 2001, por encargo de la empresa Castellana de Autopistas, S. A., perteneciente al grupo Iberpistas, S. A., concesionaria de esta infraestructura por parte del Ministerio de Fomento. Se contó con los pertinentes permisos de la Junta de Castilla y León.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
209
misma orilla del arroyo de Las Navas, como en la ausencia de murallas, fosos u otros artificios de defensa. La única preocupación viene determinada por la protección de las inclemencias metereológicas, aspecto resuelto con la propia situación de las cabañas, orientadas de norte a sur y con el flanco septentrional a cubierto. La amplia visión horizontal obtenida en Guaya ha permitido reconocer aspectos tan singulares como la disposición urbanística (si es que se puede definir en esos términos) o la distribución espacial de las diferentes actividades. Quizás, la afirmación de la existencia de un auténtico trazado urbano pueda resultar en cierto modo precipitada, por cuanto parece tratarse mejor de una adaptación del entramado viario a los espacios libres existentes entre las diferentes agrupaciones de viviendas y edificios anexos. De cualquier forma, la concentración de buena parte de las construcciones comienza a dar forma a una incipiente regularización general del espacio, cuya evolución y mejora se debió producir a lo largo de la vida del poblado. Existen algunos indicios de esta renovación paulatina, como es el caso de la reestructuración de la cabaña VIII, que pasará de tener un uso exclusivamente artesanal a convertirse en espacio habitacional.
La disposición superficial que adopta el poblado y las diferentes construcciones que lo conforman, información que aporta el área en el que se ha actuado y que puede bien extrapolarse al resto del yacimiento permite tener una visión microespacial de Guaya de forma más o menos completa que, por otro lado, se aleja, afortunadamente, de la que habitualmente se posee de una gran mayoría de los enclaves protohistóricos en los que se interviene arqueológicamente mediante sondeos y cortes de menores dimensiones. Este estudio del microespacio de Guaya faculta, además de reflejar las propias relaciones estratigráficas, para obtener un adecuado registro de las relaciones horizontales entre las estructuras habitacionales del poblado.
Si bien en Guaya resulta complicado establecer algún tipo de organización interna, es posible pensar en calles o zonas de paso, que constituyen ejes longitudinales, dispuestos con dirección N-S, y que aprovechan los espacios intermedios localizados entre las construcciones. Este incipiente entramado urbano se ve interrumpido en dos áreas concretas; el primero se encuentra en el ámbito de tres de las cabañas (I, II y III), unidas mediante sendos paramentos definidos por alineaciones de hoyos de poste configurando recintos exteriores anexos a las viviendas, que pudieran estar destinados a la estabulación del ganado, mientras que el segundo grupo (cabañas XII, XIII, XIV y XV) tendría como finalidad también la obtención de espacios exteriores con las mismas características, aunque para ello las estructuras adoptan una disposición radial, donde las cabeceras de tres de las estructuras prácticamente llegan a converger. Otro indicio que marca la incipiente regularización urbana es la existencia de espacios diferenciados del área de poblado, destinados a basureros o vertederos, ubicados y adaptados a los espacios inhábiles, tal y como ocurre con los berrocales graníticos existentes en el sector I, donde se detectó un lecho de coloración oscura que colmata el espacio y que fue fruto de vertidos continuados en un breve lapso temporal, tanto de elementos orgánicos como inorgánicos. En esta misma línea, aunque con una orientación sustancialmente diferente, se reconoce el desarrollo de actividades industriales en lugares específicos, tal y como acontece en alguna cabaña, si bien no aparece diferenciada espacialmente del resto.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
210
En relación con la importancia de la actividad ganadera cabe señalar la existencia
de espacios cercados adosados al exterior de las viviendas, con la suficiente amplitud para establecer el ganado. En este sentido, se puede explicar el hallazgo de un buen número de hoyos de poste en los entornos inmediatos de las cabañas, como se aprecia en las numeradas I, II y III y entre las estructuras XII y XIII. Por ello, pudiera pensarse en áreas concretas de estabulamiento, encontrándose el ganado suelto por el poblado o bien agrupado en las propias inmediaciones de las viviendas.
Son escasos los enclaves de las etapas protohistóricas y con similares tipos constructivos en los que se puede reconocer una superficie excavada lo suficientemente amplia como para obtener un patrón de poblamiento bien definido; quizás el más destacado, aunque sustancialmente distinto en cuanto a la tipología, es el yacimiento leonés del Castro de Sacaojos (Misiego et al. 1999: 43-66). Muy parecida a los hallazgos de Guaya, en cuanto a dimensiones aunque no tanto en la cronología, es la cabaña exhumada en el enclave de Ecce Homo, en Alcalá de Henares (Almagro y Dávila 1989: 29-38). Otros ejemplos destacables son la estructura habitacional documentada en el Cerro de San Pelayo, en Martinamor, Salamanca (Benet 1990: 77-94), o la cabaña, con una planta prácticamente idéntica a las de Guaya, exhumada en el enclave del Bronce Final del Teso del Cuerno, en Forfoleda, Salamanca (Martín Benito y Jiménez 1988-89). Estos paralelos son clarificadores para establecer unos patrones del modelo de vivienda utilizado, como analizaremos en los párrafos siguientes, pero adolecen de visiones de conjunto que reflejen indicios de un urbanismo equiparable al del enclave abulense. Por su parte, en la mayor parte de los asentamientos adscribibles al horizonte Soto Pleno sucede algo similar, tal y como ejemplifica el propio yacimiento del Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995a: 159-169). Sin embargo, en los últimos años se han incrementado las grandes actuaciones en área sobre yacimientos incluidos en el Primer Hierro Meseteño, como son los casos de Manganeses de la Polvorosa (Misiego et al. 1997) y Osorno (Misiego et al. e.p.), que aunque se circunscriben a ámbitos más recientes que los del enclave que nos ocupa y con una estructura más evolucionada, reflejan, sin duda, una incipiente sociedad protourbana.
De acuerdo con estas premisas, Guaya presenta un inicial “urbanismo”, caracterizado tanto por la distribución de los elementos que lo componen como por el comienzo de la adecuación del espacio al medio físico en el que se sitúa y en función de las actividades que se desarrollan en su interior, eso sí, sin ningún tipo de preocupación defensiva. Podríamos referirnos, muy probablemente, a un poblamiento semiestable, caracterizado por una arquitectura poco consistente, que ha sido definida por diferentes investigadores como de “cañas y barro” (Ramírez 1999: 78-79), y que se encuadraría en un momento de tránsito entre los asentamientos estacionales de la Edad del Bronce y la sedentarización y el dominio de las técnicas constructivas de la Edad del Hierro. 3. LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA
Uno de los aspectos mejor representados en Guaya es su arquitectura doméstica, de la cual se puede efectuar un completo estudio que nos aproxima al conocimiento de
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
211
las cabañas de estas gentes, y que incluso llegan a permitir reconstrucciones totales de sus alzados. Como materiales básicos se emplearon la madera y el barro. Con la madera se configura la estructura, las paredes y las cubiertas (cabe señalar que los alzados documentados en la excavación son nulos, por lo que la información aportada por las cabañas procede de las diferentes estructuras negativas que delimitan su perímetro). Las paredes, por ejemplo, se levantarían mediante un entramado que, posteriormente, se revestiría con barro y que serviría tanto de paramento como de protector de las inclemencias del tiempo. El barro, por su parte, se emplearía para los recubrimientos, para trabar los pies derechos con piedras y cerámicas o para realizar elementos secundarios, como hogares u hornos.
El perímetro de estas cabañas está definido por hoyos de poste excavados en el
subsuelo geológico. La unión de estos hoyos, mediante líneas hipotéticas, ha permitido definir un patrón básico para este tipo de construcción, conformado por una planta rectangular con cabecera semicircular, teniendo una orientación predominante de norte a sur. En la mayor parte de los casos es posible apreciar una división interna, con dos zonas claramente diferenciadas; un área de vivienda, posiblemente con planta circular u ovalada, que habitualmente se localiza al norte de la cabaña (con unos diámetros que oscilan entre los 6 y 10 m, y unas superficies de entre 25 y 70 m2) y un área para el almacenaje y el desarrollo de otras actividades en el ámbito rectangular que, en ocasiones, sobrepasa los 100-120 m2 (almacenamiento de víveres o transformación de materia prima, tareas relacionadas con las actividades agrícolas y ganaderas). Del esquema general se deben exceptuar dos cabañas plenamente circulares (I y II) y otras dos (VIII y XII) que no tendrían división interna, aunque sí poseen cabecera semicircular.
El acceso al interior parece llevarse a cabo por el extremo meridional, entrándo en primer término al recinto de planta rectangular. Las paredes, realizadas mediante entramados apoyados en los postes derechos, serían normalmente sencillas, si bien hay algunos casos donde se atestigua una doble alineación de hoyos (cabaña VIII), circunstancia que pudo deberse a la necesidad de obtener una estancia diáfana de gran tamaño que requeriría de una construcción perimetral más consistente.
Otro elemento característico de las viviendas es el hogar. Tradicionalmente se ha
identificado la zona de fuego bajo con el área de habitación y cocina, en cuyo entorno se realizarían las actividades domésticas. El hogar se ubica generalmente sobre la zona central de la cabaña, con el fin de repartir la luz y el calor por todo el interior del espacio ocupacional. Aparte de hogares sencillos, de placa dispuesta por encima de la base geológica, también aparecen representados los denominados hoyos-cubetas, realizados a partir de un pequeño hoyo revestido, que posteriormente sería colmatado, entre otros, por los fragmentos de revestimiento que en su momento impermeabilizaron el propio agujero. Además, también se reconocen en el interior de las cabañas algunos retazos de sencillos suelos de arcilla compactada, que cubrieron algunas de sus estancias.
Por otro lado, cabría señalar el hallazgo de una serie de estructuras de idénticas características pero que no parecen responder a cabañas de hábitat, sino que más bien estarían destinadas a actividades secundarias, principalmente fundición metalúrgica y cocción de cerámica, tal y como pone de manifiesto la presencia en su interior de diferentes hornos destinados a esas funciones. Sería el caso de las cabañas V, VIII, y XII.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
212
Estas tareas no se realizan en zonas marginales del poblado, sino que se llevan a cabo dentro del mismo, aunque en espacios diferenciados, alguno de los cuales (VIII y XII) parece dedicarse exclusivamente a la realización de estos trabajos en algún momento de la evolución del pueblo.
Los paralelos más próximos para las cabañas de Guaya se encuentran tanto en la Edad del Bronce como en los primeros compases de la Edad del Hierro, en contextos de poblados constituidos por edificaciones levantadas mediante madera y ramaje, por tanto estructuras aún bastante endebles (Ramírez 1999: 78-80). Los poblados encuadrables en el Bronce se caracterizan, fundamentalmente, por ser extensos campos de hoyos, en los que se desarrolló una forma de vida y un poblamiento estacional e intermitente, que determina amplias superficies de ocupación del territorio (Pérez Rodríguez et al. 1994). Alineaciones de hoyos de poste, delimitando estructuras domésticas, se han localizado en varias estaciones arqueológicas de esta amplia etapa de la Prehistoria, como son los casos de Los Tolmos de Caracena (Soria), donde se exhumaron cabañas de planta oval excavadas en la roca y con hogares externos (Jimeno y Fernández Moreno 1991), del Teso del Cuerno, en Forfoleda (Salamanca), un campo de hoyos en el que se localizó una estructura de planta semielíptica, conformada por más de 30 hoyos de poste (Martín Benito y Jiménez 1988-89: 266-267) o del Castro de los Baraones, en Valdegama (Palencia), donde en su zona 2 apareció una alineación curva de hoyos de poste, con restos de hogares (Barril 1995). Más distantes de la Submeseta Norte encontraríamos, por citar algunos ejemplos, las viviendas con hoyos de poste delimitando espacios rectangulares del yacimiento del Bronce Final de La Fonollera, en Cataluña, o las estructuras conformadas por hoyos reconocidas en La Loma del Lomo de Cogolludo, en Guadalajara.
También, en enclaves de la Primera Edad del Hierro se documentan paralelismos
para las cabañas exhumadas en Guaya (Delibes et al. 1995b: 59-65; Ramírez 1999: 69 y 86-87). Con cabañas definidas a partir de hoyos de poste, y superficie con plantas circulares o rectangulares, se constatan en un buen número de yacimientos. Es el caso de los ejemplos reconocidos en los niveles inferiores de La Mota, en Medina del Campo, en concreto en la fase La Mota 1, fechada en los siglos VIII-VII a.C.; en la cata 2 de La Aldehuela (Zamora); en el primer nivel habitacional de El Castillejo, en Fuensaúco (Soria), fechado en el siglo VII a.C.; en la fase I de Los Cuestos de la Estación, en Benavente, datada entre los siglos VIII y VII a. C. o en el Cerro de San Pelayo, en Martinamor (Salamanca), concretamente en un nivel entre los siglos XII y VIII a.C. (todas estas referencias, procedentes de diferentes actuaciones, quedan recogidas en un trabajo de síntesis sobre la casa circular en la Edad del Hierro (Ramírez 1999: 86-87). Otros ejemplos de este tipo de viviendas de hoyos de poste los encontramos en los niveles soteños del leonés Castro de Sacaojos (Misiego et al. 1999) y, especialmente, en los niveles inferiores del yacimiento vallisoletano de El Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995a; Ramírez 1999). En este yacimiento, Palol en sus excavaciones de la década de los 60 detectó viviendas con estas características en su nivel Soto I, etapa que en las últimas investigaciones se incluye en un momento de transición entre el Soto inicial y el Soto Pleno (Ramírez 1999: 79). De igual forma, en este yacimiento se recuperó una interesante secuencia estratigráfica durante los trabajos efectuados en los años 1989-90, siendo dignas de consideración para la presente ocasión las cabañas de los tres primeros niveles poblacionales, todas ellas de hoyos de poste, y
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
213
que se ubican cronológicamente entre mediados del siglo IX y el siglo VIII a.C. (Delibes et al. 1995b; Ramírez 1999). Por último, quedaría reseñar la vivienda ovalada, también perimetrada con hoyos de poste, del yacimiento madrileño de Ecce Homo, adscrita a la Primera Edad del Hierro, si bien en este poblado también se evidencian niveles de Cogotas I (Almagro y Dávila 1989: 31-36). Todas estas cabañas se vienen a incluir dentro de una fase inicial o formativa del mundo soteño, aproximadamente en los niveles iniciales de la Edad del Hierro, más o menos en el intervalo comprendido entre los siglos IX a VII a.C., y parecen relacionarse con un afianzamiento de la sedentarización de las poblaciones del centro de la Meseta. 4. LA CULTURA MATERIAL
Entre el bagaje material recuperado en Guaya la cerámica es el elemento más numeroso y destacado. En líneas generales se caracteriza como una vajilla elaborada con pastas tamizadas, cocida en fuegos reductores y reductores-oxidantes, y que al exterior presenta unos acabados alisados, espatulados y, en menor medida, toscos. Entre las formas cerámicas se documentan ejemplares de perfil simple, como son los cuencos o los vasos troncocónicos, que cuentan con un escaso valor como elementos cronológicos. En cambio, sí se observa un predominio significativo de vasos carenados, que aparecen con o sin mamelón perforado adosado a la línea de carena. Se trata de formas muy abundantes y habituales en toda la Península a lo largo del Bronce Final (Romero 1991: 253-260). En yacimientos situados cronológicamente a caballo entre el Bronce Final y el Hierro más temprano se costatan ejemplares carenados, entre los que son un buen modelo algunos enclaves del centro de la Submeseta Norte (Quintana y Cruz 1996: 22-27). También se encuentran en Pico Buitre, Guadalajara, fechado entre los siglos X y IX a. C. (Valiente et al. 1986), en el yacimiento madrileño de Camino de las Cárcavas, para el que se propone una cronología entre finales del siglo VIII a.C. y finales del VII a. C. (López et al. 1999: 144), o en el Valle Medio del Ebro, en El Redal, de Partelapeña, cuyas fechas calibradas llegan al siglo IX (Álvarez y Pérez 1988: 113). De igual modo, en yacimientos meseteños con niveles del Hierro se atestigua su presencia, caso del poblado primitivo de Almenara de Adaja (Balado 1989: 75-76), de las fases más antiguas de Los Cuestos de la Estación (Celis 1993: 116) o de los niveles inferiores del Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995a: 171). Finalmente, cabe señalar como en la propia provincia de Ávila, en yacimientos como Los Arenalones (Guareña), El Pradillo (Gemenuño) y en el mismo enclave de Guaya, ya se había advertido la presencia de materiales correspondientes al Soto inicial, con un predominio de cerámicas finas, carenadas y decoraciones de incisiones, sin que apareciesen elementos de Cogotas I (Fabián 1999: 73). Otras formas de la vajilla cerámica constatadas en Guaya son las tapaderas, de perfil muy tendido y sin un borde diferenciado, que las distingue de las denominadas fuentes-tapaderas de borde almendrado propias de la etapa de plenitud del Hierro I. Estos tipos se han localizado, igualmente, en algunas estaciones vallisoletanas, datadas cronológicamente entre el Bronce Final y el Hierro temprano, y entre los materiales del Hierro I del yacimiento de Almenara de Adaja (Quintana y Cruz 1996: 27).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
214
Completarían el elenco los vasos globulares de borde exvasado, que están presente en diferentes enclaves de las fases iniciales del mundo del Soto (Celis 1993: 116; Delibes et al. 1995a: 171; Quintana y Cruz 1996: 27). Las decoraciones atestiguadas en la cerámica de Guaya son otro buen referente crono-cultural. La técnica predominante es la impresión, si bien también se encuentran algunas decoraciones incisas que muestran grupos de triángulos rellenos de líneas paralelas oblicuas, localizados sobre los característicos vasos de carena resaltada. Este motivo resulta bastante común en enclaves del mediodía peninsular, presentándose en yacimientos de la transición del Bronce–Hierro, como es el caso de Pico Buitre (Valiente 1999), o del este de la Submeseta Sur (Arroyo Culebro, Sector III de Getafe o La Capellanía en Madrid), en el levante meridional (Peña Negra) o en el sevillano de Montemolín (Quintana y Cruz 1996: 36). También son característicos de las cerámicas de Campos de Urnas recientes del Bajo Aragón, Medio y Alto Ebro y Medio Tajo, fechables entre los siglos VIII-VII a. C. (López et al. 1999: 144). Los motivos incisos de triángulos rayados o líneas de zig-zag se vinculan a los niveles formativos del Soto, tal y como acontece en el yacimiento epónimo (Delibes et al. 1995a: 172), en el castro de Sacaojos (Misiego et al. 1999: 61) o en el benaventano de Los Cuestos de la Estación (Celis 1993: 116). Por su parte los dameros incisos, que tambien se reproducen en Guaya, los encontramos en Pico Buitre (Valiente et al. 1986: 52-53), mientras que los ajedrezados de cuadrados rellenos de líneas contrapuestas formando un motivo de cestería son semejantes a los del yacimiento de La Monja, en Aguasal, aproximándose a diseños documentados tanto en el Valle del Ebro como en el mediodía peninsular (Quintana y Cruz 1996: 38). Por otro lado, en Guaya se ha reconocido una composición de triángulos excisos y una serie de puntos impresos. Los motivos excisos se hallan de forma similar en enclaves del Valle del Ebro, como el Castillo de Henayo o El Redal (Álvarez y Pérez 1988: 113), en los poblados alcarreños de ribera, de tipo Pico Buitre (Valiente et al. 1986: 52-58) o en el centro peninsular, caso del madrileño del Camino de las Cárcavas (López et al. 1999: 145). Para finalizar debemos hacer una referencia a la aparición de pintura, en tonos rojos o blancos, en algunas de las cerámicas de Guaya. En la Meseta es frecuente la aparición de esta técnica desde Cogotas I, si bien su proliferación se produce en la Primera Edad del Hierro, tanto en la Submeseta Norte, caso de ejemplares que portan pintura en esos tonos y se vinculan a los niveles inferiores del Soto de Medinilla (Delibes et al. 1995b: 72) y del mundo castreño soriano (Romero 1999), como en la Submeseta Sur, apareciendo bien en asentamientos de la facies Riosalido, caso del Cerro Almudejo, en Sotodosos (Valiente y Velasco, 1986: 78-79), bien de los yacimientos de la ribera del Henares, ejemplificados en La Dehesa de Alovera (Valiente et al. 1986: 62-63). En el interior peninsular este tipo de cerámica pintada se viene fechando desde la segunda mitad del siglo VIII al VI, aunque se dan pervivencias hasta, al menos, el s. V (Casas y Valbuena 1985: 453). En definitiva, el estudio de la producción cerámica del yacimiento abulense de Guaya refleja su reiterada similitud, en cuanto a formas y decoraciones, a los ejemplares
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
215
cerámicos datados entre los siglos X-VIII a. C. y dentro de los contextos de la etapa de transición entre el Bronce Final y el Hierro I de la Submeseta meridional, con numerosos paralelismos tanto en el Valle del Ebro como en el mediodía peninsular.
Completan el bagaje material de Guaya una serie de piezas que reflejan la importancia de la práctica de la actividad metalúrgica, caso de crisoles y moldes, y que queda reflejada también por la presencia de hornos en alguna cabaña. Este tipo de crisoles se constatan en un buen número de yacimientos de la cultura del Soto (Delibes et al. 1995b: 70), especialmente en las fases más antiguas de los poblados de la Primera Edad del Hierro, como son los casos de Sacaojos, Los Cuestos de la Estación o el propio Soto de Medinilla. 5. MEDIOAMBIENTE Y ECONOMÍA
La realidad medioambiental y ciertos aspectos de la economía de los pobladores de Guaya se han podido reconocer gracias a los resultados obtenidos en diversos análisis efectuados (antracológicos, palinológicos y faunísticos) con muestras procedentes de la intervención arqueológica2.
De este modo, el paisaje existente en este territorio durante la ocupación protohistórica del yacimiento tenía un carácter abierto, en el que se registra una cobertera arbórea relativamente baja, como consecuencia, probablemente, de la destacada influencia antrópica sobre el entorno, consecuencia de procesos de deforestación. Esa actividad queda atestigua desde un punto de vista estratigráfico, puesto que las muestras procedentes de los niveles fundacionales del asentamiento, representados por los hoyos de poste de las cabañas, poseen un mayor porcentaje de cobertera arbórea que las que se han tomado en los niveles de destrucción y abandono del poblado. Las especies más representadas en esas muestras son los Quercus perennifolios (encina, alcornoque y coscoja) y el pino (Pinus), apareciendo también el acebuche-aladierna (Olea-Phillyrea), el roble (Quercus caducifolios) y algunas especies típicas de bosques de ribera, como el sauce (Salix) y el avellano (Corylus cf. avellana). La vegetación de monte bajo y arbustiva es, por su parte, escasa, identificándose brezos (Erica sp.), jaras (Cistaceae) y aulagas (Fabaceae). Resulta relevante, igualmente, el alto porcentaje de plantas herbáceas, entre las que se documentan un buen número de gramíneas silvestres (Poáceas), plantas ruderales (Asteráceas y Plantago) y gramíneas cultivadas (Cerealia).
Los análisis antracológicos completan ese estudio de las especies arbóreas, constatándose ejemplares de pino albar y/o pino negro (Pinus sylvestris/uncinata), de gran abundancia por toda la geografía peninsular, y que sin duda refleja el aprovechamiento forestal por estas gentes de la Protohistoria. Ambos tipos de pino poseen una excelente madera tanto para leña como para la construcción, empleándose tradicionalmente para la fabricación de muebles, vigas, etc., debido a su gran resistencia. Esas dos utilidades parecen haber estado representadas en Guaya, por cuanto se reconoce su empleo para uno
2 Estudios específicos efectuados por diferentes investigadores: D. Francesc Burjachs para la palinología, Dña. Ethel Allue para la antracología y D. Juan Bellver para la fauna. A todos ellos nuestros más sinceros agradecimientos por las labores prestadas.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
216
de los postes de sustentación de la cubierta de una de las cabañas así como formando parte del combustible empleado en las cámaras de combustión de los hornos localizados en la excavación.
La ocupación de Guaya se desarrolló durante un periodo más cálido que el actual, coincidiendo su abandono probablemente con un momento de recesión térmica. Esta última característica ha podido reflejarse gracias a la existencia de formas algales y hepáticas en un nivel de destrucción del yacimiento, especies que señalan como el poblado se llegó a encharcar o inundar de forma periódica tras su abandono. Por ello puede presuponerse que el empeoramiento de las condiciones climáticas obligaría a abandonar el asentamiento ante las constantes inundaciones de los cercanos cursos fluviales, aunque se desconoce si fue de forma estacional o de manera completa.
Por otro lado, gracias a las informaciones palinológicas puede deducirse una
significativa importancia de las actividades agropecuarias, determinada por la presencia en los análisis de cereales cultivados y de plantas ruderales, claros acompañantes de las actividades antrópicas. Además, la abundancia de gramíneas silvestres reflejaría la existencia de prados para apacentar el ganado. Por su parte, la importancia de la agricultura, como motor de la economía de las gentes que habitaron Guaya, estaría atestiguada por los altos valores del taxón Cerealia. Sin embargo, los suelos del territorio en el que se localiza el poblado se enmarcan en las denominadas tierras pardas meridionales, desarrolladas sobre los granitos. Este tipo de suelos no son aconsejables para los cultivos agrícolas debido a su pobreza en humus, siendo por el contrario muy aptos para la vegetación de pinar o encinar. En las riberas de los arroyos aparecen pequeñas manchas de suelos aluviales, formados sobre los sedimentos terciarios y cuaternarios de origen detrítico, que alternan con grandes superficies de tierras pardas degradadas, pobres en nutrientes y fácilmente erosionables, pero que sin embargo sirven perfectamente para los cultivos agrarios, siendo este tipo de tierras las que se observan en los alrededores del yacimiento, y que aún en la actualidad continúan cultivándose. De este modo, los altos valores de Cerealia permiten deducir, de forma simple, que los campos de cultivo se encontrarían cercanos al poblado, ocupando probablemente las zonas próximas a los arroyos inmediatos al enclave, circunstancia que explicaría también la relativa baja proporción de las especies propias de bosques de ribera (sauce, avellano,...), que habrían sido sustituidas por los cultivos.
Otro importante grupo de restos recuperados en Guaya es el correspondiente a la fauna asociada a los estratos de ocupación del enclave, que permiten aproximarnos a otro de los elementos clave de la economía de sus habitantes, como era la ganadería. La fauna hallada ha sido relativamente escasa en cuanto a número de restos óseos, circunstancia que pudiera reflejar (no sabemos en que proporción) una menor importancia de la ganadería para estas personas, hipótesis que podría estar confirmada por la abundante presencia de conejo (Oryctolagus cuniculus), mayoritario tanto desde el punto de vista del número de restos como del número mínimo de individuos; esta especie se ha considerado tradicionalmente como silvestre durante la Edad del Hierro.
Sin embargo, la mencionada escasez de restos óseos podría estar determinada por la propia naturaleza del terreno, ya que los suelos desarrollados sobre granitos son muy ácidos, característica que provoca la descomposición de la materia ósea. Además, todos los
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
217
restos aparecieron muy fragmentados y en avanzado estado de deterioro. Corroborando esta segunda opción, y por tanto valorando en su medida la importancia del aprovechamiento ganadero por estas sociedades protohistóricas, cabría señalar la presencia, gracias al estudio del polen, de gramíneas silvestres, de poáceas y de llantenes (Plantago ssp.), plantas que reflejan la presencia de prados en los que bien podría apacentarse el ganado.
La actividad y el aprovechamiento ganadero estarían representados por las especies típicas reconocidas en muchos yacimientos de la Primera Edad del Hierro, como son la oveja (Ovis aries), la cabra (Capra hircus), el bóvido (Bos taurus), el caballo (Equus caballus) y el cerdo (Sus). Buena parte de los huesos presentan huellas de su consumo, incluido el caso de los équidos. De forma testimonial se documenta la presencia de perro doméstico (Canis familiaris), probablemente relacionado con las tareas de pastoreo, y de ciervo (Cervus elaphus), en este caso vinculado a la caza.
La importancia de esta ganadería y su integración en una economía de claras
características agropecuarias (con peso especifico del cultivo del cereal), aunque complementada con el aprovechamiento del entorno forestal y cinegético próximo, estaría refrendada gracias a la presencia de cercas anexas y exteriores a las propias cabañas del poblado, tal y como ha demostrado la excavación en área, y que muy posiblemente estuvieran destinadas a detener el ganado. 6. APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA A LA OCUPACIÓN PROTOHISTÓRICA DE GUAYA
El último aspecto que abordaremos en este estudio del yacimiento abulense de
Guaya es el de su cronología, al cual se ha venido aludiendo de forma más o menos explícita en los párrafos anteriores. Tres son los elementos básicos para esta datación, como son el estudio comparativo de las construcciones, los paralelismos de la cultura material y los resultados de las dataciones químicas llevadas a cabo con muestras del enclave.
El poblamiento reconocido debería catalogarse de semiestable, definido a partir
de una arquitectura poco consistente, que diferentes investigadores definen como de “cañas y barro”; presenta construcciones sencillas cimentadas a partir de hoyos de poste excavados en el subsuelo, que sirven tanto de sujeción del entramado de paredes y techos como de delimitación del espacio doméstico. La tipología constructiva de las cabañas, generalmente de planta rectangular con cabecera semicircular, tiene como paralelos más cercanos algunos asentamientos que, en principio, parecen ser más antiguos cronológicamente, mayoritariamente encuadrables en ámbitos del Bronce Final-Cogotas I, como es el caso del Teso del Cuerno de Forfoleda (Martín Benito y Jiménez 1988) o Ecce Homo (Almagro y Dávila 1989). Sin embargo, la cabaña de hoyos de poste, aunque generalmente de planta circular, se reconoce en la mayor parte de los enclaves con niveles adscribibles al Hierro Antiguo o Primer Hierro en la Meseta Norte, caso por ejemplo del salmantino de San Pelayo, en Martinamor, o del propio Soto de Medinilla, en Valladolid (Ramírez 1999).
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
218
Por otro lado, si se analiza la vajilla cerámica asociada a la ocupación del
yacimiento cabría reflejar su reiterada similitud, en cuanto a formas (vasos de carena resaltada, tapaderas, vasos globulares) y decoraciones (importancia de la incisión, en juegos de triángulos rellenos, líneas de zig-zag o dameros, junto a impresión, pintura y algún ejemplo de excisión, en forma de triángulos), que permite encuadrarla entre los siglos X-VIII a. C. y ubicarla secuencialmente en la etapa de transición entre el Bronce Final y el Hierro I, con unos claros paralelismos con poblados del norte de la Submeseta meridional (Madrid, Guadalajara), que a su vez reflejan claras influencias tanto de los Campos de Urnas del Valle del Ebro como del mediodía peninsular (Álvarez y Pérez 1988; Valiente y Velasco 1986; Valiente et al. 1986; Delibes et al. 1995b; Quintana y Cruz 1996; Valiente 1999).
Un tercer argumento cronológico para Guaya estaría representado por las
dataciones absolutas obtenidas a través de varias muestras analizadas por los métodos del C-14 y de la termoluminiscencia. Para el primer sistema se emplearon restos procedentes de troncos de madera hallados en el interior de los hoyos de poste de Guaya. Por esto, pudiera pensarse en ellas para datar las etapas fundacionales de las cabañas de procedencia (en el caso de la muestras CSIC-1707, las excesivas fechas aportadas por su análisis y el descuadre existente con las restantes obligan a pensar que se trate de una madera fósil, que debió ser reaprovehada durante la ocupación humana del yacimiento). Por su parte, la muestra analizada por termoluminiscencia alude a la última cocción de un hogar ubicado en el interior de una cabaña, refiriendo por tanto uno de los últimos momentos de ocupación de Guaya. La relación de muestras y sus resultados se reflejan en las siguientes tablas. Carbono 14
Intervalos de edad calibrada y probabilidad asociada
1ó (prob. 68,3%) 2ó (prob. 95,4%)
Ref. de muestra
Edad C14 BP
Edad Calibrada
Material
Intervalos (cal BC)
Intervalos (cal BC)
CSIC-1707 5037 ± 48 3891 2882 3798
Carbón 3939-3841 3820-3772
3952-3752 3750-3712
CSIC-1708 2969 ± 40 1211, 1199, 1192, 1139,
1132
Madera 1259-1128
1370-1359 1314-1044
CSIC-1709 3068 ± 40 1373 1338 1319
Madera 1395-1295
1426-1256 1239-1215
Termoluminiscencia
Ref. de muestra
Edad BP
Edad Calibrada
Material Intervalos BC
Mad-2449 2729 ± 215 730 Hogar 975-515
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
219
Aunque las fechas absolutas obtenidas en Guaya (especialmente CSIC-1708 y CSIC-1709) parecen en principio muy viejas, cronológicamente hablando, e inicialmente no se encuadrarían en la Edad del Hierro, si se comparan con otras de yacimientos con idénticas circunstancias (Pico Buitre, Cerro de San Pelayo), y calibradas correctamente, se puede observar una mayor homogeneidad del grupo, como analizaremos a continuación.
Un primer ejemplo paralelo es el yacimiento alcarreño de Pico Buitre (Arenas
1999: 194), del que proceden dos muestras de C-14 (I-14: 2990±90, cal 1238 BC; I-15: 2900±90, cal 1112 BC). La cultura material de este enclave es muy similar a la de Guaya, tratándose en ambos casos de poblados de ribera que cuentan con una importante influencia de los Campos de Urnas, con presencia de cerámica fina ornamentada con temas incisos y pintados.
En esta misma línea se pueden comparar las fechas con las del yacimiento de
Fuente Estaca, en Embid (Guadalajara) (2750±90, cal 919 BC), con el que Guaya posee incluso más paralelismos que con Pico Buitre. En este caso deberíamos aproximarnos casi dos siglos, alcanzando los momentos finales del siglo XI en el caso de la desviación más pronunciada de las curvas de calibración, con fechas que oscilarían, al 95% de probabilidades, entre el 1014 y el 824 a. C. (Jimeno y Martínez 1999: 172; Arenas 1999: 194), que parecen en principio algo más lógicas para el ámbito cultural en el que nos encontramos. Igualmente podrían encuadrase aquí dos de las fechas procedentes del yacimiento salmantino del Cerro de San Pelayo (San Pelayo 2, GrN13970, 2715±30, cal 807; San Pelayo 3, GrN13971, 2660±30, cal 807 BC), asociadas al nivel inferior del enclave, caracterizado por la presencia de cabañas de hoyos de poste y una cultura material en la que destacan dos cuencos pintados en rojo con motivos geométricos (Benet 1990: 84-85), así como las dataciones radiocarbónicas de los niveles inferiores de la última intervención llevada a cabo en el yacimiento del Soto de Medinilla, asociados a cabañas con hoyos de poste y encuadrables en el Soto inicial (GrN19051, 2795±50, cal 919 BC; GrN19052, 2765±35, cal 904 BC), que llevan a situar este horizonte en fechas antiguas, alcanzando el siglo X a. C. (Delibes et al. 1995c: 154).
Igualmente, debemos señalar otros dos yacimientos que completan esta comparativa. Del cerro de Ecce Homo, en Madrid, proceden cuatro muestras de C-14, sin calibrar, procedentes de las fases plenas tardías del yacimiento (1150±70, 1070±70, 1070±100 y 1040±70) (Almagro y Dávila 1988). Si bien los contextos materiales y las fechas radiocarbónicas refieren a una ocupación de Cogotas I, la estructura de cabaña reconocida, paralelable claramente con las exhumadas en Guaya, es situada en los contextos iniciales de la Edad del Hierro. Otra fecha para tener en cuenta es la propuesta para el yacimiento de Partelapeña, en El Redal (La Rioja), donde asociado a un nivel en el que se reconocen vasos carenados y pequeños cuencos con incisiones se obtuvo una fecha de abandono de 680±50 (Álvarez y Pérez 1988: 113), fecha que convenientemente calibrada se situaría en un intervalo centrado entre los siglos X y VII.
En el lado contrario del intervalo cronológico de Guaya habría que ubicar la
fecha obtenida por termoluminiscencia (2729 ± 215 B.C.; cal. 728 ± 215 B.P.), que debe reflejar, muy probablemente, los últimos momentos de ocupación del poblado, al estar relacionada con el último proceso térmico importante al que se vio sometido el
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
220
hogar de procedencia. Esta fecha puede compararse con los resultados obtenidos por el mismo método y procedentes del yacimiento madrileño del Cerro de San Antonio (Rubio y Blanco 2000: 226-228), un enclave que al igual que Guaya se sitúa en la fase de transición entre el Bronce y el Hierro.
De acuerdo con todos estos datos e informaciones podemos encuadrar Guaya en
un intervalo cronológico, más o menos preciso, comprendido entre los siglos X y VIII a. C., ubicándose en un momento de transición entre el final de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, e integrándose en un grupo de enclaves que espacialmente se distribuyen a un lado y otro del Sistema Central, como son el propio Guaya y otros yacimientos abulenses, los poblados de ribera de Guadalajara (Pico Buitre, Fuente Estaca) o algunos madrileños (Cerro de San Antonio, Camino de las Cárcavas o el cerro de Ecce Homo, en este caso sus niveles más recientes). Este horizonte se imbrica, por otro lado, de forma más o menos precisa, con la fase inicial o formativa de la cultura del Soto, distribuida espacialmente en la Cuenca del Duero, aunque tiene claras prolongaciones hacia las zonas de piedemonte de Salamanca (Cerro de San Pelayo) y Ávila, siendo especialmente significativa la homogeneidad de la cultura material, si bien se observa una clara disimetría en lo que concierne a la arquitectura de sus poblados (si bien cabe recordar que no hay ningún ejemplo de yacimientos de ese horizonte con un porcentaje amplio de espacio excavado, al contrario de lo que acontece en Guaya). Por otro lado, podemos determinar que Guaya, y los yacimientos emparentados culturalmente con esta estación, conforman un antecedente de la cultura de los castros, ubicándose en un lapso temporal a caballo entre los asentamientos estacionales de la Edad del Bronce y la plena sedentarización y el dominio de las técnicas constructivas de la Edad del Hierro.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
221
IMAGENES
Fig. 1: Situación del yacimiento de Guaya en el mapa provincial de Ávila y en la hoja del M.T.N.E., nº 506-IV, “Mediana de Voltoya”. Planta de los dos sectores de la excavación arqueológica en extensión.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
222
Fig. 2: Plantas y reconstrucciones de las cabañas I, II, VIII, XI y XII.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
223
Fig. 3: La vajilla cerámica de Guaya. Formas y decoraciones.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
224
Fig. 4: Aproximación a la flora y la fauna del yacimiento de Guaya.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
225
Lám. I: 1.- Vista aérea de la excavación arqueológica; 2.- Fotografía de la cabaña I; 3.- Guaya y su entorno medioambiental, durante el transcurso de la intervención; 4.- Cabaña XI; 5.- Cabaña VIII; 6.- Vasija de almacenamiento recuperada en la abaña XVI; 7.- Hornos cerámicos documentados en la Cabaña VIII.
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
226
BIBLIOGRAFÍA Almagro Gorbea, M. y Dávila, A. F. (1988): “Estructura y reconstrucción de la cabaña
Ecce Homo 86/6”. Espacio, Tiempo y Forma 1: 361-374. --- (1989): “Ecce Homo. Una cabaña de la Primera Edad del Hierro”. Revista de
Arqueología 98: 31-36. Álvarez Clavijo, P. y Pérez Arrondo, C. L. (1988): “Notas sobre la transición de la Edad
del Bronce a la Edad del Hierro en la Rioja”. Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica 14: 103-118.
Arenas Esteban, J. A. (1999): “El inicio de la Edad del Hierro en el sector central del Sistema Ibérico”. En J. Arenas Esteban y M. V. Palacios Tamayo (coords.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 191-211.
Balado Pachón, A. (1989): Excavaciones de Almenara de Abajo: el poblamiento prehistórico. Valladolid.
Barril Vicente, M. (1995): “El castro de ‘Los Baraones’ (Valdegama, Palencia): un poblado en el Alto Valle del Pisuerga”. En F. Burillo Mozota (coord.): III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento celtibérico (Daroca 1991) Zaragoza: 399-408.
Benet Jordana, N. (1990): “Un vaso pintado y tres dataciones de C-14 procedentes del Cerro de San Pelayo (Martinamor, Salamanca)”. Nvmantia III: 77-93.
Casas, V. y Valbuena, A. (1985): “Un vaso pintado de la Edad de Hierro de la provincia de Madrid”, En Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología. (Logroño 1983) Zaragoza: 451-462.
Celis Sánchez, J. (1993): “La secuencia del poblado de la Primera Edad del Hierro de Los Cuestos de la Estación, Benavente (Zamora)”. En F. Romero Carnicero, C. Sanz Mínguez y Z. Escudero Navarro (eds.): Arqueología Vaccea. Estudios sobre el mundo prerromano en la Cuenca Media del Duero. Valladolid: 93-132.
Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F. y Ramírez Ramírez, M. L. (1995): “El poblado céltico de El Soto de Medinilla (Valladolid). Sondeo estratigráfico de 1989-90”. En G. Delibes de Castro, F. Romero Carnicero y A. Morales Muñiz (eds.): Arqueología y Medio Ambiente. El Primer Milenio a. C. en el Duero Medio. Valladolid: 149-178.
Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F., Sanz Mínguez, C., Escudero Navarro, Z. y San Miguel Maté, L. C. (1995): “Panorama arqueológico de la Edad del Hierro en el Duero Medio”. En G. Delibes de Castro, F. Romero Carnicero y A. Morales Muñiz (eds.): Arqueología y Medio Ambiente. El Primer Milenio a. C. en el Duero Medio. Valladolid: 49-146.
Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F., Fernández Manzano, J., Ramírez Ramírez, M. L., Misiego Tejeda, J. C. y Marcos Contreras, G. J. (1995): “El tránsito Bronce Final-Primer Hierro en el Duero Medio. A propósito de las nuevas excavaciones en el Soto de Medinilla”. Verdolay 7: 145-158.
Fabián García, J. F. (1999): “La transición del Bronce Final al Hierro I en el sur de la Meseta norte. Nuevos datos para su sistematización”. Trabajos de Prehistoria 56: 161-180.
Jimeno Martínez, A. y Fernández Moreno, J. J. (1991): Los Tolmos de Caracena (Soria) (Campañas de 1981 y 1982). Aportación al Bronce Medio de la Meseta. Madrid: Ministerio de Cultura (Excavaciones Arqueológicas en España 161)
Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre Bronce Final y Edad del Hierro en la Península Ibérica
227
Jimeno Martínez, A. y Martínez Naranjo, J. P. (1999): “El inicio de la Edad del Hierro en el nudo hidrográfico Alto Jalón–Alto Ebro”. En J. Arenas Esteban. y M. V. Palacios Tamayo (coord.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 165-189.
López Covacho, L., Madrigal Belichón, A., Muñoz López-Astilleros, K. y Ortiz del Cueto, J. R. (1999): “La transición Bronce Final-Edad del Hierro en la cuenca media del Tajo: el yacimiento de Camino de las Cárcavas (Aranjuez, Madrid)”. En R. Balbín Behrmann y P. Bueno Ramírez (eds.): II Congreso de Arqueología Peninsular Tomo III (Zamora 1996) Zamora: 141-152.
Martín Benito, J. I. y Jiménez González, M. C. (1989): “En torno a una estructura constructiva en el campo de hoyos de la Edad de Bronce de la Submeseta española (Forfoleda, Salamanca)”. Zephirus XLI-XLII: 263-281.
Misiego Tejeda, J. C.; Martín Carbajo, M. A.; Marcos Contreras, G. J. y Sanz García, F. J. (1997): “Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de La Corona/El Pesadero en Manganeses de la Polvorosa (Zamora)”. Zamora, Anuario 1997 del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo: 17-41.
Misiego Tejeda, J. C.; Sanz García, F. J.; Marcos Contreras, G. J. y Martín Carbajo, M. A. (1999): “Excavaciones arqueológicas en el castro de Sacaojos (Santiago de la Valduerna, León)”. Nvmantia 7: 43-66.
Misiego Tejeda, J. C.; Marcos Contreras, G. J.; Martín Carbajo, M. A.; Sanz García, F. J.; Redondo Martínez, R.; Doval Martínez, M. y García Rivero, P. F. (e. p.): “Excavación arqueológica en el poblado protohistórico de Dessobiga (Osorno/Melgar de Fernamental)”. En J. C. Misiego Tejeda y C. Etxeberría Zarranz (coord.): Actuaciones arqueológicas en la Autovía León-Burgos (A-51, del Camino de Santiago), Provincia de Burgos.
Pérez Rodríguez, F. J.; Misiego Tejeda, J. C., Marcos Contreras, G. J.; Martín Carbajo, M. A. y Sanz García, F. J. (1994): “La Huelga. Un interesante yacimiento de la Edad del Bronce en el centro de la Cuenca del Duero (Dueñas, Palencia)”. Nvmantia 5: 11-32.
Quintana López, J. y Cruz Sánchez, P. J., (1996): “Del Bronce al Hierro en el centro de la Submeseta Norte”, BSAA LXII: 9-78.
Ramírez Ramírez, M. L. (1999): “La casa circular durante la primera Edad del Hierro en el Valle del Duero”, Nvmantia 7: 67-94.
Romero Carnicero, F. (1991): Los castros de la Edad del Hierro en el norte de la provincia de Soria. Valladolid. Studia Archaeologica 80.
--- (1999): “Orígenes y evolución del grupo castreño de la Sierra norte de Soria”. En J. Arenas Esteban y M. V. Palacios Tamayo (coord.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 143-164.
Rubio de Miguel, I. y Blanco Bosqued, M. C. (2000): “La cronología del Hierro Antiguo en el área de Madrid a partir de los datos obtenidos por análisis de Termoluminiscencia”. En Actas del 3er Congreso de Arqueología Peninsular, Vol. 5, (Vila Real 1999) Oporto: 225-240.
Valiente Malla, J. (1999): “La facies Riosalido y los Campos de Urnas en el Tajo Superior”. En J. Arenas Esteban y M. V. Palacios Tamayo (coord.): El origen del mundo celtibérico. Guadalajara: 81-95.
Valiente Malla, J. y Velasco Colas, M. (1986): “El Cerro Almudejo (Sotodosos, Guadalajara). Un asentamiento de transición del bronce al hierro”. Wad-Al-Hayara 13: 71-90.