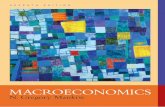Gregory Jean. Elementos para una "Critica de la revolución ordinaria"
Transcript of Gregory Jean. Elementos para una "Critica de la revolución ordinaria"
31
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”
Jean Gregory1
Resumen
Lo cotidiano está actualmente en el primer plano de debates y refl exiones de la fi losofía y las ciencias sociales. Sin embargo habría que ingresar en las autores de lo cotidiano para ver justamente hasta que punto lo cotidiano puede ser considerado como subversión política, pues, son justamente los actores de lo cotidiano que parecieran interpelar lo que podría entenderse como aquella ingenuidad que los supondría como creativos e inventivos, y por eso mismo dotados de la absoluta incapacidad de realmente serlo. Una crítica de esta “revolución ordinaria” puede ser el mejor modo de enfrentar lo que supone a lo cotidiano como “colonizado”.
Abstract
Everydayness has an important place in today’s debates and refl ections in philosophy and in the social sciences. Nevertheless, we should closely lokk at the actors of everydayness, in order to properly see at what point can everydayness be considered as political subversion. This because it is precisely the actors of everydayness who seem to interpellate the absolute incapacity of truly being so. A critique of this “ordinary revolution” might be the best way to confort what makes everydayness appear as “colonized”.
1 Dr. en Filosofía. Universidad de Niza, Francia. Traducción: Javier Aguero, Gustavo Bustos y María Emilia Tijoux.
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES N° 8SEGUNDO SEMESTRE 2009
32
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
El “tema” de lo cotidiano está en el aire del tiempo. En todas partes se honra lo cotidiano, se habla de él, sobre él, se le da la palabra, se le hace oír. A. Badiou sugería recientemente para desmarcarse: el retorno a “lo que va de sí” deviene nuestro pase teórico, como si para el pensamiento esta tarea súbitamente se hubiese convertido en la panacea de todos los males fi losófi cos2. Sin duda tal “paradigma” nada tiene de unifi cado y tiene sus raíces al menos en tres direcciones: en el pensamiento fenomenológico primero, ya sea en el proyecto husserliano de una analítica del mundo de la vida, o en el heideggeriano de una analítica de la cotidianidad; o en la fi losofía “del lenguaje ordinario” que viene de Wittgenstein, Austin y Ryle y las continuidades que le ha dado S. Cavel; fi nalmente, al interior de las ciencias sociales de inspiración fenomenológica –como son los trabajos de A. Sch ütz– que las continúan, como en el caso de E. Goffman y la tradición del interaccionismo simbólico, o la reivindicación de una perspectiva etnometodológica como la de H. Garfi nkel, o que se inscriban en la línea de la “crítica social” propia al pensamiento de H. Lefebvre y de sus continuidades “situacionistas”.
Para nosotros no se tratará de tematizar aquí este nuevo paradigma, pero sí interrogarlo en cuanto a su alcance propiamente ético-político. La idea de una subversividad política de lo cotidiano parece haberse convertido estos últimos veinte años, en una suerte de lugar común del pensamiento fi losófi co y en una de las principales razones que ha llevado a fi lósofos y sociólogos a interesarse por la cotidianidad. Más aun, el concepto cotidiano se determinaría por el juego de sus tres componentes que son la creación, la novedad y la subversión. El mismo H. Lefebvre, a pesar de los reproches que le hacía al surrealismo, hacía suyo el proyecto de “revelar la riqueza escondida bajo la aparente pobreza de lo cotidiano, develar la profundidad bajo la trivialidad, lograr lo extraordinario a partir de lo ordinario”, una de las claves de su Critique de la vie quotidienne3. Y más. Recientemente G. Le Blanc, en Les maladies de l’homme normal, convocaba así al homo quotidianus:
probablemente es tiempo de apelar a un nuevo hombre sin cualida-des, para quien la vida psíquica como régimen creativo, no sea un
2 Badiou, A., “Entrevista con P. Maniglier” en Le magazine littéraire, n°438, enero 2005, p. 94: “… me opongo a la corriente dominante en la fi losofía de hoy, a saber, el interés tan expuesto, aunque tan interesante, por lo ordinario: fi losofía del lenguaje ordinario, de la cotidianidad, de las infl exiones microscópicas de la vida”.3 Lefebvre, H., La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Gallimard, “Idées”, 1968, pp. 74-75.
33
obstáculo para el sentido de lo real, sino la condición de profun-dización de la realidad reinventada por las prácticas ordinarias de la contaminación que son tantas contaminaciones de lo real por lo posible. A la apelación del hombre normal, opongo las mil y una creaciones de la vida ordinaria4.
Son estos los ejes de interés ético y político de este enfoque que nos proponemos examinar ahora a partir de una modalidad crítica –primero, tratando de delimitar precisamente eso a lo que se oponen, y luego abordándolo en y desde el mismo– con fi nes de proporcionar algunos elementos para lo que podríamos llamar la “Crítica de la revolución ordinaria”.
Cotidianidad, alienación y “colonización”
Sin duda la idea de un carácter políticamente “subversivo” de la cotidianidad solo adquiere todo su sentido frente a la tesis contraria según la cual la vida cotidiana misma sería como tal el espacio propio de la alienación. Pero la idea de una cotidianidad alienada, reifi cada, mitologizada –a la que, históricamente, nos parece responder la idea contraria subversiva y creativa– está ella misma tan sobredeterminada que, fi nalmente, es difícil saber, fuera de los lugares comunes, lo que realmente es. Entonces se trata primero, y a título propedéutico, de replantear claramente el problema: ¿qué entendemos exactamente por la idea, tomada en sentido amplio, de “alienación” de la vida cotidiana?
De manera general, nos parece que el concepto de alienación posee aquí un triple componente. Por una parte, indica que la vida cotidiana, como praxis, se objetiva en un mundo, y que esta objetivación se oculta como producto para manifestarse como dato; por otra parte, que este dato no solamente está recubierto en su modo de ser producto, sino que desde ahí sirve de modelo para una interpretación de la vida cotidiana misma; Por último, que ese mismo retorno reifi cante del producto al productor se encuentra mediatizado por un cierto número de instancias de poder más o menos situables, más o menos centralizadas, y más generalmente por estructuras sociales, ellas mismas concebidas como “objetivas”, que tienen por función conferir a esta identifi cación de la vida cotidiana a sus
4 Le Blanc, G., Les maladies de l’homme normal, Paris, Vrin, “Matières étrangères”, 2004, p. 211.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
34
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
productos –por su interiorización bajo forma de esquemas o habitus–, una legitimidad y una “naturalidad” sufi ciente para determinar, en cambio, el comportamiento de los agentes sociales, ahora desposeídos de todo control, de toda iniciativa, de toda autonomía. Del punto de vista de la teoría de la “alienación cotidiana”, autores tan diferentes como Heidegger, Berger y Luckmann, Lefebvre, Debord, Barthes, Bourdieu o incluso Foucault, nos parece que se distinguen menos por su enfoque general del fenómeno y más por la manera de colocar sus acentos sobre uno u otro de sus componentes. Intentemos entonces explicitar los rasgos más importantes.
El movimiento de alienación tendría su origen en la manera en que la actividad cotidiana del hombre se objetiva y se encuentra aprehendida como un dato bruto, al que se le atribuye un estatuto ontológico tal, que niega su origen humano práctico, al igual que como tal es institucionalmente impuesto como regla de interpretación de la práctica misma. Como lo plantea por ejemplo H. Lefevbre “solo existe el hombre, y su actividad” y, sin embargo, todo ocurre como si los hombres hicieran frente a potencias exteriores que pesan sobre ellos desde afuera.
La realidad humana (su propia obra) escapa no solamente a la vo-luntad, sino a la conciencia de los hombres. Ellos no saben que están solos y que el “mundo” es su obra (…) Esta fi jación de la actividad humana en una realidad extranjera, cosa bruta y abstracción a la vez, la llamamos: alienación5.
Lo instituido, en tanto que reifi cado, niega así el proceder mismo de la institución, precisamente en esto que, como lo indican por su parte Berger y Luckmann en La construcción social de la realidad, “la ‘receta’ de base para la reifi cación de las instituciones es proporcionarles un estatus ontológico independiente de la actividad humana y de su signifi cación”6. Y por institución, es necesario, por supuesto, comprender en un sentido amplio todo lo que la acción común de los hombres produce, se trate de las instituciones en el sentido propio o de los roles sociales7, del lenguaje, de la temporalidad, etc. El producto, a partir de ahí, deviene entonces el patrón de todo pensamiento de la praxis: como de la temporalidad subjetiva que está concebida como un modo de una temporalidad
5 Lefebvre, H., Critique de la vie quotidienne, t. I. Introduction, Paris, L’Arche, 1958, p. 179.6 Berger, P., et T. Luckmann, La construction sociale de la réalité, trad. fr. P. Taminiaux, Paris, Armand Colin, 2002, p. 125. 7 Cfr. Ibid., p. 126.
35
social; un individuo, por ejemplo, interpreta su nacimiento a escala de una historia que lo supera, y aprehende su tiempo sobre el modelo de un tiempo histórico objetivo y universal. Pero estos autores distinguen dos tipos de objetivación: una exteriorización, necesaria, de la praxis, y su reifi cación, propiamente hablando, institucionalización “secundaria” que pasa precisamente por la mediación de relaciones de poder, ellos mismos objetivados y reifi cados, los únicos capaces de conferirles una legitimidad que los fi ja y que integra en un todo coherente sus diferentes aspectos. En tanto proceso, la legitimación toma entonces la forma de una objetivación de signifi caciones de “segundo orden”. Más precisamente, ella produce nuevas signifi caciones que integran las signifi caciones ya existentes vinculadas a procesos institucionales dispares. La función de la legitimación entonces es “hacer objetivamente disponibles y subjetivamente plausibles las objetivaciones de ‘primer orden’ que han sido institucionalizadas”8. Se trataría, por lo tanto de distinguir una primera fase de institucionalización necesariamente ligada a la práctica humana como práctica común, como producción de “una realidad que no exige apoyo posterior”9, y una segunda, donde un tal producto se encuentra respaldado por un procedimiento destinado a ocultar el origen humano, de modo de hacer aceptar a la institución como un dato –y movilizado principalmente en razón de la “diferencia generacional”, y más simplemente por la exigencia de “transmisión”: “El problema de legitimidad se plantea inevitablemente cuando las objetivaciones del orden institucional, ahora histórico, deben ser transmitidas a una nueva generación”10.
Este proceso de institucionalización secundaria evidentemente toma distintas formas, y moviliza más o menos mediaciones: de lo simple “esto es obvio” a la producción y a la enseñanza de “teorías” rudimentarias (conocimientos comunes, “proverbiales”, etc.) o desarrolladas (la fi gura del “experto”), hasta la constitución de eso que los autores llaman “universos simbólicos”, buscando instituir como dadas órdenes de realidades “otros que [los] de la experiencia cotidiana”11, al interior de los cuales la sociedad en tanto que tal y los individuos deben situarse. Lo que está legitimado aquí, es a la vez una autoridad y una versión de
8 Ibid., pp. 127-128. 9 Ibid., p. 129.10 Ibid. 11 Ibid., p. 132.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
36
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
lo cotidiano sobre las que ella debe aplicarse. A este nivel, “un mundo entero es creado”12, mundo objetivo y total al interior del cual se concibe, pero que debe también ser incesantemente mantenido, en el paso de una generación a otra, pero también al interior de una misma generación en tanto que, en períodos de crisis, los universos simbólicos están continuamente amenazados por circunstancias más o menos fortuitas, susceptibles de producir “desreificaciones”13. Es por eso que toda constitución de un universo simbólico donde la praxis cotidiana de los hombres se inscribe y se piensa, estaría acompañada de una “mitología”, “de una concepción de la realidad que establece la continua penetración del mundo de la experiencia cotidiana por fuerzas sagradas”, provocando naturalmente, “un alto grado de continuidad entre el orden social y cósmico, y entre todas las legitimaciones respectivas; todas las realidades aparecen como hechas de un mismo tejido”14. Esta mitología no es otra que lo que claramente se debe llamar “una defi nición de la realidad”, que, cuando está vinculada a un “interés concreto de poder”, puede ser califi cada de “ideología”15, pero cuya esencia misma, como lo explica por ejemplo Barthes, es hacer pasar lo artifi cial por algo “natural”16. Veremos aquí que lo que distingue estas diferentes teorías de la alienación, no es tanto la noción misma de “alienación cotidiana” como la teoría de legitimación que la subyace, la concepción de su agente y el médium de su ideología. Por cierto, el mito siempre tiene por tarea efectuar el paso de una “anti-physis a una pseudo-physis”17. Pero lo propio de una mitología específi camente cotidiana, es precisamente para Barthes no tener necesidad alguna de una ideología activa, de contentarse con una pequeña inculcación cotidiana y permanente, situada al ras de la vida cotidiana misma, en los periódicos, en la televisión y en el resto de los medios de comunicación. Es esta lenta aclimatación la que hace de esta imposición una nueva forma de violencia18.
12 Ibid., p. 133.13 Cfr. Ibid., p. 127. 14 Ibid., p. 151.15 Ibid., p. 168. 16 Cfr. Barthes, R., Mythologies, Paris, Seuil, 1957, “Avant-propos”, p. 9.17 Barthes, R., “Le mythe, aujourd’hui” en Mythologies, op. cit., pp. 229-230. 18 Barthes, R., Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, “Écrivains de toujours”, 1975, “Le naturel”, p. 118. Vemos que tal enfoque del mito no difi ere mucho de la concepción del habitus de Bourdieu, “el hexis corporal” al ser presentado por su parte como “la mitología política rea-lizada, incorporada, devenida disposición permanente, manera duradera de tenerse, de hablar, de caminar y con ello, de sentir y de pensar” (Le sens pratique, Paris, Minuit, “Le sens commun”, 1980, p. 117).
37
Pero es precisamente esta mitología cotidiana que Lefebvre, y sobre todo Debord, llamarán por su parte colonización. Para apreciar con justeza un tal concepto, es preciso, primero, devolver a esta teoría de un cotidiano “colonizado”, todo su espesor político:
Según esta teoría, lo cotidiano reemplaza a las colonias. Incapaces de mantener el antiguo imperialismo, buscando nuevos instrumentos de dominación y además habiendo decidido apostar por el mercado interior, los dirigentes capitalistas tratan lo cotidiano como trataban en otros tiempos a los territorios colonizados: vastos mostradores (los supermercados y centros comerciales), - predominio absoluto del intercambio sobre el uso, doble explotación de los dominados en tanto que productores y en tanto que consumidores19.
Una teoría de la colonización de lo cotidiano tendrá entonces por objetivo mostrar por qué y cómo “lo cotidiano es programado de manera insidiosa por los medios, por la publicidad, por la prensa”, por qué y cómo “se explica a la gente, con muchos detalles y muchos argumentos convincentes, cómo deben vivir para vivir bien y sacar el mejor partido de las circunstancias, lo que elegirán y por qué, cuál será el empleo de su tiempo y de su espacio”20.
Esta nueva forma de alienación, propiamente cotidiana, debe estar bien marcada en su especifi cidad –y ya en la ruptura que introduce con su tematización fi losófi ca tradicional–. Tradicionalmente, en efecto, lo cotidiano se encuentra fi losófi camente defi nido como lo obvio, lo que es tan obvio que ya no lo notamos, lo que tenemos a tal punto frente a los ojos que ya no lo vemos, lo que es tan familiar que ya no lo cuidamos, etc. No existe libro, ni teoría de lo cotidiano que no dé su versión sobre esta fórmula o que no la tome de un autor en lo que le parezca más particularmente “sorprendente”. Pero es del origen de esta evidencia, de esta familiaridad de “lo obvio”, de esta Ur-Doxa, que la fi losofía se pone habitualmente a trabajar. El paso siguiente es fácil de dar: si su origen es lo contrario de lo que se estima así constituir “la esencia” de la “cotidianidad”, tiene una constitutiva extrañeza que se tratará de superar. Parece inevitable desde ahí, interpretar de vuelta la cotidianidad como el efecto de una represión originaria o de una fuga ante
19 Lefebvre, H., Critique de la vie quotidienne, t. III, de la modernité au modernisme (pour une métaphilosophie du quotidien), L’Arche, 1981, p. 31. 20 Ibid.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
38
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
ese plan de existencia inhospitalaria; entonces se recubre rápidamente al hombre, que sin embargo se encuentra “fácticamente siempre-ahí”, en la familiaridad cotidiana de una precomprehensión de este estado primero, de una intuición latente y oculta de su condición originaria, que continúa atravesándolo bajo el velo cotidiano, del cual el mismo ha sido recubierto, y con el cual no cesa de recubrirlo. A partir de ahí, lo cotidiano, se lo deplore o se lo declare “ontológicamente necesario”, se encuentra evidentemente –tal es la primera etapa– axiológicamente depreciado y concebido como mentira o inautenticidad, caída desde el estado primero donde el hombre era verdaderamente lo que era, un ser de lejanos. En ese sentido, y de un punto de vista más específi camente ético-político, toda alienación sería una autoalienación, todo cotidiano una producción de cotidiano por la fuga del hombre ante la extrañeza de una verdad o de un originario demasiado difícil de soportar y mirar de frente.
Pero la tesis de una colonización de lo cotidiano sugiere una versión, como primer enfoque, sensiblemente diferente. De una cierta manera, tiende efectivamente a mostrar que la “colonización” de la vida cotidiana se opera desde afuera; y, viniendo del afuera, que está menos vinculado a lo cotidiano mismo, a la praxis humana cotidiana, que a eso del exterior que tiene por objeto controlarlo. Puede ser que tengamos que ver en este deslizamiento, como lo sugería G. Auclair en 1981, el paso de una teoría de la ideología a una teoría de lo imaginario: “la noción de imaginario tiende a sustituirse en el “discurso” sociológico a la de ideología o más bien a englobarla, a subordinarla y, de ese modo, asignarle una signifi cación que la descalifi ca respecto de su objeto”21. Pero, es claramente la exterioridad del imaginario respecto a lo cotidiano que el proceso de colonización nos fuerza a pensar. Si todavía era posible, a mediados del siglo XX, aprehender “lo imaginario (lo extraordinario, lo maravilloso, lo mágico, incluso lo surrealista, por tanto lo negativo) en el corazón de lo cotidiano”, de concebirlo como una producción endógena de alienación, como una autonegación, en lo sucesivo, como dice Lefebvre por su parte, “lo imaginario viene del afuera; se impone: foto, cine, televisión, espectáculo del mundo”22. Estaríamos tal vez aquí en la temática foucaultiana de un modo bio-político de gubernamentalidad
21 Auclair, G., Le mana quotidien, structures et fonctions de la chronique des faits divers, Paris, Anthropos, 1982, p. XIV.22 Lefebvre, H., Critique de la vie quotidienne, t. III, op. cit., p. 35.
39
que, habiendo franqueado su umbral “disciplinario” estaría pasando a ser “gestionario” al interior de una “sociedad de control”23. Es en todo caso a Foucault que Lefebvre se refi ere cuando observa que el Estado ya no se contenta con “vigilar y castigar” sino que “administra lo cotidiano”, ya sea directamente “por reglamentos y leyes, por interdictos multiplicados, por la acción tutelar de las instituciones y las administraciones”, ya sea indirectamente, “por la fi scalidad, por el aparato de justicia, por la orientación de los medios, etc.” A partir de ahí, la libertad misma se ve desplazada en dirección de lo que, en lo cotidiano, escapa a esta colonización externa: el manejo de las situaciones y las prácticas puras, fi suras, intersticios o intervalos, en lugar del famoso “silencio de la ley” de Hobbes: “Tomar el autobús en esta parada o en esta otra, dirigir o no la palabra a tal persona, comprar tal o cual objeto, etc.”24.
¿Pero un tal paradigma no contiene con esto las condiciones mismas de su propia inversión? ¿No es la idea misma de una cotidianidad socialmente subversiva, porque creadora, que se encuentra arrollada? Esto es lo que quisiéramos examinar aquí.
La idea de revolución ordinaria
Sin duda la dimensión “creadora” de las praxis cotidianas es un hecho innegable. Así, de estos famosos “rituales de cazador furtivo” cosustanciales a los individuos en situaciones de trabajo, se vuelve más o menos soportable la sujeción a la máquina, al capataz, o muy simplemente a las normas del trabajo prescrito, prácticas de “desvío” devenidas como tipo-ideal de este tipo de planteamiento. Para la mayoría de los individuos, explica por ejemplo P. Bouvier, “estas cazas furtivas esporádicas funcionan como transferencias. Su objetivo esencial es hacer olvidar, rechazar un poco los bordes del aburrimiento o de la fatiga, de
23 Sobre este concepto de “sociedad de control”, ver G. Deleuze, “Post-scriptum sur les sociétés de contrôle”, en Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, pp. 240-247. 24 Lefebvre, H., Critique de la vie quotidienne, t. III, op. cit., p. 126. Lefebvre adopta incluso acentos tocquevilleanos, en la profecía de un nuevo despotismo: “immenso y tutelar”: “Pudiese ser que un día, salvo imprevisto o iniciativa, un ejército de burócratas, bajo las órdenes de un estado-mayor técnico político, trate a lo cotidiano no como un objeto o un producto, tampoco como una semi-colonia, sino simplemente como país conquistado” (Ibid., p. 127).
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
40
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
la situación, del desplacer”25. Tales desvíos toman, esquemáticamente, tres formas diferentes. Por una parte, la que consiste en hacer surgir una situación heterogénea al interior mismo de una situación de trabajo. Así como lo informa un empleado del metro parisiense: “Lo cotidiano se soporta. Lo que es bello, es lo que corta lo cotidiano… Un tipo que está en la estación, si la cobradora es bonita, la mirará un rato… si está con un amigo, hablará cinco minutos con él… todo esto le ayuda a soportar su jornada”26. Por otra parte, el desvío puede tomar forma, en la situación de trabajo misma, de una modifi cación del compromiso del actor. El conductor de tren, alegando contra la automatización de los comandos de su máquina, que ya no le da pie a decidir las técnicas de su conducta, resume a contrario el sentido de tal compromiso: “El fi n del fi n, era rodar lo mejor posible sin retraso con el mínimo de corriente”27. Por último, una tercera forma de desvío de las situaciones de trabajo consiste en infringir las “reglas” que las estructuran; por cierto no adoptando “otras”, sino que jugando sobre lo que podríamos llamar su espacio interno de “variación” Sin duda, aquí el humor es un potente aliado, que permite “jugar” sobre –y con– los “contornos” de la reglamentación: “Dar vuelta un reglamento siempre es buena farsa, y cada uno se divierte de los hallazgos de los otros en este ámbito”28. Pero la “farsa” indudablemente no es el único medio de “desviar” las reglas: los “rituales de caza furtiva” mismos, las pelucas en las que De Certau tanto insistió –que consisten, para un individuo, en utilizar con fi nes personales los medios de producción que tienen asignados– son un ejemplo eminente –sin contar que la explotación del “sistema” con tales fi nes es ipso facto un medio de espesar y reforzar el tejido de las relaciones sociales propias del trabajo en común.
Tales maneras cotidianas “de hacer con” tienen indudablemente una importancia capital. Y como bien lo mostró Y. Schwartz, una de las revoluciones propias a la sociología del trabajo de fi nales del siglo XX y a la constitución de lo que llama “el paradigma ergológico”29, es
25 Bouvier, P., Le travail au quotidien, une démarche socio-anthropologique, Paris, PUF, “Sociologie d’aujourd’hui”, 1989, p. 69. 26 Ibid.27 Ibid., p. 127.28 Frisch-Gauthier, J., “Le rire dans les relations de travail”, Revue française de sociologie, 1961, II, 4, p. 297. Cfr. Sobre este punto Freud, Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, Paris, Gallimard, 1971, p. 369.29 Schwartz, Y., Le paradigme ergologique ou un métier de philosophe, Toulouse, Octares, 2000.
41
haber comprendido fi nalmente, contra toda organización científi ca del trabajo dirigida a la efi ciencia productivista, la necesidad de tener en cuenta– al nombre mismo, y no es inútil recordarlo, de la producción30. Sin embargo, si bien es cierto que “fi losofar sobre el trabajo de manera (…) tayloriana”, es fi losofar “entre paréntesis sobre la experiencia y la vida de los hombres que trabajan”31, eso no compromete a focalizar el análisis sobre lo que esta “experiencia” y esta “vida” tienen de “creativa” ¿Podemos concluir por ejemplo, sobre ese “hacer con”, la creatividad, la novedad y la subversividad de la cotidianidad, y situar las condiciones de posibilidad en la resistencia más o menos pasiva del hombre ordinario, “héroe” o tal vez “antihéroe” de los tiempos modernos32, que no se deja contar respecto a las estructuras invisibles que intentan forzarlo, y que lucha insidiosamente contra todas las instancias de poder que constituyen el origen?
Esta es la tesis de De Certeau y de sus colaboradores, expuesta a lo largo de los dos tomos de La invención de lo cotidiano: “Lo cotidiano se inventa con mil maneras de cazas furtivas33, al “marcar socialmente la diferencia operada en un dato por una práctica”34, y en esta diferencia, de desplazar sin cese, de disimular, las estructuras sociales impuestas. No nos extrañemos entonces de ver a los autores oponer su perspectiva a toda teoría “marxista” de la alienación. Como lo escribe explícitamente L. Giard en la introducción del segundo volumen:
Ahí dónde el vocabulario marxista hablaba en términos de explota-ción, de conductas y de productos impuestos, de masifi cación y de uniformización, Michel de Certeau proponía como primer postu-lado la actividad creativa de los practicantes de lo ordinario35.
30 Cfr. Schwartz, Y., Travail et philosophie, convocations mutuelles, Toulouse, Octares, 1994, p. 53: “Los ergónomos” saben perfectamente hoy en día que la estricta aplicación de consignas conduciría al despilfarro, a la insufi ciencia, o a la no-valorización del trabajo muerto. En eso, los ejecutantes no son tan diferentes de los que prescriben, a cualquier nivel que eso se dé”.31 Schwartz, Y., “Travail et ergologie”, en Schwartz (dir.), Reconnaissances du travail. Pour une approche écologique, Paris, PUF, “Le travail humain”, 1997, p. 22.32 De Certeau, M., L’invention du quotidien, tome I, Arts de faire, Paris, Gallimard, “Folio Essais”, 1990, p. LIII.33 Ibid., p. XXXVI.34 De Certeau, M., La culture au pluriel, Paris, Christian Bourgeois, 1980, pp. 247-248.35 De Certeau, M., L. Giard, P. Mayol, L’invention du quotidien, t. II, Habiter, cuisiner, Paris, Gallimard, “Folio Essais”, 1994, p. II.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
42
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
Lo mismo acerca del “consumo de masas”: siempre es bueno, acentúa De Certeau, “recordarse que no hay que tomar a la gente por idiotas”36. Contrariamente a las apariencias, el consumo:
es astuto, es disperso, pero se insinúa en todas partes, silencioso y casi invisible, puesto que no se señala en productos propios, sino en las maneras de emplear los productos impuestos por un orden económico dominante37.
De Certeau sin duda tiene razón de insistir en la “distancia” que los individuos son capaces de tomar respecto a las estructuras reifi cadas. Antes que él, Garfi nkel ya había sometido a una fuerte crítica la idea, que encontramos particularmente en Parsons, de una completa interiorización de normas estructurales capaces de determinar desde ahí en su integralidad el comportamiento de los agentes sociales. Más precisamente, Garfi nkel había cuestionado toda tentativa, en boga en la tradición culturalista, de hacer de los individuos lo que él mismo llamaba, en una fórmula célebre, “idiotas culturales” o “desprovistos de juicio”38, desconstruyendo los procedimientos artifi ciales por los cuales generalmente se llega a tales conclusiones; Por ejemplo, cuestionando el procedimiento que consiste en hacer como si el locutor “endosara todos sus enunciados sin ironía, glosa, comentario, atribución a otro, cita o entrecomillados”39. Pero aquí no se trataba de creatividad individual, sino más bien de ciertas propiedades formales propias del “espacio” en el que se despliegan, creativas o no, las prácticas cotidianas. Con el fi n por tanto de evaluar tales conclusiones, consideremos un instante el modelo de la vida social que lo funda.
Según De Certeau, éste provendría de la fi losofía de Wittgenstein, de su atención a la palabra ordinaria de la gente, al uso del lenguaje, y esto, contra toda interpretación o relectura de estas prácticas por el fi lósofo-experto40. Wittgenstein aparece en suma como el “Hércules limpiador de
36 De Certeau, M., L’invention du quotidien, t. I, op. cit., p. 255.37 Ibid., p. XXXVII.38 Cfr. Garfi nkel, H., Recherches en ethnomethodologie, trad. fr. M. Barthélémy, B. Dupret, J-M. de Queiroz et L.Quéré, Paris, PUF, “Quadrige”, 2007, p. 137: “Par ‘idiot culturel’ (cultural dope), je désigne l’homme-dans-la-société-des-sociologues”.39 Ogien, R., “L’idiot de Garfinkel”, dans M. de Fornel, A. Ogien, et L. Quéré (éds.), L’ethnométhodologie. Une sociologie radicale, Colloque de Cerisy, Paris, La découverte, “Recherches”, 2001, p. 67. Para una exposición de estas “cuatros recetas para fabricar los idiotas”, cfr. Ibid., p. 66 et sqq.40 Cfr. De Certeau, M., L’invention du quotidien, t. I, op. cit., p. 23.
43
los establos de Augias de la intelectualidad contemporánea”41, inventor de una perspectiva capaz de “entregar una sanación fi losófi ca a una ciencia contemporánea de lo ordinario” a la que se trata de confrontar “las contribuciones positivas” de las “ciencias humanas” con “el conocimiento de la cultura ordinaria” –desgraciadamente, como el mismo De Certeau lo dice, “sin entrar en el detalle de sus tesis”42. Desgraciadamente: pues si Wittgenstein es bien el pensador de la especifi cidad del uso o de la praxis en general, por cierto no es él, el de la subversión de este uso frente a los órdenes establecidos. Es contra la metafísica que Wittgenstein juega la praxis y los juegos de lenguaje, y aunque bien se trata, si queremos, de un ataque contra el fi lósofo-experto, no vemos bien en qué podría éste identifi carse sin otra forma de proceso, a las estructuras sociales al interior de las cuales este uso ordinario se despliega. Y a decir verdad, no es tanto a Wittgenstein sino a Merleau-Ponty –convocado en el mismo pasaje por su expresión de “prosa del mundo”–, que De Certeau saca implícitamente y más o menos a sabiendas su “modelo” fi losófi co.
No podemos explicitar aquí en detalle el sentido de un tal modelo, y sobre todo la novedad del concepto de “expresión” en torno al cual él se constituye43. Surgido de una refl exión sobre la relación de la palabra y la estructura de la lengua, Merleau-Ponty le confería, en su obra tardía, una triple dimensión de modulación, de institución, de individuación. La “palabra hablante” estaba efectivamente concebida como la apertura diacrítica y por esencia inmanente de una dimensión nueva en la Gestalt de la lengua, simultáneamente capaz, por su potencia de institución, de desplazar las estructuras para redibujar la fi sonomía general, y de conferir al sujeto hablante como agente de esta praxis, una ipseidad propia concebida como “estilo”. Luego un tal “tópico”, extraído en la fuente de una meditación sobre la estructura del lenguaje, se veía transpuesto, de un modo analógico, a todas las regiones ontológicas: del lenguaje a la pintura, de la pintura al movimiento y a la percepción, el mismo esquema era implementado: el de una práctica de las Gestaltent capaz de desplazarlas diferenciándolas, de instituir allí una “deformación coherente”, siempre confi riendo a esta “estilización” el estatus de “principio de individuación”.
41 Ibid., p. 24.42 Ibid., p. 30.43 Nos permitimos aquí reenviar sobre este punto a nuestro artículo “Le pli merleau-pontien et l’idée d’un ‘tournant topologique’ de la phénoménologie”, dans G. Cormann, S. Laoureux, J. Piéron (éds.), Différence et identité, Les enjeux phénoménologiques du pli, Hildesheim, Georg Olms Verlag, “Europeae Memoria”, 2005, pp. 189-208.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
44
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
Entonces, es un “tópico” completamente análogo que guía aquí los análisis de De Certeau.
Contra la “estrategia” sobre la cual se construiría “la racionalidad política, económica o científi ca” concebida, a la manera de “rastrillaje de la vigilancia” de Foucault44, “como el cálculo de relaciones de fuerzas que deviene posible a partir del momento en que un sujeto de querer y de poder es aislable de un ‘entorno’” –cálculo que desde ahí “postula un lugar susceptible de ser circunscrito como uno propio y por tanto de servir de base a una gestión de sus relaciones con una exterioridad distinta”–, De Certeau entiende jugar la “táctica” que se “insinúa, fragmentariamente, sin aprehender enteramente, sin poder tenerla a distancia”, en “el lugar del otro”. Otra manera de hacer jugar al tiempo contra el espacio: mientras que la constitución de un sentido “propio”, en el lenguaje o en otra parte, se presentaría como una victoria del lugar sobre el tiempo, la táctica por el contrario sería “mestiza” atenta a las circunstancias y al kairos, capaz de “jugar con los acontecimientos para hacer ‘ocasiones’ –única manera para el ‘débil’ de ‘sacar partido de fuerzas que le son extranjeras’ y eso en todo tiempo y en todo lugar, del fondo de los océanos a las calles de las megalópolis”45.
Pero, detrás de la oposición ligeramente abstracta entre estrategia y táctica se oculta una concepción completamente merleau-pontiana de la praxis. El modelo lo entrega la enunciación o el acto de palabra, pero a instancias de Merleau-Ponty, se encuentra “aplicado” analógicamente a todas las estructuras: “Habitar, circular, hablar, leer, ir al mercado o cocinar”, son prácticas que “presentan curiosas analogías, y como inmemoriales inteligencias, con las simulaciones, los golpes y las volteretas que ciertos peces o ciertas plantas ejecutan con una virtuosidad prodigiosa”46. Lo que podemos entonces observar de la enunciación del lenguaje permitiría entonces concebir todo tipo de “praxis”. Entonces, propone De Certeau,
La enunciación supone (…) 1/ una efectuación del sistema lingüístico por un decir que actúa posibilidades (la lengua solo es real en el acto de hablar); 2/ una apropiación de la lengua por el locutor que la habla; 3/ la implantación de un interlocutor (real o fi cticio), y por tanto la constitución de un contrato relacional o de una
44 De Certeau, M., L’invention du quotidien, t. I, op. cit., p. XXXIX.45 Ibid., pp. XLVI-XLVII.46 Ibid., p. 65.
45
alocución (se le habla a alguien); 4/ la instauración de un presente por el acto del “yo” que habla, y conjuntamente, puesto que “el presente es propiamente la fuente del tiempo”, la organización de una temporalidad (el presente crea un antes y un después) y la existencia de un “ahora” que es presencia en el mundo47.
Como vemos, encontramos en un tal modelo, a pesar de algunas sutilezas, el conjunto de determinaciones propias a la teoría merleau-pontiana de la expresión: primacía de la praxis sobre la estructura; institución como manera de “hacer suyo” un lenguaje creando al mismo tiempo una “dirección” al otro en la apertura, por “separación” de un sentido que solo existe como apropiado; constitución de una temporalidad como agente de diferenciación de la estructura ella misma estática, la que creada para el locutor, en el ahora o el instante de “la apertura”, un tipo de presencia en el mundo característico; y desde ahí, pensamiento del “estilo” –en que este último manifi esta en “el plano simbólico” la manera “de ser al mundo fundamental” de un hombre–, acompañada por una teoría del uso como tratamiento singular de una “norma” o de un “código”48. Y es ese mismo modelo que, mutatis mutandis, será movilizado para pensar por ejemplo la “práctica” o la “táctica” del espacio. Por un lado, “el espacio geométrico de los urbanistas y de los arquitectos parece valer como el ‘sentido propio’ construido por gramáticos y lingüistas con vistas a disponer de un nivel normal y normativo al cual referir las derivas de lo ‘fi gurado’” –sentido propio que, por supuesto, “permanece no presente en el uso corriente, verbal o peatonal”49. Por el otro, “el acto de caminar es para el sistema urbano lo que la enunciación (el speech act) es para la lengua o a los enunciados proferidos”. Así, por analogía, la “triple función enunciativa de la caminata”:
Es un proceso de apropiación del sistema topográfi co por el peatón (lo mismo que el “locutor” se apropia y asume la lengua). Es una realización espacial del lugar (lo mismo que el acto de palabra es una realización sonora de la lengua); por último, implica relaciones entre posiciones diferenciadas, es decir “contratos” pragmáticos en forma de movimientos (lo mismo que la enunciación verbal es
47 Ibid., p. 56.48 Ibid., p. 151. 49 Ibid., p. 152.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
46
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
“alocución” “implanta al otro en frente” del locutor y pone en juego contratos entre colocutores)50.
Desde ahí, lo mismo que el carácter creador y subversivo de la enunciación frente a las estructuras lingüísticas estaba concebido e ilustrado por la oposición entre la palabra y la lengua –o entre la palabra hablante y la palabra hablada–, al igual, es una suerte de distinción análoga entre “caminata caminada” y “caminata caminante” que propone De Certeau, y que ilustra al poner juntos “mapas” y “trayectos”. El mapa, por una parte, se presentaría como el “cuadro de un ‘estado’ del saber geográfi co”, rechazando el movimiento, la institución de un antes y un después, y en consecuencia “rechazando” las operaciones de las que sin embargo es “efecto” o al menos una “simple posibilidad”51. El trayecto al contrario sería un “relato” que, como toda narración, como toda “diégesis”, tendría una función topológica, diacrítica e instituyente: “Instaura una caminata (“guía”) y pasa a través (“transgrede”)”52. Con el apoyo de esta oposición, De Certeau moviliza entonces un estudio de Labov que consiste en recoger descripciones, de sus ocupantes, de un cierto número de departamentos de Nueva York. Y Labov opone claramente dos modelos: un modelo estático, que describe el departamento como si se dibujase un mapa: “Al lado de la cocina está la habitación de las chicas…”; un modelo dinámico que describe el departamento como si lo recorriéramos: “Entras, estás en el hall, atraviesas y está el salón, giras a la derecha a la cocina, etc.”. Por un lado el mapa, por el otro el trayecto. Y De Certeau puede estar contento: “Entre esas dos hipótesis, las opciones que han hecho los narradores de Nueva York privilegian masivamente a la segunda”53.
Solamente que no vemos bien aquello que una experiencia tal –y que un tal modelo, por muy seductor que sea– prueba. No vemos sobre todo en qué el trayecto, o el relato del trayecto, serían una práctica particularmente creativa o subversiva por parte de los sujetos que caminan. El hecho de que no podamos hacer algo más que caminar al caminar como caminamos no nos parece fundar una “táctica del espacio”, y la tentativa de representar espacialmente ese trayecto no nos parece particularmente “estratégico”. Qué es aquí lo “creativo”, no son los agentes sino el “orden”
50 Ibid. 51 Ibid., p. 179.52 Ibid., p. 189. 53 Ibid., pp. 175-176.
47
mismo de realidad al interior de la cual se desplazan. No es gracias al hombre ordinario que el espacio “experimentado” es el espacio “objetivo”. Lo que resiste a los “mapas” si queremos, es simplemente la situación cotidiana de la caminata, el agenciamiento mismo de la situación de “caminar” y el “plano” fenomenológico sobre el cual ella se despliega. Leyendo a De Certeau, o en otras palabras, a veces tenemos la impresión de que la gente se desplaza en mapas que quisieran que se movieran de otro modo que como lo hacen, haciendo de cada desplazamiento una lucha contra el orden establecido. Y este punto también vale para el lenguaje: todo ocurre como si “hablar” signifi cara incisamente desbaratar una estructura lingüística que quisiera que habláramos de otro modo.
Así, en su uso del modelo merleau-pontiano, De Certeau guarda posiblemente lo que es más discutible: la idea de una praxis intrínsecamente “subversiva” como si fuera rigurosamente imposible vivir cotidianamente –incluso mismamente percibir, ya que, como decía Merleau-Ponty, “la percepción ya estiliza”54–, sin ser creativo, sin desplegar un estilo particular que dirima sobre el de su clase, su grupo, su entorno. Pero que la gente no sea idiota no quiere decir que sean poetas55. Por lo demás, a pesar de un “localismo” de principio, De Certeau deja poco lugar al estudio de casos y manifestó muy poca atención a las circunstancias. Como en Merleau-Ponty, se trata fi nalmente siempre de la enunciación en general, de la palabra en general, de la caminata en general, y no de tal o cual situación de caminata o de palabra. E inversamente, la táctica es claramente una “revuelta” en general, “subversión común y silenciosa” que deja escasa posibilidad a las auténticas revueltas, a las auténticas creaciones, artísticas u otras, de aparecer, y que, a decir verdad, muestra al respecto un desprecio algo extraño56 –posiblemente motivado por el temor de que el hombre ordinario y su poética dejen
54 Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris, Gallimard, “Tel” 1992, p. 83.55 Bruce Bégout vio muy bien la ingenuidad de una posición como la de De Certeau: una fenome-nología de lo cotidiano, nos dice, debe “contradecir en bloque el lirismo de las cosas cualquiera, la poética de lo banal, la celebración plena de sensiblería de pequeñas nadas, en las que se complacen los que se ocupan del mundo cotidiano… No se trata entonces de ver en la vida ordinaria la expresión de prácticas siempre inventivas y astuciosas, ni una presencia plena y auténtica, travestida por la palabra fi losófi ca, sino más bien un campo de batalla donde se enfrentan brutalmente problemas y convicciones” (B. Bégout, Lieu commun. Le motel américain, Paris, Allia, 2003, p. 28). De ahí su oposición a la manera en que De Certeau dibuja “el retrato de un ciudadano originalmente astuto que, como un artista o un estratega de lo cotidiano, sabe emplear las reglas en su provecho y no se deja subordinar por la Ratio simplifi cadora (Ibid., pp. 172-173).56 Así ocurre con la negativa de “localizar la diferencia cultural en los grupos que portaban la bandera de la “contracultura” –grupos ya singularizados, a menudo privilegiados y en parte folclorizados”, y que serían “solamente síntomas o reveladores” (L’invention du quotidien, t. I, op. cit., p. XXXVI).
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
48
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
de ser el centro. Hacer de lo cotidiano el “laboratorio alquímico de minúsculas creaciones”57, es según nosotros cortar tanto el sentido de la cotidianidad como tal, como el de la creación. Y también es, por decirlo trivialmente, mostrarse paradójicamente insultante con respecto a quienes, complicados en su vida cotidiana, no tienen ni el tiempo de crear ni el consuelo de concebirse como creadores.
Conclusión
Las lecturas ético-políticas de la cotidianidad nos sitúan fi nalmente frente a una extraña alternativa: sea un cotidiano auto-alienante, que produce su propia alienación, alienación que los aparatos de legitimación de todo tipo vuelven a retomar para estabilizarla, reforzarla, hacerla justifi cable y de este modo lista para ser transmitida e interiorizada; sea un cotidiano que ya no es más alienante que alienado, estructurado y controlado del exterior, una suerte de materia blanda y sin resistencia informada por los discursos y las técnicas de gobierno que se aplican sobre él desde afuera, pero de donde podría en cambio –en un singular paso al límite que vale como un retorno de paradigma– surgir una potencia de subversión, en tanto posee “siempre ya”, por encima de su colonización, una suerte de reserva de espontaneidad desalienante. Por muy seductora que sea –¿pero seductora para quién?–, nos parece que hay, en la teoría de De Certeau, una versión inédita de eso que Bourdieu denunciaba ya del intelectualismo: una tendencia a reifi car sus propios modelos teóricos, a “pasar del modelo de la realidad a la realidad del modelo”58, tendencia que no conduce sin embargo aquí a confundir lo real y su modelo, sino, curiosamente, más a tomar el modelo por eso contra lo que los individuos reales “luchan” realmente. Entre las “estructuras” y los “sujetos”, ambos concebidos abstractamente en una relación sin matices de sumisión o de oposición, nos parece desplegarse por el contrario el conjunto de “situaciones sociales”, “lugar” donde la gente camina y habla, y eso es todo. Por cierto, De Certeau tiene al menos razón sobre un punto: esta vida cotidiana se presenta claramente
57 Maffesoli, M., La conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne, Desclée de Brouwer, “ Sociologie du quotidien”, Paris, 1998, p. 12.58 Bourdieu, P., Le sens pratique, op. cit., p. 67.
49
en una suerte de “separación” respecto a lo que se llaman “estructuras sociales”. Y si se quiere, hay respecto a ellas una “novedad” constitutiva de cada “situación” social. Pero eso no signifi caría que tales “situaciones” no estén “enmarcadas”, repetidas, y que los individuos que las “defi nen” sean por ello los perpetuos “creadores”. Eso signifi ca solamente que, para hablar como Durkheim y Goffman, el orden de esta “fenomenalidad” es “sui generis”59 y, como tal, no se reduce ni a “prácticas individuales” ni a una realización literal de modelos estructurales. Que haya, al interior mismo de la vida cotidiana, individuos creativos, inventores de espacio, inventores de lengua, subversivos respecto a las reglas establecidas, es una realidad sin duda muy importante, pero que responde totalmente a un problema muy distinto que no puede ser planteado, salvo si se comienza por comprender lo que es “caminar” o “hablar” sin ser particularmente subversivo o creativo, y no por eso, estar determinado por estructuras rígidas que suponen hacer imposible el menor movimiento. Si la singularidad encuentra su lugar en la analítica de situaciones cotidianas, es entonces primero porque son ciertas situaciones las que son “singulares” y no ciertas individualidades. Como bien lo dice Y. Schwartz, a propósito de las situaciones del trabajo, la separación respecto a las normas depende primero de “la insustituible gestión de las dimensiones singulares de la situación, que registra en lo cotidiano industrial los elementos variables, históricos de toda situación”60. Y si, como lo sugiere la distinción ergonómica entre trabajo prescrito y trabajo real, “trabajar de otro modo está siempre ya presente en el trabajador como se me dice”61, no es ni por mala voluntad ni por subversión activa, sino que es primero a causa de la interfaz singular donde el trabajo se produce, en una suerte de compromiso, y en desfase tanto con las normas como con las aspiraciones individuales. Lo que queda por analizar caso por caso, entonces es claramente menos los individuos singulares de un lado y las normas del trabajo prescrito por otro, que el orden de lo que hay entre ellos y los comprende, a ellos y a su singularidad, a título de “componente”62. Y si hay “estilo” es primero el de la situación o de la interfaz misma. No se trata entonces de negar la irreductibilidad de los fenómenos sociales
59 Cfr. Por ejemplo en este punto E. Goffman, “La situation négligée” dans Les moments et leurs hommes, textos escogidos e introducidos por Y. Winkin, Paris, Seuil/Minuit, 1988, p. 146.60 Schwartz, Y., Travail et philosophie, op. cit., p. 9. 61 Ibid., p. 55. 62 Ibid., p. 34. Cfr. También p. 74.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI
50
ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES Nº 8
frente a las normas vigentes en los diferentes campos de la “estructura social”, sino de situar la especifi cidad de ese “orden” cotidiano respecto a tales estructuras.
En este sentido, una “crítica de la revolución ordinaria” nos permitiría premunirnos, desde un punto de vista ético-político, tanto contra la glorifi cación poética del homo quotidianus como contra una concepción que, precisamente confundiendo “situación” y “estructura” social, cedería a la tentación de concebir a lo cotidiano como “colonizado”.
Bibliografía
AUCLAIR, G. Le mana quotidien, structures et fonctions de la chronique des faits divers. Paris: Anthropos, 1982.
BADIOU, A. “Entrevista con P. Maniglier”, en Le magazine littéraire, n°438, enero 2005.
BARTHES, R. Mythologies. Paris: Seuil, 1957.BARTHES, R. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris: Seuil,
1975.BÉGOUT, B. Lieu commun. Le motel américain, Paris: Allia, 2003.BERGER, P Y LUCKMANN, T. La construction sociale de la réalité. Trad.
fr. P. Taminiaux. Paris: Armand Colin, 2002.BOURDIEU, P. Le sens pratique, Paris: Minuit, 1980.BOUVIER, P. Le travail au quotidien, une démarche socio-
anthropologique. Paris: PUF, 1989.DE CERTEAU, M. L’invention du quotidien, tome I, Arts de faire,
Paris: Gallimard, 1990.DE CERTEAU, M. La culture au pluriel, Paris: Christian Bourgeois,
1980.DE CERTEAU, M.; , L. GIARD; P. L’invention du quotidien, t. II, Paris:
Gallimard, 1994.Deleuze, G. Pourparlers. Paris: Minuit, 1990, pp. 240-247.FORNEL, M; A. OGIEN Y QUÉRÉ, L (éds.). L’ethnométhodologie.
Une sociologie radicale, Colloque de Cerisy, Paris: La découverte, “ Recherches ”, 2001.
FREUD, S. Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. Paris: Gallimard, 1971.
51
FRISCH-GAUTHIER, J. “Le rire dans les relations de travail”, Revue française de sociologie, 1961, II, 4.
GARFINKEL, H. Recherches en ethnomethodologie, trad. fr. M. Barthélémy, B. Dupret, J-M. de Queiroz et L.Quéré, Paris: PUF, “Quadrige”, 2007.
GOFFMAN, E. Les moments et leurs hommes. Paris: Seuil/Minuit, 1988, p. 146.
GREGORI, J. “Le pli merleau-pontien et l’idée d’un “tournant topologique” de la phénoménologie”, En Cormann, G., S. Laoureux, J. PIÉRON (éds.), Différence et identité, Les enjeux phénoménologiques du pli, Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2005.
LE BLANC, G. Les maladies de l’homme normal. Paris: Vrin, 2004.LEFEBVRE, H. Critique de la vie quotidienne, t. III. Paris: L´Arche,
1981.LEFEBVRE, H. La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris:
Gallimard, “Idées”, 1968.LEFEBVRE, L. Critique de la vie quotidienne, t. I. Paris: L’Arche,
1958.MAFFESOLI, M. La conquête du présent. Pour une sociologie de la vie
quotidienne, Desclée de Brouwer, “ Sociologie du quotidien ”, Paris, 1998.
MERLEAU-PONTY. La prose du monde. Paris: Gallimard, “Tel” 1992.
SCHWARTZ, Y. (DIR.). Reconnaissances du travail. Pour une approche écologique. Paris: PUF, “Le travail humain”, 1997.
SCHWARTZ, Y. Le paradigme ergologique ou un métier de philosophe. Toulouse: Octares, 2000.
SCHWARTZ, Y. Travail et philosophie, convocations mutuelles. Toulouse: Octares, 1994.
ELEMENTOS PARA UNA “CRÍTICA DE LA REVOLUCIÓN ORDINARIA”/ JEAN GREGORI