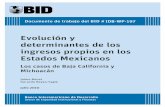Evolución y determinantes de los ingresos propios en los Estados Mexicanos
Género y religión: actitudes y expectativas de los jóvenes mexicanos
Transcript of Género y religión: actitudes y expectativas de los jóvenes mexicanos
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ricardo Duarte JáquezRector
David Ramírez PereaSecretario General
Manuel Loera de la RosaSecretario Académico
Luis Miguel Hernández ValadezSecretario Particular
Luis Enrique Gutiérrez CasasCoordinador General de Investigación y Posgrado
Juan Ignacio CamargoInstituto de Ciencias Sociales y Administración
Ramón ChaviraDirector General de Difusión Cultural y Divulgación Científica
Flor Urbina BarreraCoordinadora
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
JÓVENESEN PERSPECTIVAVisiones, prácticas y discursos
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
D.R. © Flor Urbina Barrera, Georgina Martínez Canizales/Eunice Danitza Vargas Valle, Luis Arturo Ávila Meléndez/Iris Natzllely Alcaraz Juárez, Lour-des Pacheco Ladrón de Guevara/Arturo Murillo Beltrán, Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz/Miriam E. Calvillo Velasco, Gloria Ciria Valdéz-Gardea, Alejan-dro Román Macedo
© 2014 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,Avenida Plutarco Elías Calles #1210, Fovissste Chamizal C.P. 32310Ciudad Juárez, Chihuahua, MéxicoTel : +52 (656) 688 2100 al 09
Primera edición, 2014ISBN: 978-607-520-087-3
http://www2.uacj.mx/publicaciones/
Apoyado con recursos PIFI
La edición, diseño y producción editorial de este documento estuvo a cargo de la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica, a través de la Subdirección de Publicaciones
Cuidado de la edición: Gizella CarciarenaDiseño de cubierta y diagramación: Tania Pineda Jerónimo
Índice
PÁG.
8 Agradecimientos10 Presentación
20 CAPÍTULO 1 Género y religión: actitudes y expectativas de los jóvenes mexicanosGeorgina Martínez Canizales/Eunice Danitza Vargas Valle
64 CAPÍTULO 2 Diferencias de género en expectativas futuras de escolaridad y trabajo entre adolescentes y niños de familias de bajos ingresos
Iris Natzllely Alcaraz Juárez/Luis Arturo Ávila Meléndez
104 CAPÍTULO 3 Juventud indígena y educación universitaria en Nayarit
Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara/Arturo Murillo Beltrán
137 CAPÍTULO 4 Discursos y percepciones acerca del futuro escolar y laboral de jóvenes de bachillerato
de Ciudad Juárez Flor Urbina Barrera
185 CAPÍTULO 5 Perfiles de los jóvenes universitarios en la ciudad de México: sexualidades y violencia
Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz/Miriam E. Calvillo Velasco
235 CAPÍTULO 6 Menores migrantes de retorno: desafíos para su incorporación en aulas sonorenses
Gloria Ciria Valdéz-Gardea
259 CAPÍTULO 6 La educación de los jóvenes de origen mexicano en Estados Unidos: una discusión sobre los mecanismos de exclusión y de estratificación
Alejandro Román Macedo
282 Los autores
En primera instancia, esta obra ha sido posible gracias al apoyo recibido de la institución de mi adscripción, la Universidad Autó-noma de Ciudad Juárez. El ejercicio de discusión con mis colegas y con los estudiantes ha ahondado el interés por reflexionar acerca de la población juvenil y de los sectores de población que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Quiero agradecer a mis compañeros del cuerpo académico 43 “Historia, Sociedad y Cultura Regional”, de manera particular a Sandra Bustillos Durán, líder del cuerpo académico.
Con el financiamiento obtenido del programa de Mejora-miento del Profesorado (PROMEP),1 fue posible convocar a un grupo de estudiosos de la temática de población juvenil, quienes el 8 de abril de 2011 nos encontramos en el salón del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-rez. En esa mesa de trabajo acordamos participar en un proyecto colectivo para intercambiar experiencias de investigación a partir
1 PROMEP/103.5/10/4980 Folio UACJ-PTC-237
Agradecimientos
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s9
del trabajo realizado con diversos sectores de población juvenil. Va un agradecimiento profundo a cada uno de los colegas que participaron entusiastamente en ese primer intercambio de ideas: Georgina Martínez de UACJ, Eunice Vargas de El Colegio de la Frontera, Luis Arturo Ávila del Instituto Politécnico Nacional, Ro-dolfo Rincones de la Universidad de Texas en El Paso, Dolores Pa-ris de El Colegio de la Frontera y Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz de la Universidad Autónoma Metropolitana. En ese momento, varios de nosotros esbozamos algunas ideas para iniciar nuestros pro-yectos de investigación acerca de la temática de perspectivas y percepciones a futuro entre la población joven de México.
Posteriormente, se sumaron al diálogo Lourdes Pacheco de la Universidad Autónoma de Nayarit, Alejandro Román de la Uni-versidad Autónoma de Nuevo León y Gloria Ciria Valdéz-Gardea de El Colegio de Sonora. Gracias a cada uno de los colegas por su curiosidad académica, por su generosidad y entusiasmo.
PresentaciónFlor Urbina Barrera
Los estudios acerca de la población juvenil de México han con-tribuido a la comprensión de un fenómeno que tomó con sobre-salto a la sociedad mexicana contemporánea y nos despertó en medio de una marea de jóvenes, que sumando millones, nos confronta ante las insuficiencias de nuestras estructuras estata-les; de la misma capacidad de incorporación que mantienen nuestros a veces envejecidos, a veces obsoletos, marcos insti-tuidos de la vida social.
Según las cifras obtenidas en el último censo levantado en México en 2010, hay más de 20 millones de jóvenes mexicanos cuyas edades se encuentran entre los 15 y 24 años. Durante los últimos cinco años, se han intensificado las voces que denuncia-ban las condiciones de precariedad en que se encontraba una cuarta parte de esta población juvenil. Por lo menos, unos 5 mi-llones de jóvenes no tienen acceso a la educación ni al trabajo. Sin embargo, el panorama se agrava cuando consideramos que las otras tres cuartas partes, es decir, aquellos que sí estudian o
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s11
trabajan, o que realizan ambas actividades, no se encuentran en condiciones de mayores ventajas. Si notamos que una cuarta parte de esta población juvenil carece de trabajo y de escuela, entonces es necesario enfatizar que las otras tres cuartas partes no están precisamente acudiendo a las aulas escolares; la mayo-ría de ellos, se encuentra realizando algún tipo de actividad re-munerada.
Son numerosos los estudios que muestran que los jóvenes trabajadores en esta cohorte de edad de 15 a 24 años, se colo-can en las posiciones de trabajo más desventajosas, aquellas en las que obtienen menores salarios, sin tener acceso a prestacio-nes laborales, sin términos legales contractuales que los prote-jan; condiciones derivadas precisamente de su inexperiencia la-boral, de su falta de conocimientos y de la carencia de redes sociales de apoyo. Carencias que no pueden ser solventadas, debido no a la falta de iniciativa individual o colectiva, sino justa-mente a la propia naturaleza intrínseca de un conjunto de jóve-nes que no tienen aún la trayectoria biográfica para acumular dicha experiencia de trabajo, ni de vida, ni de consolidación de redes de apoyo social.
Asimismo, si revisamos las cifras relativas a los años pro-medio de escolaridad de la población mexicana de 15 años y más, tenemos que, en 2000, la media nacional apenas rebasa-ba los 7 años escolaridad, esto es, la primaria concluida y un año de la educación secundaria. Hacia 2010, rebasa los 8 años. Esto es, la primaria y dos años de secundaria. Sin embargo, es necesario reflexionar acerca de las variaciones regionales, que se muestran más profundas cuando observamos las diferen-cias entre mujeres y hombres y entre los diversos sectores so-cioeconómicos.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s12
Las evidencias señalan que cientos de miles de jóvenes han sido marginados o expulsados del sistema escolar y arrojados al escenario laboral en condiciones de mayor desventaja. No obs-tante, este fenómeno no representa una novedad en el sistema escolar mexicano; simplemente estamos ante un continuum del subdesarrollado logro escolar. La identificación de la población juvenil que no participa en el sistema escolar o en los mercados de trabajo, nos muestra aspectos de las carencias existentes en el sistema educativo y en la estructura laboral en México.
Es necesario no cesar en la documentación y explicación que nos lleve a comprender las dinámicas de las trayectorias de vida de la población juvenil en el marco de las elaboraciones desde los contextos sociales específicos. Las generalizaciones no facilitan la comprensión de las variaciones regionales. México es un país con una gama de matices que contrasta de una región a otra; extensas regiones conformadas con numerosas localida-des rurales y con un alto componente de población indígena (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, entre otros) presentan complejidades sociales dispares respecto de entida-des de carácter urbano e industrial como es el caso de Nuevo León, el Distrito Federal o algunos municipios de Jalisco o Chi-huahua. Al interior de cada entidad federativa, los municipios generan datos que se distancian entre sí profundamente.
Si los análisis se dirigen hacia las condiciones de exclusión que enfrenta la población juvenil, nos queda la impresión de que estamos ante un numeroso contingente de jóvenes inactivos y con una trayectoria de vida paralizada. Por lo tanto, una mirada que enriquezca la comprensión del fenómeno, implica conocer las dinámicas de inserción social que generan los jóvenes, aten-diendo las particularidades del conjunto, es decir, es necesario
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s13
estudiar a la población juvenil desagregando las características de las localidades, por ejemplo, rurales o urbanas; asimismo, la construcción cultural local de las diferencias: de género, de clase, de etnia, entre otras. Igualmente importante es comprender que las elaboraciones regionales de significados dotan de sentido a la toma de decisiones.
Algunos estudios se han enfocado en analizar las condicio-nes de exclusión social, de vulnerabilidad, de explotación labo-ral, de marginación, entre muchos otros términos y conceptos que refieren a la pobreza, desigualdad y precariedad en que vi-ven millones de jóvenes en México. La prolífica producción aca-démica sobre el acontecer en la vida de los jóvenes, las formas de organización, de posicionamiento político, las conceptualiza-ciones sobre Juventud, Jóvenes e identidades juveniles, son al-gunos de los insumos con que ahora contamos ante un novedo-so fenómeno social que nos exige conocer, visibilizar y dar voz a los sujetos sociales jóvenes.
En este texto se ha reunido un conjunto de artículos que dan muestra de avances y reportes de investigación en torno a diver-sos aspectos de contingentes de población juvenil de México: jóvenes urbanos, rurales, indígenas, migrantes, del norte, hom-bres, mujeres, estudiantes, trabajadores, buscadores de empleo, buscadores de oportunidades, buscadores de un futuro mejor.
En el capítulo uno, a partir de datos generados por la En-cuesta Nacional de Juventud, se presenta una discusión en tor-no a las prácticas y a las sanciones de género y las interseccio-nes con la adscripción religiosa. Aquí se identifican perfiles demográficos y socioeconómicos, asociándolos a la adscripción religiosa, no sólo de los individuos, sino también de las localida-des o regiones. Esta investigación observa tanto a jóvenes que
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
participan en actividades religiosas, como a aquellos que decla-ran no ser partícipes de estos sistemas de creencias. Actualmen-te, México está configurado como un escenario plural en el que confluyen el catolicismo, la secularización y la conversión religio-sa; en este espacio, las comunidades construyen y dan sentido a las prácticas de género, a partir de las cuales hombres y mujeres adoptan, adaptan y rechazan un “deber ser” de masculinidades y feminidades. Las autoras analizan y comparan, a partir de dife-rentes adscripciones religiosas, las actitudes de género más o menos igualitarias y más o menos tradicionales entre los si-guientes ámbitos de interacción social: matrimonio, empleo, es-cuela, trabajo y estatus socioeconómico.
En el capítulo dos se analizan las dinámicas de la población de las regiones rurales y de pequeñas ciudades del país, en las cuales los jóvenes, al concluir el nivel básico de escolaridad, deben incorporarse a la generación de ingresos y recursos para el grupo doméstico; por lo tanto, buscarán participar en los mercados de trabajo locales, esto es, en las actividades agropecuarias, el co-mercio local o intentarán la emigración hacia ciudades más gran-des que funcionan como centro de atracción para estas localida-des rurales. En tal contexto, el Estado de Michoacán se había destacado como el de mayor deserción en el nivel de educación secundaria. Sin embargo, el porcentaje de deserción disminuyó en el período de 2000 a 2005, aumentando las tasas de acceso a ese nivel escolar; ello debido en buena medida a la pérdida de población en edad de cursar dichos estudios. La población de Mi-choacán tiene ya una vieja trayectoria de emigración laboral hacia Estados Unidos de Norteamérica. Ávila y Alcaraz dirigen la aten-ción hacia las trayectorias laborales de los jóvenes de la región noroeste de Michoacán, donde los logros escolares no se tradu-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s15
cen necesariamente en mejores o más diversas oportunidades de vida, ya que parecen ser mayores las responsabilidades en la fa-milia de origen, o la presión para formar una familia propia.
El capítulo tres centra la atención sobre la juventud indígena en México, población excluida del sistema escolar superior. La investigación de Pacheco y Murillo evidencia las actitudes antiin-dígenas de la juventud mestiza. Ellos explican que la carga co-munitaria, valorativa y epistémica con la que los jóvenes indíge-nas llegan a la universidad no es valorada por la educación mestiza. Los autores nos refieren que en las comunidades rura-les indígenas se transita de la niñez a la adultez sin más, por me-dio de la incorporación a la vida laboral, sexual y reproductiva. Las jóvenes mujeres a muy temprana edad se convierten en ma-dres (lo cual simplemente se encuentra marcado por el inicio de la menstruación). Por su parte, los jóvenes varones se incorpo-ran a los cargos civiles y religiosos de la comunidad (en cuanto el desarrollo del cuerpo dé muestras de la fortaleza para el traba-jo). Estos sujetos activos en sus comunidades inmediatas, ingre-san al ámbito universitario en el que no son tomados en cuenta como sujetos sociales, por lo que la universidad representa para ellos un nuevo lugar de culturización. De ahí que nos exige com-prender que la juventud como “periodo de vida” es una elabora-ción inexistente en diversos contextos de nuestra sociedad.
El capítulo cuatro muestra las condiciones diferenciadas de cuatro subgrupos de estudiantes de bachillerato de la frontera norte de México, hombres y mujeres de sectores populares, unos más empobrecidos que otros en Ciudad Juárez. Estos jóve-nes reproducen los imaginarios sobre las diferencias de género, a pesar de que, en primera instancia, son parte de una novedosa visión institucional que promueve al interior de los centros esco-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s16
lares la equidad de género y la igualdad de oportunidades; no obstante, ellos y ellas se apropian de la construcción social de género que profundiza las inequidades. Asimismo, estos jóvenes se expresan sobre una serie de dificultades y desventajas para la continuidad escolar y la inserción laboral. Por tanto elaboran dis-cursos sobre sus perspectivas a futuro a partir de las experien-cias del ser hombres o mujeres posicionados en una dimensión socioeconómica desde la que se configuran las identificaciones de ellos mismos y de sus interlocutores, es decir, cómo perciben acerca de sí mismos y de sus compañeros los recursos propios que benefician u obstaculizan sus proyectos de vida.
En este mismo escenario de los jóvenes posicionados al inte-rior de los espacios escolares, el capítulo cinco ofrece una serie de hallazgos obtenidos por medio de una encuesta aplicada entre más de cinco mil alumnos universitarios en la Ciudad de México. Aquí se analizan las preguntas que refieren específicamente a las prácticas y sentidos de las sexualidades y a la normalización de conductas violentas. La investigación apunta hacia la desvincula-ción entre las estructuras institucionales del ámbito educativo, y las vivencias y expectativas de los jóvenes estudiantes. Mientras la institucionalización etiqueta a los jóvenes como alumnos, estatus homogeneizador que anula la diversidad de experiencias, reque-rimientos, limitaciones y proyectos futuros de las mujeres y los hombres jóvenes que ahí convergen; el contexto social mundiali-zado ofrece a los jóvenes una diversidad de información, de pro-puestas de prácticas y de estereotipos inéditos o destruidos, re-valorados y resignificados; por tanto, la universidad pareciera quedarse rezagada como espacio de experiencias y aprendizajes para la vida. El texto muestra el distanciamiento entre en mundo interior del estudiante y el mundo exterior del joven.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s17
La población juvenil en México enfrenta complejos fenóme-nos que parecen no tener cabida en la institucionalización de los ámbitos laboral, escolar y familiar en los que participa, e irrumpe sorpresivamente, con legítimas demandas de acceso a los espa-cios erigidos tradicionalmente que reconocen únicamente patro-nes ideales y estandarizados del ser joven, mexicano, estudiante, trabajador, hombre o mujer.
En el capítulo seis se muestra a jóvenes migrantes, que ya de retorno en México, intentan incorporarse a las aulas escola-res del sistema educativo público en Sonora. La autora analiza primero, la relación dinámica y desigual que mantienen hombres y mujeres en el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, lo que deviene en diferentes reacciones al interior de las familias. Menores nacidos en México o en Estados Unidos, con experien-cias escolares en ambos países, implican el reconocimiento de otro sujeto estudiante en México. Desde un enfoque antropoló-gico, la autora recupera las narrativas de los actores involucra-dos en este proceso: padres y madres de familia, maestros y directivos de escuelas, y menores migrantes de retorno. El fenó-meno ha ido en aumento, ya que en los últimos años cerca de diez mil menores con estas características han buscado ingresar a la educación básica en Sonora; si no se consigue mejorar los procesos administrativos y la calidad de involucramiento de los docentes, el fracaso y la deserción escolar parecen ser el futuro inmediato para estos jóvenes que reparten sus historias de vida, sus vínculos afectivos y sus proyecciones futuras entre las expe-riencias de dos contextos nacionales.
En el capítulo siete el autor presenta una serie de reflexio-nes en torno a los condicionamientos de inserción educativa y laboral de la población juvenil mexicana, o de origen mexicano,
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s18
en Estados Unidos. En este sentido, es particularmente impor-tante subrayar la doble experiencia de posición desventajosa en cuanto que son jóvenes procedentes de familias mexicanas em-pobrecidas, que ahora suman las experiencias en los andamia-jes de estratificación de la sociedad norteamericana. Otros au-tores han insistido en que estamos ante una tendencia de devaluación de los certificados escolares y de las trayectorias académicas, las que otrora representaron un vehículo de movili-dad social, hoy en día, se confrontan con diversos mecanismos de exclusión y de estratificación que obstaculizan el éxito de las trayectorias educativas. La precariedad de los barrios habitacio-nales, la falta de instrucción escolar de los padres, las limitacio-nes de acceso a la seguridad social, se ven aquí articuladas con prácticas de auto-discriminación, con estereotipos racistas y con dinámicas segregacionistas.
Después de convocar a académicos estudiosos de la po-blación juvenil para que desde diversas disciplinas sociales, reú-nan hallazgos y avances de investigación, con el objetivo de ha-cer patente el interés y compromiso con la búsqueda de mejores oportunidades de vida para los hombres y mujeres jóvenes de nuestra sociedad, se presentan en este libro reflexiones que se suman al análisis y a la comprensión de la diversidad de proble-mas, escenarios, prácticas y perspectivas de los jóvenes mexica-nos.
Ciudad Juárez, Chihuahua, enero de 2014
Resumen Este trabajo estudia las diferencias que presentan las actitudes de los jóvenes mexicanos en relación a la igualdad de género1 y a sus expectativas sobre los roles de género, de acuerdo a su adscripción religiosa, usando la Encuesta Nacional de la Juventud 2005. Los resultados del análisis multivariado indican que tan-to los hombres protestantes como aquellos que son indiferen-tes o no creyentes tienden a valorar más la igualdad de género que los católicos (practicantes o no practicantes), y que entre las mujeres, las católicas practicantes aprecian menos este va-lor. Además, en los varones jóvenes se constata la existencia de una asociación positiva entre el porcentaje de evangélicos residentes en el municipio y actitudes de género más igualita-rias. Por otra parte, los resultados en cuanto a las expectativas sobre roles de género corroboran la centralidad de la familia y los hijos para los hombres protestantes, así como el menor in-terés por el éxito económico, tanto entre las mujeres católicas practicantes como entre las evangélicas. Este estudio retoma
1 Una parte de los resultados preliminares de este trabajo fueron presentados en el VII Congreso Nacional de Investigación Social 2011 en Pachuca, Hidalgo, y se compilaron en las memorias La Investigación Social en México, 2011, Tomás Serrano y Asael Ortiz (coord.) UAEH, tomo III.
CAPÍTULO 1Género y religión: actitudes y expectativas
de los jóvenes mexicanos
Georgina Martínez CanizalezEunice D. Vargas Valle
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s21
la discusión en torno a la conversión religiosa al protestantismo y el cambio en la identidad masculina, así como la que tiene que ver con el vínculo existente entre los roles de género tradi-cionales y la práctica religiosa de las mujeres.
Palabras clave: jóvenes, género, religión, actitudes, expectativas.
AbstractThis work studies the differences by religious affiliation in the attitudes about gender equality and the expectations about gender roles of Mexican youths, using the National Survey of Youth 2005. The results of this analysis indicate that, among males, Protestant and non believers tend to value more gen-der equality than Catholics (practicing and non- practicing), and, among females, practicing Catholics appreciate less this value. The results about the expectations on gender roles corroborate the centrality of family and children for Protes-tant males and for practicing Catholic and Evangelical females the lower interest in economic success. In this study it is dis-cussed the religious conversion from Catholicism to Protes-tantism and the change in male identity, as well as the link between traditional gender roles and religious practice among females.
Key words: youth, gender, religion, attitudes, expectations.
IntroducciónGracias a los movimientos feministas y a las políticas asociadas al desarrollo, que promueven herramientas de análisis social con una perspectiva de género, se han develado las desiguales rela-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
ciones que existen entre los sexos y las repercusiones que éstas tienen tanto para hombres y mujeres como para la sociedad en general (Ballinas, 2008; Marshall, 2010). Se espera que las nue-vas generaciones asuman actitudes más equitativas en las rela-ciones de género, ya que el marco tradicional está siendo cues-tionado en todas las áreas de la vida social y en algunos contextos se están implementando modelos más igualitarios (Brugeilles, 2011). Sin embargo, en nuestro país prevalece la des-igualdad de género, debido a que tiene sus raíces en procesos culturales que cambian lentamente o se resisten a los nuevos esquemas de roles de género.
Una de las fuerzas sociales más importantes para la defini-ción de los roles de género ha sido la religión, ya que provee modelos de género, además de normas y sanciones que deben ser seguidas. En general, en México las instituciones religiosas han respaldado los valores familiares tradicionales. Sin embargo, se ha argumentado que a partir de la conversión del catolicismo a religiones protestantes, las mujeres han ganado agencia indivi-dual y mayor participación social dentro de las comunidades re-ligiosas, mientras que los hombres han experimentado impor-tantes cambios en lo que respecta a la concepción de su masculinidad y a la definición de roles de género en la familia, li-gados a los estilos ascéticos de vida promovidos por estas co-rrientes religiosas (Brusco, 1993; Rostas, 1999; Ballinas, 2008).
A pesar de que más de las tres cuartas partes de los jóvenes mexicanos consideran que la religión es un aspecto importante o muy importante en sus vidas (cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Juventud, 2005), no se ha profundizado en el vínculo existente entre la adscripción religiosa y las actitudes y expectativas en torno al género de los jóvenes desde el punto
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s23
de vista sociodemográfico.2 Sin embargo, con base en la eviden-cia encontrada en otros países y en la importancia de la religión en los comportamientos individuales de ciertos sectores de la sociedad mexicana, suponemos que la adscripción y las prácti-cas religiosas podrían estar ligadas a las actitudes que tienen los jóvenes en relación a los roles de género y a los roles que espe-ran desempeñar en el futuro.
En este documento nos proponemos evaluar la relación existente entre la adscripción religiosa y las actitudes y expecta-tivas sobre los roles de género, en la población joven de México, a partir del análisis estadístico de la Encuesta Nacional de la Ju-ventud de 2005. Nuestras preguntas de investigación son: ¿la adscripción religiosa se asocia a las actitudes sobre los roles de género por sexo?, ¿la adscripción religiosa se vincula a las expec-tativas de los jóvenes respecto a los roles de género que fungi-rán en su vida futura?, ¿esta asociación responde a los perfiles demográficos o socioeconómicos de los jóvenes o a su contex-to religioso?
Enseguida sintetizamos los antecedentes teórico-empíri-cos de estudios realizados sobre esta temática. En un tercer apartado, resumimos la metodología empleada. Finalmente, ex-ponemos los resultados derivados del análisis estadístico de las asociaciones entre estos indicadores de las relaciones de géne-ro y la adscripción religiosa y concluimos interpretando los re-sultados obtenidos a la luz de los mecanismos que pudieran estar mediando dichas relaciones.
2 Monsiváis (2007) documentó previamente la asociación entre una mayor convicción religiosa y actitudes menos igualitarias respecto a los roles de género en los jóvenes mexicanos.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s24
Los roles de género y la religiónLas teorías del aprendizaje social afirman que las actitudes res-pecto a los roles de género resultan de la socialización (Bem, 1983; Futting Liao and Cai, 1995). Estas teorías señalan que las experiencias de socialización son las que, a través de la obser-vación, la imitación, el seguimiento de un modelo y el reforza-miento de las diferencias entre los géneros, nos ayudan a inte-riorizar qué es lo adecuado para cada sexo. Sin embargo, durante este proceso el individuo no sólo recibe la información, sino que es un agente activo que interpreta dicha información, que la procesa y asume las decisiones acerca de aquellas con-ductas que resultan adecuadas para él o ella misma (Galambos, 2006). Desde pequeños, los niños van formando un esquema de género y acomodan todas sus experiencias de acuerdo a este esquema de lo “masculino” y lo “femenino” (Bem, 1983). La socialización en torno al género inicia desde el nacimiento del ser humano, continuando durante toda la vida; no es estática, va cambiando de acuerdo a procesos personales o a situacio-nes de vida y a situaciones macroestructurales (Futting Liao and Cai, 1995; Galambos, 2006).
La familia, la escuela, los pares y los medios de comunica-ción, son algunas de las principales instituciones que influyen en el proceso de socialización, en tanto proporcionan modelos de conducta adecuados a cada sexo y recompensan la conducta acorde con los mismos, castigando la conducta discordante (Galambos, 2006). De igual forma, la religión influye en dicho proceso de socialización, proveyendo a sus miembros de una serie de normas de conducta a seguir en relación a lo que se con-sidera adecuado para cada sexo, así como sanciones a las desvia-ciones que se produzcan respecto a dichas normas, basadas en
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s25
los preceptos bíblicos (Tarducci, 1999; Helve, 2000; Lucaciu, 2003). Tal influencia puede ser ejercida de forma directa, me-diante la participación de los jóvenes en actividades religiosas, o bien indirectamente, a través de las normas morales y religiosas seguidas por la familia (D´Antonio, Newman and Wright, 1983) o por la comunidad (Moore y Vanneman, 2003; Voicu, Voicu y Strapcova, 2010).
Los jóvenes que participan en actividades religiosas son influidos por las normas sobre los roles de género promovidas por las iglesias. Sin embargo, las iglesias pueden tener distintos grados de influencia en la conducta de los jóvenes, en este caso, en los roles de género que desempeñan, dependiendo de los medios disponibles para su internalización, como son los modelos de estilo de vida, las redes sociales, la organiza-ción eclesial y las experiencias espirituales colectivas, que con-tribuyen a conformar y a reforzar la identidad de los individuos (Smith, 2003).
Por otra parte, la influencia que ejerce la religión no está dada únicamente por la adscripción de los individuos a deter-minadas iglesias. Las ideas religiosas en relación a los roles de género pueden afectar el contexto social y cultural de las co-munidades en las que se insertan las iglesias, por lo que, de esta forma ejercen una influencia indirecta sobre los individuos; a través de normas sociales y costumbres, o incluso, mediante regulaciones jurídicas3 que sancionan lo que se considera ade-cuado para cada sexo (Moore y Vanneman, 2003; Juárez, 2006).
3 Como ejemplos de regulaciones jurídicas tenemos la penalización del aborto y la prohibi-ción del matrimonio en parejas homosexuales en México –excepto en el Distrito Federal-.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
Adscripción religiosa de los jóvenes mexicanosTradicionalmente, México ha sido un país de católicos. No obs-tante, a partir del último cuarto del siglo xx el protestantismo se ha extendido rápidamente. La globalización ha venido acompa-ñada de la apertura del mercado religioso. En el Censo de 1970, 96.2% de la población mexicana reportó ser católica y sólo 2.2% de la misma declaró tener una religión diferente a la católica (ine-gi, 2005). Sin embargo, los resultados censales de 2010 mues-tran que 10.1% de la población se adscribe a una religión distinta a la católica y que 76% de esta población pertenece a religiones protestantes o evangélicas (inegi, 2011). Este crecimiento se ha dado de manera aún más rápida en ciertas regiones, como la sureste, constatándose que en algunas entidades, los protes-tantes o evangélicos representan alrededor de 20% de la pobla-ción total.
A la par de estos cambios en la adscripción religiosa, en la religión y la sociedad de México también se ha regis-trado un movimiento de secularización. Uno de los aspec-tos más obvios mostrado por este proceso es el creci-miento de la población sin religión. Mientras que en 1970 sólo 1.6% de la población decía no tener religión (inegi, 2005), en 2010 este porcentaje aumentó a 4.6%, lo cual indica la posible pérdida de espacios en los que incide la influencia religiosa (inegi, 2011). La población sin religión no necesariamente es atea o agnóstica, pues una parte de quienes se consideran sin religión están en una búsqueda espiritual, realizan prácticas religiosas individuales, o pro-fesan religiones pre-hispánicas (Gutiérrez, 2007). Asimis-mo, el no tener religión parecería estar vinculado al cues-tionamiento de las instituciones religiosas y sociales por
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s27
parte de personas con un alto grado de escolarización (inegi, 2005).
Junto a la conversión religiosa y a la secularización, el paisaje religioso mexicano se caracteriza por un catolicis-mo que, si bien abarca a la mayoría de la población, es muy heterogéneo. Existe una diversidad de cultos y de sincre-tismos religiosos, y una gran proporción de los católicos sólo son católicos nominalmente; es decir, no practican los ritos y las normas religiosas del catolicismo, aunque se identifican con ciertas creencias de esta religión o con la institución religiosa por tratarse de un componente de la transmisión cultural intergeneracional. En 2005, 40% de los jóvenes reportó ser católico no practicante, es decir, casi la mitad de los jóvenes con adscripción al catolicismo (cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Juventud (enj), 2005).
En contraste con la baja participación religiosa de los católicos, las religiones protestantes, aunque también muy diversas en cuanto a sus doctrinas, cultos y organización eclesial, en su mayoría suelen requerir de sus feligreses una deliberada decisión personal y un mayor apego a las prác-ticas religiosas. Estudios antropológicos realizados en Mé-xico, exponen el alto grado de involucramiento de los pro-testantes en sus iglesias (Vázquez, 2003; De la Torre y Gutiérrez, 2007; Garma y Leatham, 2004); y en particular, de la población de sectores sociales marginados.
Católicos, protestantes y roles de géneroSi bien hay una idea generalizada de que todas las religiones promueven modelos de género basados en la inequidad y en la
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s28
supremacía del hombre sobre la mujer, investigaciones diversas proporcionan hallazgos que se desvían de esta creencia. Distin-tos énfasis en la igualdad de hombres y mujeres ante Dios y la relevancia del papel de los creyentes varones en la esfera do-méstica, imprimen importantes diferenciaciones de género a las adscripciones religiosas.
Como anotamos anteriormente, el catolicismo sigue siendo la fuerza religiosa más importante en México. Éste se ha distinguido por basarse en relaciones jerárquicas y pa-triarcales en su estructura organizativa, por expresar un len-guaje masculino en la liturgia y por una retórica que refuerza las dinámicas culturales de machismo y marianismo. El cato-licismo, sostiene el privilegio masculino y la subordinación de las mujeres, recreando una identidad femenina condicionada por el rol de madre y de esposa, ejemplo de moralidad en la religiosidad popular (Pescatello, 1973 y Diaz-Stevens, 1993 en Hunt, 2001; Lucaciu, 2003). Sin embargo, también se debe señalar que el catolicismo es muy heterogéneo y que alberga a radicales y tradicionales conviviendo bajo las mismas reglas (De la Torre, 1996; Guzmán y Martin, 1997).4 Así, por ejem-plo, se ha encontrado evidencia empírica sobre las ganancias en la agencia individual y en la participación civil femeninas logrados por las minorías católicas en México, como las co-munidades eclesiales de base5 (Ballinas, 2008; Eber, 2001).
4 Contrario al protestantismo que ha sufrido múltiples escisiones y cuya heterogeneidad es fácilmente observable en la gran cantidad de iglesias o denominaciones que se han desprendido de esta corriente religiosa.
5 Este movimiento promueve la igualdad de hombres y mujeres ante Dios y la igualdad social desde una “teología de la liberación” en las zonas urbanas marginadas de América Latina, con base en algunos elementos del pensamiento social marxista. Este movimien-to tuvo su auge en la década de los ochenta y noventa en México pero decayó en las últimas décadas debido a presiones internas de la jerarquía católica.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s29
Algunos estudios han confirmado la influencia del ca-tolicismo en la conformación de actitudes de género con-servadoras. A nivel agregado, en los países europeos, Voi-cu, Voicu and Strapcova (2009) analizaron el efecto de la religión en la división del trabajo doméstico entre los paí-ses europeos y encontraron que los países con mayoría ortodoxa o católica presentaban divisiones menos equita-tivas sobre los roles de género. A partir de una muestra de países europeos, Jelen y Wilcox (1993) evaluaron la impor-tancia de los efectos individuales y agregados del catolicis-mo en los roles de género. A nivel individual, constataron que los católicos eran menos equitativos que los no cató-licos. Además, confirmaron que los católicos que residen en países mayoritariamente protestantes tendían a ser to-davía menos equitativos en cuanto a los roles de género que aquellos de países predominantemente católicos, considerando que ello responde a un efecto debido al es-tatus de minoría.
En cuanto a la asociación entre protestantismo y rela-ciones de género, las iglesias protestantes también apoyan los roles de género tradicionales, aunque con algunas va-riaciones vinculadas a la corriente o contexto religioso. En el extremo conservador, se encuentran los fundamentalistas, cuyas actitudes sobre los roles de género han sido investi-gadas en Estados Unidos. Las religiones fundamentalistas6 siguen un modelo tradicional de roles de género, por lo que
6 “Fundamentalismo designa a una vertiente del movimiento protestante conservador, antiliberal, que fue gestado en Estados Unidos a partir de 1870, en las principales deno-minaciones protestantes norteamericanas. Su objetivo principal era defender el princi-pio de inspiración divina de la Biblia”, contraria a la teología liberal que descansaba en los métodos de crítica histórica y literaria para la interpretación de las Sagradas Escrituras (Tarducci, 1999: 190).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s30
restringen la participación de las mujeres al ámbito domés-tico y les asignan las tareas reproductivas, mientras que conciben a los hombres participando en la vida pública y como proveedores del hogar. Además, se plantean relacio-nes jerárquicas entre hombres y mujeres, de acuerdo a las cuales las segundas deben subordinarse a sus esposos; todo ello como si fuera ordenado por Dios (Tarducci, 1999; Moore y Vanneman, 2003). En Estados Unidos se encuen-tran otras iglesias protestantes menos conservadoras como las bautistas, las presbiterianas, las episcopales y las metodistas, que han adoptado actitudes más liberales en torno a los roles de género. Sin embargo, el fundamentalis-mo sigue estando vigente en esta sociedad, especialmente, entre los pentecostales, los evangélicos, la iglesia de Cristo y la iglesia Bautista del Sur (Moore y Vanneman, 2003).
A pesar de la evidencia encontrada en Estados Unidos o en otros países de mayoría protestante, el protestantismo ha estado asociado a actitudes más equitativas en relación a los roles de género en otros contextos. En el mismo estudio antes citado, Jelen y Wilcox (1993) encontraron que la hipó-tesis de minoría también aplicaba para los protestantes. En este sentido, los protestantes residentes en países predo-minantemente católicos tendían a ser más equitativos que los protestantes de países mayoritariamente protestantes. En América Latina, algunos estudios también han docu-mentado avances en equidad de género en los hogares de los protestantes, los cuales, en general, son atribuidos a la redefinición de la identidad de género de los varones.
En algunos países, como Colombia y México, se ha constatado que las religiones protestantes demandan que
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s31
sus miembros, tanto hombres como mujeres, busquen el bienestar de su familia nuclear y a la iglesia como objetivo de vida (Brusco, 1993; Ballinas, 2008). La masculinidad de los convertidos debe basarse en el servicio y el autocontrol, y no en la agresión y la búsqueda de la satisfacción perso-nal, como se alienta desde contextos culturales machistas. Las mujeres siguen siendo adoctrinadas para someterse a la autoridad de los maridos; es decir, las jerarquías de géne-ro al interior de sus familias persisten. A pesar de ello, las mujeres ganan espacios de decisión en el ámbito de lo pri-vado, además de autoestima (Covarrubias, 1997; Juárez, 2006). Asimismo, los varones son llamados a dejar las adic-ciones, con lo cual disminuye el machismo y la violencia do-méstica, y a fungir como proveedores económicos y líderes espirituales de sus familias, lo que determina que mejoren las relaciones intrafamiliares y la economía familiar (Brusco, 1993; Rostas, 1999; Juárez, 2006; Ballinas, 2008).
En cuanto al ámbito público, es difícil aseverar que el ac-ceso al poder eclesiástico de las mujeres protestantes o evangélicas sea mayor que en otras religiones. En contraste con el pronunciamiento católico en contra de la ordenación de mujeres (Lucaciu, 2003), algunas religiones protestantes ordenan mujeres, en especial, en contextos de marginaliza-ción socioeconómica. Sin embargo, éstas son minoría y, aun-que funden una iglesia o misión, regularmente terminan de-jando el liderazgo a hombres (Juárez y Ávila, 2007). A pesar de ello, algunos estudios cualitativos apuntan la importancia otorgada por el protestantismo a la igualdad de hombres y mujeres ante Dios (Robledo, 2007; Juárez y Ávila, 2007). Esto se hace visible en algunas versiones de la Biblia que utilizan
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s32
términos de género neutros, contrarios al conservadurismo expresado en la liturgia católica (Lucaciu, 2003); asimismo, resulta evidente en la relevancia adjudicada a los ministerios de mujeres para mujeres, regularmente liderados por la es-posa del pastor, los cuales permiten la configuración de re-des femeninas de apoyo social y solidaridad (Juárez, 2006).
Hipótesis de trabajoConjeturamos que, al revalorizar su participación en el ho-gar como central para su identidad masculina, los varones protestantes evangélicos tienen una apreciación más alta de la equidad de género, siendo más probable que en el fu-turo se perciban a sí mismos ejerciendo roles vinculados a la familia en mayor medida que los hombres católicos prac-ticantes o nominales, quienes podrían respaldar construc-ciones culturales más machistas en relación a los roles de género. En contraste, en lo que respecta a las mujeres no nos atrevemos a conjeturar que las protestantes evangéli-cas tengan una actitud de género más igualitaria o menos tradicional que las católicas, debido a la importancia que se concede a la sumisión a la autoridad de los esposos y a la escasa promoción de su papel en la esfera pública en am-bos contextos religiosos. Como hipótesis, se plantea que la práctica religiosa, tanto católica como protestante, en las mujeres puede asociarse a actitudes y expectativas de gé-nero conservadoras. Asumiendo que los evangélicos tienen mayor participación religiosa, se conjetura que las diferen-cias evidenciadas en las actitudes y expectativas de género entre católicas practicantes y protestantes serán nulas.
Por otro lado, suponemos que los jóvenes sin religión po-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s33
drían tener ideas más equitativas y expectativas menos tradicio-nales en relación a los roles de género, que los jóvenes que se identifican con o que practican alguna religión y que esto debería aplicar para ambos sexos, incluso al tomar en cuenta el nivel so-cioeconómico y el contexto cultural de los mismos. La no ads-cripción religiosa podría estar ligada no sólo al rompimiento con las asociaciones o las tradiciones religiosas, sino también posi-blemente con la ruptura con valores familiares adquiridos cultu-ralmente, entre los cuales se incluye el machismo.
Fuentes de datos y variables seleccionadasLa fuente de datos utilizada fue la Encuesta Nacional de la Juven-tud 2005 (Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de Inves-tigaciones Jurídicas de la unam, 2005). La enj-2005 es una en-cuesta transversal cuya ventaja es incluir una serie de preguntas sobre los valores y expectativas de género de los jóvenes e inda-gar sobre su adscripción y práctica religiosa dentro del catolicis-mo; además contiene variables socioeconómicas, de salud, y de la vida privada y pública de los jóvenes. En este análisis se empleó una sub-muestra compuesta por 11,220 jóvenes de 12 a 29 años, que contaba con información en las variables usadas en el análisis estadístico; aproximadamente 91% de la muestra original de la enj-2005. Como indicador de la actitud de los jóvenes en relación a los roles de género construimos una variable constante con base en la tira de preguntas sobre relaciones de género. Se les preguntó a los jóvenes que tan de acuerdo o en desacuerdo esta-ban con las siguientes frases: (1) las labores del hogar son cosas de mujeres; (2) las mujeres se guían por sus emociones y los hombres por la razón; (3) en las familias donde la mujer trabaja se descuida a los hijos; (4) aunque la mujer no trabaje, el hombre debería cola-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s34
borar en las tareas del hogar; (5) tanto los muchachos como las muchachas deberían aprender por igual las labores del hogar como guisar, coser, etc; (6) el hombre debe ser el único responsa-ble de mantener el hogar; (7) es natural que un hombre gane más que una mujer; y (8) el desempleo es menos importante para la mujer que para el hombre. Las opciones de respuesta fueron: de acuerdo, de acuerdo en parte y en desacuerdo. Para construir el índice se dio valor de 2 a los reactivos cuyas respuestas eran acor-des a la igualdad de género, de 1 cuando el acuerdo era parcial y de 0 cuando las repuestas iban en contra de la igualdad de géne-ro. La suma de los reactivos arrojó un indicador de 16 puntos, con mediana de 11, media de 10.5 y desviación estándar de 3.8. Par-tiendo del análisis de la distribución de este índice,7 se decidió to-mar el valor mediano como umbral para lo que consideraríamos como más equitativo, y se creó una variable latente, con valores de 0 y 1, de acuerdo a este umbral.
Como indicadores de las expectativas no tradicionales de género se construyeron dos variables: esperar tener una familia o hijos para los hombres y esperar tener un tra-bajo o éxito económico para las mujeres. Estos indicado-res provinieron de la pregunta abierta realizada a los jóve-nes en la enj-2005: ¿cuáles son las tres cosas que en lo personal esperarías para el futuro? Decidimos utilizar las expectativas no tradicionales de género con el fin de ob-servar algún contraste por sexo, puesto que las expectati-vas tradicionales de género mostraron altos porcentajes (véase Cuadro 2), constatándose muy poca variación por
7 Para evaluar la consistencia interna del índice se realizó una prueba de alpha de Cronbach, obteniéndose un valor mayor a 0.9 para cada sexo, por lo que consideramos este índice de alta fiabilidad.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s35
adscripción religiosa. En cuanto a la variable de adscripción religiosa, se utili-
zó la pregunta acerca de cómo se considera el joven en cuestiones religiosas. Esta pregunta diferencia a quienes practican el catolicismo de quienes no lo hacen, a quienes son indiferentes a alguna religión y a quienes no creen en una deidad; asimismo, el cuestionario contiene una lista desglosada de otras iglesias a las que pertenecen los jóve-nes. Por razones de tamaño muestral, se tuvo que agrupar a los jóvenes de las religiones protestantes históricas8 y evangélicas9 en una sola categoría. Aquí incluimos las cate-gorías Pentecostal no Católico, Protestante, Cristiano (a), Evangélico, Presbiteriano, Bautista y Anglicano.10 En la cate-goría residual ‘Otra’ quedaron agrupadas las religiones bí-blicas no evangélicas,11 los judíos y otras religiones.
El análisis estadístico multivariado abarcó diversas co-variables demográficas, socioeconómicas y del contexto regional y religioso. Las variables demográficas empleadas fueron el sexo, la edad y la nupcialidad. Se encontró que la relación entre la religión y las actitudes, expectativas y prác-ticas de género está mediada por el sexo del individuo (Maltby et al., 2010). Por lo tanto, se asumió que las mujeres tendrían mayor apego a valores de género más igualitarios
8 Las religiones protestantes históricas son aquellas que se derivan más directamente de la reforma protestante europea como la anglicana, la presbiteriana y la bautista.
9 Se denominan iglesias evangélicas porque para ellas la Biblia, es decir, el evangelio, debe ser el fundamento de toda revelación divina. Protestantes denominacionales, pentecos-tales y neopentecostales comulgan con esta creencia.
10 No se planteó ninguna hipótesis sobre la categoría “Otra”, pues se conformó a partir de un conjunto muy variado de religiones.
11 Esta es la clasificación censal para los Testigos de Jehová, Mormones y Adventistas del Sép-timo Día. A diferencia de las iglesias evangélicas, estas iglesias añadieron contenidos extra bíblicos a su doctrina y sus creencias no se basan en manifestaciones del Espíritu Santo.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s36
que los hombres, cuyos privilegios podrían verse afectados por la equidad. En cuanto a la edad, también se conjeturó que a menor edad sería más probable que hombres y muje-res tuvieran concepciones de género más igualitarias o ex-pectativas menos tradicionales sobre los roles de género. Además, en cuanto a la unión,12 se consideró que el estar unido, consensual o legalmente, constituía un indicador de posibles cambios en las concepciones sobre equidad de género y sobre los roles de género a desempeñar por las mujeres. Al casarse, las mujeres no sólo tratarían de cumplir las expectativas sociales en relación a los roles de género en el matrimonio sino también las de sus esposos, quienes re-gularmente tienen actitudes menos igualitarias, por lo que evaluarían la compatibilidad del trabajo doméstico con el extra-doméstico (Fan y Mooney, 2000).
Las variables sociales y económicas a nivel individual que fueron incluidas en el análisis son: haber experimentado violencia en el hogar, haber trabajado, nivel de escolaridad, condición rural-urbana e índice de bienes.13 En primer lugar, se incorporó la variable ‘ha experimentado violencia en el hogar’ debido a la importancia que pudiera tener en la repro-ducción de actitudes de género inequitativas. En segundo lugar, se consideró que para las mujeres, el empleo podría ir de la mano con la adopción de actitudes más igualitarias o con expectativas menos tradicionales, en tanto el trabajo las expone a contextos más equitativos. Mientras que en el caso
12 Se consideró también el haber estado embarazada o haber embarazado a alguien como po-sible variable, pero se encontró una correlación de 83% entre el matrimonio y el embarazo.
13 También se probó la utilidad de incluir el uso de internet. Aunque esta variable estaba asociada positivamente a actitudes de género más igualitarias y a expectativas de género no tradicionales, no alteraba los resultados de la asociación de estos indicadores de gé-nero y la adscripción religiosa, punto central del presente estudio.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s37
de los hombres, el hecho de haber trabajado no implicaría ninguna diferencia en cuanto a sus valores de género (Fan y Mooney, 2000). Luego, supusimos que tanto en el caso de hombres como de mujeres, a mayor escolaridad se consta-taría mayor apertura hacia relaciones de género igualitarias y expectativas menos tradicionales en relación a los roles de género, considerando la posibilidad de que la escuela sirva como medio para la socialización de actitudes más equitati-vas (McCabe, 2005; Marks et al., 2009). En cuarto lugar, se consideró el contexto urbano (>20,000 habitantes), supo-niéndose que, en comparación con el contexto rural, el mis-mo se vincularía a normas sociales más equitativas sobre los roles de género. Por último, se construyó un índice de bienes con la suma de la propiedad de los siguientes bienes: radio, televisión, videocassetera, licuadora, lavadora, refrigerador, teléfono, automóvil o computadora. Se conjeturó que el nú-mero de bienes en el hogar podía asociarse al estatus so-cioeconómico y que una mejor situación socioeconómica podría estar ligada a actitudes de género más igualitarias o menos tradicionales (Kulik, 2002).
Finalmente, se incluyeron tres variables contextuales, la región de residencia, el porcentaje de evangélicos y el de personas sin religión residentes en el municipio. Considera-mos la posibilidad de que las actitudes y expectativas de género presentaran variaciones a nivel del territorio nacio-nal, suponiendo que en la región Centro,14 donde se ubica
14 Centro: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; Nores-te: Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua y Tamaulipas; Noroeste: Sinaloa, Sono-ra, Baja California, Baja California Sur; Centro-Occidente: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima y Michoacán; Sur: las en-tidades restantes, incluyendo Suroeste mexicano, Veracruz y la península de Yucatán.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s38
el Distrito Federal y se encuentran niveles de escolarización más altos, se manifestarían actitudes más igualitarias; mien-tras que en el Sur, donde la concentración de población in-dígena es mayor y el desarrollo humano es menor (Partida y Tuirán, 2001), se encontrarían actitudes de género más tra-dicionales. En las demás regiones, se esperaría encontrar actitudes de género menos liberales que en el Centro, pero más equitativas que en el Sur.
En cuanto al porcentaje de evangélicos y de personas sin religión, éstos se tomaron del Censo de Población y Vi-vienda del año 2000, partiendo del supuesto de que el contexto religioso de la región afectaría la conducta indivi-dual, independientemente de la adscripción religiosa del individuo (Moore y Vanneman, 2003). Un mayor número de personas con ideas más equitativas acerca de los roles de género, es decir, un mayor porcentaje de personas evangé-licas o sin religión, en los varones determinaría menor pre-sión por seguir los roles de género tradicionales.
Análisis estadísticoEl análisis estadístico incluyó estadísticas descriptivas y multivariadas. Para describir las diferencias en actitudes y expectativas sobre los roles de género por adscripción reli-giosa entre los jóvenes mexicanos, así como sus caracterís-ticas demográficas y socioeconómicas, se utilizaron fre-cuencias relativas.
El análisis multivariado se basó en modelos de regresión logística llevados a cabo por separado para hombres y para mujeres, con errores estándares ajustados por la correlación intra-clúster, dado el diseño muestral de la enj-2005. La chi2
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s39
de los modelos fue significativa a un nivel de confianza del 99%. Se realizaron dos tipos de modelos: el primero, toman-do como variable dependiente el hecho de tener una actitud más equitativa respecto a los roles de género (es decir, cuan-do el valor del índice de género registrado era mayor que el valor mediano) y el segundo, considerando como variable dependiente las expectativas de tener una familia e hijos en los hombres y de tener trabajo y éxito económico en las mujeres. Todas las variables independientes seleccionadas mejoraron la bondad de ajuste de alguno de los modelos (pruebas basadas en likelihood ratios).15 Con fines compa-rativos, en los modelos se incluyen todas estas variables independientes.
Resultados
Actitudes sobre los roles de género por adscripción religiosa y sexoComo se observa en el Cuadro 1, los hombres mostraron actitu-des de género más inequitativas que las mujeres (50% contra 35%, respectivamente), presentando variaciones de acuerdo a la adscripción religiosa. En el caso de los hombres, el porcentaje más alto en lo que tiene que ver con actitudes más igualitarias (67%) se registró entre los evangélicos,16 siendo comparable al
15 A excepción del porcentaje de personas sin religión residentes en el municipio. No obs-tante, se consideró que esta variable era importante como control de la asociación entre el contexto religioso protestante y los valores de género, pues en algunos municipios el cambio religioso y la secularización han ido avanzando paralelamente.
16 Al analizar las respuestas de los evangélicos pregunta por pregunta (ver sección meto-dológica para repasar preguntas que generan el índice), se observó que solo en la pre-gunta 3 (se descuida a los hijos cuando la mujer trabaja), los evangélicos mostraron una actitud de género más inequitativa que los hombres católicos.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s40
porcentaje reportado por las mujeres evangélicas. Le siguieron, en orden de mayor a menor, los indiferentes o sin religión (56%), los de otras religiones (51%) y los católicos nominales o practi-cantes (48%). Entre las mujeres, las indiferentes o sin religión mostraron el porcentaje más alto de actitudes igualitarias en cuanto a los roles de género (73%), siendo seguidas por las ca-tólicas nominales y las evangélicas, segmentos que registraron una frecuencia de alrededor de 67% cada uno de ellos. Las ca-tólicas practicantes exhibieron una frecuencia más baja en rela-ción a actitudes de equidad de género que las mujeres anterior-mente mencionadas (62%); en último lugar, se ubicaron las mujeres pertenecientes a otras religiones (55%).
Cuadro 1Jóvenes con valores de género más equitativos* por adscripción religiosa y sexo
Adscripción religiosa Hombres Mujeres
Católico nominal 48.0% 67.1%
Católico practicante 48.4% 62.5%
Evangélico 67.5% 67.1%
Otra religión 51.3% 55.3%
Indiferente o ninguna 56.3% 73.5%
Total 49.3% 64.5%
N 4,763 6,457
*Por encima del valor mediano del índice de equidad.Fuente: Elaboración propia con base en la enj- 2005
Expectativas sobre roles de género no tradicionales por adscripción religiosa y sexoEn cuanto a las expectativas futuras de los jóvenes, el cuadro 2
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s41
reporta que los jóvenes varones se inclinaron más por el trabajo o éxito económico (82%) que las mujeres (69%). En cambio, las expectativas de tener una familia e hijos fueron menores entre los hombres (39%) que entre las mujeres (48%). En lo que res-pecta a expectativas a futuro, sobresale el hecho de que tanto hombres como mujeres muestran una mayor frecuencia de plantearse tener éxito económico, en contraste con tener una fa-milia o hijos. Sin embargo, el aparentemente reducido porcentaje de mujeres cuyas expectativas apuntan a tener una familia e hi-jos podría deberse a que ésta es una expectativa que algunas de ellas ya han cumplido, lo cual es indicado por la mayor frecuen-cia de unión que se constata entre las mismas (ver Cuadro 4).
Cuadro 2 Expectativas familiares y laborales de los jóvenes mexicanos por sexo
SexoQué esperan para el futuro
Familia e hijos Trabajo o éxito económico n
Hombres 38.6% 81.7% 4,544
Mujeres 48.2% 69.1% 6,180
Fuente: Cálculos propios con base en la enj-2005.
En el cuadro 3, se muestran las distribuciones porcentuales referidas a la expectativa de los varones de tener familia e hijos y de tener trabajo o prosperidad económica de las mujeres, de acuerdo a la adscripción religiosa de los mismos. En el caso de los varones, observamos que la proporción más alta de esperar tener familia e hijos se registra entre los evangélicos (47%) y la más baja entre quienes profesan otra religión (37%). Los varones
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s42
católicos y aquellos sin religión reportan porcentajes cercanos a 40%. En el caso de las mujeres, las que registran una proporción más alta de esperar tener un trabajo o éxito económico son las católicas nominales y aquellas sin religión (71% y 72% respecti-vamente), mientras que las católicas practicantes, las evangéli-cas y las que profesan otra religión reportan un porcentaje lige-ramente más bajo (67%).
Cuadro 3 Expectativas familiares y laborales de los jóvenes mexicanos por religión
Adscripción religiosaVarones que esperan
tener una familia e hijosMujeres que esperan tener
un trabajo o éxito económico
Católico nominal 40.6% 71.2%
Católico practicante 38.8% 66.9%
Evangélico 46.7% 66.5%
Otra religión 37.3% 67.2%
Indiferente o ninguna 38.6% 72.0%
N 4,544 6,180
Fuente: Cálculos propios con base en la enj- 2005.
Características de los jóvenes mexicanos por sexoEl cuadro 4 proporciona las características religiosas, demográ-ficas y socioeconómicas de la población bajo estudio. Como era de esperar, la población joven de la enj-2005 es mayorita-riamente católica, ya que 89% de los varones y 91% de las muje-res declararon profesar esta religión. Considerando estos jóve-nes católicos, 52% de las mujeres se declaró católica practicante, mientras que sólo 43% de los varones se inscribió en esta cate-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s43
goría. El conjunto de las restantes religiones registra porcenta-jes de alrededor de 7%, tanto en lo que respecta a hombres como a mujeres, mientras que la categoría de indiferente o nin-guna religión concentra a 6% de los varones y a 3% de las mujeres. La mayor adscripción y práctica religiosa de las mujeres y el me-nor porcentaje de éstas que se inscribe en la categoría de indife-rente o ninguna religión, confirma los hallazgos encontrados en torno al comportamiento de la estructura de las poblaciones adscritas a las religiones en México y otros países de acuerdo al sexo (Juárez y Ávila, 2007; Helve, 2000).
Cuadro 4Características por sexo de la población de 12 a 29 años que completaron
la entrevista en la enj-2005 (medias ponderadas)
Variables Hombres Mujeres
Adscripción religiosa
Católico nominal 0.46 0.39
Católico practicante 0.43 0.52
Evangélico 0.03 0.03
Otra religión 0.02 0.03
Indiferente o ninguna 0.06 0.03
Grupo de edad
12-14 0.20 0.18
15-19 0.29 0.31
20-24 0.27 0.27
25-29 0.24 0.25
Estado civil
No unido 0.83 0.70
Unido 0.17 0.30
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s44
Trabajó alguna vez 0.57 0.42
Variables Hombres Mujeres
Educación
Menos que secundaria 0.32 0.36
Secundaria 0.33 0.38
Preparatoria o más 0.35 0.26
Violencia intrafamiliar 0.30 0.33
Número de bienes en el hogar 6.64 6.10
Vive en zona urbana 0.89 0.88
Región de residencia
Centro 31.45 32.8
Noreste 14.2 13.24
Noroeste 7.95 7.61
Centro Occidente 23.69 22.94
Sur-Sureste 22.71 23.41
% protestantes y evangélicos en municipio 5.05 5.10
% sin religión en municipio 3.55 3.70
N 4,763 6,457
Fuente: Elaboración propia con base en la enj-2005.
En lo que tiene que ver con las características demográficas y socioeconómicas, la mitad del total de varones y de mujeres tenía menos de 20 años. En lo que respecta al estado marital de los entrevistados, las mujeres mostraron mayor frecuencia de estar unidas (30%) que los varones (17%), así como también de haber experimentado violencia doméstica (33% contra 30% de los varones). En contraste, los varones registraron un mayor por-centaje en relación a haber trabajado (57% versus 42% de las mujeres) y a tener estudios de preparatoria o más. En este senti-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s45
do, mientras sólo 26% de las mujeres tiene escolaridad de pre-paratoria o más, 35% de los varones cuenta con esta escolari-dad. Por último, la mayoría de los hombres y de las mujeres de la muestra son urbanos; alrededor de 90% vivía zonas urbanas.
Las variables contextuales no mostraron diferencias por sexo. Respecto a la región de residencia de los jóvenes de la muestra, la mayoría residía en el centro (alrededor de 32%), en el centro occidente (23%) y en el sureste del país (23%). El porcen-taje promedio de protestantes y evangélicos residentes en el municipio fue de 5%, tanto en el caso de hombres como de mu-jeres, registrándose un porcentaje promedio de casi 4% para las personas sin religión.
La asociación entre la adscripción religiosa y las actitudes de géneroEl Cuadro 5 contiene aquellos resultados obtenidos a partir del análisis multivariado que tienen que ver con la relación estadísti-ca existente entre las actitudes respecto a las relaciones de gé-nero y la adscripción religiosa por sexo. Se constata que los re-sultados presentan variaciones considerables vinculadas al sexo. Los hombres protestantes, evangélicos o de otras religiones, y los no adscritos a ninguna religión mostraron actitudes de géne-ro más igualitarias que los católicos nominales o practicantes. La frecuencia de pensar en términos más igualitarios en cuanto a roles de género fue 40% superior entre los evangélicos y los hombres sin religión y 60% más elevada entre los hombres de otras religiones, en comparación con los hombres católicos. Por otro lado, las mujeres católicas practicantes registraron un por-centaje 17% inferior que las mujeres católicas nominales en lo que respecta a tener actitudes de género más igualitarias. Los
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s46
diferenciales en las razones de posibilidades de tener una acti-tud más equitativa no fueron estadísticamente significativos en-tre las católicas nominales y las mujeres evangélicas, de otras religiones o las mujeres sin religión.
En cuanto a las características demográficas incluidas en el análisis multivariado, se encontraron diferencias muy interesantes por género. De acuerdo a lo esperado, los jóvenes varones meno-res de 20 años mostraron actitudes de género más igualitarias que los varones de mayor edad, observándose la misma tenden-cia entre las mujeres, aunque las diferencias en razones de posibi-lidades no fueron significativas estadísticamente. Respecto a la unión, se cumplió la hipótesis planteada tanto para hombres como para mujeres, pues las actitudes de ambos sexos en torno a las relaciones de género se asemejaron con la unión. Mientras que las mujeres en unión registraron actitudes de género menos equitativas que las no unidas, los hombres en unión tendieron a ser más igualitarios que los no unidos, posiblemente por querer cumplir con las expectativas de género del sexo opuesto.
A nivel individual, las variables socioeconómicas también se comportaron de acuerdo a lo esperado, aunque mostraron va-riaciones interesantes por género. En ambos sexos, el antece-dente de violencia doméstica se asoció con actitudes de género más inequitativas. El hecho de haber trabajado sólo fue estadís-ticamente significativo en el caso de las mujeres. Aquellas que contaban con experiencia laboral mostraron una actitud más igualitaria en torno a las relaciones de género que quienes no tenían esta experiencia. En cuanto a la escolaridad y al índice de bienes, ambos indicadores mostraron asociaciones positivas con la variable dependiente, las cuales fueron de mayor magni-tud entre los hombres. Respecto al resultado que vincula la es-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s47
colaridad con las actitudes de género por sexo, éste coincide con los obtenidos en investigaciones previas, en las que se ha documentado que la educación superior promueve que los jó-venes varones se cuestionen en mayor medida que las mujeres los roles tradicionales femeninos (Brugeilles, 2011). Finalmente, la condición urbana sólo fue marginalmente significativa en el caso de las mujeres; al respecto, cabe señalar que las mujeres de áreas urbanas mostraron actitudes de género más equitativas.
Cuadro 5Razones de posibilidades de tener una actitud más equitativa en cuanto a roles de género
Variable Hombres Mujeres
RP p>|z| RP p>|z|
Religión (Católico nominal) 1.00
Católico practicante 1.07 0.83 *
Evangélico 1.40 * 0.88
Otra religión 1.60 * 0.98
Indiferente o ninguna 1.40 * 1.02
Edad (25-29)
12-14 1.66 ** 1.13
15-19 1.13 + 1.12
20-24 1.01 1.02
Estado civil (No unido/a)
Unido/a 1.21 + 0.70 ***
Ha vivido violencia intrafamiliar 0.73 *** 0.85 *
Trabajó alguna vez 0.96 1.17 *
Educación (Menos que secundaria)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s48
Secundaria 1.55 *** 1.29 ***
Variable Hombres Mujeres
RP p>|z| RP p>|z|
Preparatoria o más 2.19 *** 1.70 ***
Número de bienes en el hogar 1.12 *** 1.07 ***
Vive en zona urbana 1.07 1.17 +
Región de residencia (Centro)
Noreste 0.44 *** 0.63 ***
Noroeste 0.56 *** 0.79
Centro Occidente 0.45 *** 0.39 ***
Sur-Sureste 0.62 ** 0.73 **
% de Evangélicos en municipio 1.05 *** 1.01
% sin religión en municipio 1.01 1.00
N 4,763 6,457
***p<.001 **p<.01 *p<.05 +p<.1 Categoría de referencia en paréntesis Fuente: Elaboración propia con base en la enj-2005.
Por último, las variables contextuales utilizadas en el análisis de regresión logística de las actitudes de género también presen-taron diferencias por sexo. En primer lugar, la región de residencia reveló la importancia de las diferencias en las actitudes de género de las poblaciones por sexo vinculadas al lugar de residencia. Los hombres de la región Centro, donde se encuentra el Distrito Fe-deral, mostraron las actitudes de género más equitativas, mien-tras que los hombres residentes en las regiones Noreste y Centro Occidente, exhibieron las actitudes menos igualitarias, manifes-tando posibilidades 55% menores que los hombres de la región Centro. Los siguieron los hombres de las regiones Noroeste y Sur-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s49
Sureste, con posibilidades 40% menores de tener una actitud más igualitaria.17 En lo que respecta a las mujeres, la residencia en la región Centro también se ligó a actitudes de género más equitati-vas. Las diferencias registradas entre esta región y la región No-roeste no fueron estadísticamente significativas. En cambio, las mujeres de las regiones Sur-Sureste, Noreste y Centro-Occidente, en este orden, exhibieron menores posibilidades de tener actitu-des más igualitarias que las mujeres de la región Centro (27%, 37% y 61% menores respectivamente).
En segundo lugar, en el caso de los hombres solo una de las variables del contexto religioso fue estadísticamente significativa en el modelo de regresión logística. Cuanto mayor era el porcen-taje de evangélicos en el municipio, mayor era la posibilidad de que los hombres asumieran actitudes de género más equitativas, aun tomando en cuenta la adscripción religiosa individual, el por-centaje de personas sin religión residentes en el municipio, la re-gión y las características socioeconómicas. Por lo tanto, se encon-tró evidencia sobre la influencia social que los evangélicos podrían tener en las actitudes de género de la comunidad. A nivel agrega-do, la asociación entre evangelismo y actitudes de género se ubi-có en el mismo sentido que la variable de adscripción religiosa.
La asociación entre la adscripción religiosa y las expectativas de los y las jóvenes sobre sus roles de géneroEn el Cuadro 6, observamos los resultados obtenidos de la re-
17 Una de las razones por las cuales el sur podría no haber registrado posibilidades más re-ducidas de actitudes anti-igualitarias, a pesar del alto porcentaje de población indígena localizada en esta región, podría ser el hecho de que la muestra de esta zona comprende también a la península de Yucatán, históricamente asociada a la lucha femenina por los derechos al sufragio, a la educación y al reconocimiento de las necesidades sexuales de las mujeres. Véase, por ejemplo, el Primer Congreso Feminista en Mérida en el año de 1916. Disponible en: http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/13011916.html
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s50
gresión logística respecto a la asociación entre la adscripción religiosa y las expectativas en torno a roles de género no tradi-cionales por sexo. En el caso de los varones, se evaluaron las expectativas en relación a tener una familia e hijos y en el caso de las mujeres sus expectativas respecto a tener un trabajo y éxito económico. Los resultados señalan que los varones evan-gélicos tienen mayores posibilidades (35% más altas) de plan-tearse expectativas de familia e hijos que los varones católicos nominales. Por otro lado, una vez introducidas las variables de control, en comparación con las mujeres católicas nominales, las evangélicas y las católicas practicantes expresaron menores po-sibilidades de esperar trabajar y tener éxito económico en el fu-turo (28% y 18.5% respectivamente). Aunque los hombres y las mujeres de otras adscripciones religiosas y sin religión manifes-taron menores posibilidades de plantearse expectativas de gé-nero no tradicionales, es decir, familia e hijos para los hombres y éxito económico para las mujeres, éstas no fueron estadística-mente significativas.
Cuadro 6 Razones de posibilidades de tener expectativas de futuro no tradicionales en cuanto a roles de género. Hombres: una familia e hijos. Mujeres: trabajo o éxito económico.
Variable Hombres Mujeres
RP p>|z| RP p>|z|
Religión (Católico nominal)
Católico practicante 0.98 0.82 **
Evangélico 1.35 * 0.72 *
Otra religión 0.93 0.84
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s51
Indiferente o ninguna 0.83 0.92
Variable Hombres Mujeres
RP p>|z| RP p>|z|
Edad (25-29)
12-14 0.73 * 1.40 **
15-19 1.02 1.42 ***
20-24 1.00 1.04
Estado civil (No unido/a)
Unido/a 0.68 ** 0.66 ***
Violencia intrafamiliar 0.95 0.94
Trabajó alguna vez 1.39 *** 1.26 **
Educación (Menos que secundaria)
Secundaria 0.97 1.07
Preparatoria o más 1.07 1.21 +
Número de bienes en el hogar 1.02 1.01
Vive en zona urbana 0.75 ** 0.98
Región de residencia (Centro)
Noreste 0.89 0.49 ***
Noroeste 1.39 0.85
Centro Occidente 0.80 * 0.58 ***
Sur-Sureste 1.05 1.16
% de Evangélicos en municipio 1.00 1.00
% sin religión en municipio 1.02 1.00
n 4,544 6,180
***p<.001 **p<.01 *p<.05 +p<.1 Categoría de referencia en paréntesis Fuente: Elaboración propia con base en la enj-2005.
Las variables sociodemográficas incluidas en los modelos y su comportamiento respecto a las expectativas sobre roles de
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s52
género, mostraron asociaciones significativas y a veces opues-tas entre hombres y mujeres. A los varones más jóvenes les re-sultó más difícil plantearse expectativas de familia e hijos; no obstante, parece que después de los 15 años se homogeneiza-ron las ideas respecto a desear una familia propia. Además, como era lógico esperar, quienes ya se encontraban en unión se plantearon en menor medida la expectativa de tener una familia e hijos. A su vez, en el caso de los hombres, la experiencia laboral se asoció a sus expectativas de familia, probablemente porque el hecho de tener un trabajo les posibilitaba poder cumplir con el rol de proveedores económicos. Asimismo, la residencia en zo-nas urbanas versus zonas rurales disminuyó las posibilidades de esperar tener una familia e hijos en el futuro, así como la residen-cia en la zona centro-occidente, respecto a la zona centro; esto último sin una razón clara. Finalmente, ni la violencia intrafamiliar, ni el nivel educativo, ni el índice de bienes ni el porcentaje de evangélicos o de personas sin religión residentes en el municipio presentaron efectos significativos sobre la posibilidad de plan-tearse expectativas familiares en estos jóvenes.
En lo que respecta a las mujeres, encontramos que las jóve-nes de menor edad se plantearon expectativas de trabajo y di-nero. Las mujeres menores de 20 años manifestaron una posibi-lidad 40% mayor de esperar tener un trabajo o dinero en el futuro que las jóvenes de mayor edad; ello podría ligarse a la escasa participación laboral de las adolescentes, o bien, podría ser un reflejo de la existencia de ideas más liberales sobre los roles de género en esta etapa de la vida. Luego, el hecho de es-tar unidas se asoció negativamente con las expectativas de te-ner trabajo y éxito económico, debido a las razones ya planteadas acerca de la dificultad que representa conciliar las obligaciones
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s53
domésticas con las expectativas no tradicionales de género y al mayor apego a las expectativas de género de los esposos. Asi-mismo, la experiencia laboral se asoció a una mayor posibilidad de plantearse expectativas de trabajo y prosperidad económica; esto podría deberse al hecho de que la experiencia laboral las lleva a percibir el éxito económico como algo posible. En cuanto a la región de residencia, las jóvenes residentes en las zonas no-reste y centro occidente parecen ser las menos liberales, en tan-to expresaron expectativas mucho menores de tener trabajo y dinero que las de la región Centro. Finalmente, las mismas varia-bles no significativas en el modelo de los varones tampoco lo fueron en este modelo para las mujeres.
ConclusionesLos objetivos de este trabajo se orientaron a develar la asocia-ción que podría existir entre la adscripción religiosa y a) las acti-tudes en torno a la equidad de género y b) las expectativas en relación a los roles de género de hombres y mujeres jóvenes. Con este fin, a partir de la información contenida en la enj-2005 estimamos modelos de regresión logística, en los que se inclu-yeron una serie de variables demográficas y socioeconómicas que podían servir para explicar estas asociaciones en lugar de la adscripción religiosa.
Los resultados de este estudio confirmaron que la religión juega un papel importante como socializadora de los roles de género. En primer lugar, los varones evangélicos y los de otras religiones, así como aquellos sin religión, mostraron actitudes de género más equitativas que los católicos nominales o practican-tes. Además, en el análisis relativo a las expectativas de futuro, se validó la centralidad de la familia en el imaginario de los varo-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s54
nes evangélicos, quienes manifestaron mayores expectativas de plantearse familia e hijos que los católicos nominales.
Estos hallazgos confirman la evidencia empírica surgida de investigaciones cualitativas realizadas en México y América Lati-na, que dan cuenta de la redefinición de la identidad masculina en las comunidades protestantes (Brusco, 1993; Ballinas, 2008). Como se ha observado en algunos contextos, en las iglesias evangélicas el modelo de masculinidad se construye en torno a los valores familiares, basándose en estilos ascéticos de vida contrarios a los estereotipos machistas. Posiblemente, esta es la razón por la cual al comparar las actitudes y expectativas de gé-nero de los hombres evangélicos con las de los católicos nomi-nales, las de los primeros resulten más equitativas y tengan ma-yor enfoque familiar. Además, debido a la necesidad de marcar sus diferencias religiosas y culturales con el grupo dominante, su estatus de minoría podría estar incidiendo en la adopción de ac-titudes de género más igualitarias, así como en el hecho de con-siderar central tener una familia e hijos (Jelen, O´Donnell y Wil-cox, 1993). Por otro lado, los hombres sin religión también mostraron actitudes más igualitarias que los católicos; como conjeturamos en un principio, en estos hombres la revaloración de los roles de género podría ir de la mano con el cuestiona-miento de las instituciones religiosas.
En cuanto a los resultados del análisis relativo a la asocia-ción entre actitudes de género y religión en las mujeres, el seg-mento de las mujeres católicas practicantes constituyó el único grupo que mostró diferencias estadísticamente significativas con respecto al de las mujeres católicas nominales. Este diferen-cial podría deberse a la mayor exposición de las católicas practi-cantes a las ideas vinculadas a las relaciones jerárquicas entre los
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s55
sexos y a la feminidad condicionada por el rol de madre y espo-sa (Hunt, 2001; Lucaciu, 2003).
En el caso de la asociación entre la adscripción religiosa y las expectativas de tener un trabajo y éxito económico en las muje-res, las jóvenes evangélicas y las católicas practicantes expresa-ron menores posibilidades de plantearse estas expectativas que las católicas nominales y las jóvenes sin religión. El hecho de que en este análisis sobre expectativas de género las mujeres evan-gélicas hayan mostrado diferencias estadísticamente significati-vas, podría deberse a que, contrariamente a como sucede entre los hombres protestantes, entre las mujeres protestantes no se promueven roles distintos de los tradicionales en el discurso pa-triarcal. Algunas investigaciones de corte cualitativo (Covarru-bias, 1997; Juárez, 2006; Baron, 2004; Robledo, 2007), señalan que la redefinición de la identidad religiosa brinda a estas muje-res la posibilidad de tener mayor agencia en la esfera doméstica y de incrementar su autoestima. Sin embargo, en el protestantis-mo no se confrontan la función doméstica de la mujer ni la auto-ridad masculina como prioridades de vida (Brusco, 1993; Juárez, 2006; Ballinas, 2008).
Otro hallazgo importante surgido de esta investigación, tiene que ver con el hecho de que la influencia de la religión no se da únicamente a nivel individual, sino también a nivel con-textual. Los valores religiosos de una comunidad afectan las actitudes de género de los individuos, aún cuando estos no se adscriban a dichas religiones, así lo señala el hecho de que frente a un mayor porcentaje de evangélicos en el municipio se incrementan las posibilidades de que existan actitudes más equitativas por parte de los varones. Es decir, las actitudes más equitativas de los convertidos al protestantismo pueden
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s56
tener un efecto ‘de derrame’ en las actitudes de género de los hombres. En este sentido, una pregunta a responder sería si en México el incremento de la diversidad religiosa, y no sólo de la secularización, se verá acompañado de un cambio de mentalidad en relación a las dinámicas de género, de manera que, en alguna medida, se equilibra la balanza entre hombres y mujeres.
Una limitación del presente estudio tiene que ver con el he-cho de que no se pudo desagregar a los protestantes de acuer-do a su nivel de práctica religiosa, debido a que esta variable no se encontraba en la enj-2005, ni tampoco de acuerdo a su nivel de convicción religiosa, porque el tamaño de la muestra de pro-testantes era pequeño. Sin embargo, la posibilidad de haber analizado las actitudes de género por sexo y tipos de adscrip-ción religiosa constituye una aportación importante a la discu-sión sobre religión y género en México. Una encuesta enfocada al estudio de las diferencias religiosas en las concepciones de género, contribuiría a profundizar el conocimiento en torno a las divergencias existentes en los discursos de género al interior de las iglesias protestantes y católicas.
Los resultados de esta investigación sobre adscripción re-ligiosa y género nos invitan a repensar las simplistas asociacio-nes que suelen hacerse en relación e los ideales religiosos de género. Nuestra intención fue subrayar que existen diferencias en la configuración de las identidades de género entre protes-tantes y católicos, así como entre practicantes y no practicantes, y que estas variaciones están mediadas por el sexo del individuo e influyen en el contexto local. Los hombres protestantes y sin religión parecerían mostrar una mayor valoración, tanto de su participación en el hogar como de la equidad de hombres y
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s57
mujeres en el mercado laboral, principales ejes temáticos de la batería de preguntas sobre las relaciones de género en la enj-2005. Estas actitudes más equitativas resultan importan-tes en un contexto en el que, a pesar de la creciente incorpo-ración de las mujeres al mercado laboral, los hombres partici-pan poco en las tareas domésticas (Ribeiro, 2004). Estudios futuros deberán abordar cuál es la postura de los hombres y las mujeres en otros temas vinculados a las transformaciones de las relaciones familiares y de género, y su asociación con los valores culturales de las sociedades locales según su adscrip-ción religiosa.
ReferenciasBallinas, María Luisa (2008), “Religión, salud y género en la co-
munidad de El Duraznal”, en Espiral, Universidad de Guada-lajara, Guadalajara, México, vol. 14, núm. 41, pp.141-167.
Baron, Akesha (2004), ““I’m a woman but I know God leads my way”: Agency and Tzotzil evangelical discourse”, en Lan-guage in Society vol. 33, pp.249–283.
Bem, Sandra L. (1983), “Gender Schema Theory and Its Implica-tions for Child Development: Raising Gender Aschematic Children in a Gender-Schematic Society”, en Signs, vol. 8, pp.598-616.
Brugeilles, Carole (2011), “Entre familia y trabajo, roles de género desde la perspectiva de las y los adolescentes estudiantes de preparatoria en Tijuana”, en Norma Ojeda De la Peña y María Eugenia Zavala-Cosío (coord.), Jóvenes fronterizos/ Border youth. Expectativas de vida familiar, educación y tra-bajo hacia la adultez, Tijuana: El Colegio de la Frontera Nor-te, pp. 103-137.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s58
Brusco, Elizabeth (1993), “The reformation of machismo: asceti-cism and masculinity among Colombian Evangelicals” en Virginia Garrard-Burnett and David Stoll (coord.), Rethinking Protestantism in Latin America, Philadelphia: Temple Univer-sity Press, pp.143-58.
Covarrubias, Karla (1997), “Una lectura a los procesos de conver-sión religiosa. La familia cristiana y su nuevo sentido ético e identitario del mundo”, en Razón y Palabra. Primera revista electrónica en América Latina especializada en tópicos de comunicación, Primera edición Especial: Generación McLu-han, Julio 1997. http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/mcluhan.html
Cummins, Helene A. (2005), “Unraveling the Voices and Identity of Farm Women”, en International Journal of Theory and Re-search, vol. 5, núm. 3, pp.287–302
D’Antonio, William V., William M. Newman and Stuart A. Wright (1982), “Religion and Family Life: How Social Scientists View the Relationship”, en Journal for the Scientific Study of Reli-gion, vol. 21, núm.3, pp. 218-225.
De la Torre, Renée y Cristina Gutiérrez Zúñiga (Coord.) (2007), Atlas de la Diversidad Religiosa en México. México, El Colef, ciesas, conacyt, Universidad de Quintana Roo, El Colegio de Michoacán, El Colegio de Jalisco, segob.
Eber, Cristine (2001), ““Take my water”: liberation through prohi-bition in San Pedro Chenalhó, Chiapas México”, en Social Science and Medicine, vol. 53, pp. 251-62.
Fan, Pi-Ling y Margaret Mooney (2000), “Influence on gender-role attitudes during the transition to adulthood”, en Social Science Research, vol. 29, pp. 258-283.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s59
Futting Liao, Tim y Yang Cai (1995), “Socialization, life Situations, and gender-role attitudes regarding the family among White American women”, en Sociological Perspectives, vol. 38, núm. 2, pp. 241-260.
Galambos, Nancy L. (2004), “Gender and Gender Role Development in Adolescence”, en Richard M. Lerner and Laurence Steinberg (Editors), Handbook of Adolescent Psychology, 2nd Ed., Hobo-ken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., pp. 233-263.
Garma, Carlos y Miguel C. Leatham (2004), “Pentecostal adapta-tions in rural and urban Mexico: an anthropological assess-ment”, en Mexican Studies, vol. 20, núm. 1, University of California, usa, February, pp. 145-166.
Gutiérrez Zúñiga, Cristina (2007), “Población “sin religión””, en Roberto De la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, Atlas de la Diversidad Religiosa en México, México: El Colef, ciesas, co-nacyt, Universidad de Quintana Roo, El Colegio de Michoa-cán, El Colegio de Jalisco, segob, pp. 116-123.
Guzmán, Elsa y Christopher Martin (1997), “Back to Basics Mexi-can Style: Radical Catholicism and Survival on the Margins”, Bulletin of Latin American Research vol. 16, pp.351-366.
Helve, Helena (2000), “The formation of gendered world views and gender ideology”, en Method & Theory in the Study of Religion. Journal of the North American Association for the Study of Religion, vol. 12, pp. 245-259.
Hunt, Larry L. (2001) “Religion, gender, and the Hispanic experi-ence in the United States: Catholic/ Protestant, social status, and gender-role attitudes”, en Review of Religious Research, vol. 43, núm.2, pp. 136-160.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s60
Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de Investigacio-nes Jurídicas de la unam (2005), Encuesta Nacional de la Juventud 2005, México.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2001), X Censo de Población y Vivienda (CD-Rom). México, inegi.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2005), La Diversidad Religiosa en México. México, inegi.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2011), Resultados Definitivos del Cuestionario Ampliado. México, inegi. Disponible en: http://www.censo2010.org.mx/
Jelen, O´Donnell y Wilcox (1993), “A Contextual analysis of Ca-tholicism and abortion attitudes in Western Europe, en So-ciology of Religion, vol 54, núm. 4, pp. 375-383.
Jelen, Ted G. y Clyde Wilcox (1993), “Catholicism and opposition to gender equality in Western Europe: a contextual analysi.”, en In-ternational Journal of Public Opinion Research, vol. 5, pp 40-57.
Juárez Cerdi, Elizabeth (2006), Modelando a las Evas. Mujeres de virtud y rebeldía. Michoacán, México, El Colegio de Mi-choacán.
Juárez Cerdi, Elizabeth y Diana E. Ávila García (2007), Perfiles so-ciodemográficos de la diversidad religiosa, en Reneé de De la Torre y Cristina Gutierrez Zúñiga, Atlas de la Diversidad Religiosa en México, México, El Colef /ciesas/ conacyt, Uni-versidad de Quintana Roo/ El Colegio de Michoacán/ El Colegio de Jalisco/ segob, pp.161-184.
Kulik, Liat (2002), “The impact of social background on gender-role ideology parents’ versus children’s attitudes”, Journal of Family Issues, vol. 23, núm. 1, pp.53-73.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s61
Lucaciu, Mihai (2003), “Why should we study everyday lives of catholic women”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 6, pp.108- 116.
Maltby, Lauren E., M. Elizabeth L. Hall, Tamara L. Anderson & Keith Edwards (2010), “Religion and sexism: the moderat-ing role of participant gender”, en Sex Roles, vol. 62, pp. 615–622.
Marks, Jaime L., Chun Bun Lam y Susan M McHale (2009), “Fam-ily patterns of gender role attitudes”, en Sex Roles, vol.61, pp.221–234.
Marshall, Katherine (2010), “Development, religion, and women’s roles in contemporary societies”, en The Review of Faith & International Affairs, vol. 8, núm. 4, pp. 35-42.
Mccabe, Janice (2005), “What’s in a lhyn .kuhi0ohabel? The Rela-tionship between Feminist Self Identificati’on and “Feminist” Attitudes among U.S. Women and Men”, en Gender & Socie-ty, Vol. 19 Núm. 4, pp.480-505.
Monsiváis Carrillo, Alejandro (2007). “Normas y valores de los jóvenes mexicanos”, en Jóvenes mexicanos. Encuesta Na-cional de la Juventud 2005, Tomo I. México d.f: sep, Instituto Mexicano de la Juventud, pp.135-172.
Moore, Laura y Reeve Vanneman, (2003), “Context matters: ef-fects of the proportion of fundamentalists on gender atti-tudes”, en Social Forces, vol. 82, num 1, pp. 115-139.
Partida, Virgilio y Rodolfo Tuirán (2001), Índices de Desarrollo Hu-mano, 2000. México, d.f., Consejo Nacional de Población.
Ribeiro Ferreira, Manuel (2004), “Relaciones de género: equili-brio entre las responsabilidades familiares y profesionales”, en Papeles de Población, vol. 39, pp. 219-237.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s62
Robledo Hernández, Gabriela P. (2007), “Religión y construcción de las relaciones de género entre los indígenas inmigrantes a la ciudad de San Cristóbal de las Casas”, en Mujeres afec-tadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproxi-mación desde la perspectiva de género. México: Instituto Nacional de las Mujeres, pp. 193-204.
Rostas, Susana A. (1999), “A grass roots view of religious change amongst women in an indigenous community in Chiapas, México”, Bulletin of Latin American Research, vol. 18, núm. 3, pp.327-341.
Saba Rasheed Ali, Amina Mahmood, Joy Moel, Carolyn Hudson, and Leslie Leathers (2008), “A qualitative investigation of Muslim and Christian women’s views of religion and femi-nism in their lives”, en Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, vol. 14, núm. 1, pp. 38–46.
Smith, Christian (2003), “Theorizing religious effects among American adolescents”, en Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 42, núm. 1, pp. 17-30.
Tarducci, Mónica (1999). “Fundamentalismo y relaciones de gé-nero: “aires de familia””, en Más allá de la diversidad. Ciencias Sociales y religión,/Ciências Sociais e religião, Porto Alegre, año 1, núm. 1, pp. 189-211.
Vázquez, Felipe (2003), “La praxis de la fe evangélica en la socie-dad”, en Graffylia, año 1, núm. 2, pp. 113-123.
Voicu, Malina; Voicu, Bogdan; Strapcova, Katarina (2008), “House-work and Gender Inequality in European Countries”, en Euro-pean Sociological Review, vol. 25, núm. 3, pp. 365–377.
Ytuarte-Núñez, Claudia (2008), “Cultura, ideología y género en Tlaxcala”, en Nueva Antropología: Revista de Ciencias Socia-les, vol. 21, núm. 69, pp. 61-81./13011916.html
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s64
Resumen El capítulo analiza las expectativas laborales y de escolarización de jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico menos favo-recido, quienes al momento de la investigación se encontraban cursando estudios de secundaria y que, de forma recurrente, realizaban actividades remuneradas en los municipios de Sahua-yo y Pajacuarán, Michoacán. El estudio se llevó a cabo en una región agroindustrial que muestra índices altos y medios de mi-gración internacional. Para la obtención de información se utilizó una técnica consistente en la elaboración de dibujos por parte de los estudiantes y en la aplicación de encuestas a jóvenes de 14 a 17 años de cuatro grupos de secundaria de Sahuayo y tres de Pajacuarán. A partir de los dibujos relativos a la organización familiar se identificaron roles asignados a miembros de la familia de distinto género. Se reconocieron efectos de los estereotipos sobre las funciones tradicionales de la mujer, pero también, re-sistencias activas de mujeres frente ellos. En un segmento im-portante de hombres se aprecia el efecto de la experiencia labo-ral para la definición de sus expectativas.
CAPÍTULO 2Diferencias de género en expectativas futuras
de escolaridad y trabajo entre adolescentes y niños de familias de bajos ingresos
Iris Natzllely Alcaraz JuárezLuis Arturo Avila Meléndez
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s65
Palabras clave: expectativas laborales, escolaridad, desigual-dad, infancia
AbstractThe chapter examines the labor and schooling expectations of less favored socioeconomic young people at the time of the in-vestigation were carrying high school and who performed recur-sively paid activities in the municipalities of Sahuayo and Pajacu-arán, Michoacán. The study was conducted in a region with high rates agribusiness media and international migration. A technique was applied to obtain information through drawings by students and by polls to youth from 14 to 17 years of 4 groups from Sa-huayo and three from Pajacuarán. From the drawings on family organization roles assigned to family members of different gen-der were identified. We identify effects of stereotypes about the traditional roles of women, but also women’s active resistance against them. In a large segment of men the effect of work expe-rience to define their expectations was appreciated.
Key words: work expectations, level of education, inequality, childhood
IntroducciónLa investigación parte del interés en torno al futuro de una re-gión en la que actualmente las actividades agropecuarias y agro-industriales continúan siendo una de las fortalezas para su desa-rrollo económico y social.1 Las transformaciones estructurales
1 Esta investigación ha sido financiada por el proyecto: Apropiación tecnológica, población vulnerable y acciones de ‘desarrollo sustentable’. Instituto Politécnico Nacional. Claves sip 20110315 y sip 2010128.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s66
que durante las últimas décadas se han dado a partir de la apli-cación de políticas nacionales en los ámbitos económico y agro-pecuario, han propiciado el surgimiento de procesos socioeco-nómicos ante los cuales no resulta claro el futuro de regiones como la Ciénega de Chapala (Boehm, 2005).
El estudio se centra en un componente determinado de este problema complejo, y de manera general, tiene que ver con la composición de la mano de obra de la región, en particular, con las expectativas laborales de un sector específico de jóve-nes pertenecientes al nivel socioeconómico menos favorecido. Se trata de jóvenes de sectores populares que se encuentran cursando estudios de secundaria y que, mientras estudian, han desempeñado actividades productivas de forma regular. La in-vestigación pretende aproximarse a la visión de futuro laboral que tiene este sector específico de la región, así como a los ele-mentos que resultan significativos para los jóvenes en la cons-trucción de dichas expectativas. Algunas alternativas para im-pulsar sistemas de producción agrícola sustentable, como la agroecología, han identificado como uno de los puntos cruciales para la sustentabilidad social de este tipo de alternativas la im-portancia del interés y de las posibilidades reales de desarrollo laboral de las nuevas generaciones dentro de dicho sistema (Bloch, 2008).
Según datos de inegi (2010), en México el grupo de pobla-ción de 12 a 19 años suma más de 17.5 millones de individuos, lo que significa que el mismo marcará ciertos procesos sociode-mográficos del país, tales como el acceso a servicios y los pro-cesos de inserción a los mercados laborales. Frente a la eviden-cia de condiciones persistentes de pobreza en amplios sectores del país, las alternativas de vida de los jóvenes parecen estar
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s67
claramente restringidas. En nuestro país, más de la mitad de los adolescentes de entre 12 y 17 años son mano de obra activa. Actualmente, Michoacán es el estado de la República que ocupa el primer lugar en cuanto a la presencia de niños y adolescentes jornaleros agrícolas, quienes realizan sus labores en condiciones poco humanitarias (Hernández, 2009).
En lo que respecta a la escolaridad, un estudio que analiza el proceso de incorporación y de abandono de la educación se-cundaria a lo largo de sucesivas generaciones en doce países de América Latina indica que: “México duplica el porcentaje de in-gresantes entre la primer cohorte generacional considerada y la última, pero es el país con el más alto porcentaje de abandono: aproximadamente el 60% de los nacidos después de 1960 de-sertan antes de completar el nivel” (siteal, 2005). Si bien el estu-dio se limita a los nacidos hasta fines de los setenta, es decir, veinte años antes de la generación que actualmente está cur-sando secundaria, la información muestra que, en México, la de-serción en secundaria se asemeja más a la de países como Guatemala y Honduras que a la de la mayoría de los países de Sudamérica, donde es mucho menor. Información correspon-diente al periodo 2000-2005 indica que si bien disminuyó el ni-vel de deserción, el indicador sigue siendo elevado en compara-ción con el de países del Cono Sur (Tapia, 2009: 234). Por otra parte, información proporcionada por el inegi (2005) muestra que Michoacán destaca como el estado que registra mayor de-serción en ese nivel. En el país, los habitantes mayores de quince años tienen un promedio de 8.1 grados de escolaridad, mien-tras que en Michoacán el promedio de escolaridad es de 6.9 grados (Martínez, 2009). Un estudio que relaciona la movilidad de la población con la medición de las tasas de acceso y deser-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s68
ción en secundaria sugiere que, en el caso de Michoacán, el au-mento en la tasa de acceso, en buena parte es consecuencia de la pérdida de población en edad de cursar dichos estudios que deriva de la emigración a Estados Unidos de Norteamérica (Ta-pia, 2009: 243).
Ya desde 2007, inegi documentó que la principal razón para trabajar declarada por adolescentes y niños encuestados, era la importancia de sus ingresos para complementar los requeri-mientos del hogar (68%). Dentro de esta categoría de respues-tas se incluyó la de sostener sus propios estudios u otros gastos personales (29%) (inegi, 2007). La continuidad en la escolariza-ción es importante, puesto que
[…] para niños en contextos vulnerables, no terminar opor-
tunamente la educación secundaria representa una condi-
ción de desventaja para su desarrollo y bienestar individual.
Para ellos, esta condición puede ser permanente pues a ma-
yor edad, mayor será el costo de oportunidad de estudiar,
por lo cual la obtención de la escolaridad básica será aún
más difícil que a edades tempranas. (Robles et al., 2009: 75).
Tomando en cuenta estos antecedentes y con un interés específico en procesos de desigualdad y exclusión social, en el proyecto nos interesamos por conocer las posibles trayecto-rias futuras de los actuales adolescentes en una región agroin-dustrial.
En 2010, Sahuayo, Michoacán, contaba con 72 841 habi-tantes, 64 431 de los cuales residían en la cabecera (inegi, 2011). En esta ciudad, el sector terciario aglutina el mayor número de personas ocupadas.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s69
Gráfica 1 Población ocupada y su distribución porcentual
según sector de actividad económica. Sahuayo 2010
Fuente: inegi. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado. Fecha de elaboración: 12/05/2011
La ciudad se encuentra rodeada de zonas rurales dedicadas principalmente a la agricultura. En forma concreta se observa la interrelación entre los nodos urbanos de esta región agroindus-trial (Sahuayo, Zamora) y los nodos menores, a partir del abasto de los insumos necesarios para llevar a cabo la producción agrí-cola regional. Igualmente, la población rural demanda de estos mismos centros regionales un conjunto amplio de servicios (educación, salud). Es notorio también que habitantes de Sahua-yo y Zamora han laborado o laboran como jornaleros en la pro-ducción agroindustrial de manera temporal.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s70
Imagen 1 Vista satelital de Sahuayo.
Fuente: inegi. Google Earth. Se distingue la transformación del paisaje debido a la agricultura intensiva y de riego en torno a Sahuayo. Arriba, a la izquierda, se observa la laguna de Chapala.
En 2010, la cabecera municipal de Pajacuarán contaba con 10 014 habitantes (inegi, 2011) mientras que el municipio en su conjunto registró un total de 19 450 personas. La importancia de la actividad agropecuaria en Pajacuarán es proporcionalmen-te mucho mayor que en Sahuayo. En el caso del municipio de Pajacuarán, el sector primario sigue siendo muy importante en lo que respecta a la población ocupada.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s71
Gráfica 2 Población ocupada y su distribución porcentual
según sector de actividad económica. Pajacuarán 2010
Fuente: inegi. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado. Fecha de elaboración: 12/05/2011
MetodologíaLa investigación se centra en el subconjunto de adolescentes que cursa estudios de secundaria y que de manera regular reali-za actividades remuneradas. En este documento presentare-mos información correspondiente a cuatro grupos escolares de una escuela secundaria de Sahuayo, dos de segundo y dos de tercero. Dado que tiene una historia peculiar como “escuela para trabajadores”, la misma se caracteriza por recibir estudiantes re-chazados de otras escuelas, cuyas edades se encuentran por encima de lo que es la norma general para este nivel.2 Como es sabido, a pesar de que forman parte de un sistema público es-colarizado, en México las escuelas de educación básica (prima-rias y secundarias) se encuentran sumamente diferenciadas por
2 La información del ciclo 2001-2002 registra que las secundarias para trabajadores aten-dían a menos de 1% de la matrícula total, apreciándose “una gradual y acentuada dismi-nución de su participación en la atención a la demanda” (Santos, 2005: 27).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s72
diversas razones (acumulación histórica de carencias materiales, organización institucional, grado de urbanización, ubicación dentro de la zona urbana, prestigio social de la formación recibi-da, entre otros), de manera que en la práctica, las escuelas públi-cas de ninguna forma son equivalentes (Martin, 1998). En el caso de Pajacuarán, incluimos información de tres grupos esco-lares, uno de tercero y dos de segundo. A nuestro parecer, este sector de adolescentes que estudia y trabaja se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad, debido a que está saliendo de la trayectoria regular de la escolarización y se halla inserto en el mercado laboral local.
La investigación analiza de forma sistemática cómo se dife-rencia la información según la ubicación territorial y el género de los estudiantes identificados. Se trata de un primer acercamien-to realizado a través de la estadística descriptiva de la informa-ción general, así como a partir de la información obtenida de los mismos estudiantes en relación a sus aspiraciones y perspecti-vas de futuro. En lo que respecta a la información originalmente presentada en forma numérica, que puede ser clasificada fácil-mente para su agrupación en categorías, el tratamiento de la in-formación no resulta problemático. Sin embargo, la información referente a las aspiraciones y perspectivas de futuro de los ado-lescentes requiere que se realice una aclaración.
Las fuentes de información utilizadas para el conocimiento de dichos tópicos fueron una serie de dibujos en torno a las di-námicas de organización familiar y a las aspiraciones futuras ela-borados por los estudiantes. Estas actividades fueron solicita-das a los estudiantes por su profesora de español a manera de actividad complementaria, pero se les comunicó previamente que las mismas formaban parte de un estudio, indicándose tam-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s73
bién los objetivos generales de éste. Decidimos recurrir a esta técnica porque las condiciones en que pudimos tener acceso a los adolescentes (grupo escolar) hacían factible obtener infor-mación de un número bastante elevado de sujetos en relativa-mente poco tiempo, con un grado de confiabilidad aceptable dado que fue a través de profesores del ciclo escolar en curso, con quien ya tenían establecido una relación de confianza apro-piada en ese medio institucional. Se identificó un estudio realiza-do en 2006, que igualmente empleaba una combinación de en-cuestas y de dibujos para explorar percepciones y expectativas de futuro en niños y adolescentes de una zona con elevada emi-gración hacia Estados Unidos (Dijk, 2006).
El primer ejercicio se realizó con la finalidad de comprender la dinámica familiar de los alumnos y de conocer los roles que desempeñan ellos y sus familiares dentro del hogar. Para la apli-cación de la técnica del dibujo, en la primera actividad:
1. La maestra indicó a sus alumnos sacar una hoja en limpio de su libreta y escribir en ella su nombre, grupo y grado.
2. La maestra les indicó que realizaran un dibujo en el que aparecieran los integrantes de su familia dentro de su casa realizando las actividades domésticas que a cada uno le corresponden, y que se incluyeran ellos mismos.
3. La maestra resaltó la importancia de dibujar a sus herma-nos y hermanas realizando las actividades que hacen dentro de su casa.
Con la segunda actividad buscamos conocer las aspiracio-nes de los adolescentes y la trayectoria futura que con mayor probabilidad esperan tener en un mediano plazo (5 años):
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s74
1. La maestra repartió a los alumnos una hoja oficio en blanco.
2. Solicitó a sus alumnos que escribieran su nombre, grado y grupo, en ambos lados de la hoja. Les sugirió que traba-jaran de manera horizontal en la misma para contar con más espacio.
3. La maestra explicó a los alumnos qué debían representar en el dibujo: Ustedes tienen todos los recursos a su al-cance para llegar a ser lo que desean, lo que siempre han querido. Entonces dibujen en un lado de la hoja lo que les gustaría llegar a ser en un futuro.
4. Terminada esta primera parte, la maestra se aseguró de que todos estuvieran listos para comenzar a trabajar con la segunda parte.
5. La maestra les pidió que, al otro lado de la hoja, se “ubica-ran” en su realidad actual, tanto familiar como económi-ca, y que dibujaran lo que estarán realizando en cinco años a partir de la edad actual. ¿Cómo se ven en un futuro de cinco años?
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s75
Imagen 2 Dibujo ejemplo de aspiración.
Los dibujos realizados durante la primera actividad mostra-ron diferencias en cuanto a las atribuciones de responsabilida-des a cada miembro de la familia. Para describir de manera sin-tética los resultados identificamos en el dibujo si su autor se representaba o no realizando actividades de servicio en el ho-gar. También intentamos clasificar cómo el autor del dibujo re-presentaba a sus hermanos del género opuesto en relación al mismo asunto. En este caso, cabe señalar que el total de estu-diantes de cada género no se corresponde con el total de estu-diantes a los que se aplicó el estudio. En algunos casos no apli-caba la representación de sus hermanos (no tenían hermanos o hermanas o los mismos eran muy pequeños).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s76
Los dibujos correspondientes a la segunda actividad nos plantearon la dificultad de tener que distinguir entre los distintos tipos de aspiraciones. Decidimos tratar de identificar el grado de especialización o de habilidades especializadas que se reque-rían para realizar cada ocupación. En la mayoría de los casos, dicha especialización se relacionó con el número de años de es-colaridad, aunque no en todos. Algunas ocupaciones fueron di-fíciles de catalogar (futbolista, gallero). En lo que respecta a la información relacionada con la perspectiva de futuro a mediano plazo (5 años), otra tarea para organizarla y clasificarla tuvo que ver con valorar la congruencia entre la aspiración manifestada y la visión que tienen de su futuro, tomando como base la clasifi-cación de la ocupación deseada. En términos dicotómicos seña-lamos la relación entre ambos estados como congruente o in-congruente: si la aspiración requiere especialización y el futuro inmediato muestra a los estudiantes realizando actividades que les impedirán lograr dicha especialización, se consideró una re-lación de incongruencia. Igualmente, algunas pocas ocupacio-nes resultaron problemáticas dentro de esta tipología. Por ejem-plo, un estudiante manifestó el deseo de prepararse como mecánico y supuso que en cinco años estaría trabajando, lo cual resulta ambiguo en términos de congruencia: puede ser negati-vo si impide su formación técnica y, al mismo tiempo, ser positi-vo si favorece su formación práctica. A pesar de ello, los resulta-dos muestran diferencias importantes.
ResultadosExpondremos en primer lugar la información correspondiente a los estudiantes de Sahuayo, elaborando una comparación por género; posteriormente, haremos lo mismo con la información
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s77
concerniente a Pajacuarán. Luego, compararemos la informa-ción relativa a las mujeres de Sahuayo con aquella referente a las mujeres de Pajacuarán, haciendo lo mismo con la información correspondiente a los hombres. Resaltaremos algunos datos que tienen que ver con las aspiraciones de vida y las responsabi-lidades laborales (incluido el trabajo doméstico), registrando las diferencias que se presentan de acuerdo al género. En este sen-tido, la estadística descriptiva inicial permite identificar algunas divergencias claras por género.
SahuayoEn el caso de Sahuayo, el universo de los cuatro grupos conside-rados comprende 138 estudiantes inscritos, de los cuales 62.3% son hombres y 37.8% mujeres. La proporción representada por ambos sexos en este universo es similar a la del total de estudian-tes de la escuela secundaria (60% y 40% respectivamente). Dichas proporciones deben ser comparadas con las registradas entre es-tudiantes de secundaria a nivel nacional. Durante el ciclo 2007-08 se atendieron aproximadamente 6.1 millones de estudiantes de secundaria. En el ciclo 2006-2007 las proporciones entre hom-bres y mujeres mostraban una ligera ventaja para los primeros: las mujeres representaban 49.8% y los hombres 50.2% del total de la matrícula de secundaria. De modo que la matrícula de la secunda-ria de Sahuayo resulta contrastante. Es importante destacar que la clasificación de la escuela como secundaria para trabajadores incide de manera importante para que exista esta diferencia. Las cifras nacionales muestran que, en términos relativos, en el sector de población de 15 a 19 años sin educación básica, existen más hombres sin educación básica (30.8%) que mujeres en esta con-dición (26.5%). […] Las mayores diferencias, aproximadamente de
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s78
8 puntos porcentuales, se presentaron en Colima, Michoacán, Si-naloa y Zacatecas.” (Robles et al., 2009: 62). En Michoacán, 43.5% de los hombres y 35.7% de las mujeres de entre 15 y 19 años no concluyeron la educación básica. A nivel nacional, el porcentaje de deserción es mayor para los hombres que para las mujeres: 5.2% para las mujeres versus 7.7% para los hombres (Weiss, 2005: 161). En ciudades medias como Sahuayo, la mayor probabilidad de que los hombres se inserten tempranamente en el mercado laboral (siteal, 2011) sería congruente con el hecho de que también sean hombres quienes mayoritariamente asisten a esta “escuela para trabajadores”.
En el conjunto de 138 estudiantes se identificaron 23 estu-diantes que se encontraban realizando un empleo remunerado. La información que sigue a continuación hace referencia a este subconjunto. En cuanto al género de este segmento, se encon-tró que 70% son hombres y 30% mujeres. Nuevamente, tratán-dose de familias con condiciones socioeconómicas similares, la marcada diferencia por género parece relacionarse con una ma-yor tendencia de los varones a insertarse en el mercado laboral. Poco más de la décima parte de los mismos (13%) procede de una localidad diferente a la de residencia actual (Sahuayo). El promedio de edad es de 15 años, ligeramente superior al pro-medio de 14.5 años de los alumnos que siguen un trayecto re-gular (sin reprobar o sin tener que reincorporarse tras abando-nar). La mayoría (74%) laboran en el sector terciario, mientras que 24% lo hace en el sector secundario. En 2010, las proporcio-nes registradas por ambos sectores a nivel municipal eran 30 y 64% respectivamente. Esto parece indicar que para los adoles-centes ha resultado mucho menos asequible el acceso a algunas ocupaciones existentes en Sahuayo dentro del sector secundario.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s79
No se aprecian diferencias significativas entre los géneros res-pecto al sector en que se insertan. En cuanto a las obligaciones con el trabajo doméstico, sólo 50% de los niños declararon rea-lizar tales labores, frente a 100% de las niñas.
Deseamos aclarar que hemos dejado de lado a un sector importante de adolescentes trabajadoras que tienen responsa-bilidades de trabajo doméstico en su casa sin percibir un salario por ello. Inicialmente, nos pareció útil hacer una comparación entre adolescentes hombres y mujeres que realizan un trabajo asalariado independiente de su responsabilidad en casa. Dentro de este subconjunto encontramos que la totalidad de las muje-res declara tener una especie de triple jornada: escuela, trabajo en una actividad productiva y trabajo en el hogar. Continuando con la descripción de la información obtenida a partir del dibujo sobre las obligaciones en casa de los hermanos o las hermanas del género contrario al del autor del dibujo, en las gráficas 3 y 4 esquematizamos las diferencias encontradas.
Gráfica 3 Cómo representan los niños a sus hermanas en el hogar
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s80
Gráfica 4 Cómo representan las niñas a sus hermanos en el hogar
Quisimos representar gráficamente esta diferencia porque proporciona indicios acerca de las divergencias respecto a lo que puede significar “ayudar en casa” u “obligaciones en el ho-gar”. Algunos de los estudiantes varones podrían estar sobrees-timando algunas tareas de aseo personal (limpieza de la habita-ción propia). Esto señala que debemos profundizar más en torno a lo que los propios actores refieren como trabajo do-méstico y en una categorización analítica de tal ámbito de acti-vidades que resultara pertinente para valorar las condiciones de vida en el hogar de cada estudiante. Por otra parte, resulta significativo que tres de las niñas escribieron sobre los dibujos que sus hermanos “trabajan”, como una especie de justificación para el hecho de que sus hermanos no realicen trabajos do-mésticos; en cambio, ningún niño dio este argumento en rela-ción a sus hermanas.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s81
Imagen 3 Dibujo: Ejemplo de dinámica de organización en el hogar.
Para conocer las aspiraciones y las expectativas de futuro de los adolescentes asalariados, les solicitamos que elaboraran un dibujo del futuro respecto a qué desearían para ellos si con-taran con todos los recursos necesarios; posteriormente, se les solicitó otro dibujo en el que mostraran como veían su situación real en cinco años. En cuanto a las aspiraciones, resulta llamativo que todas las niñas indicaron ocupaciones que requieren un alto nivel de especialización, aunque en profesiones “tradicionales” (medicina y docencia).
En cambio, los hombres dieron cuenta de una gama de as-piraciones más diversa: 25% de éstas requieren estudios univer-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s82
sitarios, 56% estudios técnicos, mientras que 19% no requieren estudios. Esto sugiere que vincularon de forma más estrecha sus experiencias laborales actuales con sus ambiciones futuras, mientras que las mujeres tendieron a desligar su situación de vida laboral y escolar actual del deseo manifestado. En relación a sus aspiraciones, en una cuarta parte de los hombres se reflejó la influencia del proceso de violencia ligado al crimen organiza-do, vivido más intensamente a partir de 2006; entre sus opcio-nes éstos incluyeron las de ser policía federal, militar y también la de ser integrantes del bando opuesto.
Además, los dibujos permitieron contrastar la compatibili-dad o la congruencia entre el futuro deseado y la situación pro-bable de vida a cinco años según los propios jóvenes, al consi-derar las trayectorias necesarias para lograr las aspiraciones manifestadas. En el caso de las mujeres, 57% estaría realizando actividades congruentes con sus aspiraciones.
Gráfica 5 Congruencia entre aspiración y futuro esperado. Mujeres
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s83
Gráfica 6 Congruencia entre aspiración y futuro esperado. Hombres
En lo que respecta a los hombres, según nuestra clasifica-ción de aspiraciones y futuro esperado, 75% estaría realizando actividades congruentes con sus aspiraciones. Resulta llamativo que quienes manifestaron que en cinco años esperan estar ca-sadas fueron únicamente mujeres, como si esta situación cons-tituyera una etapa limitativa o definitoria de su desarrollo, mien-tras que ningún hombre señaló esta expectativa como una forma de definir su situación en un momento futuro.
PajacuaránEn el caso de Pajacuarán, el total de estudiantes correspondien-te a los tres grupos considerados para la aplicación de estas téc-nicas fue de 113, de los cuales 44% eran hombres y 56% muje-res. La condición encontrada en estos grupos parece explicarse por la relativamente baja relación hombres/mujeres, que a su vez, se asocia con un elevado grado de migración de los hom-bres hacia Estados Unidos a nivel municipal (muy alta). En este
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s84
conjunto de 113 estudiantes, se identificaron 21 en situación de asistir de manera regular a un trabajo asalariado. La composi-ción por género de este segmento es de 81% hombres y 19% mujeres. Por lo que, el porcentaje de mujeres que cuenta con un trabajo asalariado es menor que el registrado en Sahuayo.
La mayoría de estos estudiantes (67%), labora en el sector secundario, mientras que 33% lo hace en el sector terciario. En 2010, las proporciones registradas para ambos sectores a nivel municipal eran 16 y 35% respectivamente. Se evidencia que un porcentaje muy elevado tiene acceso a un sector que a nivel mu-nicipal no es tan amplio. No se constatan diferencias vinculadas al género en las proporciones, aunque en realidad la muestra es muy pequeña (sólo 4 mujeres).
Con respecto al trabajo doméstico, al igual que en Sahuayo 100% de las mujeres manifestó realizarlo, mientras que 59% de los hombres declaró llevarlo a cabo y 41% no hacerlo. Se obser-va que el porcentaje de hombres que declaró sí realizar labores domésticas es mucho mayor que en Sahuayo. En el caso de los estudiantes que reportaron tener hermanos o hermanas, más de 90% de los varones indicó que sus hermanas hacían labores domésticas, mientras que sólo la mitad de las mujeres (50%) se-ñaló que sus hermanos varones las realizaban. La mayor propor-ción de niñas que declararon que sus hermanos hacen quehacer resulta congruente con la mayor proporción de niños que repor-taron hacerlo.
En torno al grado de especialización, se observa una ten-dencia mayoritaria de las mujeres a aspirar profesiones que re-quieren estudios superiores (75%). El restante 25% se plantea realizar trabajos que requieren estudios técnicos. Los hombres, por su parte, registran cifras de 57 y 43% respectivamente.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s85
Por último, la información obtenida sugiere que entre hom-bres y mujeres existe un grado de congruencia similar entre las aspiraciones expresadas y las expectativas realistas de lo que proyectan estar haciendo en cinco años.
Gráfica 7 Mujeres. Congruencia entre proyecto deseado y actividad futura
Gráfica 8 Hombres. Congruencia entre proyecto deseado y actividad futura
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s86
Metas y motivacionesAntes de presentar los resultados relacionados con las metas y motivaciones, haremos algunas especificaciones acerca de la metodología. Durante la realización de las primeras entrevistas relativas a las aspiraciones de futuro se identificó la importancia de establecer una distinción entre metas y motivaciones que las orientaban. En este sentido, en algunas de las entrevistas inicia-les se observó que para los estudiantes era significativo estable-cer una motivación y una meta a alcanzar a partir de la elección que hacían de una ocupación para el futuro. Por tal razón, se decidió aplicar una encuesta a un conjunto amplio de estudian-tes de ambas localidades.
Realizamos dos preguntas que debían responderse toman-do como punto de referencia la respuesta en relación a la profe-sión que deseaban a futuro en caso de que contaran con los recursos necesarios para alcanzarla.
1. ¿Por qué te gusta ese trabajo o profesión? ¿Qué te gusta de esa profesión?
2. ¿Qué beneficios esperas obtener si llegas a realizar esa profesión? Sería un medio para obtener ¿qué?
Los estudiantes respondieron a estas preguntas de forma abierta y por escrito durante un tiempo aproximado de 40 mi-nutos. La encuesta fue aplicada a 26 estudiantes de Sahuayo y a 21 estudiantes de Pajacuarán, quienes pertenecían a ocho gru-pos escolares distintos y fueron identificados como estudiantes que tenían un trabajo remunerado de forma regular.
En esta sección presentamos los resultados de la encuesta dirigida a conocer las motivaciones que los orientaban a selec-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s87
cionar una ocupación a futuro y las metas que consideraban lle-garían a alcanzar si lograran acceder a la ocupación elegida.
Se realizó un análisis de tipo cualitativo que consistió en identificar categorías a partir de las respuestas abiertas propor-cionadas por los estudiantes, pretendiéndose obtener informa-ción acerca del significado de las aspiraciones de los estudiantes de acuerdo a su género y a su localidad. Para ello, nos auxiliamos de una representación gráfica de las proporciones en las que se presentaron las respuestas de los estudiantes dentro de cada categoría, con el fin de contar con una herramienta que permi-tiera visualizar la información. Es decir, la información no preten-de ser la base para un estudio estadístico.
Con base en estas gráficas fue posible identificar contrastes y semejanzas vinculados a géneros y a localidades. Tales con-trastes y semejanzas son interpretados como diferencias en tor-no al significado que para cada estudiante tiene la aspiración laboral futura.
MetasLa distinción entre categorías de metas que los estudiantes de-searían alcanzar a través de las ocupaciones que seleccionaron se estableció a partir de sus respuestas abiertas. En algunos ca-sos, fue relativamente simple establecer las categorías, puesto que de forma clara y básicamente con una sola palabra o frase, dichas categorías eran referidas en la respuesta. Es el caso de las categorías “dinero” y “ser famoso”. Sin embargo, resultó más difí-cil establecer otras categorías, debido a que el número de térmi-nos era más diverso y a que los conceptos a los que se referían eran más amplios. Tal es el caso de las categorías “Mejor situa-ción de vida” y “Formar una familia”. Dichas categorías, además,
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s88
conllevaban el problema de que en algún sentido la segunda im-plicaba a la primera, pero la referencia explícita a la familia como una finalidad merecía una mención aparte. Las categorías que-daron establecidas de la siguiente manera:
1. Desarrollo profesional e intelectual, aprendizaje.2. Mejorar situación de vida actual, estabilidad.3. Dinero, mejora económica.4. Fama, prestigio social.5. Formar una familia, recursos diversos para responsabili-
zarse de ella.6. Felicidad7. Otro.
En la Gráfica 9 se presenta la proporción de las respuestas obtenidas en Sahuayo distribuidas por categorías y en la Gráfica 10 las correspondientes a Pajacuarán.
Gráfica 9 Metas. Sahuayo
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s89
Gráfica 10 Metas. Pajacuarán
En Sahuayo, resulta evidente la importancia relativa conce-dida al prestigio social. Asimismo, también se adjudicó más rele-vancia a la formación de una familia y al desarrollo profesional. Mientras que, en Pajacuarán, destacaron las respuestas en el sentido de alcanzar una mejor situación y la referencia a dinero o a recursos materiales específicos (carro, casa).
MotivacionesEn cuanto a las motivaciones, de igual forma se establecieron categorías que pudieran abarcar la diversidad de respuestas y que, a la vez y de forma clara, permitieran respuestas con ele-mentos en común en una misma categoría. Establecer esta dis-tinción fue mucho más fácil que en el caso de las metas. La cate-goría que resultó más ambigua fue la de “gusto por la profesión”, en tanto en muchas respuestas corresponde al comentario “me gusta” o “llamó mi atención”. Las categorías quedaron estableci-das de la siguiente manera:
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s90
1. Solidaridad con los padres, apoyar a la familia.2. Gusto por la profesión.3. Utilidad práctica y valor social de la profesión (salvar per-
sonas, cuidar niños).4. Condiciones laborales atractivas (referencias a la estabili-
dad, lugar de trabajo).5. Experiencia conocida por familiares o personalmente.
Las Gráficas 11 y 12 muestran los resultados correspon-dientes a cada localidad.
Gráfica 11
Motivaciones. Sahuayo
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s91
Gráfica 12 Motivaciones. Pajacuarán
En el caso de Pajacuarán, destaca la referencia a las condi-ciones de trabajo como una motivación para elegir una ocupa-ción. La referencia a la utilidad y al valor social de la ocupación es importante en ambas.
Género. En este apartado presentamos los resultados relativos a metas y motivaciones realizando la distinción de acuerdo al género de los estudiantes.
Metas.Las Gráficas 13 y 14 muestran los resultados correspondientes a cada género.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s92
Gráfica 13 Metas. Hombres
Gráfica 14 Metas. Mujeres
Para las mujeres se puede observar que el logro de un de-sarrollo profesional e intelectual constituye una meta atractiva que pretenderían alcanzar de acceder a la ocupación elegida.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s93
MotivacionesLas Gráficas 15 y 16 muestran los resultados correspondientes a cada género.
Gráfica 15 Motivaciones. Hombres
Gráfica 16 Motivaciones. Mujeres
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s94
DiscusiónEn Pajacuarán, es más reducido el porcentaje de mujeres identi-ficadas como estudiantes y trabajadoras, lo cual parece estar de acuerdo con una tendencia general de menor acceso de la mujer a trabajos fuera de casa en contextos más rurales. De forma cla-ra, en el caso de las mujeres se aprecia que la posibilidad de ejer-cer una ocupación útil a la sociedad es lo que las motivó a aspirar a cierta ocupación. Aunque no se presenta en una proporción muy grande, la mención de condiciones conocidas a las que ha-cen referencia los hombres se relaciona con el acceso que ac-tualmente algunos de ellos tienen a algún oficio, y que varios optan por elegir en tanto representa un camino “seguro” o cono-cido por ellos para su futuro.
Respecto a la congruencia entre la aspiración declarada y la situación en la que esperan estar en cinco años, los porcentajes resultan similares entre todos los entrevistados (75%), excepto en el segmento de mujeres de Sahuayo, entre las cuales pudie-ron identificarse aspiraciones de formación universitaria. Sin embargo, las mismas vislumbraban el abandono de sus estu-dios, principalmente debido a la expectativa de formar de una familia a temprana edad.
MetasEn el caso de Sahuayo, la importancia otorgada al prestigio social posiblemente se deriva de la mayor influencia que tienen los me-dios de comunicación en esta localidad. La relevancia concedida a la mejora de condiciones materiales en Pajacuarán podría estar asociada con un grado de carencias más elevado entre la mayo-ría de los entrevistados. En lo que respecta al género, la principal diferencia encontrada tiene que ver con la importancia que la
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s95
mujer le adjudica al trabajo para alcanzar un desarrollo profesio-nal o intelectual, frente a la relevancia que tiene para los hombres la obtención de dinero y fama.
MotivacionesEn relación al género, la apabullante importancia que la mujer concede a la utilidad social de la ocupación elegida (55%) resulta acorde a los aportes realizados por estudios que identifican la relevancia del trabajo que ésta realiza en forma de cuidados a terceros, así como su tendencia a elegir profesiones de servicio. La solidaridad con la familia resulta más importante para los hombres, lo cual podría estar de acuerdo con algunos compor-tamientos orientados a la discriminación contra la escolarización de la mujer, que aún persisten en la región.
LocalidadEn el caso de los estudiantes que realizaban labores agrícolas en Pajacuarán, se evidenció que sus expectativas se orientaban en el sentido de cursar estudios universitarios, aunque sin tener mucha claridad ni información respecto a la profesión específi-ca. Esta falta de claridad y la insistencia en continuar sus estu-dios, así como la referencia que hacen al deseo y esfuerzo de sus padres para apoyarlos, da cuenta tanto de la importancia que tienen en estas familias las relaciones de solidaridad familiar como de la forma en que las mismas valoran la escolaridad.
En el caso de las mujeres de Pajacuarán, lo más trascenden-te fue la identificación reiterada de discursos orientados a legiti-mar la falta de apoyo al estudio de la mujer, los cuales se funda-mentan en el abandono de la escuela para formar una pareja y en la interpretación de esta acción como una falta de lealtad al es-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s96
fuerzo realizado a nivel familiar para enviarlas al bachillerato o a la secundaria. Asimismo, ello podría explicar la postura al menos defensiva que algunas de ellas toman frente a tales discursos.
Volviendo a la discusión acerca de la construcción social de las identidades y las expectativas de los jóvenes, deseamos re-saltar que la frase citada al inicio, respecto a este proceso de definición de lo que es un “joven”, “the responsibilities and expec-tations that are valued by these relationships” (Ilhe, 2008: 270-71), encierra la dinámica de cambio y situaciones de conflicto o de desacuerdo entre los actores que forman parte en dichas relaciones. Las evidencias surgidas de las entrevistas realizadas a las estudiantes de Pajacuarán, dan cuenta de la diferencia que existe entre lo que los padres esperan de ellas y de la resistencia y divergencia de las mismas en relación al futuro que se les pre-tende asignar.
Se considera que las experiencias en ocupaciones produc-tivas fuera de las relaciones familiares que han tenido las muje-res y los hombres entrevistados, han sido el principal aporte que el contexto urbano ha hecho a los jóvenes de Sahuayo. No obs-tante, esta diversidad ocupacional y de relaciones no ha implica-do necesariamente un enriquecimiento en torno a experiencias que los lleven a recabar información o a desarrollar valores o disposiciones que los orienten hacia ocupaciones menos comu-nes. Destaca también la referencia reiterada al maltrato en el lu-gar de trabajo, la cual únicamente es señalada por las mujeres. A pesar de que en otros países o entre jóvenes de otros sectores socioeconómicos de México pueda resultar pertinente la discu-sión en torno a la descolectivización del curso de la vida y a la elección de la biografía, el estudio que realizamos en Sahuayo resulta congruente con el argumento planteado por Brannen y
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s97
Nilsen (2002) en relación a la importancia de las condiciones de desigualdad en la reducción o anulación de las posibilidades de elección que tienen los sectores juveniles en desventaja.
GéneroEn ambas localidades, entre los hombres encontramos casos en los que la ocupación elegida representa para ellos cierta seguri-dad o un menor margen de riesgo. Se trata de aquellos jóvenes que eligieron realizar el mismo oficio que estaban desempeñan-do al momento de la entrevista y que, en su mayoría, llevaban varios años realizando: oficios de carácter técnico o manual, como herrería y mecánica de autos. En tres de los casos se trata-ba de experiencias laborales propias, pero además, de su padre y, en uno de los casos, también del abuelo paterno. Únicamente se identificó a un joven que planteaba un proyecto que conlleva-ba un alto grado de incertidumbre, en tanto implicaba su traslado a una de las mayores ciudades del país para buscar trabajo. Esto constituye otro indicio de la relación existente entre estatus so-cioeconómico o precariedad de recursos y limitación de las posi-bilidades de futuro para este sector de estudiantes trabajadores.
La exploración de las expectativas escolares y laborales en-tre las mujeres de ambas localidades detonó referencias a la for-mación de una familia o al establecimiento de una relación de pareja. Igualmente, se detectaron frecuentes referencias a los estudios y a un trabajo estable y bien remunerado que generaría la posibilidad de responsabilizarse de su familia en caso de se-pararse de su pareja: “para que a mí nadie me mantenga ni me ande mandando” (lpe, 13 abril 2011). De nuevo, los testimonios representan una postura activa frente al futuro limitado que es-peran se les asigne.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s98
ConclusionesUna conclusión parcial de este avance respecto a los objetivos generales de la investigación, es que las diferencias vinculadas al género detectadas en este sector de adolescentes provenientes de familias de escasos recursos, que estudian y trabajan de for-ma asalariada, cotidianamente están propiciando limitadas po-sibilidades de desarrollo tanto para niñas como para niños, aun-que por razones diferentes. En el caso de las niñas, básicamente debido a las obligaciones que tienen en el hogar. En el de los ni-ños, como consecuencia de su inserción en el mercado laboral y del probable próximo abandono de la escuela. Asimismo, el gé-nero está configurando las perspectivas y las expectativas de futuro de niños y niñas de manera clara. Logramos ciertas evi-dencias en relación al hecho de que un subconjunto importante de las adolescentes que estudian, son asalariadas y trabajan en el hogar, esperan de la vida mucho menos que lo que sus sueños les inspiran.
Consideramos que esta información brinda un panorama acerca de las relaciones de género, la escolaridad y las proba-bles trayectorias futuras de este sector específico de adolescen-tes trabajadores. La mayor eficiencia en el éxito de la educación básica por parte de las mujeres a nivel nacional (Robles et al., 2009) y la mayor proporción de adolescentes insertos en el mercado laboral se complementan con la información corres-pondiente a las trayectorias probables que se plantean las y los adolescentes trabajadores. Nos encontramos con mujeres cu-yos logros escolares no se traducen necesariamente en mejores o más diversas oportunidades de vida, lo cual en buena medida responde a las responsabilidades que tienen en su familia de origen o al hecho de que forman una familia propia, así como
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s99
con hombres cuyas menores competencias escolarizadas se traducen en menores oportunidades para competir dentro del mercado de trabajo.
Los procesos de exclusión social o de discriminación hacia sectores específicos en sociedades locales como las de Sahua-yo y Pajacuarán no han sido abordados suficientemente, así como tampoco la relación que guardan con la promoción de una ideología de igualdad que, al parecer, persiste hasta cierto punto en la escuela pública de nivel básico, ni cómo son vividas y cómo afectan la trayectoria de las y los jóvenes que abandonan sus estudios (cfr. Levinson, 2000). El estudio encontró evidencia en relación al hecho de que en el municipio de Pajacuarán persisten ideologías en torno a la “inutilidad” de la educación formal para el futuro de la mujer, ante las cuales el logro escolar y laboral fu-turo de la misma cobra el significado de ser una “demostración” de lo contrario.
Esperamos que este primer avance sobre el conocimiento de la diversidad de condiciones enfrentadas por los adolescen-tes en una región específica pueda enriquecer el panorama na-cional al respecto. A nivel de Latinoamérica, se ha identificado que un sector altamente vulnerable es el de aquellos adolescen-tes que no tienen acceso a la escuela ni al trabajo (siteal, 2006). La revisión de la literatura y los datos específicos aportados por nuestro estudio nos han permitido definir un programa de in-vestigación acerca de las condiciones de vida y las perspectivas de futuro de los adolescentes en una región agroindustrial con-siderando diversos ejes de diferenciación: género, grado de ur-banización y mercados de trabajo locales.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s10
0
ReferenciasBloch, Didier (2008), Agroecologia e acesso a mercados. Três
experiências na agricultura familiar da região Nordeste do Brasil. Gran Bretaña, Oxfam.
Boehm Brigitte Schoendube (2005), “Los cultivadores del Lerma en tiempos de globalida.”, En Barragán López, Esteban (ed.), Gente de campo. Patrimonios y dinámicas rurales en Méxi-co, vol. 2, Zamora, El Colegio de Michoacán.
Brannen, Julia and Ann Nilsen (2002), Young People’s Time Pers-pectives: From Youth to Adulthood. Sociology 36(3): 513–537
Dijk, Sylvia Van (2006), Las voces de niños, niñas y adolescentes sobre el impacto del proceso migratorio. Guanajuato. Univer-sidad de Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato.
Hernández Robledo, Christian (2009), “Ineficientes las políticas públicas para apoyo a jornaleros agrícolas: ininee”, e. Cam-bio de Michoacán, 26 de mayo de 2009.
Ihle, Annette Haaber (2008), Islamic Morality, Youth Culture, and Expectations of Social Mobility among Young Muslims in Northern Ghana, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 28, No. 2, 2008, 267-288.
Levinson, Bradley (2000), Todos somos iguales. México: Ed. Santillana.
Martin, Christopher (1998), La educación primaria en tiempos de austeridad. México: Universidad de Guadalajara/Consejo Británico.
Martínez, Jessica (2009), “En nivel secundaria, Michoacán con el más alto índice de deserción”, e. Cambio de Michoacán, 10 de Agosto de 2009. Disponible en http://www.cambiode-michoacan.com.mx/vernota.php?id=106655. [Consultado 19 de noviembre de 2009]
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s101
Robles, Héctor, Mariel Escobar, Arturo Barranco, Cristina Mexi-cano y Édgar Valencia (2009), “La eficacia y eficiencia del sistema educativo mexicano para garantizar el derecho a la escolaridad básica”, e. Revista Iberoamericana sobre Cali-dad, Eficacia y Cambio en Educación, Volumen 7, Número 4. Disponible en http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art3.pdf. [Consultado el 17 de marzo de 2010].
Santos, Annette (2005), “Expansión de la educación secundaria en México a partir de la reforma educativa”. Een Weiss, Eduardo, Rafael Quiroz y Annette Santos (2005) Expansión de la educación secundaria en México. México: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación.
siteal (2005), Ingreso y abandono de la educación secundaria en América Latina, Disponible en http://www.siteal.iipe-oei.org/boletin/detalle.asp?BoletinID=7 [Consultado 10 de fe-brero de 2010].
siteal (2008), Adolescentes al margen de la escuela y el mercado laboral. siteal. Disponible en http://www.siteal.iipe-oei.org/modulos/DatosDestacadosV1/upload/27/adolescen-tes_excluidos.pdf. [Consultado el 13 marzo, 2009]
Tapia, Guillermo (2009), “El acceso y el abandono de la educa-ción básica obligatoria en méxico, 1990-2005. Balance demográfico de las oportunidades educativas de los jóvenes de 15 a 19 año.”, en Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Volumen 7, Núme-ro 4. Disponible en http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/art11.pdf. [Consultado el 11 de marzo de 2010]
Weiss, Eduardo (2005), “Retos y perspectivas de la educación secundaria en Méxic.”,Een Weiss, Eduardo, Rafael Quiroz y
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s102
Annette Santos, Expansión de la educación secundaria en México. México: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s10
4
ResumenEn este texto se presenta una aproximación a la juventud indíge-na universitaria de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para ello, se comienza realizando una discusión sobre el concepto de juventud aplicado a la población indígena, estableciéndose las características de la juventud indígena de Nayarit. Posterior-mente, se analiza el Programa de Interculturalidad de la Universi-dad Autónoma de Nayarit, así como su vinculación con el Pro-grama de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior (paeiies) de la anuies. Enseguida, se analizan los datos referentes al ingreso de la juventud indígena a la edu-cación superior, así como las condiciones de su estancia en la universidad. La metodología utilizada hizo uso de la observación en campo en comunidades indígenas sobre la vida cotidiana de los jóvenes en sus comunidades; se empleó información esta-dística relativa los jóvenes indígenas universitarios, se consulta-ron los archivos del paeiies y se realizaron entrevistas a jóvenes estudiantes seleccionados.
CAPÍTULO 3Juventud indígena y
educación universitaria en Nayarit
Lourdes C. Pacheco Ladrón de GuevaraArturo Murillo Beltrán
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s10
5
Palabras clave: Juventud, juventud indígena, interculturalidad
Abstract This paper is an approach to indigenous youth graduated from the Autonomous University of Nayarit, it begins with a discus-sion of the concept of youth applied to the indigenous popula-tion and the characteristics of indigenous youth in Nayarit are presented. Subsequently Intercultural Program of the Autono-mous University of Nayarit is analyzed, as well as it link with the Support Program for Indigenous Students in Higher Education Institutions (paeiies) anuies. Then data of indigenous youth in-gress to higher education and the conditions of their stay in the University is analyzed. The methodology utilized made use of field observation in indigenous communities on the daily life of young people in their communities, statistical information on college indigenous youth, paeiies files were consulted and inter-views with selected indigenous youth were conducted.
Key words: Youth, indigenous youth, interculturality.
IntroducciónPreguntarse por la juventud indígena y la educación universitaria parece un contrasentido, puesto que la educación universitaria ha sido una empresa cultural destinada a la reproducción de la cultura mestiza. De ahí que la incorporación de la juventud indí-gena a las aulas universitarias forme parte de un proceso desti-nado a la culturización de la juventud dentro de nuevos paráme-tros de integración.
A su vez, la discusión acerca de la existencia de juventud al interior de las comunidades rurales indígenas ha llevado a dis-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s10
6
cutir la construcción cultural de la juventud, puesto que en las comunidades rurales tradicionales el periodo de transición de la niñez a la adultez está signado por la temprana incorpora-ción de sus integrantes a la vida laboral y a la vida sexual repro-ductiva.
El objetivo del presente texto es presentar una aproxima-ción a la situación de la juventud indígena universitaria de la Uni-versidad Autónoma de Nayarit. Para ello se comienza realizando una discusión sobre el concepto de juventud aplicado a la po-blación indígena, estableciéndose las características de la juven-tud indígena en Nayarit. Posteriormente, se analiza el Programa de Interculturalidad de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como su vinculación con el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior (paeiies) de la anuies. Enseguida, se analizan los datos referentes al ingreso de la juventud indígena a la educación superior, así como las condi-ciones de su estancia en la universidad. Para terminar, se realizan reflexiones finales. La metodología utilizada hizo uso de obser-vación de campo en comunidades indígenas sobre la vida coti-diana de los jóvenes en sus comunidades; se empleó informa-ción estadística relativa a los jóvenes indígenas universitarios, se consultaron los archivos del paeiies y se llevaron a cabo entrevis-tas a jóvenes estudiantes seleccionados.
La juventud indígenaLa universalización de la juventud se plantea como un debate, en tanto implica un cuestionamiento de lo juvenil como una eta-pa natural de todas las sociedades. La juventud, por lo tanto, es una construcción cultural históricamente relativa (Feixa, 1988:17), que debe estudiarse en cada contexto con la finalidad de tener
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s107
una visión aproximada de ésta en tanto actor social. Desde la antropología se sabe que cada sociedad asigna formas y conte-nidos a la transición de la vida infantil a la edad adulta, las cuales se establecen de acuerdo a los propios requerimientos del gru-po. Las formas juveniles, entonces, serán cambiantes en cada sociedad según la consideración social que se les atribuya, como también lo serán los contenidos adscritos a lo juvenil.
En las comunidades indígenas rurales las características de la juventud están dadas por: el temprano ingreso al trabajo, la incorporación a la vida reproductiva y la asunción de cargos co-lectivos. La combinación de estas tres actividades da lugar a un proceso durante el cual los jóvenes (hombres y mujeres) transi-tan hacia la adultez. La comunidad establece las formas y los rit-mos en que se lleva a cabo esta transformación.
El temprano ingreso al trabajo. Los jóvenes ingresan tem-pranamente al trabajo, a partir de las actividades asignadas cul-turalmente a hombres y mujeres. Se trata de trabajo comunita-rio establecido de acuerdo a la edad y a los roles de género. Así, los niños acompañan a los hombres adultos a las parcelas, don-de intercalan el juego con pequeñas actividades agrícolas, tales como tirar granos en los surcos, empujar la tierra con el pie, cap-turar peces en el río, etc.; mientras tanto, juegan con los animales domésticos que también se convierten en parte del grupo agrí-cola. Las niñas, por su parte, son incorporadas al trabajo familiar a partir de tareas como separar maíz del frijol, acarrear agua, dar de comer a los animales, etc. Posteriormente, según el creci-miento y las capacidades que tengan niños y niñas, las labores se van complejizando. En síntesis, los jóvenes de las comunida-des rurales indígenas, se socializan en los haceres comunitarios de acuerdo a su sexo (Pacheco, 2006).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s10
8
La incorporación a la vida reproductiva. Basta con la apari-ción de las señales de maduración biológica para que los jóve-nes de las comunidades estén capacitados para ingresar a la vida reproductiva. Entre las mujeres, se considera que la mens-truación es la señal para iniciar la procreación, mientras que en los varones, las señales corporales son menos claras. Normal-mente, la capacidad sexual se asocia al crecimiento general del cuerpo, a la salud y, sobre todo, a la fortaleza para el trabajo. Ello determina que adolescentes mujeres se conviertan en madres a muy temprana edad, lo que explicará, posteriormente, el difícil acceso de las jóvenes mujeres a la educación superior.
La asunción de cargos colectivos. La asunción de cargos en la comunidad constituye un aprendizaje que en las comunida-des indígenas se realiza gradualmente. Forma parte de las acti-vidades que deben cumplir los jóvenes varones para ser consi-derados miembros de la comunidad de pleno derecho. Generalmente, esa asunción de cargos corresponde a los varo-nes, pero es necesario que tengan una esposa, ya que en reali-dad los cargos son asumidos por parejas. El paso de ser consi-derado niño-adolescente a ser considerado joven-adulto tiene diversas connotaciones en los diferentes pueblos y culturas. Para los nayerij, la participación como judío en la semana santa forma parte del ritual de la masculinidad de los jóvenes a la edad adulta. En ello, el cuerpo desempeña un papel predominante.
Básicamente, se trata de un conjunto de ceremonias en las que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad se alían frente a las mujeres para celebrar el paso de los niños-adolescentes a la situación de jóvenes-adultos. Es un rito de ini-cio de la sexualidad de los varones, destinado a fijar los límites de lo masculino-femenino.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s109
Este rito de masculinidad tiene que ver, sobre todo, con dos pruebas principales: una de ellas es una prueba de resistencia, en tanto se los obliga a correr durante dos días sin probar agua, esto es, en ayunas; la otra consiste en participar en actividades de representación de actos sexuales ante público masculino.
En la cultura wixarika (huichol), la asunción de cargos inicia por la asunción del cargo de mayor subordinación (topiles o po-licías), ascendiendo luego en la estructura del gobierno tradicio-nal para convertirse en gobernador tradicional.
La juventud indígena en NayaritEn Nayarit existen cuatro grupos culturales: nayerij o coras, wixarikas o huicholes, o´dam o tepehuanos y mexicaneros (ha-blantes de náhuatl). Habitan fundamentalmente en la Sierra Ma-dre Occidental, en los municipios de El Nayar, La Yesca y Huaji-cori, en comunidades rurales de alta dispersión. Sin embargo, cada vez más, diversas circunstancias los han presionado, lle-vándolos a acercarse a las ciudades, fundamentalmente a luga-res urbanos de la costa del Pacífico a los que tradicionalmente se trasladaban como jornaleros agrícolas.
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2010 (inegi, 2010), en Nayarit existe un total de 52 833 ha-blantes de lengua indígena de tres años y más. La mayor pro-porción corresponde a wixarikas (47.60%), siguiéndoles nayerij (39.35%), tepehuanes (3.7%) y mexicaneros (3.60%). La pobla-ción de 15 a 29 años representa 31.10% de la población total.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s110
Cuadro 1. Nayarit. Juventud indígena por grupos quinquenales de edad
según condición de habla del español
Grupos edad
Total Habla Español No habla español
Hombres Mujeres Hombre Mujeres
Total 16436 7502 7232 365 822
% 100 45.6 44.0 2.2 5.0
15-19 6786 3,095 3,124 145 259
% 100 45.6 46.0 2.1 3.8
20-24 5,162 2,397 2,213 109 268
% 100 46.4 42.9 2.1 5.2
25-29 4,288 1,918 1,806 107 286
% 100 44.7 42.1 2.5 6.7
Fuente: inegi. XIII Censo de Población y Vivienda 2010, Aguascalientes, Ags.
Es claro que el concepto de juventud no se refiere solamente a una etapa etaria sino también a un conjunto de características cuyo resultado es la condición juvenil. Cada grupo comunitario es-tablece las formas en que esa etapa será vivida, interpretada y significada. Por lo que, en las comunidades indígenas la juventud se inicia propiamente a los diez años, mientras que a los 24 años la adultez está prácticamente consolidada.
Las mujeres se encuentran en mayores condiciones de mo-nolingüismo, lo cual se convertirá en un obstáculo para sus trayec-torias educativas, en tanto los sistemas educativos están dirigidos a hablantes de español.
La educación superior interculturalDesde el siglo xix, las escuelas de indios fueron establecidas en
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s111
el país como escuelas de hijos naturales de pueblos (Tank, 2000). Actualmente, se reconoce la falta de acceso de la juven-tud indígena al sistema universitario mestizo. Entre los factores que influyen en ello resalta la falta de acceso cultural a la educa-ción superior de los pueblos indios, la pobreza en que se en-cuentran, su necesidad de incorporarse tempranamente al mer-cado de trabajo y la deficiente educación básica otorgada a través del sistema de educación bilingüe (Pacheco, 2010).
De ahí que las estrategias seguidas para incrementar la pre-sencia de juventud indígena en las universidades se han orienta-do a 1) consolidar el programa Pronabes, 2) crear universidades interculturales y 3) transformar las universidades tradicionales, a fin de establecer condiciones que permitan el éxito de los estu-diantes indígenas (Schmelkes, 2003).
En este sentido, las estrategias seguidas por cada universi-dad han sido diversas. En algunos casos se han establecido Uni-dades Interculturales al interior de las universidades, como es el caso de la Universidad Veracruzana, mientras que en otros, los estudiantes indígenas se incorporan a los estudios universitarios generales.
Con esto último se pretende la incorporación de los estu-diantes indígenas en un plano de igualdad, evitando su segrega-ción a ámbitos en lo que sólo ellos se reconozcan. Desde este punto de vista, la interculturalidad ha sido asumida como la rela-ción entre culturas desde posiciones de igualdad (Schmelkes, 2003). Sin embargo, más que una realidad, esto constituye una aspiración, dado que la cultura mestiza es reconocida como una cultura superior, mientras que las culturas de los pueblos indios son consideradas como culturas particulares.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s112
La juventud indígena en la Universidad Autónoma de NayaritA pesar de que en el país la población indígena representa cerca de 10% de la población total, la presencia de estudiantes indíge-nas en la educación superior universitaria tradicionalmente ha sido muy escasa. La carencia de oportunidades que resulta de la confluencia de diversos factores, ha conformado una geografía de marginación hacia la juventud indígena nacional. Entre los factores que influyen en su escasa participación en las universi-dades figuran:
La falta de cobertura de la educación para los diversos nive-les de escolaridad en zonas indígenas. Generalmente, existe co-bertura en educación básica de primaria, en la cual los sistemas de albergues permiten la concentración de niños y niñas en lu-gares específicos. Sin embargo, dicha cobertura termina con la educación primaria, pues en general, la educación secundaria se imparte a través de telesecundarias cuya infraestructura es su-mamente deficiente.
El calendario escolar aplicado en las zonas indígenas no toma en cuenta los ciclos agrícolas de las diversas regiones, lo que ocasiona la deserción de niños y niñas para incorporarse a diversas faenas familiares. Si a ello se agrega la enseñanza en lengua española y no en la lengua de origen, se entenderá la ob-tención de resultados educativos adversos a la niñez y a la ado-lescencia indígena.
La falta de retención de los estudiantes de zonas indígenas, pues si bien es cierto que la cobertura abarca la mayor parte de los territorios de población indígena, también lo es que los lo-gros educativos obtenidos son inferiores en comparación con otros tipos de primaria. El Instituto Nacional para la Evaluación
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s113
Educativa (inee) reconoce que los “niños indígenas de México se encuentran a la zaga del resto de la población en prácticamente todos los aspectos relacionados con el bienestar socioeconómico” (inee, 2007).
Cuadro 2. Porcentaje de alumnos de sexto grado
por nivel de aprendizaje y tipo de primaria, 2005
Nivel de aprendizaje
Urbana pública
Rural pública
Escuela indígena
Primaria comunitaria
Urbana privada
Nacional
% (ES) % ( ES) % ( ES ) % ( ES ) % ( ES ) % ( ES)
Por debajo del Básico
13.2 0.7 25.8 1.0 47.3 1.6 32.5 2.8 2.0 0.4 18.0 0.5
Básico 51.9 0.8 56.0 0.9 46,0 1.5 56.3 3.5 25.4 1.0 50.8 0.6
Medio 28.4 0.7 16.1 0.8 6.3 0.8 10.9 2.1 43.7 1.4 24.6 0.5
Avanzado 6.6 0.4 2.2 0.3 0.5 0.2 0.4 0.4 29.0 1.3 6.6 0.3
Fuente: Backhoff y col. (2006). El aprendizaje del Español y las Matemáticas en la Educación Básica en México: Sexto de Primaria y Tercero de Secundaria, México, inee, 2006
Además, la carencia en cuanto a apoyos para el seguimiento de una carrera educativa determina que las familias indígenas sean las que proporcionan la ayuda económica necesaria para dicho seguimiento educativo de los jóvenes. Ello se vuelve prác-ticamente imposible en las comunidades indígenas debido a la pobreza en que se encuentran, por lo que la juventud de las mis-mas debe incorporarse tempranamente a actividades que les permitan contribuir al sostenimiento del grupo. Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, aportan trabajo a la comunidad y, en ocasiones, dinero.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s114
Si a ello se agrega la falta de acceso a instituciones de educa-ción superior desde el punto de vista geográfico, debido a que ge-neralmente las universidades se encuentran en las cabeceras de los estados de la república mientras que las comunidades indíge-nas se encuentran en zonas alejadas a las cuales resulta difícil acce-der, se tendrá un panorama ingresar a la educación universitaria.
Una de las soluciones que se ha propuesto para aumentar el ingreso de jóvenes indígenas a la educación universitaria ha sido el establecimiento de Universidades Interculturales con ca-racterísticas específicas, las cuales no serán analizadas en el pre-sente documento.
El Programa de Interculturalidad de la Universidad Autónoma de NayaritA partir de la Reforma Universitaria de 2003, al interior de la uan se implementó la visión intercultural. El 28 de septiembre de 2004, el Rector de la uan, Omar Wicab Gutiérrez, firmó un acuer-do en materia de participación de los grupos indígenas en esta universidad. El acuerdo proponía abrir una línea institucional orientada hacia tres aspectos: 1) integración de los grupos étni-cos a la vida universitaria, 2) capacitación del personal docente en materia de interculturalidad y 3) realización de investigacio-nes sobre los grupos indígenas. El acuerdo,
[…] sienta las bases para fomentar el aumento de la participa-
ción de los individuos de los pueblos originarios y comunida-
des indígenas en las actividades de la uan, beneficiar perso-
nas o etnias que acrediten fehacientemente pertenecer a un
grupo étnico de la entidad, adquirir los derechos y obligacio-
nes que establece la legislación universitaria, establecer los
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s115
mecanismos y formas adecuadas para la realización del exa-
men de ingreso, considerando las posibles deficiencias edu-
cativas que pudieran representar alguna desventaja, entre
otras (uan, Comunicado 710).
El 17 de marzo de 2006, la uan firmó un Convenio con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-ción Superior (anuies) y la Fundación Ford, cuya finalidad era asegurar la equidad en el acceso y en la distribución de las opor-tunidades educativas. Para ello, se estableció la Coordinación de Atención a Asuntos Interculturales (cai), desde la cual se iniciaron acciones en la materia.
La Coordinación pretendía
[…] construir prácticas educativas interculturales que permi-
tan reorganizar, dentro de la Universidad Autónoma de Na-
yarit, su currícula, sus pedagogías, sistemas y prácticas de
evaluación con base al desarrollo de investigaciones en esta
misma línea. Que implica implementar cursos especiales
para comunidades, que coadyuven a la sensibilización mu-
tua entre instituciones educativas, las comunidades y sus
escuelas, así como dar asesoría a organizaciones afines. En
este sentido y en términos de complementar y darle viabili-
dad al proyecto en la universidad, se ha creado la Coordina-
ción de Atención a Asuntos Interculturales, que conjunta-
mente con otras instituciones apropiadas, nacionales e
internacionales plantea la organización de diplomados,
maestrías y cursos del tipo formación en servicio, para con-
tar con personal capacitado (uan, 2006).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s116
La misión de la Coordinación de Atención a Asuntos Inter-culturales se estableció de la siguiente manera:
Impulsar los procesos académicos de investigación, pedagó-
gicos y curriculares en el ámbito de la educación intercultural
en la universidad, para que contribuyan a la formación de pro-
fesionales de excelencia, impulsores del desarrollo integral y
de una visión intercultural de la sociedad (uan-cai, 2010)
En tanto que la visión expresaba:
En el año 2010, somos una instancia que canaliza los es-
fuerzos para realizar investigación en torno a la educación
intercultural; así como esfuerzos para la formación integral
de los profesionistas de la universidad, que incorpore dife-
rentes formas de construir el conocimiento; fomenta una
cultura de respeto a la diversidad; que construye una equi-
dad educativa y que se vincule en la solución de problemas
de los diferentes grupos sociales (uan-cai, 2010).
Como objetivo general de la Coordinación de Atención a Asuntos Interculturales, estableció “Incorporar al Área de Cien-cias Sociales y Humanidades una visión intercultural, para que sea parte transversal del modelo educativo” y como objetivo es-pecífico, “Implementar el enfoque intercultural en los programas académicos del área”.
Las metas de la coordinación fueron:• Impulsar un programa de sensibilización. • Formación de un equipo de trabajo.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s117
• Impulsar grupos de discusión teórica. • Realizar cursos de lenguas (enseñanza, derecho, ejerci-
cio, investigación, producción y creación en lenguas). • Promover el rescate, sistematización e investigación del
trabajo comunitario. • Contar con un modelo pedagógico y epistemológico in-
tercultural. • Impulsar trabajos sobre el tema en las áreas académicas
de Metodología del tba de csh y la Académica de Ética de csh y en los diversos programas académicos del área.
• Propiciar la cuestión intercultural en las carreras y mate-rias optativas de csh, así como proponer materias optati-vas relacionadas con el área.
• Culminar el Proyecto de un Centro de estudios sobre Educación Intercultural (uan-cai, 2010).
Dentro de la cai se estableció una Unidad para Equidad Educativa y de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (uneai), cuyo objetivo se estableció de la siguiente manera:
Incrementar la matrícula de indígenas en la uan, logrando el
buen desempeño académico de dichos estudiantes en nivel
licenciatura, así como propiciar su acceso a un postgrado,
garantizando su permanencia y conclusión profesional. Pro-
piciar la vinculación con su comunidad mediante el servicio
social y difusión de su cultura (uan-cai, 2010).
Las metas de la uneai se establecieron en: • Generar información mediante una base de datos. • Dar seguimiento y gestión para las tutorías y asesorías a
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s118
estudiantes indígenas. • Dar seguimiento académico a los estudiantes indígenas. • Proporcionar atención a otros grupos sociales vulnera-
bles no indígenas. • Implementar políticas institucionales de equidad educativa. • Difundir las actividades y eventos de la uneai. • Atender al público en la uneai y facilitar la consulta del
material bibliográfico existente. • Llevar a cabo Servicio Comunitario por parte de los estu-
diantes indígenas (uan-cai, 2010).
La uan se incorporó al Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior (paeiies) de la anuies, lo cual otorgó formalidad a las acciones que se realiza-ban en materia de interculturalidad. El paeiies, fundado en 2001 por la anuies en colaboración con la Fundación Ford, tiene por objeto “Fortalecer los “objetivos académicos” de las instituciones de educación superior (ies) participantes en el programa para que respondan a las necesidades de los jóvenes indígenas; ge-nerando así, mayor ingreso, permanencia y egreso de los estu-diantes indígenas” (paeiies, 2011).
Asimismo, el paeiies promueve acciones positivas a favor de la juventud indígena, por ejemplo, el aumento de su ingreso en la educación universitaria. Además, alienta políticas institucionales que favorezcan su permanencia, egreso y titulación, fomentan-do el reconocimiento cultural y la equidad social.
En la práctica, brinda diversos servicios, entre ellos: 1) for-mación permanente de tutores en tanto se reconoce la necesi-dad de formar al personal académico en la interculturalidad, 2) apoyo para realizar la tesis de licenciatura, 3) apoyo para la mo-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s119
vilidad entre instituciones, 4) cursos remediales de nivelación y talleres, 5) difusión de acciones y eventos que contribuyan a in-crementar la afirmación intercultural, 6) gestión de becas ante diversas instancias.
En 2011, en el paeiies participan 372 estudiantes indígenas a nivel de toda la educación superior (paeiies, 2011).
Los datos de la juventud indígena en la Universidad Autónoma de NayaritDesafortunadamente, se carece de información precisa acerca de la incorporación de estudiantes indígenas a la Universidad Autónoma de Nayarit, entre otras razones debido a que la esta-dística universitaria no registra la condición de pertenencia a un pueblo indígena. Informalmente sabemos de la participación de alumnos indígenas en algunos programas educativos, sin tener una sistematicidad.
El surgimiento de la Coordinación para la Atención de Asun-tos Interculturales tampoco ha generado información estadísti-ca relativa a los estudiantes indígenas en la universidad. El si-guiente cuadro refleja la presencia de población indígena en la uan durante el ciclo 2006-2007. Como se observa, la informa-ción carece de datos específicos en relación al pueblo indígena de origen.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s120
Cuadro 3. Estudiantes indígenas en la Universidad Autónoma de Nayarit por carrera y sexo
Carrera Total Hombres Mujeres
Total 204 89 115
Ciencia política 4 4 0
Comunicación y medios 2 1 1
Psicología 17 2 15
Ciencias de la educación 21 7 14
Derecho 28 10 18
Médico Cirujano 17 8 9
Cirujano dentista 4 2 2
Químico Farmacobiólogo 1 0 1
Enfermería 34 12 22
Turismo
Administración 22 16 6
Contaduría 13 3 10
Mercadotecnia 2 0 2
Informática 11 4 7
Sistemas computacionales 3 2 1
Ing. Control y computación 1 1 0
Matemáticas 5 4 1
Agricultura 1 1 0
Biología 1 1 0
Ing. Electrónica 1 1 0
Ing. Pesquera 8 7 1
Turismo 6 1 5
Médico veterinario 2 2 0
Fuente: uneai-cai, Universidad Autónoma de Nayarit, ciclo 2006-2007, uan, Tepic, Nayarit (www.cucsh.uan.edu.mx)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s121
La mayor parte de los estudiantes se inscribe en carreras que son tradicionales para el medio indígena, como enfermería y educación. Ambas carreras, conjuntamente con el estudio del derecho, comprenden a 40% de los alumnos inscritos. Resulta interesante observar la escasa participación de estudiantes indí-genas en carreras vinculadas al campo, como agricultura y vete-rinaria. Ello puede ser consecuencia de la falta de trato con pro-fesionistas en estos ramos, lo cual podría servir de referencia para la selección de dichas carreras. También puede ocurrir la poca visibilización de la agricultura indígena como un campo de estudio independientemente de los saberes tradicionales acu-mulados por el grupo.
De acuerdo a los datos aportados por el Programa de Apo-yo Académico a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Edu-cación Superior, solo una parte de los estudiantes indígenas participa en el paeiies. Para el ciclo 2010-2011 fueron:
Cuadro 4.Estudiantes indígenas en la Universidad Autónoma de Nayarit
por grupo étnico y sexo
Grupo étnico Total Hombres Mujeres
Total 145 51 94
Wixarika (huichol) 80 30 50
Nayerij (coras) 35 12 23
Tepehuano 3 0 3
Náhualt 12 5 7
Otros 15 4 11
Fuente: Programa de Interculturalidad. Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior, ciclo 2010-2011, uan, Tepic, Nayarit
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s122
Considerando los cuatro pueblos indígenas de Nayarit, se constata que los jóvenes wixarikas son quienes acuden en ma-yor número a la universidad. Es interesante observar que, a pe-sar de que los nayerij o los coras ingresan a la educación univer-sitaria en menor número, dentro de este grupo es mayor la participación de las mujeres.
En cuanto a la distribución de los estudiantes indígenas por carreras universitarias, a partir de la misma fuente se constata:
Cuadro 5. Estudiantes indígenas en la Universidad Autónoma de Nayarit por carrera y sexo
Carrera Total Hombres Mujeres
Total 145 51 94
Ciencia política 2 2 0
Comunicación y medios 4 2 2
Psicología 8 1 7
Ciencias de la educación 20 5 15
Derecho 29 15 14
Médico Cirujano 13 4 9
Cirujano dentista 6 3 3
Químico Farmacobiólogo 2 1 1
Enfermería 25 6 19
Turismo 5 0 5
Administración 9 4 5
Contaduría 13 3 10
Mercadotecnia 1 0 1
Informática 5 2 3
Sistemas computacionales 1 0 1
Ing. Control y computación 1 1 0
Matemáticas 1 1 0
Fuente: Programa de Interculturalidad. Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior, ciclo 2010-2011, uan, Tepic, Nayarit
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s123
El ingreso de los estudiantes a la Universidad Autónoma de NayaritLos jóvenes indígenas acuden a la universidad con la socializa-ción comunitaria en la que se formaron. La declaración expresa de que “no hay servicios en mi comunidad” es una de las argu-mentaciones a la que más recurren los jóvenes para seleccionar carrera. En las entrevistas realizadas a estudiantes indígenas (De Jesús, 2011, González 2010 y Pacheco, 2011), ese sentido comu-nitario es expresado mediante distintas formas de enunciación:
• Necesidad en mi comunidad• Quiero ayudar a mi mamá que es partera comunitaria y
a veces no la dejan ejercer • No hay ese servicio en mi comunidad• Quiero ayudar a mi gente• Apoyar a la comunidad• Ayudar a la gente que lo necesite• Apoyar a quienes necesiten abogado• Ayudar a la gente de mi comunidad en lo social• Falta personal en las comunidades serranas• Ayudar a las personas indígenas y analfabetas para que
no sean discriminadas• Para resolver las enfermedades de mi comunidad• En las comunidades serranas no hay servicios odonto-
lógicos• Porque en las comunidades indígenas estamos atrasa-
dos en la educación tecnológica
El sentido de servicio se acentúa en las carreras de derecho, educación, medicina, enfermería y odontología.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s124
Al llegar a la universidad, los estudiantes tienen el propósito de regresar a su comunidad de origen para servir a su propio pueblo, enunciándolo expresamente como sigue:
Porque te permite regresar a la localidad de origen y com-
partir los conocimientos con la comunidad.
En la elección de una carrera también influye la existencia de oferta educativa y el propio conocimiento que los jóvenes indí-genas tengan de las posibles profesiones a estudiar. En general, se constata una preferencia por estudiar ciencias de la educa-ción en tanto se encuentran influenciados por la carrera que más frecuentemente ven en las comunidades indígenas. El profesor o profesora, conjuntamente con la enfermera, son los primeros profesionistas que los niños y jóvenes indígenas encuentran en su comunidad. Por ello, no resulta difícil considerar la influencia que tales profesionistas tienen en la construcción del horizonte de futuro de la juventud indígena.
Entre las principales dificultades enfrentadas por los estu-diantes indígenas al ingresar a la universidad se detectaron las siguientes:
1. Los lugares de acceso de los jóvenes indígenas. Es más probable la asistencia a la universidad de los jóvenes in-dígenas urbanos que la de quienes provienen directa-mente del campo. En este sentido, la carencia de una casa del estudiante indígena obliga a los jóvenes a hacer uso de amistades o familiares indígenas asentados en la ciudad:
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s125
• Voy y vengo a mi comunidad, ahora me quedé por-que teníamos examen, ya me habían dicho que no iba a haber coche de mi comunidad ahora tempra-no, le dije a un amigo que si me podía quedar en su casa y sí me dejó que me quedara. Mi amigo es huichol y me dejó quedarme en ella. Ellos también rentan.
• He ido a la casa del estudiante y me dijeron que me iban a llamar pero hasta ahora no me han llama-do. Lo que se me ha dificultado es ir y venir porque hago dos horas en venir y llegar a mi comunidad (Torres, 2011).
2. El escaso conocimiento de la cultura mestiza, de sus có-digos de comunicación y de sus interacciones. Al llegar a la universidad, los estudiantes tienen que aprender por partida doble: por una parte, aprender sobre la cultura a la que están ingresando y, por otra, aprender los co-nocimientos propios del nivel de licenciatura, lo cual los coloca en situación de desventaja frente al resto de los estudiantes.
• Algunas clases a veces no les entiendo, les pregun-to a mis compañeros y a veces me explican. En el salón están otros dos muchachos huicholes, so-mos tres en total. Los mestizos nos hablan bien y se juntan en grupos. Yo me junto en equipo con los otros huicholes. A veces los maestros nos pregun-tan palabras en huichol, que cómo se dice esto, etc. Pero hasta ahí. No tenemos ninguna asesoría por ser indígenas, a menos a mí, he notado que se in-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s126
teresan por una muchacha que es indígena, pero a nosotros los hombres no nos han dicho nada. Esa muchacha viene directo de la sierra y no habla bien español por eso le explican un poco más (Torres, 2011).
3. La difícil interacción con los jóvenes mestizos debido a que provienen de una cultura diferente y al manejo del lenguaje como segunda lengua:
• Para los estudiantes que vivimos en comunidades indígenas, es difícil socializar con los estudiantes mestizos por los valores culturales y conocimientos tradicionales en que se desarrollan… es difícil ex-presarse en las clases, son más reservados porque es su forma de protegerse, contra burlas y amena-zas de sus compañeros (Miranda, 2011).
4. Las carencias económicas de los hogares indígenas, que constituyen uno de los factores que incide en la posibili-dad de cursar una carrera universitaria. Solo un peque-ño porcentaje, apenas 10%, tiene acceso a las becas del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (Prona-bes). La mayoría debe hacer uso de recursos familiares y trabajar mientras estudia:
• No he tenido ningún apoyo de la universidad para salir adelante, sólo hay un centro de cómputo donde podemos hacer la tarea pero nada más. En el rancho pinto casas o voy a la cosecha de chile, cuando hay. Hago lo que sea para conseguir dinero para el ca-mión diario y no dejar de venir (Torres, 2011).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s127
El Pronabes es un programa de becas para estudiantes cuyo ingreso familiar no supera los tres salarios míni-mos; no está dirigido específicamente a educación indí-gena, pero representa una puerta de acceso para que la juventud indígena logre una beca durante el tiempo que duran sus estudios.
5. La desvalorización de las capacidades indígenas para la educación universitaria desanima la llegada de jóvenes al nivel superior. Esta desvalorización ocurre tanto al interior como al exterior de la comunidad. La forma en que son socializados los jóvenes indígenas, previendo su fracaso en el mundo mestizo, la carencia de jóvenes exitosos en la trayectoria universitaria, actúa como dique frente al im-pulso de nuevas generaciones de jóvenes.
• Yo creo que no vienen muchos muchachos coras o huicholes a estudiar porque vemos que si yo ya no puedo y me salgo, lo tomamos como ejemplo, él no la hizo, yo tampoco la voy a hacer, nos desanima-mos entre nosotros. Por eso, si vemos que les da trabajo estudiar, vemos que no vamos a encontrar trabajo, casi siempre tomamos de ejemplo si algu-no viene y no puede y se va, pensamos que tampo-co la vamos a hacer.
• Los maestros de la prepa me dijeron que me viniera a estudiar, que no hiciera caso, algunos vecinos de mi rancho me dicen que por qué estoy estudian-do, que como no tengo papá que no la voy a hacer, pero yo no les hago caso porque no les voy a dar el
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s128
gusto. Los maestros fueron los que me apoyaron, mi mamá me dijo que como viera, que lo que pu-diera me iba a estar ayudando. Tengo seis herma-nos y ninguno estudió, todos llegaron a primaria y algunos a secundaria. Mi mamá no tiene estudios y no tengo papá (Torres, 2011).
6. La falta de información oportuna sobre la dinámica es-colar de la universidad. Los estudiantes de la zona in-dígena no tienen acceso al calendario escolar universi-tario, por lo que desconocen las fechas de entrega de fichas, los requisitos de inscripción, etc.; de ahí que sea frecuente encontrar jóvenes que llegan a la universidad en el mes de junio a solicitar información para ingresar en el siguiente ciclo escolar, cuando el periodo de entre-ga de fichas de primer ingreso ha finalizado. Ese desco-nocimiento se convierte en un factor que coadyuva a la falta de acceso a la universidad.
7. El manejo digitalizado de los trámites universitarios for-ma parte de los obstáculos enfrentados por los jóvenes indígenas, en tanto la mayoría de los mismos deben realizarse por la vía digital. En ocasiones, los jóvenes carecen de correo electrónico para darse de alta como aspirantes a alguna carrera del nivel superior como con-secuencia de que sus comunidades de origen carecen de la infraestructura que posibilita las comunicaciones digitales. En los casos en que se trasladan a localidades urbanas hacen uso de cybercafés por tiempo limitado, ya que deben pagar por ello.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s129
8. El manejo limitado de las tecnologías de comunicación derivado de la carencia en cultura digital existente en sus comunidades de origen. Por ejemplo, el examen de admisión a la educación superior (Exhcoba) se realiza mediante el uso de computadora, por lo cual los jóve-nes deben ser auxiliados en el manejo inicial, so pena de no tener siquiera las habilidades que se necesitan pre-viamente para presentar el examen. A las dificultades tecnológicas que representa la aplicación del examen se agrega al propio contenido del mismo, en tanto es elaborado con base en la racionalidad mestiza. Se supo-ne que la cai proporciona asesoría a los aspirantes para prepararse para tal examen; sin embargo, no siempre es así, pues prácticamente atiende a los estudiantes a partir de que ya ingresaron a la universidad.
9. La limitación en relación a las carreras ofrecidas por la universidad. Como se mencionó anteriormente, por lo general los jóvenes indígenas aspiran a cursar carreras relacionadas con el magisterio y la enfermería. Ello deri-va del hecho de que en sus comunidades tienen contac-to con los profesionistas que se desempeñan en dichas carreras, desconociendo la diversidad de carreras a las que pueden aspirar.
10. La falta de acceso cultural de los jóvenes indígenas res-pecto de la educación superior ocasiona la pérdida de talentos juveniles indígenas:
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s130
• En mi prepa salimos 25 pero solo ocho nos veni-mos a estudiar. Aquí en la uan estamos dos, el otro en veterinaria, otros están en la ut (Universidad Tecnológica) y uno en el tec (Instituto Tecnológico de Tepic). De los ocho que nos venimos cuatro son hombres y cuatro mujeres, las mujeres son las que están estudiando en la ut, estudian procesos agro-industriales (Torres, 2011).
La enseñanza de las lenguas indígenasA partir del interés mostrado por estudiantes indígenas y pro-fesionales lingüísticos, se formalizó la enseñanza del wixarika en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Tutupika Carri-llo de la Cruz y Saúl Santos García, elaboraron el libro Taniuki. Curso de wixarika como segunda lengua, considerando que una de las dificultades para la enseñanza de la lengua wixarika era la carencia de materiales que permitieran a los estudiantes mestizos lograr un acercamiento a la lengua indígena (Santos y otros, 2008).
Los autores realizan una propuesta de gramática wixarika para lo cual tomaron en cuenta las investigaciones sobre la len-gua realizadas previamente. El curso pretende incorporar a los interesados no sólo al aprendizaje de la lengua sino a la forma habitual en que se utiliza en la cultura wixarika.
Posteriormente, a partir de la creación de la Maestría en Lin-güística en junio de 2011 y mediante un convenio con las autori-dades educativas, se formalizó la posibilidad de profesionalizar a profesores indígenas en el estudio y transmisión de su lengua (uan, 2011).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s131
Estas acciones, sin embargo, han quedado aisladas del que-hacer universitario en su conjunto, sin que hayan logrado impac-tar al conjunto de la universidad.
Reflexiones finalesEl acuerdo del 28 de septiembre de 2004 establecía el compro-miso de alentar la participación de la juventud indígena en los programas universitarios en un ambiente de interculturalidad que debía asumir la universidad. A pesar de ello, la interculturalidad no ha tenido una definición específica al interior de la misma. Pa-reciera que el proyecto se limitó a establecer algunos mecanis-mos para el ingreso de los jóvenes indígenas a la universidad sin que se lograra transformar la práctica docente, sin que se esta-blecieran pedagogías basadas en la interculturalidad, etcétera.
Un ejemplo de ello lo constituye la falta de transversalización de un enfoque intercultural en los programas educativos ofreci-dos por la universidad. Si ello se hubiera implementado en las ca-rreras del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, podrían te-nerse resultados positivos; sin embargo, ello no ha ocurrido.
Las acciones administrativas establecidas con el fin de apoyar a estudiantes indígenas se han limitado a tramitar los apoyos del paeiies y, en todo caso, a ofrecer servicios de cómputo y de fotoco-piadoras a los jóvenes indígenas que llegan a la universidad prácti-camente a partir de su propio esfuerzo. Es necesario, por ello, que la universidad redefina los apoyos que otorgará a la población ju-venil indígena durante su tránsito por la educación superior.
Aun así, una parte de la juventud mestiza ha leído los apo-yos otorgados a la juventud indígena como políticas que favore-cen a la misma en detrimento de la mayoría. Por ejemplo, los jó-venes mestizos se preguntan por qué se acepta a los indígenas
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s132
si obtienen menor puntaje que los mestizos en el examen de ingreso (De Jesús, 2011). Este hecho es considerado como una discriminación positiva hacia la juventud mestiza, lo cual crea un clima de tensión entre ambos grupos.
Asimismo, los apoyos brindados a los jóvenes indígenas en cuanto a facilidades para la obtención de fotocopias, a dirección para conseguir hospedaje en la ciudad o para hacer uso del cen-tro de cómputo, son considerados inequitativos para los estu-diantes mestizos. Estos factores crean en la juventud mestiza climas de animadversión hacia la juventud indígena, lo cual tiene por resultado la incomunicación entre ambos grupos. Así, los jó-venes indígenas se reúnen entre ellos para realizar tareas, para celebrar algunas fechas significativas para los pueblos indios (por ejemplo, el Día de la Lengua Materna), etc., sin que en esas actividades participen los jóvenes mestizos.
Lo anterior representa un ejemplo de que la introducción de prácticas tendientes a lograr la compensación de desventajas sociales no siempre se traduce en la construcción de una mayor socialidad entre grupos desiguales culturalmente, así como tam-poco contribuye a eliminar las barreras establecidas entre ellos. Por el contrario, se reafirman las actitudes antiindígenas exterio-rizadas por la juventud mestiza.
Resulta prácticamente imposible que puedan construirse nuevas formas de interacción entre las juventudes mestiza e in-dígena sin antes llevar a cabo acciones entre los estudiantes mestizos que promuevan su sensibilización en relación las cultu-ras indígenas. De ahí la importancia de atender las áreas de sub-jetivación de las acciones enmarcadas en la interculturalidad. Las acciones crean nuevas tensiones que deben agregarse a las ya existentes entre los mestizos y los indígenas.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s133
Finalmente, debe decirse que los jóvenes indígenas llegan a la universidad con una carga comunitaria, valorativa y epistémica que no es apreciada por la educación mestiza. Desde este punto de vista, la universidad se convierte en un nuevo lugar de la cul-turización en sus valores, que no toma en cuenta a los nuevos sujetos sociales que llegan a la educación. El destino de los jóve-nes se encuentra signada por marcas comunitarias, como se se-ñala en el siguiente relato:
Cuando era chico estuve muy enfermo, me cuenta mi mamá.
Por ello me llevó a San Blas a dejar ofrenda a la madre
Ha ramara y le pidió que me aliviara. Me cantó una cantado-
ra que ya se murió. Antes que se muriera me dijo que tengo
que regresar a San Blas y llevar ofrenda a la piedra blanca
porque mi destino es ser curandero. Yo quería entrar a me-
dicina porque la curandera me dijo que ese es mi destino
pero no tengo quien me ayude con mi carrera. Por eso estoy
aquí, estudiando educación para también ayudar a mi pue-
blo. Algún día tendré que ir a dejar la ofrenda que me dijo la
cantadora (Torres, 2011).
BibliografíaDe Jesús Espinoza, Nadia (2011), Políticas Públicas Interculturales
para el acceso y permanencia de estudiantes indígenas en la Universidad Autónoma de Nayarit, Tesis de Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
González Montoya Santos (2010), La educación indígena en la uan, trabajo final de la materia Orientación a la titulación, Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nayarit
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s134
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2010). XIII Censo de Población y Vivienda 2010, Aguascalientes, Ags.
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2007), La educación para poblaciones en contextos vulnerables. Informe 2007, inee, México
Miranda Garay, Juan José y Emanuel Ibarra Heredia (2011), “La educación indígena en la Universidad Autónoma de Naya-rit”, ponencia presentada en el III Coloquio Internacional Red de Enlaces Académicos de Género rco de la anuies: Edu-cación incluyente, propuesta para una sociedad democráti-ca organizado por el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Mi-choacán y la Red de Enlaces Académicos de Género reag-rco-anuies del 6 al 8 de abril en Jiquilpan, Michoacán.
Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes (coordinadora) (2010). Sa-beres indígenas y educación en Nayarit, Juan Pablos Edito-res-uan, México
Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes (2011). Entrevistas realiza-das a jóvenes indígenas de la Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nay.
Santos, Saúl, Carrillo Tutupika y Carrillo, Marina (2008), Taniuki. Curso de wixarika como segunda lengua, Universidad Autó-noma de Nayarit, Tepic, Nayarit.
Schmelkes, Sylvia (2003). “Educación Superior Intercultural. El caso de México”, Conferencia dictada en el Encuentro Inter-nacional Intercambio de Experiencias Educativas,“Vincular los Caminos a la Educación Superior”, organizado por la Ford Foundation, la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara y la anuies, los días 17 a 19 de noviembre de 2003
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s135
Tanck de Estrada, Dorothy (2000). Pueblos de indios y educación en el México colonial,1750-1821, Colmex-ceh, México.
Universidad Autónoma de Nayarit (2004), “El rector de la uan fir-ma acuerdo que establece disposiciones en materia de par-ticipación de los grupos indígenas en la Institución”, en Co-municado 710, 28 de septiembre de 2004 (www.uan.edu.mx/medios) (consultado septiembre 2011)
Universidad Autónoma de Nayarit (2006). “anuies aprueba pro-puesta de la uan para crear red de interculturalidad”, en Co-municado 1187, 11 de marzo de 2006 (www.uan.edu.mx/medios) (consultado septiembre 2011)
Universidad Autónoma de Nayarit (2011). “Dio inicio la Maestría en Lingüística aplicada para profesores indígenas”, en Co-municado, 11 de julio de 20114 (www.uan.edu.mx/medios) (consultado septiembre 2011)
Universidad Autónoma de Nayarit. CAI (2010). “Visión-Misión”, en www.cucsh.uan.edu.mx/cai_web/_vision.htm, (consul-tado septiembre 2011).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s137
ResumenEn este texto se muestra un conjunto de cerca de 400 estudian-tes de bachillerato en Ciudad Juárez, primero, desde sus condi-ciones y características personales y familiares; después, sus trayectorias paralelas entre el trabajo y la escuela para, poste-riormente, analizar las condiciones y limitantes que estos sujetos identifican como obstáculos en su futuro escolar y laboral, los cuales resultan de las diferencias e inequidades entre hombres y mujeres y entre los sectores económicos de procedencia.
Este estudio permite establecer que los jóvenes reprodu-cen las prácticas de género tradicionales aun cuando se expre-san con un discurso que incorpora las nociones de igualdad de género y que exalta las capacidades individuales. Asimismo, se evidencia la distancia entre las aspiraciones educativas y labora-les, y la certeza del cumplimiento de las mismas. La discusión gira en torno a la valoración de la trayectoria escolar que es con-siderada como el principal recurso en los sectores sociales que enfrentan mayores carencias de capital económico y social.
CAPÍTULO 4Discursos y percepciones acerca del
futuro escolar y laboral de jóvenes de bachillerato de Ciudad Juárez
Flor Urbina Barrera
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s138
Palabras clave: jóvenes, inserción social, trayectoria escolar y laboral, capital social.
AbstractThis text shows a group of about 400 high school students in Ciudad Juarez, first from their conditions and also personal and family characteristics, subsequently the parallel paths between work and school are presented, afterwards the student’s condi-tions and limitations that they identified as obstacles in their for-thcoming scholastic and employment where stand the differen-ces and inequalities between men and women among the economic sectors of origin are discussed. This text shows that young people play traditional gender practices, even when ex-pressed with a speech that incorporates the notions of gender equality and exalting individual capacities. Also, the distance between the educational and career aspirations, and the cer-tainty of compliance with them is evident. The discussion revol-ves around the assessment of school path that is estimated as mainstay among social sectors that face greater economic de-privation and social capital.
Key words: youth, social insertion, academic and work path, network of social relations.
I. Introducción-planteamiento En este texto se observa a un conjunto de jóvenes estudiantes del nivel medio superior, quienes están próximos a egresar de algún bachillerato, y se reflexiona acerca de sus condiciones contextuales-familiares que les han permitido alcanzar los 12 años de escolaridad; desde ahí se indaga cuáles son sus expre-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s139
siones, aspiraciones y proyecciones de continuidad escolar y participación laboral.1
En México la educación media superior sigue siendo el pun-to donde se resquebraja la continuidad escolar, es decir, la ten-dencia es que los estudiantes al concluir el nivel medio —a los 9 años de escolaridad—, abandonarán su trayectoria y se enfoca-rán en diversas actividades domésticas y/o laborales. Otros es-tudios han mostrado que México, en el contexto latinoamerica-no, se integra al conjunto de países que han logrado una cobertura casi total en educación básica (junto con Colombia, Paraguay, Venezuela y Ecuador); sin embargo, en secundaria al-canzan sólo a un tercio, o menos, de la población en edad de cursarla (Escobar y Jiménez, 2008: 5).
En atención al argumento de que los jóvenes de sectores sociales más empobrecidos difícilmente alcanzan el nivel esco-lar medio superior, se realiza un acercamiento a zonas populares de Ciudad Juárez para analizar y contrastar las experiencias en-tre estudiantes que convergen en estos espacios, desde donde se diferencia a un contingente más empobrecido que otro. La referencia a sectores populares facilita una mirada más amplia para comprender la complejidad de la vida cotidiana de aquellos que aun cuando han logrado una trayectoria escolar de más de 6 o 9 años, logran sortear una serie de condiciones que pueden ser valuadas como de mayor o menor pobreza.
1 Este texto es parte de una investigación más amplia que tiene como objetivo conocer y comparar las condiciones de los estudiantes de Ciudad Juárez frente a jóvenes de otras regiones de México: condiciones personales y familiares; factores que favorecen y limitan la continuidad escolar; las estrategias encaminadas hacia la inserción laboral; la construcción regional de las diferencias de género. Aquí se muestran algunas evidencias obtenidas por medio de entrevistas, sin embargo, se enfatiza la información reunida a través del primer cuestionario aplicado a la población de estudio.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
0
Ante los actuales discursos de exclusión social y vulnerabi-lidad se tiende a generalizar el análisis de los contingentes de población juvenil que no acceden a dinámicas formales, institui-das e institucionalizadas; posición analítica que exige colocar a estos sectores en el marco de los sujetos sociales producidos por las estructuras políticas hegemónicas. Es decir, el devenir cotidiano en las localidades y en las regiones es productor de sujetos sociales, por lo tanto, es necesario generar otros conoci-mientos acerca de las especificidades que encuentran los contingentes de jóvenes, quienes no deben ser considerados en una totalidad amalgamada; esto es, la reflexión en torno a la di-versidad juvenil requiere el estudio minucioso de las condiciones específicas según las diferencias de clase, de género, étnicas y de condición de la localidad que se habita, sea ésta considerada rural o urbana (véase Feixa, 1998).
Frente a las generalizaciones que intentan demostrar que la baja escolaridad (menos de 12 años) es evidencia de que hay sectores juveniles con escasas oportunidades o factores forma-les o institucionales que obstaculizan y, por tanto, les excluyen de un mayor grado de inserción social, resulta necesario tomar en cuenta a las construcciones sociales locales, en las cuales se afirma que los jóvenes pueden insertarse en la vida productiva —del mercado o de la vida familiar— según sean (mayores o me-nores) las valoraciones de su trayectoria escolar. Esto es, depen-diendo del contexto social-regional, puede ponderarse la nece-sidad de una formación profesional. En algunas localidades de México, sólo las mujeres que no consideran viable lograr un ma-trimonio ventajoso, o que no cuentan con un patrimonio de los padres, son quienes vislumbran la trayectoria escolar como la opción para alcanzar mejores condiciones de vida (Urbina,
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s141
2011b). De ahí que es pertinente analizar las condiciones especí-ficas que provocan que haya cortas trayectorias escolares en los contingentes de población juvenil, lo cual no debe ser entendido únicamente como evidencia de exclusión social y vulnerabilidad.
Un primer planteamiento visibiliza sectores que, carentes de un mayor soporte de capital social (conformado por las redes de relaciones sociales) y de capital económico, enfocan sus es-trategias en una más larga trayectoria escolar y que, sin embar-go, deben hacer frente al fenómeno de la devaluación de las ti-tulaciones y certificaciones académicas y a la poca capacidad de incorporación que tienen los mercados de trabajo.
Un segundo planteamiento se dirige a la supuesta doble ex-clusión de aquellos jóvenes que no acceden a las instituciones de educación ni participan en los mercados de trabajo, pero que su contraparte, la del estudiante–trabajador tampoco parece te-ner mejores condiciones. Esto es, los alumnos que no pueden dedicarse de tiempo completo a estudiar y que requieren traba-jar para allegarse algunos ingresos en dinero o en especie, pue-den resultar en trayectorias escolares deficientes. Asimismo, se asume apresuradamente que los que trabajan, una vez que con-cluyen sus estudios, estarán en condiciones de incorporarse al mercado laboral con ciertos aprendizajes que fueron acumula-dos mientras aún estaban en las aulas; no obstante, es notoria la desconexión entre estas experiencias laborales y las líneas de especialización escolar, ya que desarrollan actividades que mu-chas veces no tienen vinculación con sus áreas de estudio.
Por lo anterior, los jóvenes que participan en redes de rela-ciones sociales con mayor involucramiento en actividades de su campo laboral, obtendrían mayores o más inmediatas opciones de desarrollo profesional. En este sentido, el capital social se
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
2
constituye, es generado y al mismo tiempo es generador de las redes de relaciones sociales; esto es, quienes se unen a redes cuyas actividades son de su interés, incrementarán en ese cam-po social la densidad de este capital. De ahí que las redes socia-les generadas previo o durante la experiencia laboral, mientras se era estudiante, favorecerán una mejor inserción al escenario de trabajo profesional.
El concepto de exclusión parece colocar a los jóvenes en alguna orilla del sistema social, pero otra mirada, desde un enfo-que de inserción social, permite identificar y reconocer las estra-tegias, las practicas, las redes; es decir, el ejercicio activo, la agencia de los jóvenes para trabajar, para formar parte de un colectivo social, para formar o ser parte de una familia. Una tra-yectoria de vida no queda detenida, ni congelada, adentro de algo llamado “exclusión”. Ellos participan al mismo tiempo que son generadores de una dinámica de inserción social que tiene diversos matices a partir de los posicionamientos y construccio-nes locales de género, generación, etnia, clase. La propuesta de inserción social no ofrece un posicionamiento antagónico a los discursos de exclusión; en realidad se trata de otra perspectiva, desde otro paradigma para el análisis de las estrategias, prácti-cas y discursos de los conjuntos diversos de población juvenil, que pondera las formas de la inserción social que construyen y definen los sujetos sociales.
Los agentes sociales elaboran discursos y percepciones acerca del proyecto de vida que desean concretar. Esas posibili-dades que se busca lograr en el futuro, van emparejadas con la actual toma de decisiones, con las prácticas que se ejecutan en el presente y que están encaminadas hacia la trayectoria y el personaje que se desea ser.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s143
A continuación se muestra a un conjunto de cerca de 400 estudiantes de bachillerato en Ciudad Juárez, primero desde sus condiciones y características personales y familiares; después a través de sus trayectorias paralelas entre el trabajo y la escuela; posteriormente se analizan las condiciones y limitantes que ellos identifican como obstáculos en su futuro escolar y laboral.
II. Población de estudio. Características personales y familiaresEn el marco de este estudio se ha generado una muestra con estudiantes de bachillerato en Ciudad Juárez que acuden a insti-tuciones ubicadas en (o aledañas) los espacios de mayor margi-nación. Por una parte, se consultó la información que, con datos oficiales, clasifica las diversas zonas de la ciudad como de media, alta y muy alta marginación. No obstante, también se tomó en cuenta la percepción común de habitantes de la locali-dad que identificaron escuelas de educación media superior ubicadas en zonas populares de Ciudad Juárez. El contingente que aquí se identifica como procedente de sectores populares (SP) se ubica en la zona de media marginación (Cbtis2 114), en la colonia Parques industriales, aledaña al centro de la ciudad). El otro contingente que se identifica como procedente de sectores populares empobrecidos (SPE) se ubica en las inmediaciones de la zona de alta marginación (Cetis3 61), en la colonia Santa María, al centro-poniente de la ciudad. En la ciudad se identifican otras áreas como de alta y muy alta marginación, en donde no hay instituciones de nivel medio superior; por lo tanto, estas son las escuelas que se encuentran más próximas.
2 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios.3 Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
4
Durante el ciclo escolar 2011-2012 se obtuvo una muestra con 395 estudiantes de dos instituciones de educación media superior de Ciudad Juárez, Chihuahua. En ambas se buscó abor-dar a la mayor parte de los estudiantes que cursaban el último nivel del bachillerato, es decir, los que estaban próximos a egre-sar. En cada una de las escuelas el número de mujeres y hom-bres parece ser similar; en general, 44% son mujeres y 56% son hombres. Sin embargo, es notoria la mayoría de varones en la escuela aledaña a los sectores populares (60%). En tanto, en la aledaña a los sectores populares más empobrecidos se encon-tró un 50% de mujeres.
Figura 1. Población total de estudio
Muestra 395 estudiantes Hombres Mujeres
Ambas instituciones 56% 44%
SP 60% 40%
SPE 50% 50%
Distribución de las edadesLos jóvenes de la muestra en general se encuentran en un rango de edad entre los 16 y los 20 años. Los varones que asisten al bachillerato de SP se encuentran en un rango más amplio de edad, es decir, aquí encontramos a los que van desde los 16 hasta los 20 años. Por su parte, sus compañeras se encuentran principalmente entre los 17 y 18 años. Las explicaciones al res-pecto pueden ser diversas, sin embargo, es notorio que estos varones cuentan con condiciones que favorecen su asistencia a la escuela.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
5
Yo acabé la secundaria y dejé de estudiar un año, me fui a
trabajar con un tío… ya luego quería seguir estudiando y mi
papá me dijo que le echara ganas” (José, 20 años, SP).
Cuando acabé la secundaria mi mamá me dijo que si ya no le
iba a echar ganas en la escuela, que ya me fuera a trabajar, es
que ya me sentía cansada de ir a la escuela (Erika, 18 años,
SP).
… Es que yo no estudié dos años, me fui a Zacatecas con la
familia de mi mamá cuando salí de la secundaria” (Luis Anto-
nio, 20 años, SPE).
Entre los estudiantes que asisten al bachillerato de SPE el rango de edad entre los varones va de los 17 a los 19 años. Cómo puede observarse, ellos cursan el bachillerato no a partir de los 16 años de edad, sino más tardíamente. Esto está relacio-nado con las trayectorias escolares interrumpidas e ininterrum-pidas. En cuanto a sus compañeras, ellas se ubican entre los 17 y 18 años. Es notorio que en ambos sectores sociales ellos en-cuentran mayores posibilidades de permanencia en la escuela, mientras que entre ellas es más restringido el periodo de tiempo durante el cual obtienen condiciones favorables para asistir al bachillerato. Es decir, ellas no asisten al bachillerato siendo más jovencitas, ni tampoco si ya rebasan la edad promedio. Es cam-bio, los varones tienen más respaldo del entorno familiar para permanecer en el espacio escolar durante un lapso más prolon-gado que puede ir desde los 16 hasta los 20 años de edad.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
6
Hogares sin padre
Figura 2. Hogares sin padre
Hogares sin padre SP →22% SPE →20%
Hombres 19% 18%
Mujeres 26% 23%
En ambos sectores sociales es elevado el número de hoga-res en donde no vive el padre en casa, en un rango de 20%. En el caso de las alumnas de SP son ellas quienes suman más estu-diantes procedentes de hogares en donde no habita el padre (26%). En tanto que las que asisten a la escuela en SPE también suman un mayor porcentaje (23%) frente a sus compañeros va-rones (18%).
Diversos estudios han analizado las condiciones de desven-taja social que enfrentan en México los hogares en donde el va-rón padre de familia no está presente. Sin embargo, también abundan las investigaciones que documentan los arreglos y las relaciones al interior de las familias, en donde las madres establecen relaciones más democráticas y distribuyen los in-gresos con mayor énfasis en las necesidades básicas de cada uno de los integrantes (González de la Rocha, 1999; Cuevas, 2010). Por lo tanto, unos estudios muestran las tendencias de pobreza en los hogares que no cuentan con la presencia del jefe de familia, mientras que otros enfatizan que los hogares con jefas de familia logran organizar y administrar los recursos y capitales diversos para garantizar la sobrevivencia del grupo doméstico.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s147
Yo vivo con mi mamá y mi tía, mi tía me apoya para es-
tudiar, me compra ropa y me da dinero (Alicia, 17 años, SPE).
Composición de los hogares
Figura 3. Composición de los hogares
SP SPE
Nuclear Extensa Cónyuge Nuclear Extensa cónyuge
H 86% 14% 82% 18%
M 77% 21% 2% 76% 23% 1%
Total 82% 17% 1% 79% 20% 1%
Es sobresaliente la información acerca de la composición de los hogares de procedencia, ya que se trata principalmente de jóvenes “hijos de familia”,4 esto es, que viven con ambos pa-dres. Los llamados hogares nucleares, integrados por los cónyu-ges y su descendencia, representan en este estudio el 82% de los SP y el 79% de los SPE. Este hallazgo muestra evidencia de que aquellos que logran una trayectoria escolar más larga son los que tienen un grupo familiar con las condiciones socialmente reconocidas como de mayor estabilidad.
Después de identificar las características de la población de estudio, en el siguiente apartado se documentan las experien-cias de trabajo de los jóvenes estudiantes.
4 Véase la noción de hijas de familia en, Urbina, 2011c.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
8
III. Trayectorias simultáneas entre el trabajo y la escuela
Figura 4. Estudiantes que trabajan
SP SPE
Hombres 12% 7%
Mujeres 3% 5%
Total 15 % 12 %
Los jóvenes que trabajan y que proceden de hogares con mayores condiciones de pobreza, abandonan la trayectoria es-colar ante la imposibilidad de repartir el tiempo y los recursos económicos en ambas actividades. Por lo tanto, encontramos más estudiantes que trabajan en los SP; entre los varones de los SPE un 7% tiene condiciones para simultáneamente realizar una actividad laboral y asistir a la escuela, mientras que entre los que se encuentran en SP es el 12%.
Yo estoy trabajando en un taller, le doy dinero a mi mamá…
ya no quiero seguir en la escuela, porque prefiero trabajar,
necesito el dinero para la casa, no me alcanza para la escue-
la (Jorge, 18 años. SPE).
Soy asistente de soldador…el dinero es para mis cosas,
ropa, el celular (Marco, 19 años. SP).
Yo cuido a un niño… Guardo el dinero (Anne, 17 años. SPE).
Trabajo en cinepolis. Estoy ahorrando (Tania, 18 años. SP).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s14
9
Trabajo en una botarga para celulares, nada más para traer
dinero para los fines [de semana] (Antonio, 18 años. SP)
En el caso de las mujeres la asignación de actividades y las normativas generadas a partir de la construcción social de los géneros parece que modifica a la inversa la pauta de condición de estudiante-trabajador. Es decir, entre los estudiantes hom-bres hay mayores posibilidades de alternar las trayectorias es-colar y laboral en aquellos que proceden de sectores sociales menos empobrecidos; en tanto que las estudiantes mujeres de los SP tendrán mayor oposición entre sus familiares para traba-jar, pues esto les llevará a permanecer mayor tiempo fuera del entorno doméstico. Por su parte, las estudiantes mujeres proce-dentes de los SPE casi duplican el porcentaje de sus pares de los SP (5% y 3% respectivamente).
En otros estudios se ha encontrado que en los sectores so-ciales considerados como de mayor prestigio o status social es mayor el resguardo de las hijas, frente a las jóvenes de sectores sociales empobrecidos, ya que al parecer existe una percepción social de que no tienen mucho que perder.5
Edad del primer empleoAl analizar los datos obtenidos teniendo en consideración el de-sarrollo de las trayectorias simultáneas en el largo plazo, es decir, desde que tuvieron la primera experiencia de trabajo, las ten-dencias muestran la constante de las diferencias recién mencio-nadas. Los estudiantes en ambas instituciones educativas que han tenido alguna experiencia de trabajo representan el 68% de los alumnos en ambos casos. Sin embargo, la tendencia conti-
5 Véase también Kerbo, 1998.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s150
núa, ya que el porcentaje más elevado de aquellos que han po-dido sostener simultáneamente las trayectorias escolares y de trabajo lo tienen los varones de los SP, mientras que sus pares varones de las SPE presentan 10 puntos porcentuales por deba-jo, es decir, 48% y 38%, respectivamente. Asimismo, las mujeres de los SPE están con 10 puntos porcentuales por encima de sus pares de los SP, esto es, con 30% y 20%, respectivamente.
Figura 5. Edad del primer empleo
Años de edad Total de la
muestra7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SP-H 3% 2% 2% 8% 5% 11% 9% 7% 21% 20% 9% 2% 1% 48%
SP-M 2% 6% 2% 2% 10% 26% 28% 24% 20%
Total 68%
SPE-H 3% 3% 5% 3% 14% 7% 11% 12% 23% 19% 57= 38%
SPE-M 3% 5% 18% 11% 11% 18% 18% 13% 3% 45= 30%
Total 69%
En cuanto a la edad en que tuvieron su primera experiencia de trabajo, el rango inicia en ambos sectores a los 7 años para el caso de los varones, sin embargo, se extiende hasta los 19 años entre los SP, mientras que en los de SPE llega a los 17 años. En cuanto a las mujeres, la primera experiencia de trabajo entre los SPE alcanza los porcentajes más elevados a partir de los 11 años y se prolonga hasta los 18. Por su parte, sus pares de los SP muestran los porcentajes más elevados a partir de los 14 y hasta los 17 años. Es evidente que a partir de los 12 años, edad en la que aproximadamente concluyeron la primaria, los jóvenes de
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s151
los cuatro subconjuntos iniciaron el ingreso masivo hacia la pri-mera experiencia laboral; con excepción de las mujeres de los SP quienes lo postergaron hasta la conclusión de los estudios de secundaria.
Cuando salí de la primaria, me iba con mi abuelita a vender
burritos… ya desde ahí, ya no dejé de trabajar, sigo vendien-
do que comida, que fruta… (Alejandra, 17 años, SPE).
Cuando salí de la secundaria yo les decía a mis papás que
quería trabajar, entonces empecé en la zapatería de una
amiga de mi mamá (Liz, 18 años, SP).
Cuando acabé la secundaria entré a trabajar a una tortillería,
ya tenía 15 años (Enrique, 18 años, SP).
Aunque actualmente los estudiantes que trabajan no reba-san el 15% de los participantes de cada sector, es evidente que la mayoría de estos jóvenes bachilleres han sostenido trayecto-rias escolares simultáneamente con experiencias laborales; al-gunos han alternado los días de escuela con el trabajo, otros han trabajado en los periodos vacacionales y durante los fines de semana. Sin embargo, más del 68%, mujeres y hombres de am-bos sectores, han contribuido con ingresos o aportaciones di-versas a sus grupos familiares.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s152
Uso del ingreso
Figura 6.Uso del ingreso
Mis gastos Familia Ambos
SP-H 50% 4% 46%
SP-M 61% 2% 37%
SPE-H 49% 5% 46%
SPE-M 58% 9% 33%
Respecto al uso del ingreso, la indagación implicaba cono-cer si lo que ganaban era usado para colaborar en el sosteni-miento de las necesidades del grupo familiar o si disponían de ello a su criterio. Entre los varones, quienes se encuentran en los SP la proporción es al 50% de los que apoyan a los gastos del grupo familiar y quienes los destinan para uso personal. Caso muy similar se presentó entre los varones de los SPE. En cuanto a las mujeres en los SP, quienes usan los ingresos obtenidos para su consumo personal representan el 61%; las de los SPE tienen un porcentaje que se aproxima, ya que suman el 58%. Al obser-var al interior de cada sector económico pareciera que ellas tie-nen más posibilidades de trabajar y disfrutar de sus ingresos sin necesidad de contribuir a la manutención del grupo familiar.
También se muestra que los jóvenes de los SPE tienen me-nores porcentajes frente a los de los SP en cuanto a las posibili-dades de usar sus ingresos según su propio interés; los jóvenes de los SPE trabajan en mayor proporción para contribuir a sus hogares, y específicamente, el porcentaje más alto se encuentra entre las mujeres de los SPE, esto es, ellas representan el por-centaje más elevado de quienes respondieron que trabajaban
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s153
exclusivamente para apoyar en los gastos familiares. En ese mis-mo sentido, el conjunto con el menor porcentaje es el de las mu-jeres de los SP.
Miradas hacia el futuro de la trayectoria escolar
Figura 7. ¿Vas a ir a la universidad?
Sí No No sé si tendré posibilidades
SP-H 93% 2% 5%
SP-M 92% - 8%
SPE-H 71% 2% 27%
SPE-M 72% 3% 25%
Al preguntar si al concluir el bachillerato continuarían estu-diando el nivel superior, las respuestas muestran el ensancha-miento de las brechas entre los 4 conjuntos según las diferencias de clase y de género. Existe una diferencia de 22 puntos porcen-tuales entre el conjunto de mayor porcentaje y el de menor. La respuesta más elevada corresponde a los varones de los SP, ya que el 93% expresó que sí continuarán; por su parte, sus compa-ñeras alcanzan un 92%. Los jóvenes de los SPE muestran un 72% para las mujeres y un 71% los varones. La diferencia más notoria está entre los hombres de uno y otro sector. Sin embar-go, la diferencia entre las mujeres de uno y otro sector también es muy amplia.
Yo quiero estudiar arquitectura en la universidad, mis papás me
apoyan y tengo contactos para entrar más fácil; es que no es
fácil entrar, también necesitas palancas. (Ximena, 17 años, SP)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s154
… no sé, creo que no, no tengo las condiciones, mis papás ya
no me quieren pagar la escuela; no soy buena estudiante. (Lupi-
ta, 18 años, SPE)
A pesar de que la mayoría de los estudiantes respondió afir-mativamente sobre la intención de continuar estudiando al con-cluir el bachillerato; ellos identificaron diversos obstáculos para la continuación de la trayectoria escolar. Se les preguntó si con-sideraban que tenían limitaciones u obstáculos para ingresar al nivel superior y las respuestas fueron las siguientes: los varones procedentes de los SP respondieron en un 58% que no identifi-can obstáculos, por lo que sí consideran factible su continuidad escolar, mientras que un 39% respondió afirmativamente. El res-tante 3% se encuentra en el margen de incertidumbre. Sus com-pañeras estudiantes procedentes de los SP respondieron 10 puntos porcentuales por encima de ellos (49%) que sí vislum-bran obstáculos ante la posibilidad de continuar con la trayecto-ria escolar en el nivel superior. Además de considerar al 4% que se mantiene en el margen de incertidumbre. Por su parte, el 47% respondió que no tiene obstáculos.
Figura 8. ¿Identificas obstáculos o limitaciones para continuar estudiando?
Sí No Tal vez
SP-H 39% 58% 3%
SP-M 49% 47% 4%
SPE-H 60% 37% 3%
SPE-M 60% 36% 4%
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s155
En cuanto a los estudiantes varones procedentes de los SPE, con 21 puntos porcentuales arriba de sus pares de los SP, esto es, el 60% respondió que sí observa limitaciones y existe también un 3% que se mantiene en el margen de incertidumbre; el 37% respondió que no identifica obstáculos. Por su parte, sus compañeras, las mujeres procedentes de los SPE, son quienes tienen el porcentaje más alto al sumarle el rango de incertidum-bre. Ellas respondieron que sí tienen limitaciones en un 60%; además de un 4% en el rango de incertidumbre. 36% refiere que no tiene obstáculos, muy cerca de sus compañeros varones.
Las siguientes tablas agrupan las respuestas acerca del tipo de limitaciones que los jóvenes identifican para acceder a los es-tudios de nivel superior.
Figura 9. Limitaciones para continuar estudiando SP
Limitaciones para continuar estudiando SP-Hombres
Limitaciones para continuar estudiando SP-Mujeres
Hay muchos aspirantes para ingresar a la universidad y no hay lugar para todos.
Hay muchos aspirantes para ingresar a la universidad y no hay lugar para todos.
Si me falta dinero Si me falta dinero
Tengo bajo nivel académico Es muy difícil
Se requiere mucho esfuerzo No sé qué me gustaría estudiar
El examen de admisión es muy difícil Soy mamá
Me queda muy lejos
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s156
Figura 10. Limitaciones para continuar estudiando SPE
Limitaciones para continuar estudiando SPE-Hombres
Limitaciones para continuar estudiando SPE-Mujeres
Si me falta dinero Si me falta dinero
Hay muchos aspirantes para ingresar a la universidad y no hay lugar para todos.
Hay muchos aspirantes para ingresar a la universidad y no hay lugar para todos.
El examen de admisión es muy difícil El examen de admisión es muy difícil
Me queda muy lejos Tengo muchos factores en contra
Adeudo materias
Es muy difícil
Los factores que juegan en contra de la viabilidad de llevar a cabo estudios de nivel superior fueron expresados entre los va-rones procedentes de los SP de la siguiente manera: la mayoría hace referencia a la saturación de las instituciones y que el nú-mero de aspirantes a ingresar supera la capacidad de admisión. El segundo rubro se refiere a la carencia de los recursos econó-micos. El tercer rubro hace referencia a un bajo nivel académico, es decir, ellos mismos como estudiantes consideran que no han obtenido o que no cuentan con una formación académica sólida que les respalde ante la búsqueda de la continuidad escolar.
Entre las respuestas de las alumnas procedentes de los SP las limitaciones se expresan en un primer rubro en el mismo sen-tido que sus compañeros varones, esto es, el alto número de aspirantes a ingresar y la limitada capacidad de admisión de las instituciones de educación superior. El segundo rubro aduce, en
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s157
la misma línea que sus compañeros, a las limitaciones económi-cas, sumado a ello hay alguna referencia a la distancia física de su vivienda respecto de las instituciones educativas. El tercer factor que estas jóvenes expresaron refiere a la baja formación académica que ellas mismas consideran tener; lo que reconocen como una limitante y que en varios de los casos no les permite identificar alguna carrera específica que sea de su interés. Como puede observarse, en una primera instancia las respuestas de los hombres y mujeres de los SP refieren a obstáculos de la mis-ma índole; sin embargo, las alumnas emitieron comentarios que se relacionan con sus condiciones de género, en donde sobre-sale el cuidado de un hijo, así como los riesgos de recorrer largas distancias para acudir a la universidad.
Por su parte, los varones procedentes de SPE mencionaron como primer factor las condiciones económicas de sus hogares, esto es, que no tienen los recursos para pagar sus estudios, pro-yecto que, agregan, sería muy costoso; entre otros factores adu-jeron la lejanía de sus viviendas. El segundo factor se refiere a la limitada capacidad de recepción que tienen las instituciones ante el elevado número de aspirantes. Como tercer factor se en-cuentra la percepción de no estar preparados académicamente al expresar que no tienen los conocimientos para aprobar el examen de admisión.
Las alumnas procedentes de los SPE identificaron los posi-bles obstáculos en el mismo orden que sus compañeros varo-nes. El primer rubro de respuestas se refiere a la falta de recur-sos económicos para costear sus estudios, y el segundo, a los límites del cupo en las instituciones de educación superior ante el alto número de aspirantes.. En este sentido, se subraya la rei-terada mención de que algunos jóvenes ingresan a tales institu-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s158
ciones porque tienen influencias, lo que les “quita la oportuni-dad” a otros jóvenes sin ese capital social. El tercer rubro se refiere a la insuficiente formación académica y contiene expre-siones que aluden a una autopercepción sobre el desempeño académico: “el examen es muy difícil” y “no creo poder”.
Los alumnos se expresaron libremente, sin indicadores que les sugirieran respuestas, también sobre las condiciones o fac-tores que identifican a su favor para llevar a cabo la trayectoria de educación superior. Las respuestas se agrupan en las si-guientes figuras (11, 12).
Figura 11. Factores a favor para continuar estudiando SP
Factores a favor para continuar estudiando SP-Hombres
Factores a favor para continuar estudiando SP-Mujeres
Tengo capacidad y buenas calificacionesMe gusta estudiar y tengo buenas
calificaciones
Tengo los medios y cartas de recomendación Tengo la ayuda de mis padres
Mis padres me apoyan Tengo medios e influencias
Voy con beca deportiva Voy con beca deportiva
La carrera no está saturada La carrera no está saturada
Figura 12. Factores a favor para continuar estudiando SPE
Factores a favor para continuar estudiando SPE-Hombres
Factores a favor para continuar estudiando SPE-Mujeres
Tengo capacidad, calificaciones, me gusta estudiar
Tengo capacidad, calificaciones, me gusta estudiar
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s159
Voy a trabajar para pagar mis estudios Tengo los medios e influencias
Siempre habrá opciones Mis padres me apoyan
La carrera no está saturada
Voy con beca deportiva
Estos jóvenes configuran sus expectativas de continuidad escolar, principalmente a partir de las ideas de esfuerzo acadé-mico y la dedicación al estudio. Los cuatro subgrupos tuvieron el mayor número de menciones en ese sentido. En segundo lugar, las respuestas de dos de los subgrupos se refieren a considerar-se beneficiarios de redes de relaciones sociales que les aportan influencias para acceder al ámbito universitario, lo que se evi-dencia por medio de frases tales como, “tengo influencias”, “tengo cartas de recomendación”, “tengo palancas”. También resultan significativas las respuestas de las mujeres de los SP y las de los varones de los SPE, ya que ellas mantienen la ten-dencia que parece más conservadora y pasiva al mencionar que cuentan con el apoyo de sus padres; los hombres de los SPE, por su parte, expresaron que buscarán trabajar para pa-gar sus estudios. Otro aspecto relevante es que estos últimos varones representan el único subgrupo que no hizo referencia a que sus padres los apoyarán para continuar estudiando; más allá de considerar a éstos como arrojados o emprendedores, es posible remarcar las condiciones de vulnerabilidad que mues-tran al no referir que tienen apoyo de sus familias o de sus redes de relaciones sociales.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s16
0
Las preferencias de carreras profesionales Al ser cuestionados acerca de las carreras que les gustaría estu-diar, los varones procedentes de los SP nombraron 32 carreras, las cuales abarcan todas las áreas del conocimiento. Sin embar-go, las que tuvieron mayor número de menciones fueron: meca-trónica, ingeniería aeronáutica, ingeniería automotriz, ingeniería industrial e ingeniería en sistemas, con un 40%; estas carreras tienen mayores posibilidades de inserción laboral en la ciu-dad debido a que tiene ya una conocida trayectoria desde la implantación de la industria maquiladora de exportación, ca-rreras que además se ofertan en las instituciones de educa-ción superior en la ciudad. En tanto, con 10% de menciones, in-geniería eléctrica e ingeniería civil. Otro 10% se refirió a los estudios de medicina. Llama la atención también la referencia a novedosas carreras, tal es el caso de criminología (casi un 5% ), lo que parece congruente en el actual contexto de recrudeci-miento de la violencia en el país.
Por su parte, las alumnas de los SP nombraron 33 carreras entre las opciones que desearían estudiar, ellas también men-cionaron especialidades de todas las áreas del conocimiento. Un 5% desearía estudiar derecho, en igual porcentaje se refirieron a la enfermería, por encima de un 6%, arte digital y artes visuales, cerca de un 9% tiene interés por los estudios de educadora. Asi-mismo, otro 10% mencionó la carrera de pedagogía, 16% quiere estudiar medicina; el rubro más grueso de interés entre estas alumnas (por encima del 20%) son los estudios de gestión y ad-ministración de empresas, y administración aduanal. Es notorio el interés por disciplinas reconocidas como nichos feminizados (cuidado de enfermos y niños: enfermeras y educadoras).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s161
En el contexto geográfico, es claro que el desempeño pro-fesional se inclina hacia las actividades relacionadas con la admi-nistración empresarial y de aduanas, debido al desarrollo ma-quilador y por ser punto estratégico de la frontera de México con Estados Unidos. Asimismo, en los recientes años de la crisis de inseguridad en la región, se ha generado una alta demanda de médicos, por lo que se visualiza como una alternativa de fácil inserción laboral y de altos salarios.
En cuanto a los varones procedentes de los SPE la gama de respuestas está integrada por 31 opciones que abarcan diver-sas ramas del conocimiento científico y humanista. El mayor nú-mero de menciones se reparte de la siguiente manera: un 5% se refirió a los estudios de medicina, 14% muestra interés por la mecatrónica, otro 15% por la administración de empresas y de aduanas, cerca del 17% prefiere las ingenierías mecánica, aero-náutica y electrónica. El rubro más grueso entre estos estudian-tes (18%) respondió que buscará estudiar sistemas computacio-nales. Por lo tanto, no se aprecian marcadas diferencias con las repuestas de los estudiantes varones de los SP.
Las alumnas procedentes de los SPE refirieron 32 carreras entre sus opciones para elegir en el futuro inmediato. Un 5% mencionó comunicación, un 6% turismo, psicología y medicina iguales con un 8%. Un 9% se refirió a los estudios administrati-vos y contables, ingeniería electromecánica y aeronáutica fue-ron referidas por un 12%. Un 13% mencionó la carrera de edu-cación (que no educadora) y en igual porcentaje se inclinaron por la de decoración. Criminología y forense reunieron el mayor porcentaje de menciones, el 17%. Es relevante considerar que carreras que suelen ser consideradas como nichos feminizados, tales como cosmetología, enfermería, gastronomía y trabajo so-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s162
cial recibieron sólo la mención de una estudiante, es decir, 1.3% respectivamente. De los cuatro subgrupos de estudiantes, sólo las mujeres de los SPE mostraron mayor interés por los estudios de criminología y forense, así también como por la medicina y las ingenierías. Tenemos así un perfil de aspiraciones profesionales notoriamente diferente al de las mujeres de los SP.
Trabajador y estudiante universitarioLos jóvenes de los 4 subgrupos proyectan, en su mayoría, alter-nar la trayectoria escolar con la experiencia laboral. El 88% de los varones estudiantes procedentes de los SP expresan que buscarán trabajo al terminar el bachillerato, mientras que el 11% dijo que no. Por su parte, el 78% de las mujeres estudiantes pro-cedentes de SP respondió también que buscará trabajar simul-táneamente mientras sigue en la escuela, en tanto que el 21% no buscará alguna opción de trabajo al concluir la preparatoria.
Entre los estudiantes varones procedentes de los SPE el 84% expresó que sí buscará alguna opción de trabajo al concluir los estudios de bachillerato, por lo que proyectan sostener si-multáneamente las trayectorias escolar y laboral. Por su parte, sus compañeras respondieron positivamente en un 85%. Las chicas que respondieron que no buscarán trabajo al concluir los estudios de bachillerato tienen en común que viven en familias nucleares, en donde sobresale que el número de hijos no es su-perior a dos y donde está presente el salario o aportación del padre. Quienes han llegado hasta aquí son las que de alguna manera cuentan con mejores condiciones familiares para apo-yar sus trayectorias, y aquellas con más desventaja ya no se en-cuentran en las aulas, ya las han abandonado.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s163
Son notorias la diferencia y la desventaja entre las mujeres de ambos sectores sociales, esto es, entre los 4 subgrupos el porcentaje más elevado de quienes podrán dedicarse exclusiva-mente a la trayectoria escolar son las mujeres de los SP, pues ellas cuentan con mejores condiciones (apoyos familiar y recur-sos económicos). Hasta aquí no se reúnen plenas evidencias acerca de la trayectoria que seguirán los jóvenes que componen el total de la muestra —trabajar después de concluir el bachille-rato ya sea para alternar ambas trayectorias, o si la tendencia es que buscarán insertarse en el mercado laboral y abandonarán la trayectoria escolar—, pero sí es contundente que saben que después de concluir el bachillerato buscarán ingresar al merca-do laboral.
Valoraciones acerca de los estudios profesionales
Figura 13. ¿Crees que para obtener un buen trabajo es necesario
tener estudios profesionales?
Sí No Tal vez
SP-H 83% 15% 2%
SP-M 87% 8% 5%
SPE-H 89% 7% 4%
SPE-M 81% 15% 4%
Estos jóvenes consideran que el concluir estudios de nivel superior les facilitará la obtención de alguna buena opción de trabajo.6 Los varones procedentes de los SP respondieron en un
6 Otros estudios muestran que actualmente los jóvenes hacen frente a una devaluación de los certificados y títulos académicos, de tal forma que su inserción laboral es precaria
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s164
83% que para tener un buen trabajo es necesario contar con formación académica profesional, y el 17% restante respondió que para obtener buenas opciones de trabajo pueden ser más importante la actitud, las relaciones sociales, la inteligencia y el esfuerzo. También mencionaron que hay muchos profesionistas que no tienen un buen trabajo. En este sentido, sus compañeras se expresaron en un 87% sobre las mayores ventajas de inser-ción laboral al contar con estudios superiores, mientras que el 13% cree que sí es posible tener un buen trabajo sin importar si se cuenta o no con estudios superiores.
A su vez, los alumnos varones procedentes de los SPE fue-ron quienes en mayor proporción (89%) asumen la perspectiva de que una formación universitaria o profesional les permitirá obtener una mejor posición en el mercado laboral. Paradójica-mente, sus pares, las mujeres, son quienes en menor proporción (81%) tienen la perspectiva de equiparar estudios de nivel supe-rior con mejores oportunidades de trabajo.
Las expresiones de los estudiantes varones de ambos sec-tores sociales y de las mujeres de los SP son, de manera gene-ral, muy similares acerca de las posibilidades de obtener un buen trabajo aun sin ser profesionistas. Sin embargo, las res-puestas de las mujeres de los SPE muestran algunos matices ausentes en la percepción de sus pares: aun sin estudios pro-fesionales se puede tener acceso a un buen trabajo, ya que sólo es cuestión de “echarle ganas”, “hay trabajo en muchos luga-res”, “lo importante es la experiencia”, “la actitud”, “ya tienen las habilidades”. También mencionaron que hay muchos profesio-nistas sin empleo.
y les requiere la ejecución de tareas por debajo de sus habilidades, capacidades y forma-ción académica (véase Urbina, 2011a; Valle y Smith, 1993; López, 2011).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s165
Aun cuando la mayoría (83%) de los estudiantes varones procedentes de los SP mencionaron que consideran que sí es necesaria una formación profesional para acceder a una buena colocación en el mercado laboral, al cuestionarles acerca del tipo de actividad que les gustaría dedicarse si tuvieran todas las condiciones favorables para ello: sólo un 61% se refirió a una formación profesional. Las alumnas de los SP que respondieron que sí consideran necesario concluir una trayectoria de estudios de nivel superior suman un 87% del total de ellas; no obstante, al referirse al tipo de actividad que más les gustaría desempeñar, sólo alcanzaron un 47% para implicar que buscarían una carrera profesional.
Los estudiantes varones procedentes de los SPE alcanza-ron un 89% al responder que sí consideraban a los estudios de nivel profesional como necesarios para su mejor incorporación en el mercado laboral, sin embargo, sólo el 57% encuentra como lo más deseable en sus aspiraciones personales una trayectoria de estudios profesionales. Las mujeres procedentes de los SPE sumaron un 81% y 69%, respectivamente.
Anteriormente se comentó que los varones procedentes de los SPE fueron quienes en mayor porcentaje reconocieron la ne-cesidad de continuar sus estudios para lograr una mejor coloca-ción en el mercado laboral, pero al observar los datos anterio-res, sobresale que sólo un poco más de la mitad del total de esos estudiantes verdaderamente desearían dedicarse a alguna actividad que implique la consecución de estudios superiores. La lista de profesiones, ocupaciones y oficios es diversa, pero resultan con mayor número de menciones las siguientes: can-tante, futbolista, actor, baterista, reggetonero, piloto de autos.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s166
Más sobresaliente es la información acerca de las alumnas de los SP quienes de un 86% descendieron a 47%, al parecer ni siquiera la mitad de estas desearía dedicarse a alguna actividad que implique una formación profesional. Ellas muestran algunas tendencias hacia los imaginarios de actividades feminizadas ta-les como: modelo, reportera, cantautora, repostera, organiza-dora de eventos. Hasta cierto punto, siguen siendo menos invo-lucradas en las actividades de mayor rigor intelectual o científico, esto en buena medida como resultado de la construcción social de los géneros que las coloca fuera de estos ámbitos y da prio-ridad al ingreso de los varones.
Después de conocer la experiencia y expectativas de traba-jo entre los jóvenes estudiantes, el siguiente apartado muestra la comparación de percepciones y perspectivas, entre hombres y mujeres, con respecto a las tendencias para las trayectorias es-colares y laborales.
V. La mirada de los jóvenes hacia las diferentes condiciones para el acceso y desarrollo en la escuela y en el trabajo entre hombres y mujeres
Los jóvenes de la muestra se expresaron acerca de las diferen-cias que observan los hombres y mujeres sobre las facilidades y oportunidades con que se encuentran en sus trayectorias esco-lares y laborales. Primero se les preguntó a cada uno si conside-raban que el sexo opuesto tiene mayores oportunidades o faci-lidades para continuar estudiando.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s167
Figura 14. ¿El sexo opuesto tiene más facilidades/oportunidades para continuar estudiando?
Sí No
SP-H 20% 80%
SP-M 5% 95%
SPE-H 17% 83%
SPE-M 8% 92%
De acuerdo con las respuestas, 20% de los varones de los
considera que ellas sí tienen más facilidades, en comparación con ellos, para continuar estudiando; los varones de los SPE coincidieron en este sentido en un 17%. Las facilidades que ellos identifican están agrupadas en cuatro conjuntos de res-puestas enumerados a continuación a partir del mayor número de menciones:
Figura 15. Las mujeres tienen más oportunidades para seguir estudiando
Respuestas de los varones de los SP 20% ↓
1.Reciben más apoyo
2.Son más capaces3.Tienen menos
responsabilidades4.Por su cuerpo
*Les dan más dinero
*Son más organizadas
*Los hombres tienen más
responsabilidades*Son coquetas
*Les pagan la carrera
*Son más inteligentes
*Para ellas todo es más fácil
*Saben cómo conseguir todo
*Los padres las apoyan más
*Tienen buenos conocimientos
*Ellas no tienen nada que hacer
*Tienen dos poderosas razones
*Las familias las ayudan más
*Son más creativas*Ellas son más
flojas
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s16
8
*Les pagan la admisión
*Son más dedicadas
*Son más luchonas
Respuestas de los varones de los SPE 17%↓
*Les dan más dinero
*Les interesa más*No necesitan
mucho trabajar
*Con sus encantos es más fácil conseguirlo
*Las familias las ayudan más
*Son más listas *Hay desigualdad y a ellas les dan más
*Le coquetean a los profes
*Les dan becas*Se centran más en
el estudio*Para ellas todo es
más fácil
*Les dan ayudas*Ponen más
atención
*No son muy desastrosas
El primer conjunto de respuestas refleja la percepción entre los varones, que las familias exigen la colaboración de ellos como proveedores y que en esta etapa de juventud, si bien no son proveedores con mayores ingresos, sí se espera que des-carguen a la familia de su manutención. Presión social que ellos identifican como obstáculo para la continuidad de la trayectoria escolar.
Uno como hombre tiene que trabajar, ya no le dices a tus
jefes [padres] que te compre la ropa o los tenis. (Ricardo, 19
años, SP)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s169
El segundo conjunto muestra el reconocimiento de las ca-pacidades, habilidades y destrezas que entre estos jóvenes ob-servan en sus compañeras de bachillerato.
El tercer conjunto no hace referencia directa a la percepción de que ellas reciben mayor apoyo familiar. Aquí se presentan las elaboraciones que devalúan las actividades domésticas o las ac-tividades consideradas como feminizadas, de tal manera que son quehaceres percibidos como más fáciles, como “nada” o de menor responsabilidad. Por lo tanto, desde la perspectiva de es-tos varones, para ellas puede ser más sencillo combinar estas tareas “irrelevantes” con la continuidad de la trayectoria escolar.
El cuarto conjunto de respuestas expresa las percepciones que algunos de estos jóvenes construyen acerca de las mujeres como cuerpo-objeto sexual, el cual ellas pueden gestionar en el ámbito escolar.
La mayoría de los varones de la muestra (80% de los SP y 83% de los SPE) respondieron que no consideran que sus com-pañeras tengan más facilidades y oportunidades para continuar estudiando. El 76% de los varones de los SP consideran que no hay distinción de sexos y que ambos tienen las mismas oportu-nidades. Sin embargo, un 4% mencionó que las mujeres enfren-tan más discriminación, es decir: hay más presión para que se casen, tienen que hacer muchas cosas en la casa, en muchas áreas se prefiere a los hombres.
Los varones de los SPE respondieron en un 83% que no creen que sus compañeras cuenten con mayores oportunida-des que ellos para continuar con sus estudios, ya que todos tie-nen las mismas oportunidades e igualdad de capacidades. Sola-mente un alumno expresó que ellas no tienen las mismas posibilidades que ellos, porque es posible que se embaracen.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s170
Figura 16. Los hombres tienen más oportunidades para seguir estudiando
Respuestas de las mujeres de los SP 5%↓
1.Ellos toman sus decisiones
2.Ellos tienen más probabilidades
3.Ellos encontrarán trabajo más fácilmente
4.A ellos no los tienen que cuidar siempre
5.Ellos tienen menos responsabilidades
Respuestas de las mujeres de los SPE 8%↓
1.Ellos le echan ganas
2.A ellos los apoyan más
3.En la mayoría de los empleos contratan hombres
4.Siempre creen que las mujeres debemos estar en la casa
En cuanto a las alumnas, el 5% de quienes proceden de los SP respondió que sí considera que los hombres tienen más oportunidades para continuar estudiando. El primer conjunto, por el mayor número de respuestas, identifica más autonomía de ellos para ser tomadores de decisiones, autonomía que las familias no otorgan de igual manera a las mujeres. El segundo y tercer conjuntos de respuestas tienen como punto de partida la observación de estas mujeres de que ellos encuentran una gama más amplia de opciones o una diversidad de actividades y hora-rios. El cuarto conjunto señala mayor vulnerabilidad y riesgos de las mujeres al salir del entorno doméstico para participar en el ámbito público laboral. En tal sentido, el último conjunto de respuestas explica que ellas tienen más tareas asignadas en el ámbito doméstico y ellos tienen menos asignaciones, por
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s171
lo que cuentan con más tiempo disponible para el trabajo extra-doméstico remunerado.
Frente al 5% de las mujeres de los SP, las alumnas de los SPE sumaron un 8% de respuestas a favor de que ellos sí tienen más oportunidades para continuar estudiando. El primer conjunto de respuestas señala que ellos son esforzados. El segundo y tercer conjuntos identifican que ellos tienen más y mejores condicio-nes para ser involucrados en el ámbito laboral. Con menor nú-mero de menciones, en cuarto lugar, está la referencia de que ellos tienen menos tareas domésticas asignadas frente a la asig-nación hogareña para ellas, respuesta que también fue la de me-nor incidencia entre sus pares de los SP.
La mayoría de las mujeres participantes en la muestra (95% de los SP y el 92% de los SPE) respondió que no consideran que sus compañeros varones tengan más oportunidades que ellas para continuar estudiando. El 90% de las alumnas de los SP emi-tió expresiones tales como “ya no hay discriminación y todos somos iguales”. Mientras que el restante 5% explicó que “ellos no tienen mayores oportunidades, porque tienen que trabajar para pagar la escuela”; o en otro sentido, “que son más irresponsa-bles”, “son desobligados” e incluso expresiones tales como “son muy inútiles”. En cuanto a las mujeres de los SPE, el 92% de ellas expresó que ellos no tienen más oportunidades, ya que hombres y mujeres son iguales y cuentan con igualdad de oportunidades.
Las percepciones de estos jóvenes en cuanto al acceso di-ferenciado a las oportunidades de continuidad escolar y de in-serción laboral, pueden observarse aquí en dos ámbitos de inte-racción social, el escolar y el laboral; el primero entendido como una dimensión inmediata y más simple en donde logran estable-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s172
cer relaciones sociales horizontales; el segundo, una dimensión posterior y compleja, generadora y generada de relaciones so-ciales verticales; de primera instancia, tanto mujeres como hom-bres están posicionados en la misma condición de estudiantes de bachillerato, por lo que al interior del ámbito escolar se perci-ben a sí mismos como capaces de dar continuidad. Sin embar-go, identifican factores contextuales como los familiares y socia-les que ensanchan las diferencias.
Cuando se expresaron acerca de las oportunidades para encontrar trabajo, las diferencias se profundizaron. En el ámbito laboral, el cual implica un escenario más amplio en donde con-fluyen diversos actores tanto en sentido horizontal (otros traba-jadores o aspirantes a serlo) como en un sentido vertical (em-pleadores, empresas y autoridades).
El 20% de los estudiantes varones procedentes de los SP que indicó que sus compañeras sí tienen más oportunidades que ellos para continuar estudiando, principalmente aludieron factores que demeritan los talentos o capacidades intelectuales de estas; sin embargo, al referirse a las mayores oportunidades o posibilidades de encontrar trabajo, respondieron ahora en un 30% en favor de ellas.
Figura 17. Las mujeres tienen más oportunidades para encontrar trabajo
Respuestas de los hombres de los SP 30%↓
1. Son trabajos para mujeres
2. Son agradables para los clientes, dan buena imagen
3. Las contratan porque luego las acosan sexualmente
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s173
4. Ellas son más eficientes
Respuestas de los hombres de los SPE 29%↓
1.Es un tipo de trabajos que prefieren contratar mujeres
2.Las contratan porque son agradables para los clientes
3.Son más capaces y trabajadoras
4. Las contratan los hombres porque les gusta acosarlas
El 70% de los varones de los SP no estima que ellas encon-trarán más o mejores oportunidades de trabajo que ellos, por-que “existe la discriminación contra ellas”, “existe el machismo”, “está discriminación hacia los estudios que ellas realizan”, “por-que ellas han tenido menos oportunidades de trabajar y enton-ces no tendrán experiencia cuando inicien una búsqueda labo-ral”. Algunos se refirieron a que las mujeres no tendrán más facilidades de acceso a trabajar “porque se embarazan”, “los tra-bajos pueden ser muy rudos” o “son más flojas”.
Por su parte, el 30% restante hizo referencia como última opción, según el número de menciones, a cualidades positivas para el trabajo tales como “ellas dan confianza”, “son sociables”, “son responsables y eficientes”. Las tres primeras respuestas se-gún el mayor número de menciones aludieron a que las ofertas de trabajo “son para mujeres solas que tienen hijos y trabajan por bajos sueldos”, “que son actividades sencillas”, “que requie-ren la ornamentación y el buen trato que pueden dar las muje-res”, “además de que las trabajadoras pueden ser preferidas por los empleadores para posteriormente pedir favores sexuales o hacerlas blanco de acoso”.
En cuanto a los varones de los SPE, el 17% refirió que ellas tenían más oportunidades para continuar estudiando, y 29% es-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s174
tima que cuentan con más ventajas para encontrar trabajo. Las respuestas de ellos son similares a las de sus pares de los SP, la única variación es que ellos tuvieron mayor número de mencio-nes a las cualidades de ser más capaces y trabajadoras. Entre el 71% de quienes respondieron que no consideran que ellas ten-drán más facilidades, dijeron que “porque hay desigualdad”, “hay discriminación”, “porque los empleadores prefieren contratar hombres” y “porque a las mujeres sólo las contratan mientras son jóvenes”. Por su parte, en menor proporción, algunos expre-saron que “para ellas el trabajo es difícil”, y que “ellas no necesi-tan trabajar”. Las evidencias muestran que los hombres de los dos sectores sociales sí reconocen que sus compañeras no es-tán en posición de igualdad respecto de ellos mismos. Ellos han mencionado que las mujeres son asignadas en posiciones infe-riores y con menores oportunidades.
Figura 18. Los hombres tienen más oportunidades para encontrar trabajo
Respuestas de las mujeres de los SP 16%↓
1. Hay más opciones de trabajo para ellos
2. Hay mucha discriminación hacia las mujeres
Respuestas de las mujeres de los SPE 35%↓
1.Hay más opciones para ellos
2.Creen que los hombres son mejores que las mujeres
3. Los hombres pueden hacer cualquier trabajo, como cargar, o en la carnicería y las mujeres no.
En cuanto a la perspectiva de las jóvenes mujeres, el 5% de las de los SP respondió que sus compañeros tienen más venta-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s175
jas para continuar sus estudios. El margen de diferencia parece muy angosto, sin embargo, ante la pregunta de las oportunida-des para obtener trabajo, el porcentaje se eleva al 16%. En este sentido, el mayor número de menciones se refiere a que la gama de opciones para que los hombres participen o elijan es mucho más amplia que la de las mujeres. El otro rubro de respuestas, con menor número de menciones, indica que persiste la discri-minación hacia ellas.
El restante 84% de las alumnas procedentes de los SP res-pondió que no considera que sus compañeros varones tendrán más oportunidades para acceder al mercado de trabajo. Las respuestas coinciden en que “existe igualdad de condiciones”, “que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mis-mas capacidades”. En menor medida, algunas consideran que los hombres no tienen más oportunidades para encontrar tra-bajo debido a que “ellos son irresponsables”, “que las mujeres hacen mejor las cosas”, “que hay cierto tipo de trabajos en donde prefieren a las mujeres porque son más responsables”.
El 8% de las alumnas procedentes de los SPE manifestó que los hombres tenían más ventajas para ampliar su trayectoria es-colar, sin embargo, al referirse a las oportunidades para obtener trabajo, el porcentaje se incrementa al 35%. Las respuestas se agrupan en tres rubros, con mayor número la que alude a que ellos tienen muchas más opciones; la segunda idea es que en el ámbito laboral existe la creencia de que los hombres son mejo-res que las mujeres; la tercera es que ellos pueden aceptar cual-quier trabajo sin importar el tipo de actividad, como cargar obje-tos pesados, en horarios nocturnos o matando animales. En cuanto al 65% que no considera que sus compañeros cuenten con mejores oportunidades, todas ellas expresaron que “existe
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s176
igualdad de oportunidades”, “que tanto hombres como mujeres se esfuerzan y tienen muchas capacidades”. Sólo dos de estas estudiantes comentaron que “las mujeres son más profesiona-les” y que “ellas tienen más posibilidades”.
Perspectivas de trabajo en Ciudad Juárez
Figura 19. ¿Encontrarás en el futuro buenas opciones de trabajo en Ciudad Juárez?
Sí No No estoy seguro-a
SP-H 35% 53% 12%
SP-M 47% 44% 9%
SPE-H 45% 45% 10%
SPE-M 20% 59% 21%
Los jóvenes integrantes de la muestra expresaron poca confianza en las posibilidades de acceder a una buena opción de trabajo en esta ciudad. En ninguno de los segmentos analiza-dos en esta ocasión la confianza sobre el tema alcanzó el 50%. Entre los estudiantes varones procedentes de los SP, sólo el 35% cree que encontrará alguna buena opción de trabajo en Ciudad Juárez. Por su parte, 47% de sus compañeras sí conside-ran que accederán a algún buen trabajo en la ciudad. Ellas repre-sentan el segmento optimista más numeroso.
Entre los estudiantes varones procedentes de los SPE, el 45% mantiene la expectativa de acceder a alguna buena alterna-tiva laboral en esta ciudad. Del total de los estudiantes aborda-dos en ambos sectores sociales, las mujeres procedentes de los SPE fueron quienes expresaron menor confianza para encontrar un buen trabajo en la ciudad, ellas sumaron tan sólo un 20%.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s177
Esto es, las mujeres con más desventajas socioeconómicas son quienes ven con mayor incertidumbre la posibilidad de acceder a un buen empleo en la localidad.
Figura 20. ¿Te gustaría buscar trabajo fuera de Ciudad Juárez?
Sí No No estoy seguro-a
SP-H 82% 18% -
SP-M 72% 24% 4%
SPE-H 70% 30%
SPE-M 76% 21% 3%
Los estudiantes procedentes de los SP son quienes en ma-yor proporción afirmaron que desearían salir de Ciudad Juárez en busca de mejores oportunidades de trabajo. El 82% expresó que sí desean salir de la ciudad con fines laborales. Por su parte, sus compañeras respondieron afirmativamente en un 72%.
Los estudiantes varones procedentes de los SPE sumaron un 70% al responder que sí desean salir de esta ciudad para buscar mejores oportunidades de trabajo. Ellos se encuentran 12 puntos porcentuales por debajo de sus pares, los varones de los SP. Sus compañeras, las alumnas procedentes de los SPE, respondieron en este mismo cuestionamiento, afirmando en un 76% que sí les gustaría salir de la ciudad. Hasta aquí no es con-tundente que todos los alumnos que expresaron que desean salir, lo hacen porque cuentan con condiciones favorables para realizar una búsqueda laboral en otras localidades. En este mis-mo sentido, no está claro si quienes expresaron en mayor nú-mero que no buscarán salir de la ciudad, los varones de los SPE, lo hacen porque cuentan con condiciones que favorecen su in-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s178
serción laboral en Ciudad Juárez, o si lo expresan porque no consideran que tengan facilidades para salir de esta ciudad.
Lugares para buscar trabajo fuera de Ciudad Juárez
Figura 21. Lugares en donde te gustaría buscar trabajo fuera de Ciudad Juárez
Otra ciudad del país
Fuera del país USA en específico Total
SP-H 19% 25% 38% 82%
SP-M 16% 27% 31% 74%
SPE-H 24% 3% 43% 70%
SPE-M 33% 4% 39% 76%
Del total de los estudiantes varones procedentes de los SP, el 82% expresó que desea salir de Ciudad Juárez para ir en bus-ca de mejores opciones de trabajo; se refirieron en un 19% a salir de la ciudad hacia algún otro punto del país. Las ciudades más mencionadas de México fueron: el Distrito Federal, la ciudad de Chihuahua, Monterrey y Guadalajara. El restante 63% desearía salir del país, el 38% de los jóvenes de la muestra de este sector social se refirió específicamente a los Estados Unidos.
Del total de las estudiantes mujeres procedentes de los SP, el 74% se expresó acerca de algún destino al que desearía ir en busca de mejores opciones de trabajo; solamente un 16% men-cionó algún lugar dentro de la República Mexicana. Las más mencionadas fueron: Guadalajara, seguida en número de men-ciones por la ciudad de Chihuahua, el estado de Durango y por último el Distrito Federal. El restante 58% de estas jóvenes de-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s179
searía salir del país, siendo un 31% explícitas acerca de su interés por los Estados Unidos.
Los estudiantes varones procedentes de los SPE sumaron un 70% de expresiones a favor de ir en busca de trabajo fuera de Ciudad Juárez: 24% hacia otro lugar del país y 46% desearía salir del país. Los primeros mencionaron ciudades como el Dis-trito Federal, Monterrey y la ciudad de Chihuahua. Los segun-dos, los que quieren salir del país, se refirieron (43%) específica-mente a los Estados Unidos.
Sus compañeras, las mujeres de los SPE, muestran un por-centaje mayor que ellos, y mayor que las mujeres de los SP; el 33% se expresó por otro lugar de México (específicamente Gua-dalajara y la ciudad de México), y en un 43% por algún otro país (Estados Unidos con 39%).
Más de la mitad (52%) del alumnado de los SP expresó que desearía buscar trabajo en algún otro país, alguna otra latitud que no fuera los Estados Unidos, estos jóvenes dibujan escena-rios futuros en donde incluyen otros espacios para buscar la materialización de sus aspiraciones. Los estudiantes de los SPE juegan con sus imaginarios de futuro entre esta ciudad, su país y el país vecino del norte, otros escenarios más lejanos están au-sentes de las elaboraciones en donde dan lugar a las expectati-vas de lo que se permiten desear. Es sobresaliente que entre un 30 y 40 por ciento de los jóvenes de cada subgrupo desearían ir a trabajar a los Estados Unidos, sin embargo el porcentaje más elevado, el 43%, se encuentra entre los varones de los SPE, se-guidos por sus compañeras, 39% de las mujeres de los SPE.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s18
0
Consideraciones finalesEn este texto se postula, a partir de las características de los jó-venes estudiantes, que los que proceden de sectores populares más empobrecidos —entre ellos quienes enfrentan mayores riesgos de vulnerabilidad—, son quienes pretenden potenciar el acceso a este capital cultural, ya que no cuentan con mayores alternativas de recursos sociales o económicos. Por lo tanto, quienes tienen mejores alternativas dentro de los 4 subgrupos de la muestra (las mujeres de los sectores populares) son quie-nes representan el grupo menos numeroso y con menos interés concreto por una trayectoria escolar o profesional. Las jóvenes mujeres de los sectores populares tienen acceso a otros recur-sos, tal es el caso de un capital social más denso, así como ma-yores expectativas de acceder a actividades para mujeres de sectores sociales medios. Simultáneamente, muestran eviden-cia de un fuerte apego a las elaboraciones de género que cons-triñen y limitan las expectativas y proyecciones a una gama de condiciones y actividades feminizadas.
Al ser parte de una dinámica social patriarcal, los subgrupos que cuentan con mayor número de hogares sin la presencia del padre o jefe de familia, los de las mujeres de cada sector, hacen frente a más condiciones de desventajas, de vulnerabilidad y de inaccesibilidad a recursos materiales e imaginarios que la socie-dad promueve para las familias consideradas “normales”: bene-ficios laborales, salariales, acceso a sistemas crediticios, de vi-vienda, de salud. Además de los mencionados, se agregan otros de índole de los imaginarios colectivos o sociales: mujeres de dudosa reputación moral y sexual; de hijos considerados aban-donados, de familias percibidas como incompletas.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s181
Los jóvenes estudiantes no desconocen la experiencia la-boral en la mayoría de los casos. Algunos de ellos han sostenido simultáneamente la trayectoria escolar y la laboral desde que egresaron de la primaria. De los cuatro subgrupos, tres corres-ponden con un contingente de menores de entre 11 y 13 años de edad, incursionando por primera vez en el mercado de tra-bajo, con excepción de las mujeres de los SP. De frente a quienes consideran que algunos sectores juveniles son más privilegiados por tener acceso a alguna actividad remunerada, también pue-de considerarse que estos jóvenes en condición de estudiante-trabajador son igualmente menos privilegiados, ya que llevan a cabo trabajos precarios, actividades que al ser desempeñadas por un “trabajador infantil” son remuneradas con una ínfima paga. Ello además demerita las trayectorias escolares, ya que dejan de ser estudiantes de tiempo completo. Después de llevar a cabo los estudios de secundaria y de bachillerato alternados con alguna actividad laboral, más del 60% de los hombres y mu-jeres de los SPE consideran que tienen frente a sí limitaciones y desventajas para continuar estudiando. Por lo tanto, es posible que no logren una carrera profesional y que sean poseedores tanto de una experiencia laboral desvinculada de sus áreas de estudio como de una formación insuficiente de los estudios del nivel medio superior.
La gran mayoría de estos jóvenes (entre un 70 y un 82%) expresó desconfianza e incertidumbre respecto a las condicio-nes de trabajo que encontrarán en Ciudad Juárez en el futuro inmediato. Estos han permanecido en el sistema escolar en me-dio de condiciones familiares complejas que los posicionan aho-ra frente a la posibilidad de abandonar la trayectoria escolar en
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s182
un contexto local en donde el mejor escenario es el que se vis-lumbra en otras latitudes.
BibliografíaCuevas, Ana Josefina (2010). “Jefas de familia sin pareja:
estigma social y autopercepción”, en: Estudios Sociológicos, vol. xxviii. Número 84. Septiembre-diciembre
Escobar Delgadillo, Jessica Lorena y Jesús Salvador Ji-ménez River (2008). “La evolución del acceso a la educación por género en México”, en: Revista Digital universitaria. Volu-men 9, no. 12. Coordinación de publicaciones Digitales. dgsca-unam.
Feixa, Carles (1998). De jóvenes, bandas y tribus. An-tropología de la juventud. Barcelona. Editorial Ariel, s. a.
González de la Rocha, Mercedes (coordinadora) (1999). Divergencias del modelo tradicional: hogares de jefatura fe-menina en América Latina. México. ciesas/ Plaza y Valdés.
Kerbo, Harold (1998). Estratificación social y desigual-dad. El conflicto de clases en perspectiva histórica y compra-da. Madrid. McGraw-Hill/ Interamericana de España.
López Segrera, Francisco (2011). “La educación supe-rior en el mundo y en América Latina y el Caribe: principales tendencias”, en: Dos Santos, Theotonio (editor). América La-tina y el Caribe: escenarios posibles y políticas sociales, Montevideo. flacso/unesco.
Morán, María Luz y Jorge Benedict (2008). “Los jóve-nes como actores sociales y políticos en la sociedad glo-bal”, en: Ciudadanía, participación y sentido de pertenen-cia en jóvenes europeos y latinoamericanos. Pensamiento
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s183
Iberoamericano, no. 3. Agencia Española de Cooperación internacional.
Saint Paul, Jean Eddy (2011). “TH. Marshall y las discu-siones contemporáneas sobre ciudadanía, cohesión social y democracia”, en: Estudios políticos. Documento de trabajo. No. 1. Universidad de Guanajuato. División de Derecho, Po-lítica y Gobierno.
Urbina Barrera, Flor. (2011 a). “Caminos y senderos de los buscadores de empleo. Inserción laboral de la población juvenil en Jiquilpan, Michoacán”, en: Sandoval, Adriana (coordinadora), Sociedad y culturas regionales: problemas locales, miradas globales. México. Coordinación de Huma-nidades-unam.
Urbina Barrera, Flor. (2011 b), “Noviazgos y matrimo-nios postergados: la noción del buen partido en la elección de pareja entre jóvenes trabajadoras”, en: Ehrenfeld Len-kiewicz, Noemí (coordinadora). Mujeres y acciones: aspec-tos de género en escenarios diversos. México. uam/Univer-sidad de Colima.
Urbina Barrera, Flor (2011 c). “Trabajo, educación e identidades femeninas a mediados del siglo xx en una pe-queña ciudad del occidente de México”, en: Kral K. et al, (coordinadoras). Distintas miradas del género y educación en México. México. Universidad de Colima/ Resources for Feminist Research-Toronto.
Valle, Ángeles y Marcia Smith (1993). “La escolaridad como un valor para los jóvenes”, en: Perfiles educativos. Número 6, México, Instituto de Investigaciones sobre la Uni-versidad y la Educación/unam.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s185
ResumenEn este trabajo se busca explorar y poner de manifiesto aspec-tos de los estudiantes como jóvenes que transcurren en la uni-versidad. Por ello, se abordan aspectos poco o nada explorados en otro tipo de estudios, como aquellos relativos a su sexualidad, a su salud reproductiva y a las violencias, ámbitos de particular importancia en la vida cotidiana de los estudiantes, que afectan el transcurso de su vida académica como universitarios y como actores sociales.
En el artículo se plasma una constancia de que los estudian-tes son los sujetos y actores centrales de una educación que tie-ne que exceder en mucho los límites de las modalidades tradi-cionales del aprendizaje, de la pedagogía y de la conceptualización de que los jóvenes tienen que aprender saberes. Los jóvenes, mirando sus vidas, sus experiencias, sus orígenes y hogares de procedencia, exigen una formación basada en la adquisición de habilidades y de cualidades para la vida, para su mejor desarro-llo individual y para estar insertos en una sociedad democrática.
CAPÍTULO 5Perfiles de los jóvenes universitarios en la
Ciudad de México: sexualidades y violencia
Noemi Ehrenfeld LenkiewiczMiriam E. Calvillo Velasco
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s18
6
Palabras clave: jóvenes universitarios, sexualidad y salud re-productiva, violencias, survey, educación.
AbstractThis paper explores and expects to demonstrate those aspects of university students as members of the youth population and therefor, issues less explores or not studied at all in other re-searches, such as their sexuality, their reproductive health and vi-olence’s experiences. The last are areas of particular importance in in daily life of the students and affect not only their career path-way while at the University but their whole life as social actors.
This article show the fact that students are central actors and subjects en the educational process that needs to broad the limi-tations of traditional models of education, learning and pedagogic practices, exceeding the purpose that students have to acquire ‘knowledge’. Students, reflecting on their lives, experiences, their origins and parental homes, demand an education based in ac-quiring abilities and qualities for life, to get a better individual de-velopment and to be an active participant of a democratic society.
Key words: university students, sexuality and reproductive health, violence, survey, education
IntroducciónEl universo que componen los jóvenes hoy, es el más numeroso que ha vivido el mundo. Un porcentaje importante (40%) de la población mundial, estimada actualmente en 7 mil millones de habitantes, es joven. Mucho se ha escrito acerca de los rápidos y profundos cambios experimentados por las sociedades con-temporáneas en un mapa desigual del orbe, y sobre la forma y
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s187
la intensidad con que han afectado las vidas de las personas, de las instituciones y de las sociedades. Las discusiones y los es-fuerzos realizados por tratar de comprender y reflexionar acer-ca de estos cambios no cesa, se incrementan día con día y, al parecer, no contamos con respuestas suficientes ni satisfacto-rias a las preguntas sobre nuevos problemas que no acaban de surgir, generando transformaciones “en lo que se refiere a cómo comprendemos el mundo y actuamos sobre él: ... la realidad ya no es lo que solía ser” (Soja, 2008, p. 458). Por otra parte, en el mundo, en los países, en las culturas y subculturas, esto no es una novedad: son características de la humanidad la capacidad de reflexión y el hacer preguntas, que ¡pocas veces en la histo-ria tienen una respuesta unívoca! Hoy, es innegable la interco-nexión de individuos, sociedades, redes, economías y muchos otros sustantivos y agentes sociales, con las herramientas de Internet, la informática, los medios de comunicación masiva y los medios digitales y electrónicos; la microelectrónica y la tele-mática permiten transportar y recibir sonidos e imágenes en tiempo real a distancias antes insospechadas. Es así que ahora, potencialmente, las personas, las mentes, la información y el conocimiento, pueden estar instantáneamente conectados. Como nunca antes, ciertos sectores juveniles forman comuni-dades virtuales, interactúan y dialogan, se ven y se escuchan prácticamente desde cualquier parte del mundo y aún fuera del planeta. También como nunca, estar “conectado” se ha conver-tido en una condición consustancial a la vida cotidiana de estos grupos de población, y más aún, a la vida intelectual. “No sólo podemos estar aquí y ahora en dos lugares al mismo tiempo, podemos estar en todas partes… y en ninguna parte también” (Soja, 2008: 468).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s188
El tiempo y las distancias son abstracciones en las que dis-curren vidas individuales, entre mundos cambiantes, en los que los jóvenes trasiegan entre la individualización y el mundo exter-no, buscando una identidad que tenga sentido. Los ‘valores’, concepto ambiguo y multi-utilizado en contextos diferentes, a veces incluso con significados antagónicos, no han desapareci-do ni se han evaporado; han sufrido cambios transformadores, y hoy, millones comparten la construcción de ‘valores’ diferen-tes, que algunos sectores sociales e instituciones se niegan a re-conocer. Beck argumenta que:
En la era de la vida propia se modifica la percepción social de
lo que es considerado como riqueza y pobreza de un modo
tan radical que, en ciertas circunstancias, un menor ingreso y
un estatus inferior, acompañados de una oferta mayor de
realización personal y de autoformación, son vividos no
como un descenso sino como un ascenso y son, por tanto,
buscados (Beck, 1999, p.18).
Las aspiraciones y quehaceres de la juventud, marcados por la diversión, por el pasarla bien en el deporte, la música, el consumo cultural, internet, los mensajes vía celular, la vida misma, parecen amenazar los cimientos más conservadores de las sociedades.
Ante una sociedad representada por adultos e instituciones que no ofrecen objetivos ni soluciones viables a estos procesos de individualización, que no siguen un trayecto lineal, que tienen diferentes formas y modos de expresión, los jóvenes se encuen-tran obligados a buscar respuestas por sí mismos, en un medio social que les exige decisiones acordes a patrones que no les son propios, sino que pertenecen al mundo adulto. De estas de-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s189
cisiones dependerán en gran medida sus papeles en la socie-dad, sus aportes y sus propias realizaciones.
Las trayectorias de vida clásicas establecidas para los jóve-nes, sobre todo en sociedades occidentales desarrolladas, son la educación, la formación de una familia y la inserción laboral. Estas trayectorias no son lineales ni consecutivas y las más de las veces se combinan entre sí. En la actualidad, ‘la educación insti-tucionalizada’ es motivo de una amplia gama de discusiones e innovaciones, ya que los modelos tradicionales no son suficien-tes para lograr sus propósitos ni los de la sociedad, en especial, considerando la posición social de los jóvenes. También la fami-lia, que siempre tuvo múltiples modalidades, muestra profundos cambios; han surgido nuevas formas que hace dos o tres déca-das eran impensables. Los procesos de individualización han motivado que aspectos relacionados con la intimidad entre los individuos, así como con las relaciones amorosas y de cuidado, se hayan convertido en motivo de preocupación y en el objetivo de numerosos estudios sociológicos y etnográficos, que llevan a pensar más allá de ‘la familia’ hetero-normativa (Roseneil y Bud-geon, 2004). Las familias han experimentado cambios en sus formas, en sus papeles y en las relaciones entre sus miembros. Las parejas han disminuido su descendencia en casi todo el mundo, aunque en diferente magnitud; los modos de formación de pareja adquieren múltiples modalidades: hay familias unipa-rentales; en algunas sociedades hay uniones y matrimonios ho-mosexuales con igualdad de derechos, hay parejas unidas que viven en domicilios separados e incluso en países diferentes, y la crianza de los hijos, si los hay, se acuerda sobre bases variadas.
La orientación que la educación tiene que brindar a los jó-venes en su proceso de crecimiento y desarrollo, necesita que
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s190
se implementen cambios, debido a que la individuación se ha complejizado. La escuela tiene que ver con el saber, sustento que la justifica, pues los jóvenes requieren de la formación en conocimientos. Pero, el saber cambia rápidamente, ya que día con día hay nuevos saberes que modifican o cancelan los ante-riores y que, en ocasiones, hacen del ‘saber’ un conjunto caduco. El saber debe tener relación directa con la vida de los jóvenes y con una orientación hacia las acciones que ellos pueden tomar tanto en su grupo de pares como en la sociedad. De este modo, “[…] la escuela no tendría que transmitir contenidos de saber, que probablemente tengan poca relevancia directa para la vida ulterior, sino que tendría que crear, transmitir y acompañar situa-ciones de aprendizaje de la experiencia” (Brater,1999, p.147). Las discusiones acerca de los cambios que se han producido en las ideas y en las prácticas de la pedagogía durante las últimas tres décadas o poco más, introducen la necesidad de generar capa-cidades básicas y atributos para que los jóvenes puedan actuar en sus propios procesos de individualización.
Se puede o no estar de acuerdo con lo planteado, con las corrientes más actuales o más tradicionales en cuanto a educa-ción, pero parece ser un entendido generalizado el hecho de que la educación tradicional en las escuelas y universidades no logra hacer que los jóvenes sientan y piensen que es un proceso suyo, sino un camino que deben recorrer mientras transcurren los años juveniles.
Esto resulta en una suerte de distanciamiento entre lo que el joven es, su mundo interior que comparte con sus coetáneos y el mundo exterior, que le es ajeno, distante, por el cual mani-fiesta poco interés.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s191
Los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam)Los estudiantes universitarios conjuntan dos concepciones que requieren de una mirada escrutadora para comprender sus papeles en la sociedad y los contextos de sus vidas. Por una parte, se habla de que los jóvenes que llegan a la educa-ción superior conforman un universo ‘privilegiado’ en términos de que pueden acceder a este consumo social; por otra parte, paradójicamente, su condición de jóvenes y las problemáticas asociadas a la juventud, así como sus peculiaridades, suelen ser ignoradas por las instituciones educativas y las autorida-des. Es decir, la universidad y su cuerpo académico y adminis-trativo, contemplan al joven en su condición de ‘estudiante’, sin considerar que pertenece a un sector social juvenil; asimismo, se considera a ‘los jóvenes’ como sujetos en transición, conflic-tivos, y se los asocia, con frecuencia, a imágenes sociales re-presentativas negativas, como sujetos problemáticos y gene-radores de problemas.
La prolongación y expansión de la educación superior, conjuntamente con la falta de beneficios sociales que apoyen a la mayoría de los jóvenes (como becas), un mercado de tra-bajo que no los incluye y una economía precaria para la mayo-ría de sus familias, provoca que este grupo continúe depen-diendo económicamente de los ingresos familiares durante más tiempo. Esta dependencia prolongada, cada vez más marcada a partir de los años noventa, se asocia a la concep-ción de que los jóvenes ‘lo pueden lograr’ —finalizar su educa-ción superior y, con ello, tener movilidad social y mejores con-diciones de vida— siempre que se esfuercen en el estudio, en cada vez más años. Esto también conduce a que los jóvenes se
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s192
‘culpen’ —y sean culpados— de sus fracasos individuales, en vez de que se consideren, con un criterio más amplio, las con-diciones económicas y sociales en que se encuentra inmersa la educación.
Décadas atrás, el sueño de la clase media era que los hijos terminaran la escuela primaria y luego la secundaria, lo cual se consideraba como un logro familiar e individual. Este sueño, una vez concretado en ciertos estratos sociales, se generaliza abar-cando a otros sectores más empobrecidos, como las clases tra-bajadoras, e incluso, a grupos históricamente marginados, como los indígenas. Mientras tanto, los sectores medios que anhela-ron que sus hijos accedieran a la educación superior y a estudiar en la universidad para terminar una carrera, lo convierten en un símbolo de logro, promesa de movilidad social y del menciona-do acceso a mejores condiciones de vida. Sin embargo, el cami-no entre la dependencia familiar y la independencia no sigue un trazo claro y de hecho; hoy, las oportunidades de independencia económica y de autonomía en el sentido amplio, son menores que 20 o 30 años atrás. La realidad parece indicar que las tran-siciones educativas y hacia la adultez de los jóvenes universita-rios, son fragmentadas, desparejas, y en ellas las experiencias de los diferentes grupos de estudiantes conducen a distintos mo-dos de estar en la universidad y a conformar grupos diferentes de estudiantes universitarios.
En este trabajo se busca explorar y poner de manifiesto as-pectos de los estudiantes como jóvenes que transcurren en la universidad, por lo cual, se abordan ámbitos poco o nada explo-rados en otro tipo de estudios, pero que hacen a la vida cotidia-na de los estudiantes y que afectan el transcurso de su vida aca-démica como universitarios.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s193
La Encuesta neotis1 La idea de que es una necesidad conocer las situaciones de di-versos aspectos de la vida de los estudiantes de la uam, surge de las experiencias compartidas con las diversas problemáticas de los estudiantes durante los casi 14 años del proyecto Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva. En este proyecto de investiga-ción, en la uam- Iztapalapa se incorporó también un componen-te de servicios directos a los estudiantes y a la comunidad en general, con lo cual se conformó un Programa con estos dos elementos centrales, investigación y servicios, los cuales han te-nido presencia continua y una demanda creciente en el transcur-so de los años. Los motivos por los cuales los estudiantes acu-den al Programa, son fundamentalmente sus necesidades de ‘saber’ acerca de su intimidad, de su vida sexual —ya iniciada o por iniciar—, de la necesidad de capitalizar los elementos dispo-nibles para ejercer sus derechos reproductivos y sexuales, de vivir una vida sexual libre de enfermedades y de embarazos no intencionales, así como de resolver situaciones de violencia de diferente carácter y de consumo de sustancias.
De modo que se generó un cuestionario conformado por 114 reactivos, entre preguntas abiertas y cerradas sobre diver-sas áreas de la vida de los jóvenes, que se aplicó en las entonces cuatro unidades de la uam (unidades Iztapalapa, Xochimilco, Az-capotzalco y Cuajimalpa) en el año 2009 y se procesó durante los meses subsiguientes, hasta inicios de 2010. Esta encuesta, aplicada a 5837 estudiantes, es representativa por unidad, por división y por sexo, lo cual permite ver aspectos y detalles que pasan desapercibidos en otros estudios hechos sobre la misma
1 neotis: del griego: juventud, ardor, ligereza, insolencia. Encuesta dirigida, diseñada y rea-lizada por la Dra. Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s194
población estudiantil, siendo la primera vez que se obtiene in-formación tan detallada y confiable sobre quiénes y cómo son nuestros estudiantes, qué piensan de algunos aspectos de la vida universitaria, de ellos y del país. En este artículo, sólo se in-cluirán algunos de los resultados obtenidos, que sirven para ilus-trar los argumentos que se desarrollan, ya que el total de la in-formación es muy amplia y exhaustiva y se encuentra en proceso de elaboración de los respectivos libros.
Perfil de los jóvenes En las siguientes tabla y gráfica, se puede observar que la pobla-ción se concentra mayormente —67%— en el rango entre los 18 y los 21 años. Destaca el hecho de que las mujeres están más representadas en las edades más jóvenes. Desde los 22 años en adelante son más los hombres, aunque apenas representen 18.4% en contraste con 13.6% de mujeres en ese mismo rango de edad. Esto habla de que para 32% de los estudiantes existe un intervalo de tiempo entre el momento en que salen del nivel medio superior y aquel en que ingresan a la universidad. Las ra-zones para ello pueden ser muchas, dependiendo del género y de las condiciones sociales y económicas, pero caben al menos dos probables supuestos: el primero, que durante ese lapso, particularmente los varones, hayan iniciado su vida laboral y el segundo, que no hayan ingresado en su primer intento a la uam o que ésta no haya sido su primera opción.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s195
Tabla 1Estudiantes por sexo y edad
Total %
Mujeres 2895 49.6
Hombres 2877 49.3
No contestó 63 1.1
Total 5837 100
Gráfica 1 Distribución de edades
El dinero con que cuentan para satisfacer sus necesidades de transporte, alimentación, fotocopias, compra de textos, car-gas de celular y otros, excede en poco al salario mínimo y no llega a dos.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s19
6
Tabla 2Dinero con el que cuentan al mes, para los gastos de asistir a la UAM
Cuajimalpa Azcapotzalco Xochimilco Iztapalapa
Mujeres $1,714 $1,632.6 $1,740.8 $1,531
Hombres $1,961.3 $2,063.2 $2,288.9 $2,015.1
Promedio $1,837.6 $1,847.9 $2,014.8 $1,773.1
Sin embargo, resulta notable la diferencia en relación a lo que disponen los varones y las mujeres, siendo estas últimas quienes cuentan con menos dinero para estas necesidades. Ello marca una inequidad de género en cuanto a este aspecto: las jóvenes de Xochimilco, entre las que esta diferencia es más mar-cada, tienen 31.5% menos dinero en comparación con sus com-pañeros varones.
Gráfica 2
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s197
La fuente de este ingreso de los jóvenes está fuertemente cargada a la economía familiar y sólo una tercera parte de los varones trabaja y estudia. En este sentido, llama la atención la escasa declaración de estudiantes con beca.
Gráfica 3 Fuente de Ingresos
Sobre la sexualidadUno de los aspectos que más preocupa y que constituye una cau-sa de inquietud entre los jóvenes es el relativo a su sexualidad, a su inicio, cuándo ocurre esta experiencia y en qué contextos. Es sa-bido que el proceso de construcción de la identidad sexual y de las sexualidades está presente de manera muy conspicua en la vida juvenil, momento en que se inicia la socialización de la sexua-lidad de manera más intensa y diversificada, en un proceso de búsqueda de identidad e individualidad. Hablar de vida sexual ac-tiva y de la sexualidad, reviste hoy una posición central en los es-tudios sociales y etnográficos. Las transformaciones sociales que ocurrieron a partir de los años cincuenta —y que aún ocurren— en
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s19
8
el mundo de la postguerra, en particular en Europa y en Estados Unidos, afectaron profundamente no sólo las relaciones socia-les, sino también a las familias y a las relaciones dentro y fuera de ellas. Tales cambios no afectaron sólo el mundo de los países más desarrollados sino que se extendieron, en mayor o menor grado, a otros países y continentes. Las relaciones ‘tradicionales’ están signadas, en principio, por la relación de pareja, por el vín-culo que se establece entre hombres y mujeres, basado en el deseo y el amor, en la visualización de una convivencia bajo la forma de matrimonio y en tener hijos, conformando la familia nuclear. Las transformaciones de la familia, de la formación de pareja y de la trayectoria antes mencionada, han dado lugar a una multiplicidad de modalidades de relaciones antes nunca vis-tas, no socialmente promovidas o aceptadas. La familia ‘tradi-cional’ dio paso a formas como familias uniparentales, mujeres que deciden ser madres sin tener una pareja, madres y padres homosexuales con o sin matrimonio (dependiendo de los mar-cos jurídicos de los países), padres solos que adoptan hijos, mu-jeres que deciden embarazarse por medios de reproducción asistida y sin participación de pareja de algún tipo, e incluso es posible hoy para los padres elegir el sexo del futuro hijo.
El modelo tradicional proporcionaba límites precisos den-tro de un modelo patriarcal que regía todo el quehacer econó-mico y social, ejerciendo un poderoso control de la vida íntima, del mundo privado de las personas. Giddens (1992) plantea la ‘transformación de la intimidad’ basado en el argumento de los significados y las prácticas cambiantes del amor y de las relacio-nes familiares, sugiriendo que en el mundo contemporáneo los procesos de individualización abren otros escenarios posibles en las relaciones heterosexuales.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s199
Bauman (2006: 59), afirma que de la unión entre los sexos, nace una cultura “[…] que ejerció por primera vez su capacidad creativa de diferenciación”. Según este autor, a partir de allí el ars erótica como creación cultural, guía el impulso sexual hacia la satisfacción, consistente en la unión de los seres humanos. Sin embargo, Sigusch (1989) plantea que nuestra cultura “no ha producido ningún ars erótica sino una scientia sexualis”. La aparición y enorme difusión de la píldora anticonceptiva du-rante los años sesenta, separa de manera irreversible la com-pleja esfera de la sexualidad y del deseo sexual, de la vida eró-tica, de los eventos de la vida reproductiva, liberando a las mujeres en una exploración de su propio eros. Esto marcó una verdadera revolución en la vida íntima y en la vida social. Es un hecho innegable que desde entonces la sexualidad y sus di-mensiones han sido sujetos de innumerables estudios científi-cos, convirtiéndose en objetos de investigación de diversas ciencias y siendo motivo de numerosos y crecientes artículos y libros generados desde diversas disciplinas. Desde la década de los ochenta, la aparición del vih-sida causó una profunda crisis en el campo de la ‘salud reproductiva’, a partir de lo cual se incorporan luego, el concepto y el ámbito de la ‘salud se-xual’. La ciencia se ha apropiado poderosamente de la vida erótica, definiendo qué son ‘prácticas saludables’, ‘sexo segu-ro’, o ‘conductas de riesgo’. Considerando este marco, cabe la pregunta ¿dónde quedaron entonces hoy el erotismo y la vida amorosa? Las respuestas son múltiples pero ninguna satisface plenamente esta búsqueda inacabable y humana del placer, y ninguna termina de explicar y de dar cuenta de la complejidad de la sexualidad. Hoy, la sexualidad y las prácticas sexuales se han institucionalizado en un marco medicalizado y el uso del
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
0
preservativo se ha vuelto un intruso que vive permanentemen-te en la intimidad amorosa y sexual.
Es desde este marco que podemos mirar algunos de los as-pectos de la vida privada de los jóvenes, con toda la conciencia de que sólo estamos mirando una pequeña parte de sus viven-cias, para tratar de entender y de explicar algunas de sus parti-cularidades.
Desde esta posición un tanto reduccionista sobre cómo son los jóvenes en general y nuestros estudiantes en particular, también es un lugar común el conocimiento de que a mayor es-colaridad, se pospone el inicio de la vida sexual en comparación con el momento en que tiene lugar este inicio entre jóvenes de muy poca escolaridad; del mismo modo sucede con la primera unión y el nacimiento del primer hijo. Los estudiantes de la uam no son una excepción, como se puede observar en la siguiente tabla. En este sentido, es importante hacer notar que poco más de tres de cada diez estudiantes mujeres y dos de cada diez va-rones aún no había iniciado su vida sexual.
Tabla 3Edad de inicio de vida sexual
Mujeres Hombres
Iztapalapa 16.9 18.1
Con mínimo 14 años de
escuela
Azcapotzalco 16.9 17.9
Cuajimalpa 17 17.9
Xochimilco 16.7 17.8
Mujeres adolescentes* de zonas urbano marginales
15.7 Con promedio de 5.5
años de escuela
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s201
Gráfica 4Inicio de vida sexual
Mujeres Hombres No contestó Total
Sí 1851 2342 36 4229
No 1003 501 20 1524
No contestó 41 34 9 84
Total 2895 2877 65 5837
El inicio de la vida sexual abre las puertas a la intimidad, al placer sexual, a la comunicación y a la confianza. Sin embargo, también está acotado por diferentes circunstancias y en dife-rentes contextos. Como señalamos, el uso del condón se ha vuelto imperativo socialmente; es una pauta que se debe ob-servar según la scientia sexualis y las normas que dictan la salud reproductiva.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
2
Gráfica 5Uso de condón en la primera relación sexual
Mujeres Hombres Total
Sí 1265 1557 2822
No 409 613 1022
No contestó 177 172 349
Total 1851 2342 4193
En la Gráfica 5 se puede observar que, en comparación con los varones, son más las jóvenes que dicen haber utilizado con-dón en su primera relación sexual, lo cual apunta a una diferen-cia de comportamiento basada en el género.
Poco más de tres de cada diez estudiantes mujeres no lo ha utilizado, aduciendo razones diferentes, como ‘no lo tenía a mano’, ‘no lo pensé’ o ‘nos dejamos llevar’. Es importante notar que, en realidad, son los varones, sus parejas, quienes han utiliza-do el condón con estas jóvenes; por consiguiente, son ellos quie-nes definen y controlan si ellas corren el riesgo de un embarazo
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
3
no intencional o de la probabilidad de adquirir alguna infección o enfermedad. Al declarar las mujeres que ellas “utilizaron con-dón”, se refieren a que sus parejas sexuales lo han usado, ya que las jóvenes no utilizan condón femenino. Esta es un dato obteni-do de las entrevistas y pertenece a una categoría sociológica y metodológica reflexiva.
Gráfica 6
Uso de condón en veces subsiguientes
Mujeres Hombres Total
Sí 869 1233 2102
No 770 892 1662
No contestó 212 217 428
Total 1851 2342 4193
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
4
El uso regular del condón en todas las relaciones sexuales es lo que ofrece mayor protección; no obstante, en la Gráfica 6 se puede observar una caída importante de esta práctica. Eso aumenta la probabilidad de embarazos y de adquirir enferme-dades y, de hecho, en el proyecto Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, poco más de 25% de las asesorías solicitadas se relacionan con embarazos no deseados en ese momento de la vida y con la solicitud de referencia para su interrupción.
También en esta gráfica, resultan evidentes los comporta-mientos diferenciados por género, siendo las mujeres estudian-tes quienes pueden ser más vulnerables a situaciones indesea-bles para ellas mismas. Las razones por las cuales las parejas dejan de utilizar el preservativo en sus relaciones subsiguientes son diversas, incluyendo desde la adopción de otro método an-ticonceptivo —pero que no protege de contraer enfermeda-des— hasta el argumento ‘no queremos’.
Sin duda, este es un aspecto que tiene que ser más explora-do, ya que para los estudiantes las razones del no uso del con-dón pueden ser más importantes que los motivos que los llevan a utilizarlos. Cabe la reflexión en torno a que el erotismo y las circunstancias privan sobre la racionalidad del conocimiento, ya que los saberes técnico-médicos-saludables no coinciden con el deseo. Las jóvenes aducen con más frecuencia que ‘se tienen confianza’, esa cualidad que permite a un ser demostrarse y abrirse a otro, a su pareja amorosa. Sin embargo, más frecuen-temente ellos argumentan que no desean utilizar el condón. Si bien esta ‘confianza’, que pareciera ser un elemento central en las relaciones humanas y en las de pareja, ya sea homo o hetero-sexual, puede favorecer la intimidad con los varones, atenta contra la individualización de las estudiantes, pues las coloca en
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
5
una situación de mayor vulnerabilidad. Como las jóvenes no su-gieren o no exigen que sus parejas utilicen el condón, con su si-lencio quedan supeditadas a que ellos controlen los eventos probables indeseables, actuando un papel que se puede ubicar como ‘tradicional’ en las relaciones de intimidad.
La intimidad es un concepto sobre el que se basa la forma-ción de pareja y, de acuerdo con Giddens (2000: 72), adquiere un significado diferente al de la intimidad matrimonial de déca-das atrás; hoy, la base de la intimidad es la comunicación en la pareja y no está centrada en la familia. El autor nos dice que “Una buena relación... es una de iguales en la que cada parte tie-ne los mismos derechos y obligaciones, en la que cada persona tiene respeto y quiere lo mejor para el otro’’ (ibid.: 75). Además del vínculo emocional, la comunicación implica hablar y dialogar. Y, siguiendo con lo que plantea Giddens, “una buena relación está libre del poder arbitrario, coerción o violencia (ibid)”.
La comunicación entre los jóvenes, en relación con su inti-midad, constituye un tema poco explorado. A partir de los datos presentados, se puede apreciar el silencio de las mujeres estu-diantes, por ejemplo, en relación a su quizás deseo y derecho de solicitar a sus parejas la utilización del condón. En los relatos ver-tidos por las estudiantes en las asesorías individuales, resulta notable la falta de diálogo sobre muchos aspectos centrales de la sexualidad y sobre las prácticas sexuales de varones y muje-res, lo cual genera conflictos de diversa índole.
Uno de los elementos más frecuentes en las relaciones de los jóvenes, es el que denominamos ‘seducción-coerción’, ejer-cida por los varones sobre las mujeres. Este concepto,2 que no
2 Ver Noemi Ehrenfeld Lenkiewicz (2011) Pregnancy in Mexican Adolescents, Redefining Ex-periences.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
6
está incluido en las clásicas categorías de violencia, pone en evi-dencia un elemento oculto en muchas investigaciones: un sutil ejercicio de poder y control de los varones sobre las jóvenes y la incapacidad de éstas de objetivarlo, pues carecen tanto de los elementos para distinguirlos como de aquellos para resistirlos. Esta ‘seducción-coerción’ se ejerce fundamentalmente para ini-ciar una primera relación sexual o para sostener tales relaciones, cuando en realidad las jóvenes expresan que no las deseaban en ese momento.
En estos casos, vemos que dichas relaciones no son com-patibles con lo planteado respecto a: “que una buena relación está libre del poder arbitrario, coerción o violencia”. Por el con-trario, reúnen todas estas características.
Los jóvenes y las violencias Explorar los ámbitos y las conceptualizaciones en relación al tema violencia es una tarea extremadamente compleja y difícil. Los desarrollos teóricos han ido variando y las clasificaciones de las violencias son múltiples. Las preguntas sobre violencias son sumamente ‘sensibles’ a variables múltiples: a quién se le pre-gunta, a quien experimentó la violencia, en qué lugar está, cómo se formula la pregunta, etc. La combinación de estos aspectos ha dado como resultado una producción empírica, que respon-de a la orientación de las investigaciones sobre el tema y que carece de un marco teórico más fincado en las ciencias sociales, para acercarnos a entender mejor los fenómenos que se en-cuentran detrás de las naturalezas de las violencias y sus articu-laciones. Sobre el tema, señalan con acertada agudeza Castro y Riquer, “es indispensable diseñar nuevas investigaciones susten-tadas en el corpus conceptual de las ciencias sociales y abando-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
7
nar los diseños teóricos y meramente estadísticos” (Castro, Ro-berto y Riquer, Florinda, 2003).
En la exploración sobre el tema de violencias en los estu-diantes de neotis, se ha procurado obtener elementos que per-mitan la comprensión del fenómeno, más que una explicación meramente descriptiva del mismo.
La violencia es un fenómeno que ha adquirido grandes dimensiones en los últimos tiempos, tanto en extensión como en intensidad, pero que, sobre todo, se ha convertido en parte de la cotidianidad. La violencia es perpetrada en distintos luga-res, abarcando todos los espacios de la vida del individuo y de la sociedad; la calle, los medios de transporte, la escuela, el lu-gar de trabajo, las relaciones íntimas y el hogar, se vislumbran como espacios de potencial violencia. Así, por citar el caso de los homicidios dolosos, la Oficina de las Naciones Unidas con-tra la Droga y el Delito (unodc) en su “Estudio global de homici-dios 2010”, reporta que México es uno de los 19 países del continente en los que se registra una mayor tasa de asesinatos (18 por cada 100 mil habitantes). Según este mismo estudio, que a decir de algunas organizaciones civiles hay que tomar con cautela en tanto se basa en cifras oficiales que esconden los datos reales, entre 2005 y 2010 el país registró un alza de 65% en la tasa de homicidios. A estos datos, se suma la per-cepción del incremento de delitos como el robo a transeúntes, a casa habitación y a negocios, así como de las diversas moda-lidades de secuestro, delitos sexuales y violencia familiar, que ha tenido lugar en el mismo período, sobre todo durante el úl-timo año. Existe la idea generalizada de que no sólo ha aumen-tado el número de delitos sino de que, además, se ha agrega-do una mayor virulencia en su cometimiento. Los lugares y las
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
8
personas que ejercen o sufren violencia parecen haberse mul-tiplicado y diversificado. Sin embargo, a esta percepción se oponen los datos relativos a delitos cometidos en el Distrito Federal; al respecto, los datos revelan una mayor incidencia de delitos sin violencia y de bajo impacto social, en contraposición con la percepción de un crecimiento desmesurado de la vio-lencia y del alto impacto de las acciones delictivas en todo el país. Tanto los datos como las percepciones, pueden constituir una profunda distorsión de la realidad: el número, porque de-pende de quién lo registra y cómo está tipificado el registro, es decir, de la categoría y la clasificación, que varían enormemen-te según la fuente que lo colecta e informa. La percepción, por-que depende de la comprensión del dato que se ofrece al su-jeto, de su condición emocional, de su construcción subjetiva de la ética y la moral, de lo que está bien y mal en relación tan-to a su propia individualidad como para la sociedad.
La percepción generalizada de la violencia es muestra de la interiorización de la certeza de su existencia y de su explo-sión en todos sus niveles y magnitudes, es decir, se ha ido con-virtiendo en una especie de acompañante ineludible en la con-cepción de la vida cotidiana de los individuos y los grupos sociales. Las percepciones representan un nivel de evaluación de la realidad social, constituyen una parte de la visión del mundo de los grupos sociales. De esta manera, la violencia, ya no sólo el delito, se ha transformado en un fenómeno que atra-viesa cada discurso, acto, contexto y vínculo de y entre las per-sonas. Es una parte articuladora de la apropiación subjetiva de la realidad.
Existe, no obstante, suficiente evidencia para afirmar que a dicha percepción ha contribuido el torrente cotidiano de imáge-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s20
9
nes, relatos, miserias, violaciones, injusticias, estadísticas mani-puladas rutinariamente, desparramado sin ninguna mesura por los medios de comunicación, en los que, casi siempre, la violen-cia se ha convertido en la protagonista principal. Éstos, y particu-larmente la televisión, han transformado la realidad, y específi-camente la violencia, en un espectáculo visual y cotidiano, volviéndola plana y alejada de la razón, aún de la puramente ins-trumental. Como bien expresan los estudiosos de la violencia, la misma se ha convertido en una mercancía que se ofrece y se consume como cualquier otra. La violencia vende y de ella se obtienen grandes ganancias. Pero, para que ello ocurra se re-quiere de consumidores con una complaciente disposición acrí-tica. La continua difusión sobre actos de violencia tiene la pre-tensión de encontrar entre sus destinatarios un arraigo irreflexivo, basado lo mismo en la fe que en el escepticismo pero nunca en la reflexión.
Una de las consecuencias más claras de este proceso de mercantilización de la violencia está siendo lo que podríamos llamar, otra vez reinterpretando a Mike Davis, una “endémica intersubjetividad del miedo”, un sentimiento de encarcelamiento de la vida y un convencimiento de que las relaciones que los sujetos establecen con el ambiente, con los otros y consigo mismos, están mediadas por la violencia y el miedo que ésta su-pone a ser objeto o propiciador de la misma. Cada sujeto se ha convertido en una potencial víctima o en un potencial victimario, sin ningún distingo de raza, género, edad o condición social. La violencia se vive pública y privadamente, individual y socialmen-te; su proliferación y su cotidianidad han alcanzado nuevas cuo-tas, desencadenando percepciones de un mundo inseguro que requiere de la disciplina de seguridad y vigilancia.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s210
Al urbanismo obsesionado con la seguridad y su correlativa fortificación de los espacios privados y eliminación de los espa-cios públicos, se suma ahora la percepción de una “normalización” de las conductas violentas, una aceptación de no tener más op-ción que ser víctima o victimario en cualquier relación y ambiente. Los resultados de tal interiorización son, por un lado, la permisivi-dad o “normalización” de la violencia y, por el otro, la aceptación e inclusive la demanda de mayor supervisión y control por parte de la autoridad. De esta manera, la forma de regular la vida privada y de mantener el autocontrol oscila entre el consentimiento de los duros bordes del control y el confinamiento y las más suaves ma-nipulaciones de la ideología y de la remodelación del imaginario, sustentadas en el miedo que conlleva a un mayor aislamiento so-cial. Los jóvenes son especialmente susceptibles a esta dinámica paranoica y abúlica al mismo tiempo: si eres visible tienes un pro-blema. La creciente percepción de una violencia ascendente, que además se presenta como inevitable, tiene como resultado su separación, cargados de miedo, de los espacios reales para ir a refugiarse a los espacios virtuales, en los que, por cierto, no que-dan a salvo de la violencia, sino más bien a su merced.
Así, la violencia eminente y la seguridad pública, que se identificaba con el exterior, se han convertido en consustancia-les al individuo, a la sociedad y al ambiente. Ya no hay lugar se-guro, ni seguridad estable, lo cual desenfrena el miedo y la pre-visión que genera una obsesionada percepción de inseguridad. Esta percepción se convierte así en fuente y producto de las evidencias; tales evidencias constatan la realidad de la violencia, al mismo tiempo que las experiencias perceptuales proporcio-nan la vivencia para la construcción de las propias evidencias.
Bauman inicia uno de sus libros diciendo:
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s211
[…] las palabras tienen significados, pero algunas producen
además una ‘sensación’. La palabra ‘comunidad’ es una de
ellas. Produce una buena sensación: sea cual fuere el signifi-
cado de ‘comunidad’, está bien ‘tener una comunidad’, ‘estar
en comunidad’… tenemos el sentimiento de que la comuni-
dad es siempre algo bueno (Bauman, 2003: ¿?).
Así, se ha construido el ‘sentimiento’ asociado al significado de la familia como una comunidad que protege, nutre y da cobi-jo y apoyo a sus miembros. Lo mismo se puede decir de la ‘co-munidad universitaria’ o de otras comunidades en que transcu-rren las vidas juveniles de los estudiantes. Sin embargo, como también argumenta el autor, la ‘comunidad’ es un sueño, una tensión continua opuesta entre la autonomía y el derecho de ser uno mismo; “perder la comunidad significa perder la seguridad […]” (ibid).
Como construcción, la familia no sólo significa atributos po-sitivos: dentro de las familias se gestan muchos de los horrores que padece la humanidad en los individuos que la conforman; crueldades y traumas de todo tipo son experiencias muy fre-cuentes y no siempre reconocidas, ya que en el ideal, la familia siempre ha de ser algo bondadoso y protector. Entre la interna-lización de las violencias, la pérdida del sueño de una comunidad que implica inseguridad individual y una familia en la que tam-bién se viven y se experimentan las violencias más íntimas, los jóvenes estudiantes de la uam y quizás muchos otros, expresan sus sensaciones y vivencias.
No es extraño entonces, como se observa en la siguiente gráfica, que en su inmensa mayoría, los jóvenes universitarios perciban violencia en la vida diaria de las familias mexicanas.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s212
Gráfica 7Percepción de violencia en la vida diaria, en las familias mexicanas
Violencia en las relaciones que establecen los padres entre sí, la que establece el padre con los hijos, la madre con los hijos, entre hermanos, entre adultos y con personas mayores. La pro-porción de jóvenes que ven a la familia como un ámbito de vio-lencia se encuentra en un rango que abarca desde 76.1% hasta 95.8%, dependiendo de la relación que refieran y de su propio género. Las mujeres son las que mayormente perciben violencia en todos los vínculos familiares, aunque especialmente desta-can la violencia entre los padres y la que ejerce el padre sobre sus hijos. Y a pesar de que los hombres, excepción hecha de un empate en lo que respecta a la violencia entre adultos, registran siempre porcentajes por debajo de la percepción de ellas, en la mayoría de los casos, se trata de una mínima variación (entre 0.9% y 3%); sólo cuando se refieren a la violencia que ejercen las madres sobre sus hijos la distancia crece 7.2 puntos porcentuales, y 8.8 puntos porcentuales cuando se trata de la violencia ejerci-da sobre las personas mayores.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s213
Además de la frecuencia con que caracterizan como violen-tos los vínculos familiares, sobresale el hecho de que sus refe-rencias reproduzcan la visión de la familia patriarcal. De este modo, en su percepción ubican en primer lugar la mayor violen-cia entre los padres, seguida por la que ejecuta el padre sobre los hijos, luego la de la madre sobre los hijos y, finalmente, en orden decreciente, aquellas que se dan entre hermanos, entre adultos y contra personas mayores. Es como si en la percepción de los grados de violencia reprodujeran el esquema jerárquico de la familia patriarcal.
En general, declaran que los tipos de actos considerados como parte de la violencia familiar son golpes o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de acti-vidades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones.
Gráfica 8Percepción de expresiones de violencia en las familias mexicanas
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s214
Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físi-cos, si se atenta contra el cuerpo de la otra persona; psicológi-cos, si existe el intento de causar miedo, intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se cubren las necesidades básicas de la persona.
Las expresiones de violencia más frecuentemente referidas por los jóvenes universitarios son gritos y discusiones, agresio-nes físicas, insultos, amenazas verbales, actitudes amenazantes, coerción, silencio e indiferencia. Aquí, otra vez las mujeres son quienes comparativa y proporcionalmente perciben más las ex-presiones de violencia; únicamente el silencio y la indiferencia son destacados por un porcentaje mayor de hombres; si bien hay que señalar que son precisamente estas dos manifestacio-nes las menos referidas, tanto por hombres como por mujeres. La primera, es señalada por 58.5% de los hombres contra 54% de las mujeres y la segunda, por 57.8% de los hombre frente a 53.9% de las mujeres.
Indiscutiblemente, los gritos y discusiones son la forma de violencia más citada por nuestro universo de análisis, muy por encima de su antípoda: el silencio. Si comparamos por género ambas expresiones, encontramos que los hombres y las muje-res colocan los gritos y discusiones por encima del silencio, en 36 y 41 puntos porcentuales, respectivamente. La brecha que se constata entre el silencio y los gritos y discusiones, habla de la mayor o menor percepción pero también de la justificación del uso de los silencios por quienes menos lo perciben.
Algo similar ocurre con la indiferencia en relación con las agresiones físicas. Mientras los hombres colocan a las agresio-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s215
nes físicas 27.6 puntos porcentuales por encima de la indiferen-cia, las mujeres lo hacen hasta 37 puntos porcentuales más arri-ba. Es decir, la indiferencia es poco vista como una forma de violencia directa por parte de las mujeres. Esta tendencia de las mujeres a reconocer más claramente la violencia física, resulta particularmente clara cuando vemos que la mayor diferencia en-tre la percepción de hombres y mujeres se constata precisa-mente con respecto a la coerción: casi 10% mayor la expresada por ellas que por ellos.
Pero, al analizar la percepción que los jóvenes universitarios tienen de la violencia en su propio contexto, es decir, de los jui-cios que han construido sobre su realidad inmediata, salta a la vista que si bien lo percibido no es una representación exacta de la realidad (la percepción del entorno no es el entorno mismo, sino más bien una representación parcial de éste), la violencia se ha convertido en parte sustantiva de su cotidianidad.
Gráfica 9
Contexto de violencia de los estudiantes de la UAM
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s216
Las experiencias perceptuales proporcionan la vivencia para la construcción de realidades; son un referente a partir del cual se asignan calificativos y se otorgan valoraciones que confi-guran el entorno. Por eso, no todos los ámbitos son revestidos con la misma intensidad de violencia. Lo que resulta altamente significativo es que, en la distribución desigual de connotaciones de violencia, la comunidad sea la que registra mayor porcentaje. En este sentido, un porcentaje mayoritario de los hombres —63.6%—y de las mujeres —61.7%— perciben como violenta a su comunidad. Esto significa que su espacio cercano y las perso-nas que lo habitan y transitan en él se vislumbran con un halo de violencia, y por tanto, como peligrosas y en peligro. Al perder su seguridad en la comunidad ideal, los jóvenes pierden seguridad. En su barrio, su colonia, en la calle, en la vía pública, en su ciudad, “en todas partes”, dice 51.5% de las mujeres y 48.7% de los hom-bres, hay violencia. Sin una marcada diferencia vinculada al género, a lo cercano que se supone es su comunidad se suma lo indeterminado, aquello que por no tener límites está “en todas partes”, sin ningún distingo. La violencia perdió sus bordes y ahora simplemente transita por doquier. Es claro que esta visión tiene fundamento en un presupuesto básico, empírico y funcio-nal, parcialmente válido, pero no olvidemos que aún las eviden-cias son construcciones culturales e ideológicas que posibilitan o constriñen la acción porque organizan y dan sentido a las ex-periencias inmediatas al estructurar cultural y socialmente la vida cotidiana. Así pues, que los jóvenes identifiquen a su comu-nidad como el ámbito social más violento los coloca en una po-sición de franca vulnerabilidad y de desarraigo social. Ante la inseguridad, se experimenta el miedo, una sensación informe, que no tiene un objeto claro que lo provoque, pero que ocupa el
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s217
espacio subjetivo y la vivencia de la seguridad, un miedo que impide esta comunicación abierta, el diálogo y la apertura al otro, las bases de la confianza y de la confiabilidad entre sujetos. Todo esto produce un aislamiento y una individualidad que tie-nen pocas hendijas a través de las cuales los jóvenes puedan compartir sus experiencias, lo cual da lugar a los silencios.
Es probable que de esta sensación de desarraigo social y de esta ausencia de diálogo provenga la explicación de por qué al preguntarles sobre su propia familia y la de sus amigos las res-puestas sean contundentes e identifiquen la violencia en los “otros” y no en ellos mismos: 33 y 30.7% de las mujeres y los hombres, respectivamente, perciben violencia en las familias de sus amigos, pero sólo 18.3% de ambos géneros la identifica en su propia familia.
Si en la percepción de la violencia dentro de su propia fami-lia no se evidencia distinción por género, ello no ocurre cuando se refieren a la violencia entre amigos; en este caso, despunta la percepción de los hombres con 20.6%, esto es, 6.9% superior que la de las mujeres.
Finalmente, la universidad, en tanto espacio que influye temporal y parcialmente en los jóvenes, es el ámbito en el que los jóvenes de nuestro universo perciben menos violencia, y aunque esto podría hacer suponer que se trata de una percep-ción positiva o de un espacio seguro, hay que destacar que al menos 16.5% de los estudiantes entrevistados percibe a la uni-versidad como un lugar donde existe violencia. Cuestión que se vuelve aún más preocupante al analizar la percepción que tienen de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) como un lugar seguro.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s218
Gráfica10Percepción de que la UAM es un lugar seguro
UAM-Azcapotzalco (1802)
UAM-Iztapalapa (1760)
UAM-Cuajimalpa (391)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s219
UAM-Xochimilco (1882)
Menos de la mitad, esto es, 47% de los hombres, percibe a la uam como un lugar seguro; el resto no contestó o decidida-mente no la ve como un lugar seguro, destacando las opiniones de 23% del grupo de estudiantes varones y de 19% de mujeres de Azcapotzalco. Pero, las cifras que más llaman la atención son las de no respuesta, que en promedio asciende a 40.7% en el caso de los hombres y a 33.5% en el de las mujeres. Los porcen-tajes más altos de “no contestó” se ubican precisamente en aquellas unidades en las que la respuesta de no considerar a la uam como un lugar seguro fue más baja: la no respuesta también es una respuesta.
En la búsqueda de comprensión respecto a cómo y quiénes son nuestros estudiantes como sujetos sociales y culturales, la exploración de todo tipo de violencia así como de la violencia sexual, fue imperativa, debido no sólo a las frecuentes solicitu-des de apoyo al programa, sino a las profundas huellas que de-jan en la experiencia individual.
Los contextos en que los jóvenes han experimentado vio-lencias son diversos, pero con la excepción de haber consumido
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
0
alguna sustancia y en el campus de la universidad, claramente son las mujeres quienes más la experimentaron. Es notable que más del doble de mujeres que de hombres fueron sujetos de violencia sexual y familiar, y que una tercera parte de las mismas sufrieron más la violencia ejercida por sus parejas.
Gráfica 11Estudiantes que han experimentado algún tipo de violencia en ciertos contextos
La violencia en la pareja, en algunos trabajos también llama-da violencia en el noviazgo, nos habla de la mayor vulnerabilidad de las mujeres; aunque ellas también ejercen violencia hacia sus parejas, lo hacen en menor proporción. La presencia de este ele-mento en una relación amorosa pone en jaque a ‘la pareja’ como un supuesto nicho amoroso de protección mutua, de comunica-ción y apertura, y quizás representa más el carácter actual de las relaciones juveniles, más esporádicas, menos comprometidas que las de las parejas de carácter ‘tradicional’, con esta cualidad de mayor individualidad y menor intencionalidad de ‘formalizar’,
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s221
que apunta hacia una trayectoria de vida que no necesariamen-te sigue el curso de sus familias de origen.
Gráfica12Violencia experimentada y violencia declarada en la relación de pareja
UAM-Azcapotzalco (1802) UAM-Iztapalapa (1760)
UAM-Cuajimalpa (391) UAM-Xochimilco (1882)
Algunas de las modalidades más brutales y primarias de ejercicio de poder y de violencia sexual son el abuso sexual y la violación. Aun teniendo en cuenta que puede haber un sub-re-gistro en la respuesta a esta pregunta, los hallazgos son preocu-pantes y son claras las diferencias entre las distintas unidades de la uam. En la siguiente gráfica, se observan los eventos únicos y
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
2
múltiples. Considerando las edades de las estudiantes, así como las respuestas a preguntas posteriores, se puede decir que este abuso ocurre en la familia, siendo tíos y primos los más reporta-dos entre quienes ejercen esta violencia, seguidos por el padre y los hermanos.
Gráfica13
Han tenido alguna experiencia de abuso sexual *
UAM-Azcapotzalco
UAM-Iztapalapa
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
3
UAM-Cuajimalpa
UAM-Xochimilco
*En estas gráficas se representan los eventos únicos y repetidos
En cuanto a dónde ocurrieron el o los eventos de abuso, se observa que estar en la uam no siempre significa estar en un es-pacio protector.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
4
Tabla 4Abuso sexual dentro y fuera de la UAM
UAM-Azcapotzalco
Mujeres Hombres Total
Dentro 4 3 7
Fuera 110 58 168
No contestó 5 2 7
UAM-Iztapalapa
Dentro 0 0 0
Fuera 181 55 236
No contestó 5 2 7
UAM-Cuajimalpa
Dentro 0 1 1
Fuera 25 14 39
No contestó 4 2 6
UAM-Xochimilco
Dentro 10 8 18
Fuera 148 53 201
No contestó 6 1 7
En la exploración de quién o quiénes son los abusadores, no es posible dejar de reiterar las diferencias que se presentan por género, aun cuando hay un notable grupo de varones que declararon haber sido abusados sexualmente, en especial, en la uam Cuajimalpa. Es importante hacer notar que todos los estu-diantes representados en la Gráfica 14 declararon que fueron abusados, pero en la pregunta acerca de quién fue el abusador
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
5
encontramos una alta tasa de no respuesta. Esta no-respuesta, el silencio, tendrá que ser investigado con más detalle, aunque es un hecho esperable. El tema de abuso sexual confronta a las personas con una realidad vivida que, en muchos casos, se quie-re ‘borrar’ de la memoria y de la experiencia, pero que genera un profundo malestar en la vida cotidiana.
Gráfica14Persona que realizó el abuso declarado
UAM-Azcapotzalco (182)
UAM-Iztapalapa (243)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
6
UAM-Cuajimalpa (46)
UAM-Xochimilco (226)
Un extremo en el espectro del abuso sexual, es la violación. Por las características propias de este evento abominable, la de-mostración del peor ejercicio de poder sobre la mujer, que impli-ca secuelas que pueden durar hasta 15 años y que tiene conse-cuencias extremadamente severas, que pueden incluso llegar
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
7
hasta el suicidio, lo hemos considerado aparte. Las característi-cas de la violación imprimen en las jóvenes un espectro de sínto-mas y signos que obligan a considerar este hecho como un capí-tulo aparte en los estudios de la violencia contra las mujeres. La declaración de violación por parte de las mujeres es de por sí un acto complejo, ya que el trauma genera profundas reacciones entre las cuales callar es muchas veces la más inmediata. Si bien contamos con mayor información sobre la cadena de decisiones que tomaron las estudiantes después de la violación, debido a su extensión no incluiremos este material. Pero, es importante demostrar que las estudiantes llegan a la uam y aun estando en ella, padeciendo esta fuerte experiencia así como sus secuelas y consecuencias. Varias veces ha sucedido que, ante el peso del trauma que genere esta vejación, las estudiantes —y ocasional-mente algunos varones— abandonan sus estudios por no poder afrontar su condición y acceder a alguna alternativa de apoyo.
Gráfica15Han tenido alguna experiencia de violación *
UAM-Azcapotzalco
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
8
UAM-Iztapalapa
UAM-Cuajimalpa
UAM-Xochimilco
*En estas gráficas se representan los eventos únicos y repetidos
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s22
9
Tabla 5La violación fue dentro o fuera de la UAM
UAM-Azcapotzalco
Mujeres Hombres Total
Dentro 0 1 1
Fuera 23 15 38
No contestó 12 10 22
Total 35 26 61
UAM-Iztapalapa
Dentro 0 0 0
Fuera 37 9 46
No contestó 4 1 5
Total 41 10 51
UAM-Cuajimalpa
Mujeres Hombres Total
Dentro 0 0 0
Fuera 0 3 12
No contestó 1 0 1
Total 10 3 13
UAM-Xochimilco
Dentro 0 1 1
Fuera 47 20 67
No contestó 9 6 15
Total 56 27 83
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s23
0
Como se observa en la gráfica siguiente, nuevamente se les dificulta o rechazan verbalizar quién fue el atacante. Este silen-cio, una vez más, es indicativo de conflicto, de miedo, de falta de un elemento protector que les permita ‘abrirse’ ante una expe-riencia traumática. Y de nueva cuenta, la familia es el sitio donde se perpetran estas violaciones, siendo esta respuesta la de más peso después de la no respuesta.
Gráfica16Persona que realizó la violación declarada
UAM-IZTAPALAPA (51)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s231
UAM-AZCAPOTZALCO (61)
UAM-Xochimilco (83)
UAM-Cuajimalpa (13) *
Mujeres Hombres Total
No contestó 10 3 13
Total 10 3 13
*Ninguno de los estudiantes que refieren violación indicó al agresor
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s232
A nadie escapa el hecho de que la explosión demográfica de los últimos veinticinco años se ha transformado en una histó-rica demanda de educación, en general, y de educación supe-rior, en particular. Al mismo tiempo, cada vez existe mayor reco-nocimiento de la necesidad del carácter multidimensional, pluri-funcional, flexible, eficaz y humanísticamente trascendente de la educación superior.
En este trabajo se plasma la constancia de que los estudian-tes son los sujetos y actores centrales en una educación que tie-ne que exceder en mucho los límites de las modalidades tradicio-nales del aprendizaje, de la pedagogía y de la conceptualización según la cual los jóvenes tienen que aprender saberes. Los jóve-nes, mirando sus vidas, sus experiencias, sus orígenes y hogares de procedencia, exigen una formación basada en la adquisición de habilidades y cualidades para la vida, para su mejor desarrollo individual y para estar insertos en una sociedad democrática. Al parecer, los estudiantes universitarios involucrados en este estu-dio, sugieren que el sector estudiantil universitario es un segmen-to muy vulnerable de nuestra sociedad, lo cual involucra los as-pectos económicos, sus hogares de origen, la tradicionalidad en que se desarrollaron, la pérdida de seguridades en la comunidad; son víctimas de violencia, sujetos en transición entre la reproduc-ción de modos patriarcales que separan a los géneros y una inci-piente individualización que podría permitirles otro modo de rela-cionarse. Si la educación no se democratiza desde sus cimientos, estas brechas seguirán siendo infranqueables y continuará su convivencia con las violencia, internalizadas, difíciles de identifi-car como un atentado a la vida, a la intimidad, a una vida comuni-taria de solidaridad y de confianza, que aunque en cierta medida pertenezcan a un ideal, amerita persistir en su búsqueda.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s233
BibliografíaBauman, Zygmunt (2006), Amor líquido, acerca de la fragilidad
de los vínculos humanos Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires Argen-
tina, pp. 59-62.Beck, Ulrich (1999) Hijos de la libertad, Fondo de Cultura Económi-
ca de Argentina, Buenos Aires, Argentina, p.18 y pp. 137-163.Brater, Michel (1999), “Escuela y formación bajo el signo de la
individualización” en Roseneil, Sasha and Budgeon, Shelley (2004), “Cultures of Intimacy and Care Beyond the ‘Family’: Personal Life and Social Change in the Early 21st Century”, Current Sociology, vol.52, num. 2, pp.135-159.
Castro, Roberto y Florinda Riquer (2003), “La investigación so-bre violencia contra las Mujeres en América Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos” en Cad. Saúde Pública, 19(1):135-146, jan-fev, Rio de Janeiro.
Ehrenfeld Lenkiewicz, Noemi (2011), Pregnancy en mexican ad-olescents, redefining experiences, Sexuality, reproductive health and public policies: the voices of pregnant adoles-cents. Lambert Academic Publishing, Germany, usa.
Giddens, Anthony (1992), The Transformation of Intimacy: Sexual-ity, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Pol-ity Press.
Giddens, Antony (2000), Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas, Ed. Taurus, México.
Sigush, Volkmar (1989), “The neosexual revolution”, en Archives of Sexual Behavior, vol.4, pp. 332-359.
Soja, Edward W. (2008), Postmetrópolis Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Traficantes de Sueños, Madrid.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s235
ResumenEn este trabajo, se analiza la niñez migrante que retorna a las aulas mexicanas con base en la relación dinámica y diferenciada que tienen los menores con la ciudad y la región, así como con las fuerzas globales que impulsan su movilización, su migración y su retorno. De esta manera, examinaremos el retorno del me-nor migrante en el marco de las políticas antiinmigrantes y de la crisis económica que propiciaron su retorno. Asimismo, conoce-remos su opinión y cómo su voz articula una crítica social y polí-tica ante estos procesos. Los objetivos buscados apuntan a co-nocer los desafíos administrativos que enfrentan al incorporarse al sistema educativo mexicano y las percepciones de padres de familia, maestros y menores al respecto. Este trabajo se enfoca en las experiencias de los menores de retorno al incorporarse a la escuela pública de educación básica en Hermosillo, Sonora.
Palabras clave: niñez migrante, migración de retorno, educa-ción pública, deserción escolar
CAPÍTULO 6Menores migrantes de retorno: desafíos para su
incorporación en las aulas sonorenses
Gloria Ciria Valdéz-Gardea
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s23
6
AbstractIn this work, Mexican migrant children return to classrooms is analyzed based on the dynamic and differentiated relationship of the children with the city and the region and with the global forces driving their mobilization, migration and return. Thus dis-cuss the return of migrant children in the context of anti-immi-grant politics and economic crisis that led to its return. In addi-tion to the views and how his voice articulates a social and political critique to these processes. The objectives are to meet the administrative challenges faced when joining the Mexican educational system and the perceptions of parents, teachers and children about it. This work focuses on the experiences of children return to join the public school of basic education in Hermosillo, Sonora.
Key words: migrant childhood, return migration, public educa-tion, school desertion
Menores migrantes de retorno La crisis económica mundial y las numerosas políticas antiinmi-grantes de Estados Unidos, han producido un fenómeno re-ciente en la migración internacional: la migración de retorno de menores a México. La investigación acerca de los estudian-tes migrantes de retorno es muy limitada debido a que se trata de un fenómeno emergente. Es por ello que este trabajo inten-ta visibilizar a estos actores que diariamente viven y confrontan en las aulas sonorenses la experiencia educativa de ambos la-dos de la frontera. Es necesario ponerle cara al menor migrante de retorno y a sus diferentes biografías, pues no constituye un grupo homogéneo.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s237
En este trabajo, se analiza la niñez migrante que retorna a las aulas mexicanas con base en la relación dinámica y diferen-ciada que tienen los menores con la ciudad y la región, así como con las fuerzas globales que impulsan su movilización, su migra-ción y su retorno. De esta manera, analizaremos el retorno del menor migrante en el marco de las políticas antiinmigrantes y de la crisis económica que propiciaron su retorno. Asimismo, cono-ceremos su opinión y cómo su voz articula una crítica social y política ante estos procesos. Los objetivos apuntan a conocer los desafíos administrativos que enfrentan al incorporarse al sis-tema educativo mexicano y las percepciones de padres de fami-lia, maestros y menores al respecto. El retorno voluntario o no, enfrenta a los menores y a sus familias a desafíos importantes. En este trabajo, nos enfocaremos en las experiencias de los me-nores de retorno al incorporarse a la escuela pública de educa-ción básica en Hermosillo, Sonora.
Menor migrante como actor globalLos jóvenes migrantes no están ligados conceptualmente por clase, cultura o comunidad, aunque ello es muy importante; en lugar de eso, son vistos como actores en un escenario global que caracteriza a los jóvenes como ciudadanos globales, que se mueven dentro, fuera y entre varias comunidades, cruzando bordes que no habían sido previamente identificados, bordes nacionales e internacionales, formales e informales, relaciona-dos con economías, razas, clases y grupos étnicos.
El considerable aumento de la participación de menores en el proceso migratorio requiere que en la teoría sociológica los incorporemos como actores sociales y que nos movamos des-de un análisis en el que se presenta a los menores como reci-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s23
8
pientes pasivos, cuyas experiencias son presentadas por narra-ciones de los adultos, hacia otro esquema en el que los niños narran sus propias experiencias (Valdéz-Gardea, 2008).
De esta manera, este trabajo basa su estructura en las na-rraciones de menores migrantes de retorno con el fin de cono-cer los distintos significados que dan a su experiencia migratoria y al lugar de retorno. Las narraciones sobre los significados de su experiencia migratoria dependen del posicionamiento histó-rico y contextual de cada actor. Este trabajo navega el espacio existente entre las poderosas narrativas culturales de la vida de los menores migrantes y el peso de una economía globalizada que brinda un desarrollo desigual y que ha originado la moviliza-ción, la migración y ahora el retorno del menor migrante.
El enfoque narrativo nos permite conocer que los discursos no se construyen de forma aislada, sino que forman parte de varios otros, así como de significados existentes en el campo social. Como Bakhtin (1981: 89) ha señalado respecto a la pala-bra: “La experiencia discursiva de cada individuo es modelada y desarrollada a partir de su continua y constante interacción con las expresiones personales de los otros.”
Las principales técnicas de trabajo de campo utilizadas son la observación y la entrevista, complementadas ambas con el análisis narrativo documental. Con base en lo anterior, se entre-vistaron madres de familia, directores de escuela, maestros y menores migrantes de retorno, empleando para ello un enfoque antropológico. Además, se realizó trabajo de campo en las es-cuelas y hogares de algunos menores de Hermosillo, Sonora du-rante el primer trimestre de 2010. Las entrevistas giraron en tor-no a los motivos del retorno y a los desafíos enfrentados por las familias y los menores al incorporarse a la escuela pública, sien-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s23
9
do el proceso administrativo de inscripción el tema principal de las narraciones de los entrevistados.
Menores en la Migración InternacionalEn los últimos años, los estudios sobre migración internacional se han enfocado en visibilizar la presencia de un actor antes no docu-mentado en el proceso migratorio: los niños, las niñas y los ado-lescentes migrantes. Su presencia es visible como integrantes de la familia que migra, como actores que migran sin acompaña-miento y, recientemente, como actores del retorno (López-Cas-tro, 2005, 2007; Gallo Campos, 2005; Rangel, 2008; Mummert, 2009; Corredor Bilateral and Save the Children Suecia, 2006; Villa-señor and Moreno Mena, 2006; Valdéz-Gardea, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; Chávez and Menjívar, 2010).1
La difícil situación económica por la que atraviesan cientos de familias mexicanas, las consecuencias de la política antiinmigrante y la crisis económica del vecino país, entre otros factores, han oca-sionado cambios en los patrones migratorios y en los actores que participan en el proceso migratorio. Los menores participan de va-rias maneras en dicho proceso: los que se quedan en la comunidad de origen mientras sus padres o alguno de ellos migra a Estados Unidos; los niños y las niñas, acompañados o no, que participan en la migración internacional por diversos motivos (reunificación fami-liar, trabajo, etc.); los niños y las niñas que nacieron en Estados Uni-dos y son hijos de migrantes; y recientemente, los niños y los jóve-nes que retornan a nuestro país voluntariamente o no.
1 Cabe señalar que la participación de los menores en la migración internacional no es reciente. Durante el Programa Bracero (1942-1964), acuerdo bilateral que permitió que trabajadores agrícolas mexicanos laboraran en el vecino país, cientos de mujeres y niños llegaron a Estados Unidos. Muchos mexicanos alcanzaron la nacionalidad y otros fueron deportados y despedidos al término del programa (Durand, 2005b, 2007 y Bustamante, 2007).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s24
0
En entrevistas realizadas a menores migrantes no acompa-ñados que habían sido deportados por la Patrulla Fronteriza en los albergues Camino a Casa de Nogales, Sonora, Agua Prieta y San Luis Río Colorado (Valdéz-Gardea, 2007), ellos comentaron su necesidad de migrar para apoyar económicamente a la uni-dad doméstica. Muchos trabajaban en sus lugares de origen con salarios bajos y sin contar con seguridad social. Algunos de ellos ya eran padres de familia o tenían pareja, por lo que debían aportar a la familia.
Figura 1. Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad
federativa de repatriación, grupos de edad y sexo, 2010
Entidad Federativa/Grupo de edad y sexo
Enero Febrero Marzo Total
Sonora 10,968 14,892 23,339 49,199
Total de 18 años y más 10,110 13,720 21,404 45,234
Hombres 8,498 11,878 19,410 39,786
Mujeres 1,612 1,842 1,994 5,448
Total de menores de 18 años
858 1,172 1,935 3,965
Hombres 686 978 1,644 3,308
Mujeres 172 194 291 657
Fuente: inm.
El fortalecimiento de redes sociales, el crecimiento de co-munidades trasnacionales, el incremento de nuevas rutas y lí-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s241
neas de transporte, el rápido acceso al correo electrónico y a la telefonía celular, entre otros factores, han posibilitado la partici-pación de los menores en el proceso migratorio internacional (op. cit., 2007).
La búsqueda de la reunificación familiar constituye uno de los factores más importantes para la participación de menores en la migración internacional. Los menores migran acompañados o no, en busca de satisfacer necesidades afectivas derivadas de la ausencia del padre, de la madre o de ambos, cuando éstos ya han emigrado hacia el norte. Sobre este punto Valdéz-Gardea (2007) argumenta que el aumento del número de menores en el proceso migratorio internacional está directamente vinculado con la participación de la mujer migrante en el proceso migrato-rio, esto es: una vez que la madre de familia se establece en Esta-dos Unidos, ésta organiza la reunificación familiar con sus hijos.
La investigación acerca de la participación de menores en la migración internacional es reciente; sin embargo, todavía no acabamos de robustecer el análisis teórico y empírico en su es-tudio cuando nos enfrentamos a un fenómeno de intensidad emergente: la migración de retorno (Valdéz-Gardea, 2011).
Migración de retorno a SonoraHistóricamente, el Estado de Sonora ha sido punto de tránsito y destino para los flujos migratorios. Desde mediados de los años noventa, debido al endurecimiento de las políticas antiinmigra-torias de Estados Unidos que prácticamente sellaron las zonas tradicionales de cruce, el flujo migratorio se ha dirigido hacia las comunidades fronterizas sonorenses.
Lo anterior se ve reflejado en las cifras arrojadas por el Insti-tuto Nacional de Migración en relación al número de mexicanos
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s242
repatriados de Estados Unidos entre enero de 2007 y marzo de 2010 por el Estado de Sonora; ello indica el rol que esta región ocupa en lo que respecta a la migración internacional.
Figura 2.Eventos de Repatriación: Enero 2007- Marzo 2010
Comparativo de eventos de repatriación de mexicanos desde EUA, según entidad federativa de repatriación. Enero 2007-Marzo 2010
Delegación Regional Ene-Dic de 2007 Ene-Dic de 2008 Ene-Mar de 2010
Coahuila 6,271 13,589 4,565
Tamaulipas 32,946 47,186 20,494
Sonora 175,011 174,558 49,199
Chihuahua 87,194 59,045 8,713
Baja California 213,187 265,075 55,530
Total general 514,609 559,453 138,501
Fuente: Instituto Nacional de Migración (inm)
La crisis económica mundial y el aumento de las políticas antiinmigrantes en el vecino país, han producido un fenómeno reciente: la migración de retorno de niños y menores a México, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos; los menores regre-san al país voluntariamente o no. Su integración a la comunidad mexicana implica nuevos desafíos, especialmente en lo que se refiere a su incorporación al sistema educativo.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s243
Niños y jóvenes de retorno a SonoraDurante los últimos años, las políticas antiinmigrantes aplicadas por el gobierno estadounidense han afectado severamente el bienestar de cientos de familias de inmigrantes mexicanos. Por ejemplo, durante los primeros siete meses de 2009, el grupo de trabajo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migra-torios de la Cámara de Diputados reportó que al menos 90 mil niños mexicanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos. También han sido deportados alrededor de 300 mil adultos.
El estudio establece que cerca de 15% de los niños, unos 13 mil 500, viven en la franja fronteriza mexicana, sin contar con ningún tipo de protección gubernamental, siendo atendidos por instituciones religiosas u organizaciones no gubernamenta-les en el mejor de los casos. Las políticas antiinmigrantes, auna-das a la crisis económica enfrentada por el vecino país, también han ocasionado la separación de las familias cuando alguno de los padres es deportado, o la necesidad de que familias enteras se repatríen voluntariamente. Por ejemplo, desde 2004 a 2008, un total de 82 mil 341 mexicanos se han acogido al programa de repatriación voluntaria; este programa ofrece a los mexica-nos “la posibilidad de regresar a sus lugares de origen sin costo alguno para ellos, lo que evita la muerte de aquellos familiares que intentan alcanzarlos ingresando a Estados Unidos por las zonas desérticas del corredor Sonora (México)-Arizona (Esta-dos Unidos)”.
La ley SB1070, considerada una de las iniciativas antiinmi-grantes más importantes de los últimos años en Estados Uni-dos, dará facultades a elementos de la policía local para detener e interrogar a personas que consideren sospechosas de ser in-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s24
4
documentadas. Arizona, que comparte más de 500 kilómetros de frontera con Sonora, es una de las entidades con mayor nú-mero de hispanos que residen y trabajan sin autorización.
Investigaciones realizadas por diversos organismos socia-les, mostraron que, en 2009, la cifra de menores que quedaron en el abandono debido a las deportaciones de sus padres, al-canzó a 98 mil; de éstos, 25 mil corresponden tan sólo a Arizona. Con la promulgación de la ley SB1070, se prevé que para 2010 la cifra de infantes que queden desamparados alcance a 60 mil, 35 mil de los cuales han nacido en territorio norteamericano (Mota, Dinorath. El Universal, 03 de mayo de 2010).
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), en el mes de septiembre de 2009, 10 mil 561 mexicanos que vivían en Estados Unidos regresaron voluntariamente a México, de los cuales 20.65% son mujeres y 814, menores. Esta situa-ción afecta a la población más vulnerable: los menores de edad. Cuando las familias regresan a México voluntariamente o no, los menores se enfrentan a desafíos importantes que tienen que ver con los retos que el ambiente y las instituciones les im-ponen en lo social y lo cultural. En particular, los retos que los menores tienen que sortear para ingresar al sistema educativo de nuestro país.
Para muchas familias, el proceso de retorno a Sonora ha sig-nificado un cambio cualitativo en la vida familiar de los niños y los jóvenes, quienes afrontan desafíos sociales, culturales y lingüísti-cos en las comunidades receptoras. El desafío principal lo en-cuentran en las escuelas, que son la principal fuente de socializa-ción y de formación de los menores. Algunos menores regresan dejando parte de la familia en el vecino país, así como a sus redes sociales, amistades, novios, etc. Para ilustrar lo anterior, haremos
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s24
5
referencia a la historia de Martín, un joven de 14 años de edad proveniente de Mesa, Arizona, quien desde hace una semana re-tornó al país en compañía de su mamá y su pequeño hermano.
El papá de Martín tenía algunos años trabajando en una
constructora con permiso de trabajo. Hace dos semanas
regresó a Hermosillo a renovar su permiso de trabajo en el
Consulado Americano. El permiso le fue negado al encon-
trar que sus dos hijos estaban inscritos en la escuela en
Mesa, Az. El papá de Martín no regresó a Mesa, su esposa
e hijos tuvieron que retornar a Hermosillo. A diferencia de
muchos migrantes que son deportados, la mamá de Martín
tuvo tiempo para preparar el regreso y obtener los docu-
mentos escolares de los dos niños.
El lunes 26, Martín, en compañía de sus padres solicitó
el ingreso en la Secundaria Técnica Número 57 en la Colonia
Camino Real, ahí fueron atendidos por la encargada de Con-
trol Escolar quien amablemente los recibió.
La mamá de Martín entregó documentos probatorios
del último año cursado en Estados Unidos y el acta de na-
cimiento original. Llenó la solicitud de ingreso con todos
los datos. Se les entregó el reglamento escolar el cual fir-
maron ella y Martín, además una hoja con las especificacio-
nes del uniforme escolar, y se les dijo que no se permitían
celulares en la escuela. Además, Martín tendrá que acredi-
tar 2 materias: Historia de México y Geografía pues son
materias que no se cursan en el vecino país. Las especifica-
ciones de cuándo tomará el examen de estas materias y la
guía de estudios de las mismas, se le harán llegar con anti-
cipación.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s24
6
Lo único que quedó pendiente fueron 3 fotografías ta-
maño infantil que la mamá quedó en llevar pronto. Martín
quedó inscrito al tercer año de secundaria.
Martín no pudo ser ubicado en el turno matutino ante
la saturación de los 7 grupos de tercero de secundaria que
cuentan con una población de estudiantes entre 45 a 47 por
grupo. Por lo que iría al turno vespertino a partir del martes
27 de octubre.
Niños y jóvenes migrantes en aulas sonorenses:2007-2010La Secretaría de Educación y Cultura (sec) en Sonora, ha infor-mado sobre la llegada a las aulas de las escuelas sonorenses de menores y jóvenes con experiencia educativa en Estados Uni-dos durante los últimos tres años.
Por ejemplo, en el ciclo escolar 2007-2008, se inscribieron 1193 menores en primaria, 208 en secundaria y 327 en prepara-toria representando un total de 1728; en el ciclo escolar 2008-2009 fueron recibidos 1277 niños en educación primaria, 164 en secundaria y 531 en preparatoria, constituyendo un total de 1972. Hasta el mes de octubre el ciclo escolar (2009-2010), fue-ron reportados 1134 alumnos recibidos en el nivel primaria. La mayoría de estos niños proceden de los estados de Arizona y California. Los municipios más representativos en lo que respec-ta a la llegada de menores son Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s247
Figura 3. Estudiantes inscritos en Sonora.
Ciclo escolar 2007-2008 Ciclo escolar 2008-2009
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de registro y Certificación (sec)
Figura 4.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de registro y Certificación (sec)
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s24
8
La Subsecretaría de Educación Básica de Sonora, a través del Programa de Atención Educativa a Escuelas y Población en Situación de Vulnerabilidad (pesiv), revela que los niños y las ni-ñas inmigrantes no logran incorporarse a las escuelas, o en su defecto, lo hacen en condición de desigualdad, lo cual ocasiona su fracaso escolar. Se argumenta que por parte de las escuelas existen resistencias para recibirlos cuando no presentan el trans-fer, el acta de nacimiento o una boleta de calificación y, además, cuando solicitan su inscripción ya iniciado el ciclo escolar. En en-trevista, un director de escuela primaria de Hermosillo comentó:
Debe ser el mismo reglamento para todos. Debemos ser
más pacientes. Se requiere ser un poco más accesible con
los trámites. El menor de retorno que tenemos es un niño
muy disciplinado, no da ningún problema (Director de una
escuela primaria). El Coordinador Operativo del Programa
Binacional de Educación Migrante probem de Sonora, seña-
ló en entrevista que la mayoría de los padres de familia igno-
ran la existencia del Documento de Transferencia del Estu-
diante Binacional México-Estados Unidos2 y, en consecuencia,
la facilidad que tienen tanto los padres como los menores de
exigir dicho servicio. Solo cuando los padres lo solicitan, las
escuelas estadounidenses expiden el documento, por tal ra-
zón, el probem, en conjunto con la sep están formalizando
programas de difusión para las familias mexicanas que radi-
can en Estados Unidos.
La Secretaría de Educación Pública (sep), en los documentos
2 Documento que únicamente se expide en escuelas de Estados Unidos, no aplica en nin-gún otro país del mundo.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s24
9
Normas de Control Escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación y certificación para escuelas primarias oficiales y par-ticulares incorporadas al sistema educativo nacional periodo es-colar 2007-2008 y Normas de Control para escuelas secundarias oficiales y particulares, periodo 2008-2009, establece los docu-mentos que los menores migrantes y sus familias requieren para ingresar a los estudios de educación básica. También establecen las funciones del personal administrativo y directivo, con el fin de facilitar y permitir el ingreso del menor a las escuelas.
Los testimonios de los padres de familia fueron diversos. En sus narraciones algunos padres señalan haber experimentado un proceso fácil y rápido, mientras que para otros, representó un proceso complicado y con inconsistencias.
Me la recibieron en segundo año con el acta de nacimiento.
No tuve dificultad pero la directora no sabía qué hacer. El
trámite de inscripción no se realiza todavía. La directora no-
más me pidió el acta de nacimiento pero no me dio ningún
documento para comprobar que quedó inscrita. Me recogió
los papeles y no me dijo qué más hacer, tampoco me dijo
qué haría ella con los papeles.
[…] El trato es muy diferente, allá las puertas siempre están
abiertas, la gente es muy atenta, te facilitan las cosas, aquí no
hacen nada por ayudarte. Los lugares están privilegiados,
necesitas “palancas”, el trato es muy frío y grosero […]
No me la aceptaban, me decían que el papel oficial no servía.
Tuve que ir a la Secretaría y me dijeron que tenían que hacer
examen para revalidar materias desde 5° grado, pues cursó
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s25
0
hasta 4° grado aquí. Que tenían que darme un certificado de
primaria de aquí… Finalmente, me fui a otra escuela…
La revalidación y la certificación oficial de los alumnos pro-cedentes de escuelas estadounidenses se realizas a través del Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-Estados Unidos, el cual debe ser otorgado por la escue-la de procedencia del estudiante. La Norma de Control Escolar para escuelas primarias, periodo escolar 2007-2008, señala lo siguiente:
En el caso de aspirantes provenientes del extranjero que no
presenten el antecedente escolar de Educación Preescolar [el
cual es necesario para ingresar a primer grado de primaria] y
cumplan con el requisito de la edad señalada, el Director del
plantel deberá proceder a su inscripción [SEP, 200,: 2]).
También se menciona que la Boleta de Evaluación otorgada por la escuela de procedencia es válida para acreditar los estu-dios previos y que no se requieren trámites adicionales de lega-lización. Testimonios de los mismos menores y de los padres de familia revelan que la documentación presentada para su ingre-so fue insuficiente.
Tuve que regresar como pude a pedir mis papeles porque
no quisieron aceptarme en la escuela. Es difícil para uno que
tiene ganas de estudiar y que nomás porque no traigamos
los documentos no se nos permita la entrada. Si no venimos
a ser delincuentes, somos mexicanos también” (Testimonio
de un alumno proveniente del Estado de Arizona, quien per-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s251
dió un año de preparatoria por no contar con su documen-
tación apostillada).
Pienso que los maestros deben de estar más informa-
dos, aquí nadie te informa de nada, son muy groseros. Creo
que te dicen que no para no meterse en problemas, por
ejemplo a mi hijo no me lo aceptaron en primaria porque
venía con el kindergarden incompleto, pero el kinder allá no
es a la misma edad que aquí, aquí al niño le toca estar en
primaria, ya casi va cumplir 7 años y la directora no me lo
quiso inscribir a la primaria, me lo mandó al kínder (Testimo-
nio madre de familia).
Datos proporcionados por el probem indican que, frecuen-temente, las familias solicitan incorporar a los menores durante el ciclo escolar; por lo tanto, la demanda escolar es mayor a la cobertura nacional, principalmente en las escuelas de las zonas fronterizas. Como resultado de esta situación, son los menores migrantes a quienes no se les asegura un lugar en la escuela. Los comentarios siguientes de madres de familia expresan las difi-cultades que han encontrado.
Sí fue muy difícil, (…) yo me vine desde julio precisamente
para preparar con tiempo la entrada de los niños a la escue-
la y (...) tuve que esperar hasta septiembre, cuando ya esta-
ban en clases. Las secretarias me decían: mejor espérate
que entren a la escuela, “a lo mejor” se desocupa un lugar,
porque cuando entran ya se sabe si regresaron todos los
alumnos y haber si te la pueden acomodar… (Mamá de una
alumna que cursa 2° de secundaria).
Presenté Acta de nacimiento y boleta. Pero en la otra
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s252
escuela a la que llegué primero y que me correspondía por la
zona de vivienda no me lo aceptaron, el director me dijo que
ya estaba por terminarse el ciclo y que ya no tenía caso que
mejor me esperara al otro ciclo, pero cuando supo que mis
hijos tenían la doble nacionalidad por haber nacido allá y ser
de padres mexicanos, me dijo que si yo le ayudaba a nacio-
nalizar a su hija él me aceptaba al niño. Como no pude ayu-
darlo porque ese trámite se hace allá pues me dijo que no. A
esta escuela llegue porque aquí están mis sobrinos y el día
que vine a preguntar si podía inscribir a Justin, me encontré
a una amiga que es supervisora de la zona escolar (atp) y ella
fue la que me ayudó, yo no tuve que presentar nada.
Reflexiones finalesEstudios recientes argumentan que las dinámicas a las que se enfrentan los estudiantes de retorno repercuten en gran medida en su desempeño escolar (Ruíz-Peralta, Liza, 2011). Schmelkes [citado en Zúñiga, 2008: 4]), señala que en México la educación es excluyente, en tanto no ofrece oportunidades de crecimiento para todos los estudiantes, y en el caso de los migrantes, las di-námicas de exclusión son triplemente distinguidas: abandono de sus estudios en México; dejar sus escuelas en Estados Uni-dos voluntariamente o no; y posteriormente, enfrentarse a las dificultades que implica para el menor retornado reincorporarse o incorporarse por vez primera, a las escuelas mexicanas.
Autores como Zúñiga (2007, 2008a, 2008,) argumentan que las dinámicas de inclusión y de exclusión afrontadas por los menores con experiencia educativa en Estados Unidos, deter-minan en gran medida su desempeño escolar. El alcance de este trabajo no pretendía corroborar el argumento de Zúñiga. Sin
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s253
embargo, consideramos que si el proceso de inscripción no es claro, y si los actores de este proceso (institución educativa, di-rectores de escuela, maestros en aula, padres de familia) no co-nocen los requisitos, el mismo puede convertirse en el primer obstáculo para los estudiantes y su futura inclusión en el aula. Como lo comenta esta madre de familia:
Es necesario que los papás estemos más informados, pero
es difícil pues las escuelas de allá (e.u.a) no saben cómo es el
procedimiento de aquí (México). Además las escuelas tienen
que estar preparadas para recibir a los niños. tomando en
cuenta el proceso de retorno, la tramitología debe de ser
flexible, especialmente cuando dicho retorno fue forzado.
Algunos padres comentaron que no tuvieron la oportunidad
de recoger sus documentos o de pedir la baja en las escue-
las al ser deportados por la patrulla fronteriza.
Recientemente, el Secretario de Educación y Cultura de So-nora, maestro Jorge Ibarra Mendívil, comentó que del 2007 a mayo de 2011 poco más de ocho mil menores procedentes del vecino país han solicitado ingresar a las aulas de educación bási-ca del estado. Debido a lo anterior, es imperante avanzar en la visibilización y en el análisis sociológico de este fenómeno. Resul-tados recientes de tesis de maestría enfocadas en el tema argu-mentan que a través de la mejora de los procesos administrati-vos de inscripción es posible contribuir no solo a la calidez y al profesionalismo del personal educativo, sino también a facilitar el seguimiento académico de los menores, creando instrumentos de evaluación que permitan identificar en tiempo y forma las ne-cesidades que presentan para, de ser posible, evitar el incremen-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s25
4
to del fracaso y la deserción escolar (Ruiz-Peralta, 2011).
Bibliografía Bustamante, Juan y Carlos Alemán (2007), “Perpetuating Split-
household families. The case of mexican sojourners in Mid-Michigan and their transnational fatherhood practices”. En Migraciones Internacionales, 4(1): 65-86.
Chávez, Lilian y Cecilia Menjívar (2010), “Children without Bor-ders: A Mapping of the Literature on Unaccompanied Mi-grant Children to the United States” Arizona State University. En Migraciones Internacionales, 5(3): 71-111.
Delaunay, Daniel (1997), “Los migrantes invisibles”. En Taller de Medición de la Migración Internacional, México. El Colegio de la Frontera Norte y orstom.
El Imparcial (2010), “Aumenta el número de repatriaciones en Sonora”. 18 octubre.
Expreso, Fuera de ruta (2009), “Aulas sonorenses ante la migra-ción”. 15 de agosto.
Expreso, Fuera de ruta (2009), “Migración y Niñez”. 16 de mayo.García Sánchez Lilia, Mendoza Ibarra y Morán García [2008).
“¿Qué sentidos construyen los niños en torno a su experien-cia como migrantes que viajan durante el invierno de Cali-fornia a Michoacán?”, en Achicando futuros. Lugares y Actores de la migración. Gloria Ciria Valdéz-Gardea (coordinadora). El Colegio de Sonora, pp. 87-10p.
Lewellen, Ted (2002). “Migration: People on the move”, chapter 6, en The Anthropology of Globalization, Ted C. Lewellen, Bergin and Garvey, pp. 123-14p.
Lewellen, Ted (2002b), “Transnationalism: Living across borders”,
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s255
chapter 7, en The Anthropology of Globalization, Ted C. Lewellen, Bergin and Garvey, pp. 147-15..
López Castro, Gustavo (2005), “Niños, socialización y migración a Estados Unidos en Michoacán”, en. The Center for Migra-tion and Development, Princeton University.
Lozano, Fernando (2002), “Migrantes de las ciudades: Nuevos patrones de la migración mexicana a los Estados Unidos”. En Red Internacional de Migración y Desarrollo, www.mi-graciónydesarrollo.org. pp. 1-13.
Mummert, Gail (2009), “Siblings by telephone: Experiences of Mexican Children in long-distance childrearing arrang-ments”, en Journal of the Southwest, 51(4): 503-521, Winter 2009Edited by Gloria Ciria Valdéz-Gardea.
O’Leary, Anna Ochoa, Norma González y Gloria Ciria Valdéz-Gardea (2008), “Latinas’ Practices of Emergence: Between Cultural Narratives and Globalization on the U.S.-Mexico Border”. Journal of Latinos in Education July, 7(3): 206-226.
O’Leary, Anna Ochoa y Gloria Ciria Valdéz-Gardea (2011) “Neo-liberalizing (Re)production: Women, Migration, and Family Planning in the Peripheries of the State”. In , Feminist (Im)Mobilities in Fortress North America: Identities, Citizenships, and Human Rights in Transnational Perspective. Ashgate, Gender in a Local/Global World Series, (forthcomin.).
Programa Binacional de Educación Migrante (1982), http://www.mexterior.sep.gob.mx:7008/2_probem.htm (29 de enero de 2010)
Rangel Gómez, Gudelia (2008), “Niñez migrante no acompaña-da en la frontera norte: retos y desafíos. En Achicando fu-turos. Actores y lugares de la migración, Gloria Ciria Valdéz -Gardea (Coordinadora). El Colegio de Sonora, pp. 147-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s25
6
160p.Ruiz-Peralta, Liza Fabiola (2011), El proceso administrativo de
inscripción en las escuelas primarias de Hermosillo, Sonora.Sánchez, Juan (2008). “Elementos conceptuales para la com-
prensión de la escolaridad trasnacional”. Parte I, Capítulo 2. En Alumnos Transnacionales, escuelas mexicanas frente a la globalizació., México, df. Secretaria de Educación Pública, pp. 61-77.
Santibañez Romellón, Jorge (2007), “La frontera México-Estados Unidos: espacio de integración, separación y gestión”, en De-safíos de la migración. Saldos de la relación México-Estados Unidos; compiladora Enriqueta Cabrero, Editorial Planeta.
SEP (2007), “Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para Escuelas Primarias Oficiales y Particulares Incorporadas al Sistema Educativo Nacional, período 2007-2008”. México.
SEP (2008), “Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para Escuelas Secundarias Oficiales y Particulares Incorporadas al Sistema Educativo Nacional, periodo 2008-2009”. México.
SEP (2009), Subsecretaría de Educación Pública. “Atención Edu-cativa a Población y Escuelas en Contexto Vulnerable”. En Educación Básica Sin Fronteras. http://www.hgo.sep.gob.mx/content/probemebsf_educ_basica_sin_fronteras/ta-ller%20de%20capacitacion%20estatal%20docentes/en-cuadre/proyecto_educacion_basica_sin_fronteras.pdf (29 de enero de 2010).
Seminario Niñez Migrante ofrecido en El Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora.
Blog del Seminario Niñez Migrante http://seminarionm.blogs-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s257
pot.com/ (1 de mayo de 2010).Valdéz-Gardea, Gloria y Helen Balslev (2007), “Migración y trans-
nacionalismo: experiencias trasnacionales de migrantes en el transporte público de San Diego, California, 2004”. En Re-gión y Sociedad, vol. xix: 199-218.
Valdéz-Gardea, Gloria Ciria (2008), Achicando futuros. Hermosi-llo: El Colegio de Sonora.
Valdéz-Gardea, Gloria y Liza Ruiz-Peralta (2011), “Niños y jóve-nes migrantes de retorno: aulas sonorenses frente a la glo-balización”. En Revista Sónarida.
Zúñiga, Víctor y Edmund T. Hamann (2007), “Escuelas naciona-les, alumnos transnacionales: la migración México-Estados Unidos como fenómeno escolar”. México, Secretaría de Educación Pública.
Zúñiga, Víctor (2008). “Reflexiones sobre el fracaso escolar y los alumnos transnacionales en las escuelas de México”. En Alumnos Transnacionales, escuelas mexicanas frente a la globalización, México, df. Secretaria de Educación Pública, pp. 61-77.
Zúñiga, Víctor (2008), “Elementos conceptuales para la com-prensión de la escolaridad trasnacional”. Parte I, Capítulo 2. En Alumnos Transnacionales, escuelas mexicanas frente a la globalización, México, df. Secretaria de Educación Pública, pp. 61-77.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s259
ResumenEn los últimos años, resulta notable el aumento del número de mexicanos que emigran hacia Estados Unidos; asimismo, la can-tidad de personas que deciden establecerse en este país tam-bién se ha incrementado durante las últimas décadas. Lo ante-rior ha generado implicaciones en ambos países, las cuales abarcan una diversidad de aspectos económicos, políticos y sociales. En particular, una de las que requiere mayor atención tiene que ver con el proceso de adaptación que viven los mi-grantes en la nueva sociedad. Este tema es relevante, porque en la actualidad se observa que los migrantes y sus familias se van con la finalidad de residir en el país receptor, lo cual implicará, entre otras cosas, la búsqueda de empleos, de escuelas, de vi-viendas, el aprendizaje del idioma, todos ellos aspectos que de-finirán el futuro de estos grupos y de sus descendientes. Dentro de este conjunto de aspectos, se ha constatado que la pobla-ción de origen mexicano muestra grandes rezagos educativos en comparación con otros grupos de migrantes y con los blan-cos no hispanos. Esta situación limita el acceso al mercado labo-
CAPÍTULO 7La educación de los jóvenes de
origen mexicano en Estados Unidos: una discusión sobre los mecanismos
de exclusión y de estratificación
Alejandro Román Macedo
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
0
ral y va generando una especie de círculo vicioso que no permite el ascenso de este grupo poblacional en la escala social. Todo ello se discute en el presente ensayo.
Palabras clave: educación, trabajo, estratificación y exclusión.
AbstractIn recent years the increase of mexicans who migrate to United States is notable, in addition the number of people who decide to settle in that country also has increased in recent decades. Mexi-can migration has implications in both countries, which cover a range of economic, political and social aspects. In particular, one of them is the adaptation process residing migrants in the new society. That topic is relevant because today is observed to mi-grants and their families will be in order to settle in the host coun-try, which implies, among things, the search for jobs, schools, housing, learning the language, aspects that will define the future of these groups and their descendants. Within this set of aspects, it has been observed that the population of Mexican origin pres-ent large educational backwardness in comparison with other mi-grant groups and non-Hispanic whites. This situation limits access to the labour market and generates a kind of vicious circle that does not allow the ascent up the social strata of this population group, everything that is discussed in this essay.
Key words: education, work, stratification and exclusion
IntroducciónLa migración de mexicanos hacia Estados Unidos tiene una larga tradición histórica. La misma se asocia principalmente a los cam-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s261
bios económicos ocurridos en México y a las necesidades de mano de obra en el país del norte. Los inicios de esta migración se remontan al siglo xix, cuando México perdió la parte de su territorio que actualmente conforma algunos estados de la Unión Americana. Posteriormente, surgieron convenios entre ambos países para tratar de regular el flujo de migrantes; uno de los que más destacó fue el llamado Programa Bracero, con el cual se logró contratar a una proporción importante de mexica-nos para laborar en el sector agrícola de Estados Unidos. Otro intento destinado a regular la migración de mexicanos es la Im-migration Reform and Control Act (irca); la aplicación de esta ley se tradujo en algunos beneficios para los mexicanos que resi-dían de manera irregular en el país del norte. Sin embargo, a pe-sar de los esfuerzos realizados para intentar controlar el flujo migratorio desde México hacia Estados Unidos, resulta eviden-te que el número de mexicanos que emigran hacia ese país es cada vez mayor y que la cantidad de personas que deciden es-tablecerse allí también se ha incrementado durante las últimas décadas. Lo anterior ha generado implicaciones en ambos paí-ses, las cuales abarcan una diversidad de aspectos económicos, políticos y sociales. En particular, una de las que requiere mayor atención tiene que ver con el proceso de adaptación que viven los migrantes en la nueva sociedad. Este tema es relevante, por-que en la actualidad los migrantes y sus familias se van con la fi-nalidad de establecerse en el país receptor, lo cual implicaría, entre otras cosas, la búsqueda de empleos, de escuelas, de vi-viendas, el aprendizaje del idioma, todos ellos aspectos que de-finirán el futuro de estos grupos y de sus descendientes.
Sin duda, la adaptación de los migrantes mexicanos en el contexto de una migración cada vez más permanente en Esta-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
2
dos Unidos adquiere relevancia, sobre todo porque su inserción laboral y educativa muestra grandes rezagos, no sólo para los que nacieron en México y migraron a la Unión Americana, sino también para aquellos que nacieron allá y tienen orígenes mexi-canos, en particular, para las generaciones más jóvenes (Román, 2011). Dado que la educación generalmente se visualiza como un mecanismo de movilidad social, en este capítulo se preten-den discutir los mecanismos de exclusión y de estratificación que se presentan en la sociedad norteamericana, así como su vinculación con el grupo de jóvenes de origen mexicano, de tal manera que se logre contar con un marco explicativo de las dife-rencias educativas entre la población de origen mexicano y la población blanca no hispana.
Educación y estratificación en la sociedad estadounidenseEn relación con el estudio de diversos grupos étnicos de Esta-dos Unidos, se sabe que históricamente los blancos no hispanos han perpetuado el estereotipo negativo de ciertas minorías. Por ejemplo, los afroamericanos han sido catalogados como no in-teligentes, violentos y perezosos, y la gente de estratos socioe-conómicos altos ha promovido una visión del pobre como pere-zoso, desmotivado, indisciplinado y de servidumbre.
Generalmente, cuando las minorías se incorporaban a empleos, era en condiciones desfavorables, percibiendo un sueldo de discriminación y contando con una diversidad de ba-rreras que impedían su movilidad ocupacional.
En alguna época, en Estados Unidos los afroamericanos fueron obligados por las leyes a separarse del sistema educati-vo, y cuando ingresaban en éste, generalmente se trataba de instituciones provistas de personal no muy preparado y mal or-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
3
ganizadas; la enorme diferencia racial entre la cantidad y la cali-dad de la educación se tradujo en dejar sin preparación a más ciudadanos negros. A pesar de que los fundamentos legales de la segregación escolar fueron eliminados a principios de 1954, persiste una variedad de mecanismos que continúan operando para limitar a los afroamericanos, a los latinos y a otros grupos sociales de contar con igual acceso a la educación. De manera que la falta de igual acceso a la educación continúa siendo el mecanismo más importante para la estratificación socioeconó-mica de Estados Unidos (Anderson y Byrne, 2004; Massey, 2007). Incluso, hay quienes plantean que, históricamente, en el sistema de estratificación americano los hispanos ocupaban una posición intermedia entre blancos y negros, pero con la restruc-turación de la economía política de inmigración a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la posición relativa de los hispanos cayó, y pasaron a reemplazar a los afroa-mericanos en la parte más baja de la escala social. Alguna evi-dencia sugiere que los niveles de segregación se están incre-mentando para los méxico-americanos; al igual que la discriminación, la pobreza se está intensificando, los niveles de educación se están estancando y la seguridad social ha decaído. Es decir, aunque en teoría algún grupo definido socialmente puede ser sujeto de la discriminación y la exclusión, en Estados Unidos las desigualdades han sido producidas y reproducidas históricamente a través de tres principales líneas: raza, clase y género (Massey, 2007).
Asimismo, existen otros mecanismos mediante los cuales se excluye a ciertos grupos, por ejemplo, después de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 el sistema de inmigra-ción de Estados Unidos tomó un nuevo rumbo en lo que respec-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
4
ta a la explotación y la exclusión de latinos. Se han incrementado las sanciones a los empleadores, así como también ha aumentado la discriminación contra los hispanos en los merca-dos de trabajo, bajando sus salarios, depreciando el retorno del capital humano y cerrando los caminos que posibilitan una mo-vilidad hacia arriba (Wise y Castles, 2007).
Desigualdad económica y segregación educativaSi bien es cierto que los mecanismos a través de los cuales se reproducen las desigualdades son diversos, el que interesa des-tacar aquí, en tanto puede funcionar como un mecanismo de movilidad social, es el referido a los procesos educativos. La lite-ratura sobre América Latina señala que la desigualdad social en los países de la región se transmite a través de la educación de la siguiente forma (Reimers, 2000):
1. Generalmente existe un acceso diferenciado de los po-bres y quienes no lo son a los niveles educativos. Es decir, en general en comparación con los estudiantes de estra-tos más altos, los estudiantes de estratos más bajos no concluyen sus estudios.
2. En las escuelas puede tener lugar un trato diferencial ha-cia los estudiantes que, en ocasiones, ofrece ventajas a los alumnos de estratos más altos. A veces este tipo de estudiantes suele insertarse en escuelas en las que los maestros están mejor capacitados y dedican mayor tiempo a la enseñanza; se trata de escuelas que están or-ganizadas, que buscan apoyar el aprendizaje de los alum-nos y que les brindan los recursos necesarios para ello.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
5
3. Otro proceso se relaciona con el proceso de segregación social que se presenta en las escuelas, el cual determina que la mayor parte de los estudiantes se relacionen únicamente con personas de un nivel socioeconómico similar al suyo.
4. La formación educativa también depende de los esfuer-zos que los padres realizan para que sus hijos tengan educación, siendo ellos quienes en ocasiones poseen mayores recursos económicos y los que con mayor fre-cuencia alientan y vigilan su aprendizaje.
Los procesos educativos mencionados no son exclusivos de los países latinoamericanos. Algunos estudios realizados para Estados Unidos enfatizan la alta relación que existe entre el ingreso y la educación, misma que se traduce en desigualdades socioeconómicas. Esto se debe a que generalmente un mayor nivel educativo trae consigo mejores ocupaciones y mayores in-gresos, lo cual se ve reflejado en mejores vecindarios para vivir, así como en el acceso a escuelas públicas o privadas que cuen-tan con mejores equipos e instalaciones, con profesores más capacitados y mejor pagados. Por el contrario, una menor edu-cación conlleva menores ingresos, limita las opciones de vivien-da y determina el acceso a escuelas públicas con menores es-tándares educativos (Kozol, 1991; Lowell, 2004; Gilbert, 2008).
La segregación en las escuelas de Estados Unidos no sólo es racial sino también socioeconómica. La raza y la pobreza es-tán muy relacionadas. En parte, esto se debe a que los vecinda-rios están estratificados de acuerdo con los ingresos de las per-sonas. Por lo tanto, las escuelas tienden a estar pobladas por
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
6
niños de la misma raza y del mismo nivel socioeconómico. Por ejemplo, los estudiantes negros e hispanos generalmente asis-ten a escuelas con bajos porcentajes de blancos; mientras que los blancos acuden a escuelas en las que hay una mayor presen-cia de blancos (Gilbert, 2008).
En Estados Unidos, la diferencia entre ricos y pobres se acentúa cuando se observa la asistencia al college o universidad. Para acceder a un estrato de clase media, es necesario contar con estudios posteriores a high school.1 Sin embargo, mientras los costos de los estudios de high school o los estudios menores a este nivel son financiados por el gobierno, los estudios poste-riores a high school, si bien son subsidiados no son completa-mente cubiertos, y las becas escolares son limitadas. Por lo que, la mayor parte del costo debe ser absorbido por los estudiantes y sus familias (Gilbert, 2008). Ello limita enormemente la conti-nuidad escolar de muchos estudiantes que pertenecen a estra-tos socioeconómicos bajos y que no pueden cubrir los costos de una colegiatura.
Educación y segregación de mexicanos e hispanos en Estados UnidosComo se ha mencionado, la educación de las personas define en gran parte su inserción en un determinado sector socioeco-nómico, debido a que la misma influye en el tipo de empleo al que se accede y en los ingresos que se obtienen del mismo. En el caso de los migrantes mexicanos residentes en Estados Uni-dos, se ha señalado que tienen un gran rezago respecto a los nativos (Lowell y Suro, 2002). Algunos estudios indican que esta
1 El nivel de high school corresponde al tercer año de secundaria y tres de bachillerato en México.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s267
brecha en la escolaridad es parte de la explicación acerca de por qué los inmigrantes mexicanos se ubican en la parte más baja del mercado laboral, teniendo pocas perspectivas de ascender, elementos que se traducen en su inserción en estratos socioe-conómicos bajos. En parte, esto es consecuencia de que, desde la década de los setenta, se ha incrementado la desigualdad sa-larial en Estados Unidos. Quienes tienen estudios universitarios obtienen mayores salarios, mientras que los que cuentan con niveles de high school reciben menores ingresos. Es decir, los inmigrantes poco calificados son los que se encuentran en la base de la escala laboral, existiendo pocos puestos de trabajo de ingreso medio a los cuales ascender (Zúñiga et al., 2006). Otros estudios señalan que los migrantes mexicanos parecen superar dicha tendencia y que ascienden en la escala de em-pleos obteniendo ingresos medios en lugares como Los Ánge-les, California (Bean y Lowell, 2003). Lo cierto es que gran parte de los mexicanos tiene pocos años de escolaridad y gana sala-rios bajos, y que por lo general, ellos y sus familias viven en es-tratos empobrecidos; además, el avance de sus hijos no parece mejorar (Camarota, 2001; Zúñiga et al., 2006).
Aunque actualmente el panorama ha cambiado y los mi-grantes mexicanos tienen mayor escolaridad que quienes deja-ban el país años atrás, los estudios indican que existen condicio-nes imperantes que dificultan el ascenso socioeconómico de los hijos de migrantes con poca escolaridad, planteándose que las condiciones en que vive y trabaja esta población, así como aquellas en que viven y estudian sus hijos, representan serios obstáculos para la movilidad socioeconómica intergeneracional (Schultz, 1998; Zúñiga et al., 2006; Levine, 2008). Incluso, se ha indicado que la escasa movilidad económica genera pesimismo
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
8
en los jóvenes para tratar de superar dicha condición (estudian-do o buscando mejores empleos), sobre todo entre los de clase baja (Zhou, 1997).
Como la mayoría de los inmigrantes, los mexicanos y otros latinos suelen concentrarse en ciertos barrios, donde viven otros de su misma etnia. Estos barrios son lugares diferenciados, don-de los latinos viven apartados de los demás por sus costumbres, idioma y preferencias. Pero, la permanencia en éstos durante años, incluso por generaciones, también se debe a las limitacio-nes económicas que vuelven inaccesibles para ellos ciertos luga-res (Suro, 1999).
La ubicación de los mexicanos en barrios pobres de Esta-dos Unidos afecta el desarrollo educativo de los niños, pues se insertan en escuelas con recursos materiales y de capital huma-no limitados (Mitchell, 1992). Esto se debe a que el financiamien-to de los distritos escolares depende del impuesto predial local como una de sus fuentes principales de ingresos, mismos que varían de una escuela a otra (Levine, 2008). En esta realidad, los niños que viven en barrios pobres y acuden a escuelas pobres, carecen de lo más elemental en las instalaciones, así como de los materiales apropiados necesarios para generar un ambiente adecuado para el aprendizaje (Kozol, 1991). De esta manera, las carencias económicas que padecen muchos niños, particular-mente los pertenecientes a las minorías étnicas y raciales, trans-cienden el nivel familiar y se reproducen a nivel del sistema edu-cativo (Levine, 2008).
Por otra parte, diversos estudios muestran que la segrega-ción escolar está vinculada de manera muy importante con el bajo rendimiento de los alumnos hispanos. Inclusive, se señala que la creciente segregación de este grupo se relaciona de ma-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s26
9
nera negativa con varios indicadores de aprovechamiento esco-lar. Por ejemplo, en high school las tasas de deserción se incre-mentan; el porcentaje de alumnos que presenta exámenes de admisión para la universidad disminuye, así como también lo hace la calificación obtenida en éstos. En general, se puede decir que la preparación básica que recibe la población hispana como resultado de la segregación, es uno de los aspectos más graves pare limitar su acceso a instituciones de educación superior (Chapa y Valencia, 1993; Pérez y De la Rosa, 1993; Levine, 2008).
Además, la segregación existe no sólo en términos de la asistencia o no a las escuelas, dentro de una misma escuela, también los niños pueden agruparse conforme a diversos crite-rios que conllevan a una separación entre los alumnos hispanos y los de otros grupos (blancos). Estas prácticas forman parte de una política de discriminación a nivel escolar, pues constituyen una forma disfrazada de segregación racial y étnica dentro de las escuelas. Los niños pueden estar asignados a diversos gru-pos de acuerdo a los resultados de pruebas de inteligencia, a la detección de ciertos problemas de aprendizaje, a su manejo o no del inglés, entre otros factores (Levine, 2008). Algunos estu-dios plantean que los altos porcentajes de alumnos pertene-cientes a las minorías étnicas y raciales asignados a cierto tipo de grupos sugieren que existe un trasfondo de prácticas discri-minatorias y segregacionistas, mismas que limitan el contacto entre blancos y negros, y también entre blancos e hispanos. La combinación de prácticas de agrupación por supuestas aptitu-des e idioma, junto con la condición socioeconómica, han oca-sionado que los niños y jóvenes latinos se hayan convertido en el grupo más segregado de la población escolar (Meier y Stewart, 1991; Chapa y Valencia, 1993).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s27
0
La educación de los jóvenes mexicanos en Estados UnidosVarios estudios señalan que la población estadounidense de ori-gen hispano constituye el grupo en el que se presentan las más altas tasas de deserción escolar y los más bajos niveles de esco-laridad. Entre ellos, quienes muestran las mayores desventajas desde el punto de vista educativo son los estudiantes de origen mexicano (Levine, 2001). También se señala que dentro de la población de origen mexicano, los jóvenes son quienes tienen mayores oportunidades de incorporarse a la nueva sociedad (Pizarro, 2000). En relación a estos últimos, algunas investigacio-nes sugieren que el problema más serio de la no incorporación educativa en Estados Unidos ocurre entre los mexicanos, espe-cialmente entre los que migraron a ese país después de haber iniciado la escuela en México (Hirschman, 2001). En compara-ción con otros grupos de migrantes, entre los jóvenes de origen mexicano en general se presentan altas tasas de abandono es-colar, así como bajas calificaciones durante la etapa de high school, Según ciertos estudios, lo anterior responde al género, a la participación en el mercado de trabajo, a la reciente llegada al país huésped, a su procedencia de una clase socioeconómica baja, a la presencia de un solo padre en el hogar, a la carencia de un sistema de apoyo familiar, a las dificultades que genera el proceso de adaptación y a la pobre preparación académica que la mayoría de los inmigrantes tuvieron en sus lugares de origen (Schmid, 2001, Giorguli, White y Glick, 2003).
En relación al género y al nivel educativo no existe un punto de acuerdo. Algunas investigaciones señalan que las mujeres tie-nen mayores probabilidades de abandonar la escuela por razo-nes familiares (Giorguli, White y Glick, 2003), mientras que otros
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s271
estudios han encontrado que las mujeres son más propensas a terminar sus estudios (Vernez, 1989; Family Background, s/f; Fa-mily and Development, s/f).
Otra de las causas de deserción escolar que ha sido analiza-da, es la incorporación al mercado laboral de los estudiantes, debido a que se espera que un estudiante que se integra al mer-cado de trabajo tenga mayores dificultades para continuar estu-diando. Según algunas investigaciones, esto se debe a la dificul-tad que implica organizar el tiempo entre el estudio y el trabajo (Foote y Martin, 1993; McNeal, 1997; Eckstein y Nolpin, 1999; Entswile y Alexander, 2004; Rendón, 2004).
Si bien los jóvenes pueden tener mayores ventajas para adaptarse a la sociedad de llegada, es necesario señalar que, cuando se analizan grupos de migrantes, es importante estable-cer distinciones de acuerdo a la generación de llegada. Esto es relevante porque según diversos estudios, se registran mayores variaciones en las diferencias en cuanto a los niveles educativos entre las personas de origen mexicano nacidas en Estados Uni-dos y aquellas que nacieron en México o migraron a ese país. (Neidert y Farley, 1985). Entre otras cosas, lo anterior puede de-berse al mayor tiempo de exposición en la nueva sociedad que tienen la segunda y más generaciones en relación con la primera (además de que muchos de los jóvenes que migran van en bús-queda de oportunidades laborales, principal característica del flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos).
De acuerdo con la evidencia empírica encontrada por Sch-mid (2001), se sugiere que los factores socioeconómicos pue-den explicar el bajo logro educativo de la segunda generación de estudiantes de origen mexicano. Por otra parte, un estudio elaborado por Driscoll (1999) examina la relación existente entre
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s272
generaciones de migrantes y abandono del high school entre estudiantes hispanos; en el mismo se muestra que la probabili-dad de abandonar la escuela al poco tiempo de ingresar es simi-lar en todas las generaciones de migrantes. A su vez, otros estu-dios han encontrado que los antecedentes familiares constituyen el principal factor explicativo de la desventaja educativa entre mexicanos y blancos no hispanos (Warren, 1996). En relación a este punto, algunos autores señalan que los hijos de padres que son más educados y tienen trabajos de alto estatus y con mayo-res ingresos, tienden a obtener altos niveles de educación (Kao y Tienda, 1995; Schmid, 2001).
Asimismo, se ha indicado que la estructura familiar influye en la educación que obtengan los hijos, indicándose, en gene-ral, que la presencia de ambos padres en el hogar tendrá un efecto positivo en relación con los logros educativos de los hi-jos en comparación con los que residen con solamente la ma-dre o el padre, o lo hace en familias extensas (Fitzpatrick, 1992; McLanahan y Sandefer, 1994; Nan y McLanahan, 1994; Morri-son y Cherlin, 1995; Bogges, 1998; Hofferth et al., 1998; Biblarz y Raffery, 1999; Rumbaut y Portes, 2001; Ginther y Pollak, 2004; Kao, 2004; Aughinbaugh et al., 2005; Fry, 2005; Family Back-ground, s/f).
Por otro lado, en el caso de un conjunto de estudiantes de high school de San Diego, California, analizado por López y Stan-ton (2001), los autores presentan la perspectiva escolar y ocu-pacional de una segunda generación de inmigrantes mexicanos, destacando que los jóvenes de origen mexicano reportaron al-tas aspiraciones educativas. En este sentido, de acuerdo a sus aspiraciones 67% espera concluir sus estudios en la universidad; sin embargo, cuando se les preguntó qué nivel de escolaridad
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s273
realmente obtendrán, las tasas fueron bajas, oscilando entre 10 y 20% de la muestra que espera terminar la universidad.
A su vez, las aspiraciones ocupacionales declaradas resul-tan poco realistas; 60% aspira a tener un trabajo profesional o de gerente. La diferencia que se presenta entre las aspiracio-nes educativas y las expectativas, sugieren que los jóvenes de origen mexicano parecen ser conscientes de las bajas probabi-lidades que tienen de lograr sus metas. No obstante, el éxito educativo resulta de gran importancia para los jóvenes de ori-gen mexicano y sus padres, pero la escasez de recursos para la educación que poseen sus padres, da cuenta de que, en mu-chos casos, ellos no son capaces de traducir esos valores en apoyo institucional efectivo para sus hijos. La evidencia empíri-ca obtenida a través de un estudio longitudinal realizado entre jóvenes de segunda generación en Miami y San Diego entre los años de 1992 y 2002, muestra que los hijos de mexicanos tu-vieron los niveles más bajos de rendimiento escolar, cerca del 40% de estos jóvenes no habían llegado más allá del high school (Portes, 2000).
Si bien es cierto que la evidencia empírica apunta hacia una serie de factores que inciden en los logros educativos de los jó-venes de origen mexicano en Estados Unidos, no se debe per-der de vista que gran parte de esos condicionantes podrían es-tar asociados con los mecanismos de exclusión y migratorios, así como con los estereotipos racistas que interactúan para crear barreras en la adaptación de los jóvenes de origen mexica-no de segunda y más generaciones, de tal manera que sus lo-gros escolares y sus trayectorias socioeconómicas no pueden ser explicados sólo por el análisis de características individuales y familiares (López y Stanton, 2001).
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s274
Reflexiones finalesLa migración de mexicanos hacia Estados Unidos no es nueva, las modalidades que ha adoptado dicho fenómeno han sido va-riadas en distintas etapas históricas. Uno de estos cambios ha sido el establecimiento de los migrantes y su familia en el país receptor. Esto genera diversas implicaciones, sobre todo para los descendientes de los migrantes, pues serán ellos quienes tendrán que adaptarse al sistema educativo y laboral del país de llegada. Los resultados de diversas investigaciones han indicado que los mexicanos de distintas generaciones obtienen bajos lo-gros educativos y se insertan en ocupaciones de baja calidad.
El panorama mencionado generalmente se traduce en una escasa movilidad social para el grupo de mexicanos, pues los bajos ingresos derivados de las ocupaciones en las que se ubica esta población implican la inserción de sus descendientes en es-cuelas con poca infraestructura y baja calidad educativa. Al al-canzan bajos niveles de escolaridad se reproduce el mismo pa-trón, pues esto ocasionará la inserción en trabajos que requieren baja calificación y son mal remunerados, lo que lleva al manteni-miento de un circulo vicioso de exclusión. Cabe decir que, más allá de la segregación de la sociedad americana hacia los latinos, la población de origen mexicano podría experimentar procesos de auto-discriminación como consecuencia de la falta de domi-nio del inglés, de su color de piel, de la pertenencia a estratos socioeconómicos bajos y/o debido a su condición de residencia (legal o ilegal). En el caso de los jóvenes, por ejemplo, las dificul-tades para expresarse y entender el idioma inglés en la escuela pueden convertirse en un factor de auto-discriminación; al ver afectado su desempeño escolar por sus limitaciones en el inglés, el estudiante se va rezagando hasta abandonar la escuela. Si a lo
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s275
anterior se agrega que los jóvenes rezagados escolarmente en-frentan la exclusión por parte de sus compañeros y maestros, en tanto son considerados de bajo rendimiento académico, el pro-ceso de auto-discriminación se ve reforzado.
ReferenciasAnderson, J., Byrne, D., Smiley, T. (2004). The Unfinished Agenda
of Brown V. Board of Education (landmarks in civil rights his-tory). The Editors of Black Issues in Higher Education.
Aughinbaugh Alison, Charles Pierret y Donna Rothsteia (2005), “The impact of family structure transitions on youth achieve-ment: evidence from the children of the NLSY79” en Demo-graphy, Vol. 42, núm. 3, Agosto, 447-468.
Bean, F. y L. Lowell (2003), “Immigrant employment mobility op-portunities in California”, en The State of California Labor, 30.
Biblarz, T.J. y A.E. Raftery (1999), “Family Structure, Educational Attainment, and Socioeconomic Success: Rethinking the Pathology of Matriarchy” en American Journal of Sociology 105: 321-65.
Boggess, S. (1998), “Family Structure, Economic Status, and Educational Attainment” en Journal of Population Econo-mics 11:205-22.
Castles, Stephen y Mark J. Miller (1993), The Age of Migration International Population Movements in the Modern World, The Guilford Press, New York
Camarota, S. A. (2001), “Immigration from Mexico: assessing the impact on the United States”, Center for Immigration Stu-dies, Paper 19.
Chapa, Jorge y Richard Valencia (1993), “Latino population growth, demographic characteristics and educational stag-
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s27
6
nation: an examination of recent trends”, en Hispanic Journal of Behavioral Science, 15, núm. 2.
Driscoll, Anne K. (1999), “Risk of high school dropout among im-migrant and native Hispanic youth”, en The International Mi-gration Review, vol. 33, núm. 4, New York.
Eckstein, Zvi; Wolpin, Kenneth I. (1999), “Why Youths Drop Out of High School: The Impact of Preferences, Opportunities, and Abilities”, en Econometrica, Vol. 67, No. 6, (Nov.), pp. 1295-1339.
Entwisle, Doris R. y Carl Alexander (2004), “Temporary as com-pared to permanent high school dropout”, en Project Muse Social Forces, marzo, 82 (3).
Family Background (s/f), Neighborhoods and Desire Schooling of Parents and Children in Mexico (mimeo).
Fitzpatrick, Kevin; Yoels, William (1992), “Policy, School Structure, and Sociodemographic Effects on Statewide High School Dropout Rates”, en Sociology of Education, Vol. 65, No. 1, pp. 76-93.
Foote, Karen y Linda G. Martin (1993), Family and Development. Summary of an expert meeting, National Academy, Press, Washington, d.c.
Fry, Richard (2005), “The higher dropout rate of foreign – born teens: the role of schooling abroad”, Pew Hispanic Center.
Gilbert, G. (2008). Rich and Poor in America: A Reference Hand-book. abc-clio, Contemporary World Issues.
Ginther, Donna y Robert Pollak (2004), “Family structure and children s educational outcomes: blended families, stylized facts, and descriptive regressions”, en Demography, vol. 41, noviembre, pp. 671-696.
Giorguli, Silvia, Michael White y Jennifer Glick (2003), “Between
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s277
family, job responsibilities and school. Generation, status, ethnicity and differences in the routes out of school”.
Hirschman, Charles (2001), “The educational enrollment of inmi-grant youth: a test of the segmented assimilation hypothe-sis”, en Demography, vol. 38, núm. 3, agosto.
Hofferth, Sandra L., Johanne Boisjoly y Greg Duncan (1998), “Pa-rental extra familial resources and children’s school attain-ment”, en Sociology of education, vol.71, núm.3.
Kao, Grace y Marta Tienda (1995), “Optimism and achievement: the educational performance of immigrant youth”, en Social Science Quarterly, 76.
Kao, Grace (2004), “Parental Influences on the Educational Outcomes of Immigrant Youth” en IMR, Volume 38, Number 2, (Summer 2004): 427-449.
Kosol, Jonathan (1991), Savage inequalities, Nueva York: Crown.Levine, Elaine (2001), Los nuevos pobres de Estados Unidos: los
hispanos, Miguel Ángel Porrúa, México.Levine, Elaine (editora) (2008), “Transnacionalismo e incorpora-
ción laboral de migrantes mexicanos en Estados Unidos y las perspectivas de ascenso socioeconómico para sus hi-jos”, en La migración y los latinos en Estados Unidos. Visio-nes y conexiones, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
López, David y Ricardo D. Stanton (2001), “México-Americanos una segunda generación en riesgo”, en Rubén G. Rumbaut and Alejandro Portes, Ethnicities, Children of immigrants in America, usa, University of California, 2001.
Lowell, Lindsay (2004), “El cambiante perfil educativo y la selec-tividad de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos”, presentado en el Seminario Migración México–Estados
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s278
Unidos: implicaciones y retos para ambos países, noviem-bre, conapo, México.
Lowell, L. y R. Suro (2002), “The improving educational profile of latino immigrants” en Report of Pew Hispanic Center, Wash-ington, d.c.
McLanahan, S. and G. Sandefur (1994), Growing Up With a Sin-gle Parent: What Hurts, What helps. Cambridge, MA: Har-vard University Press.
McNeal, R. B, Jr. (1997), “Are students being pulled out of high school? The effect of adolescent employment on dropping out” en Sociology of Education, vol. 70, núm. 3.
Massey, D. (2007). Categorically unequal: the American stratifica-tion system. Rusell Sage Foundation, New York, n.y.
Meier, K. N. N. y Joseph Steward (1991), The Politics of Hispanic Edu-cation, Albany, Nueva York: State University of New York Press.
Mitchell, Emily (1992), “Do the poor deserve bad schools” en Time, 138, núm. 25.
Morrison, D. Ruane and A.J. Cherlin (1995), “The Divorce Process and Young Children’s
Wellbeing: A Prospective Analysis” en Journal of Marriage and the Family 57:800-12.
Neidert, Lisa y Reynolds Farley (1985), “Assimilation in the Uni-ted States: an analysis of ethnic and generation differences in status and achievement” en American Sociological Re-view, vol. 50, no. 6.
Pérez, Sonia y Denise de la Rosa (1993), “Economic, labor force and social implications of Latino educational and population trenes” en Hispanic Journal of Behavioral Science, 15, núm.2.
Pizarro, Jorge (2000), “Migración internacional de jóvenes lati-noamericanos y caribeños: protagonismo y vulnerabilidad”,
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s279
en cepal, Serie Población y Desarrollo núm. 3, Santiago de Chile.
Portes, Alejandro (2000), Un diálogo norte- sur: el progreso de la teoría en el estudio de la migración internacional y sus implicaciones, Princeton University.
Reimers, Fernando (2000), “Educación, desigualdad y opciones de política en América Latina en el siglo xxi”, en Revista Lati-noamericana de Estudios Educativos, 2º trimestre, año/vol. xxx, núm. 002, Centro de Estudios Educativos, d.f., México.
Rendón, Teresa (2004), “El mercado laboral y la división intrafa-miliar del trabajo” en Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, Imágenes de la familia en el cambio de siglo, México, Insti-tuto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autóno-ma de México (iisunam).
Román, Alejandro (2011), Escolaridad de los jóvenes de origen mexicano en Estados Unidos y su asimilación por segmento de ingreso, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Rumbaut, Rubén y Alejandro Portes (2001), Ethnicities, children of immigrants in America, usa, University of California.
Schmid, L. Carol (2001), “Educational achievement, language – minority students, and the new second generation”, en So-ciology of Education, vol. 74.
Schultz, T. Paul (1998), “Immigrant quality and assimilation: a re-view of the U.S. literature”, en Journal of Population Econo-mics, vol. 11, núm.2.
Suro, Roberto (1999), Strangers among U.S. Latino lives in a changing America, Nueva York: Vintage Books.
Zuñiga, Elena et al. (coordinadores) (2006), Migración México-Estados Unidos, implicaciones y retos para ambos países, ciesas – Casa Juan Pablos – El Colegio de México.
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s28
0
Zhou, Min (1997), “Segmented Assimilation: Issues, Controver-sial, and Recent Research on the New Second Generation”, en International Migration Review, 31(4), Special Issue: Im-migrant Adaptation and Native Born Responses in the Ma-king of Americans.
Losautores
Ávila Meléndez, Luis Arturo.Instituto Politécnico Nacional. Doctor en Antropología Social por El Colegio de Michoacán y licenciado en Lingüística por la Uni-versidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Consejo Mexi-cano de Investigación Educativa y de la Asociación Latinoameri-cana de Sociología Rural. Se interesa en el estudio de la cultura regional y de la desigualdad social, involucradas en distintos pro-cesos educacionales y de producción y apropiación del conoci-miento y la tecnología. [email protected]
Ehrenfeld Lenkiewicz, Noemi.Universidad Autónoma Metropolitana. Médica Cirujana, Universi-dad Nacional de Córdoba, Argentina. Maestría en Biología de la Reproducción, Universidad Autónoma Metropolitana. Ph D por la University of London, Institute of Education, Londres, UK. Es pro-fesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autó-noma Metropolitana-Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s28
3
de Investigadores. Actualmente participa en varios proyectos de re-des de investigadores internacionales; y sus temas de investiga-ción abordan temáticas como el embarazo en adolescentes, la salud reproductiva y las prácticas de la sexualidad de adoles-centes y jóvenes, aspectos de género y violencia. Correo electró-nico: [email protected]
Martínez Canizales, Georgina.Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Maestra en Demo-grafía por El Colegio de la Frontera Norte. Doctora en Sociolo-gía con especialidad en Demografía por la Universidad de Texas en Austin. Profesora titular de tiempo completo en la UACJ desde 1998. Integrante del cuerpo académico de Estu-dios Regionales de Economía, Población y Desarrollo. Miem-bro de la Sociedad Mexicana de Demografía y de Latin Ameri-can Studies Association. Colaboradora en el Centro de Investigaciones Sociales de la UACJ. Sus líneas de investigación son: jóvenes, salud reproductiva, estudios de población. Co-rreo electrónico: [email protected]
Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes Consuelo.Universidad Autónoma de Nayarit. Doctora en Ciencias Sociales por la UNAM. Estancia de investigación postdoctoral en la Uni-versidad Humboldt de Berlín (1981-1982). Es miembro del Siste-ma Nacional de Investigadores. Actualmente coordina el Progra-ma de Estudios de Género y es consultora en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en asuntos de juventud. Sus principales líneas de investigación versan en torno a la juventud indígena y a las mujeres en aspectos de derechos humanos y de ciudadanización. Correo electrónico: [email protected]
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s28
4
Román Macedo, Alejandro Francisco.Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciado y maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el grado de doctor en Estudios de Población por El Colegio de México. Actualmente se desempeña como profesor–investiga-dor en el departamento de posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con el nivel I. Ha participado en diversos proyectos de in-vestigación individuales y colectivos. Sus publicaciones y áreas de investigación se asocian a temas de migración, jóvenes y educación. Correo electrónico: [email protected]
Urbina Barrera, Flor.Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es doctora en Antro-pología Social por El Colegio de Michoacán. Actualmente es pro-fesora-investigadora adscrita al programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la UACJ. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Red Temática de Pobreza y De-sarrollo Urbano del CONACyT. Sus principales líneas de investiga-ción versan en torno a los procesos de inserción laboral de la población vulnerable, particularmente jóvenes y mujeres. Ade-más, se enfoca en el estudio de la construcción social-regional de los mercados de trabajo. Correo electrónico: [email protected]
Valdéz- Gardea, Gloria Ciria.El Colegio de Sonora. Doctora y maestra en Filosofía por el De-partamento de Antropología de la Universidad de Arizona. Pro-fesora-investigadora en el Centro de Estudios de América del
JÓVE
NES
EN P
ERSP
ECTI
VA. V
ision
es, p
rácti
cas y
disc
urso
s28
5
Norte de El Colegio de Sonora. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos en la Universidad de Ari-zona y en la Universidad de California, San Diego (UCSD) en don-de recibió la distinción “La Raza” como profesor hispano distin-guido. Coordinadora general del Seminario Niñez Migrante y el Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante. Correo electrónico: [email protected]
Vargas Valle, Eunice Danitza.El Colegio de la Frontera Norte. Doctora en Sociología con espe-cialidad en Demografía por la Universidad de Texas en Austin (2010). Actualmente se desempeña como investigadora en el Departamento de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-dores. Sus líneas de investigación incluyen demografía de la ju-ventud, educación y fenómenos demográficos, salud y religión, y demografía de la frontera norte. Correo electrónico: [email protected]