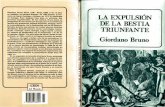Fueros y razón de estado en torno a la expulsión de los moriscos y el problema de la repoblación...
Transcript of Fueros y razón de estado en torno a la expulsión de los moriscos y el problema de la repoblación...
CORTS I PARLAMENTS DE LA CORONA D’ARAGÓUNES INSTITUCIONS EMBLEMÀTIQUES
EN UNA MONARQUIA COMPOSTA
Remedios Ferrero Micó, Lluís Guia Marín, eds.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
© Dels textos: Els autors, 2008© D’aquesta edició: Universitat de València, 2008
Coordinació editorial: Maite SimonFotocomposició i maquetació: Textual IMCoberta: Il·lustració: Al·legoria dels tres braços de les Corts valencianes, Arxiu del Regne de València, Reial Cancelleria, 695, f. 1r. Disseny: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-7092-6Dipòsit legal: V-2688-2008
Impressió: Guada Impressors SL
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni enregistrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sia fotomecànic, fotoquímic, electrònic, per fotocòpia o per qualsevol altre, sense el permís previ de l’editorial.
La publicació d’aquest llibre ha comptat amb les ajudes del Ministerio de Educación y Ciencia, Rf. SE J2005-24028-E/JURI i de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana, Rf. GVADIF2006-019.
7
PRESENTACIÓ ....................................................................................................
I.CONTEXT SOCIO-POLÍTIC I ÀMBIT HUMÀ DE LES CORTS
APORTACIÓN A LA HISTORIA FAMILIAR DE TRES JURISTAS VALEN-CIANOS: CRISTÓBAL CRESPÍ DE VALLDAURA, LLORENÇ MATEU Y SANZ Y JOSEP LLOP, Vicente Pons ..........................................................
CRISTÓBAL CRESPÍ Y SU GENERACIÓN ANTE LOS FUEROS Y LAS CORTES, Jon Arrieta ......................................................................................
UNA VISIÓN DE LA POLÍTICA ENTRE AUSTRIAS Y BORBONES. LAS TESIS DEL VERILOQUIUM, Teresa Canet ..................................................
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Y LOS ASISTENTES A CORTES, M.ª Irene Manclús ...........................................................................................................
LAS CORTES DE 1401-1407: PROTAGONISTAS Y PROPUESTAS INNOVA-DORAS DE AMPLIA REPERCUSIÓN EN LA ÉPOCA FORAL, M.ª Rosa Muñoz ..............................................................................................................
LOS NATURALES DEL REINO DE VALENCIA EN LAS PETICIONES FORALES DE LAS CORTES VALENCIANAS MODERNAS, Agustín Bermúdez .........................................................................................................
NUNCIS I AMBAIXADORS A LA CORT GENERAL DE CATALUNYA (SE-GLE XVI), Miquel Perez ................................................................................
CRÓNICA DE UN AÑO DE CORTES EN VALENCIA (1604), Vicente Grau-llera .................................................................................................................
LOS MORISCOS ANTE LA REAL AUDIENCIA VALENCIANA. LA PRO-GRESIVA PÉRDIDA DE COMPETENCIAS JURISDICCIONALES,
M.ª Magdalena Martínez .................................................................................
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS Y EL PROBLEMA DE LA REPOBLACIÓN DEL REINO DE VALENCIA, Rafael Benítez ............................................................................
EL CONSEJO DE ARAGÓN AUSTRACISTA, 1707-1713, Virginia León ........
11
19
43
69
93
101
141
163
181
201
223
239
ÍNDEX
8
II. ESTRUCTURA I ESTILS PARLAMENTARIS
LA CONVOCATORIA DE CORTES EN LOS REINOS DE LA CORONA DE ARAGÓN: EL CASO VALENCIANO, Antoni Jordà ....................................
UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS: LAS CARTAS DE CONVOCATORIA DE LAS CORTES VALENCIANAS, M.ª José Carbonell .............................
EL PROTONOTARIO EN LAS CORTES DE ARAGÓN, Juan Francisco Baltar
SESSIONS PLENÀRIES VERSUS COMISSIONS DE TREBALL A LES CORTS CATALANES DEL SEGLE XVII, Josep Capdeferro ....................................
LA REPRESENTACIÓ DEL REGNE: CIUTATS I VILES MERIDIONALS VALENCIANES A LES CORTS DURANT L’EDAT MODERNA, Armando Alberola ...........................................................................................................
LA INCORPORACIÓN DE LA VILLA DE ONDA AL ESTAMENTO REAL DE LAS CORTES VALENCIANAS A COMIENZOS DEL SIGLO XVII, Vicent Garcia Edo ...........................................................................................
III. TRAJECTÒRIES SIMILARS, RITMES DIFERENTS
LA ATONÍA DE LAS CORTES VALENCIANAS DURANTE LOS AUSTRIAS MENORES, Emilia Salvador ..........................................................................
LA INFORMACIÓ DIPLOMÀTICA SOBRE EL SISTEMA POLÍTIC CATA-LÀ ENTRE 1599 I 1713, Eva Serra ...............................................................
LES CORTS DE 1604 EN LA CRUÏLLA DEL SEGLE XVII, Marisa Muñoz ...
LAS REFORMAS DE FELIPE III EN EL GRAN Y GENERAL CONSELL DE MALLORCA, Josep Juan Vidal .....................................................................
ALLA VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE: ISTITUZIONI DI GOVERNO, CONGIUNTURA ECONOMICA, CETI SOCIALI, Giovanni Muto ............
LAS EMBAJADAS MUNICIPALES COMO ÁMBITO DE RELACIÓN POLÍ-TICA CON LA CORONA AL MARGEN DE LAS CORTES, David Bernabé
CITTÀ, OLIGARCHIE E CORONA NEL REGNO DI SARDEGNA (XVI-XVII), Gianfranco Tore ..............................................................................................
265
283
291
307
329
341
349
363
385
395
413
429
445
9
CETI PRIVILEGIATI E CORONA NELLA SARDEGNA SPAGNOLA DU-RANTE LA GUERRA DEI TRENT’ANNI, Giovanni Murgia ......................
REIVINDICACIONES ESTAMENTALES, CRISIS POLÍTICA Y RUPTURA PACTISTA EN LOS PARLAMENTOS SARDOS DE LOS VIRREYES LE-MOS Y CAMARASA, Francesco Manconi ...................................................
PROBLEMI DELLA DIFESA COSTIERA DEL REGNO DI SARDEGNA NE-LLE ISTANZE PARLAMENTARI DEL XV-XVI SECOLO, Maria Grazia Mele .................................................................................................................
MÉS ENLLÀ DE LES CORTS: ELS ESTAMENTS SARDS I VALENCIANS A LES ACABALLES DE LA MONARQUIA HISPÀNICA, Lluís-J. Guia ..
IV. LES CORTS COM A FONT DE DRET
LOS TEXTOS JURÍDICOS ANTES DE LA IMPRENTA. COMPILACIÓN DE DERECHO VALENCIANO DE 1329, Remedios Ferrero .............................
EL PRINCIPI DE L’IMPERI DEL DRET I EL CONTROL DE LA SEVA OB-SERVANÇA A LA CATALUNYA MEDIEVAL I MODERNA, Tomàs de Montagut .........................................................................................................
LAS CORTES VALENCIANAS Y EL DERECHO PRIVADO EN EL SIGLO XVII: REALIDAD JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES COMO TUTORAS, Dolores Guillot ...........................................................................
LA RÚBRICA CESSIO BONORUM EN LA DOCTRINA FORAL Y SU RE-GULACIÓN EN LAS CORTES VALENCIANAS DE 1604 Y 1626, Juan Alfredo Obarrio ...............................................................................................
GLI ATTI PARLAMENTARI SARDI DEL XVII SECOLO: UNA FONTE ALTERNATIVA PER LO STUDIO DELLA STORIA MEDIEVALE?, Maria Eugenia Cadeddu .................................................................................
EL DERECHO PENAL EN LAS CORTES VALENCIANAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII, Emilia Iñesta .............................................................................
LA NATURALEZA JURÍDICO-POLÍTICA DE LAS CORTES VALENCIANAS A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN LA DOCTRINA DE LOS JU-RISTAS, José Sarrión i Aniceto Masferrer .....................................................
469
493
501
517
535
559
569
587
613
621
641
223
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS Y EL PROBLEMA DE LA REPOBLACIÓN DEL REINO DE VALENCIA*
Rafael Benítez Sánchez-BlancoUniversitat de València
La contribución valenciana a las ideas políticas, como James Casey señaló, es relati-vamente menor y, además, obra mayoritaria de hombres de gobierno, «la fi losofía política valenciana es una expresión de las preocupaciones de servidores de la Monarquía».1 Voy a analizar las refl exiones generadas, por una iniciativa regia tan trascendente como la decisión de expulsar a los moriscos del Reino y por el consiguiente problema de repo-blarlo, en los encargados de planearla y ejecutarla no sólo en el Reino de Valencia sino también en las instituciones centrales de la Monarquía, y en particular en los Consejos de Aragón y Estado. Como vamos a ver, estos servidores de la Monarquía son conscientes de las implicaciones político-constitucionales que el proceso expulsión-repoblación estaba planteando, y refl exionan sobre ellas, al hilo de su trabajo como gestores políticos.
Hay que tener presente que en el contexto de exaltación que rodea el bando de expulsión resultaba poco menos que imposible plantear una postura abiertamente críti-ca, no ya con el fondo, sino incluso con la forma jurídica con que se ordenó la radical medida. Como expondré, sólo he localizado suaves observaciones a lo hecho, nunca ataques directos. Mayor debate produjo el proceso repoblador, con interesantes aporta-ciones sobre la relación entre los fueros y el poder absoluto del monarca, que surgen de la mismas discusiones sobre la forma que aquel debía adoptar.2
* * *
* Este trabajo forma parte de un proyecto fi nanciado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, El Reino de Valencia en el marco de una Monarquía Compuesta: un modelo de gobierno y sociedad desde una perspectiva comparada, HUM 2005-05354/HIST.
1. J. Casey, «“Una libertad bien entendida”: los valencianos y el Estado de los Austrias», Manuscrits, 17 (Valencia, 1999), pp. 237-252. La cita de la p. 239.
2. He estudiado en detalle el desarrollo de este proceso en el trabajo «Justicia y gracia: Lerma y los Consejos de la Monarquía ante el problema de la repoblación del reino de Valencia», que aparecerá próxima-mente en una obra sobre la Corte de Felipe III dirigida por José Martínez Millán.
224
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
Como es sabido, la decisión de expulsar a los moriscos valencianos se tomó por el Consejo de Estado en varias reuniones; la más decisiva fue la del 30 de enero de 1608, aunque el acuerdo no llegara a aplicarse de momento por la oposición del confesor real, el dominico Javierre. Fallecido éste en el verano de ese año, se retoma el proyecto que será aprobado en la reunión del 4 de abril de 1609 y fi nalmente ratifi cado por Felipe III desde Segovia el 4 de agosto. Ese día se despacharon las órdenes para que los encargados de llevar a la práctica la decisión pudieran efectuar los preparativos. Ese mismo día está fechada la carta real, dirigida al Virrey de Valencia, marqués de Caracena, ordenando la expulsión, y que será incorporada al bando que por orden de Caracena se publicó en Valencia el 22 de septiembre. La carta «fi rmada de su real mano y refrendada por Andrés de Prada, su secretario de Estado» –precisa Caracena– después de un largo preámbulo expositivo, limita la disposición a la expresión: «He resuelto que se saquen todos los moriscos desse reyno y que se echen en Berbería». Lo que sigue a continuación, es decir, todo el articulado del bando es, ofi cialmente, obra del Virrey para ejecutar la escueta orden real.3 La aparente simplicidad del bando encubre múltiples problemas.
El principal de ellos se manifi esta a través de la comparación con la forma empleada para la expulsión de los moriscos de Cataluña. En efecto, aunque los edictos de Aragón y Cataluña estaban basados en el elaborado para Valencia, presentaban ciertas variacio-nes. La fundamental afecta al Principado y consiste en la intervención de la Audiencia de Cataluña en la toma de decisiones.4 En efecto, al igual que en Valencia y Aragón, el edicto está dado por el Virrey del territorio, en este caso por el duque de Monteleón, pero mientras los otros virreyes se limitan a poner en ejecución una orden del rey, en Cataluña es el propio virrey, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia, quien ordena la expulsión. Y son los miembros de la Audiencia los que refrendan la orden del duque de Monteleón. De esta forma se daba mayor cobertura legal a una decisión de gravísimas consecuencias para las personas y bienes de centenares de familias moriscas, que en los otros territorios de la Corona de Aragón descansaba en una orden personal del rey. Y sobre todo, se procuraba evitar caer en contrafuero. En efecto, el duque de Monteleón había advertido a principios de marzo que en el Principado se resaltaba la existencia de un fuero de Fernando el Católico de 1503 en el que se comprometía a no expulsar a los moros y que por tanto, si se pretendía que la expulsión afectase también a los catalanes, como era de esperar, debía justifi carse bien: «Para que si acaso es su real voluntad que esta gente salga, se pueda en el fundamento dar motivos que justifi quen la resolución no embargante la dicha constitución, y disponer las circunstancias y forma de hazerlo de manera que todo tenga buen subceso con suavidad y satisfación de la tierra». El Consejo de Estado apuntó en el borrador de la consulta al Rey que la existencia de esa
3. Puede verse un ejemplar del bando en el Archivo del Colegio del Corpus Christi (Valencia), Fondo Gregorio Mayans, Papeles varios, 550, 18. Ha sido numerosas veces publicado, puede que la primera por J. Bleda, Defensio fi dei in causa neophytorum sive morischorum Regni Valentiae totiusque Hispaniae, Valencia, 1610, pp. 597-601. Existe una reproducción facsímil del apéndice castellano en que se recogen diversos bandos de expulsión; Valencia, Librerías París-Valencia, 1980
4. Ibid, pp. 612-618.
225
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
constitución no iba a impedir que los moriscos catalanes fueran expulsados, aunque luego matizó diplomáticamente aceptando que convenía explicar en el bando los motivos para revocar el fuero por el benefi cio del Principado. No obstante, acabada ya la expulsión, el procedimiento seguido por Monteleón provocó el malestar en algunos miembros del gobierno. El vicecanciller del Consejo de Aragón, Clavero, denunció que el Virrey no había guardado la orden real cuando procedió a abrir un proceso a los moriscos ante la Audiencia. Afi rmaba «que esto fue y es de mucho incombeniente y no se pudo ni devía hazer, porque es dar a entender que procedió dellos la resolución [de expulsarles] y no de Su Magestad, y con esto alargan sus fueros y jurisdición». Es decir, veía con malos ojos que en Cataluña se hubiera recurrido a un procedimiento distinto que hacía recaer la decisión en las autoridades del Principado y no en una orden real; que reforzaba las instituciones catalanas, aunque fueran las del Rey, frente al absolutismo. Y concluía: «Conviene darlo por ninguno», o sea, negar valor jurídico a la orden de expulsión. Ante ello el Consejo de Estado recomendaba prudencia en las medidas que se tomasen.5
La comparación con el excepcional caso catalán ilustra bien los problemas jurídicos del bando de expulsión de los valencianos; estamos ante una orden real, ejecutada por su representante en el reino, pero sin intervención de los mecanismos normales de gobierno del territorio y haciendo caso omiso al marco legal por el que se rige: fueros y privilegios. Era, en defi nitiva, un decisión basada en la razón de estado, como los contemporáneos asumieron. En efecto, el 13 de enero de 1614 presentaba sus conclusiones una junta extraordinaria y restringida, integrada por los dos miembros del Consejo de Aragón que habían participado en la Junta de Población encargada de resolver las cuestiones relativas a la repoblación del Reino de Valencia y de los censales, el vicecanciller Roig y el regente catalán Sabater, y por el confesor Aliaga. Se había constituido por orden de Lerma para estudiar todas las propuestas de la Junta de Población y valorar su justifi ca-ción en conciencia.6 Según su dictamen, la conciencia regia podía estar tranquila dado que si ya al decretar la expulsión se había tenido que prescindir de algunas normas del derecho, había sido por la exigencia no sólo de la razón de estado, sino también de la propia conciencia y de la justicia; y las medidas tomadas como consecuencia necesaria de la expulsión quedaban justifi cadas por las mismas razones que ésta.
Por convenir tanto al servicio de Dios y de V. M.d, bien y provecho de aquel reyno y de todos los demás de España, pareció no sólo en razón de estado, pero aún de justicia y en consciencia (que es a lo que más atiende V. M.d), que podía y devía V. M.d apartarse de reglas ordinarias de derecho en quanto conviniesse para alcançar el fi n que se pretendía de la expulsión y que, por consiguiente, la propia razón ha tenido y tiene lugar en todo lo que tiene dependencia y consequencia della.
5. AGS, ES, 228/2. Expedientes sin numerar.6. El 27 de diciembre de 1613 Lerma ordenaba su constitución por medio de un billete; el 13 de enero
de 1614 presentaba su informe. ACA, CA, leg. 607, exp. 19/4. Publicado por J. R. Torres Morera, Repoblación del Reino de Valencia, después de la expulsión de los moriscos, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1969, pp. 143-146.
226
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
Bastante a posteriori, ilustres juristas y moralistas daban por bueno que el bando de expulsión hubiera marginado «las reglas ordinarias de derecho», basándose en la razón de estado, pero –debe subrayarse– no de forma arbitraria sino atendiendo al servicio de Dios y al bien general de los reinos de España. Estamos, por tanto, ante una legítima razón de estado que se justifi ca en justicia y en conciencia. Justifi cación que no proviene sólo de altos servidores de la Monarquía, sino que la encontramos también en un activo representante de los acreedores censalistas como es mosén Bartolomé Sebastián, en un memorial presentado en defensa de la jurisdicción del Consejo de Aragón frente al de Estado.7 Argumentaba que si las órdenes para la expulsión de los moriscos se dieron por el Consejo de Estado porque el peligro que afectaba a «la salud de toda España» exigía rápida respuesta sin depender de «leyes, fueros ni privilegios de reynos particulares», y fueron por ello obedecidas sin oposición, pasado éste, la repoblación del Reino de Valencia y el remedio del problema de los censales deben encargarse al «consejo que está entre V. Mag.d y aquel reyno, que sabe y tiene noticia de sus fueros, pragmáticas y privilegios». El propio Consejo de Aragón, al salir, el 9 de febrero de 1611, en defensa de su jurisdicción frente a la intromisión del Consejo de Estado, consideraba no obs-tante que la situación de guerra justifi có la tramitación por éste de la expulsión de los moriscos: «En tiempo della no pueden tener lugar las leyes particulares de los Reynos, porque estas sólo obran en materias de govierno y justicia».8
En un documento clave en todo el proceso de repoblación, la Audiencia valenciana enjuicia de pasada el bando de expulsión.9 En realidad no se detiene a analizarlo directa-mente, ya que lo que le interesa son sus consecuencias relativas al destino de los bienes de los moriscos, una de las derivaciones confl ictivas de la expulsión. Aunque acepta la Audiencia que los bienes han sido confi scados por el fi sco real como efecto del delito de lesa majestad –«en la confi scación que se haze por crimen de lesa magestad, qual ha sido esta...» (punto 3º)–, no deja de plantear alguna sombra de duda sobre la legalidad del procedimiento. A pesar de la anterior afi rmación general, los doctores señalan defec-tos en la tramitación del decreto de expulsión que obligan a hacer salvedades jurídicas. Así, a la hora de justifi car la consolidación del dominio útil con el directo en virtud del fuero los alous,10 deben considerar otras alternativas legales: «Y en caso que no fuesse propriamente confi scaçión la que se haze de los bienes de los dichos moriscos por no
7. AGS, ES, 228/2. Elaborado a principio del verano de 1610, estaba dirigido directamente contra el nombramiento, a instancia del Consejo de Estado, del regente del Consejo de Italia Jerónimo Caimo como comisario encargado de resolver el problema censalista.
8. ACA, CA, leg. 600, exp. 104/1. 9. Ibid., leg. 221. Lleva por título: Resolución de la Real Audiencia de Valencia acerca de lo que S
M.d manda en la carta de 25 de diciembre 1610 [sic, error por 1609] sobre la población del Reino, assiento de los censales, bienes que han dexado los moriscos y otras cosas. Contiene 25 puntos en 31 páginas. Hay otras copias en ACA, CA, leg. 607, exp. 49.
10. Conocido así por su comienzo, es el fuero XXI de la rúbrica VIII, «De malfeytors», del libro IX de los Furs de Jaime I (Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia, editados por Lambert Palmart, Valencia, 1482, reimpresión facsímil, Universidad de Valencia, 1977, p. 167). Es la base legal fundamental de la consolidación del dominio útil con el directo en caso de crimen de lesa majestad. Sólo permite la confi scación por el Rey de los bienes libres o alodiales y de los muebles.
227
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
aver avido citación, processo ni sentencia (si bien en este caso no era necesaria)...» (punto 2º) como exige el fuero los alous, tampoco entonces podrían aplicarse al fi sco como bienes vacantes los dejados por los moriscos, ya que al tener señores directos no pueden considerarse como tales. Un par de doctores son más tajantes: no pueden consi-derarse consolidados ambos dominios «por no aver sido esto propria confi scación sino irregular y transordinaria» (punto 5º). En defi nitiva, parece que no se discute la validez del decreto de expulsión, pero sí sus consecuencias jurídicas en la aplicación del fuero los alous, capital para el desarrollo del proceso de repoblación. Tal vez se hubiera evi-tado esta sombra de sospecha de haberse tramitado, como en Cataluña, por medio de un proceso de la Audiencia.11
Aunque estas disquisiciones no tuvieron consecuencias ya que los señores directos recuperaron el dominio útil que poseían sus vasallos moriscos en sus señoríos, muestran el difícil equilibrio en que los juristas valencianos se van a mover; por una parte acep-tando el poder del monarca para actuar basándose en la razón de estado, sin atender a las «reglas ordinarias de derecho», por otra, actuando con respeto en todo lo posible al marco legal del Reino. Un equilibrio inestable que irá desplazando las posiciones hacia lo que interesa al rey.
* * *
El otro gran aspecto que se trató en su día fue el de la repoblación del Reino. La pérdida de más de ciento veinticinco mil personas planteaba un desafío a la administra-ción, que fue abordado sin proyectos claros y, en especial, sin gran voluntad política de llevarlos a la práctica. Fue, por tanto, terreno abonado para la discusión y el memoria-lismo, que roza en ocasiones el puro arbitrismo. Desde el punto de vista de la gestión gubernamental lo más destacado va a ser el confl icto, que ya hemos vislumbrado, entre los Consejos de Aragón y de Estado por la dirección del proceso. Es un choque en el que junto con intereses de grupos sociales –donde el Consejo de Estado se inclinaría por la defensa de los señores mientras que el de Aragón velaría más por el interés de los censalistas– se dilucidan también, como veremos, cuestiones de fondo. En otro ámbito, en principio, más doctrinal, los contemporáneos tuvieron que buscar el ajuste entre las necesidades ineludibles de la repoblación y el respeto a los fueros y privilegios del Reino. Será ésta una de las contradicciones básicas que facilitará el desarrollo del absolutismo, siempre justifi cado por las exigencias del bien general. A través de ambas facetas, imbricadas terriblemente en la práctica, podemos aproximarnos al pensamiento político de juristas y gobernantes.
Ya he señalado la postura de la Audiencia sobre la consolidación del dominio útil; lo que no había resaltado es que tal postura entraba en confl icto directo con la voluntad inicial del gobierno, manifestada, ya antes de la expulsión, por el duque de
11. Tampoco me atrevo a afi rmarlo tajantemente, a falta de conocer en qué consistió la actuación de la Audiencia de Barcelona y de si, en defi nitiva, lo que se exigía eran sentencias individualizadas, algo com-pletamente fuera de lo posible.
228
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
Lerma de forma un tanto retorcida en la reunión del Consejo de Estado del 30 de enero de 1608, y aceptada por el Consejo de Aragón en su primera intervención en el proceso repoblador. El Valido pretendía incorporar al patrimonio real todos los bienes de los expulsados, aunque fuera con la intención de concederlos después por la vía de gracia. Los magistrados se opusieron abiertamente a este proyecto, defendieron la legalidad foral y obligaron al gobierno a retirar su pretensión y limitarla a los bienes situados en el realengo. Quedó pendiente, no obstante un caso particular, tal vez no muy extendido pero de interés para nuestro análisis; es el de la llamada señoría directa secundaria. Es decir, el relativo a la propiedad del dominio útil de los bienes cedidos en enfi teusis si-tuados en territorio de otros señores, o del Rey. Entraban en confl icto dos derechos; uno que podíamos denominar feudal, del que era titular el señor de vasallos, y otro propio del titular del dominio directo de los bienes cedidos en enfi teusis, que habitualmente coincidía con el primero, pero no siempre era así. El caso de estos denominados señores directos secundarios será especialmente complicado. Los doctores de la Audiencia se habían dividido, como he apuntado antes, frente al problema (cap. 5º); mientras que para la mayoría debía aplicarse el principio foral de la consolidación del dominio útil con el directo en caso de confi scación por delito de lesa majestad divina o humana, para dos de los magistrados la condena de los moriscos era una confi scación irregular y carecía de aplicación el fuero los alous. En consecuencia, en virtud del bando de expulsión, el dominio útil debía pasar a los señores del territorio, pero el Rey debía aclarar el bando especifi cando que se concedían con la obligación de destinarlos a quitar los censales cargados en su territorio. Según ellos esta adjudicación no causaba ningún perjuicio al derecho de los señores directos, que continuaban en la posesión del dominio directo y del cobro del censo anual, del luismo en caso de transmisión y del derecho de fadiga o retracto. En la práctica esta postura defendía que era el señor jurisdiccional del territo-rio quien se hacía con el dominio útil que habían poseído los moriscos, pero quedaba obligado al pago de los censos y demás derechos que correspondían al señor directo. De momento el Consejo de Aragón se inclinó por la doctrina mayoritaria de la Audiencia en lo relativo a los señores directos secundarios, atribuyéndoles el dominio útil de las tierras.12 Pero se produjo, fi nalmente, un cambio radical en el problema de la señoría directa secundaria ya que en 1613 la Junta de Población, respaldada por el Consejo de Aragón, se inclinará por la postura minoritaria manifestada en el seno de la Audiencia y otorgará el dominio útil al señor del territorio en lugar de al señor directo.13 Lo justifi ca en los fueros, como ya habían hecho los jueces que lo apoyaron en su momento, pero más todavía en problemas prácticos porque «todos los dueños de lugares en el tiempo
12. Capítulos 2º y 5º de la Resolución.13. Primera consulta, elevada el 30 de noviembre, «Sobre los cabos generales de la población y as-
siento de la paga de los censales y deudas»; ACA, CA, leg. 607, exp. 16. Publicada por J. R. Torres Morera, Repoblación, pp. 156-158. Recogida en la «Pragmática real sobre cosas tocantes al assiento general del Reyno de Valencia», fechada en Madrid el 2 de abril de 1614, y pregonada en valencia el 15. ACA, CA, leg. 572, exp. 18/9-13; registrada en AHN, CONS, lib. 2406, ff. 1-26. Publicada por P. Boronat, Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia, 1901, II, pp. 611-634.
229
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
de sus poblaciones han repartido estas casas y tierras con las demás entre sus pobla-dores, y que en deshazer esto se haría notable perjuizio a las poblaciones». Amplía, no obstante, las contrapartidas que anteriormente se habían ofrecido a los señores directos, haciéndoles partícipes de las rentas del señor territorial.14 Este caso nos muestra uno de estos difíciles equilibrios a que se vieron obligados los servidores de la Monarquía para armonizar fueros y razón de estado. Resulta evidente que a fi nes de 1613, con gran parte de las tierras ya establecidas, no era viable sin graves quebrantos y alteraciones deshacer lo hecho por los señores y obligar, a ellos y a los repobladores, a devolver el dominio útil a los señores directos secundarios. Podía haberse recurrido, por tanto, con relativa facilidad el principio del interés general de la repoblación para justifi car el in-cumplimiento de la normativa foral según la interpretación mayoritaria de los doctores de la Audiencia aceptada a principios de 1610 por el Consejo de Aragón. Pero, junto a ello, se alegó el voto particular defendido por los dos doctores discrepantes, aunque supusiera aceptar sus dudas sobre la validez de la confi scación.
De mayor trascendencia, práctica y teórica, fue el problema de los censales. Dos cuestiones me interesan de todas las implicadas en él: la no ejecución de las garantías hipotecarias y la reducción del interés. Los señores y sus vasallos moriscos se habían cargado importantes cantidades en censales, es decir en rentas perpetuas con garantías hipotecarias. Los primeros, bajo la presión imparable del gasto exigido por el modo de vida nobiliario; los moriscos se endeudaron para hacer frente a sus imprevistos, individual o colectivamente, pero también en gran medida para facilitar el acceso al crédito a sus señores cuando éstos no encontraban ya quien les prestara el dinero. Así, las comunidades moriscas –aljamas– se endeudaron en nombre de sus señores, quienes reconocían por escrito su obligación de pagar los créditos, aunque la garantía hipotecaria ofrecida co-rrespondía a los bienes propios de la aljama o, incluso, a los de los particulares moriscos que refrendaban la imposición del censal. Con la expulsión todo el edifi cio amenazaba ruina, no sólo porque deportados los moriscos no había quien pagase los réditos de sus censales, sino porque muchos señores, al no cobrar las rentas difícilmente podían pagar los suyos tampoco. Otros, menos afectados en sus ingresos, aprovecharon el desconcierto para dejar de hacerlo. Ante esta negativa los acreedores censalistas contaban con sólidos respaldos legales; diversos reyes, por fueros y pragmáticas, habían ofrecido garantías de que los censales se cobrarían por grave que fuera la situación, procediendo si era necesario a la ejecución de las garantías hipotecarias. De inmediato los acreedores acudieron a los tribunales y la Audiencia empezó a actuar. Como Caracena recalca, no puede dejar de hacerlo en cumplimiento de la ley.15
Frente a esta ofensiva los más débiles eran los repobladores que habían recibido las casas y tierras de los moriscos, y que disfrutaban de los bienes comunitarios, afectados
14. El mecanismo es complejo y se basa en que además del censo enfi téutico que anteriormente llevaban, y que sigue vigente, deben recibir un quinto de la mejora en las particiones con que, en relación a la época morisca, se hubieran establecido las tierras. Todo ello con cargo a las rentas señoriales, no al repoblador.
15. Valencia, 29 de octubre 1609; el original por la vía del C.º de Aragón (ACA, CA, leg. 607, exp. 6/1); una copia remitida al de Estado (AGS, ES, 217).
230
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
por la hipoteca. Como puede suponerse esta amenaza retraía a los posibles repoblado-res, o les hacía abandonar los lugares a los que habían acudido. Era necesario buscar una solución al problema del pago de los censales si se quería encaminar la necesaria repoblación. «De la facilidad de la paga de los censales pende la población», anota el Consejo de Aragón resumiendo el mensaje de la carta citada del virrey Caracena. Sin ella se agudizaba además la crisis de rentas y, cerrando el círculo, el impago de los rédi-tos. De estos vivían, como escribe Caracena, no sólo «yglesias, monasterios, pupillos, biudas» sino también «cavalleros, ciudadanos y gente popular».16 En efecto, la difusión del crédito censal era como un cáncer de la economía valenciana, si hemos de creer a los críticos; entre los censalistas se incluían instituciones y personas tradicionalmente rentistas –eclesiásticas, patriciado urbano, los mismos señores que no desdeñaban invertir, si podían, en censales, o los habían recibido por vía de dotes o herencias– pero también esa «gente popular» como eran los artesanos. Puede suponerse el desbarajuste que el impago podía producir a medio plazo en la economía valenciana, aunque no faltaban quienes, contrarios a la pirámide censal, pensaban que era la ocasión para que el capital tomara una orientación más productiva.
El virrey Caracena expone los principios que, en su opinión y la de la Audiencia, deben regir la solución del confl icto: Las normas forales, por estrictas que sean, deben ceder ante el «benefi cio público», que en este caso radica en facilitar la repoblación; pero sólo en aquellos casos en que se demuestre que su cumplimiento la hace peligrar. En defi nitiva, abre el camino a una compleja casuística.
Este assiento de los censalistas no puede ser general ni en una misma forma para todos pues es cierto que en los lugares buenos y que los censos fueren pocos, como no se impedirá la población por esto, no será justo padescan los acrehedores, los quales sólo deben ceder a su drecho en quanto se encontrare con el benefi cio público o con la diffi cultad de la nueva población.
Una de las medidas más inmediatas, propuestas por el propio Virrey, fue suspender temporalmente la ejecución de las garantías de los censales para animar a sembrar las tie-rras dejadas por los moriscos. Sin embargo, de inmediato surgen protestas por el caracter general de la medida decretada por el Consejo de Aragón; Caracena trasmite el malestar de la Audiencia, que si bien en un principio aceptó cumplirlo como se le ordenaba,17 poco después planteó un confl icto político que obliga a ciertas rectifi caciones al gobierno. El Virrey informaba de que las tres salas de la Audiencia, convocadas por él para estudiar la suspensión de las ejecuciones de los bienes hipotecados ordenada en varias cartas reales remitidas por medio del Consejo de Estado, «en conformidad dizen y claman que no se puede dexar de hazer justiçia» y que deben tramitarse las demandas de ejecución. Los doctores de la Audiencia temen alteraciones del orden, exigen el respeto a los fueros y privilegios del Reino y, especialmente, recuerdan «el juramento que hizimos de guardar
16. Ibid.17. Caracena a Felipe III; Valencia, 30 de noviembre; AGS, ES, 217.
231
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
este fuero y el peligro de pecar mortalmente si le quebrantásemos». Caracena justifi ca la suspensión temporal de su cumplimiento, por exigencias del bien público, durante la expulsión de los moriscos, pero concluida ésta «no se puede escusar de hazer justicia», en especial contra los que pueden pagar por no estar muy afectados por la expulsión, como son las comunidades de cristianos viejos. En este caso tampoco se puede alegar que se difi culte la repoblación.18 El Rey acepta los argumentos de la Audiencia de que «no se puede ni debe negar a los dichos censalistas el remedio que piden, a lo menos contra los christianos viejos y contra los obligados en los censos que tienen que pagar, pues (como muy bien dezis) por las execuciones que en estos se hizieren no se impide la población no pudiendo ellos ni deviendo valerse de la razón que corre en respecto de los lugares despoblados».19
Finalmente, para salvaguardar la repoblación se decreta a propuesta de la Junta de Población que los bienes raíces de los repobladores no pueden ser embargados. Tampoco podían serlo por deudas propias anteriores ni los bienes raíces ni todas las cosas necesarias para vivir o para la «labrança o cultura de las tierras, como son me-sas, camas, bueyes, cavalgaduras y instrumentos que llaman aratorios y otras cosas semejantes». Así, en benefi cio de los repobladores, la razón de estado se imponía a lo reglamentado en numerosos fueros y privilegios. En esta misma línea de actuación se suprimirá, a propuesta de la Real Audiencia (cap. 25º de la Resolución), el llamado estilo de la gobernación, que consistía en que los diversos gobernadores del Reino estaban obligados a ejecutar las deudas censales sobre los bienes de los vasallos en caso de no poderlo hacer sobre los de los señores.20 Señala la Real Audiencia que era un punto que por ir contra los fueros exigía su aprobación posterior en Cortes, aunque de momento se podía ordenar por vía de pragmática por justifi carse en el bien general del Reino. La Junta de Población ampliará la propuesta de la Audiencia dando a la supresión carácter permanente y no limitado a diez años.
El otro asunto terriblemente polémico lo constituyó la reducción del interés de los censales, considerada por muchos la fórmula principal para resolver el problema de su impago y para hacer frente a la importante crisis censalista. La Resolución de la Audiencia la analiza en el capítulo 12º, pero no llega a un voto unánime. Son conscientes los doctores de la necesidad de bajar el interés al 5 %, pero discrepan en si debe afectar a todos los censales del Reino o sólo a los de los lugares despoblados cuyos señores no tengan posibilidad de pagarlos. Los defensores de la reducción general alegan que los censales están encadenados unos con otros, lo que quiere decir que una persona fácilmente es a la vez acreedora y deudora, por lo que le resultaría duro cobrar a interés reducido y pagar al completo, lo que provocaría «mucha confusión y rebuelta en el Reyno». Pero además aprovechan la ocasión para lanzar un serio ataque a la economía rentista: «Aunque no sucediera esto de la expulsión de los moros era forçoso venir a esta
18. Caracena a Felipe III de 10 de enero de 1610; Ibid., 220.19. AHN, CONS, lib. 2402, ff. 41v-42.20. Furs e ordinations..., Stil de la governatio, cap. XV, p. 520.
232
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
reducción general de todos los censales del Reyno por el grande abuso que se ha hecho en esto de cargar los censales, y en algunas partes del Reyno a fuero muy excessivo» de forma que tanto las comunidades como los particulares andan agobiados, y «con esta reducción general se aliviaría todo el Reyno pues aunque muchos perderían es mayor parte la de los pobres que los responden que la de los pobres que los poseen». Y además «desta manera no se darán tanto a cargar censales y será más el comercio de comprar y procurar mercancías». Es decir, de nuevo el bien general del Reino justifi caría a los ojos de algunos de los magistrados una medida que choca con las disposiciones forales. La Junta de Población en sus propuestas no se atrevió tampoco a defender una rebaja general de los censales; justifi can su decisión en el aval de la costumbre –«son tenidos allá por lícitos por averlos aprobado la costumbre, que para esto basta»– al tiempo que se cuidan mucho de expresar las garantías forales que impedían la reducción.21 Sí se redujeron los cargados por las aljamas alegando, una vez más, el bien general que exigía eliminar obstáculos a la repoblación.22
No se considereraron sufi cientes estas medidas ante la crisis fi nanciera en que vivía el Reino, y el Gobierno tuvo que propugnar ampliaciones sucesivas de la reducción, en un proceso lleno de obstáculos que ilustra bien las dudas de los protagonistas sobre la adecuada práctica política. En junio de 1614 Felipe III ponía en marcha un complicado proceso para reconvertir al 5 % los censales cargados por la Generalitat,23 cuyo fracaso le obligó fi nalmente a recurrir al poder absoluto para imponer por decreto la medida. Escribe al regente de la lugartenencia:
Y que esta reducción se execute no obstante qualesquier cláusulas, condiciones o declaraciones puestas en ellas [las escrituras de cargamiento] y otra qualquier cosa que aya o pueda haver en contrario porque por la presente (la qual quiero que tenga fuerça y lugar de pragmática sanción y ley irrevocable) y de poder ab-soluto del qual quiero usar y uso en esta parte lo derogo y anullo todo, y reduzgo los dichos censales.24
El ataque global al interés censal se produjo muy a fi nales del reinado, caído ya el duque de Lerma. Se alegaba una vez más la concatenación de los censales, de forma que con la reducción de todos al 5 % se evitaran daños tanto a las haciendas municipales como a los particulares que pagaban los censales a alto interés y los cobraban al 5 %, o menos si eran de aljamas. Antes de efectuarla Felipe III quiso conocer la opinión de la Audiencia.25 La respuesta de ésta fue contraria a la reducción propuesta; todo lo más
21. ACA, CA, leg. 607, exp. 16. Publicada por J. R. Torres Morera, Repoblación, pp. 156-158.22. La reducción se realizará en dos fases; la primera por la consulta citada en la nota anterior. La
segunda en una nueva consulta fechada en Madrid, 5 de junio de 1614; ACA, CA, exp. 19/2. Extractado por J. R. Torres Morera, Repoblación, pp. 140-141.
23. El plan consistía básicamente en forzar la imposición de censales al 5 % y utilizar el capital para devolver los antiguos cargados a mayor interés.
24. Burgos, 10 de octubre de 1615; AHN, CONS, lib. 2406, ff. 124v-126. Pero poco más tarde se vuelve a plantear el arbitrio de utilizar censales nuevos para redimir los antiguos. Ibid., f. 191.
25. Lisboa, 7 de septiembre de 1619; ibid., lib. 2408, ff. 93-94v.
233
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
aceptó que se podían rebajar al 6’6 % los que estuviesen a más. La opinión del Consejo de Aragón fue que el daño que recibían las ciudades y pueblos al despoblarse por no pagar los censales era un peligro general y mayor, cuya solución debía anteponerse a los daños de algunos particulares, y que por tanto podía efectuarse una reducción, pero la limitó al 6’6 %.26 El 26 de septiembre de 1620 el Rey fi rmaba la pragmática orde-nando dicha reducción del interés, mientras se estudiaba la ulterior bajada al 5 %; los argumentos eran los señalados y la razón última el bien universal del Reino en peligro por la ruina y extrema necesidad de las haciendas municipales que corrían peligro de despoblarse.27 La disminución siguió considerándose insufi ciente por el Consejo, aunque el abogado fi scal alegó en contra provocando un interesante debate. El fi scal defendía que no concurría en este caso la necesidad general que había justifi cado, por ejemplo, la expulsión de los moriscos, ya que la rebaja benefi ciaba sólo a unos pocos y perjudicaba a la inmensa mayoría. No podía alegarse, por tanto, el bien general para rebajar el interés de contratos entre particulares, atentando contra los fueros, el derecho y la conciencia. No sucedía como en Castilla, donde la rebaja se había hecho en benefi cio de la Hacienda real «que se emplea en bien de los Reynos y en defensa dellos y de la fee cathólica» mientras que «en Valencia se carga a unos para descargar a otros [...] sin que el Rey tenga benefi cio». Los «descargados» son «señores y personas que tienen hazienda» y los perjudicados «monasterios pobres, obras pías, capellanías y otras cosas desta calidad» y también «muchas personas pobres que tienen sustento en censales». En conclusión, «no es justo que por el bien de una parte queden nuebe desacomodadas y las que reçiven el benefi cio principalmente son las villas que no gastan las rentas en tan buenos usos como los conbentos y obras pías». El Consejo responde insistiendo en la necesidad que las ciudades –y el Reino en consecuencia– padecen por el peligro de la despoblación; que si la Audiencia consideró que el precio justo del interés era del 6’6 %, no ve inconveniente jurídico ni moral en fi jarlo ahora en el 5 %. Concluye diciendo «que los ecclesiásticos es justo que ayuden a llevar esta carga por el bien público, no aviendo sido la culpa de los deudores».28 No convencido plenamente con esta argumentación, Felipe IV remite el problema al regente Jerónimo Caimo para que dé su opinión.29 Caimo se manifestó en favor de la rebaja, alegando el principio aceptado en Europa de intervención en la vida económica –«está recebido en todas las provincias de Europa que el príncipe soberano puede moderar los censos passados y reduçirlos al justo preçio que al presente corre»– buscando la utilidad pública: el interés de los censalistas «ha de ceder a la utilidad pública del Reyno que indubitablemente se sacca desta moderaçión de los censos».30 Felipe IV mandará fi nalmente rebajar el interés al 5 % en 1622.31 De estas discusiones se
26. Así consta por una consulta posterior: ibid., lib. 2062, ff. 326-328.27. Fue publicada en Valencia por orden del marqués de Tábara el 14 de octubre de 1620; Archivo del
Colegio del Corpus Christi (Valencia), Fondo Gregorio Mayans, Papeles varios, 547, 50.28. Consulta del Consejo de Aragón; 21 de junio de 1622; AHN, CONS, lib. 2062, ff. 326-328.29. Madrid, 16 de agosto de 1622; ibid., f. 324.30. Parecer de Jerónimo Caimo, 17 de agosto de 1622; ibid., f. 325.31. Pragmática expedida en Madrid el 28 de septiembre y publicada en Valencia el 26 de octubre. Un
fragmento fue publicado en CODOIN, t. XVIII, Madrid, 1851, pp. 148-149.
234
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
deduce que los implicados no dudaban del principio de que el bien general autorizaba al incumplimiento de determinadas leyes; lo que era objeto de controversia era determinar hasta qué punto las medidas adoptadas defendían o no el bien general.
* * *
Para concluir voy a analizar la actuación de los órganos de representación del Reino ante estos problemas. Como es sabido, en Valencia sospecharon pronto de la presencia de D. Agustín Mejía que algo grave se preparaba y el estamento militar trató de hacer frente a una amenaza apenas disimulada. Una primera maniobra, el 5 de septiembre de 1609, fue enviar una embajada a tantear al Virrey ofreciéndole sus servicios en la empresa –ignota– que se preparaba y doliéndose de que no se hubiera solicitado su asistencia. El Virrey les dio largas de forma diplomática y les abrió la puerta para que enviaran una embajada a la Corte si les parecía conveniente. En este momento culminante, los miembros del estamento militar reunidos en la Casa de la Ciudad, no pudieron lograr la unanimidad requerida.32 Por fi n, el día 16, en una concurrida reunión –50 nobles y 21 caballeros– se llegó al acuerdo de nombrar embajadores que hicieran llegar a la Corte un memorial informando de los daños que padecería el Reino en caso de expulsar a los moriscos. Emilia Salvador, que ha estudiado ese memorial, destaca la forma retorcida en que se pretendía infl uir en la decisión regia, al insistir sobre todo en el problema de los censales cargados sobre los moriscos, cuyo endeudamiento estimaban en unos diez millones de libras. Al salir estos, dejarían de pagarse las rentas de las que dependía, en gran medida, la Iglesia valenciana. Dejarían además de cobrarse rentas y diezmos, con negativas consecuencias para todos los sectores sociales que se verían afectados por la caída de la demanda. Sólo al fi nal hablan de sí mismos: los señores de moriscos quedarían casi con toda certeza condenados a «perir de fam».33 Cuando el 24 de septiembre los embajadores llegaron a Madrid, ya era tarde. El bando se había publicado en Valencia dos días antes. Además, el día de S. Mateo, 21 de septiembre, mientras la embajada hacía el camino de Madrid y una vez que las galeras en que debía embarcarse los moriscos habían llegado a sus destinos, el marqués de Caracena entregaba a los nobles titulados, a los Diputados del Reino y a los Jurados de la ciudad de Valencia las cartas reales ex-plicando la decisión tomada, y el día 22 a los integrantes del estamento militar. «A las quales respondieron uniformemente todos que bien vían la ruyna y calamidad de sus haziendas si salían los moriscos, pero como fuesse para acrecentamiento de la Religión, servicio de Su Magestad y seguridad de su Monarquía, lo posponían todo de buena gana y lo ponían a los pies de su Rey».34 Como se observa, la reacción fue muy limitada y se acepta la razón de estado que ha obligado al Monarca a tomar tan radical decisión.
32. G. Escolano, Década primera de la Historia de Valencia, Valencia, 1611, (edición facsímil publicada por el Departamento de Historia Moderna, Universidad de Valencia, 1972), vol. VI, col. 1853 y ss.
33. E. Salvador Esteban, «La cuestión de los censales y la expulsión de los moriscos valencianos», Estudis, 24 (Valencia, 1998), pp. 127-146.
34. G. Escolano, Década, col. 1859 y ss. Las cartas reales se enviaron a través del Consejo de Estado y están fechadas el 11 de septiembre.
235
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
No tengo noticia de más embajadas a la Corte para tratar el problema de la expulsión o la repoblación hasta comienzas del reinado de Felipe IV. Entonces los tres Estamentos solicitaron enviar una embajada para protestar por una situación caracterizada porque los señores no pagaban las pensiones de los censales sin que se pudieran efectuar embargos por estos impagos, mientras el Consejo de Aragón autorizaba concordias y «secuestros» de señoríos, todo lo cual iba contra los fueros. La discusión en el Reino provocó tensiones entre los Estamentos y la Diputación, que debía facilitar los fondos para la embajada y que se oponía a concederlos, así como con el duque de Gandía, el conde de Buñol y otros señores contrarios al viaje. Pero el Rey, en vísperas de tener Cortes al Reino, no podía permitirse un enfrentamiento con los Estamentos y autorizó reiteradamente la embaja-da.35 Don Francisco Roca, enviado por el Reino, solicitó que se derogara la pragmática de la reducción del interés y que los «títulos, barones y dueños de lugares» pudieran ser embargados a pesar «de las pragmáticas, y de los assientos y concordias que ay sobrello». El Rey se negó a lo primero y remitió lo segundo al Consejo de Aragón para que resol-viera en justicia con brevedad.36 Era necesario, no obstante, tomar alguna determinación y el 13 de junio de 1625 el Consejo, por medio de una pragmática, después de afi rmar que los señores que hubieran fi rmado concordias debían cumplirlas, abría de nuevo un proceso de información para que los demás pudieran solicitar mayores reducciones de interés «porque muchos dellos pretenden que no pueden cumplir con el assiento que han hecho a sus casas, por estar imposibilitados por falta de hazienda causada de la dicha expulsión».37 Es decir, Felipe IV no sólo se mantenía fi rme en su decisión de rebajar de forma general el interés al 5 %, sino que además cuestionaba el «asiento» de 1613-14, tan trabajosamente elaborado y que recogía en lo fundamental las propuestas hechas por la Real Audiencia en su Resolución de principios de 1610. Era un claro síntoma de los nuevos aires políticos que soplaban.
Quedaba por ver lo que se trataría en las Cortes sobre el asunto. Varias veces du-rante las discusiones del periodo de Lerma se había hecho referencia a la futura reunión de Cortes. El Consejo de Estado había expuesto a Felipe III la necesidad de prevenir posibles protestas de las Cortes mediante el procedimiento de justifi car las decisiones en la razón de Estado y, en consecuencia, otorgar, por la vía de Estado, amplios poderes a los comisarios encargados de la repoblación y el problema de los censales, tal como se hizo con D. Agustín Mejía cuando se le comisionó para la expulsión, «pues no hay cosa que más importe al servicio de V. M.d que prevenir esto de las Cortes».38 Manifes-taba la aversión arraigada en los círculos cortesanos contra las Cortes, al tiempo que aprovechaba para tratar de reforzar su papel en el proceso repoblador y marginar, o al menos supervisar, al Consejo de Aragón. Este reaccionó de forma enérgica, desmontando
35. Felipe IV al virrey marqués de Pobar; 3 de diciembre de 1623 y 24 de enero de 1624; AHN, CONS, lib. 2410, ff. 8v-9 y 22-23.
36. Felipe IV al marques de Pobar; Madrid, 27 de agosto de 1624; ibid., ff. 93v-94.37. Se publicaba en Valencia el 30 de junio; BNE, VE, 192, 104. Otro ejemplar en Archivo del Colegio
del Corpus Christi (Valencia), Fondo Gregorio Mayans, Papeles varios, 518, 43.38. Consulta del 7 de diciembre; AGS, ES, 2640, 319.
236
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
el argumento alegado de la posible protesta de las Cortes. La propuesta sólo serviría, responde, para empeorar las cosas y dar lugar a contrafueros por no concurrir ahora la situación de guerra que justifi có la tramitación por Estado de la expulsión de los moris-cos: «En tiempo de paz, como el en que agora nos hallamos, [...] no podrían tener lugar ni surtir effecto en Valencia los despachos de Estado sin mucha quexa de los naturales y quiebra de las mismas leyes».39 El Gobierno tramitó, en consecuencia, los decretos a través del Consejo de Aragón.
Pero esto no obviaba que se entrara en confl icto con el marco legal, y los respon-sables lo sabían. Así, en la cláusula fi nal de la primera consulta de la Junta de Población se plantea el posible choque entre lo acordado y los fueros jurados por el Rey; no cabe duda de que la Junta era consciente del carácter antiforal de la reducción de los censales, de la prohibición de ejecutar las garantías hipotecarias, de suprimir el «estilo de goberna-ción», entre otros posibles. Debía el Rey justifi car el incumplimiento «por razón del bien público» y ofrecer que en las próximas Cortes confi rmará la pragmática y procurará que los Estamentos acepten convertirla en fuero. Felipe III fue más lejos y en la pragmática de 2 de abril de 1614, en que promulga los acuerdos, además de recoger la propuesta de la Junta de Población, recurrió a la fórmula de la plena y absoluta potestad:
Declaramos que es nuestra intención de usar en quanto menester sea de la plenitud de nuestra real y absoluta potestad en todo lo que en esta nuestra real Pragmática estatuymos y ordenamos, por convenir assí al bien público del dicho Reyno, y no poderse de otra manera proveer a los daños presentes resultantes de la expulsión, prometiendo y offreciendo, por el tenor de ella, que en las primeras Cortes generales que mandaremos celebrar a los del dicho Reyno, confi rmaremos, en quanto menester sea, todo lo dispuesto por esta dicha nuestra Pragmática, y procuraremos que lo consientan y passen por ello los Estamentos del dicho Reyno y que se haga de todo ello fuero general.
Llegado el momento de la reunión de Cortes, en 1626, los brazos presentaron un contrafuero protestando por la expedición de muchas cartas reales por el Consejo de Guerra sin estar fi rmadas por el Vicecanciller o su regente, entre las que se menciona el decreto de expulsión de los moriscos. Las Cortes exigen no sólo el cumplimiento del fuero 92 de las Cortes de 1585 y el 28 de las de 1604, que dictaminaban que las pragmáticas contrarias a los fueros no tuvieran validez,40 sino que exigen que vengan fi rmadas o con sobrecarta del Vicecanciller, y que en caso contrario no haya obligación de cumplirlas ni siquiera de abrirlas.41 El Rey se limita a manifestar su deseo de que se
39. Así sucederá, efectivamente, cuando en las Cortes de 1626 se presente un contrafuero pidiendo se anulen las cartas y pragmáticas enviadas, entre otros, por el Consejo de Guerra sin estar fi rmadas por el Vicecanciller o su regente; entre ellas se menciona el decreto de expulsión de los moriscos. Cortes del reinado de Felipe IV. I, Cortes valencianas de 1626; edición facsímil con un estudio introductorio de Dámaso de Lario, Valencia, Departamento de Historia Moderna, 1973, f. 7.
40. En las Cortes de 1604 habían solicitado que antes de publicarse se consultasen con los síndicos de los Estamentos y sus abogados, algo que Felipe III no aceptó.
41. Cortes valencianas de 1626; f. 7.
237
FUEROS Y RAZÓN DE ESTADO EN TORNO A LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS...
guarden los fueros, quitados los abusos y que las cartas que se hubieran expedido son tal requisito no pudieran ser «tretes en consequencia». En esto quedó la protesta sobre la aplicación de la razón de estado en el proceso de expulsión de los moriscos. La vía político-administrativa que el gobierno empleara era, como hemos visto, importante y tenía implicaciones políticas serias, pero en el caso del decreto de expulsión de los moriscos también hemos visto como el propio Consejo de Aragón había dado por buena su tramitación por Estado.
No lograron los brazos una actuación conjunta en el problema de los censales que pudiera recogerse en forma de fuero; la principal protesta provino del brazo eclesiástico que en el capítulo L de los suyos expuso crudamente la situación a la que se había llega-do de incumplimiento no sólo de lo decretado en 1614 sino de las concordias fi rmadas después, que convertían en incobrables los censales, tanto de señores afectados por la expulsión como de otros que no lo estaban: «Han vengut los censals a tal estat que nils furs ni lley del Regne quey ha molt a proposit pare sa cobrança» garantizan el cobro ni siquiera acudiendo al Virrey y la Real Audiencia.42 Pedían, en consecuencia, que se secuestrasen los señoríos de los que habían fi rmado concordias con los acreedores y no pagaban, incluyendo la jurisdicción, y que las rentas administradas, deducida una cuarta parte para alimentos, se destinaran al pago de las pensiones al interés fi jado en el «asiento» o en las concordias. Y que a los que no las habían fi rmado se les pudiese aplicar la norma foral para que pagasen, obligándoles incluso a vender bienes libres para pagar las pensiones y devolver los capitales. Lo signifi cativo es que no se discute el punto fundamental de la reducción del interés, aunque sí la no ejecución de las garan-tías hipotecarias. La respuesta real destaca por su extensión y su carácter explicativo; recuerda el cuidado con que su padre se preocupó de establecer la forma para asegurar el pago de los censales, y como gastó grandes sumas del real patrimonio para conse-guirlo. Reconoce, sin embargo, que con el discurso del tiempo «se han mostrat moltes difi cultats» para la debida ejecución de la pragmática de 15 de abril de 1614. Destaca, por último, las medidas recientemente adoptadas en la de 13 de junio de 1625 para «la averiguació de la possibilitat de les haziendes dels senyors». Recibida la información se tendrá especial cuidado «de donar la forma que convinga al benefi ci del Regne en la paga de les pensions dels censals, que es tant important pera tot». Una vez más, el benefi cio general es el argumento para estudiar medidas contrarias al ordenamiento foral. Solicitó, también, el brazo eclesiástico que no se procediese a la reducción del interés de los censales amortizados en manos eclesiásticas que no fueran de señores de moriscos expulsados, ya que en estos concurría «major raho». La petición se dirigía, pues, no contra las pragmáticas que regularon la repoblación, sino contra las de reducción general del interés de los censales, y lo hacía alegando el derecho eclesiástico, no los fueros, y aceptaba la efectuada en los lugares de moriscos. En este caso Felipe IV tuvo que aceptar que lo mandaría estudiar.43
42. Ibid., ff. 43v-44. 43. Cap. LI del Brazo eclesiástico; ibid., f. 44.
238
RAFAEL BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO
Se puede concluir, por tanto, que no sólo los servidores de la monarquía, sino incluso los representantes estamentales, se mueven en este momento en un difícil equi-librio entre el cumplimiento de la legalidad foral y la necesidad de dar respuesta a los urgentes problemas del Reino lo que exigía contravenir el marco foral. La doctrina de una justa razón de estado sirvió para justifi car moralmente una actuación crecientemente absolutista de la Monarquía.