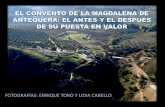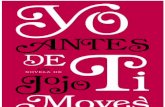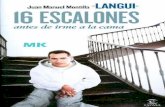Tácticas de libertad. Mujeres Santafereñas en calidad de Esclavas antes de la Independencia
Fronteras y fortalezas antes y después del Tratado de los Pirineos (1659)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
Transcript of Fronteras y fortalezas antes y después del Tratado de los Pirineos (1659)
1
Fronteras y fortalezas antes y después del Tratado de los Pirineos (1659)
Joan Capdevila Subirana Barcelona, 8 de enero de 2012
En agosto de 1659 se dieron cita a orillas del Bidasoa dos fastuosos séquitos:
por el sur, el encabezado por Don Luis Méndez de Haro y Guzmán, valido de Felipe IV;
por el norte, el dirigido por el cardenal Mazarino, primer ministro de un joven Luis XIV.
El primero destacó por lo numeroso y los caballos que montaban los coraceros fueron
admirados por los franceses. El segundo llamó la atención por la riqueza de las
vestiduras de los guardias del cardenal, con más plata de la que se había acordado, y
por la calidad de los títulos de sus componentes. El objetivo era el de pactar el fin de
una larga guerra que ninguno de los presentes había empezado.
El viaje se llevaba planeando desde febrero. Haro había escrito al embajador
español en París, Don Antonio Pimentel, instándole a firmar un tratado preliminar que
sirviera para sentar las bases de la negociación definitiva, que debería tener lugar en
marzo. Pero las cosas se demoraron: en mayo se firmó un alto el fuego y no fue hasta
mediados de junio cuando se ratificó el acuerdo alcanzado en París por Pimentel. La
última batalla se iba a plantear en términos diplomáticos, por lo que toda la rivalidad y
el antagonismo existente entre las dos Coronas se concentró en la entrevista que los
dos primeros espadas iban a celebrar en la frontera. Lo simbólico fue especialmente
tenido en cuenta: durante la preparación del viaje entre las dos cortes hubo un intenso
intercambio epistolar describiendo la composición de ambas comitivas, que se fueron
mejorando y enriqueciendo de forma paulatina a medida que llegaban nuevas noticias.
El honor de ambos monarcas estaba en juego: antes de llegar al río se debatió sobre
quien debía visitar a quien en primer lugar y en qué lugar debían celebrarse las
conferencias. No había habido acuerdo. Los grandes de España eran reacios a ceder la
precedencia a los cardenales, mientras que en Roma la costumbre era la de que los
Príncipes de la Iglesia ostentasen ese derecho. A falta de costumbres comunes, se echó
mano de las normas más elementales de cortesía: quien llegase primero debía ser
quien realizase la primera visita. Mazarino planteó la estrategia de llegar el último y
2
declararse enfermo, por lo que Haro podría visitarle en cama sin que fuera una
capitulación excesiva para su honra. Es más, el plan contemplaba que Mazarino
devolviese la visita una vez restablecido y que Haro lo recibiese también encamado. Sin
embargo, Haro no aceptó la estratagema. Finalmente se acordó celebrar la conferencia
en la Isla de los Faisanes, en el centro del Bidasoa, a la que se consideró territorio
neutro, en una barraca construida para la ocasión, sufragada y amueblada por ambas
Coronas, a la cual se podía acceder desde cada orilla por sendos puentes (figura 1). Así
se evitó el enojoso asunto de las visitas. Eso si, la suntuosidad de cada mitad de la
barraca debía ser pareja, de manera que se pudiera llevar a cabo el encuentro “... en
representacion solo de Plenipotenciarios de dos Reyes iguales y con igualdad en todo”
(Williams 2009).
Figura 1. Vista Lisle de la Conference, ou la paix generalle a esté conclue entre la France et l'Espagne 7 novemb. 1659 publicada dentro del atlas Conquestes de Louis le Grand editado por Beaulieu. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya.
3
Mazarino fue criticado en la corte francesa por haber aceptado esta solución.
Francia acudía a la reunión sabiéndose en ventaja, con varias plazas fuertes españolas
y todo el territorio del condado del Rosellón bajo control militar, por lo que podía
parecer que plantear la negociación en un territorio neutro era una demostración más
de debilidad que de graciosa generosidad. Sin embargo, hoy podemos interpretar el
planteamiento de la reunión como una hábil maniobra por parte del sagaz cardenal
para obtener una reclamación largamente pretendida por Paris: desplazar la frontera
de la orilla norte del Bidasoa al centro del río. Así lo advirtieron los de Hondarribia a
todos aquellos que les quisieron escuchar: si se asumía que la Isla de los Faisanes era
territorio neutro, los franceses habrían conseguido un derecho de acceso al río que
hasta ese momento no tenían. La Carta Puebla de 1203 les otorgaba jurisdicción sobre
todo el río, cosa que defendieron con tesón cada vez que desde la ribera norte se
pretendió algo más. En 1659 los franceses lo intentaron pero no lo consiguieron, sin
embargo el antecendente fue suficiente como para se continuara insistiendo en la
pretensión hasta que mediante el Tratado de Límites de Bayona de 1856, casi dos
siglos después, se fijara el límite en el canal más profundo o thalweg del río (Capdevila
Subirana 2009).
Como se puede apreciar, los alardes de poder y riqueza, la apostada retórica
diplomática, los sofisticados rituales, enmascaraban otras pretensiones mucho más
prosaicas y pragmáticas, tales como la de obtener acceso a un río hasta entonces
vetado a los franceses, donde ni tan sólo podían construir una torre defensiva, bien
guardado por las murallas medievales de Hondarribia y el celo de sus habitantes.
No fue una negociación fácil. La del Bidasoa fue una de tantas cuestiones
abiertas en todos los frentes entre las dos monarquías. En el caso del Pirineo se
redistribuyeron territorios y se formalizó por primera vez una frontera política, fija y
oficial, claramente diferenciada de la militar, móvil y efímera. Entre agosto y
noviembre los dos plenipotenciarios discutieron punto por punto todos los aspectos
del que sería el futuro Tratado, pues Haro había acudido a la cita con el empeño de
mejorar el acuerdo de París, que había sido ajustado en la corte francesa y, por tanto,
4
a sus ojos, bajo presión. Pese el apremio de Felipe IV, Haro era conocedor del interés
de Paris por materializar la boda de Luis XIV con la infanta María Teresa y con ello
contó en el pulso que mantuvo con Mazarino. Finalmente, el Tratado de los Pirineos se
firmó el 7 de noviembre de 1659 pero con una serie de flecos por solucionar que
debían de satisfacerse para que el casamiento pudiera celebrarse, entre ellos la
determinación de cuales eran esos “...Montes Pyrinèos, que havian dividido
antiguamente las Galias de las Españas...” citados en el artículo 42. Con toda la rapidez
que fue posible se nombraron comisiones para dilucidar cuales eran los territorios
afectados por el citado párrafo. En marzo de 1660 se iniciaron las conversaciones en
Ceret, que se cerraron en menos de un mes con un rotundo fracaso. Las discusiones
fueron vehementes, las partes se distanciaron y acabaron defendiendo posiciones
extremas. El cardenal Mazarino, enfermo de gota, tuvo que entrevistarse de nuevo con
Haro en el Bidasoa, esta vez de forma urgente pues ya se había fijado la fecha de la
boda real para junio. El 31 de mayo llegaron a un acuerdo completamente político,
ajeno a cualquier fundamento geográfico o histórico, que se plasmó en la célebre
“Declaración y explicación sobre el artículo 42 del Tratado de los Pirineos hecha por los
Plenipotenciarios español y francés”. Pese a toda la racionalidad con que se había
engalanado la cesión del condado del Rosellón a Francia, planteando el eje de los
Pirineos como una frontera natural ya reconocida desde antiguo, el límite que se
ajustó fue completamente político, fruto de una negociación donde se intercambiaron
plazas fuertes ocupadas por poblaciones de interés que ofrecían corredores de
comunicación estratégicos. Prueba de la dureza del enfrentamiento entre los dos
ministros es el hecho de que ni tan siquiera pudieron concretar cuales eran las esas
poblaciones que debían quedar bajo dominio francés: el acuerdo establecía
simplemente que serían treinta y tres aldeas con su jurisdicción. Tras la boda, a finales
de julio, se volvieron a reunir plenipotenciarios por ambas partes, esta vez en Llívia,
para designar cuales eran esas treinta y tres aldeas. Fue en esta reunión donde se
materializó el enclave de Llívia gracias a una encarnizada defensa por parte del
plenipotenciario español, Miquel de Salbà, que quiso obtener una mínima victoria
frente el gran territorio que estaba escapando de manos españolas.
5
La Paz de los Pirineos supuso un punto de inflexión para la hegemonía española
en Europa. La política exterior de Madrid pasó de ser abiertamente expansiva a
replegarse en la defensa de sus vastos dominios. Con las arcas vacías, militarmente
exhausta, la corona española se centró en la búsqueda de aliados con los que
contrarrestar la maquinaria bélica y diplomática de Luis XIV (Usunáriz 2006). El Tratado
seguía la senda abierta por el Tratado de Westfalia (1648), donde se planteaba que los
soberanos, como cabezas visibles de unos Estados modernos, se convertían en los
sujetos del orden internacional y el ejercicio de la soberanía sobre un territorio
concreto pasaba a sustituir al sistema de vínculos feudales. Este nuevo orden radicaba
en el reconocimiento y respeto mutuo, lo cual conllevó, entre otras cosas, a la
necesidad de pactar y formalizar unas fronteras, las políticas. Sin embargo, ello no
significó la desaparición de otros tipos de fronteras, quizás más vagas y fluctuantes
pero igualmente presentes de forma efectiva sobre el país y sus gentes. Es el caso de la
frontera militar, la zona de equilibrio entre los territorios bajo control de cada una de
las partes, en ese momento caracterizados en los límites de cada monarquía por el
campo de acción de fortalezas y plazas fuertes.
La frontera política apareció con el Tratado de los Pirineos, sin embargo las dos
Coronas ya habían planteado sus estructuras poliorcéticas a lo largo del siglo XVI y
buena parte del XVII. Las mejoras técnicas en el armamento y la concentración de
poder en los monarcas y sus incipientes aparatos estatales llevó a que la guerra en
esos tiempos se basara en el control de los principales bastiones del enemigo,
arrebatándole sus defensas para convertirlas propias. Se trataba de una guerra basada
en el asedio y las fuerzas de cada parte se medían por las posiciones que eran capaces
de mantener, lo cual configuraba una nueva frontera militar tras cada campaña.
En los próximos capítulos se plantearan cuales fueron esas fronteras antes y
después del Tratado de los Pirineos. Cada una tiene su propia lógica y su función, lo
cual es necesario entender para dilucidar algunas paradojas que, en el fondo, no lo
son.
6
El encuentro de las dos Monarquías en los Pirineos
Durante el siglo XVI se fueron conformando a ambos lados de los Pirineos dos
grandes monarquías a expensas de los diferentes reinos y señoríos que habitaban
aquellos valles. Al sur, con los los Reyes Católicos, Castilla y Aragón se reunieron bajo
una misma corona y el centro del poder se trasladó hacia la meseta castellana. Tras
expulsar a los musulmanes del sur de España, y pese al esfuerzo implicado en la
aventura americana, Fernando el Católico continuó con la expansión aragonesa hacia
oriente, por tierras italianas y africanas, recuperó el Rosellón y la Cerdaña en 1493 y en
1512 anexionó para Castilla la parte de Navarra situada al sur de la cordillera pirenaica,
la llamada Alta Navarra. Mediante la boda de su hija Juana con el archiduque Felipe, de
la casa de los Habsburgo, pretendió contrarrestar la creciente influencia de la casa
Valois en tierras francesas. De esa unión nació Carlos I, futuro emperador que uniría
bajo una misma corona a Castilla, Aragón, el Sacro Imperio Germánico gobernado por
los Habsburgo y el Ducado de Borgoña. Finalmente su hijo, Felipe II, integró en 1559 al
condado de Ribagorza en la obediencia real. Al norte, la corona francesa siguió un
proceso análogo de agrupación territorial basándose principalmente en las uniones
por matrimonio. Por un lado, la casa Albret reunió bajo su tutela mediante diferentes
estrategias la Baja Navarra y el condado de Foix. Más tarde se añadieron los condados
de Bigorre y Comminges, y el vizcondado del Béarn. Enrique IV de Francia heredó los
territorios de los Albret por vía materna, los de la casa de Borbón por vía paterna y
accedió al trono de Francia al casarse con la hermana del último rey Valois. Llevó a
cabo la consolidación de la corona tras las guerras de religión, aunque
tradicionalmente se considera a su hijo, Luis XIII, como quien realmente reunió bajo
una misma corona todos los territorios ya entrado el siglo XVII. Ambas monarquías
habían extendido sus dominios hasta encontrarse en las cumbres de los Pirineos,
desde el Cantábrico, entrando por el Bidasoa, hasta el Mediterráneo, siguiendo el
límite pactado en el siglo XIII que transitaba por la Sierra de las Corberes hasta el Lago
de Salses.
7
Las bases territoriales de los futuros Estado-nación estaban establecidas. Sin
embargo, no se puede hablar aún de unas fronteras netamente definidas tal como se
plantean en la actualidad, es decir, como el límite del territorio sobre el cual se ejerce
la soberanía, claramente delimitado y demarcado. Durante la edad media se definían
los territorios mediante límites, distinguiendo jurisdicciones, propiedades y derechos.
El empleo del término frontera como límite de un regnum aparece por primera en el
siglo XI1 y no empieza a emplearse de forma habitual hasta el siglo XIII (figura 2),
cuando los límites empiezan a tener sentido político, fiscal o militar. La frontera como
tal no aparece hasta la consolidación de los Estados en su concepción moderna en el
siglo XVII y la firma de los tratados de límites de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo,
debe tenerse presente que en el siglo XVII todavía imperaba la concepción de
soberanía jurisdiccional, cuando el poder del monarca se ejercía a través de relaciones
de vasallaje y donde el territorio abarcado era función del alcance y las posesiones de
esos vasallos. La fontera tendrá todo su sentido cuando prevalezca la soberanía de
carácter territorial, donde la autoridad se ejerce sobre un territorio concreto y sobre
los que en él habitan (Sahlins 1993, 47).
Figura 2. Las dos caras de la roca Talou, entre los pueblos de La Tour de France y Montner en el Rosellón, que había servido de mojón fronterizo tras el Tratado de Corbeil de 1258. A la derecha se muestra una cruz grabada en la cara sur, correspondiente a Aragón, y a la izquierda se reproduce un escudo con una rama en su interior grabada en la cara norte, correspondiente a Francia. Fuente: el autor.
1 En el primer testamento del rey Ramiro I de Aragón, fechado en el 1059 (Sénac 2001).
8
En la época previa al Tratado de los Pirineos debemos hablar de límites diversos
o, como también es habitual, de diferentes tipos de fronteras (política, fiscal, militar,
religiosa, etc). Una de las primeras en su acepción moderna fue la religiosa, formada
por una férrea red de castillos y sometida a la vigilancia de la Inquisición a partir de
1562. Fue la época de las guerras de religión que asoló Francia durante la segunda
mitad del siglo XVI. Felipe II veía con preocupación el crecimiento del protestantismo,
organizado y armado, en tierras galas y temía por la unidad religiosa de sus territorios.
Centró sus esfuerzos en el control de los pasos del Pirineo, lugar donde buscaron
refugio los súbditos sospechosos de herejía y uno de los puntos por los que podían
entrar las ideas que tanto temía (Desplat 2003). La función contrarreformista también
se trasluce en la toponimia de los baluartes, que pasaron de ser nombrados haciendo
referencias al constructor o a los habitantes a ser designados con nombres de santos2.
Es sabido que los Habsburgo españoles concebían el Pirineo como un ancho
límite que debía fortificarse en la necesaria preparación para la guerra. Tenían la idea
de que tras las fronteras acechaban los grandes enemigos de la Monarquía. En tierras
francesas se compartían ambas ideas: en 1644 Louis Coulon escribía “ces hautes
montagnes [...] que la Nature, Régente des Estats de la terre, a élevées pour servir de
bornes à la valeur des François, et à l’ambition des Espagnols...” (Briffaud 1994, 114).
El ingeniero militar de la monarquía española Juan Bautista Antonelli escribió en 1569
un informe sobre la fortificación en el que partía de la idea de que era la misma
naturaleza la que hacía fuerte la Península, rodeada de mar, con pocos puertos
naturales en el Mediterráneo y con los montes Pirineos separándola de Francia. Sin
embargo, existían pasos abiertos que podían ser aprovechados por el enemigos y que
debían ser defendidos por las fortalezas (Cámara 1998, 71–72). Antonelli identificaba
“hacer frontera” con fortificar. Sin fortificaciones se tienen las “fronteras abiertas”.
En el centenar de años entre mediados del XVI hasta la nueva frontera del
Tratado de los Pirineos se da un despliegue importante de recursos para la fortificación
en las inmediaciones del Pirineo. Por parte francesa, cabe destacar las siete grandes
2 Para ver algunos ejemplos, ver (Cámara 1989).
9
plazas fuertes de Bayona, Navarrenx, Hendaya, Narbona, Leucata, Carcasona y
Lourdes. Por parte española, a mediados del XVI los contemporáneos destacan las
fortalezas de Hondarribia, San Esteban y Pamplona en Navarra, y Perpiñán, Roses y
Salses en Cataluña3. Más tarde, temiendo un posible ataque por el centro de la sierra,
se construyó, entre otras defensas, Jaca4. Siempre se priorizó la fortificación de la
frontera en los Pirineos, aunque no hay que olvidar el esfuerzo que debía significar el
control y fortificación de tantas fronteras como tenía en ese momento el Imperio
español.
A falta de frontera política, esta red de fortificaciones y plazas fuertes
representaban una verdadera frontera militar que se hizo coincidir con las cumbres de
los Pirineos. La paz de Vervins (1598) puso fin a los enfrentamientos entre Enrique IV y
Felipe II5, lo que permitió estabilizar la zona de influència militar e inmovilizar la zona
fronteriza. Pero a partir de la declaración de guerra francesa de 1635 y hasta la paz de
los Pirineos la frontera militar fluctuó constantemente en las zonas de enfrentamiento,
generando amplios espacios por donde habitualmente transitaban los ejércitos y se
hallaban las plazas fuertes que eran atacadas con regularidad. El mejor ejemplo lo
encontramos en el periodo que empieza en 1645, cuando el ejército español fue
desalojado de las principales plazas fuertes del Rosellón y se hizo fuerte en el triángulo
formado por Tarragona, Lleida y Tortosa (figura 3). Los franceses plantearon el frente
catalán como un campo de batalla secundario, de distracción, y llevaron a cabo una
guerra de contención y de desgaste. Cada año atacaban a las fuerzas españolas, se
tomaban algunas plazas y, al final de la campaña, se replegaban ya que no disponían
de suficientes recursos como para mantener las posiciones ganadas. De esta manera
se formó una frontera militar que empezaba en Boí y Tremp y continuaba por Àger,
Balaguer, Arbeca, Castelldans, Flix y Miravet. Los franceses controlaron habitualmente
Cervera y en la costa los puntos en los que se luchó fueron Salou, Constantí i Tamarit.
Finalmente, la falta de ambición gala y los problemas internos, conocidos por la
3 Extraído de los comentarios del embajador veneciano Leonardo Donate hechos en 1573. Tomados de (Cámara 1991). 4 De este período se conocen los viajes del ingeniero Spannocchi (Cámara 1988). 5 Aunque Enrique IV se negó a legitimar la anexión de 1512 de la Baja Navarra por parte de la monarquía española.
10
Fronda, permitieron que en 1652 los Habsburgo pudieran recuperar Barcelona, se
estabilizara el frente y las negociaciones de paz fueran tomadas en serio.
Figura 3. Plan de la Ville et Chasteau de Tortose en Catalogne, forma parte de Conquestes de Louis le Grand de Beaulieu, datat al 1694. Representa el asedio de Schomberg a Tortosa de 1648. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya.
Las fronteras tras el Tratado de los Pirineos
Con la firma de la paz quedó establecida una frontera política más o menos
definida. Como se ha podido observar al describir las negociaciones en la Isla de los
Faisanes, lo que empezó planteándose como frontera natural terminó como una
redistribución de territorios entre las dos Coronas según las posiciones de fuerza de
cada cual, sus planteamientos estratégicos y otras consideraciones del momento. La
frontera acordada fue considerada un éxito por los franceses y no tardó a ser
representada gráficamente para mayor gloria de Luis XIV. Sin embargo, resultó
11
necesario algún tiempo para que fuera comprendida ante la evidente contradicción
entre lo dispuesto en el artículo 42 del Tratado y lo establecido en las reuniones
posteriores. Prueba de ello es que incluso a finales de siglo en los mapas producidos
por los mejores cartógrafos franceses continuaba existiendo una notable confusión
sobre el trazado fronterizo en la zona catalana (figura 4).
Figura 4. Fragment del mapa Nicolas Sanson [1694] Les monts Pyrenées ou sont remarqués les passages de France en Espagne. El geógrafo del rey representó la frontera siguiendo la divisoria pirenaica, lo que le llevó a situar la Val d’Aran en Francia, y Andorra y la Cerdaña en España. Se aprecia una línea que parte este valle, sin duda intentando reflejar los Acuerdos de Llívia, pero no se interpreta esta división como una cesión de la mitad a Francia. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya.
La paz no tardó en romperse. Frente a una monarquía hispánica a la defensiva y
en bancarrota, Francia tenía ante sí un futuro halagueño. Por un lado, el enlace con los
Habsburgo le permitía ambicionar el trono español. Por otro, los recursos invertidos y
las victorias obtenidas empezaban a dar su fruto y Francia podía llevar a cabo políticas
de gran potencia “... en finançant une immense armée, en lançant une marine de
guerre, mais aussi en esquissant une diplomatie multiforme” (Bély 2009). En 1667 Luis
XIV invadió los Paises Bajos con el pretexto de que no se había pagado la dote de su
esposa, iniciándo un nuevo enfrentamiento con España conocido como la Guerra de la
12
Devolución (1667-1668)6. En realidad, se trató de una agresión abierta con la intención
de ampliar sus territorios.
Pese a todo, la nueva frontera persistió y la administración francesa
rápidamente tomó posesión de los nuevos territorios poniendo en marcha una
estructura política y judicial para ejercer su autoridad. El historiador Alain Ayats (1998)
considera que fue una integración bastante prudente, entre otras cosas por que la
Corona francesa no tenia ni el tiempo, ni la energía, ni el dinero para dedicar a la nueva
provincia. Los recursos militares se concentraron en otros frentes. Sin embargo, pronto
se dieron algunas resistencias a las primeras decisiones de los nuevos administradores.
En diciembre de 1661 se impuso el pago de la gabela, un impuesto sobre el comercio y
consumo de sal mediante el cual se pensaba pagar a los magistrados de la nueva
estructura: el Conseil Souverain. La reacción no se hizo esperar, pronto se
establecieron redes de contrabando, lo que dio pie a un incremento de la represión
por parte del Conseil y terminó con un levantamiento generalizado en 1663 en la zona
del Vallespir, la conocida como Revuelta dels Angelets (1663-1672), que terminó con la
vida de todos los guardias de la gabela. En un principio, quienes tomaron las armas
fueron campesinos directamente afectados por la recaudación del impuesto. Pronto
consiguieron la solidaridad de los habitantes de la región, se les unieron miembros de
otros sectores profesionales y de població que veían a los franceses como unos
opresores, y pusieron en marcha una verdadera lucha armada de grupos organizados
(Jané Checa 2004). La Revuelta tuvo apoyo español, quienes aprovecharon el desorden
generado para atacar la Cerdaña en 1667, en el marco de la Guerra de la Devolución.
Los franceses fueron sorprendidos, ya que habían considerado la sublevación como un
simple problema de orden público y la capacidad militar española en el Pirineo
demasiado escasa como para que supusiera un peligro. Sin embargo, en esa ocasión,
toda la Cerdaña fue ocupada, aunque por poco tiempo.
6 Concluyó con el Tratado de Aquisgrán (1668). España contó con la ayuda de otras potencias europeas que veían con prevención el creciente poder adquirido por Francia pero el resultado no fue positivo. Entre otras cosas, tuvo que renunciar a la recuperación de Portugal.
13
Los franceses tenían razón. Tras el Tratado los recursos militares al sur del
Pirineo eran casi inexistentes. Esta cuestión ha sido recientemente bien estudiada por
Antonio Espino (2009). En 1661 el gobernador de Barcelona escribía que las tropas
recibía sólo la cuarta parte de la paga, que la ciudad Condal se hallaba sin protección y
que la guarnición de Roses “...están reducidos a comer hierbas silvestres nacidas en
aquellas murallas, de que resultan graves enfermedades, y no sin riesgo de poder ser
maliciosas…”. En un informe de 1662 se consideraba como prioritarias la construcción
de fortificaciones en Barcelona, Figueres y Puigcerdà, además de mantener operativas
las plazas de Hosltaric, Roses, Cadaqués, Palamós, Castellfollit, Camprodon, Bellver,
Lleida, Flix, Miravet, Tarragona, Castell-Lleó i Cardona. Sin embargo, sólo, se dedicaron
algunos recursos a mejorar las defensas de Puigcerdà. En 1666 el virrey Gonzaga daba
cuenta de las inversiones en fortificaciones, que consideraba completamente
insuficientes: Puigcerdà 19.200 reales; Roses 14.880; Camprodon 2.640 reales; Lleida
2.153 reales; Castell-Lleó 3.200 reales y 23.688 más para fundir artillería para
Puigcerdà. La prueba de la debilidad de las fuerzas españolas en el Pirineo vino con la
guerra de 1667, cuando los franceses invadieron el Empordà con cuatrocientos
efectivos de caballería y algo de infantería, saqueando todo lo que quisieron, mientras
que con trescientos caballos pudieron presionar la Cerdanya. Su principal baza fue,
además de la nula respuesta española, la presencia de su armada que permitía un
suministro constante y mantenía en tensión a la flota española de la zona. Como se ha
comentado, en 1668 sorpresivamente el duque de Osuna pudo expulsar a los
franceses de la Cerdaña e inclusó tomó algunos lugares al otro lado de la raya.
Alain Ayats (1992; 2002) ha estudiado la evolución de la fortificación por parte
francesa. Tras la Guerra de Devolución se tomó más en serio la necesidad de mejorar
la defensa del Rosellón. Pese a la debilidad española, estos eran suficientemente
numerosos como para molestar y burlarse de Luis XIV, quien no dudó en demostrar en
la frontera con Flandes su poder. A partir de 1667 muchos ingenieros fueron enviados
para plantear la mejora de las fortificaciones: Bellaguarda, Cotlliure, Vilafranca y
Perpinyà fueron las designadas como prioritarias. Pero Luis XIV consideró que se
trataba de un gasto excesivo, incluyendo la propuesta de Chamois y Petit de la
14
construcción de una plaza fuerte en la Cerdanya para la neutralización de Puigcerdà, la
primera mención a Montlluis, y los proyectos de Vauban, que visitó la zona en la
primavera de 1669. Se llevaron a cabo, por tanto, unos trabajos mínimos para asegurar
la defensa de la región y proteger Perpinyà. Luis XIV quería hacer sólo lo suficiente
para salvaguardar la provincia, que continuaba siendo un buen candidato como
moneda de cambio en el tablero de juegos europeo. A principios de la Guerra de
Holanda (1672-1678) parecía que el sistema defensivo montado era suficiente. En
1674 los franceses pretendieronn atacar por Cataluña pero se encuentraron con
bastante resistencia local en el propio Rosellón y tropas españolas tomaron
Bellaguarda, que fue recuperada al año siguiente. En ese periodo se llevó a cabo una
guerra de posiciones alrededor de la frontera, con constantes ataques y contrataques.
Finalmente, Francia asedió, tomó y destruyó Puigcerdà en 1678. La guerra terminó con
los Tratados de Nimega (1678). Puigcerdà fue devuelta pero España sufrió importantes
pérdidas territoriales, entre las que destaca la del Franco Condado. Una vez más, se
replantearon las prioridades y se decidió centrar todos los esfuerzos en la Cerdaña y en
Perpinyà. La primera como contrapartida a la siempre posible refortificación de
Puigcerdà, la segunda como capital del Rosellón y elemento de control del acceso por
tierra a Francia. Luis XIV descubrió la viabilidad de importunar a España por esa vía, por
lo que planteó esas plazas fuertes como bases donde preparar futuras campañas
ofensivas. Además, quedó patente la necesidad de que los trabajos que se llevaran a
cabo fueran definitivos. La toma de Bellaguarda había demostrado que con unas pocas
mejoras lo único que se conseguía era dar facilidades al enemigo, que podía tomar la
plaza y utilizarla en su provecho. Las prioridades se concretaron con la visita de Vauban
en 1679, que planteó la mejora de la ciudadela de Perpinyà y recuperó el proyecto de
Montlluís. Propuso muchas otras mejoras, de hecho no reparó en gastos, lo que
propició la visita del ministro de la guerra, Louvois, en 1680, quien se encargó de
matizar los trabajos que debían hacerse: en Vilafranca y Bellaguarda debían seguirse
los planes de Vauban, se retrasaron los trabajos de Prats de Molló y se propuso
cambiar el proyecto de Portvendres. En 1681 se inauguró Montlluís y el resto de plazas
fuertes sobre las que se había trabajado quedaron en un estado aceptable,
convirtiéndose en una seria amenaza que Luis XIV podía utilizar a voluntad. En diversas
15
campañas fueron ampliando su radio de acción, destruyendo plazas fuertes y murallas
en Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Castellfollit... Durante la Guerra de
los Nueve Años (1688-1697) ocuparon durante meses una buena parte de Cataluña:
Roses, Palamós, Hostalric, Girona e incluso Barcelona en 1697.
Con la alargada sombra que proyectaba Montlluís y la facilidad con que se
podían llevar a cabo hostigamientos desde el mar, la presión francesa perduró hasta la
ruptura de relaciones entre Felipe V, ya en el trono de Madrid, y su abuelo, Luis XIV, en
1710. A partir de ese momento, y hasta finales de la Guerra de Sucesión en 1714, la
lucha se llevó a cabo íntegramente sobre suelo hispano. Con la paz, la frontera militar
se replegó y se subordinó a la política. Esta, pese a todo lo acontecido, continuó siendo
la de 1659. Los pactos de familia entre ambas Coronas promovidos a lo largo del siglo
XVIII hicieron cesar el fuego en los Pirineos hasta los albores de la Revolución Francesa.
Sin embargo, ello no impidió que continuaran proyectándose y destinándose recursos
a las fortificaciones cercanas a las zonas fronterizas.
Fronteras y fortalezas quedaron indisolublemente unidas en el imaginario del
Siglo de las Luces, entre otras cosas gracias al esfuerzo propagandístico de la corte
francesa, que aprovechó la cartografía como medio para difundir la grandeur del
monarca a través de la imagen de los territorios conquistados y de las defensas
construidas en ellos para mayor pasmo de sus enemigos (figura 5).
16
Figura 5. Le Roussillon subdivisé en Cerdagne, Capsir, Conflans, Vals de Carol, et de Spir où se trouve encore Lampourdan faisant partie de la Catalogne, 1706, editado por Nicolas de Fer y grabado por H. Van Loon. Publicado en el Atlas ou recueil des cartes geographiques, Paris, 1709. Se representan los planos de la plazas fuertes de Perpinyà, Vilafranca de Conflent, Montlluís, Bellegarde, Cotlliure, Puigcerdà y Roses. Reproducido a partir de un facsímil.
Las dos fronteras durante el siglo XVIII en los Pirineos
Durante los ochenta años en los que no hubo enfrentamientos armados entre
las dos monarquías las respectivas administraciones se fueron asentando a medida
que el Estado iva asumiendo nuevas prerrogativas y extendiendo sus mecanismos de
control. No se descuidó la red defensiva fronteriza pero, desde luego, dejó de tener la
atención que tuvo en tiempos más convulsos. Así pues, la frontera militar se difuminó
para convertirse en un aspecto específico del ramo de la guerra vinculado a la
capacidad de control territorial de plazas fuertes y fortalezas. En tiempos de paz tomó
realce la frontera política, ya que marcaba el ámbito de intervención de cada
monarquía, vinculado a la capacidad de imponer el orden, implantar la justicia, el
fomento de infraestructuras, el cobro de tributos, etc. El hecho de que fueran militares
17
quienes intervenían en su definición y mantenimiento se trataba de una mera cuestión
práctica: eran los profesionales mejor preparados y con mayores recursos a los que se
podía recurrir para realizar los trabajos de deslinde fronterizo. Un claro ejemplo fue el
de la frontera en las inmediaciones de la fortaleza de Bellaguarda, que fue llevado a
cabo en 1764 propiciado por el marqués de la Mina y el conde de Mailly,
representantes respectivos de Carlos III y Luis XV en Cataluña y el Rosellón. La fortaleza
en cuestión está situada sobre la divisoria de aguas, punto por el cual debía transitar la
frontera acordada en 1659 y por lo tanto a caballo de los dos estados. En su origen fue
un castillo medieval levantado por los aragoneses para el control del paso del Pertús,
punto estratégico para cruzar el Pirineo. Con la Paz de los Pirineos, el castillo pasó a
tener una importancia renovada y quedó bajo control francés. Fue una de las
fortifificaciones mejoradas por Vauban. En las conversaciones de Ceret de 1660 no se
llegó a ningún acuerdo sobre el trazado fronterizo, lo cual, con el tiempo, provocó
algunas fricciones entre el gobernador de la plaza y los habitantes de la zona. Las
mejoras en el camino real que pasa por ese punto, la situación de buen entendimiento
entre los dos monarcas y el deseo de evitar puntos de tensión entre militares y los
habitantes españoles de la zona propiciaron el que se deslindara la frontera por la
vertiente meridional (Capdevila Subirana 2008).
Es muy llamativo el que el trazado se situara tan cerca de las murallas de la
fortaleza (figura 6). Ilustra a la perfección el contraste entre los dos tipos de frontera,
completamente antagónicos: la frontera militar sólo tiene efecto en periodos de
guerra, cuando el control sobre el territorio es ejercido en función de la fuerza que los
contendientes son capaces de movilizar; mientras que la frontera política surge del
pacto y sólo tiene sentido en épocas de paz, cuando lo que prevalece es el derecho y el
respeto mútuo, cuando un pastor español puede llevar su rebaño a pacer a escasos
metros de un baluarte, en la línea de tiro de sus cañones.
18
Figura 6. Fragmento de Carte du Passage des Pirennées sous Bellegarde et des limites etablies dans cette partie entre la France et l'Espagne. 12 9bre 1764 realizado a una escala aproximada de 1:2.000, con el sur en la parte superior. En color rojizo la nueva frontera (línea gruesa) y la divisoria de aguas (línea delgada). A la izquierda, el camino real. La distancia del punto P al extremo del contrafuerte es de unos 50 metros. Fuente: Archives del Ministère des Affaires Étrangères et Europénnes, Fondo Callier, Caja 12.
Bibliografía
Ayats, Alain. 1992. «Louis XIV et le Roussillon». Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales 100: 85-102.
———. 1998. «La Cerdagne sous Louis XIV: frontière politique et frontière militaire». Ceretania 2: 85-99.
———. 2002. Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 1659 à 1681. Frontière politique et frontières militaires. Canet: Trabucaire Editions.
Bély, Lucien. 2009. Westphalie, Pyrénées, Utrecht: trois traités pour redessiner l’Europe. In Actes del Congrés «Del Tractat dels Pirineus a l’Europa del segle XXI: un model en construcció?», ed. Òscar Jané Checa, 13-21. Barcelona: Museu d’Història de Catalunya.
Briffaud, Serge. 1994. Naissance d’un paysage. La montagne pyrénéenne à la croise des regards XVIo-XIXo siècle. Tarbes: Association Guillaume Mauran, Archives de Hautes-Pyrénées.
Cámara, Alicia. 1988. «Tiburzio Spannocchi, ingeniero mayorde los reinos de España». Revista de la Facultad de Geografía e Historia (2): 77-90.
———. 1989. «La fortificación de la monarquía deFelipe II». Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H. Moderna (2): 73-80.
———. 1991. Fortificaciones españolas en la frontera de los Pirineos. El siglo XVI. In Actas del Congreso Internacional Historia de los Pirineos. Cervera, noviembre 1988, Tomo II:259-282. Madrid.
———. 1998. Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II. Madrid: Ed. Nerea.
19
Capdevila Subirana, Joan. 2008. «Mapes i fronteres. El Plano en que se manifiesta la línea de división de los Reynos de España y Francia por la parte del Ampurdan y Coll del Pertús de 1764.» Treballs de la Societat Catalana de Geografia (65): 349-360.
———. 2009. Historia del deslinde de la frontera hispano-francesa. Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica.
Desplat, Christian. 2003. «Les Pyrénées basco-béarnaises: d’une frontière de chrétienté à une frontière de catholicités (milieu XVIe siècle - fin XVIIIe siècle)». Revue de Pau et du Béarn (30): 51-82.
Espino, Antonio. 2009. La configuració d’una nova frontera militar a Catalunya, 1659-1667. In Actes del Congrés «Del Tractat dels Pirineus a l’Europa del segle XXI: un model en construcció?», ed. Òscar Jané Checa, 199-212. Barcelona: Museu d’Història de Catalunya.
Jané Checa, Oscar. 2004. «Una lectura alternativa de la Revolta dels Angelets (v. 1663-¿2004?)». Manuscrits (22): 121-138.
Sahlins, P. 1993. Fronteres i identitats: la formació d’Espanya i França a la Cerdanya, s. XVII-XIX. Vic: Eumo Editorial.
Sénac, P. 2001. «Ad castros de fronteras de mauros qui sunt pro facere». Note sur le premier testament de Ramire Ier d’Aragon. In Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV), ed. C.d. Ayala, P. Buresi, and P. Josserand, 205-211. Madrid: Casa de Velázquez, Universidad Autónoma de Madrid.
Usunáriz, J.M. 2006. España y sus tratados internacionales: 1516-1700. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.
Williams, Lynn. 2009. España y Francia cara a cara en la frontera: alardes de poder y la Paz de los Pirineos. In Actes del Congrés «Del Tractat dels Pirineus a l’Europa del segle XXI: un model en construcció?», ed. Òscar Jané Checa, 161-176. Barcelona: Museu d’Història de Catalunya.