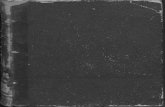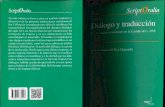Fiscalidad y absolutismo en Castilla en la primera mitad del siglo XVII
Transcript of Fiscalidad y absolutismo en Castilla en la primera mitad del siglo XVII
FlSCALlDAD V ABSOLUTISMO EN CASTlLLA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVll
E. Fdez. de Pinedo y Fdez. Universidad del País Vasco
A Manuel Danvila y Collado (1830-1906) y a sus anónimos colaboradores con un siglo de distancia)
«El Reyno dice que ha mas de un año esta junto en las Cortes que de presente se estan zelehrando y en ellas a diferencia de las de hasta aora se an hecho a V. Magestad los seruicios de mas consideracion y maiores que jamas se a bisto sin lieuarlos a las ciudades y billa de boto en Cortes para la decision de ellos sino solo a poner en execuciou lo rresuelto~ '
CORONA, NOBLEZA E IMPUESTOS
Uno de los semidores extranjeros de la monarquía hispana, en los inicios de la Guerra de los Treinta Años, explicitó en pocas líneas el principal problema que afectaba a la mayoría de los reinos implicados en los conflictos inteinacionales: «ni herau las Guerras, tan costosas para sustentar, como son ahora, y con mui poco, se hazia mui mucho; pero en este tiempo, en el qual se han subido de precio armas, municiones, provisiones y las pagas de los soldados, y que es menesteroso tanto camaxe, y que antes servia una cuerda de Arco para tirar con el mil flechas; y que ahora que a cada tiro de mosquete es menester nueva carga de polhora ... ni havian fortalezas en aquellos tiempos, que podian entretener despazio, y consumir al tiempo, y las fuerzas e impedir el Corriente de una victoria y una vataila en que dava fin al negocio el señor
1 ACC, 1 54, Madnd 1936, sesión de 28 de febrero de 1633, p 26
de las campañas, y se costeaba con las contribuciones de los venzidos~~. No sólo las guerras costaban más sino que debido a los nuevos sistemas defensivos de fortalezas y ciudades una campaña a campo abierto victoriosa no tenía porqué suponer ganancias territoriales sustancia- les, ni la rendición de los derrotados. Los confiictos podían durar largos años sin conseguirse resultados decisivos.
Para hacer frente a esos gastos crecientes, los reyes buscaron incrementar sus recursos por diferentes caminos. Cuando éstos se obtuvieron de la venta de su patrimonio, la actitud de ciertos sectores de sus súbditos no pasó de críticas verbales o escritas, pero cuando proyectaron conseguirlos utilizando las regalías o lo más normal, cuando solicitaron nuevos impuestos o trataron de aumentar los viejos, las instituciones representativas de los estamentos se resistieron con más o menos vehemencia y su actitud a veces propició motines, sublevaciones campesinas e incluso guerras civiles. Lo acontecido en la década de los cuarenta en Portugal (1640), Cataluña (1640), Irlanda (1641), Palermo (1647-1648), Nápoles (1648), o los inicios de la Fronda (1645), entre otros eventos, son un buen testimonio3. Sin embargo, no hay que pensar que las exigencias fiscales, derivadas de los confiictos externos, fueron el principal y único motivo. La actitud de la nobleza constituyó un elemento importante para que de la resistencia antitiscal se pasara al confiicto armado.
Durante mucho tiempo se ha pensado que la nobleza a lo largo de la Edad Moderna se vio amenazada políticamente, por un lado por el creciente poder del monarca y, por otro, en el terreno económico, por el ascenso de la burguesía. Sin embargo, ni parece confirmarse una crisis de la aristocracia en el siglo XVII, ni el desarrollo del absolutismo se efectuó a costa del conjunto de la nobleza. Ésta y sus clientelas siguieron jugando un papel decisivo dentro del nuevo régimen. Una parte muy importante de los altos cargos del ejército y de la administración les estaban reseivados legalmente y la Corte, en donde se fue concentrando la alta y sectores de la media nobleza, no fue solo un lugar de diversión, sino donde se tomaban las decisiones de gobieino más importantes. Mí se hallaba el poder y formando parte de él y a su sombra la aristocracia y la nobleza titulada. La nobleza se encargó del orden público en las zonas en donde tenía sus señoríos. Y el monarca hizo partícipe de sus intenciones, órdenes y medidas decisivas a los señores más poderosos'. Los canales por donde fluían las decisiones tomadas en la corte
2 Peso polirico de todo el mundo delconde D. AntonioXerley, edición de C m e l o Viñas y Mey, Madrid, 1961, PP. 6 Y 7.
3 RUSSELL, Conrad S. R.: «Monarquías, guerras y parlamentos en Inglaterra, Francia y Espafia c. 1580- c. 1640s. en Revista de las Corter Geneiules, 6, 1985, pp. 237 y 249; KOENWGSBER, M. F.: Eslares ond Revolulions. Essays in Eorly Modera Eui-opeon History, Ithaca and London, 1971, pp. 254 a 277. En el Flandes español, en 1632 el conde de Berglo se puso al frente de una conspiraciún para constituir una república, según DANVILA Y COLLADO, M.: Elpoder civil en Erpa6a. t. 3. Madrid, 1885, p. 158.
4 PORCHNEV, B. F.: eavait taujouri souligné que la monarchie absolue en France n'était nuUement opposée a la nablesse. La bureaucratie, provenant des milieux de la bourgeoisie, n'était pas une force révoliitiomaire mais servait au contrairc les intérets réactio~aires des grands prapriétaires-arist~crates.~~, Anes du Congd.7. XI Congreslnternational des Sciences Histoi-iques, Stockholm, 21-28 aoüt 1960, p. 142, en la eDiscussion sur le rapport de M. J. Vicens Vives t (Barcelona)», y BRAUDEL, F.: La Médilerranée et le monde méditen-onéen U l'époque de Philippe 11, t. 2, P&s, 1966, p. 54. «O" dit avec raison que I'Etat modeme a CtC I'ennemi des noblesses et des féodalités. Cependant il faut s'entendre: il a été a la fois leur ennemi et leiir protecteur, leur assocM. Les réduire a I'obéissance, premiere tache.
. . «I.'Etat et les anstocraties». eiiL'Etat et les ai-istocroties. XII-XVII siccle. Frnnce. Andeterre, Ecosse. Tentes reunis Par - - ~ ~~ . "
CONT.4MrNE, Ph. Paris, 1989, pp. 14 a 21. Véase la sugestiva definición de feudalismo dada por J. M. Pérez Prendes, aue oermite aclarar adecuadamente el o a ~ e l de la nobleza dentro del sistema. Prálotlo de J. M. PEZ PRENDES a la . . . . edición de MTEZ. MARIANA, F.: Teoría de las Corres, t. 1, Madrid, 1979, p. 50.
34
siguieron estando en manos de sectores nobiliarios. Gran parte de la jurisdicción en primera instancia en las zonas rurales estaba bajo control señorial y en las urbes importantes, realengas en su mayona, en manos de las oligarquías ciudadanas que monopolizaban los cabildos. En la Corte, tras la muerte de Felipe il, validos y miembros de los consejos, pertenecían a la aristocra- cia terrateniente? Esto no excluía que en momentos de debilidad de la institución monárquica sectores nobiliarios marginados del poder o con ambiciones no intentaran independ'uarse, constituyendo una nueva dinastía en alguno de sus reinos o intentasen limitar el poder real incrementando el de la aristocracia.
La posición ambivalente de la nobleza dentro del sistema político imperante la expresó con nitidez un fidelísimo servidor de la monarquía, el valido Olivares, en el gran memorial a Felipe 1V. Por un lado recomendaba al rey un estricto control de los infantes y de la alta nobleza. De los primeros decía que «conviene totalmente cerrarles y prohibirles la comunicación con los grandes y ministros de importancia fuera de los confidentes y favorecidos de V. Majd., y en esto vivir con suma atención y vigilancia». De hacienda habría que darles con limitación «pero no con miseria», todo ello con el objeto de conservar «la dignidad y autoridad» del rey. Respecto de los grandes, era conveniente gobernarse con ellos [como con los infantes], favoreciéndolos, pero teniéndoles bajos y siempre la rienda en la mano sin dejar a ninguno crecer demasiado* por lo que no había que ponerlos en «oficios grandes, así de la justicia, de la casa y de la hacienda». Cualquier desobediencia suya pareceria que «tira a la cabeza y así no conviene disimularla». Las razones de su prevención eran claras: «el poder de los grandes en tiempo de los señores reyes antecesores de V. Majd. a estado que alguna vez dio cuidadon refiriéndose a aconteci- mientos anteriores a Felipe 11, y la situación en que ahora están los grandes no es mala, dados los inconvenientes que hoy se experimentan *en otras provincias donde están poderosos». En la tercera nobleza, los señores titulados, no había «el peligro que en los grandes», pero era necesario evitar que se unieran a ellos. Entre ésta habría que escoger a quienes ocupasen parte de los oficios de la casa real y de los consejos y presidencias! Para Olivares era evidente que había que gobernar con buena parte de la nobleza, pero al mismo tiempo infantes, grandes y titulados, si adquirían excesivo poder, podían representar un peligro para la monarquía, como había sucedido en Francia con el partido de los Guisa no hacía tanto tiempo7.
Se producían así dos fenómenos aparentemente contradictorios. Las necesidades fiscales de las monarquías, debido sobre todo a guerras exteriores encabezadas y dirigidas por la nobleza, provocaban conflictos internos, a veces estimulados, cuando no provocados, por la aristocracia. Es más, en ciertas ocasiones, algunos sectores nobiliarios intentaron desgajar trozos de su
5 Arzobispos, condes, duques, marqueses ... entre hidalgos de menor rango, e incluso no hidalgos, formaban parte de los Consejos en los años treinta del siglo XW. Véase, ALDEA, Quintín: «Los miembros de todos las consejos de España en la década de 1630 a 1640», NIDE, t. L, Madrid, 1980, pp. 194 y SS. y FAYARD, Jeannine: Los miembros . . . . del Consejo de Castilla (1626.1746). Madrid, 1982, pp. 500-501: «Al comienzo de la crisis económica, política y moral que sacude Espafia, la carrera adrninistrativa+ue permitió en el sigla anterior a buen número de lehados hacer fortuna
cuando esta «&stocratización» de la administración alcanza su más alto grado ... » y TOMAS Y VALIENTE, F.: Los válidos en la monarquía esparíola del siglo XVIl, (1-d. 1982). Madrid, 1990, pp. 55 a 62.
6 ELLIOTT, J. H. y DE LA PENA, José FI: Memoriales y coi-ros del Conde-Duque de Olivares, t. 1, Política interior: 1621 a 1627, Madrid, 1978, pp. 54 a 57.
7 Para las relaciones entre nobleza y monarquía en Francia debe de consultarse ARLETTE, Jouanna: Le devoir de la révolte La noblessefmn~nise et la gestorion de l'Etat moderne (1559-1661). Fayard, 1989, pp. 98 a 102, 106 a 116,212 a 222 y 342 a 348.
respectiva monarquía para construir o reconstruir un nuevo o antiguo reino independiente. En otro contexto, pero no totalmente distinto, la crisis del siglo XVlI reproducía la del cuatrocien- tos: la nobleza o las noblezas seguían siendo el elemento fundamental del sistema, pero cuando éste experimentaba dificiiltades, dentro del estamento dominante surgían diversas respuestas, no siempre explicitadas ni expuestas teóricamente. Una conducía a un conflicto inteinobiliario por la redistribución del excedente y un debilitamiento del poder del monarca, acompañado de desórdenes y a veces guerras civiles; otro a un reforzamiento y centralización del poder político a costa de una parte del de la nobleza, sobre todo de su autonomía e incluso de la cabeza de alguno de sus miembros, que se veía compensado por el mantenimiento global del poder del estamento y por una distribución más regulada e institncionalizada del excedente captado por el fisco. Pero, y de ahí a veces los motines populares, una renta centralizada también mayor, para satisfacer si no a todos a casi todos los sectores nobiliarios. Donde esta solución tenía éxito la cohesión del estamento alrededor de la Corte se acentuaba porque además la capacidad militar solía crecer y por tanto las conquistas exteriores, origen de ingresos y de cargos más abundantes y generosos. La Francia de Luis XIV o la expansión hacia el Este de los Habsburgo serían dos ejemplos típicos, frente al fracaso en los territorios imperiales alemanes, fracaso ratificado en Westfalia. Para otras monarquías, como fue el caso de la hispana, el proceso de centralización y de captación de mayores recursos venía exigido por la necesidad de frenar el avance de otras potencias a costa de temtorios considerados como propios.
Este largo y tortuoso proceso -guerra, necesidad de más medios, tensiones, centralización para captar mayores recursos y de forma eficiente, conquista de nuevos territorios- no siempre culminaron en soluciones llamadas absolutistas. Obviamente no en Inglaterra o en el Imperio alemán. En el primer caso la genary consiguió controlar el poder real de una forma bastante peculiar, ya que, tras un largo, muy largo período de luchas civiles y desorden, la nobleza y sectores comerciales lograron evitar la anarquía sin recurrir a una monarquía fuerte, que preco- nizaba, entre otros Hobbes, y someter a Irlanda. En Alemania, por contra, cada príncipe obtuvo una enorme autonomía y el imperio quedó reducido a una serie de pequeños estados de enésimo rango en el contexto internacional, peones de Suecia, Francia, Inglaterra, Holanda o España, según coyuntura. Sólo el fuerte poder de los Anstrias en sus estados patrimoniales y en la sometida Bohemia logró expansionarse hacia el Este a costa de los turcos y luego hacia Italia a costa de la monarquía hispana. El vínculo existente entre recursos fiscales, absolutismo y expansión exterior no parece fortuito.
La monarquía bispana, enorme y heterogénea como era, sufrió en parte con mayor intensi- dad los fenómenos disgregadores (Portngal, Nápoles, Cataluña...), pero también avanzó en el proceso de centralización y control de los recursos. Contó con una serie de ventajas, que contrapesaron la diversidad de sus temtorios, entre ellas sobre todo la uniformidad religiosa y la fidelidad de la inmensa mayoría de la nobleza castellana, alta, media y pequeña, que con excepción del duque de Osuna, del de Medinasidonia y del marqués de Ayamonte en Andalucía, o del duque de Híjar, virrey de Aragón, no tuvieron excesivas veleidades independentistas8. Sin duda, el disponer de un imperio, es decir, de abundantes cargos burocráticos y militares que usufructuar, fue un factor nada desdeñable. Era necesario lograr una mayor renta centralizada, no tanto para pagar pensiones, que también se hacía, a las noblezas, cuanto para mantener el imperio, imperio que, vía cargos (piénsese en el fabuloso enriquecimiento de los virreyes en
América), remuneraba la fidelidad al sistema de la gran nobleza y de sus clientelasg. Quedaban los escalones inferiores del estamento nobiliario y ricos burgueses. Una parte estaba al servicio de la aristocracia, eran sus protegidos, otra dentro del aparato administrativo y militar del imperio a nivcl de letrados, consultores, oidores .... (piénsese en la hidalguía asturiana, monta- ñesa, vasca y navarraL0) y otra, las oligarquías ciudadanas, muy relacionadas con las Cortes, se integró en el sistema sobre todo a través de un mecanismo original, el fraude que les permitía la gestión de servicios, alcabalas y millones. Es muy verosímil que la resistencia de sectores urbanos y de la pequeña y media nobleza aragonesa y sobre todo catalana se deba en buena medida a hallarse fuera de este sistema.
La fuerte presencia de la nobleza en el aparato administrativo de las monarquías y sus veleidades independentistas no excluye, por tanto, que paralelamente a lo largo del siglo X W en no pocos reinos continentales se produjera un proceso de creciente centralización del poder, que facilitara la toma de decisiones y la captación de recursos fiscales cada vez mayores, cuyos jalones más relevantes fueron la tendencia a la uniformidad religiosa-cuius regio, eius r e l i g i h el fin o la invemación de las asambleas estamentales y el creciente control del sistema impositivo por la corona o por sus representantes directos. En la monarquía hispana estos pasos se dieron con avances y retrocesos, pero se dieron: la minoría morisca fue expulsada entre 1609 y 1614; en los años treinta, con vistas a recaudar mayores cantidades y más expeditivamente, las Cortes fueron mejor dominadas por el rey gracias al voto decisivo; en 1658, tras varios intentos fallidos parcialmente, el servicio de millones acabó siendo controlado por un consejo del aparato administrativo del monarca, el de Hacienda, y finalmente en 1664 se clausuraron las últimas Cortes".
DEL VOTO CONSULTIVO AL DECISIVO O EL CONTROL DE LAS CORTES
Sin duda, el hecho de que el voto de los procuradores, dos por ciudad con derecho a asistir a las Cortes, podía ser manipulado o condicionado por los oficiales reales cuando, reunidas las asambleas estamentales, aquéllos estuvieran lejos de las urbes que les habían nombrado, hizo que los cabildos tomaran una serie de precauciones para evitar que en ellas se adoptasen medidas contrarias a sus intereses. Cuando menos desde principios del siglo XVI, pero proba- blemente desde la segunda mitad de la precedente centuria, las cautelas de las ciudades trataron de ser soslayadas por los reyes remitiendo, al mismo tiempo que la convocatoria a Cortes, la
9 Un inteligente ingl6s de principios del siglo XVlü ya había puesto de relieve las conexiones entre territorios exteriores no peninsulares de la monarquía e intereses económicos de la nobleza: ... «these parts [Naples, Milñn and Plandersl of the Spanish Monarchy are rather for Ornatnent than Slrcngth. They furnish out vice-royalties for the Grandees and Posts of Honours for the Noble Families: but in a time of War are Incumbrances to the the main Body of the Kingdom, and leave it naked and expos'd by the great number of Hands they drow form it to their Defence*, Bodleian Library, Pamphlet 276 (15). «The prcsent estilte of thc war and the necessity of an augmentation consider'd», London, 1708, p. 10. De ahí que su phdida a principios del siglo XViii fuera más beneficiosa que perjudicial para los, territorios peninsulares de la monarquía.
10 Refiriéndose a 1605, «De suerte que eran los secretarios del rey que despachaban o podían despachar con S.M. 29 (de ellos 13 bascongados y los que estaban empleados para lo general) y 14 los oficiales de papeles, despues señores oficiales de las SSria.7 (de ellos 5 guipuzcoanos ... )», Archivo de la Real Academia de la Historia, leg. 14, «Extractos de
1 Ids cuentas del real Eralo en 1605 » 8 Para la conspiraci6n del duque de Mcdina Sidoinia y del marqués de Ayamonte, véase DO&GLEZ ORTIZ, 11 Es cierto que posteriormente se convocaron Cortes, pero para la jura del heredero y sin el papel que habían
A,: Crisis y decadencia de la España de los Austrias, Barcelona, 1969, pp. 113 a 153. : jugado en las siglos XVI y XVII.
«minuta del poder que debían otorgar* los ayuntamientos. Joseph Perez ya puso de relieve las presiones que los corregidores realizaron antes de las Cortes de Santiago-La Coruña (1520) para que los prociiradores fueran lo menos hostiles posible a las peticiones del rey Carlos y cómo la Corte envió «un modele de mandat qui devra &re remis aux députés, mandat que les villes reproduiront sans y changer un mot»12. Las instrucciones que los comuneros de Valladolid die- ron a sus representantes en la Santa Junta de Avila, patentiza estas tensiones entre corona y ciudades, en medio de las cuales tenían que navegar los procuradores, ya cuando menos desde inicios de la modernidad'):
«Iten que de aquí adelante quando se hiiieren cortes y fueren llamados procuradores de las cibdades villas que tienen voto en coaes que1 concejo justicia Regidores con los sesmeros o diputados de las comunidades sy los oviere e syno que se diputen para ello otorguen libremente e a su voluntad los poderes para los tales procuradores syn que por parte de sus altezas se les aya de enbiar ynstrucion o mandado de que forma se otorguen los poderes y que los procuradores que asi fueren nombrados vayan con los dichos poderes a las cortes adonde fueren llamados y que como buenos y leales procuradores de sus cibdades villas o pueblos entiendan en todo lo que fuere servicio de sus altezas no seyendo en daño de sus pueblos e del bien publico destos neynos so las penas que los dichos pueblos justamente acostunhran dar los que asi no lo fazen.»
Posteriormente, las minutas del poder que se debían entregar a los procuradores, así por ejemplo para las Cortes de 1542 o para las de 1569, especificaban que las ciudades daban y otorgaban «todo nuestro poder conplido, libre e llenero e bastante>>'4,
Como cabía esperar, las reticencias de las ciudades a aceptar las peticiones fiscales de la corona fueron mayores a medida que las exigencias de ésta fueron creciendo, sobre todo a partir de 157415. La información reunida por Manuel Danvila y Collado procedente del Archivo Municipal de Burgos recoge con bastante fidelidad, y en parte, los tiras y ailojas que desde fines de 1574 al 22 de febrero de 1575 tuvieron lugar entre el rey más su corregidor en Burgos en un lado y el cabildo de esa ciudad con sus procuradores en Cortes en el otro. En las instrucciones que se enviaron al corregidor de Bnrgos el 4 de diciembre de 1574 sobre el incremento de las
12 PÉE, Joseph: Lo révolurion des nComunidades» de Castille (1520-1521), Bordeaun, 1970, pp. 73-74, 148- 149. Los monjes de Salamanca eran partidarios en 1520 de conceder rpoder limitado» a los procuradores.
13 DANVILA Y COLLADO, Manuel: Elpoder c~iril en Esparla, t. V, Madrid, 1885, p. 218. IAGO, Chades, en «Philip 11 and the Cortes of Castile: the case of the cortes of 1576~. Pasr and P~went, nq09 , November, 1985, p. 24, utilizando Cortes de Casiilla de 1576. Códice restaurado por D. Manuel Danvila v Collado, tomo V adicional, Madrid, 1885, ha valorado correctamente el importante papel intetpretativo y editorial llevado a cabo por D. Manuel Danvila.
14 DANVILA, M.: El poder civil ..., t. V, pp. 281, 486,487 y 488, en las instrucciones reales al corregidor de Toledo D. Diego de Zúfiiga en 27 de noviembre de 1569.
15 Difícilmente podía haber sido de otro modo. El reino pagaba por las alcabalas encabezadas 479 millones de maravedís y el rey quería percibir 1.393 millones, es decir, casi tres veces más. Al final consiguió 1.018 millones, algo más del doble, lo que no está mal. ULLOA, Modesta: La Haciendo real de Castillo en el reinado de Felee 11, Madnd, 1977. p. 181. Para una visión global de la trayectoria de la carga fiscal véilse FORTEA, 1.: Fiscaiidod en Córdoba, Córdoba 1986, pp. 49 a 54, cuadro V en especial y BILBAO, L. M.: «Ensayo de reconsuucción histórica de la presión fiscal en Castilla durante el siglo XVI», pp. 37 y ss., en Haciendas Foiules y Hacienda real. IIornenaje o D. Miguel Artola y D. Felipe Ruiz, editor FDEZ. DE PiNEDO, E., Bilbao, 1990. En el mismo valumen para los territorios fardes. MUGARmGUI, Isabel: «La exención fiscal de los territorios forales vascos: el caso guipuzcaano en los siglos XVlI Y XViü>>, pp. 175 a 194, GARCÍA ZÚÑIGA, Mario: «Los ingresos de la real hacienda en Navarra (siglos XVI-XV@», pp. 195 a 206 y FDEZ. DE PINEDO, E.: «Ingresos y gastos de la hacienda catalana en el siglo XW», pp. 207 a 224.
alcabalas, se le escribía que en carta de primero de octubre de 1574 se había comunicado al reino la propuesta de la nueva subida del encabezamiento y también se le enviaban ciertos «apuntamientos de las rentas y miembros que entran y se comprenden en el dicho encabeza- miento general», para que estuviera mejor informado y más prevenido. Ante la propuesta del rey el reino solicitó «la cantidad de dho crecimiento» y por orden del monarca personas del Consejo Real y otros ministros «muy praticos y celosos del bien publico general» analizaron lo que se podía pedir según las necesidades del monarca y teniendo en cuenta «las averiguaciones, encabezamientos y hacimientos de rentas y otras cuentas y relaciones que hay» en los libros que estaban en poder del rey. También se sopesó «el grande augmento y crecimiento que en las dichas rentas podría haber si se cobrase y lleuase de ellas lo que nos [el rey] pertenece por lo mucbo que han crescido y subido las contrataciones y comercio de estos reinos y las que se sacan y llevan de ellos a las Yndias y otras partes y la mucha sustancia de hacienda que anda envuelta y ocupada en la masa de estas contrataciones y comercios». Ponderando estos hechos y teniendo en cuenta el «daño y dirninucion que de esto pudiera resultar al tracto y comercio de estos Reinos y a nuestros subditos y vasallos» «se acordó y resolvió» pedir sólo un crecimiento general de 937.500.000 mrs. en cada año, por encima de lo que se pagaba y a partir del 1We febrero de 1575, por el tiempo que se conceaara con el reino. Iniciada Ia discusión sobre esas bases, el rey puso de manifiesto los inconvenientes que resultarían si las rentas se beneficiaran por otra vía, lo que sería necesario hacer si el reino «no se dispusiese a este negocio». Al mismo tiempo que el rey informaba a su corregidor de las discusiones que se estaban llevando a cabo en las Cortes le encarga que trabajase el tema para que «este negocio se guie y encamine y resuelva en el cabildo,de esa ciudad de manera que sin que haya mas dificultades ni dilaciones envien libremente poder a sus procuradores para efectuarle y concluirle sin ninguna lúnitacion ni restriccion que aca pueda embarazar ni impedir hablando vos como tambien lo sabreis hacer antes que la carta se vea en ese Ayuntamiento á los regidores y á las otras personas que tubieren en el en esa ciudad autoridad*. Con, esta misiva iba la mencionada carta para el ayuntamiento. Si en la primera reunión del cabildo en el que se tratara el tema no se resolviera favorablemente a los designios reales el corregidor daría a entender a los regidores que «cave y mucbo mas en el precio del encabezamienton, para lo cual le adjuntaba un memorial probablemente con datos cifrados, añadiendo que «este crecimiento no ha de ser perpetuo sino temporal» y que <<se ha de 1 hecha y reparar sobre los lugases y partes de rentas miembros tractos y personas que estubieren ! mas aliviados y descargados ...p ues en ninguna manera se puede escusar el reino de servirme y 1 ayudanne estando mi patrimonio tan consumido». La misiva acaba con la amenaza de cobrar las rentas por otra vía que el encabezamiento siendo consciente el rey de que «sacaría mucha mayor 1
l sustancia y cantidad», pero como quería excusar llegar a esa situación les instaba a que enviasen ! el poder en los términos que deseaba16. De la misma fecha, 4 de diciembre de 1574, es la epístola que el rey manda a la ciudad, insistiendo en que diesen poder suficiente a sus procura- dores. En carta real de 27 de diciembre de 1574 el rey da las gracias a los regidores de Burgos, aludiendo a una de ellas de fecha 17 de diciembre, por haber resuelto «dar poder a vuestros procuradores de Cortes para lo del crecimiento del encabezamiento general». Alegría real de cona duración, ya que el 13 de enero de 1575 el monarca escribía al cabildo que en efecto habían dado a sus procuradores poder «libre y sin ninguna limitación», pero que les habían
16 Carta fechada en Madrid, 4 de diciembre de 1574, firmada por el rey, DANVILIA, M., Elpoder .., t. V, PP. 496 a 500. El documento está en el Archivo Municipal de Burgos, legajo 3, atado 10, no 17 según M. Danvila. También puede verse ACC, t. 4, Madnd, 1864, Cortes de Madrid de 1573, 1574. 1575, pp. 556 y SS.
incluido una orden por la cual aquéllos «dificultan el votar en ello lo qual es de tanto inconve- niente como podreis considera asi por ser el primer voto del rreyno como por lo que importa la brevedad» y les encarga que «con este correo que no va a otra cossa enbieis orden a los dichos vuestros procuradores para que sin embargo de la dicha instrucción usen del dicho poder». Por la correspondencia posterior se sabe que la citada instsucción consistía en no aceptar el creci- miento «hasta que se haya declarado la cantidad que se le reparte, y se le de termino para que a su respecto puedan beneficiar las rentas y encabezar los tratos y lugares de su partido y hazer los afueros [~aforos?]~. Obviamente el rey se oponía, porque otras ciudades pretenderían hacer lo mismo y el negocio se dilataría (Madrid 31 enero 1575). En la respuesta de Burgos del 4 de febrero, el cabildo dio orden a sus procuradores para que «sin embargo de las instmcciones y acuerdos que sobre el otorgamiento deste nuevo crecimiento de las alcabalas y tercias se han hecho ussen del poder que les otorgasteis sin limite ny condición algunas. La mayoría de los procuradores de las ciudades, a excepción de Córdoba, Guadalajara y Toro, el 22 de febrero de 1575 aceptaron el encabezamiento por diez años, de 1575 a 158417. Pero como muy bien ha historiado José Ignacio Fortea el asunto no acabó en esa fecha: resistencias de las ciudades a aceptar la cantidad puntual que a cada una le correspondía, arriendo de las alcabalas a razón de diez uno, fieldad en muchos casos, fraudes, conflictos entre tratantes y cabildos. .. Sólo tras acceder Felipe II a reducir en un millón de ducados el monto de su solicitud inicial y por un período de vigencia de cuatro años, la mayoría de las ciudades, vistos también los quebrantos que les ocasionaba la administración o arriendo de las alcabalas aceptaron un nuevo encabeza- miento a partir de 1578".
Estas tensiones entre las ciudades y las exigencias de la corona, saldadas por lo general con la aceptación de buena parte de las peticiones fiscales, se prosiguieron a fines del quinientos y comienzos del siglo XVII, como lo prueban las negociaciones en las Cortes de las postrimefias del siglo XVI" o las instrucciones que la ciudad de Zamora dio a sus procuradores de Coaes en las de 1617: si el rey pidiese algo más que el servicio ordinario y extraordinaio se les mandaba que «no concedan ni vengan en cosa alguna eqepto en el del pecho sin dar quenta y auiso a esta
17 Ibídem, pp. 500 a 503, apoyándose en documentación del ayuntamiento de Burgos. Para las tensiones entre la corona y las ciudades respecto a haber exigido éstas a sus procuradores el juramento y ~ le i to homenaje de guardiu las instrucciones que les mandaban, en 1579, p. 511 para Burgos y p. 512 para Soria: en e1 primer caso con base en documentación municipal y en el segunda AGS, Negociado de Cortes, leg. 21.
18 FORTFiA PÉREZ, J. 1.: Monarquía y Cortes en lo Corona de Castilla. Las ciiidader ante la política f i seal de Felipe 11, Salamanca, 1990, pp. 206 a 256. Este libro tiene además el mérito de llegar al fondo de los temas. Así, por ejemplo, la distribución in tma de las alcabalas encabezadas antes y despu6s de 1575 sobre las diferentes actividades económicas: «es indudable que la estrategia fiscal de los concejos protegía la actividad comercial y artesanal de 18s ciudadess. Tras la notable subida de 1575, la cuasi exención de los tratas y productos artesanales tcm~inó, lo que no quiere dec" que sufrieran una presión fiscal abrumadora y responsable de su declive. Incluso, por ejemplo, en Ávila, en 1581, sacaban su encabezamiento de los vientos y bastimentos y los miembros quedaban libres, Ibídem, pp. 470 a 477 y pp. 481 y 495. Sobre el tema de la presión fiscal puede verse SUREDA CARRIÓN, José Luis: Lo hacienda cas~elluna y los economislar del siglo mI1, Madrid, 1949, probablemente mis utilizado que citado. Algunas de sus afirmaciones deberían ser matizadas. Una interesante y sugestiva revisión de las efectos de los impuestos sobre la economía castellana en THOMPSON, 1. A. A,: «Taxation, military spending and the domestic econarny in Castile in the later sixteenth cenhiryn, en Wai. and Sociefy in Hah3bui.g Spain, Varioium, 1992, pp. 1.2.5 y 19.
19 Para la actitud de la ciudad de Segovia puede verse VERGARA, Gabriel M4: «Algunas noticias acerca de 10s prociiradores de Segavia en las Cortes celebradas desde el siglo XIIl hasta los primeros años del siglo XIX», Asociación espariolaparn elprogresu de las ciencias. Cotigi-eso de Valladolid, sesión de Ochibre de 1915, vol. Vm, 1917, pp. 134 a 137.
ziudad para que ella sima a Su Magestad en la forma que mas coubenga al Seruicio de Dios y de su Rey y señor natural y bien de las ProvinqiasnZ0.
Los intentos de modificar esta estructura en la que la aprobación definitiva de las peticiones fiscales del monarca dependía de los cabildos urbanos, lo que dificultaba y sobre todo dilataba el acuerdo final, tuvieron lugar en los años treinta, casi coetáneamente al fracasado ensayo de sustituir los millones por un nuevo impuesto sobre la sal, al inicio del control del servicio de millones por parte de la corona y a un sustantivo incremento de las exigencias fiscales, elemen- tos que no dejan de estar rela~ionados~~.
En las Cortes de 1632-1636, caracterizadas por haberse votado en ellas grandes servicios, se tomaron además una serie de medidas previas tendentes a independizar a los procuradores de sus respectivas ciudades: guardar el secreto de las deliberaciones y obtener de los cabildos urbanos para sus procuradores el voto decisivo, es decir, que los acuerdos tomados por éstos, por mayoría, en la asamblea, fueran vinculantes para sus urbes, sin que el pacto final quedara a merced de la coiiformidad de los ayuntamiento^^^.
En la sesión del 18 de febrero de 1632 los procuradores presentes juraron guardar secreto «de todo lo que se tratare y platicare en estas Cortes tocante al seruicio de Dios y de Su Magestad, bien y procomun de estos sus Reinos y que no lo diran ni rreuelaran a las Ciudades y Viüa de boto en Cortes, ni a persona alguna de palabra ni por escripto por si ni por ynterposita persona directe ni indirecte basta ser acauadas y despachadas las dichas Cortes, saluo si lo fuere con lizencia de Su Magestad o del Señor Gouernador que en su nombre esta presentes. Con posterioridad, el 28 de febrero, los procuradores de Sevilla, ausentes de las sesiones anteriores, dieron «el Juramento del secreto de lo que se tratare y platicare y resoluiere en estas Cortes* y el procurador por Madrid lo hizo en 6 de marzo2'.
El mismo 18 de febrero de 1632, los procuradores presentes habían tenido que presentar sus poderes ante los secretarios de las Cortes. Éstos habían sido otorgados por los cabildos urbanos en unos pocos días y verosímilmente tras no pocas presiones. El de Burgos, oficialmente cabeza de Castilla y por tanto quien votaba en primer lugar, de donde su importancia, lo dio el 1"e febrero de 1632 para que sus dos procuradores comparecieran ante el rey el 7 del mismo con el objeto de jurar al príncipe D. Baltasar Carlos «sin ninguna limitación, y ber, tratar y comferir y praticar en todas las cosas que convengan al bien y Beneficio destos Reinos, y al sostenimiento, defensa y paz, quietud y conseruacion de Ellos y de sus subditos ... y en voz y en nombre de esta ciudad, su tierra y provincia, consentir, otorgar, hazer y concluir por Cortes ... lo que por Su Magestad fue mandado, y que nosotros podiamos hacer siendo presentes, aunque sean tales y de tal calidad que rrequieran otro nuestro mas espreso y especial poder y mandado, y presencia personal para que ansimismo en nombre de esta dicha dudad y su tierra y prouincia y de estos
20 DANVUA, M.: O.C., t. VI, Madrid, 1 8 8 7 , ~ . 76. 21 «La carga anual contraída en el primer trienio de estas Cortes había supuesto prácticamente la duplicación de
los tributos exigidos par el Reino», ARTOLA, M.: La hacienda, ... O.C., p. 114. En dichas Cortes se prorrogaron o añadieron el servicio de los veinticuatro millones en seis años, el de los 600.000 ducados subrogado posteriormente en un nuevo incremento de las sisas, el de los nueve millones en tres años y cl de los dos y medio millones en seis años, más las ventas de tesorerías y escribanias de millones. La Iglesia trató de escapar a las exigencias fiscales dc la corona con un cierto Cxito, ÁLVAREZ, José Antonio: «La Contribución de Subsidio y Excusado en Zamora, 1500-l800», en Hucie,idos Forales y Hnciendo Real, O.C., p. 127.
22 Sobre el voto decisivo, ELLIOTT, J. H.: The Counf-Duque of Olivares, Yale University, USA, 1986, pp. 438, 439 Y 440 que remite a ACC., t. 49, pp. 176 y SS., y RiJE MARTfN, Felipe: Lasfinanios de la monarquía hispánica en tienrpos de Felipe IV (1621-1665). Madrid, 1990, pp. 96, 97 y 132.
23 ACC, t. 49, Madrid, 1931, pp. 48.49,87 y 140.
Reinos, puedan suplicar y supliquen a Su Magestad, las cosas que les cumplieren*. Y concluía que «prometemos y otorgamos que esta dicha ciudad, su tierra y prouincia y nosotros en su nombre, ahremos por firme, bueno, estable y baledero quanto por vosotros [los dos procurado- res] en nombre de ella como por nosotros y vuestros procuradores de Cortes fuere hecho y otorgado, y que no yremos ni vememos contra ello» (1We febrero de 1632). Por si quedase alguna duda, al jurar ante los secretarios de las Cortes, uno de ellos, Rafael Cornejo, les preguntó «si dejaban hecho algun juramento o pleito omenaje, palabra o promesa o si traian alguna instruccion o orden particular», a lo que respondieron que no, «aunque la dicha ciudad les dio ynstrnccion para que no pudiesen suplicar a Su Magestad les hiciese merced durante las Cortes y a acudir a los negocios y pleitos que a la Ciudad de Burgos se ofreciese sin pedir por ello salario». No conforme, el citado secretario les mandó que si su ciudad durante el tiempo de las Cortes «les embiase cossa alguna tocante a lo rreferido no lo admitiran ni azetaran, y lo Exsiviran y presentaran ante su Señoria Ilustrisima y Señores Asistentes para que Su Magestad provea lo que combenga a su servicio; a lo qnal digeron aran y cumpliran lo que se les ordena y manda». Tras ellos fueron desfilando los demás procuradores presentes que prestaron seme- jante jura2".
A pesar de tanto juramento de los procuradores y precauciones de los secretarios, aquellos no dudaron en ponerse en contacto con sus representados. En la sesión del 5 de marzo de 1632 el Gobernador envió a las Cortes un escrito en el que el rey le infamaba que «a entendido que el Reino abla y trata de consultar a las ciudades en algunos negocios contra el orden de Su Magestad y la rresolucion de el Consejos. Les recuerda que el rey sólo quiere que se trate y con brevedad, «el negocio particular de los nueve millones en tres años» y «que ninguno de los procuradores de Cortes que estan en el den quenta a sus ciudades de negocio alguno, pues tienen voto dizesiuo, y en qualquier caso, si lo hizieren contrabienen al juramento que tienen hecho y a la obligacion en que estan de seruir a Su Magestadn (Madrid, 4 marzo de 1632. Firmado el Arzobispo de Granada). Por si alguna duda quedase, el marqués de Palacios, procurador por Zamora y D. Sancho de Bullón por Aviia, a instancias del reino, habían acudido al conde de Olivares para que intercediera ante el rey «para que permitiese que los Caualleros procuradores de Cortes boten los negocios consultinamente y los enbien a las Ciudades y Villa de boto en Cortes para que decisiuamente lo determinen, como se auia hecho en lo pasado», a lo que el privado había contestado que «era muy del Reino lo que trataua, pero que auia Su Magestad rresuelto con parecer de sus Consejos que el Reino botase dizisiuamente, sin que interbengan las ciudades, que es lo que Su Magestad a mandado se e x e c u t e ~ ~ ~ . En la sesión del 10 de marzo aún seguían los procuradores tratando el tema y parece evidente que, no obstante los juramentos e independientemente de que hobieren o no recibido instrucciones secretas limitativas, algunos no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de votar servicios elevados. El conde de Albatera, procurador por Mnrcia, lo dejó bien claro: «que tiene poder amplio de su ciudad para poder botar dizesiuamente con liuertad y usara de ella segun el seiuicio fuere. Si fuere pequeño, botando diiesiuameute y si fuere grande no; y asi no biene en que se suplique a Su Magestad le de liiencia para botar consultiuamente, porque si Su Magestad no la concede, sera cerrarle la puerta a usar en la conformidad que tiene
Esta fue la actihid que se impuso entre los procuradores. En la sesión del 11 de marzo
24 ACC, L. 49, Madrid, 1931, Cortes de 1632, pp. 12 a 21. 25 ACC, t. 49, Madrid, 1931, sesión 5 de marzo de 1632, pp. 134 y 135. 26 ACC, 1. 49, Madrid, 1931, scsiói, 10 marzo de 1632, pp. 166, 167 y 168.
«Acordó el Reyno que el semicio que se hiciere a Su Magestad sea por voto consultiuo dejando el decisiuo a las Ciudades y Villa de voto en Cortes con protesta que haze que todo lo que botare sea debajo de esta condicion~. Una Real Cédula expuesta en la sesión del 30 de marzo de 1632, tras recordarles que habían jurado el voto decisivo, reconocía que «sin embargo desto, el Reino por voto consultiuo acordó sernime con dos millones y medio» y has muchas dilaciones. Y les mandaba que en todas las decisiones que adoptasen votaran conforme a los poderes que tenían y a las órdenes que el rey tenía dadas al respecto «independientemente de las Ciudades y Villa» y prohibía que ningún procurador de los que estaban juntos en las dichas Cortes votase de otra forma (Real Cédula, Madrid 29 marzo de 1632)". La Real Cédula volvía el agua al cauce de los designios reales. En 14 de julio el reino, al solicitar una ayuda de costa al monarca, recordaba los agrandes serbicios que se an concedido y en forma diferente que hasta aqui por ser por boto decisiuo» y lo reiteraba en la sesión del 9 de agosto, añadiendo que gracias a ello se había ganado tiempo, pues cauiendose de disponer segun asta aqui pasarian años sin conseg~irse»~~.
Sin embargo, losproc~rador~s, ante los cabildos que les habían elegido, procuraron justificar por qué habían votado decisivamente y eximirse de responsabilidades. En la minuta de carta para las ciudades y villa de voto en Cortes, en la que se informaba de lo realizado desde el inicio de las sesiones hasta el día de la fecha, 15 de julio de 1632, y del servicio concedido de cuatro millones al año durante seis, «se añadieron algunos puntos que aparecieron combenientes, como es se rrefieran las ordenes de Su Magestad que para botar los Caualleros Procuradores de Cortes dizisiuamente mando dar, y Cedula que ultimamente sobre ello mando despachar». Los procu- radores dejaban claro ante sus urbes que no obstante los poderes que éstas les había otorgado para votar decisivamente, en cuanto se juntó el reino trataron ade disponer por todos los caminos posibles fuese su voto consnltiuo» y quedarse el decisivo para sus cabildos, ((guardan- do el orden que en lo pasado se a tenido». Y así votaron consultivamente y realizaron todas las diligencias posibles ante el rey, el presidente del Consejo y ministros y comisarios de su magestad sin lograr la aceptación real. En su justificación aludían a todos los papeles recibidos a través del presidente con órdenes del rey de 4, 13, 16, 20, 24 y 27 de marzo, y finalmente la real orden del 29 del mismo, que zanjó el temaz9.
Gracias al paso del voto consultivo al decisivo, la corona había logrado no sólo obtener más servicios, sino agilizar el proceso de otorgamiento y de renovación de los mismos, lo que encaja bien dentro de los objetivos de oliva re^^^.
Las tensiones entre corona y ciudades y villa con respecto al voto decisivo de sus procura- dores se reproducirán posteriormente, como veremos. Pero lo importante fue la capacidad del no muy abundante aparato administrativo de la monarquía para lograr sus objetivos fiscales. Una simple comparación con lo que había sucedido en las cortes de la corona de Aragón o lo que acontecía en fechas próximas entre el parlamento inglés y su monarca ilustran las notables diferencias que existían.
En 1638 Felipe N decidió convocar para el 25 de junio nuevas cortes, con vistas a prorrogar los servicios, informar de lo que desde las últimas había sucedido y que se supiese el estado de la hacienda y patrimonio real. Los procuradores debían presentarse con «poder dezisiuo y
27 ACC, t. 49, Madrid, 1931, pp. 293 a 295. La distinción entre voto consultivo y decisivo se scguirá utilizando en los casas de naturalizaciones para poder ocupar cargos en Castilla, véase ACC, t. 54, Madrid, 1936, sesión 9 de junio de 1633, pp. 328 y 329 y 5 de junio de 1633, p. 362.
28 ACC, t. 54, Madrid, 1936, pp. 385-386 y 426-427. 29 ACC. t. 51, Madrid, 1932, sesión 15 de julio de 1632, pp. 119 a 123. 30 «La administración que Olivares tenía en la mente (...) debia ser también más ágil*. GONZÁLEZ ALONSO,
Benjamín: «El Conde-Duque de Olivares y la administracián de su tiempo», AHDE, Madrid, 1989, p. 18.
bastante» y les advertía que en el caso de no hallarse presentes o si no tuviesen dicho poder EL FWCESO DE ABSORCIÓN DE LA COMISIÓN DE MILLONES POR LA MQNARQU~A decisivo y bastante mand&a concluir y ordenar lo que hubiera que hacer *<de la misma forma Y manera como si todos se hallasen presentes» (Madrid l vun io 1638). Con la misma fecha se Dentro de la tradición castellana, el establecimiento del servicio de mi]]oneS no el daban instnicciones a los corregidores para que antes de que los cabildos eligieran a sus desarroflo de un aparato fiscal propio del monarca. Como sucedía con 10s servicios ordinario y procuradores tomaran el acuerdo «de darles poder bastante y decisiuo ... sin limitacion alguna extraordinario y con las alcabalas encabezadas, fueron las ciudades y villa con voz y voto las como se hizo en las ultimas cortes». Si el documento no tuviera esos requisitos no se admitiría que se encargaron del cobro de los millones. La corona se limitaba a consignar gastos concretos,
la para evitar errores de lectura se enviaba una minuta del título. Los corregidores muchos de ellos Ya pactados en las Cortes, aunque no siempre respetados por la corona, sobre tampoco debían que 10s procuradores hicieran jura u homenaje alguno Y añadía que los cobros que las urbes llevaban a cabo. Esta responsabilidad iba acompañada de la junsdic- quien lo efectuase sería privado e inhabilitado para el oficio de procurador". A lo largo del mes ción civil y criminal sobre el mismo núcleo, su tierra y su provincia en el tema de millones, de junio tuvieron lugar las consabidas tensiones entre las ciudades, sus respectivos corregidores jurisdicción que ejercía en cada ciudad una junta compuesta por el corregidor y dos regidorep. y la junta de asistentes de Cortes. Sevilla, Murcia, Granada, Jaén, Cuenca, Salamanca, Seria Y El conflicto surgió cuando, siendo responsables las ciudades sólo de la cantidad que rindieran tal vez córdoba figuraban entre los ayuntamientos que más se resistieron, Pero Para el 23 de las sisas, lo recaudado o lo que decían haber recaudado, quedó por debajo de lo establecido en junio de 1638 once urbes, es decir, más de la mitad, habían dado el poder decisivo a sus Cortes con el rey. De forma parecida a como existían tensiones entre los cabildos urbanos y la procuradores, la villa de Madrid entre ellas. A los corregidores de las conflictivas Salamanca Y corona a la hora de votar los servicios, aprobados éstos surgían roces entre esos mismos sona, en cmas de 23 y 27 de junio se les mandaba que no volviesen al ayuntamiento hasta que cabildos Y el reino, a quien el monarca exigía las cantidades estipuladas. ~ s t o s problemas se se lo rogasen los regidores y se advertía a una y otra ciudad que las Cortes tendrían lugar sin sus arrastraban desde el segundo servicio de millones y se habían tratado de paliar confiriendo al procuradores. sevilla, a quien en carta de 15 de junio se había amenazado con celebrar Cortes Consejo real y a la Contaduría Mayor de Hacienda «las facultades necesarias para exigir, con sin su asistencia, en SUS trece a fines de mes. Se reconocía desde el aparato administra- todo rigor Y con Enuncia de todo privilegio, el pago del servicio»36, desde que su producto tivo de la la dureza de la urbe que tenía «por mejor abenturar el derecho de venir a las entraba en poder de los receptores. Corriendo el tercer servicio, en 1601 y 1602 se nombraron cortes que no el cumplú- con su obligación obedeciendo lo que les está mandado»32. Las cuatro comisarios que administrarían el servicio en nombre del reino junto en Cortes y las tensiones con dicha &dad proseguirán reunida la asamblea. A fines de julio Sevilla seguía apelaciones en última instancia irían a la Sala de Mil Quinientos en el Consejo. el siguiente resistiéndose a aceptar el servicio de los 6.000 hombres, votado en Cortes. Dos de su cabildo, servicio, otorgado en 1608, se estipuló también que el reino nombrana comisarios procuradores que se habían destacado por su actitud conbaria, un veinticuatro y un jurado, fueron llamados a de Cortes para administrar y recaudar los millones, con residencia en la Corte. ~ s t o ~ arbitrios, comparecer expeditivamente ante el Consejo real. Y se pedía una relación ajustada de los catorce probablemente por un larvado confLicto de jurisdicciones, no debieron de resultar muy efecti- veinticuatros que también se habían señalado en la misma postura. Algunos eclesiásticos, desde el vos. En 1609 el presidente de Hacienda escribía a los comisarios que el reino tenía nombrados
y en las calles, por SU parte, atizaban el fuego, tratando sobre el servicio de los veinticuatro Para administrar los millones que se cobraba mal el servicio y que de lo que se recaudaba «se dnes. y sevilla no era la única. Murcia, Granada y Salamanca no habían enviado sus procura- detenía el dinero en poder de receptores y regidores, que hacian dé1 particulares granjerías en dores y se temía que fuera pretexto para resistirse a aceptar el servicio citado3'. deservicio de S. M. Y daño universal de estos reinos». El reino, ante la demanda, escribió a las
pero en ningún caso estos obstáculos puestos desde las instituciones municipales por &u- ciudades y villa de voto en Cortes para que enviaran minuta de lo percibido, pero tras tres meses nas oligarquías ciudadanas fueron más allá. Se resistieron, pero acabaron contribnyendo, o de misivas Y amenazas sólo algunas habían mandado los datos solicitados. De ellos se deducía mejor, haciendo contrjbuir a administrados y pasando por el casi sistemático incumplimiento que 10 consignado sobre el servicio de esas ciudades era más de lo recaudado, L~~ ciudades de las contrapartidas ofertadas por el rey. En una época en la que los motines antifiscales alegaban en su descargo el excesivo número de lugares que tenían sus respectivas provincias, estaban a la orden del día, Castilla permaneció claramente al margen. Apenas si se señalan 1% dificultades para cobrar de los cosecheros y la quiebra de algunos arrendatarios. pero resistencias antifiscales de carácter popular, con la excepción del llamado motín de la sal Y tampoco las urbes enviaban «las cuentas finales de lo procedido del servicio desde que se además en vizcaya, o en Toledo y Segovia a raíz del medio doceavo, O en Andalucía, entre impuso». Con la ciudad de León se había llegado al extremo de que el consejo real en su sala ,,tras causas, debido a las alteraciones monetarias en los años de 1647 a 165234. de justicia dio despacho para que dicha ciudad cumpliera lo que el reino le ordenaba y se mandó
31 ACC, t. 55, Madrid, 1947. Cartes de 1638, PP. 343 a 355. a un ejecutor que trajese un estado con el valor del servicio. Sin embargo, el reino lo que
32 ACC, t. 55, Madrid, 1947, Cortes de 1638, PP. 362 a 377. realmente deseaba era tener «entera jurisdicción en la administración del servicio de 33 ACC, t. 55, Madrid, 1947, Cortes de 1638, PP. 415 a 420. que Ya venfa demandando desde anteriores Coaes. Tras una serie de alegaciones en apoyo de 34 para el mal llamado de la sal, Toledo y Segovia, FDEZ. DE PINEDO, E.: Crecimiento económico Y solicitud, el reino pedía que «por via de mayor declaracion ó como mas haya lugar se
rrans~oi-mociones del país vasco (1100-1x50~. Madrid, 1974, pp. 61 a 77. 13 impuesto del medio doceavo ecifique Y declare que el reino ... [en causas tocantes a la administración de millones y provoc,j asonadas en tiranada, Murcia y otras ciudades; en Burgos «pasó tan adelante que muchos días huvO cesatio a divhis, al fin se sosegó toda, y se prosigue con la nueva alcauala, y todos la pagamos* en «Compendio de las es que diesel ... tenga [la] jurisdicción que tienen las ciudades cabeza de partido de voto en cosas sucedidas en Espana otras prtes, desde Maya de 1634 que fue quando se hizieron a la vela los galeoncs, que .S con las villas Y lugares de su distrito, para compeler al cumplimiento de ellas a todas las
a cwgo de don ~nt,,"io de oquendo en este año», Bodleian Library, Arch. Seld. A.Subt. 6(17), P. 3.Paralas alteraciones aiidaluzas de 1647 a 1652, con base artesanal en parte, motivadas en gran medida Por 18s mutaciones monetarias, el peso de los tributos y a veces por la dureza señorial, DOMLNGUEZ ORTIZ, A.: Allemciones anda"" 35 ARTOLA, M.: La hacienda del Antiguo Régimen. ~ a d n d , 1982, 136. ~ a d r i d , 1973, pp. 49 y 140 entre otras muchas.
&dades y villas del reino, con que se evitarán pleitos y diferencias, y el reino administrará sin embarazo y acudirá al servicio de V.M. con la puntualidad que deben3'.
Las formalidades jurídicas del feudalismo desarrollado dificultaban la operatividad de las órdenes del reino y de su comisión de millones. A pesar de que las Cortes decían tener la administración y jurisdicción del servicio de millones el Consejo real debía de expedir las cédulas, provisiones y sobrecartas del rey de los despachos que el reino enviaba a sus ciudades y vilia:En el citado caso de León ésta no obedeció la primera orden y el reino tuvo que pedir sobrecarta, es decir, un segundo despacho al Consejo real. Éste lo dio, pero los salarios del ejecutor de la orden y sus costes sólo correrían desde la fecha de la sobrecarta, con lo cual la ciudad que se resistiera a las órdenes del reino en tema de millones podía dilatar la ejecución sin costarle prácticamente nada. Las Cortes pedían al rey que mandara declarar que ellas o los comisiarios nombrados podrían enviar alguaciles, ministros y ejecutores con salario [a cargo del incumplidor] a las ciudades y villa de voto, y compelerles a acatar sus órdenes. Que en el caso de no obedecer el Consejo diese las cédulas y provisiones que se pidieren «por ordinarias y que los salarios corran desde el dia del despacho del reino y no desde la data de la sobrecarta*. Si no, la jurisdicción que tenían no serviría para nadG8. Estos roces sugieren un cambio no desdeñable en las relaciones fiscales entre el reino o su comisión de millones y las ciudades y villa de voz y voto en Cortes.
A partir de 1611, el control del reino parece reforzarse. En las condiciones del servicio concedido en dicho año, las apelaciones sobre asuntos de millones, a elección de los recurren- tes, podrían ir al reino y a sus comisarios o al Consejo real. Más tarde, el reino oombró por sorteo entre sus procuradores cuatro comisarios y cuatro suplentes, con las mismas facultades oue las Cortes, para los de vacancia de la asamblea y las apelaciones definitivas irían al Consejo real.
Pero no tardó en hacerse presente también en este terreno la mano del valido. Según acuerdo de Cortes de 17 de febrero de 1626, se nombró al Conde-Duque de San Lúcar, que era también procurador por Madrid, Comisario de la administración de Millones y se sortearon entre los demás procuradores a cuatro titulares y cuatro suplentes. El 12 de noviembre de 1629, dado que los nombrados lo habían sido para el fenecido servicio de los dieciocho millones, volvieron a nombrar a Olivares y, excluido éste, metieron en un cántaro de plata los nombres de los treintakiete procuradores para proceder al sorteo. Quedaba por tanto la comisión constituida por cinco miembros, uno de ellos el valido3'.
Tras el fracasado intento de sustituir los millones por un impuesto sobre la sal", se retornó a los servicios, pero su administración sufrió cambios. En la escritura de los cuatro millones en seis años, a partir del 1We agosto de 1632, se precisaba en el segundo género, 3%ondición, que la primera instancia en el tema de los millones estaba reservada a la justicia y comisarios de las ciudades y villa de voto en Cortes y la segunda instancia a los mismos comisarios, pero con apelación a los ayuntamientos en cantidades que no superaran los 30.000 mrs., y ahí quedaban
37 ACC t 25, Madnd, 1905, sesión 23 julio 1609, pp 337 a 344 38 ACC; t. 25, Madrid, 1905, sesión 29 julio 1609, pp. 358 y 359. 39 ACC., t. 48, Madrid, 1929, pp. 142, 144, 149,419,420. Para sus funciones, pp. 424 a 426. En 1632 el valido
seguía siendo miembro, ACC., t. 49, Madrid, 1931, sesión 11 mayo 1632, p. 474. 40 Un anticipo, referido a la faceta demográfica del censo de 1631, de un próximo estudio de sus aspectos
demogáficos, fiscales y ganaderos y así como su edición, enPIQUERO, Smtiago; OJoDA, Ramón y FDEZ. DE PINEDO, E.: «El Vecindario de 1631: presentación y primeros resultados», en La evolución demográfica bajo los Ausrrias, coordinador Jordi Nadal Oller, Alicante, 1991, pp. 77 a 89
«fenecidas las causas». De las ciudades y villa de voto en Cortes se recurría al reino, o cuando no estaban las Cortes reunidas, ante la comisión de millones, «sin apelación para ningún Consejo» (condición 79). Pero, la Comisión experimentaba un cambio sustancial. Ahora, mien- tras durasen las Cortes, el reino ejercefia de administrador y tribunal, y en su vacancia actuaría la citada comisión elegida por sorteo, pero a eUa se añadían, puestos por el rey, tres consejeros, uno del Consejo de Cámara, otro del Consejo Real y Sala de Mil Quinientos y otro de Hacienda, todos con igualdad de votos, y un fiscal sin voto (condición 32). En esta nueva junta acababan todos los pleitos4'. Así habría funcionado la administración de los servicios de millones hasta las cortes de 1638 en que el rey modificó y aumentó el número de los miembros reales incluyendo a tres miembros del Consejo real y a uno del de Hacienda. Comisarios del reino y ministros del monarca actuarían como tribunal de último recurso «sin que en ningun caso se pueda apelar ni suplicar para el Consejo con que en la instancia de revista ayan de concurrir siempre quatro de los ministros que nombró» el rey (Madsid 10 de enero de 1639). De esta forma se equilibraban los CUatro comisarios del reino con los ministros del rey+'. So pretexto de reducir gastos, en las Cortes de 1646 el monarca intentó reducir la Comisión al Consejo de Hacienda, a lo que se opuso el reino. Disueltas las cortes el 28 de febrero de 1647, el Consejo de Hacienda, en 20 de marzo, ganó una real cédula para incorporarse la citada junta Al- i in=r ri- ir l~rl-~ ir -1 o n r - t - "' "luuUYIY , -. Y61.111
general del reino pusieron pleito en la s i la de Mil ~uinientos y se volvió al estado previo a la real cédula. Pero en las Cortes, en 1658, el reino ante un decreto del monarca de 30 de mayo, acordó que dicha junta pasara el Consejo de Hacienda. Concurrirían «el Gobernador del Conse- jo de Hacienda, y el Presidente de el que en adelante fuese, y tres Ministros, y los quatro Comisarios del Reynon. El aparato administrativo del rey había logrado por fin absorber a la Comisión de millones43,
DE SERVICIO A IMPUESTO
En teoría, los millones eran un servicio, es decir, no se trataba de un impuesto permanente. Era transitorio, a cambio de ciertas contrapartidas de la corona, renovable y temporal. Práctica- mente todos los impuestos habían surgido con esas caractefisticas. Las alcabalas también fueron a mediados del siglo XIV un servicio por una sola vez y excepcional que acabó convirtiéndose en un impuesto ordinario de la monarquía. Con los servicios de millones sucedió algo parecido. Técnicamente siguieron siendo un servicio, que el reino podía dejar de prestar; en la práctica se adoptaron una serie de medidas que lo convirtieron en un impuesto, susceptible de aumento, pero no de disminución. Miguel h o l a sitúa a partir de 1635 cuando la fiscalidad del reino alcanzó su definitivo perfil, con la prórroga regular de los tres servicios básicos, los veinticua-
41 Aparentemente el reino mantcnía mayoría de votos -cuatro frente a tres-, pero mienwas que las decisiones de los ministros reales irian todas en el mismo sentido, no era evidei~te que todos los procuradores actuaran al unísono. Eso, sin tener en cuenta la presencia del valido. Según parece, tambiéii se nombraron seis administradores según informaciónde 1671 de D. Jerónimo de la Portilla, a costa de ias cabezas del reino y elegidos por el reitio pot voto y sin consulta a Su Magestad: pero según otro testimonio cl rcino propondría a una scric de rcgidores de entre los que el rey elegiría los administradores de los seis oartidos.
42 Pero, a solicitud de la misma comisión, en 28 de mayo, se habría rctomado al cuatro tres. 43 Bodleian Library, Arch. Seld, A. Subt. 20; DANVil-A, M.: Elpodci:.., t. 6, Madrid, 1887, pp. 355 a 361 y
COS-GAYÓN, Fdo.: Hisroria de la ndininisli-acióir público de Espana, lkdición 1851, reedición 1976, p. 204. Para una visión diferente. ~ R N Á N D E Z DE ALBALADEJO, Pablo: «Monarqiiia, Cortes y "cuestión constitucional" en Castilla durante la Edad Moderna», Revista de las Cortes Gener-des, 1, 1984, p. 13.
tro, nueve y dos y medio millones. «Lo que comenzara siendo ayuda única y por una vez, se ha transformado en una carga permanente»M.
Las medidas tangenciales que se adoptaron para, de facto, hacer de los millones un impuesto i
ordinario fueron varias. Entre ellas destacan dos: la imposición de juros sobre el servicio y la venta de las escribanías y tesorerías de millones.
En los años veinte, la idea de que los millones eran un impuesto consolidado parecía asumida por las Cortes y las ciudades, ya que se aceptó asentar nada menos que medio millón de ducados de renta de juros sobre el servicio de los dieciocho millones (Madrid 18 febrero 1626), lo que suponía, a 20.000 al millar (5 por 100), diez millones de ducados, al menos teóricosqs. Poco después, en contrato otorgado en Madrid en 20 de octubre de 1629, el reino aceptó situar otros 200.000 ducados más sobre el servicio de los dieciocho millones, de tal foma que dicho servicio garantizaba unos intereses de 700.000 ducados al añoq6. Cantidades más modestas se impondrán posteriormente sobre otros servicios. Resultaba ya prácticamente imposible no renovar unos servicios que eran responsables de rentas tan elevadas y de las que vivían muchas familias e instituciones.
La idea de perpetuidad del servicio se reforzó con la venta de las escribanías y tesorerías de millones. El 11 de marzo de 1632 el reino acordó servir al rey, por una vez, con dos y medio millones de ducados, eligiendo los arbitrios que estimara más oportunos para recaudarlos. Pero un nuevo acuerdo de 17 de octubre de 1632 distribuyó estos dos y medio millones a lo largo de seis años a 416.500 al año y a cambio de la dilación se dejó a beneficio del rey la venta de las escribanías y tesorerías millones de las ciudades, villas y lugares del reino47. Con estas ventas, además, se compensaba al rey lo que el reino estaba aún debiéndole de la sal y de los acopiamieutos involuntarios de la misma. Las tesorenas eran inicialmente diecinueve, una por ciudad y villa de voz y voto en Cortes y en ellas se pagaban los juros que recaían sobre el servicio de los dieciocho millones; cada una disponía de un receptor que tenía un salario de 50.000 mrs. En las escribanías era donde se efectuaban los registros, aforos, calas y catas del vino, vinagre y aceite. En teoría, en el servicio de los veinticuatro millones se había pactado que no se pudieran concederlas como merced, ni venderlas y el nombramiento de sus beneficiarios era responsabilidad de las cindades. Estas dieciocho tesorenas y escribanías se inflaron hasta alcanzar el número de ochentaitrés y se pusieron a la venta bajo una serie de condiciones una vez suprimida la prohibición acordada en el servicio de los veinticuatro millones. Los regidores, veinticuatros y jurados no podnan ser tesoreros de millones ni siquiera por persona interpuesta. Los mayorazgos que quisieran adquirirlos recibirían permiso del rey para imponer censos por su valor sobre sus bienes vinculados. El rey tendría que conceder la posibilidad de adquirir además del oficio de tesorero el privilegio de hidalguía para el titular o para su teniente o para usarlo a su voluntad. Otra serie de condiciones regulaba la venta de las escribanías, escnbanías cuya enajenación también se había prohibido en el citado servicio de los veintinatro millones.
La compra de tales cargos tenía otros alicientes. Además de los salarios estipulados y de los
44 ARTOLA, M.: La hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, pp. 114-115. 45 Bodleian Library, Arch. Seld. A Sub1 20 (1 y 2), ARTOLA, M.: O.C., p. 147 y JAGO, Ch.: «Habsburg
Absolutism and the Cortes of Castilen, Antericen Historical Rcview, 86, (1981). p. 324. 46 ACC, t. 48, Madrid, 1929, sesi611 27 noviembre 1629, pp. 199-200. 47 ACC, t. 53, Madrid, 1934, sesión 25 noviembre 1632. De hecho, el rey ya habríaempezado avenderoficios de
escribanos de millones, contraviniendo las condiciones de millones antes de mayo de 1632, ACC., t. 50, Madrid, 1931, sesión 19 mayo 1932, p. 26. Las ciudades no dieron excesivas facilidades para su venta, según se deduce de ACC, 1.54. Madrid, 1936, sesioiies de mayo de 1633, pp. 205,206, y 262 y SS.
48 ACC, t. 53.25 noviembre de 1632 a 21 febrero de 1633, Madrid, 1934, pp. 74 a 81 y 84 a 93. 49 1.018.500.000 mrsiaña en 1578, 1.033.500.000 ñ partir de 1588-89 y 1.048.500.000 desde 1611. 50 ACC., t. 31, Madrid, 1909, Cortes de Madrid de 1618, Memorial del contador Juan de Mordes, pp. 315 a 322. 51 ARTOLA, M.: La Haciendo ... O.C., pp. 98 y 99. 52 Bodleian Library, Arch. Seld. A. Subt. 20, f. 6. 53 DANVILA, M.: Elpoder ... O.C., t. 6, Madrid, 1887, pp. 265 y 266.
ingresos extra que sin duda permitirían, los puestos de escribanos y de tesoreros de millones tenían el atractivo de eximir de la carga de oficios concejiles, pechos de padrones, bulas, moneda forera, alcabalas, repartimientos de puentes y padrones pechero~'~.
Este cambio en los servicios de millones en cierto modo también afectó a las alcabalas, impuesto permanente, pero encabezado, y cuyo montante no había variado de forma significa- tiva desde 1578". Dentro de los muchos y variopintos proyectos por sustituir o aliviar el peso de los millones, en 1618, el contador Juan de Morales, que había sido juez administrador del rey de las alcabalas, realizó una interesante propuesta, que pocos años más tarde se pondrá en práctica temporalmente y que acabará cuajando con los llamados cientos. Trataba el reino de cargar parte de los impuestos sobre el azúcar, papel, cera, paños, otros tejidos de lana, de seda, telas, pasamanos de oro y plata que venían de fuera, tratando de aliviar la sisa que recaía sobre el vino y el aceite amillonados. El contador citado era consciente del daño y de la injusticia social que significaba cargar sobre prácticamente sólo dos productos, vino y aceite, los millones y que sería más equitativo «que cada súbdito pagase su rata parte de manera que el rico pagase como rico y el pobre como pobre» y que se cobrase sin que se sintiera. Para él, gravando los productos citados tal y como pretendía el reino, no se recaudana la cantidad requerida, subirían los precios de los bienes importados y crecerían los fraudes en las aduanas. Su propuesta consistía en imponer una sisa de dos, dos y medio o tres por cien «sobre todas las mercadurías y bastimentos que se consumen, tratan y contratan en el reino de que se paga alcabala» y que se percibiría por encabezamiento, como se hacía con las alcabalas. Así, argumentaba, pagarían todos, no excu- sándose ni grandes ni pequeños ni eclesiásticos. Por otro lado, en algunos lugares y en la mayoría de los encabezados, sólo se cobraba de alcabalas un 5 por 100, incluso, aíiadía, que algunos «tienen sobras de alcabalas*. Quedarían libres el pan «en grano, que el cocido no tiene duda sino que lo debe ser, respecto de ser tan comun y necesario, y respecto de la tasa que hay sobre él», así como aquellos productos exentos ahora de alcabalas, como armas, libros, caballos
!
o las ventas de las heredades, casas y censos y lo que comercializaran los eclesiásticos que «no fuese trato ni granjenan, pero se incluiría a los lugares que ahora estaban libres por privilegios particulares del pago de alcabalasso.
La propuesta consistía simplemente en una subida del encabezamiento de las alcabalas, del 1 1
que se esperaba obtener dos millones de ducados. Este proyecto, reducido al 1 por 100 se aplicó l en 1626, con normas semejantes a las propuestas por nuestro contado?'. Poco después, en 1628, se encabezó en un millón al año. Se trató del primer ensayo de los llamados cientos. Su aplicación cesó con el proyecto del impuesto sobre la sal y cuando se dio marcha atrás en éste, en la escritura que el reino otorgó del servicio de los cuatro millones en cada uno de los seis siguientes años (1632) el uno por ciento y otros derechos como el anclaje, papel y sal cesaron". En 1639 se retornó a aplicar el uno por ciento desde 1We enero, administrándolo el Consejo de Haciendas3. En 1642 se establecía el segundo ciento, en 1656 el tercero y el cuarto en 1664. Por esta vía, las alcabalas retornaban a convertirse en la primera figura impositiva de la monarquía, bien es verdad que, como expresivamente se decía en la Contaduría de Hacienda, la mayor parte era de entrada por salida, dada la enorme cantidad de juros situados sobre ellas.
CONCLUSIONES
Un importante resumen de los ingresos totales del rey entre 1621 y 1640 nos permite hacemos una exacta idea de las figuras fiscales y de su peso relativo. La monarquía había ingresado unos 341.454.000 ducados en veinte años, es decir algo más de diecisiete millones al año. Tres grupos de contribuciones (las tres gracias, los maesixazgos, los servicios ordinario y extraordinario; los millones y anejos; las alcabalas, tercias y rentas arrendables) se responsabilizaban del 68 por 100 de las entradas. De ellas, lo procedente de las alcabalas, tercias y rentas arrendables (aduanas ...) servía para el pago de los interes de los juros y nada llegaba a las arcas de la corona. En la práctica ésta habna dispuesto de unos 237 millones de ducados, casi doce al año, durante cinco lustros. Los millones y sus anejos habían representado aproximada- mente un 26 por 100 del total. Las alcabalas, tercias y rentas arrendables supusieron el 31 por 100. Cabe por tanto pensar que de lo que teóricamente pagaban al rey sus súbditos un 57 por 100 se quedaba posiblemente como mínimo en la península, parte en pago de los intereses de la deuda, parte debido a los acuerdos pactados con las Cortes respecto al destino de lo recaudado en concepto de millones.
INGRESOS DE LA MONARQU~A EN ESPANA, DE 1621 A 16405'
ducsdos O/o
Moneda d e vellón resello d e 1636 17.852.000 5,23 Reducción juros, tercio y media anata sobre juros 19.199.000 5,62 Donativos (1624125, 1629, 1632 y 1635) 13.000.000 3,81 Caudales Indias d e particulares pagados e n juros 02.224.000 0.65 Caudales Indias para Su Magestad 22.603.000 6,62 Sal 06.855.000 2,Ol Media anata 03.000.000 0.88 Servicios eclesiásticos 01.840.000 0,54 Tres gracias, maestrazgos, serv". ord". y extaord". 37.118.000 1037 Papel sellado 01.900.000 0,56 Ventas d e oficios, alcabalas, composiciones 08.219.000 02,43 Servicios de la corona d e Aragón 02.552.000 0,75 Millones y anejos 90.242.000 26,43 Resto 10.458.000 3,06 Alcabalas, tercias y rentas arrendables 104.320.000 30,55
Total 341.454.000
54 «Razón de la Hacienda Real durante los veinte primeros años del reinado de Felipe W , por iin individuo de la Contaduria Mayor de Cuentas», en DOM~NGUEZ ORTIZ, A,: Política y Hacienda de Felipe IV, 2-edición, Madrid, 1983, apéndice 1. Hay una pequeriii difcrcncia entre la sunia tahl del documento y la realizada partida a partida. He respetadido el total del documento y he incluido en «resto» la diferencia entre la cifra total del original y la suma partida a partida.
Si estimamos que hacia 1621 todos los ingresos teóricos de la monarquía en España ascen- dían a unos nueve millones de ducados, incluidas las remesas de América y lo enh.ado por salido, se puede apreciar el notable esfuerzo fiscal realizado en los años veinte y sobre todo en los treinta, máxime si tenemos en cuenta la caída demográfica que en dicho lapso de tiempo tuvo lugd5. En moneda corriente una subida de casi el noventa por ciento; en la realidad una cifra inferior dado la espectacular inflación provocada por el déficit de la balanza comercial y por las alteraciones monetarias de la corona, que si bien, coyunturalmente le sacaban de algún apuro perentorio, jugaban en contra suyo incluso a medio plazo.
Estos años fueron por tanto importantes, tanto desde el punto de vista fiscal como político y no sólo en la monarquía hispana. Carlos 1 de Inglaterra con su intento de transformar el ship money en un impuesto permanente, sus préstamos forzosos y sus métodos de gobierno utilizando sus prerrogativas caminaba en la misma dirección. Pero debido a estas medidas en buena parte, perdió trono y vidas6. Y en ello la actitud del parlamento y de la nobleza inglesa fue decisiva.
En el caso de la monarquía hispana, estos años marcaron el deslizamiento de una monarquía que discutía con las Cortes, a una Corte que acabará prescindiendo del diálogo con las oligar- quías ciudadanas, de su consejo y asesoramiento. También fiscalmente fueron años claves porque se consolidó en eilos el sistema de los-millones y se inició un nuevo incremento de las alcabalas, pero no hay que olvidar que en 1575-1578 Felipe 11 forcejeó mucho con los cabildos con voz y voto en Cortes, pero que, con un cierto retraso, buena parte de sus objetivos fiscales se cumplieron. Y que poco después, en 1590, con los primeros millones, la corona volvió a obtener ingresos más sustanciales. Si algo cambió en los años treinta fue que la discusión entre la Corte y las Cortes tendió a convertirse en un monólogo. Se habría pasado por utilizar una terminología francesa del Etat de justice a 1'Etat de Finances.
55 Para Portugal, vease una síntesis en HESPANNA, Antonio Manuel: «Portugal y la política de Olivares. Ensayo de análisis estructural», en VVAA.: Revueltas y revoluciones en la historia. Salamanca, 1990, pp. 75, 76 y 77, en especial el cuadro de la p. 76, «Contribuciones financieras extraordinarias del reino (1600-1640)~.
56 JONES, J . R.: Coutrfi.yandCour% En$/und1658-1714, Suffalk, 1983, p. 141, la ediciúri 1978: CROMWELL, Valerie: «The Bristish Parliament in the Modem Penods, enLos Cortes de Costilla y León, 1188-1988. Valladolid, 1990, Vol. U, pp. 48 y 49.