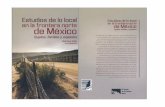Filogenesis y Psicoanalisis de la Violencia de Genero
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Filogenesis y Psicoanalisis de la Violencia de Genero
1
PABLO MORALES-LARA, MSM
Descubra la verdad sobre la violencia en este reciente estudio
Electronic Version-Copyright © 2010
2
PABLO MORALES-LARA, MSM
Por
PABLO MORALES-LARA Máster en Salud Mental
Concentración en Psicoanálisis Universidad de León - España
2010
Argentina - Brasil - Colombia - Costa Rica - Chile - Ecuador - España
Estado Unidos - Guatemala - México - Puerto Rico - Perú
República Dominicana - Uruguay - Venezuela
3
PABLO MORALES-LARA, MSM
Título: Filogénesis y Psicoanalisis de la Violencia de Género Serie Psicoanálisis
Autor: Pablo Morales-Lara Psicólogo, Universidad Sagrado Corazón, San Juan, Puerto Rico Máster en Salud Mental -Universidad de León, España Máster en Global Business—Universidad de Phoenix, USA
First Edition 1000 books— 2010 Published by : PML Advertising & Printing Services PO. Box 191182, San Juan, Puerto Rico 00919-1182 Phone: 1(787) 307-4409 / 768-3558 E-mail: [email protected]
AUTORIZACION: Autorizada la reproducción total o parcial, la piratería y el uso de este docu-
mento para fines de conferencias, charlas y/o educacion para mujeres mal-tratadas. Solo deberá citar su autor.
AUTHORIZATION: Be reproduced in whole or in part, piracy and the use of this document for purposes of conferences, lectures and / or education for battered women. Need only cite the author.
4
PABLO MORALES-LARA, MSM
CONTENIDO
Introducción………………………………………………………………………………… 5
Definición …………………………………………………………………………………… 5
Objetivos generales …………………………………………………………………….. 6
Objetivos específicos……………………………………………………………………. 7
Punto de vista Psicoanalítico…………………………………………………………. 7
La cultura……………………………………………………………………………………. 11
Evolución de la violencia………………………………………………………………. 12
El sistema límbico y la violencia…………………………………………………….. 14
Una relación inequívoca……………………………………………………………….. 18
Del amor al odio………………………………………………………………………….. 19
Violencia en la relación hombre-mujer…………………………………………… 20
Formas de manifestación de la violencia……………………………………….. 22
Las diferencias de género: una construcción del lenguaje………………. 23
La valoración sexual inicia desde el nacimiento……………………………... 24
Las parejas………………………………………………………………………………... 26
La ambivalencia como vínculo …………………………………………………….. 28
Él, transforma a la mujer de sujeto en objeto…………..………………….. 29
El vínculo adictivo en la mujer…………………………………………………….. 33
El sentimiento de culpa………………………………………………………………. 36
El efecto del maltrato y el desprecio…………………………………………….. 37
Conclusión………………………………………………………………………………… 39
Bibliografia……………………………………………………………………………….. 41
Otros Libros E-Books para su consulta…..…………………………………… 44
5
PABLO MORALES-LARA, MSM
Introducción
La violencia nos remite a una agresión excesiva contra el Otro, observable en todas las culturas y sociedades. La crudeza de sus manifestaciones despierta nuestro interés por interpretar desde la perspectiva psicoanalítica y filogenética los componentes subjetivos y evolutivos puestos en juego, lo que constituye el saber del sujeto que tiene algo que manifestar sobre la violencia, que lo vincula con el Otro. También su forma de establecer un lazo social donde se posiciona de forma particular en una posición de poder. La posición del sujeto es reflejada en el lenguaje, en la construcción, degradación o reconstrucción del lazo social, sirviéndose de la violencia. La violencia no tiene justificación, ni tampoco un final feliz, por lo que nos en-contramos ante diferentes modos y estilos de violencia, desde los insultos entre políticos, hasta la violencia generada en el padre, la madre, los hijos o finalmen-te el homicidio. Vemos también en la historia que aparecen todo tipo de agre-siones, violencias y suplicios, algunos más refinados que otros, lo que nos hace pensar que existe algo en la condición humana que lleva a destruir al se-mejante en tanto se es diferente.
Definición
Nos han querido enseñar que la violencia es generada solamente en el se-no del hogar. El discurso de las nuevas tendencias psicológicas y movimientos feministas y sociales han creado una concepción fatalista en la mente de la so-ciedad moderna alrededor del mundo. La violencia no busca un lugar en específico para ser manifestada. Es el resulta-do de la interacción entre dos o más personas en cualquier ambiente y en cual-quier lugar, se expresa en tanto el Otro es diferente. Existen diversas maneras
de asociar el término violencia a la definición del área temática. En cinco de ellas la violencia se estudia en un contexto en el que tiene lugar una forma de acción:
Violencia intrafamiliar (de género) Violencia Religiosa Violencia política Violencia Urbana Violencia juvenil
6
PABLO MORALES-LARA, MSM
La violencia de género se presenta en el hogar con mayor frecuencia, de-bido a que es el lugar más común donde las personas habitan como requisito para su desarrollo como entes sociales, la violencia también tiene otros espacios y se puede desarrollar en la escuela, la oficina, en los clubes, en grupos políti-cos y hasta en los estadios de futbol. Como veremos más adelante en el capítulo de la evolución de la violencia, la agresividad es una respuesta adaptativa y necesaria para afrontar de forma positiva situaciones de peligro. Contrario a la violencia que es una acción inne-cesaria y destructiva hacia el Otro; como ejemplo vemos, aquella escena en la que durante una discusión familiar, cuando no hay un acuerdo, el hombre de la familia impone agresivamente su criterio con descalificaciones verbales, gritos y amenazas. Todas las personas pueden ser agresivas pero esto no hace necesariamente que tengan que ser violentas. Mientras la agresividad es algo básico del ser humano para su supervivencia, la violencia tiende siempre a la destrucción. Los comportamientos más violentos y crueles en el ser humano no responden al instinto de autodefensa. Así, la violencia hacia la mujer o los hijos se puede de-finir como agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de otro tipo, que se llevan a cabo de forma reiterada por parte de un familiar, y que causan daño físico o co-artan la libertad de otra persona.
Objetivos generales
El objetivo general del presente estudio psicoanalítico es ilustrar cómo la vio-lencia tiene un desarrollo filogenético, que aún mantiene profundos rasgos con-ductuales, que bien pueden ser motivados por fuerzas internas o pulsionales vinculadas de manera particular al desarrollo de la sexualidad, y la forma en que se establece el lazo social, como también a fuerzas externas o socio-culturales. También la violencia se encuentra ligada a la estimulación del sistema límbico, región cerebral llamada cerebro primitivo, donde se encuentran fijadas las emo-ciones a través del ir y devenir del hombre durante miles de años. Nuestro ob-jetivo particular es el estudio de la violencia desde la perspectiva psicoanalíti-ca y su filogénesis.
7
PABLO MORALES-LARA, MSM
En Pulsiones y destinos de pulsiones, Freud ya tenía un acercamiento y un claro concepto del desarrollo filogenético: ―Entonces son los genuinos motores de los progresos que han llevado al siste-ma nervioso a su actual nivel de desarrollo; nada impide esta conjetura: las pul-siones, al menos en parte, son la decantación de la acción de estímulos exterio-res que en el curso de la filogenia influyen sobre la sustancia viva modificándo-la. Si después hallamos que la actividad del aparato está sometida al principio de placer, regulada de manera automática por la serie de sensaciones placer – displacer, no se puede rechazar la premisa de que las sensaciones reflejan el modo en que se cumple el dominio de los estímulos (displacer, placer. Si pasa-mos de lo biológico a lo psíquico, la pulsión aparece como un concepto fronteri-zo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estí-mulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medi-da de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal‖. (1915). Esta claridad conceptual frente a lo biológico y lo psíquico, nos remite a tener un mejor entendimiento, sobre lo que se afirma en nuestra propuesta, que las pulsiones de auto-conservación presentan en su evolución, una actividad que puede asegurar al individuo el dominio de su entorno, el dominio del objeto, y el dominio del Otro en la versión Lacaniana. Freud en su teoría sobre las pulsiones nos indica y orienta sobre la naturaleza agresiva del hombre. En ―pulsiones y destinos de pulsiones‖ nos enseña que las primeras expresiones de amor-odio, no provenían de la vida sexual, sino más bien de la lucha del yo por su conservación y afirmación.
8
PABLO MORALES-LARA, MSM
Objetivos específicos
El objetivo específico de este estudio de interés social de alto impacto, es ilus-trar una nueva concepción teórica sobre la violencia, en la que los diversos mo-delos de la psicología moderna, con cientos de estudios profundos sobre la vio-lencia, evidencian un vacio de carácter filogenético. Si bien es cierto, los espe-cialistas aun no han podido erradicar la violencia en el hombre, y la razón es porque aun no se acepta que ésta se encuentra en nuestro propio cerebro. Las recientes investigaciones en neurobiología han llegado a realizar muy inte-resantes descubrimientos, solo que se ha aislado la actividad pulsional del hom-
bre, que afecta y promueve respuestas a nivel bioquímico estimulando la zona límbica como respuesta emocional. La pulsión aparece por lo tanto como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático.
Punto de vista Psicoanalítico
Vemos entonces como las pulsiones de auto-conservación presentan en su evo-lución una actividad destinada a asegurar el dominio del objeto, (pulsión de do-minio). Esta es una pulsión independiente ligada a la musculatura en la fase sádico-anal, con ella se delimitaría un campo intermedio entre la actividad y la destrucción. Freud, en la teoría pulsional, nos manifiesta que la agresividad pasa a ocupar un lugar diferente, (Más allá del principio del placer-1920), así como en ―El pro-blema económico del masoquismo‖ donde el mismo autor la define como una parte de la pulsión de muerte que se pone al servicio de la pulsión sexual; sien-do el sadismo su referente. Otra parte, permanece en el organismo ligada libidi-nalmente con la ayuda de la excitación sexual que la acompaña, esto corres-pondería al masoquismo como originario erógeno. Reserva el término de ‖pulsión agresiva‖ para designar la parte de la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior con ayuda de la musculatura, este concepto y el de autodestrucción, pueden entenderse mejor si se tiene en cuenta su unión con la sexualidad que se comprenden considerando la des-mezcla y fusión de las pulsiones. Desde 1920, con la introducción del concepto de pulsión de muer-te en ―Más allá del principio del placer‖, conceptualiza como Eros al conjunto de pulsiones que crean o conservan unidades, por eso no se incluyen solo las sexuales, tendientes a conservar la especie, sino también las de auto-conservación destinadas a la existencia individual.
9
PABLO MORALES-LARA, MSM
El concepto de pulsión de muerte, no se refiere exclusivamente a las manifesta-ciones agresivas, sino que recoge lo irreductible e insistente del deseo incons-ciente; y desde el punto de vista económico, la tendencia a la reducción absolu-ta de la tensión. La participación de la agresividad puede entonces encontrarse en diferentes fenómenos, por un lado se presenta como una pulsión destructiva capaz de desviarse hacia fuera o de retornar hacia adentro caracterizando la complejidad del sado-masoquismo, por el otro cabe destacar que la pulsión agresiva no se aplica a las relaciones de objeto exclusivamente, sino que es aplicable a las re-laciones de las diferentes instancias psíquicas, por ejemplo los conflictos entre el yo y el super-yo. La desunión pulsional, aparecería justificando el triunfo de la pulsión de destruc-ción, por cuanto esta se dirige a destruir los conjuntos que Eros tiende a crear y mantener. De este modo podríamos entender a la agresividad como una fuerza radicalmente desorganizadora y fragmentada. La lucha entre Eros y pulsión de muerte caracteriza el proceso cultural y tam-bién al desarrollo del individuo. Ambos procesos son vitales. El proceso cultural es la modificación vital que experimenta bajo el influjo de una tarea planteada por Eros: la reunión de seres humanos aislados en una comunidad ata-da libidinalmente. El proceso cultural de la humanidad y el proceso de desarrollo o de educación del individuo, tienen una naturaleza muy semejante. El desarrollo individual en estas épocas de globalización, se nos aparece como un producto de la interfe-rencia entre dos aspiraciones: el afán por alcanzar la dicha o la felicidad, a la que llamamos «egoísmo», y el de reunirnos con los demás en la comunidad, a lo que denominamos «altruismo». Así, las dos aspiraciones tienen que luchar entre sí en cada individuo, y ambos entablan hostilidades recíprocas. Esta lucha en la distribución de la líbido entre individuo y comunidad no es un retoño de la oposición, que probablemente sea inconciliable, entre las pulsiones primordiales, Eros y Muerte. El superyó de la cultura, plantea severas exigencias ideales y recla-mos. Entre estos, los que atañen a los vínculos recíprocos entre los seres humanos se resumen bajo el nombre de ética. En‖ Más allá del principio de pla-cer‖ (1920) Freud especificó que además de Eros, la pulsión tendiente a conser-var la sustancia viva y reunirla en unidades cada vez mayores, debía de haber
10
PABLO MORALES-LARA, MSM
otra pulsión, opuesta a ella, que pugnara por disolver esas unidades y recondu-cirlas al estado inorgánico inicial. Vale decir: junto a Eros, una pulsión de muer-te; y la acción eficaz conjugada y contrapuesta de ambas permitía explicar los fenómenos de la vida. La pulsión de muerte es muda, una parte de ella se dirige al mundo exterior, y se observa como pulsión de agresión y destrucción. Así la pulsión sería compeli-da a ponerse al servicio del Eros, en la medida en que el ser vivo aniquilaba a un Otro, animado o inanimado, y no a su sí-mismo. A la inversa, si esta agresión hacia afuera se limitara, ello no podría menos que traer por consecuencia un incremento de la autodestrucción, que en grado va-riable, está siempre presente. Las dos variedades de pulsiones rara vez apare-cen aisladas entre sí, sino que se ligan en proporciones muy variables, volvién-dose de ese modo irreconocible de forma aislada. En el sadismo, notorio como pulsión parcial de la sexualidad, se estaba frente a una fusión de esta índole, particularmente fuerte, entre la aspiración al amor y la pulsión de destrucción; y en su contraparte, el masoquismo, frente a una co-nexión de la destrucción dirigida hacia adentro con la sexualidad. Ambos son exteriorizaciones de la pulsión de destrucción ligado al erotismo. Atemperada e inhibida en su meta, la pulsión de destrucción, dirigida a los objetos, procura al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre la naturaleza.
11
PABLO MORALES-LARA, MSM
La Cultura
La inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma, originaria del ser humano, la cultura encuentra en ella su obstáculo más poderoso, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno. Esta pulsión de agresión es el reto-ño y el principal subrogado de la pulsión de muerte que trabaja junto a Eros, y que comparte con éste el gobierno del universo. El sentido del desarrollo cultu-ral sería enseñarnos la lucha entre Eros y Muerte, pulsión de vida y pulsión de destrucción, tal como se consuma en la especie humana.
Considerando la mezcla de las dos clases de pulsiones, podemos pensar enton-ces en la posibilidad de una desunión más o menos completa entre ellas. En los componentes sádicos de la pulsión sexual, estaríamos frente a un ejemplo clási-co de una mezcla pulsional al servicio de un fin; y en el sadismo devenido autó-nomo, como perversión, el modelo de una desunión. La pulsión de destrucción está sincronizada según reglas a los fines de la descarga, al servicio de Eros. En las neurosis graves se presenta una particular desunión de pulsiones y el re-salto de la pulsión de muerte (Neurosis Obsesiva). Así podríamos conjeturar que la esencia de una regresión libidinal (eje., de la fase genital a la sádico-anal) es-triba en una desunión de pulsiones, así como, a la inversa, el progreso desde las fases anteriores a la fase genital definitiva tiene por condición un suplemen-to de componentes eróticos. El odio señala el camino de la pulsión de destrucción en la que descubri-mos un subrogado de la pulsión de muerte. El odio es acompañante del amor (es una ambivalencia) y su precursor en los vínculos entre los seres humanos, y también observamos que puede convertirse en amor y el amor en odio. La meta última de la pulsión de destrucción sería transportar lo vivo al es-tado inorgánico; por eso también la llamamos pulsión de muerte. Teniendo en cuenta esta deriva pulsional, podríamos considerar los fenómenos
violentos de nuestros días y los producidos desde la aparición del hombre como un destino inexorable al que la ética individual y la cultura de la humanidad tienden a controlar. Frente a esta realidad, que se conjuga con la significación que porta, en tanto realidad psíquica de nuestros pacientes, se nos plantea como analistas el deber de interpretarla sin quedar adheridos a la misma sino promoviendo desde ella el trabajo del inconsciente.
12
PABLO MORALES-LARA, MSM
La evolución de la Violencia
La agresividad humana como destino inexorable, es el producto de un instinto alimentado por una energía biológica e inagotable que en muchas ocasiones no necesita de un estímulo externo para que se produzca una reacción violenta, sino que esta reacción puede producirse en la medida que hubiere suficiente acumulación de energía biológica. (Freud define esta fuerza como pulsión). La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, mas no así la violen-cia, exclusiva del ser humano.
Para explicar la violencia y cómo se registra a través de la experiencia humana, iremos un poco más atrás en la historia. Pero no vamos a ir tan lejos, tratare de no ser tan amplio para que la comprensión sea mayor y los ejemplos puedan ser percibidos desde todos los sentidos. La violencia en épocas prehistóricas estaba relacionada principalmente con: 1. la conservación de la especie, 2. la supervivencia del individuo y 3. la preservación de la vida. La violencia es un hecho natural en el ser humano, proviene de periodos anti-quísimos y habita en nuestro sistema nervioso intermedio. Es una emoción que hemos heredado de nuestros antepasados, a través del tiempo y que se remon-ta al primer período de la edad de piedra, o a la aparición del Homo-Sapiens so-bre la tierra hace más de 40 millones años A.C., por encima de todo nos dice, que es más probable que la intensidad destructora del impulso agresivo, sea to-davía un mal heredado de la humanidad. En consecuencia es un proceso de selección intra-específica que operó en nues-tros antepasados durante unos cuarenta millones de años aproximadamente, en el primer período de la edad de piedra, los primeros hombres tenían que luchar
contra los invasores y enormes animales para poder sobrevivir a un ambiente hostil. Siendo así también, la muerte de estos animales, una forma de alimenta-ción. Desde ese momento el hombre se convirtió en el suplidor de la familia, quien lleva el alimento a la caverna para mantener la especie, fundando un sistema de valores completamente patriarcal. Nada de esto ha cambiado en la historia. El hombre, desde el instante en que levantó una piedra y la arrojó contra su ad-versario, utilizó un arma de defensa y sobrevivencia muchísimo antes de que el
13
PABLO MORALES-LARA, MSM
primer trozo de sílex hubiese sido convertido en punta de lanza. En la evolución de las sociedades se nos muestra una serie ininterrumpida de conflictos entre una comunidad y otra u otras, entre conglomerados mayores o menores, entre ciudades, comarcas, tribus, pueblos, estados; conflictos que casi invariablemente fueron decididos por el cotejo bélico de las respectivas fuerzas. ―Al principio, en la pequeña horda humana, la mayor fuerza muscular era la que decidía a quién debía pertenecer alguna cosa o la voluntad de qué debía llevar-se a cabo. Al poco tiempo la fuerza muscular fue reforzada y sustituida por el empleo de herramientas: triunfó aquél que poseía las mejores armas o que sabía emplearlas con mayor habilidad‖. (S. Freud). Los cambios han sido en el uso de la fuerza y de las armas con nuevos descu-brimientos y tecnologías, para ir refinando el cerebro, las conductas y el estilo de vida en cada una de las épocas. Así vemos como las luchas y las guerras del siglo XV se realizaban con espadas y armas sangrientas. Y para el siglo XIX se usaban los cañones, aún más mortíferos y destructivos. Nunca apareció la ima-gen de la mujer en estos conflictos, esta permanecía en sus funciones de fiel servidora y atada a la voluntad del hombre. Tanto la religión como los sistemas políticos establecidos en cientos de años, han derivado en la sofisticación y el control del poder desde distintas perspecti-vas. El hombre es quien siempre ha ejercido el poder en lo social, lo político, lo económico y lo religioso como en otras esferas, incluyendo el hogar, hasta lle-gar al siglo XXI. En otras palabras, este sistema tiene una base biológica para la tendencia a subordinar la razón a los sentimientos; de esta manera, racionalizando ciertas tendencias aunque las últimas fueran ilógicas. Existen grandes peligros posibles de los resultados de ese poder del sistema límbico. Este mamífero inferior del sistema límbico, tiende a ser el sitio desde donde emanan nuestros prejuicios, y pasiones animales como el sexo, la violencia, y el hambre.
14
PABLO MORALES-LARA, MSM
El sistema límbico y la violencia
El estudio de la evolución de la agresividad lleva entonces a los expertos neuro-fisiólogos, a observar que la conducta agresiva tiene bases en los registros bio-lógicos para la experimentación, el razonamiento objetivo y mecanicista; es de-cir, un estudio hecho sobre la base de la ciencia, y la ingeniería del comporta-miento.
El sistema límbico se involucra con las emociones y los instintos como el comer, luchar, escapar a los peligros y en el comportamiento sexual. Se ha enfatizado que todo lo que atañe a este sistema es agradable o desagradable (placer-displacer en la teoría Freudiana). La supervivencia misma depende en evitar el dolor y procurar el placer. Experimentalmente, cuando esta parte del cerebro se estimula por descargas eléctricas leves, varias emociones desde la rabia hasta el placer se producen, de modo artificial, y se constatan, aunque éstas ocurren sin estímulo visible. ―Las pulsiones, al menos en parte, son la decantación de la acción de estímulos exteriores que en el curso de la filogenia influyen sobre la sustancia viva modi-ficándola. Si después hallamos que la actividad del aparato está sometida al principio de placer, regulada de manera automática por la serie de sensaciones placer – displacer, no se puede rechazar la premisa de que las sensaciones re-flejan el modo en que se cumple el dominio de los estímulos (displacer, pla-cer)‖. S. Freud Parece ser que el sistema límbico en su totalidad surge como el asiento principal de las emociones, la atención y la memoria, cargadas de afectos. Fisiológica-mente esta área incluye el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Es un gran acierto que después de 100 años, los científicos neurológicos enfaticen que el sistema límbico sometido a estímulos, es un sistema productor de placer o do-lor.
15
PABLO MORALES-LARA, MSM
En su estructura, el sistema límbico posee amplias conexiones con el neo-córtex, lo que resulta en que las funciones cerebrales no son ni puramente límbicas ni puramente corticales, sino que son una mezcla de ambas. Se sugiere haber encontrado en el sistema límbico una base física para las tendencias al dogmatismo y a la paranoia. No es raro ver en la clínica psiquiátrica y psicológica casos de tal naturaleza que asombran a la razón del hombre. El hombre moderno está conectado a su cere-bro medio, es decir, al más primitivo: el sistema límbico, donde residen la vio-lencia, el sexo y las pasiones. De otra forma, ¿cómo se explicaría la extensa ga-ma de conductas generadas por el hombre cuando se trata de violencia o de sexo? Básicamente, las respuestas conductuales ocurren como procesos fisiológicos que promueven y determinan la sobrevivencia de las especies en su medio am-biente. Muchos de los trabajos de investigación en neurobiología de las emocio-nes quedo paralizado a mediados de siglo por la emergencia en la revolución de las ciencias cognitivas que vinculaban funciones psicológicas con los mecanis-mos neurales relacionados con procesos cognitivos, como los procesos de per-cepción y memoria. Otro factor que impidió el desarrollo de esta ciencia, se de-bió al conocimiento de la neuro-anatomía del sistema límbico que implicaba a este sistema como el sustrato neuro-anatómico de las emociones. En este contexto, diversos trabajos experimentales iniciales demostraban que el cerebro es capaz de procesar funciones cognitivas ante la presencia de estímu-los externos e internos, sin explicar cómo surgen en la conciencia las experien-cias emocionales que percibimos. De hecho, es bien reconocido que la gran ma-yoría de los procesos cognitivos que se establecen en nuestro cerebro ocurren en forma inconsciente, donde en algunas ocasiones el producto final del fenó-meno perceptivo puede alcanzar la conciencia y entonces racionalizamos la per-cepción de un fenómeno subjetivo. De hecho a nivel experimental, es más facti-ble realizar la conducción de experimentos conductuales en animales de labora-torio ya que es imposible valorar estados subjetivos durante el estudio de com-portamientos emocionales. Sin embargo, aunque diversos investigadores hacen hincapié en que las emo-ciones están relacionadas con experiencias subjetivas y que la expresión de las emociones está sujeta a los sentimientos, la investigación de la fenomenología de las emociones tiene que desaparearse del concepto subjetivo que producen las emociones con el fin de incursionar en los aspectos neurobiológicos que pro-mueven y procesan la información emocional (por ejemplo, los mecanismos
16
PABLO MORALES-LARA, MSM
neuronales implicados en la detección y respuesta de estados de alerta, estrés y peligro), antes de indagar el origen de los sentimientos conscientes asociados a las emociones. En un contexto general, se puede asumir que los sentimientos conscientes no son necesarios para producir una respuesta emocional, sino que al igual que otros procesos cognitivos, éstos requieren ser procesados inicialmente de forma inconsciente. Asimismo, aunque los sentimientos están relacionados con la ex-periencia emocional, la subjetividad de éstos implica correlacionar los sistemas neurales que originan dichos sentimientos. El descubrimiento y conceptualización del sistema límbico, definido como un sis-tema anatómico-funcional que permite integrar y procesar la información de múltiples eventos emocionales, permitió también, revolucionar el concepto men-te-comportamiento donde los neuro-anatomistas de principios de siglo difundie-ron el concepto de la neo-corteza, estructura cerebral especializada de los mamíferos, ausente en múltiples vertebrados cordados. Dado que las funciones cerebrales superiores (pensamiento, razonamiento, me-moria, abstracción, análisis y la solución de problemas) son procesos especiali-zados en los mamíferos, particularmente en humanos y algunos primates que poseen tejido neo-cortical, deben ser mediados por una neo-corteza altamente evolucionada, pero no por tejidos corticales primitivos (paleo-cortex) y áreas ce-rebrales aledañas. El sistema límbico ha sido previamente descrito por la interconexión entre el pa-leo-cortex o corteza primitiva y áreas neurales subcorticales (ganglios basales) que median en cierta forma aspectos primitivos de comportamiento emocional y mental, esto es las emociones. En este contexto, las ciencias cognitivas propon-ían inicialmente que la neo-corteza procesa funciones del pensamiento y el sis-tema límbico las emociones. La teoría del sistema límbico como la estructura neuro-anatómica relacionada con el procesamiento de las emociones empezó a decaer a mediados de siglo, cuando se vislumbró que lesiones inducidas en el hipocampo (estructura central del Sistema Límbico) en animales experimentales o, accidentalmente, en seres humanos, producía deficiencias importantes en el procesamiento de diferentes funciones cognitivas, como el caso de la consolidación de la memoria a largo plazo.
17
PABLO MORALES-LARA, MSM
Esta situación era incompatible con la idea original de que la arquitectura primi-tiva o filogenética del sistema límbico, incluyendo el hipocampo, estuviese rela-cionada con el procesamiento de complejas funciones cognitivas propias de humanos y primates superiores. Por lo tanto, un requisito fundamental necesario para entender la naturaleza biológica de las emociones, es evitar la necesidad de recurrir a la creencia de que las emociones son simplemente estados de sentimientos subjetivos. Como una ciencia cognitiva, la investigación del comportamiento emocional tienen que ser estudiada como un fenómeno neurobiológico integral, que incluya aspectos emocionales, motivacionales y similares. De esta forma se puede entender que la mente no es sólo una estructura meramente cognitiva relacionada con la for-mación de procesos cognitivos o un cerebro únicamente emocional, sino más bien que la mente abarca ambos procesos en una forma mucho más compleja. Los estudios científicos del neurólogo Paul MacLean desarrollaron una hipótesis de que nuestro cerebro está constituido por tres capas, representando un estra-to evolutivo, como sucede en la formación de la sedimentación arqueológica. Esta teoría tiene un gran fundamento en la génesis de la violencia y la agresivi-dad humana, puesto que partes primitivas del cerebro que aún conservamos, continúan operando de acuerdo a un conjunto de programas que proceden de los mamíferos, nuestros antepasados cercanos. MacLean sostiene que los tres cerebros operan de manera interconectada a través de millones de fibras nerviosas. Estas tres capas corresponden a la neo-corteza o cerebro nuevo, el sistema límbico o cerebro medio y el cerebro reptil. Hace millones de años el cerebro de los homínidos evolucionó espectacularmen-te ya que, por encima del bulbo raquídeo y del primitivo sistema límbico se fue generando, el neocórtex, el cerebro racional. A los instintos, impulsos y emociones puramente animales o irracionales se aña-dió la capacidad de pensar de forma abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente. Hoy en día la corteza cerebral, la nueva y más importante zona del cerebro homínido, recubre y engloba las más viejas y primitivas. Esta distribución es la nueva esencia del Sistema límbico que se configura en varias estructuras que gestionan diversas respuestas ante estímulos emocionales, ya no solamente, irracionales. El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada debajo de la corteza cerebral, que integra órganos tan importantes co-mo el tálamo, hipotálamo, el hipocampo o la amígdala cerebral; en el ser
18
PABLO MORALES-LARA, MSM
humano, estos son los centros de la afectividad y es aquí donde se procesan las dis tintas emociones y donde se experimentan penas, angustias y alegrías. El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral y una transmisión de señales inmediata permite que el sistema límbico y el
neocórtex trabajen juntos y esto es lo que explica que po-damos tener cierto control sobre nuestras emociones. También está relacionado con la memoria, la compren-sión, los instintos básicos, las emociones, la personalidad y la propia conducta y, además, interacciona inmediatamente con los sistemas endocrino y autónomo. Es el responsable principal de la vida afectiva y participa en la formación de los recuerdos.
Por encima del sistema límbico encontramos la corteza cerebral que, en su con-junto, es una estructura distintivamente humana; la mayor parte de nuestro pensar o planificar, del lenguaje, imaginación, creatividad y capacidad de abs-tracción, proviene de esta región cerebral. Amor y venganza, altruismo y malda-des, arte y moral, sensibilidad y entusiasmo quedan mucho más allá de los mo-delos de percepción y de comportamiento espontáneo del sistema límbico, aun-que se complementan e interactúan con este. El sistema límbico se involucra con las emociones y los instintos, comer, luchar, escapar, peligros y comporta-mientos sexuales. Se ha enfatizado que todo lo que atañe a este sistema es agradable o desagradable. La supervivencia misma depende en evitar el dolor y procurar el placer. Experimentalmente, cuando esta parte del cerebro se esti-mula por descargas eléctricas leves, varias emociones desde la rabia hasta el placer se producen, de modo artificial, y se constatan, aunque éstas ocurren sin estímulo visible.
Una relación inequívoca Freud desarrolla un concepto teórico sobre el consciente y el inconsciente al que hoy los neuro-fisiólogos aceptan después de casi 100 años en los que asumen
que los sentimientos conscientes no son necesarios para producir una respuesta emocional, sino que al igual que otros procesos cognitivos, éstos requieren ser procesados inicialmente de forma inconsciente. El inconsciente es por lo tanto fundamental para la formación de los síntomas y del consciente. Asi mismo, aunque los sentimientos están relacionados con la experiencia emocional, la subjetividad de éstos implica correlacionar los siste-mas neurales que originan dichos sentimientos. De esta forma los postulados psicoanalíticos sobre la violencia nos acercan de modo particular a la
19
PABLO MORALES-LARA, MSM
construcción y desarrollo de las emociones. Por ejemplo Freud hablada acerca del amor y el odio, dos fuerzas contrapuestas, de ambivalencia.
Del amor al odio
La relación del odio con las cosas, objetos o sujetos es mucho más antigua que la del amor. Ese odio procede del repudio primordial narcisista por parte del ego del individuo hacia el mundo externo con su efusión de estímulos. El odio en su calidad de manifestación como reacción de un disgusto provocado
por las cosas, objetos o sujetos, nos muestra siempre una relación íntima con los instintos de conservación del individuo; de modo que los instintos sexuales y el ego pueden fácilmente formar una síntesis en que se repite la del amor y el Odio. El ego y su relación con el narcisismo son una fuente constante de lucha por mantenerse y conservarse en un mundo de gran competencia como el actual. Algunas mujeres compiten entre ellas, narcisisticamente, compiten a muerte y llegan incluso a odiarse. Ejemplos diarios y clásicos los observamos en la clínica, como también en las oficinas de cualquier empresa. Un caso particular me recuerda el regalo de unas flores marchitas y muertas, en su cumpleaños, a una jóven y hermosa secretaria, por parte de una alta y reco-nocida ejecutiva. Mucha violencia es generada a través de estos mecanismos, al demostrar nuestro disgusto o repulsión por aquel o aquella que intenta invadir el espacio del Otro. Aspecto que vemos constantemente entre amistades, relaciones de pareja y matrimonios, donde el sentimiento de desplazamiento y los celos son el orden del día.
En la construcción de las relaciones sociales de los individuos se plantea la tesis de que, en el proceso de socialización, un individuo buscará la salida a sus de-seos instintivos. Estos deseos instintivos pueden configurar la agresión y el sexo, lo que viene a constituir un patrón bien conocido como el de amor-odio. Esta constante búsqueda de salida de los instintos es un proceso llamado des-plazamiento. El desplazamiento es el mecanismo de defensa por la cual el indi-viduo desplaza su hostilidad hacia otro, implicando la búsqueda de una víctima propiciatoria.
20
PABLO MORALES-LARA, MSM
Violencia en la relación hombre-mujer
Se manifiesta en el hombre maltratador, una tensión entre el reconocimiento del objeto como sujeto, en donde triunfa la consideración del otro como objeto, debido a la incorporación de los valores de género masculinos (una hiper-masculinidad), y a la dificultad de establecer el proceso de individuación, con-servando la simbiosis con el objeto como parte inseparable de su identidad, y su pérdida como una devaluación narcisista insoportable. A este objeto (padres) se le denomina el "objeto transformacional", que tiene
que ver con la experiencia temprana de un objeto primero que transforma el mundo interior y exterior del sujeto, una etapa simbiótica donde el yo y el otro no están diferenciados. "Esta experiencia del yo que consiste en ser transforma-do por el otro permanece como una memoria que puede ser re-escenificada en experiencias estéticas o en objetos que prometen un cambio‖. "Ante el fracaso en ser desilusionado de este vínculo" no debe sorprender el surgimiento de diversas psicopatologías. Al observar que de no producirse el adecuado pasaje del objeto transformacio-nal hacia el objeto transicional, debido a una inadecuada interacción con la ma-dre, vemos, en la vida adulta, "ciertas formas de erotomanía, que pueden ser ensayos de establecer en el Otro como el objeto transformacional". La depen-dencia del hombre en relación a la mujer es fundamental, pues ella es un objeto erótico que incluso puede ser dominado y despreciado a la vez, pero del cual no puede prescindir. Esta es una adicción del erotismo masculino, que está domi-nado por las vicisitudes del objeto materno, vivido como todopoderoso". Una constante observada en estos hombres maltratadores, es una gran dificul-tad de prescindir de una expectativa hacia un objeto materno, de forma extre-ma y unida a otros rasgos psicopatológicos, en muchos casos, estos hombres no pueden reducir el poder de la madre, ni reconocerla como sujeto de necesi-dades y deseos propios. No hay un aprendizaje, ni una representación de la ma-
dre como sujeto, y la mujer que viene a ocupar el mismo lugar del objeto que calma, que responde literalmente a las expectativas de omnipotencia del varón angustiado, constituye lo que Bollas llama "objeto transformacional". En la situación de pareja se repite la imposibilidad del reconocimiento; la dificul-tad de estos hombres de reconocer su íntima dependencia de su compañera, se explica porque esta dependencia amenaza su propia representación de la virili-dad, y su identidad masculina. Esta negación acentúa la externalización de la culpa que sigue a la violencia.
21
PABLO MORALES-LARA, MSM
Es por esto que el maltratador parece justificarse diciendo: "No soy yo, sino ella" quien fracasa en el apaciguamiento. En circunstancias normales, la etapa de dependencia extrema con el otro dura poco; la demora en la respuesta de la madre, la ausencia de ella y su posterior regreso, traerán consigo la experiencia de 'frustración, junto con la agresividad y la progresiva separación del niño de este objeto privilegiado hasta concebirlo como una entidad por derecho propio. Este es un proceso que no está exento de angustia pero que desarrollara per-manente tensión, en el reconocimiento del otro como sujeto de deseos y de ne-cesidades, Otro que está ahí afuera, en el mundo, a través del cual se realiza también la distinción entre realidad interna y externa. Cuando el niño reconoce que el objeto es independiente de él, cuando tiene ex-periencia de su pérdida, entonces lo nombra. Para que haya lenguaje ha de haber separación del niño y de la figura de cuidados con la que se haya vincula-do, se nombra aquello que se pierde. Con la separación de la madre el niño dirá mamá, papá. Es decir, el lenguaje viene allí donde aparece la angustia de separación, esto es importante retenerlo para explicar la violencia familiar. En la pareja don-de se producen los malos tratos no hay lenguaje que hable de la angustia y solo aparece la violencia como intento de "pegarse" al objeto, o de despe-garse de él. La dificultad de reconocer a la mujer como un sujeto autónomo, inhibe el len-guaje, que aparece como innecesario: si el objeto está dentro no hace falta arti-cular palabra para que atienda. Pero el objeto está afuera, y la frustración con-secuente con este hecho, la imposibilidad de "dominarlo" por entero, produce el paso a la actuación: la violencia. "si fracasa el reconocimiento hay dominación‖.
22
PABLO MORALES-LARA, MSM
Formas de manifestación de la violencia
La violencia de género adquiere muchas formas de manifestación entre las que podemos citar: física, sexual, psicológica, pérdida de libertad, coerción, amena-zas, y violencia implícita y explicita de forma verbal y no verbal; que se produce con mayor frecuencia en el seno del hogar. La violencia sobre la base de género es una articulación de, o una coacción de jerarquías de poder y desigualdades estructurales nutridas por sistemas de creencias, normas culturales y procesos de socialización.
Por supuesto la cultura ha impuesto su valoración hacia los sexos, se distinguen el hombre y la mujer en el plano físico, por la diferencia física y corporal, por los músculos y la fuerza bruta para establecer el control y el poder o para obtener el gozo y el placer sexual. La cultura ha establecido un discurso propio para ca-da uno, con el fin de establecer pronunciadas diferencias, fundamentadas en los principios de dominación, puesto que el hombre primitivo siempre estuvo en esa constante lucha por la supervivencia, logrando dominar todo lo que le rodeaba y le presentaba obstáculo. Esta es una herencia que se encuentra en el cerebro antiguo de cada hombre, puesta al servicio del mundo moderno, del hombre desprovisto de razón y ena-jenado en sus emociones, el hombre moderno ejecuta acciones muy similares al hombre del paleolítico, funciona con las emociones, permite que la violencia do-mine y controle su cerebro nuevo (neo-cortex) la razón y la inteligencia; las ciencias y las matemáticas no ha logrado establecer un balance y un control en estas emociones de naturaleza violenta y también sexuada. El desarrollo de las sociedades siempre ha estado fundamentado en la fuerza, las guerras y la violencia de los hombres, mas no de las mujeres. El psicoanáli-sis ha sido la única disciplina que ha podido llegar al fondo de la conducta humana, descifrando las piezas que intervienen en la psiquis, llegando a conclu-
siones que posteriormente han sido corregidas, entrando en el análisis de la sexualidad humana y de la génesis de la violencia a partir de las teorías sexua-les y de los escritos sobre la cultura. El desarrollo de las sociedades se centra en el patriarcado - un sistema de valo-res y costumbres que coloca al hombre sobre la mujer, los niños e incluso sobre otros hombres; generando un sentido de derecho y privilegio. El patriarcado también institucionaliza los contextos sociales, culturales y legales que permiten la violencia sobre la base del género.
23
PABLO MORALES-LARA, MSM
Las diferencias de género: una construcción del lenguaje
Las sociedades modernas son androcentristas y patriarcales. Esto significa que lejos de interpretar las diferencias entre los sexos como diferencias físicas, ha atribuido entre ellas un valor positivo para lo masculino, y un valor negativo pa-ra lo femenino, haciendo de lo masculino el valor universal. Las construcciones culturales a través del paso de los tiempos han asignado unos ciertos valores en el reparto de las tareas entre lo masculino y lo femeni-
no, fenómenos que no tienen un valor universal, ni son generados por una na-turaleza biológica común, solo son construcciones y valores asignados a la mu-jer y al hombre. A partir de las diferencias biológicas, de la maternidad y los valores diferentes instauradas en los patrones de crianza de los niños, el hombre, en todas las cul-turas, ha desvirtuado a la mujer convirtiéndola en una serie de representaciones simbólicas que la destinan a configurarla de un modo determinado y no de otro. Se trata de un fenómeno denominado ―violencia simbólica", " esta es una vio-lencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, ejercida y puesta en marcha esencialmente a través de lo simbólico, de la comunicación y del conocimiento y del desconocimiento, del reconocimiento, o, en último térmi-no, del sentimiento" . El hombre ha re-inventado a la mujer; en los medios de comunicación con re-presentaciones simbólicas que tienen como función garantizar el poder en la so-ciedad, asegurando un sostén afectivo sexual determinado. Por eso en el proce-so de socialización y adquisición de roles de género las niñas fueron adquiriendo una serie de características que las dotan para dar a los hombres aquello que ellos perciben como formando parte de sus más íntimas necesidades: amor eterno (madre) y satisfacción sexual (sexo en cualquier momento en la forma
más prosaica). También el hombre ha inventado una masculinidad determinada, que se dife-rencia radicalmente de la feminidad. "Partimos de una "androginia inicial", la disponibilidad en cada ser humano de adquirir los rasgos atribuidos cultural-mente a uno u otro género. Los estudios antropológicos no hacen sino confir-mar esta disponibilidad y plasticidad identificatoria. Stoller defiende una fuerte identificación con la madre del varón, que explica muy bien la reacción contra la feminidad de los hombres adultos, que han de identificarse como no-mujeres.
24
PABLO MORALES-LARA, MSM
Dato éste que la antropología nos ha enseñado a valorar en su extensión. Los ritos de paso para los hombres son verdaderos adiestramientos en el modo de abandonar el mundo femenino de la infancia, y adentrarse en los valores con que cada cultura ha ido elaborando su representación de lo masculino.
La valoración sexual inicia desde el nacimiento La psicología diferencial nos ha permitido aprender, que desde la más temprana infancia los adultos diferencian a niños y niñas, nombrando sus sentimientos de modo diferente. El llanto de un bebé por ejemplo, cuando no existen signos ex-
ternos que nos permitan afirmar que pertenece a un sexo u otro, será interpre-tado por los adultos desde sus propias expectativas de género según se les diga que es una niña, -"llora porque está triste", concluirán -, o un niño, -"llora por-que está enfadado. Así las emociones tendrán género, serán nombradas de diferente modo para unos y otros, al igual que las respuestas que dan los adultos que nos educan en unas y otras emociones. De este modo, en los niños se fomentará la agresivi-dad, la actividad, la transgresión y la fuerza; en las niñas la obediencia, la pasi-vidad, la ternura, y el acatamiento de la ley. Este proceso de socialización se hace con relativo éxito en nuestras sociedades. La diferencia entre los géneros comporta distintos modos de expresión del malestar, que vuelven a reproducir las formas de apropiación de la identidad de género. Un componente de la subjetividad, en esta escala de valoración, es que la agre-sividad es más reprimida en las niñas que en los niños; está presente en todas las especies animales y en el ser humano, y forma parte de su repertorio de conductas. Para Freud y el psicoanálisis, la agresividad es parte fundamental del origen de la subjetividad: para separarse del objeto, como dijimos, el niño de-berá oponerse a él, diciendo NO. En el infante, el No se aprende antes que el Sí, en su evolución es importante
esa etapa de oposicionismo que para Piaget será el germen de una subjetividad independiente y de una moral autónoma. La agresividad está ligada a los sentimientos, a la afectividad y a la sexualidad; el niño y la niña sentirán agresividad contra el rival que pretenda arrebatarles o hacerles perder parte del amor de su objeto de adoración, duran-te el desarrollo del Complejo de Edipo. Es una experiencia constatada la rivali-dad fraternal, el deseo del niño (a veces actuado de diferentes modos) de ma-tar al hermanito que lo desposee del amor, antes exclusivo de los padres.
25
PABLO MORALES-LARA, MSM
La agresividad tiene pues un carácter necesario y adaptativo. Como señala Echeburúa, desde el modelo cognitivo conductual: "La ira tiene un efecto ener-gizante que facilita la adopción de las conductas adecuadas para hacer frente a la frustración". Será la cultura, el aprendizaje social, la adquisición de la identidad de género, la que moldeará la agresividad humana de distin-tos modos según las culturas y las sociedades. En nuestra sociedad occi-dental, a los hombres se les reforzará el rol de agresores y a las mujeres el de víctimas. Así mismo se evidencia en toda la parafernalia publicitaria para evitar la violencia ―domestica‖. A través los medios de comunicación, la publicidad, el cine, y el lenguaje, la mu-jer aprende a controlar la agresividad de modo tan radical que hasta la propia agresividad adaptativa, aquella que le permitiría defenderse de la agresión o afirmarse en un simple No, se vuelve contra ella misma, y no hacia el exterior. De este modo, en los hombres predominan las conductas agresivas mientras la mujer vierte la agresión hacia adentro. En consecuencia, y a la espera de que se produzca la deconstrucción de la psicopatología a la luz de los estudios de género, podemos convenir que los hombres acusan patologías de la acción (alcoholismo, drogodependencias, maltratos, conductas de riesgo...) y las muje-res depresiones, somatizaciones y trastornos alimenticios, como expresión de su diferente educación sentimental, ligada a las expectativas sociales sobre uno y otro género. En el momento actual, aunque existen cambios en las relaciones entre los sexos, los roles tradicionales permanecen en el imaginario cultural y en la iden-tificación de género de los hombres y de las mujeres. Es más, la identificación con esos roles de género y la lucha por des-identificarse de ellos son un ele-mento más de confrontación y de angustia en la dinámica de los actuales víncu-los de pareja.
26
PABLO MORALES-LARA, MSM
Las parejas El registro cultural que dejamos a aquellos niños y niñas a los tres o cuatro años, identificados a lo que para nuestra sociedad debe ser un hombre y una mujer (los valores de género), se hacen adolescentes, las hormonas acuden en tropel a dotarlos de los caracteres sexuales secundarios, y se enamoran actuali-zando una reedición de las primitivas elecciones del objeto y de los posteriores vínculos afectivos triangulares que acontecen en las vicisitudes del complejo de Edipo.
El amor es el vínculo que une a las parejas incluidas aquellas en las que se pro-ducen los malos tratos, es decir, la violencia familiar se produce sobre el fondo de unas relaciones afectivas. Es más, el perfil del hombre maltratador es aquel que no usa la violencia fuera de la pareja, excepto si se trata de psicópatas, al-cohólicos y otros toxico dependientes, por lo que sus vecinos dirán de él que es un buen hombre. Esto podría llevarnos a pensar que los malos tratos, tanto en el hombre maltratador, como en la mujer maltratada que persiste en no aban-donar a su pareja, porque la ama, son una patología del vínculo amoroso. Cuando nos enamoramos dotamos al otro, mediante mecanismos de proyec-ción, de las virtudes y de los valores más excelsos. Él es todo para nosotros, el otro viene a ocupar el lugar idealizado que ocuparon los padres infantiles. De ahí que muchas veces nos parezca que lo conocemos de toda la vida, de ahí que se diga que encontramos la media naranja: partidos en dos, recuperamos con el amor la otra mitad. Así, en el enamoramiento, el otro ocupa el lugar del Ideal del Yo; se produce un aumento del narcisismo, puesto que, si el amor es correspondido, poseemos aquello que más valioso nos parece, aquello que nos provee de completud, que nos hace mejores. Es la euforia del enamoramiento, la omnipotencia de los ena-morados.
Pero, al mismo tiempo, la necesidad del otro genera una conciencia mayor de vulnerabilidad, de incompletud, que va a producir la agresividad, a causa de la herida narcisista que esta conciencia de que dependemos del otro nos genera, como ya en 1921 nos enseñaba con su habitual agudeza Freud. Situamos pues el conflicto entre el amor y el odio como estructural en la pareja, y la agresividad que llega al acto un polo o extremo de ese continuo que tiene por polo opuesto la agresividad atribuible a la que la presencia del otro nos ge-nera. Este lazo ambivalente, compuesto de amor y de odio, forma parte de
27
PABLO MORALES-LARA, MSM
cualquier enamoramiento, todos sentimos ambos sentimientos, en mayor o me-nor grado, de ahí los dichos populares que nos advierten sobre la cercanía entre ellos. Son aquellos a quienes más queremos, nuestros otros significativos, sobre quie-nes actúa con más virulencia nuestra irracionalidad y la familia, con su exposi-ción continua a ser el objeto de nuestras expectativas más narcisistas y al fraca-so inevitable de éstas, el lugar donde los determinismos inconscientes tienen una actuación privilegiada. Sin embargo, el enamoramiento no puede durar toda la vida porque el otro de-frauda siempre. De ahí que, poco a poco, ese enamorado pueda darse cuenta de que su amado (da) no es tal y como él imaginaba, sino que es otro distinto. El descubrimiento puede arrastrar tras de sí al amor (des-enamoramiento), o conservar la posibilidad de seguir amando de forma más ambivalente, más re-alista, a la persona de carne y hueso que tenemos al lado. La realidad del otro nos hará unir la virtudes con los defectos, el amor con el malestar que nos ge-nera que no responda a nuestras expectativas, porque eso comporta que nos alejamos de muestro ideal narcisista, lo que nos hace sufrir, disminuyendo nuestro valor-. Se trata de pasar de la pareja como UNO, mitificación del amor romántico, a la pareja como dos sujetos con sus diferentes ideales, que habrán de quedar en parte insatisfechos.
La ambivalencia como vínculo
Esta mezcla de sentimientos ambivalentes no se da igual en las parejas cuyo vínculo amoroso tiene una serie de características en la pareja formada entre el maltratador y su víctima. Entre ambos se ha establecido un vínculo apasionado, de amor-pasión, en el que cada cual ocupará para el otro el lugar de satisfac-ción de una necesidad determinada de fusión, de confusión con el otro, diferen-te para el hombre y para la mujer maltratada. Unas necesidades que están
prescritas por las expectativas de género, de lo que ha de ser un hombre y éste debe esperar de una mujer, y de lo que una mujer es y debe esperar de un hombre. El hombre maltratador es un hombre identificado con los valores machistas de la masculinidad, es decir, vive como ego-sintónica su parte violenta, dura, agre-siva, fuerte, pues no ha desarrollado la capacidad de empatía, de identificación con el otro para lograr comprenderlo, y vive como un empuje a la feminización, temida, la sensibilidad, el diálogo, los cuidados a su compañera.
28
PABLO MORALES-LARA, MSM
La renuncia de este hombre a la violencia le hace caer en una temida feminiza-ción al aceptar valores tradicionalmente asignados a las mujeres: comunicación, diálogo, cuidados... lo cual dificultará enormemente su tratamiento. Según se cita en "La violencia familiar actitudes y representaciones sociales", de la Aso-ciación Pro derechos Humanos, menos de un 1% de estos hombres acuden a tratamiento, y la mitad de ese 1% lo abandona porque han conseguido manipu-lar a la mujer y volver. Este hombre es un sujeto que ha desarrollado determinados aspectos de su identidad adaptándose a las normas sociales (recordemos aquí el concepto de falso self de Winnicott), un desarrollo que puede verse en sus logros profesiona-les o en sus relaciones con otros hombres, pero que permanece ligado a un ob-jeto (que viene a estar representado por la mujer elegida) con características de dependencia simbiótica que no puede reconocer. Para sostener esta situación ha debido escindir dos partes de si mismo que son irreconciliables. "La escisión indica una polarización en la cual los opuestos (en especial lo bue-no y lo malo), ya no pueden integrarse"; "en la escisión, los dos lados aparecen representados como tendencias opuestas y distintas, de modo que el sujeto so-lo tiene acceso a ellas como alternativas". Estamos hablando de una escisión en el ―yo‖ del maltratador que se corresponderá con una escisión del objeto, es de-cir, de la mujer. Ninguna de estas dos partes quiere saber de la otra, de la que está separada, porque es contradictoria con ella. La dependencia del hombre maltratador de la mujer objeto de su amor no pue-de ser reconocida por él, por la amenaza que la dependencia implica para su masculinidad, pero sí actuada en el circuito de la violencia. Esta dependencia reprimida y luego separada, ha dejado su huella en una inseguridad que forma parte del carácter de estos hombres, de la que se defienden adoptando formas autoritarias y machistas. El reconocimiento de esa parte escindida, dependiente del objeto, pues recupe-ra con él parte de su narcisismo, amenaza una virilidad basada en la adopción de conductas de "hombre". A nuestro entender, el maltratador ha depositado en la mujer las características de un objeto primigenio, el objeto de simbiosis que no vivió con su madre, de quien no pudo separarse porque no fue efectivamente constituida como sujeto de amor. Este hombre, como vimos, espera inconscientemente que una mujer, consecuentemente con la distribución de las expectativas de género, calme su angustia y su dolor, y sostenga la parte más dependiente y simbiótica de él.
29
PABLO MORALES-LARA, MSM
Esta mujer no constituye para el hombre el ideal del yo, como en otros tipos de amor, sino algo más primitivo, menos evolucionado, un objeto indiferenciado al que tiene que tender, una prótesis que le salva de su precaria subjetivación. "Si bien no hay disponible ningún recuerdo de la experiencia del infante con su madre, la búsqueda del objeto transformacional, y la designación del que ha de rescatar una transformación ambiental, es una memoria del yo... de una singu-lar manera éste es el objeto del ―yo‖ con exclusividad, y puede incluso repug-nar, o ser indiferente a la experiencia subjetiva que la persona tiene de su pro-pio deseo. Un jugador vicioso es compelido a apostar en contra de su volun-tad...". Destacamos con el subrayado esta alusión específica al carácter com-pulsivo de la búsqueda del objeto. "Tan pronto como las tempranas memorias del ―yo‖ son identificadas con un objeto que es contemporáneo, la relación del sujeto con el objeto se puede volver fanática, pues está acompañada de que el objeto producirá un cambio".
Él, transforma a la mujer de sujeto en objeto Privándola de su subjetividad. Coincidiendo con el proceso que viene haciendo el patriarcado desde hace siglos: convertir a la mujer en un objeto de deseo del hombre. El hombre así caracterizado, cuando posee a esa mujer-objeto que busca, para recuperar una ilusión narcisista de sí, se dedicará a aislarla de los otros (la mayoría de las mujeres agredidas se quejan de que el marido les prohíbe salir, sus únicas relaciones han quedado reducidas a los hijos y a su marido, que éste odia a la familia de la esposa y ha conseguido que mantenga pocas relaciones con ella), a des-subjetivarla, a moldearla de acuerdo a los ras-gos que desea para su objeto, siguiendo un proceso largo y doloroso para ella. La des-subjetivación de la víctima es común en todos los casos de violencia, sea ésta familiar o social. En la época del nazismo, a los judíos se les uniformaba y
dejaba sin pertenencias para privarlos de identidad, de pasado y de futuro, des-objetivándolos para facilitar así el ejercicio de la violencia sobre ellos. Como se-ñala Lorente Acosta, el hombre procura entonces un proceso de "aislamiento social de la esposa", un "ataque contra las conexiones de identidad del pasado", y un "ataque contra la identidad actual, criticando y recriminando" a su mujer que no cumple con sus expectativas sobre el papel y el comportamiento que es-pera de ella dentro de la pareja.
30
PABLO MORALES-LARA, MSM
Este proceso de convertir a la mujer en objeto, lo realiza el varón a la espera de que cuando tenga necesidad de ella, ésta le responderá tal y como debe hacer-lo: como un eco, transformando su medio como él desea y apaciguando su an-gustia. Cualquier acontecimiento exterior puede provocar en el hombre una re-gresión hacia ese aspecto escindido de su self e iniciar la búsqueda del objeto apaciguador que representa para él su esposa: una discusión en el trabajo, en el bar, el fútbol. Como vemos, para la mujer, satisfacer estas expectativas es imposible. La mu-jer, por más que el circuito de la violencia la haya desposeído de subjetividad, por más que aumente su indefensión (según el modelo de Selligman), seguirá siempre, bien a su pesar en algunos casos, respondiendo de modo distinto al esperado. Es ahí cuando aparece la violencia. El objeto no transforma, no responde, y el narcisismo se ve amenazado, la ira aparece como forma energizante de recupe-rar el narcisismo devaluado por la pérdida de ese objeto deseado, y como res-puesta a la frustración que se produce. La no presencia del objeto transforma-cional comporta sentimientos de abandono y de pérdida, como lo era la separa-ción de la madre. "La hostilidad deriva de actitudes y sentimientos (de maldad, venganza, cinis-mo...) desarrollados por una evaluación negativa generalizada de la conducta de la pareja, que generan un impulso a hacer daño". El diálogo, "que parece en sí mismo constituir una renuncia a la agresividad" está ausente, al no haber re-conocimiento del otro como interlocutor. Pero tras la descarga de la violencia, y el temor a perder al objeto, lo que apa-recerá en escena será la parte más adaptada de la personalidad masculina, aquella siempre separada de la anterior, a lo que el hombre prometerá a la mu-jer no "volver a caer" en esas conductas, le dirá que la ama, que la necesita, que está loco por ella, que todo eso es amor, le lleva flores, y le regala chocola-tes para mantener el control de su objeto. La mujer, tras la crisis de malos tratos, amenaza con el abandono; sin embargo, el hombre ha recuperado su hombría con la violencia, y está calmo. Hemos de señalar que observamos conductas de descarga semejantes en pacientes bor-derline que se auto-reparan narcisísticamente mediante conductas de acción co-mo sexualidad compulsiva, abuso de alcohol y cocaína buscando efectos eufori-zantes y desinhibición verbal y conductual (sexual o agresiva).
31
PABLO MORALES-LARA, MSM
En la relación amorosa entre un maltratador y su víctima existe una dificultad poderosa de unir la visión idealizada del otro con el otro de la realidad, no pro-duciéndose, en cierto sentido, la des-idealización. La parte disociada del hombre esperará siempre su objeto simbiótico apacigua-dor, y la experiencia de la realidad de que éste no existe no se convertirá en un aprendizaje, puesto que está escindida de esa necesidad y se inscribe en otro lugar. El objeto bueno y el malo están separados, sin que se produzca una inte-gración que permita la ambivalencia, la des-idealización, la culpa y la depresión. Ese modo de satisfacer sus necesidades narcisistas toma la forma de una repe-tición, de un destino, una inclinación que pese a que nos lleva a la desgracia no puede evitarse. "No puedo evitarlo", es más fuerte que yo..." serán frases fre-cuentes. Se trata de una neurosis de destino: como la gente que repite una vez y otra sus malos encuentros. El camino de ese goce está horadado en el cuerpo con un surco indeleble que atrae a la circulación de las pulsiones por él hacia una descarga inmediata y violenta. De este modo se estará reproduciendo el circuito de la violencia, que fenome-nológicamente han descrito la mayoría de los autores que se ocupan del tema. Las fases del maltrato que se identifican son:
Tensión creciente: agresión verbal leve. Aislada, la mujer procurará me-canismos de protección para evitar la crisis.
Agresión aguda: descarga incontrolada de tensiones. Episodio de malos
tratos. La mujer no buscará ayuda hasta pasadas al menos veinticuatro horas de la agresión, lo que se llama "el síndrome del paso a la acción re-tardada", por vergüenza, temor.
Fase de amabilidad y afecto: se caracteriza por una situación de extrema
amabilidad, "amor" y conductas cariñosas por parte del agresor: "luna de miel". Es una fase bien recibida por ambas partes, durante ella se produ-ce el proceso de victimización completa de la mujer. Esta fase actúa como refuerzo positivo para el mantenimiento de la relación. El agresor muestra su arrepentimiento y realiza promesas de no llevar a cabo algo similar. Piensa, en efecto, que será capaz de controlarse y que la mujer nunca volverá a comportarse de manera que sea necesario agredirle de nuevo.
32
PABLO MORALES-LARA, MSM
Actúa aquí la separación de la otra parte simbiótica, y no existe, para ninguno de los dos participantes, posibilidad de unir la secuencia completa, modificando la relación. Esto es así porque en este tipo de vínculo se pone en juego, al igual que en to-do síntoma, algún tipo de satisfacción, una satisfacción posible, que hace difícil disolverlo. Como en el sado-masoquismo donde, para Stoller, "la perversión, co-mo la perla que rodea el grano de arena, se desarrolla mediante el placer sen-sual, a partir del dominio de lo que en otras circunstancias sería una angustia intolerable"; lo intolerable para el hombre maltratador es la renuncia al encuen-tro con su objeto transformacional, es decir, la constatación de que nunca, ni antes ni ahora, hubo ni habrá los cuidados que él anhela. Para ambos el ciclo descrito constituye una adicción, un círculo repetitivo, como para el toxicómano el abuso de la sustancia que no puede abandonar. No podemos extendernos en el estudio de las familias donde se producen los malos tratos, en el aspecto trans-generacional, en la transmisión de determina-dos roles de género, en la compulsión a la repetición de las mujeres maltrata-das en el hogar que buscan y eligen como pareja hombres golpeadores. Estela V. Weldon y Louise Kaplan hacen una aproximación a algunos aspectos del tema, acercándonos a un concepto de perversión femenina donde el maltra-to de la madre a los hijos, a su propio cuerpo (mediante daño, mutilaciones, prostitución, o cirugía estética compulsiva), pone de relieve que la perversión femenina tiene rasgos diferenciales respecto a la masculina, al estar enraizada en una devaluación íntima del género transmitida desde las abuelas a las ma-dres. En la mujer maltratada podemos encontrar rasgos de esta perversión, pero dejo para otro momento este polémico aspecto del tema. Queremos añadir que para estos hombres, de acuerdo a los estereotipos de género adquiridos, los hijos forman parte de la mujer, no siendo reconocidos como sujetos iguales, de ahí que puedan acabar con sus vidas en respuesta o venganza ante la separación y/ o rechazo de la madre.
33
PABLO MORALES-LARA, MSM
El vinculo adictivo en la mujer
Esta relación se refiere a las mujeres que soportan los malos tratos sin romper el vínculo, o que, a pesar de intentar romperlo, permanecen en él ante el temor a hacerlo realmente, en lo que sin duda es el prototipo de un vínculo adictivo. Sin embargo, a veces, en la elección de la pareja hay errores, o actos fallidos, y el hombre encuentra una mujer que no responde a la victimización como él es-pera, rompiendo la relación apenas se dan los primeros episodios de violencia. Según distintos estudios sociológicos existe un 30% de mujeres maltratadas y el
50% de ellas, es decir, la mitad, sigue viviendo con su pareja. En España se producen en el año 2.000 un 22,7% más de delitos contra las mujeres que hace 10 años. Esto si hablamos solo de denuncias formales, aunque solo entre el 5% y el 10% de los maltratos llegan a denunciarse alguna vez, quizás porque las mujeres saben que el 82% de los maltratadores denunciados queda sin conde-na. (El País, 26 de febrero del 2000). Además, se conoce que pasan hasta 10 años como promedio, antes de que se denuncien los malos tratos. También se ha observado que después de una de-nuncia que funciona muchas veces como amenaza, y que contiene la expectati-va implícita de que actúe como un efecto disuasorio, las mujeres siguen convi-viendo durante largo tiempo con el marido en espera de un cambio. Ambos es-peran un cambio. Un cambio de difícil construcción, pues se encuentran inmer-sos en una repetición sin fin, en un tiempo inmovilizado. En estas mujeres hay una especie de vacío interior, una precariedad de conteni-dos psíquicos que responde a una historia donde su "experiencia subjetiva" ha sido sistemáticamente negada para adaptarse a las demandas del Otro (madre/padre, posteriormente el marido), como viene preestablecido en las expectati-vas de género asumidas. Este vacío le resulta más intolerable que la dependen-cia de un hombre cuyo maltrato, también debido a su propia historia familiar
previa, ella interpreta como un acto de amor y de dependencia. La mujer perci-be la debilidad del Otro y se coloca frente a él como una prótesis, un sostén, un refugio, y en ese acto satisface los íntimos anhelos de su feminidad. En esto consiste, en parte, el enigma de la permanencia de la mujer víctima de los malos tratos con su marido maltratador. Algunos han hablado del llamado masoquismo femenino, pero no voy a entrar aquí, ahora, en esa polémica. De lo que se trata es de que el sufrimiento actual es más tolerable que el sufrimiento
34
PABLO MORALES-LARA, MSM
(apenas adivinado éste, en el tratamiento aparecerá la temida pregunta "¿quién soy yo?", "yo no soy nadie"), y de su dependencia. El drama externo sustituye y hace soportable el interior. En esa otra escena podemos apreciar el latrocinio del self, que se ha efectuado sistemáticamente sobre ella, de manera que su subjetividad se ha visto dañada al negársele la experiencia propia, las palabras para nombrar sus sentimientos. Estos quedarán sin identificar muchas veces, afectos sin representación que se expresan en forma de angustia, una angustia que se aminora al proponerse como objeto de otro y responder así a las expec-tativas de género que suplen con una identificación imaginaria su subjetividad. A pesar del dolor actual, la mujer maltratada permanece ligada al maltratador porque el reconocimiento de la realidad total del hombre y la separación conlle-varía para la mujer la pérdida de una parte importante de su narcisismo, ligado a él, a una sensación de vaciamiento o mutilación que le resulta intolerable. Es esta pérdida la que está en el origen de la deseada reconciliación. La fase de luna de miel tiene un efecto de seducción en la mujer (aumentando su narcisismo: él la ama) hasta llegar a un aumento de sentimientos positivos, olvido selectivo, separación de la parte mala del otro. Es aquí donde cabe inter-pretar la percepción que las propias mujeres tienen de haber "provocado", a ve-ces, el episodio de malos tratos. Para disminuir la tensión, la mujer puede anticipar la crisis, en un esfuerzo por controlarla y provocar así, no sólo la violencia, sino la calma que le precede. Ve-mos pues, los efectos claros de disociación que van a impedir la percepción re-alista del otro. Existe un amplio consenso en considerar que esta actitud de la mujer tiene que ver con su identidad de género, con la idea de feminidad que la sustenta, ad-quirida a través de generaciones de mujeres, y en cómo esa identidad comporta determinados ingredientes que van a facilitar su posición como objeto del hom-bre y su consecuente pasividad. Desde la adolescencia, el cuerpo y el psiquismo de la mujer es objeto de violencia real o fantaseada. Las chicas temen más que los chicos las agresiones sexuales; la mujer, en nuestra sociedad está colocada del lado de la víctima. En un estudio reciente sobre la representación del amor, la mujer y el sexo en el cine español de los 90’s, la autora destaca que en todas las películas analiza-das, los estereotipos de género siguen siendo los tradicionales, es más, como
35
PABLO MORALES-LARA, MSM
dato relevante, la violación es contemplada como un hecho jocoso, y la mujer considerada en el acto amoroso como un objeto sexual (prevalecen como repre-sentación del placer sexual de la pareja coitos de escasos segundos, sin juego erótico que les anteceda), es decir, el cine sigue mostrando una aceptación uni-versal las expectativas que sobre la mujer ha creado el género masculino y los viejos estereotipos de género ligados a éstas. El cine y la televisión, son hoy en día, los maestros privilegiados de la educación sentimental en la mujer. Estos estereotipos conducen a que algunas mujeres vivan su feminidad como una amenaza, una debilidad, y requieran del amor de un hombre para salvarse. Podemos decir, aunque esto nos llevaría todo un desarrollo paralelo, que en su psiquismo, tal y como es construido en nuestra sociedad actual, la mujer nece-sita de un hombre para sostenerse. Primero del padre, luego de su pareja. Corsi señalará cómo en estas parejas la relación se establece entre mujeres hi-per-femeninas y hombres hiper-masculinos, y Dio Bleichmar apunta que a más identificación con la feminidad tradicional más dependencia a los juicios del otro tendrá la mujer. Las mujeres que se vinculan a hombres maltratadores y que permanecen liga-das a él reconocen la dependencia del hombre que aman y se "enganchan" a él porque esa dependencia les produce una satisfacción narcisista, un sentimiento de dominio, de ser necesaria para el otro, imprescindible para él. Son muje-res identificadas con la feminidad más convencional, enfermas de esa femini-dad, que se prestan a ser objetos del hombre porque este hombre que las se-cuestra de los otros se convierte y es para ellas el soporte fundamental de su narcisismo tanto como el rol de mujer de este hombre lo es de su incipiente identidad. Su fácil victimización tiene que ver con ese lugar asignado socialmente a lo fe-menino, «la víctima siente vergüenza de las acciones de violencia... Esa actitud de la mujer deriva sin duda de las ideas que desde niña se le inculcaron, por virtud de los que Kenneth Bouldig ha llamado la trampa del sacrificio y Betty Friedan, la 'mística de la feminidad'».
36
PABLO MORALES-LARA, MSM
El sentimiento de culpa Además de los mecanismos inconscientes descritos, queremos destacar la com-plementariedad entre la tendencia a la autoinculpación de la mujer frente a la de exculpación en los hombres, ambas fruto del aprendizaje de la identidad de género, así como el compromiso del cuerpo femenino maltratado en la actua-ción de la violencia en la pareja, compromiso común en tantos otros síntomas que afectan a las mujeres. Lorente Acosta, en la obra citada, recoge algunas opiniones sobre los mecanis-
mos que explican lo que acontece en la mujer víctima de los malos tratos:
Se les ha asimilado con lo que sucede en el Síndrome de Estocolmo, es-clavas psicológicas de su secuestrador, que se convierte en el único vínculo afectivo que tienen, además de los hijos, a los que debe prestarse y sacrificar su vida, según el estereotipo de la buena madre.
Se ha explicado su sometimiento como una "identificación con el agre-
sor", mecanismo descrito por Anna Freud que explica cómo la víctima, se identifica con su verdugo como una forma de defenderse del peligro que le acecha e intentar controlarlo mejor. El abandono típico de la subjetivi-dad y de los deseos de la mujer que se produce durante el proceso de so-cialización, con la reducción de la actividad de las mujeres a la esfera doméstica, comporta dejarse entre paréntesis para atender las necesida-des del marido, lo que constituye un hecho frecuente. Cuando las necesi-dades son las de un maltratador, la mujer se coloca como víctima.
El autor, Domingo Carotozzolo, desarrolla una hipótesis sobre la formación en la pareja de lo que denomina "vínculo excitante", que tiene por objeto "el avance de cada uno de los sujetos en el aparato psíquico del otro y su paulatina conquista total. Se logrará de esta forma ser todo para el otro y ofrecer-se para colmarlo". De este modo se «recrea una vinculación narcisista en la cual el sujeto 'habita' en la otra persona, reproduciendo un esta-do privilegiado y único como aquél que existía en el vientre materno». En esta patología vincular así descrita «la agresión es el arma necesaria para ―penetrar‖ en el otro, para ―conquistarlo‖, ―poseerlo‖, habitar en él como único huésped. En este sentido une más que el amor>. No nos aventuramos a llevar a la memoria del estado prenatal el anhelo de un vínculo de fusión semejante, preferimos situarlo en los primeros momentos de la interacción del bebé con su madre, y las representaciones que de este vínculo se irán creando en el psiquis-mo infantil.
37
PABLO MORALES-LARA, MSM
La relación entre la víctima y su agresor contiene desde su origen los elementos del sometimiento. Remitimos a la relación entre dominación y sometimiento a la luz de la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo y sus aportaciones sobre el reconocimiento que hemos utilizado en este trabajo. Posteriormente este sometimiento se acentuará cuando el marido tenga la ple-na seguridad de poseer a su objeto y el proceso de des-objetivación de la mujer se haya completado. La separación de los cónyuges supone una mutilación de partes fundamentales de la valía de cada uno que se han ligado al otro, de ahí la indestructibilidad de un vínculo paradójicamente destructivo. Ahí está el nudo gordiano que desespera y hace incomprensible la relación para los profesionales que les atienden.
El efecto del maltrato y el desprecio
Más allá de las condiciones que ha de sufrir la mujer para establecerse en esa relación patológica, el maltrato reiterado producirá por sí mismo en ella una se-rie de consecuencias crónicas, de efectos secundarios, un deterioro psíquico progresivo que acentúa la inicial indefensión. Deterioro que ha sido más estu-diado que sus antecedentes, y que se expresa, según los autores consultados, utilizando la terminología psicológica común, como:
Baja autoestima. Depresión (desvalorización y agresión vuelta sobre ella misma). Desamparo e impotencia (indefensión: la arbitrariedad y el descontrol so-
bre las crisis del hombre le conducen a la sensación de que "haga lo que haga es igua").
A los mecanismos inconscientes descritos y a las consecuencias del mal-trato citadas hay que añadir las reiteradas razones socioculturales que fa-vorecen la permanencia de la mujer con la pareja de la que recibe maltra-to:
Falta de alternativas.
Temor a la desaprobación familiar y de los amigos: la sociedad culpa su-tilmente a la mujer de la agresión y del fracaso de las relaciones de pare-ja. Los profesionales que intervienen (policías, jueces), suelen tener una visión machista de la situación. Es necesario indicar aquí que como profe-sionales estamos afectados por los mismos prejuicios de género que el resto de la sociedad, por lo que hay que cuidar extremadamente, más en este tipo de problemática, que nuestra interpretaci6n de los hechos no esté afectada por estereotipos de género que atraviesan incluso nuestras teorías y marcos de referencia.
38
PABLO MORALES-LARA, MSM
Preocupación por la pérdida del hogar. Unida al aislamiento contribuye a la indefensión, puesto que es otro sostén narcisista que teme perder.
Miedo a las represalias del marido. Es frecuente que las agresiones se produzcan cuando se ha llevado a cabo la separación por parte de la mu-jer. A la ferocidad de la violencia actual, que a menudo tiene consecuen-cias mortales, han colaborado los cambios sociales en la representación de la masculinidad que se desvía de los emblemas tradicionales. El hom-bre violento conoce el rechazo que la sociedad va generando hacia su comportamiento, lo que aumenta la contradicción y la angustia a la que se enfrenta.
Estos cambios van acompañados de acuerdo a la cultura de globalización, con un incremento del ideal de individualismo y la autosuficiencia. Como señala Li-povetsky: "las relaciones entre los sexos están cada vez menos regidas por la "tradición" o la "fuerza" y cada vez más por la lógica expansiva de los derechos individuales a la autonomía y a la dignidad". Existe otra tesis sobre la violencia ligada a la economía que resulta de interés: de una familia cooperativa, con roles complementarios y tradicionales entre el hombre y la mujer, (la familia tradicional americana) hemos pasado, a partir de los años sesenta, gracias a las batallas de las feministas, a una familia que se contempla como una interacción no cooperativa donde cada cónyuge trata de satisfacer al máximo sus propias preferencias con la limitación de que no puede obligar al otro a permanecer en la familia si su bienestar dentro de ella es infe-rior al bienestar que alcanzaría fuera. La violencia es uno de los medios para satisfacer los intereses de uno de los miembros. Pero la agresividad tiene que permanecer contenida dentro de cier-tos límites, para no provocar el abandono (por lo que diríamos: el amo necesita del esclavo). La tesis de este autor se centra en que los agresores se comportan como si "compraran" el aguante de su pareja. De ahí que cuanta más renta posea la mujer, y cuantos menos hijos tenga la pareja, menos violencia se produzca. Pa-ra el autor las casas de acogida ayudan a disminuir la violencia porque sirven de límite, pues, aunque la mujer vuelva con el marido, le señala de ese modo lo que puede pagar y lo que no tiene precio. Finalmente y para concluir, es fácil deducir por todo lo anterior, que la interven-ción en este tipo de parejas no puede ser meramente social. Dado que la es-tructura personal de ambos será la misma aunque se produzca la separación, la
39
PABLO MORALES-LARA, MSM
secuencia puede volver a repetirse en futuras uniones, lo cual es frecuente en nuestra experiencia, aunque la literatura muestre datos contradictorios al res-pecto. Es por eso que son necesarias intervenciones que vayan más allá de la acogida y contemplen el tratamiento psicoterapeútico tanto de la mujer víctima de los malos tratos como del hombre que los inflige.
Conclusión El estudio de la violencia de género nos lleva por caminos diferentes, para llegar a conclusiones similares en las diversas concepciones acerca de la problemática. Debe ser prioritario reconocer que la violencia es una emoción, que tiene una historia y un proceso de evolución, y que se encuentra en nuestro sistema límbico con registros de tiempos remotos, hemos evi-denciado que éste sistema ha evolucionado, pero que aun así la violencia hacia la mujer no cede y es persistente. La propuesta psicoanalítica, en la base del desarrollo sexual y su teoría pulsional sobre el masoquismo, la influencia de la cultura, el amor y el odio como emocio-nes ambigüas, nos sugiere otro camino más interesante a la investigación, para sentar bases, por lo que nos lleva a mostrar que la violencia de género está li-gada a las emociones, a la afectividad y a la sexualidad. Es innegable que la violencia tiene diversos factores y variables que se encuen-tran implicados en su manifestación, como primera medida tenemos las fuerzas internas o pulsiones, denominadas también energía en búsqueda de una salida, para mantener un balance; además de los traumas y experiencias dolorosas en la infancia, evidenciados en cientos de hogares, la mayor parte del tiempo irre-mediablemente disfuncionales. Como segunda medida, tenemos los factores externos, que son también reco-nocidos en la gran mayoría de estudios destacados, son variables de la cultura, provenientes del sistema como respuestas adaptativas. La drogadicción, el alco-holismo, y todas las características identificadas de personalidad de un maltrata-dor, como síntomas de la cultura. En tercer lugar, una variable que ha tenido muy poca consideración durante la investigación científica ha sido la relación del sistema encargado de dirigir las emociones, el sistema límbico y su evolución, y las respuestas a los que se en-cuentra expuesto este sistema ante los diferentes estímulos y presiones tanto internas como externas.
40
PABLO MORALES-LARA, MSM
Esta triada de sistemas biológico, social y emocional nos lleva a arrojar alguna luz sobre la realidad de la naturaleza de la violencia en el hombre a través de toda su historia. Se ha evidenciado que los tratamientos psicoterapéuticos desarrollados para los acusados de maltratos se han mostrado en gran parte ineficaces. En tales pro-cedimientos terapéuticos, se han tomado en cuenta sólo las condiciones mora-les o socio-culturales de los sujetos, más no su implicación psíquica, es decir, su implicación inconsciente en el problema. Un sujeto que lleva a cabo un acto repetido de violencia contra su pareja, por arranques incontrolables de celos o que goza haciéndola sufrir, no es simple-mente un ignorante o un machista. Uno de los argumentos que más se escucha sobre los maltratadores, es que para este tipo de violencia no existen clases so-ciales o niveles culturales. Esto significa que hay una sobre-determinación in-consciente, hasta ahora no considerada, que sólo el psicoanálisis es capaz de tener en cuenta. Por este motivo nos permitimos sugerir la terapia psicoanalítica en conjunción con la educación emocional, como una propuesta a considerar al momento de ofrecer una cura o tratamiento contra la violencia de género. En el momento en que el hombre tenga la posibilidad de reconocer sus debilidades, sus traumas inconscientes y la sensibilidad respecto al Otro, podemos afirmar que hemos da-do un paso hacia una mejor comprensión del problema.
41
PABLO MORALES-LARA, MSM
BIBLIOGRAFIA Freud, S.: Psicología de las masas y análisis del yo, capítulo VII, Tomo 111, Madrid, Biblioteca Nueva, 3° edición, 1.973. Von Feuerbahc: Gaspar Hauser. Un delito contra el alma del hombre. Madrid, AEN 1.997. Itard, Jean.: Victor de Aveyron, Madrid, Alianza 1.973 Spindler, G. D.: "La transmisión de la cultura" en Honorio M. Velasco Maillo y otros (ed.) Lecturas de antropología para educadores. Madrid, editorial Trotta S.A, 1.993 Fonagy, P.: "Persistencia transgeneracional del apego: una nueva teoría" en Aperturas Psicoanalíticas, N° 3, Noviembre 1.999, revista ·virtual. Stem, D.N.: La constelación maternal, Madrid, Paidós, 1.997 Benjamin; J.: Sujetos iguales, objetos de amor. Ensayos sobre el reconocimiento y la diferencia sexual, Buenos Aires, Paidós, 1.997. Bollas, C.: La sombra del objeto. Psicoanálisis de lo sabido no pensado Buenos Aires, Amorrortu,1.991. Sanfeliu, l. coord.: Nuevos paradigmas psicoanalíticos, Madrid, Quipu ediciones, 1.996. Velázquez, S.: "Extraños en la noche. La violencia sexual en la pareja ", en Mabel Burln, Dio Bleichmar: Género, psicoanálisis, subjetividad, Buenos Aires, Paidós, 1.996, Velázquez cita a Collin F.: "Sobre el amor: conversación con Julia Kristeva", México, Copilco, Debate Feminista, año 2, vol 4, septiembre de 1.991. Benjamin, J: Los lazos de amor. Psicoanálisis, feminismo y el problema de la domina-ción. Buenos Aires, Paidós, 1.996. Stoller, RJ.: Sex and Gender, Nueva York, Jason Aronson, -1.975 Kaplan, L.: Adolescencia. El adiós a la infancia,Buenos Aires, Paidós, 1.991. Heritier, F.: Masculino/Femenino. El pensamiento de la diferencia. Barcelona, Ariel, 1.996. Bordieu, P.: La dominación masculina. Barcelona, Anagrama 2.000. Lorite Mena, J.: El orden femenino. Origen de un simulacro cultural, Barcelona. Edito-rial Anthropos, 1.987. Corsi, J.: Violencia masculina en la pareja, Buenos Aires, Paidós, 1.995, l° edición.
42
PABLO MORALES-LARA, MSM
Velasco Maillo, Honorio M., y otros: Lecturas de antropología para educadores, Madrid, Editorial Trotta, 1.993. Herdt, G.h.: Homosexualitku1 ritual en Melanesia, Madrid, Fundación Universidad em-presa, 1.992 Braconnier, A: El sexo de las emociones, Barcelona, Editorial Andrés Bello Española, 1.997. Bonino, L.: Varones, género y Salud Mental, Ponencia presentada en las X Jornadas de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Palma, noviembre de 1.999. Echeburúa E.; De Corral, P.: Manual de violenciafamiliar, Madrid, Siglo XXI editores, 1.998. Mead, M.: Sexo y temperamento en las sociedades primitivas, Barcelona, Editorial Laia, 1.973, 3° edición. Torrente Acosta, M. y lA.: Agresión a la mujer: maltrato, violación y acoso, Granada. Editorial Comares, 1.998. Freud, S.. Psicología de las masas y análisis del yo, Madrid, Biblioteca Nueva, tomo 111, 3° edición, 1.973. Freud, S., obra citada, capítulo VIII "Enamoramiento e Hipnosis". López Mondéjar, L.: "Tenemos que hablar...consideraciones sobre el amor contem-poráneo" Madrid, Revista de la AEN, n° 72, 1.999. Hannath, A.: Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Barcelona, Lumen, 1.999, 28 edici6n. Levi, P.: véase su trilogía: Si esto es un hombre, La tregua, Lo~ hundidos y salvados, Barcelona, Muchnik editores, 1.997, 38 edici6n. Bauman, Z.: Modernidad y Holocausto, Ediciones Seguitur, Madrid 1.997. Lacan, J.: "El estadio del espejo como formador de la función del yo Ge)..."en "Escritos 1", Madrid, Siglo XXI editores S.A., lOS ed,. 1.984 Stoller, RJ.: Dolor y pasión. Un psicoanalista explora el mundo sadomasoquista, Bue-nos Aires, Manantial, 1.998. Welldon, E.V.: Madre, virgen, puta. Idealización y denigración de la maternidad Ma-drid, Siglo Veintiuno editores, 1.993. Kaplan, L.: Perversiones femeninas. Las tentaciones de Emma Bovary, Barcelona, Paid6s, 1.994, 18 ed. Dio Bleichmar, E.: La depresión en la mujer, Madrid, Temas de Hoy, 1.999.
43
PABLO MORALES-LARA, MSM
Lipovetsky, G.: El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos de-mocráticos, Barcelona, Anagrama, 1.994. Dio Bleichmar, E.: La sexualidad femenina de la niña a la mujer, Barcelona, Paid6s, 1.997. Aguilar, P: Mujer, amor y sexo en el cine español de los 90, Madrid, Editorial Funda-mentos, 1.998. Pérez del Cam~, N. AM.: Una cuestión incomprendida. El maltrato a la mujer, Madrid, Horas y Horas, La editorial, 1.995 Del Valle, T., Sanz R.C.: Género y sexualidad, Madrid, Fundación Universidad Empresa, 1.991 Carotozzolo, D.: La pareja violenta. Una lectura psicoanalítica, Rosario, Horno Sapiens, 1.997 Otra bibliografía consultada: ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS: La violencia familiar. Actitudes y representa-ciones sociales, Madrid, Editorial Fundamentos, 1.999. Rosalind Minsky "Psicoanálisis y cultura" Madrid, Ediciones Cátedra S.A., 2.000. Grupo de estudios Psicoanalíticos Dialecto, Psicoanálisis de la Violencia, Sevilla, España 2008 French, J.R.P., & Raven, B. 'The bases of social power,' in D. Cartwright (ed.) Studies in Social Power. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. (1959). Finger, S: Minds Behind the Brain: A History of the Pioneers and their Discoveries Ox-ford. (2000) Finger, S: Origins of Neuroscience: A History of Explorations into Brain Function Ox-ford. (1994) Larocca, F. E. F: ¡Médico…! en varios portales del Internet. (2007) Larocca, F. E. F: La Neurociencia del Ego en varios portales del Internet. (2008) Solms, M: The Brain and the Inner World: An Introduction to the Neuroscience of Sub-jective Experience Other Press. (2002) Piñuel, I. y Oñate, A. Mobbing escolar: Violencia y acoso psicológico contra los niños. Madrid: CEAC. (2007). Sanmartín, J. "Violencia y acoso escolar". Mente y Cerebro, 26:12-19. (2007).
44
PABLO MORALES-LARA, MSM
OTROS LIBROS E-BOOKS PARA SU CONSULTA
EN PROCESO DE FORMACION
CONFERENCIAS, CHARLAS Y TALLERES — TEL (787) 307-4409