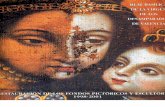"Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus: los conjuntos "C. Montalbán" y "Cata...
Transcript of "Fenicios en el Atlántico. Excavaciones españolas en Lixus: los conjuntos "C. Montalbán" y "Cata...
Complutun> Extra, 6(I), 1996: 339-357
FENICIOS EN EL ATLÁNTICOEXCAVACIONES ESPAÑOLAS EN LIXUS:
LOS CONJUNTOS «C. MONTALBÁN» Y «CATA BASILICA»
Maria Belé,,, José Luis Escacena, Carmen LópezRoa,Al/cia Roderot*
RESUMEN.- Este trabajo aborda eí estudio de un conjunto de materiales arqueológicos procedentes de anti-guas excavaciones españolas en LLn¡s. hoy depositado en el Museo de Tetuán. Se trata cuz gran parte de cerá-micasfenicias de barniz rojo, pero también de otros vasos a n,ano o a torno. El conjunto supone una evideuzciamás de la ocupación de la colonia en época arcaica, .í sugiere estrechos vínculos entre el Norte de Africa y el»umdo ¡arzésico de Andalucia occidental.
ABSIRAC’T.- This paper discusses tIte studv ofa group ofarchaeological material that proceedsfronz tite for-¡ner spanish excavations at Lixus, depositecí z¡ow it; the Museum of Tetuan. Consisting níainlv ofphoenicianred glaze potterv. it includes also other haudmade or wheelmade vessels. Tbk group supposes more evidencefor a?: ancicuz: ocupotion of this colonv, aud suggests clase hes betiveeu, Norfiz Africa and Tartessic culture of¡Fésten¡ Andalucia.
l’,uÁag4s ~‘~ív: Colonizaciónfenicia. Cultura tanésica. Edad del Hierro, Ceranuca.
¡Cm’ WQRDS: Pizoenician colonizotion, Tartessic culture, Iran Age, Potteuy.
El Programa cíe Cooperación Hispano-Ma-rroqui en Materia de Arqueología ~vPatrimonio2, quedirigía Manuel Fernández-Miranda,incitíía la incor-poraciónde un equipoespañola las excayacionesdeLixus, el más antiguo de los asentamientosfeniciosen el extremoOccidentede acuerdocon la tradición(Plinio. AY! XIX. 63) (flg. 1>. Peroantesdebíahacer-
¡ os ,se¡’t:,¡nieutos tWiicios tuis totiotios en el \Iediten:irteooccidental.(Adaptación de Niemeyer 1992: tig. 1).
* DcparttttnentodePrehistoriay Arqueología.Facultadde
s/n. 41004Scvillu.
se la documentacióngráficay el estudiode los mate-rialesque se conservande los trabajosrealizadosporTarradelíen dicho yacimientoentre1948 y 1959,nosólo como homenajey reconocimientoa su labor, si-no tambiéncomo la forma másadecuadade introdu-cirse en el análisis interno del yacimientoprevio acualquier inlervención de campo. La informaciónquehoy poseemossobre la presenciafenicia enel ex-tremo occidente,permite una revalorizaciónde esosmaterialesrepresentativosde la etapa más antiguadel asentatuientocolonial.
Durante tres semanasentre los mesesdeSeptiembrey Octubrede 1992,Manoloy nosotros¡n-ventarianiosen e] Museode Tetuánun tota] de 660fragmentosy dibujamosbuen númerode ellos3. Lamayor partedel material procedede la ampliaciónque en 1957 se hizo en la “Cata del Algarrobo” (Ta-rradell 1960a: 147), perohaytambiénconjuntosmáspequeñosrecuperadosen distintossondeos.De ellosllamó nuestraatención,por las característicasde lascerámicasquelo componian,el etiquetadocomo“C.Montalbán”:de él tratanprincipalmenteestasnotas.
CeograñaeHistoria. UniversidaddeSevilla. Maria de Padilla,
340 MARÍA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA,CARMEN LÓPEZROA Y ALICIA RODERO
Hg. 2.-PIano general dc t.,i~us: Sectores de las ~casasprenomalias’ (i) y “basílica” (2). (Adaptación deL¡xus 1992: i47).
1. EL CONJUNTO“C. MONTALBÁN”
Con la referencia‘C. Montalbán, 1958’” fi-guraun lote de cerámicasseparadasen tres grupos,con indicación de los estratosy de la profitndidadaque se hallaron: Estrato 3: 0,50-0,80m; Estrato 4,capa2:0,80-1,20m; Estrato5:1,00-1,20m5.
CésarMontalbán, cuyo nombreapareceenlas sencillasetiquetasque identifican estosmateria-les, fue encargadooficialutenteen 1924 por la JuntaSuperior de MonumentosHistóricos y Artísticos delas excavacionesen el territoriodel ProtectoradoEs-
pañol en Marmecos,y cesadoen 1937 como resulta-do del dictamenemitidopor la ComisiónDepuradorade FuncionariosCiviles. Entre 1940 y 1945 fite Di-rectorde tas Excavacionesde laRegiónOccidental,yArqueólogode la ZonaInternacionalde Tánger,en-tre 1947 y 19596. Dc los trabajosrealizadosen Lixusa partirde 1923 (Quintero1941: 30), con más entu-siasmoy buenavoluntadquerigor cientifico (Tarra-dell 1949: 80-81), el autorentregóa la Alta Comisa-ria de la Repúblicade Españaen MarruecosunaMe-moria cuyo original mecanografiado:“Estudios y ex-cavaciones realizados sobre la ciudad de Lixus”, seconservaenla bibliotecadel Museode Tetuán’.
FENICIOS EN EL ATLANTICO. EXCAVACIONESESPAÑOLASEN LIXIJS 341
Los materiales que presentamosprocedensin dudade algunode los sondeosrealizadosporTa-rradellt, aunqueno mencionaningunoconestenom-bre (Tarradelí 1960a: 140-155). Algunos datos nosllevaron a pensarque la “Cata de la Basílica” y la“C. Montalbán”pudieronhabersido denominacionesdistintas del mismo sondeo.Durante los mesesdeabril y mayo de 1924~, C. Montalbán exeavóen lapartealta de la ciudadun edificio que interpretóco-mo una basílicaromanaconstruidasobre los restosde un templo fenicio (Quintero1941: 32-33) hechoconbloquesciclópeostt(cf LenQir 1992:286).Tarra-dell desescombróeste edificio durantesus primerosañoscomo director del Servicio de ArqueologíadelProtectorado(fig. 2:2); allí encontróuna placa demármolcon representaciónde unaesfingealada(Ta-rradell 1950: 56, 1952).“En laparte Este de la posi-ble basílica pagana, a unos 10 metros de un muro degrandes bloques”, abrió una cata de 6 x 4 metros,quellamó “Cata de la Basílica”. En ella, señala:
“Como el terreno forma un pequeño llano,no ha habido acarreoposterior de tierras en can-tidad importante, de modo que contrariamente alo visto en sondeos anteriores, se dió a muypocaprofundidad con losniveles primittvos.
Casi a ras de tierra un muro basto, al pare-cer mnuv tardío, atraviesa el sondeo en sentidotransversaL Bajo él, a medio metro del nivel ac-tual del suelo, empezaron a aparecer con granabundancia fragmentos de cerámica de barnizrojo, de manera exclusiva. Respecto a tipos yfor-mas poco puede decirse dado su troceamiento,pero la abundancia de bordes permite apreciarque en su mayoría pertenecen a lasformas ay b.Elloparece indicar que estamos en una zona quese hab itó intensamente en la época más antiguade Lixus.
La arcilla virgen aparece a 1,20 m. de pro-jfrndidad” (Tarradelí1960a: 153).
El hechode queMontalbánhubieraexcava-do conanterioridadlasestructurascitadas,podríaex-plicar que en algún momentose identiflearacon sunombreel sondeo allí realizado,cambiándolo,des-pués, por el menosequivoco de “Cata Basílica”. Aestehecho se añadíala perfecta coincidenciaentrelas medidasde profundidadde los estratos3 y 5, ylas queel autorda para losdos únicosdatosque re-salta de estaintervención:el hallazgode cerámicasde engoberojo en cantidadimportantea partir de0,50 metrosde la superficiey el final del depósitoar-qucológico a 1,20 metros. Por otra parte, de estaCataBasilica” no hemosencontradoencl Museode
Tetuán másque trece fragmentoscon una etiquetaque indica “Nivel fondo”, de modoque supusimos
queestepequeñolote dematerialeshalladosenla ca-pa que estabaen contactocon el terreno natural.completadael registrocerámicode esos“nivelesprí-m¡tivos” documentadosen el sondeo,que seríanlosestratos3, 4 y 5 dela “C. Montalbán”. La preocupa-ción de Tarradelípor hallar los vestigiosdel hori-zonte fundacionalde Lixus, podríaexplicar que hu-biera aislado cuidadosamenteesos fragmentosdelresto, como también hizo en la Catadel Algarrobo,queexcavócon idéntico método,estoes,por estratosartificiales de 200 30 cmstl. Sin embargonosparecequeotros datoscontradicenestahipótesis.
Por una parte, aunque Tarradelí (1960a:153) no lo precisa,debió realizarel sondeode la ba-silica en el mismo añode 1950 y, en todo caso, antesde
1954t2 Por otra, enel informedeactividadesdelacampañade 1958,quees el añoque figuraen laseti-quetasdel conjunto~SC.Montalbán”. el investigadoraludea un sondeoquerealizó en el sectorde las ca-sas prerromanassituadasentreel foro y la murallaoeste(ftg. 2:1), en una cámara“que había sido yavaciada por Montalbán” en 1930,con unescuetoco-mentario:
debajo de losfundamentos de estas ca-sas existe un potente nivel (sin restos de cons-trucción en la zona sondeada), que dió materia-les de época fenicio-púnica, en especial cerámi-ca de barniz rojo. Ello nos indica que este sectorfue habitado probableznente desde el siglo IV a.J.C., o quizá desde antes” (Tarradelí1958a: 372y 375).
La coincidenciade fechasy el hechode quetambiénexistanrazonesparadarel nombrede Mon-talbán a estesondeo,nos han llevado, finalmente,aidentificar ci conjuntode materialesde que tratamosconlos recuperadosen estaúltima intervenciónreali-zadapor Tarradelípoco antesde dejarLixus. Pareceextrañoque los dossondeosen cuestión—“C. Mon-talbán” y “Cata Basilica”— pudierantener idénticasecuencia.demodoqueenambosse hallarana igualprofundidadlas primerascerámicasfeniciasy el sue-lo virgen, pero tampocotenemosconstanciade quepuedahaberseproducidoerror en la transmisióndelos datos deuna y otra excavación.Comoobservare-mos más adelante,hemoscomprobadola presenciade fragmentosde un mismo vasoen los distintoses-tratos,quizáestohizo pensara Tarradelíque las ca-pasqueartificialmentehabíadiferenciadoduranteeltrabajode campo,formabanpartede un úniconivel,como indica en el informe reseñadomásarriba. Encualquiercaso,noshaparecidooportunoincluir tam-bién enestasnotasunareferenciaa la cerámicade latanaludida“Cata Basílica”.
342 MARÍA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA.CARMEN LÓPEZ ROA Y ALICIA RODERO
2. LA CERÁMICA DE LA“C. MONTALBÁN” (Figs. 3-8)
El conjunto que estudiamosconstade 127fragmentosque se distribuyen por estratosde la si-guienteforma:
Estrato
3
Mano
9
Tomo Total
36 45
% M
20
% T
80
5
5
21
18
19 40
24 42
52,5
42,85
47,5
57.15
TOTAL 48 79 127 37,8 62,2
La que se nos ha conservadoconstituyeunamuestraseleccionadade los materialesproporciona-dospor el sondeo,de la cualse excluyeron,al menos,los fragmentosatipicos, de modoque cualquiercon-clusión debeteneren cuentaestehecho.Además.laindicación “capa 2” en las etiquetasdel estrato 4.pennitesuponerla existenciade materialesde unacapa 1 no localizadospor nosotros,aunquepodríaser—y éstaes nuestraimpresión—que esasdos capas
acabarandesignándosecomo estratosdiferentes,estoes.4 y 5, de 20 cms depotenciacadauno; la etiquetadel estrato4 (vid. supra). sinembargo,no semodifi-có,por eso la potenciaque en ella figuraabarcatam-bién la del estrato5. Como explicaremosmásade-lante, sospechamosqueal final, por error, pudieronetiquetarsecomo estrato5 los materialeshalladosenla capa 1 del estrato4 de origen. La distorsiónqueseapreciaen La evoluciónde losporcentajesdecerámi-caa tomoy a manodeambosestratos,es uno de losmuchosrasgosanómalosque nos han llevadoa talsuposición.
21. La cerámicaa mano
La cerámicaa mano de esteconjuntoestárepresentadapor un lote relativamentemonótono,que muestraestrechassemejanzascon la alfareríaqueen el Sur de la PeninsulaIbérica apareceen loscontextoscronológicosy culturalesqueacompañanala colonizaciónfeniciaarcaica.
Los testimoniosmás recientesaparecenenel estrato3, en el queabundanlos cuencosen formade casqueteesféricode superficiesbruñidasy bordeengrosado(n.0 1, 3 y 5). Juntoa ellos se encuentranplatosde fondo plano (n.0 7), quepuedenllevar ave-cesla huellaen la parteexterior dehabersido fabri-cadossobreplataformasde trenzadovegetal(ni’ 9).Otros fragmentosformaron partede recipientesce-rrados(n.0 2, 4, 6 y 8). Entrelos tipos máscuidadosdestacaun vasitobruñidode perfil en 5. De todoses-
tos testimoniosde cerámicaa mano,sólo el ni’ 4 lle-va pintura roja. afectandoéstaexclusivamentea lasuperficieexternay al borde.
Tal vez por su mayor antiguedad,el estrato4 presentaun conjunto másnumerosode fragmentosdecerámicaa mano. En cualquiercaso,el repertoriode formasy variedadeses muy parecidoal señaladoparael nivel 3. si bien haytipos no presentescon an-terioridad.Así, a los cuencoshemiesféricos—seanono de bordeengrosado(n.0 43-44 y 50-51)—y a los
vasosde cuello más o menos acampanado(u.0 46-49), hay quesumarlos cuencoscarenados(nY 54 y56, y tal vez. 52) y los recipientescerradoscongollete(ni’ 57-60). Estas dos últimas variedadesmuestranejemplaresde superficiesrelativamentetoscasquere-cibierondecoraciónincisa y/o impresa(n.0 56 y 57).y a un casose le soidó un pequeñomamelónsobreelhombro (u0 59). Tambiénen estacapa,como en laanterior, hay unavasija con pintura en el exteriory
sobreel borde(ni’ 53), ademásde un plato toscodefondoplano,ahoracon orificosen subasequeno lle-gana perforaríadel todo (n.045).
En relación con la cerámica a mano,debeseñalarse.por último, la presenciaen el estrato5, elmásantiguo,de un cuencohemiesférico(nY 83). asícomo de un pequeñovasito bruñido con silueta detendenciabicónica(n.0 89), formas noconstatadasenlos niveles más altos. Por lo dcmás.casi todos losmaterialestienenya representantesen los conjuntosdc las capas3 y 4. Se tratade vasosde superficiesru-gosascono sin decoración(n.09 1-97), de cuencosdebordeengrosado(n.0 85), de vasitosa manopintadosde rojo (n.0 86) y de cazuelascarenadas(n.0 90). Deespecialmención,por su rareza,es unaposibletapa-derade cerámicaa mano sobre la que se aplicó unacapabruñidade engoberojo, y que constabade unaescotaduraen el bordepor dondeintroducir tal vez elmangode un cazoo cucharón(n.0 81).
Todos estos materialesa mano presentan,como ya hemos indicado, unosestrechosparalelis-moscon los repertoriosformalesdela alfareriatarté-sica, o con piezasasociadasa cerámicasfeniciasencontextoscolonialesde las costasmediterráneases-pañolas. De ahí que estos dos conjuntoshispanosconstituyanlos mejoresmarcosde referenciaparaelestudiotipológico y cronológicode nuestradocumen-tación. De otro lado,como no aportaremosnadanue-yo al conocimientode la épocaarcaicade Lixus conel estudioexhaustivo de tales testimonios,nuestroanálisis se centraráen aquellasmuestrasqueofrez-can algunapeculiaridad,seade orden cronológicoode otro tipo.
Podríasugerirunafecharelativamenteviejaparael estrato5 la presenciadel vasitode tendencia
FENICIOSEN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONES ESPAÑOLASEN LIXIJS 343
.1•1la r4
o
lo
4-ji
lo
lo
y
) 1o
S5II
JI
20
21
Hg. 3.-Lixus. ‘C. Montalbán, 1958”. Estrato 3.
344 MARÍA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA,CARMEN LÓPEZROA Y ALICIA RODERO
23
28
24
26
26
1~34
32
38
a30
29
39
o 42
22
32
30
49
Fig. 4.- lixus. “C. Montall,án. 1955. Estrato 3.
FENICIOS EN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONES ESPAÑOLASEN LIXUS 345
bicónica n.0 89, porqueestos recipientesse han teni-do en el ámbito tartésicocomo característicosdelBronceFinal prefenicio.De hecho,la verticalidaddesus paredesha sido consideradaíndice de antigúe-dad, en la idea de queesatendenciasupondríaunaherenciade las viejas tulipasdel BronceMedio (Pe-llicer 1987-88: 466). Pero muchos ~‘acimentosdelBajoGuadalquiviry de áreasadyacenteshandemos-trado la imposibilidad de generalizarestacaracterís-tica, siendoespecialmenteel entornode la Bahía deCádiz. tan íntimamenterelacionadocon la coloniza-ción fenicia hacia el Atlántico, unade las comarcasdondedicha peculiaridadmenosse cumple. Así, nonecesariamentetendríamosquedarpor arcaicoden-tro de la serieconocidaesteejemplarde Lixus.
En cambio,respondena siluetasde cronolo-gíaclaramentecolonial los cuencoscarenadosde su-perftciesbruñidasn.0 54 y 90. quecabríanperfecta-menteentrelos siglos VIII y VI a.C. A la mismafe-chapodríanatribuirselosvasosa manopintados(n.04, 53 y 86). Según la hipótesismás admitida,éstosconstituirían en el Sur de la Penínsulalb¿rica unaherenciade la cerámica a la almagra prehistórica(Buero 1987-88:SOL)). Perosontan poco abundantesloseslabonesqueenlazaríanambasseriesduranteclCalcolíticoy el BroncePleno, quepodría sostenersetambiénla posibilidadde hallarnosantela imitacióndel barniz rojo fenicio por alfarerosoccidentalesensus productosfabricadosa mano. No cabeduda,porotra parte. de que se tratade una tradicióndistinta ala queprodujo la típicacerámicapintadaconmotivosgeométricosdeEl Caramboloo de Huelva.
Supone un indicador cronológico relativa-mentebuenola urnadecuerporugosoy cuelloacam-panadode amplio desarrollo,una formaa la quepo-dríanpertenecerlos fondosnY 8,61,62,96y 97. Di-chos recipientesse han tenido a vecespor copia delos vasos á chardon fenicios (Pellicer 1968: 66), ypor tantode la raseorientalizantede la cultura tartCsica. En cualquiercaso,sin necesidaddeadmitir estaimitación, su cronologíacolonial ha sido la mássos-tenida (Aubet 1989: 302; Pellicer 1987-88: 466,1989: 175; RuízMatay Pérez¡989: 291).
Tambiéna estaprimera Edaddel Hierro de-ben de corresponderlas ollas de cocina, en cerámicatosca,que llevanmamelonessobreel hombro,así co-molas decoradasconlíneasincisasinclinadaso digi-tacionesimpresas(n.0 57. 92 y 94). Sistematizadasen parterecientemente,nuestrofragmentodigitadoperteneceal motivo IX de LadróndeGuevara,fecha-do por dicha autoraentrefines del siglo VIII y co-mienzosdel VI a.C. (Ladrón deGuevara1994: 228 y335). Los datosqueposeemoshoy de las coloniasfe-niciasdel Surde la PeíiínsulaIbéricadeínuestranque
estetipo de cerámicaconvi~’ió con los productosatorno orientales,fueseno no de barniz rojo. De ahíquediscrepemosde la propuestasegúnla cual refle-jaríanla existenciaen Lixus de un horizontepreco-lonial (Bokbot y Onrubia-Pintado 1992: 20). Unacuestiónes que talesvasijas usadasen los ambientesfenicios se inspiraranen el repertorio indígena deusoculinario, muy parecidoa ambosladosdel Estre-chode Gibraltar,y otra muydistintaquedemuestrennecesariamenteocupacionesanterioresa la expan-siónfenicia.
Los platosde fondoplano en cerámicatosca(n.0 7, 9 y 45) tienenparalelosen las coloniascoste-rasmalagueñas(Schubart1985: fig. 12),dondesehaseñaladola vinculaciónde la variedadque lleva agu-jerillos en la basea los trabajosmetalúrgicos,eíi losqueseríanhipotéticamenteusadospara la fabricaciónde lingotes (Schubart1985: 162). En algún caso,sufabricaciónsobreun trozo de estera o superficiedetrenzadovegetal (n.0 9) delatauna técnica que, sibien tieneen el Mediterráneooriental raícesprehis-tóricasmuy viejas(Theocharis1973: fig. 122), seusócon relativa frecuenciapor los alfarerostartésicos.Así, en el áreagaditanase han localizado en Asido(Escacenay(EscacenaytestimoniosSantiponceotros 1988:metalúrgico(Ruiz Mata
otros, e.p.: fig. 6:28) y en el Berruecootros 1984: fig. 70), mientrasqueotrosprocedendel Cerro de las Cabezasde(Sevilla) (Domínguez de la Concha yláms. LII:671 y LIX:791) y del pobladode San Bartoloméde Almonte (Huelva)y FernándezJurado 1986: láms. LXII:
840, CV: 1336 y 1345). La cronologíade tales testi-monios andaluces,coincidente con la obtenida enotros sitios del Suresteespañoldondese hanrescata-do documentosparecidos(Poyato 1976-78: 540. fig.6, n.0 41 y fig. 7,D). sugiereunaespecialvigenciadedichatécnicaen lossiglosVIII y VII a.C.3
Porúltimo, debemosseñalarque la existen-cia de tapaderasconagujeros(n.0 81) estáconstatadaen Tiro (Bikai 1978: lám. X:3, 5 y 6), si bien setrataen esecasode perforacionescircularessituadasa lamitad del cuerpo, y no de escotadurasen el borde,por loquesu funciónpudo serenpartedistinta.
2.2. La cerámica a torno
2.2.1. Cerámica dc engobe rojoEs con diferenciala más abundantede las
distintasclasesde cerámica a torno: 21 fragmentosen el estrato3. 16 enel 4 y 19 en cl 5. querepresen-tan, respectivamente,algomásdel 58%,84%y 79%del total de la cerámicatorneadaquese halló en cadauno de ellos y el 70% con relación al lote de frag-mentosa torno detodo el sondeo.
346 MARÍA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA,CARMEN LÓPEZROA Y ALICIA RODERO
40
NT00
SI
LI
Mt’04
5.
5.
43
uf44
37 y4? ‘‘4.
49
n 52
e a j
SS
r 1y
A 59
00
02
Fig. 5.- Lixus, “C. Montalbán, ¡958”. Estrato 4, capa 2.
FENICIOS EN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONES ESPAÑOLASEN LIXUS
Los platos son la forma másfrecuente.Pre-sentanpastasbien depuradas,de color rojo clarooanaranjado,en muchoscasoscon núcleo grisáceo,ydesgrasantemicáceomus’ fino. Tienen las superficiesespatuladasy cubiertasde engobede buenacalidad,conmás frecuenciarojo (Munselí laR418, 5/6 y 5/8)que marrón rojizo (Munselí 2.SYR 4/6,4/8 y 5/6).Generalmenteel engobecubre toda la cara interna yla parte superiorde la externa,peroalgunaspiezassólo tienenpor el interior. Los especialistasconside-ran que la anchuradel bordedelos platospuedeayu-dara fecharel contextoarqueológicoen que se en-cuentran,pero tambiénestánde acuerdoen que hayque teneren cuentala relación queguardaesteele-mento con el diámetrototal de las piezas,de ahíquehayamos
4torecogidoambosdatos en el cuadroadjun-
Estrato N.0 Diámetro Borde RelaciónD/B
22 260 37 7,02
25 240 33 7,27
26 250 34 7,35
67 220 20 II
68 280 25 11,2
69 280 34 8,23
70 300 25 [2
71 161 [4 11,5
107 250 25 10
lOS 250 33 7,57
109 270 27 lO
líO 280 25 11,2
III 290 34 8,52
En él seobservacon claridadque los bordessonmásanchosen las piezasdel estrato3. En térint-nosabsolutos,handesaparecidolos de anchurainfe-rior a 33 mm, peroen relación con el tamañode laspiezas,estosbordesson tambiénsensiblementemásanchosque los de su misma dimensiónen los estra-tos4 y 5. Debemosseñalar,aunquecontituyaunaex-cepeión,que el fragmenton.0 29 halladoen estees-trato superiortienemásde 53 mmde ancho. En losniveles inferioresno encontramosbordesde más de34 mm, y los quesobrepasanlos 30 representanme-nos de un tercio del total. Curiosamente,los bordesmásestrechos,en términosabsolutosy relativos,es-tánen el estratointermedio.
En conjunto los platosde“C. Montalbán”ymásexactamentelos de los estratosinferiores,pue-den compararsecon los de los horizontesmás anti-
guos de los asentamientosfenicios del litoral anda-litz, con Chorreras.Mezquitilla y Toscanos(Aubet,Maass-Lindemanny Schubart 1979: 106 y fig. 3;Schubarly Maass-Lindemann1984: 106), y, sobretodo, con los del pobladodel Castillo de Qa Blancaque hastafines del VIII a.C. no sobrepasanlos 35mm de ancho(Ruiz Mata 1993: 49). como ocurretambiénen Huelva (Rufete1989: 384) y en los estra-tos inferiores del nivel y de la Cata del Algarrobo(Habibí 1992: 151). el más difundidode los sondeosqueTarradelíhizo en Lixus. Los quesuperanlos 50mm de anchura,son característicosdel siglo VII a.C. en UY Blanca (Ruiz Mata 1993: 49), Toscanos(Schubarty Maass-Lindemann1984: 106) y Huelva(Rufete1988-89: 386).Desdeel puntode vista técni-co, las piezas que estudiamospresentanestrechasanalogíascon los del citadoyacimientodeD.a Blancadondeasimismoel engobecubre no sólo el interior,sino tambiénla zonadel bordepor el exterior, hechopoco frecuenteen los platosde las coloniasde Mála-ga (Ruiz Mata 1993:49).
Los cuencoscarenadoscon pequeñorebor-de exvasado(n.a 23, 24, 33, 73 y 112) son menosabundantesque los platosy de menortamaño,puesel mayordeellos tiene22.5 cms de diámetro. Presen-tan pastasdepuradasde color rojizo con núcleogris ydesgrasantemicáceomuy fino. Engobede color rojocon diversosmatices <Munselí IOR: 4/6, 4/8. 5/6 y5/8) cubre la cara interna y la mitad superiorde laexterna,salvo en la pieza n.0 112, quesólo tienepordentro. Esta forma se ha fabricado indistintamentecomo vajilla de mesao comocuencoparaquemaper-fumes, si bien estosúltimos no suelentenerbarnizinterior (Ruiz Mata 1993: 52; Rufete 1989: 382). Es-tán documentadosduranteel siglo VIII a.C., por ci-tar algunosejemplos,en Mezquitilla (Schubart1985:153 y fig. 5:b,d) y en D3 Blanca,donde,como en Li-xus, el engobese aplicaen las doscaras(Ruiz Mata1993:49 y fig. 7:6 y 7). En Huelva en cambio,sóloestánrepresentadosa partir del siglo VII a.C. (Rufe-te 1989: 386 y fig. 7:8). Al parecer,el tamañode laspiezaspuede tenersignificación cronológica (RuízMata 1993:49y 56).
En el estrato5 hemosdocumentadotambiénotras formas abiertas (nY’ 103-106. 113 y 114). Loscuencosde paredescarenadasy borde simple (n.0103).con distintasvariantesscconocenen los asen-tamientosfenicios malagueñosdesdefines del sigloVIII a.C. (Schubarty Maass-Líndemann¡984: 86 yfig. 4: 125-135),peroen U.3 Blancasoncaracterísti-cos delos nivelesdel VII a.C. (Ruiz Mata 1986: fig.5:7). Otro tanto ocurrecon los cuencosde bordesim-píeexvasado,biendiferenciadosdela pared(n.0 114)(Ruiz Mata 1993: fig. 10:5; Rufete 1989:394).
347
348 MARíA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA,CARMEN LÓPEZ ROA Y ALICIA RODERO
65
07
68
a-,69
72
71 60-1
74
73 /
75 fi80 2
ea
‘ 0406
70
1
76
7’
Fig. 6.- Lixus <2. Montalbán, 1958”. Estrato 4. capa 2.
FENICIOS EN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONES ESPAÑOLAS EN LIXUS 349
08
U88
93
9690
SI
482
03
85 80
87
NSI
90
98
Fg. 7.- Lixus.”<2. Montalbán, ¡958”. EstratoS.
350 MARIA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA,CARMEN LÓPEZ ROA Y ALICIA RODERO
Vn númeroimportantede fragmentospede-necena fondosde formasabiertas,pero no podemosadscribirlosa ningitna en concreto.Presentancarac-terísticastécnicassimilares a las descritaspara losbordesy tienenbasesdeentre6 y 10,8 cms. El engo-be suelecubrir la cara interna y másraramentesólola externa(nY’ 37 y 79). Uno de ellos (n.0 41), pre-senta una X incisa sobre Ja pared por el cxlcrior.Marcassemejantessonfrecuetítessobrecerámicasfe-nicias (FuentesEstañol 1986: 14: 09.01).
Entre las formas cerradasdestacan losfragtnentosdejarrosdebocade seta. Cuatrodc ellos.procedentesde los distintosestratos’5,correspondenal hombrodeun mismo ejemplaral qite tambiénpo-drian pertenecerun fragmentode la pareddel cuelloy otro de la bocahalladosen el estrato4, aunqitenonospareceprobable(n.080: a-c). Tienenpastadepu-rada, rojiza cotí núcleogristE. y toda la superficieex-terna—tambiénla bocapor el interior— cubiertadeengoberojo (Munselí lCR: 4/8).Lasacanaladurasso-brecl hombroquepresentaestapieza y tres fragtuen-tos de otras diferenteshalladosen los estratos4 s’ 5(nY’ 119 y 120), permitenasegurarque se tratadeja-rros de cuerpoesférico, puessólo en éstost7vno enlos de cuerpo piriforme encontramosesterasgo. ElejemplarnY 116, con bocaestrechay cuello cilíndri-co. parecedel mismo tipo, así cotno el va conocidode la Cata del Algarrobo (Tarradelí 1960b: f¡g. 2).Esta forma esférica muy relacionadacon prototiposorientales parece poco frecuente en Occidetíte(Maass-Lindemann1986: 230)y. sin embargo.enBlanca,como en Lixus. sonabundantes,puesse hanhalladojarros de cuerpo esférico, con asasbífidas y
hendidurassobreel hombro en muchasde las casasdel siglo VIII a.C. (Ruiz Mata 1993: Sl y figs7:17y8:1; Ruiz Matay Pérez 1995: lám. 4). Una piezaquese halló en El Carambolose ha datadocon precisiónen el 750 a.C. (Aubct ¡992-93: 340). pero. en gene-ral, parecequeningunodc los jarrosde estetipo co-nocidosdebeser fechadocon posterioridadal primercuartodel siglo VII a.C. (Negueruela1983: 268 y
279).
2.2.2. Cerámica pintadaRecogetuosen esteapartadoalgunos frag-
mentosde vasoscerradosque están decoradosconengoberojo aplicadoa bandas,aunquede hechosucalidadx’ sucolorsonsimilaresa los de las piezasre-cogidasenel apartadoanterior.De los diez fragmetí-tos que hemoscontado, nuevese hallaronen el es-trato 3, peroen realidadcorresponden.como mucho.a sólo tres~‘asijasdi feretítes.va que los nY’ 17—20.pertenecena un mismorecipiente.y lo mismoocurrecon otros cuatro fragmentosde la pieza nY 27. Al
tercerocorrespondeel u.0 2>, qt¡e estambiénel únicoque tiene decoraciónbícroma. Los vasos de bocaacatupanada<nY 27), que va se habíandocumentadoen otros sondeosrealizadosetí Lixus (Ponsich1981:fig. 21), sc conocendesdeel siglo VIII a.C. en Mez-quitilla (Schubart1979: fig. 10:1) y en Huelva, aun-
quesonpoco frecuentes(Rufete1989:382. fig. 5:V. 1i’fig. 6:4), como pasatambiéndurante el siglo VII a.C. (Belén y Pereira¡985: 315). Más dificil es buscarparalelosparala pieza lI5 del estrato5.
2.2.3. Cerámicacomúna tornoEn los estratos3, 4 y 5 dcl cotíjunto «C.
Montalbán».las cerámicasa torno comunesestánre-presentadascasi exclusi~’anícntepor ánforas(n.0 13-15, 63-65 y lOO). si bietí contamostambiéncon unapequeñabotella o atupolla (n.” 16). con utia tapaderaquecotíservael pomo(n.099) “con una lucertía(ti.0¡02).
Los fragmentosde átíforasse repartenporlos tresestratos,~‘ pertenecenen su ma;’or parteal ti-po fenicio carenadoa la allura del hombro, detalleque se observabien al tuetioscii las piezasn.0 13-14,dcl nivel 3. Estavariedad,denominadacomúntuente«ánforade saco»,o tipo Travatuar1 (Rodero 1995:4 1-75), presentael bordevertical o ligeratnenteexva-sado.cotnoindican los ejemplaresu.0 63-65. Aunquela silueta generalde sít cuerpopervivió muchoen clSurde la PenínsulaIbérica, al menoshastaalcanzarel siglo VI a.C. (Florido 1984: 421; Pellicer 1978:372-377). los bordesde los ejemplaresqueconserva-mos, pertenecientesa los estrato4 y 5, respondenamodelosqite se sitúancronológicamenteen los ni~’e-les fundacionalesde las coloniasfenicias del áreadelEstrecho(Rodero 1995: fig. 2). del siglo VIII a.C.,y
no rebasati la primera mitad del siglo VII a.C. (Ra-món 199$:229-230y figs. 108 y 195).
Del nivel 3 procedeuna boca de ánfora debordeengrosado,pastasemiporosa.coloratíaranjadoy superficiealisada(u.0 15). cuyaclasificaciótí plan-teaalgunosproblemas.Podría tratarsede un ánforagriegao etrusca,posibilidad esta última que estaríaavaladapor las característicasde las arcillasy el tra-tamiento con que fue acabadala superficie. De he-cho, las ánforasetruscasde Huelva presentatícarac-terísticastécnicassitnilares(FernándezJurado1991:417-418). Las deprocedenciagriegase cotísíatatíporprimeravez en Andalucíaoccidentaletí el siglo VI a.C.. pues estánpresentesen contextostartésicostar-dios (Pellicer 1978: 397). En 1-lucha, los tipos másparecidosa nuestroejemplarsonde procedenciasa-tnia. y correspotídetxa la fase II de importacionesgriegas, fechadaentreel 590-80 y cl 560 a.C. (Ca-brera 1988-89: 59 y fig. 2:21). Los ejemplaresetrus-
FENICIOSEN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONES ESPAÑOLASEN LIXUS 351
Ni101
104
105
II >7
toe
122
loo
-cii103
102
112
1
~1tos
113
-ztío
III
114lIS
/1
II.
II’
II?
121
/r
Fg. 8.- Lixus, “C. Montalbán, 1958’. EstratoS.
352 MARf A BELÉN, JOSÉ LUIS ESCACENA.CARMEN LÓPEZ ROA Y ALICIA RODERO
cos tienenallí, encambio, fechamásimprecisa,aun-quecorresponderíanen cualquier casoa la primeramitad del siglo VI a.C. (FernándezJurado 1991:421). Dc tratarsede un productoetrusco. como másbien parece, nuestro ejemplar perteneceríaal tipoEMC deOras(1985: 329 ss., fig. 46b)y fechariaesteestratono despuésdel 560-550a.C. Sin embargonopuedeexeluirsetampoco quepuedatratarsede unaforma fenicia algo másantigua,emparentadaconlasquesirvieronde modeloa las ánforasetmscas(Gras1985:290. 318 y 329).
En el estrato 3 contamosademáscon uncuelloy bordede ampolla.que conservael arranquedel asa(n.0 16). Su forma respondeen líneasgenera-les a las siluetasde las botellasfenicias, bien docu-mentadaspor ejemplo en las coloniasorientalesdelSur de Españadesdeel siglo VIII a.C. (Schubart1986: fig. 9:g). Su evolucióny stt fecha hansido es-tablecidasa partir de los cambiosobservadosen susilueta global (Maass-Lindemann1986: 238). por loquecarecemosen nuestrocasode las suficientesevi-denciasparaprecisarsu datación.En cualquiercaso,sabemosde su existenciava en niveles de los siglosVIII y VII a.C. en el poblado del Castillo de D.0Blanca,juntoa Cádiz(Ruiz Mata 1986: figs. 3:10-IIy 7:8). dondepresentanbordesy cuellos parecidosalnuestro.Ejemplaresde botellasparaperfumesproce-dentesdel Bajo Guadalquivirhan sido comparadosprecisamentecon los de Lixus (Maass-Lindemann1992: 180).
Creemos,por último, que puedepertetíecera una lucernade dos picos el fragmentode mecheron.0 lt)2. del estrato5.
3. LA CERÁMICA DEL NIVELFONDO DE LA CATADE LA BASíLICA (Fig. 9)
En la escasamuestrade níaterialesdel nivelinferior de esta Cata están represetítadasdistintasclasescerámicas,con características;‘ formasen par-te coincidentescon las queacabamosdedescribirpa-ra la “C. Montalbán”,deahíquenosliníltemos a co-mentarsóloaspectosno tratadosantes.
Entre los vasoshechosa mano documenta-mosescudillasde bocamuyanchay bordesimpleen-trante(u.0 126) y piezasdebocaacampanada.con lassuperficiesbruñidasy en un casocon engoberojo enla caraexterna(Munselí bR 5/6) (nY’ 123-124).Unfragmentode superficies toscasestá decoradosobreel hombrocon un motivo en zig-zagentrelíticasho-rizontales,hechocon incisionesprofundas(nY 125).Esta decoración,que ya cotiocíamosen Líxus a Ira-
vés de las publicacionesde Tarradelí <1960a: fig.
esfrecuenteen la cerámicaa manode Andalu-
cía occidentaldesdeprincipios del siglo VII a.C. (Pe-llicer, Escacenay Bendala1983: 68 y fig. 70: SOl-502).
El repertoriode engoberojo (Munselí bR4/6 y 4/8) estácompuestoexclusivamentepor formasabiertas:cuencosde borde entrante (nY 131), o debordeengrosado(n.0 132), y platoscon bordesde 12y 16 mm de ancho(nY’ 129 y 133), queen las colo-nias malagueñassólo se encuetitran etí las etapasmásantiguas,durantela primeramitad del siglo VIIIa.C. (Schubart1985: 155).
Tres fragmentosdecoradosa batidas perte-necen a ~‘asosde formas cerradas(nY’ 13<), 134 y
135). Uno deelloses unajarra,quizádel tipo conoci-do como urnaCruz del Negro(ti.0 134) y otro corres-pondeal hombro y arranquede asade un pilbos detamaño grande,dotado de asasde seccióncirculartriple. Estádecoradoen cuelloy hombroscon franjasy bandasrojas y negras(nY 135). Las dosformassonde tradiciótí oriental y se cotiocetíbietí en Occidente;la segundatienevariantesen relación cotí el número~‘lasecciónde las asas;’con la formadel cuerpo.Es-tán documentadasdesdeel siglo VIII a.C. perosonniás frecitentesen el siglo VII a.C. (Belén ~‘ Pereira1985: 3 16-325 y figs. 5-1<); cf Ruiz Mata y Pérez1995:66y fig. 21: 1-5).
Por último. fortííantaníbién partede estelo-te dos fragmentosdebordesde ánforas.Su clasifica-ción segitra no es fácil, según hemos podido com-probar tras consultar los repertoriosniás completossobreánforas del Mediterrátícooccidetítal (Ratííón1995; Rodero 1995). Parauno de ellos (n.0 127) en-contramosalgunasanalogíascon ejemplaresandalu-cesquese fechanduranteel siglo VII a.C. (Fertián-dez Jurado 1988-89: fig. LXXXIII:6; Rodero 1995:fig. 7:g). En cuantoal otro (n.0 128), poco podemosdecir. sal~’o qite el pequeñorebordede la boca y lascaracterísticasde los hombros recuerdantambién aalgunas~‘ariantesde ánforasfeniciasdel siglo VII a.C. (Rodero 1995: fig. 20B). Estas fechasparecenal-go bajaspara los platos de bartíiz rojo, de acuerdocon los criterios con que se suelen fechar, pero nodesdicetíde la queofrecenlas restatítesclasescera-mtcas.
4. CONCLUSIONES
El estttdio de la cerámica sugierepara elconjunto “C. Motítalbátí” fechasde los siglos VIII aVII a.C. Lascapasinferioresofrecetíagntpacionesdeníaterialesmuy similaresa las del horizotítemás an—
FENICIOS EN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONES ESPAÑOLASEN LIXUS 353
e,
Fg.9.- Lbws. “Nivel Fondo de la Cata Basílica”.
tigno del pobladodel Castillo deDi Blanca. Juntoala coincidenciade repertoriosformales,quehabianseñaladoya otros investigadores(Maass-Lindem.ann1992: 180), y detécnicasde fabricacióna las quehe-mos aludido másatrás, los nivelesde basese carac-terizanen los dosyacimientospor el predominiodela cerámicade engoberojo sobrelas restantesclases(Ruiz Mata 1986: 244), por la escasezde cerámicapintaday por la ausenciade cerámicasgrises (RuizMata 1993: 48 y 56). En cuantoa la cerámicaa ma-
no, se documentanen uno y otro vasosde formasabiertasy cerradasdecoradoscon engobeo pinturaroja (Ruiz Mata 1993: 55).
Los platos de barniz rojo y las ánforasnopermitenprecisarmás la fecha del siglo VIII queasignamosa estascapasinferiores,perola presenciade otrasformas en el estrato5, como el cuencoconcarenan.0 114, apuntahacia finalesdela centuria.Elhallazgode tipostardíosenel estratoinferior, que nose dan, sin embargo,en cl 4, es una de las muchas
123
‘4
124
/E
125
126
127
129
130 ,,
128
0131
x
134
132
1
135
354 MARÍA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA,CARMEN LÓPEZROA Y ALICIA RODERO
anomalíasque observamosen la composiciónde lacerámicade estosdosniveles.De acuerdocon la evo-lución que se admite para los platos de barniz rojo,habria queasignaral estrato4. que tiene platosdebordemásestrecho,fechasmásantiguasque al 5. Aésto se añadequela representaciónporcentualde lasdistintasclasescerámicasen el estrato4, rompela lí-neaevolutiva quecabriaesperardesdelos nivelesin-ferioresa los superiores(vid supra). Estoshechosylas incoherenciasde los datos reseñadosen las eti-quetas, nos han llevadoa sospecharque durantelaexcavaciónse distinguierondoscapasenel estrato4,que, posteriormente,se numeraroncomo estratosdi-ferentes:4 y 5. Al ordenarlos materiales,pudo pro-ducirseunaconfusiónen la asignaciónde las etique-tas deestosniveles,de modoque,en realidad,las ce-rámicas recuperadasen la capa inferior serian lassignadascomo estrato4 capa 2. Estastendrianquehaberseetiquetadocomo estrato5 y no las de la capa1, como intuimos que se hizo, aunquenuncapodre-mosestarseguros.
En cuantoal estrato3 parece con claridadmásrecienteque los dosinfrapuestos.Los platosconbordesuperiora los 50 mm de ancho,queaquí estánrepresentadospor un único ejemplar,no estándocu-mentadosantesdel siglo VII a.C. Porotra parte, lasproduccionesde ánforas etruscas,a cuya familiacreemosqueperteneceel bordenY 15, no tienenda-tacionesprecisas;aunquegeneralmentese fechan alo largo del siglo VI (Gras 1985: 329-330), podrianiniciarseen el VII a.C. (cf Jodin 1966: fig. 30) dadoque los prototiposfeniciosque las inspiran se cono-cenva en el Lacio haciael 700 a.C. (Gras1985: 310y fig. 44).
La presenciade fragmentosde un mismo“asoen los tresniveles puedeestarrelacionadaconfactoresdeposicionaleso postdeposicionalesquedes-conocemosy que, por lo tanto,no podemosexplicar.
Las cerámicasde la “C. Montalbán”. juntocon las queTarradelírecuperóen los niveles inferio-resdel sondeode El Algarrobo, constituyenpor aho-ra el testimonio material más antiguo sobre la pre-senciade feniciosenla costaatlánticadeMarruecos.Aunque las fechasdel siglo VIII a.C.. sobre todo dela segundamitad, queasignamosa los restoscerámi-cos (cf también: Habibi 1992: 151; López Pardo1992:90). hacenmásantiguoel primerhorizontepo-blacionaldeLixus de lo queacabósuponiendoTana-dell (1960b: 252),quedantodavíaa muchadistanciade los años de la fundaciónlegendaria.Este mismoinvestigador(1958b: 87-88) y otros más reciente-mente(Gras1992: 29), han intentadoexplicar la ina-decuaciónentre las tradicionesescritasy la docu-mentación arqueológica.Sin terciar en esta discu-
sión. no quisiéramosterminarsin comentarun temacolateral,comoes el de si la cerámicaa manopuedeo no ser indicativade la existenciaen Lixus de unhorizonte indígena anterior a la presenciafenicia(Bokboty Onrubia-Pintado1992:20-21).
En el casoquehemosestudiado,la coexis-tenciaen los mismos estratosde cerámicafenicia atorno y de vasijaselaboradasa manosegúnlas tradi-cionesindigenas,impide atribuir distinta dataciónauno y otro gmpo. Los productosfabricadosa manofueron de usofrecuenteen las coloniasfeniciasocci-dentaleshispanasy norteafricanas.sin que ello seaindicio necesariode una presenciade poblaciónlocalno fenicia en las nuevasfundaciones(cf Schubart1986: 78),y muchomenosde unaocupaciónobliga-da del lugar por esos supuestosgrupos autóctonosconanterioridada la llegadade las primerascomun¡-dadessemitas.No obstante,precisamentelos alrede-doresde Lixus han proporcionadootros documentosque hablancon relativa claridadde que esospuntosde comercioconstituyeronla residenciade poblacio-nesmixtas. De la ría de Laracheprocedeunaespadade tipo atlánticoque Ruiz-Gálvez(1983) ha relacio-nadocon un intercambiode mercancíasy de ideasalo largo de todo el frente oceánicoeuropeo.Dichotestimoniopodríaser indicio sólo de unasrelacionescomercialessi no fueraporqueel propio actoque hi-zo que el armase arrojaraal estuariodel Loukos esunaevidenciasuficientede la presenciaen la desem-bocaduradel río deindividuos o de gntposqueprac-ticabandicho rito y que participabandel cuerpo decreenciasque lo sostenía.Así, como otros muchosenclavescolonialesde Occidente.Lixus pudo alber-garuna comunidadmultiétnicaen la quedesdeluegodebió tenerprimacíala fenicia.
Todos los datos que hemos analizado, y
otros muchosrecogidospor diversosautores,apuntanen fin a tomar en consideraciónlos fitertesvínculosde Lixusv de su entornocolonial con el ámbitotarté-sico. Estasconexionesse observanen los conjuntoscerámicosde las produccionesfeniciasde barnizro-jo. que relacionandichascomarcastingitanascon elcírculo de Gadir,perotambién en la propia tipologíade algunascerámicasa mano,cuyos paralelos másestrechosconducenal mediodia ibérico. Se trata, endefinitiva, deuna vinculaciónque ya en épocade lacolonizaciónfenicia arcaica tenía caráctermilenarioy que venia impuesta de alguna forma por las cir-cunstanciasgeográficasde esta zonadel Atlántico,toda vez que los hallazgosde cerámicacampanifor-me revelanla existenciadeestoscontactosal menosdesdeépoca calcolítica (Poyato y Hernando 1988).Una ruta que,por lo demás,seguiríanusandolos na-vegantesgaditatiostodavíaen épocahelenísticaa de-
FENICIOS EN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONESESPAÑOLASEN LIXUS 355
cir del episodionarradopor Estrabónsobrela expe- canaslos restosdel naufragiode un hipposde Gadesdiciónde Eudoxos, quienencontróen lascostasafri- (Luzón 1988:445).
NOTAS
Mienibros del equipo español en el Programa deCooperaciónHispano-Marroquíen materia deArqueologíay Patrimonio, quedirigía Manuet Fernández-Miranda,
El protocolo de este Programa Ñe suscrito en Rabaten ¡988 y rene-gociado en 1991.
Recordamos con afecto a Maimón, conse.je del Museo ya Reme, suesposa,que se afanaron por hacer agradable nuestra estancia en Te.tiián. Nuestro agradecimiento también al director del centro, porquenos atendió con cortesía y facilitó et trabajo.
Posiblemente “Cata Montalbán”, dado que Tarradetí denomina “ca-la” a los distintos sondeos que hizo, pero podría sigaiiflcar tambiénCámara o, simplemente, César Montalbán.
Probablemente, en su día, se cometió un error al anotar la máximaprofi.tndidad del estrato 4, o bien las distintas capas det mismo, al me-nos 2 según las etiquetas, finalmente se consideraron estratos dijeren-tes.
o Datos extraídos de un escrito dirigido por su viuda D.’ tsabe¡ DiazGarcia a su Majestad el Rey de España, con fecha 2 de Marzo de1980. E¡ documento se consena en el Archivo General de la Admi-nístración.
Quintero Atauri 1941: 30. M. Fernández-Miranda debió consultaresta Memoria, según las notas que tomó en un cuaderno que nos dejó,pero quizá no Tarradelí. porque al referirse a los trabajos de Montal-bán señala: ( Ade,náspresentanla desgraciadaparticularidaddequeesimposibleseguircon detallesusresultados,puesnofue-ron publicadosni el autor dejódiario deexcavacioneso docunien-fo análogo en elMuseoArqueológicade Tetuán, dondese reu-mero»lasminería/esaparecidos” (1960a:139).
‘Más de veinte en 1959: Tarradell 1959: 27.
‘Segúnse desprende de Quintero Atauri 1941: 32.
“En la Memoria citada, Montalbán bahía de un edificio “níicéni-
co”.
“Un ¡ote de fraguientos con engobe rojo de las excavaciones de 1951(Tanadelí ¡ 960a: 147), tiene una etiqueta qtoc indica “Fondo ,náxi-<no. D”.2En un piano publicado ese año: Tarradetí 1954: f.g. 3, aparece ya
reflejado este sondeo; cf conTanadetí1960a: flg. 33, n.’ it.
“ En el caso onubense citado, la impronta no cs de cestería. sino dehojas vegetales (¿vid?, ¿higuera?); pero se trata sin duda de la mismacostumbre.
“La numeración de las piezas corresponde a la de las figuras. Las di-mensiones se expresan en milímetros. La relación es el resultado dedividir D:B.
“Uno en el estrato 3. uno en el 4 y dos en el 5.
“Et fragmento de la boca tiene una coloración algo diferente del res-
to, pero el engobe es idéntico.
“Con todo parece una característica que distingue a las piezas que sehan encontrado en el entorno de Cádiz y en e¡ Bajo Guadalquivir. enconcreto en El Carambo¡o, pero que no tienen las de ¡os yacimientosmatagueiios: cf Negueruela 1983: hg. 2 y Schubart 1985: flg. Sg.
‘Pensamos que se trata del mismo fragmento.
BIBLIOGRAFiA
AUBET, M.5 E. (1989): La Mesa de Setefilla: la se- BELÉN, M.; PEREIRA, J. (1985): Cerámicasa tornoconcuenciaestratigráficadel corte 1. Tartessos.Ar- decoración pintada en Andalucía. fine/va ¡ir-quealogiaProtohistórica del Bajo Guadalquivir(M’. E. Aubet,coord.),Sabadell:297-338.
AUBET, MA E. (1992-93):Maluquery El Carambolo.Tabona,VIII-2: 329-349.
AUBET, M.’ E.; MÁÁss LINDEKtANN, U.; SCHUIBART, H.(1979): Chorreras,un establecimientofenicio alE. de la desembocaduradel Algarrobo.NoticiarioArqueológicoHispánico,6: 89-138.
queológica,VII: 307-360.Bw.M,P.M. (1978): The PotteryofTvre. Warminster.
Aris & Phillips Ltd.BGKBOT. Y.; OtawntA-PINTÁDQ. J. (1992): La basseva-
llée de l’oued Loukkos á la fin des tempspréhis-toriques.Lixus~ A ciesdu Col/oque(Collection cíe¡ ‘École Eran~aisedeRoma,166), Roma: 17-26.
BUERO, M. 5. (1987-88): La cerámicadecoradaa la
356 MARÍA BELÉN, JOSÉLUIS ESCACENA,CARMEN LÓPEZROA Y ALICIA RODERO
almagradel BronceFinal meridional.Habis, 18-19: 485-513.
C~nRERA,P. (1988-89):El comerciofoceoen Huelva:cronología y fisonomía. Taríessos y Huelva (J.FernándezJurado,cd.), [fue/vaArqueológica,X-X113: 41-100.
DOMiNGUEZDELACONCHA, C.ETÁL. (1988):Cerrode laCabeza(Santiponce,Sevilla). Xbticiario Arqueo-lógico Hispánico,30: 119-186.
ESCACENA, J. L. ET AL. (1984): Avance al estudiodelyacimientodet Cerrodel Berrueco(MedinaSido-nta. Cádiz).Ana/esde la Universidadde Cádiz,1: 7-32.
ESCACENA.J, L. 107 Al.. (e.p.): De la fundacióndeAsi-do. Spal, 3.
FERNÁNDEZ Jup~o. J. (1988-89):TartessosyHuelva.HuelvaArqueológica,X-XI,
FERNÁNDEZ. JIJEADO, J. (1991): Las cerámicasetruscasde Huelva. La Presenciade ¡tfaterial Etrusco enla Península Ibérica (J. Remesal y O. Musso.coords.):414437.
FLoamo C. (1984): Anforasprenomanassudibéricas.Habis, 15: 419-436.
FUENTES ESrÁÑOL. M. J. (1986): Corpusde las ins-cripcionesfeniciasde España.LosFeniciosen laPenínsulaIbérica (M.’ E. Aubet y G. del Olmo,dirs.), Sabadell.II: 5-30.
ORAS. M. (1985): Traftcs TvrrhéniensArcharques.Bibliotéques des EcolesFran~aiscsd’Athénes etde Rome,Roma.
ORAS. M. (1992): La mémoirede Lixus. De la fonda-tion de Lixus auxpremiersrapportsentregrecselphéniciensen Afrique du Nord. Lixus. AcresduC’o//oque (Co//ection de ¡‘Eco/e EranQaise deRoine,166).Roma: 2744.
Htntut. M. (1992):La céramiqucá engoberougephé-nicien de Lixus. Lixus. Acies du Col/oque (Co-llection de 1 ‘Éco/e EranQaisede Rome.166). Ro-ma: 145-153.
JODIN. A. (1966): A«fogador Comproir phénicienduA’Iaroc .4 t/antique. Eds. Marocaineset Internatio-nales,Tanger.
LXRÓN DE Gurv~xitá, 1. (1994):Aportaciónal Estudiode la Cerá,n¡caconImpresionesDigitalesenA»-da/ucía. Serviciode Publicacionesde la Universi-dadde Cádiz.Cádiz.
LHNOtR. M. (1992): Lixus á l’époqueromaine.Lixus.Actes df1 Co//oque(Co//cc/ion de ¡‘Eco/e Fran-~aise deRome. 166), Roma:27 1-287.
Líxus (1992): Lixus. Actes<¡u Co//oque(Co//ectionde l’Ecole Eranqaisede Rome,166). ÉcoleFran-9aisedeRome,Roma.
LÓPEZ P~gro.F. (1992): Reflexionessobreel origende Lixus y su DelubrumHerculis en el contexto
de la empresacomercial fenicia. Lixus. AcresduC’ol/oque ((‘ol/ection í/~ íLeo/e ¡‘ron Qaise cíeRome, 166), Roma:85-101.
LUZÓN, J. M. (1988): Los hippoi gaditanos.CongresoInternacional ~íElEstrecho de Gibraltar», Ma-drid: 445-458.
MAASS-L¡NDEMANN. 0. (1986): Vasos fenicios de lossiglos VIII-VI en España.Sií procedenciay post-ción dentrodel mundofeniciooccidental,Los Fe-nicios en la PenínsulaIbérica (MY E. Aubety O.del Olmo, dirs.), Sabadell.1: 227-239.
MAASS-LINDEMANN, 0. (1992): A comparisonof thephoenicianpottetyol Lixus with thewest phoeni-cian pottery of Spain. Lixus. A cies <¡u Co//oque(Co//echancíe 1 ‘Eco/e Eran<vise de Roine, 166),Roma: 175-180.
NEGUERUTELA. 1. (1983):Jarrosdebocade setay de bo-ca trilobulada de cerámica de engoberojo en laPenínsulaIbérica. Homenajeal Prof MaihinAl-magro /3asch,II: 259-279.
NIEMEYER. H. 0. (1992): Lixus: londation de la pre-miére expansion phéniciennevue de Carthage.Lixus. Acresdu Co//oque(Col/ecrion de 1 ‘Eco/eErangaisedeRome. 166).Roma:45-57.
PELLICER M. (1968):Lasprimitivascerámicasa tornopintadashispanas.Archivo E’paño/ deArqueolo-gia, 41: 60-90.
PELLICER. M. (1978): Tipología y cronología de lasánforasprerromanasdel Guadalquivir según elCenoMacareno(Sevilla). flabis, 9: 365-400.
PELLIcER. M. (1987-88): Las cerámicasa mano delBronceRecientey del Orientalizanteen Andalu-cíaoccidental.Habis, 18-19: 461-483.
PELLICER. M. (1989):El BronceRecietitey los iniciosdel Hierro en Andalucía occidental. 7’arlessosoArqueologíaProrohisíó,-icadel Bajo (Juadalqul-vir (M.a E. Aubet. coord.). Sabadell: 147-187.
PEI.LICER, M.; ESCACENA,J. L.: BENDAIA. M. (1983): ElCerroAlacareno.ExcavacionesArqueológicasenEspaña.124. Ministeriode Cultura, Madrid.
PONSICH. M. (1981): Liv¡y: Le quartier des temples.Etudeset Travauxd’Archéologie Marocaine.IX.MuséedesAntiquités.Rabat.
POYATO. M. C. (1976-78): Sector D: Cerro de SantaCatalina del Monte, Verdolav (Murcia). Simpo-sium Internacional E/s Origens del Alón Ibé-nc’. Ampurias;38-40: 531-542.
POYATO, C.; HERNANDO. A. (1988): Relacionesetitre laPenínsulaIbérica y el Norte de Africa: «marftl ycampaniforme».CongresoInternacional «11/ lis-trechode Gibraltar»: 317-329.
QUINTERO ATAURI, P. (1941): .4punlessobre arqueolo-gía mauritanade la zonaespañola.Instituto Ge-neralFranco.Tetuán.
FENICIOS EN EL ATLÁNTICO. EXCAVACIONES ESPAÑOLASEN LIXUS 357
Rn~1ÓN Toun~s.J. (1995): Las ánforas’fenicio-puní-cas del A’Iediterráneo Central y Occidental.Col.Instrumenta.2. Universitat de Barcelona.Barce-lona.
RODERO,A. (1995):LasAnforasPrerromnanasen An-<¡aIf/cía. Epigrafía e Antichitá. 13. FratellíLega.Faenza.
RUFETE, P. <¡988-89): Las cerámicascon engoberojodeHue1~’a. HuelvaArqueológica,X-XI/3: 9-40.
RUFETE. P. (1989): La cerámica con barniz rojo deHuelva. Tartessost Arqueología Protohistóricadel Bajo Guadalquivir(M.t E. Aubet,coord.),Sa-badell: 375-394.
Ruiz MATA. 13. (1986): Las cerámicasfenicias delCastillo de DoñaBlanca(Puertode SantaMaría,Cádiz).LosFeniciosen la PenínsulaIbérica (M.5E. Aubety O. del Olmo. dirs.). Sabadell,1: 241-263.
RuizMATA, D. (1993): Los fenicios de épocaarcaica—siglos VIII/VII a.C.— en la Bahía de Cádiz.Estadode la cuestión.Os Feniciosno TerritórioPortugués;EstudosOrientais. IV: 23-72.
Ruíz MATA. Di FERNÁNDEZ JURADO. J. (1986): E/yací-miento metalúrgico de época tartésica de SanBartoloméde A/monte(Huelva~. HuelvaArqueo-lógica,VIII.
RUIZ MATA, 13.; PÉREZ. C. J. (1989):El túmulo 1 de lanecrópolis de “Las Cumbres” (Puedode SantaMaría, Cádiz). Tartesso,s’.ArqueologíaProtohis-tórica del Bajo Guadalquivir (M.5 E. Aubet.cd.),Sabadell:287-295.
Ruíz MATA. D.; PÉREZ. C. J. (1995): El pobladofeni-cío del Castillo de Doña Blanca (El Puerto deSantaMaría, Cádiz,>. Ayuntamienlode El Puedode SantaMaría, El Puertode SantaMaría.
Ruiz-GÁlvEz. M. (1983): Espadaprocedentede laRía deLaraeheen el Museode Berlin Oeste.lío-menajeal Prof A’Ia,hín Almagro Basch,II: 63-68.
SCHUBART. 1-1. (1979): Morro de Mezquitílla, informepreliminar sobre la can~paílade excavacionesde1976. Noticiario Arqueológico Hispánico. 6:175-218.
SCHUBART, H. (1985): Morro de Mezquitilla. Informepreliminar sobrela campañade excavacionesde
1982 realizadaen el asentamientofenicio cercade la desembocaduradel río Algarrobo. Noticia-rio ArqueológicoHispánico,23: 142-174.
SCH1JBART,H. (1986): El asentamientofenicio del 5.
VIII a.C. enel Morro de Mezquitilla (Algarrobo.Málaga). Los Fenicios en la PenínsulaIbérica(M.a E. Aubet y O. del Olmo. dirs.). Sabadell,1:59-83.
ScuunÁwr. H.; MAASS-LINDEMANN. 0. (1984): Tosca-nos. El asentamientofenicio occidentalen la de-sembocaduradel rio Vélez. Excavacionesde1971. Noliciario Arqueológico Hispánico, 18:39-210.
TARRADELL. M. (1949): Estadoactual de la investiga-ción arqueológicaen la zonadel ProtectoradoEs-pañol de Marmecos. Crónica del IV CongresoAm-queo/ógico del SudesteEspañol. Cartagena:80-93.
TARRADELL, M. (1950): Las últimas investigacionessobrelos romanosen el Norte de Marmecos.Ze-
pftvrus, 1: 49-56.T~RAnE1±,M. (1952):Una esfinge,partede un trono
de divinidad púnica. de Lixus (Marmecos). JICongresoNacional de Arqueología, Zaragoza:435-438.
TARRADELL, M. (1954): Marruecosantiguo: nuevasperspectivas.Zeplivrus, V: 105-139.
T,xpJt~nEi.t.,M. (1958a):Brevenoticia sopbrelas ex-cavacionesrealizadas en Tamuday Lixus en1958.Tamuda,VI (20 semestre):372-379.
TARRADELL, M. (1958b): Notas acercade la primeraépocade los feniciosen Marruecos.Tamuda, VI(l’~ semestre):71-88.
TARRADELL, M. (1959):Lixus. Historia de la ciudad.Guía de las ruinas y de la secciónde Lixus delAluseo Arqueológicode Tetuán. Instituto MuleyEI-Hasan,Tetuán.
T.~RADEtI,M. (1 96Oa): historia de Marruecos.Ma-rruecosPúnico.Ed. Cremades,Tetuán.
TARRADELL, M. (1 960b): Nuevosdatos sobre la cerá-mica pre-romanade barnizrojo. Hesperis-Tamu-da, 1-2: 235-252.
T[mocHi~ts, R. 13. (1973): Neolithic Greece. 5.1. Na-tional Bankof Greece.