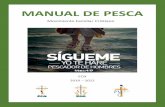Explicaciones alternativas a las oportunidades políticas para el desarrollo de un movimiento...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Explicaciones alternativas a las oportunidades políticas para el desarrollo de un movimiento...
Explicaciones alternativas a las oportunidades políticas para el desarrollo de un
movimiento social: el caso del Movimiento por una Vivienda Digna en Madrid
Alternative explanations to political opportunities for the development of a social
movement: the case of Social Movement for a Decent Housing in Madrid
Gomer Betancor Nuez
RESUMEN: Los primeros años del siglo XXI en España han supuesto la aparición de
un movimiento social que adquiere una gran relevancia pública al calor del problema de
la alta carestía de la vivienda. Se trata del Movimiento por una Vivienda Digna. En este
artículo se exploran las razones del surgimiento y la continuidad de este movimiento
social. Especialmente, se hace hincapié en dos dimensiones: la caracterización del MVD
y las oportunidades políticas que se le ofrecen.
Con la primera, se analizará el tipo de movimiento social que es el MVD y si supone
una ruptura con los tipos de movimientos sociales predecesores. Pero es en la segunda
dimensión donde se profundiza especialmente, ya que la pregunta de investigación se
refiere al por qué de la irrupción del movimiento, si no se han dado oportunidades
políticas favorables a su surgimiento. La tesis que se defiende en este trabajo es que,
aunque no se dieran oportunidades políticas propicias, la regularidad y el esfuerzo de
una minoría crítica concienciada con el problema de la vivienda, junto con unas redes
que se reactivaron, crearon las condiciones para la acción colectiva del MVD.
PALABRAS CLAVE: Movimientos sociales, oportunidades políticas, vivienda digna.
1. INTRODUCCIÓN
La vivienda es un elemento indispensable para la independencia del individuo
así como para la formación de nuevas familias en las sociedades capitalistas avanzadas.
Desde este punto de vista, el acceso a la vivienda es un elemento básico de la vida
colectiva.
España es el país europeo con mayor número de viviendas por habitante, gracias
en gran parte a una legislación que permite la recalificación de terrenos a gran escala, a
la ausencia de control sobre los precios, etc. La razón de este crecimiento desaforado de
la construcción de viviendas, oficinas, etc., se explica por los altos beneficios que
augura a las constructoras y al capital especulativo (Fernández Durán, 2006).
Las clases burguesas (promotores, constructores etc.) “imponen precios al
consumidor, en una lógica de aplastamiento de cualquier equiparación en la negociación
entre oferta y demanda, en la que los grandes propietarios privados detentan (…) el
poder. Sólo así es posible explicar que en nuestro país se alcancen las tres millones de
viviendas vacías comprobadas” (Albarracín, 2007: 66).
Es característico el exceso de construcción en la economía española a finales de
la década de los noventa y a principios del nuevo siglo, que llega hasta recientemente.
Este boom constructor se ha visto favorecido a escala estatal por la falta de regulación
urbanística a todos los niveles, y por el hecho paralelo de que una parte importante de
población esté también beneficiada o favorecida por esta “fiebre del ladrillo”. Las
medidas liberalizadoras de suelo que se iniciaron en los noventa se han visto aún más
intensificadas en los primeros años del nuevo siglo, con el objetivo de eliminar
restricciones al mercado y posibilitar las recalificaciones urbanísticas sin freno
(Fernández Durán, 2006).
Asimismo, según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España
(OBJOVI)1, para afrontar el coste del primer año de una hipoteca media, una persona
joven tendría que dedicar el 67,8% de su salario. Para un hogar joven, con un mayor
poder adquisitivo, la compra de una vivienda libre actualmente supondría tener que
reservar el 42,6% de sus ingresos. Ambos ratios rebasan de lejos el umbral ideal del
30% propuesto por economistas y expertos.
Este problema que se hace sentir crecientemente en los primeros años del siglo
XXI en España mediante unos índices preocupantes de jóvenes que no se pueden
emancipar por la alta carestía de la vivienda y la más general precariedad laboral. Este
problema se hace eco en la ciudadanía, sobre todo en sectores críticos, que comienzan a
protestar contra esa situación de precariedad general y residencial. En este sentido,
según encuestas del CIS, el problema de la vivienda se convierte en uno de los
principales problemas de España2. Así, mientras que en enero de 2005 la vivienda ya era
el principal problema para los españoles para un 17% de los encuestados, en abril de
2006 lo era para un 20%, por lo que el problema iba resonando de modo urgente en la
opinión pública. En adelante, para hablar de esta situación, se hará referencia al
problema de la vivienda.
En este contexto de gran descontento social ante el problema de la vivienda
(tanto en los alquileres como en las hipotecas), una respuesta probable era que surgiera
un movimiento social crítico que protestara ante tal situación y reivindicara un acceso a
la vivienda en condiciones dignas (mediante diversas medidas) y un freno rápido a la
especulación inmobiliaria. Y así ha sido.
1 http://www.cje.org/C5/Vivienda/default.aspx?lang=es-ES 2 www.cis.es
2. CARACTERIZANDO AL MOVIMIENTO POR UNA VIVIENDA DIGNA
El Movimiento por una Vivienda Digna (en adelante, MVD) es un movimiento
social surgido en España a raíz de la problemática de la vivienda, también conocida
como burbuja inmobiliaria3, que ha generado que la vivienda tenga una gran carestía.
En cuanto a su organización interna, lo conforman de un conjunto de
plataformas y asambleas organizadas de forma descentralizada por ciudades y/o
regiones, principalmente ciudades grandes como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla,
Valencia o Bilbao. La temática de sus reivindicaciones que propugnan un cambio social
es principalmente la lucha por una vivienda digna y contra la precariedad.
¿Es el MVD un movimiento social urbano al uso? Obviamente, es un
movimiento que se desarrolla en mayor medida en la ciudad, aunque no por ello tiene
necesariamente que encuadrarse en esta tipología que establece uno de los grandes
teóricos sobre los movimientos sociales urbanos como es Manuel Castells (1986).
Dicho autor plantea que los movimientos sociales urbanos son movimientos sociales
que están estructurados en torno tres objetivos básicos: 1) la consecución de una ciudad
organizada en torno a su valor de uso, en contra de la noción de la vida y los servicios
urbanos entendidos como una mercancía que entraña la lógica del valor de cambio; 2) la
defensa de la comunicación entre las personas, el significado social definido de manera
autónoma y la interacción personal contra el monopolio de los mensajes por los medios
de comunicación; 3) “la búsqueda de un poder creciente para el gobierno local, la
descentralización de los barrios (…), en contradicción con el Estado centralizado y una
administración territorial subordinada e indiferenciada” (Castells, 1986: 431).
3 La Burbuja inmobiliaria en España se puede definir como la burbuja supuestamente existente en los activos inmobiliarios, iniciada desde 1999 hasta 2009 aproximadamente, producida por un período especulativo cuya formación ha sido fomentada por los bajos tipos de interés.
Aunque en realidad vemos bastantes cercanías entre la conceptualización de un
movimiento social urbano y el MVD, no podemos tratar este movimiento como
estrictamente urbano porque este no tiene tantas reivindicaciones como plantea Castells,
sino que se centra más bien en la temática de la vivienda. En cualquier caso, sí comparte
el espíritu, la lógica, de un movimiento urbano, en tanto en cuanto aboga por el valor de
uso del suelo, por una mayor autogestión y capacidad de decisión sobre los espacios
comunitarios.
El MVD aparece como un movimiento social de nuevo cuño, que, siguiendo a
Ibarra (2002: 54-55), se distingue de los nuevos movimientos sociales “tradicionales”
(Laraña y Gusfield, 1994;; Ibarra, Martí y Gomá, 2002), en la coyuntura en que
aparecen, en el tipo de acción colectiva, en su discurso y sus objetivos. Así, este
movimiento aparece en una coyuntura de menor institucionalización y mayor
horizontalidad organizativa y con una teórica mayor capacidad de acceso a las
instituciones, aunque en este último caso pocos frutos ha dado. Es especial también la
importancia de los medios de comunicación para la acción colectiva, ya que una
movilización es exitosa en gran medida dependiendo de la cobertura mediática y si ésta
es, al menos, no contraria a las protestas.
En cuanto a la forma y/o estructura organizativa, la introducción de las
tecnologías de la información y comunicación, en especial Internet, ha supuesto un
impacto notable, ya que facilita “las comunicaciones inter-grupales, agilizando los
procesos de horizontalización de la toma de decisiones”. También han sido
fundamentales, en este sentido, las “listas de correo y distribución orientadas al debate
político, a través de las cuales se va conformando, mediante el debate, la propia
identidad grupal” (Martín López, S., 2007). Todas estas ventajas de las NTIC son
reconocidas por las portavoces en distintas entrevistas como potencialidades a la hora de
desarrollar la acción colectiva.
Asimismo, como plantea Gil (2008: 7), “el aporte de las NTIC para la acción
política reconfigura la perspectiva norteamericana de movilización de recursos en los
movimientos sociales [puesto que] se generan nuevas posibilidades políticas e
informativas mediante la creación de un sistema de medios alternativos susceptibles de
llegar a la gente mediante redes horizontales de comunicación, escapando al control de
los grupos mediáticos empresariales”. De modo que la opinión pública se convierte en
ciudadanía activa que puede participar en el movimiento, tanto informándose
activamente como dando su opinión en foros o correos electrónicos, por ejemplo.
Cabe destacar también el proceso de enmarcado que ha llevado a cabo el
movimiento contra el discurso neoliberal, aunque la radicalidad de este en ocasiones, ha
podido caer en el error de crear cierta desmovilización, como por ejemplo con eslóganes
agresivos como “no vas a tener una cas en tu puta vida”4. Mensajes como este pueden
hacer que, en lugar de movilizarse, la población afectada se resigne, al conllevar un
mensaje pesimista, aparte de la relativa radicalidad de la frase.
Por otro lado, no se pueden obviar algunas cuestiones necesarias de carácter
metodológico. La acotación necesaria que llevo a cabo para desarrollar el análisis es
estudiar la dinámica del movimiento en la región de Madrid y, en lo temporal, desde el
año 2003, que es cuando comienza aproximadamente la génesis del movimiento, hasta
el año 2008. Este último matiz se establece con el objetivo de visualizar el movimiento
con cierta distancia necesaria. Asimismo, la pregunta de investigación que se propone es
4 Este eslogan concreto ha sido utilizado frecuentemente por la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna de Madrid. Como dato anecdótico, un grupo musical colaborador ha sacado una canción con el mismo título de dicho eslogan.
la siguiente: si no se han dado oportunidades políticas que faciliten la acción colectiva5,
¿por qué se ha dado la fuerte irrupción en la escena movilizadora madrileña del MVD?
La hipótesis que propongo es que el movimiento ha aparecido en la escena movilizadora
debido a varios factores interrelacionados: fundamentalmente, el esfuerzo de una
minoría concienciada con el problema de la vivienda, que creó las oportunidades para la
acción colectiva, ayudado por la existencia de unas redes sociales críticas latentes que se
activaron (tanto antiguos militantes como personas concienciadas que deciden actuar),
coadyuvado por la posterior repercusión social y mediática que iba adquiriendo el
movimiento.
No obstante, como se verá en el artículo, el hecho de que el movimiento se haya
hecho visible no significa que haya tenido un apoyo de parte importante de la población
inmersa en ese problema, ni que sus reivindicaciones sean atendidas por los poderes
públicos, sino que ha logrado insertar el problema de la vivienda en el discurso público
y mediatizarlo.
3. ESTRUCTURA INTERNA DEL MOVIMIENTO POR UNA VIVIENDA
DIGNA
El MVD, en su experiencia desde Madrid, está formado por tres colectivos
principales: la Plataforma por una Vivienda Digna, la red de Asambleas Contra la
Precariedad y por una Vivienda Digna y la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM), además de otros colectivos con los que han colaborado
en algunas acciones o protestas6.
5 Esta es una de las ideas centrales de la teoría del proceso político (Tilly, 1978; Kriesi, 1992; Tarrow, 2004).6 Se establece este matiz por el hecho de que en otras ciudades, como Barcelona, su estructura organizativa es diferente. En esta ciudad el peso mayor del movimiento recae en la Assemblea Popular
La Plataforma por una Vivienda Digna (PVD)
Comenzando con la Plataforma por una Vivienda Digna (en adelante, PVD), ésta
es una asociación de ámbito nacional que lleva desde finales de 2003 luchando por una
vivienda digna y asequible y por un urbanismo más justo y sostenible a medida de los
ciudadanos. Plantean que es una “iniciativa ciudadana apartidista y sin ninguna
afinidades ideológica concreta, surge espontáneamente de la idea de que los jóvenes y
no tan jóvenes, tenemos parte de culpa de la irracionalidad que estamos sufriendo en
materia de vivienda. Un principio recogido en la Constitución es el acceso a una
vivienda digna y no lo estamos defendiendo adecuadamente”7.
El conjunto de Asambleas contra la Precariedad y por una Vivienda Digna (APVD)
El otro colectivo protagonista en el movimiento es la Asamblea Contra la
Precariedad y por una Vivienda Digna de Madrid (en adelante, APVD), que es un
conjunto de asambleas (cuya web coordinadora es www.vdevivienda.net) de carácter
territorial (generalmente por ciudades), que “se han formado a partir del encuentro en
las plazas, sin estructuras previas y, aunque la difusión y la coordinación en internet ha
servido para llegar a más gente, su principal razón de ser es la presencia en las calles”
(Libre Pensamiento, 2007: 54).
El movimiento vecinal: la FRAVM
per un Habitatge Digne, la “V de Vivienda” barcelonesa. Información disponible en www.vdevivienda.net 7 www.viviendadigna.org
El movimiento vecinal ha tenido también cierto protagonismo en el MVD,
aunque ha sido algo impreciso, ya que no ha mantenido una regularidad visible en su
confluencia con el MVD. En varias actividades ha tomado voz protagonista en el
movimiento, como en la convocatoria de muchas manifestaciones conjuntamente, o en
otras actividades como la puesta en práctica de la “Mesa de iniciativas por el derecho a
techo” o las jornadas y charlas-debate en las que una parte importante de los
movimientos sociales debaten el problema de la vivienda y cuestiones afines a él8.
4. SECUENCIA TEMPORAL DE LAS MOVILIZACIONES Y PRINCIPALES
ACTOS DEL MVD
Los inicios del movimiento
La primera organización del movimiento, la PVD, comenzó a formarse a finales
del año 2003 y a funcionar como un movimiento propiamente dicho a principios del año
2004 (López Arango, 2007), con una primera manifestación del primer movimiento
ciudadano de relieve para protestar contra un problema que afectaba a diez millones de
personas en toda España que no es otro que la especulación inmobiliaria. La
manifestación tuvo una importante repercusión y lograron movilizar a 10.000 personas
que planteaban que la especulación inmobiliaria que ya venía del último lustro del siglo
XX había que pararla.
En cualquier caso, aunque fuera la PVD la que impulsó el movimiento, la
protesta y descontento por la especulación inmobiliaria y en defensa del suelo y el
8 Un ejemplo es las jornadas “Por una vivienda digna para todas y todos, acabar con el lucro de unos pocos", organizadas por la Secretaría Federal de Movimientos Sociales del Partido Comunista de España el 20 y 21 de Enero de 2007, que contaron con la participación de varios colectivos y movimientos sociales.
territorio ya se venía generando con algunas organizaciones ciudadanas, ecologistas y
en defensa del territorio. Esto sirvió, además, como tarea de concienciación para las
minorías críticas que posteriormente se movilizaron con mayor intensidad.
Haciendo un breve repaso de las primeras movilizaciones del movimiento, ya en
2004, el 20 de junio del mencionado año tiene lugar la primera gran movilización en
Madrid, convocada por la Plataforma, la Red de Cooperativas de Vivienda Joven
(COVIJO) y diversas asociaciones de vecinos y plataformas ciudadanas, con el lema
"Por el derecho a techo. Stop Especulación". Contó con la participación de 10.000
personas según los convocantes. En acciones como ésta se ve la participación y
colaboración del movimiento vecinal. Este es el hito más relevante de 2004, año en el
que el que la PVD comienza a tener visibilidad mediática.
En 2005 el movimiento comienza a convocar y realizar acciones con cierta
periodicidad. Así, el 23 de Enero convoca una “Concentra-acción. Por el derecho a
techo. Stop a la especulación” en la Puerta del Sol, donde se juntan miles de personas
para protestar contra la especulación inmobiliaria. Otras dos acciones a destacar ese año
son varias jornadas sobre vivienda y una manifestación sobre la especulación que trae la
candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016.
2006: las sentadas como nuevo repertorio y la aparición en escena de la Asamblea
contra la Precariedad y por una Vivienda Digna
En mayo de 2006 comienzan las sentadas por una vivienda digna y a tener más
repercusión mediática el movimiento, aunque la Plataforma por una Vivienda Digna se
desvinculó de las primeras convocatorias, las cuales fueron relativamente espontáneas, a
partir de un correo electrónico anónimo. En Madrid acudieron a la convocatoria, en la
Puerta del Sol, entre 1.200 y 3.000 personas. Tras permanecer un tiempo en la plaza
emprendieron su camino al Congreso de los Diputados y recorrieron las calles de
Madrid durante cinco horas hasta que la policía consiguió disolver a los manifestantes.
Durante el mes de junio de 2006 se formaron la Asamblea contra la Precariedad y
por una Vivienda Digna (en adelante, APVD), en Madrid y la Assemblea Popular per
un Habitatge Digne, en Barcelona, que se coordinaban con asambleas de otras ciudades
y regiones en la web www.vdevivienda.net. A partir de aquí esta asamblea se viene
conociendo popularmente como V de Vivienda. Ambas surgieron de las sentadas del
mes anterior, formadas por los propios ciudadanos que habían acudido a la primera
convocatoria, y decidieron organizar la fuerza de las manifestaciones surgidas,
sumándose, desde su propia perspectiva, a las organizaciones que ya luchaban por el
derecho a la vivienda desde hacía tiempo.
En el caso de la APVD de Madrid, un portavoz manifiesta que tras la segunda
sentada se organizó la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna de
Madrid, que, a partir del descontento social con el problema de la vivienda y como
defensa a la represión policial, algunos de los participantes en las sentadas decidieron
organizarse entorno a una asamblea abierta y plural (Zarapuz, 2007: 64).
El 2 de julio el movimiento convoca una manifestación. Las dos asambleas se
coordinaron para organizar la primera manifestación “no espontánea” y que fuera
notificada a la Delegación del Gobierno para evitar problemas con la policía. Fue
convocada por la Asamblea por una Vivienda Digna en Madrid y Barcelona, y apoyada
por la Plataforma por una Vivienda Digna y otras organizaciones. Cabe destacar la
importancia de esta movilización por ser la primera vez que un movimiento espontáneo
se organiza a raíz de una convocatoria anónima, y por estar apoyada por los dos
colectivos “fuertes” del movimiento, aunque esto, como se irá viendo, no durará mucho.
La suspensión de la Cumbre Europea de Ministros de Vivienda
Siguiendo la secuencia temporal, los días 16 y 17 de octubre de 2006 estaba
prevista la celebración de una Cumbre de Ministros de Vivienda, en Barcelona. La
Assemblea Popular per un Habitatge Digne Algunas de Barcelona y un sector del
movimiento okupa en Barcelona convocaron diferentes actos en protesta por la
situación de la vivienda, lo que llevó al Gobierno de España a suspender la cumbre por
temor a incidentes. No obstante, otras voces críticas hablaron de motivos electorales
ante la inminencia de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de
Cataluña9. La Assemblea Popular per un Habitatge Digne interpretó la anulación de la
cumbre como una decisión política que se justificaba en que las autoridades no podían
asumir las protestas ciudadanas justo antes de unas elecciones. Aunque este hito se
produjo en Barcelona, se trae a colación por el creciente descontento social que se
estaba generando en España con el problema de vivienda, sirviendo para demostrar que
había un movimiento activo que denunciaba este problema.
La visita del relator de la ONU sobre vivienda adecuada y últimas movilizaciones de
2006
9 “El Gobierno suspende la cumbre de ministros sobre la vivienda por miedo a los “okupas”, El País, 11
de Octubre de 2006.
Uno de los grandes logros del movimiento ha sido el apoyo del delegado de
vivienda de la ONU, en su visita a España en la última semana del mes de Noviembre.
La APVD recorrió Lavapiés y otras zonas de Madrid con el diplomático hindú Miloon
Kothari, Relator Especial sobre Vivienda Adecuada de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, que investiga el problema del acceso a la vivienda en
España, reuniéndose también con la PVD y la FRAVM, entre otros colectivos. En una
rueda de prensa el 1 de Diciembre dio a conocer las observaciones preliminares del
informe en el que expresaba su preocupación por la situación “insostenible” que sufre
España. Indicó de forma especial que entre el 20 y el 25% de la población está excluida
del mercado de la vivienda y entre los principales problemas destacó a la corrupción
existente y el número de inmuebles vacíos10.
La relevancia de la visita de este delegado de la ONU es que se puede concebir
como una ventana política para el movimiento, en forma de oportunidad limitada y
como la aparición coyuntural de un aliado político (Jiménez, 2005), que ayuda a la
acción del MVD y que, aunque no es un aliado político influyente, sí constituye un
referente de una institución internacional que apoya y legitima la acción del
movimiento, dando además mayor resonancia pública a sus pretensiones.
En Diciembre, en Madrid, hay una semana intensa de lucha, y una manifestación
el día 23. Tras el relativo éxito de las últimas movilizaciones empezó a difundirse por
Internet un nuevo correo anónimo para nuevas manifestaciones en toda España, para el
día 23 de diciembre. La convocatoria alcanzó cierta repercusión y fue secundada desde
las diferentes organizaciones que forman el movimiento por una vivienda digna. La
convocatoria en Madrid vino acompañada de nuevo con problemas con las fuerzas de
seguridad. Inicialmente se reunieron en la Puerta del Sol unas 2.000 personas según la
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_una_Vivienda_Digna_en_España
policía aunque la Asamblea afirmaba ser un número mayor sin determinar. Tras un
tiempo en la plaza con ambiente festivo y sin problemas los manifestantes se dirigieron
al Congreso de los Diputados, donde la Policía Nacional les cortó el paso y tuvo lugar la
primera de las cargas, después de que se lanzaran algunas botellas contra la policía. Tras
recorrer durante unas horas las calles del centro de Madrid, la manifestación concluyó
de forma violenta con más cargas policiales. El resultado fueron varios heridos entre los
manifestantes. La APVD culpó a los agentes de policía de éstos incidentes y les acusó
de tener una actitud excesivamente violenta.
2007: aumento de la visibilidad mediática y descenso progresivo de la capacidad
movilizadora
2007 fue un año en que descendió progresivamente la capacidad movilizadora
del movimiento, a excepción de la manifestación de marzo que ha sido la más
multitudinaria del MVD con una asistencia de unas 25.000 personas. Bajo el lema “La
vivienda es un derecho, no un negocio”, el descontento generalizado, la gran magnitud
de la manifestación y la relativa moderación de su eslogan atrajo a los medios de
comunicación de masas que cubrieron la protesta11. Cabe señalar que en este acto
confluyeron tanto la asamblea V de Vivienda como la Plataforma por una Vivienda
Digna, junto con otros colectivos como sindicatos minoritarios, asociaciones y
ciudadanos independientes.
Por otro lado, de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 27 de
mayo, cabe destacar la acampada convocada en Madrid por una vivienda digna
convocada por la asamblea V de Vivienda. Ésta se desarrolló en la Ciudad Universitaria
desde el 13 hasta el 27 de Mayo, tras un primer intento fallido de acampar en el Paseo
11http://www.elpais.com/articulo/economia/Miles/personas/manifiestan/toda/Espana/reclamar/derecho/viv ienda/digna/elpepueco/20070324elpepueco_4/Tes
del Prado de Madrid, y posteriormente frente al Museo Reina Sofía. Oficialmente la
acción concluyó tras las elecciones, aunque parte de los activistas permanecieron en el
campamento en la Ciudad Universitaria durante todo el verano. Finalmente fueron
desalojados por la Policía Nacional cinco meses después, a petición del Rector
En septiembre de 2007 la problemática de la vivienda dio el salto a la primera
línea de la política en España. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la nueva
Ministra de Vivienda, Carme Chacón (que había sucedido en el cargo a María Antonia
Trujillo), presentaron las nuevas medidas del Gobierno que consistían en desgravación
fiscal para el alquiler y ayudas directas a los jóvenes menores de 30 años. Desde el
MVD se calificaron estos anuncios de electoralistas y de ser insuficientes para
solucionar el problema del acceso a la vivienda. La APVD convocó una nueva
manifestación para el 6 de octubre, que concluiría con el afamado y agresivo eslogan de
No vas a tener una casa en tu puta vida, mediante el que volvieron a reivindicar el
derecho a una vivienda digna.
En ésta ocasión, el seguimiento por parte de los medios de comunicación
aumentó considerablemente y las movilizaciones fueron recogidas por la mayoría de los
periódicos nacionales, así como de las televisiones, en los informativos y en otros
programas. Por el contrario, estas manifestaciones fueron menos multitudinarias que las
de otras ocasiones, y las cifras de asistencia se quedaron en unas 4.000 personas en
Madrid. En este contexto, la amplia cobertura de los medios de comunicación aparece
como una ventana de oportunidad política que favorece la resonancia mediática del
movimiento y un empuje al debate público sobre el problema de la alta carestía de las
viviendas y la especulación inmobiliaria. Con este pequeño logro se consigue uno de los
objetivos (aunque no de los principales), que es insertar el problema de la vivienda en
primera fila del debate político nacional.
Finalizando con el año 2007, la APVD de Madrid convoca una manifestación.
Esta transcurrió por el centro de Madrid que se encontraba en plena ebullición del
consumo navideño, tras recorrer las calles del Carmen y Preciados se dirigió a la Plaza
Mayor para seguir de vuelta a la Puerta del Sol.
Es importante señalar que estas dos últimas manifestaciones de 2007 las
convocó la APVD de Madrid (o V de Vivienda), mientras que la PVD no acudió
formalmente. Se puede observar así que poca coordinación general que han tenido las
dos organizaciones generales que forman el movimiento a la hora de trabajar
conjuntamente. La explicación de ello es que cada organización funciona y tiene sus
demandas por separado, aunque gran parte de estas demandas son similares. Una
hipótesis que se puede proponer, en este contexto, es que la poca unión del MVD y el
objetivo de trabajar por separado de estas dos organizaciones han debilitado la potencial
fuerza que podría tener el movimiento para conseguir unos resultados más
satisfactorios.
2008: se hace visible el descenso de la movilización
2008 es un año en el que se hace notable es descenso movilizador, aunque dicha
tendencia ya venía de los últimos meses de 2007, a excepción de diciembre. En este año
se hace todavía más visible también la poca coordinación de la PVD y la APVD, ya que
ambas organizaciones realizan todos sus actos de protesta por separado.
La parte más visible del movimiento, que es la que sale algunos sábados a la
calle en forma de manifestación, es V de Vivienda. Dicha asamblea convoca dos
manifestaciones relevantes. Una es por una vivienda digna el 1 de marzo y otra en
apoyo a los detenidos por una vivienda digna el 24 de mayo. Estos son los únicos actos
que realiza la APVD sobre la vivienda digna. Dicha asamblea comienza a diversificar
más sus acciones ante el descenso de movilizaciones, acudiendo a diferentes actos como
contra la criminalización de los movimientos sociales o a favor de la recuperación de la
memoria.
La PVD lleva a cabo algunas movilizaciones, como una manifestación el 1 de
marzo contra los incumplimientos del Plan de Vivienda Joven del gobierno autonómico
de Madrid. Cabe destacar que esta manifestación es el mismo día en que la APVD
convoca una manifestación en la Puerta del Sol, lo que demuestra de falta de unión de
las dos organizaciones al realizar manifestaciones sobre temas distintos el mismo día.
Asimismo, la Plataforma se manifiesta también en dos “especulatour”, que son
recorridos en forma de manifestación protestando por acciones especuladoras en los
sitios donde se desarrolla el recorrido.
5. OPORTUNIDAD POLÍTICA PARA EL MVD
Después de analizar la secuencia de movilizaciones estamos en condiciones de
reflexionar sobre si se han dado oportunidades políticas favorables para la irrupción del
movimiento. ¿Han existido oportunidades políticas favorables para el surgimiento con
fuerza del Movimiento por una Vivienda Digna? ¿Han aparecido aliados políticos
influyentes, cambios favorables en los alineamientos gubernamentales, divisiones entre
los dirigentes, etc., que hayan facilitado el surgimiento del MVD?
La tesis que voy a defender es que no ha habido variables favorables de
relevancia en la Estructura de Oportunidad Política (en adelante, EOP) que hayan
favorecido o puedan explicar la aparición del MVD en la escena movimentista española.
Es decir, en este estudio de caso, el modelo de proceso político (Kriesi, 1992; Tarrow,
2004)12 resulta insatisfactorio para poder explicar por qué surge dicho movimiento,
puesto que no hay oportunidades políticas favorables para tal surgimiento. Se analizará
las principales dimensiones de la EOP que plantean Tarrow (2004) e Ibarra (2005) para
ver su limitada o nula influencia en la aparición del movimiento.
Me centro en las protestas y reivindicaciones ante el poder de la administración
estatal con el propósito de acotar lo mejor posible el análisis y porque analizar la
confrontación con todas las administraciones (autonómica, local. etc.) excedería, con
mucho, el formato de este trabajo. Se analiza, pues, la EOP nacional. No obstante,
también hay que señalar que las administraciones autonómicas y, en menor medida, las
locales, también tienen capacidad para legislar en materia de vivienda y suelo.
Centralización/descentralización de las autoridades políticas
En principio, los movimientos sociales tienen mayores posibilidades de acceder
a los espacios de decisión política cuanto mayor sea el grado de descentralización
política, ya que esta aumenta los puntos de acceso al sistema. En el estado español, “la
España de las autonomías”, es característica una alta descentralización. No obstante, en
el caso de la vivienda esto puede ser contraproducente para la acción colectiva, puesto
que el ejecutivo estatal es quien tiene mayor capacidad para legislar en materias de
políticas públicas que regulen el acceso a una vivienda. Y esto, precisamente, dificulta
una movilización descentralizada si el centro del poder ejecutivo está en Madrid.
12 Estas dos referencias son solo algunas obras representativas del modelo del proceso político. Otras obras fundamentales, entre otras, son las de Tilly (1978) o McAdam, McArthy y Zald (1996).
Por otra parte, si bien los poderes del Estado en estos años de activismo por una
vivienda digna han ofrecido respuestas (sean o no satisfactorias) ante este problema, el
devenir del activismo ha mostrado que han actuado más bien como un poder ejecutivo
fuerte y cohesionado que no favorece el eventual éxito de este movimiento social.
La cultura política. Inclusión/Exclusión
El sistema político se ha mostrado algo ambivalente hacia las demandas del
MVD, puesto que las autoridades políticas estatales han tenido poca capacidad de dar
respuestas a las constantes demandas del MVD aunque declarando paralelamente su
lucha contra la corrupción inmobiliaria. En este sentido, se puede observar que es a
partir de mediados del año 2006, cuando el movimiento se hace más mediático, cuando
el ejecutivo estatal se hace eco de las demandas del movimiento y comienza a impulsar
políticas que absorban parte de estas demandas, algo que se traducirá en parte en la Ley
de Suelo de 2007.
La estrategia del Estado se podría catalogar como mínimamente inclusiva, que
responde parcialmente a las protestas y demandas del movimiento, aunque sin satisfacer
en esas políticas la lógica estructural de las demandas.
Oponentes y aliados
Como propone Pedro Ibarra, en un sistema político relativamente cerrado como
el español, con un ejecutivo fuerte y poco accesible a actores no parlamentarios, “el
conjunto de partidos que (…) están en el ejercicio del poder, conforman un bloque
compacto, unido, resistente, frente a las exigencias sociales. En este supuesto, resulta
muy difícil para un movimiento social encontrar apoyos en el sistema político. Tendrá
que recurrir a aliados extra-institucionales” (Ibarra, 2005: 147). El partido que ha estado
mayoritariamente en el poder estatal en este tiempo analizado es el PSOE13 (con apoyos
puntuales parlamentarios), que si bien ha incluido en sus programas electorales la
problemática de la vivienda y ha aprobado algunas leyes como la Ley de suelo, o el
Real Decreto 1472/200714 que regula la renta básica de emancipación para los jóvenes,
se ha mostrado compacto y poco dialogante antes las profundas demandas del
movimiento, sin dar cobertura real a algunas propuestas del movimiento, como son la
reivindicación de un drástico incremento del gasto público en la construcción de
vivienda protegida de promoción pública o un importante aumento de la presión fiscal
para las viviendas secundarias o vacías.
Por tanto, si bien el ejecutivo socialista ha respondido con políticas públicas,
aunque de manera insatisfactoria para el MVD, no ha habido aliados influyentes que
facilitaran una mayor apertura hacia las profundas reivindicaciones del MVD. En este
sentido, es importante realizar la aclaración de que dentro del movimiento quien trata de
buscar aliados en la consecución de las reivindicaciones es la PVD, ya que la APVD
mostró una falta de deseo de colaborar con aliados políticos potencialmente influyentes
y una poca disponibilidad de ver las diferencias entre los partidos para conseguir el
apoyo de los más afines a sus demandas (Aguilar Fernández y Fernández Gibaja, 2009),
algo que sí ha intentado la PVD, pero sin resultados satisfactorios para sus principales
objetivos.
13 Aunque el MVD irrumpe en 2003 con la creación formal de la PVD, me centro en los mandatos del PSOE, pues este partido ganas las elecciones generales el 14 de marzo de 2004 y se asienta en el ejecutivo estatal, revalidando su mandato en las elecciones del 9 de marzo de 2008. La justificación es que la acción principal del movimiento se ha producido con el PSOE en el ejecutivo central.14 El contenido principal de estas leyes está disponible en www.mviv.es
La represión política
Si bien en algunas manifestaciones ha habido represión por parte de las
autoridades policiales a manifestantes que se habían salido del itinerario legalmente
establecido, en el caso de este movimiento la represión no parece haber sido
desencadenante de una movilización mayor, ya que en las manifestaciones posteriores a
las movilizaciones en que ha habido represión el número de asistentes no ha aumentado
significativamente.
Las políticas públicas
En el transcurso de estos años de protestas del MVD, el Estado español ha
respondido de forma atrasada y parcial al problema de la vivienda, y por lo que se puede
observar en las políticas concretas, sin vocación de cambiar estructuralmente un
problema que afecta a millones de españoles, sino de corregir problemas puntuales
sobre la alta carestía de la vivienda y el exceso de oferta tras la crisis inmobiliaria.
Las políticas públicas en materia de vivienda a partir de 2006, que es cuando el
MVD se empieza a mostrarse más activo en sus movilizaciones, son fundamentalmente
dos: la Ley de Suelo y la Renta Básica de Emancipación, aunque también hay otras
medidas puntuales, en las que no se profundiza ya que son de carácter más secundario15.
Gracias, en gran parte, a la efervescencia movilizadora por una vivienda digna y
en defensa del territorio en todo el estado, el Congreso de los Diputados aprobó el 10 de
mayo de 2007 la nueva Ley de Suelo, que, entre otras cosas, abogaba principalmente
por garantizar suelo para vivienda protegida, ampliar la transparencia sobre el
15 Algunas de tales medidas son ayudas a la promoción y adquisición de vivienda protegida, ayudas a la adquisición de viviendas ya existentes, etc. Todas se pueden consultar en la página web del Ministerio de Vivienda: www.mviv.es
urbanismo y considerar el suelo un recurso natural escaso. La reacción de la PVD no se
hizo notar, planteando que con esta ley no se abordan temas de fondo, aunque
reconociendo que es una ley mejor que la predecesora. Asimismo, hicieron una crítica
especial con respecto a la vivienda protegida, sosteniendo que la reserva de suelo que
debe destinarse a las VPO se queda en el 30%, un porcentaje claramente insuficiente
ante la cantidad de ciudadanos demandantes de vivienda que cumplen los requisitos de
acceso.
En cuanto a la Renta Básica de Emancipación, la respuesta ha sido más
ambivalente. Por un lado, desde sectores del movimiento se ha planteado que es un
“parche” más del gobierno socialista y que la solución al problema de la vivienda no
pasa por subvencionar la vivienda protegida en propiedad y sí, en cambio, por un activo
papel de intervención de la administración estatal con el objetivo de bajar
cualitativamente el precio de la vivienda16. Por otro lado, se asume implícitamente la
medida como favorable en espera de una mayor regulación que solucione de fondo el
problema. De modo que aunque se haya hecho una crítica a la política de vivienda del
PSOE, algunas acciones como la renta de emancipación han sido consideradas como
positivas desde algunos sectores del MVD (Aguilar Fernández y Fernández Gibaja,
2009: 16).
Otros aspectos de la EOP
Siguiendo a la reelaboración de la EOP de Kriesi (1992), la institucionalización
de algunas organizaciones del movimiento como es el caso de la PVD, y el propio
hecho del establecimiento de organizaciones estables y no dependientes de
16http://www.viviendadigna.org/?ver_noticia.php?id=5995&titular=Cr%C3%ADticas%20a%20Vivienda %20por%20fomentar%20la%20VPO%20en%20propiedad
oportunidades políticas17, hace que el movimiento sea menos elástico y dependiente de
las oportunidades políticas facilitadoras. También hay que tener en cuenta que los
Estados tratan de forma diferente a los movimientos sociales en diferentes políticas y
según el contexto histórico18, por lo que proponer un patrón a partir del cual analizar un
caso puede encasillar y sesgar dicho análisis.
Por tanto, si bien el surgimiento de un movimiento social, sus objetivos
primigenios, su organización, su forma de actuación, su discurso y la construcción de
identidad colectiva están determinados por estructuras, contextos, instituciones y élites
políticas en sentido amplio (Ibarra, 2005), como se ha podido observar y contradiciendo
a Tarrow (2004: 109), no siempre “los movimientos sociales están más íntimamente
relacionados con las oportunidades para la acción colectiva (y más limitados por las
restricciones sobre ella) que con las estructuras sociales o económicas subyacentes”.
En este caso, lo que se observa es más bien lo contrario. Este análisis apunta la
importancia especial de redes sociales previas latentes en la estructura social, que se
reactivan cuando el problema se hace cada vez más insostenible, coadyuvado por una
coyuntura económica en la que a los ciudadanos españoles se les hace cada vez más
difícil afrontar la alta carestía de la vivienda.
Por lo tanto, más que una EOP favorable, han aparecido ventanas de oportunidad
política que han reforzado la legitimidad de la protesta de este movimiento social.
Además, como señalan Gamsom y Meyer (1996), aunque las oportunidades políticas
generalmente abren el camino para la acción política, los movimientos sociales también
crean las oportunidades para ésta. Y, como se ha podido ver, es el propio MVD quien ha
17 Es importante en este contexto el hecho de que la PVD está constituida como asociación formal.18 Compárese, por ejemplo, este caso, con la alta accesibilidad del ejecutivo socialista hacia el Movimiento LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), hacia el que ha mostrado altamente inclusivo a sus demandas y una amplia respuesta en leyes y derechos sociales en estos años.
creado en gran medida oportunidades para la acción política con su activación y
movilización, a partir de unas redes sociales reactivadas y una crítica constante hacia la
política de viviendas que ha ganado progresivamente audiencia.
6. CONCLUSIONES
Kriesi (1992) establece la distinción entre éxito procedimental, que significa la
apertura de nuevos canales de participación e implica el reconocimiento como actor
legítimo para el movimiento, y éxito sustantivo, que implica cambios en las políticas y
las leyes como resultados de la acción colectiva.
Siguiendo esta tipología, en cuanto al primer tipo de éxito, el MVD ha tenido
una audiencia relativamente receptiva en la opinión pública, sobre todo en los sectores
críticos de ésta, y en algunos partidos de izquierda como IU y sindicatos como la CGT,
así como de diversidad de asociaciones y colectivos de carácter progresista. Asimismo,
el MVD, concretamente la PVD, ha tenido acceso al gobierno estatal mediante
reuniones para abordar la problemática de la vivienda y ofrecer respuestas con políticas
púbicas, aunque estas últimas se han considerado como insuficientes. Así pues, ha sido
un éxito limitado, ya que a pesar de no haber conseguido las reformas de fondo que
plantea, ha entrado en nuevos canales de participación y negociación con las élites y ha
sido reconocido como actor legítimo.
El segundo tipo de éxito también ha sido limitado. Si bien el Estado ha
respondido con nuevas políticas y leyes ante el problema denunciado por el
movimiento, estas políticas se han percibido como insuficientes y parciales, como
“parches” ante una situación que enmarcan como injusta (Rivas, 1998). En cualquier
caso, lo que es indudable es que han conseguido impulsar unas políticas públicas como
resultado de su enorme esfuerzo.
Atendiendo nuevamente a la pregunta de investigación y la hipótesis propuesta
al comienzo de este trabajo, sostengo que la regularidad de una minoría propició las
condiciones para la acción colectiva en defensa de una vivienda digna, en un contexto
donde cobró una especial relevancia una ciudadanía crítica que se fue sumando (tanto
en las acciones y movilizaciones del movimiento, como en su difusión a través de
Internet) y unas redes preexistentes del Movimiento contra la Guerra de Irak que se
reactivaron para incorporarse a la APVD. Esto, a su vez, “explica por qué [la APVD]
tuvo éxito a la hora de organizar estas sentadas consecutivas con un número de
participantes mayor cada vez” (Aguilar y Fernández, 2009: 13).
En cualquier caso, no todo es gris en el balance del activismo por una vivienda
digna, ya que se han conseguido varios logros. Gracias a la labor del movimiento, el
problema de la vivienda se introdujo entorno al año 2006 en primera línea del debate
público, hecho que se puede comprobar en los programas electorales de los partidos
cada vez más receptivos a este problema, o en la percepción social medida en encuestas.
A esto se añade la labor de difusión de información y ayuda a afectados por el problema
que prestan las organizaciones del movimiento, o la introducción de formas más
plurales y abiertas de activismo a través tanto de las asambleas y reuniones horizontales,
como a través de las páginas web de las organizaciones del movimiento en las que basta
registrarse para participar y ser un miembro más del mismo.
BIBLIOGRAFÍA
ALBARRACÍN, D. (2007): “Una aproximación a la cuestión socioeconómica de la
vivienda: categorías teóricas y coyuntura empírica”, Viento Sur, 92: 65-80.
AGUILAR, S. y FERNÁNDEZ, A. (2009): “The Spanish Movement for Decent
Housing (2006-2008): Urban Social Movement or Student Protest in Disguise?”
Jornadas Internacionales en Homenaje a Charles Tilly, Madrid, 7-8 de mayo de 2009.
CASTELLS, M. (1986): La ciudad y las masas: sociología de lo movimientos sociales
urbanos, Madrid: Alianza.
FERNÁNDEZ DURÁN, R. (2006): El tsunami urbanizador español y mundial,
Barcelona: Virus Editorial.
GIL, I. (2008): “Nuevos usos y consumos de la comunicación digital. El caso
paradigmático del Movimiento por la vivienda Digna”, Textos de la CiberSociedad, 15.
IBARRA, P. (2005): Manual de sociedad civil y movimientos sociales, Madrid: Síntesis.
IBARRA, P., MARTÍ, S. y GOMÁ, R. (Coords.) (2002): Creadores de democracia
radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas, Barcelona: Icaria.
INJUVE (2001): Vivienda y juventud en el año 2001. Madrid: Instituto de la Juventud.
JIMÉNEZ, M. (2005): El impacto político de los movimientos sociales: un estudio de la
protesta ambiental en España, Madrid: Siglo XXI.
KRIESI, H. P. (1992): “El contexto político de los Nuevos Movimientos Sociales en
Europa Occidental”, en BENEDICTO, J. y REINARES, F. (Eds.): Las
transformaciones de político, Madrid: Alianza.
LARAÑA, E. y GUSFIELD, J. (1994): Los nuevos movimientos sociales. De la
ideología a la identidad, Madrid: CIS.
LIBRE PENSAMIENTO (2007), 54, primavera 2007.
LÓPEZ ARANGO, I. (2007): “No vas a tener una casa en tu puta vida. Entrevista a José
Luis Carretero”, El Viejo Topo, 228.
McADAM, D., McCARTHY, J. y ZALD, M. (1996): Movimientos sociales:
perspectivas comparadas, Madrid: Istmo.
MARTÍN LÓPEZ, S. (2007): “Jóvenes, Internet y Movimiento Antiglobalización: usos
activistas de las Nuevas Tecnologías”, Revista de Estudios de Juventud, 76: 183-199.
RIVAS. A.: “El análisis de marcos: una metodología para el estudio de los movimientos
sociales”, en Ibarra, P. y Tejerina, B.: Los movimientos sociales. Trasformaciones
políticas y cambio cultural. Madrid: Trotta.
TILLY, C. (1978): From Mobilisation to Revolution, Reading, Mass.: Addison-Wesley.
ZARAPUZ, L. (2007): “El movimiento popular por el derecho a una vivienda digna. Su
breve historia desde Madrid: quién es y qué pretende”, Rescoldos: revista de diálogo
social, 16.