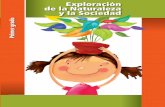Experiencia de la Universidad EAFIT y la Fundación ideas para la Paz con planes de seguridad y...
Transcript of Experiencia de la Universidad EAFIT y la Fundación ideas para la Paz con planes de seguridad y...
3
Garantizar la seguridad de los ciudadanos es una de las principa-les responsabilidades y uno de los fundamentos constitutivos del Estado contemporáneo, llamado a ser el primero en velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los habitantes que lo constituyen y legitiman.
Para poder cumplir con la seguridad, el Estado, ante las amenazas a la seguridad, la convivencia y la paz, ha contado con institucio-nes reconocidas históricamente por la gestión e implementación de medidas de control, con énfasis en la coerción y la reacción.
Frente a esta forma de abordar los distintos ámbitos en las últi-mas décadas, un grupo de organizaciones internacionales, cada vez más creciente, destaca la importancia relevante que han adquirido, como política pública exitosa, la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia, asociadas a la seguridad ciudadana.
La existencia de ambas visiones ha venido permitiendo la cons-trucción de un consenso generalizado en torno a la importancia de combinar las medidas de control con acciones de prevención y promoción, en las agendas políticas de los gobiernos y las enti-dades descentralizadas.
Fenómenos como la rápida expansión de los centros urbanos, el crecimiento poblacional, y la continua violencia y criminalidad, son algunas de las razones que explican la necesidad de la seguridad como un concepto con perspectiva integral y como un elemento fundamental de la política pública y del desarrollo sostenible.
La gran incidencia de dichos fenómenos ha llevado a que diver-sas entidades del orden internacional como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional para la Prevención del Crimen (ICPC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras, in-sisten en la necesidad de intervenir todos los factores que afectan la seguridad ciudadana.
Este nuevo enfoque de intervención incluye el tratamiento a la multiplicidad de contextos y motivaciones de la violencia para reducir los altos costos sociales y económicos que aquella genera en la sociedad, la comunidad y el Estado, que además debe asumir los costos políticos causados por la ausencia de gobernabilidad que produce la inseguridad en los contextos locales.
En realidades complejas como la colombiana, la seguridad ciuda-dana juega un papel aún más estratégico. Por más de cinco déca-das, la seguridad pública o el orden público ha ocupado un lugar preponderante dentro de las políticas de gobierno para superar el desafío de la confrontación armada que amenaza con vulnerar el desarrollo y el progreso del país.
Por primera vez los logros de una política “la Seguridad Demo-crática”, fortalecen la consolidación de la seguridad pública y prometen escenarios de confianza que garanticen la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo multifacético.
Las actuales circunstancias de seguridad existentes en Colombia demandan con prioridad una gestión que aborde el problema de forma integral, tanto desde la perspectiva de la seguridad pública (control, reacción y coerción) como desde la seguridad ciudadana (prevención, promoción y atención).
Según esas consideraciones, el Gobierno Nacional ha impulsado algunas iniciativas para afianzar la seguridad y la convivencia ciu-dadana desde el ámbito departamental y local, buscando el forta-lecimiento de la civilidad urbana y la auto-regulación ciudadana1 como parte de los esfuerzos del orden nacional para consolidar las condiciones de normalidad y seguridad que generen el desa-rrollo sostenible y pacífico de las comunidades.
Del mismo modo, los gobiernos municipales y departamentales de-ben asumir sus responsabilidades legales en materia de gestión de la seguridad, liderando estrategias que permitan la consolidación de un clima de confianza y convivencia pacífica en sus jurisdicciones.
Andrés Julián Rendón Cardona | Secretario de Gobierno
Jorge Ignacio Castaño Giraldo| Asesor de Paz
PRESENTACIÓN
1.Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010; “Estado Comunitario, Desarrollo para Todos”. Pág. 44.
GOBERNACION DE ANTIOQUIA ASESORIA DE PAZ
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ONU-HABITAT
Elkin Vélasquez Monsalve
Director División de Gobernanza Urbana - Coordinador Programa Ciudades más Seguras
Edgar Cataño Sánchez
Coordinador Nacional de Programas
Colaboradores
Luis Fernando Pineda
Myriam Merchan Bonilla
Lukas Jaramillo
Juan José Higuera Gómez
Juliana Rendón Herrera
William Cano Restrepo
Juan Diego Agudelo Botero
Disclaimer
The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning delimitation of its frontiers or boundaries, or regarding its economic system or degree of development. The analysis, conclusions and recommendations of this publication do not necessarily reflect the views of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), the Governing Council of UN-Habitat or its Members States.
Exención de Responsabilidad
Las designaciones usadas y la presentación del material en este informe no implican expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, ni expresan necesariamente juicio sobre el estado de desarrollo alcan-zado por el departamento.
Los análisis, conclusiones y recomendaciones del informe tampoco reflejan necesariamente los puntos de vista del Programa de las Naciones Unidas para los Asenta-mientos Humanos, ni de su Consejo de Administración, ni de sus Estados Miembros.
4 5
Consecuentes con lo anterior, el Gobierno Departamental ha articulado esfuerzos con el gobierno nacional en el diseño de instrumentos que permitan velar por el respeto de los derechos humanos y atender a la población afectada por la violencia.
Específicamente, la administración Antioquia para todos. “Manos a la obra”, en su línea de desa-rrollo político resalta el compromiso de generar “un círculo virtuoso entre seguridad, convivencia y paz con el objeto de coadyuvar favorablemente en la conformación de tejido social y de paso impulsar el bienestar general de todos los antioqueños.”2
El fundamento de ese círculo virtuoso está en garantizar los derechos humanos y el derecho inter-nacional humanitario, fomentando el respeto a una vida digna y su disfrute, como derecho funda-mental, la solidaridad entre todos y la búsqueda del bien común.
Una de las prioridades del gobierno departamental a lo largo de este cuatrienio ha sido el fortaleci-miento de la seguridad y la convivencia pacífica como un camino hacia la paz para lograr el bien-estar de todos los antioqueños. Igualmente, su accionar se ha centrado en consolidar una cultura de la legalidad y la transformación pacífica de los conflictos que a diario se suceden en la familia, el vecindario, el trabajo y la sociedad en general.
Para el logro de tal fin, el Departamento de Antioquia ha concentrado esfuerzos interinstitucio-nales y ha impulsado diversas estrategias en el campo de la Seguridad Ciudadana, dentro de las que sobresale el proyecto de promoción y apoyo a la formulación de Planes Locales de Seguridad Ciudadana y Justicia (PSCJ) en los municipios del departamento.
Dichos planes son la apuesta de intervención departamental y tienen como propósito el fortale-cimiento de la capacidad institucional de las autoridades locales para gestionar la seguridad ciu-dadana, la convivencia y la justicia en sus jurisdicciones a fin de reducir las actividades violentas y delincuenciales que menoscaban la calidad de vida y resquebrajan la cohesión social.
2. Plan Departamental de Desarrollo 2008-2011, “Antioquia para todos, manos a la obra”, Pág. 29.
CoNTENIdo
NUEVAS dINÁMICAS TERRIToRIALES de la inseguridad: retos para reducir la vulnerabilidad local frente al crimen organizado
7
ANEXoS I. la cultura como marco de referencia ciudadana: la experiencia de la universidad nacional
63
I. Tendencias de la seguridad ciudadana a nivel global 13
II. Las dinámicas, las normas y los instrumento de gestión de la seguridad ciudadana en Colombia y Antioquia 19
III. Una propuesta desde la gobernación de Antioquia para abordar la seguridad ciudadana 27
IV. La experiencia práctica de la gobernación abordando problemas de violencia y delincuencia: los planes municipales de seguridad ciudadana 43
V. Recomendaciones 57
II. la reprevención de la violencia y de conductas de riesgo desde la salud pública la experiencia de Previva 73
III. Memoria metodológica de la elaboración de la planes en el nordestes antioqueño la experiencia de la Universidad de Antioquia - UdeA 81
IV. Experiencia de la Universidad EAFIT y la Fundación ideas para la paz con planes de seguridad y justicia en los municipios de Rionegro, La Ceja y Marinilla 87
7
Fernando Patiño Millán y Myriam Merchán. ONU-HABITAT Colombia.
NUEVAS DINÁMICAS TERRIToRIALES dE LA INSEGURIdAd:
RETOS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD LOCAL FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO
8 9
Las dinámicas de violencia y delincuencia protagonizadas por el crimen organizado en contextos urbanos se han transformado de manera radical en los últimos años. Además de responder a procesos cada vez más globales, traen consigo modalidades com-plejas de control territorial que se traducen en actividades cri-minales que incluyen un espectro muy amplio de delitos. Los grupos y sus modalidades operativas evolucionan de forma rápi-da y constante; de igual manera se comportan las relaciones que establecen entre ellos, variando desde la confrontación abierta a la colaboración y la “sub-contratación”, pasando por pactos, siempre inestables, de no agresión.
El control territorial por parte del crimen organizado, tanto en términos espaciales como de la población allí localizada, obedece a nuevas racionalidades y genera a su vez nuevas problemáticas. El territorio se convierte en un elemento estratégico y se instrumen-taliza a favor de los procesos que soportan las actividades de las organizaciones criminales; su control - y el de las instituciones y poderes que en él intervienen - es fundamental tanto para la buena marcha de sus “negocios” como para garantizar su “seguridad”3
Tradicionalmente, las manifestaciones de violencia y delincuen-cia en los territorios urbanos han sido analizadas a partir de las condiciones económicas y estructurales propias del capitalismo industrial y de las reglas del juego del estado de derecho, que se caracterizan por un funcionamiento de actividades empresaria-les que establecen vínculos territoriales sólidos y de largo plazo, mediados por estructuras sociales y de gobierno regladas por di-námicas políticas e institucionales pactadas a través de procesos en los que intervienen actores comunitarios y gremiales formal-mente organizados.
En este contexto, la violencia y la delincuencia son vistas como fe-nómenos asociados a procesos de segregación social y marginación económica y a disfunciones del entramado institucional, dentro de los cuales los grupos criminales locales son caracterizados como organizaciones de delincuencia social que tienen al territorio en donde, o desde donde actúan, como un referente territorial que les ofrece “oportunidades” propicias para su actuación.
En el contexto actual, las nuevas tendencias globales están trans-formando las dinámicas socio-culturales que se manifiestan en las comunidades urbanas e igualmente el tipo de relación que esta-blecen los procesos económicos con el territorio; entendido este como una construcción social resultante de la interacción entre la
población, el medio ambiente físico y los procesos socio-económi-cos que allí se desarrollan. El nuevo tipo de dinámicas económicas que predomina a nivel mundial están generando procesos econó-micos y sociales cada vez más des-territorializados que tienden a marginar territorios y poblaciones enteras.
En el marco de estas nuevas tendencias globales, se están pro-fundizando los históricos desequilibrios que han caracterizado la configuración social y territorial de los países y regiones menos desarrollados. Parecieran estar surgiendo en el mundo, y en los países, regiones y grupos sociales que no son funcionales a las dinámicas formales de la economía y que en muchos casos que-dan a merced de la llamada “globalización sombra”, en donde el predominio de lo “ilegal” y lo “informal” es caldo de cultivo para la implantación de las redes del crimen organizado a escala local, nacional e internacional4 que instrumentalizan comunidades y ha-cen uso del control territorial como medio para la consecución de sus objetivos económicos.
Dentro de esta perspectiva, el territorio se convierte entonces en una variable de análisis fundamental por el papel que juega como eje de soporte a las nuevas dinámicas de las organizaciones crimi-nales que lo utilizan como escenario de actuación pero también como espacio de poder. En estas condiciones el territorio es un espacio para el ejercicio de controles autoritarios, base para la operación de las actividades ilícitas y locus para la captación ile-gal de rentas legales e ilegales.
Una vez instaladas, estas dinámicas profundizan la fragmenta-ción de las comunidades afectadas, generando, además de mayor marginación social, el deterioro de la cohesión comunitaria y del capital social. En estas condiciones, el territorio y la cultura local son cooptados por actores ilegales que imponen dinámicas eco-nómicas, sociales y políticas perversas.
El mayor impacto se vive en las comunidades más pobres de las zonas urbanas; históricamente excluidas y marginadas, las cuales son sometidas a la dominación política y social de grupos ilega-les impactando negativamente el conjunto de su vida cotidiana. En los territorios se comienzan a modificar, voluntariamente o a la fuerza, comportamientos y prácticas locales en función de las dinámicas delictivas. Todo lo cual contribuye a profundizar su estigmatización, siendo sometidos sus pobladores a tratamientos discriminatorios que limitan su capacidad de organización y ac-ción autónoma, e imponen lógicas destructoras del tejido social5.
Conocer adecuadamente la lógica territorial del crimen organizado y los nuevos grupos delincuenciales, permite particularizar cada escenario, identificar necesidades concretas, diferenciar contextos de actuación, para poder así desarrollar una delimitación de escenarios de gestión territorial que conduzca al desarrollo de acciones con impactos reales en las condiciones locales de seguridad.
3. Ver Diego Gambetta en “La Mafia Siciliana, el negocio de la protección privada”, 2007 y Darío Indalecio Restrepo en “Colombia entre la Guerra y la Paz: Descentralización o Desintegración del Estado”, 2000
Los grupos armados y las organizaciones criminales intentan reemplazar al Estado como garante de la seguridad y como re-gulador del cumplimiento de las leyes (y generan) una reestruc-turación en la legitimación del poder local, con el agravante de implementar formas de economía legal o ilegal para favorecer a las comunidades para promover en los habitantes una actitud que culmina en la aceptación de su poderío y expansión social6. En síntesis, comienzan a moldear la realidad de la vida de barrios y municipios enteros, afectando realidades individuales, comu-nitarias y sociales.
Estos fenómenos derivados del control territorial del crimen or-ganizado se profundizan y agravan por su entrelazamiento con múltiples violencias y conflictividades locales; la violencia – en particular la violencia armada - se instrumentaliza con el pro-pósito de cooptar territorios, poblaciones y economías (legales o ilegales).
El análisis de estas nuevas dinámicas de violencia y criminalidad a menudo se simplifica erróneamente, aplicando los enfoques que fueron útiles para analizar dinámicas de violencia que se ma-nifiestan en prácticamente todas las latitudes como consecuencia de diferentes fenómenos propios de la realidad urbana: 1) Vio-lencias derivadas de la situación socioeconómica que obra como incentivo o desincentivo de la actividad criminal (Vanderschu-ren), 2) Violencias desatadas por circunstancias demográficas y socioculturales, en los cuales el proceso de urbanización afecta procesos locales que fomentan barreras sociales de ingreso (Ca-rrión, 2002), a la actividad violenta, 3) Circunstancias institucio-nales asociadas al sistema de seguridad público (policía, justicia y cárceles) que determinan el nivel de riesgos y costos que impone el Estado para disuadir al delincuente o posible infractor a incu-rrir en actos violentos o criminales y, 4) Condiciones del entorno físico urbano que facilitan, promueven y consolidan la presencia de los grupos armados, mafias locales y otro tipo de grupos ilega-les que se apropian de esos espacios.
Esta nueva realidad que hoy enfrentamos, y que es más común en ciudades de la región, convertidas en escenarios de múltiples formas de violencia que se producen simultáneamente (delin-cuencia común y otras violencias espontáneas, violencia que in-volucra jóvenes, discriminación social y étnica, conflictividades comunitarias, confrontación entre grupos armados ilegales y cri-men organizado) y que las organizaciones criminales intentan ca-pitalizar y controlar, hace necesario contar con un conocimiento
profundo de las problemáticas y sus interconexiones para generar respuestas apropiadas.
El limitado conocimiento de estas nuevas lógicas territoriales del crimen organizado genera ambigüedad en la intervención insti-tucional y en la definición de sus competencias para abordar su tratamiento. Tradicionalmente las respuestas del Estado se redu-cen a políticas que privilegian la respuesta represiva y la crimina-lización de las poblaciones que habitan los territorios dominados por el crimen organizado.
Esto impide el desarrollo de intervenciones eficientes, limita la capacidad institucional y social de mejorar condiciones locales y crea distorsiones en el uso de los recursos institucionales de in-versión disponibles para la planeación y la acción. El resultado es una fragmentación tanto de la acción de las entidades sectoriales en los territorios, de las instancias y procesos de participación social, en detrimento de la integralidad en la atención de las de-mandas y necesidades de poblaciones y territorios.
Conocer adecuadamente la lógica territorial del crimen organizado y los nuevos grupos delincuenciales, permite particularizar cada escenario, identificar necesidades concretas, diferenciar contextos de actuación, para poder así desarrollar una delimitación de esce-narios de gestión territorial que conduzca al desarrollo de acciones con impactos reales en las condiciones locales de seguridad.
Las estrategias que se diseñen para responder a estas nuevas lógi-cas territoriales del crimen organizado en ámbitos urbanos, deben basarse en enfoques que integren políticas anti-crimen, políticas de mejoramiento urbano, políticas culturales, y políticas sociales de inclusión, y operarse a través de intervenciones territoriales que anticipen y disuadan pero que también controlen y conten-gan los fenómenos de violencia e inseguridad y que busquen for-talecer la capacidad individual y comunitaria para rechazar estos fenómenos. Estas estrategias deben contemplar en sus análisis y respuestas al menos los siguientes componentes:
•Identificación de las relaciones de causalidad entre contextos, territorios, presencia del crimen organizado y diferentes mani-festaciones de violencias en las poblaciones locales, con énfasis en las más vulnerables.
•Identificación del impacto de las dinámicas propias del cri-men organizado en los procesos culturales e identitarios de las
4. Patiño Millan, FP, Iulianelli J.A, Arruti J., Casasfranco M. “Ciudadanía sitiada: eco-nomía política de las drogas y territoriali-dad”. Foro Social Mundial Temático, Junio 2004, Cartagena.
5. Opcit. Patiño,F y otros.
6. MURCIA, Omar A. (Director) Tránsito de la legalidad a la ilegalidad y viceversa en Bogotá. SUIVD, Bogotá 2007. pp 7.
10 11
comunidades y sociedades locales: analizando cómo los grupos logran permear las comunidades y modificar las prácticas locales, valores colectivos, políticos y democráticos.
•Desarrollo de instrumentos de análisis que permitan valorar la influencia de los actores armados ile-gales y del crimen organizado en el mapa delictivo de la(s) ciudad(es) y su afectación en el tejido social y en las estructuras públicas.
•Identificación de los escenarios formales e informales de gestión de la convivencia y seguridad ciudadana que permitan sustentar enfoques de intervención acordes a las necesidades de territo-rios y poblaciones específicos y medidas innovadoras para controlar y neutralizar la actividad de organizaciones criminales en contextos locales.
Al lado de estos esfuerzos a nivel local, se hace necesaria la profundización del análisis comparativo entre las realidades que viven las ciudades, en función de su tamaño, estructura poblacional, carac-terísticas económicas y contextos regionales. Este ejercicio debe hacer parte de una agenda nacional de discusión y acción, que desde una perspectiva de seguridad humana, enfatice en el tratamiento de las problemáticas de violencia e inseguridad que hoy enfrentamos a nivel urbano. Una política nacional de seguridad ciudadana fundamentada en una lógica de análisis e intervención multidi-mensional y multi-nivel aparece como una necesidad para la construcción de comunidades urbanas más seguras y equitativas.
Es en este contexto que se vuelve relevante la iniciativa de la Gobernación de Antioquia que, cons-ciente de la necesidad de construir propuestas de intervenciones integrales, ha buscado conocer adecuadamente las lógicas territoriales del Departamento y así desarrollar estrategias de interven-ción más asertivas y coherentes con las realidades locales que permitan lograr transformaciones en la seguridad y la convivencia, de manera sostenible.
Se vuelve relevante la iniciativa de la Gobernación
de Antioquia que, consciente de la necesidad de construir
propuestas de intervenciones integrales, ha buscado conocer
adecuadamente las lógicas territoriales del Departamento y así desarrollar estrategias de
intervención más asertivas
14 15
Cabe anotar que precisamente la proliferación de los medios privados para garantizar la seguridad, se ha venido traduciendo en el aumento de armas disponibles en la población civil. Esta disponibilidad puede acrecentar y afectar gravemente las conse-cuencias de hechos de violencia tanto social como doméstica, ya que la auto-defensa en este caso, aumenta el riesgo de muerte de las víctimas. Frente a estos hechos, las pronunciadas falencias de los sistemas de policía y justicia son más notorias que antes, pues se han visto sobrepasados en su capacidad de controlar y resolver los delitos, y ha aumentado la tendencia a hacerse justicia por la propia mano y acudir a la privatización de la seguridad, que a menudo pivota entre organizaciones legalmente constituidas y organizaciones criminales al margen de la ley.
Por su parte las lógicas actuales de la seguridad a nivel global, se matizan por el aumento estructurado de organizaciones crimina-les dedicadas al tráfico ilegal, sea éste de sustancias ilegales, per-sonas, influencias, u otras calidades. Sin embargo también se está produciendo el aumento de la violencia por motivos de género, la violencia sexual y familiar, así como el aumento de la criminali-dad juvenil y los delitos en menores de edad. “La delincuencia se sitúa en un contexto de globalización del crimen organizado y del tráfico y consumo de drogas. En los países del norte, en los cen-tros con más de 100.000 habitantes, la delincuencia y en especial la microdelincuencia han crecido entre los años l970 y 1990 a una tasa del 3% al 5% anual, hasta que se tomaron medidas en
materia de prevención y de control que llevaron a cierta estabi-lización de dicho fenómeno. Lamentablemente, la delincuencia juvenil (aquella relativa al grupo de edad comprendido entre los 12 y los 25 años) y Ia de menores (entre los 12 y los 18 años) no sólo ha seguido creciendo cuantitativamente sino que además el grado de violencia ha aumentado, introduciéndose en el mundo escolar e involucrando a grupos de la población cada vez más jóvenes” (Petrella y Vanderschueren; 215).
Por su parte, en los países del sur la delincuencia ha aumentado significativamente desde los años ochenta y no muestra signo al-guno de estar en proceso de disminución, con un crecimiento exponencial de la delincuencia juvenil y de menores, que a su vez se ve favorecida por situaciones de vulnerabilidad propias de nuestro contexto, entendidas como la masiva exclusión social, la deserción social, la deserción escolar, y amenazas como las gue-rras civiles y el tráfico de armas, entre otras.
Podemos entonces hablar de ciertos factores que pueden explicar los fenómenos actuales que se enfrentan a la seguridad:
Fenómenos sociales como la posibilidad de experimentar una situación de exclusión social, debida a la marginación de deter-minados grupos sociales, especialmente los de bajos recursos, el bajo grado de escolarización y/o el alto grado de analfabetismo generan una situación de desigualdad, lo que potencialmente se traduce en mayor riesgos de acceder a la ilegalidad como recur-so. Otro fenómeno social se deriva directamente de la situación familiar. “La relación entre la violencia doméstica y la violencia ejercitada en la adolescencia y en la edad adulta es explícita. Las carencias de la familia afectan los niveles de delincuencia. Provienen de las dificultades de los padres para adaptarse a las rápidas transformaciones en el mercado del trabajo como tam-bién a las mutaciones socioculturales y a la lentitud de las ins-tituciones para activar políticas sociales que respondan a dichos cambios” (Petrella y Vanderschueren; 216).
Muchas situaciones de inseguridad se originan en aquellos espacios locales y barriales, donde hay un debilitamiento de las redes socia-les particulares que componen dicho espacio, que por demás es heterogéneo y propone unas dinámicas sociales que se ajustan a un marco social en el cual conviven diferentes costumbres y culturas.
Entre los fenómenos que hacen referencia al espacio físico y el ambiente, es imperativo mencionar todos los asuntos
atinentes a la incapacidad de gestión y reglamentación del crecimiento de las zonas urbanas, la falta de acceso a los servicios públicos y privados, la ausencia de la noción de seguridad en las políticas urbanas así como la necesidad de interrelación que surge en ambos temas, los espacios semi-públicos mal protegidos y organizados y la ilegalidad de algunos sectores barriales que terminan por convertirse en verdaderas áreas de “no derecho” y de “no intervención”. 3. La Seguridad Ciudadana en América Latina: hechos y desafíos.
Luego de haber precisado sobre el cómo se enmarca hoy el tema de la seguridad en el mundo, es necesario evaluar cuál es la situación latinoamericana en materia de seguridad, cuáles son sus principales obstáculos y sus futuros retos.
Tanto las problemáticas de violencia doméstica como las de violencia social están pasando a un primer plano en las agendas públicas de los gobiernos de la región, en las organizaciones no gubernamentales, las agencias regionales y en las instituciones financieras multilaterales, sustentadas en los altos y crecientes niveles de inseguridad y violencia. También, este interés estra-tégico se debe al hecho de que la violencia y la inseguridad son temáticas que preocupan a los distintos grupos sociales y eco-nómicos del medio, debido primordialmente al impacto social, político y económico que los altos niveles de inseguridad le pueden suponer a éstos. “La violencia dentro y fuera del hogar es un asunto de derechos humanos. La capacidad de vivir una vida libre de miedo a la violencia es un derecho humano bási-co. La violencia doméstica y social son también problemas de salud pública, ya que ambas contribuyen a una mayor morbi-lidad y mortalidad. Finalmente, ambos tipos de violencia son serios obstáculos al desarrollo económico” (Buvinic; 1999: 4).
En América Latina, uno de los desafíos más apremiantes en la lucha por afianzar espacios y comunidades seguras, es el aumen-to de la violencia de género, que se expresa no sólo en el ámbito de lo privado y lo doméstico, sino también en la vida pública y en la ciudad. Un segundo desafío se relaciona con los y las jóve-nes, quienes se encuentran en una etapa que supone un mayor riesgo y vulnerabilidad, y que se acrecienta debido a los desafíos que la misma falta de seguridad le impone al propio desarrollo de la juventud y a sus posibilidades de desenvolvimiento actual y futuro. Otro desafío está claramente relacionado con las mi-
El fenómeno de la violencia urbana y el crimen en la mayoría de países y ciudades del mundo, proponen ciertos límites a los alcances del desarrollo, especialmente, cuando los recursos que se han capitalizado para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos, son destinados a combatir la inseguridad.
El impacto de la inseguridad, el crimen y la violencia sobre la calidad de vida, el acceso a servicios y el acceso a las oportunidades para los habitantes de un espacio determinado, es severo, particularmente para las personas de bajos ingresos. “El reto es reducir el crimen y la violencia de forma sustentable sin dañar el proceso democrático. Esto requiere articular firmemente las políticas de seguridad local con la planeación local del desarrollo, con el mejoramiento y reforzamiento de la ciudadanía, y con la gobernanza y la participación respaldada por políticas de seguridad de orden nacional.” (UN-HABITAT; 2009: 2) Sin embargo no es sólo un asunto de capacidades o recursos: también es un problema de percepciones, pues las sensaciones y percep-ciones de mayor vulnerabilidad y desprotección difieren notoriamente en los distintos sectores socio-económicos. Mientras que en los sectores socio-económicos bajos o de escasos recursos la inseguridad se expresa como el recurrente temor a sufrir atentados que vayan en contra de la seguridad física, en los sectores de mayores ingresos, la seguridad a menudo es percibida como el temor a sufrir detrimento del patrimonio y de la propiedad. De este modo, en los grupos sociales más prósperos, la oferta de servicios y productos para garantizar la seguridad, complementa eficientemente la protección ofrecida por los cuerpos policiales. En cambio, en los sectores más pobres, la presencia de grupos de seguridad privada es escasa o nula, dependiendo entonces de la implementación de insumos de vigilancia y otros rudimentarios sistemas de protección contra asaltos y otros delitos.
En orden de examinar la fenomenología de la seguridad, y los retos a los que se enfrenta el Estado para garantizarla en medio de un mundo conflictivo y problemático, será necesario indagar sobre el concepto de seguridad, evaluando sus paradigmas, los cambios que se han propuesto y las diferentes formas de aproximarse a ella. Luego de haber precisado sobre este asunto, nos dispondremos entonces a considerar tanto las lógicas actuales en las cuales se inscriben los problemas atinentes a la seguridad, así como aquellas que particularizan la situación de América Latina en temas de seguridad.
1. La Seguridad en un contexto global.
En un sentido amplio, podemos decir que la seguridad no es la mera ausencia de agresión o temor, ya que el valor de esta apunta a la certeza de ser respetado, en la integridad física, psicológica y social. De hecho, la seguridad es en primer lugar un fundamento para el despliegue de las capacidades humanas, la libertad, la solidaridad, la multiculturalidad y la creatividad.
De este modo, la seguridad no es sólo un valor jurídico, normativo o político, sino también social; es la base del bien común de las sociedades y uno de los pilares del buen gobierno. Necesariamente, la seguridad debe ser experimentada y percibida en todos los espacios sociales, públicos y privados; desde el más íntimo como es el entorno familiar, pasando por la vivienda, cada barrio y todas las comunas, integrando la ciudad en su conjunto. La seguridad no puede ser entendida como una demanda social y menos como una política aislada que se desconecta de la coyuntura o que simplemente no confluye integralmente junto a otras políticas públicas.
2. Tendencias y lógicas actuales de la Seguridad.
En cuanto bien común la seguridad actualmente enfrenta una serie de desafíos en las sociedades actuales, debido a la complejidad social con la que deben lidiar instituciones públicas, sociedad civil y organismos privados e individuos. La seguridad deberá ser entendida como un bien público (común), considerado dentro del gasto que debe hacer todo Estado, para asegurar su legitimidad política y administrativa, y garantizar todo un compendio de derechos individuales y libertades civiles y públicas que se encuentran constituidas dentro del pacto constitucional.
“Se requiere articular firmemente las políticas de seguridad local con la planeación local del desarrollo, con el mejoramiento y reforzamiento de la ciudadanía, y con la gobernanza y la participación respaldada por políticas de seguridad de orden nacional.” (UN-HABITAT; 2009: 2)
16 17
norías sociales, étnicas, religiosas o sexuales lo que genera a menudo conflictos cuando un grupo minoritario pone en duda intereses y prácticas consideradas como naturales en un medio, o cuando reivindica la validez de normas y prácticas culturales diversas.
Nuestra región es un territorio que ofrece ciertos atributos particulares en materia de inseguridad y en la forma como se hace la gestión de la misma. Comúnmente encontramos problemáticas como el alto índice de delincuencia, altos niveles de miedo en la sociedad, una considerable influencia del narcotráfico, tanto a nivel económico y político, como cultural y social en barrios y ciudades; que van de la mano de delitos relacionados con drogas y narcotráfico como robos, asaltos, homicidios y delitos políticos. También encontramos en la región una percepción de la violencia, como un comportamiento legitimado por amplios segmentos de la población.
“Diversas estadísticas muestran que América Latina es la región más afectada por la criminalidad. Homicidios, robos con fuerza y robos con violencia se aso-cian y son más frecuentes que en otras regiones del mundo. Las tasas en algunos países son significativamente altas. Ya en 1998 la OPS afirmaba que “la violencia es una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública de las Américas”. Un estudio reciente demuestra que hay una alta probabilidad de ser víctima de algún delito, particularmente en Centroamérica y, en menor medida, en los países de América del Sur. Entre el año 1995 y el año 2007, el porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas de un delito aumenta significati-vamente. Mientras en el año 1995 el porcentaje en la región ascendía a 29%, en el año 2007 el porcentaje de personas que ha sido víctima de algún delito aumenta a 38%.” (UN-HABITAT; 2009: 13). América Latina, con menos del 5% de la población mundial, contribuye de forma dramática con el 40% de los homicidios por arma de fuego registrados en todo el mundo. “Los homicidios en la región triplican a los de Europa y van en aumento.
Las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005) ex-hiben una tasa de homicidios que se ha duplicado en el último cuarto de siglo […]. En efecto, mientras que Europa presentaba en el año 2005 una tasa de 8,9 homicidios cada 100 mil Hbts., los países de América Latina casi triplicaban este porcentaje en el mismo año y alcanzaban la media de 25,6 homicidios, lejos de la tasa mundial, que se sitúa en 9,2. Si esta estadística se enfoca en la población
de 15 a 29 años, entonces la tasa se eleva a 68,6 cada 100 mil Hbts. Se prevé que en 2030 la tasa alcance los 30 homicidios por cada 100 mil Hbts. Pero ésta no es la única forma de violencia. También se observan otros tipos de violencia letal. En América Latina, según la OPS 2005, la tasa de muertes por accidentes de tránsito se eleva a 18,1 cada 100 mil habitantes y la tasa de suicidio es de 5,6 cada 100 mil habitantes” (UN-HABITAT; 2009: 14).
“Las estadísticas comparadas revelan que la región lidera en robos. Según los regis-tros policiales, Sudamérica tiene las cifras más altas, con 442 incidentes por 100 mil individuos, seguida de los países del sur de África, con 349 casos […] (UN-HABITAT; 2009: 15).
Regionalmente hablando, los fenómenos de violencia y criminalidad, con escasas excepciones, son esencialmente urbanos. Las grandes ciudades proponen unas ta-sas más elevadas de criminalidad que las áreas definidas como rurales. Sin embar-go, esto podría deberse a un problema de sub-registro y faltas infraestructurales que los organismos de Policía y judiciales suelen tener en áreas con menor desa-rrollo urbano. Así mismo, es posible encontrar una correlación establecida entre la concentración de la población, con los niveles de violencia y la ocurrencia del delito. Las ciudades con mayor densidad de población muestran altos índices de criminalidad violenta.
“Como consecuencia, […] en ciudades altamente desiguales y con problemas de pobreza endémica, se crean conflictividades y fracturas urbanas, tensión política e inseguridad” (UN–Hábitat; 2009: 18). Sin embargo, no es la pobreza únicamente la que determina que una ciudad o espacio urbano sea más o menos violenta, pues no son los pobres más violentos por el hecho de ser pobres. De todos modos, es necesario reconocer que las condiciones de pobreza y de discriminación social son el medio idóneo para el desarrollo de formas de violencia o de identidades -indivi-duales o grupales- con un alto contenido de violencia en sus pretensiones y en sus conductas sociales, afectando de manera distinta a un grupo u otro. Otro causal de inseguridad en la región, es la aparición de circuitos de criminali-dad operando bajo la modalidad del narcotráfico. De estos diversos circuitos de criminalidad que se encuentran operando en la región, el de las drogas es el que otorga mayores réditos, en cuestiones de poder político, económico y cultural. “La centralidad de la región en materia de narcotráfico, especialmente coca, es indis-cutible. La región andina (en especial Colombia, Perú y Bolivia) y México son los
principales productores de hoja de coca en el mundo (ONUDD, 2007). Otros países sirven como importantes centros de blanqueo de dinero o como lugares de distribución hacia otros continentes, creando una compleja red de narcotráfico con fuertes niveles de influencia, armamento y militari-zación en algunos casos” (UN-HABITAT; 2009: 20).
Las poderosas redes del narcotráfico, abastecen un mercado mundial que demanda los alcaloides, y que crece todos los días a pasos acelerados. “La mayoría de los laboratorios clandestinos de elabora-ción de clorhidrato de cocaína se encuentran en América del Sur y la principal ruta de tráfico sigue discurriendo desde la región andina hacia América del Norte. El negocio del narcotráfico impacta la población regional de diversas maneras. De un lado, es notable el altísimo número de delitos violentos en Latinoamérica que se asocian claramente al tráfico y consumo de estupefacientes. Del otro, asistimos a la conformación y construcción de estructuras criminales complejas que se han venido instalando en los diversos países de la región. Estos grupos, trafican con drogas, construyen redes de comercio ilegales, y forman propiamente organizaciones criminales, que terminan por aprovecharse de grupos socio-económicamente más vulnerables, y se da una transformación de fondo de los territorios y barrios que comienzan a obedecer a las lógicas de la presión armada y la ilegalidad, y se convierte en lugares de expendio, donde además se da la reproducción estructural de estas organizaciones dedicadas al narcotráfico.
“Los delitos, conductas de riesgo y comportamientos incívicos de jóvenes constituyen elementos centrales en la percepción del temor de la población y en las políticas de prevención y seguridad.
Un número considerable de homicidios, suicidios, hechos delictivos como hurtos, asaltos, delitos sexuales y otros comportamientos están asociados a los jóvenes en riesgo, esto es, a situaciones que resulten lesivas de su desarrollo psicosocial. A estas conductas determinadas, se les suman otras conductas principalmente ligadas al riesgo de las drogas ilegales y la participación de los menores en dicho tráfico ilegal. Este conjunto de comportamientos se constituyen como uno de los mayores problemas de seguridad tanto para el control social y la prevención, como para las políticas que enfrentan el problema de las percepciones de seguridad y temor en los territorios.
La violencia juvenil es uno de los problemas de seguridad más relevantes que afrontan los países de la región. “Un importante volumen de robos, hurtos y asaltos se relacionan con jóvenes. La mayoría de los infractores y la desproporcionada tasa de víctimas masculinas se relacionan con menores y jóvenes entre 15 y 30 años. La precariedad del acceso al mercado de trabajo y al sistema educativo explica por qué el 23% de los jóvenes en América Latina entre 15 y 29 años no trabaja ni estudia […]. La segregación urbana es una dimensión espacial de este proceso de exclusión en segmentos importantes de jóvenes. En efecto, el acceso desigual a las infraestructuras, los equipamientos, los servicios colectivos urbanos, y la tendencia a la privatización de los espacios públicos, generan frustración y fomentan la conquista de territorios alternativos. Es que la ciudad fragmentada no permite la generación de identidades a través de espacios y lugares que tengan sentido. No hay lugar de creación de ciudadanía para los jóvenes excluidos” (UN-HABITAT; 2009: 22). Ahora bien, otra forma en la que se manifiesta la violencia juvenil y el acceso de los menores al mercado del delito, tiene una estrecha relación con el tráfico de droga, tanto de manera indivi-dual o grupal, o enmarcado en el concepto de ‘negocio familiar’, donde el joven participa como miembro activo tanto de la estructura ilegal, como de la estructura familiar. El microtráfico al
alcance de los jóvenes excluidos y de sus familias, representa, sobre todo si se trata de un negocio familiar, un aporte econó-mico considerable que genera estabilidad económica, condi-ción sin la cual, no es posible estar alejado de las dificultades de sobrevivencia cotidiana.
De otra parte, el tráfico ilegal de estupefacientes en clave territo-rial, se convierte en un “empleo de proximidad” (UN-HABITAT; 2009: 24). Ya no es necesario cruzar la ciudad ni participar de sus dinámicas en orden de conseguir empleo o desarrollar una activi-dad económica legal determinada. Por el contrario, las ‘oportu-nidades’ están en el barrio y/o en sus zonas colindantes. Además de generarse un considerable flujo económico donde los capita-les ilegales reemplazan la legalidad de otros, esta actividad provee –a pesar de tener desventajas considerables–, un sentimiento de autoestima, de identificación con el territorio que termina por gestar la idea de control y poder, dándose la apropiación ilegal del monopolio de la fuerza, a través del control de barrios, per-sonas, armas y el tráfico de sustancias ilegales por parte de los jóvenes, actuando individualmente o en colectivo.
Es posible encontrar una correlación entre la concentración de la población, con los niveles de violencia y la ocurrencia del delito. Las ciudades con mayor densidad de población muestran altos índices de criminalidad violenta.
18 19
II. LAS DINÁMICAS, LAS NoRMAS y LoS INSTRUMENToS
DE GESTIóN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN COLOMBIA y ANTIOqUIA
20 21
La violencia, como fenómeno complejo tiene la capacidad de transformar las prácticas cotidianas de una sociedad determina-da. Recurrir a la fuerza, la coacción, el engaño y la muerte para imponer patrones socio-políticos, apoderarse de bienes y territo-rios, resolver conflictos cotidianos, generar miedos, y concentrar poder, entre otras muchas cosas, son actividades reprochables que no tienen cabida en los regímenes democráticos. De manera general, la historia colombiana ha estado marcada transversal-mente por el uso de prácticas violentas, hecho que ha desencade-nado en una larga lista de historiales violentos.
Tal recurrencia histórica a la violencia como mecanismo de po-der transforma las prácticas culturales de la población, y genera un alto grado de adaptación, permisividad y legitimación de la misma hacia comportamientos violentos, lo que lleva al detri-mento de las condiciones de seguridad en el país y en cada una de sus regiones.
1. El Caso de la Seguridad Pública.
El departamento de Antioquia se constituye como una región que ha sido enormemente afectada por el accionar de los grupos armados ilegales, donde la sociedad civil ha sido la principal víc-tima. Sin embargo, la dinámica de la confrontación entre estos y las Fuerzas Armadas no ha permanecido estática en el tiempo y a lo largo de la última década ha ido modificándose sustancial-mente; ejemplo de esto son las dinámicas recientes, que varían notablemente en relación con los hechos de la última década.
La riqueza natural del departamento, junto con diferentes con-textos de debilidad institucional y falta de presencia del Estado, y las características físicas de algunas partes del territorio (zonas boscosas y selváticas de difícil acceso aptas para la producción y distribución de cultivos ilícitos, posición geoestratégica a nivel nacional) han hecho del departamento de Antioquia una zona en la que históricamente hicieron y hacen presencia diversos actores armados ilegales.
La convergencia de grupos guerrilleros, autodefensas, organiza-ciones narcotraficantes, y estructuras criminales durante las úl-timas décadas han sumido al departamento en un sinnúmero de confrontaciones internas por la lucha de territorios y escenarios aptos para su accionar criminal. De otro lado están los intentos por parte de las Fuerzas Militares por recuperar la soberanía y el orden público en la región que han contribuido enormemente a transformar las realidades regionales.
Dentro de estas transformaciones cobran vital importancia los años comprendidos entre 2001 y 2010, puesto que es en esta década donde la estrategia nacional de seguridad y defensa su-fre una transformación que se ve reflejada en la transición del gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Tal transición se manifiesta concretamente en el fracaso del proceso de paz con las FARC, la modernización de las Fuerzas Militares, la supre-sión de la zona de despeje, y la política nacional de Seguridad Democrática liderada por el gobierno Uribe. Es durante esta década que surge la ofensiva militar por parte de las Fuerzas Armadas que, bajo el lema de mano dura y corazón firme; y el rechazo generalizado de la población hacia los actores ilegales modificó sustancialmente las situaciones de seguridad del país y del departamento.
La estrategia de seguridad del Gobierno Uribe se materializó en el paulatino debilitamiento de las estructuras militares ilegales, tanto de las guerrillas de las FARC y el ELN y el fenómeno de las Autodefensas, que culmina con el proceso de desmovilización. El incremento de los combates por iniciativa de la Fuerza Pública cobra vital importancia en operaciones exitosas como la Opera-ción Orión, Marcial, Monasterio, Fénix, Jeremías, etc. Así, las cifras muestran un aumento de las confrontaciones directas entre los agentes del Estado y los grupos armados ilegales, que ante tal hostigamiento, han sufrido las siguientes transformaciones:
En cuanto a las FARC, se habla de una derrota en el campo de lo político, más no del todo en lo militar. La comunidad inter-nacional ha sido unánime en la condena de este grupo armado como una estructura terrorista que no persigue fines políticos, y que tiene como principal objetivo el financiamiento por me-dio del cultivo y tráfico de drogas. Del mismo modo la sociedad colombiana ha cobrado caro el fracaso de la zona de despeje y los diálogos de paz; la pérdida de confianza en la actitud para el diálogo de esta organización ha conducido a generar un rechazo de la mayor parte de los colombianos.
Sin embargo, la derrota militar no se ha dado, más bien ha habi-do un cambio evidente en la estrategia militar de sus dirigentes: La guerrilla ha pasado de una estrategia ofensiva a una defensiva. Se da un repliegue de fuerzas guerrilleras a regiones de difícil acceso para las Fuerzas Armadas, con el minado sistemático del territorio, y con una estrategia basada en la guerra de guerrillas; esta acción se refleja en que la guerrilla de las FARC, no pudo sostener el ejercicio del control territorial en las regiones de ex-pansión, y por el contrario se vio rezagada en su capacidad de ejercer presión en zonas relevantes por sus características físicas, como es el caso del Oriente Antioqueño, y del Urabá.
Datos de la Policía Nacional demuestran que, de los casi 1500 contactos armados que se presentaron entre 2003 y 2006 en el departamento, unos 960 fueron llevados en contra de este grupo guerrillero, especialmente en los municipios donde la situación era ingobernable: Cocorná, Sonsón, San Carlos, Granada, Urrao, Apartadó, Dabeiba, Valdivia, e Ituango. A diferencia de las FARC, el ELN no ha alcanzado históricamen-te niveles de expansión tan significativos. Esto quiere decir que, para el año en el que se posesiona el presidente Álvaro Uribe, este grupo guerrillero lidiaba con una delicada situación interna. Ade-
más, la lucha intra-guerrillas, sumada con la rivalidad de las Autodefensas convirtió al ELN en blanco de numerosos enemigos, cuya capacidad de acción redujo drástica-mente su poderío y control territorial en las regiones del Sur de Bolívar, el Nordeste y Noroccidente Antioqueño, el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño.
A estas realidades concretas se les suma la constante presión militar por parte de las Fuerzas Armadas, que tan solo entre 2003 y 2006, sumó 330 contactos con este grupo irregular, la mayoría en los municipios de Urrao, Granada, Dabeiba, Ituango, San Luis, Cocorná y San Carlos.
Por su parte, las Autodefensas se acogieron a las demandas del gobierno na-cional y comenzaron en diciembre de 2002 un proceso masivo de desmovi-lización que implicó un cese de hostilidades por parte de esta agrupación. Como resultado a los acuerdos pactados en Santa Fé de Ralito, las auto-defensas se comprometieron a cesar sus actividades ilegales, desmontar sus estructuras armadas y a la desmovilización y reinserción de sus combatientes. A partir del 25 de noviembre de 2003 comenzó un proceso largo y complejo que dejó un balance de 31671 hombres y mujeres desmovilizados, pertene-cientes a diversos bloques de las Autodefensas, dentro de los cuales sobresalen el Bloque Centra Bolivar (6348 desmovilizados), Bloque Norte (4760), Blo-que Mineros (2789), Bloque Heroes de Granada (2033), y el Bloque Élmer Cárdenas (1536).
A finales del Gobierno Uribe (2006-2010), el panorama se ha modificado en tres aspectos básicos que tienen que ver con i). El incremento de la capacidad de maniobra de las Bandas Criminales asociadas a la delincuencia organizada y al narcotráfico, ii). La recuperación de zonas tradicionalmente con falta de presencia del Estado, y iii). La relevante importancia que cobran los eventuales escenarios de pos-conflicto, donde convergen problemáticas asociadas con las víctimas de la confrontación, los procesos de reinserción de antiguos miem-bros de las Autodefensas, las poblaciones jóvenes en situación de riesgo, y la visibilidad de los conflictos sociales otrora racionalizados por las organizacio-nes armadas ilegales.
Las bandas criminales son una manifestación de las transformaciones de la con-flictividad armada colombiana. Antiguos combatientes y nuevos capos de la dro-ga convergen en la cristalización de un fenómeno que cada vez cobra más fuerza, principalmente en las regiones del Bajo Cauca y el Norte antioqueño. Nuevos hechos de violencia son perpetrados por el accionar de bandas criminales como las Águilas Negras, Banda Nueva Generación, Autodefensas Unidas de Antio-quia, en los municipios de Barbosa, Caldas, Bello, Medellín, Briceño, Guarne, Rionegro, Amalfi, Segovia, Yalí, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Turbo, Apartadó y Urrao. Tales hechos violentos son atribuibles a luchas inter-bandas por el con-trol del microtráfico de drogas, la distribución, comercialización y cultivo.
2. El caso de la seguridad ciudadana
Los esfuerzos en materia de seguridad pública, dan como resultado centros pobla-cionales con acentuadas dificultades para resolver por vías institucionales y pacífi-cas sus conflictividades cotidianas. Así, los conflictos que eran racionalizados por las organizaciones armadas han desbordado la capacidad institucional de algunos municipios, que han sufrido una exposición de violencias espontáneas y su incre-mento paulatino relacionadas con los contextos del barrio, la escuela, el hogar, el lugar de trabajo, y las zonas rosas. Tales violencias hacen parte de la categoría de la seguridad ciudadana, cuyas manifestaciones a nivel departamental giran en torno a los temas de: hurto, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, riñas, violencia escolar, delincuencia común, incivilidades.
Conflictos sociales cotidianos, otrora racionalizados por organizaciones armadas ilegales, o resueltos en contextos de ausencia institucional, cobran principal im-portancia en el Departamento. Esta situación obliga a tomar medidas de interven-ción, tanto al gobierno Departamental, como a los gobiernos locales; tales inter-venciones deben estar inscritas en un enfoque integral de la seguridad, que incluya las diferentes categorías de la seguridad, pero que a su vez respete claramente el ámbito de competencia de las instituciones, según la violencia que se aborde.
Dentro del contexto de la seguridad ciudadana en Colombia, se puede ver una constante y es la de asumir que la seguridad ciudadana es un tema que compete a las principales ciudades del país, muchas veces dejándose de lado la importan-cia capital que tienen las administraciones locales de municipios más pequeños. En este panorama, el papel de las administraciones departamentales juega un rol fundamental, puesto que es a través de ellas que se puede impulsar el posiciona-miento del tema en la agenda de los municipios, y una planificación estratégica del mismo: coordinación y articulación como base de la actuación departamental.
A nivel general, y dejando de lado las limitaciones que puedan existir en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana, y de los resultados positivos o nega-tivos en las mismas, se puede afirmar que a diferencia de lo que sucedía tan sólo hace unos años, hoy en día cada una de las principales ciudades del país cuenta con un abordaje integral del tema. La seguridad ciudadana hace parte de la agen-da de los gobiernos locales y es un motivo de debate constante. Aparte de esto, a nivel nacional se cuenta con una ley de seguridad ciudadana, y con diferentes instrumentos normativos que le dan vía a la formulación de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana desde el ámbito local.
El país ha sido testigo de esfuerzos dirigidos a manejar de manera más sistemática, oportuna e integral, mediante un proceso serio y cooperativo de planificación los fenómenos asociados a la violencia y delincuencia que inciden en la seguridad de sus habitantes. Estos esfuerzos se dirigen principalmente a fomentar procesos de
El departamento de Antioquia se constituye como una región
que ha sido enormemente afectada por el accionar de los
grupos armados ilegales, donde la sociedad civil ha sido la
principal víctima.
22 23
institucionalización del manejo de la seguridad por parte de las administraciones locales, y del desarrollo de sistemas de información sobre crimen y violencia en la ciudad. Cada uno de estos con resultados diferentes.
Concretamente estos logros se resumen en la introducción de formas sistemáticas para el manejo de las conflictividades sociales, y la delincuencia individual racio-nal como ejes en la generación de niveles básicos de seguridad que propicien el desarrollo de las comunidades. Es notable la introducción de enfoques holísticos de la seguridad ciudadana que permitan asumir el tratamiento de los problemas relacionados con el ámbito de la seguridad de una manera integral, que se aleja de la concepción clásica de la seguridad asociada a la policía, los jueces y las cárceles.
Al contemplar el conjunto de avances en términos de estrategias implementadas, es claro que en ningún caso es posible hablar de procesos acabados, o de modelos generales aplicables a cualquier tipo de contexto. En Antioquia hace falta dedicar mucho esfuerzo al posicionamiento del tema en la agenda pública, y a la compren-sión integrada, y multinivel de la seguridad.
También es necesario resaltar las acciones emprendidas a nivel nacional hacia la modernización e innovación institucional, particularmente la policía nacional, y el manejo de información del crimen y la violencia.
3. El Plan Nacional de desarrollo (2010-2014)
El resultado más concreto del avance que se ha dado en el país en estos temas es el de un contexto en el que el Plan Nacional de Desarrollo brinda herramientas para fortalecer el tema, con propuestas concretas en La Ley de seguridad ciudadana y la revisión del Código de policía.
En el capítulo V del Plan Nacional de Desarrollo, consolidación de la paz, se dedica un apartado a: Introducción y principios – Seguridad y Convivencia Ciu-dadana. Aquí, se exponen los criterios y ejes que guiarán el desarrollo del mismo, partiendo de la convivencia y la prosperidad económica. Como principales desa-fíos que deberá enfrentar el gobierno en este tema, se encuentran:
•Fortalecer el Estado de derecho garantizando el imperio de la ley y la promo-ción de la cultura ciudadana; •Combatir la delincuencia organizada y prevenir la aparición de nuevos actores dedicados al crimen organizado; •Proteger los derechos individuales y colectivos; •Combatir y desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se cons-tituyen, articulan y consolidan estructuras criminales; •Responder de manera efectiva a las conductas que pongan en riesgo o atenten contra la seguridad individual y colectiva; y •Promover la convivencia ciudadana.
Además, dentro del plan se consignan criterios de intervención que en conjunto determinan una política coherente e integral; se habla de la importancia de priorizar la atención de factores determinantes de la violencia y la criminalidad. Se tiene en cuenta la importancia de focalizar, reconociendo y comprendiendo la evolución en el tiempo de la criminalidad y las dinámicas territoriales particulares que la deter-minan; se reconoce la multucausalidad y complejidad del fenómeno delincuencial en las ciudades, y que las respuestas a éste incluyen acciones de prevención, control y aplicación de justicia penal, resocialización y asistencia a las víctimas del delito.
También se hace explícita la necesidad de focalizar las intervenciones sociales en prevenciones secundarias y terciarias dirigidas a poblaciones en riesgo, dentro de las que se resalta a los jóvenes. Y se hace énfasis en la importancia que tienen el seguimiento y la evaluación de las políticas diseñadas y los programas ejecutados a nivel local por parte de actores institucionales y sociales.
Como ejes estratégicos consagrados en el PND, se destacan:
La prevención social y situacional, alude a las estrategias de reducción, neu-tralización y control de los riesgos específicos e inminentes de la ocurrencia de delitos; esto implica trabajar varios niveles y tipos de prevención desde un enfo-que diferencial en términos de poblaciones y territorios. Con este punto se busca acompañar, promover e instalar capacidades en lo municipal para el diseño, im-plementación, seguimiento y evaluación de estrategias, programas y proyectos de prevención específica; orientados principalmente a poblaciones en riesgo de ser utilizadas y vinculadas en redes delictivas.
Las estrategias que se programen en este aspecto deberán promover la preven-ción temprana del delito en establecimientos educativos e impulsar iniciativas que eviten la desescolarización; facilitar la inclusión social e inserción económica de quienes han estado vinculados a grupos juveniles violentos; prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia sexual; prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, discriminando estrategias e intervenciones de acuerdo al tipo de consumidor; priorizar acciones destinadas a la prevención de la accidentalidad vial y a la generación de una cultura de seguridad vial; transformar imaginarios y prácticas culturales que valoran positivamente fenómenos violentos y criminales; promover planes de desarme y fortalecer el control, registro e interdicción al mer-cado y tráfico ilegal de armas con impacto en la seguridad ciudadana; promover la prevención situacional que comprende la recuperación de áreas deprimidas en las ciudades y cascos urbanos, la recuperación de espacios públicos y programas de renovación urbana; y fomentar espacios y prácticas protectoras para niños, niñas y adolescentes en zonas de riesgo de utilización y reclutamiento.
La presencia y control policial, hace noción a la importancia de la recuperación, el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, mediante el fortalecimiento de la Policía nacional para el control y la
crimen individual racional y emergente y su despliegue funcional en áreas de influencia y centros urbanos, mejorando su relación con la ciudadanía. También se refiere a la necesidad de ajustar las políticas de seguridad con el fin de adaptarlas a las dinámicas delincuenciales cambiantes; y a la activa participación e invo-lucramiento de los entes territoriales en la caracterización y el tratamiento del fenómeno criminal.
También se fomenta el fortalecimiento de la apropiación de las com-petencias y funciones por parte de las autoridades locales en materia de convivencia y seguridad ciudadana; se promueve el fortalecimien-to del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la dotación y profesionalización del personal y el mejoramiento de movilidad, de comunicaciones y logística e informática.
La justicia y la denuncia, son requisitos fundamentales el for-talecimiento del sistema penal oral acusatorio, el sistema de res-ponsabilidad penal para adolescentes, los mecanismos alterna-tivos de solución de conflictos, el régimen penitenciario y los procesos de resocialización.
También se busca fortalecer la atención a las víctimas de los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar a través de la ampliación en cobertura y calidad de los centros de atención a víctimas, la aplicación de protocolos especializados para el con-trol de violencias basadas en el género, así como de la debida prestación de los servicios de salud a las víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar.
La cultura de legalidad y convivencia, busca incrementar el apego y adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en la apropiación y respeto de las normas de conviven-cia, que fortalezca el funcionamiento de las instituciones de-mocráticas, el régimen del Estado Social de Derecho y la con-vivencia ciudadana.
La ciudadanía activa y responsable, hace referencia a la nece-sidad de la vinculación activa de la ciudadanía. Reducir la vio-lencia y la criminalidad es una labor de largo plazo que sólo es factible con la vinculación activa de los ciudadanos. Así mismo, es una responsabilidad de la sociedad, por eso debe procurarse la vinculación de todos los actores sociales pertinentes.
En este eje se prevé fomentar la responsabilidad social de las em-presas privadas, fortalecer un mecanismo de denuncia por parte
de la ciudadanía, crear alianzas de seguridad y convivencia con los principales actores públicos y privados, particularmente en municipios priorizados, y fortalecer los frentes locales de seguri-dad y las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana.
Finalmente, el plan Nacional de Desarrollo asigna dos compo-nentes transversales en la política de seguridad ciudadana y con-vivencia: el fortalecimiento de los sistemas de información y de los estudios de políticas públicas; y el desarrollo y ajuste de las normas necesarias para alcanzar mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia.
4. Marco normativo e instrumentos de gestión.
La protección y la seguridad personal son derechos del ciudadano y responsabilidad del Estado de acuerdo a los tratados internacio-nales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y especial-mente en razón del artículo 2º de la Constitución Política, el cual establece que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”Es así como el Estado ha institucionalizado diferentes herramientas orientadas a la protección en general de los ciudadanos y ciudadanas colombianos, tanto desde el ámbito nacional como el regional y el local. Para ello, la misma Constitu-ción Política determina en su artículo 217 que “la Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Igualmente mediante el artículo 218 la Carta establece: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los ha-bitantes de Colombia convivan en paz”.
Sin embargo, La Constitución de 1991, generó un cambio de gran relevancia frente a la comprensión de la seguridad, al incluir dentro del concepto de Orden Público el ámbito de la conviven-cia ciudadana, de forma tal que no lo limitó a la seguridad del Estado, sino que lo amplio a la seguridad ciudadana generando nuevas competencias y obligaciones para los actores (Artículo 213 C.P)
Constitución Política Nacional Artículos 1, 2, 213 y 315
Ley 62 de 1993 Por la cual, se expiden normas sobre la Policía Nacional y su operación y funcionamiento en pro del orden y seguridad ciudadana.
Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y adolescencia, las reglas sobre Extinción de Dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
Ley 136 de 1994 Por la cual, se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Donde establece en el artículo 91. Las funciones de los alcaldes en relación con el orden público.
Ley 418 de 1997, prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106
de 2006
Por la cual, se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
decreto 2615 de 1991:
Por el cual, se reorganizan los Consejos Departamentales de seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad; se faculta a los Gobernadores para autorizar u ordenar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad y se crean los Comités de Orden Público.
decreto 2170 de 2004:
Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se adiciona el Decreto 2615 de 1991.
Cuadro 1. Marco normativo de la Seguridad Ciudadana.
24 25
Es de ahí que la misma constitución defi-ne en el artículo 315, a los alcaldes y go-bernadores como responsables del orden público en el municipio y el departamen-to respectivamente, de conformidad a la ley y a las órdenes que reciban del pre-sidente de la República, obligación que comprende la coordinación con la fuerza pública en lo relacionado con la seguridad pública, así como las acciones de preven-ción y atención en términos de seguridad ciudadana y de justicia.
En el caso concreto del Alcalde, el artículo 315 numeral 2 de la Constitución estable-ce como atribución de este funcionario: “Conservar el orden público en el munici-pio, de conformidad con la ley y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador”.
Por su parte, La ley 4 de 1991 y la ley 62 de 1993, ampliaron dichas competencias, en especial esta última que establece en su artículo 12 que “los gobernadores y alcal-des deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesida-des y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”. Función frente a la cual, los gobiernos cuentan con instru-mentos específicos, en especial, los Con-sejos de Seguridad, los Comités de orden público y los Fondos de Seguridad.
Es necesario resaltar la importancia de los gobiernos regionales y locales en la for-mación de políticas públicas de seguridad inclusivas y eficientes. La Constitución Política de 1991, establece en su artícu-lo 287 que “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud ten-drán los siguientes derechos: 1. Gober-
narse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las ren-tas nacionales” (Constitución Política de Colombia. 1991). Claramente se pueden identificar rasgos que nos permiten hablar de un sistema político y administrativo descentralizado, donde en teoría, se le re-conoce autonomía a los espacios locales para gestionar, mediante recursos propios, los asuntos atinentes a su desarrollo y el crecimiento regional y local. La seguridad enmarcada como asunto del desarrollo, debe inscribirse en las dinámicas locales y regionales en orden de generar mejores mecanismos para enfrentar los riesgos que el alcance de la misma suponen. Así mis-mo, en el artículo 298 de la Carta Política, se expresa que “Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los tér-minos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones ad-ministrativas, de coordinación, de com-plementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servi-cios que determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.” (Constitución Política de Colombia. 1991). Del anterior artículo inferimos que precisamente es el departamento quien cumple funciones coadyuvantes de los procesos locales que impulsen el desarrollo sostenible de la re-gión. Su papel principal, consiste en ser un organismo que genera complementa-riedad y apoyo a los espacios locales cir-cunscritos en los límites territoriales de la misma región. Si los departamentos tie-
nen como función constitucional la plani-ficación y la administración de sus territo-rios, también cumple con unas funciones que podríamos determinar como ‘subsi-diarias’, en el sentido de ser una fuente auxiliar de desarrollo y el crecimiento para los espacios locales y por encontrarse en un nivel intermedio de gobernanza, es el enlace entre el primer nivel de gobierno o nacional, y los espacios locales en todo el territorio nacional.
Si hemos de decir, que la función depar-tamental es auxiliar y conectora de la fun-ción local, es posible decir que el rol que deben asumir los gobiernos regionales en materia de seguridad deber ser en primer lugar, el punto de enlace entre el gobierno nacional y el nivel local de gobernanza en cuanto a la aplicación e implementación de las políticas nacionales de seguridad en la integridad del territorio nacional.
El rol que deben asumir los gobiernos regionales en materia
de seguridad deber ser en primer lugar, el punto de enlace entre el gobierno nacional y el nivel
local de gobernanza en cuanto a la aplicación e implementación
de las políticas nacionales de seguridad en la integridad del
territorio nacional.
Es necesario resaltar la importancia de los gobiernos regionales y locales en la formación de políticas públicas de seguridad inclusivas y eficientes.
28 29
La lógica del modelo pone de manifiesto que las diferentes violencias y delincuen-cias se expresan simultáneamente en el territorio pero no con la misma intensidad. Por ende acepta que entender la violencia en el territorio, depende de la capacidad institucional para identificar la influencia o intensidad con la que una de las cuatro amenazas se manifiesta. Por ejemplo, un municipio donde prevalecen dinámicas propias de la confrontación armada es un territorio en el que existe débil presencia institucional, cooptación por parte de los actores armados de las funciones y servi-cios públicos, y donde hay altos niveles de enfrentamiento militar y concentración de estos en territorios política y económicamente estratégicos.
La funcionalidad del modelo radica en su capacidad de mostrar cómo se expresan las articulaciones de las diferentes violencias para comprender más adecuadamente la situación de inseguridad, violencia y delincuencia que se presenta en ese territorio, a fin de proponer respuestas eficaces y sostenibles coherentes con las necesidades locales.
En el Departamento, las amenazas a la seguridad y la convivencia se derivan prin-cipalmente de cuatro factores: i), Confrontación armada, ii), conflictos sociales tramitados por la violencia, iii), la violencia asociada al narcotráfico, y iv), la de-lincuencia organizada; la delincuencia común o predadora corresponde a subgru-pos de las anteriores (ver grafico2).
Si bien cada amenaza tiene una dinámica propia, también se presentan conexio-nes entre unas y otras. Por ejemplo, los actores de la confrontación armada prestan seguridad al narcotráfico y a la delincuencia organizada y de estos reciben dineros y servicios. La delincuencia organizada presta servicios al narcotráfico. Los tres se articulan con los conflictos sociales para ganar legitimidad entre las comunidades y vincular a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La violencia instrumen-tal y la racional individual, pesca en río revuelto para sus intereses predadores.
1.1 Contexto del orden Público o la Seguridad Pública
A este contexto se asocian todos los factores con capacidad de perturbar la segu-ridad pública. Se refiere concretamente a los factores y actores que amenazan la estabilidad de las instituciones del Estado y la integridad territorial y que se nutren en algunos casos de conflictos de carácter político o ideológico.
En este contexto hoy, los actores hacen parte de estructuras jerárquicas, organizados y motivados por intereses prioritariamente económicos. Hacen parte de estas estructuras personas que generalmente no tienen poder de decisión, (las personas que ocupan los niveles operacionales de violencia) y que se limitan a ser fichas del instrumento armado.
Violencia de la confrontación armada
Estos actores soportan sus actividades en maniobras y tácticas propias de estructu-ras formales, guerras de guerrilla u organizaciones terroristas. Es lógico que hagan
parte de esta categoría los grupos guerrilleros y de autodefensa que ejercen una presencia activa en el territorio y cuyas acciones generan un escenario difícil para el ejercicio de los derechos y libertades de las personas4.
Este tipo de contexto se caracteriza además por la ejecución de prácticas que aten-tan contra la estabilidad funcional e institucional del Estado (terrorismo, minas antipersona, extorsión, etc.) y la vinculación de la población civil en la confron-tación por medio de actos de lesa humanidad e infracciones al Derecho Interna-cional Humanitario.
Implica además el desarrollo de escenarios complejos para el tratamiento de vícti-mas de la violencia producida en este contexto y que ven vulnerados sus derechos individuales y colectivos (desplazados y poblaciones resistentes), victimarios que re-sultan en ocasiones víctimas de la confrontación (reclutamiento forzado de jóvenes, mujeres y niños) y victimarios motivados a reincorporarse a la vida civil, entre otros.
Algunas de las características propias de este contexto son: la limitada capacidad de las poblaciones afectadas para resistir situaciones problemáticas y violencias propias de este contexto, la ausencia del Estado o una débil presencia del mismo, la pérdida de oportunidades para generar mejores niveles de calidad de vida, el de-terioro del capital social, el empobrecimiento de la economía local y la dislocación de la dinámica local cotidiana.
Uno de los principales retos de la actual administración departa-mental, ha sido propender por mejorar las condiciones de segu-ridad en los cascos urbanos de los municipios de Antioquia, a fin de garantizar la sana convivencia de los ciudadanos, mediante el fortalecimiento del tejido social y el fomento de la gestión local de la seguridad.
El interés por avanzar en la materialización de ese propósito ha llevado a la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia, a desarrollar el programa Modelos de Seguridad Ciudadana, que comprende la formulación de Planes Locales1 y la inclusión en ellos de programas y proyectos que permitan a las administra-ciones municipales tener los instrumentos adecuados para dis-minuir el riesgo2 de que los ciudadanos resuelvan sus conflictos cotidianos mediante el uso de la violencia.
1. La seguridad, la convivencia y la paz en antioquia: modelo de contextos de violencia.
En asuntos de convivencia y paz, la tarea más importante y priorita-ria que se ha trazado la Gobernación de Antioquia, es la de propen-der por una gestión integral de la Seguridad, a partir de estudiar el fenómeno de la violencia y la inseguridad de manera diferenciada, teniendo en cuenta las características propias de cada contexto.
El modelo de Contextos de seguridad, convivencia y paz para el Departamento de Antioquia, propone dar un mayor énfasis a la dimensión de los conflictos sociales aceptando que los problemas asociados a conflictividades cotidianas y privadas comienzan a ad-quirir magnitudes que amenazan con afectar la seguridad municipal y el desarrollo ciudadano y comunitario. Se parte de suponer que los avances en la Seguridad Democrática, principalmente asociada al or-den público, han hecho visibles una serie de situaciones y problemá-ticas relacionadas con la seguridad ciudadana que no han sido aten-didas. Intencionalmente se da un peso mayor a las conflictividades sociales como fenómeno que más afecta la seguridad de las personas.
A manera discrecional, los conflictos sociales se anuncian como fenómeno prioritario en algunos contextos nuestros porque se asume que de continuar sin intervención impedi-rán el sostenimiento de los logros alcanzados en otros frentes y conducirán al deterioro de las condiciones de vida de los habitantes del departamento. De ahí la importancia dada a hacer visibles y priorizar la atención en la dimensión de los conflictos sociales3.
Esto no implica ignorar el impacto de situaciones resultantes de la confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia orga-nizada en la generación de violencia y delincuencia. Al contrario, acepta que estos fenómenos afectan considerablemente la segu-ridad y el orden departamental pero reconoce que los conflictos sociales al no ser atendidos preventivamente, pueden conducir al deterioro de los logros alcanzados, sobre todo en relación a su impacto en poblaciones en riesgo específicas. Reconoce además que son las dinámicas territoriales, y no decisiones arbitrarias de carácter administrativo, las que definen el tipo de intervención adecuado para cada municipio o subregión.
GRÁFICO 1: Amenazas en un contexto complejo
Confrontación
armada
Violencia asociada al narcotráfico
Violencia Predadora o
Racional
Individual
conflictos sociales
tramitados de manera violenta
Violencia de
delicuencia organizadaV
iole
ncia
Inst
rum
enta
l Vio
lencia Im
pu
lsiva
GRAFICo 2: Violencias en nuestro contextoConfrontación
armada
Violencia asociada al
narcotráfico
conflictos sociales
tramitados de manera
violenta
Violencia de
delicuencia organizada
IntrafamiliaEscolar LaboralComunitarioHábitadTransporteAmbientalComercioInstitucionalTerritorio
1. Un Plan Local de Seguridad Ciudadana y Justicia (PSCJ) es un instrumento al ser-vicio de las autoridades para gestionar la seguridad ciudadana y la convivencia en una jurisdicción específica (departamento y/o municipio).
2. Riesgo en este texto se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un suceso.
3 “Los Conflictos Son Nuestros”, Estrate-gia de Paz. Oficina Asesoría de Paz. Go-bernación de Antioquia. 2008..
4. “Antioquia para todos; manos a la obra”. Plan de Desarrollo 2008-2011. Go-bernación de Antioquia.
30 31
Violencia asociada al narcotráfico
Es ejercida por actores con un tipo de violencia de carácter instru-mental estrechamente relacionada a otras actividades ilícitas y en el que priman intereses económicos. Se considera independiente, aunque conectada de manera instrumental a la dinámica de la con-frontación armada. También se comprende como fenómeno aso-ciado a mercados ilegales y organizaciones criminales, sin embargo, debido a su peso e impacto en las lógicas de violencia y delincuen-cia del Departamento se considera de manera independiente.
El narcotráfico es asociado a toda la cadena vertical de produc-ción, tráfico y comercio: el cultivo, la manufactura, la producción (incluyendo la producción de insumos para el procesamiento del producto), la distribución y comercio de drogas ilícitas. Se le consi-dera un problema cuya expresión varía en escala y estructura según el nivel de integración vertical que exista del negocio y en relación con el control que ejercen las diferentes organizaciones criminales.
Es un fenómeno que en el contexto del departamento, tiene dis-tintas expresiones que se regionalizan. Su expresión territorial se re-laciona directamente con las ventajas comparativas que ofrezca ese territorio para la especialización, por parte de los actores involucra-dos, de procesos específicos de la cadena de producción y tráfico.
Violencia de la delincuencia organizada
Es ejercida por la delincuencia que obedece a mercados ilegales (diferentes del narcotráfico) o legales (regulados por vías de he-cho) y donde la violencia es instrumentalizada, es decir, parte de una racionalidad económica.
Se trata de acciones ilegales que pueden o no estar vinculadas a mercados ilegales o parte de la cadena de procesos ilegales (como el sicariato). Se refiere también a los escenarios en los que se con-figuran estructuras delincuenciales que se organizan para produ-cir y desplegar actos de violencia, con el fin de proteger mercados o la obtención de ganancias o beneficios económicos. En este contexto la violencia instrumentalizada tiene una intención do-losa que la diferencia de la violencia espontánea la cual ocurre en escenarios que generan situaciones u oportunidades y víctimas potenciales o donde se generan incentivos externos.
Compromete tanto a la delincuencia del crimen transnacional como, en algunos casos, a la delincuencia mal denominada común en cuan-
to que involucra un tipo de actuaciones criminales que se desarrollan en dinámicas ilegales complejas (trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, delitos contra el medio ambiente, etc.).
1.2 Contexto de los conflictos sociales, violencia predadora, incivilidades y comportamientos de riesgo.
Los conflictos sociales por su parte, reflejan la forma como se tramitan y dirimen las diferencias en lo cotidiano. Se refiere a los conflictos que hacen uso de la violencia para su solución y que resultan en procesos que impiden el desarrollo personal y colectivo de los habitantes. Se trata de situaciones en las que los ciudadanos no están preparados para abordar sus problemas y conflictos, y la comunidad no parece integrarse para solucionar-los. Los liderazgos positivos y la capacidad de organización es débil y prevalecen escenarios de enfrentamiento.
El mayor nivel de afectación de los conflictos sociales lo generan las pequeñas violencias, comportamientos impulsivos y abusivos (riñas violentas) e incivilidades que se manifiestan en dinámicas sociales cotidianas o de situaciones de exclusión. Se trata, en el primer caso, de los conflictos propios de la violencia intrafami-liar, la violencia escolar, las manifestaciones públicas violentas, los conflictos vecinales y las agresiones físicas y verbales en es-pacios públicos y privados, entre conocidos y extraños así como todas las contravenciones que deterioran la convivencia de la co-munidad y que son producto del deterioro en el tejido social. Ejemplo de esto es la baja disposición ciudadana al ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes con responsabilidad social; la violación sistemática de las normas de convivencia especial-mente en lo relacionado con el uso económico del espacio pú-blico o su uso abusivo; inobservancia de las normas de tránsito; obstaculización a la movilidad de personas y vehículos; la dis-posición inadecuada de basuras y la contaminación acústica y limitada participación ciudadana en procesos de control social a la gestión de la seguridad y convivencia.
Lo anterior se relaciona con la baja sanción pública frente a comportamientos agresivos en ámbitos domésticos, barriales y escolares, intolerancia y prejuicios sociales en contra de grupos poblacionales vulnerables, entre otros. De otra parte, los compor-tamientos que surgen como respuesta a la situación de exclusión social tienen que ver con el posicionamiento de anti-valores en la cultura de algunos sectores sociales: respuestas “anti-sociales” de la juventud frente a la comunidad y el entorno; dificultades
adaptativas de la población migrante y desplazada que llega al municipio; conductas como el apoyo comunitario a la estigmati-zación de determinados grupos poblacionales; iniciativas de “jus-ticia privada”, entre otros.
También se relaciona con factores de riesgo que están conecta-dos con actos ilegales sobre todo cuando se realizan en entornos propensos a la violencia y la delincuencia: el consumo de drogas legales e ilegales; el porte legal e ilegal de armas; expendio de be-bidas y comestibles adulterados o en mal estado; tolerancia frente a construcciones en lotes baldíos, entre otros.
Violencia predadora o racional individual
Es concebida como una problemática criminal que emana de con-textos que reaccionan y se adecuan a entornos ambientales y situa-cionales generadores de delincuencia e inseguridad. En este senti-do, la delincuencia es producto de condiciones e incentivos que facilitan e incitan a la incursión en la vida criminal y que permiten el desenfreno de la violencia contra el patrimonio y las personas.
En este contexto las variables hábitat, transporte, ambiente, ser-vicios, comercio y gobierno juegan un rol fundamental en cuanto a su capacidad para definir la construcción positiva o negativa del ciudadano y de la comunidad en su conjunto. Se trata de un contexto influenciado negativamente por ambientes, social y estructuralmente deteriorados, fuertemente dominados por di-námicas de pobreza y marginalidad que impiden un relaciona-miento adecuado de las personas y la solución de los conflictos por medios pacíficos.
Los contextos de confrontación armada, el narcotráfico y la de-lincuencia organizada como son entendidos en este documen-to son de carácter instrumental y premeditado. Se trata de una violencia funcional y con intención de dolo, predefinida por la búsqueda de intereses políticos o el beneficio económico. En el caso de los conflictos sociales por el contrario, se trata de una violencia espontánea motivada en la mayoría de los casos por el agravio, por conductas que responden a emociones concretas (celos, rabia, etc.) y al mal manejo de los conflictos por la au-sencia de herramientas para una solución pacífica y/o negociada de los mismos. Se trata además del uso de canales violentos para solucionar los conflictos, que se deriva de dinámicas y códigos impuestos por los actores de los contextos descritos previamente y que no obedecen a la lógica de entornos cotidianos saludables.
Esta propuesta conceptual presenta cuatro dimensiones que se relacionan, se articu-lan y se afectan entre sí. Cada una cuenta con su propia dinámica pero en un mismo territorio pueden desarrollarse de manera simultánea y están unidas por diferentes interacciones e interconexiones: los actores que hacen parte de la confrontación ar-mada y del narcotráfico vinculan a la delincuencia organizada para dinamizar sus actividades políticas y económicas (secuestro, tráfico, venta); la delincuencia se or-ganiza en torno a intereses político-estratégicos, de la confrontación armada y de las redes de narcotráfico, ofreciendo sus servicios para beneficiarse del mercado ilegal de drogas ilícitas y para facilitar la consolidación de otro tipo de mercados ilegales; las tres a su vez estimulan los conflictos sociales y manipulan a quienes son víctimas de los mismos para garantizar un mayor control territorial y dificultar la intervención institucional; este último contexto por su parte, concentra un grupo poblacional vulnerable a la violencia que, atraída por los beneficios de las economías ilegales o forzado por los actores de los tres contextos mencionados, busca refugio en diná-micas del narcotráfico, la delincuencia organizada y la confrontación armada para sobrevivir las complejas y difíciles dinámicas económicas y sociales que enfrenta en la cotidianeidad. Estas interconexiones se producen y se reproducen, reforzando aun más la consolidación de los cuatro contextos.
Se parte del supuesto que si bien existe una interactuación constante, la presencia de cada dimensión varía en intensidad. En un contexto determinado hay dimensiones que tienen preeminencia sobre las demás. También existe una tendencia de los con-textos de conflictividad a desarrollar un asiento territorial claramente definido lo que permite y facilita identificar problemas de seguridad, orden público y conflictividad y sus especificidades según niveles de intensidad y ubicación territorial.
Contar con una propuesta de este tipo permite entonces particularizar las violen-cias y trasgresiones propias de cada territorio y define la plataforma de acción para abordar situaciones de violencia, delincuencia y conflictividad de manera concreta.
2. Esquema estratégico de intervención de los contextos de violencia en el departamento de Antioquia
A partir de este marco conceptual, la Gobernación de Antioquia propone un es-quema estratégico de intervención en el cual de manera motivada se prioriza la atención sobre los conflictos sociales. Esto, en el entendido de que se acepta que la confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia organizada han expe-rimentado un repliegue considerable, visibilizando e incluso incrementando las violencias asociadas conflictividades cotidianas y privadas. (ver grafico3).
Esta lectura presenta una forma alternativa de entender los diferentes tipos de di-mensiones, la forma de intervenirlos y los responsables de abordarlos:Un primer escenario es aquel donde prima la dimensión asociada al orden público y la justicia penal, del cual hacen parte las confrontaciones de tipo político y econó-mico (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, Bandas criminales, etc.), donde los fe-
nómenos asociados tienen que ver con la instrumentalización de la delincuencia co-mún organizada; se trata principalmente de problemáticas que afectan la seguridad del territorio y las instituciones, y donde las acciones de respuesta son prioritaria-mente de control y coerción (reacción, investigación, judicialización, penalización).
Otro es aquel en el que los conflictos que más afectan a la población son los asociados a la seguridad ciudadana, en los cuales la violencia está más vinculada al despliegue espontáneo que a un accionar sistemático y premeditado. La natu-raleza de los conflictos tiene que ver con asuntos cotidianos y de convivencia o a asuntos personales, comunitarios y sociales. En este escenario se trata de acciones asociadas a la construcción y reconstrucción del tejido social. Hacen parte de esta dimensión, la seguridad de las poblaciones vulnerables propia de los escenarios de interconexión de los contextos de los cuales resultan poblaciones en alto riesgo frente a la violencia y, b) la seguridad comunitaria, propia de los contextos terri-toriales que se ven amenazados constantemente por la delincuencia predadora o racional individual, las violencias cotidianas y los conflictos interpersonales.
GRÁFICo 3: Tipos de intervención
Orden público & justicia penal
Seguridad humana
Seguridad ciudadana
Seguridad población vulnerable
Seguridad comunitaria
PROMOCIÓNPREVENCIÓNATENCIÓNCOERCIÓN
Confrontación armada
Violencia asociada al narcotráfico
Violencia Predadora o
Racional Individual conflictos sociales
tramitados de manera violenta
Violencia de delicuencia organizada
32 33
Un tercer ámbito identificado hace referencia a la seguridad humana, la cual es definida como la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades y la realización de las personas, mediante la protec-ción de las libertades fundamentales, de las situaciones y amenazas críticas contra las personas5. Se relaciona con las condiciones necesarias para crear sistemas polí-ticos, sociales, medioambientales, económicos y culturales integrales y universales que de forma conjunta, conduzcan al desarrollo sostenible del municipio y la garantía de todos los derechos sociales, políticos y económicos de los ciudadanos. En este campo hemos identificado las acciones que permitan prevenir el impacto de desastres naturales y la conflictividad que genera el hecho de una débil tenencia en términos de títulos de propiedad por los habitantes.
Para enfrentar en contextos locales las amenazas a la seguridad relacionadas con la confrontación armada, se proponen medidas y acciones de atención al conflic-to, el post-conflicto y el derecho humanitario: el desminado, la protección de la población civil frente a otras violaciones del derecho humanitario y los derechos humanos cometidas por los grupos armados; el respeto de la condición de civil de la población en escenarios de guerra, la prevención del reclutamiento forzado, reacción civil frente a las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales; garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a víctimas directas e indirectas de la confrontación armada, atender a los hogares en situación de desplazamiento forzado y reintegración a la vida civil de los desmovilizados, entre otras que se puedan presentar.
Frente al narcotráfico, se proponen estrategias de inteligencia, operativos de con-trol y contención para intervenir todos los elementos de la cadena del narcotráfico. Desmonte judicial de aparatos institucionales corruptos, control administrativo de flujos de dinero por el sistema bancario, remoción de “zonas grises” creadas por ley que favorecen la operación de las organizaciones criminales, apoyo a la cooperación judicial internacional, entre otras.
En cuanto a las estrategias para combatir la violencia predadora o racional indivi-dual se pueden nombrar, entre otras, las medidas de prevención situacional como mejorar la iluminación, diseñar redes de movilidad bien definidas y conformar paramentos regulares para facilitar el desplazamiento seguro, prevenir usos del suelo que generen conflictos; y garantizar espacios públicos que faciliten la “vigi-lancia natural”.
Frente a conflictos sociales, incivilidades y comportamientos de riesgo, se propo-nen estrategias para la protección y restitución de derechos, atención focalizada e integral en los diferentes entornos, intervención a favor del fortalecimiento de la eficiencia institucional (lugares de trabajo, instituciones educativas, hospitales, jardines infantiles, ancianatos), espacios públicos (parques, calles y vías públicas, medios de transporte, escenarios masivos) y establecimientos comerciales públi-
cos; integración de redes territoriales de respuestas que articulan la oferta guber-namental y social y mejor acceso a la justicia alternativa.
Finalmente, la intervención se resume en medidas de control, vigilancia y una mayor competencia de las instituciones del orden nacional y departamental para contextos de inseguridad y desorden público; y contextos donde son mas visibles las situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana que son competencia de las autoridades locales por su relación con problemáticas locales que afectan la seguridad de las personas (que se ven afectadas por violencias espontáneas y delin-cuencias optativas), de las comunidades (seguridad comunitaria) y situaciones de riesgo que afectan a las poblaciones más vulnerables6.
3. El modelo de gestión de riesgo como elemento integrador de la política de seguridad
En este documento, se parte del modelo de riesgos como uno de varios modelos apropiados para tratar cada ámbito de la seguridad de manera independiente sin ignorar las conexiones existentes entre unos y otros. De esta manera, el enfoque de gestión integral del riesgo da pautas acerca de los criterios que se deben tener en cuenta para elaborar una intervención, teniendo en consideración: competencias (nacional, departamental, local), diferenciación conceptual (Seguridad humana, se-guridad comunitaria y personal, seguridad de las poblaciones vulnerables, y orden público y justicia penal), tipo de intervención (reacción y contención para el orden público, atención y protección para la seguridad ciudadana, y promoción para la se-guridad humana), tipo de enfoque (universalista, territorial, diferencial, focalizado), y tipo de prevención (social, institucional y situacional). (ver grafico4).
Así, una vez llevado a cabo un proceso de identificación de los factores asociados a los riesgos de violencia y delincuencia en un territorio específico (esto es, amenazas, y vulnerabilidades sociales e institucionales), es posible situar la rea-lidad concreta de dicho territorio, y proponer mecanismos de intervención. Por consiguiente, el modelo destaca porque permite integrar las variables descritas, sin perder de vista las diferencias evidentes de cada contexto. De esta manera, el modelo de gestión integral del riesgo tiene como fin administrar el riesgo a sufrir afectaciones físicas, ya sean como producto de la confrontación armada, del narcotráfico, la violencia predadora, y la criminalidad organizada, como de los conflictos sociales.
El concepto de riesgo
En primer lugar es necesario elaborar una definición del riesgo y de los factores de riesgo, para poder tener una base conceptual adecuada que nos sirva de guía para la comprensión de los fenómenos de violencia que tienen lugar en contextos específicos, en este caso, el departamento de Antioquia.
Prevención socio-culturales
Prevención físico urbanística situacional
SEGURIDAD HUMANA
Prevención Institucional
Subsidaridad y concurrencia
Nacional-Local
Mayor competencia nacional Rama judicial y
Fuerza Pública
Enfoque focalizado
Prevención Terciaria
Enfoque Territorial
Prevención Primaria MAYORCOMPETENCIA
LOCALDESCENTRALIZADA
Enfoque Diferencial
Prevención Secundaria
EnfoqueUniversalista
Promoción de derechos
SEGURIDAD CIUDADANAProtección de
derechos
ATENCIÓNA GRUPOS Y TERRITORIOS
ESPECÍFICOS
SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
REACCIÓN YCONTENCION
AMBIToS dE LA SEGURIdAd Asociado a la idea de un porvenir sin certeza, el riesgo es defini-do como el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. De otra manera, el riesgo es entendido como la confluencia de una determinada amenaza con unos factores de vulnerabilidad o de debilidad, en un momento específico.
Así, el riesgo sería la relación entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la capacidad individual, social, e institucional para enfrentar este hecho y, en consecuencia, la magnitud del daño que se puede ocasionar si llega a ocurrir el hecho en cuestión.
Por lo tanto, no es posible hablar de riesgo, si no hay una ame-naza, y no existe una condición de amenaza para un individuo o grupo social, si no está expuesto y es vulnerable a la acción potencial que representa dicho riesgo.
De esta manera, al intervenir uno de los factores de riesgo, se está interviniendo el riesgo mismo; sin embargo, dado el caso de que no se pueda intervenir la amenaza (ya sea porque no es competencia de los actores que pretenden gestionar el riesgo, o porque está asociada a la incertidumbre no susceptible de ser medida, para reducir el riesgo sólo queda como opción trabajar sobre el fortalecimiento de capacidades, instituciona-les, físicas y sociales, que disminuyan la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Amenaza
Definida como un elemento o un conjunto de elementos poten-cialmente dañinos, que unidos a una condición de vulnerabilidad y de baja capacidad implica un riesgo. De esta manera, las amena-zas aumentan la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la población por efectos de violencia instrumental e impulsiva. En el caso específico de la seguridad en Antioquia, las amenazas se desprenden de las dinámicas de la confrontación ar-mada, el narcotráfico, la delincuencia organizada y los conflictos sociales resueltos de manera no pacífica.
Además, se entiende que las amenazas no dependen exclusiva-mente de los individuos, ya que son factores exógenos. Por lo tanto, no es el individuo el que decide qué amenazas lo van a afectar, sino que estas son exclusividad del contexto socio-político que lo rodea.GRÁFICo 4: Ámbitos de la seguridad
5. OpCit. Informe de Desarrollo Humano, 1994.
6. Una tercera dimensión tiene que ver con la relación de los conflictos sociales con situaciones en las que los derechos individuales y colectivos, sociales, políticos y económicos, son vulnerados.
34 35
Vulnerabilidad
A su vez, algunos sectores de la población tienen de-terminados niveles de vulnerabilidad, entendida esta como las debilidades (personales, familiares, comunita-rias, culturales, físicas, psicológicas, etc) que aumentan la propensión a sufrir daños y a tener dificultades para recuperarse posteriormente. Tenemos entonces que la vulnerabilidad, está dada por el conjunto de condicio-nes internas del individuo o de la comunidad.
Capacidades
Se asocian a factores protectores que pueden ser efi-caces para contrarrestar las amenazas y las vulnera-bilidades. La presencia institucional; la resistencia a dejarse involucrar en actividades ilícitas por temor o respeto a la Ley, por creencias y actitudes éticas, so-ciales o culturales; el control y la vigilancia ciudadana; entre otros, son algunas capacidades.
El concepto de capacidades hace referencia a todos los factores protectores de orden institucional, comunita-rio, cultural, familiar y personal que fomentan la an-ticipación, la resistencia, la atención y la recuperación frente a un riesgo específico.
Gestión del riesgo
La percepción de inseguridad está asociada a la incer-tidumbre: entre más incertidumbre tengan las perso-nas de lo que pueda sucederles en temas relacionados con la violencia, el sentimiento de inseguridad será mayor. Dejando de lado las diferencias que se presen-tan entre percepción y realidad, todos coincidimos en que es mejor vivir con mayores niveles de certidum-bre de que nuestra integridad física, bienes y liber-tades están “protegidos”, o mejor aún, garantizados.
El riesgo, como se explicó anteriormente, está asocia-do a la falta de certeza o certidumbre sobre lo que va a suceder en un futuro. En esta medida, el riesgo tiene una gran carga de subjetividad, para algunas personas hay conductas que no son riesgosas (como caminar
por una calle oscura de un barrio medianamente se-guro), pero para otras pueden serlo. El hecho es que para las instituciones del Estado, y para los ciuda-danos, es preferible tener mayores niveles de certeza (reales y percibidos), ya sea en el barrio, en el hogar, el colegio, el lugar de trabajo, el casco urbano. Los costos de los “desastres” ocasionados por la materia-lización de un riesgo suelen ser muy altos, no sólo en términos económicos.
Para atender esta situación se propone intervenir los riesgos desde su composición misma y no desde ideas preconcebidas, arbitrarias y en muchos casos, equí-vocas; la invitación consiste en conocerlos a profun-didad, saber qué factores pueden ser controlados por nosotros, desde nuestras diferentes responsabilidades y roles sociales, y actuar de manera conjunta para ha-cer de nuestras vidas en comunidad, una relación más horizontal y garantista.
En esta medida, se propone apoyar las iniciativas locales que permitan una disminución del riesgo de violencia, formulando estrategias de intervención con participación de la comunidad, de instituciones privadas y sociales, de administraciones municipales, entre otros, con el objetivo de fortalecer capacidades y que se reduzcan vulnerabilidades y amenazas.
La fórmula del riesgo
Un contexto social específico presenta riesgos que va-rían según diversidad de elementos propios del terri-torio y de su población. Esta situación inicial requiere ser analizada y comprendida por los tomadores de de-cisiones públicas y político-administrativas mediante un diagnóstico integral. Así, una vez identificados los riesgos existentes en el contexto o territorio específi-co, se debe trabajar en dos vías:
SITUACIÓN INICIALRiesgo inicial = (Amenazas;
Vulnerabilidades)/Capacidades
•En la medida en que la entidad territorial (y se-gún el contexto) esté en capacidad de disminuir la amenaza, deben gestionarse políticas efectivas que reduzcan la posibilidad de ocurrencia del hecho (riesgo), mediante el fortalecimiento de factores protectores.
•Disminuir las vulnerabilidades es tarea de la socie-dad en conjunto, razón por la cual las políticas de seguridad deben tener un fuerte componente pre-ventivo que tenga como objetivo perentorio el for-talecimiento de capacidades, (individuales, sociales, situacionales, institucionales).
Es necesario asociar los riesgos a contextos determina-dos donde actúan de manera diferenciada amenazas, vulnerabilidades y capacidades, Las respuestas de po-lítica deben ser particulares.
Los riesgos a los que se ven expuestas las poblacio-nes difieren considerablemente según el territorio y los contextos específicos en donde habitan. En el departamento de Antioquia, históricamente han he-cho presencia grupos armados ilegales de naturalezas diversas, tales como guerrillas, bandas criminales, grupos de autodefensas, y organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otras actividades criminales; la pobla-ción ha estado durante muchos años sometida a los daños que causa la presencia de estos actores ilegales en el territorio, y por este motivo las dinámicas aso-ciadas a las seguridades no pueden ser equiparables a las que tienen lugar en otros territorios nacionales, y más aún, internacionales.
Por ejemplo, cuando hablamos de contextos en los que hay problemas asociados al orden público pode-mos observar que los riesgos más latentes a los que se
ven sometidos los ciudadanos tienen que ver con categorías de violencia “instrumental”: riesgo a ser secuestrado, a ser asesinado, a ser víctima de eventos con minas anti-persona y municiones sin explotar, violado, desplazado, reclutado de manera forzada o vinculado a actividades ilegales; Además, los riesgos varían según categorías poblacionales y situacionales: el riesgo para los habi-tantes de los cascos urbanos es diferente a los que viven en zonas rurales, y por otra parte, poblaciones etáreas específicas como los jóvenes tienen un riesgo mayor a ser reclutados o instrumentali-zados, y las mujeres presentan mayores vulnerabilidades ante la exposición a actores armados violentos que pueden desencadenar en prácticas machistas y acosos sexuales.
Explicado desde otro punto de vista, las poblaciones que ha-bitan un territorio donde hay latentes amenazas de orden pú-blico (confrontación armada, delincuencia organizada, cadena del narcotráfico, bandas criminales, etc) están expuestas a sufrir violencia, y verse afectados en sus bienes y libertades. Ante esta situación, hay dos factores (capacidades y vulnerabilidades) que modifican la probabilidad de ocurrencia de las amenazas ex-puestas anteriormente:
En cuanto a las vulnerabilidades, podemos enunciar las que se relacionan con el género, edad, situación laboral, abuso de dro-gas y alcohol, aprendizajes tempranos de violencia, habitación de contextos deteriorados, intenciones de venganza y rezagos de violencias, inestabilidad económica, abandono o incapaci-dad del Estado, des-escolarización, legitimación de la violencia por parte de la comunidad, consumo indebido de alcohol y otras drogas, entre otros.
Por su parte, las capacidades presentes en municipios y contextos con latentes amenazas al orden público, suelen ser ineficaces e in-suficientes para contrarrestar los daños causados por los distintos actores armados ilegales. Básicamente se requieren capacidades de las instituciones del Estado que por ley tienen competencia en estos asuntos: Fuerza pública y justicia.
Las respuestas de política desde un enfoque de riesgos para esta situación estarían encaminadas a reducir las amenazas, desde el orden nacional, y a reducir las vulnerabilidades individuales y comunitarias de las poblaciones afectadas, así como el fortaleci-miento de las capacidades institucionales (según la competencia de cada actor).
Por otra parte, la seguridad ciudadana se divide en dos bloques: seguridad de las poblaciones vulnerables (poblaciones en alto riesgo frente a la violencia, como los jóvenes, los reincorporados, las victimas, los desplazados, las comunidades de zonas afecta-das); y la seguridad comunitaria (escenarios en los que prima las delincuencias individual racional y predadora, las violencias coti-dianas y los conflictos interpersonales pero también la debilidad de organización comunitaria y liderazgo local.).
Para ambas categorías de la seguridad ciudadana existen riesgos específicos, constituidos por amenazas y vulnerabilidades con-cretas. Un ejemplo es el de las poblaciones vulnerables, que se sitúan en el margen de escenarios que comparten características propias de contextos de “violencia instrumental” (armada), y de conflictos sociales cotidianos.
Las poblaciones que habitan en este tipo de contextos están ex-puestas a diversos riesgos como reincidir en actividades delin-cuenciales, vincularse a grupos armados, ser re-victimizados, sufrir violencia en el espacio público, sufrir desplazamiento, ser cooptados, reprimidos o amedrentados.
Los riesgos aumentan o disminuyen en función de las vulnera-bilidades que tenga la población, las amenazas que existan en el territorio, y las capacidades con las que se cuente. Imaginarios de dinero fácil, bajo nivel educativo, precario nivel socioeconómico, normas culturales que legitiman la violencia, temor a denunciar, desempleo, entre otras, son situaciones que pueden hacer que las personas estén más expuestas al riesgo.
En la medida que se aumenten capacidades en este contexto, las personas van a tener mayores niveles de resistencia a la materiali-zación del riesgo: presencia de las instituciones, control barrial y cohesión social, vigilancia permanente, fortalecimiento del entor-no, eficiencia judicial, acompañamiento a poblaciones vulnerables, operaciones empresariales, agendas culturales incluyentes, etc.
Finalmente, es necesario mencionar que estas categorías son flexibles, debido a que hay contextos complejos en los que con-viven diferentes tipos de escenarios que afectan a la seguridad. El enfoque por lo tanto, se propone como un referente con-ceptual de suma utilidad para el proceso de formulación de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana, y para la gestión local de la seguridad.
Es necesario asociar los riesgos a contextos determinados donde actúan de manera diferenciada amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Las respuestas de política deben ser particulares.
Es necesario asociar los riesgos a contextos deter-minados donde actúan de manera diferenciada amenazas, vulnerabilidades y capacidades, Las res-puestas de política deben ser particulares.
36 37
4. La responsabilidad de los actores locales
Los actores que entran en juego en el diseño, formulación e implementación de los Planes de Seguridad Ciudadana, tienen niveles de involucramiento y de inci-dencia distintos que determinan a su vez, el rol y competencias que les son propias en cada una de las etapas del proceso. Aquí se muestra esta dinámica, en tres gru-pos (dinamizadores, socios estratégicos, beneficiarios) en términos de la relación entre los actores y su grado de compromiso en la iniciativa:
El Alcalde
Como líder político, cuenta con la legitimidad social e institucional para di-fundir una visión de seguridad ciudadana y de promover cohesión en torno a la misma. Es quien tiene el mandato y la capacidad para tomar decisiones de alto nivel, movilizar a los actores y gestionar los recursos, para la entrega de servicios públicos. Al ser la primera autoridad de policía es quien responde por el bienestar de la comunidad y la estabilidad de las instituciones locales. Esto quiere decir que para promover seguridad, paz y convivencia, y conservar el orden público en el municipio, el Alcalde actúa, atendiendo cuando se requie-ra, las instrucciones del nivel departamental y nacional en: la promoción, en coordinación con el Comandante de la Policía, de las iniciativas encaminadas a fortalecer el respeto por los derechos humanos y los valores cívicos, la solución pacífica de conflictos, la participación ciudadana y la solución pronta de las solicitudes de los ciudadanos y la contención de cualquier amenaza o perturba-ción a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el ambiente.
Para lograrlo, y así atender las necesidades de seguridad de la población, el Alcalde diseña y desarrolla planes y estrategias integrales de seguridad y, con el respectivo Comandante de Policía, dispone del servicio de vigilancia urbana y rural.
El Secretario de Gobierno
Le compete formular políticas y planes generales referidos a la seguridad ciudada-na, el apoyo y coordinación con la justicia y la convivencia ciudadana; el secretario de gobierno identifica y desarrolla las políticas a ser adoptadas por la administra-ción municipal, tendientes a la conservación y restablecimiento del orden público, el control a establecimientos públicos y la protección de la vida y patrimonio de las personas. En el marco de sus funciones sobre él diseño, ejecución y fortalecimiento de políticas, planes y programas de apoyo a la institucionalidad y la seguridad de la jurisdicción y comprende lo relacionado a las estrategias y demás iniciativas de seguridad ciudadana y urbana, de derechos humanos, de coordinación de la justi-cia, de análisis de riesgos de conflictos, delitos, violaciones, e injusticias e incluso la atención a riesgos ambientales y sociales cuando así lo definan sus funciones; como coordinador del proceso de formulación del plan, también debe encargarse
de convocar y motivar a los actores, y velar por que las acciones programadas sean realizadas en los plazos determinados por el cronograma. Como actor competente en la materia, el Secretario de Gobierno coordina los procesos requeridos para promover la seguridad ciudadana. El Secretario de Go-bierno, (o quien haga sus veces) es en este proceso, el principal coordinador de la política; impulsa y dinamiza el proceso, reúne a las personas, motiva las acciones y procura su ejecución en articulación con la Policía (lo que no quiere decir que no cuente con el apoyo de otros actores delegados por el Alcalde).
La Policía
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habi-tantes de Colombia convivan en paz (artículo 218; Constitución Política de 1991). Como reza en el artículo 2° del Código de Policía (Decreto 1355 de 1970) la policía es la responsable del orden público interno a través de la prevención y eliminación de las perturbaciones a la seguridad, a la tranquilidad, la salubridad y la moralidad, empleando la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario (artículo 29). La policía es en este sentido de carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. Esto implica hacer cumplir las decisiones judiciales y de la función de policía, impedir infracciones penales o de policía, cap-turar infractores, restaurar el orden, evitar mayores calamidades públicas y para de-fenderse y proteger a las personas de peligros graves y de violencias contra la vida y el patrimonio, siempre bajo el marco de la ley y el respeto de la integridad personal. La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como están contenidos en la Constitución Política y en pactos, tratados y conven-ciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia.
La policía es además quien conoce de manera más adecuada la situación de seguridad de la entidad territorial, el tipo de problemáticas que se presentan, su localización y las poblaciones a las que más afecta. Por las actividades propias de su profesión, su conocimiento de la realidad local y su cercanía a la comunidad, la policía que hace presencia en el municipio, cuenta con las competencias para lidiar con la compleji-dad de la intervención urbana y social la situación que es necesario sea atendedida. (criminal, ambiental, familiar, de juventud, turística, etc.).
Dentro de sus funciones más relevantes están:
•Conservar el orden público
•Reconocer al alcalde electo y cumplir con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del comandante respectivo.
•Prestar el apoyo y asesoramiento al alcalde en la aplicación de las medidas contempladas en los Códigos de Policía, las disposiciones de seguri-dad y orden público emitidas por el alcalde, los planes, programas y estrategias que en materia de policía disponga el consejo de seguridad, como instancia principal de gestión de la seguridad en los municipios.
•Requerir el auxilio de la fuerza armada en los ca-sos permitidos por la Constitución y la ley;
•Presentar a consideración del alcalde los planes de la Policía así como los resultados de las operaciones realizadas, informar diariamente sobre las situa-ciones de alternación y asesorarlo en la solución. Informar periódica y oportunamente según el caso sobre movimientos del pie de fuerza policial.
•Atender los requerimientos mediante los cuales el alcalde solicita la iniciación de investigaciones de tipo disciplinario contra miembros de la Insti-tución, presentar los resultados definitivos de tales investigaciones.
El asesor local
En el escenario local, dependiendo de los recursos, el municipio puede contar con un asesor local cuya experiencia le permite prestar asesoría técnica, meto-dológica y conceptual al equipo técnico y al coordi-nador de la iniciativa. Se trata de un actor que puede pertenecer a la entidad municipal. La Alcaldía tam-bién puede acceder a la asesoría del Departamento (se trata de un delegado de la Gobernación que brinda asistencia a los municipios en temas relacionados con la seguridad ciudadana, la convivencia y la paz) y al gobierno nacional (por intermedio de la Dirección de Gobernabilidad Territorial, la cual tiene a su cargo los asuntos y orientaciones en materia de seguridad ciudadana y orden público). Esta dependencia Mi-nisterial está a cargo de coordinar la formulación y ejecución de las políticas en materia territorial y de convivencia y seguridad ciudadana., impulsando el
fortalecimiento municipal en estos temas. Además brinda apoyo en la formulación de políticas, estrate-gias y actividades relacionadas con la seguridad urba-na en general (riesgo ambiental, desastres, atención a población vulnerable, alertas tempranas) y en el manejo de problemas cotidianos (marchas, procesos electorales, eventos masivos, tránsito, control a esta-blecimientos públicos, entre otros).
El equipo técnico
El equipo técnico es el grupo de profesionales especia-lizado, que desarrolla e implementa iniciativas, realiza los diagnósticos, coordina los actores. Se trata de un grupo interdisciplinario, complementario, compro-metido y con conocimientos en el tema: pero para lograrlo, requiere de un espació formal o informal, reconocido y legitimado por los actores que permita diseñar, discutir, validar y concretar las iniciativas.
Dirigido por el Alcalde y/o el Secretario de Gobierno (o quien sea delegado para este trabajo técnico), el equipo técnico materializa el esfuerzo institucional para desarro-llar una política local de prevención de la inseguridad. Se trata del grupo de actores que adelanta las tareas requeri-das para avanzar en los diferentes componentes del Plan. Adelanta las fases de diagnóstico, diseño de estrategias, planes de acción, identificación de recursos y seguimien-to. También desarrolla discusiones e interactúa con los actores para mantener una comunicación clara y niveles mínimos de coordinación.
Quienes hacen parte del equipo no son sólo fun-cionarios de la Alcaldía; provienen también de di-ferentes sectores del sector privado, la comunidad organizada y la sociedad civil. Se trata de un gru-po interdisciplinario, complementario y con una comprensión global e integral de los problemas de seguridad urbana que participa activamente en to-das las etapas de formulación del Plan. El grupo conoce la situación de seguridad, los mecanismos de intervención desde las diferentes dimensiones de la prevención, diferencia claramente los escenarios y contextos de actuación, maneja los dispositivos lo-
cales de seguridad, los mecanismos institucionales, y frente a las problemáticas puede hacer una lectura compleja y territorializada de las inseguridades que se manifiestan en el territorio (violencia intrafami-liar, manifestaciones, lesiones, hurtos, homicidios, violencia escolar, etc.).
De este grupo hacen parte asesores y funcionarios de la administración municipal y de la policía a cargo de asuntos de policía y seguridad; también pertenecen a este grupo, delegados de organismos de seguridad. El nivel de participación está subordinado a la compleji-dad de las circunstancias (si los problemas son senci-llos el proceso se simplifica y requiere la vinculación de menos actores y viceversa).
Puede tratarse también de un equipo especializado que forma parte de la estructura organizacional de la secretaría de gobierno o del despacho y que tiene como única responsabilidad trabajar en el tema. Esto depende en gran medida de los recursos que la enti-dad territorial pueda destinar a la seguridad urbana. Normalmente ciudades más grandes cuentan con una estructura organizacional específica para la atención de la seguridad.
Los siguientes actores, si hacen presencia en el muni-cipio, deben ser llamados a participar:
Los organismos de seguridad y justicia del Estado:
•Subdirector Seccional o Jefe del Puesto Operativo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS•Fiscalía•Juzgado Promiscuo
Las instituciones orientadas a la defensa de derechos y otras competencias policivas:
•Procurador provincial o Personero municipal•Inspector de policía•Comisaría de Familia•Defensor de Familia
38 39
8. Índice elaborado por secretaría de go-bierno, Antioquia (2009). 9. Índice elaborado por C&P para la Go-bernación de Antioquia (2008).
Los socios estratégicos
Este nivel alude tres tipos de actores: 1) instituciones del nivel nacional en el poder central o desconcentradas en el territorio que tienen competencias en temas de Policía, en temas de familia e infancia y adolescencia (ICBF), seguridad (DAS) y justicia (Fiscalía); 2) actores no públicos que cuenta con ventajas comparativas para abordar las problemáticas de seguridad urbana del municipio7. En términos de recursos se trata de actores que pueden financiar el proyecto o invertir en las iniciativas diseñadas para abordar las problemáticas identificadas (es el caso de la empresa privada y los gremios), que coadyuvan a movilizar a los actores por su trayectoria y reconocimiento o su legitimidad frente a los ciudadanos (como en el caso de la iglesia, la Personería o los líderes naturales de la comunidad), que cuentan con experticia en algún tema específico (como ONG’s que trabajan temas de convivencia, atención a población vulnerable, etc.) y que tienen presencia en el territorio, o casos en el que es necesario el recurso de infraestructura y humano. 3) otros sectores de la administración que pueden contribuir al desarrollo de las iniciativas debido a la relación entre la problemática y el tema sectorial de com-petencia, por ejemplo, la accidentalidad vial y el sector transporte, los problemas de delincuencia en el espacio público y el sector de infraestructura, patrimonio y cuidado del espacio público.
Los socios estratégicos pueden formar parte del equipo técnico dependiendo de las relaciones que se establezcan con los dinamizadores y su trabajo permite además generar alianzas que fortalecen los procesos participativos y que garantizan mayor eficiencia y transparencia en la gestión de la seguridad cuando existe un consenso en torno a las metas que se quieren lograr. Esto a su vez es lo que permite el desa-rrollo de un verdadero abordaje integral, y la aplicación efectiva de estrategias de prevención social y situacional, de ahí que los Planes de Seguridad Ciudadana y Justicia, propendan por un criterio de participación amplia.
Esto implica sin embargo, la necesaria coordinación interinstitucional para evitar la duplicidad en las funciones, problemas de coordinación, comunicación y ten-sión o conflictos entre los actores.
Los beneficiarios
Los beneficiarios son los ciudadanos. En ocasiones se trata de una comunidad enmarcada por un territorio, en otras se trata de una población concreta que es intervenida debido a su exposición al riesgo (jóvenes, mujeres, desplazados, etc.). Depende del tipo de intervención que se realice, las prioridades del Plan y su alcance. Por ejemplo, si la prioridad del Plan es intervenir entornos escolares, la población beneficiaria involucrará a profesores, estudiantes, padres de familia y, posiblemente, comunidad del entorno inmediato de la institución educativa intervenida. Sin embargo, dependiendo del contexto, los beneficiarios pueden a
su vez participar como socios estratégicos (los estudiantes pueden participar ac-tivamente en el desarrollo de las actividades; los vecinos del entorno inmediato pueden generar redes de coordinación y vigilancia del sector, etc.). La forma más directa de actuación como beneficiarios y socios estratégicos es en su calidad de gestores locales de seguridad y convivencia.
Los gestores locales de seguridad
Los gestores locales de seguridad (que pueden o no ser a su vez beneficiarios) son personas formadas en temas de seguridad y convivencia que apoyan al equipo técnico en el desarrollo de las diferentes actividades identificadas y priorizadas en el proceso de formulación e implementación del Plan. Los gestores participan activamente en los escenarios de interlocución; pueden ser líderes comunitarios, representantes de las juntas locales e incluso poblaciones específicas de un sector determinado que se vinculan a la iniciativa. Su rol como promotores de seguridad va más allá de un simple apoyo operativo; un gestor conoce la realidad local y a su comunidad, lo que le permite mantener una interlocución activa y abierta con la población, facilitando un diálogo transparente y la generación de condiciones para un trabajo corresponsable desde la comunidad.
De lo que se trata, es de generar verdaderos contextos de corresponsabilidad donde la ciudadanía es llamada a participar activamente en la promoción de su seguridad y la de la comunidad y, aun cuando su mayor aporte se da en el compromiso con acciones de cooperación que promuevan y fomenten formas de relacionamiento basadas en la confianza, la ayuda mutua, el respeto y el reco-nocimiento recíproco a fin de producir efectos positivos en los distintos ordenes de la vida social del municipio; su participación activa en el proceso a través de los escenarios y actividades definidos para tal fin contribuye a la creación de re-des sociales y contextos seguros que potencian los esfuerzos institucionales para mejorar la seguridad. Así mismo, fomenta una relación más armónica y trans-parente entre la comunidad, los cuerpos policiales y las instituciones públicas, fortalece la confianza institucional y promueve la gobernanza de la seguridad en el municipio.
5. Una aproximación a la caracterización de los municipios del departamento
El contexto de Seguridad en Antioquia es complejo, e involucra gran cantidad de actores y dinámicas diferenciadas regionalmente. Aventurarse a elaborar cualquier tipo de clasificación es una tarea dispendiosa. Sin embargo, como es objeto de este texto, se propone a continuación una clasificación provisional e hipotética que permita comprender la situación de seguridad y orden público del departamento de manera diferenciada, por tipos de municipios y por zonas de intervención. Esta información es indicativa.
Inicialmente se propone clasificar los municipios del departamento en tres categorías, de manera ilustrativa, pero con un sustento objetivo y con el margen subjetivo de la interpretación. La clasifi-cación se da como resultado de cruzar a), los datos de homicidios, secuestros, minas antipersona, desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, actores que hacen presencia, y b), los datos retrospecti-vos: (i) la situación de orden público en el departamento en los últimos 20 años, (ii), datos sobre la situación de orden público actual, y la percepción de sus habitantes, y (iii), las características más relevantes de la seguridad ciudadana a nivel departamental.
Municipios categoría 1
Son los municipios donde las amenazas están principalmente asociadas a presencia de factores de violencia instrumental (confrontación armada, narcotráfico, delincuencia), las vulnerabilidades a fenómenos de exclusión social, al miedo, la falta de libertad y a ideas y concepciones sobre la legalidad entre otras; y la falta de capacidad institucional y social para enfrentar estos fenómenos.
Los municipios tipo 1 se describen tomando como base los indicadores de Seguridad Democráti-ca8, y percepción de la Seguridad Ciudadana9. Se ha definido que son municipios tipo 1 aquellos que clasifican en los rangos más altos de cada uno de los indicadores, es decir: para el caso del indicador sobre Seguridad Democrática aquellos municipios que presentan un alto nivel de inse-guridad; y para el caso del indicador sobre percepción, aquellos municipios donde la percepción hacia la seguridad es desfavorable.
7. Si bien la responsabilidad de la gestión de la seguridad ciudadana es un tema lo-cal, las administraciones municipales no pueden ignorar las políticas que a nivel Nacional y Departamental se tienen al res-pecto; ni mucho menos las estrategias na-cionales implementadas en el ámbito local bajo el respeto de los principios de subsi-diariedad y concurrencia. Además, existen problemáticas que desbordan la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y que corresponden más al nivel nacional.
SAN JUAN DE URABÁ
NECOCLÍ
ARBOLETES
SAN PEDRO DE URABÁ
TURBO
APARTADÓ
CAREPA
CHIGORODÓ
MUTATÁ
ITUANGO
DABEIBA
MURINDÓ
VIGÍA DEL FUERTE
FRONTINO
URRAO
CAICEDO
ANZA
BETULIA
CONCORDIA
SALGAR
CIUDAD BOLÍVAR
ABRIAQUI
URAMITA
PEQUE
PEQUE
TARAZÁ
CÁCERES
CAUCASIA
NECHÍ
ZARAGOZA
EL BAGRE
SEGOVIA
AMALFI
YOLOMBÓ
VEGACHÍ
REMEDIOS
YONDÓ
YALI
MACEO
PUERTO BERRÍO
CISNEROS
SANTO DOMINGOSAN ROQUE
CONCEPCIÓNALEJANDRÍA
SAN RAFAEL
PEÑO GUATAPE
MARINILLA
SANTUARIO
CARMEN DE VIBORAL
GRANADA
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
PUERTO TRIUNFO
SAN LUIS
PUERTO NARE
CARECOLÍ
ANORÍ
CAMPAMENTO
YAMURAL
TOLEDO
SAN ANDRÉS
SABANALARGA
SAN JOSE DE LA MONTA
AGOSTURA GUADALUPE
CAROLINA
DON MÁTIAS
BARBOSA
GOMEZ PLATA
CAÑASGORDAS
BURITICÁ
LIBORICABELMIRA
OLAYA
SOPETRÁN
ENTRERIOS
EBÉJICO
ARMENIA
HELICONIA
MEDELLÍN
ITAGUÍ
ENVIGADO RIONREGRO
BELLO
SAN PEDRO
COPACABANA
SANTA ROSA DE OSOS
GUARNÉ
SAN VICENTE
GIRARDOTA
SAN JÉRONIMO
TITIRIBÍ
VENECIA
AMAGÁCALDAS
ANGELÓPOLIS LA ESTRELLA
RESTIRO
SANTA BÁRBARA
MONTEBELLA
LA CEJA
LA UNIÓN
TARSO FREDONIA
BETANIA
ANDES
JARDÍN
TÁMESIS
HISPANIA ABEJORRAL SONSÓN
ARGELIA
NARIÑOCARAMANTA
VALPARAÍSO AGUADAS
LA PINTADA
PUERTO RICO JÉRICO
GIRALDO
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
Alto
Medio
Bajo
MAPA 1: SEGURIdAd SECRETARÍA GoBIERNo
dESCRIPCIÓN MAPA 1: Este mapa condensa los datos del indicador sobre seguridad demo-crática de la Secretaría de Gobierno departamental. Los datos han sido ordenados en tres rangos, que comprenden: Rango “alto”, de color naranja, hace referencia a los municipios más afectados por la inseguridad; rango “medio”, de color azul, denota municipios con una conflictividad más reducida que los municipios color naranja, pero igualmente preocupante; por último los mu-nicipios del rango “bajo”, de color blanco, son aquellos en los que no se manifiestan situaciones que alteren el orden público en la región.
FUENTE: Gobernación de Antioquia, 2010.
40 41
•Algunas características de esta tipología son:•Insuficiencia de Fuerza Pública•Aumento del porte de armas•Cultura narco•Enfrentamientos entre grupos armados ile-gales rivales•Bandas criminales y nuevos grupos armados•Narcotráfico•Debilidad del sistema penal y de policía•Violencia armada•Participación ciudadana coartada, o limitada.•Cultivos ilícitos•Desplazamiento y apropiación de tierras.
Municipios categoría 2
Son los municipios donde las amenazas están principalmente asociadas a los rezagos de la violencia instrumental que en el pasado fue particularmente dura; las vulnerabilidades se asocian a fenómenos relacionados con los efectos de esta violencia en: las victimas, los reincorporados, los jóvenes que nacieron en contextos violentos y las comunidades etc. Además la falta de capacidad al no reconocimiento del problema por actores locales o a percepciones que propugnan por la estigmatización.
Los municipios tipo 2 se describen tomando como base los datos de Acción Social10. Se ha definido que son municipios tipo 2 aquellos que clasifican en el rango más alto, es decir,
aquellos municipios del Departamento que han tenido más historiales de violencia.
Algunas características de esta tipología son:
•Municipios con mediana presencia de facto-res y actores que afectan la seguridad pública (principalmente crimen organizado). Posibles amenazas al orden público.•Hay escenarios que garantizan el debate pú-blico, con ciertas limitaciones. •Zonas asociadas al tráfico de drogas.•Problemas asociados a la tenencia de la tierra.•Economías de extracción•Historiales de violencia•Redes de distribución y consumo•Redes de prostitución•Cultura de dinero fácil•Mendicidad•Agresividad e intolerancia pública•Presencia de pandillas y grupos armados•Atracos con lesiones•Homicidios•Delincuencia común •Violencia intrafamiliar con lesiones•Desmovilizados•Desconfianza en la fuerza pública
Municipios categoría 3
Son municipios donde la amenaza articula-dora no es la asociada a factores de violencia estructural, sino a fenómenos de violencia es-pontánea (búsqueda de la solución de los con-
flictos cotidianos por la vía de la violencia) y optativa (delincuencia común), y donde cobran relevancia los conflictos sociales.
Son el conjunto de municipios que no se ubican en los dos anteriores mapas. Es decir, aquellos mu-nicipios que presentan bajos niveles en los indicadores de Percepción de la Seguridad Ciudadana, Seguridad Democrática, y en los datos de homicidios de la base de datos de Acción Social.
Algunas características de esta tipología son:
•Son municipios en los que no se evidencian de manera significativa factores que afectan la se-guridad pública (confrontación armada, narcotráfico y delincuencia organizada). •La seguridad pública se encuentra eventualmente garantizada.•Cobran principal importancia las violencias espontáneas y cotidianas.•El nivel de seguridad pública permite el debate y la participación ciudadana ampliada.•Consumo de SPA y alcohol•Cultura consumista y facilista•Prostitución•Hacinamiento•Des-escolarización/Parches inseguros•Agresividad e intolerancia privada•Descuido y vagancia•Machismo•Violencia de género•Agresión a menores•Patrones de violencia para educar•Frustraciones de desarrollo•Consumos indebidos/accidentalidad•Hurtos callejeros•Uso de violencia como reconocimiento y reacción.
SAN JUAN DE URABÁ
NECOCLÍ
ARBOLETES
SAN PEDRO DE URABÁ
TURBO
APARTADÓ
CAREPA
CHIGORODÓ
MUTATÁ
ITUANGO
DABEIBA
MURINDÓ
VIGÍA DEL FUERTE
FRONTINO
URRAO
CAICEDO
ANZA
BETULIA
CONCORDIA
SALGAR
CIUDAD BOLÍVAR
ABRIAQUI
URAMITA
PEQUE
PEQUE
TARAZÁ
CÁCERES
CAUCASIA
NECHÍ
ZARAGOZA
EL BAGRE
SEGOVIA
AMALFI
YOLOMBÓ
VEGACHÍ
REMEDIOS
YONDÓ
YALI
MACEO
PUERTO BERRÍO
CISNEROS
SANTO DOMINGOSAN ROQUE
CONCEPCIÓNALEJANDRÍA
SAN RAFAEL
PEÑO GUATAPE
MARINILLA
SANTUARIO
CARMEN DE VIBORAL
GRANADA
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
PUERTO TRIUNFO
SAN LUIS
PUERTO NARE
CARECOLÍ
ANORÍ
CAMPAMENTO
YAMURAL
TOLEDO
SAN ANDRÉS
SABANALARGA
SAN JOSE DE LA MONTA
AGOSTURA GUADALUPE
CAROLINA
DON MÁTIAS
BARBOSA
GOMEZ PLATA
CAÑASGORDAS
BURITICÁ
LIBORICABELMIRA
OLAYA
SOPETRÁN
ENTRERIOS
EBÉJICO
ARMENIA
HELICONIA
MEDELLÍN
ITAGUÍ
ENVIGADO RIONREGRO
BELLO
SAN PEDRO
COPACABANA
SANTA ROSA DE OSOS
GUARNÉ
SAN VICENTE
GIRARDOTA
SAN JÉRONIMO
TITIRIBÍ
VENECIA
AMAGÁCALDAS
ANGELÓPOLIS LA ESTRELLA
RESTIRO
SANTA BÁRBARA
MONTEBELLA
LA CEJA
LA UNIÓN
TARSO FREDONIA
BETANIA
ANDES
JARDÍN
TÁMESIS
HISPANIA ABEJORRAL SONSÓN
ARGELIA
NARIÑOCARAMANTA
VALPARAÍSO AGUADAS
LA PINTADA
PUERTO RICO JÉRICO
GIRALDO
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
Alto
Medio
Bajo
MAPA 2: PERCEPCIÓN SEGURIdAd CIUdAdANA
SAN JUAN DE URABÁ
NECOCLÍ
ARBOLETES
SAN PEDRO DE URABÁ
TURBO
APARTADÓ
CAREPA
CHIGORODÓ
MUTATÁ
ITUANGO
DABEIBA
MURINDÓ
VIGÍA DEL FUERTE
FRONTINO
URRAO
CAICEDO
ANZA
BETULIA
CONCORDIA
SALGAR
CIUDAD BOLÍVAR
ABRIAQUI
URAMITA
PEQUE
PEQUE
TARAZÁ
CÁCERES
CAUCASIA
NECHÍ
ZARAGOZA
EL BAGRE
SEGOVIA
AMALFI
YOLOMBÓ
VEGACHÍ
REMEDIOS
YONDÓ
YALI
MACEO
PUERTO BERRÍO
CISNEROS
SANTO DOMINGOSAN ROQUE
CONCEPCIÓNALEJANDRÍA
SAN RAFAEL
PEÑO GUATAPE
MARINILLA
SANTUARIO
CARMEN DE VIBORAL
GRANADA
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
PUERTO TRIUNFO
SAN LUIS
PUERTO NARE
CARECOLÍ
ANORÍ
CAMPAMENTO
YAMURAL
TOLEDO
SAN ANDRÉS
SABANALARGA
SAN JOSE DE LA MONTA
AGOSTURA GUADALUPE
CAROLINA
DON MÁTIAS
BARBOSA
GOMEZ PLATA
CAÑASGORDAS
BURITICÁ
LIBORICABELMIRA
OLAYA
SOPETRÁN
ENTRERIOS
EBÉJICO
ARMENIA
HELICONIA
MEDELLÍN
ITAGUÍ
ENVIGADO RIONREGRO
BELLO
SAN PEDRO
COPACABANA
SANTA ROSA DE OSOS
GUARNÉ
SAN VICENTE
GIRARDOTA
SAN JÉRONIMO
TITIRIBÍ
VENECIA
AMAGÁCALDAS
ANGELÓPOLIS LA ESTRELLA
RESTIRO
SANTA BÁRBARA
MONTEBELLA
LA CEJA
LA UNIÓN
TARSO FREDONIA
BETANIA
ANDES
JARDÍN
TÁMESIS
HISPANIA ABEJORRAL SONSÓN
ARGELIA
NARIÑOCARAMANTA
VALPARAÍSO AGUADAS
LA PINTADA
PUERTO RICO JÉRICO
GIRALDO
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
Alto
Medio
Bajo
MAPA 3: HISToRIALES dE VIoLENCIA dE ACCIÓN SoCIALdESCRIPCIÓN MAPA 2: Este mapa condensa los datos del indicador sobre Percepción de la Seguridad Ciudadana, de la Gobernación de Antioquia. Los datos han sido ordenados en tres rangos, que comprenden: Rango “alto”, de color naranja, hace referencia a los municipios con un mayor nivel de percepción de inseguridad ciudadana; rango “medio”, de color azul, denota municipios con un nivel de percepción medio; por último los municipios del rango “bajo”, de color blanco, son aquellos en los que existe un nivel positivo en cuanto a la percepción de los habitantes acerca de la Seguridad Ciudadana.
dESCRIPCIÓN MAPA 3: Este mapa condensa los datos sobre Historiales de Violencia de Ac-ción Social. (Datos de homicidios organizados por tasa de homicidio sobre cien mil habitantes). Los datos han sido ordenados en tres rangos, que comprenden: Rango “alto”, de color naranja, hace referencia a los municipios con una mayor tasa de homicidios (más de 88 hcmh); rango “me-dio”, de color azul, denota municipios con una tasa de hcmh que va desde 74 hasta 88; por último los municipios del rango “bajo”, de color blanco, son aquellos en los que la tasa de homicidios es menor, y comprende de 0 a 72 hcmh.
10. Estos datos condensan la información sobre las denuncias de homicidios (tasa) re-portadas en el marco de la ley 975 de 2005 por personas que han sido víctimas de la confrontación armada en el departamento.
42
IV. LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE LA GOBERNACIÓN ABORDANDO PROBLEMAS
dE VIoLENCIA y dELINCUENCIA: LOS PLANES MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
44 45
La Secretaria de Gobierno y la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia de acuerdo con sus misiones1 son las dependencias encargadas de de dinamizar, entre otras, las actividades que propendan por el logro del objetivo: “mejorar las condiciones de seguridad, justicia, convivencia y orden público como funda-mento para garantizar los derechos humanos y el derecho internacional huma-nitario”. Para ello, la Asesoría de Paz ha inscrito en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Antioquia el proyecto para la institucionalización de modelos de seguridad ciudadana y justicia en 55 municipios intermedios del departa-mento que se caracterizan por sus altos índices de conflictividad ciudadana.
Los Planes de Seguridad Ciudadana han sido concebidos como una iniciativa con la que se pretende lograr mejores niveles de seguridad ciudadana, potenciar la capacidad local en su gestión, facilitar a las autoridades públicas el ejercicio de sus responsabilidades normativas y alcanzar una mayor coordinación con los niveles nacional, departamental y local, clarificando competencias y responsabilidades de cara a las problemáticas identificadas.
Los Planes también pretenden fomentar procesos de coproducción de seguridad y corresponsabilidad en los que los ciudadanos asuman un rol activo en la pro-ducción de seguridad. En el primer caso se trata de un problema de capacidad de gestión, en el segundo de protección ciudadana y gobernanza.
Frente al primero, si bien es cierto que muchos municipios han contemplado algunas estrategias de prevención de la violencia en sus Planes de Desarrollo Mu-nicipal (PDM), no se ha evidenciado un conocimiento conceptual claro acerca de la seguridad ciudadana la cual es muchas veces asimilada a los asuntos de orden público. Además, en el departamento, hay pocas iniciativas locales que aborden la gestión de la seguridad de manera integral. Las acciones previstas dentro de los Planes de Desarrollo Municipales, obedecen más a generar respuestas frente a in-suficiencias y satisfacción de necesidades de dotación y equipamiento de la fuerza pública que a la gestión de la seguridad, dejando de lado otros problemas de alto impacto en la seguridad –como los conflictos sociales resueltos por la violencia - que a su vez resulta en una lectura inadecuada de la problemática y en la imple-mentación de acciones desarticuladas y poco efectivas.
En el caso de la limitada participación ciudadana en la gestión de la seguridad, el principal problema reside en los imaginarios sociales; la idea de que la seguridad es asunto discrecional del Estado y de la fuerza pública. Este imaginario social se basa en que tradicionalmente la gestión de la seguridad se ha desarrollado en el campo del control y la coerción, y este espacio de intervención está limitado para los ciudadanos, ya que se sustenta bajo la triada policía-juez-cárcel. Por lo tanto, el abordaje integral de la seguridad propuesto, busca romper este paradigma y empoderar a los ciudadanos para que sean ellos mismos, en asocio con las admi-nistraciones locales y los demás actores (privados y sociales), los que solucionen sus conflictos civilizadamente.
Las dos situaciones anteriores se presentan de manera reiterada debido a que las autoridades locales no han encontrado, en el marco legal y la normatividad rela-cionada, mecanismos de orientación concretos para plantear y poner en marcha una política municipal de seguridad. A excepción del programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS) puesto en marcha en 2004, por la Dirección General de la Policía Nacional, son pocas las iniciativas que desde el ámbito nacional y departamental se han desarrollado en este punto. Todo esto, sin tener en cuenta las estrategias que se han llevado a cabo en las grandes ciudades, como Bogotá, Cali y Medellín.
De ahí que la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia, insista en in-tervenir y apoye a los municipios en la gestión de la seguridad ciudadana y la mediación de los conflictos desde un enfoque integral que hace énfasis en la prevención, sin dejar de lado las medidas de control y coerción. Parte de suponer que cualquier política de seguridad exitosa debe contemplar una intervención con la medida justa de prevención y coerción que permita, por un lado disminuir los riesgos a la seguridad ciudadana y la convivencia, y por el otro, combatir las expresiones criminales existentes que atentan contra la misma.
En este sentido, la Gobernación, a través del apoyo a los municipios del de-partamento en la elaboración y ejecución de los Planes Municipales de Segu-ridad Ciudadana (PSCJ), como resultado de un proceso serio de planeación pretende fortalecer los sistemas municipales de información de la violencia y la delincuencia; empoderar a los ciudadanos para que participen activamente en la gestión de la seguridad ciudadana municipal; e institucionalizar el fun-cionamiento de los instrumentos legales de gestión de la seguridad: Concejos municipales de seguridad, Comités de orden público, fondos de vigilancia y convivencia.
1. Qué es un plan local de seguridad ciudadana y justicia
Un Plan Local de Seguridad Ciudadana y Justicia (PSCJ) es un instrumento al servicio de las autoridades para gestionar la seguridad ciudadana y la convivencia en una jurisdicción específica (departamento y/o municipio).
El Plan es una iniciativa que detalla las tareas (líneas estratégicas, programas, proyectos, acciones y actividades concretas) que deben ejecutarse para atender de forma integral y oportuna las problemáticas y los hechos que generan vio-lencia e inseguridad ciudadana. No debe confundirse con un plan de acción institucional aun cuando entre los mismos debe existir armonía. Es elaborado de manera conjunta por las autoridades político-administrativas, las agencias de seguridad, justicia y la ciudadanía define una serie de etapas y actividades, y además cuenta con mecanismos de evaluación y el monitoreo para su adecuado seguimiento, así como de la comunicación e institucionalización para una ade-cuada gestión y coordinación.
2. Enfoques y metodologías de los planes
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia en el pe-riodo 2008-2011 del Gobierno del Doctor Luís Alfredo Ramos Botero, se ha propuesto abordar el tema de la seguridad ciuda-dana como un asunto clave de su accionar, dirigido principal-mente a elaborar un marco conceptual, y experiencias prácticas en la implementación de metodologías dirigidas al fortaleci-miento institucional.
Para eso, el programa de Modelos de Seguridad Ciudadana y Convivencia, de la Asesoría de Paz, ha trabajado conjuntamen-te, con diferentes universidades de la región, y organismos in-ternacionales, en la construcción de una experiencia práctica en formulación de Planes de Seguridad Ciudadana en el Departa-mento de Antioquia. La gobernación resalta así su rol de coordi-nar y apoyar a los municipios del departamento en sus procesos locales de construcción de capacidades sociales e institucionales para disminuir los riesgos de que la población Antioqueña se vea afectada en su integridad física, bienes y libertades.
La experiencia práctica se resume en tres momentos, que se ex-plicarán a continuación.
2.1 Primera generación
El proyecto de elaboración de Planes de Seguridad Ciudadana y Convivencia, comenzó con la formulación de 20 Planes, en municipios pertenecientes a las subregiones del Urabá, Orien-te, Nordeste, Occidente, Norte y Suroeste. Esta primera fase del proyecto fue desarrollada con el apoyo de cuatro operadores de gran importancia en el campo académico, que aportaron su ex-periencia para la elaboración de metodologías únicas que dieron como resultado la elaboración de los PSCJ. Las instituciones que prestaron su apoyo a la Asesoría de Paz fueron:
•Universidad de Antioquia, Facultad de Salud Pública (PRE-VIVA). Formuló Planes en los municipios de Apartadó, Tur-bo, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín. San Francisco, San Luís, Cocorná, Abejorral.
•Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Exten-sión de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. For-muló planes en: Santa Rosa de Osos, Don Matías, Urrao, San Pedro, Valdivia y Yarumal
•Universidad de Antioquia, Departamento de Trabajo So-cial. Formuló Planes en: Yalí, Segovia, Remedios, Anorí, Amalfi, Vegachí.
•Fundación Ideas Para la Paz, en asocio con la Universidad EAFIT, Formuló los Planes de los municipios de La Ceja, Ma-rinilla y Rionegro.
Cada institución elaboró metodologías propias para la formula-ción de los Planes en cada municipio. Todas partieron de unos criterios conceptuales muy concretos, y elaboraron mecanismos de participación y rutas de trabajo diferentes. La experiencia de for-mulación de estos 20 Planes fue muy satisfactoria para el desarrollo del tema de la Seguridad Ciudadana en el departamento, ya que con la base de los aportes metodológicos, conceptuales y técnicos, de estas instituciones se ha enriquecido la experiencia departamen-tal en la coordinación de estos temas. Además, es de resaltar que pocos departamentos en el país desarrollan este tipo de acciones.
La experiencia de la Facultad de Salud Pública de la Universi-dad de Antioquia (PREVIVA).
El programa PREVIVA, trabajó sobre dos aproximaciones; la perspectiva ecológica que se utiliza para entender los problemas de violencia y criminalidad y la óptica de la prevención como opción para la reducción de factores de riesgo: ecológico porque a partir de la comprensión de los fenómenos desde un punto de vista epidemiológico, ayuda a entender el fenómeno de la violencia por medio de la interacción de factores que actúan en diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la vida de las personas, es decir, las características de la persona, las relaciones sociales más cercanas a esta (familia), el contexto comunitario y la sociedad en general; y preventivo porque utiliza estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y los municipios, y a intervenir para influir en sus múltiples causas, por medio de la participación de los gobiernos municipales y de las comunidades locales.
1. La misión de la asesoría de paz está de-finida como: a) Coadyuvar al desarrollo de capacidades de los actores sociales afectados por la violencia ejercida por grupos armados ilegales, b) Propender porque los municipios desarrollen competencias sobre la gestión de procesos de reconciliación , el trámite democrático y la transformación pacífica de conflictos, y c) Desarrollar conocimiento para la comprensión de los fenómenos de segu-ridad, convivencia y paz con el propósito de transferirlos a la sociedad antioqueña.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia en el periodo 2008-2011, se ha propuesto abordar el tema de la seguridad ciudadana como un asunto clave de su accionar, dirigido principalmente a elaborar un marco conceptual, y experiencias prácticas en la implementación de metodologías dirigidas al fortalecimiento institucional.
En la parte anexa, se encuentran los documentos de cada uno de los operadores, en los que se describen los proce-sos de formulación de los Planes, y se resume la experiencia de formulación.
46 47
Etapas Fases Resultados Producto
Identificación de los actores
Análisis preliminar
Explorar alternativas reducción riesgos
Conformación de equipo local
Priorización de riesgos
Validación e implementación
Plataforma de articulación
Caracterización problemáticas
Delimitación de intervención
ESQUEMA DE TRABAJO Y ROL DE LOS ACTORES
lÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN
ANÁLISIS DE RIESGOS PRIORIZADOS, DE SUS AMENAZAS Y
VULNERABILIDADES
Sensibilización y movilización de
actores
Proceso de Diagnóstico
Formulación e Implementación
AC
UE
Rd
oS
dE
SE
GU
RId
Ad
CIU
dA
dA
NA
y P
LAN
d
E A
CC
IÓN
La experiencia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
El operador desarrolló el proceso de formulación de Planes desde una perspectiva cultural. Para el desarrollo del diagnóstico esto se tradujo en entender las diferentes manifestaciones de violencia a partir de su expresión en las rutinas, hábitos, prácticas y modos de inter-actuación y relación de las personas en la vida cotidiana del casco urbano municipal.
Esto implicó priorizar en el análisis la información que pudiera dar fe de los imaginarios colectivos en torno a la seguridad, la violencia y la delincuencia (violencia intrafamiliar, violencia sexual, homicidios, suicidios, hurtos, lesiones personales y accidentes de tránsito). Por tanto, el enfoque exigió dar mayor relevancia a las herramientas y metodologías desarrolladas para trabajar la percepción individual y general de las personas y dar prioridad a las valoraciones, las creencias, las preocupaciones y las expectativas de los mismos.
La experiencia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad de Antioquia.
El enfoque utilizado por el Operador es definido como participativo porque la formulación del plan es concebida como el resultado de la participación activa de los diferentes actores que intervienen en este. Para lograrlo el operador utiliza los integrantes de la mesa de convivencia y a los actores partici-pantes en los talleres realizados para la elaboración del diagnóstico.
Esta propuesta tiene un enfoque con un fuerte componente de gestión participativa de los procesos de ma-nera activa de los funcionarios públicos de los municipios adscritos a las alcaldías municipales, de los líderes de organizaciones sociales y comunitarias, de los jóvenes de los municipios, y de la población en general.
La experiencia de la Fundación Ideas Para la Paz y la Universidad Eafit
El enfoque que utiliza la fundación es institucional debido a que parte desde lo institucional para la recolección de la información, la convocatoria a los diferentes miembros de la comunidad y ante todo tiene en cuenta los indicadores señalados por las instituciones y administraciones. Este enfoque plantea la realización de los planes municipales definiendo primero la localización de los problemas y se adecua a lo dispuesto en el plan de desarrollo municipal de cada municipio.
La Fundación recomienda que en desarrollo de los planes de Seguridad y Justicia las autoridades locales, lleven a cabo eventos, talleres y reuniones con amplia participación comunitaria orientados a analizar con detalle los contenidos de esas diversas fuentes de información. De esa manera no sólo se podrán afinar las estrategias de intervención de los planes sino que se ampliará el conocimiento que las autoridades y la ciudadanía pueden tener de las condiciones de seguridad que caracterizan el entorno social en que actúan.
2.2 SEGUNdA GENERACIÓN
La Asesoría de Paz, con la asistencia técnica de UN-HABITAT, ha elaborado un instrumento de gestión denominado Caja de Herramientas para la gestión local de la seguridad ciudadana. El instrumento ha sido concebido como una iniciativa con la que se pretende lograr mejores nive-les de seguridad ciudadana, potenciar la capacidad local en su gestión, facilitar a las autoridades
públicas el ejercicio de sus responsabilidades normativas y alcanzar una ma-yor coordinación con los niveles nacional, departamental y local, clarificando competencias y responsabilidades de cara a las problemáticas identificadas. La iniciativa pretende también fomentar procesos de coproducción de seguridad y corresponsabilidad en los que los ciudadanos asuman un rol activo en la producción de seguridad.
Ha sido elaborado tomando como principal punto de partida la experiencia aportada por los diferentes operadores del proceso de formulación de los 25 Planes de Seguridad Ciudadana de la fase I. Con la elaboración de este proto-colo se ha llevado a cabo la formulación de otros 23 Planes Locales, en igual número de municipios. Cabe mencionar que el aporte principal a esta nueva fase ha sido la inclusión del modelo de gestión del riesgo, como eje fundamen-tal de la formulación de las estrategias que constituyen cada uno de los Planes (explicado en el capítulo III).
El siguiente cuadro expone a manera de síntesis la ruta para la formulación de Un Plan de Seguridad Ciudadana, bajo los parámetros del capítulo anterior.
Primera etapa:
En un primer momento, se busca sensibilizar y movilizar a los actores locales, en la correcta aplicación de instrumentos y de pasos y de un esquema de trabajo y un rol de-finido de cada uno de los actores que participarán del proceso de formulación del Plan.
La primera tarea por desarrollar consiste en identificar a un responsable de la formulación del Plan a nivel local (alcalde, secretario de gobierno), quien estará a cargo de liderar y desarrollar el proceso de formulación. Esto implica hacer un análisis del gobierno local, y principalmente del contexto institucio-nal, y de la organización social con la que cuente el municipio, identificando actores relevantes, como las organizaciones de base, ONGS, representantes de la comunidad, etc.
En la movilización de actores es fundamental llevar a cabo una lectura de las moti-vaciones, voluntades, responsabilidades y potencialidades de los diferentes actores que hacen parte del territorio y que pueden vincularse al proceso de formulación del Plan. Del mismo modo, es importante que se defina un espacio físico, (plataforma de arti-culación) donde se reunirán los actores convocados. Este espacio será el lugar donde se tomen las decisiones que lleven a elaborar el Plan local.
Para el enfoque propuesto, es muy importante que en el proceso de Formula-ción de Planes Locales se cuente con niveles altos de gobernabilidad local y de gobernanza de la seguridad ciudadana. El proceso es más legítimo en la medida que la mayor cantidad de actores locales participen de él, y lo nutran con su experiencia particular.
Segunda etapa
El segundo momento tiene como objetivo realizar un ejercicio de identificación de riesgos a la seguridad ciudadana en el municipio, y su posterior priorización. Finalmente se propone profundizar el análisis de los factores que constituyen cada uno de los riesgos priorizados.
Para esto, se comienza por identificar las fuentes de información secundaria exis-tentes y los responsables de su manejo. Se determina además si pertenece al mu-nicipio, al departamento, o a terceros actores. En caso de que quede faltando información, se complementa el ejercicio con entrevistas, encuestas y otras herra-mientas de recolección de información primaria.
La información recolectada debe ser procesada, lo que exige especificar los hechos que se van a estudiar (definiendo conceptos y variables comunes de análisis), los vacíos que pueden existir en la información y el método para obtener información complementaria que permita subsanar esos vacíos. Este primer análisis va a de-
FUENTE: basado en la Caja de Herramien-tas para la Formulación de Planes Municipa-les de Seguridad, 2010.
48 49
terminar un listado de riesgos presentes en el municipio, o en la región de estudio específica, que también puede ser una vereda, o una localidad.
Con base en los resultados del análisis preliminar, se toman los riesgos y se hace un ejercicio de correlación de los riesgos (meto-dología matriz de impacto cruzado que implica identificar cuáles riesgos son determinantes en la ocurrencia de otros). Esta meto-dología permite priorizar del listado de riesgos inicial, los que son más prioritarios y los que requieren una mayor atención y una intervención privilegiada.
Teniendo en cuenta los riesgos priorizados, se identifica para cada uno las poblaciones con más probabilidades de ser afectadas y los lugares más afectados, esto quiere decir, que se tiene en cuenta el componente de focalización territorial y poblacional. Con base en la nueva información recolectada se procede a realizar un aná-lisis a profundidad de los riesgos.
El análisis busca que se comprenda la naturaleza de los factores que constituyen el riesgo, es decir, qué amenazas, qué vulnerabi-lidades y qué capacidades existen para el riesgo estudiado.
Tercera etapa
Esta etapa tiene como objetivo la formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana. Para hacer esto posible, se deben elaborar líneas estratégicas de intervención que conten-gan la información necesaria para que los tomadores de decisión y los encargados de formular e implementar las políticas públicas a nivel municipal puedan implementar de manera eficiente el Plan Local.
Así pues, con base en el análisis de los riesgos priorizados se de-fine un objetivo general y objetivos específicos que deberán ex-presar claramente qué se quiere lograr frente a los factores de riesgo priorizados. También deberán definir metas por alcanzar. Para cada objetivo específico se identifican los ejes que inciden. Es decir, qué grupos de problemáticas municipales o riesgos se asocian a dichos objetivos.
Una vez logrado este paso, se procede a relacionar objetivos, metas y ejes de incidencia y se definen las respuestas concretas que se van a llevar a cabo. El modelo establecido en la Caja de Herramientas, tiene en cuenta la importancia de la participa-
ción comunitaria (en la medida que sea posible y que las condi-ciones de orden público lo permitan), por eso, se convoca a los responsables de la seguridad a nivel municipal para seleccionar las alternativas de respuesta más adecuadas para garantizar el logro de los objetivos; se definen claramente cuáles son los ejes estratégicos para cada uno de los objetivos específicos (las ex-presiones de inseguridad que se van a mitigar o a prevenir), en qué territorios se intervendrá (unidades vecinales, sectores, cuadrantes, etc) y con qué grupos sociales se trabajará. También de qué manera.
Finalmente, se busca comprometer a diferentes actores a aportar de maneras distintas al desarrollo de las estrategias y a validar lo que ahí se ha planteado.
Todo esto contribuye al paso final, que consiste en el diseño de una matriz general de acción que concentra las estrategias defi-nidas, acciones específicas, indicadores y mecanismos de segui-miento, líneas base para la acción, metas en el tiempo y recursos disponibles para la ejecución. Con insumos de la fase anterior.
2.3 TERCERA GENERACIÓN
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se viene convirtiendo en un hito para el desarrollo Nacional y en un reto para la institucio-nalidad desde su constructor (Empresas Públicas de Medellín) sus socios(Gobernación de Antioquia-Alcaldía de Medellín), las administraciones municipales de la zona de influencia, las orga-nizaciones sociales y las comunidades.
En este contexto, la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antio-quia busca implementar la metodología construida e implemen-tada en la segunda generación de Planes Locales de Seguridad Ciudadana, que permita la construcción de planes de seguridad ciudadana y convivencia en 12 municipios del área de influencia del proyecto.
Dado que un proyecto como el Proyecto Ituango, involucra cantidad de intereses, muchos de ellos en conflicto, se requiere de manera vinculante con las comunidades, las administracio-nes, los sectores económicos y Empresas Públicas de Medellín la construcción de Planes que permitan mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana mediante la formulación de estrategias diferenciadas según las problemáticas y las expectativas propias de cada municipio y de la región en general.
La finalidad de esta tercera generación de planes se resume en construir, con participación de una amplia gama de actores, Pla-nes de Convivencia y Seguridad Ciudadana en cada uno de los municipios donde tendrá asiento el Proyecto Ituango (teniendo en cuenta sí el territorio es urbano o rural), buscando que se disminuyan las problemáticas asociadas existentes, y se anticipen efectos tempranos no deseados de la construcción del Proyecto en estos ámbitos, y teniendo en cuenta las particularidades de los territorios. Así, se tienen trazados tres objetivos: i), Identifi-car los riesgos asociados a los ámbitos de seguridad ciudadana y convivencia (poblaciones y comunidades vulnerables) para cada uno de los municipios, a partir del enfoque de riesgos consoli-dado por la gobernación de Antioquia; ii), Definir estrategias que permitan fortalecer las capacidades y reducir las amenazas y vulnerabilidades, según los riesgos identificados por municipio; iii), Establecer los indicadores y variables que permitan medir la eficacia de las acciones establecidas para disminuir los riesgos; y iv), Definir los protocolos de recolección de información asocia-da con los temas de seguridad, convivencia y manejo de riesgos.
3. RESULTAdoS dEL EJERCICIo dE FoRMULACIÓN dE PLANES EN 48 MUNICIPIoS dE ANTIoQUIA (FASE I y II)
A continuación presentamos de manera breve los resultados más significativos encontrado en las dos primeras fases de for-mulación de los Planes Municipales de Seguridad Ciudadanaen 48 municipios del Departamento. Con ello, antes que des-tacar problemas, que evidentemente los hay, pretendemos mos-trar la diversidad de formas que pueden afectar la seguridad ciudadana y lo disímil de los asuntos de un contexto a otro, que requieren análisis singular y puntual.
APARTAdo CHIGoRodo TURBo RIoNEGRo
Fecha de fundación: 30 de octubre de 1967
Extensión total: 600 Kms Cuadrados Km2
distancia de referencia: 312 km
Población (cabecera): 123.626
Jóvenes de 14 a 26 años: 31,703
Juzgados: 8, fiscalías: 6,
Inspecciones y Comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 37.10%
Actividad económica: plátano, banano, yuca y comercio en general.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar, la intolerancia entre vecinos, el alto consumo y expendio de sustancias psicoactivas, la contaminación auditiva y la falta de respeto por los espacios públicos.
En cuanto a la seguridad el foco se debe poner en el hurto y los homicidios por ajustes de cuentas, limpieza social y narcotráfico.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la educación, la capacitación de las familias en pedagogía y solución de sus conflictos y la atención al desplazado.
Fecha de fundación: 1878
Extensión total: 608 km2
distancia de referencia: 287 km
Población (cabecera): 54.505
Jóvenes de 14 a 26 años: 13.492
Juzgados: 2; fiscalías: 4.
Inspecciones y Comisarías: 3
Jefatura femenina urbana: 31.35%
Actividad económica: plátano, banano, yuca y ganadería.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la prostitución infantil y en adolescentes, la violencia intrafamiliar, el consumo y expendio de sustancias psicoactivas y las riñas en el espacio público.
En cuanto a la seguridad el foco se debe poner en los homicidios debido al tráfico de drogas, las pandillas, problemas alrededor del consumo de alcoholismo y los atracos.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la capacitación de funcionarios y demás actores locales con capacidad de afectar positivamente en clima de seguridad del municipio.
Fecha de fundación: 30 de octubre de 1967
Extensión total: 3055 km2
distancia de referencia: 336 kms de Medellín.
Población (cabecera): 111.187.
Jóvenes de 14 a 26 años: 28.653
Juzgados: 9; fiscalías: 6.
Inspecciones y Comisarías: 6
Jefatura femenina urbana: 39.25%
Actividad económica: Plátano, Banano, maíz, yuca y comercio.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la vio-lencia intrafamiliar, la intolerancia entre vecinos, el alto consumo y expendio de sustancias psicoactivas, la con-taminación auditiva y la falta de respeto por los espacios públicos.
En cuanto a la seguridad el foco se debe poner en el hurto, los homicidios por aj ustes de cuentas, limpieza social y narcotráfico.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la educación, la capacitación de las familias en pedagogía y solución de sus conflictos y la atención al desplazado.
Fecha de fundación: 1.663
Extensión total: 196 km2,
distancia de referencia: 48 kms
Población urbana: 68.938
Jóvenes de 14 a 26 años: 23.720
Jefatura femenina urbana: 30.60%
Juzgados: 12; fiscalías: 14
Inspecciones y Comisarías: 5
Actividad económica: industrias, flores, aves, porcinos, ganadería, comercio
El foco de trabajo en convivencia debe estar en las riñas entre vecinos y la drogadicción; en sufrir violencia por robos y atraco a mano armada en la calle.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en los homicidios y lesiones por disputas en distribución de drogas, sin desconocer las disputas que van del micro-trafico al ajuste de cuentas entre facciones del narcotráfico.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la atención al brote de robos a mano armada, el mejoramiento de los sistemas de alertas tempranas y la dotación de equipamientos para mejorar el espacio público.
LA CEJA ABEJoRRAL SAN LUÍS SAN FRANCISCoFecha de fundación: 1789
Extensión total: 131 km2
distancia de referencia: 41 km
Población (cabecera): 40.810
Jóvenes de 14 a 26 años: 10.873
Juzgados: 5 ; fiscalías: 3
Inspecciones y Comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 27,30%
Actividad económica: Flores, papa y ganadería
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar, la violencia no armada en la escuela (bulling), la farmacodependencia y la prostitución infantil.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el hurto callejero, la oferta ilegal de seguridad, el reclutamiento de menores y el atraco a mano armada para el robo de vehículos y la extorsión.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la escolarización de los jóvenes, los ideales y proyecto de vida de los mismos y la prevención de consumo de drogas. Así como también nuevas fuentes de empleo y en la atención a los desplazados.
Fecha de fundación: 1805
Extensión total: 491 km2
distancia de referencia: 108 km
Población (cabecera): 6.382
Jóvenes de 14 a 26 años: 4.579
Juzgados: 2 fiscalías: 2.
Inspecciones y Comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 39,80%
Actividad económica: café, plátano y ganadería.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en el mal-trato infantil, el abuso sexual, el maltrato hacia los hijos y hacia la pareja.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el robo a mano armada.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la atención al menor infractor y las habi-lidades para relacionarse en pareja y el aprendizaje sobre la crianza de los hijos en escenarios complejos de exclusión social.
Fecha de fundación: 1875
Extensión total: 453 km2
distancia de referencia: 116 km
Población (cabecera): 4.840
Jóvenes de 14 a 26 años: 2.479
Juzgados:1 ; fiscalías: 0.
Inspecciones y Comisarías 2
Jefatura femenina urbana: 35.57%
Actividad económica: yuca, plátano y ganadería.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el maltrato infantil.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el municipio como expulsor en el desplazamiento forzado.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre interrumpir los nexos entre la vida ciudadana y los cultivos de coca, trabajando en una fuerte alternativa laboral para la población.
Fecha de fundación: 1986
Extensión total: 372 km2
distancia de referencia: 101 km
Población (cabecera): 2.332
Jóvenes de 14 a 26 años: 1.473
Juzgados:1 ; fiscalías: 1.
Inspecciones y Comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 30%
Actividad económica: yuca, frutales, ganadería.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la explotación sexual, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar, y la atención a menores infractores.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en las mujeres víctimas de robo sin arma y agresión sexual en especio público y el municipio como expulsor en el desplazamiento forzado.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre pautas de educación de los niños y niñas que eliminen el castigo corporal y la integración de la población.
50 51
CoCoRNÁ SEGoVIA REMEdIoS yALI
Fecha de fundación: 1864
Extensión total: 210 km2
distancia de referencia: 79 km
Población (cabecera): 4.134
Jóvenes de 14 a 26 años: 3.460
Juzgados:1, fiscalías: 0.
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 41,20%
Actividad económica: guayaba, plátano, caña, café y ganadería
El foco de trabajo en convivencia debe estar en el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, con las dos sub-categorías de maltrato infantil, y violencia en la pareja. En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el robo.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre una eliminación cultural del castigo físico como pauta educativa, el desarme y menor acceso a armas y la prevención en el consumo de alucinógenos.
Fecha de fundación: 1885
Extensión total: 1.231 km2
distancia de referencia: 200 km
Población (cabecera): 29.722.
Jóvenes de 14 a 26 años: 8.231
Juzgados: 3 fiscalías: 3
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 32,11%
Actividad económica: ganadería, oro, plata, madera y comercio
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar, específicamente en el maltrato infantil y las riñas entre vecinos.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en las pandillas, sus expresiones violentas y su relación con los grupos armados.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre el cuidado y vigilancia de los menores y la prevención del consumo de drogas en menores.
Fecha de fundación: 1840
Extensión total: 1.985 km2
distancia de referencia: 190 km
Población (cabecera):.8.840
Jóven de 14 a 26 años: 5.348
Juzgados:1 fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 4
Jefatura femenina urbana: 37,205
Actividad economica: ganadería, oro, yuca y madera
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar con énfasis en el maltrato infantil y en las riñas.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el compromiso de la Policía.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre el aumento conjunto de la autoridad de la Policía y las habilidades para solucionar los pequeños conflictos (sin el uso de la violencia).
Fecha de fundación: 1960
Extensión total: 477 km2
distancia de referencia: 130 km
Población (cabecera): 3.071
Jóvenes de 14 a 26 años: 1,768
Juzgados:1 fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 1 y 1
Jefatura femenina urbana: 42,21%
Actividad económica: ganadería, oro y caña
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar, en especial hacia los hijos.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre las habilidades para solucionar los pequeños conflictos (sin el uso de la violencia) conflictos, educación en pareja sobre el manejo de los celos, pautas de educación de los niños y niñas que eliminen el castigo corporal y una constructiva ocupación del tiempo libre de los menores.
ANoRI AMALFI VEGACHI ANdESFecha de fundación: 1821
Extensión total: 1.430
distancia de referencia: 173
Población (cabecera):.5740
Jóven de 14 a 26 años: 3.489
Juzgados:1 fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 1 y 1
Jefatura femenina urbana: 39,59%
Actividad economica: ganaderia, oro, caña y madera.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar con énfasis en el maltrato infantil. En cuanto a la seguridad el foco debe estar en la violencia armada y los cultivos ilícitos, así como estos van generando redes que propician la capacidad instalada de la delincuencia común.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre el aumento de la legitimidad de la fuerza pública, el aumento de pie de fuerza y la inversión (en recursos humanos) para la Policía Judicial (fiscales e investigadores).
Fecha de fundación: 1843
Extensión total: 1.210 km2
distancia de referencia: 144 km
Población (cabecera): 11.349
Jóven de 14 a 26 años: 4.757
Juzgados:2 fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 1 y 1
Jefatura femenina urbana: 37,51%
Actividad económica: ganadería, madera, caña y café.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar y la farmacodependencia.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en los compromisos de la Policía y la coordinación con esta.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre el cuidado y vigilancia de los menores y la prevención del consumo de drogas en menores.
Fecha de fundación:1984
Extensión total: 512 KM2
Extensión área urbana:
distancia de referencia: 147 KM
Población (cabecera):. 6.255
Jóven de 14 a 26 años: 2.553
Juzgados:1 fiscalías:0
Inspecciones y comisarías: 1 Y 1
Jefatura femenina urbana: 40,85%
Actividad económica: caña e industria de la miel
El foco de trabajo en convivencia debe estar en los problemas de violencia asociados a la intolerancia y a la violencia que ocurre en los barrios.
En cuanto a la seguridad se deben fortalecer los sistemas de información de hurtos, homicidios y delitos asociados a este ámbito de la seguridad.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la vinculación de la población más vulnerable a ser víctima de la violencia (jóvenes y mujeres), a actividades de recreación y deporte que los alejen de los círculos delincuenciales y del exceso de consumo de sustancias ilegales.
Fecha de fundación: 1853
Extensión total: 444 km2
Extensión área urbana:
distancia de referencia: 121 km
Población (cabecera):. 20.245
Jóven de 14 a 26 años: 9.629
Juzgados: 5 fiscalías: 4
Inspecciones y comisarías: 2 y 1
Jefatura femenina urbana: 32,10%
Actividad económica: platano, café, caña y comercio
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar, la prostitución infantil y la farmacodependencia. En cuanto a la seguridad el foco debe estar en las redes dedicadas a la prostitución y trata de personas.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la atracción de los jóvenes a actividades protectoras y ajenas a la violencia.
CIUdAd BoLIVAR JARdIN URRAo yARUMALFecha de fundación: 1.869
Extensión total: 282 km2
distancia de referencia: 109 km
Población (cabecera):. 16.661
Jóven de 14 a 26 años: 6.503
Juzgados: 5 fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 1 y 1
Jefatura femenina urbana: 32,80%
Actividad económica: café, plátano y comercio
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar y la farmacodependencia.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en las redes del microtráfico.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre las alternativas de empleo y educación (no formal) para personas cabeza de familia y un acompañamiento preventivo y correctivo a las familias disfuncionales para el acompañamiento de los menores.
Fecha de fundación: 1882
Extensión total: 224 km2
distancia de referencia: 138 km
Población (cabecera):.7.038
Jóvenes de 14 a 26 años: 3.317
Juzgados:1 fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 37,40%
Actividad económica: café, plátano, ganadería y madera
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar y la farmacodependencia.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en los expendedores de drogas.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre las alternativas de empleo y educación (no formal) para personas cabeza de familia y un acompañamiento preventivo y correctivo a las familias disfuncionales para el acompañamiento de los menores, pero también en un trabajo sobre la identidad social de los jóvenes, rescatando el orgullo de pertenecer al municipio, frente otros paralelos de la ciudad.
Fecha de fundación: 1834
Extensión total: 2.556 km2
distancia de referencia: 133 km
Población (cabecera):. 15.779
Jóvenes de 14 a 26 años: 9.052
Juzgados: 3 fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 39,40%
Actividad económica: granadilla, frutales, frijol, madera y caña
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad no se encuentra ningún problema conciso.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la prevención del consumo de drogas en menores y el trabajo con la población alcohólica, el trabajo urbanístico para el hacinamiento y el sistema de valores trabajado desde el reconocimiento.
Fecha de fundación:1821
Extensión total: 724 km2
Extensión área urbana:
distancia de referencia: 120 km
Población (cabecera):. 27.799
Jóvenes de 14 a 26 años: 9.630
Juzgados: 5 fiscalías: 6
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 39,18%
Actividad económica: granadilla, papa, caña y comercio
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el hurto de bienes domésticos por la modalidad de apartamenteros.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la cultura del desarme, la reinterpretación de la historia de la violencia política con el fin de rechazar el modelo del sujeto armado y el sistema de valores trabajado desde el reconocimiento.
VALdIVIA doN MATIAS SANTA RoSA SAN PEdRo
Fecha de fundación: 1912
Extensión total: 545 km2
distancia de referencia: 159 km
Población (cabecera): 5.308
Jóvenes de 14 a 26 años: 4.023
Juzgados: 1 fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 2 y 1
Jefatura femenina urbana: 32,16%
Actividad económica: granadilla, madera y yuca.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar, en la farmacodependencia, pero, en especial, en el homicidio producto de problemas de convivencia y motivados por venganzas.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en las bandas criminales que se disputan el territorio.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre los valores que sacralizan la vida y las competencia para llevar a cabo acuerdos y respetarlos, mediante la sensibilización y el fomento de la confianza. .
Fecha de fundación: 1814
Extensión total: 166 km2
distancia de referencia: 104 km
Población (cabecera):. 3.025
Jóvenes de 14 a 26 años: 910
Juzgados: 1 fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 1 y 1
Jefatura femenina urbana: 42%
Actividad económica: ganadería, porcino y madera.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el aumento de la operatividad policial.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre las ideas de prestigio y éxito cultivadas desde la escuela, los repertorios alternativos al machismo y la capacitación en el conocimiento de la ley y la constitución.
Fecha de Fundación: 1814
Extensión total: 805 km2
distancia de referencia: 74 km
Población (cabecera):. 16.055
Jóvenes de 14 a 26 años: 7.252
Juzgados: 3 fiscalías: 4
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 34,18%
Actividad económica: tomate de árbol, papa, ganadería, porcinos e industria.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en la delincuencia común dedicada a hurtos menores.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre las ideas de prestigio y éxito cultivadas desde la escuela y la valoración del seguimiento a las reglas de juego, como una forma de valentía contraria al “dinero fácil.” los repertorios alternativos al machismo y la capacitación en el conocimiento de la ley y la constitución.
Fecha de fundación: 1813
Extensión total: 229 km2
distancia de referencia: 42 km
Población (cabecera): 12.136
Jóvenes de 14 a 26 años: 5.185
Juzgados: 2 fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 3
Jefatura femenina urbana: 31,41%
Actividad económica: papa, ganadería y tomate de árbol.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en el hurto de bienes domésticos por la modalidad de apartamenteros.
En cuanto a la seguridad no se encuentra ningún problema conciso.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre la educación sexual y la prevención de consumo de drogas en menores, así como intervenciones urbanísticas que generen una respuesta a los casos de hacinamiento desde el espacio público.
52 53
GUATAPÉ EL PEÑoL SAN RAFAEL SAN CARLoSFecha de fundación: 1811
distancia de referencia: 77 kms de Medellín.
Población (cabecera): 4.201
Jóvenes de 14 a 26 años: 676
Juzgados: 1; fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 33.7%
Actividad económica: ganadería, comercio y turismo.
El foco de trabajo en convivencia: Actividad asociada al consumo de drogas y el aumento en el consumo de las mismas y violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad: El foco de trabajo debe estar orientado a la generación de espacios públicos seguros donde se reduzca la posibilidad de ser lesionado por riñas y hurtos con arma blanca. El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre el establecimiento de rutas de atención que den cuenta de una adecuada y pronta solución de los problemas derivados de la convivencia al interior de las familias y de estrategias de uso responsable de drogas, legales e ilegales.
Fecha de fundación: 1714
distancia de referencia: 67 kms de Medellín.
Población (cabecera): 8.543
Población jóven de 14 a 26 años: 1859
Juzgados: 1; fiscalías: 1
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 40.20%
Actividad económica: Ganadería y Hortalizas.
El foco de trabajo en convivencia: Debe girar en torno a los problemas de violencia e inseguridad asociados al consumo de drogas.
En cuanto a la seguridad: el foco de trabajo debe estar fundamentalmente orientado a la protección de los bienes debido al aumento de robos.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre el fortalecimiento a las estrategias de intervención en jóvenes, que propendan por sacar a los jóvenes de circuitos de violencia y drogadicción. Además de la implementación de estrategias de proximidad entre comunidad y policía.
Fecha de fundación: 1864
distancia de referencia: 104 kms de Medellín.
Población (cabecera): 6.598
Jóven de 14 a 26 años: 1501
Juzgados: 1; fiscalías: 1
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 37.40%
Actividad económica: caña, café y oro.
El foco de trabajo en convivencia: debe estar orientado al riesgo de sufrir lesión por violencia intrafamiliar de padres a hijos y de lesiones producidas por riñas.
En cuanto a la seguridad: el foco de trabajo debe estar orientado a la generación de estrategias y rutas de vigilancia comunitaria a los jóvenes que están en riesgo de ser reclutados por bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
El fortalecimiento de capacidades debe versar sobre: difusión de estrategias de atención y protección del menor en riesgo y creación de una red de encadenamiento donde sean reconocidos y protegidos los menores en riesgo de ser reclutados, además de los dispositivos policiales propios para esto.
Fecha de fundación: 1786
Extensión área urbana: 7.65 Km2
distancia de referencia: 108 kms de Medellín.
Población (cabecera): 6.528
Población joven de 14 a 26 años: 1751
Juzgados: 1; fiscalías: 1
Inspecciones y comisarías: 2,
Jefatura femenina urbana: 40.60%
Actividad económica: café, ganadería y madera
El foco de trabajo en convivencia: se debe trabajar para fortalecer el respeto por las normas sociales, la disminución de las incivilidades en el espacio público y las riñas que estas generan.
En cuanto a la seguridad: el foco de trabajo se debe orientar a los hurtos a viviendas y al microtráfico de drogas.
El fortalecimiento de capacidades debe versar sobre el buen manejo de la información, que requiere la creación y sostenimiento de un sistema de información simple que permita organizar los datos y su posterior análisis.
CAÑAS GoRdAS SAN JERÓNIMo BURITICÁ FRoNTINoFecha de fundación: 1782
distancia de referencia: 112 kms de Medellín.
Población (cabecera): 5.771
Jóven de 14 a 26 años: 1884
Juzgados: 1; fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 37.30%
Actividad económica: café, murrapo y ganadería
El foco de trabajo en convivencia: se debe trabajar para fortalecer la convivencia en el hogar, para disminuir el maltrato físico y psicológico contra los niños. También es necesario trabajar sobre el riesgo de acoso sexual contra niños y niñas.
En cuanto a la seguridad: el foco de trabajo se debe orientar a las lesiones fatales y no fatales que se generan producto de riñas y peleas en el espacio público.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: la promoción de la convivencia y la coexistencia pacífica como mecanismos de regulación social y vías de resolución pacífica de los conflictos. Además de dispositivos institucionales para disminuir la violencia en el hogar, especialmente la que afecta a niños y niñas.
Fecha de fundación: 22 de febrero de 1616
distancia de referencia: 36 kms de Medellín.
Población (cabecera): 3.743
Jóven de 14 a 26 años: 1339
Juzgados: 1; fiscalías: 1
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 38.60%
Actividad económica: mango, café y ganadería
El foco de trabajo en convivencia: se debe reducir el maltrato contra menores de edad que se genera en el hogar. También es prioritario el problema de instrumentalización de menores en redes de prostitución, y no menos preocupante el maltrato físico y psicológico contra la mujer. En cuanto a la seguridad: el foco se debe centrar en problemas de seguridad asociados al tráfico y consumo de drogas, también en las externalidades negativas del turismo.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: la deslegitimación de la violencia como método de educación y desestimular el maltrato infantil mediante pautas de crianza que se basen en el respeto. Y la prevención de comportamientos agresivos de aprendizaje de la violencia en los entornos familiares.
Fecha de fundación: 1614
distancia de referencia: 88 kms de Medellín.
Población (cabecera): 1.501
Jóven de 14 a 26 años: 789
Juzgados: 1; fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 28.90%
Actividad económica: café
El foco de trabajo en convivencia: se centra en el maltrato físico contra niños y niñas. También se debe tener en cuenta las riñas que tienen lugar en el espacio público, principalmente en la zona rosa del casco urbano, en días de fin de semana.
En cuanto a la seguridad: el foco se debe centrar en el abuso sexual contra mujeres, en los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactívas y al micro tráfico de drogas presente en el casco urbano del municipio.
El fortalecimiento de capacidades debe versar sobre: mejoramiento de sistemas de información municipal y de las relaciones de padres con hijos, así como la comunicación con los menores y su supervisión. La vinculación de sectores sociales y privados en iniciativas para prevenir la violencia y generar escenarios de discusión en los que se concierten propósitos comunes.
Fecha de fundación: 1806
Extensión área urbana: 7.65 Km2
distancia de referencia: 140 kms de Medellín.
Población (cabecera): 7.411
Jóven de 14 a 26 años: 2244
Juzgados: 2; fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 41.30%
Actividad económica: caña, café, ganadería, oro, aves y madera
El foco de trabajo en convivencia: se debe centrar en la inasistencia alimentaria y otras problemática asociadas. El alcoholismo, las riñas y problemas asociados.
En cuanto a la seguridad: historiales de violencia presentes en poblaciones jóvenes del municipio.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: creación de condiciones de solidaridad ciudadana que contribuyan a la responsabilidad social para prevención y control de la violencia. Esto implica que los ciudadanos asuman como propia la necesidad de participar en el funcionamiento, el control y vigilancia social en el barrio, como el espacio inmediato de su hábitat.
AMAGÁ CoNCoRdIA BETULIA FREdoNIAFecha de fundación: 1788
distancia de referencia: 36 kms de Medellín.
Población (cabecera): 15.011
Jóvenes de 14 a 26 años: 3129
Juzgados: 4; fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 1,
Jefatura femenina urbana: 27.40%
Actividad económica: carbón, aves, porcinos, plátano y café.
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en el hurto de bienes domésticos por la modalidad de apartamenteros.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: la coordinación de proyectos de prevención de la violencia intrafamiliar que aúnen esfuerzos interinstitucionales; y la promoción de la distribución equitativa en los municipios de equipamientos y espacios públicos, así como de los recursos de inversión destinados para el desarrollo urbano.
Fecha de fundación: 1830
distancia de referencia: 94 kms de Medellín.
Población (cabecera): 8.296
Jóvenes de 14 a 26 años: 2433
Juzgados: 2; fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 34.80%
Actividad económica: café, caña, plátano y ganadería.
El foco de trabajo en convivencia: debe centrarse en la prevención del maltrato infantil, sobre todo en barrios deteriorados y con condiciones de hacinamiento que aumenten el riesgo del maltrato. También en las riñas y conflictos cotidianos.
En cuanto a la seguridad: el foco debe estar en el hurto y la delincuencia común.
El fortalecimiento de capacidades debe versar sobre: promoción de educación ciudadana con énfasis en solución pacífica a conflictos y prevención del crimen a través del diseño urbano que consideren acciones de conservación y recuperación de espacios públicos; mejoramiento de infraestructura de transporte y otras que mejoren las condiciones de seguridad local.
Fecha de fundación: 1848
distancia de referencia: 120 kms de Medellín.
Población (cabecera): 5.393
Jóvenes de 14 a 26 años: 1916
Juzgados: 1; fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 3
Jefatura femenina urbana: 32.20%
Actividad económica: café, mango, plátano y ganadería.
El foco de trabajo en convivencia: debe centrarse en el maltrato infantil y la violencia de pareja, física y verbal, que puede generar afectaciones y lesiones físicas.
En cuanto a la seguridad: el foco está en la delincuencia común, en modalidades de hurto y atraco en el espacio público.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: el mejoramiento de los registros de víctimas y pacientes remitidos por hechos asociados a violencia espontánea, y delincuencia y la prevención y reducción del abuso de drogas y alcohol como mecanismo para reducir los hechos violentos asociados a los consumos.
Fecha de fundación: 1790
Extensión área urbana: 7.65 Km2
distancia de referencia: 58 kms de Medellín.
Población (cabecera): 8.572
Jóven de 14 a 26 años: 2588
Juzgados: 5; fiscalías: 3
Inspecciones y comisarías: 1,
Jefatura femenina urbana: 39.50%
Actividad económica: café, plátano, cítricos y ganadería
El foco de trabajo en convivencia: abuso de drogas, legales e ilegales, principalmente en población joven. Prostitución en fincas de recreo y vinculación de menores a estas actividades.
En cuanto a la seguridad: el foco debe estar en el aumento de la operatividad policial, y la disminución y control de expendios de drogas.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: articulación entre policía y ciudadanía, para dar legitimidad y credibilidad a su función integral en seguridad y convivencia, no sólo desde una fuerte atención a las demandas de la comunidad, sino con el seguimiento a su labor.
BARBoSA CALdAS SANTAFE dE ANTIoQUIA EL CARMEN dE VIBoRAL
Fecha de fundación: 1795
distancia de referencia: 42 kms de Medellín.
Población (cabecera): 19.943
Jóvenes de 14 a 26 años: 4940
Juzgados: 2; fiscalías: 2
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 36.30%
Actividad económica: caña, plátano, comercio e industria.
El foco de trabajo en convivencia: prostitución infantil, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad: delincuencia común, hurtos, atracos, robo a viviendas y fincas de recreo.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: fortalecer la confianza y credibilidad en la Policía por parte de la comunidad; esto implica una mayor capacitación y formación policial en asuntos de violencia doméstica, comportamientos incívicos, y derechos humanos.
Fecha de fundación: 1840
distancia de referencia: 22 kms de Medellín.
Población (cabecera): 55.411
Jóvenes de 14 a 26 años: 7925
Juzgados: 3; fiscalías: 5
Inspecciones y comisarías: 3
Jefatura femenina urbana: 28.80%
Actividad económica: cerámica, madera, industria y comercio
El foco de trabajo en convivencia: la intolerancia entre vecinos, el alto consumo y expendio de sustancias psicoactiva, la contaminación auditiva y la falta de respeto por los espacios públicos.
En cuanto a la seguridad: el foco se debe poner en el hurto y los homicidios por ajustes de cuentas, limpieza social y narcotráfico.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: mayor cooperación policial con otras agencias de seguridad e instituciones municipales. Procesos de coordinación interinstitucional y coproducción de la seguridad a nivel urbano.
Fecha de fundación: 1541
distancia de referencia: 56 kms de Medellín.
Población (cabecera): 14.279
Jóven de 14 a 26 años: 2631
Juzgados: 3; fiscalías: 4
Inspecciones y comisarías: 3
Jefatura femenina urbana: 36.60%
Actividad económica: frutales, café y ganadería.
El foco de trabajo en convivencia: maltrato infantil y la violencia de pareja, física y verbal, que puede generar afectaciones y lesiones físicas.
En cuanto a la seguridad: no se evidencia
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: la prevención del consumo de drogas en menores y el trabajo con la población alcohólica, el trabajo urbanístico para el hacinamiento y el sistema de valores trabajado desde el reconocimiento.
Fecha de fundación: 1800
Extensión área urbana: 7.65 Km2
distancia de referencia: 54 kms de Medellín.
Población (cabecera): 24.932
Jóven de 14 a 26 años: 4727
Juzgados: 2; fiscalías: 1
Inspecciones y comisarías: 3
Jefatura femenina urbana: 23.60%
Actividad económica: papa, hortalizas, guayaba, cerámica y madera
El foco de trabajo en convivencia: violencia intrafamiliar, maltrato físico, emocional o psicológico a menores de edad. Alto nivel en consumo de alcohol en padres. Interiorización de la violencia como método de enseñanza y castigo por parte de los padres. Falta de oportunidades laborales. Entornos urbanos deteriorados. Espacios poco iluminados y descuidados.
En seguridad: hurtos a viviendas. El fortalecimiento debe versar sobre mejoramiento de infraestructuras deportivas y de recreación, y vecindarios.
54 55
LA UNIÓN SAN VICENTE FERRER EL SANTUARIo MARINILLAFecha de fundación: 1778
distancia de referencia: 56kms de Medellín.
Población (cabecera): 10.014
Jóven de 14 a 26 años: 2,055
Juzgados: 1; fiscalías: 0
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 26.10%
Actividad económica: papa y ganadería.
El foco de trabajo en convivencia: Altos niveles en la oferta de sustancias ilícitas. Aceptación de actividades ilegales como fuente de ingreso. Alto grado de indiferencia y tolerancia frente a la presencia de delincuencia común.
En cuanto a la seguridad: Alto índice de hurto común principalmente por delincuencia juvenil no organizada.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: capacidad de respuesta por parte de la fuerza pública, disminuyendo la desconfianza en la denuncia y la indiferencia de la población civil, y aumentando la eficiencia del servicio.
Fecha de fundación: 1759
distancia de referencia: 49 kms de Medellín.
Población (cabecera): 6.946
Jóven de 14 a 26 años: 2,191
Juzgados: 1; fiscalías: 1
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 37.30%
Actividad económica: papa, frijol, maíz.
El foco de trabajo en convivencia: Altos niveles en el consumo de alcohol y sustancias ilegales, que terminan en peleas callejeras. Porte de armas blancas y legitimación de prácticas violentas. Inactividad de los jóvenes. En cuanto a la seguridad: hurto a residencia y en el espacio público.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: programas de prevención del uso de la violencia como mecanismo para la resolución de conflictos, aumento de la capacidad institucional de la policía y de la administración, principalmente a través de la planificación.
Fecha de fundación: 1765
distancia de referencia: 57 kms de Medellín.
Población (cabecera): 21.154
Jóven de 14 a 26 años: 2,997
Juzgados: 4; fiscalías: 4
Inspecciones y comisarías: 2
Jefatura femenina urbana: 31.30%
Actividad económica: papa, hortalizas, frijol, ganadería y comercio.
El foco de trabajo en convivencia: violencia intrafamiliar (inasistencia, falta a la cuota alimenticia, maltrato físico y psicológico); abuso sexual a menores de edad. Altos niveles en consumo de alcohol en jóvenes y adultos. Altos niveles de endogamia que “normalizan” las relaciones parentales.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre: el foco de trabajo se debe orientar a las lesiones fatales y no fatales que se generan producto de riñas y peleas en el espacio público.
Fecha de fundación: 1690
Extensión total: 115 KM2.
Extensión área Urbana: 35.360
distancia de referencia: 47 kms de Medellín
Población Cabecera: 35.360
Juzgados: 5; fiscalías: 3
Inspecciones y Comisarías: 2.
Jefatura Femenina urbana: 24.10%
Población joven 14 a 26 años: 10.696
El foco de trabajo en convivencia debe estar en la riña entre vecinos, la contaminación auditiva por parte de los negocios y la violencia intrafamiliar.
En cuanto a la seguridad el foco debe estar en las lesiones por disputas en distribución de drogas y el atraco a mano armada en calle.
El fortalecimiento y aumento de capacidades debe versar sobre las relaciones vecinales, la evaluación y acercamiento de la comunidad a la Comisaría de Familia, aumento y constancia de los efectivos de la fuerza pública y la cultura de la legalidad desde la escuela y en otro tipo de difusiones.
58 59
La seguridad ciudadana es un asunto complejo que ata-ñe a todos los individuos que conforman una sociedad, y que exige, de igual manera, un tratamiento integral. En el caso colombiano existen presupuestos normativos que desarrollan el tema escuetamente, y permiten (no sin al-gunas dificultades) que las autoridades de los diferentes órdenes (nacional, departamental, local) tengan la com-petencia y las capacidades básicas para hacerla posible.
Sin embargo, la gestión pública, en ocasiones, se en-cuentra en contravía de las dinámicas sociales1 y es por esta razón que impartir orden y generar mejores condiciones de seguridad ciudadana en el departa-mento es un reto administrativo en el que se deben sortear diversas dificultades. Por este motivo, el pre-sente apartado tiene como objeto presentar de mane-ra concreta, algunas de las recomendaciones que con-sideramos deben ser tenidas en cuenta en la gestión de la Seguridad Ciudadana2.
Se ha considerado que los Planes Locales de Seguridad Ciudadana, PLSC, son una herramienta efectiva para la correcta gestión de la Seguridad Ciudadana en los municipios. Son muchas las razones para llevar a cabo esta iniciativa, entre las que sobresalen: el buen mane-jo de la información relacionada con hechos violentos (delincuencia racional individual, violencia espontá-nea, comportamientos incívicos), mediante la imple-mentación de sistemas de información eficientes; un uso racional de los recursos municipales destinados a la Seguridad Ciudadana, la convivencia y el orden públi-co; una gestión de la seguridad que sea el resultado de un proceso serio de planificación que esté en armonía con las políticas municipales, departamentales y nacio-nales; la participación de la población en el proceso de formulación del plan, entre otras.
Articulación de los planes con otras políticas
Los PLSC, deben ser el resultado de un trabajo coor-dinado y con perspectiva de continuidad a nivel in-terinstitucional y que busque la integración social de todos los programas y proyectos, los sectores y actores que intervienen en el campo de la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia.
Además, se debe garantizar la articulación de los mis-mos con las políticas públicas en los campos sociales, económicos y administrativos, alrededor de las dinámi-cas de planeación y desarrollo territorial - Política social y estrategias (nacionales, departamentales, subregiona-les, locales) de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Plan Estratégico; Plan de Desarrollo, Plan de Ordena-miento Territorial, Plan Operativo Anual de Inversio-nes, Antioquia Siglo XXI y Planes de Desarrollo Zonal.
La perspectiva de la seguridad ciudadana parte de ubi-car al ciudadano como meta de toda intervención, pero también propende por una responsabilidad multisec-torial de toda la ciudadanía, en la que se requiere el compromiso de la academia, de los empresarios, de el sector solidario y de las organizaciones comunitarias, pero también el motor de cambio puede estar en li-derazgos diferentes al estatal, como suele ser el campo de los cambios culturales y la movilización ciudadana.
La seguridad ciudadana se enriquece con la escuela que enmarca las propuesta de seguridad urbana, en la que Un-Habitat y a través de Safer Cities ha sido baluarte por excelencia para rastrear y conceptualizar las buenas prácticas de relacionar la dimensión territorial con la seguridad y, por lo tanto, las apuestas en urbanismo.
Finalmente, es necesario ubicar las áreas de convergencia de las políticas públicas con la seguridad, para la aten-ción temprana y la prevención. También, la atención a jóvenes y la promoción de la cultura ciudadana, requie-ren de una coordinación y un enfoque de integralidad entre la política de educación, la política de uso del tiempo y la de participación ciudadana (incluyendo el fomento del tejido comunitario a partir de las Juntas de Acción Comunal) con la política de seguridad local.
El correcto manejo de los recursos asociados a la seguridad ciudadana
Para la gestión de la seguridad ciudadana a nivel lo-cal se necesitan principalmente recursos de dos tipos: económicos y humanos. En cuanto a lo económico, existen herramientas financieras estipuladas por la ley que deben ser aprovechadas; al respecto, la normativi-
dad permite la constitución de un fondo-cuenta mu-nicipal, además las localidades pueden acceder a los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana y Con-vivencia del Ministerio del Interior (FONSECON).Por otra parte, el potencial del recurso humano debe ser aprovechado mediante la coordinación interinsti-tucional y la coproducción de los actores más relevan-tes; además, los municipios están en la capacidad de acceder a programas y proyectos adscritos a organis-mos internacionales, ONGS, y la empresa privada.
Se deben gestionar recursos humanos, económicos, instrumentales y operativos para viabilizar los planes, programas y proyectos que se definan en espacios demo-cráticos y participativos, tanto en el ámbito local, como nacional e internacional. Además articular con progra-mas de cooperación internacional para la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia.
Gobernanza y gobernabilidad local de la seguridad ciudadana
Dos conceptos son pertinentes: i), La gobernanza, entendida como la relación horizontal que existe en-tre una pluralidad de actores sociales, institucionales y privados, y que debe propender por mejorar los procesos de gestión, relación, decisión y desarrollo de los asuntos públicos y colectivos, conservando roles, responsabilidades e interdependencias de los actores involucrados; ii), La gobernabilidad por su parte, se refiere a las adaptaciones y procesos en el marco del Estado y de la Administración pública para mejorar su relación (vertical) con la ciudadanía y el proceso de toma de decisiones.
A nivel local debe existir una adecuada coordinación entre los actores, cuyo objetivo central sea obtener metas colectivas para la prevención, disminución y erradicación de la violencia cotidiana y de esta manera garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
La acción pública municipal debe promover la consti-tución de redes abiertas de participación instauradas en el nivel territorial de modo que se garantice un carácter incluyente a todos los habitantes de los municipios.
1. Entendida la acción pública como proce-so que busca armonizar las relaciones y di-námicas sociales complejas (en este caso las relacionadas con la delincuencia, la violencia espontánea y las incivilidades).
2. Las recomendaciones aquí presentadas son resultado de la evaluación del proceso de formulación de los PLSC llevado a cabo por los diferentes operadores, así como del seminario “Los Planes de Seguridad Ciuda-dana: experiencias locales”, que se realizó en la ciudad de Medellín, en marzo de 2010. Evento que contó con la participación de representantes de la Universidad Nacio-nal de Colombia-sede Medellín (Extensión facultad de Ciencias Humanas), Universidad de Antioquia (Facultad de Trabajo Social y de Salud Pública), Universidad Eafit, Fun-dación Ideas Para la Paz (FIP), Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), Asesoría de Paz, Secretaría de Gobierno de Antioquia, y Pla-neación Departamental.
Además, se insiste en la necesidad de generar procesos de pla-nificación participativa, permanente, y concertada que articule las características, necesidades, demandas y especificidades que tienen los territorios.
Capacitación y comunicación
La capacitación de actores locales es una tarea inaplazable. Al res-pecto, se recomienda que los municipios aprovechen las ofertas institucionales de capacitación, además de fomentar la participa-ción activa de los actores directos (policía, secretaría de gobierno, personería, comisaría de familia, alcaldía) en cursos, seminarios, conversatorios, diplomados y demás herramientas de formación.
Por otra parte, los actores relacionados con el tema de violencia como las Secretarías de Salud, de Gobierno, de Bienestar Social y de Educación, Comisaría Familia, las Oficinas de Prensa y Co-municación y los despachos de los Alcaldes, deben promover la denuncia de los hechos violentos menos severos. Estas entidades tienen que generar espacios de discusión en donde las personas del municipio aprendan a identificar y comunicar las agresiones y lugares indicados para realizar la denuncia.
Esto implica mejorar la capacidad de las personas de identificar en qué situaciones están siendo agredidas por otros, para que no asocien tales actos como un comportamiento “normal”. En este punto es de suma importancia generar conciencia en la población, preferible-mente a través de escenarios ofertados por las autoridades locales.
Por último, cabe resaltar que sin una estrategia de comunica-ción definida, el alcance de los Planes Locales se verá reducido de manera sustancial ya que dejaría de contar con las bondades de la coordinación interagencial (e inclusive con deficiencias de coordinación al interior del gabinete municipal y de la corres-ponsabilidad ciudadana y la responsabilidad social empresarial.
Los escenarios de interlocución como dinamizadores de la ges-tión de la seguridad ciudadana.
Aparte de los escenarios de discusión definidos por la ley (Consejo de Vigilancia Epidemiológica, Consejo de Seguridad, y Comité de Orden Público), debe contemplarse la opción de dinamizar otros espacios que garanticen la participación activa de la ciudadanía (res-tringida en caso de municipios con contextos de violencia armada, y ampliada en contextos que permiten la discusión y el diálogo).
Un ejemplo de esto son los Comités Locales de Seguridad Ciudada-na. Estos buscan crear un escenario exclusivo para la gestión de la se-guridad que sea más específico en cuanto a los actores que lo confor-man, los roles de estos, y además, sus funciones y responsabilidades.
Sistemas de información
La información es sin duda una herramienta esencial en la lucha contra la delincuencia común, y la violencia urbana. Los indica-dores de gestión y seguimiento hacen posible evaluar los logros e impactos de la intervención, pero, por otro lado, permiten acce-der a nuevas mediciones (información objetiva) para aumentar la creatividad en nuestra intervención y tratamiento de los fenóme-nos de ilegalidad y violencia.
La información y la medición combate dos problemas: por un lado, que los Alcaldes suelen tener un gran flujo de información que no alcanza a ser clasificada y analizada; información que nor-malmente no se armoniza entre lo testimonial (cualitativo) y las cifras oficiales (lo cuantitativo).
Se recomienda que los municipios trabajen en optimizar sus sis-temas de información. Esto incluye mejorar los procesos de re-cepción, organización, procesamiento de datos y análisis. Es ne-cesario delimitar los indicadores que evaluarán la intervención, tener claro el tiempo calculado en el que estos deben cambiar según el tipo y la maduración de la intervención y desarrollar una presentación de los datos y una descripción de los fenóme-nos que permita una asertiva toma de decisiones en tiempo real, como sucede con el uso de mapas y comparaciones.
Una ruta que se sugiere para llevar a cabo una medición de bajo costo y tener así un pequeño sistema de información o embrión de observatorio, es la siguiente:
•Analizar dentro de la planta del municipio que ingeniero (o estadístico) está familiarizado con el trabajo estadístico (que puede ser en formato Excel) y asignarle unas nuevas funciones, según la posibilidad de descargarlo de antiguas cargas.
•Lograr un espacio técnico con la Policía y demás autoridades que en el municipio tengan información de violencia e ilegalidad (CTI, Fiscalía, INML), para compartir información y depurar el dato (en esta mesa se puede concertar cifras como las del homici-dio así como analizar dudas o problemas de calidad con el dato).
60 61
•Crear unos temas (máximo 4) de observación para los fun-cionarios que tengan trabajo sobre terreno y asignarles un for-mato sencillo con la instrucción de que escriban semanalmen-te las observaciones y en cuantas personas se basa.
•Llevar a cabo un entrenamiento máximo de un mes en geo-referenciación para el ingeniero encargado, utilizando los soft-wares gratuitos y los cursos a distancia.
•Asignarle a un abogado o cientista social la tarea de realizar informes quincenales con el uso de mapas y presentaciones en los consejos de seguridad, en las que se puedan focalizar terri-torios y percibir cambios temporales.
delimitar el tema
La seguridad ciudadana debe desarrollarse en torno a fenómenos relacionados con el delito individual racional, la violencia física, las contravenciones, y los actos incívicos que afectan la convi-vencia ciudadana.
Es necesario delimitar el tema de intervención y no enfrascar-se en una discusión sistémica o maximalista del asunto en la que todo se vuelve una causa para la inseguridad, perdiendo la posibilidad de delimitación y de un enfoque. La política de seguridad ciudadana debe tener un espectro en el que exista un principio y un final, en el que sus vasos comunicantes con otras políticas se desarrolle a partir de temas concretos como la cul-tura ciudadana, la cultura de la legalidad y el rechazo a los gru-pos criminales, la política de juventud en torno a los comienzos delincuenciales y el urbanismo, en aras de recuperar territorios en los que se ha dificultado la presencia institucional.
La seguridad ciudadana debe desarrollarse en torno a fenómenos relacionados con el delito individual
racional, la violencia física, las contravenciones, y los actos incívicos que afectan la convivencia ciudadana.
62
ANEXOSI. LA CULTURA CoMo MARCo dE REFERENCIA CIUdAdANA:
LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
64 65
dESCRIPCIÓN dEL oPERAdoR
La Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas hace parte del ámbito misional de la Universidad Nacional y se articula a los campos de la do-cencia y la investigación.
La especificidad de la facultad ofrece posibilidades de actuación en la extensión en líneas concernientes a lo humano, social, económico, político, histórico, estético, filosófico y cultural.
Planes desarrollados en los municipios de: Yarumal, Santa Rosa de Osos, Don Matías, Urrao, San Pedro de los Milagros y Valdivia.
Documento elaborado por: Edgar Ramírez Monsalve- Profesor Titular Univer-sidad Nacional de Colombia; Miguel Ángel Ruiz García – Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia; Luís Carlos Quintero Ortiz -Economista, contratita Universidad Nacional de Colombia-
Lineamientos conceptuales para la elaboración de los planes
Existen muchos modos de violencia que no necesariamente se inscriben en las luchas políticas de los grupos de poder en la sociedad, cuyas raíces son múltiples y cuyos efectos no siempre alcanzan a ser controlados institucionalmente por el Estado. Se trata de tensiones y violencias cotidianas, domésticas y espontáneas que funcionan con lógicas variadas y cambiantes y para las cuales el remedio más eficaz es la for-mación cultural de un sentido ético y político de la convivencia ciudadana. La for-mación cultural no ha de entenderse o reducirse al limitado ámbito de la formación académica que imparten las instituciones, sino más bien como aquella que permite las alteraciones en la sensibilidad, en las percepciones, en los imaginarios, en las representaciones que tenemos de nosotros, de nuestros vínculos y de nuestras rela-ciones con las instituciones básicas; en suma, la formación cultural es un cambio en la praxis, esto es, en la maneras de actuar y conducirnos cotidianamente.
El enfoque desarrollado parte de dos presupuestos: el primero es que unas relacio-nes sociales que tienen como ingrediente la agresión, la intimidación, el ultraje y la ofensa ocasionan lesiones y patologías tanto individuales como sociales en los miembros de una comunidad, sea esta la familia, la escuela, el trabajo, el vecindario o el municipio. Cuando esto ocurre, el individuo y los respectivos vínculos que establece se vuelven frágiles, con la consecuente pérdida de confianza y capacidad de actuar. Asimismo, los mecanismos de solidaridad se deshacen y los sistemas de cooperación se tornan débiles y aptos para que individuos o grupos se beneficien inescrupulosamente de los entornos sociales. La ausencia de vínculos sólidos expone a los individuos a situaciones de inseguridad y desprotección. A su vez, una sociedad de individuos que son indiferentes al destino de sus conciudadanos también se expo-ne a los usos y los abusos de quienes convierten el miedo ajeno en su propio negocio.
El segundo presupuesto es que la libertad individual y el logro de las metas sociales es fruto del trabajo colectivo, es decir, el resultado de poner en práctica habilidades sociales en las que el uso público de las capacidades cognitivas, morales y políticas se presenten como mecanismo de protección y ayuda mutua para que individuos y grupos satisfagan sus demandas de autorrealización.
Sobre esta base, la ampliación de las políticas de Seguridad Democrática, hasta ahora agenciadas por el Estado, precisa de la implementación de otros mecanis-mos en los que la participación de los mismos ciudadanos constituya también una fuerza transformadora. A continuación se presenta un marco cognitivo para contribuir al objetivo de vincular a la población en la construcción colectiva de la seguridad, la justicia y la convivencia.
Consecuencias personales, políticas y sociales de la violencia interpersonal cotidiana
En un medio social que ha incorporado la violencia como mecanismo para afron-tar los conflictos sociales y como medio de socialización, se ofrecen muchas recetas y terapias para resarcir los daños ocasionados por la violencia, que van desde los tratamientos clínicos hasta la venganza, la reparación económica de las víctimas y el castigo de los victimarios. Dado que la violencia es, entre nosotros, un ingre-diente de la sociabilidad, lo cual quiere decir que es un producto social, también los mecanismos para limitar y controlar la violencia han de ser un producto co-lectivo. Así, pues, se ha propuesto un sentido político y moral de la solidaridad y la cooperación, cuyos instrumentos de realización son el diálogo y la deliberación para la construcción colectiva del espacio público, de la seguridad civil y de la confianza en los otros y en las instituciones.
Beneficios personales, sociales y políticos de la experiencia de la solidaridad y del reconocimiento
De lo anterior se deduce que unas relaciones sociales basadas en el reconocimien-to, el respeto mutuo y la solidaridad son logros morales y políticos que dependen de la acción compartida. Sobre esta base moral y política se edifica la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Conservando las distinciones hechas en los puntos anteriores, se tiene el siguiente esquema de beneficios.
Desde el punto de vista de la vida personal, los individuos crecen y pueden tener una vida en la que el desarrollo de sus capacidades sea fuente de au-toafirmación y autoaprecio. Tales capacidades son, entre otras, la autonomía corporal, las habilidades cognitivas, la armonía y el equilibrio, las cuales son imposibles de desarrollar y poner en práctica solo de manera individual, ya que son producto de las relaciones de reconocimiento (el afecto, la amistad, la cordialidad). Se trata aquí de reivindicar y hacer énfasis en el sentido ético de la convivencia ciudadana.
Desde el punto de vista social, la valoración que el ciudadano tie-ne de sí mismo es el resultado del reconocimiento que obtiene en sus relaciones intersubjetivas. La construcción de la propia iden-tidad personal es una construcción narrativa en la comunidad en la que se crece y se vive (familia, escuela, vecindario, barrio). La relación positiva que mantenga con sus contemporáneos (parien-tes, amigos, vecinos, colegas) condiciona el tipo de respuesta que la sociedad espera de las personas. Esta es una base fundamental para la puesta en práctica de los compromisos sociales y para articularse a los procesos de producción de sentido y a las demás tareas productivas que exigen vivir en una comunidad (la familia, los amigos, el trabajo) en las asociaciones (comités, grupos) y en las instituciones sociales. Se trata, en suma, de la experiencia de la ciudadanía política y de formas civiles de la convivencia.
Desde el punto de vista político, el reconocimiento que el indivi-duo adquiere en sus intercambios intersubjetivos puede represen-tar una base sólida para la coordinación de acciones que sirvan de apoyo al desarrollo de políticas públicas, en particular en temas de seguridad ciudadana y en cuestiones relacionadas con el bien-estar y la justicia social. Aquí se trata de crear las condiciones para la formación de ciudadanos que entiendan la necesidad de cooperar con sus instituciones para la defensa de ambientes sanos de convivencia, sin que esto represente suplantar las tareas del Estado y de las administraciones locales en materia de seguridad.
Un propósito central que deviene del anterior planteamiento es el de incentivar la educación moral del individuo para la participación política en asuntos que afecten su seguridad corporal, la de sus veci-nos y las respectivas localidades donde viven. Los ciudadanos deben adquirir mayor conciencia respecto del compromiso activo con las iniciativas institucionales, pues ello redunda en su propio bienestar; y las instituciones deben entender también que con individuos des-interesados de los asuntos públicos, las políticas de seguridad son frágiles y de corta duración. Esto no es otra cosa que el sentido ins-titucional y normativo de la seguridad ciudadana; “normativo” no porque represente una obligación formal objeto de coerción insti-tucional, sino más bien porque expresa una especie de convicción, cuya base moral es la responsabilidad con y para los otros.
Marco cultural de la seguridad y la convivencia ciudadana.
Muchos de los fenómenos de violencia cotidiana que se han des-crito en los numerales anteriores no siempre son explicables des-
de el punto de vista de las luchas organizadas por el poder entre las instituciones del Estado y los denominados grupos al margen de la ley. No obstante, aunque este conflicto es el más relevante en la política nacional de Seguridad Democrática, hay que reco-nocer que, pese a los esfuerzos estatales por controlarlo, se han derivado consecuencias no previstas, como por ejemplo el que se hayan incrementado y desatado otras formas de violencia que no siempre son vistas como problemas políticos de gran impacto, aunque sí constituyen un fenómeno alarmante y creciente que está cambiando la manera en que las personas construyen la vida social y entienden sus vidas.
Tanto para el análisis y la comprensión de las manifestaciones de conflicto y violencia como para el diseño de un Plan de Seguri-dad y Convivencia Ciudadana, ha sido indispensable tener en cuenta que las dinámicas sociales y políticas han cambiado por efecto de las lógicas del capitalismo de mercado. Todos los ám-bitos de la vida social (los vínculos amorosos, la familia, la escue-la, el trabajo, el vecindario, los espacios públicos de encuentro, las instituciones políticas) han sufrido transformaciones. La ex-plicación que actualmente se hace de estos cambios está enmar-cada en lo que hoy conocemos como sociedad de consumidores. La sociabilidad está condicionada también y gobernada por las dinámicas del consumo y del mercado.
Los valores, las reglas de comportamiento, los ideales, los objeti-vos de vida, el significado del trabajo, de la profesión, de los ofi-cios, la manera de formar una familia, la relación con el cuerpo, las formas de habitar los espacios públicos, las creencias sobre la vida íntima, todo esto cambia cuando lo que tiene importan-cia en la vida social es la capacidad de consumir. Entender estas transformaciones permite ver por qué en la sociedad se fortalece el hurto, la delincuencia, la pandillas, el incremento de la droga-dicción, el comercio sexual, en fin, las grandes y pequeñas violen-cias cotidianas entre miembros de una pareja, entre grupos, entre padres e hijos, entre escolares, entre vecinos; en general, entre ciudadanos que habitan en un mismo territorio.
También esto puede explicar por qué las personas se desinteresan de lo público, se vuelven indiferentes ante la suerte de los demás y se abstienen de actuar de manera solidaria ante tales situaciones -esto se llama sedación moral, anestesia ética y apatía política-. Es sabido que las clásicas instituciones básicas de la sociedad que producían significados morales que servían de pautas orientado-ras de los individuos experimentan hoy una especie de desacopla-
El reconocimiento que el individuo adquiere en sus intercambios intersubjetivos puede representar una base sólida para la coordinación de acciones que sirvan de apoyo al desarrollo de políticas públicas, en particular en temas de seguridad ciudadana y en cuestiones relacionadas con el bienestar y la justicia social.
66 67
miento respecto de las tareas socializadoras. En su lu-gar, otros dispositivos y canales culturales se encargan de producir, suministrar y distribuir, ya no mediante la opresión y la represión, sino mediante la seducción y la provocación, los contenidos y los significados bá-sicos de autocomprensión y de la comprensión de los vínculos humanos.
Así como el capitalismo de producción produjo un tipo de violencia y de negación de las personas que estaban asociadas al lugar que cada persona o grupo humano ocupaba en la cadena productiva, el actual capitalismo de consumo ha generado otras formas de violencia y de negación del valor social y moral de las personas. Ante la incapacidad de consumir para ponerse a la altura de los demás, es probable que las personas acudan a otros medios (comercio sexual, si-cariato, narcotráfico, robo, secuestro, extorsión) para satisfacer o bien las necesidades o bien los deseos y anhelos que crea la sociedad de consumidores.
También la recomposición de la vida familiar está asociada a nuevos valores que ha creado la sociedad de consumo, la cual causa conflictos familiares y afec-tivos que pocas veces se comprenden en el marco de dicha sociedad. Seguimos evaluando los nuevos fenó-menos producidos por la sociedad de consumo con los marcos cognitivos propios de la sociedad de pro-ductores del capitalismo industrial. Lo mismo puede decirse de los conflictos escolares entre niños, ado-lescentes, jóvenes y otros fenómenos extraescolares como los que se observan en la vida callejera diaria: accidentes de tránsito y todas esas formas de violencia y ultraje social que son comunes en nuestro tiempo.
A falta de un nombre más adecuado, todas estas ex-presiones de violencia pueden denominarse como violencias simbólicas, y en cuanto dañan, lesionan, destruyen y, en casos extremos, elimina socialmente a las personas, se puede hablar de una muerte sim-bólica. Quienes la padecen dejan de ser significativos para los otros o son susceptibles de quedar expuestos al aislamiento o a la burla social. Estamos ante formas sociales y culturales de agresión que hay que tratar de corregir; experiencias de todos los días así lo ates-
tiguan, sobre todo entre los más jóvenes, los adoles-centes y los niños, aunque no hay que excluir de este grupo a los adultos.
Muchos individuos viven angustiados y deprimidos al no ajustarse a los estándares del consumo cultural de objetos, artículos de lujo o experiencias emocio-nales como no poder salir de vacaciones tener que quedarse en casa en uno de los puentes festivos. El imperativo social de tener que cambiar el equipo electrónico o digital –un celular, computador- o de lugar de residencia, el automóvil, la remodelación de la vivienda o del cuerpo, es causa de aflicción y de ansiedad para muchas personas. En la base de estas angustias está la creencia –no consciente del todo- de que el reconocimiento y el prestigio social dependen de estas adquisiciones.
Hay mucha razón en sentirse deprimido por la in-satisfacción de estos anhelos. Resulta que a muchas personas se las identifica en una clase social determi-nada por la ostentación que hacen de ciertos bienes que otorgan distinción. Es como si el baremo so-cial para el reconocimiento del estatus moral y las motivaciones para establecer vínculos o mantenerlos fueran expedidos por la simbólica del consumo. Jó-venes y adolescentes reclaman a los adultos más apo-yo para estar a la altura de los demás. El imperativo de no quedarse atrás, de no ser excluido de un grupo social, ha llevado a muchos individuos a resolver sus anhelos a través de relaciones fluidas, flexibles, cam-biantes, riesgosas e intermitentes. Entre los mismos niños flota la sensación de que les correspondió te-ner un papá más deficiente que el de sus amiguitos y compañeritos de clase. Como ya se dijo, muchos individuos que así se sienten acuden a los atajos eco-nómicos que la sociedad les ofrece, como el narco-tráfico, la vinculación a grupos delincuenciales y la prostitución; otros encuentran refugio en la droga-dicción y el alcoholismo.
En el plano familiar las economías domésticas están siendo acosadas por las demandas de la sociedad de consumo, lo cual ha ocasionado cambios e inversión en las prioridades y preferencias. Se prefiere comprar
un aparato electrónico a la alimentación, una motoci-cleta a la vivienda, estar a la moda a educarse, sin que la adquisición de estos bienes de consumo pase por el esfuerzo de participar en una actividad productiva, es decir, por la necesidad de trabajar, como tradicional-mente se hiciera.
Digamos que la sensación de no tener dignidad, de no sentirse persona y de experimentarse como un ex-traño y un “ciudadano imperfecto” en la vida social es también producto de la industria cultural que ha acreditado la sociedad de consumo, pero, al mismo tiempo, esto es posible, por el consentimiento de los consumidores. En un mundo de dependencias mutuas, como lo es nuestra aldea globalizada, no es correcto decir que estos fenómenos de violencia ge-nerados en la sociedad del consumo son una realidad exclusiva de las grandes ciudades, pues los canales de información que fabrican estilos y normas de vida nuevas también afectan la composición y los imagi-narios sociales en los municipios.
Finalmente, en este marco se está configurando una imagen social y cultural de los excluidos en la actual fábrica de consumidores. En este aspecto, el reciente pensamiento social ha hecho valiosas contribuciones: “La sociedad contemporánea incorpora a sus miem-bros primordialmente como consumidores. Sólo los incorpora como productores de manera secundaria y parcial. Para cumplir el estándar de normalidad, para ser reconocido como miembro pleno y apto de la so-ciedad, es necesario responder rápida y eficazmente a las tentaciones del mercado consumista” (…) “Los pobres e indolentes, los que carecen de un ingreso aceptable, tarjetas de crédito y perspectiva de ascenso, no pueden hacer nada de esto.
La psicología social puede captar que la norma que transgrede los pobres de hoy, y cuya transgresión los condena al rótulo de “anormales”, es la norma de competencia o aptitud del consumidor, no la del em-pleo. Ante todo, los pobres de hoy (vale decir, la gente que es un “problema” para el resto) son “los no con-sumidores”, no los “desempleados”. Se los define, en primer término, por ser consumidores fallidos, dado
que la obligación social más importante que no cumplen es la de ser consumidores activos y eficientes de los productos y servicios ofrecidos por el mercado”. “(…)
Con la sensación de ser víctimas colaterales del consumismo, la propia mirada del ciudadano excluido puede versar sobre que ellos mismos (…) no tienen nada que ofrecer a cambio de los desembolsos de los contribuyentes. El dinero que se les trasfiere es una mala inversión que nunca será recuperada, y que jamás redi-tuará ganancias.” Para agravar aún más el aislamiento físico, existe el riesgo del aislamiento mental, que destierra al pobre del universo de la empatía moral. Los pobres, además de ser desterrados de las calles, también pueden ser desterrados de la comunidad humana reconocible: del mundo de los deberes éticos. Los medios cooperan de buena gana con la Policía para presentar al público hambriento de sensaciones los retratos morbosos de los “elementos criminales”, entregados al delito, a las drogas y la promiscuidad sexual, que buscan refugio en la oscuridad de sus temibles guaridas y sus callejones sombríos”1.
Incorporar estos elementos analíticos con el fin de diseñar los Planes Municipales de Seguridad Ciudadana puede ayudar a redefinir estrategias y concretar los tipos de población con los que debe emprenderse un proyecto de formación en térmi-nos de una ciudadanía cultural, ética y política. Se trata, finalmente, de construir redes de solidaridad, participación y cooperación que se ajusten a las nuevas diná-micas de la sociedad de consumo.
Ruta Metodológica
Las experiencias de confrontación, violencia, agresión o maltrato que se producen en la vida cotidiana pueden convertirse en una forma malsana de socialización que perjudica al individuo en el desarrollo de sus capacidades e integridad personal y también en un medio que impide la tranquilidad, la seguridad y la comunicación en la vida social.
Es necesario que los individuos, las asociaciones, las instituciones y el Estado comprendan tanto las raíces como las consecuencias de la violencia, sus distintas maneras de manifestarse y que también se interesen por construir colectivamente remedios que mejoren los vínculos, que afiancen las relaciones de cooperación y que cultiven formas de interacción basadas en el respeto, la solidaridad y el re-conocimiento en cada uno de los ámbitos de la vida social, tanto a nivel privado como público. Para alcanzar una comprensión de las formas de violencia es nece-sario aprovechar los saberes que poseen los mismos afectados, las percepciones, las representaciones y, en general, las opiniones que sobre la violencia tienen quienes la ejercen o la padecen.
Con este fin, se previó como mecanismo la puesta en escena de talleres-conver-saciones que propiciaran, en un primer nivel, descripciones espontáneas sobre los fenómenos más comunes de violencia y, en una segunda instancia, distinguir,
diferenciar y tipificar tales fenómenos. Parte de este mecanismo requirió que la población con la que se desarrollaron las distintas actividades expresara sus modos de entender e interpretar los fenómenos descritos. La función de esta experiencia de comunicación es calibrar la sensibilidad moral y el grado de afectación sobre lo que describen los participantes.
No era nuestro interés limitarnos a recolectar información para diagnosticar unos fenómenos que están presentes en el saber colectivo de los municipios. En este sen-tido, no se trataba de realizar un diagnóstico de las situaciones, sino de promover un verdadero proceso de apropiación colectiva de los fenómenos que fuera sensible a las experiencias individuales cotidianas. En este, los momentos diseñados para la ela-boración final de los Planes Municipales de Seguridad Ciudadana representan una innovación tanto metodológica como conceptual, al menos en las maneras como localmente se ha abordado el fenómeno de la violencia interpersonal cotidiana.
Con la mirada puesta en la construcción de un Plan de Convivencia y Seguridad ciudadana se requirió que primero se distinguieran y se clasificaran las formas de agresión: 1. Aquellas agresiones que afectan el propio cuerpo (maltrato físico, vio-laciones, riñas, amenazas) 2. Aquellas que afectan la estima social (discriminación, exclusión) 3. Las que afectan la movilidad, la tranquilidad y la seguridad (hurtos, extorsiones, drogadicción, prostitución, el desplazamiento).
Con base en una comprensión de estas formas de interacción mediadas por la fuerza, la presión o la intimidación se pueden emprender acciones colectivas que estén orientadas al entendimiento basado en la comunicación, la solidaridad y el respeto mutuo. Aunque el Estado cumple unas funciones especiales en materia de seguridad y protección, es indispensable cultivar entre los ciudadanos el sentido de la cooperación y del cuidado mutuo para aquellos asuntos de los que dependen no solo su integridad y dignidad personales, sino también la realización de los objeti-vos vitales en cuanto miembros de una sociedad que les reclama su participación. El desarrollo de los elementos metodológicos acordados para la elaboración de cada uno de los Planes Municipales de Seguridad Ciudadana y Justicia en los Mu-nicipios de Don Matías, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Urrao, Valdivia y Yarumal consolidó cinco momentos básicos, cuyas principales caracte-rísticas y alcances, en torno a la vinculación de las comunidades en el proceso, se precisan a continuación.
1. El acercamiento al municipio
La revisión de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) fue el punto de partida y el factor fundamental del éxito del proceso. Ello no solo permitió un acercamiento más fluido y asertivo de la Universidad a las administraciones y comunidades locales, sino que también facilitó la participación de los funcionarios de la administración en los Comités de Seguridad Ciudadana y Justicia en cada localidad, lo que representó un soporte importante y un elemento clave para la sostenibilidad futura del proyecto.
1. Bauman, Z. Vida de consumo. México, F.C.E: 2007. p. 168-172
68 69
Los acuerdos preliminares entre la administración departamental y cada uno de los alcaldes asegu-raron, igualmente, el liderazgo de los funcionarios en el proceso y la participación de los equipos de la administración en las convocatorias a los distintos grupos; asimismo, facilitaron la promoción y difusión no sólo mediante las reuniones de las diferentes dependencias con organizaciones so-ciales, sino con el concurso la vinculación de los medios de comunicación local (canales locales de televisión y radio).
En este primer momento se llevaron a cabo acciones orientadas a la presentación y divulgación am-plia del Programa, así como las necesarias para establecer los enlaces con la administración muni-cipal y los líderes comunitarios: visitas al Alcalde, reuniones con el Secretario de Gobierno, líderes y representantes de organizaciones sociales, notas informativas en la emisora local y distribución de piezas publicitarias como aplicación de la estrategia de comunicación. Estas estrategias hicieron posible generar ambientes de confianza, compromisos, interés y disposición para participar en el proceso que iniciaba como alternativa ciudadana de mitigación a las afectaciones existentes alre-dedor de una convivencia familiar y social más sana y favorable a la integridad de las personas, así como confirmar el interés y la importancia (manifiestas en los Planes de Desarrollo Municipal) de emprender proyectos relacionados con la Seguridad Ciudadana y la Justicia.
2. De la información y la conformación del comité municipal de seguridad ciudadana y justicia
Una vez dado a conocer de manera amplia el inicio del Programa en el municipio, el paso a seguir fue la aplicación de las encuestas diseñadas para la ciudadanía en general, de las cuales se esperaba una aproximación a los saberes, las percepciones, creencias y representaciones relacionadas con los fenómenos de violencia considerados para el análisis en razón de su capacidad para generar lesiones físicas, psíquicas y de relacionamiento interpersonal, como ocurre con la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los hurtos, homicidios, suicidios y lesiones personales.
Esta herramienta metodológica permitió una primera identificación y localización de los fenóme-nos, manifestaciones, prácticas y ritos vinculados a las formas de conflicto y violencia; además, evidenció la disposición de los habitantes para hacerse partícipes del Programa. El diligenciamiento de las encuestas estuvo casi siempre acompañado de diálogos que permitieron conocer una preocu-pación creciente y generalizada por la actual situación de seguridad en el municipio.
Esta indagación de carácter individual pasó a complementarse con la realización de un Diag-nóstico Rápido Participativo (DRP) y una actividad de Georreferenciación. Las discusiones y la construcción de consensos en torno a las principales afectaciones, escenarios y perturbaciones a la seguridad ciudadana, así como la generación de alternativas de mitigación y prevención de la situación que al respecto presenta el municipio, fue la tarea fundamental de los ciudadanos que atendieron el llamado (ampliamente difundido) a participar en esta actividad de reflexión, reconocimiento y proposición.
En su mayoría, los grupos de personas con los que se logró realizar ambas actividades y con quienes se conformó finalmente el Comité de Seguridad Ciudadana y Justicia estuvieron integrados por líderes de organizaciones sociales, representantes de organismos de control del Estado y de depen-dencias de la Administración Municipal, entre otros.
La consulta desarrollada a través del DIAGNÓSTI-CO RÁPIDO PARTICIPATIVO estuvo direcciona-da de la siguiente manera:
•Identificación de las afectaciones y amenazas: El punto de partida fue la percepción individual de cada asistente del grupo participante y posterior-mente del subgrupo que éstos conformaron, bus-cando generar reflexiones y consensos alrededor de cada una de las problemáticas planteadas.
•Clasificación de las afectaciones y amenazas: según la naturaleza, tipo de violencia, víctimas, victimarios.
•Jerarquización o ponderación de las afectaciones: Considerando la frecuencia, gravedad y la factibili-dad de mitigación y/o solución.
•Priorización de las amenazas o afectaciones: Re-sultante de la suma de puntos consignada en el nu-meral anterior, indicando la prioridad de la aten-ción para cada una de las afectaciones.
•La metodología adoptada para la aplicación del DRP y la elaboración de la Georreferenciación ga-rantizó la construcción de una información precisa, ágil, confiable y con amplio consenso entre los par-ticipantes. Además, el proceso de depuración y ajus-te de la información aportada por estos y los demás participantes de encuestas dirigidas a la comunidad en general fue objeto de contrastación con las esta-dísticas locales y con otras consultas que se hicieron mediante encuestas a los organismos de control y a las organizaciones comunitarias existentes en el mu-nicipio, de modo que se tuvieran en cuenta tanto elementos objetivos como subjetivos en el momento de la interpretación de los fenómenos de violencia que generan inseguridad en cada municipio.
En relación con este momento, una de las activida-des centrales del equipo de trabajo de la Universidad Nacional consistió en la sistematización, análisis e interpretación de toda la información recogida. So-bre dicho procedimiento se establecieron relaciones de identidad y de diferencia entre los fenómenos que
afectan a los ciudadanos en su convivencia perma-nente. Se construyó un marco valorativo en el que se mostró la dimensión y las consecuencias persona-les, políticas, culturales, sociales, éticas y jurídicas de los fenómenos de violencia y conflicto que alteran y afectan la seguridad y la convivencia en el municipio.
3. Sobre la socialización, la información y la formulación de los proyectos que integran el plan
Una vez dispuesta la información necesaria para el trabajo, se procedió a su sistematización, análisis, interpretación, socialización con la comunidad –con posterior revisión y ajustes- a las sugerencias y nuevos aportes formulados por los miembros de los Comités y demás ciudadanos involucrados en el proceso. Esto último se constituyó en un hecho relevante, pues per-mitió percibir un alto grado de apropiación por parte de los participantes, que finalmente fue aprovecha-do para el logro del objetivo central del Programa: la formulación de un Plan de Seguridad Ciudadana y Justicia para el municipio.
La tarea complementaria consistió en identificar, mediante “encuestas a profundidad”, el conjunto de instituciones, organizaciones, programas y proyectos relacionados con la naturaleza y las pretensiones del Programa de Seguridad Ciudadana Municipal. La finalidad de esta estrategia fue evaluar y considerar las posibilidades de articulación y complementación interinstitucional con los procesos emprendidos, lo cual fortaleció el proceso de formulación del Plan, pues permitió conceder a las propuestas venidas bási-camente de los miembros del Comité, mayores posi-bilidades de ejecución.
Otro elemento que es necesario resaltar, dados los be-neficios que aportó en materia de promoción y logro de la participación de la ciudadanía, fue la estrategia metodológica implementada para la identificación y formulación del perfil de los proyectos que confor-man el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana y Justicia, el cual se basó en presupuestos teóricos de la Metodología de Marco Lógico para la formulación de proyectos, ajustada para lograr la concertación sobre
los ámbitos específicos de intervención a las afectacio-nes a la seguridad ciudadana, la sana convivencia y la justicia, ya identificadas. El empleo de esta estrategia posibilitó una participación abierta, fluida y cohe-rente, específicamente de los miembros del Comité, quienes a partir de entonces lograron una mayor cla-ridad sobre las responsabilidades que, para la conti-nuación del proceso, debían asumir.
Como soporte a la ejecución, seguimiento, evalua-ción, continuidad y sostenibilidad del Plan, se for-muló una propuesta de Proyecto de Acuerdo Muni-cipal para elevar a la categoría de Política Pública el Plan de Seguridad Ciudadana y Justicia, y así lograr la articulación del trabajo entre las administraciones municipales, las organizaciones comunitarias y demás entidades afines.
Por un lado, la articulación de las distintas alternati-vas de participación social a la gestión político-ad-ministrativa del Estado local, en sus diferentes ins-tancias, como única garantía de la legitimación o la deconstrucción del mismo, organizaciones que deben estar ligadas a cada una de las dependencias de las administraciones. Se promovió la participación para la conformación y/o consolidación de organizaciones sociales legítimas que fiscalicen, debatan y avalen la gestión del Estado y faciliten la gobernabilidad en la aplicación de los recursos en el territorio.
Por otro lado, es indispensable que esa conforma-ción y/o consolidación de las organizaciones de los ciudadanos se lleve a cabo de manera autónoma e independiente de asistencialismos paliativos de las administraciones municipales y del manejo cliente-lista de los grupos políticos presentes en las localida-des. Asimismo, estas instituciones formales, gestio-nadas por la Alcaldía o las informales, creadas por iniciativa de los ciudadanos, no pueden pensarse como las responsables de sustituir o remplazar las responsabilidades del Estado.
Si bien es válido que el Estado ejerza su política a tra-vés de las organizaciones sociales, también lo es que no son los ciudadanos los garantes de atender, en ám-
70 71
bitos más reducidos, -la familia, por ejemplo- las incapacidades del Estado que dan origen a las violencias. Se trata, en cambio, de contribuir a la construcción de redes de solidaridad, partici-pación y cooperación que se ajusten a las nuevas dinámicas de la sociedad integradas por ciudadanos reflexivos y formados en y para una democracia participativa real.
4. Construcción colectiva de estrategias para la convivencia
Básicamente incorpora el análisis y validación de resultados con el Comité de Seguridad Ciudadana y Justicia y la siste-matización de los elementos aportados por estos para la cons-trucción del Plan. Como ya se indicó, esta información es robustecida con “encuestas a profundidad,” lo cual consiste en la recolección de información relacionada con los proyectos de organizaciones con proyectos afines a la seguridad ciudada-na que se vienen realizando en cada municipio. El propósito es integrar estas iniciativas a la formulación de los proyectos del Plan de Seguridad.
Formulación y entrega del plan municipal de seguri-dad ciudadana y justicia
El Plan es el resultado final del ejercicio, acompañado de eventos de reflexión, diálogo, formación y capacitación, construido de forma concertada y con criterios para la elaboración de estrate-gias que apunten al tratamiento razonable de las tensiones y los conflictos en los que es indispensable la interacción comunicati-va, la cooperación institucionalizada y la no institucionalizada, así como la construcción de políticas públicas que incorporen el reconocimiento y el uso de las capacidades de los individuos en cada una de las esferas sociales donde actúa.
5. Productos
•Fruto de intervención – investigación en los municipios don-de se implementó la experiencia de construcción democrática de los planes de seguridad y justicia, con los presupuestos con-ceptuales, metodológicos y operativos, diseñados y puestos en marcha por la Universidad Nacional de Colombia, se obtuvie-ron los siguientes resultados:
•Procesos de información, sensibilización y socialización so-bre el tema de seguridad, justicia y convivencia ciudadana en los municipios intervenidos.
•Procesos democráticos de acompañamiento de los dis-tintos actores y sectores del orden gubernamental y de la sociedad civil en la planeación, diseño y ejecución de es-trategias de intervención social en los temas de seguridad, justicia y convivencia.
•Vinculación de comunidades educativas para que en su for-mación extracurricular vinculen el tema de seguridad, justicia y convivencia como parte de la estructuración de las nuevas ciudadanías.
•Elaboración de un plan participativo y democrático en segu-ridad, justicia y convivencia para que cada uno de los munici-pios cuente con instrumentos legales y legítimos para hacer de estos municipios espacios de seguridad, justicia y convivencia ciudadana.
•Priorización de programas, proyectos y acciones que se arti-culen a las políticas públicas municipales en justicia, seguridad y convivencia.
•Elaboración, socialización y entrega de una propuesta de proyecto de acuerdo en los concejos municipales, para elabo-ración de una política pública municipal en seguridad, justi-cia y convivencia.
El Plan es el resultado final del ejercicio, acompañado de
eventos de reflexión, diálogo, formación y capacitación,
construido de forma concertada y con criterios para
la elaboración de estrategias que apunten al tratamiento razonable de las tensiones y
los conflictos.
II. LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA y dE CoNdUCTAS dE RIESGo dESdE LA
SALUd PÚBLICA1:LA EXPERIENCIA DE PREVIVA
74 75
descripción del operador
SIA-PREVIVA es un programa para la prevención de la violencia y otras conductas de riesgo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Tiene como propósito central contribuir a la disminución de la violencia y de otras conductas socialmente indeseables asociadas a esta, por medio de la participación de los gobiernos municipales y de las comunidades, de manera que se generen procesos sociales que garanticen su efectividad a largo plazo.
Planes desarrollados en los municipios de: Apartadó, Turbo, Chigorodó, Ciudad Bolí-var, Andes, Jardín Cocorná, San Francisco, San Luís y Abejorral.
Documento elaborado por: Jorge Arbey Toro Ocampo, coordinador del proyecto y Luis Fernando Duque R, director del programa PREVIVA.
El Programa para la Prevención de la Violencia (PREVIVA) de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia fue diseñado previas consultas du-rante varios meses con investigadores de la Universidad de Harvard, el Educational Development Center y los Centers Control de Estados Unidos2 llevadas a cabo en 2002 y 2003 para el logro del propósito central de PREVIVA que es contribuir a la disminución de la violencia y de otras conductas socialmente indeseables asociadas a ésta, por medio de la participación de los gobiernos municipales y de las comunidades, de manera que se generen procesos sociales que garanticen su efectividad a largo plazo.
Para que este empeño sea exitoso, se tiene como estrategia el apoderamiento de las comunidades y de las autoridades para un trabajo en común. Éste se orienta a producir cambios en la comunidad que sean perdurables, generando procesos sociales de convi-vencia y responsabilidad social.
De allí que, se adoptó el modelo de J. Richmond para la formulación de políticas de salud3 como la herramienta metodológicamente útil para este propósito. Según este enfoque, la formulación y puesta en marcha de políticas públicas es el resultado de la interacción positiva de tres elementos: Una base de conocimiento o “los datos científicos y administrativos con base en los cuales se toman las decisiones”, la voluntad política o “el deseo y compromiso de la sociedad para apoyar o modificar programas existentes o poner en marcha unos nuevos”, y la Estrategia social o “los planes por medio de los que aplicamos nuestro conocimiento y voluntad política para mejorar o iniciar programas”. Este modelo en el funcionamiento de PREVIVA se adaptó a la prevención de la violencia y otras conductas de riesgo asociadas a ella de la siguiente manera:
Un enfoque eficiente para contribuir a mejorar la convivencia y la disminución de la violencia y otras conductas asociadas
La herramienta más apropiada que tiene la Salud Pública para fundamentar cien-tíficamente este proceso es la vigilancia epidemiológica. Dada la dinámica del fe-
nómeno de la violencia y los propósitos de intervenir, no sólo la violencia, sino también los factores asociados, es necesario proponer un sistema que no sólo haga monitoreo de las lesiones fatales y no fatales, sino de la violencia en si con sus factores de riesgo y de protección.
SIA PREVIVA entiende que la evidencia científica es necesaria para:
•Establecer la magnitud, distribución y tendencias de la violencia y la de los factores asociados a ella, tanto de riesgo, como de protección y de resiliencia en la comunidad,
•Seleccionar las prioridades y escoger entre las diferentes alternativas de políti-cas públicas frente a recursos finitos,
•Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas adoptadas.
Para esto, incluye tres tipos de información:
•Las formas de violencia de mayor importancia e impacto para la población,
•Información tanto de agresores, como de victimas, las circunstancias de la agresión y la relación entre agresor y víctima, y
•Los factores y procesos de riesgo y de protección.
Todo este componente es el que alimenta y desencadena los siguientes dos elemen-tos constitutivos del modelo, que son:
Voluntad política - apoderamiento de la relación entre comunidades y autoridades locales
La voluntad política debe entenderse como la posibilidad de concertación de intereses para la aceptación social, política y administrativa de las decisiones de política pública. Esta aceptación se logra al favorecer i) procesos de participación social o de interacción social para intervenir en las decisiones respondiendo a los intereses individuales y colectivos de las comunidades en la búsqueda del bienestar y desarrollo social y ii) el apoderamiento social o la entrega, uso y distribución del poder para entender cualquier tipo de transformación social. El poder, en el sentido de la capacidad ‘para hacer’, ‘para poder’ y para sentirse más capaces y en control de una situación.4
En la propuesta de PREVIVA, la organización y apoderamiento de la comunidad local se dan por tres mecanismos primordialmente: i) los Comités de Convivencia y Seguridad, ii) el apoderamiento del personal local y iii) el fortalecimiento de la capacidad analítica y propositiva de los actores locales.
Estrategia Social – organización de Recursos
En PREVIVA se ha definido que la estrategia social del modelo Richmond, es la adaptación de los programas públicos, privados o de entidades de beneficio social existentes en los municipios, o el inicio de otros no existentes, de manera que sean una respuesta a la magnitud, características y distribución de los problemas de violencia y otras conductas socialmente anómalas detectadas en el curso del programa, teniendo en cuenta las lecciones de iniciativas exitosas de prevención y control de la violencia que se hayan desarrollado en Colombia o en otros países y cuyo impacto atribuible se haya evaluado.
Referentes Conceptuales Que Fundamentan El Programa
Para el contexto del propósito del Programa PREVIVA, se ha adoptado la pro-puesta de la Organización Mundial de la Salud que define la violencia como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o que se lleve efectivamente a la práctica, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones”.4
Esta definición, expone la necesidad de abordar la violencia no sólo desde su ex-presión en lesiones fatales y no fatales, sino también sus efectos negativos en la economía y el desarrollo de la sociedad. También se hace evidente la necesidad de comprender sus diversas dimensiones para con ello diferenciar las formas de inter-venirlas. Por ello, la intervención del fenómeno de la violencia exige comprender su tipología y formas de expresión, así como los contextos en los que se desarrolla y la identificación de los factores asociados que faciliten propuestas de prevención temprana y oportuna.
Desde este enfoque y atendiendo el llamado de las Naciones Unidas a trabajar las dimensiones de la seguridad humana con énfasis en lo preventivo, se ha propuesto en PREVIVA retomar el modelo ecológico propuesto en los años 70s del siglo XX5 para ayudar a entender el fenómeno de la violencia por medio de la interacción de factores que actúan concomitantemente en diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la vida de las personas.
En esta interacción, se hace clara la necesidad de abordar el concepto de la convi-vencia, como la representación de la posición individual en cuanto al ser colectivo y al reconocimiento del otro en la construcción de las relaciones humanas y de los entornos en los que se desenvuelve la vida y la cotidianidad de las personas. De allí, que se entienda la convivencia como la configuración del mundo en el que se vive y el cual surge de la dinámica de las actuaciones como seres humanos. “El vivir lleva a la realización de la convivencia, en la medida en que ésta se efectúe en la aceptación del otro como un legítimo otro (…)”.6
Ahora bien, la seguridad ciudadana y la convivencia son condiciones fundamen-tales para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Exigen del Estado y de la sociedad, la generación de instrumentos para que los ciudadanos puedan ejer-cer sus derechos individuales, colectivos y sociales, y el desarrollo de la actividad productiva. El ámbito de la seguridad debe trascender la ausencia de peligro y la simple vigilancia para incorporar también el desarrollo social y la armonía entre los miembros de la sociedad. (Declaración de Bogotá 22 de agosto de 2008).
En el marco de tal planteamiento, fortalecer la Seguridad Ciudadana es dar bases seguras para el ejercicio de las libertades. Es aquella condición o situación de una comunidad que permite el libre y pacífico ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes, acompañada de la conciencia de dicha condición por parte de los mismos, así como la razonable expectativa que esta situación se mantendrá en el tiempo. Se requiere de respaldo del ciudadano para que asuma la convivencia y la cooperación como una norma de vida e implica, así mismo, que las instituciones, organizaciones sociales, cívicas y empresariales, contribuyan al desarrollo de los planes y programas que estructure el Estado para el logro del bienestar común. Mejorar las condiciones de Seguridad Ciudadana y promover la convivencia entre los habitantes, es un objetivo de la autoridad civil, su Fuerza Pública y la Justicia, así como de la sociedad civil en todas sus expresiones organizativas.
Metodologías
Esta sección tiene por objeto presentar como se realizó la construcción participa-tiva – metodológica- de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana y Justicia, en el cual, los actores sociales e institucionales de los municipios trazaron los cursos alternativos de acción para combatir concretamente las diversas expresiones de la violencia. En suma, los momentos para la formulación del plan son cinco, a saber:•Construcción de consenso.
•Caracterización de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana y jus-ticia. ( Diagnóstico)
•Priorización y validación de las principales problemáticas convivencia y seguri-dad ciudadana y justicia. (Matices de priorización y mesas de trabajo)
•Análisis de Problemas e Identificación de Alternativas de Solución. (Árbol de Problemas - Soluciones y Matriz de Marco Lógico).
•Aprobación del plan y preparación del seguimiento.
Etapa 1. Construcción de consenso.
Esta primera etapa es fundamental, se ocupó de la construcción de una base sólida de condiciones favorables en el municipio -a nivel institucional, organizacional,
1. Los contenidos de esta publicación son producto del Convenio 2008-11-CF-0180 de cooperación interinstitucional, entre la Asesoría de Paz del Departamento de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Publica de la Universidad de Antioquia, para el desarrollo del Proyecto: Organiza-ción social basada en la información, para el diseño de planes locales de seguridad ciudadana y justicia en los municipios de Antioquia. Fase 1: Municipios de
2. El Prof. Luis Fernando Duque llevó a cabo las consultas con los profesores Dieter Koch-Weser, Deborah Prothrow-Stith, Fel-ton Earls, Ronald Slaby y Ed de Vos, mien-tras fue visiting Scholar de la Universidad de Harvard en 2002 y 2003,asi como con la Dra. Joanne Klevens.
3. El Prof. Luis Fernando Duque llevó a cabo las consultas con los profesores Dieter Koch-Weser, Deborah Prothrow-Stith, Fel-ton Earls, Ronald Slaby y Ed de Vos, mien-tras fue visiting Scholar de la Universidad de Harvard en 2002 y 2003,asi como con la Dra. Joanne Klevens.
4. FRIDE (2006). El Empoderamiento. En: Desarrollo “En Contexto” No 1. Mayo de 2006. Fundación para las Relaciones Interna-cionales y el Diálogo Exterior. Madrid. Pág. 2.
4. Krug EG et al, eds. World Report on Vio-lence and Health .Geneve, World Health Organization, 2002.
5. Garbarino J, Crouter A. Defining the Community Context of Parent Child Relations: The Correlates of Child Mal-treatment. Child Development. 1978. 49: 604-616
6. Montes, M. Viviendo la convivencia. Re-vista Colombia Médica. 2000; 31(1): 58-59
76 77
político, y técnico- para allanar el terreno a un exitoso desenvolvimiento del ciclo de formulación del Plan Local de Seguridad Ciudadana y Justicia.
De manera esquemática, comprende tres pasos:
•Sensibilización y socialización de la información del proyecto de formulación del Plan Local;
•Identificación de socios potenciales de la iniciativa de formulación y;
•Conformación de un comité local, con el que se suscriban acciones puntuales alrededor de la formulación del Plan Local. (Ver gráfico etapa 1).
a) Sensibilización y socialización de la información sobre el proyecto de for-mulación de un plan local:
Es muy importante aglutinar todos aquellos esfuerzos simultáneos de comunica-ción, sensibilización y socialización de la información general sobre el proyecto de formulación del Plan Local entre miembros de las administraciones municipales, concejos, dirigentes gremiales y líderes comunitarios, etc. Su finalidad es inducir a los actores sociales e institucionales a participar en los desafíos planteados en la formulación de un Plan Local de Seguridad Ciudadana y Justicia.
En el transcurso de este paso se garantizó la eficaz transmisión del mensaje a aque-llas organizaciones, entidades o individuos cuyo reconocido arrastre popular o ha-bilidad de movilización social en el municipio, mediante encuentros comunitarios y reuniones de trabajo. El foco de la sensibilización y socialización de la informa-ción general del Plan Local recayó en la administración municipal y abordó los siguientes interrogantes y temas:
•¿Cuál es el modelo a desarrollar para formular el Plan Local?
•¿Por qué es importante la formulación de un Plan Local de Seguridad Ciuda-dana y Justicia para el municipio?
•Programas y proyectos municipales enfocados en el tema de la Seguridad ciu-dadana, la convivencia y justicia en el municipio.
•Los problemas más importantes enfrentados en seguridad ciudadana y convi-vencia en el municipio.
•Oportunidad de apoyo técnico.
b) Identificación de socios potenciales de la iniciativa.
El montaje y organización de condiciones propicias para un efectivo proceso de formulación del Plan Local de Seguridad Ciudadana y Justicia, es la identificación inicial de los potenciales socios institucionales de la iniciativa. Para llevar a cabo este ejercicio se levantó un mapa de actores presentes en el municipio.
Con la intención de “ejemplificar” un poco la metodología anterior se pre-senta el siguiente ejemplo de la intervención desarrollada en el municipio de Apartadó.
Gracias a su preparación se logró ubicar, cuantificar y caracterizar la gama de Or-ganismos Gubernamentales (OGs), Organismos No Gubernamentales (ONGs), Asociaciones Gremiales, Empresa Privada y Agencias, Programas o Proyectos con presencia física u operativa en el municipio.
Etapa 1Construcción de consenso
Caracterización de los
problemas
Priorización y validación
Análisis de problemas e
identificación de alternativas
Aprobación del plan y
preparación del seguimiento
Pasos:
Sensibilización y socialización de la información sobre el proyecto de formulación del plan local.
● Identificación de socios potenciales de la iniciativa de formulación● Conformación de un comité local.
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
ETAPAS 1 dE FoRMULACIoN dE PLAN
FUENTE: elaboración Propia.
A través del mapa de actores, no sólo se logró capturar la infor-mación general de quiénes son, dónde están y qué hacen las res-pectivas entidades, sino también, a la par, recoger información concerniente a la situación actual de sus relaciones de colabora-ción, puntuales o de conflicto con los gobiernos municipales y a su disposición a establecer alianzas con otros actores.
C) Conformación de un Comité Local1
Las administraciones municipales han realizado no pocos es-fuerzos institucionales y programáticos, programas, proyectos y actividades, que a primera vista, constituyen instrumentos para la convivencia y la seguridad ciudadana, pero éstos han fundado en muchas ocasiones una institucionalidad orientada a grupos vulnerables, sin un claro mandato en relación con la implemen-tación de políticas y programas de carácter participativo. Es por ello, que fue indispensable la conformación de un Comité Local, y para el caso, de convivencia y seguridad ciudadana como es-pacio local participativo, formal y permanente, donde las insti-tuciones públicas, privadas y comunitarias, estudian, proponen, formulan, impulsan y evalúan mecanismos de convivencia y se-guridad ciudadana.
Se conformó un grupo de ciudadanos de especial interés en los temas de convivencia y seguridad ciudadana, que estuvo com-puesto por promotores, asesores y facilitadores sociales del sector público y privado, los cuales, estaban debidamente empapados en el tema para una efectiva difusión, discusión, análisis e inci-dencia en el ámbito municipal.
Etapa 2. Caracterización de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana y justicia. (diagnóstico).
El diagnóstico es un conjunto de actividades cognitivas, emocio-nales y psicomotoras de búsqueda, recolección, selección, orde-namiento, valoración, análisis e interpretación de información, dirigidas a sustentar la solución de un problema específico. Es un proceso de medición e interpretación que ayuda a identificar situaciones, problemas y sus factores causales en individuos y grupos, siendo su objeto aportar elementos fundamentales, y su-ficientes para emprender la acción transformadora.
El desarrollo del diagnostico, aportó elementos fundamentales y suficientes que explicaron la realidad del municipio; permitió ex-plicaciones que dieron lugar a la planificación de acciones futuras
Instituciones públicas Instituciones Privadas Organizaciones socialesde base.
1. Secretaría de Gobierno2. Dirección local de Salud3. Secretaría de salud4. Secretario de Educación5. Polícia6. Cámara de Comercio de Úraba7. Pastoral Social8. Fundación Diocesana compartir 9. sena 10. corpourabá11. sintrainagro
12. Veedurías ciudadanas13. Comunidad de Paz San José de Apartadó14. Red de jóvenes “Red Urabá Joven”15. Juntas de Acción Comunal16. augura17. fundaniban18. fundaproban19. fundamilenio20. mapp-oea Apartadó21. comfenalco22. comfamiliar camacol
Relaciones fuente de colaboración
Relaciones puntuales Relaciones de conflicto
21
14 12
19
18
9
7 8
6
13
16
11
22 10
15
17
42
1 5
13
20
Alto
Med
ioBa
jo
A favor Indiferente En contra
NIVELES dE PodER
INTERÉS EN EL OBJETIVO
1. Decreto No 290 del 05 de diciembre de 2008 - Municipio de Andes. Decreto No 130 del 16 de diciembre de 2008 - Municipio de Chigorodó. Decreto No 228 del 17 de Di-ciembre de 2008 - Municipio de Apartadó. Decreto No 0095 del 22 de Diciembre de 2008 - Municipio de Ciudad Bolívar. Decreto No 092 del 16 de Diciembre de 2008 - Mu-nicipio de Jardín. Decreto No 057 del 03 de Marzo de 2009 – Municipio de Turbo.
78 79
En esta etapa se desarrollaron dos momentos vinculados entre sí, como fueron: la realización de un inventario de problemas y la ela-boración de un mapa de influencias, a través de los cuales, con el concurso e interacción de autoridades, ciudadanos, instituciones, organizaciones y sector privado del municipio, se identificaron los problemas de convivencia y seguridad ciudadana. Un buen diag-nóstico debe ser capaz de mostrar -idealmente con datos que lo avalen-, la realidad sobre la cual se desea intervenir a través del proyecto para cambiarla o investigarla. (Ver gráfico etapa 2).
Inventario de problemas y mapa de influencias
Mediante la técnica de “lluvia de ideas” y visualización con tarje-tas con los actores sociales e institucionales se representó el mu-nicipio tanto en aspectos positivos o negativos presentes en el territorio y en el entorno circundante. Con la realización de este inventario de problemas y mapa de influencias se logró obtener un listado de los diferentes problemas que afectaban la convi-vencia y la seguridad ciudadana en los municipios, es decir, un análisis general de la situación.
Etapa 3. Priorización y validación de las principales problemáticas convivencia, seguridad ciudadana y justicia.
Esta etapa, al igual que la anterior, estuvo constituida por dos pasos: el primero referido a la priorización y el segundo a la vali-dación de la información. (Ver Gráfico etapa 3).
A) La Priorización:
Esta implicó ordenar jerárquicamente las diferentes situaciones problemáticas: según su importancia o valor que se les asigna quie-nes analizan. En otras palabras, priorizar es valorar para la decisión de intervención, sabiendo que no todos los problemas tienen la misma importancia y que no siempre se cuenta con los recursos suficientes para intervenir todos los problemas encontrados. Por esto, la gran dificultad de priorizar no es escoger, sino renunciar. La importancia o relevancia para un problema no puede ser un juicio a priori, debe darse a partir de criterios claramente y previa-mente establecidos y sobre el conocimiento de la situación, no por suposiciones o percepciones. Estos criterios deben ser manejados por todos los analistas para obtener como producto un conjunto de los principales problemas que sobre un tópico específico (y) afectan a un sector o unidad de análisis particular.
Construcción de consenso
Caracterización de los
problemas
Priorización y validación
Análisis de problemas e
identificación de alternativas
Aprobación del plan y
preparación del seguimiento
Pasos:
● Inventario de problemas● Elaboración de un mapa de influencias
Acompañado:
● Problemas percibidos por la población: (diagnósticos participativos, etc).● Información epidemiológica y estadística: (encuestas, anuarios, etc).
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
ETAPAS 2 dE FoRMULACIÓN dE PLAN De conformidad a la propuesta del proyecto, se propusieron dos herramientas que permitieron la priorización.
•Matriz de Enfoque Epidemiológico que buscó hacer una ponderación bajo los cri-terios de gravedad, frecuencia, tendencia, valoración social y vulnerabilidad de los pro-blemas de convivencia y seguridad ciudadana listados anteriormente.
•Matriz de Impacto Cruzado, que permitió valorar y priorizar los diferentes aspectos de la situación de convivencia y seguridad ciudada-na de los municipios
B) La Validación de los Resultados:
El proceso de validación contó con el desarrollo de mesas de trabajo, donde los actores sociales e institucionales organizados por comités, con-cejos, entre otros, previamente seleccionados, se les presentó, los resultados de la caracterización y priorización.
•Mesas de trabajo, buscó ser un espacio de coordinación y reflexión conformado por ac-tores sociales e institucionales interesados en la situación de convivencia y seguridad ciuda-dana del municipio.
Etapa 4. Análisis de problemas e identificación de alternativas de solución.
En la medida que a la gente se le abrió el espacio para analizar, una por una, cuáles eran las causas originarias de la situación de convivencia y seguridad ciudadana del municipio y, a su vez, se le animó a iden-tificar cuáles eran los principales efectos o consecuencias derivadas de éstas, más fácil-mente se volvió el consenso en torno a cuá-les podrían ser las distintas alternativas para mitigar o solucionar la situación indeseable.
FUENTE: elaboración Propia.
Construcción de consenso
Caracterización de los
problemas
Priorización y validación
Análisis de problemas e
identificación de alternativas
Aprobación del plan y
preparación del seguimiento
Pasos :
● Priorización de problemas● Validación de resultados
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
ETAPAS 3 dE FoRMULACIÓN dE PLAN
FUENTE: elaboración Propia.
Construcción de consenso
Caracterización de los
problemas
Priorización y validación
Análisis de problemas e
identificación de alternativas
Aprobación del plan y
preparación del seguimiento
Pasos:
● Análisis etiológico del problema (Árbol de Problemas)● Identificación de los resultados o concecuencias derivadas del problema (Árbol de soluciones)● Línea de acción a emprender para resolver la situación (Matriz de orden lógico)
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
ETAPAS 4 dE FoRMULACIÓN dE PLAN
Esta etapa de análisis de problemas constó, básicamente, de tres pasos consecutivos.
•Determinación de cuáles son los factores o condiciones explicativas de su surgimiento, es decir, un análisis etiológico del problema.
•Esquematización de cuáles son los princi-pales resultados o consecuencias derivadas del problema.
•Identificación preliminar de cuáles pudieran ser las medidas o líneas de acción a emprender para resolver la situación de convivencia y segu-ridad ciudadana en nuestro municipio. (Matriz de Marco Lógico). (Ver Gráfico etapa 4).
FUENTE: elaboración Propia.
80
III. MEMORIA METODOLÓGICA dE LA ELABoRACIÓN dE PLANES EN EL
NoRdESTE ANTIoQUEÑo: LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOqUIA -UDEA
82 83
dESCRIPCIÓN dEL oPERAdoR
El Programa de Trabajo Social se articula a los principios misionales de la Univer-sidad de Antioquia y de la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene como uno de sus propósitos promover el desarrollo de la capacidad crítica y creativa de las comuni-dades para lo cual se involucra en procesos de investigación e intervención de tal manera que pueda poner al servicio de la sociedad sus avances teóricos y metodo-lógicos en el campo de la intervención Social para el desarrollo regional, nacional e internacional. El Departamento de Trabajo Social hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a la que también pertenecen los departamentos de Antropología, Historia, Sociología, Psicología, Psicoanálisis, el Programa de Post-grados y el Centro de Investigaciones CISH.
La Universidad de Antioquia ha fijado, dentro de sus propósitos fundamentales, proyectarse a la sociedad desde sus funciones básicas: docencia, extensión e in-vestigación; esta proyección involucra no sólo a la ciudad de Medellín y su área metropolitana, sino también a otras regiones del departamento de Antioquia con el ánimo de promover el desarrollo local y regional.
Planes desarrollados en los municipios de: Yalí, Segovia, Remedios, Anorí, Vegachi y Amalfi.
Documento elaborado por: Martha Inés Valderrama Barrera.1
El proceso de acompañamiento en la elaboración de los planes de seguridad y justicia si bien, tuvo en su primera fase como eje central del proceso la identifi-cación de los conceptos y percepciones que sobre seguridad ciudadana y justicia tienen los habitantes y lideres institucionales de cada uno de los seis municipios del nordeste Antioqueño donde se diseñaron planes (Segovia, Remedios, Yalí, Vegachí, Amalfi y Anorí), es importante resaltar que para efectos de este acom-pañamiento se partió por considerar, bajo las orientaciones de la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia, el reconocimiento de la multicausalidad de factores que inciden en la ocurrencia de situaciones violentas y conflictos cotidianos y la necesidad de generar estrategias colectivas entre las instituciones y la población civil para prevenir la violencia y atender los factores de riesgo que sean identificados, buscando superar los impactos y efectos que se podrían ver reflejados en la disminución de las pérdidas en vidas humanas y en los cos-tos que esto conlleva a nivel individual, familiar y social, en las incapacidades permanentes y en los efectos psicológicos del conflicto y las violencias en sus múltiples manifestaciones.
Estas rutas de trabajo colectivo implican también el fortalecimiento institu-cional, la coordinación entre actores y la configuración de voluntades políticas y ciudadanas para atender y prevenir las problemáticas asociadas en cada con-texto particular.
Desde esta perspectiva se establece una premisa que guía la estrategia de formula-ción de planes de Seguridad Ciudadana y Justicia:
En la medida que la confrontación armada disminuye por efectos del avance de la presencia del Estado, conflictividades opacadas o vistas como normales, empiezan a aflorar como problemáticas manifiestas bajo diversas formas de expresión que afectan el clima general del lugar, la seguridad y la convivencia cotidiana. Para el tratamiento adecuado de dichas conflictividades los ciudadanos y sus organizaciones, en acción conjunta con las administraciones locales, se deben corresponsabilizar de ellas, estudiarlas, acordar su trámite, llevarlos a cabo y evaluar los efectos de las soluciones estipuladas.
Enfoque que orienta a los planes de seguridad y justicia en el nordeste antioqueño
Bajo esta premisa el diseño de los planes municipales de seguridad ciudadana y justicia parten por reconocer que la seguridad en su condición social y comunita-ria se configura bajo dos dimensiones:
La seguridad personal: que involucra las acciones individuales y colectivas para contrarrestar la violencia y los riesgos reales o intangibles que atenten contra la integridad física de las personas y de la comunidad en general.
La seguridad y la convivencia cotidiana: que involucra la construcción de relacio-nes que disminuyan el uso de la fuerza física y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Promueve el trámite de conflictos, la recuperación de confianzas y de escenarios para la gobernanza y la transformación de imaginarios y represen-taciones que reconocen el uso de la fuerza física y la violencia como formas de manejo y “solución” de conflictos.
En consecuencia, las preguntas que orientaron el proceso de análisis de con-texto, actores y fenómenos, así como el diseño colectivo de acciones positivas encaminadas a mejorar la seguridad y la justicia en cada territorio, responden a interrogantes mayores que se compadecen con núcleos problematizadores que buscan respuestas frente a: ¿Cómo acceder a la justicia?, ¿cómo lograr una institucionalidad para la seguridad ciudadana?, ¿cómo fortalecer la presencia y confianza a las fuerzas armadas y a las instituciones públicas en su relación con los ciudadanos?, ¿cómo transformar entornos que se identifican como propicios para cometer actos de violencia?, ¿cómo prevenir el riesgo de vio-lencia en los niños y los jóvenes y cómo atender a quienes se encuentran en alto riesgo por su proximidad con la violencia y el conflicto?; ¿cómo prevenir la drogadicción como fenómeno que se correlaciona con el conflicto, las vio-lencias, la seguridad y la convivencia y cómo transformar ideas y convicciones que justifican la violencia?
Siendo estos algunos de los interrogantes y temas que de manera conjunta fueron tratados para generar respuestas y opciones en el diseño de los planes municipales de seguridad ciudadana y justi-cia en el Nordeste de Antioquia. Estos temas, si bien no limitan en sentido estricto el alcance de los planes, sí indican el enfoque de seguridad ciudadana y de justicia que propone la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia como marco referencial de trabajo desarrollado.
Los niveles de abordaje asociados con la seguridad ciudadana y justicia en cada municipio implican, bajo esta perspectiva con-ceptual, el diseño estratégico de programas y proyectos que in-volucren acciones en: la prevención de violencias y conflictos; la promoción de la convivencia ciudadana; la atención a población afectada o en riesgo de afectación; la generación de alternativas orientadas a propiciar cambios en los imaginarios y las repre-sentaciones individuales y colectivas que promueven la violencia como opción para el manejo de conflictos.
Ruta metodológica
La elaboración de los planes de seguridad y justicia en los munici-pios de Segovia, Remedios, Vegachí, Yalí, Amalfi y Anorí se realizó desde un enfoque de procesos entendido como un conjunto de actividades interrelacionadas que interactúan, con el fin de lograr que los objetivos propuestos se puedan convertir en los resulta-dos esperados. Cabe señalar que este enfoque se convirtió en una excelente vía para organizar y gestionar la forma en que las acti-vidades programadas para lograr los objetivos propuestos crearan valor agregado a las comunidades en relación a la participación y organización comunitaria, al igual que en la capacidad instalada para continuar con el trabajo en torno a la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana. Adicionalmente permitió realizar un tra-bajo de manera horizontal con las comunidades creando confianza desde ellos hacia el equipo que llevo a cabo las labores de campo. En términos generales se siguió la siguiente ruta
El desarrollo de una experiencia eminentemente participativa que parte por involucrar los actores institucionales y comunita-rios en el diseño y desarrollo de los planes de seguridad y justicia, para lo cual el primer requerimiento básico fue la conformación de la Mesa de Seguridad y Justicia de cada Municipio, las cuales tie-nen como función central la apropiación y dinamización del traba-jo, contando para ello con el apoyo, asesoría y acompañamiento de la Universidad de Antioquia. Esta propuesta metodológica incluye
la realización conjunta (Universidad de Antioquia – Mesas de Se-guridad y Justicia) de mapas de actores, diagnósticos rápidos parti-cipativos, aplicación y sistematización de encuestas, establecimien-tos de sistemas preliminares de información y la identificación con la comunidad y con sus diferentes actores de alternativas que respondan a necesidades concretas que permitan atender factores de riesgo y generar propuestas colectivas que comprometan en los ámbitos individuales, familiares, comunitarios e institucionales el trabajo por la seguridad ciudadana y la justicia local y subregional.
En todos los municipios las Mesas de Seguridad y Justicia estuvie-ron conformadas por funcionarios de la administración municipal, representantes de instituciones educativas, Comisarias de Familia, Casas de Justicia, Ejército, Fiscalía, Líderes de Asocomunal, grupos juveniles, grupos de la tercera edad, Juntas de Acción Comunal, entre otros, de acuerdo con la estructura institucional y organizati-va de cada municipio y contando con las voluntades y tiempos de participación activa de quienes fueron convocados.
Estas mesas fueron constituidas formalmente y reconocidas en cada instancia municipal, para lo cual se contó en todos los muni-cipios con el apoyo permanente de los alcaldes y la participación de los secretarios de gobierno. Además de definir colectivamente las funciones de las Mesas, se establecieron los planes de trabajo y se brindó la asesoría y capacitación a sus integrantes para avanzar en cada fase asociada con el diseño y desarrollo de los planes de seguridad y justicia.
1. Aspectos estructurales que articulan los planes de seguridad y justicia a la seguridad democrática y al plan de desarrollo de Antioquia:
En particular en los contenidos de los planes asociados con la se-guridad, la justicia y la convivencia local, subregional y regional. En esta fase se pudo identificar que la mayoría de los programas de gobierno de los Alcaldes elegidos en el 2007, mencionan de manera dispersa temas que tienen que ver con la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia, pocos lo hacen de manera integral y diferenciada de los programas sociales genera-les y de las políticas de seguridad y orden público.
Bajo estos lineamientos los planes de desarrollo de los munici-pios con los cuales se llevo a cabo esta experiencia involucran de manera puntual la necesidad de abordar problemas relacionados con: la seguridad ciudadana, la solución de conflictos, el trabajo
1. Docente de la Universidad de Antioquia, Trabajadora Social, Magister en Cultura de la Metrópolis Contemporánea y con estu-dios de maestría en investigación Urbano Regional. Adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Tra-bajo Social. El trabajo de campo fue realizado por un grupo de profesionales de Trabajo Social con el apoyo de un especialista en sistemas de información y de cinco estudiantes de último año de Trabajo Social de la Universi-dad de Antioquia sede de Segovia. Estuvo coordinado por las Trabajadoras sociales Luz María Franco y Yolima Ibeth Quintero bajo la asesoría académica de Gloria Mon-toya Cuervo y Martha Inés Valderrama.
En todos los municipios las Mesas de Seguridad y Justicia estuvieron conformadas por funcionarios de la administración municipal, representantes de instituciones educativas, Comisarias de Familia, Casas de Justicia, Ejército, Fiscalía, Líderes de Asocomunal, grupos juveniles, grupos de la tercera edad, Juntas de Acción Comunal, entre otros.
84 85
con jóvenes en riesgo, el trabajo con desmovilizados, la preven-ción de la violencia, la convivencia en el hogar y la generación de cambios culturales para la convivencia.
Como tendencia general, se resalta la voluntad política e ins-titucional para responder a la iniciativa de la Gobernación de Antioquia de emprender el proceso de diseño de los planes de seguridad y justicia. En cuatro de los seis municipios se hallaron algunas dinámicas específicas de trabajo interinstitucional aso-ciado con el proyecto Casa de Justicia Regional.
2. Contexto normativo:
Orientado a precisar el marco legal que ampara el proceso de ela-boración de los Planes de Seguridad y Justica, con énfasis en el reconocimiento del Decreto 2615 de 1991, la Ley 62 de 1993, la Ley 418 de 1997, la Ley 715 del 2001, el Código de Tránsito Na-cional. Otros instrumentos previstos por el marco legal y con res-ponsabilidades en prevención son el Plan Municipal de Prevención de Salud Mental y Violencia, la ley de Infancia y Adolescencia, el Plan de Atención Básica e instancias como el Consejo Municipal de Política Social y el Consejo Municipal de Seguridad Social.
3. Contexto socio económico municipal:
Estuvo orientado a identificar y caracterizar cada uno de los mu-nicipios desde su perspectiva histórica, sus dinámicas económi-cas, su estructura poblacional y social, el conflicto, los procesos de movilidad social y las dinámicas asociadas con los planes de gobierno y planes de desarrollo municipal y la estructura insti-tucional y organizacional, buscando un acercamiento contextual a cada municipio a partir de las fuentes secundarias y el acer-camiento directo a personas con experiencias o conocimientos claves, mediante la realización de entrevistas informales.
4. Mapa de actores:
El levantamiento del mapa de actores se constituyó en un instru-mento para identificar y caracterizar las organizaciones partici-pantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de cada localidad. Esta técnica permitió, además de identificar los actores interesados en participar del proceso, definir sus intereses y percepciones acerca de los problemas específicos asociados con la seguridad y la justi-cia, los recursos, coberturas y ámbitos de trabajo en torno al tema central que nos ocupó, tratando de definir las responsabilidades
y posibilidades de participación no sólo en la identificación y caracterización de los problemas, sino, también, en el plantea-miento de alternativas y rutas de acción para atenderlos.
Para este levantamiento se realizaron entrevistas semi estructura-das con actores claves institucionales y líderes de organizaciones sociales: Comisaría de Familia, inspección de policía y tránsito, personería, Secretarios de despacho (Gobierno, Desarrollo So-cial, Planeación), casa de justicia, hospital, Fiscalía seccional, Fis-calía local, inspección distrital del trabajo, juzgado de familia, conciliadores, Policía Comunitaria, Casa de la Cultura, Juntas de Acción Comunal, grupos juveniles, entre otros.
Como tendencias generales que surgen de este momento se identificaron problemas de coordinación y comunicación inte-rinstitucional e interorganizacional; dificultades en términos del establecimiento de liderazgos institucionales que permitan la apropiación del Plan y comprometan su implementación; nece-sidades de capacitación del recurso humano (técnico y profesio-nal) para el trabajo coordinado, para el abordaje de problemáticas asociadas con seguridad, justicia y convivencia y para la elabora-ción, gestión y gerencia de proyectos.
Para el caso de los municipios de Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí se identificó como potencial la existencia de la Casa de Justicia como espacio de convergencia, coordinación y articulación interinstitucio-nal para los asuntos de seguridad y justicia, y los coordinadores de las Casas de Justicia como líderes dinamizadores del funcionamiento de las Mesas de Seguridad y Justicia y sus correspondientes Planes.
Si bien las voluntades políticas de las administraciones municipa-les, instituciones, funcionarios y líderes comunitarios fueron fa-vorables a los Planes de Seguridad y Justicia y se constituyeron en factor fundamental en el desarrollo de esta experiencia, es preciso advertir que la falta de recursos económicos y profesionales pone en riesgo la ejecución de los Planes. Como resultado se logró configurar en cada municipio el mapa de actores asociados con seguridad y justicia, una matriz que expresa su nivel de impor-tancia y las acciones de los actores en torno al tema y el esquema de la red de relaciones entre actores.
5. diagnóstico:
Implicó la realización de diagnósticos rápidos participativos, Ma-pas de Vulnerabilidad y Riesgo con población infantil y juvenil y
aplicación de encuestas para involucrar parámetros cuantitativos asociados con la seguridad y la justicia local y regional.
El momento de elaboración del diagnóstico se constituyó en una fase crucial y determinante de los desenlaces que llevaron a la estructuración de los Planes de Seguridad y Justicia: para el caso del nordeste, los diagnósticos involucraron dos enfoques que en su conjunto se complementan. Un primer enfoque, de corte cualitativo, se orientó hacia la realización de diagnósticos rápi-dos participativos y mapas de vulnerabilidad y riesgo, haciendo hincapié en el papel activo que asumen los involucrados en el análisis de problemas y, en general, en todo el curso del proceso de planificación, donde los agentes externos, específicamente la Universidad de Antioquia, asume su rol como el de “facilitador” y los actores locales se constituyeron en generadores de la infor-mación, propietarios de los resultados de este ejercicio investi-gativo y responsables de las alternativas que se plantearon para atender los problemas identificados.
Un segundo enfoque, de corte cuantitativo, se llevó a cabo a tra-vés del diseño de un instrumento orientado a recabar informa-ción asociada con la manera como los diferentes actores perciben y opinan sobre los problemas de seguridad y justicia en cada mu-nicipalidad y las alternativas que proponen para superarlos. La encuesta se aplicó a una muestra representativa de los habitantes del casco urbano de cada municipio, teniendo como parámetro las cifras oficiales de población y permitió contrastar la infor-mación cualitativa que arrojaron los diagnósticos rápidos y los Mapas de vulnerabilidad y riesgo.
Es importante señalar que a la realización de los DRP y los Ma-pas de Vulnerabilidad y Riego se vincularon grupos juveniles, integrantes de las mesas de seguridad y justicia, organizaciones de base, grupos de mujeres y se realizaron un promedio de 200 encuestas a habitantes del casco urbano de cada municipio. Como resultado de este proceso se logró un acercamiento a los imaginarios y percepciones que tienen los diferentes actores so-bre la seguridad, la justicia y la convivencia, se identificaron y priorizaron los problemas asociados con seguridad y justicia en cada municipio y se perfilaron alternativas para atenderlos. Así mismo se contrastó y trianguló la información cuantitativa y cua-litativa, entre actores y grupos poblacionales y se construyó una base de datos orientada al establecimiento de un sistema local de información sobre seguridad y justicia comunitaria, así se generó el insumo central para el diseño de los planes.
6. diseño de los planes de seguridad y justicia:
Con base en los diagnósticos, en la información que resultó de la aplicación de la encuesta, en la información aportada por cada institución, en la definición de problemas y en la priorización de los mismos se procedió a la definición de líneas de estrategias de intervención, programas y proyectos y actividades y recursos, como los componentes centrales constitutivos de los Planes de Segu-ridad y Justicia de cada uno de los municipios. Este proceso también se desarrolló de manera participativa y el escenario central lo constituyeron las Mesas de Seguridad y Justicia.
Se realizaron varios talleres orientados a la: socialización y validación del diagnóstico y priorización de problemas, definición de las líneas y programas estratégicas de intervención, definición de proyectos y responsables de la ejecución del plan; de igual forma se realizaron jornadas de evaluación y cierre del proceso y definición de compromisos de los integrantes de la Mesa con respecto a la gestión, ejecución y socialización del plan de seguridad ciudadana y convivencia. Como resultado de esta fase las Mesas de Seguridad y Justicia lograron presentar los seis Planes de Seguridad y Justicia ante los dife-rentes actores vinculados al proceso, a las Alcaldías municipales y a los Concejos Municipales, buscando el compromiso institucional y comunitario para su ejecución.
7. Bases de datos:
Los resultados del diagnóstico, la información cualitativa y cuantitativa y la priorización de problemas permitieron a las Mesas de Seguridad y Justicia el diseño de una matriz de información constituida sobre la base de categorías y variables de análisis acerca de los problemas de mayor recurrencia en materia de conflictividad en cada municipio, en correspondencia con el tipo de casos y situa-ciones registradas por las instituciones. Con base en estas categorías se montó en EPIINFO, un sistema preliminar de información que permita a las mesas el reporte de casos y procesamiento de datos para realizar seguimiento al comportamiento de los problemas recurrentes. Además de diseñar el sistema, se instaló el programa en cada municipio y se capacitaron algunos funcionarios definidos en el marco de las Mesas de Seguridad y Justicia como responsables del manejo de dicha información.
8. Asesoría, acompañamiento y capacitación:
Como estrategia que hizo transversal el desarrollo de la experiencia, la asesoría, el acompañamiento permanente y la capacitación a funcionarios y líderes que hacen parte de las Mesas de Seguridad y Justicia se constituyó en una herramienta que orientó el trabajo promovido por la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo Social.
86
IV. EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD EAFIT Y LA FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ
CoN LoS PLANES dE SEGURIdAd y JUSTICIAEN LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO, LA CEJA y MARINILLA
88 89
descripción del operador
Planes desarrollados en los municipios de: Rionegro, La Ceja y Marinilla.
Documento elaborado por: Adolfo Eslava, Director pregrado en Ciencias Políti-cas, Universidad Eafit; Juan Diego Agudelo y Temis Angarita, investigadores ads-critos al centro de análisis político de la Universidad Eafit.
La labor de acompañamiento a la elaboración de los planes de seguridad y jus-ticia en tres municipios del oriente antioqueño bajo los parámetros señalados por la Fundación Ideas para la Paz, fue una ocasión inmejorable para fortalecer la función formativa que el Centro de Análisis Político cumple para el pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Esa fue razón suficiente para hacer todo el esfuerzo que estuvo a nuestro alcance con el fin de cumplir con las tareas de esta importante iniciativa de la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia.
El proceso permitió indagar en la composición política, en aspectos relevantes del plan de desarrollo y a los principales indicadores socioeconómicos por muni-cipio y eventos relacionados con riesgo sociopolítico durante los años recientes en cada municipio. Además, se recopiló información cuantitativa suministrada por las diferentes autoridades y dependencias municipales, con el fin de elaborar el análisis acerca de la situación en materia de seguridad y convivencia del muni-cipio. Dicha información, fue constatada, concatenada y analizada con respecto a la información cualitativa obtenida en las actividades realizadas dentro del municipio, con la comunidad y el operador principal, Fundación Ideas para la Paz. Al final, se ofrecen unas recomendaciones generales para cada uno de los municipios objeto de estudio.
Es importante destacar que para el desarrollo de la labor encomendada se apuesta por una aproximación conceptual en perspectiva institucional de políticas públi-cas para la seguridad.
Cabe anotar que el concepto de instituciones ha recibido creciente atención por parte de los estudiosos de las disciplinas sociales. No existe una definición única pero el Nobel de Economía de 1993, Douglass North ofrece una explicación sim-ple cuando asegura que “las instituciones son las reglas del juego en una sociedad” (1993:13). Para nuestro caso, las reglas se refieren a normas y costumbres que reflejan obligaciones, instrucciones o prohibiciones para la vida en comunidad, tema en el cual, las políticas públicas son el escenario en donde las decisiones de la ciudadanía se combinan con las reglas escritas y no escritas para cumplir los objeti-vos sociales, en este caso en materia de seguridad y justicia.
En este sentido, conviene citar la definición de políticas públicas que ofrece el exper-to chileno Eugenio Lahera: “cursos de acción y flujos de información relacionados
con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrolla-dos por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comuni-dad y el sector privado (2008: 17). De allí se deduce que una política pública responde a las necesidades y requerimientos de una comunidad regida bajo el sistema democrático. Frente a este tema en concreto y conectándolo con nuestra labor en los municipios, es posible afirmar que las políticas públicas que se re-fieren a los temas de seguridad y de justicia, surgen de una necesidad manifiesta de la comunidad antes que a iniciativas espontáneas de la administración. Cabe anotar que no se puede restringir el concepto de seguridad a una idea especí-fica de orden público. La seguridad ciudadana es sustancial al estado social y democrático de derecho definido por las constituciones de cada país, dice que, la seguridad ciudadana debe definirse como “una condición que debe garantizar el Estado, para que sus asociados puedan ejercer sus deberes y derechos en com-pleta libertad” (Medellín, 2000: 11).
En esta apuesta conceptual se enmarca el trabajo cuyo proceso y resultados se describen a continuación comenzando por una mirada contextual con base en cifras de calidad de vida, luego se enuncia la metodología utilizada y los hallazgos obtenidos, para terminar con conclusiones y recomendaciones generales.
Información de condiciones socioeconómicas
Con base en las estadísticas generales de cada municipio estimadas por el Depar-tamento Administrativo de Planeación para años recientes y teniendo en cuenta los indicadores de calidad de vida elaborados con base en los resultados de la En-cuesta de Calidad de Vida -ECV- realizada durante el año 2007, es posible ofrecer un panorama general de las condiciones de vida en los tres municipios objeto de estudio.
En primer lugar, es preciso abordar las cifras arrojadas por la encuesta que resultó de aplicar el formulario en un total de 66.753 hogares durante los meses de sep-tiembre y diciembre de 2007.
Cabe anotar que los resultados son estadísticamente significativos en subregiones y zonas pero no para cada municipio. Para el caso de la subregión del oriente antio-queño se establecieron tres zonas de las cuales Valle de San Nicolás comprende los tres municipios de interés para el presente estudio. Cabe anotar que en términos poblacionales, La Ceja, Marinilla y Rionegro en conjunto representan más del 50% de la población de esta zona.
Los cuatro paneles del gráfico 1 muestran resultados de la encuesta que hacen alusión a los asuntos de seguridad y convivencia en la zona denominada Valle de San Nicolás y permite su comparación con el referente urbano del depar-tamento que es la subregión del Valle de Aburrá, así como con el referente agregado del departamento.
En materia de violencia intrafamiliar, es posible establecer que el Valle de San Nicolás no constituye un área con presencia alarmante del fenómeno toda vez que la tasa por cien mil habitantes correspon-de a una cuarta parte de la magnitud observada en el Valle de Aburrá y en el departamento. De igual forma, el porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas de un hecho delictivo asciende a 1.67%, guarismo que representa menos de la tercera parte del resultado en todo el departamento.
Con respecto al consumo de drogas y alcohol, se tienen dos tendencias: la primera corrobora el mejor nivel del Valle de San Nicolás en comparación con los dos referentes seleccionados, toda vez que el consumo de sustancias psicoactivas corresponde a un medio del resultado departamental. Como se puede observar en el panel inferior derecho, la segunda tendencia es contraria a las demás ya que el porcentaje de población mayor de diez años que consume alcohol durante el último año en el Valle de San Nicolás, se ubica en niveles superiores a los hallazgos tanto en el Valle de Aburrá como en todo el departamento de Antioquia.
GRÁFICo 1 ALGUNoS RESULTAdoS dE SEGURIdAd y CoNVIVENCIA
Valle de San Nicolas
137
522588
Valle de San Aburrá
Antioquia
Violencia Intrafamiliar (tasa por cien mil)
Valle de San Nicolas
1,67
4,565,31
Valle de San Aburrá
Antioquia
Victimización(porcentaje de víctimas)
Valle de San Nicolas
18,1
16,416,1
Valle de San Aburrá
Antioquia
Consumo de alcohol
Valle de San Nicolas
0,4
0.8 0,8
Valle de San Aburrá
Antioquia
Consumo de sustancias psicoactivas
FUENTE: ECV, 2007
El gráfico 2 muestra un par de factores que pueden ser variables explicativas de sucesos relacionados con los temas de la seguridad y la convivencia en la zona. En primer lugar, los hogares con nece-sidades básicas insatisfechas de la zona objeto de estudio ascienden al 8.6% del total, dos puntos porcentuales por debajo del guaris-mo departamental, esta variable entendida como una medida de pobreza, indica que la región presenta un mejor nivel de condi-ciones de vida respecto al promedio departamental. No obstante, respecto al resultado obtenido para el Valle de Aburrá, es posible asegurar que existe una brecha cercana a los tres puntos porcentua-les que sitúan al Valle de San Nicolás por debajo de las condiciones de vida del referente urbano del departamento. En segundo lugar, la población activamente deportista muestra una cifra que apenas supera la tercera parte del resultado departamental.
GRÁFICo 2 RESULTAdoS EN FACToRES CLAVE
Valle de San Nicolas
2,8
8,6
10,6
6,67,6
5,9
Valle de San Aburrá
Antioquia
Población activamente deportista
Hogares con NBI
FUENTE: ECV, 2007
90 91
Por último, es importante resaltar los resultados en materia de cobertura educativa que permiten tener indicios de la dimensión del caldo de cultivo que constituye la población desescolarizada. La comparación por niveles de edad que se aprecia en el gráfico 3, muestra la evolución del paso de los jóvenes por el sistema educativo: en Antioquia, de los 88 estudiantes en educación básica, 76 pasan a educación media y sólo 29 de estos últimos acceden a educación superior.
En síntesis, más del 70% de la población de 18 a 24 años no se encuentra en el sistema educativo, lo cual sumado a la amenaza permanente de informalidad y desempleo desemboca en tiempo libre; lo cual conjugado con las cifras de población deportista del gráfico 2 se convierte en asunto que reviste especial interés de cara a enfrentar problemas de seguridad y convivencia en la zona.
Con respecto a cifras municipales de carácter general es posible identificar algunos elementos co-munes como el porcentaje de población entre 14 y 26 años de edad, la cual es cercana a la cuarta parte de la población total de cada uno de los municipios, el nivel de pobreza en términos del departamento se ubica en el rango inferior, aunque Rionegro sobresale dado que es uno de los tres municipios menos pobre de Antioquia. La cobertura en salud muestra resultados dispares siendo Marinilla el municipio con menor porcentaje. Por último, las agresiones se ubican entre las princi-pales causas de defunción con un porcentaje de participación entre las diez principales, que oscila entre 7 y 13%. (Ver gráfico 3)
Información de eventos relacionados con riesgo sociopolítico
El Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT estuvo al frente del Sistema de Informa-ción de Riesgo Sociopolítico -SIRS-, una base de datos que contiene el monitoreo sistemático de cuarenta medios de comunicación en relación con el conflicto armado y conflicto social en el país durante los últimos años. De acuerdo con el registro en medios de comunicación, los tres mu-nicipios objeto de estudio han presentado una evolución notable en materia de eventos asociados al riesgo social y político que encarna el conflicto armado y el conflicto social en nuestro país. El gráfico 4 muestra una comparación para tres períodos, en donde el año 2004 se presenta como un punto crítico que genera un cambio drástico de la tendencia. (Ver gráfico 4)
Durante los tres años anteriores al 2004 era frecuente la cobertura noticiosa siendo Marinilla el municipio con mayor aparición en medios. El 2004 fue el año con mayor número de eventos al-canzando 15 episodios, de los cuales 7 corresponden a Rionegro. Cabe anotar que la manifestación ciudadana se hizo sentir en cada uno de los municipios en cuestión.
No obstante, después del 2004 se puede observar una disminución sustancial de eventos, muchos de los cuales obedecen a captura de importantes cabecillas de actores armados al margen de la ley tales como: Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y Bloque Metro de las AUC. En este tercer periodo de estudio, el municipio con mayor número de eventos fue La Ceja.
Es importante resaltar que la información recolectada por el SIRS tiene en cuenta acciones tanto en la cabecera urbana como en la zona rural, no obstante, constituye una herramienta indicativa del comportamiento de la presencia de fuerzas de seguridad del Estado, de actores armados, de delincuencia organizada y común, como también de la respuesta ciudadana frente a los violentos.
GRÁFICo 3 RESULTAdoS EN ESCoLARIdAd
Valle de San Nicolas
89
65
83
34
76
29
17
8988
Valle de San Aburrá
Antioquia
Tasa de asistencia escolar(12 a 15)
Tasa de asistencia escolar(16 a 17)
Tasa de asistencia escolar(18 a 24)
FUENTE: ECV, 2007
GRÁFICo 4. EVENToS PoR MUNICIPIo
Marinilla
10
5
34
7
3
1
6
9
La Ceja Rionegro
FUENTE: SIRS.
2001-2003 2004 2005-2009
En síntesis, se trata de una terna de municipios que han padecido los embates de la violencia pero que, a la luz del cubrimiento mediático, evidencian mejoras sustanciales respecto a número de episodios del conflicto social y armado.
Experiencia y hallazgos
•De acuerdo con Fundación Ideas para la Paz -FIP- (2009) un Plan Integral de Seguridad y Justicia cumple con estas ca-racterísticas:
•Documento elaborado de manera conjunta entre las autori-dades locales, las agencias de seguridad, justicia y con partici-pación de la comunidad.
•Su objetivo: diseñar estrategias y programas para atender los hechos que generan violencia, crimen e inseguridad.
•Se basa en un diagnóstico verídico, con amplia y suficiente información de buena calidad.
•Debe tener metas e indicadores para cumplirse en un periodo específico, especificando qué recursos se han destinado para cumplir con dicho Plan de Seguridad
Debe procurar ser una herramienta participativa.
Este apartado tiene el propósito de describir el proceso de la bús-queda de información cuantitativa y cualitativa que se requiere para elaborar un plan de esta naturaleza. Para ello, en la tabla se describen las herramientas metodológicas utilizadas, en tanto que los párrafos siguientes enuncian los principales hallazgos por municipio. (Ver cuadro herramientas metodológicas)
Marinilla
En forma generalizada es posible decir que el análisis cualitativo y cuantitativo arroja las siguientes problemáticas:
Seguridad: Atracos a mano armada o fleteos y robo a aparta-mentos. En el Municipio se han implementado algunas medidas de seguridad como cámaras y consejos de seguridad, pero aún no se conoce su efectividad, por el poco tiempo que lleva usándose en el Municipio. La comunidad opina que logrando una buena relación entre ellos y la Policía sería más fácil trabajar, pero ésta
no responde a los llamados de los primeros o no existe una rela-ción de confianza debido a la constante rotación de las autorida-des, lo que desencadena que muchas veces ni siquiera conozcan bien el funcionamiento del Municipio.
Convivencia: Los problemas principales de convivencia son la violencia intrafamiliar y la contaminación auditiva por parte de los negocios. El Municipio no ha aportado soluciones para resolver estas problemáticas, aunque han contado con ayuda de redes de apoyo relacionadas en este tema. Se manifiesta además un descon-tento con la Comisaria de Familia, dado que no existe un grupo interdisciplinario para la atención a los usuarios. Se plantea como posible solución la generación de campañas de concientización y educación en resolución de conflictos para la ciudadanía en gene-ral, desde niños hasta madres y padres de familia.
Cultura de la legalidad: Se observa en el Municipio una pobre cultura de la legalidad, además de una denuncia grave de modificaciones a la norma de conveniencia desde el Plan de Ordenamiento Territorial. Muchos sectores de la población no cumplen con los requisitos y trabajan sin papeles. La comunidad siente la ausencia de la fuerza pública dentro del Municipio ex-presada también en una rotación y falta de perseverancia en sus esquemas de vigilancia, lo que hace que la institución policial pierda confianza y credibilidad.
La Ceja
Durante la primera visita al Municipio, se observaron ciertas problemáticas que en materia de seguridad, convivencia, cultura de la legalidad y justicia, afectan el desarrollo de la vida políti-ca y social. La Ceja del Tambo, ha sido un Municipio golpeado fuertemente por el fenómeno del paramilitarismo; no sólo por el impacto en la institucionalidad y la victimización, sino por la reputación misma adquirida, que redunda en aspectos tanto de la psicología social como en la competitividad del mismo en el turismo y otro tipo de actividades comerciales.
El fenómeno del paramilitarismo, crea un marco de referencia para los jóvenes que hacen parte de la deserción escolar y tiene hoy huellas directas o indirectas en el incremento de la delin-cuencia común, pero además ha tenido impacto en los valores de un sector de la población con los ideales de una vida fácil, sin educación, mediatizada por el uso de la violencia y el enriqueci-miento por la vía de los atajos.
Herramientas metodológicas
Recolección de información cuantitativa
En cada municipio se buscó información estadística en las siguientes entidades: Comisaría, Secretaría de Salud, Tránsito municipal, Comando de Policía municipal, Comando de Policía Departamento de Antioquia del Centro de Investigaciones Criminológicas; Gobernación de Antioquia - anuario estadístico; se compiló la información de estas fuentes y se llevó a cabo un análisis para ser comparado y complementado con la información cualitativa.
Recolección de información cualitativa
La información cualitativa es fundamental debido a que son los detalles y acontecimientos que revela la población afectada; ya sea por ser victimarios, por evidenciar la situación o por solo percepción de la seguridad en el mu-nicipio. Las generalidades de la información cualitativa se encuentran enun-ciadas en los siguientes apartados referentes a cada municipio. Las fuentes de información cualitativa son las entrevistas, grupos y focales y encuesta que se describen a continuación.
Entrevistas Semi-estructuradas con diversidad de actores público y privadosSe aplicaron de manera directa a 15 personas previamente seleccionadas entre comerciantes, líderes comunitarios y funcionarios de la administración local. Las entrevistas se realizaron sobre un cuestionario previamente elab-orado, que contenía preguntas relacionadas con la percepción, opinión y conocimiento que tienen las personas acerca de la situación de seguridad, convivencia y cultura de la legalidad en su Municipio, las medidas tomadas por la administración para enfrentar la problemática y su eficacia y las medi-das que a juicio de cada actor deberían implementarse.
Convocatoria de Grupos focales para la elaboración de mapas de geo-referenciación
También llamados mapas de riesgo, la elaboración de estos consiste en la ubicación debidamente referenciada de los principales problemas de seguri-dad o potenciales problemáticas de inseguridad, enmarcados en un mapa del Municipio, que sirva como una herramienta de retroalimentación tanto para la ciudadanía, las autoridades y los operadores del plan.
Encuesta
Ésta fue la etapa final del proceso de diagnóstico. Se realizaron dos tipos de encuestas, como son encuestas de victimización y encuestas de autoreporte con jóvenes escolarizados. El objetivo de estas encuestas fue contrastar la información suministrada por la comunidad con los indicadores consignados en la información oficial disponible
92 93
Estos antecedentes se materializan hoy en la proliferación de grupos armados al margen de la ley, la inclusión de menores de edad en los mismos y la actividad mafiosa de éstos operando en muchos casos como “empresas de seguridad privada” (para lo que se requiere cierta aquiescencia de la población). Esto sin duda irradia a una población que no está directamente vinculada al crimen con la “opción” de la prostitución, que afecta también a los menores como un fenómeno recurrente y en incremento y está teniendo un dramático impacto en el contagio de enfer-medades de transmisión sexual en adolescentes y la oferta de sustancias psicoactivas. Los circuitos de la economía ilegal crear clientelas como una demanda (y por lo tanto incentivos) para servicios clandestinos como los de la prostitución y otros más difusos (como la vigilancia desarmada, la mensajería y las redes de comunicación) que seducen al joven para dejar los estudios y comenzar una carrera delincuencial.
El diagnóstico indica que los esfuerzos se deben enmarcar en los frentes de juventud y legalidad. Es necesario abordar la juventud desde las oportunidades y fundamentalmente desde el desempleo (como preocupación de primer renglón de la administración lo-cal, que ha presenciado como la crisis económica internacional ha afectado la industria floricultura expresada en despidos masivos), que sin ser causa, crea una condición para que las actividades delincuenciales proliferen en jóvenes con expectativas frustradas y tiempo libre no canalizado. Sobre la legalidad, como camino para superar el antecedente del paramilitarismo, se necesita pri-mero mayor presencia de la Policía, pero también un trabajo cul-tural que sea capaz de afrontar el desafío de inculcar valores de legalidad no sólo en el poblador, sino ante la alta recepción de desplazados que tiene el Municipio y que va creando una brecha entre los paradigmas culturales y las prácticas y herramientas para la solución pacifica de los conflictos (así como también se conec-ta el problema del empleo, que se propone aquí abordar desde el enfoque de juventud).
Rionegro
Aunque Rionegro presenta cifras muy semejantes al promedio de hechos relacionados con seguridad con respecto a los demás mu-nicipios de Antioquia, algunos de los resultados en las encuestas son atípicos en comparación con las de los demás municipios. En cuanto al tema de los delitos más recurrentes en Antioquia: atra-co y robo, Rionegro está por debajo del promedio de estos delitos con un 64% mientras que los otros municipios promedian en
conjunto un 73% de robos y atracos. En cuanto a homicidios, las encuestas arrojaron un 0% de resultado mientras que en el resto de Antioquia se presenta un índice del 10% en asesinatos. Como ya se mencionó, los resultados de las encuestas frente al tema de asesinatos difieren considerablemente de las cifras que presenta la Policía Nacional las cuales promedian durante 2007 y 2008 en un 7,5%. En cuanto a la pregunta sobre si el encuestado o alguien de su hogar ha sido víctima de algún delito durante los últimos 12 meses, Rionegro se encuentra con el mismo índice de delitos no denunciados que el resto de los municipios: el 16%. Una cifra alta que demuestra que las personas siguen utilizando diferentes medios para solucionar sus conflictos como recurrir a grupos ilegales, hacer justicia por sus propios medios o no acudir a las autoridades por desconfianza o percepción de ineficiencia. Éste resultado es un llamado a las instituciones para seguir traba-jando por recuperar la confianza ciudadana.
Como se ha podido observar hay grandes diferencias entre las respuestas de la ciudadanía frente a temas determinados como los homicidios y los hurtos o robos. Mientras que la ciudadanía dijo sentir que los hurtos y robos son los delitos que más ocurren en Rionegro con un 64%, la Policía dice que estos hechos sólo com-ponen un 18% del total de delitos ocurridos en el Municipio. En cuanto al tema de homicidios, la diferencia en la información se puede explicar con base en la formulación de la pregunta de la encuesta: ¿de qué delitos ha sido víctima?, pues al estar mal for-mulada, anula la posibilidad de responder homicidio, su respues-ta es un 0% en los resultados. La siguiente pregunta es: ¿Ha sido usted o alguien de su familia víctima de algún delito durante los últimos 12 meses? Las opciones de respuesta a esta pregunta sólo eran si o no, por lo tanto no se puede determinar con claridad el tipo de delitos del cual han sido víctimas las personas encuestadas o sus allegados.
Al contrastar los resultados de las encuestas a los ciudadanos y las cifras presentadas por la Policía, se puede concluir que Rio-negro tiene serios problemas de seguridad sobre todo en lo que respecta a homicidios y robos o atracos. Aunque las gráficas no presentan cifras sobre el tema del narcotráfico en este Municipio, la investigación que se llevó a cabo durante 6 meses en Rionegro permite deducir que esta zona está considerablemente marcada por esta problemática. La lectura, es que muchos de los robos y atracos –no todos- son producto del alto índice de drogadicción y muchos de los homicidios allí ocurridos pueden tener algún tipo de relación con la lucha entre grupos narcotraficantes por el
control de esta zona. Sin embargo hay temas alentadores como el del secuestro el cual registra índices bajos tanto en las encuestas ciudadanas como en las cifras de la Policía.
¿Qué se arriesga y quiénes están en riesgo?
Se arriesga la institucionalidad ya que no se generan espacios de consenso ni un ‘ambiente’ de confianza entre sociedad, autori-dades, espacios públicos y seguridad. La institucionalidad es un mecanismo, las “reglas de juego” claves para salvaguardar la inte-gridad tanto de la autoridad, el gobierno local y la ciudadanía ex-presada en ámbitos sociales, políticos, económicos, entre otros.Se arriesgan los medios de participación de la ciudadanía, ya que ésta se siente vulnerada y en estado de indefensión. Esto resulta dañino para la interacción ciudadano-instituciones-autoridad-gobierno local, donde todos hacen parte indispensable y crucial para su buen funcionamiento. Está en riesgo la ciudadanía como actor político del Municipio.
Está en riesgo la población joven puesto que es un sector vulne-rable y muy susceptible de encontrar en la ilegalidad y en los gru-pos armados, una forma de subsistencia económica, un medio de ingresos fijos, y sobre todo, un medio de reconocimiento social que genere status. El desempleo y la desocupación, se pueden convertir en causas y/o motivos para que un segmento de la po-blación juvenil, encuentre en la distribución de estupefacientes, en el hurto, o incluso el homicidio, no conductas reprochables o castigables, sino una forma válida de ganarse la vida.
Los temas de seguridad carecen de atención institucional en mu-chos casos y fueron recurrentes los resultados como la prolife-ración de grupos armados al margen de la ley y la inclusión de menores de edad en los mismos. El problema principal de los municipios en materia de seguridad, es la permanente presencia de menores perpetrando los delitos más graves, como el homici-dio, el hurto, el “raponazo”, la distribución y consumo de dro-gas, los casos de abuso sexual y de violencia intrafamiliar y social.
Se nota una gran preocupación frente a la situación de orden público que viven los barrios y comunidades alejadas de los centros municipales y se dice que hay un ‘cierto abandono’ de la autoridad en muchos barrios, pues la fuerza pública sólo hace frente a las problemáticas sociales y de seguridad cer-ca de las zonas centrales donde se da una concentración de las autoridades.
Es necesario abordar la juventud desde las oportunidades y
fundamentalmente desde el desempleo (como preocupación
de primer renglón de la administración local, que ha
presenciado como la crisis económica internacional ha
afectado la industria floricultura expresada en despidos masivos).
LA CEJA MARINILLA RIoNEGRo
La proliferación de grupos armados al
margen de la ley
Convivencia y cultura
ciudadana
Delincuencia y narcotráfico
Jóvenes en riesgo;
Distribución y consumo de
drogas
Consumo de drogas y alcohol Narcotráfico
Homicidio, hurto, ‘raponazo’.
La violencia intrafamiliar
(maltrato físico y sicológico)
Robo
Violencia intrafamiliar y social; Abuso
sexual
Adultos y jóvenes como actores
generadores de conflicto,
Homicidios
Los tres municipios reclaman la presencia Institucional
96
Los avances en la consolidación de condiciones de normalidad y seguridad han hecho visibles, o han intensificado, fenómenos que afectan la seguridad ciudadana y la coexistencia pacífica de los ciudadanos. La violencia interpersonal en el ámbito público y en el hogar y la aceptación de patrones culturales legitimadores de prácticas violentas que afectan de forma particular a las poblacio-nes mas vulnerables, son temas que adquieren una mayor priori-dad en la gestión pública. De cara a este nuevo escenario, el Go-bierno Nacional ha impulsado la estrategia nacional de seguridad ciudadana con la que se busca fortalecer la ciudadanía y promover la adecuada gestión de los conflictos. A su vez, la Gobernación de Antioquia ha complementado este proceso mediante el apoyo a los gobiernos locales en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para gestionar la seguridad ciudadana.
Esta publicación presenta los resultados y aprendizajes del proceso de formulación de Planes Municipales de Seguridad en diferentes municipios del Departamento, en un esfuerzo que contó con la colaboración de actores del sector público, universidades (Univer-sidad de Antioquia, PREVIVA, Universidad Nacional de Medellín), la sociedad civil (Ideas para la Paz) y la cooperación internacional (ONU-HABITAT). A lo largo del documento se identifican elemen-tos conceptuales y metodológicos identificados para el diseño de instrumentos de gestión de la seguridad ciudadana y se presentan recomendaciones a tener en cuenta en el desarrollo de los diferen-tes momentos que tienen lugar para la formulación e implement-ación de Planes Municipales de Seguridad Ciudadana.
GoBERNACIÓN dE ANTIoQUIACentro Administrativo departamental
dIrecciónCalle 42B No. 52-106
Conmutador:(574) 383 80 00
Correo electronico:[email protected]ín, Colombia