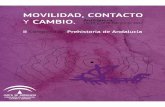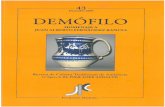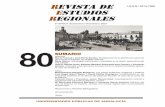Tratados Internacionales Normas Oficiales Mexicanas Normas Mexicanas
Estudio preliminar a La elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía en sus...
Transcript of Estudio preliminar a La elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía en sus...
I
LA fORMACIONI
DE LA COMUNIDAD AUTONOMAI
DE ANDALUCIAEN SUS DOCUMENTOS
Edición y estudio preliminar a cargo de
AGUSTÍN Rurz ROBLEDO
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
-2003-
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escritade los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas
en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquiermedio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento
informático, y la distribución de ejemplares de ella mediantecualquier alquiler o préstamo público
Primera Edición: 2003
© Secretaría General del Parlamento de AndalUcíaEdición a cargo de Agustín Ruiz RobledoISBN 84-88652-88-7Depósito legal: GR. 764-2003
FOlocomposición, impresión y encuadernación: EDITORIAL COMARES, S.L.Albolote, Granada (ESPAÑA)
c¡
ESTUDIO PRELIMINAR
I. INTRODUCCIÓN
Cada época histórica tiene, lógicamente, sus propias señas de identidad. Loshom bres de un tiempo determinado no siempre responden igual que los de otroante estímulos similares, ni sus preocupaciones se ordenan de idéntica forma,aunque sean las mismas. Por eso, los múltiples intentos de construir un Estadodemocrático en España en los dos últimos siglos han sido diferentes entre sí, incluso aunque hayan debido afrontar los mismos problemas y dificultades. Así,tanto los constituyentes de 1931 como los de 1977-78 tuvieron que lidiar con losrecun'entes problemas de la forma de Estado, el papel del Ejército, el control dela enseñanza, la regulación de los medios de producción y el concepto de propiedad, las relaciones Iglesia-Estado, etc; pero mientras en 1931 las diferenciaseran irreconciliables y se elaboró una Constitución de la mayoría, en 1978 las diferencias de política constitucional no eran tan distantes y el talante no era el dela imposición, sino el del pacto, lo que originó una Constitución de consenso, consus enorrues ventajas y también con algunas limitaciones, como es la prolija regulación de algunas materias, sin por ello aportar excesiva claridad a los intérpretes constitucionales.
No por casualidad, donde se alcanzó la mayor prolijidad con la máximaambigüedad fue en la cuestión central que debieron afrontar los constituyentes,el tema de nuestro tiempo, por emplear la conocida expresión de Ortega y Gasset:la forma de Estado, la distribución del poder político. Como es de sobra conocido, el pacto al que llegaron nuestros constituyentes fue -según la terminología de Schmitt- un compromiso apócrifo, un acuerdo sobre aplazar la configuración definitiva de la Constitución territorial por el expediente de remitir a unmomento posterior la formación de Comunidades Autónomas, lo que suponía unadesconstitucionalización de la forma de Estado, capaz de producir la genial per-
XXXVI LA FORMAC¡ON DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCfA EN SUS DOCUMENTOS
plejidad del jurista persa de Cruz ViIlalón. Pero, sin expresarlo con claridad y sinimpedir diversos desarrollos, lo cierto es que en el texto de la Constitución de1978 predomina una concepción de la autonomía que, con Tomás y Valiente, sepuede llamar dual, de dos tipos de Comunidades ¡. Así la Constitución tras distinguir entre nacionalidades y regiones (art. 2), establece dos procedimientos deacceso a la autonomía (arts. 143y 151), uno de los cuales no preconfigura las instituciones (art. 147) Ytiene un catálogo de competencias que recuerda el de lasentidades locales (art. 148), mientras que el otro garantiza un poder político propio (art. 152) Yfija un techo competellcio/ de gran entidad legislativa y administrativa (art. 149).
En este escenario probable de una autonomía política y otra administrativa,en la Constitución también latía una clara preferencia sobre quién podría alcanzar una y otra porque todas las regiones tenían muy fácil alcanzar la autonomíade segundo grado y sólo un grupo selecto podía alcanzar fácilmente el status denacionalidad y convertirse en una Comunidad de primera: los «territorios» queen el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de autonomía ycontaran al tiempo de promulgarse la Constitución con regímenes provisionalesde autonomía podían elaborar su Estatuto por el procedimiento del artículo 151.2con las instituciones del artículo 151 y el nivel de competencias que permite elartículo 149 «cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno» (disposición transitoria segunda). Por el contrario, si algún otro «territorio» quisiera obtener elstatus de Comunidad de primer grado debería seguir los trámites arduos y complicados del artículo 151. La Constitución no prohibía el acceso a este nivel, noorganizaba -por decirlo en términos futbolísticos- dos divisiones completamente cerradas y separadas, pero ciertamente hacía muy difícil el ascenso de lasegunda a la primera.
Pues bien, la historia que pretende documentar este libro es la de una comunidad de personas (mejor que «territorio», que al fin y al cabo es un tropo no muyelegante) que se ilusionó con jugar en la primera división, en alcanzar el máximo techo de autonomía que la Constitución garantizaba; para lo cual no dudó en
1 Cfr. Francisco TOMAS y VALIENTE, «Soberanía y autonomía en las Constituciones de 1931y 1978», ahora en sus Obras Completas, CEe, Madrid, 1997, Tomo lIl, pág. 2628. La tesis de ladesconstitucionaJizaci6n de la forma de estado la expuso Pedro CRUZ VlLLALÓN, «La estructuradel Estado o la curiosidad del jurista persa», Revista de la FaCilItad de Derecho de la Universi·dad Complutense. núm. 4, Monográfico, ]981, págs. 53-63. ahora en Lo Cllriosidad del jurista persay otros estudios sobre la Conslitud6'1. CEPC, Madrid. 1999, págs. 381-394.
JI. Los PRIMEROS PASOS EN LA TRANSICIÓN
En términos estrictamente jurídicos el proceso de formación de la Comunidad Autónoma de Andalucía no comenzó a transitar la senda del artículo 151 dela Constitución hasta la primavera de 1979, cuando Puerto Real encabezó la lista de Plenos Municipales que se decantaron por la autonomía de primer grado(Documento 40). Sin embargo, política y socialmente el proceso comienza mucho antes, tanto que incluso podemos remontarnos no sólo a Bias Infante y susintentos por construir una Región Autónoma al amparo del artículo 12 de la Constitución de 1931, sino a 1918 cuando la «Asamblea Regionalista» de Ronda adoptó los símbolos de Andalucía y hasta 1883 cuando la «Asamblea Regional Andaluza» elaboró la Constitución de ATlteqllera. Sin embargo, con ser estosprecedentes ilustres, me parece que los primeros pasos de la autonomía moderna se dieron en la Transición y políticamente se debieron a un partido que se declaraba heredero de BIas Infante: el Partido Socialista de Andalucía (hasta 1976«Alianza Socialista»), que con su simple existencia y con su objetivo de conse-
seguir el largo proceso autonómico que desembocaba en una Comunidad Autónoma de primer grado. Como es más que sabido, y se recuerda con cierta frecuencia, ese proceso estuvo trufado de problemas políticos y algún que otro desaguisado jurídico; sin embargo, me parece que no se resalta suficientemente que suorigen estuvo, precisamente, en que Andalucía se tomó en serio la propia Constitución y creyó en las posibilidades que brindaba a quien quisiera ejercer el derecho a la autonomía.
El proceso autonómico andaluz no sólo fue importante para Andalucía, quelogró una autonomía política como únicamente garantizaba el artículo 152 de laConstitución, sino que fue vital para toda la configuración del Estado autonómico: una vez que Andalucía saltó la barrera implícita entre nacionalidades y regiones, entre autonomías políticas y autonomías administrativas, situándose a laaltura de Cataluña, el País Vasco y Galicia, todos los demás territorios tambiénlograron la autonomía política, aunque su proceso autonómico se desarrollara porla senda tranquila de los artículos 143-146. De esa forma, la lógica dual de laautonomía política y la administrativa fue sustituida por una lógica unitaria, deigualdad entre las Comunidades Autónomas, únicamente diferentes por su diversogrado de autonomía, no por su naturaleza. Los pactos autonómicos de julio de1981 entre el Gobierno y el PSOE certificaron esta nueva lógica, que jurídicamente se ha plasmado, según la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, en el principio de homogeneidad de las Comunidades Autónomas.
XXXVIIESTUDlO PRELIMINAR
xx,XVlII LA fORMACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTCiNOMA DE ANDALUciA EN SUS DOCUMENTOS
guir la autonomía para Andalucía ponía de relieve que existía una demanda social -por muy minoritaria que entonces pudiera parecer- de constituir un "Poder Andaluz», según la afortunada expresión inventada por este mismo partido 2.
En los años tinales del franquismo dejó constancia de su existencia (Doc. 1) Yen fecha tan temprana como en mayo de 1976 ya tenía preparado un anteproyectode Estatuto de Autonomía de Andalucía (Doc. 3).
La simple existencia de un partido político de «estricta obediencia andaluza» en la Transición era un rasgo diferencial importante en comparación con lasituación bajo el Estado integral de la lJ República, cuando Bias Infante y lossuyos no dieron el paso de transformar su <dunta Liberalista» en un partido político. Otra diferencia relevante era el grado de integración de Andalucía: en laII República los recelos de varias provincias eran tan grandes como para hacerque la mayoría de los representantes de Huelva, Almería, Granada, Huelva y Jaénabandonaran la Asamblea de Córdoba de 1933; por no hablar del proyecto deConstitución Federal de 1873, que distinguía entre una Andalucía Alta y otraBaja; sin embargo, nada de esto sucedió en los primeros años de la Transiciónen los que el sentimiento de pertenecer a Andalucía estaba bastante extendidodesde Ayamonte hasta el Cabo de Gata; por eso, algunas proclamas -con bandera incluida- para crear una región en Andalucía Oriental no pasaron de seramagos de algunos grupos de derecha que no llegaron a formalizarse, no ya enninguna iniciativa jurídica, sino ni siquiera política.
Es más, la idea de que Andalucía necesitaba algún tipo de articulación política estaba muy difundida, tanto que las propias Diputaciones tardo franquistasintentaron crear en 1976 una Mancomunidad lnterprovincial de Andalucía alamparo de la legislación local (Doc. 2). Para esta tarea contaron con el asesoramiento técnico-jurídico de Manuel Clavero Arévalo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y Director de su Instituto de Desarro-
2 Según la cronología del propio PA (www.partidoandalucista.org) la primera vez que se usóesa denominación fue en el Manifiesto «Por un Poder Andaluz» elaborado en enero de 1976. Enla reproducción de este manifiesto que hacen Manuel HIJANO DEL Rfo y Manuel RUIZ ROMERO,
Documentos para la Historia de la Autonomía Andaluza (1882-1982). Saria, Málaga, 2001. 10 fechan en octubre de 1975 (pág. 108). Por mi parte, en lugar de recoger ese Manifiesto de 1976 hepreferido incluir aquí el Manifiesto fundacional de Alianza Socialista de Andalucía de 1973, queme ha parecido más interesante por su mayor antigüedad y que falla en la selección de HijanolRomero. Cotejando ambos documentos se advierte que el Manifiesto de 1976, además del felizhallazgo de la expresión «poder andaluz». se refiere a BIas Infame y OlfOS precedentes autonómicos, ausente en el de 1973, mucho más centrado en la lucha comra la dictadura y en el «(subdesarrollo colonial» de Andalucía.
3 Lógicamente en los textos oficiales no se indica el autor del proyecto que aprobaron losPresidentes provinciales. pero sí parece citado Clavero ComO asistente a las reuniones de la «Comisión Promotora del Eme Regional Andaluz». Por eso. no parece discutible su afirmación de quedicho Proyecto lo redactó él mismo: cfr. Manuel CLAVERO ARÉVALU. AJ/jar Alldalucía. Arg(lntollio.Sevilla, 1980, pág. 28. Más adelante. Clavero seüala que la Mancomunid::J.d no fue viable porquecon ella se hubiera pue~to la autonomía andaluza en manos de las autoridades del régimen anterior (pág. ID 1). Si tan destacado protagonista de aquellas actuaciones da esta razón para cerrar elpaso a la Mancomunidad, no parece razonable discutírsela: pero, si quiera como simple divertimento de historia co",rajácttwl. cabe imaginar un liSO allemalh'o de la Mancomunidad al modocatalán: el Gobierno podría haber l:Onstiluido la Mancomunidad y nomhrar a su frente a un Presidente Provisional democrático (el mismo Femándcz Viagas, sin lr más lejos). De esa manera sehubiera podido constituir la preautonomía en el otoño de 1977, siete u ocho meses antes de cuando se acabó constituyendo en la realidad. Incluso podría haber supuesto, tal y como sucedió enCataluña, una mayor relevancia administrativa para el órgano preautonómjco. sin por ello dificul·tar -más bien al contrario- la fonnación ele la Comunielad Autónoma por el 151. La historia realfue que la Coordinadora que habían creado las Diputaciones. a pesar de su fracaso en la creaciónde la Mancomunidad, se mantuvo unos meses más, hasta que tras lIna reunión con el Presidentede la Junta el 23 de junio de 1978, se autodisolvió.
110 Regional, que preparó un Proyecto de Bases Estatutarias de la Mancomunidad Interprovincial de Andalucía" el cual fue aprobado por los ocho Presidentes de las Diputaciones en La Rábida en diciembre de 1976 (Doc. 5). La respuestadel Gobierno central a esta iniciativa no pudo ser más desalentadora: frente a lapretensión de los Presidentes provinciales de entrevistarse con el Presidente delGobierno para entregarle su Proyecto (Doc. 6), una simple carta del DirectorGeneral de Administración Local en mayo de 1977 les comunica que no era posible constituir Mancomunidades provinciales porque la Base 20 de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre «no se encuentra en vigor en tanto no se promulguesu texto articulado» (Doc. 7).
Dejando a un lado el hecho de que si no existía texto articulado era únicamente debido a la inactividad del propio Gobierno, lo cierto es que esta severarespuesta jurídica parecía presagiar la que luego sería línea de conducta de AdolfoSuárez en relación con Andalucía: una interpretación de la legalidad que más queantiautonomista habría que llamar antiandaluza. Así. mientras el Gobierno consideraba en mayo de 1977 que el ordenamiento jurídico no admitía una modesta Mancomunidad de Provincias Andaluzas, el mismo Gobierno (si bien es verdad que con una elecciones democráticas de por medio) restablecía en septiembrela Generalitat catalana mediante un Decreto-Ley.
Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 fueron otra prueba de ladifusión de la idea de la autonomía de Andalucía porque todos los partidos rele-
XXXtXESTUDIO PRELIMINAR
XL LA FORMACiÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA EN SUS DOCUMENTOS
vantes la incluían en su programa electoral. Sólo cuatro días después de la celebración de estas elecciones, el 19 de junio, los parlamentarios vascos constituyeron en Guemica la Asamblea de Parlamentarios Vascos, iniciativa que fue seguida rápidamente en Cataluña y después en toda España. El 5 julio de 1977 losparlamentarios andaluces del PSOE convocaron a todos los demás para constituir una Asamblea (Doc. 8). A finales de agosto se reunieron los parlamentariosandaluces en Málaga y acordaron nombrar una «Comisión Coordinadora de laAsamblea» de ocho miembros y fijar los objetivos unánimes de conseguir quela nueva Constitución declarara la autonomía de <<los distintos pueblos y regiones" y de «luchar por el Estatuto de Autonomía" (Doc. 9). En octubre, los diputados y senadores elegidos en las ocho provincias deciden en Sevilla institucionalizar la Asamblea de Parlamentarios (Doc. 10) y eligen a una ComisiónPermanente, formada por siete miembros del PSOE, siete de VCD, dos del PCEy dos del grupo progresistas y socialistas independientes 4. El punto más polémico de la reunión fue la inclusión de los diputados y senadores de Ceuta yMelilla, cuya solicitud de incorporación se les negó amablemente con una vagapromesa de colaboración (Doc. 11 5). Como los seis parlamentarios de esas ciudades eran de VCD, no parece exagerado pensar que en las posturas de unos yotros sobre su incorporación o no a la Asamblea no era cuestión menor el importante refuerzo que supondría para la VCD.
En la misma reunión de Sevilla. la Asamblea de Parlamentarios decide laorganización de actos y manifestaciones para reivindicar la autonomía de Andalucía. No deja de llamar la atención la barroca forma en la que {e terminan organizando las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977: su Comisión Permanente, que había recibido el encargo del Plenario de la Asamblea de organizar lamanifestación (Doc. 10), acordó sugerir el 20 de octubre a los diferentes parti-
4 El Acta de la Asamblea (Doc. 10) deja claro este punro. pero no sucede igual con la división por grupos polílicos de los 91 parlamentarios, dando lugar así a algunas discrepancias sobreel número exacto de miembros de cada grupo. derivadas de la adscripción de los ocho senadoreselegidos como independientes y al diputado del PSP. que se integró en el grupo socialista en abrilde 1978. Si mis cuentas son exactas. la agrupación de los 59 diputados y 32 senadores en aquellaAsamblea fue ta siguiente: PSOE 43 (28 diputados y 15 senadores), VCD 38 (26+ 12): PCE 5 (5+0)Y 5 senadores progresistas y socialistas independientes.
5 En el Archivo General de Andalucía el Documento núm. 11 [lO está fechado y aparece separado del Acta de la Asamblea del 12 de octubre. pero he llegado a la conclusión de que el Acuerdosobre Ceuta y MeJilla a que se refiere ese documento luVO que adoptarse en la reunión del 12 deoctubre porque no consta ninguna otra y porque en el Acla de la Comisión PennanenlC del día 4de noviembre se acordó que oda Comisión recuerda estar a lo acordado el día 12 de octubre por laAsamblea en lo referente a Ceuta y Melilla» (Doc. 14).
dos políticos, organización sindicales y movimientos ciudadanos una organización conjunta de una «gran manifestación proautonomía en Andalucía» (Doc. 12),pero una vez que estos la convocaron el 4 de noviembre para un mes más tarde(Doc. 15), la propia Comisión Permanente, el 19 de noviembre reenvía el temaa la Asamblea (Doc. 16), para retomarlo ella misma seis días más tarde y decidir el modo de finalizar las manifestaciones: encargando al «Comité regional defuerzas políticas, convocante de la manifestación» que redactara un manifiesto,cuya lectura reparte entre los partidos políticos mayoritarios la propia ComisiónPermanente (Doc. 17). No he podido averiguar la razón de este intrincado procedimiento, que supongo producto de la inseguridad de los miembros de la Comisión Permanente tanto de sus competencias, como de su capacidad de convocatoria social.
Si la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces tenía o no capacidad para lograr la «movilización de las masas para afirmar la voluntad autonómica» (según la terminología marxista que ella misma utiliza en elDoc. 12) no parece qne sea un tema que merezca la pena debatirse, ante la inmensa capacidad movilizadora de la idea de la autonomía andaluza: entre un millón y un millón y medio de personas se manifestaron el 4 de diciembre de 1977por toda Andalucía reivindicando el autogobiemo. Esta pacífica y masiva reivindicación, que se vio teñida de sangre por la muerte en Málaga de un manifestante. Manuel García Caparrós, no tenía precedentes históricos pues, por más que espiguemos en la Historia, no se encontrará una movilización popular similar.
El principal efecto político que tuvo el éxito de las manifestaciones por la autonomía fue la de convencer a todos los partidos políticos de la necesidad de establecer un Régimen Provisional Autonómico para Andalucía, cuyo proyecto habíasido aprobado el 4 de noviembre en Jaén por la Comisión Pemlanente de la Asamblea (Doc. 14) y ratificado por el Pleno en Granada diez días más tarde (Doc. 16).La compleja organización que habían diseñado los parlamentarios se componía deuna Asamblea, un Consejo Regional, un Comité Ejecutivo y el Presidente. Comosuele suceder en las negociaciones políticas sobre las instituciones, las diferenciasentre los partidos no eran tanto de ideas, sedes y competencias como sobre la composición de los órganos, es decir sobre el poder o, más exactamente, sobre quieniba a ejercer el poder. Por eso, los miembros de UCD en la Comisión Permanenteintentaron incluir en la reunión de Jaén a representantes de Ceuta y Melilla en esteórgano provisional. a lo que se opuso la izquierda y, por eso, la contrapropuestadel Gobiemo pretendía rebajar las funciones de la Asamblea. controlada por la izquierda, y reforzar el de las Diputaciones (Doc. 24).
La línea divisoria en estas negociaciones, que formalmente era entre la Ponencia negociadora y el Gobierno. en realidad se producía entre partidos, en el
ESTUDIO PRELIMINAR XLI
XLII LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD AlrrÚNOMA DE ANDAl.UCÍA EN SUS DOCUMENTOS
propio seno de la Comisión Permanente, como refleja con toda evidencia el actade su reunión del 7 de febrero de 1978 que se <devantó sin ningún acuerdo» yen la que uno de los miembros de la Ponencia negociadora, el senador NavarroEsteban, declaró que en su reunión con el Ministro de la Regiones no se llegó adefender el texto aprobado por la Comisión Permanente «sino que en aquellaentrevista se produjo un debate interno de la Comisión» (Doc. 26). Como es pautabastante habitual en los modernos Estados de partidos, la solución a cuatro meses de desencuentros se produjo con un pacto sin luz ni taquígrafos, incluso almargen de cualquier decisión de la Comisión Permanente (salvo que se hayanperdido los documentos respectivos 6), de tal forma que el 13 de abril de 1978la Asamblea de Parlamentarios Andaluces aprobó por unanimidad,y entre aplausos, el Borrador del Real Decreto-Ley que consagraba la preautonomía andaluza (Doc. 27). Unos días después el Gobierno daba fuerza jurídica al acuerdo(Doc. 28).
Aparle dellOurs de forces para conseguir una composición favorable de lasinstituciones a los intereses de cada cual, me parece interesante resaltar dos aspectos secundarios de la elaboración del régimen preautonómico: el primero bacereferencia a la forma de elegir la sede de las instituciones, por remisión a lo quedecidiera la propia Junta (art. 3 del Proyecto de Régimen Provisional y 3.2 delDecreto-Ley). Sin duda, el miedo a dividir a la opinión pública llevó a tomar esaestrategia, que luego se volvería a adoptar a la hora de redactar el Estatuto J Nodeja de llamar la atención que en la única vez que la Comisión Permanente debatió el tema, en noviembre de 1977, todos los parlamentarios que propusieron
6 En el Archivo General de Andalucía no hay constancia de ninguna reunión de la ComisiónPermanente en febrero: tampoco en la prensa. donde sí que hay informaciones sobre las negociaciones y diferencias entre los partidos. siempre al margen de esta Comisión. El silencio oficial llegahasta el punlo de que no existe (o al menos no se ha encontrado en el Archivo) acla de la Asamblea dc Parlamentarios del día 13 de abril, por lo que he rc,unido a la prensa de la época para reseñarla. Sobre estas negociaciones. además de la visi6n personal de Clavero expuesta en El serandalu:, (citado en la oola 8). vid. la detallada e inteligente crónica de Fermín OLVERA PORCEL.
La emergelláa de la AdmillislraciólI Autonómica andalll:.a (1978-19H5). Universidad de Granada. 2003. pág. 67 Ysigs.
7 En mi particular opinión. la comprensible táctica del silencio sobre la sede de la Junla deAndalucía, que adoplaron Jos parlamentarios con el objeto de no rcstar apoyos a la autonomía, alargo plazo ha tenido más inconvenientes que ventajas porque se ha terminado viendo por muchosciudadanos poco menos que como una forma torl'icera de lograr la elección de Scvilla, con el consiguienlc doble efecto de desprestigio de los políticos y de deslegilimaci6n de la ciudad del Guadalquivir. cfr. Agustín RUIZ ROBLEDO. El síndrome de Fabrh:.io. Notas jurídicas de polílica cotidiana, Comares, Granada, 2003, pág. 65 y sigs.
8 efe. Manuel CLAVERO ARÉVALO, El ser andaluz.. Ibérjco Europea de Ediciones. Madrid.1984, pág. 109 Y sigs., donde además de reivindicar la paternidad del nombre «Junta de Andalu~
da» cuenta detalles interesantes de las negociaciones del invierno de 1977-78 para la creación dela Junta.
9 Para esta teoría de la «conciencia de desigualdad» cfr. José CAZaRLA. Prólogo a Juan An~
tonio LACOMBA. Cuatro texTOS politicos andaluces. Instituto de Desarrollo Regional, Granada,1979. pág. XII Ysigs. y José María DE LOS SANTOS LÓPEZ. Sociología de la transici6n andaluza.Ágora. Málaga. J990. pág. 34 Ysigs.
una ciudad concreta lo hicieron partiendo de un razonamiento general que, quizás por pura coincidencia, favorecía a su circunscripción de origen: el sevillanoAlfonso Guerra se basó en el «realismo» para defender Sevilla, el malagueñoFrancisco de la Torre propuso «que la sede sea una ciudad no capital de provincia y tamaño medio, como Antequera», etc (Doc. 14).
El otro aspecto secundario de la negociación reside en el nombre de la institución preautonómica: en la propuesta que aprobó la Permanente de la Asamblea se denominaba Consejo Regional de Andalucía (Doc. 14); sin embargo, lapropia Comisión Pennanente de la Asamblea de Parlamentarios, tras entrevistarsecon el Ministro para las Regiones Manuel Clavero Arévalo, estudió la conveniencia de cambiar ese nombre por el de <<Junta de Andalucía», que sería el finalmenteadoptado (Doc. 23). Aunque, con algo de cicatería, el acta de la reunión de diciembre de 1977 no informa ni de las razones del cambio, ni de quien partió lapropuesta, todo hace suponer que fue una iniciativa de Clavero para dotar a lainstitución de cierto arraigo histórico, como el mismo contaría años después H.
Mucho más relevante que indagar los detalles de la creación del órganopreautonómico es preguntarse por las razones que habían llevado a que la autonomía fuera una reivindicación de todos los andaluces, los ciudadanos de a piey los políticos, tanto los de una ideología como los de otra. Una idea tradicionalmente minoritaria se había convertido en extraordinariamente popular. Algunas veces se ha argumentado que se produjo un cierto contagio o efecto imitación de lo que estaba sucediendo en el País Vasco y Cataluña. Evidentemente,no se puede descartar un cierto reflejo de esas regiones; pero también en la IIRepública reivindicaron con fuerza su autonomía y no por eso el autogobiemoandaluz pasó a ser un objetivo fundamental de los partidos y los ciudadanos andaluces. De más peso me parece la teoría de un nuevo regionalismo basado noya tanto en la identidad propia de Andalucía, en unos fundamentos históricos yculturales que exigirían el autogobierno, sino en una idea instrumental de la autonomía: como motor del desarrollo socioeconómico de un territorio 9. El des-
ESTUDIO PRELIMINAR XLIII
XLIV LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCfA EN SUS DOCUMENTOS
pegue económico de los años sesenta no alcanzó a todas las regiones por igualy mientras unas exportaban mercancías y servicios, transfomlándose en poderosos polos de atracción social, Andalucía se convirtió en suministradora de manode obra barata. Por eso, muchos andaluces empezaron a reflexionar sobre lascausas del atraso andaluz y la forma de superarlo. Los intelectuales sevillanos dela Ilustración Regional y los granadinos de la escuela mudéjar de Derecho Político y de la Editorial Aljibe son un buen ejemplo de esta preocupación; lo mismo que el PSA, el Movimiento Socialista Andaluz, el Partido Social Liberal Andaluz y la estructura federal del PSOE y el PCE.
Así, se fue difundiendo la idea de que el centralismo perjudicaba a Andalucíay que únicamente dotándose de autogobierno podría acabarse con esa discriminación. Incluso se podría hablar de un cierto autonomismo defensivo o reactivo, paraproteger a Andalucía de la tentación de los Gobiernos centrales de privilegiar a lasregiones que ---<oon terminología de Ortega y Gasset- se podrían llamar ariscas,marginando a las cordiales. Desde esa perspectiva, el efecto imitación sí que pudodesempeñar un papel importante en la difusión del andalucismo: no se trataría tantode ser igual que las comunidades con más conciencia de autogobiemo, sino de noser menos; es decir, de tener los mismos instrumentos que ellas para impedir políticas estatales que históricamente habían privilegiado a esas regiones. El énfasisque desde la Transición ponen todos los partidos políticos andaluces en el principio de solidaridad 10 va también en la misma línea.
El Manifiesto fundacional de Alianza Socialista es un buen ejemplo de estenuevo regionalismo reactivo, que achaca el retraso andaluz a una política deliberada del Estado central y teoriza sobre la «colonizacióm> de Andalucía (Doc. 1),al igual que su anteproyecto de Estatuto (Doc. 3). De una forma u otra, el nuevoregionalismo de base socioeconómica, que considera el autogobiemo una herramienta para luchar contra el subdesarrollo andaluz, estaba presente en todos losproyectos de Estatuto que los partidos políticos de izquierda fueron publicandoa lo largo del segundo semestre de 1977 11: el PCE consideraba que para poner
10 El ejemplo más importante de este énfasis es el punto f) del Pacto de Antequera: «Apoyar, en actuación del principio de solidaridad establecido en la Constitución, las medidas legislativas y de gobierno encaminadas a la eliminación de las diferencias económicas y sociales existentes entre Andalucía y otras nacionalidades y regiones de España» (Doc. 38).
11 Estos Anteproyectos no están fechados. ni en los respectivos partidos se nos ha podido precisar su fecha de elaboración, de tal manera que los he datado por aproximación, atendiendo a indicaciones incluidas en ellos (así el Anteproyecto del PCE se refiere a la época en que se publica a «finales de 1977))), a referencias en los periódicos y al recuerdo de algunos de los protagonistas.
IIl. LA PREAUTONOMÍA
fin a! «memorial de agravios» de Andalucía «pensamos que puede ser un instrumento decisivo la organización política y administrativa autónoma de la región>,(Doc. 19); el PSOE abogaba por la planificación económica que tendría «comoobjetivo prioritario la corrección de desequilibrios espaciales» (Doc. 22), inclusoteorizaba sobre el desarrollo de la conciencia andaluza basado no en unos rasgosculturales diferenciadores sino en la toma de conciencia del carácter subdesarrollado y marginado de Andalucía que tenía «una gran dosis de reacción contra laexacerbación del centralismo derivado de cuarenta años de dictadura» (Doc. 28).Hasta la misma UCD reivindicaría para la Región en su Anteproyecto de EstatulO las facultades legislativas que «sean necesarias para alcanzar los objetivospolíticos, socioeconómicos y culturales tendentes a conseguir y mantener paratodo el pueblo andaluz, condiciones de vida uniformes con los demás pueblos deEspaña» (Doc. 13). Por todo ello, no es de extrañar que cuando cuatro años mástarde el proceso autonómico culminó en la aprobación del Estatuto, el cuarto enorden cronológico, fuera sin embargo el primero en recoger en su articulado unos«objetivos básicos» para los poderes públicos andaluces (Doc. 147).
El BOE del 28 de abril de 1978 publicó el Rea! Decreto-Ley 11/1978 por elque se aprobaba el régimen preautonómico para Andalucía y el Real Decreto 832/1978 de desarrollo (Doc. 29). En ellos se plasmaba jurídicamente el complejoequilibro al que habían llegado los partidos políticos para lograr una adecuadarepresentación tanto de los partidos como de las provincias en la Junta, de talforma que se distinguía no sólo entre su composición antes y después de las elecciones locales, sino en su estructura, creando dos órganos colegiados, el Plenoy el Consejo Permanente, además del Presidente. Los anteriores seis regímenespreautonómicos no tenían ta! grado de complejidad ni su elaboración había sidotan ardua, quizás como un preludio de los problemas mucho más complejos quesurgirían a lo largo del proceso autonómico.
La Junta de Andalucía era un órgano mixto en cuanto estaba formado porrepresentantes de la Asamblea de Parlamentarios y de las ocho diputaciones provinciales. Su Pleno lo formaban 31 parlamentarios (que se reducirían a 15 después de las elecciones locales) y un representante por cada Diputación provincial (que pasarían a ser dos después de esas elecciones). El Consejo Permanentese componía en su primera formación, antes de las elecciones locales, de ochoparlamentarios y dos representantes de las Diputaciones, pasando a nueve parlamentarios y ocho representantes municipales. El Presidente debía ser necesa-
XLVESTUDIO PREUMJNAR
-
XLVI LA FORMACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA EN SUS DOCUMENTOS
riamente un parlamentario, elegido por ellos (art. 6), lo que implicaba -a tenordel resultado de las elecciones generales de 1977- que la izquierda se garantizaba ese puesto. La idea de unir en el mismo órgano provisional «de gobiernode Andalucía» a diputados provinciales y miembros de las Cortes parecía -ysigue pareciendo hoy- una decisión inteligente para lograr que las Diputaciones se implicarán en la defensa de la autonomía, disminuyendo la tentación dedesarrollar posturas localistas, además de permitir que pusieran su aparato administrativo al servicio de la preautonomía, como explicaba la exposición demotivos del Real Decreto-Ley 12
Pero con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, se puede decir que laimportancia de aquella Junta preautonómica para nada radicó en su actividadadministrativa, casi nula a pesar de que el Decreto-Ley le atribuía la función deintegrar y coordinar las actuaciones de las ocho Diputaciones «exclusivamenteen lo que afecta a los intereses generales de Andalucía» (art. 8c), entre otrosmotivos porque el Gobiemo de VCD empleó unafllosofía del retraso que le llevóa aprobar únicamente dos Decretos de transferencia en los casi tres años de existencia de la Junta preautonómica. Por el contrario, su importancia fue, ante todo,política: en primer lugar porque su sola existencia simbolizaba la unidad de Andalucía y, en segundo, porque más allá de los continuos enfrentamientos verbales entre el PSOE y la VCD, y las veleidades de un sector de ésta para desgajarlas provincias orientales, lo cierto es que la Junta supo impulsar eficazmente laautonomía de Andalucía.
La Junta se constituyó en la Diputación de Cádiz el 27 de mayo de 1978. Delos 31 parlamentarios del Pleno, catorce eran del PSOE, trece de VCD, dos del PCEy dos del grupo progresistas y socialistas independientes, así como los ocho Presidentes de las Diputaciones. En esta primera reunió se eligió el Consejo Permanente, formado por siete parlamentarios del PSOE, seis de VCD, uno del PCE, otro delos independientes y los Presidentes de las Diputaciones de Cádiz y Córdoba. ComoPresidente fue elegido el senador socialista Plácido Femández Viagas (Doc. 30 13).
12 Aunque las relaciones enlre unos y otros no siempre fueron fáciles, cfr. Manuel RUIZ
ROMERO, «Un pulso al regionalismo tardofranquista. Diputaciones y preautonornfa andaluza (1976 4
1978)>>, en Actas del 11 Simposio de Historia Actual, lnstituto de ESludios Riojanos, Logroño, 2000,págs. 385-402.
13 Ni en el Archivo General de Andalucía, ni en el de Cádiz se ha podido encontrar ninguna acta o documento que de fe oficial de este acto, por lo que he debido recurrir a la prensa de laépoca para reseñarlo aquí. En la siguiente elección de Presidente de la Junta, el2 de junio de 1979,y quizás como precaución extrema ante el olvido de Cádiz, el acta de la sesión se confeccionó enpapel timbrado (Doc. 41).
14 He desarrollado con más detalle que en este trabajo mi opinión de dejar en segundo lugar la naturaleza puramente administrativa de la JUllta Preauton6mica. indiscutible desde el estrictopunto de vista técnico-jurídico, para resaltar su naturaleza política y su eficaz fundón como Comisión Gestora del proceso autonómico en Agustín Rutz ROBLEDO. El ordenamiento jurídico an
daluz, Civilas, Madrid, 1991. pág. 49 Y sigs.; en las páginas previas expongo mi visión del proceso autonómico en la 11 República. un tanto diferente a la de ciertos autores que consideran que,de no haber existido el golpe de Estado enjulio de 1936. Andalucía se hubiera constituido c:n Re·gión autónoma ese mismo año.
Me parece necesario destacar el gran papel en favnr de la autonomía de este Presidente, a pesar de que unos días antes de sn elección hizo nnas declaracionesno muy afortunadas sobre su falta de carácter andalucista y a que su discurso detoma de posesión no fue, exactamente, un ejemplo de fervor autonomista, ampliamente superado en este sentido por el representante del Gobierno central,Manuel Clavero, Ministro para las Regiones. Así, a lo largo de 1978 PlácidoFernández Viagas relanzó los trabajos para redactar un proyecto de Estatuto(Doc. 32), integró a los partidos extraparlamentarios (Doc. 31) y alcanzó un pactopolítico para lograr la autonomía plena (Doc. 33), que se ratificó solemnementeen Antequera en el primer aniversario de las manifestaciones por la autonomía,el 4 de diciembre de 1978. Sus tlrmantes fueron, además del Presidente de laJunta, representantes de once partidos políticos, que prácticamente representaban al cien por cien de los electores (Doc. 38).
Conviene dejar constancia aquí de lo laborioso y complicado que fue lograreste Pacto de Alltequera, anunciado varias veces en la prensa como imposible ycuya negociación se mezcló con la del Reglamento de Régimen Interior, aprobado el mismo día 4 de diciembre (Doc. 36). Con el pie forzado del Decreto-Ley,que obligaba a mantener la proporcionalidad en la Comisión Permanente, el Reglamento configuraba a esta Comisión como el Poder Ejecutivo de la Junta y elPleno corno el Poder normativo. Si aplicáramos a la Junta las categorías típicasde los sistemas de gobierno diríamos que era un sistema asambleario en cuantolos consejeros no eran nombrados por el Presidente, sino por los partidos en proporción a su número en el Pleno. El Presidente sería, solamente, un coordinadorde este gobierno de concentración, el primero entre sus iguales. Sin embargo, ycomo decía más arriba, limitarse a los textos oficiales para analizar la Juntapreautonómica llevaría a un grave desenfoque: aunque en la Junta existieranConsejeros de las más diversas materias (Interior, Obras Públicas, etc), lo ciertoes que sus competencias administrativas y normativas eran mínimas y su verdadero papel era la de ser una Comisión Gestora del proceso autonómico, tal ycomo por lo demás había intentado Bias Infante en 1933 14. Por eso, ninguno de
ESTUDIO PRELIMINAR XLVII
XLVIII lA FORMACIÓN DE lA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCfA EN SUS DOCUMENTOS
los dos Presidentes Preautonómicos (Fernández Viagas, primero; Escuredo, después) fue un simple prímus ínter pares, sino un eficaz instrumento en la luchade todo un pueblo por alcanzar la autonomía.
Es difícil exagerar la trascendencia del Pacto de Antequera en la formaciónde la Comunidad Autónoma. Ya en la misma sesión del 4 de diciembre, los representantes de los partidos firmantes coincidieron al afirmar que era el documento más importante de toda la historia de Andalucía y que serviría para resolverlos graves problemas políticos y económicos de Andalucía (Doc. 37). Desde luego, el acuerdo era verdaderamente espectacular: once partidos, incluidos los tresparlamentarios de entonces, se comprometían solemnemente a impulsar « en elmás breve plazo de tiempo, la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución» y para lograrlo pactaban seis medidas muy concretas relacionadas con eltexto constitucional que iba a ser ratificado por los ciudadanos sólo dos días mástarde:
- Promover en el seno de la Junta la iniciativa autonómica tras las elecciones locales.
- Promover la iniciativa autonómica en los Ayuntamientos democráticos- Apoyar a través de su representación en las Cortes las iniciativas precisas
y aprobar en su caso las leyes necesarias en el marco de la Constitución paraconseguir la autonomía.
- Apoyar el proyecto del Estatuto de Autonomía que elabore la Junta porconsenso.
- Defender la aprobación del citado Estatuto de Autonomía cuando éste seasometido a la decisión del pueblo andaluz.
- Apoyar en actuación del principio de solidaridad establecido en la Constitución las medidas legislativas y de gobierno encaminadas a la eliminación delas diferencias económicas y sociales existentes actualmente entre Andalucía yotras nacionalidades y regiones de España.
Por eso, hay que aceptar que los portavoces de los partidos políticos no exageraron al considerar que estaban protagonizando un acto de excepcional importancia histórica. Los precedentes autonomistas, que siempre se pueden citar, noresisten la comparación. Ni siquiera el Anteproyecto de Bases que se redactó enCórdoba en 1933 es comparable porque ese texto ni fue producto del consenso,ni dio lugar a que los Ayuntamientos ejercieran inmediatamente el proceso autonómico regulado en el artículo 12 de la Constitución republicana. Salvando lasdistancias, el Pacto de Antequera suponía que Andalucía estaba en diciembre de1978 en una posición similar a la de Cataluña, el País Vasco y Galicia en abrilde 1931: preparada para usar los mecanismos constitucionales diseñados paraejercer el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Que, toman-
IV. LA INICIATIVA AUTONÓMICA DEL ARTÍCULO 151
do precisamente como base el despliegue autonómico de la Constitución republicana, esos mecanismos fueran mucho más complicados para ella que para lastres nacionalidades históricas es algo en lo que no merece la pena insistir.
XLIXESTUDIO PRELIMINAR
Tras el referéndum del 6 de diciembre de 1978 y los posteriores trámites formales, la Constitución entró en vigor el 29 de diciembre de ese año. A partir deese momento, cada territorio podía ejercer su derecho a la autonomía acogiéndose a alguna de las múltiples vías que ofrecía la Constitución. Las eleccionesgenerales del I de marzo de 1979 si algo demostraron en relación con la autonomía de Andalucía era el arraigo de esta idea y su ejercicio por la vía del artículo 151 pues el PSA, el único partido de «estricta obediencia andaluza», logróun éxito que no ha vuelto a alcanzar: pasó de ser una fuerza extraparlamentariaa lograr cinco diputados. En su conjunto, los partidos de izquierda --con el PSOEa la cabeza, a pesar de haber perdido cinco diputados- volvían a controlar laJunta y ellos eran los de más clara vocación autonómíca IS Las elecciones locales de 3 de abril confirmaron la orientación autonomista y de izquierda de lamayoría del electorado andaluz. Incluso supusieron que grupos de extrema izquierda y mayor radicalidad autonomista controlaran algunos ayuntamientos.
Precisamente, los Ayuntamíentos de Puerto Real y Los Corrales, controlados por el Partido del Trabajo, no esperaron las instrucciones de la Junta (tal ycomo establecía el punto 2c del Pacto de Antequera) para ejercer la iniciativaautonómica del artículo 151 de la Constin,ción y sus Plenos Municipales adoptaron ejercerla en el mísmo mes de abril. El Ayuntamíento de Puerto Real lo hizoel día veintiuno y el de Los Corrales (que erróneamente se cita casi siempre comoel primero en adoptar esa decisión), lo hizo el veinticuatro. Los argumentos quese usaron para fundamentar esta iniciativa son un muy claro exponente del nuevo andalucismo basado en la conciencia de desigualdad: «la necesidad de la autonomía andaluza parte de la base histórica del subdesarrollo a la que ha conducido la táctica capitalista de la distribución del territorio español conforme alprincipio del máximo beneficio fundado en la explotación» (Doc. 40).
IS Los 91 parlamentarios andaluces se repartían de la siguiente forma: el PSOE, que habíaobtenido en números redondos el 33% de los valos en las elecciones al Congreso, tenía 23 diputados y 20 senadores; la UeD, con el 32% de los votos, 24 diputados y 12 senadores; el peE. conel 13%, obtenía 7 diputados y el PSA. con el 11 %. 5. Alianza Popular se quedó sin representaciónandaluza al lograr un escuálido 4% de votos.
L LA FORMACIÓN DE LA COMUNlDAD AUTÚNOMA DE ANDALUcíA EN SUS DOCUMENTOS
El acuerdo de Puerto Real puso en marcha el cronómetro del artículo 151:desde el 21 de abril de 1979 empezaba a correr el plazo de seis meses establecido en la Constitución para que tomaran acuerdos similares las Diputaciones provinciales y tres cuartas partes de los municipios de las provincias andaluzas querepresentaran, como mínimo, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.Pero no hubo ningún problema para cumplir el plazo: la Junta se reconstituyó enjnnio de 1979, eligiendo Presidente al diputado socialista Rafael Escuredo(Doc. 41), que inmediatamente convocó al Consejo Permanente para que eligierala ponencia encargada de redactar el proyecto de Estatuto (Doc. 42) y logró queel Consejo convocara un Pleno con el fin expreso de estudiar las propuestas municipales de iniciativa autonómica por la vía del artículo 151 (Doc. 43). El Pleno se celebró el 23 de junio en Granada y en él se adoptó, por aclamación, tantoemplear la vía del artículo 151 para constituir la Comunidad Autónoma de Andalucía como hacer un llamamiento a los Ayuntamientos y Diputaciones para quese adhirieran a la iniciativa en el plazo de dos meses (Doc. 44).
Al llamamiento de la Junta respondieron con celeridad las ocho Diputaciones y casi todos los Ayuntamientos, en un clima de optimismo y unidad que hizoolvidar los choques y enfrentamientos pasados. Los meses de julio y agosto deaquel 1979 fueron de una productividad institucional completamente inusual, detal forma que a principios de septiembre no sólo se había superado ampliamente la barrera de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia, superando así la primera fase de la iniciativa autonómica (Doc. 50), sino que también la ponencia estatutaria tenía listo un Borrador del «Estatuto de Carmona»(Doc. 48). Por eso, los cuatro partidos políticos representados en la Junta pasaron a discutir la cuestión central de la segunda fase: la fecha en la que deberíade celebrarse el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica (Doc. 49),que fue la causa de una nueva división entre ellos pues mientras la VCD era partidaria de posponerlo hasta que se hubiera redactado la Ley Orgánica de Regulación de las Modalidades de Referéndum (LORMR), la mayoría prefería celebrarlo el 4 de diciembre, fecha que se adoptó por los cuatro partidos el 19 deseptiembre, si bien con la abstención del PSA (Doc. 51).
El tres de octubre el Presidente de la Junta, Rafael Escuredo, se entrevistócon el del Gobierno, Adolfo Suárez, y pactaron otra fecha para el referéndum:elIde marzo de 1980, que se retrasaba en el tiempo lo suficiente como para permitir una elaboración urgente de la LORMR, si bien en una reunión de los portavoces de los grupos políticos de la Junta (a la que no asistió el del PSA) se cambió el día al 28 de febrero, viernes, que se consideró más idóneo que el sábadopara incrementar la participación ciudadana. En la reunión del Pleno de la Juntadel 8 de octubre los tres partidos principales, PSOE, VCD y PCE aceptaron el
cambio del 4 de diciembre al 28 de febrero, mientras el PSA votó en cootra conun argumento político de fuerza: mientras en Andalucía se retrasaba el referéndum de iniciativa autonómica alegando la necesidad de una Ley Orgánica que loregulase, el 25 de ese mismo mes de octubre se iban a celebrar los referéndumsde ratificación del Estatuto en el País Vasco y Canarias, convocados por Decreto-Ley. La réplica del portavoz de la VCD fue muy inteligente porque no intentó justificar jurídicamente el injustificable trato distinto que el Gobierno daba aunas iniciativas autonómicas y otras, sino que alegó una plausible razón táctica:«es necesario explicar a todo el pueblo en qué consiste la autonomía sin hacerdemagogia y para esto se necesita tiempo, y por tanto no se puede hacer un montaje apresurado. Si no ganamos el Referéndum, desaparecería el ente Preautonómico y hasta pasados cinco años, no se podría volver a plantear la autonomíay esto sí que sería una frustración para el pueblo andaluz» (Doc. 47).
Pero no pasarian muchos días hasta que se pusiera de nuevo en evidencia loriguroso que era el Gobierno a la hora de cnmplir todos los trámites formales enel proceso autonómico andaluz y su contraste con la benevolencia y flexibilidadcon que los había aplicado a los casos catalán y vasco. Primero fue el detalleburocrático de la Subsecretaria del Ministerio de Administración Territorial deno admitir el certificado del Director General de la Consejería de Interior comoprueba fehaciente del cumplimiento de todos los requisitos del artículo 151 dela Constitución (Doc. 58), que el Consejero de Interior pudo subsanar convenientemente (Doc. 61). Después, fueron los retrasos en la tramitación de la LORMR,cuyo proyecto no fue aprobado por el Gobierno hasta finales de octubre, si bienel 13 de noviembre la Mesa del Congreso lo tramitó por el procedimiento de urgencia (Doc. 62), pero lo ajustado de los plazos motivó una petición formal delConsejo Permanente al Gobierno para que convocara el referéndum autonómico por Decreto-Ley (Doc. 64), rechazada por el Gobierno alegando tanto suinconstitucionalidad como la certeza de que las Cortes aprobarían la LORMR atiempo de convocar el referéndum para el 28 de febrero. Y, por último, y más relevante, era el propio contenido del proyecto de LORMR, que parecía pensadopara desanimar a transitar por la vía del 151, tanto que incluso contenía un artículo que impedía reiterar la iniciativa autonómica en el plazo de cinco años enel supuesto de que no llegase a obtenerse la ratificación por el voto afLrmativode la mayoría absoluta de los electores de cada provincia.
En las Cortes Generales la oposición ejerció una presión constante para lograr que el referéndum pudiera celebrarse el 28 de febrero de 1980 en las mejores circunstancias. Así, presentaron interpelaciones al Gobierno sobre el proceso autonómico en Andalucía los grupos parlamentarios Socialista (Doc. 59),Andalucista (Doc. 61) y Comunista (Doc. 63) y luego intentaron enmendar el
ESTUDIO PRELIMINAR LI
LlI LA fORMACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEANDALUCfA EN SUS DOCUMENTOS
proyecto gubernamental de LüRMR (Doc. 66). El éxito de estas enmiendas fuenulo porque el Gobierno se mantuvo firme en conservar los aspectos centralesde su proyecto y, además, no admitió la enmienda del PCE, inteligentemente defendida en el Pleno del Congreso por Fernandn Pérez Royo (Doc. 70), para permitir que las provincias en las que se hubiese registrado el voto afirmativo requerido constitucionalmente pudieran continuar el procedimiento establecido enel artículo 151 de la Constitución siempre que constituyeran como mínimo la mitad de las que realizaban el referéndum y sus territorios fueran limítrofes. Nohubo lugar a ninguna modificación en el Senado porque se aprobó en un Plenoextraordinario el 15 de enero sin ninguna enmienda para evitar su devolución alCongreso y facilitar los plazos para la convocatoria del referéndum el 28-F. Poreso, las previsiones de la LüRMR para el caso -que luego se producina- deque el referéndum autonómico andaluz lograra globalmente el quórum requerido, pero fracasara en una provincia poco poblada, eran extraordinariamente negativas: las otras siete provincias no podrían constituirse en Comunidad Autónoma de primer grado, no podna volver a ejercerse la iniciativa autonómica especialen cinco años y sólo quedaba expedita la vía del 143-146. Tengo para mí que estaregulación de la LüRMR (Doc. 75) tan estricta que propició el Gobierno, rechazando una interpretación de los resultados del referéndum en el límite de la Constitución (la enmienda del PCE), pero incluyendo en la LüRMR una restricciónque no estaba en ella (la prohibición de referéndum en cinco años), no sólo noimpidió la formación de Andalucía en Comunidad Autónoma de primer grado,sino que se acabó convirtiendo en una causa de la radical solución finalmenteadoptada para desbloquear el proceso autonómico pues al cerrar las vías legislativas razonables que se imaginaron en el otoño de 1979, acabó favoreciendo laingeniería constitucional de un año más tarde.
El mismo día de la aprobación de la LüRMR en el Senado, el 15 de enero de1980, la Comisión Nacional de UCD oficializó lo que se venía vislumbrando desde meses atrás: su voluntad de cerrar la vía del artículo 151 una vez que ya la habían utilizado el País Vasco, Cataluña y Galicia porque «Aparte de la imposibilidad real de asimilar con tales características y en semejantes circunstancias lareconversión del Estado, el coste del proceso y su previsible desbordamiento sena irresistible en términos económicos y políticos, tanto por sus efectos sobre elgasto público y el funcionamiento de los servicios colectivos como por sumir alpaís en una situación electoral permanente, con numerosos referendos y elecciones». Por eso, iba a defender la abstención o el voto en blanco «en los referendosde iniciativa previstos en el artículo 151 de la Constitución» (Doc. 73). Bajo estacapa de generalidad, lo que estaba haciendo UCD era consumar un giro concretoen Andalucía, que era el único referéndum que tenía ya una fecha de celebración.
El cambio de opinión de la UCD, hasta esa momento defensora de que Andalucía se constituyera en Comunidad Autónoma por la vía del artículo 151, tuvo sucontestación externa en el resto de partidos, que primero acordaron en una reuniónextraordinaria del Consejo Permanente la validez de la vía del artículo 151(Doc. 74) y después ratificaron el Pacto de Antequera el 21 de enero (Doc. 77). Perotambién tuvo una contestación interna, en el seno de la propia UCD, de la manode Manuel Clavero Arévalo, Presidente Regional del Partido, que dimitió deMinistro de Cultura y anunció no sólo su voto favorable en el referéndum, sinosu participación en la campaña a favor de la autonomía. Esta postura concreta y,en general, toda la trayectoria de Clavero (reconocida muchos años después alser declarado Hijo Predilecto de Andalucía) fueron de vital importancia en la lucha por la autonomía porque restó verisimilitud al argumento más utilizado porla UCD en la campaña por el referéndum: que la autonomía que pretendía la Juntasólo era una añagaza para entregar Andalucía a <da izquierda marxista» desdedonde preparar un «asalto al Estado». Justamente, la reiteración de este argumento revelaba que la razón más poderosa de UCD para cambiar de opinión no eratanto --como decía su Documento del 15 de enero- el convencimiento de que<da aplicación general del artículo 143 de la Constitución permite encauzarglobalmente y con ritmos de tiempo adecuados todo el proceso», sino el temora que la Junta fuera controlada por los partidos de izquierda.
A partir de ese momento, la UCD utilizó todos los resortes que pudo para dificultar el resultado del referéndum. Y empezó por el mismo Real Decreto 145/1981,de 26 de enero de convocatoria del referéndum: frente a los 21 días de campaña quehabían tenido los Estatutos vasco y catalán, el referéndum andaluz se limitaba a 15,se recortó la publicidad en la televisión y en los demás medios oficiales y se redactóuna pregunta incomprensible, donde no aparecían rti la palabra autonomía ni lapalabra Andalucía, el referéndum de la extraña pregunta: «¿Da usted su acuerdo ala ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de laConstitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dichoarticulo?» (Doc. 78). Precisamente, buena parte del éxito del 28-F se debió al comportamiento «agresivo» del Gobierno, que negaba a Andalucía lo que tan alegremente había facilitado a Cataluña y el País Vasco. El resultado fue que no pocosde los propios votantes de UCD (que en las elecciones generales de 1979 habíaconsolidado su posición de segunda fuerza electoral de Andalucía, con el 32% devotos) terminaron votando a favor de la autonomía plena.
El 28 de febrero de 1980 fue un éxito político de la Junta y de los partidosfavorables al sí porque la autonomía obtuvo casi dos millones de votos favorables y sobrepaso ampliamente el quórum de la mitad más uno del censo generalde Andalucía. Individualmente este quórum se logró en un primer momento en
ESTUDIO PRELIMINAR Llll
UV l.A FORMACJ()N DE LA COMUNIDAD AIJlÜNOMA DE ANDALUCfA EN SUS DOCUMENTOS
seis provincias. a las que se sumó Jaén. una vez recurridos judicialmente los primcros resultados (Doc. 89). No sucedió igual en Almería. a pesar de que tambiénla Audiencia Territorial de Granada en su sentencia de I I de abril de 1980 anuló algunas inclusiones errÓneas en el censo y contabilizó votos indebidamenteanulados. elevando el porcentaje de votos favorables hasta el 42% del censo provincial (Doc. 87). Por eso. jurídicamente la iniciativa autonómica había fracasado.tal y como declaró el 24 de abril la Junta Electoral Central (Doc. 93).
V. EL DESBLOQUEO DE LA INICIATIVA AUTONÓMICA
Desde la misma noche del 28 de febrero. cuando se vio que en Almería nose podría superar la barrera del cincuenta por ciento del censo. comenzaron aperfilarse dos estrategias para el día siguiente: la de dar por cerrada la iniciativaautonómica del 151 y, aceptando la regulación jurídica. reconducir la iniciativaautonómica al procedimiento ordinario y la de cambiar esa regulación jurídicapara permitir la elaboración de un Estatuto de Autonomía según lo dispuesto enel artículo 151.2 de la Constitución. El PSA abanderó esta segunda opción presentando el 12 de marzo una proposición para modificar la LORMR (Doc. 85).que en un primer momento sólo fue apoyada por Clavero Arévalo. que presentótambién una proposición de ley (Doc. 91). pero no los demás partidos de la oposición. que en la reunión del 24 de marzo del Consejo Permanente de la Junta.votaron en contra de la reforma de la LüRMR y asumieron implícitamente laopinión de VCD de constituir inmediatamente la Comunidad Autónoma por lavía del artículo 143. si bien considerando que el Estatuto de Carmona debía ser«el texto básico de trabajo para la redacción definitiva de nuestra carta estatutaria» (Doc. 86). Sin embargo. el PSOE y el PCE no se mantuvieron mucho tiempo en esta posición y en la siguiente reunión del Consejo, el 14 de abril. acordaron «apoyar cuantas iniciativas parlamentarias intentaran adecuar la voluntadautonómica expresada por el pueblo andaluz el 28 de febrero a lo manifestadopor los ayuntamientns» (Doc. 90). Con ese objetivo, no tardaron en presentar suspropias proposiciones de Ley para modificar la LüRMR (Docs. 92 Y95)
Las cuatro proposiciones de modificación de la LüRMR pretendían cambiarel tenor del artículo 8.4 para autorizar la repetición del referéndum en una provincia cuando en el referéndum celebrado los votos afinnativos alcanzaran el 50% deltotal del censo y en la provincia que no se hubiere obtenido ese quórum <dos votos afirmativos hubieran alcanzado la mayoría de votos emitidos». El debate conjunto de toma en consideración de estas proposiciones. celebrado el 12 de junio.fue muy apasinnante y la votación secreta mucho más: de 335 votos emitidos 162
fueron a favor, 163 en contra. nueve en blanco y «uno en término de abstención»(Doc. IDO). Olvidándonos abara del enrevesado apoyo que recibió la UCD del PNV(que no fue a votar porque en esas fechas se había ausentado del Congreso comoprotesta por la política autonómica del Gobierno). lo más relevante del debate fuela actitud del Gobierno que, tras oponerse a la tramitación de las proposicionesporque tenía su propio programa de actuaciones legislativas para <<la ordenada construcción del Estado de las Autonomía» y porque las proposiciones le suscitaban«serias reservas desde el punto de vista de la legalidad constitucionah>, declaró porvez primera que si se elaboraba el Estatuto por el procedimiento del artículo 143Andalucía tendría una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, unConsejo de Gobierno y un Tribunal Superior de Justicia. Es decir, la lógica de ladualidad, de dos tipos de autonomía, implícita en la Constitución y defendida enla «racionalización» de las autonomías de UCD para permitir «garantizar lafuncionalidad de la nueva estructura del Estado», era abandonada por el propioGobierno para el caso concreto de Andalucía. Además, lo hacía de una forma queinevitablemente llevaría a que todas las demás Comunidades se constituyeran enautonomías políticas, pues no habría forma de negarles la Asamblea Legislativa quese le había ofrecido a Andalucía si aceptaba el ¡ter autonómico que la mayoría delas demás regiones ya había emprendido.
Los partidos de Oposición no sólo no aceptaron la fórmula gubernamental,sino que la vieron como una prueba de su errática estrategia política. Ya FelipeGonzález, unos días antes de ese debate de toma en consideración, convirtió lapolítica autonómica del Gobierno en uno de sus principales objetivos de crítica enla moción de censura que el Grupo socialista presentó el 21 de mayo. que si no saliótriunfante sí que demostró la erosión y soledad del Gobierno, que sólo contó conlos votos de la UCD para derrotarla (Doc. 99). Por su parte, el 16 de jurtio el Consejo Permanente de la Junta no aceptó la propuesta de iniciar los trámites del procedimiento del artículo 143 e insistió en el 151 (Doc. 10 1). El Grupo Andalocistallegó, incluso, a presentar una iniciativa de reforma constitucional dos días después(Doc. 102). A primeros de septiembre los Grupos Socialista (Doc. 1(4) y Andalucista (Doc. 105) volvieron a presentar sendas pruposiciones de ley para modi!icar la LORMR, a las que le seguirían posteriOlmenle otras de Clavero (Doc. 107)y el Grupo Comunista (Doc. 111).
Para recuperar la iniciativa política, el Gobierno solicitó una cucstión de confianza ante el Congreso que se debatió cl 16, 17 Y 18 de septiembre. En la declaración sobre política general que presentó a la Cámara ofreció una nueva salida alproblema andaluz (Doc. 106): el procedimiento autonómico andaluz no continuaríapor la vía del artículo 151, sino por la del 144, «para conseguir a través de un procedimientos especial la adopción de un Estatuto que contenga las instituciones y
ESTUDIO PRELIMINAR LV
LVI LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCfA EN SUS DOCUMENTOS
competencias ya establecidas para los Estatutos actualmente en vigof». En el debate se reveló que esa propuesta la había pactado con el PSA, cuyo portavoz, Alejandro Rojas Marcos, hizo cuatro preguntas sobre ella, que le pennitieron concretarla al Ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa. Según éste,se trataría de aprobar urgentemente una Ley Orgánica que establecería la redaccióndel Estatuto por una Comisión mixta Congreso de los Diputados-Asamblea de Parlamentarios, con referéndum posterior de ratificación por maYOIia simple de lasprovincias «en forma análoga a como se aprobaron los Estatutos de Cataluña y elPaís Vasco». Es decir, el Gobierno hacía una propuesta claramente inconstitucional (el artículo 144 sólo permite sustituir la iniciativa autonómica de los entes locales, no inventarse un nuevo procedimiento) en la que concedía todas y cada unade las reivindicaciones de las fuerzas autonomistas, salvo la del nombre.
Con una gran rapidez de reflejos Rafael Escuredo se opuso con contundenciaa esa fórmula en el mismo debate de la cuestión de confianza 16 y convocó rápidamente un Pleno de la Junta de Andalucía para el 26 de septiembre en el que logróque se ratificara su posición, quedando la UCD y el PSA en minoría (Doc. 109) Ycon una imagen pública completamente dañada: UCD como un Gobierno que negaba reiteradamente a Andalucía lo que había concedido al País Vasco y Cataluñay el PSA como un partido vendido a los intereses de la derecha centralista. Sinduda, Rojas Marcos y los suyos apostaron por una audaz fórmula para desbloquearel proceso autonómico y apuntarse en solitario el mérito de la solución, pero elenvite les salió mal, perdieron buena parte de su crédito político, y no tardaronmucho en pagar electoralmente el error de abandonar el bloque autonomista.
Por su parte, la UCD desde su espectacular giro «racionalizadof» de enerohabía avanzando de error en error a lo largo de todo 1980 y ya sólo podía salir(o intentar salir) del callejón andaluz en que se había metido ofreciendo en octubre mucho más de lo que la Junta había pedido en abril: la continuación delproceso autonómico andaluz por el procedimiento del artículo 151 sin necesidadde celebrar un nuevo referéndum en Almería. Así, dos delegaciones de la veoy el PSOE, con Adolfo Suárez y Felipe González al frente, se reunieron en LaMoncloa el I de octubre y si no pactaron la fórmula exacta del desbloqueo sí quese pusieron de acuerdo en buscar alguna solución común, que llegó pocos días
16 «Como el señor Presidente me requería para que me limitara exclusivamente a la alusión.le diré algo que considero importante. Mientras yo sea el Presidente de la Junta de Andalucía yesté apoyado por la mayoría de esa institución. sepa usted que Andalucía no irá nunca por el 144.y puestos a ir. estoy convencido de que irá por el artículo 15 J» DSCD. núm. I1 J. de 18 de septiembre de t980. pág. 7209 (Doc. 105).
después de la mano de una proposición de ley conjunta de los cuatro grupos políticos del Congreso con representación en Andalucía para modificar el artículo8.4 de la LORMR en el sentido de permitir que la iniciativa autooómica del artículo 151 de una provincia pudiera ser sustituida por las Cortes Generales, a iniciativa de la mayoría de los diputados y senadores de esa provincia que no hubiera superado el quórum de la mayoría absoluta de su censo electoral, siemprey cuando <<tos votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censode electores en el conjunto del ámbito territorial que pretenda acceder al autogobiemo» (Doc. 113). El deseo de resolver urgentemente el bloqueo llevó a que almismo tiempo que se presentaba esta proposición, los diputados y senadores deAlmería presentaran una petición para que las Cortes sustituyeran la iniciativaautonómica, de tal forma que se tramitaron simultáneamente ambas proposiciones de ley, aunque la segunda necesitaba, en estricta lógica jurídica, que la primera se hubiera aprobado para poder tomarse en consideración.
Nótese que en la proposición de modificación de la LORMR faltaba la firma de Clavero Arévalo, y no porque estuviera en contra de la decisión adoptaba, sino porque UCD exigió -según ha contado él mismo 17_ que fuera excluido. Sin embargo, el activo ex ministro pudo tener cieno protagonismo en elCongreso porque los partidos proponentes no sólo olvidaron dar carácter retroactivo a su propuesta, sino que incomprensiblemente persistieron en su error tantoen la ponencia (Doc. 115), como en la Comisión (Doc. 116). permitiendo así queClavero lograra el éxito de ver aprobada su enmienda en el Pleno (Doc. 118). Enel Senado no se cambió una coma de las dos proposiciones de ley. que se convirtieron en Las Leyes Orgánicas 12 y 13 de 1980. publicadas en el mismo BOEde 24 de diciembre de 1980 (Doc. 120).
En otros trabajos míos he tenido ocasión de analizar con detenimiento laconstitucionalidad de estas Leyes Orgánicas, aprobadas casi por unanimidad enel Congreso 18 y por asentimiento en el Senado, así que no insistiré aquí en laclara contraposición entre lo establecido en la Constitución y la nueva redacción
ESTUDIO PRELIMINAR LVII
11 Cfr. Manuel CLAVERO ARÉVALO, Espml(l, desde el centralislIlo a las auto/lomías, Plane·la, Barcelona. 1983. pág. 142.
18 Para ser exac(Q la Proposición de modificación del párrafo 8.4 de la LüRMR obtuvo 280VQ(os a favor. cuatro abstenciones y un voto nulo: mienlras que la de sustüución en la provincia deAlmena de la iniciativa autonómica lo fue por 281 a favor. 5 abstenciones y un vo,o nulo (Doc. 118).Mi opinión jurídica sobre estas dos leyes orgánicas. además de en Agustín RUIZ ROBLEDO. El 01'
denamiell/o.... cit, p.íg. 64 Y sigs., en «Tras el 28 de febrero: una interpretación jurídica del des·bloqueo de la autonomía andaluza» en Pedro RUlZ-BERDEJO GUTlÉRREZ (coard.). Ac:llIs del V COI1~
greso sobre andalucismo hi.{t6ricn. Fundación BIas Infame. Sevilla, 1993. págs. 24S':~56.
LVIII LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDAI.UCfA EN SUS DOCUMENTOS
del artículo 8.4 de la LORMR, tanto porque el requisito de la mayoría absolutade los electores de cada provincia era una exigencia clara del artículo 151 comoporque la única sustitución que permite «el Titulo Vlll» (eufemismo empleadopara no citar el artículo 144) es la de las «Corporaciones locales» del 143, no ladel cuerpo electoral del artículo 151. Todas las leyes tienen una presunción deconstitucionalidad, que en este caso el paso del tiempo ha consolidado extraordinariamente, hasta el punto de disolver cualquier duda sobre la validez de estas leyes orgánicas que entonces pudiera plantearse. Así que, parafraseando lasintervenciones de los distintos portavoces en el Pleno del Congreso del I l de noviembre de 1981, abara es mucho más relevante resaltar que los nueve meses dedesencuentros que siguieron al 28-F se cerraron al recuperar los partidos el espíritu de consenso que había regido la elaboración de la Constitución, así lograron que el ordenamiento jurídico se adecuara a la voluntad expresa de dos millones y medio de andaluces, la gran mayoría del electorado.
VI. LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO
Una vez superada la dificilísima barrera del artículo 151 y recuperado el consenso, los partidos políticos se aprestaron a recorrer el resto del proceso autonómico, la aprobación del Estatuto, para lo que se encontraban con el trabajo previo del Borrador que la Ponencia había elaborado en agosto de 1979 en Carmona.La ponencia retomó sus trabajos el mismo mes de diciembre (Doc. 121) que concluyeron el 12 de febrero de 1981 de nuevo en Carmona cuando los siete miembros de la ponencia, representantes de los cuatro partidos con representación parlamentaria en Andalucía en aquel momento (PSOE, UCD. PCE y PSA) firmaronel Anteproyecto. Se trataba de un texto amplio, que se apartaba sustancialmentede los anteriores Estatutos pues incluía materias ausentes en éstos: objetivos dela Comunidad. regulación minuciosa de sistema institucional. etc (Doc. 123).Precisamente. la ponencia no se puso de acuerdo sobre algunos de estos aspectos institucionales, sobre todo el sistema electoral, por lo que cada partido mantuvo su opinión particular para los debates en la Asamblea de ParlamentariosAndaluces. Cuatro días después. este Anteproyecto fue accptado por el Pleno dela Junta, que por unanimidad solicitó al Gobierno que convocara la Asamblea detodos los diputados y senadores andaluces, encargada de debatir y aprobar el proyecto de Estatuto. según lo establecido en el artículo 151.2 de la Constitución(Doc. 125).
La Asamblea de Parlamentarios se reunió en Córdoba el 28 de febrero de198 I en un clima de concordia que hizo posible que al día siguiente se discutie-
ra y aprobara todo el articulado y se eligiera, de forma proporcional al peso dccada grupo, la Delegación que debía examinar el proyecto de Estatuto con laComisión Constitucional del Congreso. Lo más relevante de aquella Asambleafue que modificó el Anteproyecto en algunos puntos en uoa línea que podíainterpretarse como limitadora de la voluotad de los poderes autonómicos (así ladesaparición de la capacidad de disolución del Parlamento que la ponencia lehabía atribuido expresamente al Presidente), lo que originó la postura crítica delPSA, que término votando no en la votación de totalidad del Proyecto (Doc. 127).
El siguientc trámite que establece el artículo 151.2 es la discusión en la Comisión Constitucional del Congreso, para lu cual el 9 de marzo el Presidente dela Asamblea de Parlamentarios remitió el Proyecto al Presidente dcl Congreso(Doc. 128). El texto se publicó el 7 de abril en el Boletín Oficial del Congrcso(Doc. 132) y se presentaron veintinueve «motivos de desacuerdo» dentro del breve plazo reglamentario de diez días hábiles. Como la mayoría de esos motivosafectaban a varios artículos, el número real de enmiendas al Proyecto de Estatuto, que se componía de 74 artículos, se elevaba hasta 174, señalando así de forma muy clara que el debate y el acuerdo en la Comisión Constitucional no ibana ser tan rápidos y cómodos como en la Asamblea de Parlamentarios. No está demás señalar que aunque, a tenor de lo establecido en la Constitución y de lo votado en Córdoba, las diferencias de opinión deberían haberse establecido entrelos miembros de la Comisión y los miembros de la Delegación de Parlamentarios, lo cierto es que la disciplina de partidos originó que esa distinción desapareciera completamente y fuera sustituida por la adscripción ideológica, con independencia de que se perteneciera a una institución u a otra. Por eso, en losdebates de la Comisión Constitucional se observa la paradoja de que el PSOE yla UCD, que habían suscrito íntegramente el Proyecto de Córdoba, estaban deacuerdo en modificarlo, mientras que el PSA, que había votado en contra en laAsamblea de Parlamentarios, se convirtió en su defensor en el Congreso, tantoque sus dos representantes (uno en la Comisión y otro en la Delegación) tenninaron votando en contra del nuevo texto porque no respetaba lo acordado enCórdoba, si bien explicaron que ello no les impediría darle su voto favorablecuando se sometiera a la ratificación del cuerpo electoral (Doc. 136).
Comparando los textos del proyecto de Córdoba y el aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso, se advierte con claridad que al PSA no le faltaban mntivos para esa actitud, no ya porque la Comisión no le aceptara ni unosolo de sus motivos de desacuerdo, sino porque aunque la mayoría de los cuarenta cambios que introdujo la Comisión fueron técnicos, para mejorar la redacción de algunos artículos, los más relevantes lo fueron para recortar el ámbito deactuación de la Comunidad. Así, se introdujo el artículo 4.4 para que las Dipu-
~------------ESTUDIO PREUMINAR LlX
LX LA FORMACiÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN SUS DOCUMENTOS
taciones ejercieran las funciones de administración periférica de la Comunidady se suprimió el derecho de los diputados a percibir una asignación que les reconocía expresamente el Proyecto. El tiempo ha demostrado lo inadecuado deestos cambios y hoy algunas pautas de actuación de los poderes públicos andaluces están en completa contradicción con esas disposiciones, lo que sin duda esuna razón para abogar por una refonna estatutaria que ponga de acuerdo la realidad institucional andaluza con su nonna fundamental 19.
Sea como fuere, lo cierto es que se produjo el acuerdo entre la ComisiónConstitucional del Congreso y la Delegación de la Asamblea de parlamentariosandaluces, que fue asumido por el Pleno de la Junta de Andalucía el 11 de agostode 1981 por unanimidad, incluidos los miembros del PSA (Doc. 140). El Gobierno sometió el proyecto a referéndum el 20 de octubre, el cual recibió el voto favorable de más de dos millones de andaluces y superó ampliamente el quórumde la mayoría de votos válidos emitidos en cada provincia que establece el artículo l51.2.4.0 de la Constitución (Doc. 144). Los datos de este referéndum nodejan de producir alguna sorpresa comparándolos con los del 28-F: aunque todos los partidos pidieron la participación en el referéndum y el voto favorable,tanto la participación como el total de votos favorables fueron inferiores (unos300.00 votos en ténninos redondos) a los resultados del referéndum de la iniciativa autonómica, mientras que fue superior el número de votos negativos. La razón de esta menor participación se debió posiblemente a que muchos ciudadanos consideraron que ir a votar el 20-0 era un trámite engorroso del procesoautonómico, que se podía salvar sin su colaboración, mientras que el 28-F se viviócomo una ocasión histórica en el que cada voto era determinante para el futurode Andalucía. Y no les faltaba razón.
El Congreso de los Diputados se dio prisa en cumplir con el mandato delartículo 151.2.4.° de la Constitución y el 17 de diciembre de 1981, justo al díasiguiente de que la Junta Electoral hiciera públicos los resultados oficiales delreferéndum, dio su voto de ratificación al proyecto de Estatuto de Autonomía paraAndalucía por 270 votos a favor y una abstención (Doc. 145). El Senado otorgóel suyo por unanimidad el 23 (Doc. 146). El Rey sancionó el Estatuto el 30 dediciembre, que fue publicado en el BOE de 11 de enero de 1982 como la LeyOrgánica 6/ I981, de 30 de diciembre de Estatuto de Autonomía para Andalucía(Doc. 147).
19 He profundizado en esa tesis en Agustín RUIZ ROBLEDO, «El futuro del Estatulo de Aulonomía» en VVAA, Estatuto de Autonomía para Andalucía: debates sobre el ayel; el hoy y elmafiana, IAAP. Sevilla, 2001, págs. 79-92.
BIBLIOGRAFíA BÁSICA
I. Obras generales y precedentes históricos
La aprobación del Estatuto suponía que el proceso autonómico había llegado a su meta. A la eficaz Comisión Gestora del proceso, la Junta Preautonómica, sólo le quedaba para culminar su trabajo, según establecía la disposición transitoria cuarta del Estatuto, convocar de común acuerdo con el Gobiernolas elecciones autonómicas. La Junta cumplió esta penúltima tarea el 14 deenero en Málaga, donde acordó (por 23 votos a favor y uno en contra) proponer al Gobierno la fecha del 23 de mayo de 1982 (Doc. 148). Esas eleccionesabrieron una nueva etapa en el devenir colectivo de los andaluces, la era delautogobierno. Pero como diría Michael Ende, esa es otra historia y debe sercontada en otra ocasión.
LXlESTUDIO PRELIMINAR
La inmensa bibliografía sobre el proceso autonómico andaluz ha sido recogida exhaustivamente por Manuel RUlz ROMERO, Repertorio bibliográfico sobrela Transición política de Andalucía, Cámara Oficial de Comercio e Industria,Jaén, 2000.
Para obtener una visión de conjunto de la transición en Andalucía son fundamentales José ACOSTA, «Andalucía en la Transición», Actas del Vlll Congreso del Andalucismo Histórico, Fundación BIas Infante, Sevilla, 1999, págs. 69103; José Manuel CUENCA TORIBIO, La Andalucía de la transición (1975-1984),Mezquita, Madrid, 1984 y Juan Antonio LACOMBA, «La transición democrática.El proceso andaluz a la autonomía (1975-1982), en Juan A. LACOMBA (coord.),Historia de Andalucía, Ágora, Málaga, 1996, pág. 413 Ysigs.
Si se quiere enmarcar esos años en lada la Historia puede consultarse conprovecho José Manuel CUENCA TORIBIO, Andalucía historia de un pueblo (. .. aC1984), Espasa-Calpe, Madrid, 1984; Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Andalucía ayery hoy, Planeta, Barcelona,1983 y Manuel GONZÁLEZ DE MaLINA y Miguel Ángel GÓMEZ OLIVER (coords.), Historia contemporánea de Andalucía, Junta deAndalucía, Granada 2000.
y si se trata conocer los precedentes autonómicos es imprescindible JuanAntonio LACOMBA ABELLÁN, Regionalismo y autonomía en la Andalucía contemporánea (1835-1936), Caja Genera! de Ahorros de Granada, 1988. Tambiénpuede ser útil, Agustín RUIZ ROBLEDO, «Una mirada casi herética a! andalucismohistórico», Revista de Estudios Regionales, núm. 27, mayo-agosto de 1990,págs. 137-154.
~------------
LXII LA FORMACIÚN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCiA EN SUS DOCUMENTOS
Para la elaboración teórica de la identificación colectiva de Andalucía vid.Gabriel CANO GARCÍA et alii, La identidad del pueblo andaluz, Defensor delPueblo Andaluz, Sevilla, 200 I e Isidoro MORENO, Andalucía: identidad y culJura, Ágora, Málaga, 1993.
Il. Estudios jurídicos
Para un análisis jurídico general de la Comunidad Autónoma de Andalucíay de su formación vid. Francisco BALAGUER CALLEJÓN el alii, Curso de Derecho Público de Andalucía, 3.' ed., Tecnos, Madrid, 2003. También, Agustín RUlZROBLEDO, El ordenamiento jurídico andaluz, Civitas, Madrid, 1991.
Sobre el iter autonómico cfr. Manuel BONACHELA MESAS, «El proceso autonómico andaluz: una aplicación peculiar del artículo 151 de la Constitución»,en José CAZaRLA (comp.), Los procesos deformación de las Comunidades Aulónomas. AspeclOs jurídicos y perspectivas políticas, Parlamento de Andalucía,Granada, 1984, vol. 1, págs. 313-348; Antonio JIMÉNEZ BLANCO, EstalulO de aulonomía de Andalucía, CEMCI, Granada, 1982 y José Enrique ROSENDO Ríos,Andalucía por sí, para España. Lucha por la autonomía y contribución al Estado compueslo, Fundación BIas Infante, Sevilla, 1990.
Sobre el surgimiento y consolidación de las instituciones autonómicas esimprescindible Fermín OLVERA PORCEL, La emergencia de la AdministraciónAutonómica andaluza (1978-1985), Universidad de Granada, 2003. Una útil visión sintética en Antonio PORRAS NADALES, «La institucionalización de la Junta de Andalucía», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 4. 1990,págs. 39-59.
III. Otros aspectos de la formación de la Comunidad Autónoma
Sobre la identificación colectiva de los andaluces en la Transición, cfr. Eduardo LÓPEZ-ARANGUREN, Lo conciencia regional en el proceso aulonómico espa¡lol, CIS, Madrid, 1983.
Para las elecciones de la Transición vid. José CAZaRLA PÉREZ, ManuelBONACHElA MESAS y Juan MONTABES PEREIRA, «Algunos rasgos significativosde la evolución electoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía (1977-1982)>>,Revista de Estudios Regionales, núm. 1984, págs. 17-60.
Sobre el Pacto de Antequera vid. Manuel HIJANO DEL RÍO Y Manuel RUlZROMERO, El paClo autonómico de Anrequera, IAAP, Sevilla, 1997.
ESTUDIO PRELIMINAR
Agustín RUIZ ROBLEDO
Sobre el referéndum del 28-F y toda la campaña previa, cfr. Antonio PORRASNADALES, «El referéndum de iniciativa autonómica del 28 de febrero en Andalucía», REP, núm. 15, mayo-junio de 1980, págs. 175-194 y Fernando ÁLVAREZPALACIOS, Andalucía dijo sí, Augusto L1orca, Sevilla, 1980.
Sobre el papel condicionante del PSA y su estrategia en el proceso autonómico cfr. Miguel JEREZ MIR, «Una experiencia regional: el caso del Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 30, abril-junio de 1985, págs. 201-244. Una prespectiva históricala ofrece Manuel GONZÁLEZ DE MaLINA, «El Andalucismo político, 1915-1998¿un nacionalismo imposible?», en Carlos FORCADELL, Nacionalismo e Historia,Instituto Fernando el Católico, Zaragoza, 1998, págs. 89-116. Una elaborada visión andalucista de todo este período la proporciona José María DE LOS SANTOS,Andalucía en la transición, 1976-1982, Centra, Sevilla, 2002.