Estructura y significado: hacia un análisis sistémico de las culturas organizacionales
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Estructura y significado: hacia un análisis sistémico de las culturas organizacionales
Estructura y significado en el Chile actual Hacia un análisis integrado de las culturas organizacionales
[Por Francisco Javier Astudillo Abarca]
La intensa complejización de la realidad contemporánea ha llevado al actual pensamiento social a la necesidad de efectuar una revisión crítica de sus propios fundamentos y límites explicativos como disciplina, generando nuevos marcos criteriológicos y comprensivos que den cuenta de la articulación entre estructuras y la construcción de las representaciones y significaciones sociales; ante este escenario, proponemos la revisión de posibilidad de un análisis multiparadigmático y reticular de nuestras culturas organizacionales como una manera de dialogar frente a esta encrucijada. Con la intención de desarrollar nuestro argumento, daremos cuenta de la irrupción del concepto de cultura aplicado a las organizaciones, abordando ciertos aspectos de la discusión sobre la relación entre estructura y acción en Anthony Giddens y Niklas Luhmann.
I. Región y transmutación
Las profundas transformaciones culturales vividas en Chile durante las ultimas tres décadas, especialmente marcadas por la desarticulación de las relaciones clásicas entre Estado y sociedad, han llevado a establecer que la acción colectiva tiende a configurarse a través de cuatro ejes fundamentales: la democratización política; la democratización social o lucha contra la exclusión y por la ciudadanía; la reconstrucción y reinserción de las economías nacionales o la reformulación del modelo de desarrollo económico, y la redefinición de un modelo de modernidad1, lo que daría origen a actores sociales más fluctuantes, más ligados a lo socio cultural que a lo político económico, y más centrados en reivindicaciones por calidades de vida y por inclusión, que en proyectos de cambio social global. Lo que instala por otro lado, la irrupción de lo cultural como una categoría de análisis central al interior de unas ciencias sociales enfrentadas a una realidad extremadamente dispersa y cargada de mayor complejidad, a tal punto que luego de ser considerada como un mero efecto de la modernización técnica y administrativa o como elemento funcional del sistema social, la dinámica cultural se ha convertido en un tema clave para la sociología y la investigación social contemporánea2, rearticulando así el debate sobre la relación de los sujetos con un nuevo entorno social, especialmente “determinado por una tecnología avanzada y performativa, en el sentido de su ser social, y sobre la constitución de su propia identidad cultural”3. Todos estos cambios en definitiva, influyen en la construcción simbólica del mundo humano y requieren una profunda revisión en el marco de lo que se comprende como la necesidad de una “actualización del paradigma de explicación sociológica, desde la perspectiva de realidad del siglo XXI”4, frente a un contexto en el cual la transculturación
1 Ver en Garreton, M. “La transformación de la acción colectiva en América latina”, Revista de la
CEPAL Número 76, Abril 2002. 2 Como lo demuestra toda una serie de estudios empíricos, encabezados por la Encuesta Europea de
Valores, el Estudio Mundial de Valores y la creación del mapa mundial cultural de Inglehart - Welzel.
Ver resultados del estudio hecho en Chile durante el año 2006 en www.worldvaluessurvey.org 3 Tugendhat, E, “Identidad: personal, nacional y universal”, Persona y Sociedad, Vol. X, No. 1, Pág. 29,
1996. 4 Steingress, Gerhard, “La cultura como dimensión de la globalización: Un nuevo reto para la
sociología”, Revista Española de Sociología. Pág. 77, No. 2, 2002.
se nos revela como uno de los efectos de la dinámica socioeconómica, tecnológica y política a la que están sometidos todos los componentes de las actuales sociedades inmersas en un escenario transnacional5, destacando que “a diferencia de los procesos globalizadores anteriores a la segunda mitad del siglo XX, la actual globalización desarrolla un carácter totalizador al convertirse en «un nuevo régimen de producción del espacio y del tiempo»”6. Esta latente transformación ejercida a través de un proceso de intensa racionalización en las diversas dimensiones de vida de la región, nos lleva a la necesidad de repensar y ampliar la agenda de los estudios organizacionales locales, especialmente si se mantiene que la profusión de la noción de Organización es identificada y articulada conceptualmente, no solo sobre el surgimiento y sostenimiento de este proceso modernizador, sino como un rasgo general de este, o dicho en otros términos, “lo que distingue a las organizaciones modernas no es tanto su tamaño o su carácter burocrático, como el monitoreo reflexivo y concentrado que dicho tamaño y carácter burocrático llevan consigo. Quien dice modernidad no dice justamente organizaciones sino organización; es decir, el control regularizado de las relaciones sociales a través de indefinidas distancias espacio - temporales”7, en este sentido, concordamos tanto con Ibarra Colado en que la falta de relevancia de los estudios organizacionales en América Latina, presenta un alto costo para la comprensión de los problemas específicos de organización, funcionamiento y transformación de la región, en un contexto donde subsiste “la convivencia/confrontación de la mas alta modernidad, con espacios no-modernos, políticamente contenidos”8, como con Darío Rodríguez en que “lo importante es descubrir el campo de evoluciones posibles desde la propia cultura. Este es el problema, y no se trata por lo tanto, de cambiar o no cambiar”9 En suma, la indagación de nuestras culturas organizacionales, en constante permeabilidad y fragilidad, nos ofrece nuevas claves que permitirían hacer mayormente comprensivos nuestros propios procesos, develando que la tensión entre estructura, acción y subjetividad, al interior de una dimensión espacio temporal sigue siendo una operación central para las ciencias sociales en su conjunto. II. Estructur(a)cción La preocupación sobre el vinculo entre estructura y acción ha sido especialmente abordada por la agenda sociológica europea de las ultimas décadas10, lo que es confirmado por Margaret Archer: “el problema de la estructura y la acción ha llegado a ser considerado
5 Lo relevante de este punto, es la necesidad de observar la compatibilidad, aplicabilidad y el impacto de
la importación de ciertos modelos organizacionales desarrollados en los países centrales, en un escenario
de creciente permeabilidad de las culturas no centrales y como actitud de un nuevo espacio que señala el
debilitamiento de las anteriores culturas nacionales 6 Ibíd. Pág. 77 7 Giddens, Anthony, “Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age”, Polity
Press, London. 1991. Pág. 16. 8 Ibarra Colado, E. “Estudios organizacionales y colonialidad epistémica en América Latina: pensando
las diferencias desde las orillas”, Organization, vol. 13, No. 4, Pág. 18, Sage, Londres. 9 Rodríguez, D “Gestión Organizacional” ED. Universidad Católica de Chile, Pág. 270, Santiago, 2001 10 Destacando entre otras la teoría de la estructuración de Giddens (1982, 1984); la distinción de Bourdieu
entre habitus y campo (1977, 1984); el esfuerzo de Habermas por integrar el mundo de la vida y el
sistema (1984, 1987); los sistemas autopoieticos y autorreferenciales en Luhmann (1982) y el interés de
Archer por la morfogénesis y su preocupación posterior por el vinculo entre la cultura y la acción (1988).
acertadamente como la cuestión básica de la teoría social moderna”11. Esta sistemática y diversa profundización conceptual a develado la crisis del paradigma clásico que afirmaba, “primero, una unidad o correspondencia entre estructura y actor; segundo, el predomino de la estructura sobre el actor, y tercero, la existencia de un eje central provisto por las estructuras y los procesos emanados de ellas, que actuaba como principio constitutivo de toda acción colectiva y de la conformación de actores sociales”12; en otras palabras, la idea de que la dimensión estructural era el componente duro de la sociedad, en tanto el actor y la acción colectiva eran el componente blando, se ha visto enfrentada a la convicción generalizada, de que ya no daría cuenta de la realidad actual. Por lo que es importante destacar, que si bien científicos sociales de diferentes disciplinas suelen coincidir en que la posición de una persona en la estructura social moldea su comportamiento y actitud, claramente no existen consensos en el modo en que esto se constituye; por una parte, cierta orientación estructuralista indica que los fenómenos de carácter normativo como la identidad y la cultura son el reflejo o la manifestación de la estructura social subyacente en una organización o grupo, por otro lado ciertos autores critican este enfoque argumentando que los aspectos normativos de cualquier organización, como la cultura o la identidad adquieren vida propia y se independizan de la estructura de la que una vez emergieron (Emirbayer y Goodwin, 1994), esta discusión se complejiza a través de los estudios sobre análisis de redes que también toman seriamente la tarea de examinar la cultura no como el reflejo de la estructura social subyacente, sino como un proceso social distintivo y en cierto modo autónomo (Padgett y Ansell, 1993; White, 1992), otros trabajos se centran en las maneras en que la posición estructural de un individuo limita el desarrollo de sus estrategias de acción en el nivel macro (Johnson y Ford, 1996) y micro (Lawler y Yoon, 1996) y por otra parte, Gartrell (1987) desafía estas críticas al incorporar fenómenos de la estructura social en las explicaciones sobre la identidad y la cultura13. Ahora bien, la pertinencia de abordar aunque sea precariamente esta tensión, esta dada por la potencialidad explicativa que contiene, especialmente al acercarnos a la idea de cultura organizacional, concepto que al interior de la teoría de las organizaciones ha tomado una relevancia preponderante en los últimos años, mediada por los aportes ofrecidos tanto a la comprensión del comportamiento de la organización, como de sus miembros; esta perspectiva indicaría por tanto, que la cultura determina el comportamiento, de la misma manera que otros análisis indican que para comprender el comportamiento de la organización es suficiente y necesario un buen conocimiento de su estructura. En definitiva, este punto de inflexión, se despliega como el eje central de nuestra propuesta y que refiere a los posibles rendimientos que el análisis integrado de síntesis sociológica podría entregar en la profundización de ciertas áreas de estudio, lo que a su vez trae consigo una apuesta mayor, que es la posibilidad de pensar sociológicamente desde un enfoque multiparadigmático.
11 Archer, Margaret. “Culture and agency: the place of culture in social theory”, Cambridge University
Press. 1988 citado en Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 490, ED McGraw Hill, 1993,
Madrid. 12 Ver en Garreton, M. “La sociedad en que viviremos” ED. LOM, 2000, Santiago. 13 Ver discusión completa en Andrews, S. Basler, C. Coller, X. “Redes, Cultura e Identidad en las
organizaciones”, Revista española de investigaciones sociológicas, Pág. 32, No. 97, 2002. (retomaremos
este asunto en el punto V)
III. Sobre el concepto de Cultura Organizacional El concepto de cultura, proveniente de la Antropología Social, tiene una amplia tradición en el campo de las ciencias sociales aplicada a múltiples realidades y niveles de análisis, por lo que teniendo en cuenta la diversidad de formas y modulaciones ofrecidas sobre esta noción y mas aun sobre su aplicabilidad a las organizaciones, no se puede más que reconocer con DiMaggio (1994) que se trata de un término resbaladizo y ambiguo14. Aun así, es posible encontrar antecedentes sociológicos de su aplicación en trabajos realizados hace ya medio siglo, como el de William Whyte sobre las bandas juveniles, Street Corner Society (1955), el de Goffman (1961) sobre las actividades y expectativas de los internados en hospitales psiquiátricos, o el de Garfinkel (1968) sobre las normas y lógica de un centro urbano para prevención del suicidio, en el cual se comprobó que “los pequeños grupos culturales tienen las mismas características que los grandes grupos y que la cultura es una variable influyente en la vida organizativa al igual que lo es en la sociedad (Kreps 1990:125)”15, sin embargo es posteriormente, frente a la intensificación de la apertura del mercado mundial y la “generalización del choque cultural y el contraste entre organizaciones económicas cuyas diferencias parecían reducirse a aspectos culturales”16, que el análisis en términos de cultura organizacional adquiere un carácter definitivamente central en la comprensión racional del funcionamiento de las organizaciones formales de la sociedad contemporánea, llevando a institucionalizar una tendencia que concibe la cultura como un aspecto relevante en la adaptación de las organizaciones, como sistema normativo de pautas de comportamiento que se transmiten socialmente y que vinculan a los actores con sus entornos particulares17. Desde esta perspectiva es posible reconocer a Edgar Schein, desde mediados de los años ochenta, como la propuesta mas difundida e influyente al interior de la teoría organizacional a partir de su libro Organizational Culture and Leadership, el cual aborda la cultura como un mecanismo de defensa colectiva, por el cual los miembros de una organización, aprenden a enfrentarse a los problemas derivados de los desafíos internos y externos a la organización, definiéndola específicamente como: «un (a) conjunto de presunciones básicas, (b) inventadas, descubiertas, o desarrolladas por un grupo determinado (c) en el proceso de aprendizaje que se desarrolla al enfrentarse con problemas de adaptación externa e integración interna [de la organización], (d) que han funcionado lo suficientemente bien como para considerarlas válidas y por tanto, (e) se enseñarán a los miembros nuevos como la (f) manera correcta de percibir, pensar, y sentir en relación con estos problemas [de integración y adaptación]»18
Frente a esto, la función general de la cultura no puede ser otra que la de guiar el comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la organización y a sus objetivos, bajo una operatoria de interacción condicionada, o dicho en palabras del mismo Schein: “el nivel más profundo de la cultura hace referencia a lo cognitivo; las percepciones, el lenguaje, el proceso de pensamiento que un grupo comparte, es la causa determinante de los sentimientos, actitudes, valores, y comportamiento”19, la radicalidad de este argumento deviene en el carácter performativo y constituyente de la cultura compartida al interior de las organizaciones en cuanto “interviene justamente en un nivel
14 Ibíd. 15 Dimitrova, K. y Marin, A. “El concepto de cultura de las organizaciones: Centralidad actual y
evolución histórica”, Pág. 68, Revista Internacional de Organizaciones, No. 0. Abril 2006. 16 Ibíd. 17 De ahí quizás la tendencia a asociar las temáticas organizacionales exclusivamente a problemáticas
empresariales y administrativas gerenciales. 18 Andrews, S. Basler, C. Coller, X. “Redes, Cultura e Identidad en las organizaciones”, Revista
española de investigaciones sociológicas, Pág. 33, No. 97, 2002. 19 Schein, E. “Organizational Culture”, American Psychologist, vol. 45, Pág. 109, 1990, en Ibíd. Pág. 33.
simbólico, dando un significado a las tareas que los miembros de la organización desarrollan y a las metas que persiguen”20. Ante el riego de ser reduccionista, nos quedaremos con esta idea fuerza, ya que consideramos que contiene el eje problemático que estamos intentando desplegar. Por otro lado, si bien la enorme y diversa cantidad de enfoques y definiciones sobre la idea de cultura organizacional que han surgido en las ultimas dos décadas, parecerían ser variantes de los planteamientos iniciales de Schein, es importante destacar que se han ido desarrollando nuevas perspectivas originales en vías de interpretar en mayor profundidad los aspectos simbólicos de la vida organizativa, como el enfoque culturalista de Hofstede que pone enfasis en el entorno sociocultural, la perspectiva institucional que pone el acento en la interiorización de los valores fundantes y directivos de la organización, y la interpretativa que insiste en la importancia de los procesos de socialización, redes sociales y conflictos entre las estructuras sociales formales e informales al interior de los sistemas organizativos21. IV. Integración y Síntesis sociológica. En un artículo escrito hace una década por Jorge Dávila22, es posible observar la discusión de un cierto debate contemporáneo a propósito del estatus epistemológico de las teorías de organizaciones, dada la permanente impresión de una suerte de liviandad en el modo de justificar los presupuestos últimos que se asumen en cualquiera de las expresiones que dicho campo tiene, sean estas y sólo por citar algunas, la de una teoría administrativa, una ciencia gerencial, los sistemas organizativos, el desarrollo organizacional, la sociología de organizaciones y la psicología industrial. Esta situación sin embargo no ha limitado la proliferación de enfoques o paradigmas de estudio organizacionales, sino que por el contrario, ha visto emerger una tendencia en la que conviven y se conjugan este tibio estatus de fundamentación con las referidas proliferaciones; en este texto se sintetiza y sistematizan además, dos importantes trabajos de Michael Reed23, que buscarían superar este escenario a partir de dos objetivos estrechamente conectados: Por una parte, criticar el encajonamiento en que se encuentra la discusión epistemológica sobre la Teoría y la Sociología de Organizaciones y por otro lado proponer la estructuración del campo académico relativo al estudio de organizaciones sobre la base de una cierta manera de concebir el fenómeno organizacional, planteando la necesidad de “postular un sentido para el campo académico del estudio que no se agote en el mero fenómeno y que de significado al devenir de las diversas preocupaciones intelectuales que de él se han ocupado”24. Reed plantea que el debate sobre los estudios de organizaciones se suelen presentar a partir de tres posibilidades: a. El relativismo absoluto (el autor le llama anything goes), propio del criterio de elección metodológica que escoge por conveniencia la combinación metódica apropiada para el objeto que se estudia. b. El desarrollo múltiple e irreconciliable de varias teorías, en este caso se supone que en el nivel de fundamentación de la teoría aparecen supuestos que,
20 Dimitrova, K. y Marín, A. “El concepto de cultura de las organizaciones: Centralidad actual y
evolución histórica” Pág. 74, Revista Internacional de Organizaciones, No.. 0. Abril 2006. 21 Para un análisis en profundidad ver en Ibíd. 22 Dávila, Jorge “Un Panorama Actual de las Teorías de Organizaciones” Revista Venezolana de
Gerencia, Año 2, No. 4, 1997. Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa de la Universidad
de los Andes de Venezuela. 23“The Sociology of Organizations. Themes, Perspectives and Prospects” (Reed, 1992), y el capítulo
titulado Organizations and Modernity: Continuity and Discontinuity in Organization Theory en el libro
editado por J. Hassard y M. Parker con el título de Postmodernism and Organizations (Reed, 1993) 24 Ibíd. Pág. 15.
siendo tan contrarios, no pueden alcanzar a reunirse en un debate y c. La vuelta a lo básico, es decir, la aceptación de que todos los desarrollos conceptuales y metodológicos que pretendieron romper con el desarrollo teórico dominante por herencia en el estudio de organizaciones - la llamada ortodoxia funcionalista - deben rendir su bandera, después de tantos traspiés, a un estructural funcionalismo renovado con las pocas afirmaciones positivas que fuera de su dominio se ha logrado. Aquí puede ubicarse la tendencia dominante del enfoque de sistemas que supone a las organizaciones como sistemas socio técnico; es decir, como instrumentos racionales de coordinación y control adecuados a las exigencias del entorno y a los imperativos funcionales que éstas le imponen. El modelo de la teoría de la contingencia, repotenciado en sus subsistemas funcionales con el conocimiento parcial obtenido por otras investigaciones, sería la piedra angular del análisis organizacional. De este modo, si bien el análisis de Reed da cuenta de un estado actual de este campo de estudio, me parece pertinente otorgarle ciertos ajustes. En primer lugar es importante dejar en claro que concordamos con el carácter dominante del enfoque sistémico en el análisis de las organizaciones actuales, especialmente en su actual versión de funcionalismo estructural25, sin embargo estimamos pertinente destacar los recientes aportes que otra perspectivas han hecho, especialmente desde el llamado efecto Foucault, que ha permitido acercar enfoques que surgieron separados, al mostrar la importancia de considerar las relaciones de producción, poder y significación al interior de los sistemas organizativos. “El arribo de los enfoques postmodernos ha dado lugar a un conjunto muy diverso de esfuerzos centrados en la deconstrucción de los textos y contextos de la organización a lo largo de la ultima década (Calas y Smircich, 1999; Carter y McKinlay, 2002; Linstead, 2003;)”26, develando las múltiples entradas posibles que se dan en el fenómeno organizacional, lo que por otro lado abre la discusión con respecto a una supuesta e inamovible irreconciliación de enfoques de análisis. Esto en términos teóricos se traduce en la posibilidad de tensionar la inconmensurabilidad paradigmática de los cuatro tipos de fundamentación sociológica expresados en el difundido mapa de clasificación de paradigmas sociológicos y teorías de organizaciones de G. Burrell y G. Morgan (1979), en el cual se distinguen a. El Estructural funcionalismo, que aborda las organizaciones como realidades naturales, en las cuales es posible llegar a conclusiones generales, a partir del descubrimiento de relaciones causales que expliquen su comportamiento; b. El Estructuralismo radical, que enfatiza el análisis del conflicto, en lugar de la consideración del orden (ambas de inclinación determinista); c. El Paradigma interpretativo, que intenta recuperar la dimensión simbólica para explicar la realidad organizacional, dándose aproximaciones en el campo de las culturas de las organizaciones e incorporando propuestas de orden etnometodológico, interaccionista y constructivista, y mas recientemente sobre el uso del lenguaje y el discurso, a partir de los cuales la personas construyen el sentido de la realidad social en la que participan; d. El Humanismo radical, fuertemente influenciado por la teoría crítica, intenta comprender las implicancias de una forma de organización que impone la alineación y la irracionalidad en nombre de la racionalidad, reconceptualizando los problemas de organización de la economía y la sociedad reconsiderando la naturaleza política de la tecnología27. Proponemos discutir este rígido esquema de incompatibilidad por medio de la perspectiva de Multiparadigma y Síntesis en el análisis sociológico de George Ritzer, el cual recogiendo las ideas de Kuhn, plantea lo siguiente:
25 O funcionalismo radical, de hecho la crítica que Luhmann le hace al estructural funcionalismo
parsoniano en su primer artículo de 1962, es no haber sido lo suficientemente funcionalista. 26 Ibarra Colado, E. “Estudios organizacionales en América Latina: Transitando del centro hacia las
orillas”, Pág. 141, Capitulo 4 en “Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques”, coordinado
por Enrique de la Garza, ED. Anthropos, Toledo, 2006. 27 Ver completo análisis en Ibíd.
“Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, como deben responderse y que reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica o subcomunidad de otra. Subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las teorías, los métodos e instrumentos disponibles”28.
Estos nos lleva, desde una perspectiva metateórica29, a la necesidad de identificar los paradigmas fundamentales del análisis social, con el fin de superar disputas obtusas y generar una mayor comprensión, integración y síntesis de la teoría sociológica, teniendo en cuenta que si bien, la idea de que la sociología es una ciencia multiparadigmática ha recibido cierto apoyo empírico (Lodahl y Gordon, 1972), la mayoría de los estudios realizados sobre el estatus multiparadigmático de la sociología son conceptuales, lo que no niega la tendencia y el esfuerzo de múltiples autores contemporáneos de dirigirse en esta dirección, “al parecer entre los sociólogos existe la convicción de que la sociología es una ciencia multiparadigmática y que ello no impide su progreso, muy por el contrario, una de las condiciones de posibilidad del campo sociológico, en tanto que parte del campo científico, es la posibilidad de confrontación y la discusión con armas científicas entre los diferentes investigadores y las diferentes posiciones al interior del campo sociológico”30. A partir de esta premisa, Ritzer da cuenta de los distintos intentos por definir y profundizar en este carácter paradigmático de la sociología31, como por ejemplo, el trabajo de Robert Friedrichs (1970) a partir de la diferenciación entre un paradigma sistémico que acentuaría la integración societal y el consenso y un paradigma del conflicto que acentuaría la desintegración societal y el conflicto; El de Andrew Effrat (1972), que a pesar de que se alineo abiertamente con los que consideraban la sociología como una ciencia multiparadigmática, se equivoco en confundir teorías, con componentes teóricos de los paradigmas múltiples; El de Eisenstadt y Curelaru (1976) que distinguió el paradigma de sistema cerrado, cuyos defensores contemplan la sociedad compuesta de elementos separados, pero interrelacionados, y el de sistema abierto, que se centra en la “dinámica interna del sistema, las interconexiones y los procesos de retroalimentación continua entre los componentes del orden social”32; y el trabajo de Charles Lemert (1979) que articula las diferencias paradigmáticas a partir de una base lingüística en los diversos modos del discurso sociológico: la sociología léxica, de orientación técnica, la sociología semántica, que se centra en la capacidad humana de interpretar los significados y la sociología sintáctica, de orientación fundamentalmente política. Sin duda estas diferentes perspectivas, pueden presentar cierto tipo de utilidad, sin embargo me enfocare en la concepción multiparadigmática del mismo Ritzer, que por su coherencia integradora, es completamente pertinente con nuestros objetivos. El autor desarrolla las siguientes distinciones: a. Paradigma de los hechos sociales: los que adhieren a este paradigma no adhieren solamente a estos fenómenos, sino también en su influencia sobre el pensamiento y la acción individual. Lo interesante de esta diferenciación es que es capaz de contener distintas perspectivas teóricas, al interior de un mismo paradigma, como el enfoque sistémico y la teoría del conflicto. b. Paradigma de la definición social: la obra de Weber suscita interés por el modo en que los actores definen sus situaciones sociales y la influencia de estas definiciones en la acción y la interacción consecuentes; algunas teorías que pueden ser incluidas son el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la
28 Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 598, ED McGraw Hill, 1993, Madrid. 29 Estudio sistemático de la estructura subyacente a la teoría sociológica. 30 Bourdieu, P. “Vive la crise! For heterodoxy in social science” en Theory and society 17:773-787,
1988. citado en Aguilar, O. “Campo y sistema en la teoría sociológica, notas sobre una convergencia”,
Pág. 81, Revista de sociología. No. 17 - 2003. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 31 Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 598 - 602, ED McGraw Hill, 1993, Madrid. 32 Eisenstadt y Curelaru (1976:72) en Ibíd. , Pág. 598
etnometodología y el existencialismo. c. Paradigma de la conducta social: el objeto de estudio lo constituye la conducta irreflexiva de los individuos, las recompensas que provocan conductas deseables y los castigos que inhiben las conductas indeseables. El modelo teórico fundamental es la obra del psicólogo B. F. Skinner. [Es posible que al lector esta reagrupación le parezca un tanto elemental e incluso inapropiada, sin embargo estimamos que la potencialidad de estas distinciones esta dada por la posibilidad de desarrollar (re) lecturas y profundizar en distintos esquemas y marcos de comprensión, a través de una revisión critica de presupuestos y limites explicativos] Ahora bien, a partir de esta definición multiparadigmática, Ritzer plantea el siguiente argumento: “Aunque hay razones que demuestran la utilidad de los paradigmas existentes, también se percibe la necesidad de un paradigma mas integrado. Los paradigmas existentes tienden a ser parciales y se centran en niveles específicos del análisis social, y no consideran, o lo hacen ligeramente los otros paradigmas. Esta cuestión se refleja en la preocupación de los defensores del paradigma de lo hechos sociales por las macro estructuras; de los partidarios de la definición social por la acción, la interacción y la construcción social de la realidad; y la preocupación de los conductistas sociales por la conducta. Este tipo de parcialidad es lo que conduce a lo que yo percibo como un creciente interés por un enfoque mas integrado entre numerosos sociólogos33” De este modo, la clave de un paradigma integrado es la noción de los niveles de análisis social, teniendo en cuenta que el mundo social no esta dividido en niveles, sino que por el contrario, la realidad se nos presenta como una multiplicidad de fenómenos sociales en constante cambio e interacción. La idea de niveles de análisis puede ser por lo tanto comprendida, como uno de los tantos esquemas conceptuales creados con el fin de reducir esta complejidad, lo que en cierta manera entra en un dialogo epocal con las pretensiones del funcionalismo estructural, que refieren a su “capacidad de comprensión de todo lo social y no al intento de reflejar completamente la realidad del objeto ni la exclusividad de la verdad respecto a otras teorías, así como tampoco al agotamiento de las posibilidades de conocimiento del objeto de estudio”34. Sin especificar en esta ocasión la rigurosa revisión de literatura sobre los niveles de análisis sociológicos que desarrolla Ritzer, nos quedaremos de modo preliminar con dos continuos de la realidad social que se reiteran y que finalmente intentan ser integrados según el modelo de este autor: el continuum micro - macro y el continuum objetivo - subjetivo35; en suma, la idea defendida de paradigma sociológico integrado debe incluir los cuatro niveles básicos de análisis social y sus interrelaciones. Cruzando ambos ejes nos encontramos con un plano dividido en cuatro cuadrantes según el esquema de Ritzer: a. macro - objetivo, por ejemplo la sociedad, el derecho, la burocracia, etc.; b. macro - subjetivo, formado entre otros elementos por la cultura, las normas, los valores, etc.; c. micro - objetivo, son entre otros las pautas de conducta, acción e interacción, etc., y d. micro - subjetivos, que comprende el pensamiento, definición personal de la situación, percepción, etc.36.
33 Ibíd., Pág. 604 34 Luhmann, N. “Sociedad y Sistema: La ambición de la Teoría”, Pág. 9. ED Paidós, Barcelona, 1990. 35 Es interesante observar lo que Giddens plantea con respecto a como las diferencias entre el
interaccionismo simbólico y el funcionalismo a partir de cierta reinterpretación del “self social” de Mead
con un “self socialmente determinado”, se han hecho cada vez mas difusas, lo que explica como pudieron
ser reunidos en la teoría social norteamericana de nuestros días; “en ella, la diferenciación entre el
interaccionismo –que de Mead a Goffman carece de una teoría de las instituciones y el cambio
institucional, y el funcionalismo – ha pasado a ser considerada típicamente como una mera división del
trabajo entre la “micro” y la “macrosociología”. Ver en Giddens, A. “Las nuevas reglas del método
sociológico”, Pág. 23, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1993. 36 En un trabajo basado en el modelo de Ritzer, Félix Santos intenta trazar una propuesta de red que
integra las diferentes teorías a través de las relaciones de influencia y/o carencia que muestran entre sí; es
(Fuente: Ritzer, 1993:610) Es importante enfatizar que estos cuatro niveles de análisis son diferenciaciones bastantes arbitrarias para poder analizar la realidad social y que han sido diseñados para propósitos heurísticos y no aspiran a ser descripciones detalladas del mundo social, surgiendo la cuestión de cómo se relacionan estos cuatro niveles con los tres paradigmas descritos anteriormente, así como con el paradigma integrado. Esta es justamente la tarea que este autor deja en manos de los investigadores que opten por darle mayor precisición y ajustes a este esquema meta teórico englobador que nos permite analizar la teoría sociológica de una manera integradora, tal como lo plantea Ritzer: “mientras los tres paradigmas existentes cruzan los niveles de la realidad social horizontalmente, otro paradigma los cruza verticalmente. Esta descripción deja claro por que un paradigma integrado no reemplaza o invalida los otros. Aunque cada uno de los tres paradigmas existentes se ocupa de uno o mas niveles en profundidad, el paradigma integrado analiza todos los niveles, pero no examina ningún nivel con el mismo grado de intensidad que cada uno de los otros paradigmas. Así la elección de un paradigma depende del tipo de cuestión que se aborde. No todas las cuestiones sociológicas requieren un enfoque integrado, pero es bien cierto que algunas si lo precisan”37.
Como hemos planteado anteriormente, existiría un consenso relativamente generalizado de que es posible comprender la cultura organizacional como un sistema normativo de pautas de comportamiento que se transmiten socialmente y que vinculan a los actores con sus entornos particulares, lo cual permitiría indagar el modo en que la organización se orienta a sus propios objetivos; sin embargo nos parece pertinente dar cuenta de ciertos aspectos de la discusión sobre la relación entre estructura y acción en Anthony Giddens y Niklas
interesante observar la posición central, de intersección de ambos ejes, que ocupa la teoría de la
estructuración, mientras a la teoría de los sistemas autopoiéticos de Luhmann, la ubica en el límite entre
lo subjetivo y lo objetivo, dentro del nivel macro. Creemos que este tipo de discusiones profundizan la
comprensión global del análisis sociológico. Ver en Santos, F. “Hacia una perspectiva reticular de la
teoría sociológica”, Revista de sociología Universitat autonoma barcelona, No. 62, 2000. 37 Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 611, ED McGraw Hill, 1993, Madrid.
Luhmann, con el fin de establecer ciertos criterios epistemológicos que permitan abordar de forma integrada las culturas organizativas38. V. estructuración y auto organización Es ampliamente reconocido que uno de los esfuerzos contemporáneos más arduos en integrar acción y estructura, ha sido la teoría de la estructuración, la cual afirma que “toda investigación en ciencias sociales o en historia se ha preocupado por la relación entre la acción y la estructura…pero en ningún caso la estructura determina la acción o viceversa”39, según la teoría de Giddens el objeto de estudio para las ciencias sociales no es ni la experiencia del actor, ni la existencia de cualquier forma de totalidad social, sino las practicas sociales ordenadas a través del tiempo y el espacio, “en el núcleo de la teoría de la estructuración esta el propósito de iluminar la dualidad de la acción y la estructura, y su interacción dialéctica”40, determinando una mutua implicancia, lo que a su vez subraya el carácter recurrente de las practicas humanas: “las actividades no son creadas por los actores sociales, sino continuamente recreadas por ellos a través de los diversos medios por los que se expresan a si mismo como actores. Por medio de sus actividades los agentes producen las condiciones que hacen posibles esas actividades”41
Es decir, los individuos se implican en la práctica, produciendo la conciencia y la estructura, o dicho de otro modo, la conciencia y la estructura se reproduce en el correlato de contextualizaciones conformados por el mismo sujeto, de tal modo que en su “reflexividad, el actor humano no solo es autoconciente, sino que se implica también en el control del flujo constante de las actividades y las condiciones estructurales”42; a partir de esta premisa Giddens realiza una distinción central en su análisis que permitirá poner el acento en la acción, que refiere a la conciencia discursiva y la conciencia practica, es decir entre lo que los actores dicen que hacen y lo que realmente hacen, ya que si bien la motivación es un elemento importante que permite articular plataformas referenciales, no toda acción seria motivacionalmente activada por esta, por lo que es la acción misma la que adquiere un lugar central en el marco explicativo, otorgando una enorme importancia a la capacidad de los agentes sociales, “la capacidad de acción sugiere la existencia de eventos perpetrados por un individuo…lo que ocurrió no hubiera ocurrido si la intervención del individuo”43, de este modo, si bien existen constreñimientos sobre los actores, no significa que los actores no tengan elección ni puedan transformar sus situaciones y estructuras, oponiéndose a las teorías que ponen su enfasis en la intención del actor (fenomenología), o en la estructura externa (incluso comunicativa del funcionalismo estructural). Lo peculiar de este enfoque es que la acción parecería prevalecer a la subjetividad en cuanto es esta la que posee, según Giddens, la capacidad de modificar las estructuras, entendiéndolas como “las propiedades estructuradoras (normas y recursos) que hacen posible la existencia de practicas sociales discerniblemente similares a través de los diferentes periodos de tiempo y espacios que les
38 Ante la evidente imposibilidad de dar cuenta de la complejidad teórica de cada uno de estos autores,
proponemos abrir un encuentro amplio a partir de cuestiones sumamente específicas. 39 Giddens, A. “La constitución de la Sociedad: Bosquejo de una Teoría de la Acción”, Pág. 219, ED.
Amorrortu, Buenos Aires, 1995. 40 Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 493, ED. McGraw Hill, 1993, Madrid. 41 Giddens, A. “La constitución de la Sociedad: Bosquejo de una Teoría de la Acción”, Pág. 2, ED.
Amorrortu, Buenos Aires, 1995. 42 Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 493, ED. McGraw Hill, 1993, Madrid. (la cursiva
es nuestra) 43 Ibíd. Pág. 494
dan su forma sistémica”44, de tal modo, que si bien los fenómenos sociales pueden estructurarse, las estructuras no existen intrínsicamente en el tiempo ni el espacio, lo que marca una diferenciación con la clásica concepción de Durkheim que comprende las estructuras sociales como externas y coercitivas frente a los actores, y con la noción de jaula de hierro Weberiana, ya que reconociendo que “los actores pueden perder el control de las propiedades estructurales de los sistemas sociales al distanciarse temporal o espacialmente de ellas”45, esta perdida de control no seria inevitable. De este modo los sistemas sociales según Giddens, no poseen estructuras sino mas bien muestran rasgos estructurales, los cuales se manifiestan por medio de prácticas socialmente reproducidas, otorgándole además una gran importancia a las eventualidades inesperadas de la acción que pueden retroalimentar a los sistemas [esta idea ya podemos encontrarla a finales de los años sesenta en la segunda cibernética de Maruyama, “la retroalimentación positiva permite explicar la morfogénesis, es decir la generación de nuevas formas”46], de este modo la importancia del carácter recurrente de las prácticas humanas que se manifiestan en “recuerdos que orientan la conducta de los agentes humanos cognoscibles”47, es que el sistema normativo de pautas, siguiendo el esquema de síntesis de Ritzer aplicado a la idea de cultura organizacional que hemos estado desarrollando, se manifestaría tanto en el nivel macro de los sistemas sociales, como en el nivel micro de la conciencia individual, o dicho en otros términos la cultura y la organización están interconectadas, ambas son entendidas desde el punto de vista de la teoría de Giddens como el resultado de la constitución de actores y al mismo tiempo como recursos que viabilizan sus propias acciones y conducta. Esto nos permite comprender el concepto de estructuración a partir de la idea de que “el momento de la producción de la acción es también el de la reproducción en los contextos de la realización cotidiana de la vida social”48. Esta relación dialéctica por su parte se constituye al interior de dos dimensiones fundamentales, el tiempo y el espacio; en tanto ambos elementos dependen de que los otros actores están presente temporal o espacialmente49, o dicho de otro modo, para que ciertos sistemas sociales se extiendan en el tiempo y el espacio, otros deben dejar de estar presentes, lo que se constituye como el eje central del programa investigativo de la teoría de la estructuración, el ordenamiento y la transformación de las instituciones sociales a través del tiempo y el espacio (Giddens 1989:300)50. Otro autor que aborda la integración de la acción y las estructuras, es Niklas Luhmann a través de su idea de sistemas autorreferenciales y autopoiéticos (1982), entendida como “procesos que se refieren a si mismos, multiplicando así su complejidad: decisión sobre decisiones, reflexión sobre la reflexión”51. Esta operación no ajena de polémicas, surge justamente desde la idea que estamos desarrollando, poner en tensión las perspectivas que defienden a ultranza la incompatibilidad como modelo intelectual, obviando la obviedad de que concordar o dialogar con una idea no implica concordar con todo un sistema de ideas y
44 Giddens, A. “La constitución de la Sociedad: Bosquejo de una Teoría de la Acción”, Pág. 17, ED.
Amorrortu, Buenos Aires, 1995. 45 Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 495, ED. McGraw Hill, 1993, Madrid. (la cursiva
es nuestra) 46 Arnold, Marcelo y Rodríguez, Darío “Sociedad y Teoría de sistemas” Pág. 45, ED. Universitaria,
Santiago de Chile, 1990. 47 Giddens, A. “La constitución de la Sociedad: Bosquejo de una Teoría de la Acción”, Pág. 17, ED.
Amorrortu, Buenos Aires, 1995. 48 Ibíd. Pág. 25 49 Algo discutible a partir de las posibilidades de distanciamiento que entregan las nuevas tecnologías de
información y comunicación. 50 Ibíd. Pág. 496 51 Arnold, Marcelo y Rodríguez, Darío “Sociedad y Teoría de sistemas” Pág. 113, ED. Universitaria,
Santiago de Chile, 1990.
viceversa, “una absoluta incomparabilidad revela siempre falta de fantasía teórica, carencia de capacidad de abstracción o bien, indica aquellas necesidades de perfilamiento y criticabilidad tan frecuentes en los ámbitos
científicos”52, en relación a esto, Luhmann sugiere justamente a la teoría de la acción como un apropiado ejemplo para revelar que la identidad y la diferencia teórica no es algo que pueda develarse con la nitidez esperada, sino más bien a partir de ajustes e interrelaciones conceptuales. A partir de este dialogo, lo que en un primer momento vimos como constituyente, en esta ocasión es puesto en crisis. ”La delimitación del fenómeno acción, frente a otros fenómenos diferentes, choca con una barrera de abstracción, y ni hablar de presupuestos tan arraigados como que la acción es algo concreto. A menudo se carece de todo indicio acerca de las características fundamentales del concepto de acción y, con frecuencia, determinaciones de gran importancia se introducen así no mas, sin que intervenga conciencia decisional alguna”
La discusión central que surge por lo tanto, es sobre el modo en que se articula la unidad de la acción, la cual es definida generalmente como intencionalidad o como una relación de conocimiento (s-o), a pesar según Luhmann, de las advertencias establecidas por la filosofía trascendental de que la facticidad de la acción precede a todo conocimiento, “por lo que en ningún modo puede tomarse como dado que la unidad de acción deba comprenderse como una relación”53. Este sin duda es el lugar de una opción y giro radical, la teoría general de sistemas y su concepto de elemento se constituyen como el modo de abordar la unidad del elemento54. “Según el estado actual de la ciencia, este concepto debe liberarse de toda implicación acerca de lo simple, lo irresoluble, lo ontológicamente último, o sea, que debe desprenderse de todo lo que conlleva la semántica tradicional de átomo o de individuo”55. En tanto, esta unidad se formula como unidad de aplicación del sistema, claro esta, a partir de materiales y energías que permiten que esta se constituya [con todas sus diferencias, observamos una operación análoga en Giddens en el carácter recurrente de las prácticas sociales a partir de normas y recursos, es decir, el sistema se constituye en su pura práctica, ambas implicadas bajo la constelación mayor advertida por Morin “un sistema es un todo que toma forma, al mismo tiempo que sus elementos se transforman”56], según Luhmann todo lo elemental puede descomponerse, lo cual depende de la capacidad cognitiva y técnica del observador que distingue: “Esto significa, entre otras cosas, que los sistemas solo pueden constituirse por diferenciación, distinguiéndose así de su entorno, lo cual es valido no solo para sus estructuras, sino también para los elementos mismos que los conforman…los elementos son formados por el sistema y, como tales, constituyen las unidades ultimas e irresolubles”57 Según Luhmann solo esto y nada más que esto subyace a la idea de que los sistemas sociales se constituyen por medio de las acciones, lo que discutirá a partir de la incorporación
52 Luhmann, N. “Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo”, Pág. 102,
ED. Anthropos, México 1997. 53 Ibíd. Pág. 104 54 En especial debido a su abrupta ruptura con el pensamiento tradicional, la Teoría General de Sistemas
ha sido por algunos, y especialmente es su aplicación en ciencias sociales, calificada “como una ciencia
burguesa (Holzer, 1977); acusada de disolver al hombre, reduciéndolo a una pieza insignificante de un
mecanismo devorador (Yepes, 1989), e incluso de ser una meta biología (Habermas, 1985). Sin embargo,
“tanto los aportes que de ella se desprenden como las críticas que concita, por lo general carecen de un
marco nítido o de niveles de referencia explícitos, lo cual hace de su discusión y su utilización algo
bastante delicado”, Arnold, Marcelo y Rodríguez, Darío “Sociedad y Teoría de sistemas” Pág. 12, ED.
Universitaria, Santiago de Chile, 1990. 55 Ibíd. Pág. 104 56 Morin, E. “El método: La naturaleza de la naturaleza”, Pág. 139, ED. Cátedra, Madrid, 2006. 57 Ibíd. Pág. 105
del concepto de autopoiesis de Maturana Y Varela comprendida desde el interior de la teoría de sistemas autorreferenciales58, lo cual no solo cuestionara la idea de acción en Giddens, sino también en el estructuralismo funcional de Parsons, el cual ubica al sujeto como un subsistema de la personalidad en el Sistema General de la Acción, por medio del cual, el sujeto pierde la determinación de la acción, siendo subsumido por este. Lo relevante de esta critica, ampliamente desarrollada desde distintas perspectivas, es que genera la radicalización en el análisis funcionalista, la estructura y el proceso deben estar subordinados a la función y no al revés, ya que la función, mas que un efecto a ser causado, es un esquema lógico regulador que permite comparar efectos equivalentes, y que son equivalentes solo desde el punto de vista de la función, lo que podría ser absolutamente incomparable desde otra perspectiva; sin desviarnos de nuestro tema, veamos la relación entre autopoiesis, organización y comunicación como el modo en que Luhmann intenta superar este embrollo. “Un sistema autopoietico puede representarse como algo autónomo, sobre la base de una organización cerrada de reproducción auto referencial. Clausura y auto referencia se relacionan en un nivel formado por la síntesis de elementos, y no niegan en modo alguno la dependencia respecto al entorno a otros niveles”59, por otro lado si un sistema produce los elementos que lo constituyen, adquiere sentido a partir de la exigencia de una autoreferencialidad basal, contraponiéndose a la idea de auto tematización de un sistema, o dicho de otro modo, “un individuo es real cuando adquiere sentido para si”60, de tal modo que si: “este sentido de si mismo solo se produce, si la unidad de los elementos se constituye como unidad de identidad y diferencia. Un acontecimiento único, debe incorporar, por lo tanto, ambas cosas: la identidad consigo mismo y la diferencia respecto de si mismo; solamente de este modo puede establecerse el nexus…sin la identidad y sin la diferencia, no habría acontecimiento. ¡Y ninguna acción!”61.
De este modo la idea de sentido, comprendida como estrategia de selección de posibilidades, se articula como el núcleo central de una teoría que intenta emplazar la centralidad de la acción, por medio de la operatoria comunicativa que se constituye a partir de la diferenciación y la identidad [nexus que solo enunciamos en esta ocasión, pero que claramente requiere un despliegue ulterior]. Lo que permitiría a su ves comprender la noción de organización como un sistema autopoietico de decisiones, “esto significa que los elementos que forman este sistema y que se reproducen en este sistema, produciendo así al sistema que los produce, son decisiones…lo que significa que la cultura debe ser entendida como el conjunto de premisas básicas sobre las que se construye el decidir organizacional”62. Y no como un sistema actualizado a partir de la mera recurrencia de las prácticas sociales, lo que entra en
58 Antes de continuar queremos enfatizar que la polémica principal de la utilización del concepto de
autopoiesis a los sistemas sociales, surge justamente desde los chilenos Maturana Y Varela, quienes mas
en sintonía con la acción comunicativa de Habermas, postulan que las relaciones sociales se basan en el
amor, la aceptación del otro como legitimo otro; por lo tanto las comunicaciones deben producirse en el
acuerdo y no en la imposición, solo estas según Maturana serian relaciones sociales, las otras en las cuales
se instrumentaliza al sujeto en un orden productivo, simplemente no podrían ser vistas como tales. 59 Luhmann, N. “Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo”, Pág. 106,
ED. Anthropos, México 1997. 60 Whitehead, 1979:69, citado en Ibíd. Pág. 110 61 Ibid Pág. 110-111 62 Rodríguez, D “Diagnostico de la cultura Organizacional” en Diagnostico Organizacional, Pág. 137
ED. Alfaomega, México, 2005.
dialogo con la crítica de Margaret Archer a la teoría de la Estructuración de Giddens, la cual parecería solo ofrecer “un ciclo infinito de acción y estructura que carece de dirección”63. En suma y a modo de conclusión, afirmamos la relevancia de los distintos enfoques que intentan hacerse cargo de la realidad contemporánea, de tal modo, que más que adherir en esta ocasión a uno u otro esquema de comprensión, consideramos que la necesidad de establecer puntos de encuentros, desencuentros y disputas al interior del pensamiento social moderno, se instala como una tarea fundamental si se pretenden establecer marcos explicativos coherentes y acordes con las transformaciones y necesidades de nuestra sociedad actual, especialmente marcada por la profunda modificación estructural y cultural vivida en las ultimas décadas. De este modo, el enfasis integrador al cual hemos hecho referencia se constituye como un marco referencial, que nos permite contrastar paradigmas y teorías, incluso antagónicas, con el fin de establecer criterios epistemológicos mas transparentes, lo que no implica reconciliaciones artificiales [observando por ejemplo como un esquema conceptual define y aborda el continuum micro subjetivo, y no si es un esquema de la desintegración o la integración], lo que a su vez permite develar que muchas veces las diferencias son menos nítidas que los puntos de convergencia. “Se pregunta uno, entonces, si no seria mejor suprimir por completo – a nivel de la conceptualización de la acción, o bien, a nivel de la conceptualización de la comunicación – la diferencia de los distintos tipos y modos de acciones [comunicaciones], y en lugar de todo esto plantearse la pregunta acerca de la diferencia, por cuyo intermedio transcurre la obtención de información y la determinación del sentido”.64 En esta orientación apostamos al enfrentamiento de los enunciados, y a la necesidad de profundizar en los rasgos estructurales de la articulación entre Comunicación/Acción social y Cultura.
63 Archer, Margaret. “Culture and agency: the place of culture in social theory”, Cambridge University
Press. 1988 citado en Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, Pág. 498, ED McGraw Hill, 1993,
Madrid 64 Luhmann, N. “Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo”, Pág. 130,
ED. Anthropos, México 1997.
Bibliografía Aguilar, O. “Campo y sistema en la teoría sociológica, notas sobre una convergencia”, Revista de sociología. No. 17, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 2003. Arnold, Marcelo y Rodríguez, Darío “Sociedad y Teoría de sistemas” ED. Universitaria, Santiago de Chile, 1990. Andrews, S. Basler, C. Coller, X. “Redes, Cultura e Identidad en las organizaciones”, Revista española de investigaciones sociológicas, No. 97, 2002. Dávila, Jorge “Un Panorama Actual de las Teorías de Organizaciones”, Revista Venezolana de Gerencia, Año 2, No. 4, Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa de la Universidad de los Andes de Venezuela, 1997. Dimitrova, K. y Marín, A. “El concepto de cultura de las organizaciones: Centralidad actual y evolución histórica” Revista Internacional de Organizaciones, No. 0, Abril 2006. Garreton, M. “La sociedad en que viviremos” ED. LOM, Santiago, 2000. Garreton, M. “La transformación de la acción colectiva en América latina”, Revista de la CEPAL No. 76, Abril 2002. Giddens, A. “La constitución de la sociedad: bosquejo de una teoría de la acción”, ED. Amorrortu, Buenos Aires, 1995. Giddens, A. “Las nuevas reglas del método sociológico”, ED. Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Giddens, A. “Modernity and Self - Identity. Self and Society in the Late Modern Age”, Polity Press, London, 1991. Ibarra Colado, E. “Estudios organizacionales en América Latina: Transitando del centro hacia las orillas”, Capitulo 4 en Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques, coordinado por Enrique de la Garza, ED. Anthropos, Toledo, 2006. Ibarra Colado, E. “Estudios organizacionales y colonialidad epistémica en América Latina: pensando las diferencias desde las orilla”, Organization, Vol. 13, No. 4, Sage, Londres, 2006. Luhmann, N. “Sociedad y Sistema: La ambición de la Teoría”, ED Paidós, Barcelona, 1990. Luhmann, N. “Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo, ED. Anthropos, México 1997.
Morin, E. “El método: La naturaleza de la naturaleza”, ED. Cátedra, Madrid, 2006. Ritzer, G. “Teoría sociológica contemporánea”, ED McGraw Hill, Madrid, 1993. Rodríguez, D “Gestión Organizacional” ED. Universidad Católica de Chile, Santiago, 2001.
Rodríguez, D “Diagnostico de la cultura Organizacional” en Diagnostico Organizacional, ED. Alfaomega, México, 2005. Santos, F. “Hacia una perspectiva reticular de la teoría sociológica”, Revista de Sociología Universitat autónoma Barcelona, Nº 62, 2000. Steingress, G. “La cultura como dimensión de la globalización: Un nuevo reto para la sociología”, Revista Española de Sociología, Número 2, 2002. Tugendhat, E. “Identidad: personal, nacional y universal”, Persona y sociedad, Vol. X, Numero 1, 1996.




















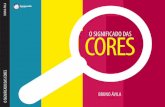











![The [controverse] Meaning of Urbanity / O [controverso] significado de urbanidade](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631e4b4705964b686800be33/the-controverse-meaning-of-urbanity-o-controverso-significado-de-urbanidade.jpg)




