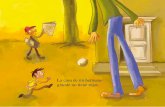!Esto tiene que cambiar¡ comportamiento político en Cartagena
-
Upload
unicartagena -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of !Esto tiene que cambiar¡ comportamiento político en Cartagena
¡Esto tiene que cambiar!Comportamiento político en CartagenaAutor: Germán Ruiz PáezPrimera ediciónISBN: 978-958-46-6739-7
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Edgar Parra ChacónRector
Jesús Olivero VerbelVicerrector de Investigaciones
Jorge Llamas ChavesDecano Facultad de Ciencias Sociales y Educación
Diseño, Diagramación e ImpresiónAlpha EditoresCentro, Plaza de la Aduana,Edificio Andian, Piso 6, Oficina 608PBX : (57 5) 660 9438 www.alpha.co
Caricaturas InterioresCamila Luque
La obra está amparada por las normas que protegen los derechos de propiedad intelectual.Está prohibida su reproducción parcial o total.
Impreso en Colombia2015
CONTENIDO
Agradecimientos 7
Introducción 9
Memorando 1: Partidos y comportamiento electoral, el contexto dela políticaen Cartagena 11
Memorando 2: Cómo y por qué llegamos a la situación actual 17
Memorando 3: La situación actual 28
Memorando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares 37
Memorando 5: El “puyaojismo” como fenómeno generalizado: la cultura del engañoy una oportunidad para el cambio 51
Memorando 6: La política entendida como la defensa del interés público 58 Memorando 7: Me duele la ciudad 69
Bibliografía 77
Para el desarrollo de la investigación que da lu-gar a este libro fue fundamental el apoyo de la Universidad de Cartagena: la Vicerrectoría de Investigaciones, el Instituto de Políticas Públi-cas Regional y de Gobierno (IPREG), y el grupo de investigación Ciencia Tecnología y Socie-dad (CTS+I).
Quiero expresar mis agradecimientos especia-les a las personas que de manera tan generosa nos permitieron conocer su experiencia sobre la política en Cartagena. Todos los miembros
AGRADECIMIENTOS
del equipo de investigación, Jorge Llamas, Graciela Páez, Nicolás Contreras y Daniela Sanjuan, y el equipo de producción de los vi-deos fueron esenciales para darle forma a los productos finales de este proyecto. María Pie-dad Rivadeneira me apoyó para armar este rompecabezas, luego de desarmarlo varias ve-ces. Camila Luque elaboró las caricaturas que le dan un toque especial a esta publicación. Juan Carlos Urango revisó el manuscrito final.Estoy en deuda con todos ellos, y lo admito con mucha alegría.
Este libro-manual es el resultado de una in-vestigación sobre los partidos políticos y el comportamiento electoral en Cartagena1. Está estructurado en forma de memorandos dirigi-dos a los candidatos, electores y líderes como mandato para impulsar un proceso de cambio en la política distrital.
La elección popular de alcaldes y la nueva Constitución Política de Colombia consoli-daron un cambio en el sistema de partidos y el comportamiento electoral en el país, que venía gestándose desde principios de los se-tenta. En algunos lugares evolucionó hacia el manejo responsable de los recursos públicos. En otros, como Cartagena, involucionó hacia la degradación de la política y la apropiación privada de los recursos públicos.
1 Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, dentro del grupo de investigación CTS+I.
INTRODUCCIÓN
Este texto consta de tres partes. La primera comprende los memorandos 1 al 3 y muestra el comportamiento de los partidos políticos en Cartagena, los cuales no han logrado organizar ni disciplinar las prácticas de sus simpatizantes más allá de permitirles ganar las elecciones, generando su pérdida de legitimidad y trans-parencia. La segunda incluye los memorandos 4 y 5, los cuales describen el comportamiento electoral de los cartageneros y señala un can-sancio de ciudadanos, comunidades y líderes comunitarios, quienes no ven modificaciones en las condiciones de vida en la ciudad. La ter-cera parte corresponde a los memorandos 6 y 7, donde se recogen propuestas para superar la situación a la cual han llegado los partidos políticos y el comportamiento electoral en Cartagena.
La información que da lugar a estos memoran-dos surge de entrevistas a profundidad y gru-pos de foco con políticos, exalcaldes, exconce-
10
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
jales, concejales, líderes políticos, periodistas, empresarios políticos, ciudadanos votantes, ciudadanos abstencionistas, y con los mal lla-mados “puya ojos”.
El diseño y forma de presentación de este li-bro-manual permite su lectura en el orden es-tablecido, o que se lea cada memorando de manera independiente.
Los video clips, como partes integrales de esta publicación, permiten proyectar lo planteado en los memorandos como, también, visualizar asuntos que no se pueden analizar sin acudir al lenguaje audio visual.
No sobra advertir que este libro-manual no co-rresponde a una historia política de la ciudad
y, por lo tanto, no da cuenta de la complejidad y profundidad que el proceso político distrital contiene. Únicamente se enfoca en la diná-mica de los partidos y grupos políticos y en el comportamiento electoral de los cartageneros y las cartageneras.
Así como Maquiavelo escribió El Príncipe jus-tificado por la evidencia de tener frente a él una sociedad y un Estado en plena decaden-cia institucional, yo me atrevo a escribir estos memorandos al siguiente alcalde o alcaldesa de Cartagena, a sus concejales y a los líderes y ciudadanos porque considero que la ciudad puede ser un modelo de desarrollo urbano, so-cial y político si nos comprometemos a trans-formar la manera como entendemos y hace-mos la política.
Memorando 1: Partidos y
comportamiento electoral, el contexto de la política
en Cartagena
Dice Zovatto1 que “en nuestros días resulta im-posible hablar de democracia sin referirnos a los partidos políticos, pues estos se han cons-tituido en los principales articuladores y agluti-nadores de los intereses de la sociedad”. Desde mediados del siglo XIX esta afirmación empezó a hacer carrera, luego de considerarlos como dañinos para la sociedad porque la dividían2.
De otra parte, Duverger y Sartori insisten en la relación simbiótica que se da entre los sis-temas electorales y los sistemas de partidos3.
1 Zovatto, Daniel. Regulación de los partidos políticos en América Latina en Diálogo Político, Año XXIII, 4, diciembre de 2006 p. 13.
2 Literalmente, partido significa división.
3 Ver Duverger, Maurice, Political Parties: their Organization and Activities in the Modern State, London: Methuen, 1954. Duverger se abstiene de dar una definición por la variedad de entidades existentes en todo el mundo que se autodenominan como partidos; señala, sin embargo, que surgieron, junto con el voto popular, a mediados del siglo XIX. Ver también Sartori, Giovanni, Parties and
Es decir, cuando se presentan estructuras par-tidistas altamente descentralizadas, indiscipli-nadas y más programáticas que ideológicas, como en la Colombia contemporánea, los pro-cesos electorales y los ciudadanos tienden a privilegiar los intereses individuales sobre los colectivos. Así, detrás de la debilidad del siste-ma de partidos está la poca capacidad del sis-tema electoral para garantizar la representa-ción política y al mismo tiempo para viabilizar y dar coherencia a los partidos políticos4. En Colombia, a pesar de un esfuerzo por romper esa relación simbiótica desde mediados del siglo XIX, hoy nos enfrentamos a la necesidad de procesos de reforma en los dos frentes.
Party Systems: a Framework for Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 1976. Sartori define a los partidos como “Cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos”.
4 Ver Ruiz, Germán. La Democratización de los Partidos Políticos en Colombia, Konrad Adenauer Stiftung, Debate Político Nº 17, 2006.
12
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Para América Latina, Alcántara5 señala que los partidos políticos enfrentan por lo menos tres problemas relacionados con la imagen negati-va proyectada en la sociedad: 1) la necesidad de ser capaces de contar con una organización re-lativamente coherente y ser capaces de llevar-la a aquellas regiones que intentan organizar y disciplinar; 2) la necesidad de desarrollar la au-tonomía y coherencia de los propios partidos y; 3) hacer frente a la pérdida de legitimidad, en-frentándose a la falta de transparencia, “rom-piendo el aislamiento de la clase política de las preocupaciones y de los problemas de la gente, y afrontando el declive del apoyo popular a los partidos tradicionales así como al declive de las expresiones en favor de la acción y del gobierno de los partidos”6. Estos problemas son especial-mente críticos en el caso colombiano porque los ciudadanos se desconectan cada vez más del funcionamiento de los partidos, aunque los de mayor edad conservan algún sentimiento por los dos partidos tradicionales. En Colombia, los partidos políticos surgieron antes que el Estado. Además, el bipartidismo se fue articulando alrededor de posiciones ideológicas claras y contradictorias. Tanto que sus diferencias no se resolvieron por medio de la argumentación sino de las armas. A pesar de su antigüedad, los partidos han tenido dificul-tades para agregar y armonizar las preferen-cias de los ciudadanos. Esto les ha impedido
5 Alcántara, Manuel. Partidos Políticos en América Latina: precisiones conceptuales, estado actual y retos futuros. Barcelona: CIDOB Edicions, 2004, p. 45.
6 Ibíd.
organizar la representación política. ¿Por qué? Porque el sistema electoral no conduce a elec-ciones competitivas y transparentes.
Lo anterior conlleva una paradoja del siste-ma político colombiano: los partidos han sido fuertes, porque han permitido a sus cuadros directivos y a sus candidatos ganar eleccio-nes, y han sido débiles, porque han impedido integrar y representar intereses de sectores sociales sistemáticamente excluidos. El bipar-tidismo que dio lugar a varias guerras civiles a lo largo de la historia republicana y a un pro-ceso de violencia de grandes dimensiones en la década de los cincuenta, también permitió acordar el Frente Nacional para garantizar la alternancia en el poder7.
De acuerdo con Collier y Levinsky8, Archer9 y Be-jarano y Pizarro10, el sistema político colombia-no es un régimen iliberal porque se presentan al mismo tiempo la ausencia de libertades y dere-chos de facto y la predominancia del interés elec-toral. De ese modo, el ejercicio partidista se cir-cunscribe a lo electoral; además, el clientelismo sostiene la actividad partidista y es fundamental
7 Ver Ruiz, Germán. La crisis de los partidos políticos en Colombia en Diálogo Político 4 – 2006. Pp. 73-108. Konrad-Adenauer-Stiftung.
8 Collier, David y Levitsky, Steven. Democracy “with adjectives”. The Kellog Institute, Working Paper nº 230, 1996, Aug.
9 Archer, Ronald. Party strenght and weakness in Colombia. Stanford Press. 1995.
10 Bejarano, Ana María y Pizarro, Eduardo. De la democracia “restringida” a la “democracia asediada”. Notre Dame, manuscrito. 2001.
13
Mem
orando 1: Partidos y comportam
iento electoral, el contexto de la política en Cartagena
en el momento de organizar las estrategias elec-torales. Por último, el clientelismo determinante incide en la fragmentación de los partidos. Todo esto hace que la noción de partidos políticos se restrinja a organizaciones que aglutinan lideraz-gos que manejan sus propias células para lograr los resultados electorales.
La noción de los partidos modernos para acer-car los ciudadanos al ejercicio del poder se des-dibuja en conglomerados de liderazgos que ganan elecciones, pero no organizan la repre-sentación política. Leal y Dávila11 señalan cómo el clientelismo ha sido el fundamento del ré-gimen político colombiano, se ha adaptado a cambios tales como el Frente Nacional, y se ha convertido en la relación política principal. El bipartidismo que dominó la política colombia-na hasta los ochenta, organizado alrededor de liderazgos nacionales, dio lugar al surgimiento de liderazgos regionales que empezaron a con-figurar múltiples partidos. Con la Constitución de 1991, la fragmentación no se resolvió y la “acción corrosiva” que se deriva del papel fun-damental que cumple el clientelismo como ar-ticulador del sistema político no se modificó12.
Gutiérrez13 analiza la forma como el bipartidis-mo evolucionó hacia un multipartidismo, sin
11 Leal, Francisco y Dávila Andrés. Clientelismo, el sistema político y su expresión regional. Tercer Mundo Editores. 1991.
12 Ibíd. P. 365.
13 Gutiérrez, Francisco. Historias de la democratización anómala. El Partido Liberal en el sistema político colombiano desde el Frente Nacional hasta hoy” en Degradación O Cambio: Evolución Del Sistema Político Colombiano. Norma, v.1, p.25 – 78. 2002.
perder su carácter clientelista, por medio de lo que él llama una democratización anómala, porque los grandes caudillos nacionales die-ron paso a caudillos regionales que tuvieron capacidad de hacer realidad la proyección de su poder en organizaciones electorales surgi-das de los dos partidos tradicionales. La nueva Constitución quizás facilitó el surgimiento de partidos que ya se habían forjado en las déca-das de los setenta y ochenta.
A principios del siglo XXI, surgió la necesi-dad de restringir la proliferación de partidos que, en algún mo-mento, llega-ron a más de 40 con re-presen-tación en el
14
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Congreso. Con la reforma política de 2003 y el cambio de fórmula para la asignación de curu-les se estimuló el agrupamiento de las minorías políticas y buscó mejorar el proceso legislativo mediante la reducción drástica de voceros y bancadas. El 11 de marzo de 2006 se hizo efec-tiva esta reforma, la cual conllevó a que 10 par-tidos lograran representación en el Congreso. De esta forma el sistema de partidos pasó de un bipartidismo disfrazado de multipartidismo extremo a un bipartidismo mimetizado en un multipartidismo moderado14.
El impacto de esta y otras reformas se nota más como una adaptación al cambio de normas que a una transformación de estructuras y prácticas de los partidos15. Por ejemplo, el Partido de la U aumentó 14 escaños en el Senado y Cambio Radical se amplió en 7, mientras los partidos Li-beral y Conservador disminuyeron a 13 y 5 res-pectivamente16. Es más, el bipartidismo pasó de 54 a 36 entre el 2002 y el 2006; pero si se incluyen la U y Cambio radical, como de origen bipartidista, el cambio en estos años fue de 68 a 7117. En las elecciones del 9 de marzo de 2014 el número de partidos representados por el um-bral del 3% del total de votos válidos, no sufrió modificación sino en un partido menos.
Esta reforma política fue necesaria pero no suficiente. Es ineludible introducir cambios en el régimen electoral y hacer cambios efecti-
14 Ruiz, Germán. Op. Cit. P. 79.
15 Ibíd.
16 Ibíd. Pp.80 - 90.
17 Ibíd.
vos en el sistema de partidos, en cuanto a su democratización y modernización. Para que esto sea realidad, y quizás aprovechando los acuerdos que podrían resultar de los diálogos de paz en La Habana, es forzoso que los ciuda-danos puedan contrarrestar la tendencia au-toritaria del presidencialismo colombiano. La solución a la ilegitimidad de los partidos políti-cos se aplaza por la cultura política imperante que estructura las relaciones entre patrones y clientelas, y que subsiste como modelo deter-minante de los resultados electorales. La irres-ponsabilidad política, compartida entre ciuda-danos y políticos, que se hace más notoria en casos como Cartagena, es un comportamien-to generalizado, con excepciones valiosas que empiezan a ser paradigmáticas en el país.
El tema de los partidos políticos en Colombia ha recibido una gran atención por parte de los analistas políticos porque refleja, de manera casi perfecta, la transformación del bipartidis-mo frente a grandes y pequeñas amenazas, como en 1970, con la Alianza Nacional Popular (Anapo); y en 2002, con el uribismo naciente18. Esta atención ha mostrado que se requieren cambios de fondo en la manera cómo los ciu-dadanos influyen en la política. Estos tendrían que dejar de ser clientes y pasar a ser protago-nistas. Las múltiples minorías que empiezan a avizorarse podrían ser el inicio de partidos que reflejen las “múltiples voces de múltiples mi-norías organizadas”19.
18 Gutiérrez, Francisco. ¿Más Partidos? En Colombia en la Encrucijada. Norma. P. 147 - 172. 2006.
19 Ruiz, Germán. Op. Cit. P. 98.
15
Mem
orando 1: Partidos y comportam
iento electoral, el contexto de la política en Cartagena
El comportamiento electoral tiene que ver con decisiones individuales y colectivas sobre: 1) votar o no votar (participar o abstenerse de hacerlo), 2) seleccionar uno entre varios can-didatos (con diversos grados de conocimiento sobre los mismos y sobre sus propuestas), 3) hacerlo a conciencia (con mucho, con poco, o sin conocimiento) o vender el voto (en efectivo o por contraprestaciones varias), 4) votar en contra de quienes se presentan a nuestra con-sideración (voto en blanco), y 5) participar en la elección, pero cometer errores voluntarios o involuntarios al momento de hacerlo (inva-lidar la tarjeta electoral al marcar dos opcio-nes, no marcar la tarjeta o no depositarla en la urna). Todas estas modalidades se expresan en el proceso electoral y responden a patrones culturales arraigados en la población y a consi-deraciones individuales20.
En este texto, se parte de la realidad de los partidos modernos para analizar los proble-mas que han experimentado en el caso colom-biano. Se concreta este análisis en la realidad de Cartagena de Indias.
Para el mismo es fundamental entender que el funcionamiento partidista y las prácticas de cada uno de los alcaldes, concejales y ciudada-nos están inmersos en la realidad económica y social de la ciudad. Las grandes limitacio-
20 En la obra clásica de Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy. New York: Harper, 1957, se introdujo la teoría de la escogencia racional al análisis del comportamiento electoral. Desde entonces se ha querido explicar tal comportamiento a partir de la maximización de la relación costo beneficio por parte de los electores.
nes de gran parte de la población, en cuanto al empleo y los ingresos, y su no participación en las decisiones públicas, no permiten abs-traer el análisis de tales limitaciones. Por otra parte, las condiciones nacionales y regiona-les inciden tanto en el funcionamiento de los partidos como en la situación de la población cartagenera; por ejemplo, los desplazados y actores del conflicto (desmovilizados y grupos al margen de la ley) que han llegado a la ciudad en los últimos 20 años.
En conclusión, en Cartagena el sistema de par-tidos y el proceso electoral no defienden ni promueven los valores culturales que durante siglos se han forjado en su suelo. Más aún, no defienden ni los rasgos de su identidad, ni pro-tegen su condición de puerto, centro industrial y emporio turístico. Tampoco, promueven un modelo de desarrollo sostenible conjugado con el manejo adecuado del medio ambiente. Es decir, no propugnan para que el Distrito sea un modelo de ciudad democrática, participa-tiva y solidaria, reflejo de la manera de ser y sentir de sus ciudadanos.
En particular, los partidos no promueven po-líticas públicas en las que se subordinen los intereses particulares al interés general, ni ar-ticulan intereses, ni organizan la participación política en torno a programas e ideologías, sino que se limitan al otorgamiento de avales en las elecciones y a adherirse a alianzas ganadoras para obtener el poder distrital. Por esta razón, no actúan para poner la administración al ser-vicio de la ciudad. Por el contrario, se prestan
16
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
para que los ciudadanos y empresarios sirvan los intereses electorales de los candidatos a al-caldes o concejales, sin tener en cuenta la im-portancia de fortalecer la economía para que la empresa privada genere riqueza.
Los ciudadanos no son ajenos a estas falen-cias. En un alto porcentaje consideran que no vale la pena participar en la política distrital porque solo la ven en su ámbito electoral. No votan y, si lo hacen, consideran que al ven-der el voto o al manipular electores para ob-tener cargos y contratos están optimizando su participación. Esto es el resultado de una
tradición política en la cual los electores son manipulados (mediante múltiples estrategias) por intereses particulares y son presa fácil de
compradores de votos, por ignorancia política y por las condiciones socioeconómicas en que se encuentran.
Los electores potenciales, al no votar, dejan el camino libre para que quienes compran los votos puedan hacerlo a un costo inferior. No establecen la conexión entre su comporta-miento y la ventaja evidente que tienen los po-líticos y sus grupos. Otros caen en la trampa de sentirse bien al votar por “el que va a ganar”; en este sentido, los medios de comunicación y los resultados de las encuestas de intención de voto se convierten también en manipuladores
de los votantes.
En síntesis, los ciudadanos al no votar, al vender el voto, al manipular electores, o al votar por el candidato más opcionado, no son conscien-tes ni relacionan su compor-tamiento con las opciones favorables que manejan los políticos y sus financistas en su contra.
Para lograr un cambio cultu-ral, la ciudad no cuenta con procesos válidos de educa-
ción política, ni con información adecuada so-bre los partidos o candidatos y sus propuestas.
En particular, los partidos no promueven políticas públicas en las que se subordinen los intereses par-ticulares al interés general, ni articulan intereses, ni organizan la participación política en torno a programas e ideologías, sino que se limitan al otor-gamiento de avales en las elecciones y a adherirse a alianzas ganadoras para obtener el poder distrital. Por esta razón, no actúan para poner la adminis-tración al servicio de la ciudad. Por el contrario, se prestan para que los ciudadanos y empresarios sirvan los intereses electorales de los candidatos a alcaldes o concejales, sin tener en cuenta la im-portancia de fortalecer la economía para que la empresa privada genere riqueza.
Memorando 2:Cómo y por qué llegamos
a la situación actual
Dinámica de los partidos y grupos políticos durante los 25 años de la elección popular de alcaldes Hasta 1988, cuando se eligieron los primeros alcaldes, estos eran formalmente nombrados por los gobernadores, pero en el caso de Car-tagena era el Presidente quien incidía (aun-que no nombraba), con una clara influencia de las élites económicas y sociales de la ciu-dad. Los alcaldes nombrados duraban poco, y poco les importaba la otra ciudad que empe-zaba a crecer a principios de los años setenta. Los barrios construidos por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial, o barrios de “vivienda popular”, y los barrios de invasión fomentaron el surgimiento de líderes que ganaron espacios políticos por su gestión en el mejoramiento de esos barrios: se convir-
tieron en intermediarios políticos efectivos1. También, este tipo de poblamiento facilitó el desarrollo de la participación comunitaria y el surgimiento de políticos de clase media que podrían capitalizar estos procesos más ade-lante, como por ejemplo con las “obras por participación” que inició Nicolás Curi.
Los estratos bajos de la ciudad, que aprendie-ron a depender de las decisiones de la élite, con la elección de alcaldes y con el surgimien-to de un liderazgo barrial, empezaron a tener voz en la política local, aunque reducida por su nueva dependencia de los líderes comunales y comunitarios: por primera vez veían a los al-caldes en las comunidades.
1 Ver Hernández, Javier. Ciudadanos en los barrios, políticos en la ciudad, ¿suturando fragmentos o parcelando el predio? Cuaderno de Trabajo Nº 5, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Universidad de Cartagena, 2013. PP. 13-20.
18
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Antes de la elección popular de alcaldes, los partidos políticos en Cartagena operaban ba-sados en el clientelismo “puro” (reciprocidad de favores, centrados en los nombramientos en la administración de la ciudad, especialmente en Empresas Públicas Municipales). Los líderes políticos se esforzaban para lograr la votación de Senado y Cámara porque una vez en el po-der, se procedería a nombramientos. También se esforzaban porque podrían beneficiarse de los auxilios parlamentarios. La adscripción a
los partidos Liberal y Conservador jugaban un papel importante; era claro el predominio del segundo en el manejo de la ciudad. Todo esto empezó a cambiar con la elección de alcaldes.
En el siguiente cuadro se presenta la operación de los partidos y grupos políticos y la modifica-ción de la manera de financiar las campañas y por ende los cambios en el comportamiento electoral a partir de 1988.
Cuadro 1. La dinámica partidista durante la elección popular de alcaldes
ALCALDE PARTIDOS Y APOY-OS
MODO DE OPERACIÓN DE LOS PARTIDOS Y GRUPOS POLÍTICOS
MANUEL DOMINGO ROJAS SALGADO
1988 (1º de junio) – 1990 (mayo 30)
Liberal (tres fac-ciones: Espinosa Faciolince como fuerza mayoritaria, García como Nueva Fuerza Liberal, y David Turbay como Convergencia Lib-eral) y Conservador (algunas facciones minoritarias)
Su candidatura surge cuando el ocupa el cargo de último alcalde nombrado, por Ramón del Castillo, quien tenía ascendencia en Empresas Públicas Municipales (EPM). La campaña se organizó como cívica y ciudadana (instituyó comunas).No tuvo que ver con la clase política de los partidos porque se centró en el Concejo, tenía el apoyo 10 de los 16 concejales (5 liberales y 5 conservadores). El Concejo tenía mucho poder porque elegía Contralor, Tesorero, Auditor de EPM. Nace el llamado Partido Único del Concejo (PUC), como coali-ción de concejales basada en el manejo burocrático; también en los auxilios educativos y deportivos. Fue una elección económica porque se logró con acuerdos burocráticos con los concejales. El presupuesto de la ciudad era de 3.000 millones. En esta administración el fortín burocrático eran las EPM que hacían el recaudo del predial y las cuales se manejaban relati-vamente bien, con criterios técnicos. También había fortines en la Contraloría por el control previo y en Colpuertos y la Electrifi-cadora de Bolívar. Se establecen los convenios para el situado fiscal para salud y educación, lo cual permitiría iniciar el manejo de prebendas en las siguientes administraciones.
19
Mem
orando 2: Cóm
o y por qué llegamos a la situación actual
NICOLÁS CURI VER-GARA
Primer período 1990-1992
Liberal Casi como candi-dato único, con la misma coalición de Manuel Domingo Rojas, luego de ganarle a Rayita Romero en una “elección” de los Concejales
Se expande el tema burocrático electoral. La gestión adminis-trativa fue muy mala, pero el manejo político permitió construir clientelas efectivas.Empiezan a colapsar las EPM, por un desorden administrativo enorme y una crisis financiera. El esquema de Gobierno con PUC sigue igual.Quiso imponer a su hermano. Como no pudo, improvisó apoy-ando a Argemiro Bermúdez; su campaña costó cerca de 100 millones, aunque habían gastado una suman cuantiosa en la campaña de Fuad Curi. La coalición que apoyó a Gabriel Anto-nio García invirtió muchos recursos para ese momento, pero casi todos propios.
GABRIEL ANTONIO GARCÍA ROMERO
1992-1994 (31 de dic.)
Liberal(Héctor, Tico, García con el apoyo de Al-berto Araujo; tam-bién Facio Lince)Aparecen sectores políticos libera-les emergentes (Cáceres, Anaya), y conservador-es emergentes (Imbett); también conservadores de trayectoria como Cecilio Montero y Lucho Gutiérrez
Se empieza a romper el PUC.Aparece la financiación de campañas como fenómeno (el mismo candidato como contratista, o mejor como jefe de ingenieros contratistas de quienes tenía poderes para todo). Las campañas se encarecen; por ejemplo, una campaña al Concejo pasó de 20 millones a 35, en dos años.El presupuesto de 6 mil millones que deja Curi se vuelve de 33 mil millones. Aparece el fenómeno de la Alcaldía de Cartagena como botín. Empiezan las concesiones de primera generación a raíz de la liq-uidación de las EPM, como resultado de decisiones nacionales (política de privatización de servicios públicos). Empieza la época de los grandes negocios por medio de la Al-caldía, por ejemplo los terrenos de Chambacú.En esta administración aumentó el presupuesto del Distrito con-siderablemente, mediante una relativa buena gestión adminis-trativa y financiera.El partidismo desaparece para dar lugar a la política como ne-gocio. Surge la categoría del empresario político, diferente del financista. El primero, además de financiar, tiene concejales y diputados, controla contratación y maneja burocracia, es decir, “coloniza” el proceso político local; el segundo, solo financia. También aparece la importancia del votante que intercambia su voto por plata.
20
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
GUILLERMO PANIZA RICARDO
1995-1997
Liberal, aunque se presenta contra los García. Nicolás Curi es el gestor de esta campaña. Se enfrentó a Tico García, también av-alado por el partido Liberal
La campaña costó 800 millones. Los sectores que quedaron marginados de la administración García apoyan a Paniza. Aparece financiación de las empresas privadas nacionales (por ejemplo, el grupo Santodomingo).Aparece el fenómeno de la preponderancia de los líderes sobre los concejales, a la hora de poner la votación, porque antes los líderes eran fieles a los concejales en la medida en que estos cu-brían las necesidades de aquellos. Esto cambió; es decir nace la independencia política de los líderes. Se podría decir que es un “experimento” de Alberto Araujo y Ramón del Castillo.El presupuesto se incrementa a 66.000 millones.Saca solo un Concejal, el conservador Julio Varela. El Concejo se cierra en oposición. Se entendió con el mismo, pero dividido en contra del sector de los García.
NICOLÁS CURI VER-GARA
Segundo período1998-1999
Liberal (David Turbay y Espinosa Facio Lince)
Paniza apoya a Curi, para devolverle el favor de contar con su apoyo.
Se enfrentó a Díaz Redondo, también Liberal.
La campaña se hace con dádivas, tanto a líderes como a electo-res y a concejales. Esto no se sostiene en el gobierno. Empieza la segunda generación de las concesiones (como el Corredor de Carga). Los García participan en la administración, más sutilmente. Los líderes comunitarios se enfrentan al Alcalde porque no tienen espacios de participación. El presupuesto llega a 200.000 millones. La corrupción se incrementa porque empieza a ser el gobierno de los contratistas. Su hermano, Fuad, manejaba la contratación. Impuso el contralor. Aparece Alfonso Hilsaca como financista, pero aún como uno más del cartel de los contratistas.Se establecen dos bandos en el Concejo: los nuevos (Judith, Pareja y Varela; los dos primeros apoyados por Paniza) y los tradicionales; más Bustillo que jugó como en la mitad. Los nue-vos obtienen la presidencia; con su influencia se aprueba la in-tervención de la Contraloría. El Concejo lo tumba con el control de excepción. El Presidente del mismo es Argemiro Bermúdez.Es suspendido por la Contraloría.La caída de Curi sirvió como oportunidad fallida para que la élite volviera al poder con Judith Pinedo, quien acuño en su campaña la frase “no más de lo mismo”.
21
Mem
orando 2: Cóm
o y por qué llegamos a la situación actual
EDUARDO VIZCAÍ-NO ZAGARRA
Encargado por Curi21/08/1999-
8/12/1999
Liberal (de Curi) Se genera mucha inestabilidad en las coaliciones.
GINA BENEDETTI DE VÉLEZ
Encargada por el Presidente
8/11/1999-31/10/2000
LiberalNombrada por ser amiga del Presiden-te Pastrana Llega por recomen-dación de Tico García y por los Faciolince.
Conservadores intentan dominar en alianza con sector político de Espinosa Facio Lince.La coalición la arma Lewis Montero. Se manejaron cerca de 3.000 OPS. La elite social logra cierto predominio. La prestación del servicio de salud fue dividida en tres: una para Lewis Montero, una para Titi Martelo y una para los Faciolince. Se hizo una repartición burocrática.Pierde Curi. El Presidente no ordenó elecciones, lo cual le convino a Carlos Díaz para lograr el vencimiento de su inhabilidad y poder aspirar a la alcaldía.
CARLOS DÍAZ RE-DONDO
2000 (1º nov.)-2003
Liberal(García), con cierta independencia.También el Movi-miento Político Comunal y Comunitario de Colombia.
Financiación de contratistas
Contra coalición Liberal Conservado-ra que le apostó a la candidatura de Judith Pinedo.
Gobierno afín a los García, con liberales y conservadores pro-clives a los García. Se acuñó el dicho: gobierno en cuerpo ajeno. Esto se promovió porque quienes perdieron vieron en este gobierno una amenaza para sus intereses.Sus banderas fueron la descentralización y el trabajo de base.Unifica las ESE, ocasionando caos.Problemas con Alfonso Hilsaca quien estaba detrás de las deci-siones de Cardique; este financista incidió en el manejo de las basuras, presionando para el cierre del relleno sanitario de Hen-equén y para que se entregaran licencias a particulares, mientras se las negaban al Distrito.De todas maneras fue un gobierno de un político con influencia, quien desarrolló una buena gestión con base comunitaria; por ejemplo, se revivieron las comunas. No fue mezquino con el resto de la clase política. Armó su gobernabilidad con el Concejo.Aparece por primera vez un proyecto de ciudad, con un criterio de transformación de su gestión por medio de la descentralización y la participación. Sin embargo, se hundió por intereses particulares y por la dinámica política dominada por empresarios políticos.
22
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
RODOLFO DÍAZ WRIGHT
26/11/2003-31/12/2003
Encargado por Barboza, quien ya había sido elegido.
ALBERTO BARBOZA SENIOR
2004-2005
Liberal y Colombia Viva (por Blel).Cáceres ya impone el candidato, contra Judith Pinedo, Javier Bustillo avalado por la U y Willy Martínez con aval Liberal
Se establece un monopolio de Alfonso Hilsaca y sus socios y amigos. Aunque terminaron peleando con Barboza.No figuran los partidos. Empiezan claramente a dominar los personajes. Terminan su influencia los Espinosa Faciolince y David Turbay.Los García quedan relativamente restringidos en esta administración.
NICOLÁS CURI VER-GARA
Tercer período2006-2007
Apertura Liberal (entra Enilce López, alias La Gata, en la política local)
Contra voto en blanco (como voto castigo) y Willy Martínez, Liberal
Gobierno de coalición con todos los sectores, el Concejo en su conjunto. Los García juegan con menos poder. Cáceres, en su primer Senado Liberal, aliado natural de Curi, hizo diputada a su hija con la mayor votación; entra a Cambio Radical, luego de pasar por el Polo. Lo anterior porque nunca ha tenido afinidad por ningún partido.Aparece la influencia clara de Martha Curi, hija del Alcalde, en el manejo de la Alcaldía.Montan proyecto para elegir a Juan Carlos Gossain. Con Joaco Berrío a la Gobernación. Se empieza a agudizar la crisis política en Cartagena.Curi “se vuelve conservador” y apoya a William Montes. Esta-blece alianza con la Gata, cuyo hijo llega al Senado.
JUDITH PINEDO FLÓREZ
2008-2011
Por firmas
Apoya Enilce López, Amaury Martelo y Cesar Anaya, entre otros
Utiliza la antipolíti-ca como estrategia para atraer votantes
Rafael Simón del Castillo la puso en Funcicar y movilizó los aportes para volverle a dar vida a esta Fundación. Sectores marginados de la coalición de Curi apoyan esta candidatura.Voto en contra de Gossain, quien pierde porque entrega plata 15 días antes de elección y también porque asume que el triunfo es inevitable (exceso de confianza). Judith recibe recursos en última semana. Margina a socios ini-ciales y se queda con Araujo y del Castillo; también con algunos socios nacionales.Primeros dos años gobierna sin el Concejo, los otros dos se alía con concejales por debajo de la mesa. Es emblemática la pros-peridad de Quinto Guerra.No se dio dinámica partidista en esta administración. Oscar Brie-va manejó los grandes recursos. Bruce Mc Master intervino por su manejo de la banca de inversión.“Perdedores”: Cáceres, Curi, los García.
23
Mem
orando 2: Cóm
o y por qué llegamos a la situación actual
CAMPO ELÍAS TERÁN DIX
01/01/201214/11/2012
Se presentó por la Alianza Social In-dependiente (ASI).Ante la dificultad de hacerlo por firmas (temor a Registra-duría, controlada por Daira Galvis y desorden en la campaña) y ante la negativa del partido Liberal. Oscar Brieva le arma estructura (sin contar con ningún partido o grupo) y contacta estrate-gas. También llamó a los “mariamulatos” que estaban con la Gata; pasaron de “mariamulatos” a “gatúbelos”.
Le muestran a Cam-po que la campaña necesita recursos porque baja 20 puntos en encues-tas, al renunciar a la Emisora. No tiene fundamen-to ideológico, ni político.
En la administración de Judith Pinedo se dio pie a la candida-tura de Campo porque, en los dos últimos años, se convirtió en una especie de paraalcalde; utilizaba La Cariñosa de RCN para hacer favores a personas y comunidades, especialmente con la Secretaría de Obras Públicas. Judith lo hizo para utilizarlo en su proyecto personal. También, empezó a trabajar con líderes co-munales y empezó a posicionar su imagen de alcalde del pueblo.Con las firmas quiere jugar a independencia, el aval Liberal se lo niegan por haber hecho campaña contra política y partidos tradicionales. Se da un juego de avales. Líderes de ASI en Cartagena querían puestos, al conseguir el aval. Apoyó la U (Uribe le levanta el brazo, junto a Rosario Ricardo para la Gobernación). Los García apoyan pero no arriesgan grandes sumas, aportan maquinaria política (la cual ha sido su ventaja competitiva). Campo recibe los primeros dineros en enero de 2011, alrededor de 200 millones, él mismo quien afirmó que a la fecha lo máximo que había manejado era una suma no superior a 22 millones.Contó con el apoyo del Concejo los tres primeros meses (Argem-iro Bermúdez manejó este apoyo); tanto que autorizó traslados y adiciones presupuestales. Pierde este apoyo cuando presenta el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. En junio le qui-taron las facultades que le habían dado. El acuerdo del plan lo firmó, a pesar de las recomendaciones de Oscar Brieva. Brieva convoca a Campo y a sus financistas para ajustar cuentas, y se ofreció como encargado de la situación, y así logra obtener mucho poder.Ya en el gobierno, Campo cree que puede gobernar sin financis-tas los primeros dos meses. Pero desconoce los asuntos de go-bierno y de la política, es mitómano y se da cuenta de que solo tiene la jerga popular. Campo empieza con ideales de ciudad y con poder político, luego de haberse relacionado con Brieva y haberlo nombrado asesor de despacho, de haber dado puestos a otros líderes, se da cuenta de no tener el control político de la ciudad, en el tercer mes de su mandato. En el gobierno, a pesar de la profunda crisis, predominó la U (Juan José García). Aunque los partidos no jugaron, se atendió a través de las OPS, de manera determinante. García pierde burocracia. Interviene en asuntos de gobierno la hija de Campo, Egla Teherán.
24
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
ÓSCAR BRIEVA RO-DRÍGUEZ
Consigue encargo de Campo Elías, pero al hacerse visible aparecen enemigos. Además, logra que todo gire alrededor de él.
Hace pacto con concejales.
FELIPE MERLANO DE LA OSSA
Encargado breve-mente por su gestión en la Cámara de Comer-cio, la Andi, el Consejo Gremial y la UTB. Contó con la confianza de la esposa de Campo.
BRUCE MAC MAS-TER
Encargado por el Presidente
Calma un poco la crisis, pero no gusta porque juega con Judith y del Castillo. García aprovecha para pedir su cabeza y pedir encar-go con terna de ASI. Con apoyo de los concejales Américo Men-doza y Germán Zapata. Tuvieron incidencia los García.
CARLOS OTERO GERDTS
14/12/2012-21/07/2013
ASI Aunque fue jefe de debate en Cartage-na para elección del presiente Santos, como partido de la U.
Se crea bolsa común, con Juan José García, el Alcalde y algunos funcionarios, con el horizonte de junio de 2013. Cada mes se liquidaba la bolsa. La familia de Campo recibía una suma alta, mensualmente. La contraprestación a Otero fue su blindaje ante organismos de control, por parte de García, quien tuvo control total de la administración.
25
Mem
orando 2: Cóm
o y por qué llegamos a la situación actual
DIONISIO FERNAN-DO VÉLEZ TRUJILLO
22/07/201331/12/2015
Liberal, en coali-ción con el Partido Verde.De origen conser-vador. Buscó aval del partido Conser-vador (el cual logró en Cartagena, pero perdió entre la diri-gencia nacional).
Aspiró por firmas en 2011.
Contra María del Socorro Bustaman-te, quien perdió el aval de Cambio Radical y aspiró por Afrovides.
Con apoyo de concejales conservadores y liberales, uno de la U, uno de Cambio Radical y uno de ASI. Logra coalición mayoritaria entregando dos instituciones a dos concejales que no apoyaron su campaña.Su aval se salvó por los estatutos del Partido Liberal que otorgan la decisión a la Dirección Nacional porque en el ámbito local se presentó un gran malestar que alcanzó a desatar una crisis. El apoyo Verde experimentó una situación parecida, pero más ex-trema, porque en Cartagena se votó mayoritariamente por otra candidata, Mercedes Maturana. En la campaña de 2011, se establecieron parámetros diferentes de entender y hacer la política. Para el 2013, el pragmatismo y la necesidad de ganar determinaron abrazar las prácticas ya estab-lecidas en la política local. Entregó un porcentaje minoritario de la administración a conce-jales y financistas, controlando un porcentaje mayoritario.
En el cuadro anterior se hace evidente cómo la dinámica partidista y el comportamiento elec-toral de los 25 años de la elección popular de alcaldes, en Cartagena, han sido contraprodu-centes para su desarrollo político. Se ve cómo la lucha por el botín de la Alcaldía ha llevado a la inexistencia de los partidos políticos (salvo para los avales), a la aparición y consolidación de algunas casas políticas que conciben la al-caldía como negocio y a la inversión de gran-des sumas de dinero en las campañas.
Cartagena ha asistido a varios cambios en la dinámica de los partidos que se pueden esque-matizar de la siguiente manera, a partir de la información contenida en el Cuadro 1.
Antes de 1988, los partidos Conservador y Li-beral canalizaban las preferencias electorales, en especial el primero. Con la aparición de líderes políticos y líderes comunitarios, aje-nos a quienes tradicionalmente organizaban la votación para las corporaciones públicas, apareció un fenómeno que paulatina; pero de manera sistemática fue minando el poder del bipartidismo para dar lugar a la aparición de otros partidos. Esto conllevó a que la actividad política y electoral, con algunos visos de ideo-logía, diera lugar al pragmatismo de ganar elecciones sin consultar el color político.
Posteriormente, con algunas excepciones, los líderes políticos empezaron a aglutinarse alre-
26
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
dedor de familias, grupos políticos y financis-tas, más que a organizaciones partidistas. Se llegó al clímax de esta tendencia en la elección que ganó Barboza, en la cual los partidos no participaron.
De otra parte, con el incremento de los recur-sos necesarios para participar en las elecciones se fue creando la necesidad de dejar de lado consideraciones partidistas y entrar en la lógi-ca de acercarse a quienes aportaban el dinero para financiar campañas. La mezcla entre capacidad financiera y favora-bilidad en las encuestas empezó a determinar las apuestas de financis-tas y el aval de los partidos.
En paralelo con la elección del segun-do alcalde popular, las élites de la ciu-dad perdieron el control directo de la Alcaldía; esto dio lugar al surgimiento de nuevos y poderosos políticos con apoyo popular, los cuales eran profe-sionales, en su mayoría médicos. Lo vendrían a recuperar parcialmente en el 2008 con Judith Pinedo.
Se puede afirmar con los entrevistados que “todos han bailado” con los que han esta-do en el poder: cuando tienen a alguien en la administración, avanzan; cuando no es así, protegen lo que han logrado. En ambos ca-sos ganan, porque tanto empresarios como fi-nancistas y políticos y los nuevos empresarios políticos se han beneficiado de las prácticas corruptas. Esto ha conllevado a la compra de
conciencias, de líderes y votantes, afectando de manera profunda la cultura política de la ciudad.
Se ha llegado a una situación en la cual una gran proporción de los votantes y de sus organiza-dores votan y manejan electores si los recursos económicos están disponibles. De lo contrario, las aspiraciones se convierten en sueños irrea-lizables.
En conclusión, con la elección popular de alcal-des se corrompieron de manera gradual y pro-gresiva las prácticas políticas y, aunque parecie-ra que quienes han ostentado el poder político en la ciudad tienen un control de la situación, se puede señalar que no son bloques monolíti-cos. Se asocian a un partido para no perder el poder. Creen que son más que los demás y por un pragmatismo extremo pierden su posición ideológica. Esta práctica los ha debilitado.
Antes de 1988, los partidos Conservador y Libe-ral canalizaban las preferencias electorales, en especial el primero. Con la aparición de líderes políticos y líderes comunitarios, ajenos a quie-nes tradicionalmente organizaban la votación para las corporaciones públicas, apareció un fe-nómeno que paulatina; pero de manera siste-mática fue minando el poder del bipartidismo para dar lugar a la aparición de otros parti-dos. Esto conllevó a que la actividad política y electoral, con algunos visos de ideología, diera lugar al pragmatismo de ganar elecciones sin consultar el color político.
27
Mem
orando 2: Cóm
o y por qué llegamos a la situación actual
Sin embargo, a pesar de la degradación de la política, en el trasfondo de los procesos elec-torales se puede ver que algunos cartageneros votan contra el poder establecido, con inten-ción de castigar a quienes manejan el poder (político y económico). Esto se puede ejempli-ficar parcialmente con la votación por Curi en 1992, contra el candidato de la élite y en 1994 al votar por Paniza contra los García. También al votar en blanco en 2005 y con la votación a favor de Judith Pinedo contra Juan Carlos Gos-sain en 2007.
Este comportamiento se manifestó de nuevo en una parte importante del voto por Campo Elías en 2011 y por Dionisio Vélez en 2013. En la elección de Campo Elías pierden de alguna
manera los líderes políticos y los grandes elec-tores porque la votación supera todas las ex-pectativas (mostró que sin ellos hubiera gana-do). También en la elección de Dionisio se ha perfilado un porcentaje de voto de opinión, en contra de María del Socorro Bustamante.
Finalmente, vale la pena señalar que se pre-sentan visos de conciencia colectiva en el ám-bito político. El fenómeno de Campo Elías, por ejemplo, inicia con líderes cívicos, que creían que llevando a uno de ellos al poder tendrían poder político, pero paradójicamente ocurrió lo contrario, o más de lo mismo. De todas ma-neras, la idea de un porvenir promisorio para las mayorías no murió con Campo Elías...está aún latente.
Memorando 3:La situación actual
La dinámica actual de la política en Cartage-na recoge información sobre los partidos po-líticos en la ciudad y su relación con grupos políticos y financistas. En la primera parte, se describe la representación partidista que “proyectan” los concejales elegidos para el periodo 2011-2015. En la segunda, se plantea un análisis crítico de la situación partidista y su operatividad en el Concejo Distrital. Lo an-terior, porque la dinámica política no se pue-de analizar en el vacío, sino que debe hacerse alrededor de la representación política en la ciudad.
Es pertinente resaltar que las dinámicas po-líticas aquí reflejadas surgen de un encade-namiento entre lo nacional y lo local. Estas comprenden el comportamiento de los par-tidos en cuanto a sus ideologías, a sus prác-ticas para el otorgamiento de avales y a sus estrategias para lograr la votación.
De otra parte, para este análisis es necesa-rio incluir los comportamientos electorales de Cartagena. Esto exige considerar que, así como hay una franja de opinión en todos los estratos, también en estratos altos hay perso-nas que optan por resolver su problema par-ticular porque no vislumbran respuestas para todos sino que los recursos se asignan selec-tivamente; es decir, en todos los estratos hay intereses particulares y en todos también pre-valece para algunos el interés general.
Nuestras afirmaciones no pueden ser con-sideradas de manera categórica porque es imposible esquematizar situaciones políticas complejas y porque hay elementos que se es-capan al presentar esta información. A conti-nuación se presentan los diferentes partidos representados en el Concejo Distrital, sus ca-sas políticas y sus financistas y el interés do-minante que tienen los concejales por estar en esta corporación.
29
Mem
orando 3: La situación actual
CAMBIO RADICAL tiene cuatro concejales, uno de ellos, Vicente Blel Scaff, está allí por cuenta de Vicente Blel padre, quien desde cuando ocupó la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado se ha financiado con re-cursos del Estado. Mantiene alianzas con fi-nancistas y empresarios, siendo Alfonso Hil-saca uno de ellos. Sigue una tradición política (como la familia ha vivido de eso, es apenas natural seguirlo haciendo; es parte del pa-trimonio familiar, como para otras personas puede serlo un carro, una casa o un almacén). La curul ha servido, entre muchas otras co-sas, para lograr que Nadia Blel Scaff, su her-mana, llegara al Senado de la República por el Partido Conservador.
Otro sigue directrices de Javier Cáceres y Wi-lliam García, exrepresentante a la Cámara. Además, sigue la tradición de su padre quien ha mantenido contratos con la Oficina Jurídica de la Alcaldía y con la Gobernación. Llegó por un vínculo, fruto del matrimonio de su herma-no. Ahora le correspondió apoyar a su cuñada para llegar al Congreso, lo cual no logró.
El tercero llega con el apoyo de William García, quien a su vez cuenta con Javier Cáceres. Sin brillo propio, aún; aunque está dando pasitos para posicionarse.
El último de este partido llega con el apoyo de Antonio Correa y depende del hijo de Enil-se López, Héctor Julio Alfonso López. Llega al Concejo por Daira Galvis y empezó con Gabriel Antonio García. Como se señaló anteriormen-
te, la curul es también patrimonio familiar por-que viven de esta actividad.
El PARTIDO DE LA U tiene tres concejales. Uno llega con apoyo de los García, más de Gabriel Antonio. También Gerardo Rumié, lo cual es hasta cierto punto una redundancia. Recien-temente, también con William Montes. Fue liberal, pero no tiene una ubicación partidista.Otro tiene apoyo de Sandra Villadiego, ex Re-presentante a la Cámara y actual Senadora. Desunidos con los García, aunque con apoyo de los García para el Senado de Sandra. Repre-senta intereses, entre otros, de Miguel Rangel y Juan Carlos Martínez.
El último ha trabajado con Piedad Zuccardi y con los García. Depende mucho de sus direc-trices.
EL PARTIDO CONSERVADOR cuenta con tres concejales. Uno de ellos llegó al Concejo como independiente, a partir de un respaldo gremial y de integrantes del movimiento 1815. Llegó con Judith Pinedo, como candidato de opinión, y mutó rápidamente hacia los com-portamientos generales. Ha tenido el apoyo de Alberto Araujo. Aspira a la Alcaldía porque para seguir en el Concejo tendría que ampliar su base clientelista. En 2011 inició con Roxana Segovia y terminó con Campo Elías.
Otro concejal se representa a sí mismo, y el sol que más le alumbre, aunque tiene una tradi-ción conservadora; reemplazó a Julio Varela. Está muy pendiente de negocios; aspira a la
30
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Alcaldía; genera confianza a Alfonso Hilsaca, Manuel Sierra y Enilce López. Maneja burocra-cia con gran habilidad. Inició su carrera vincu-lado al sector deporte, primero como atleta y luego en la promoción deportiva.
Otro concejal conservador se inició sin jefe polí-tico, aunque contó con algún apoyo de Pedrito Pereira. Hoy trabaja con William Montes. Su ori-gen es liberal. Se rebusca con apoyos a candida-tos. También está vinculado al sector deporte.
EL PARTIDO LIBERAL está representado por tres concejales. Uno de ellos es independien-te, pero es un liberal de siempre. Lidio García se sirve de él. Juega en todo. Pendiente de ne-gocios. Es el único que tiene una clara postura ideológica de clase. Recibió la herencia políti-ca de Chucho Turbay.
Otro concejal de este partido fue elegido con apoyo de Argemiro Bermúdez, aunque se en-cuentra un poco distanciado. Ha estado vincu-lado a grupos sociales. Ha trabajado las bases populares. Fue Edil. Inició con apoyos de Con-cesión Vial de Cartagena.
El último de este partido llegó al Concejo con apoyo de Alfonso Anaya. También de la fami-lia Lorduy. Se mueve según el sol que más le alumbre. Como en otros casos, sigue una tra-
dición familiar.
EL PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL–PIN, hoy OPCIÓN CIUDADANA, participa en las decisiones del Concejo Distrital con dos concejales que repre-sentan intereses muy similares: los de Enilce López, con algún distanciamiento por sus pro-blemas judiciales. El primero viene de la tradición de Cecilio Montero, con relaciones con el sector transporte. El segundo previamente fue líder sindical y llegó al Concejo con el Movi-miento Madera. Ambos están
atentos a cualquier negocio; manejan te-mas territoriales, valorización y POT. Ambos representan sus propios intereses aunque comparten, con Gabriel García, los intereses de Enilce López en el sector salud.
LA ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE–ASI- logró dos curules por circunstancias es-
31
Mem
orando 3: La situación actual
peciales: aval de ASI, popularidad de Campo Elías Terán, apoyos de grupos de ciudada-nos. Son personas que llegan al Concejo sin una reconocida experiencia electoral. Uno con intereses en negocios particulares; vie-ne de la Gobernación, de manejar presu-puesto. El otro representa a los tenderos de San Vicente, Antioquia, y a Colanta; ha es-tablecido alianzas con Guillermo Ramírez, aunque su supuesta relación fue un complot para entorpecer su proceso por el apoyo de Ramírez a Germán Cardona. Conexiones con la Cámara de Comercio. Am-bos tienen estructura y capacidad pero cayeron en el oportunismo. El primero es cercano a Gabriel Anto-nio García, aunque sin vinculación partidista. El otro trabajó puerta a puerta para poner en práctica una “nueva forma” de comprometer al votante.
EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO cuenta con un concejal independiente que busca defender los intereses de la ciudad, su desarrollo socio-económico. Tiene postura crí-tica, pero es poco propositivo por la naturaleza de lo que se trata en el Concejo. Representa el sector del MOIR en el Polo. Relacionado con el Senador Robledo.
EL PARTIDO VERDE obtuvo una curul fruto del oportunismo político porque quería lanzarse inicialmente por el por el partido ASI. Relacio-nes familiares con el Representante a la Cáma-
ra por Bolívar Javid José Benavides Aguas del PIN, quien es su jefe; Enilce López también. Hace lo que le manden, aunque con criterio; depende de Héctor Julio Alfonso López.
Los Raad no tienen a nadie en el Concejo; per-dieron con Alberto Gómez. Tienen intenciones de recuperar la curul con alguien de la segunda generación.
Con base en este “mapa político” de Cartage-na, se puede inferir que los partidos políticos en la ciudad son la suma de micro empresas electorales, de carácter particular. Los partidos no tienen una postura ideológica; aunque para algunas decisiones, algunos concejales y algu-nas bancadas defienden posturas ideológicas. Cada concejal no depende de la estructura partidista. Es decir, no hay partidos políticos. Existen para otorgar los avales con intereses específicos. La consecuencia de lo anterior es la existencia de un Concejo que trata asuntos con visiones particulares y decide sobre asun-
Con base en este “mapa político” de Cartagena, se puede inferir que los partidos políticos en la ciudad son la suma de micro empresas electo-rales, de carácter particular. Los partidos no tienen una postura ideológica; aunque para algunas decisiones, algunos concejales y algu-nas bancadas defienden posturas ideológicas. Cada concejal no depende de la estructura partidista. Es decir, no hay partidos políticos. Existen para otorgar los avales con intereses específicos.
32
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
tos insustanciales para el interés general. Al-gunos partidos políticos en Cartagena no los dirigen los políticos, sino empresarios y finan-cistas que están pendientes de negocios y de obtener retribuciones particulares; otros se relacionan con empresarios y financistas, pero no dependen de ellos.
Los concejales aspiran a mantenerse en el Concejo para acumular un poder personal, para ayudar a sus amigos o para su imagen y su trayectoria política. Sin embargo, hay al-gunos a quienes sólo les interesa mantener su negocio: es su modus vivendi.
Entonces se podría afirmar que la inmensa mayoría de los concejales responde a intere-ses multipropósito. Se ubican en las comisio-
nes para ser más efectivos según sus intereses dominantes, pero los intereses particulares de sus casas políticas, de sus financistas y los propios están siempre presentes, en todas las decisiones. Ningún concejal se siente repre-sentado en su partido, porque no le debe nada y eso lo sabe el partido.
Los partidos políticos no se rigen por los esta-tutos de cada partido, sino que las personas adscritas a ellos se auto representan como el partido. Se generan diferencias entre los diri-gentes locales y nacionales, pero no se impo-nen sanciones porque cada concejal tiene su propia clientela.
Un ejemplo claro de lo anterior se puede ob-servar en el trámite de los avales para la elec-
ción atípica de 2013: los concejales conservadores apoyaron un candidato y los dirigentes nacionales avalaron otro; la dirección departamental del Partido Verde avaló una candidata y la nacional apoyó a otro; el Partido Liberal termi-nó avalando un candida-to conservador, en coali-ción con el Partido Verde. Los dirigentes nacionales quieren ser medidos por su presencia en el Concejo y la Alcaldía, y también les sirve la reposición por los votos, así mismo pueden
33
Mem
orando 3: La situación actual
imponer su voluntad al definir los avales. En lo local se manejan avales de concejales y ediles. El Partido Liberal es casi el único que mantiene alguna organización y directorios estables.
Aunque no se puede generalizar porque (no todos y no en todo) cada concejal juega se-gún los criterios de “su propia microempresa electoral” (no del partido político que le dio el aval o al cual “pertenece”), según su visión personal de ciudad. No hay consistencia, ni coherencia en las posiciones. Cada cual se mueve según le va en el sector; por ejemplo, en educación o salud ejercen presión [a tra-vés del control político] donde no les atien-den. Por ejemplo, para acallar las críticas “Ju-dith [Pinedo] les tiro el hueso de Edurbe” [una institución apetecida por el manejo que tiene de recursos cuantiosos].
Hay temas y puntos de debate y decisión que producen una cierta sensatez colectiva; por ejemplo, los otro-sí del contrato de aseo ge-neraron cierto miedo: al principio, solo dos o tres se opusieron; luego, se sumaron otros; y al final, todos estuvieron de acuerdo. En algu-nos casos, coinciden las posturas ideológicas con intereses particulares; así, en la elección del personero se unieron Múnera y Betancourt para ejercer control político.
Los votos de los concejales se mueven en pro-porciones variables. De ese modo, como el 50% no vota, el 50% restante se divide entre quienes actúan con responsabilidad democrá-tica y política y quienes responden a un inte-
rés específico. Es decir, hay un voto de opinión (en todos los estratos) y hay un voto amarrado (también en todos los estratos). Con el tiempo quienes obtienen un voto de opinión en una primera elección, deben buscar financiación grande y herramientas para sobrevivir, tales como burocracia (sobre todo a partir de las OPS), contratación, apoyo logístico (por ejem-plo, transporte para el día de las elecciones). Los partidos y los financistas miran la franja de opinión que logró el candidato para apoyarlo en una siguiente elección.
Hay casos (la mayoría) en que el 100% de los votos son comprados (el costo es mayor en estos casos, entre 400 y 500 millones como mínimo, pero pueden llegar a 1.000 y hasta 1.800 millones). Hay otros casos en los que un porcentaje mayoritario de votantes recibieron o tienen la expectativa de obtener algo a cam-bio por su voto (en todos los estratos). Un por-centaje minoritario busca que se defienda el interés general, aunque espera que el concejal “responda el teléfono” cuando necesita algo. Para los concejales que cuentan con votos de opinión el costo de su campaña es menor, en-tre 200 y 300 millones.
En algunos casos, las personas de estratos medios y altos inciden sobre el comporta-miento de los estratos bajos porque negocian contrataciones con la Alcaldía y obligan a sus empleados a votar por alguien. Son ciudada-nos que dependen de la clase política. Quie-nes controlan las OPS, y los cargos de nómi-na exigen un porcentaje de los mismos (5% o
34
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
10%), con lo cual conforman la base financie-ra de la siguiente campaña. También, quienes otorgan los nombramientos en cargos claves (“rentables”) cobran una suma mensual (en muchos casos bastante alta), así que quien asume debe generar esa suma más su ga-nancia, lo cual conlleva montar una empresa criminal. Pero esto es aún más grave porque personas que tienen una empresa criminal ofrecen sus servicios con alta rentabilidad, y son nombrados.
Se puede ejemplificar lo anterior de la siguien-te manera: 1) en un extremo, los potenciales votantes participan en eventos como camina-tas o reuniones en una línea continua en la que el transporte debe estar cubierto, debe haber un refrigerio y camiseta y un pago en efecti-vo; y 2) en otro extremo, las personas asisten, pero debe haber un refrigerio y se espera que uno o varios grupos musicales amenicen. En todos los casos hay un alto costo asociado. Este pragmatismo político, que ha conducido a la situación actual, facilita la llegada al poder de una pandilla de “rufianes” quienes arman listas muy deficientes. La ideología partidista se deja a un lado por el pragmatismo vulgar del “todo vale”, con el consentimiento de la ciudadanía. Antes de la elección de alcaldes, los ciudadanos y sus líderes se movían entre diferentes facciones de cada partido. Hoy se mueven sin problema entre partidos; es de-cir, se cambiaban de cuarto en la misma casa, ahora se mueven entre casas, sin problema. La situación ha llegado a tal punto de degra-dación que, por ejemplo, un líder de larga tra-
yectoria de un partido en el Distrito decidió en las últimas elecciones legislativas apoyar a un candidato al Congreso de otro partido porque no encontró a quién apoyar en el suyo.
Esto se refleja en el ámbito nacional, donde al-gunos líderes de los partidos también aplican el pragmatismo como un proyecto político personal a futuro. Ejemplos claros de esto son las decisiones sobre avales de los partidos para las elecciones de Congreso de 2014.
Los políticos están tan confiados y han caído tan bajo que creen que nadie se da cuenta, lo cual muestra que no hay conciencia sobre la situación a la cual se ha llegado. Lo anterior debe servir para reflexionar y empezar a cons-truir una nueva dirigencia en los partidos polí-ticos y una nueva ciudadanía.
Por otra parte, los pocos concejales que operan con independencia de casas políticas o finan-cistas lo hacen porque cuentan con sus propios recursos (casos: David Dáger o Vicente Blel hijo) o con esquemas de financiación “democrática” en donde los aportes son montos relativamen-te pequeños, “nadie pone 100 millones”1 (casos Andrés Betancourt, Germán Zapata y David Múnera). Aunque hay diferencias en los montos y las formas de financiación, todos requieren grandes sumas para poder competir.
Como los estratos 1 y 2 constituyen más del 60% de los votantes, ostentan poder de de-cisión. Teniendo en cuenta que su tendencia
1 Dice uno de ellos.
35
Mem
orando 3: La situación actual
mayoritaria es a vender el voto, quienes pue-den comprarlo controlan la votación. Esto evidencia cómo el sistema de partidos se re-laciona con el comportamiento electoral. Uno podría preguntarse: ¿cuál es la prioridad de estos estratos? “Te dicen lo que quieren no lo que están pensando; te dicen lo que necesitan”2. Entonces, el político dice lo que quieren oír, lo que conviene: “para que te elijan, la gente no quiere oír lo que es conveniente para la ciudad, ni lo que es posible… ¡no! Lo que quieren oír es el engaño, la demagogia: los políticos llegan dan-do plata a los líderes”3. Los electores entran en
2 Dice un líder.
3 Ibíd.
el juego porque se basan en pensar que “como van a ser los mismos… que paguen el voto”4.
La gente en algunos casos vota “por opinión”, no por lo que ejecute un determinado candi-dato, sino mas bien por el discurso que la per-sona promueve. Las propuestas terminan en eso (propuestas y discursos) por lo que estos votantes de opinión terminan engañados al votar con la esperanza de que les cumplan.
A pesar de lo anterior, el voto de opinión (50 o 60 mil) está creciendo, lo cual genera un reto para que los partidos empiecen a reconfigurar-
4 Dice un votante.
36
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
se. Los jóvenes, los trabajadores y las perso-nas mayores pensionadas, que no dependen de los políticos, son una fuerza electoral sig-nificativa que puede ser canalizada. Estas per-sonas, por lo general, son abstencionistas; sin embargo, es notable el incremento de su par-ticipación en las elecciones. Aunque, hay que aclarar que el trabajo puerta a puerta no ge-nera los resultados esperados porque la gente no cree en los discursos políticos. Ejemplo de lo anterior es la votación por un concejal en las elecciones para Concejo (2011), pues una frac-ción de sus electores fueron votantes nuevos (antes abstencionistas), entre los cuales se en-contraban principalmente jóvenes y personas de la tercera edad. Para validar parcialmente esta información habría que hacer una encues-ta de opinión.
Para que un cambio en el sistema de partidos se produzca, es necesario que se modifique la institucionalidad que maneja las elecciones: los escrutinios zonales, por ejemplo; también el sistema de zonificación y el voto electrónico. De igual manera se podría mejorar haciendo cumplir, entre otros aspectos, la ley de banca-das. Junto con estos cambios, es fundamental que los ciudadanos empiecen a concientizarse del valor de su voto.
No obstante, nada va a cambiar si no cambian las condiciones socio económicas de la pobla-ción. Como no se garantizan los derechos fun-damentales y no se satisfacen las necesidades básicas, el interés particular pasa a un primer plano; las soluciones particulares priman y de
esta manera gran parte de la población queda prisionera de los políticos y sus financistas. Si los votantes no tienen independencia, es muy difícil que piensen diferente y, sobre todo, que actúen diferente: “tienen unos grilletes”5. La pauperización y la esclavitud disfrazadas per-miten que el sistema se sostenga.
5 Dice un exconcejal de la ciudad.
Memorando 4:La política entendida como la defensa de
intereses particulares
El comportamiento electoral en Cartagena muestra valores y antivalores que marcan el pensamiento y el quehacer de las personas que intervienen en el proceso político. Existen diferentes actores que intervienen en el pro-ceso, desde electores, compradores de votos, líderes, candidatos, partidos y casas políti-cas, hasta financistas y empresarios políticos, que son movidos por unos intereses similares (aunque con expectativas abismalmente dife-rentes). Los siguientes valores y antivalores, acompañados de testimonios que los confir-man, guían la acción de elegidos y electores en Cartagena:
•Intereses individuales, sin valorar el inte-rés general "Si no se tiene un padrino político, no se puede hablar de negociación, se negocia un bien: comunitario, familiar o el propio bolsillo". "De los 18 a los 25 no voté, no me intere-
saban los asuntos políticos, me vinculé porque desde hace dos años era egresada y aún no tenía trabajo, me relacioné con la política por trabajo. Es una contrapresta-ción de servicios, yo apoyo y recibo mi gra-tificación". "Me vinculé con un propósito...beneficiar-me en algo, no voto en todas las elecciones, normalmente lo hago en las de Alcaldía".
•El papel determinante del dinero: como un dios"Barriga llena + bolsillos llenos = urnas llenas"."Inicié vendiendo mi voto, de hecho lo ven-día más de 5 veces en el día y sentía la ne-cesidad de más dinero, actualmente no me importa qué partido o qué candidato gane, me interesa ayudar y que me ayuden".
•El valor de estar avalado, como algo esen-cial para ser elegido“Si no tienes el aval, no eres nada.”
38
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
•Cansancio al no ver ningún resulta-do, por parte de algunos líderes y algunos votantes"Un voto no vale lo que se paga por él"."El pueblo no es tan bobo como antes"."Votar por cualquiera da lo mismo… al final es igual".
•Malestar moral de algunos líderes y votantes, por hacer algo indebido"Nos dejamos manipular por la ma-quinaria que nos compra la conciencia"."El acto consciente de vender el voto ge-nera una tristeza moral"."Enveneno mi conciencia, mi conciencia se ensucia y se anestesia contra la ilegalidad"."Si dejo de practicar la compra y venta de votos, me sentiría mejor moralmente. Ac-tualmente vivo en una tristeza moral, con una ética y moral remunerada".
En todos los actores prima el inte-rés particular, porque son movidos por intereses personales. Ellos son parte de la cultura, la cual convier-te las elecciones y los mandatos en un negocio rentable y fácil, donde se comercian derechos (votantes y población en general), deberes y obligaciones (candidatos a la hora de lograr el cargo), por contrapres-taciones y prebendas que van desde beneficios monetarios (dinero en di-ferentes escalas), contratos, conce-siones, permisos, exenciones, etcé-
tera. Dan cuenta de ello las afirmaciones de los ciudadanos y que se expresan a continuación:
"Yo amo a mi candidato actual, pero cómo tener amor con hambre...me deja de dar y lo zafo. El amor a veces no sirve de nada, la política es de intereses; por eso nunca acabará la compra y venta de votos: amor con hambre da calambre”.
En todos los actores prima el interés parti-cular, porque son movidos por intereses per-sonales. Ellos son parte de la cultura, la cual convierte las elecciones y los mandatos en un negocio rentable y fácil, donde se comercian derechos (votantes y población en general), deberes y obligaciones (candidatos a la hora de lograr el cargo), por contraprestaciones y prebendas que van desde beneficios moneta-rios (dinero en diferentes escalas), contratos, concesiones, permisos, exenciones, etcétera.
39
Mem
orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares
"Con la política es que se consiguen las cosas".
"Los días de votaciones, los mandos me-dios llegan en camionetas y entregan en ocasiones hasta 100 mil pesos".
"Lo mínimo que exigimos es una OPS, si cada quien da votos, cada quien debe ob-tener una retribución".
Lo anterior da lugar a otro antivalor: la falta de compromiso con la ciudad. Si se entrega o se recibe cualquier tipo de beneficio en una elec-ción, se pierden parcial o totalmente los dere-chos y responsabilidades de las personas.
El Cuadro 2 presenta el conjunto de intereses particulares, donde se evidencia que los de-
terminantes en la política de la ciudad son el dinero y los avales. Es decir, para ser elegido se necesita efectivo, que se consigue con fi-nancistas y empresarios políticos, los cuales, como cualquier inversionista, necesitan recu-perar la inversión más utilidades, que en la po-lítica cartagenera son muy elevadas. Todo esto no serviría de nada sin los avales, entendidos como el apoyo de un partido a un determinado candidato, sabiendo que sin este no se puede participar en el proceso.
Los condicionantes para mantener la situación actual son dos: 1) no se entiende o no se acep-ta algo que es evidente: la ciudad está estan-cada por su atraso político, 2) los votantes y líderes no hacen una conexión obvia: su accio-nar permite que los gobernantes y concejales mantengan su poder y sus prácticas.
Cuadro 2. Los intereses particulares en el proceso político de Cartagena1234
Categoría del interés par-ticular
Función1 Forma de rela-cionarse2
Potencial para aportar al cambio3
Factores de riesgo4
Financista Entrega el dinero
Recupera la inversión y espera una alta rentabi-lidad
Ninguno
Negativo: no se cumplen los topes de financiación.Negativo: no hay forma de probar y mostrar montos de las financiaciones.Positivo: Reducción o anulación de la rentabilidad generada por la financia-ción de campañas.
1 Papel esencial que juegan en el proceso político local.
2 Forma esencial como se relacionan en el proceso político local.
3 Algo que permita realizar un cambio en la política de la ciudad.
4 Hipótesis sobre la posibilidad de cambio en la ciudad; tanto para estimularlo como para frenarlo.
40
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Directivos de los partidos políticos
Otorgan aval
Negocian bajo chantaje o supli-cando que el can-didato sea parte del partido
Control social que exige ser más rigurosos y cuidadosos al otorgar avales.
Negativo: pragmatismo político para contar con caudales electorales de los candidatos, a la hora de asignar curules.Positivo: opinión pública consciente de la perver-sidad de la manera de otorgar avales
Empresario político
Entrega el dinero, tiene burocracia, maneja contratos, define cargos.
Actúa con prag-matismo extremo, precisión y criteri-os de rentabilidad.
Ninguno
Negativo: es muy buen negocio para quienes lo manejan.Positivo: también puede ser buen negocio hacer las cosas bien.
Empresa Política que pertenece a una familia
Viven de la políti-ca.
Siguen un legado familiar.
Se relacionan con casas políticas.Negocian contra-tos, cargos, OPS.Aportan gran can-tidad de votos.
Se sustentan sobre bases administra-tivas y trabajan en red.
Sus votantes son amigos y famili-ares, quienes tra-bajan en red desde la multiplicación de líderes y el co-bro de favores.
Así como utilizan una estrategia pedagógica, didáctica y pragmática, para el ejercicio del voto amarrado, podrían hacerlo para el voto a conciencia.
Negativo: es muy buen negocio para quienes lo manejan.
Positivo: también puede ser buen negocio hacer las cosas bien.
Líder político elegible
Cuenta con aval y dinero
Hipoteca su gobernabilidad; es decir, le “vende el alma al diablo”.
Asigna los recursos que son entrega-dos a los líderes.
Incremento del voto de opinión
Negativo:la plata manda, aún. Neg-ativo: puede suceder que votantes sean engañados.Positivo: los cartageneros empiezan a votar a concien-cia e informados.
Categoría del interés par-ticular
Función1 Forma de rela-cionarse2
Potencial para aportar al cambio3
Factores de riesgo4
41
Mem
orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares
Líder políti-co gestor de votación
Pone los votos
Negocian miga-jas que parecen mucho: su salario, el de su familia, y algunos contrati-cos.
Cansancio por recibir migajas.Cansancio por no ver cambios en sus comunidades
Negativo: queda contento con poco.Negativo: es como un vicio, no lo satisface sino por cor-to tiempo, pero no puede dejar de hacerlo.Negativo: no tiene alterna-tiva para generar ingresos de otras fuentes.Positivo: empiezan a cobrar por su verdadero valor.
Votante de opinión
Estima que su voto cuenta, pero queda en minoría.
Votan por amigos, familiares, recomendados, publicidad; al-gunos por pro-gramas y trabajo previo del candi-dato.
Cada vez toma más conciencia.Cada vez se informa más.
Negativo: ser engañado por medios, por apariencias, o por publicidad.Positivo: desarrollar criterio para votar.
Votante que vota en contra
Cree que castiga a alguien
Expresa sentido de “venganza”.Vota por el más opcionado.
Contar con crite-rios para elegir bien: • estar mejor
informado• contar con me-
jor información de la academia, los medios, y las redes sociales
valoración de los programas de gobierno
Negativos: Que se vote por el menos peor.Que al castigar, vote por el peor.Positivo: Que deje de votar en contra y que aparezcan opciones válidas para votar a favor.
Categoría del interés par-ticular
Función1 Forma de rela-cionarse2
Potencial para aportar al cambio3
Factores de riesgo4
42
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Votante que vende su voto
Considera que “como todos llegan es a robar”, mejor les coge la plata
Transacción mone-taria que sustituyó la entrega de tejas, cemento, merca-dos, abanicos y puestos.
Campaña que convenza de coger la plata y votar bien.Toma de con-ciencia del valor real del voto.
Negativos: Es una cultura muy arraiga-da.Es muy fácil obtener una recompensa inmediata. Se puede ganar el salario de un día en una hora.Positivo:Se deja de considerar como algo que vale la pena.
Puya ojos Si te engañan, tú engañas
Engaño mutuo y múltiple.
Que los políticos cada vez pierdan más recursos financieros, por cuenta del engaño.Que caiga en desgracia la práctica; que se vuelva algo despreciable.
Positivo:Castigo ejemplarizante de estas prácticas: legal, cultural y moralmente.
Ciudadanoque no vota
¿Para qué votas si nada va a cam-biar?
Piensa que actúa racionalmente, pero no se da cuenta de que en realidad vota por el que más votos saca. Tampoco siente que les facilita el camino a los compradores de votos.
Voto obligatorio.Campañas efec-tivas en medios masivos y alter-nativos.
Negativo: la posible ley que obligue a votar cuenta con enemigos claros y contun-dentes, porque se benefi-cian de situación actual.Positivo: el cartagenero sale a votar porque así mejora la calidad de vida y el futuro de la ciudad.
Futuros votantes
Algunos esperan cumplir 18 para poder vender el voto, otros ni si-quiera piensan en participar elector-almente.
Pragmatismo o apatía
Educación política efectiva en los hogares, los colegios, las organiza-ciones sociales y univer-sida-des.
Negativos: Formación política, como más de lo mismo.Campañas inocuas, con sesgo moralista.Positivo: Educación efectiva al votante.
Categoría del interés par-ticular
Función1 Forma de rela-cionarse2
Potencial para aportar al cambio3
Factores de riesgo4
43
Mem
orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares
A partir del cuadro anterior se profundiza en tres categorías que, al interactuar, perpetúan el modelo de comportamiento electoral en Cartagena: el empresario político domina el proceso electoral, el líder lo sostiene y el vo-tante hace posible su papel determinante. No se incluye la categoría de “puya ojos” porque esta amerita un tratamiento aparte por su po-tencial para el cambio político.
Perfil de un empresario político exitosoUn empresario político exitoso es alguien que ha aprendido que la política es un gran negocio.
Entiende que no importa la cantidad de dinero que se invierta, sino la cantidad que se va a ob-tener; por esto, no le afecta que un porcentaje del dinero invertido se pierda porque los líde-res y votantes lo engañen, puesto que lo tiene calculado. Es un experto en finanzas. Conoce lo que quieren los líderes, tiene redes de inteligen-cia. No se desgasta en rencillas y negociaciones menores. Puede arriesgarse, porque sabe que al final las ganancias son grandes.
Un empresario de la política es una persona práctica y precisa, de pocas palabras, capaz de relacionarse con todo aquel que se le acerque y quien no escatima en costos cuando de con-seguir el poder se trata.
Marca la pauta de la forma de hacer política en la región. Cuenta con rela-ciones familiares que fortalecen su po-der. No tiene posición ideológica. Se relaciona con presidentes de la Repú-blica, porque les maneja una votación en la ciudad, el departamento o la re-gión. Tiene tentáculos en varios parti-dos, o bien directamente, o a través de vínculos familiares.
Sus inicios en la política son usualmen-te como concejal, quizás haya pasado por la Alcaldía. El factor dinero es el predominante en su ascenso en el po-der político. Cuando logra estructurar un poder con influencia nacional, deja su inte-
44
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
rés central en la Alcaldía de Cartagena y con-tinúa negociando la política distrital a través del manejo de otras personas subordinadas a él o ella. Todas estas relaciones se estructuran alrededor de algún interés en el manejo políti-co. Continúa con la financiación de campañas del Concejo y la Alcaldía, con el fin de obtener contratos y concesiones, y llega a ser dueño del manejo de sectores completos en la ciu-dad. Al colocar un alcalde propio, monopoliza toda la ejecución presupuestal del Distrito.
Es un gran financista, experto en “saber apro-piarse de los recursos públicos”, emplea estra-tegias para entender y manejar a sus líderes, investiga las necesidades de quienes trabajan para él o ella y diagnostica la ciudad para usar los problemas de la misma a su favor, mediante la aparente solución de problemas individua-les, con dinero al menudeo. Se aparta de las estrategias de trabajo comunitario que desa-rrollan otros políticos, y que posiblemente usó en sus inicios, así se convierte en un candidato de negocios y no de discurso. Es un capitalista político, el cual es capaz de comprar el Conce-jo completo para manejarlo a su conveniencia y así lograr cosas tales como vender empresas públicas o liquidar otras.
Las relaciones y comportamientos de este tipo de empresarios políticos generan enemistades pasajeras con otras figuras de la política de la ciudad.
Se distingue de otros empresarios políticos porque no manda asesinar selectivamente,
aunque posiblemente sí haya estado involu-crado en apoyar acciones paramilitares.
Es un psicópata social, con diversos niveles de psicosis, egolatría y paranoia.
En el Cuadro 3 se presentan diversas modalida-des de este interés particular. Esto se justifica porque no todos los empresarios políticos tie-nen el mismo origen, comportamiento, inte-rés o control de recursos financieros.
Es importante resaltar que todas las catego-rías anteriores presentan de una forma u otra características comunes, pero con variaciones en su forma de operación y relaciones en el proceso político distrital.
Finalmente, en la categoría de empresarios políticos surge una nueva modalidad: el mi-croempresario o famiempresario, quien no alcanza a tener la influencia de los anterio-res, pero actúa como tales, en menor esca-la. Esta modalidad surge cuando en su mo-vilización de votantes identifica el potencial para vender un número específico de votos e intercambiarlos por cargos relativamente bien remunerados. Ha evolucionado a ciertas innovaciones como la “pedagogía” electoral para reducir los votos nulos, la concentración en ciertos puestos de votación y la construc-ción de una imagen de efectividad y cumpli-miento con los candidatos.
45
Mem
orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares
Los que ponen los votos y no reciben nada a cambio: líderes cansadosEl trabajo de los líderes es la base de una buena campaña política, pues un político que trabaje desligado de ellos está destinado a perder. Son los líderes quienes conocen los problemas y las necesidades de las comunidades; al igual que la capacidad de las mismas para mantener su pa-labra y lealtad en las urnas. Pero estos persona-jes reconocidos por la comunidad son también agentes que buscan su beneficio particular en nombre de ellas. Esto es claro porque la mayo-
ría de los recursos entregados a los líderes son apropiados por ellos y sólo una pequeña frac-ción llega a los bolsillos de los electores.
Es claro que quienes han sostenido el peso del trabajo electoral han sido los líderes. Están tra-bajando en forma permanente para mantener su capital político: haciendo favores, ayudan-do a resolver problemas, logrando tramitar ayudas de los políticos, ayudando a obtener carnet del Sisbén, etc. Todo, para garantizar la efectividad en la compra de los votos.
Ahora bien, no compran votos solo con dine-ro (aunque sea lo más común), también hay
Cuadro 3. Algunas variaciones de empresarios políticos exitosos, por su grado de influencia en la política distrital y por su modo de operación
Político – Empresario políticoControla recursos económicos, poder, burocracia, y negocios a través de programas gubernamentales a nivel nacional. No es un genio, no es tan audaz; es a veces torpe, con complejo de poder; pero no re-nuncia, no sabe perder; sólo piensa en plata, utiliza el poder para provechó personal. Es organizando y obsesionado con el poder. Siempre está presente en los asuntos de la ciudad.
Empresario – Empresario político – Financista puroControla algunas alcaldías municipales, maneja entidades distritales e incide claramente en organismos de control. Es inescrupuloso.
Empresario político que sostiene relación con mafias Todos los empresarios políticos han tenido esa opción. Pero se dan dos modalidades: empresarios con comportamientos mafiosos que se vinculan a la política y políticos que tienen relaciones con las mafias.
Empresario que pretende mostrar desinterés por la políticaEs miembro de una élite social que es una ficción, porque baila con quien está en el poder. Mientras tiene un adversario en el poder se protege; si tiene a sus amigos allí, avanza; pero siempre está contro-lando los hilos para proteger y avanzar sus intereses.
46
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
otras formas de conseguir los votos de las per-sonas: desde favores, trámites de documentos y puestos de trabajo y contratos, hasta prome-sas de inversión social, como pequeñas obras de infraestructura.
Por otra parte, los líderes funcionan como el puente entre los recursos de un candidato ha-cia los bolsillos de los votantes, pero también deben esforzarse por hacer que las personas voten por su candidato, aunque ya hayan sido comprados por otros con anterioridad; es de-cir, promueven “puyar los ojos” con la afirma-ción "Si te dan 20 barras… cógelas, pero coge 20 más y vota por el candidato de nosotros".
Estos “líderes políticos” tienen toda una es-tructura en la compra de votos, donde tienen unos rangos de valor por voto (dependiendo del tipo de elección) y tienen en cuenta has-ta proyecciones de riesgo. Sin embargo, su “remuneración” es muy pequeña y riesgosa; andan sin plata, dependen de dádivas de los políticos y no pue-den prosperar. Pero ven cómo se benefician los elegidos, por el manejo que le dan a los recursos públicos. Están cansados de re-cibir beneficios a destajo, de cui-dar su capital político, de ver que sus comunidades no cambian; también, algo de remordimien-to les genera engañar a la gente, porque sienten que “ensucian su conciencia”.
En este proceso se percibe la actitud de nega-ción de los líderes a aceptar que se realice una actividad de compra y venta, pues argumen-tan que a los electores se les incentiva a ejer-cer su derecho al voto por medio de alimentos o favores y nunca se les motiva a vender su conciencia.
Algunos líderes, inclusive, afirman que no compran votos pues lo que se les brinda es un “auxilio de marcha” o una “ayuda”. Sin em-bargo, tienden a contradecirse pues ofrecen al votante agua, refrigerio, transporte y dine-ro. Justifican el hecho de entregar los votos al candidato que invierta un poco en la comuni-dad, logrando los líderes una imagen positiva que no significa deslealtad o ilegalidad.
Esto realmente funciona como una forma de autosugestión (auto reconocimiento) para lo-grar una imagen positiva, al ejercer un trabajo por y para la comunidad, y se niega a conside-
Estos “líderes políticos” tienen toda una estruc-tura en la compra de votos, donde tienen unos rangos de valor por voto (dependiendo del tipo de elección) y tienen en cuenta hasta proyeccio-nes de riesgo. Sin embargo, su “remuneración” es muy pequeña y riesgosa; andan sin plata, depen-den de dádivas de los políticos y no pueden pros-perar. Pero ven cómo se benefician los elegidos, por el manejo que le dan a los recursos públicos. Están cansados de recibir beneficios a destajo, de cuidar su capital político, de ver que sus comuni-dades no cambian; también, algo de remordimien-to les genera engañar a la gente, porque sienten que “ensucian su conciencia”.
47
Mem
orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares
rarlo como un trabajo ilegal y desleal ante la misma. En la mayoría de los casos, los líderes creen que obtienen votos de opinión pues las comunidades ven representados sus esfuerzos en el candidato al que apoyan. Y estas a su vez lo reconocen más si ha “apoyado” varios can-didatos reconocidos.
En este escenario aparece la idea del voto ven-dido por necesidad. Se enuncia el papel rele-vante del líder y su astucia por obtener más ganancias con su trabajo. Además se explica la dinámica desarrollada en la compra y venta, los márgenes de error de aquellos que se les paga pero no hay seguridad en la urna y final-mente cómo los incitadores5 motivan a votar positivamente a su candidato, o desmotivan al denigrar del contrario para lograr percepcio-nes negativas.
Es claro que en el oficio del líder prevalece el interés particular. Se trabaja con un candidato siempre y cuando el dinero sea el centro de esa relación; en caso de un cambio de dinámicas económicas (el candidato no sigue entregando plata) se entra en difamación o renuncia a apo-yarlo. No se hacen consideraciones éticas en la compra o venta de votos. Aunque algunos manifiestan que esto les produce malestares morales, pero siguen vendiendo y comprando votos. Esto lleva a concluir que su manera de pensar está desligada de su forma de actuar.
5 Personas (mayoritariamente mujeres con apariencia atractiva) que se encargan de captar y motivar a potenciales votantes, el día de las elecciones, para que ejerzan su voto de una determinada manera.
Todo lo anterior demanda un gran esfuerzo, no solo en épocas electorales, sino todo el tiempo. Al recibir algunas OPS (órdenes de prestación de servicios) o algunos contraticos, los líderes sienten que ganaron algo, pero están cansados porque no se compadece su esfuerzo con la re-tribución que reciben: “La morena de lindas pier-nas sí tiene contrato de planta”, dicen.
La política comunal plantea una postura dife-rente en cuanto a la compra y venta de votos. Los líderes comunales no ven en este acto una forma de manipulación al elector; al contrario, creen que promueven la toma de conciencia a la hora de votar. Afirman que la venta de votos no es una buena decisión, pero esto se trunca al aceptar que los tiempos de elecciones son bue-nos para entablar negociaciones con los candi-datos y, de esta manera, lograr algunas mejoras en las comunidades (como pavimentación de alguna calle, o salones comunitarios); es decir, no venden votos sino que intercambian los vo-tos por favores o bienes “para la comunidad”: “Las personas que tienen necesidades, ven en los candidatos la solución de estas”. Además, los líderes comunales establecen una clara dife-rencia entre la politiquería, la política social y la política comunal, siendo esta última la que ellos desarrollan y aplican en su trabajo.
En la política comunal se rescata la idea de lo-grar el cambio gracias al trabajo comunitario y a la conciencia de elegir candidatos que fa-vorezcan el crecimiento del barrio y la comu-nidad. Sin embargo, los candidatos que, en fechas de elecciones se comprometen a ayu-
48
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
darlos y logran obtener los votos, además de su confianza, los defraudan. Igualmente, si-guen trabajando para ellos pues los unen lazos de amistad o simplemente buscan otro a quien apoyar y, de ese modo, seguir con su trabajo para sacar adelante a la comunidad; este es el fin último de las juntas de acción comunal o sus asociaciones de vecinos. Lo anterior, se refiere a rescatar la idea de trabajar en comu-nidad y para la misma, más que la de apoyar a un candidato. Ahora bien, ellos saben que el modo para lograrlo es negociando sus votos.
En cuanto a la votación por estratos, mientras en el 1 y el 2, en forma mayoritaria, se inter-cambian votos por recursos para disfrute indi-vidual (dinero, cerveza, mercados, arreglos en la vivienda, trámites de documentos, etc.), en el estrato 3 se intercambian para el disfrute de un colectivo (pavimentación de calles, legali-zación de predios, etc.), no siempre definido con claridad. Al hacer esto, los líderes comu-nales obtienen un gran poder porque son iden-tificados como los promotores de las mejoras en los barrios, lo cual no significaría que están defendiendo intereses particulares. Pero no se hacen consideraciones sobre el candidato con tal que ayude para solucionar la petición realizada. Tampoco se hacen consideraciones sobre el partido político o el grupo al cual per-tenece el candidato. Lo anterior conduce al fracaso de lograr la defensa de los intereses colectivos de la comunidad.
En cuanto al estrato 4, también ocurre el inter-cambio de votos por beneficios. La diferencia
radica en que los votos que se intercambian son mayoritariamente de los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, los beneficios tienen un nivel diferente y un tiempo más largo, por ser con-tratos y cargos. Esto se puede expresar en algo así como la ley del embudo, lo angosto para los estratos 1, 2, y a veces 3, mientras lo ancho va para el estrato 4; esto se evidencia en afirma-ciones como:
"Somos un grupo familiar que hace un tra-bajo político, somos un grupo que empezó con mi padre quien fue un médico popu-lar, uno de los primeros médicos negros en Cartagena, tenía su consultorio en el mer-cado y allí armó su capital de votantes. Yo sigo su legado, soy su hija y desde los 12 años voy a las urnas, mi padre llevaba la bandera y aún colocamos la mayor canti-dad de votos en el puesto de La Quinta".
"La población que nos colabora… la ma-yoría son quinteros o de las delicias".
"Los votos de amigos y familia represen-tan un 30% y hacen parte de los estratos 3 y 4, mientras que el 70% restante pertene-ce a la gente de La Quinta, que pertenecen a los estratos 1 y 2. Solo usamos un puesto de votación para garantizar la recepción de votos. La población restante si es más fácil, esos te piden que les eches un piso, que le pongas un techo y ya".
Lo anterior permite reafirmar que el manejo de dinero, los favores políticos y el funciona-
49
Mem
orando 4: La política entendida como la defensa de intereses particulares
miento de las dinámicas de compra de votos son factores claves para visualizar la importan-cia de la compra de votos y el papel de estos a la hora de decidir qué candidato será elegido. Conociendo esta información, los candidatos han utilizado la compra de votos como estra-tegia para hacerse al poder. Evidencia de lo an-terior es el aumento masivo de la compra de votos como factor determinante para el triun-fo. Es decir, lograr el poder depende en parte de los candidatos, pero también en gran medi-da de los líderes que los apoyan.
Los líderes estiman que solo dos candidatos compraron en efectivo cerca de 75.000 votos en las últimas semanas de las elecciones atí-picas de alcalde en 2013. Estos líderes afirman también que, en determinados puestos de vo-tación, la compra de votos estaba entre el 75% y 99% del total de sufragantes.
Por todo, es evidente que los políticos deben trabajan de manera conjunta con los líderes porque, en últimas, son estos los mediadores entre los votos y la posibilidad de ganar. Cabe resaltar que el dinero es el factor más determi-nante para el convencimiento y confiabilidad del esfuerzo de los líderes. Aunque no lo reco-nozcan. Votar bien se reduce a lograr algo para mejorar las condiciones de vida.
La política en Cartagena:buen negocio, ¿para quién?Cuando los ciudadanos mencionan que existen calles que se han pavimentado cinco veces, al-
gunas de las cuales no tienen pavimento, nos muestran un ejemplo de prácticas vigentes que dejan a las comunidades sin calidad de vida.
Cuando los ciudadanos señalan que se hace mantenimiento de obras públicas que todavía no existen, nos presentan un ejemplo extremo de la apropiación de recursos públicos con fi-nes particulares.
Cuando un ciudadano se queja de cómo el pago por un voto no alcanza para la comida de un día, nos muestra que no tiene conciencia de qué pasa con los otros 1.459, equivalentes a un mandato de cuatro años.
Cuando una comunidad recibe una ayuda, aunque es mejor que vender el voto individual-mente, nos pone de manifiesto que es un mal negocio porque por poco dinero entregan un mandato de 4, 8 o 12 años.
Cuando los líderes gestores de votos reciben migajas, con relación a las grandes ganancias de financistas y políticos, nos manifiestan que son usados por los políticos para sus empresas electorales, sin realmente beneficiarse de las mismas.
Cuando un político está dispuesto a invertir enormes sumas de dinero en una campaña política, nos muestra que esta inversión se asume como un muy buen negocio. No va a llegar a defender el interés general, no, sino a defender sus intereses particulares y a respon-der por la plata que pusieron los financistas.
50
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Lo anterior se debe a que las comunidades, “orientadas” por sus líderes, se mueven en un doble ejercicio de la política en donde, por un lado, desearían trabajar por la exigibilidad de derechos y la satisfacción de necesidades co-lectivas. Por el otro, como estas necesidades no son saciadas, se justifica la compra y venta de votos, pues ofrece de manera inmediata, aunque paliativa, ganancias palpables (dinero o pequeñas obras) que “satisfacen esas nece-sidades”. Se asume una actitud cortoplacista, poco prospectiva y pesimista.
Pero ¿qué pasa cuando esas “ganancias” se acaban o cuando las obras jamás se inician? ¿Cómo se reclama, si al vender el voto se ven-de este derecho? Aparece la idea de la venta del voto por necesidad: las personas venden su conciencia y su derecho a reclamar.
Los cartageneros reconocen que la compra y venta de votos es una forma de comprar y vender la conciencia; sin embargo, se “casan” con ideas sobre un candidato idóneo, asumido como padrino político, y otro no deseado. Por esto justifican su actuación por las condiciones en que viven, pues argumentan que vender el voto es “matar la pobreza o el hambre” de for-ma inmediata.
En una primera lectura, se podría considerar que la venta del voto se legitima por una con-cepción personal de lo político y de cómo fun-ciona la política en Cartagena. En este caso, los políticos engañan a los ciudadanos y estos, a su vez, creen que lograron obtener recursos
del político. Esta situación los motiva a ven-der el voto, y piensan que este acto no tiene ningún efecto y, por consiguiente, sacan el mí-nimo provecho a esta situación, aceptando el dinero que les ofrezcan por vender el voto. Así, es claro que el votante está defendiendo sus intereses particulares al vender el voto.
Los ciudadanos que venden el voto se cuestio-nan también el papel que juega el líder en las falsas expectativas del dinero ofrecido, pues “al cumplir” se entrega menos de lo pactado, por lo cual algunos “engañan” también votan-do en blanco o por el candidato contrario. Pu-yan los ojos y quedan satisfechos con ganan-cias ínfimas, con respecto a las ganancias de los empresarios políticos y de los concejales y alcaldes elegidos.
Quienes venden el voto o no votan no son conscientes que, al hacerlo, están perdiendo su acceso a la salud, la educación, las vías, los servicios públicos y la vivienda, entre otros. Todo esto porque piensan y actúan a partir de los intereses particulares y no defienden el in-terés público.
En conclusión, en la política como funciona hoy, todos salen perdiendo, excepto quienes logran el control de los recursos públicos, al resultar elegidos, y quienes reciben su rentabi-lidad por financiarlos.
Memorando 5:El “puyaojismo” como
fenómeno generalizado: la cultura del engaño y una
oportunidad para el cambio
En Cartagena se señala a algunas personas como puya ojos. A ellos no les gusta porque les daña su negocio: cuidan su imagen. Los políticos saben que los “puya ojos” son fun-damentales porque afaman o difaman candi-datos porque, de todas maneras, inciden en la votación, aunque su actuar va dejando al des-cubierto y en evidencia la situación actual de desconfianza, favoritismo y “astucia” (por me-dio del engaño: la cultura del vivo) para apoyar al candidato de su agrado, sin negarse a acep-tar el dinero de su contrario.
Si bien los puya-ojos se mueven bajo la ética del “sol que más alumbre”, también los moti-van la atracción o simpatía por un candidato, así como también por el desprecio o desacuer-do con otro. Es decir, el fenómeno del “puyao-jismo” es un arma de doble filo para los can-didatos y electores, pero es esencial. Esto se evidencia en testimonios tales como: "Hay un
político al que se le puya el ojo y el otro es de nuestros afectos (a ese le doy los votos) aunque a veces ese es el que nos queda mal".
Ahora bien, es difícil aceptar que quienes pri-mero puyaron los ojos fueron los políticos: que los líderes puyan los ojos porque a ellos se los puyaron primero. De esta práctica inicial, se pasó a una práctica generalizada de engaño mutuo y múltiple. El candidato cree que enga-ña al financista porque, por ejemplo, llega al hotel de este con un grupo grande de personas y piden en abundancia, esperando no pagar… y no pagando. Pero todo se le anota y luego le pasan la cuenta de cobro, exigiendo con-traprestaciones. Entonces, el “puyaojismo” se vuelve una práctica recurrente, donde el can-didato puya al financista, los líderes puyan a los candidatos, los líderes puyan a los votantes y el financista le puya los ojos a todos.
52
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Engañar, como apropiarse de los recursos pú-blicos con fines particulares, podría decirse que está en el ADN de los cartageneros que partici-pan en el proceso electoral. Es algo aceptado, algo común y corriente; tanto que quien no lo sabe, o no lo practica, o lo critica, se considera tonto o despistado: es sujeto de burla.
Algunos “puya-ojos” afirman que “los corrup-tos los enseñaron a ser puya ojos”. Dicen que los mal llamados políticos son corruptos pero justifican su comportamiento con el argumen-to de seguir apoyando al corrupto porque paga por obtener poder. "El puya ojos es el relacionis-ta público de las campañas, es quien realmente maneja la cantidad de votos, es quien puede comer de todos y no dar a ninguno, o comer de todos y repartir a todos". Es decir, el fenómeno del “puyaojismo” es un círculo vicioso dentro del cual los políticos cartageneros, con el pasar de los años, se han acostumbrado a “comprar su mandato”; a su vez, los electores se han acostumbrado a “vender su conciencia”. La di-námica electoral gira en torno a esto, aunque algunos se muestran “indignados e inconfor-mes”, porque la política local se ha vuelto un negocio. Esto se evidencia en frases como: "La política se mueve con recursos, sobre todo en campañas de Senado y Cámara, ahí sí se puya el ojo, porque son varios candidatos; hay mo-vimientos puya ojos, que cobran vacuna a sus líderes y sufragantes hasta mucho después de estos haber dado su voto". El cargo público ha sido comprado, por lo cual carece de institu-cionalidad, visión futura y objetivos de inte-rés colectivo. La política, así, se circunscribe a
bajos niveles de equilibrio donde la codicia, el monopolio del manejo del poder y la ausencia de reglas son los determinantes.
Este fenómeno se ha venido incrementando con el paso de los años, debido a la creciente desconfianza de los líderes hacia los candida-tos. Se puede decir que esto puede traducirse como “jugar en más de un equipo”, pues reci-ben recursos de más de un candidato y, de-pendiendo de la simpatía o los beneficios es-perados, apuntan a determinado lado.
Los “puya ojos” tienen la función de “motivar, incitar, difamar y cambiar la dinámica de las elecciones”. Este fenómeno se encuentra des-de la cúspide del poder hasta los sufragantes. Gracias a su participación, ellos pueden cam-biar el resultado total de una elección. Por lo anterior, sería inapropiado argumentar que esta forma de “jugar” se presenta sólo en líde-res de bajos recursos y que debido a su bajo nivel de escolaridad y pocos ingresos econó-micos actúan de esta forma: sólo por interés; pues se pueden encontrar estas jugadas en lí-deres desde los más pobres hasta los que se mueven en las esferas más altas del poder y en estratos altos. Esto se traduce en que dicho término se relaciona directamente con la gen-te de niveles más bajos, que es el caso de líde-res puyando a los votantes y, a su vez, coor-dinadores puyando a líderes. Pero es evidente que el estigma generalizado del “puya ojos” como pobre y con niveles socio-culturales ba-jos, no es correcto. Este fenómeno ocurre aún en los más poderosos, tales como financistas,
53
Mem
orando 5: El “puyaojismo” com
o fenómeno generalizado
partidos políticos y casas políticas, por men-cionar algunos.
Los “puya ojos” parten de la afirmación “los políticos corruptos nos enseñan a ser puya ojos”. Este comentario es cierto, pero las personas que puyan los ojos lo siguen haciendo, siguen apoyando al político corrupto que va a pagar por subirse al poder. No le dan profundidad a la situación. Tal manera de pensar convierte el fenómeno en un círculo vicioso muy perverso. En palabras de un famoso puya ojos: “esto no tiene solución, esto es una tradición… ser puya ojos es ser cartagenero”.
A pesar de lo anterior, los ciudadanos, sus lí-deres y coordinadores, algunos empresarios y algunos candidatos podrían usar, de mane-ra transitoria, la cultura del “puyaojismo”, no como método de engaño sino como proce-so de unificación que permita una dinámica electoral y un mandato político que respon-da a ideales de transformación y visiones de ciudad, que reconozcan el interés general.
Es decir, darle un valor importante a la labor del líder y "pasar de un líder comunitario a una comunidad líder; aprender a exigir, diligenciar, buscar, hacer proyectos; pasar de ser líderes me-diadores financieros entre sufragantes y candi-datos a ser líderes propositivos entre el Distrito y la comunidad".
Una situación perversa que puede ser una oportunidad de cambioLas personas que votan se decepcionan una y otra vez de los candidatos que eligen. Pero si-guen votando pues mantienen la creencia de que vendrá alguno bueno, que sí represente al pueblo. Existe un descontento colectivo hacía la política tradicional que se ha venido presentan-do en Cartagena hasta ahora. Parte de las perso-nas saben que el poder lo tiene el pueblo, pero no se muestra una clara intención de cambio. Esta percepción se contrapone a la actuación de las personas que venden el voto, pues desean un cambio; sin embargo, venden su conciencia
al primero que venga ofreciendo un billete.
Los votantes consideran que la ven-ta y compra de votos es un fenóme-no incentivado por la falta de pala-bra de candidatos y por la desilusión de los electores, quienes prefieren recibir dinero en compensación por apoyo a un sistema corrupto.
Los “puya ojos” parten de la afirmación “los po-líticos corruptos nos enseñan a ser puya ojos”. Este comentario es cierto, pero las personas que puyan los ojos lo siguen haciendo, siguen apoyando al político corrupto que va a pagar por subirse al poder. No le dan profundidad a la situación. Tal manera de pensar convierte el fenómeno en un círculo vicioso muy perverso. En palabras de un famoso puya ojos: “esto no tiene solución, esto es una tradición… ser puya ojos es ser cartagenero”.
54
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
También se evidencian electores que se iden-tifican con la protesta social. Consideran que los derechos se deben exigir, por medio de marchas, protestas y bloqueos, entre otros. No obstante, son conscientes de que a las co-munidades no acuden a estos llamados y pre-fieren que sean otros quienes asistan a esos encuentros.
La venta de votos está justificada, según los ciudadanos, por el hecho de que “el pueblo se muere de hambre, pobreza y desempleo”. A pesar de ello, deben escoger políticos corrup-tos que sólo buscan su interés (o intereses de sectores o minorías) y satisfacción personal. Es decir, necesitan el apoyo del pueblo úni-camente en tiempos de elecciones; épocas en las que les prometen ayudas y favores que luego olvidan en cuando asumen el poder. En al-gunos casos (como los fa-vores con empleos), sólo duran el tiempo de su es-tancia en el poder.
Estos aspectos no justifican la compra venta de votos, pues teniendo en cuenta que las elecciones se rea-lizan cada tres o cuatro años, es imposible que con lo que las personas adquie-ren en esta época les sirva para vivir hasta las próxi-mas elecciones. Además, sus favores o ayudas en
cuanto a empleos, sólo duran mientras se está en el poder y son mal remunerados; apenas se vence el tiempo de estancia en el cargo, nue-vamente se debe recurrir a la campaña para que quede su bancada electa, de otro modo, perderá el empleo del cual se sustentó en ese tiempo. Como no tienen un buen perfil, se les nombra en cargos muy mal remunerados.
Casi todas las personas que afirman directa o indirectamente vender el voto, concuerdan en que entregan su conciencia y derecho a recla-mar, además de su futuro. Saben que hacerlo está mal, pero están dispuestos a hacerlo por la plata fácil que pueden adquirir; es decir, como ya se afirmó tienen un pensamiento cor-toplacista, poco prospectivo y pesimista.
55
Mem
orando 5: El “puyaojismo” com
o fenómeno generalizado
En este contexto, es notable un desconoci-miento parcial o total sobre los candidatos, sus campañas y sus planes de gobierno. La de-cisión de votar por un determinado candidato está influida por los carteles y propagandas del candidato, los medios de comunicación o por los líderes que “incentivan” a la gente para que vote. Pero de la simple foto del cartel o los pe-sos de “auxilio de marcha o incentivos” a tener conocimiento sobre lo que el candidato pre-tende hacer en su mandato, es prácticamen-te nulo. Cabe resaltar que algunos electores aceptan conocer a sus candidatos y sus planes de gobierno; se reconocen como instigadores, emprendedores, sujetos que no tragan entero, que indagan e investigan para definir su afini-dad con candidatos que ellos mismos esco-gen, ya que están de acuerdo con “su forma de hacer política y sus planes de gobierno”.
Es curioso que, en este último caso, los jóvenes se muestren orgullosos de ejercer su derecho a votar y elegir a sus gobernantes, pero en rea-lidad no se puede comprobar que este hecho ocurra o que realmente los votantes realicen búsquedas que demuestren que eligen al can-didato por decisión propia, y no motivados por los medios de comunicación. Esta es solo otra forma de justificación de la venta de votos, en la cual los sufragantes pretenden lograr una imagen positiva de sí mismos, “limpiando” su imagen y conciencia a la hora de votar.
En cuanto a los líderes, si bien la compra ven-ta de votos es un fenómeno que se encuentra por toda la ciudad, la mayoría no acepta esta
práctica como propia, utilizando tecnicismos para justificarlo tales como “auxilio de mar-cha”, “ayudas”, “incentivos”, “refrigerios”, entre otros. Este pensamiento se ha eviden-ciado en líderes de diferentes localidades, que niegan rotundamente el hecho de com-prar votos, llegando incluso a molestarse e indignarse al preguntarles si lo hacen. Según ellos, negociar una obra social no es comprar; tampoco lo es dar un puesto o contrato por un número de votos.
Dicha concepción representa un problema se-rio para el futuro de la ciudad, pues si los líde-res que orientan a los ciudadanos no aceptan lo que hacen, no podrán aportar al cambio que las personas (entre estas: líderes, comprado-res de votos, vendedores de votos y puya ojos) tanto desean. Los líderes son quienes mueven el tránsito de compra y venta de votos, ya que son el puente entre candidatos y sufragantes. Administran las diferentes sumas de dinero, las transacciones y la entrega de las mismas.
Los líderes se reconocen como trabajadores para lograr una imagen positiva de los políti-cos. También reconocen que hay candidatos muy difíciles de vender. Se niegan a aceptar que su labor, además de ilegal, es anormal e inadecuada. Realmente motiva votos dirigi-dos, e incentivados por dinero y favores. Estos son factores totalmente externos a la decisión propia de elegir candidatos.
Como complemento de lo anterior, se puede decir que los líderes no consideran que el di-
56
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
nero, los favores, los refrigerios, el transpor-tes, (entre otras prácticas), son formas de comprar la conciencia de las personas. Por el contrario, argumentan que solo son incenti-vos para ayudar a las personas en su situación económica y, a su vez, éstas les colaboran con sus ideales políticos. Dicho de otro modo, es un intercambio de favores y de ayuda mutua. Tanto así que existen líderes que tras ocupar sus cargos temporales, inician algo así como la nueva captación de votantes potenciales, a fin de prepararse para las elecciones futu-ras en las cuales deberán una vez asegurar su cargo; tanto se ha legitimado esta situación, que no resulta raro que en medio de una en-trevista de trabajo, el entrevistador (líder) re-sulte con preguntas como: "¿con quién tiene comprometido el voto?, ¿ya sabe por quién va a votar?, ¿hoy por ti mañana por mí? Como si se tratase de un acuerdo de negocios. En tales casos la profesión y la experiencia pasan a un segundo plano, y la obtención o no del puesto depende del valor o la probabilidad de dar el voto a cambio.
Otra percepción común entre personas de di-ferentes grupos de foco es la creencia de que si se les ofrece plata por votar a favor de deter-minado candidato, la cogen y votan por otro, en blanco o simplemente no votan. Es decir, sienten el placer de “engañar” o “aplicárse-la” al candidato. Pero no tienen en cuenta la proyección de todo lo que puede ganar (o más bien robar) un candidato que llega al poder en forma ilegítima.
El fenómeno de los “puya ojos” (como señala-miento), ocurre por las preferencias políticas de los líderes con algunos candidatos o, en su defecto, por el interés económico que tengan en el momento. Los “puya ojos” se escudan en que se vive en una sociedad hipócrita y en que los políticos son corruptos. Además se “casan” con algunos grupos políticos, ideas o pensa-mientos. En ocasiones, por desacuerdos de dinero, traicionan o abandonan sus equipos de trabajo (grupos políticos) y se van con el con-trario. Esto se evidencia en afirmaciones tales como: "esta campaña no fui con nadie; estaba con un candidato que parecía firme...pero que va...salió faltón y desleal, y no quiso soltar plata y eso que ya conocía mis antecedentes, así que no me fui con él". Es pertinente comprender que la naturaleza de este fenómeno es la difa-mación, incitación y motivación de los líderes hacia unos candidatos, como una forma de di-rigir a los electores.
Los políticos cartageneros, con el pasar de los años, se han acostumbrado a comprar sus vo-tos y por ende su mandato, a su vez las perso-nas se han “acostumbrado” a que ellos sean. Ahora bien, se muestran “indignadas e incon-formes”, pues la política local se ha convertido en un negocio desde las personas de los ba-rrios, pasando por los líderes y coordinadores, empresarios, candidatos y financistas. Debido a que el cargo público ha sido comprado, el político lo asume como tal, sin institucionali-dad, sin visiones de largo plazo, sin considerar los intereses colectivos. Por ende el político no responde a ideales de transformación, ni a vi-
57
Mem
orando 5: El “puyaojismo” com
o fenómeno generalizado
siones de Estado o de ciudad, ni busca respon-der al interés general.
Es paradójico, pero el “puyaojismo” generali-zado actúa como un desencadenante de toma de conciencia sobre la escandalosa despropor-ción en los réditos del engaño. Quienes siem-pre ganan son los financistas y los políticos que calculan los márgenes de ganancia y asu-men las pérdidas temporales como parte del negocio. Cuentan con presupuestos bien de-
finidos que contemplan las “pérdidas” como un margen de error determinado; es decir, son conscientes que existen votantes que aceptan el dinero pero no entregan su voto en las urnas por el candidato acordado. El efecto que de-sean los individuos que quieren engañar a los financistas y políticos funcionaria si la mayoría de las personas hicieran lo mismo, pues des-montaría la maquinaria de compra venta de los candidatos.
Memorando 6:La política entendida como la defensa del
interés público
La política en Cartagena se ha entendido como la defensa de diversos intereses particulares, sin valorar el interés público. El interés general ha quedado relegado a un plano inferior y el resultado ha sido el desgreño en la gestión de la ciudad.
La corrupción ha domi-nado el proceso político para llegar a convertirse en lo que una líder cívica del barrio Paraíso II deno-minó “no hacemos nada para enfrentar al monstruo llamado corrupción que de-vora nuestra ciudad”.
Las condiciones internacionales, nacionales y aún las locales están abriendo una ventana de oportunidad para iniciar una transformación profunda de la manera como se ha enfocado el desarrollo de la ciudad de Cartagena.
Esta transformación debe estar centrada en una modificación de la cultura política domi-nante. La manera como entendemos la política y como la practicamos debe cambiar. Tenemos que movernos de un proceso político dominado
por la defensa de in-tereses particulares hacia uno dominado por la defensa del in-terés general.
El Nobel Muham-mad Yunus ha afir-mado que la ciencia ha cambiado al mun-do y que para logarlo ha tenido que acudir
a la imaginación y a utilizar la ciencia ficción. Ha expresado que tenemos que acudir a la ‘so-cial fiction’ o ficción social como una mezcla entre ciencia ficción y cambio social. Podría parecer poco realizable pero así se podría lo-
Esta transformación debe estar cen-trada en una modificación de la cul-tura política dominante. La manera como entendemos la política y como la practicamos debe cambiar. Tenemos que movernos de un proceso político dominado por la defensa de intereses particulares hacia uno dominado por la defensa del interés general.
59
Mem
orando 6: La política entendida como la defensa del interés público
grar la transformación social y política que re-quiere Cartagena. En este memorando se de-sarrolla esta idea que bien podría pertenecer a la ficción social.
“Nuestro triunfo y nuestra derrotaestán en el votante”
Candidato que compra votos
Parece una idea o relato de ciencia ficción, pero si los votantes deciden cambiar sus prácticas de sumisión, autoengaño, autoflagelación y queja por prácticas de independencia, concientiza-ción, libertad psicológica y actitud propositiva, los manipuladores de electores serán derrota-dos. Si el conjunto de electores cartageneros en forma mayoritaria han favorecido un sistema electoral perverso, también pueden propiciar un sistema electoral que sirva a sus intereses colectivos. ¿Dónde está la clave? ¡Está en la educación política!
Alguien podría preguntarse: ¿pero cómo se puede alcanzar una masa crítica de electores que produzcan el efecto deseado? Tiene que des-plegarse una estrategia múltiple: 1) en los colegios se pueden desa-rrollar competencias ciudadanas, superando los enfoques cognitivos por enfoques más relacionados con el afecto y las actitudes: dejar de hablar de ciudadanía y empezar a construirla; 2) hacer lo mismo en las universidades; 3) desarro-llar procesos educativos abiertos,
masivos y virtuales que permitan incidir en la manera de entender y actuar la política de los líderes comunales y comunitarios; 4) lo-grar que jóvenes de colegios y universidades y líderes desplieguen lo aprehendido hacia sus hogares y comunidades: replicar el cambio de mentalidad; 5) proponer, diseñar y poner en práctica procesos efectivos de control so-cial de la gestión pública distrital, que supere ampliamente la acción de las veedurías actua-les; 6) crear condiciones propicias para que se puedan dar procesos de retroalimentación de prácticas exitosas: ciudadanos y comunidades que logren avanzar en sus procesos políticos ciudadanos lo darán a conocer a otros.
Cuando las comunidades empiecen a ver cam-bios sustantivos en sus condiciones de vida, dejarán de ser objetos de la política y se con-vertirán en sujetos de la misma: empezarán
60
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
a ser ciudadanos activos. Se pasará de una democracia sin ciudadanos a una democracia con ciudadanos.
Cartagena sitiada, pero no ven-cida: los nuevos piratas y la nue-va resistenciaComo el Barón de Pointis, o Morgan, o Vernon, los nuevos piratas (los políticos y sus financis-tas) han llegado a saquear la ciudad. No con cañones, espadas y pistolas, sino con dinero para comprar votos y líderes; con capacidad para comprar funcionarios en la Registraduría, jueces, fiscales y policías. Llegan para vaciar las arcas de la ciudad. Es su razón de ser y su modus operandi.
A pesar de haber sido sitiada Cartagena por muchos años, se ha generado una resistencia que podría lograr salvar la ciudad. No con mu-rallas, baluartes y cañones, sino con informa-ción, formación y organización.
Para lograrlo se propone un proceso definido por el consultor internacional Hans Picker1. El diamante del cambio tiene cuatro puntas:
• Lo que somos (simbolizado por una flecha): señalando la voluntad individual o colecti-va, atada a valores y principios que deter-minan la acción.
1 Conocimiento adquirido en múltiples talleres realizados con varias instituciones y organizaciones, entre los años 1992 y 1994. También ver: http://cecinternational.com/site/publicaciones
• Lo que podríamos ser (simbolizado con un corazón): asociado a las emociones y afec-tos, como un sueño posible de poner en marcha.
• Lo que debería ser (simbolizado por un ce-rebro): referido a la racionalidad y a la crea-tividad, que surge de evaluar cómo otros han podido moverse de lo que eran a lo que podrían ser.
• • Lo que podríamos hacer (simbolizado en
una sumatoria que da como resultado una ventaja competitiva): es la culminación del proceso al poder formular un plan de acción que permita hacer el tránsito de lo que so-mos a lo que podríamos ser.
Entre lo que somos y lo que podríamos ser se presenta una tensión, porque una especie de
61
Mem
orando 6: La política entendida como la defensa del interés público
inercia impide que nos imaginemos una rea-lidad diferente. Los nuevos piratas tratan de mantener las condiciones intactas para po-der seguir saqueando la ciudad; la nueva re-sistencia está desarrollando iniciativas para romper la inercia. Este libro-manual es un medio para romper el asedio a que ha estado sometida Cartagena en las últimas décadas. Muchas sociedades alrededor del mundo y en diferentes épocas de su historia se han trans-formado, pasando de lo que eran a lo que podrían ser. Países como Finlandia o China, regiones como el Sudeste Asiático y ciudades como Barcelona o Medellín son claros ejem-plos de lo planteado.
En Cartagena, la tensión se observa en las opiniones divididas sobre la compra venta de votos. Igualmente con respecto a otros temas como el voto opinión, el voto en blanco (en los jóvenes) y las protestas sociales. En este proceso, la mayoría de los cartageneros no se reconocen como sujetos que vendan su voto, sino que votan a conciencia, pero están desilu-sionados con los candidatos que han visitado la comunidad y jamás regresan a “dar la cara”.
Así algunos muestran su total seguridad y or-gullo por ejercer su derecho a elegir cuando se está de acuerdo con el candidato y su pro-grama de gobierno. Consideran que esto se traduce en ganancia porque refuerza sus va-lores o moral, sin necesidad de vender el voto por dinero o favores. Esta última considera-ción les permite argumentar que los electores no se dejan convencer, sino que sólo se guían
por lo que ellos mismos buscan, indagan, y así construyen su tendencia a votar.
Por otra parte, los ciudadanos muestran opi-niones variadas en las cuales no figura la com-pra y venta individual de votos. Es claro que la forma en que viven y algunas experiencias pasadas, en cuanto a reubicación y desplaza-miento (por riesgos de avalanchas, conflicto armado, inundaciones, entre otros), conlle-van a que estas personas asuman una posi-ción solidaria con sus vecinos; además, porque asumen su situación actual como un avance y se sienten agradecidos con la administración por ayudarlos a salir de sus zonas de riesgo. Este impulso les hace reconocer a la política como aquella que permite mejoramientos a la comunidad, y a los candidatos como quienes pueden promover y ser agentes de cambio.
Si bien las personas en algunos sectores de la ciudad afirman no vender el voto, lo hacen en forma de agradecimiento por una obra de in-versión social, como lo es el relleno o el alum-brado público; a su vez reciben transporte y almuerzo por ir a votar. Así, la afirmación de no vender su voto se ve opacada por la con-trapartida recibida, pero significa un avance al pensar colectivamente.
Vale la pena señalar que algunos ciudadanos ven en la lucha y reclamo de derechos (mar-chas, bloqueos, protestas) la solución políti-ca, a pesar de que son conscientes de la poca aceptación y asistencia de la comunidad a es-tas actividades. También cabe resaltar, la idea
62
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
del diálogo como vía para negociar (puyar el ojo) votos a cambio de favores que se reconoz-can como logros para la comunidad.
En este escenario, se establecen negociacio-nes previas al día de las elecciones, donde los líderes acuerdan con el candidato obras de in-versión social para sus “votantes”; es decir, se negocia con los derechos de los ciudadanos y estos a su vez se sienten realizados porque se les entrega algo. Es rescatable que la comuni-dad cree que dichos negocios son una apuesta de buena fe, debido a que los votantes des-pués de las elecciones pierden la importancia para el candidato (independientemente de que este llegue al poder o no).
Por esto, algunas comunidades han hecho lo mismo al candidato; negocian sus votos, pero para acordar el negocio, le tocó al político en-tregar su parte antes del día de las elecciones, es decir al candidato le toco apostar igual que lo hacen los votantes. Este proceso no se ha generalizado, ni sostenido, porque los candi-datos mutan una vez en el poder, y los electo-res no tienen aún la capacidad para evitar tal mutación: “para votar por un lobo disfrazado de oveja… es mejor votar por el propio lobo”, dicen.Ahora bien, es rescatable que los candidatos buscan al “politiqueros de barrio” o líderes co-munales para que consigan los votos, pero las personas también desconfían de estos, por-que al igual que el candidato, “jala hacia su bolsillo”. Entonces ¿por qué siguen creyendo en los líderes y los candidatos? La respuesta a la pregunta es simple, por la ilusión de que las
promesas se conviertan en realidades: cons-truir una mejor Cartagena para las futuras ge-neraciones. Todavía siguen creyendo en que hay solución: “seguimos votando porque quere-mos solución a los problemas de la comunidad”.Para este grupo de ciudadanos, además de las promesas, el factor decisivo a la hora de votar fue el voto en contra, es decir votaron en for-ma de represalia hacia el candidato que tiene más trascendencia “oscura” en la política local, pues como lo afirman “votamos por el candida-to para no darle la ciudad a esos tigres viejos de la política”. Esta forma de votar, otorga a las personas la satisfacción de hacer lo correcto, pues ya han conocido políticos que no han usa-do el poder confiado para el mejoramiento pú-blico, y por ende han perdido su credibilidad.
La semilla para el cambio está plantada pero debe germinar. Si otras ciudades lo han logra-do, ¿por qué Cartagena no?
Líderes y ciudadanos para la ciudad que queremosMedellín, Barranquilla y Bogotá (con los dos períodos de Mockus y con Peñalosa), y más recientemente, Montería y Cali, han demos-trado que ciudadanos y políticos renovados pueden cambiar la manera como se entiende y se practica la política a nivel local. Cuando a un alcalde se le pregunta de dónde salieron los recursos para la inversión que se evidencia en la ciudad y contesta que de la plata que no se han robado, o cuando un alcalde resuelve jugarse su capital político transformando la in-
63
Mem
orando 6: La política entendida como la defensa del interés público
fraestructura de su ciudad, o cuando varios al-caldes avanzan en construir cultura ciudadana y sistemas urbanos avanzados, o cuando una élite de otra ciudad se harta de verla manejada por intereses oscuros, o finalmente cuando un grupo de empresarios decide meterle el hom-bro al rescate de su ciudad, se observan cam-bios fundamentales y sostenibles. Los líderes se meten en el cuento y empiezan a defender el interés colectivo. Los ciudadanos a no dejar que los avances logrados se esfumen. Esto, porque en Cartagena existe un descontento colectivo hacia la política tradicional. Es para-dójico, pero parte de los cartageneros saben que el poder lo tiene el pueblo, pero no exhi-ben ese poder, aún.
Sergio Fajardo2, Alcalde de Medellín 2004-2007, explica con una frase la esencia de su gestión: “Medellín pasó del miedo a la esperan-za”. Al asumir su mandato heredó una ciudad con altos índices de violencia y corrupción. En su administración, reorientó su manejo, redu-ciendo el impacto de la politiquería, aumen-tando el recaudo de impuestos, mejorando la infraestructura urbana y convocando a la ciudadanía a involucrarse en el cambio. Los altos porcentajes de aceptación de su gestión, superiores al 90 %, eran inéditos en el país has-ta ese momento. Fajardo afirmó en una visita
2 Evento organizado por el Proyecto Cartagena Responsable y Sostenible, el 25 de octubre de 2013, en el teatro Adolfo Mejía de la ciudad de Cartagena.
64
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
a Cartagena que una de sus frases favoritas sobre el gobierno era "una vez que uno llega al poder, debe saber exactamente qué quiere hacer"3. Gran parte de su éxito se debió a los pactos cívicos que estableció con líderes de la comunidad para explicar proyectos planea-dos, sondear las reacciones del de la gente y conseguir apoyo local.
En la administración de Fajardo, se logró el apoyo de la ciudadanía porque el proceso de planeación y elaboración y ejecución del pre-supuesto se desarrollaron con la participación efectiva de los ciudadanos. El “hagámoslo jun-tos” se convirtió en una poderosa idea fuerza que transformó las relaciones entre los ciu-dadanos y la administración de la ciudad. Los ciudadanos empezaron a darse cuenta del destino de sus contribuciones, al ver las obras en ejecución. La transparencia en el manejo de los recursos públicos dejó de ser un discur-so vacío para convertirse en una realidad. Esto hizo una gran diferencia en el éxito de la trans-formación de Medellín.
La base de toda esta transformación fue la educación. En cuatro años, el porcentaje de estudiantes de colegios públicos que se ubica-ba en niveles inferiores al promedio nacional en las pruebas de estado bajaron del 65% al 11.6%. Igualmente, el porcentaje que rindió mejor que el promedio se elevó del 6.4% al 36.9%4.
3 Ibíd.
4 Ibíd.
Fajardo dijo que “los políticos son las personas que toman las decisiones más importantes de la sociedad”5. Entonces debemos asumir esta realidad y empezar a asumir el cambio.
De una democracia sitiada a una democracia digital En la actualidad nos enfrentamos a un distan-ciamiento entre la ciudadanía y los políticos profesionales. Sin embargo, las movilizacio-nes ciudadanas y a la sensación de incertidum-bre nos muestra que algo está pasando.
Los sucesivos cambios tecnológicos que han potenciado una infraestructura comunicativa cada vez más rápida, completa y universal, van de la mano con los flujos informativos y el desarrollo de una sociedad civil cada vez más fuerte. Esto ha originado el surgimiento de la llamada sociedad de la información.
La democracia monitorizada se presenta como un concepto capaz de explicar los fenómenos crecientes que suceden a nivel mundial. En un momento en donde hablar de democracia transciende los espacios físicos y se traslada al espacio virtual.
A partir de lo anterior, Keane6 define este sis-tema político como:
“(…) una forma histórica de democracia, una clase política ‘post parlamentaria’
5 Ibíd.
6 Citado por Feenstra, Ramón. 2013, p.143,
65
Mem
orando 6: La política entendida como la defensa del interés público
definida por el rápido crecimiento de muy diferentes tipos de mecanismos ex-traparlamentarios, mecanismos exami-nadores del poder (…) en consecuencia, toda la arquitectura de auto-gobierno está cambiando. El control de las elec-ciones, los partidos políticos y los parla-mentos sobre la vida de los ciudadanos es cada vez menor. La democracia viene a significar algo más que la celebración de elecciones, pero nada menos.”
La democracia monitorizada puede entender-se como un sistema político que transciende más allá del hecho de votar, y de las estructu-ras que lo sustentan, acompañada de nuevas dinámicas políticas que generen un proceso de cambio. Esto facilita no solo el acercamiento sino la conexión entre el ciudadano y las elec-ciones sino también entre los partidos y los parlamentarios.
La monitorización surge como una nueva for-ma de participación que cobra mayor relevan-cia porque se identifica con las organizaciones e iniciativas novedosas, multiplicando su accio-nar. Esto no significa que las elecciones, los par-tidos políticos y las legislaturas vayan a desapa-recer. Significa que la democracia ya no es solo una forma de manejar el poder de los gobiernos elegidos por mecanismos electorales, parla-mentarios y constitucionales, y ya no más una cuestión confinada a los estados territoriales.
Es allí en donde el poder ciudadano depende en gran medida de la visión democrática asu-
mida por el Estado y por la ciudadanía. En Co-lombia, existe una democracia participativa; sin embargo, la democracia en Colombia se encuentra restringida a una irrenunciable mar-ca representativa. En este sentido, no gira en torno al ciudadano y su capacidad para elegir y para delegar poder, sino alrededor del que manda y el que obedece, del político y de sus opositores. Un sistema donde la capacidad de acción ha sido absorbida por pasiones vanas que quienes pretenden llegar al poder inspiran en la masa, un sistema de hombres y mujeres cuyas relaciones aisladas representan obstá-culos para el desarrollo de la pluralidad, la li-bertad y el fortalecimiento democrático. En ese marco, el crecimiento de una ciudadanía cada vez más participativa se torna difícil, y la decisión sobre quién va a gobernar está cada vez más en manos de quienes pretenden ha-cerlo y no del ciudadano.
De acuerdo con el anterior argumento, la de-mocracia monitorizada según Keane7 es un sistema que refuerza la participación política ciudadana. Esta monitorización frente a los centros de poder, aún se encuentra en gesta-ción, pero su alcance puede ser significativo en el futuro inmediato, debido a que la monitori-zación permite que el ciudadano se convierta en una especie de “vigilante” que pueda escru-tar lo que hacen los gobernantes. De esta for-ma la ciudadanía tiene más capacidad de ha-cerle seguimiento y exigirle a los gobernantes, y de esta forma poder marcar la diferencia en la manera en que los políticos ejercen su labor.
7 Ibíd.
66
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
La monitorización tiene un fuerte lazo con los nuevos medios de comunicación alternativos. La aparición del internet y la creación de espa-cios de discusión a través de las redes sociales pueden contribuir a crear una sociedad civil más robusta que pueda ejercer su protagonis-mo en el sistema democrático.
Las tecnologías de la información y la comu-nicación han reinventado la manera cómo se trasmite la información. La social media (los medios de comunicación sociales) han empe-zado a desempeñar un rol significativo.
Las redes sociales se han convertido en el pri-mer hábito de los colombianos al conectarse a internet. Según cifras contenidas en el estu-dio Futuro Digital Colombia 2013, difundidas por comScore, Colombia es el cuarto país en consumo de internet en Latinoamérica con 10 millones 471 mil usuarios, detrás de Brasil, Mé-xico y Argentina8.
El hábito de los colombianos al entrar a in-ternet, no se simplifica solamente al uso de redes sociales, el mismo estudio refleja otras tendencias que han venido aumentando en el interés de los colombianos como los temas de familia, juventud, educación, y política9.
De esta manera, las redes sociales se vienen convirtiendo en catalizadores de fenómenos políticos y sociales en el mundo, al facilitar la
8 Estudio Futuro Digital Colombia 2013 (citado por Colombia Digital, septiembre 2013).
9 Ibíd.
comunicación y la interacción de las personas en un radio de acción más rápida y en tiempo real, una ventaja significativa que ofrecen los espacios virtuales con respecto a los medios de comunicación tradicionales. Así, la construc-ción de grupos, etiquetas como el “hashtag” y los “trending topics” en las redes sociales han generado esos nuevos espacios de diálogo en la red, los cuales son captadores de audiencia, tienen accesibilidad y son instantáneos, pero sobre todo incluyen temas en la agenda me-diática que no son considerados inicialmente por la prensa, la televisión y la radio.
Este poder ha ejercido tanta presión que hoy en día no nos conformamos con tener una cuenta en estos sitios, sino que debemos es-tar conectados permanentemente para tener a nuestra disposición lo último en las actuali-zaciones de las mismas. Tener un Smartphone ha sido uno de los grandes detonantes para sentir la necesidad de estar online (conectado virtualmente) y saber que está pasando.
La movilización de opiniones a través del ci-berespacio es un amplificador para los líderes de opinión y para los ciudadanos y su indigna-ción frente a los temas de mayor relevancia y de interés público, sin importar la edad, sexo, religión o condición socioeconómica. Tener dispositivos inteligentes, como los Smartpho-ne y las Tablets, ha sido detonante para esta nueva dinámica comunicativa que logra una mayor democratización de la información. Esta democratización es la base de un empo-deramiento virtual, que traspasa las fronteras
67
Mem
orando 6: La política entendida como la defensa del interés público
físicas, pero que puede llegar a constituirse en un mecanismo de presión efectivo y en un me-dio de monitorización de la gestión pública.
La multitudinaria marcha del 4 de febrero de 2008 contra las FARC, nació como un foro de internet, y sus organizadores fueron seis jóve-nes entre los 22 y 34 años, quienes promovie-ron una causa, la cual acogieron millones de colombianos y que, hasta la fecha, ha sido la mayor movilización realizada en el país.
Los resultados de la movilización del 4 de fe-brero dejaron claro el poder de las redes so-ciales, especialmente de Facebook, que se ha convertido en un nuevo actor en cualquier tipo de escenario. Porque romper el esquema del mundo virtual al real como salir a protestar es un suceso que pocos logran superar.
Un claro ejemplo de monitorización en el país, fue el protagonizado por el ex senador Carlos Eduardo Merlano en el 2012, cuando fue co-gido con tragos y exigió un trato diferencial por parte de los policías por ser congresista. La indignación fue tanta que se llegó a crear la cuenta @renunciesenador10, la cual llegó a 50.000 seguidores en menos de una semana; la misma cifra de votantes que esgrimió el Se-nador como argumento para no realizarse la prueba de alcoholemia. El poder de la opinión pública en la red social fue decisivo, y la Pro-curaduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años.La forma como se hace la política se ha re-
10 Tomado de perfil de Twitter renuncie senador y No Mas Corruptos.
configurado gracias a la creación de las redes sociales. Las modificaciones simbólicas y ex-presivas articuladas a los recursos propios de Internet han generado potencialidades para llevar a cabo formas de participación que, desde los procesos comunicativos virtuales y globales, fomentan un nuevo espacio para el ejercicio ciudadano a través de la organización y distribución de conocimientos, percepciones y opiniones que pretenden transformar las re-laciones sociales.
La sociedad civil juega un papel determinan-te en la democracia monitorizada, y se debe a la presión que puede ejercer ante el gobierno. En Colombia existe normatividad y comple-mentarios que permiten la conformación, for-talecimiento y desarrollo de actividades que conlleven al desarrollo de manifestaciones y acciones en busca de exigir, denunciar y/o apoyar el mejoramiento de la sociedad y sus instituciones.
Rompiendo barreras“Nosotros somos capaces de entender nuestros asuntos sin importar qué tan complejos puedan ser, nosotros pode-
mos hacer juicios razonables sobre qué podemos hacer”.
Líder comunitario
Garantizar a los ciudadanos la posibilidad de expresar sus opiniones, creencias o conviccio-nes es fundamental dentro de una democracia
68
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
moderna. En la actualidad, y gracias a la globa-lización, se han roto las barreras que impedían que los ciudadanos pudieran acceder fácil-mente a la información. Sin embargo, se debe comprender que este derecho va más allá de
la libertad de expresión e incluye la facultad de informar, investigar y recibir libremente infor-mación por cualquier medio de difusión.
Memorando 7:Me duele la ciudad
Para lograr la transformación sostenida de una comunidad (barrio, comuna, ciudad, región o país), es necesario que los ciudadanos com-prendan su poder, que se formen para asumir la política como un proceso dominado por ellos y que se organicen para lograr cambiar las situaciones que les molestan, se requiere empezar un proceso ambicioso y sostenido de deliberación pública.
Esta manera de entender y actuar la política asume una nueva postura en cuanto a la com-pra y venta de votos. No se entiende más este comportamiento como una forma de avanzar. Por el contrario, promueve la toma de concien-cia a la hora de votar, porque obtener una mejor calidad de vida en las comunidades por medio de favores políticos es erróneo. Lo es porque el derecho a la satisfacción de las necesidades es inherente al hecho de ser ciudadano. Ahora bien, ¿por qué pagar con la venta de la concien-cia por aquello a lo que se tiene derecho?
En el caso de los líderes, como ciudadanos con capacidad de convocatoria, aunque son cons-cientes del engaño a que son sometidos, no dejan de ser parte del “negocio”. Les duele la ciudad, pero sobre todo les duele el bolsillo.
Nuestra habilidad para moldear nuestro futuroDavid Mathews1, presidente de la Fundación Kettering, en abril 2 de 2014, en el marco del encuentro mundial de investigadores sobre fortalecimiento democrático, señaló que em-pezamos a ejercer el poder de estar juntos. Afirmó que nuestra supervivencia depende del poder de controlar nuestro futuro. Entonces, deliberar, escoger, es la naturaleza de la po-lítica. La deliberación pública es una manera diferente de entender y practicar la política.
1 Asistencia del autor a Multinational Research Exchange, abril 2 y 3 de 2014. Kettering Foundation, Dayton, Ohio, EEUU.
70
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Es diferente porque se lleva a cabo con base en la comunidad y porque esta es entendida como un sistema dinámico de interrelaciones. Esto conduce a comprender que el poder es lograr que sucedan cosas. Que se delibere, se converse, se dialogue, para prepararse para la acción. En el proceso de deliberación se to-man decisiones y se manejan tensiones entre diferentes voces para que surja una nueva voz: la voz pública; surge un acuerdo. Un acuerdo democrático. Aparece la democracia o el auto-gobierno como la habilidad de una comunidad –en este caso, Cartagena- para reunir todas las voces y aprender a manejar, constructiva-mente, las diferencias. En conclusión, sólo una comunidad democrática, con todas sus voces —un público— será capaz de construir su pro-pio interés, en un espacio público redefinido.
Ruiz2 en el libro ReconciliArte en Cartagena, afirma que se tiene que escoger, priorizar, no todo se puede hacer. Cualquier cosa que que-remos ejecutar para resolver un problema tendrá beneficios y también aspectos nega-tivos. Escoger es parte del trabajo que debe emprenderse. Este trabajo se puede avanzar si recordamos que el objetivo es movernos hacia una decisión, no solamente discutir un asun-to. Todas las opciones deben contemplarse y las experiencias y preocupaciones de todos los participantes tienen que tenerse en cuenta. Estas opciones enriquecen la comprensión del
2 Ver Ruiz, Germán. ReconciliArte en Cartagena, un escenario para el post conflicto en Colombia. Universidad Tecnológica de Bolívar, 2010. Pp. 26 – 27. En este texto se hace una explicación sobre el significado y alcance de la democracia deliberativa. De allí la tomamos textualmente.
problema y el entendimiento de quienes tie-nen que asumir su solución. Muchos ciudada-nos quieren ser efectivos a la hora de moldear el futuro colectivo, lo cual exige tomar deci-siones acerca de lo que quieren. En la mitad del camino encontramos desacuerdos sobre el futuro ideal. Reconocemos que lo que nos pasa no es necesariamente malo o bueno y, sin embargo, no nos podemos poner de acuerdo en lo que hay que hacer. El desacuerdo puede ser incluso sobre la naturaleza del asunto que estamos enfrentando.
Esta forma de enfrentar los problemas es un proceso deliberativo. Se ponen las opciones de solución en una balanza y se decide una ac-ción o una política pública, teniendo en cuenta lo que más valoramos de una situación dada. Esta forma de tomar decisiones reconoce que no sólo tenemos diferencias en lo que se debe hacer, sino, sobre todo, en lo que valoramos más. Desafortunadamente, en muchas oca-siones, lo que valoramos más no es reconocido y las decisiones se toman teniendo en cuenta lo más tangible. Al no tratar asuntos de fondo, la resolución de los problemas se pospone y, así, las comunidades siguen presas de quienes supuestamente pueden solucionarlos, sus mal llamados “líderes” y los demás intermediarios políticos. Estar de acuerdo o en desacuerdo, entonces, no es un asunto para dejar de lado. Es la esencia de la decisión.
El bienestar colectivo depende de aceptar que la toma de decisiones casi nunca resulta en un acuerdo completo. Cualquier acción que to-
71
Mem
orando 7: Me duele la ciudad
memos implica que estemos a favor de cier-tas opciones y en contra de otras. Esto genera sentimientos fuertes. Si los dejamos aflorar en la conversación, seremos conscientes de las tensiones que surgen entre las opciones y dentro de ellas. Esto permitirá a la comunidad entender que la solución de sus asuntos de in-terés público no es fácil, pero es posible. En la antigua Grecia se referían a la deliberación como la conversación que usamos para ins-truirnos antes de actuar.
Se tiene que entrar en una nueva dinámica que implica que nos duela la ciudad. En las siguien-tes páginas se presenta una guía para delibe-rar sobre alternativas de solución al problema central: nuestra manera de pensar y actuar tiene que cambiar para asumir la política de otra manera. Tenemos que deliberar para pre-pararnos a actuar efectivamente en la política distrital.
NOS DUELE CARTAGENA La ciudad cambia de rumbo
porque cambiamos nuestra ma-nera de pensar y actuar3
Una ciudad con tantas oportunidades debe-ría estar superando los problemas graves que la agobian. Nos molestan muchas cosas de Cartagena: la inseguridad, la violencia, la po-breza, la corrupción, el transporte público, la
contaminación (del agua y aire, visual, auditiva, por basuras).
Detrás de todo esto aparece que la ma-nera de pensar y comportarnos los car-tageneros y cartageneras facilita que la situación se mantenga, que no se transforme la política en la ciudad. Un grupo de ciudadanos de Cartagena nos hemos reunido para tomar decisio-nes y propiciar acciones que permitan proponerles a los diversos actores del proceso político local un proceso de-
liberativo amplio para empezar a resolver los problemas que nos preocupan. Esto, porque la vulneración de derechos es justificada, legiti-mada y aceptada culturalmente.
3 Guía para la deliberación desarrollada con las (los) estudiantes del curso Deliberación Pública, ofrecido por el programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, 2013.
El bienestar colectivo depende de aceptar que la toma de decisiones casi nunca re-sulta en un acuerdo completo. Cualquier acción que tomemos implica que estemos a favor de ciertas opciones y en contra de otras. Esto genera sentimientos fuertes. Si los dejamos aflorar en la conversación, se-remos conscientes de las tensiones que sur-gen entre las opciones y dentro de ellas. Esto permitirá a la comunidad entender que la solución de sus asuntos de interés público no es fácil, pero es posible.
72
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
Nos hemos reunido para conversar y para ac-tuar frente a estos problemas. Para asumir nues-tra responsabilidad e invitar a otros a asumirla.
Con el propósito de organizar la conversación y hacer más efectiva nuestra decisión política de cambiarle el rumbo a Cartagena, proponemos las siguientes cuatro aproximaciones al problema:
73
Mem
orando 7: Me duele la ciudad
Aproximación 1“Dejar atrás la idea de pen-sar que la política es única-
mente lo que hacen los políti-cos”
Educación cívico-políticapara empoderarnos
Esta aproximación examina acciones encami-nadas a un cambio profundo de actitud fren-te a los asuntos públicos. Implica: cambiar la manera como pensamos y actuamos frente a los problemas de la ciudad. Se requieren ciu-dadanos más comprometidos, gobernantes más comprometidos, empresarios más com-prometidos.
No podemos seguir pensando que alguien o al-gunos van a resolver los problemas. Tenemos que asumir nuestro poder ciudadano y adquirir capacidad cívica para enfrentar los problemas colectivos. Tenemos que dejar atrás la noción de no tener poder frente a los poderes estable-cidos. ¡Somos sujetos sociales y políticos con derechos!
Ventajas• Ataca el problema de fondo• Facilita una solución permanente• Es atractiva• No es costosa
Desventajas
• Los resultados de este esfuerzo solo se verán en el largo plazo
• No tiene en cuenta que existen otras ra-zones para los comportamientos
• Incomoda a quienes se benefician de la situación actual
• Requiere decisión y voluntad de cambio
Aproximación 2
“Juntos podemos actuar, exi-gir y vivir mejor”
Apoyar procesos de organi-zación ciudadana, comunitar-
ia y socialEsta aproximación examina acciones enca-minadas a repensar nuestro individualismo. Implica: cambiar el aislamiento dominante, fortalecer las organizaciones existentes, mo-dificar el papel que juegan los líderes comuni-tarios, empoderar nuestras comunidades para que sean comunidades líderes.
Repensar las organizaciones ciudadanas, comunitarias y sociales significa un cambio profundo que nos lleve a actuar en forma co-laborativa para que se rompan los esquemas autoritarios que dominan la situación actual. Este cambio exige que los ciudadanos pasen de ser receptores pasivos de favores y apoyos a ser orientadores que den apoyo y acompa-
74
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
ñen la transformación social y la capacidad de inventar. Hace falta una revolución democrá-tica.
Ventajas• Ataca el problema de fondo y lo aminora
de manera significativa • Evidencia el problema fundamental de
la política en Cartagena• Podría ser atractivo para muchos invo-
lucrados que sienten que la política local está en una profunda crisis
• Puede asociarse con la aproximación 1• Empieza a mostrar resultados rápidamente
Desventajas
• Encuentra mucha resistencia en intereses creados alrededor del modelo vigente
• La inercia domina las prácticas actuales y hace muy difícil su implementación
• Depende de instancias que tienen mucho poder y defienden intereses particulares
• Depende de la coyuntura política• Toma tiempo para mostrar los grandes
cambios• Requiere un gran esfuerzo• Puede llevar a hacer modificaciones su-
perficiales, sin impacto
Aproximación 3
“Pongámosle el ojo la manera cómo se administran nuestros
recursos”Fortalecer los procesos de
control social y de veedurías ciudadanas y mejorar la
gestión de las instituciones locales
Esta aproximación examina acciones que bus-can desarrollar la participación ciudadana, co-munitaria y política en los asuntos públicos de la ciudad. También, acciones que mejoren la gestión de las instituciones locales. Tiene que ver con: reducir la corrupción, prevenir y corre-gir problemas en la contratación pública y en el manejo del presupuesto del Distrito; ade-más, exigir que se mejoren los procesos admi-nistrativos de las dependencias de la Alcaldía.
Teniendo en cuenta que las condiciones so-cio-económicas de los cartageneros y carta-generas determinan en gran medida las po-sibilidades para educarse, tener buena salud, acceder a vivienda digna y tener oportunida-des laborales, esta aproximación busca empe-zar a modificar la manera como se manejan los recursos públicos. Las condiciones resultan del modelo económico imperante y de la acción o inacción de la administración pública, pero no se puede esperar a que estos cambien para ini-ciar acciones que modifiquen aquello que los
75
Mem
orando 7: Me duele la ciudad
ciudadanos y las comunidades pueden cam-biar. Hace falta empezar a cambiar la manera como se invierten los recursos públicos.
Las instituciones que están encargadas de pro-mover la garantía de los derechos de los ciuda-danos no logran impedir que se sigan vulneran-do y en algunos casos hacen que se continúen invisibilizando. Se podría lograr un gran impacto en la comunidad, pero ¿qué sucede si los funcio-narios públicos y las instituciones siguen funcio-nando igual? Sería como avanzar a medias. Por esto, es necesario el mejoramiento del Gobierno distrital. Existen muchos casos en donde las per-sonas se acercan a las instituciones encargadas de resolver sus problemas, ya sean ambientales, sociales, o económicos, y éstas no desempeñan sus labores como debe ser; por el contrario, ter-minan vulnerando aún más los derechos de los ciudadanos. ¡Esto tiene que cambiar!
Ventajas• Solucionaría gran parte del problema
en forma radical.• Es muy ambiciosa.• Se podrían ejecutar algunas acciones
rápidamente.• El país y la ciudad pasan por un mo-
mento en que este tipo de aproxima-ciones valen, incluyendo una legisla-ción muy favorable.
• Sus raíces son profundas y por tanto modificaría las razones estructurales del problema.
• Podría generar gran apoyo ciudadano.
• Podría comprometer a muchas organi-zaciones de base y ONG
• Podría generar apoyo político
Desventajas• Para poder implementarla requeriría
contar con una población educada• Requiere la decisión de instituciones y
personas del orden nacional como la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Pro-curaduría y Función Pública.
• Es muy ambiciosa• Es muy difícil de implementar• Requiere compromiso político en altas es-
feras del poder, o el cambio de las mismas• Sus raíces son profundas y, por tanto, re-
quieren hacer cambios estructurales que generan mucha resistencia por parte de actores poderosos
• Se podría considerar con visos de radical y generar una reacción en su contra, po-dría ser peligrosa
76
¡EST
O TIE
NE Q
UE C
AMBI
AR!
• Requeriría concientizar a muchas perso-nas que piensan muy diferente al respecto
• Además de decisiones gubernamenta-les, requiere consideraciones técnicas para implementar las acciones efectivas
Aproximación 4
“Si no conocemos de los asun-tos públicos, ¿cómo los vamos
a afectar?”Mejorar la calidad y el flujo
de información públicaEsta aproximación examina acciones destinadas a movilizar a la ciudad para que nuestras voces se conviertan en la prioridad de las políticas públicas y de las agendas de gobierno. Significa: exigir a la administración distrital que la información salga de los acuerdos con financistas de campañas y con patrocinadores de candidatos, organizar mo-vilizaciones ciudadanas para posicionar la trans-parencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, llamar la atención de las autorida-des nacionales sobre la situación precaria que pa-dece el manejo de la información en la ciudad.
Aunque la sociedad colombiana ha avanzado mucho en este tema, hay un rezago claro en el papel que la información oportuna, de buena calidad y confiable juega en un mejor manejo de los asuntos públicos. En esta aproximación, queremos deliberar sobre acciones que pue-dan cambiar la visión de algunos privilegiados
tienen acceso a la información para pasar a la información es pública y nos da poder. Hace falta que la información fluya.
Ventajas• Hay un reconocimiento generalizado so-
bre las bondades de esta aproximación• Generaría un gran impacto en el largo plazo• Realizar algunas acciones no implica
grandes costos• Algunas acciones ya se han intentado• El Gobierno Nacional está comprometi-
do con esta aproximación• Los medios de comunicación podrían apoyarla• Permite romper la inercia dominante• Reparte la responsabilidad entre el sector
público, los empresarios y las comunidades.
Desventajas• Muy difícil cambiar la manera de pensar
y modificar las prácticas cotidianas• Los resultados se verán en el muy largo plazo• Es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo• Difícil lograr que la ciudadanía asuma las
acciones necesarias• Afecta intereses de actores con mucho
poder, especialmente en el nivel distrital• La inercia impide que esta aproximación
sea viable• Distribuye responsabilidades y así permite
que el gobierno, los empresarios y las co-munidades se escuden en la inacción de los otros, como ha sucedido hasta ahora
• Es una aproximación costosa y requiere otros recursos en gran cantidad
• Depende en gran medida de expertos en informática.
Alcántara, Manuel. Partidos Políticos en Amé-rica Latina: precisiones conceptuales, estado actual y retos futuros. Barcelona: CIDOB Edi-cions, 2004.
Archer, Ronald. Party strenght and weakness in Colombia. Stanford Press. 1995. Bejarano, Ana María y Pizarro, Eduardo. De la democracia “restringida” a la “democracia ase-diada”. Notre Dame, manuscrito. 2001.
Collier, David y Levitsky, Steven. Democracy “with adjectives”. The Kellog Institute, Wor-king Paper nº 230, 1996, Aug.
Downs, Anthony. An Economic Theory of De-mocracy. New York: Harper, 1957
Digital, Colombia Corporación (9 de septiem-bre de 2013). Colombia Digital. Recuperado el 18 de marzo de 2014, de Futuro Digital Co-
Bibliografía
lombia 2013. Obtenido de http://m.colombia-digital.net/actualidad/nacional/item/5606-fu-turo-digital-colombia-2013-audiencia-on-line.htmlDuverger, Maurice. Political Parties: their Or-ganization and Activities in the Modern State, London: Methuen, 1954.
El País. (26 de enero de 2014). Recuperado el 18 de marzo, de así se mueven hoy las prin-cipales redes sociales en Colombia. Obtenido de http://www.elpais.com.co/elpais/entrete-nimiento/noticias/asi-mueven-hoy-principa-les-redes-sociales-colombia
Feenstra, Ramón (9 de agosto de 2013). Revis-tas Científicas Complutenses. De una reflexión sobre la Democracia Monitorizada: potenciali-dades y límites Recuperado el 17 de marzo de 2014, http://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/viewFile/43088/40873 (p. 143).
Feenstra, Ramón. Congresos Científicos de la Universidad de Murcia. De La democracia mo-nitorizada versus la democracia representati-va: la nueva galaxia mediática. Recuperado el 16 de marzo de 2014, http://congresos.um.es/filosofiajoven/filosofiajoven2010/paper/view-File/7391/7141
Gutiérrez, Francisco. Historias de la democrati-zación anómala. El Partido Liberal en el sistema político colombiano desde el Frente Nacional hasta hoy” en Degradación o Cambio: Evolu-ción del Sistema Político Colombiano. Norma, v.1, p.25 – 78. 2002.
Gutiérrez, Francisco. ¿Más Partidos? En Co-lombia en la Encrucijada. Norma. P. 147 - 172. 2006.
Hernández, Javier. Ciudadanos en los barrios, políticos en la ciudad, ¿suturando fragmentos o parcelando el predio? Cuaderno de Trabajo Nº 5, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Universidad de Cartagena, 2013.
Keane, John (5 de febrero de 2009). The Life and Death of Democracy. De ¿Democracia monitori-zada? La historia secreta de la democracia desde 1945. Recuperado el 16 de marzo de 2014: http://www.thelifeanddeathofdemocracy.org/resour-ces/spanish/johnkeane_Democracia_monitori-zada_5_feb_2009.pdf
Leal, Francisco y Dávila Andrés. Clientelismo, el sistema político y su expresión regional. Ter-cer Mundo Editores. 1991.
Pardo, Neyla. (5 de noviembre de 2012). ra-zonpublica.com. De Redes sociales y construc-ción de ciudadanía en Colombia. Recuperado el 17 de marzo de 2014, http://www.razonpu-blica.com/index.php/cultura/artes-y-cultu-ra/3385-redes-sociales-y-construccion-de-ciu-dadania-en-colombia.html
Ruiz, Germán. La Democratización de los Par-tidos Políticos en Colombia, Konrad Adenauer Stiftung, Debate Político Nº 17, 2006.
Ruiz, Germán. La crisis de los partidos políticos en Colombia en Diálogo Político 4 – 2006. Pp. 73-108. Konrad-Adenauer-Stiftung.
Ruiz, Germán. ReconciliArte en Cartagena: un escenario para la construcción del postconflicto en Colombia. UTB y Unión Europea, 2010.Ruiz, Germán. Cartagena Sitiada, pero no ven-cida: una política pública para liberarla. Cuader-no de Políticas Públicas Nº 4, IPREG, Universi-dad de Cartagena, 2012.Sartori, Giovanni, Parties and Party Systems: a Framework for Analysis, Cambridge: Cambrid-ge University Press, 1976.Zovatto, Daniel. Regulación de los partidos po-líticos en América Latina en Diálogo Político, Año XXIII, 4, diciembre de 2006.